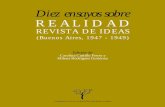Visiones de España en la música de posguerra
Transcript of Visiones de España en la música de posguerra
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
1
Visiones de España en la música de posguerra
R. Javier Moreno Abad
Profesor Asociado de la Universidad de Castilla-La Mancha
Investigador del CIDOM
Conferencia de divulgación pronunciada en el Ciclo de musicología, organizado por la
Asociación Banda de Música de Puertollano (Ciudad Real), marzo de 2015.
VISIONES DE ESPAÑA EN LA MÚSICA DE POSGUERRA.
1.- Introducción.
Toda creación artística es fruto de unas circunstancias y de un momento
histórico concreto, de una estética, de una sociedad en la que nace, se desarrolla o la
recibe. En muchas ocasiones es consecuencia también de determinadas circunstancias
personales o de una manera concreta de ver el mundo y la vida por parte de los
compositores, de un devenir espacial y temporal. En los periodos convulsos de la
historia, la música y el arte dejan traslucir de manera privilegiada el sentir de esa
sociedad. Del mismo modo la música y el arte nos permiten gozar de determinadas
visiones de la realidad, pasadas por el tamiz del creador, en ocasiones de manera
evidente, en otras de modo sutil. Pero de manera paradójica en muchos momentos
históricos, los hombres y mujeres somos capaces de realizaciones de belleza sublime;
incluso en medio del dolor, del desarraigo o la muerte. Por el contrario la historia del
arte también nos ha deparado oscuros periodos en los que predomina el silencio y
vacio. En concreto el periodo del que hoy nos ocupamos singularmente aloja ambas
realidades. Hoy deseo acompañarles por algunos de los años más complejos de
nuestra historia reciente, quisiera recorrer con ustedes las angostas sendas del exilio
interior y exterior, del desarraigo, de la pérdida de lo más querido que tantos
españoles vivieron antes, durante y tras la Guerra Civil. Y concretamente situarnos
ante el aparente páramo que nos depararon las heridas que nuestra última contienda
civil infirió al tejido cultural y social, concretamente en lo que se refiere a la música
culta. Mucho se ha hablado y se ha escrito sobre el impacto que sobre la cultura y la
música en concreto causó nuestra última guerra civil. De hecho supuso en la práctica,
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
2
entre otras muchas pérdidas, la desaparición y disgregación de una generación
completa de creadores, esto es innegable. España, madre en tantas ocasiones, en este
caso fue ante todo madrastra. Muchos se han preguntado también qué hubiera
ocurrido si la denominada “edad de plata” de la música y la poesía española hubiera
llegado a eclosionar en todo su esplendor, si no hubieran vivido estos artistas en carne
propia la fractura sin remedio que supuso este conflicto bélico y social; al fin y al cabo,
si no hubiera sucedido la terrible la diáspora que muchos de ellos vivieron al finalizar
la Guerra Civil. No es posible saberlo. Cabe más bien reflexionar, analizar y comprender
la obra de aquellos que se marcharon, aquellos que se quedaron, aquellos que
volvieron; incluso el silencio de los que dejaron de componer. Músicos y creadores de
enorme talento a los que les toco vivir uno de los periodos más complejos de la
nuestra historia, pero que fueron capaces de legarnos algunas creaciones magníficas
en las que intuyo que es posible adivinar determinadas visiones de España. No
pretendo por tanto llevar a cabo un estudio exhaustivo, más bien deseo compartir de
manera breve determinadas intuiciones a partir de las referencias musicales y rastros
biográficos de algunos de los protagonistas de aquella época, intentando penetrar a
través de las músicas en las vivencias, esperanzas y desesperanzas de aquellos
magníficos y no siempre suficientemente valorados creadores.
2.- Música y músicos en la España de posguerra: diáspora y exilio interior
La primera imagen que deseo compartir con ustedes esta tarde es la de la
desaparición, la disgregación de los grupos de artistas que durante las décadas
antecedentes animaron y desearon con vigor una auténtica renovación de la música
española1. Así, una prometedora oleada de jóvenes creadores, llenos de talento, vigor,
amor a España y a su riqueza cultural, pero abiertos a las nuevas corrientes de
pensamiento estético que triunfaban en Europa, protagonizan de manera destacada el
panorama musical español de los años 20 y 30 del siglo pasado. No así de los años 40.
Tras la luminosa estela de Manuel de Falla, y de manera muy cercana, estética y
personalmente, a la denominada Generación del 27, toda una pléyade de inquietos
creadores que pretendieron una modernización de los lenguajes estéticos en nuestro
país, acercándose en sus creaciones al impresionismo, expresionismo y neoclasicismo,
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
3
rompiendo las ataduras con las que estaban ligados algunos obsoletos esquemas
creativos.
¿Quiénes fueron estos creadores jóvenes? ¿Qué paso con ellos durante la
posguerra? ¿Se ha perdido su nombre y memoria? ¿Podemos escuchar algunas de sus
obras en los repertorios sinfónicos o de cámara actuales? ¿Qué visión de España nos
procuraron a través de su música? Por desgracia su memoria casi se ha perdido y
apenas ocupa unos párrafos, unas líneas en los manuales de historia de la música.
Tengamos en cuenta que su fugaz estrella se apagó con el ruido de la artillería y los
fusiles, en algunos casos para no volver a sonar. Es de rigor ofrecer memoria
respetuosa en honor a ellos: así en primer lugar el autodenominado “Grupo de los 8”,
de claras resonancias al francés “Grupo de los 6”. Fueron un colectivo de compositores
que buscaron con sinceridad una nueva música española, impulsados por la enorme
personalidad de Adolfo Salazar2. Autores como Bautista, Halffter, Pittaluga, Remacha y
Bacarisse entre otros, con una edad que oscilaba entre los 25 y 34 años, enormemente
interesados por los nuevos aires estéticos que se respiraban por Europa, vivieron y
compartieron credo estético en Madrid, muy cercanos al ambiente de la Residencia de
Estudiantes, a la búsqueda de una nueva música española. Nueva música que quedo
silenciada para siempre por la Guerra Civil, así como su común esfuerzo. Si algo
podemos decir de este grupo en cuanto a sus aportaciones estéticas fue que sus
deseos y esperanzas quedaron truncadas, inacabadas, a la búsqueda de la innovación
en torno a una especie de nuevo nacionalismo de vanguardia ya que abiertos a la
novedad estética que bebían en la música francesa y alemana, no renunciaron nunca a
las sonoridades propias de la música hispana.
Vivieron la ruptura, el enfrentamiento, el dolor: las dos Españas al fin y al cabo.
Los ocho se separaron con la Guerra Civil y ya nunca volvieron a reunirse. Nunca
pudieron ofrecernos como grupo a través de su música una visión de España en la
posguerra. Aunque algunos de ellos sí lo hicieron a título individual. El capítulo quizá
más doloroso en este sentido lo escribieron los hermanos Halffter, Ernesto y Rodolfo.
Cada uno vinculado ideológicamente a uno de los bandos enfrentados, se separaron
para siempre, ya que Ernesto, tras una temporada en Portugal durante la guerra,
comenzó pronto una exitosa carrera en la “nueva España”, mientras que su hermano
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
4
mayor, republicano, no pudo o no quiso volver hasta el final de su vida, desarrollando
su periplo musical en el exilio en México. García Ascot, también en México hasta 1965,
Julián Bautista se exilió en Argentina y nunca regresó. Bacarisse, del que luego me
ocuparé, se exilió en Francia. Mantecón y Remacha vivieron casi en el anonimato, en
un forzado y silencioso exilio interior. 3
Pero no fueron estas las únicas voces de este tiempo; en Cataluña debemos
referirnos entre otros a Roberto Gerhard, Agustín Grau, Gibert Camins, Eduardo
Toldrá, Manuel Blancafort, Baltasar Samper y Ricardo Lamote de Grignón, cuya
continuidad y deseos de renovación corrieron una suerte en cierto modo similar a la
de sus contemporáneos madrileños.
Una auténtica generación perdida, la denominada por algunos de manera
intencionada “Generación de la República”, también conocida como “Generación del
27” por sus connotaciones y similitudes a la de carácter literario. Como luego veremos
muchos de estos músicos, desarraigados, separados de manera definitiva de su nexo y
conexión estética, no obstante siguieron componiendo. ¿Es posible atisbar o intuir en
sus composiciones una visión de España radicada de algún modo en las peculiares
circunstancias que atravesaron? Ellos, que vivieron la barbarie, la separación de lo más
querido, las ilusiones truncadas… Podemos preguntarnos ¿se manifiesta de algún
modo en su música una cierta percepción de la tragedia vivida, del exilio o de la
memoria? Les aseguro que en muchos casos es así, de manera más o menos evidente,
de manera más o menos velada. Es relevante como la música de muchos de ellos está
plagada constantemente de sonoridades hispanas, aunque fuera compuesta en
muchos casos a miles de kilómetros. Nostalgia, recuerdos, ritmos y cadencias
españolas, colores y timbres que innegablemente hablan de la patria, en muchos casos
perdida para siempre. También se puede decir que en general las composiciones
perderán el vigor y el pulso renovador del pasado, lo cual es fácilmente comprensible,
teniendo en cuenta que prácticamente todos ellos se desconectan por completo del
nexo generador al amparo del cual iniciaron su carrera compositiva. 4
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
5
3. Manuel de Falla: el anhelo inacabado.
Es forzoso referirse a la máxima figura musical de la primera mitad del siglo:
Manuel de Falla5. La música española se aproximó a una plena conciencia nacional con
músicos precedentes como Albéniz o Granados, pero es con Falla con quien va a
encontrar una perfecta compenetración entre el “espíritu español” y la inf luencias
europeas, concretamente francesas, produciendo un resultado absolutamente
original. La luminosidad de su figura, como ninguna otra fue faro y guía de los música
española contemporánea y también posterior. Sin embargo es destacable como su
catálogo creativo queda paralizado, incompleto, inacabado, en los últimos años de su
vida6. Falla se embarcó en el titánico esfuerzo creativo de “La Atlántida”, una
monumental obra a la que dedico nada menos que los últimos veinte años de su vida;
está concebida a modo de cantata escénica, o más bien un gran oratorio en el que el
coro actúa como protagonista. Después de años de trabajo, a su muerte, quedaron
algunas partes finalizadas, pero también muchos esbozos y propuestas e indicaciones…
nada definitivo en cualquier caso. Así en este proyecto se ocupó en los últimos años el
genio discreto e introvertido de Falla, hasta que el más grande e importante músico
del siglo XX en nuestro país falleció en Argentina en 1946. La voz de Manuel de Falla
en la música de posguerra apenas es audible. Lo es más por la estela y la sombra que
proyectó en otros que por sus propias creaciones, ya que la tragedia de la guerra civil
española le marco de manera singular: se manifestó hostil hacia la violencia del bando
nacional, pero se sentía plenamente herido también por el anticlericalismo violento y
los excesos del bando republicano7. De hecho podemos decir que la profunda señal
que dejó en él este periodo le sumió en el abandono casi total de la actividad
compositiva y finalmente en un voluntario exilio. En la música y en los silencios de Falla
en su último periodo, se percibe una concreta visión de España, que destila un dolor y
una tragedia íntimas, consagradas en su inacabada Atlántida, que tan solo pudo ser
finalizada en 1962 con la intervención de Ernesto Halffter. Es una creación en su propia
concepción y desarrollo que nos habla claramente de de la un anhelo imposible y de
las mil contradicciones que atormentaron y marcaron al genio gaditano de manera
singular y dolorosa durante sus últimos años de su vida.
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
6
4.- Joaquín Rodrigo y el Concierto de Aranjuez.
Si de silencios y ausencias nos hemos ocupado en las páginas precedentes,
también es cierto que existe una presencia enorme y luminosa en este momento.
Sobre todas las demás se alza una creación que en palabras de Francesc Poulenc es
una “obra maestra desde la primera hasta la última nota”8. Se trata de una creación de
peculiar clasificación, en cierto modo desligada de los esfuerzos de sus
contemporáneos por renovar y actualizar el lenguaje creativo nacional; es posible
incluso que se trate de un fenómeno aislado. Pero su relevancia y trascendencia la ha
elevado al rango de la creación musical española de mayor trascendencia e
importancia de este periodo, posiblemente de todo el siglo XX, una pieza musical que
por encima de cualquier otra goza de notoriedad universal, siendo identificada como la
imagen de España en prácticamente cualquier lugar del mundo. Me refiero como
pueden suponer al Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo9.
Se ha llegado a afirmar que ninguna otra obra contemporánea de autor vivo ha
llegado a alcanzar la enorme popularidad y difusión que ha alcanzado esta pieza. Más
aún, se trata de la obra musical que mayor cantidad de versiones ha registrado, la que
ha procurado mayores ingresos por derechos de autor a nivel universal, por encima de
cualquier canción o composición de música pop, llegando a través de sus versiones
ligeras a ser la obra más veces versionada e interpretada de toda la historia. 10
Y para lo que a nosotros hoy nos interesa: si nos acercamos a la música de
posguerra debemos sin duda escuchar de nuevo y sin prejuicios el Concierto de
Aranjuez, obra que como pocas está plagada de imágenes, sonoridades y sensaciones
que evocan una determinada visión de nuestro país. Cabe preguntarse quién fue
Joaquín Rodrigo y qué papel jugo en relación a su generación contemporánea, los
citados jóvenes músicos que pretendieron una renovación de la música española y cuál
fue su trayectoria personal hasta llegar a crear esta obra. Joaquín Rodrigo Vidré,
Marques de los Jardines de Aranjuez nació en Sagunto, provincia de Valencia, el día de
Santa Cecilia, 22 de noviembre de 190111. El menor de diez hermanos, hijo de una
acomodada familia de comerciantes. En el año 1905 sobrevino en Sagunto una
epidemia de difteria a causa de la cual murieron muchos niños y el quedó ciego casi
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
7
por completo; posiblemente y como el propio autor señaló en alguna ocasión, esta
circunstancia le condujo inevitablemente hacia la música.12
Muy pronto, ya en Valencia mostró especial interés por la música y la literatura.
Empezó a recibir clases de música con profesores del Conservatorio de Valencia,
Estudió con Francisco Antich, Enrique Gomá y Eduardo López Chavarri, y se acercaba a
la literatura con avidez: las obras maestras de la literatura española, filosofía, ensayo.
A principios de los años 20, Joaquín Rodrigo ya gozaba fama de excepcional pianista y
estaba familiarizado como compositor incipiente con las corrientes europeas de
vanguardia. De esta primera etapa nos quedan pequeñas formas y su primera
composición orquestal que es de 1924. El pronto reconocimiento y los premios
obtenidos de manera temprana le condujeron a París a continuar su formación con
Paul Dukas en la École Normale de Musique. Sabía que era uno de los centros
neurálgicos de la actividad musical en Europa, y al igual que Albéniz, Falla o Turina allí
se desplazó para de la mano de su maestro Dukas continuar formando una
personalísima trayectoria compositiva. Podemos afirmar que desde muy pronto su
personal lenguaje se caracteriza por un delicado lirismo personal, jugando con la
tímbrica de manera peculiar, pero sobre todo experimentando con la armonía, de
manera moderada, recordando en ocasiones a Ravel.
Su círculo de contactos es importante, en todos los ámbitos artísticos e
intelectuales. El propio Falla trabó con él amistad e hizo posible que se escuchara en
Francia la música de Rodrigo junto con la de Halffter o Turina. Pero sin duda el hecho
que más le marcó a nivel personal fue su encuentro con la pianista turca Victoria
Kamhi, con la que contrajo matrimonio en 1933. Esta abandonó su carrera para
dedicarse en exclusiva a su marido. Victoria Kamhi fue una de las influencias más
decisivas en la trayectoria personal y musical de Joaquín Rodrigo. Tras volver a España
y de nuevo gracias al apoyo de Manuel de Falla, Rodrigo consiguió la beca Conde de
Cartagena que le permitió regresar a París junto con su esposa. Empezó a componer
sin descanso, continuó formándose de la mano Maurice-Emmanuel, André Pirro y
seguía en contacto con su maestro, Paul Dukas. Es evidente que el bagaje formativo,
personal y la perspectiva histórica que adquirió fueron decisivas de cara a su personal
camino. Podemos comprobar cómo su periplo es diverso respecto del de sus
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
8
contemporáneos españoles: una formación internacional, en contacto con lo más
granado de la cultura y la intelectualidad paris ina, estancias en Alemania, aunque
nunca desconectado de lo que ocurría en su país, de su tradición, y de nuestras
peculiaridades, algo que como el mismo autor declaró siempre estaba en su corazón.
Los tres años de la guerra civil, momento en el que se fragua la composición del
Concierto de Aranjuez, fueron tal vez los más amargos de la vida de la pareja. Diversas
circunstancias como la pérdida de la beca de la Real Academia, la imposibilidad en la
práctica de regresar a España durante este periodo, considerados incluso como
“refugiados españoles” o incluso la pérdida de un hijo que esperaban en su pequeño
apartamento de París, sumieron al matrimonio Rodrigo en un periodo de profunda
incertidumbre y pesar. Estoy plenamente persuadido de que este cúmulo de
desgraciadas circunstancias personales, la guerra, la incertidumbre, el forzoso exilio y
sobre todo la memoria evocadora de los sonidos, la luz, el color, los olores de España
influyeron decisivamente en el resultado final de la partitura que trajo bajo el brazo el
maestro Rodrigo cuando definitivamente pudo regresar. Porque ¿qué significa el
Concierto de Aranjuez? Según las palabras del propio autor es música pura, no hay
programa alguno. Pero ciertamente el nombre de la obra nos sitúa en un lugar,
español por antonomasia, de por sí evocador de una belleza, de un pasado histórico,
de cierto ambiente sutilmente estilizado. Joaquín Rodrigo afirma que más allá de la
sugerencia de tiempos pasados y hermosos, entre los árboles, jardines, fuentes y
pájaros de los jardines de Aranjuez no deseaba transmitir ni evocar nada más allá del
mensaje estrictamente musical. Personalmente estoy convencido que la obra
configura un todo expresivo que bien puede ser una visión plenamente evocadora de
España: desde la distancia y la lejanía teñida de cierta melancolía, como podemos
percibir en la evocación rítmica de las bulerías, las peteneras o las guajiras del Allegro
con spirito, tal vez desde un punto de vista más personal desde el dolor, la angustia y la
melancolía que traslada el Adagio con ese tema absolutamente redondo y perfecto, o
el recuerdo sugestivo e idealizado del barroco hispano en el tema del Allegro Gentile.
Tal vez la visión idealizada e imposible de una España que en esos mismos momentos
se desangraba en lucha fratricida, y que desde la tiniebla permanente de Joaquín
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
9
Rodrigo, en aquel frío piso de Paris quería ser pensada y sentida de manera muy
diferente.
Más allá de mi apreciación tal vez en exceso poética, lo reconozco, la realidad
en torno a esta obra nos sitúa en la primavera de 1938. Rodrigo fue invitado a impartir
clases durante el verano en la Universidad de Santander, que acababa de abrir sus
puertas. A pesar de las dificultades e imposibilidad de retornar permanentemente por
la guerra civil, este viaje supuso un breve pero importante punto de conexión con la
nueva realidad del país, que por entonces se estaba fraguando y con su vida cultural.
Compartió momentos con Gerardo Diego, Dámaso Alonso y Eugenio d'Ors. Tal vez el
encuentro más decisivo de cara a la génesis del Concierto de Aranjuez fue el conocido
encuentro que se produjo cuando durante el viaje de vuelta a París coincidió con
Regino Sainz de la Maza y con el marqués de Bolarque. En San Sebastián se le sugirió la
novedosa posibilidad de abordar nada menos que un concierto para guitarra y que de
algún modo el llamado a realizarlo era él.
Esta idea parece que obsesionó en cierto modo al maestro, y durante el último
año de estancia en París, teniendo ya en mente el retorno definitivo a España, el
mismo autor nos narra en uno de sus escritos como se gestó en la práctica la obra:
Recuerdo también -no sé por qué, todo lo referente al Concierto de Aranjuez se
me ha quedado grabado en la memoria-, una mañana, dos meses después,
hallándome de pie en mi pequeño estudio de la Rue Saint-Jacques, en el corazón
del barrio latino de París, y pensando vagamente en el Concierto, pues yo me
había encariñado con la idea a fuerza de juzgarla difícil, oí cantar dentro de mí el
tema completo del 'Adagio' de un tirón, sin vacilaciones, y... en seguida, sin
apenas transición, el del tercer tiempo. Rápidamente me di cuenta de que la obra
estaba hecha. Nuestra intuición no nos engaña en esto...
Si al Adagio y al Allegro final me condujo algo así como la inspiración, esa fuerza
irresistible y sobrenatural, llegué al primer tiempo por la reflexión, el cálculo y la
voluntad. Fue el último tiempo de los tres; terminé la obra por donde debí
haberla empezado. 13
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
10
Así, cuando aceptó la propuesta para incorporarse al Departamento de Música
de Radio Nacional, Joaquín y Victoria regresaron finalmente a España el 1 de
septiembre de 1939, dos días antes de que estallase la segunda guerra mundial, eso sí
llevando consigo el manuscrito completo del Concierto de Aranjuez.
A partir de este momento se suceden años felices ocupando puestos de
responsabilidad vinculados a la radio, en la ONCE, como Catedrático de Música en la
Universidad, distinciones, premios, su incorporación a la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, el nacimiento de su única hija Cecilia, y muchas otros
reconocimientos fuera de España, a la par que crecía en el mundo entero el
reconocimiento a su obra maestra, llevando por todas partes una determinada visión
de España, su evocación, su carácter, en la peculiar interpretación que el genio de
Joaquín Rodrigo nos dejó.
Personalmente me parece un fenómeno muy interesante cómo esta creación es
identificada de manera unánime en cualquier lugar del mundo, de manera absoluta y
palmaria con la música española. Estoy convencido que las peculiaridades que vivió
nuestro país durante esos años, las vicisitudes que no solo Joaquín Rodrigo, sino
muchos de sus contemporáneos atravesaron, ejercieron una influencia muy notable
que dio lugar a un resultado tan evocador manteniendo un corte neoclásico, una tan
descriptiva imagen idealizada, tal vez imposible o imaginaria en la España de
posguerra, pero que ha triunfado hasta un punto que en ningún momento el autor
podría haber imaginado cuando la creó.
En el plano de la anécdota permítanme compartir con ustedes un dato que
personalmente me dejó perplejo cuando lo conocí. La música de Rodrigo ha
traspasado con creces las fronteras invisibles de la música culta y se ha incorporado al
ámbito de la cultura popular, desde que ininterrumpidamente desde los años 60 y
hasta nuestros días se popularizaron diversas versiones pop del tema que utiliza parte
del segundo movimiento de la obra. Miles Davies y Richard Antony en primer lugar,
pero muchos otros como Brigitte Bardot y una larga lista de cantantes famosos o no
tanto como Dalida, Demis Roussos, Nana Mouskouri, Lola Flores, Amalia Rodrigues,
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
11
Plácido Domingo, José Carreras o Montserrat Caballé entre otros se han atrevido a
ofrecer distintas versiones del que ya es también un clásico del pop. Extraigo
literalmente y a título informativo un cuadro significativo que muestra una selección
de las principales versiones que se han desarrollado a partir de esta obra,
convirtiéndola en la práctica en la pieza de música culta, española y universal, de la
que existe un mayor número de versiones y recreaciones. 14
Miles Davis Concierto de Aranjuez. Álbum: Sketches of Spain (1960)
Richard Anthony - Aranjuez, mon amour (1967)
Dalida
Aranjuez, la tua voce (1967)
Demis Roussos
Follow me
The Modern Jazz Quartet
With Laurindo de Almeida Jim Hall
Amalia Rodrigues Miguel Ríos
James Last and his Orchestra
The Boston Feelings Orchestra Jean Christian Michel
Chick Corea, jazz version
(Spain)
Al Jarreau
Lola Flores
Frank Pourcel
Jean François Mauroic
Massimo Ranieri
Fairuz
Manuel & The Music of the
Mountains
José Feliciano
Nana Mouskouri
The Swingle Singers Stevie Wonder
Carlos Santana
Dyango Maurice André
Paloma San Basilio
Paul Mauriat (Classic) Sarah Brightman
Waldo de los Ríos
Helmut Lotti Herb Alpert
The Shadows
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
12
Arielle Dombasle
Il Divo & Sarah Brightman
Andrea Bocelli
Katherine Jenkins Summer
Jan D. Dvorsky
The Planets Casiopea and Jimsaku (jazz)
Rita
John Paul Jones (instrumental)
Isao Tomita (electronic
version)
Leo Brouwer, Chucho Valdés
y Trakere (jazz)
Chris Botty Victoria Gydov
Larry Adler (armónica)
Plácido Domingo Montserrat Caballé
Ana María Martínez
Carlos Núñez (gaita) James Galway (flauta)
Hosu Senlendirici (clarinete)
Jake Shimabufuro (Dragón)
(ukelele) Myrna Chaker (mix)
Bebo Valdés y El Cigala
David Garret (violín)
The Ten Tenors (Los diez
tenores)
Gypsy Flamenco Masters
Samsung Chill out Sessions
(flamenco) André Rieu
Masafumi Akikawa
Gloria Laso La Mala
José Carreras
Fernando Lima Café del Mar
Coma feat (Instrumental
mix)
Sax Chill out Ikuko Kawai (violín)
Baster Williams (bajo)
5.- Otras visiones de España en la distancia.
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
13
Quisiera volver antes de finalizar mi intervención a alguno de los compositores
que he citado al principio de esta charla y que al igual que Joaquín Rodrigo, aunque por
circunstancias bien diferentes y durante mucho más tiempo, vivieron forzosamente
fuera de España. Muchos de ellos nos han dejado también en sus composiciones,
desgajadas de la inicial fortaleza renovadora de la que hicieron gala en sus años de
juventud y desde el exilio, ciertas visiones de España o así al menos percibo yo el
sentido último de algunas de sus aportaciones. Podría citar diversos ejemplos, pero me
parece especialmente significativa en este sentido una obra de Salvador Bacarisse, que
seguramente muchos de ustedes conocerán; me refiero a su Concertino para guitarra
y orquesta. Bacarisse, destacado miembro del citado “Grupo de los 8”, tuvo que
exiliarse forzosamente tras el fin de la Guerra Civil, ya que fue un destacado militante
comunista15. Se instaló definitivamente en París y formó parte del primer equipo de la
ORTF que emitía en lengua hispana tras la Liberación de Francia. De hecho, se convirtió
en director musical de los distintos programas que se emitían, ya que durante las
décadas anteriores trabajó intensamente en la expansión de la radiodifusión en
España a través de Unión Radio. Su labor intelectual fue incansable desde el exilio
francés, fue miembro fundador de la famosa Unión de Intelectuales Españoles en
Francia hasta el final de su vida. Su apartamento fue lugar de reunión en torno al cual
gravitaban la mayoría de músicos españoles que aparecían por París durante aquellos
años. Aunque su actividad compositiva se resintió y ante todo podemos apreciar una
paralización casi total de sus deseos innovadores y renovadores , de los que fue
auténtico adalid durante sus años de juventud como miembro de la “Generación del
27”. Como ejemplo de su evolución creativa me parece de enorme interés analizar con
cierto detenimiento la que es tal vez la obra más destacada de este periodo compuesta
por Bacarisse, su Concertino para guitarra y orquesta, concretamente la Romanza. A
pesar de que es una obra que ya ha perdido por completo el vigor renovador que
caracterizó al autor décadas atrás, es de una enorme belleza y para el objeto de este
pequeño ensayo creo que resulta de gran interés.
Narciso Yepes cuenta con singular gracia como coincidió en Paris, de nuevo
Paris, con Bacarisse, que se mostraba reacio a componer para guitarra; pero él afirmó
“eso es porque nunca me ha oído usted tocar”. Bacarisse finalmente acudió a un
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
14
recital del guitarrista y apenas unos meses después, sorprendentemente puso a su
disposición la partitura dedicada del Concertino, que fue estrenado precisamente por
Yepes y Argenta en 1953 en el Teatro de los Campos Eliseos de París. Es una obra
bellísima, muy acertada y perfectamente construida, en la que volvemos a
encontrarnos con una evocación de España a partir de la música pura, en este caso en
la personal visión de un maduro y ahora más neoclásico Bacarisse. 16
________________________________
Para finalizar les propongo que pensemos por un momento en ambas obras: el
Concierto de Aranjuez y el Concertino para guitarra y orquesta. Un análisis tal vez
superficial nos conduciría a afirmar que e n ambas obras hay muchos elementos en
común. Esto es cierto. Pero personalmente me interesan mucho más las circunstancias
que rodearon a ambos creadores y hasta qué punto estas les llevaron a conclusiones
estéticas tan similares. Y ciertamente las coincidencias no son solo musicales.
Profundizando estéticamente en el latido interno de ambas obras es innegable que de
fondo se percibe un común deseo doliente y melancólico de evocación a partir de una
imagen idealizada de España. Por qué no… ¿tal vez de una España en paz? Esa patria
rota, de la que algunos fueron desposeídos, como Bacarisse, por la cual muchos
perdieron la vida o lo más querido, a la cual algunos volvieron esperanzados, como
Rodrigo… pero de la que ambos estaban lejanos físicamente cuando llevaron a cabo
sus respectivas composiciones, albergando en su corazón el deseo secreto de regresar
algún día a esa tierra tan amada que les sirvió de íntima inspiración. Desde posiciones
y trayectorias estéticas e ideológicas tan diversas, parece que al menos en ambas
composiciones los dos fueron capaces de trasladarse y trasladarnos hacia la belleza
intemporal de esa patria doliente y soñada, que tal vez algún día fuera posible de un
modo muy diferente. Tal vez, solo tal vez esa fuera la visión que de España nos legaron
algunos de los músicos de posguerra.
Muchas gracias.
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
15
NOTAS:
1 Para un estudio en profundidad de este apartado es necesario subrayar los trabajos de Emilio Casares
Rodicio que constituyen una referencia. Entre otras obras y publicaciones destaco Casares Rodicio, E.,
La música en la Generación del 27. Madrid: Ministerio de Cultura, 1986, Casares Rodicio, E. “Música y músicos de la Generación del 27”, en La música en la Generación del 27. Homenaje a Lorca . Madrid: Ministerio de Cultura, 1987, Actas del Congreso Internacional ‘España en la música de Occidente’. Madrid: Ministerio de Cultura, 1987, vol. 2, pp. 261-322. Casares Rodicio, E. “La Generación del 27
revisitada”, en Música española entre dos guerras, 1914-1945. Granada: Archivo Manuel de Falla, 2002, pp. 21-37. 2 Casares Rodicio, E., “Adolfo Salazar y el Grupo de la Generación de la República”, en Cuadernos de
Música (Los Músicos de la República), 1. Madrid: Lira Editorial, 1982, 3 La Fundación Juan March atesora entre sus fondos diversos legados de música y teatro que incluyen
auténticos tesoros todavía por descubrir en lo que se refiere a la música de esta época y generación. 4 Me parece de enorme interés destacar las actividades, iniciativas y biblioteca que sostiene el Centro
cultural Generación del 27, Dependiente de la Diputación de Málaga. Me parece una referencia esencial, teniendo en cuenta que contempla a la música como una realidad integrante de manera plena de la Generación del 27. 5 Existe una abundante bibliografía específica en torno a la figura de Manuel de Falla y su obra. Las
primeras publicaciones datan de 1929 e ininterrumpidamente es objeto de estudio y revisi ón. Destaco entre otras Sopeña, F. Vida y obra de Manuel de Falla. Madrid: Ed. Turner, 1988, as í como Crichton, R., Manuel de Falla, catálogo descriptivo de su obra. Madrid: Fundación Banco Exterior, 1990. 6 De Persia, J., Los últimos años de Manuel de Falla. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1993.
7 Siguiendo en estas l íneas a Salvetti, G., “El siglo XX. Primera parte” en Historia de la música. Torino:
Sociedad italiana de musicología, 1992. 8 Según se registra en las notas a la edici ón especial del Concierto de Aranjuez publicada por Deutsche
Grammophon en 1995, en interpretaci ón de la Orquesta de Radiotelevisión Española y Narciso Yepes bajo la dirección de Odón Alonso. 9 Para el conocimiento de la figura de Joaquín Rodrigo, además de sus escritos autobiográficos que
posteriormente citaré, es preciso acercarse al trabajo y vinculación que le unió a Federico Sopeña y que
quedó registrado en diversas obras de este último. Me parece nec esario destacar la biografía de Sopeña, F., Joaquín Rodrigo. Madrid: DG de Bellas Artes, 1973. En el año 2009 ha salido a la luz precisamente un interesante epistolario cruzado entre ambos personajes que ha desvelado interesantes aspectos del
peculiar panorama musical de mediados de siglo; Suarez Pajares, J., Joaquín Rodrigo y Federico Sopeña en la música española de los años cincuenta. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2009. Incluyo además Vayá Plá, V., Joaquín Rodrigo y su obra. Madrid: Real Musical, 1977. 10
Con carácter divulgativo existe un espacio web oficial gestionado por la Fundaci ón Victoria y Joaquín
Rodrigo que incluye interesante información de diferente carácter. Algunos datos como este se r ecogen en este espacio virtual : Joaquín Rodrigo. (s.f.). Recuperado el 10 de febrero de 2015 de www.joaquin-rodrigo.com. 11
Ibidem. Datos extraídos de la biografía oficial publicada por la Fundaci ón Victoria y Joaquín Rodrigo. 12
Con carácter autobiográfico la esposa del compositor nos ha legado escritos de enorme interés para acercase a su figura y obra. Khami de Rodrigo, V., De la mano de Joaquín Rodrigo, historia de nuestra vida (Colección memorias de la música española). Madrid: Fundación Banco Exterior de España, 1986. 13
Rodrigo, J., Escritos de Joaquín Rodrigo. Madrid: Alpuerto, 1999. 14
Hago nuevamente referencia a informaci ón extraída de la citada página oficial de la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo. 15
Es posible acercarse en cierto modo a la labor que desarrollaron algunos músicos, como Bacarisse,
durante este periodo. Me parece especialmente relevante la reedici ón que se ha llevado a cabo de la publicación Música, aparecida entre enero y junio de 1938 en Barcelona por el Consejo Central de la Música, un testimonio único sobre la vida musical y cultural española en plena guerra civil . A la edición facsímil se ha incorporado un número de consulta y estudio, con una introducción de Emilio Casares
Rodicio sobre el ambiente cultural de la época . VVAA, Música. Madrid: Residencia de Estudiantes, 1998.
Visiones de España en la música de posguerra R. Javier Moreno Abad
16
16
Según se recoge en las notas de la edición exclusiva, limitada y numerada, prologada por Fernando
Argenta, que se l levó a cabo bajo el título Embrujo Clásico; Grandes compositores españoles, bajo el patrocinio de Endesa, 1997.