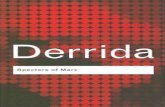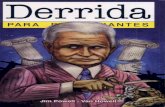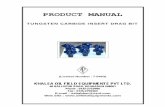Violencia y Redención. Walter Benjamin, Giorgio Agamben, Jacques Derrida y Pablo de Tarso
Transcript of Violencia y Redención. Walter Benjamin, Giorgio Agamben, Jacques Derrida y Pablo de Tarso
Violencia y Redención. Walter Benjamin y Pablode Tarso.Por: Alicia Hopkins Moreno
El carácter destructivo no ve nada duradero. Pero por eso mismo ve caminos por todas partes.
Donde otros tropiezan con muros o con montañas, él ve también un camino. Y como lo ve por todas partes, por eso tiene siempre algo que dejar en la cuneta.
Y no siempre con áspera violencia, a veces con violencia refinada. Como por todas partes ve caminos, está siempre en la encrucijada.
En ningún instante es capaz de saber lo que traerá consigo el próximo. Hace escombros de lo existente, y no por los escombros mismos,
sino por el camino que pasa a través de ellos.Walter Benjamin. “El carácter destructivo”
Hacer un vínculo teórico entre violencia y redención es una
tarea que necesita establecer, de antemano, un terreno
favorable para el diálogo. La respuesta más inmediata a
cualquier defensa de la violencia es su rechazo. Difícilmente
justificable desde la ética, presente en las atmósferas
irrespirables de muerte en nuestro país y en otros lugares
del orbe, la violencia aparece inmediatamente, ante el shock
de nuestra sensibilidad, como un fenómeno que debe ser
erradicado y condenado; a menos de parecer -frente a “las
buenas conciencias”- afín a los múltiples transgresores de la
vida en este escenario de la decadencia del que todos somos
actores y testigos. Sin embargo, la filosofía necesita ubicar
su pensamiento más allá o más acá del shock, no por ideales de
objetividad, sino como ejercicio autárquico que piensa la
actualidad escapando siempre del miedo. Decirlo no nos
libera, pero al menos advierte sobre la dificultad de aceptar
1
una tarea que nos hemos propuesto en este texto, a saber: la
exploración de la violencia desde una perspectiva redentora.
Cuando uno lee por primera vez Zur Kritik der Gewalt, Para una
crítica de la violencia de Walter Benjamin, la balanza se inclina
con mayor peso del lado de las dudas y no, como uno desearía,
del de las certezas. Enigmático, abigarrado, aparentemente
contradictorio, el texto se ha convertido desde su
publicación en 1921 en un cuerpo de ideas de difícil
aprehensión y de múltiples interpretaciones1. El propio
título es más de lo que aparenta a primera vista, porque,
como bien señala Derrida, “«Kritik» no significa simplemente
evaluación negativa, rechazo o condena legítimas de la
violencia, sino juicio, evaluación, examen que se da los
medios para juzgar la violencia” (Derrida, 1997:82). Tampoco
«Gewalt» es simplemente violencia, también puede ser entendido
como poder. Dado que Benjamin en ninguna ocasión se dedica a
deshacer estas ambigüedades en el texto, debemos contar con
ellas a la hora de analizarlo.
Empecemos señalando que la violencia sólo se presenta en
la esfera de las relaciones morales; en este sentido, no hay
violencia natural, se puede decir metafóricamente que un
terremoto es violento, pero, en el caso de Benjamin, cuando
habla de violencia se está refiriendo siempre a una acción
1 Es curioso que sea un texto que, inspirado en el trabajo que CarlSchmitt había hecho sobre la soberanía y la crítica al parlamentarismo,merecedor, incluso, de una carta de felicitación por parte de éste(Derrida, 1997:72), sea también recuperado por el combativo pensamientoanarquista.
2
moral, delimitada por su relación con el derecho y con la
justicia (Benjamin, 2008:169). “El concepto de violencia –
señala Derrida- pertenece al orden simbólico del derecho, de
la política y de la moral, al de todas las formas de autoridad
o de autorización, al menos de pretensión a la autoridad”
(Derrida, 1997:83).
Ahora bien, la pregunta sobre la moralidad de un acto
violento puede ser respondida de diversas maneras. Uno
podría, por ejemplo, al modo iusnaturalista, decir que un
acto violento es moral porque persigue fines que son justos.
O podríamos, desde el iuspositivismo, sostener que lo es,
siempre y cuando sea accionado como un medio legal, es decir,
como un medio sancionado, aprobado, autorizado, como medio
jurídico. Benjamin se va a enfrentar a las dos respuestas;
ambas, señala de manera radical, ceden ante un mismo dogma:
“los fines justos pueden ser alcanzados por medios legítimos,
los medios legítimos pueden ser empleados al servicio de los
fines justos” (Benjamin, 2008:171); es decir, ante la
creencia de que la ley y la justicia pueden reconciliarse en
algún momento. Es un dogma porque para Benjamin “una
sensibilidad más desarrollada advierte con máxima claridad
algo corrompido en el derecho” (Benjamin, 2008:183).
En el mismo1921, el controvertido jurista alemán Carl
Schmitt había publicado La dictadura. Frente a la crisis y
decadencia de la democracia parlamentaria, Schmitt establece
la necesidad de justificar la dictadura, no como un mecanismo
3
de control y represión, sino como una institución
constitucional -creada desde el derecho romano- que tiene el
fin de proteger al Estado en la excepcionalidad del peligro.
En este tenor, establece una clara diferencia entre
«dictadura soberana» y «dictadura comisarial». La primera aspira a crear una situación que haga posible unaconstitución, a la que considera como la constituciónverdadera. En consecuencia, no apela a una constituciónexistente, sino a una constitución que va a implantar(Schmitt, 1968:182). Este poder de la dictadura soberana es el «poder
constituyente». Mientras que la «dictadura comisarial» es
aquella que, a partir de actos que provienen de un «poder
constituido», tiene como finalidad exceptuar las normas de la
constitución para la protección de la misma, debido a las
circunstancias de necesidad que se desprenden de la situación
histórica.
Pues bien, el texto de Walter Benjamin habría que
situarlo precisamente a partir de esta obra paradigmática de
Schmitt. Ya Enzo Traverso en su ensayo “Relaciones
peligrosas. Walter Benjamin y Carl Schmitt en el crepúsculo
de Weimar” nos advierte que “Benjamin toma prestado de
Schmitt sus categorías (soberanía, decisión, estado de
excepción), pero invierte la perspectiva” (Traverso,
2007:100). Mientras que Schmitt escribe su texto en función
de conservar el orden jurídico, Benjamin utiliza las mismas
categorías con el fin de destruirlo. Ahí donde Schmitt habla
de «dictadura comisarial» y «poder constituido», Benjamin
dirá «violencia mítica» y en lugar de pensar en una4
«dictadura soberana» que instaura un nuevo Estado,
introducirá la categoría de «violencia divina» para pensar en
su completa destrucción y en la instauración de una nueva era
histórica. En realidad, ambas categorías schmittianas
corresponderían a lo que Benjamin llama «violencia mítica»,
porque instaurar y conservar derecho, serán siempre acciones
violentas que repiten la condena trágica del hombre frente al
destino, un “eterno y mudo sostén de la culpa” (Benjamin,
2008:194).Si se pudiese demostrar que esta violencia inmediata en lasmanifestaciones míticas es estrechamente afín, o por completoidéntica, a la violencia que funda el derecho, suproblematicidad se reflejaría sobre la violencia creadora dederecho […] Esta relación promete arrojar más luz sobre eldestino, que se halla siempre en la base del poder jurídico,y de llevar a su fin, en grandes líneas, la crítica de esteúltimo. La función de la violencia en la creación jurídicaes, en efecto, doble en el sentido de que la creaciónjurídica, si bien persigue lo que es instaurado como derecho,como fin, con la violencia como medio, sin embargo -en elacto de fundar como derecho el fin perseguido- no depone enmodo alguno la violencia, sino que sólo ahora hace de ella ensentido estricto, es decir inmediatamente, violencia creadorade derecho, en cuanto instaura como derecho, con el nombre depoder, no ya un fin inmune e independiente de la violencia,sino íntima y necesariamente ligado a ésta. Creación dederecho es creación de poder, y en tal medida un acto deinmediata manifestación de violencia. Justicia es elprincipio de toda finalidad divina, poder, el principio detodo derecho mítico (Benjamin, 2008:195).
Esta función de la violencia que encuentra Benjamin no
sólo en la creación, sino en el poder que conserva el derecho
(o lo que Schmitt denominaba la «dictadura comisarial», la
que protegía a la propia constitución) muestra que el interés
del derecho por monopolizar la violencia está más allá de la
5
intención de salvaguardar meros fines jurídicos,
evidenciando, más bien, la intención de salvaguardarse a sí
mismo. Las diferentes manifestaciones de violencia que pueden
surgir dentro de un Estado no representan una amenaza por los
fines2 que persigan sino por su simple existencia fuera del
derecho (Benjamin, 2008:174). Es por esta razón que,
estratégicamente, el Estado concede ciertos derechos con el
fin de que los sujetos se sustraigan del uso de la violencia
(Benjamin, 2008:175). El ejemplo que nos da aquí Benjamin es
el de la huelga. “La clase obrera organizada es hoy -
señala-, junto con los estados, el único sujeto jurídico que
tiene el derecho a la violencia” (Benjamin, 2008:175). Si
bien la huelga no aparenta a primera vista ser un acto
violento y puede constituirse sólo como una pasiva extorsión
que busca del Estado ciertas regalías antes de reincorporarse
y retomar la acción interrumpida, también puede suceder que
se ponga en práctica una huelga simultánea en todas las
empresas, constituyéndose más bien como una huelga general
revolucionaria, plenamente activa, que busca “subvertir el
ordenamiento jurídico en virtud del cual tal derecho le ha
sido conferido” (Benjamin, 2008:177). En este último caso, el
Estado seguramente declarará la huelga inconstitucional y2 Hay dos tipos de fines, señala Benjamin, los jurídicos y los que no sonabarcados por el derecho, conocidos como naturales. Cuando se hace un usode la violencia fuera del derecho, lo que realmente amenaza el orden noson los propios fines, porque, en ese caso, señala el berlinés, seríansólo perseguidos aquellos actos dirigidos hacia fines naturalesantijurídicos, sin embargo, son perseguidas todas las manifestaciones nolegales de la violencia, independientemente de si los fines que éstapersiga correspondan o no con los fines jurídicos ya establecidos.
6
aplicará toda su fuerza para liquidarla. Lo que el Estado
teme más que ninguna otra cosa, advierte Benjamin, es aquella
función de la violencia de “fundar o modificar relaciones en
forma relativamente estable” (Benjamin, 2008:177), volviendo
al ordenamiento jurídico inoperante, es, en otras palabras,
la capacidad que tiene la violencia de generar lo que
Benjamin llama en la tesis VIII de la historia: “el verdadero
estado de excepción” (Benjamin, 2005:23).
En este punto, debemos volver a Schmitt. Para el jurista
alemán, el estado de excepción, es entendido siempre como
algo que ocurre en el umbral de los límites del derecho, ahí
donde el soberano sale a la luz por la capacidad de decisión
que tiene más allá de la norma; pero este “más allá de la
norma” no convierte a la acción del soberano en un más allá
del derecho, porque los fines que persigue son, para Schmitt,
propiamente, jurídicos. En este sentido, no puede haber un
estado de excepción que esté fuera del derecho, porque “tanto
la dictadura comisarial como la soberana tienen una
continuidad jurídica”(Schmitt, 1968:185). Parecería,
entonces, que la contribución de la teoría schmittiana es
precisamente la de hacer posible una articulación entre
estado de excepción y orden jurídico, de tal manera que no
represente nunca ni anarquía ni caos. En su obra Estado de
excepción, Agamben señala que: Schmitt ve en el estado de excepción precisamente elmovimiento por el cual Estado y derecho muestran suirreductible diferencia (…) y puede así fundar en el pouvoir
7
constituant la figura extrema del estado de excepción: ladictadura soberana (Agamben, 2007:69).
Lo importante aquí es hacer notar la diferencia entre
este “estado de excepción” schmittiano y el “verdadero estado
de excepción” benjaminiano. Ambos pensadores, señala
Traverso, forman parte de la ola antiparlamentaria que hacía
una dura crítica a la decadencia de la democracia en
Alemania. Mientras que el primero busca justificar la acción
soberana del dictador con el fin de mantener la continuidad
jurídica, el segundo busca la posibilidad de romper con esta
continuidad y pensar en una violencia más allá del derecho,
que permita la irrupción de una nueva época histórica. El
concepto clave aquí es el de «continuidad». Recordemos que
para Benjamin el derecho es la dimensión en la que el mito
logra instaurarse en la vida del hombre para seguirlo
condenando eternamente. Por eso busca romper con él, con el
continuum de este dominio. Mientras que para Schmitt, este
continuum del derecho representa la única posibilidad de
detener y retrasar el advenimiento de la catástrofe.
Ambos están escribiendo desde un momento de peligro,
ambos, dice Traverso, se enfrentan como su enemigo, al
anticristo, sólo que la manera de concebirlo y de oponerse a
él es radicalmente distinta. Mientras que para Schmitt el
anticristo aparece bajo el disfraz de la civilización
mecánica del occidente secular y bajo las formas extremas del
comunismo ateo (Traverso, 2007:102), para Benjamin el
8
anticristo toma la forma del nazismo y “preconiza el
advenimiento del Mesías” (Traverso, 2007:104).
La clave para entender el interés conservador de Schmitt
podremos encontrarla años después en otra de sus obras
fundamentales: El nomos de la tierra. En este texto, cuando el
jurista analiza la fuerza y la continuidad del imperio
cristiano en la Tierra, señala que: This Christian empire was not eternal. It always had its ownend and that of the present eon in view. Nevertheless, it wascapable of being a historical power. The decisive historicalconcept of this continuity was that of the restrainer:katechon. “Empire” in this sense meant the historical powerto restrain the appearance of the Antichrist and the end of thepresent eon; it was a power that withholds (qui tenet), as theApostle Paul said in his Second Letter to the Thessalonians(…) This provides a sense of an historical epoch. The empireof the Christian Middle Ages lasted only as long as the ideaof the katechon was alive. I do not believe that anyhistorical concept other than katechon would have beenpossible for the original Christian faith. The belief that arestrainer holds back the end of the world provides the onlybridge between the notion of an eschatological paralysis ofall human events and a tremendous historical monolith likethat of the Christian empire of the Germanic kings (Schmitt,2003:59-60)3.
3 Posible traducción: “El imperio Cristiano no era eterno. Siempre tuvosu propio fin y lo mismo sucede con el presente eon a la vista. Sinembargo, era capaz de ser un poder histórico. El concepto históricodecisivo de esta continuidad era el del inmovilizador (el que detiene):Katéchon. “Imperio” en este sentido significa el poder histórico quecontiene la aparición del Anticristo y el fin del eon actual; un poderque detiene (qui tenet), como el Apóstol Pablo dijo en su Segunda Carta alos Tesalonicenses (…). El imperio de la Edad Media Cristiana duró solotanto como la idea de katéchon estuvo viva. Yo no creo que ningún otroconcepto histórico podría haber sido posible para la fe originariamentecristiana que el de katéchon. La creencia de que “el que detiene” retardael fin del mundo, proporciona el único puente entre una parálisisescatológica de todos los eventos humanos y el enorme poder histórico delimperio cristiano de los reyes germánicos.”
9
Taubes le llama a Schmitt el “apocalíptico de la
contrarrevolución”(Taubes, 2007:165). Es apocalíptico porque
para él -como también para Benjamin- la historia es plazo, el
tiempo es un plazo perentorio. Los eones, los imperios tienen
un principio y un fin, no son eternos. Es
contrarrevolucionario porque, hace una “teología desde
arriba”, para favorecer el poder, el orden y no a sus
dominados.
La categoría que está implícita aún en el texto del 21 es
precisamente la de katéchon4: la detención de la catástrofe. La
decisión que el soberano toma en el estado de excepción,
evita el advenimiento del final y permite, pues, la
continuidad de la historia. Vayamos directamente al texto que
Schmitt está citando, a la segunda carta que escribió Pablo a
la comunidad de gentiles en Tesalónica.No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sinque venga antes la apostasía (αποστασια5), y se manifieste elhombre de pecado (αμαρτιας), el hijo de perdición,oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios,ó que se adora; tanto que se asiente en el templo de Dioscomo Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis quecuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahoravosotros sabéis lo que impide (κατεχον), para que á su tiempo(καιρω) se manifieste (αποκαλυφθηναι). Porque ya está obrando(ενεργειται) el misterio (μυστηριον) de iniquidad (ανομιας6)solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que
4 Schmitt dice en algún momento: “To me the katechon represents the onlypossibility of understanding history as a Christian and finding itmeaningful”. Véase: “Katechon: Carl Schmitt’s Imperial Theology and theRuins of the Future” Un artículo de Julia Hell publicado en la GermanicReview, 20095 La apostasía para el Pablo judío no es otra cosa sino el pecado queconsiste en abandonar a Dios, en gran medida por prácticas idólatras, esdecir, en traicionar la Alianza por la adoración de una forma material deDios.
10
ahora impide (κατεχων); Y entonces será manifestado aquelinicuo (ανομος), al cual el Señor matará con el espíritu desu boca, y destruirá con el resplandor (επιφανεια) de suvenida (παρουσιας); A aquel inicuo (ανομος), cuyoadvenimiento es según operación (ενεργειαν) de Satanás, congrande potencia (δυναμει), y señales, y milagros mentirosos.(2Tes. 2, 3-9).
Tradicionalmente, el katéchon ha sido interpretado como el
propio Carl Schmitt lo ha hecho. Ya desde el siglo II con
Tertuliano, el Imperio Romano apareció con la función
histórica positiva de retardar o retener el final de los
tiempos. De hecho, como bien señala Agamben, “toda teoría del
Estado –incluida la de Hobbes- que ve en él un poder
destinado a impedir o retrasar la catástrofe, puede ser
considerada como una secularización de esta interpretación de
2Tes. 2” (Agamben, 2006:110). Lo curioso es que esta función
positiva que se ha atribuido históricamente al katéchon, es
decir, a quien detiene la catástrofe, no aparece de modo
explícito en el oscuro texto paulino. Si seguimos la
interpretación que hace Agamben de este fragmento de la
carta, que es mucho más audaz, podríamos pensar que el hombre
de la anomía y el katéchon no son dos fuerzas opuestas como
tradicionalmente se ha interpretado sino que, por el
contrario, proceden de la misma fuerza. Para poder entender
con precisión qué quiere decir esto, necesitamos conocer con
6 Traducir anomía por iniquidad hace que el sentido de la frase seafácilmente cambiado. Literal, etimológicamente, anomía sería simplemente“ausencia de ley”, “sin ley”. Pablo mismo en 1Cor 9,21 se llama a símismo como ho ánomos.
11
mayor detalle la posición de Pablo frente a la ley, así que
hagamos una digresión en este punto.
En dos de las cartas escritas por Pablo es posible
rastrear una de las teorías legales más radicales del mundo
antiguo. Nos referimos a las cartas dirigidas a las
comunidades de Galicia y de Roma. Cronológicamente Gálatas
fue anterior y, en ella, podemos identificar una primera
posición de Pablo que, de tan radical, fue considerada
anómica. La carta fue enviada a Galicia para dar a conocer a
los gentiles un mensaje de salvación mesiánico. El punto
nodal de la epístola es el estatuto que tiene la ley en el
tiempo mesiánico. Pablo está anunciando la redención por la
muerte del justo y el deber de estar prestos ante su regreso,
pero un regreso que está condicionado por la aparición del
ánomos. En este tiempo de oportunidad, la ley ya no puede
operar del mismo modo que lo hacía antes; en efecto, Pablo
hará una crítica tajante porque ya no concibe la salvación a
partir del cumplimiento de las obras de la ley, sino de la fe
en el Mesías, es decir, de la puesta en acto del mensaje de
salvación. Incluso, dirá que todo aquél que está bajo la ley
está maldito. La ley siempre ordena y nunca perdona.
Permítaseme extenderme en los pasajes que considero más
relevantes de la Segunda Carta a los Tesalonicenses para
mostrar un panorama del discurso paulino sobre la ley:
En Gál. 2,16 dice: “por las obras de la ley ninguna
carne será justificada”. En Gál. 2,19: “porque yo por la ley
12
soy muerto á la ley, para vivir á Dios”. En Gál. 2,21:
“porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás
murió Cristo”. En Gál. 3,10: “porque todos los que son de las
obras de la ley, están bajo de maldición. Porque escrito
está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las
cosas que están escritas en el libro de la ley, para
hacerlas.” En Gál. 3,18-19: “Porque si la herencia es por la
ley, ya no es por la promesa: empero Dios por la promesa hizo
la donación á Abraham. ¿Pues de qué sirve la ley? Fué puesta
por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente á
quien fué hecha la promesa, ordenada aquélla por los ángeles
en la mano de un mediador”. En Gál. 3,21: “si la ley dada
pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la
ley”. En Gál. 5,1 “estad, pues, firmes en la libertad con
que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez á ser
presos en el yugo de servidumbre”. En Gál. 5,4: “Vacíos sois
de Cristo los que por la ley os justificáis; de la gracia
habéis caído”. En Gál. 6,15: “Porque en Cristo Jesús, ni la
circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva
criatura”.
La separación entre ley y justicia en Pablo se hace
pues, evidente. Es importante completar esta posición radical
de Pablo en Gálatas con la que sostendrá en Romanos7, donde7 Al parecer la Segunda de Gálatas fue malinterpretada, Pablo estabasiendo perseguido por los judíos por la manera en la que se expresaba dela ley. Una de las malinterpretaciones que se desprenden después de lasaclaraciones que hace en la Carta a los Romanos, es que se consideró -quizás burlonamente- que para llamar la segunda venida de Cristo, habríaque propiciar la aparición del anticristo y, con ese fin, deberían
13
haciendo algunas precisiones, luego de malinterpretaciones de
su carta, se dedica a seguir fundamentando la necesidad de
actuar con base en la fe y no con base en las obras que marca
la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado, es
decir, nadie podrá ser declarado justo o abstenerse del
juicio. En los tiempos mesiánicos que Pablo vive, en su ho nyn
kairós o «tiempo ahora», la relación que se debe tener con la
ley es distinta. El mesías ha redimido a la humanidad de la
ley, los ha hecho libres frente a la ley y esclavos a la
justicia. Sólo a partir de la vocación mesiánica, de la
práctica que pone en ejercicio el mensaje de salvación, es
posible ser declarados como justos, ser legitimados frente a
cualquier ley, orden o dominio. La salvación no se alcanza
entonces cometerse todos los pecados, las faltas e injusticias posibles.Permítaseme en esta cita mostrar algunos fragmentos de Romanos para darmás luz sobre la idea que Pablo tiene con respecto a la ley: Rom. 2,13:“Porque no son los oidores de la Ley los justos ante Dios, sino los quecumplen la Ley; ésos serán justificados”. Rom. 2,14: “Porque cuando losGentiles, que no tienen la Ley, cumplen por instinto (hacen pornaturaleza) los dictados de la Ley, ellos, no teniendo la Ley, son una leypara sí mismos”. Rom. 2,15: “Porque muestran la obra de la Ley escrita ensus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientosacusándolos unas veces y otras defendiéndolos”. Rom. 3,20: “Porque porlas obras de la Ley ningún ser humano será justificado delante de El;pues por medio de la Ley viene el conocimiento del pecado”. Rom. 4,15:“Porque la Ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco haytransgresión”. Rom. 6,18: “y habiendo sido libertados del pecado, ustedesse han hecho siervos de la justicia”. Rom. 7,6: “Pero ahora hemos quedadolibres de la Ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo quesirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra”.Rom. 10,4: “Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquélque cree. Rom. 13,10: “El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amores el cumplimiento de la ley”. Pablo no está tampoco aniquilando la Ley,sólo está marcando una diferencia fundamental entre la ley y la justicia.La justicia está fuera de la ley, pero no se opone a ella comocontradicción, sino que, sólo a partir de la justicia es que la ley puedetener sentido.
14
por el cumplimiento de la ley, al contrario, mientras se viva
bajo el dominio de la ley, se está siempre maldito, porque la
ley se dirige a la carne, a los apetitos meramente
autorreferenciales de nuestros deseos, mientras que la fe se
dirige al espíritu o pneuma, a los principios vitales
racionales que reivindican la vida. La ley mata, la ley no da
vida8. La ley ha sido dada por los ángeles, mientras que la
promesa ha sido dada directamente por Dios a Abraham. La
promesa no pierde vigencia ni es abrogada por la Ley Mosaica,
el fin (telos) de la ley es el propio Mesías.
Podríamos decir, en los términos que nos interesan, que
en el tiempo mesiánico, la ley entra en un estado de
excepción, o como lo dice el propio Pablo en la Segunda a los
Tesalonicenses que ya citamos, “el misterio de la anomía” ya
está obrando y sólo espera que sea quitado de en medio el
katéchon. Si el telos de la ley es el Mesías, aquello que
completa, lo que da término, lo que vuelve perfecta a la ley
no es ella misma sino la salvación y la justicia, el Mesías
salva y hace justicia. No se puede tener para Pablo la misma
relación de sometimiento frente a la ley una vez que el
hombre ha sido liberado de su esclavitud por el Mesías. En
palabras de Agamben: El katéchon es entonces la fuerza –el Imperio romano, perotambién toda autoridad constituida- que se opone y escondetras la katárgesis, el estado de anomía tendencial quecaracteriza el tiempo mesiánico y, en este sentido, retrasa
8 Recordemos aquí El grito del sujeto de Hinkelammert, la ley mata al justo y, enesa medida, se vuelve injusta. Cuando la ley se pone por encima de lavida se fetichiza y pierde toda su legitimidad.
15
el desvelamiento del «misterio de la anomía». Eldesvelamiento de este misterio significa la aparición a laluz de la inoperancia de la ley y de la sustancialilegitimidad de todo poder en el tiempo mesiánico (Agamben,2006:110).
La controversia sobre el significado del katéchon,
seguramente seguirá viva porque representa las posiciones
políticas de quienes leen estos textos. Desde nuestra
perspectiva, nos preguntamos: ¿No son acaso el mesianismo
paulino y el benjaminiano, mesianismos pensados a partir de
la redención? ¿No es la liberación, la salvación, la
declaración de justicia lo que se busca? Si estamos de
acuerdo, necesariamente tendríamos que asumir todas las
consecuencias que se desprenden de esto. Si el katéchon detiene
el advenimiento del anticristo, entonces también detiene la
redención. Es por eso que, la interpretación positiva que se
ha hecho del poder, de los imperios, desde Hobbes, Schmitt y
otros contrarrevolucionarios, no ha hecho más que prolongar
el continuum de dominación, alargar el drama de la salvación,
como si buscaran postergarlo al infinito. La ley, el derecho,
han cumplido, por una parte esta función de retardar el
advenimiento del mesías9.
9 Aunque, tenemos que decirlo, Pablo no es tan sencillo, casi todas sucategorías son antinómicas, es decir, paradójicas, aparentementecontradictorias. Para Pablo la ley también es la que introduce el pecadoen el mundo: “yo no conocí el pecado sino por la ley: porque tampococonociera la concupiscencia, si la ley no dijera: No codiciarás” (Rom.7,7). La ley provoca que el pecado crezca, pero esto devieneparadójicamente en un aumento de la gracia. Porque “La ley empero entrópara que el delito creciese; mas cuando el pecado creció, sobrepujó lagracia” (Rom. 5,20) Incluso es interesante ver la diferencia entre delito(παραπτωμα) y pecado (αμαρτια), delito tiene más un sentido de
16
Y aquí entonces volvemos a Benjamin. Resumamos el
argumento para que quede claro: Benjamin se está enfrentando
a Schmitt al utilizar la categoría «verdadero estado de
excepción» porque mientras que Schmitt hablaba de un “estado
de excepción” para mostrar la decisión absoluta del soberano
frente a la ley, Benjamin muestra un momento de absoluta
indecibilidad en la que la ley y el derecho se vuelven
completamente inoperantes. Schmitt está pensando este estado
de excepción como un acto eminentemente katechónico, es decir,
un acto que detiene, que retarda el advenimiento de la
anomía. El término katéchon lo obtiene de la segunda epístola
que Pablo de Tarso le escribió a los Tesalonicenses para
anunciarles el advenimiento del mesías luego de la apostasía
del ánomos o anticristo. Mientras que para Schmitt detener el
advenimiento del anticristo es la función del poder y de los
imperios -a sabiendas de su propia existencia perentoria-
Benjamin pareciera querer acelerar el final y detener al
propio katéchon.
Eso sería propiamente la revolución que está pensando
Benjamin, ésa la violencia divina, es decir, la violencia que
hace justicia rompiendo con el continuo del dominio. ¿De qué
otra forma enfrentarse al katéchon sino es con la violencia
que vuelve inoperante y destruye el Estado y el derecho? La
transgresión, de error, mientras que el «pecado» atenta directamentecontra la propia justicia divina (Vid. Strog´s Hebrew and Greek Dictionary). Decualquier manera, ese “misterio de la anomía” al que se refería Pablo loque muestra es que la ley ya no está operando como antes de la venida delMesías, como antes de que la propia ley matara al justo.
17
tesis VIII dice: “La tradición de los oprimidos nos enseña
que el “estado de excepción” en que ahora vivimos es en
verdad la regla. El concepto de historia al que lleguemos
debe resultar coherente con ello. Promover el «verdadero
estado de excepción» se nos presentará entonces como tarea
nuestra, lo que mejorará nuestra posición en la lucha contra
el fascismo” (Benjamin, 2005:22). El verdadero estado de
excepción es, precisamente, el desvelamiento del misterio de
la anomía, cuando el katéchon, aquel que detiene el
advenimiento del ánomos es quitado de en medio. Como
comentábamos anteriormente –y que ahora podremos comprender
con mayor alcance, la posición de Agamben es que el katéchon y
el ánomos no son dos figuras distintas sino que designen un único poder, antes y después deldesvelamiento del final. El poder profano –el Imperio romanoo cualquier otro- es la apariencia que cubre la realidad dela anomía sustancial del tiempo mesiánico. Con la supresióndel misterio esta apariencia es eliminada, y el poder asumela figura del ánomos, del fuera de la ley absoluto. El tiempomesiánico se cumple así con dos parousíai: la del ánomos,caracterizada porque Satanás está en acto con toda supotencia, y la del mesías, que hará inoperante esta energéia.(Agamben, 2006: 111)
Pareciera quizás muy aventurada la interpretación, pero
si uno se va a la Primera de Corintios 15,24-26 donde Pablo
dice: entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios yPadre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridady poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto atodos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigoque será abolido es la muerte,
18
efectivamente vemos cómo la venida del Mesías arrasa con
los poderes constituidos en la Tierra. A pesar de la historia quetodos conocemos, 2Tes2 no puede servir, como bien señala Agamben,
para fundar una «doctrina cristiana» del poder.
Si nosotros leemos a Pablo de Tarso como lo ha hecho Schmitt,
definitivamente, Benjamin y Pablo no tendrían nada en común sino
su enemistad. Sin embargo, si nos aventuramos a una lectura de
Pablo distinta a la tradicionalista, si rescatamos esto que Reyes
Mate ha denominado “el hilo rojo” de la teología paulina, podemos
encontrar paralelismos bastante interesantes. Para ambos, el
advenimiento del mesías es la destrucción de todo poder terrenal,
aunque para Pablo, por su propio contexto histórico, la segunda
venida era un acontecimiento que podría suceder próximamente.
Benjamin, nihilista, desesperanzado, sabe que no es posible
aguardar ni esperar nada, que el mesías simplemente ya no vino, y
entonces todos tendremos que devenir esos mesías que lleven a cabo
la labor de aquél. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo redimir? En Para una
crítica de la violencia, lo dice de manera radical: “un rescate de la
esclavitud de todas las condiciones históricas de vida
pasadas resulta irrealizable si se excluye absolutamente y
por principio toda y cualquier violencia” (Benjamin,
2008:192). Es cierto, Benjamin es un avisador de incendios
como bien se dice, pero no sólo, también es un incendiario,
un acelerador del final; al meter el freno al progreso,
Benjamin se enfrenta violentamente al katéchon para detener el
continuum del destino cargado de culpa que pesa sobre la
humanidad, esa misma culpa de la que Pablo dice que hemos
sido liberados en los tiempos del mesías. 19
Hay un paralelismo más sobre el que quisiera llamar la
atención. Tanto para Benjamin como para Pablo parece
importante hacer mención de medios que son ajenos a la ley y,
por tanto, ajenos a la violencia, medios por los cuales, el
hombre sí puede relacionarse con los otros de manera justa.
Para Pablo el amor, la mansedumbre, la templanza, son maneras
de actuar sobre las cuales no se ejerce ningún tipo de ley e
incluso, diría, que la propia ley se cumple en el amar al
otro como a sí mismo10. Benjamin le llama los «medios puros»: El acuerdo no violento surge dondequiera que la cultura delos sentimientos pone a disposición de los hombres mediospuros de entendimiento. A los medios legales e ilegales detoda índole, que son siempre todos violentos, es lícito porlo tanto oponer, como puros, los medios no violentos.Delicadeza, simpatía, amor a la paz, confianza y todo lo quese podría aun añadir constituyen su fundamento subjetivo(Benjamin, 2008:186).
En este sentido, la débil fuerza mesiánica que nos viene
dada a cada generación puede actualizarse a partir de la
violencia con el fin de la destrucción radical del estado de
cosas que conocemos o puede, desde los medios puros del
entendimiento, desde los medios no legales ni ilegales –y por
lo mismo no violentos, plantear nuevas formas de relaciones
entre los hombres. El asunto está en que la salvación no
vendrá ni del Estado ni del derecho, que toda apuesta que
hagamos por ambos no será más que la postergación del final y
la reivindicación de la culpa y del mito. Si el mesianismo
10 En Gál. 5,14 dice Pablo: “Porque toda la ley en aquesta sola palabra secumple: Amarás á tu prójimo como á ti mismo”. Y en Gál. 5,23:“Mansedumbre, templanza: contra tales cosas no hay ley”.
20
tiene que ver con la justicia y esta última es irreductible
al derecho, definitivamente, el acontecimiento mesiánico
deberá también estar más allá del propio ordenamiento
jurídico. No sólo más allá, sino que deberá destruirlo11, ésta
es precisamente la consecuencia de la manifestación de la
violencia divina.
Por último, para Benjamin hacer una crítica de la
violencia es hacer filosofía sobre su historia (Benjamin,
2008:200), una historia que se asemeja a un “hamacarse
dialéctico” que va y viene entre fundar y conservar derecho,
porque la violencia mítica se encuentra repetida en esta
oscilación: nuevas fuerzas, o aquellas antes oprimidas, predominan sobrela violencia que hasta entonces había fundado el derecho yfundan así, un nuevo derecho destinado a una nuevadecadencia. Sobre la interrupción de este ciclo que sedesarrolla en el ámbito de las formas míticas del derecho,sobre la destitución del derecho junto con las fuerzas en lascuales se apoya, al igual que ellas en él, es decir, endefinitiva, del Estado, se basa una nueva época histórica(Benjamin, 2008:201).
La violencia revolucionaria, que es el nombre de la
violencia pura-divina en el hombre, es aquella capaz de
interrumpir esta oscilación mítica de la violencia que
siempre lleva consigo la culpa y el dominio. Sin embargo,
¿cómo sabremos si la violencia que pensamos revolucionaria es
11 Benjamin señala que “es lícito llamar destructiva a tal violencia; perolo es sólo relativamente, en relación con los bienes, con el derecho, conla vida y similares, y nunca absolutamente, en relación con el espíritude lo viviente” (Benjamin, 2008:198)
21
realmente una violencia divina, pura, que transforma la
historia? Imposible, respondería Benjamin, no se puede saber si en un determinado caso se ha cumplido la pura violencia,pues sólo la violencia mítica, y no la divina, se dejareconocer con certeza como tal; salvo quizás en efectosincomparables, porque la fuerza purificadora de la violenciano es evidente a los hombres (Benjamin, 2008:201).
Es cierto que el pensamiento benjaminiano en este texto
es riesgoso, pensar en justicia divina más allá del derecho,
en la destrucción del Estado y del derecho mítico, parecerían
tareas imposibles de realizar, incluso, poco convenientes.
Pero quizás también podríamos entender, como señala Derrida,
que aquello que se muestra en esta obra de Benjamin es la
“audacia o valentía de un pensamiento que sabe que no hay
ajustamiento ni justicia ni responsabilidad a no ser
exponiéndose a todos los riesgos, más allá de la certeza y de
la buena conciencia” (Derrida, 1997:126). Baste, sin llegar a
ninguna conclusión definitiva sobre el punto, leer la
relación entre estos tres personajes que han guiado las ideas
del presente ensayo, como una manera de explorar esa zona
oscura y silenciosa a partir de la cual es posible pensar el
efecto de la violencia como un efecto de liberación.
22
Bibliografía
Agamben, Giorgio. (2006) El tiempo que resta. Ed. Trotta, Madrid.________ (2007) Estado de excepción. Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.Benjamin, Walter. (2005) Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Ed.Contrahistorias, México.________ (2008) Para una crítica de la violencia. Ediciones Coyoacán, México.Derrida, Jacques. (1997) Fuerza de ley. Ed. Tecnos. Madrid.Hell, Julia. (2009) “Katechon: Carl Schmitt’s Imperial Theology and theRuins of the Future” en Germanic Review, Alemania.Schmitt, Carl. (1968) La dictadura. Ed. Revista de Occidente, Madrid.________ (2003) The nomos of the earth. Telos Press, Estados Unidos.Taubes, Jacob. (2007) La teología política de Pablo. Ed. Trotta, Madrid.Traverso, Enzo. (2007) “Relaciones peligrosas. Walter Benjamin y CarlSchmitt en el crepúsculo de Weimar” en Revista Acta poética 28, México.
23