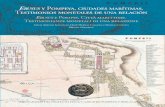Víctimas, testimonios y memoria de la I Guerra Mundial (Estado de la cuestión)
Transcript of Víctimas, testimonios y memoria de la I Guerra Mundial (Estado de la cuestión)
TRABAJO FINAL DE GRADO: VÍCTIMAS, TESTIMONIOS
Y MEMORIA DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
JORGE RAMÓN ROS
GRADO DE HISTORIA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
TUTOR: PEDRO RUIZ TORRES
2
ÍNDICE:
Introducción 3
1) VÍCTIMAS Y TESTIMONIOS: UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL
1.1) El concepto de víctima 4
1.2) Testimonios y memoria: del silencio a la autoafirmación 5
2) VÍCTIMAS Y TESTIMONIOS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: LAS DIVERSAS
CONFIGURACIONES HISTORIOGRÁFICAS
2.1) Primera configuración: enfoque político, militar y diplomático 8
2.2) Segunda configuración: enfoque socioeconómico 12
2.3) Tercera configuración: culturas de guerra 15
3) LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN EL CINE 20
4) ¿CÓMO CONMEMORAR EL CENTENARIO DE LA GRAN GUERRA? 25
3
INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene como objeto realizar un estado de la cuestión sobre un proceso
que ha cobrado importancia desde la Primera Guerra Mundial y sobre todo tras la
Segunda Guerra Mundial en las sociedades occidentales contemporáneas. Me refiero, en
concreto, al surgimiento y desarrollo de un nuevo concepto para definir un grupo social:
la víctima. Las víctimas de la Primera Guerra Mundial y su testimonio inherente han
adquirido con el paso del tiempo reconocimiento y valor para los historiadores y el gran
público. En la actualidad, se sostiene la necesidad de mantener viva su experiencia en la
memoria colectiva de los ciudadanos. Mediante la reivindicación de sus recuerdos, las
víctimas buscan una reparación moral y a ser posible judicial; siempre bajo la premisa
compartida de que aquello que tanto sufrimiento les causó no vuelva a suceder.
Los testimonios de las víctimas, sus memorias de la Primera Guerra Mundial, han
sido más o menos valoradas según el contexto sociopolítico, hecho que ha dado pie a
interpretaciones diversas por parte de los historiadores y el cine. Por ello, he puesto en
relación sus vivencias con los enfoques historiográficos y cinematográficos de la guerra
desde el fin de las hostilidades hasta la actualidad con la finalidad de ilustrar un cambio
de percepción de dicha memoria y, en definitiva, un cambio cultural en relación dada a
sus recuerdos y sus testimonios. El testigo común y su experiencia, anteriormente vistos
como entidades subjetivas y poco fiables, son ahora fuentes de información inestimables
para el estudio de la contienda: es así como su pasado aflora e influye decisivamente en
la construcción de las identidades personales y nacionales en nuestros días. En
consecuencia, el último apartado del trabajo analiza las conmemoraciones
contemporáneas del centenario de la Primera Guerra Mundial: sus escenarios, episodios
y actores, subrayando así la importancia de la reflexión sobre este conflicto en un
presente de incertidumbre en Europa.
4
1) VÍCTIMAS Y TESTIMONIOS: UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL
1.1.) EL CONCEPTO DE VÍCTIMA
El término víctima aparece en el Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua con dos acepciones. Por un lado, es «aquella persona que se expone u ofrece a
un grave riesgo en obsequio de otra». Asimismo se plantea que es toda «persona que
muere o sufre daños por culpa ajena o accidente fortuito». Estas definiciones, que hoy
en día se asumen con normalidad, remiten a un proceso de reconocimiento de un
estatuto particular a un grupo social nuevo que se dio a lo largo del siglo XX, se
manifestó durante la Primera Guerra Mundial y adquirió un gran relieve a partir de la
Segunda Guerra Mundial.
¿Qué ocurría previamente y cuáles fueron las razones del cambio de percepción
que tuvo lugar? El sociólogo francés Michel Wieviorka se ha aproximado a esta
cuestión en un artículo titulado «L’émergence des victimes1». Según él, la hipotética
víctima antes no tenía voz ni reconocimiento público: no se contemplaban el
sufrimiento y el dolor individual como consecuencias de la violencia. Era el Estado
quien se encargaba de dictar las penas al culpable ante los ojos de la sociedad, sin
discutir reparaciones por el daño causado a los damnificados2. Si bien el nacimiento del
término está relacionado con la aparición de la Cruz Roja tras la guerra de Crimea, con
la experiencia de la muerte en la Primera Guerra Mundial la víctima comenzó a ser
contemplada tímidamente como entidad a considerar a través de propuestas de medidas
de protección para las mujeres y los niños3. Sólo tras la publicación de las experiencias
de la Segunda Guerra Mundial y la guerra del Vietnam en los años 60 y 70 del siglo XX
cobrará sentido esta afirmación:
1 WIEVIORKA, M.: «L’émergence des victimes», en Sphera Publica, Revista de Ciencias
Sociales y de la Comunicación, 3 (2003), pp. 19-38. 2 Ibídem, pp. 20-21.
3 NABULSI, K.: «Evolving Conceptions of Civilians and Belligerents: one hundred years
after the Hague Peace Conferences» en CHESTERMAN, S. (ed.) Civilians in War, Lynne
Rienner Publishers (2001), pp. 9-24. (Cit. en WIEVIORKA, M.: op. cit., p. 21)
5
«se reconoce que los daños deben ser prevenidos socialmente, y compensados o
reparados (...) Se introduce una lógica del reconocimiento de la víctima.4»
La víctima es ahora, por consiguiente, un individuo que ha sufrido las
consecuencias de una violencia extrema que no necesariamente ha de ser física, sino
psicológica. Una violencia transmitida mediante los recuerdos de su experiencia, y que
cuando confluye con memorias similares puede significar la articulación de colectivos
de víctimas o de sus descendientes. Según Wieviorka, estas organizaciones, que se
reconocen a sí mismas como tales en el espacio privado y público mientras piden
justicia ha supuesto un desafío creciente para los Estados occidentales. El sociólogo
Jean-Michel Chaumont ha aludido en uno de sus artículos5 a un cambio de percepción
en las sensibilidades morales que afecta directamente a la justicia: el paso de «una
concepción meritocrática (es justo ser compensado por lo que el individuo ha hecho) a
una concepción propia de la víctima (es justo ser compensado por lo que ha sufrido)6».
La llamada conciencia del riesgo creciente se ha afirmado de tal modo que, en la
actualidad, cualquier individuo puede ser una víctima potencial7: de la guerra, de los
accidentes en el trabajo, del terrorismo, de la violencia contra las mujeres, etc. El Estado
ya no es visto por muchos de estos colectivos como garantía última de protección frente
a la violencia arbitraria y el desorden que les había afectado; y esto influye
decisivamente en la articulación pública de los colectivos de las víctimas de guerra,
víctimas del ideal patriótico del sacrificio por el bien del Estado8.
1.2) TESTIMONIOS Y MEMORIA: DEL SILENCIO A LA AUTOAFIRMACIÓN
Los testigos del conflicto comenzaron a publicar sus memorias tras la Primera
Guerra Mundial, pero la información que proporcionaban fue rechazada por la mayoría
de historiadores en los años 20 y 30 del siglo XX como es el caso de Pierre Renouvin,
más centrados en el estudio de las relaciones diplomáticas, los hechos políticos y las
estrategias militares:
4 WIEVIORKA, M.: op. cit., p. 22.
5 CHAUMONT, J.; «Du culte des héros à la concurrence des victimes» en Criminologie,
vol. 33, 1 (2000), pp. 167-183. 6 Ibídem, p. 180.
7 FUREDI, F.: Culture of Fear. Risk-taking and the Morality of Low Expectations. Londres,
Cassell, 1997, p. 100. 8 WIEVIORKA, M.: op. cit., pp. 25-26.
6
«Los testimonios de los combatientes, cuya información es muy útil para
comprender la atmósfera de la batalla, no pueden dar aspectos sobre el desarrollo de las
operaciones: por ello, el horizonte de estos testimonios es muy limitado9»
Inmediatamente después de la guerra, los debates historiográficos se centraron en
cuestiones como las responsabilidades de guerra y las compensaciones económicas que
los países vencidos debían aportar. Mientras tanto, muchos de los soldados y civiles
muertos en el conflicto no podían descansar en su lugar de origen por decisión de
gobiernos como el francés, que no lo autorizó hasta 1920. Las autoridades no estimaban
necesario que sus familiares y allegados tuvieran este derecho sobre los restos mortales;
y esto provocó un gran dolor entre los familiares de los difuntos10
. A pesar de esta
tendencia general del olvido de la víctima entre los historiadores existieron excepciones
como la del francés Jean Norton Cru, que fue uno de los pioneros en aplicar el método
crítico para dar a los testimonios el estatuto de documento histórico. En su análisis de
los testimonios se relaciona el nacionalismo exacerbado con la muerte y la miseria del
soldado que generan la defensa de esas ideas: ésa es la verdadera guerra para él11
.
Los silencios y las manifestaciones de la memoria conforman una trayectoria de la
que es posible distinguir varias etapas. El historiador Henry Rousso12
ha postulado
cuatro fases en la actuación y comportamiento de las víctimas ante su recuerdo. La
primera es el acontecimiento fundador que marcó un punto de inflexión en sus vidas. La
segunda corresponde a la represión de la memoria. El filósofo alemán Walter Benjamin
consideró que, tras la Primera Guerra Mundial, se había originado un shock entre
aquellos que habían vuelto del frente. La experiencia no comprensible, la vergüenza y el
miedo a la incredulidad que puede provocar el relato de lo vivido son algunos de los
factores que pueden generar el silencio13
. El Miedo [obra de testimonio que será
analizada más adelante] ya ilustra ese debate entre el silencio y la narración de la
experiencia en los propios combatientes de la Gran Guerra:
«—¡Venga, venga Nègre! ¡Vamos a contar parte de la verdad a nuestra vuelta!
9 RENOUVIN, P; PRÉCLIN, E.; HARDY, G.; L’Époque contemporaine. 2. La paix armée
et la Grande Guerre 1871-1919, París, PUF [col. Clio], p. 609 (Citado en WINTER, J. y
PROST, A.; Penser la Grand Guerre: un essay d’ historiographie, París, Seuil, 2004, p. 27. 10
WINTER, J.; Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural
History, Cambridge University Press, 1995 (ed. utilizada 1998), p. 23. 11
WINTER, J. y PROST, A.; op. cit., pp. 116-117. 12
ROUSSO, H.; Le Syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, París, Seuil, 1990, p. 19. 13
SARLO, B.; Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo: una discusión,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, pp. 31-32.
7
—¡Eres joven, hijo mío! ¿A quién piensas contarle tú la verdad? ¿ A una gente que
se ha aprovechado de la guerra, que se ha estado forrando hasta ahora? ¿Qué quieres que
hagan con tu verdad? Tú eres víctima, sí, víctima, y eso no interesa a nadie. ¿Dónde has
visto que se tenga compasión de los imbéciles?
—Pero la generación que viene nos hará caso.
—La generación que viene dirá “O quieren asombrarnos o chochean”»14
La publicación de esta obra en 1930, así como otros relatos de soldados15
evidencia que el silencio relativo no equivalía al olvido. Un testigo del genocidio
nacionalsocialista como el del escritor americano de origen judío Élie Wiesel reflexionó
más adelante que, en los primeros momentos tras su liberación, sólo pensaba en
sobrevivir: más tarde, observó que algunos de sus verdugos andaban por la calle. Existía
la posibilidad de enterrar su pasado16
.
Frente a esta situación, la tercera fase corresponde a un cambio drástico de
percepción: la reivindicación de la memoria como un derecho. En este contexto de
anamnesis, de «retorno de lo reprimido17
», Enzo Traverso ha establecido como una de
las características fundamentales de este período un choque entre el presente del
momento de eclosión del relato memorístico y el pasado de los hechos a los que se
refiere dicho relato18
. La rememoración de la experiencia ha supuesto la revalorización
de las narraciones en primera persona: se ha introducido una relación afectiva con el
pasado. Es así como el testimonio cree en su verdad, y de ese modo se reafirma como
sujeto. Este afianzamiento e incremento de confianza en la palabra del testimonio se ha
visto apoyado por su creciente presencia en los medios de comunicación. Entre otros
momentos a reseñar de esta irrupción del testimonio en la esfera pública pueden
destacarse el proceso judicial en 1961 contra un exmiembro destacado de las SS (Adolf
Eichmann) o fenómenos como la movilización de las madres de las víctimas y
desaparecidos en la Plaza de Mayo durante y tras la dictadura argentina.
Esta irrupción del testimonio en la vida pública y la movilización social creciente
que le ha acompañado puede desembocar, de acuerdo con Rousso en una fase de
14
CHEVALLIER, G.; El Miedo, Barcelona, Acantilado, 2009, p. 352. 15
JÜNGER, E.; Tempestades de acero (1920, 1925, 1934) Barcelona, Tusquets, 2005. 16
WIESEL, É.; La Nuit, París, Éditions de Minuit, 1958, p. 178 (Cit. en WIEVIORKA, A.;
L’ère du témoin, París, Plon, 1998, pp. 57 y 59) 17
ROUSSO, H.; op. cit., p. 19. 18
TRAVERSO, E.; Els usos del passat. Història, memòria, política, Valencia, PUV, 2006,
pp. 59-60.
8
obsesión por el deber de la memoria que ocupa el presente19
[si bien él ha utilizado este
término para estudiar las formas de evocar la Segunda Guerra Mundial y la resistencia
francesa]. Ante esta situación, la memoria y su inclinación al detalle, ligada a la carga
emocional del relato y la visión de los hechos con sus propios ojos debe ser, en palabras
de Beatriz Sarlo, matizada al subrayar que el acto rememorador se realiza desde el
presente del testimonio. Al igual que el trabajo del historiador, la rememoración puede
estar sometida a anacronismos, silencios, olvidos, tergiversaciones20
, etc. En
consecuencia, se han producido algunas puntualizaciones sobre el uso del testimonio de
la violencia de guerra como fuente de información por algunos sectores intelectuales.
En el caso de los relatos memorísticos de muertes masivas [concretamente del genocidio
nacionalsocialista] el filósofo Giorgio Agamben realizó una serie de observaciones.
Según su planteamiento, el testimonio, que equivalía al superviviente, no podía hablar o
escribir en representación de sus compañeros muertos21
. De esta forma, rechazaba
parcialmente el testimonio al considerarlo como únicamente narrador e intérprete de su
propia experiencia vital.
Como se decía al inicio de este trabajo, muchos de los sujetos damnificados han
introducido demandas de justicia junto a los relatos memorísticos de sus vivencias. En
este contexto de saturación y multiplicidad de las memorias existentes, la incorporación
de terminología jurídica integrada en el estudio de las víctimas ha suscitado diversas
discusiones sobre el carácter y el papel que debe jugar el historiador en los procesos
judiciales de las víctimas. Basándose en las ideas de Carlo Ginzburg, Traverso
considera que la verdad que puede proporcionar un historiador es parcial y provisional,
sujeta a interpretaciones futuras, mientras que el juez sentencia con nociones absolutas
de culpabilidad o inocencia; de verdad y falacia. En otro plano, los procesos judiciales
han sido vistos por las víctimas como acto reparador: su memoria es para ellos una
prueba más con la que acusar a sus verdugos22
.
2) VÍCTIMAS Y TESTIMONIOS DE LA I GUERRA MUNDIAL: LAS DIVERSAS
CONFIGURACIONES HISTORIOGRÁFICAS
19
ROUSSO, H.; op. cit., p. 21. 20
SARLO, B.; op. cit., pp. 67-70 y 78-82. 21
AGAMBEN, G.; Lo que queda de Auschwitz: el archivo y el testigo, Valencia, Pre-
textos, 2000, p. 18. 22
TRAVERSO, E.; op. cit., pp. 100-105.
9
La Primera Guerra Mundial, al igual que cualquier fenómeno histórico, no ha sido
vista, descrita y analizada del mismo modo en 1918 que en la actualidad. El enfoque y
los temas a tratar por los historiadores en sus estudios de la guerra han experimentado
una gran diversificación en las últimas décadas del siglo XX, en sintonía con la
creciente ampliación de los campos de estudio de la disciplina histórica. Por ello,
Antoine Prost y Jay Winter diferencian en su obra Penser la Grand Guerre23
tres
configuraciones historiográficas en las que puede observarse cómo el testimonio pasó
de ocupar un papel marginal en los primeros años a ser una fuente de información
valiosa que permite recomponer mejor la atmósfera y las consecuencias de la guerra, en
sintonía con la reafirmación de las víctimas como sujeto público.
2.1) PRIMERA CONFIGURACIÓN: ENFOQUE POLÍTICO, MILITAR Y DIPLOMÁTICO
La primera configuración abarca desde el final del conflicto bélico hasta los años
50 del siglo XX. En esta etapa, la mayoría de historiadores tratan los aspectos militares
políticos y diplomáticos, influidos por el historicismo del siglo XIX. La guerra es
interpretada como un acontecimiento excepcional protagonizado por los altos mandos
militares y por las élites políticas que gobiernan los estados. «Discernir lo verdadero de
lo falso24
» es uno de los principales objetivos de los historiadores de este período, cuyas
explicaciones están muy ligadas a su nacionalidad: los autores afirmar ser conscientes
de la importancia de sus escritos para la moral de su país, configurándose así una
historia de carácter nacional que caricaturiza al enemigo. Lo memorable de la guerra, lo
que debe ser narrado por estos autores son las hazañas de los generales en las batallas
que a su juicio fueron decisivas en el transcurso del conflicto: Gallípoli, Verdun, Marne,
Somme, etc. De esta última batalla, historiadores como Gabriel Hanotaux ofrecieron,
según Jay Winter y Antoine Prost, una visión de la batalla que primaba las operaciones
llevadas a cabo por los franceses, marginando a un papel secundario sus aliados
británicos25
. Otro rasgo de importancia es la profusión de relatos históricos de los
hombres de Estado y militares, que conviven con los estudios históricos: ellos narran su
guerra desde su posición de autoridad, atenuando así su posible sensación de
23
WINTER, J. y PROST, A.; op. cit. 24
Ibídem, p. 25. 25
Ibídem, pp. 82-83.
10
culpabilidad individual26
. La mayoría, tomando la idea del general prusiano Clausewitz,
ven en la guerra una continuación de la política por otros medios27
. Un hombre imbuido
por esta concepción es el almirante y luego presidente británico Winston Churchill,
considerado por algunos autores como alguien que «desde su juventud mostraba una
irresistible atracción por las armas28
». Además, un testimonio como el de Michel
Corday [funcionario de un ministerio francés] ilustró las tensiones entre el poder civil y
el militar, así como el secretismo en una realidad tan sangrante como el número de
muertos:
«A medida que avanza la conversación se va haciendo patente que ni siquiera los
ministros saben con exactitud cuántos soldados hay en el ejército. Por un lado, debido a que
los altos mandos —que con frecuencia muestran abiertamente su desprecio por los civiles
en el poder— tienen fama de andarse con tapujos (...) Cuántos han muerto es un secreto y
lo seguirá siendo hasta el final de la guerra.29
»
Es reseñable que Corday publicara en 1934 un diario30
de los cuatro años de
contienda, con abundantes juicios negativos de personajes públicos de la época como el
presidente francés Poincaré o el comandante Joffre. En una crítica literaria
estadounidense tras su publicación se destacaba su odio a la guerra y la satirización del
papel de dichos hombres; pero también señalaba que el futuro historiador que se
enfrentara al texto tendría que «separar el grano de la cáscara31
» : una forma coloquial
de destacar la crítica documental del historiador al legado del testimonio.
Así pues, las masas populares se representaban como población a movilizar bajo
las órdenes de los mandos. Debían defender con ahínco [y con la vida si era necesario]
un interés superior y común: la patria. Éste era el caso del danés Kresten Andersen,
soldado del ejército alemán que no se había presentado como voluntario: no obstante, él
señalaba que de todos modos estaba «a la espera de lo inevitable32
». Por una parte,
quería fortalecer su carácter; pero también al mismo tiempo fue consciente de lo que el
frente significaba tras su primera experiencia bélica:
26
WINTER, J. y PROST, A.; op. cit, p. 239. 27
Ibídem, p. 275. 28
PELAZ-LÓPEZ, J-V; Breve historia de Winston Churchill, Madrid, Nowtilus, 2012, p.
104. 29
ENGLUND, P.; La belleza y el dolor de la batalla: La Primera Guerra Mundial en 212
fragmentos, Barcelona, Rocaeditorial, 2011, p. 76. 30
CORDAY, M.; The Paris Front, Nueva York, E. P. Dutton & Co, 1934. 31
WENT, S.; «The Seamy Side of the French at War», The Saturday Review of Literature,
27 enero de 1934, p. 434. 32
ENGLUND, P.; op. cit., p. 71.
11
«¡Qué cruel y brutal es la guerra! Se pisotean los más altos valores: el cristianismo,
la moral, el hogar y la patria. A la vez vivimos en un tiempo en un tiempo en que no se hace
más que hablar de la cultura. Te vienen ganas de perder la fe en la cultura y en otros valores
si este es todo el respeto que merecen.33
»
Generalmente las reacciones iniciales ante la posibilidad de entrar en combate no
poseían tal grado de escepticismo. Para testimonios como el joven alemán Ernst Jünger,
la movilización era una válvula de escape a la energía juvenil; generaba nuevas
ilusiones y expectativas. Así, declaraba que «tras breves semanas de instrucción nos
habían fusionado hasta hacer de nosotros un único cuerpo, grande y henchido de
entusiasmo34
». Otro sentimiento adyacente a este ambiente festivo fue la creencia en la
necesidad de su acto de sacrificio: «...tienes la sensación de que es maravilloso ser uno
de los millones de hombres que pueden luchar, sientes que eres necesario35
».
Sensaciones positivas que se desvanecieron paulatinamente a medida que la violencia se
hizo presente en el día a día de todo aquel que se hallara en el campo de batalla. Ernst
Jünger había afirmado tras ser herido en la batalla de Les Éparges en 1914: «Qué bello
era aquel país [Alemania] y cómo merecía que por él derramásemos la sangre y
diéramos la vida36
». Cuatro años después, ya no era el mismo hombre. Hastiado y
desencantado de la guerra nacionalista, relataba en sus memorias tras ser gravemente
herido:
«Mientras caía pesadamente sobre el piso de la trinchera había alcanzado el
convencimiento de que aquella vez todo había acabado, acabado de manera irrevocable. Y,
sin embargo, aunque parezca extraño, fue aquél uno de los poquísimos instantes de los que
puedo decir que han sido felices de verdad (...) Notaba un asombro incrédulo, el asombro
de que precisamente allí fuera a acabar mi vida; pero era un asombro lleno de alegría (...)
Allí no había ya ni guerra ni enemistad.37
»
La excepción más notoria a la marginación del testimonio de a pie en este período
es la obra de Jean Norton Cru. Témoins recoge un conjunto de 246 relatos,
rigurosamente seleccionados, de antiguos soldados franceses en la Primera Guerra
Mundial. Él, que había sido soldado, renunció a narrar su propio testimonio a favor de
las voces de sus compañeros de armas. Su motivación a la hora de escribir los relatos se
ve reflejada en esta cita: «si el público toma las novelas ordinarias por ficción, hay una
33
ENGLUND, P.; op. cit, p. 79. 34
JÜNGER, E.; op. cit., p. 5. 35
ENGLUND, P.; op. cit., p. 51. 36
JÜNGER, E.; op. cit., p. 35. 37
Ibídem, p. 299.
12
fuerte tendencia a tomar las novelas de guerra como un relato verídico38
». A su juicio,
es necesario combatir los mitos de guerra que ofrecen dichas novelas: por ello niega que
los buenos soldados sean valientes: todos los soldados sienten miedo. Además, declaró
que «los soldados son verdugos o víctimas, cazadores o presas39
»: no hay signos de
proeza heroica en los combates. Así pues, Norton Cru realizó una selección de los
testimonios según su grado de veracidad. El buen testimonio es para él aquel que
reproduce con fidelidad la atmósfera del combate sin pompa literaria. Es el caso de los
escritos de Maurice Genevoix, combatiente francés que más tarde sería impulsor del
Memorial de Verdún:
«Ha de reconocerse que todo esto — los cinco días transcurridos bajo el pico, el
primero por el ataque, los otros cuatro para soportar los contraataques y el bombardeo —
que el autor narra en 96 páginas producen en la lectura un efecto de horror indecible.
Pierdo el tiempo en dar cuenta de ello, puesto que cada página es una obra maestra de
reconstrucción de aquello que tantos soldados escritores han declarado imposible de contar.
Genevoix lo ha hecho (...) con una simplicidad y claridad que abruma cuando se concibe la
dificultad (...) todo estilo apocalíptico no puede más que debilitar la impresión de la
realidad.»
A este testimonio se opone la figura de Giraudoux, un escritor movilizado como
secretario-intérprete y considerado por Cru como poco fiable:
«He aquí el punto de vista de los escritores propiamente “literarios”: la literatura lo
es todo; la guerra es nada, ella puede servir de tema a los desarrollos intelectuales o la
virtuosidad del escritor puede tomar libre camino a fin de cautivar al lector (...) Hasta hoy
son aprobados dentro de su error por la mayoría de críticas que se han emitido sobre los
libros de guerra: ¿Qué importa la guerra siempre que se sepa bien decir cosas originales que
hagan brillar el espíritu francés?40
»
Jay Winter y Antoine Prost han considerado que existe en dicha obra un marcado
carácter positivista al argumentar que los hechos, en boca de sus testimonios oculares,
hablaban por sí mismos de un modo que los libros anteriores sobre la Primera Guerra
Mundial no podían ilustrar41
.
2.2) SEGUNDA CONFIGURACIÓN: ENFOQUE SOCIOECONÓMICO
38
LACOSTE, C.; «L’invention d’un genre littéraire: Témoins de Jean Norton Cru» Texto!,
vol. XII, nº3, julio 2007, p. 7. 39
NORTON CRU, J.; Témoins: essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants
édités en français de 1915 à 1928, Presses Universitaires de Nancy, 1993, p. 28. 40
Ibídem, p. 155. 41
WINTER, J. y PROST, A.; op. cit., p. 240.
13
La Segunda Guerra Mundial supuso un punto de inflexión en la publicación de
libros y estudios: la contemporaneidad de la última contienda desplazó
momentáneamente el interés hacia los aspectos más cercanos cronológicamente. Pero
con la publicación en 1959 de Vie et mort des Français 1914-1918 se inicia un período
marcado por la presencia de fuentes y visiones que hasta el momento la mayoría de
historiadores no habían afrontado en sus trabajos a la hora de analizar la confrontación:
el papel desempeñado y las condiciones de vida de fuerzas sociales como los obreros y
el sindicalismo, los soldados como colectivo [más allá de ser simples peones en manos
de los altos mandos], etc. En última instancia, las diversas clases sociales y su relación
con la movilización, transcurso y consecuencias del conflicto. No obstante, cabe
precisar que no eran estudios que habían surgido de modo espontáneo: existieron
antecedentes de esta nueva perspectiva historiográfica. Entre otros, pueden señalarse
algunas de las primeras obras históricas que intentaron comprender el alcance de la
guerra y las consecuencias sobre la población civil, financiadas por la Fundación
Carnegie (fundación creada en 1910 con una ideología liberal y pacifista por el magnate
norteamericano Andrew Carnegie). La «perturbación del proceso civilizatorio42
» que
exponía el editor de esta serie de más de cien volúmenes es el rasgo definitorio de unos
estudios que abarcan, entre otros aspectos, estimaciones sobre el coste demográfico de
la guerra, así como los medios sanitarios para evitar el cada vez más elevado número de
muertos43
.
En consecuencia, aparecieron a finales de los años 50 y principios de los 60
nuevos modos de entender la guerra que están estrechamente relacionados con el
contexto social en el que vivieron los historiadores del momento. Así pues, existen
varios factores que explican este cambio de perspectiva. El primero de ellos es el
impacto emocional ante la destrucción que generó la Segunda Guerra Mundial y las
guerras coloniales, especialmente ante las consecuencias de la guerra nuclear44
. De
nuevo se demostraba que la guerra era mucho más que un choque frontal entre ejércitos:
a su paso devastaba casas, campos, infraestructuras y sesgaba vidas humanas. Allá
donde transcurría alteraba la vida económica y social del entorno. Ernst Jünger ya había
42
SHOTWELL, J. T.; Economic and Social History of the World War. Outline of Plan.
European Series, Washington, Carnegie Endowment for Internacional Peace, 1924, p. 1
(Cit en WINTER, J. y PROST, A.; op. cit, p. 18) 43
WINTER, J. y PROST, A.; op. cit., p. 207. 44
Ibídem, p. 276.
14
expuesto en su estancia en el pueblo francés de Douchy que «...todas las instalaciones se
iban desmoronando, en perfecto estado sólo se hallaba aquello que guardaba relación
con el combate45
».
En segundo lugar, los relatos de los historiadores de escuelas historiográficas
como Annales se dirigían a un público creciente. Con esta «democratización de la
historia46
» las masas populares de los años 60 se interesaban crecientemente por una
guerra de hombres, mujeres y niños que ya no sólo era narrada de modo escrito, sino
visual, en los reportajes sobre la misma que fueron ofrecidos por la cadena de televisión
inglesa BBC (The Great War47
) y por su equivalente francesa, cuyos discursos fueron
redactados por historiadores de prestigio como John Terraine o Marc Ferro. En la
primera toma del documental de BBC ya se percibía el cambio de enfoque: el cadáver y
la trinchera presiden el título. También puede incluirse en esta tendencia de apertura
pública tanto de la historia como del testimonio la creación de espacios culturales
dedicados a instruir con las huellas de la guerra (inauguración en 1967 del Memorial de
Verdún, financiado por un comité encabezado por el poeta y antiguo combatiente
Maurice Genevoix48
) o la apertura de archivos militares franceses que aportaban nuevas
visiones a la historia militar49
. El uso de estas fuentes por historiadores como Guy
Pedroncini permitió abordar nuevas temáticas sobre el soldado. Prueba de ello es la tesis
de dicho autor sobre los motines del ejército francés en 1917, publicada en 196950
.
Asimismo en este período se constata la influencia del marxismo, que penetró en
el modo de escritura e interpretación del historiador. El concepto de lucha entre clases
fue adaptado a la guerra al mostrar una disensión en el seno de todos los ejércitos entre
los altos mandos y el soldado de la trinchera, entre colaboradores y resistentes, entre
opresores y oprimidos. De acuerdo con la tesis del historiador francés Jean-Jacques
Becker, la imagen de entusiasmo patriótico de la movilización fue cuestionado al
señalar la incertidumbre del hombre de a pie ante la interrupción del ritmo de vida y
45
JÜNGER, E.; op. cit., p. 39. 46
WINTER, J. y PROST, A.; op. cit., p. 36. 47
ESSEX, T., WATKINS, G., TERRAINE, J., ROLLINS, E., MANEFIELD, T. (prod.);
The Great War, BBC, Reino Unido, 1964. 48
WINTER, J. y PROST, A.; op. cit., p. 246. 49
Ibídem, p. 41. 50
FOURNIER, G.; «Les mutineries de 1917» en Annales. Économies, Societés,
Civilisations, año 24, nº 2 (1969) p. 542.
15
trabajo que suponía la participación en la guerra51
. Mientras que autores británicos de la
década de los 60 como Arthur Marwick o Bernard Waites defendían para Reino Unido
la tesis de la guerra total como impulsora de cambios sociales (tanto para la Gran
Guerra como para la Segunda Guerra Mundial52
) la guerra fue en Rusia el germen de la
revolución civil ante la miseria, en aquellos casos en los que no se podía garantizar la
subsistencia de la población. Por ejemplo, el historiador Michael Neiberg ha apuntado
como uno de los precipitantes de la revolución rusa de marzo de 1917 la inflación de
precios y el desabastecimiento de huevos, carne, leche y fruta en las ciudades a causa de
problemas en la red de transporte, mientras la deserción en el ejército y las huelgas de
los trabajadores industriales crecían exponencialmente53
. En el caso alemán, Jürgen
Kocka analizó la degradación de la clase media y los pequeños funcionarios que
precedió a la revolución abortada por los Frei Korps y el gobierno entre 1918 y 1919:
las distancias entre las clases sociales se redujeron54
.
En resumen, la historiografía de los años 60 demostró la pervivencia de conflictos
y tensiones latentes entre las masas de ciudadanos y los Estados en guerra. El siguiente
paso era investigar el impacto de la contienda en los individuos que conformaban esas
entidades colectivas, más allá de las distinciones sociales.
2.3) TERCERA CONFIGURACIÓN: CULTURAS DE GUERRA
Desde los años 70 hasta la actualidad ha ganado importancia un enfoque cultural
de la Primera Guerra Mundial basado, entre otros casos, en el estudio de la vida
cotidiana durante la contienda, de la influencia de la guerra sobre el mundo de la
literatura, cine, artes, etc. La vida [o la muerte] en las trincheras, despachos, casas,
teatros, cementerios y otros escenarios son ahora objeto de análisis historiográfico.
¿Qué pensamientos, representaciones o ideas de la guerra y sus consecuencias tenían en
mente las mujeres y los hombres tanto en el campo como en la ciudad? ¿Cómo podían
adaptar su mentalidad, comportamiento y ritmo vital a un estado continuo de alerta ante
51
BECKER, J-J.; 1914: comment les Français sont entrés dans la guerre, contribution a
l’étude de l’opinion publique printemps-été 1914, París, Presses de la FNSP, 1977 (Cit. en
WINTER, J y PROST, A.; op. cit., p. 121) 52
SMITH, H. L.; War and Social Change: British Society in the Second World War,
Manchester University Press, 1990, (Introducción) pp. VIII-IX. 53
NEIBERG, M.; La Gran Guerra: Una historia global (1914-1918), Barcelona, Paidós,
2006, p. 207. 54
WINTER, J. y PROST, A.; op. cit., pp. 211-212.
16
el enemigo? Son algunas de las cuestiones que esta nueva historiografía ha intentado
responder.
La diversificación temática [que es propia de la historiografía actual] ha
necesitado asimismo una ampliación del abanico de fuentes: ya no sólo cuentan las
fuentes documentales de archivo. Una de las obras precursoras de la historia cultural de
la guerra fue The Great War and Modern Memory55
, de Paul Fussell. Este historiador
inglés, que había sido combatiente en la Segunda Guerra Mundial, examinó la novela, la
poesía, el teatro de la época, la correspondencia postal entre el frente y las familias, etc.
La alteración del ritmo vital estudiada por la serie Carnegie volvía a ser retomada por
Fussell, pero con una nueva óptica. El testimonio del individuo común emergía como
alternativa y complemento a las fuentes de archivo. En la conclusión de su obra, desde
su posición de antiguo combatiente, expuso una serie de preguntas que le habían
inspirado para investigar:
¿Qué hizo la guerra sentir a aquellos cuyo mundo estaba en las trincheras? ¿Cómo
superaron esta extraña experiencia? Y finalmente, ¿Cómo transformaron sus sentimientos
sus sentimientos en lenguaje y formas literarias56
?
El estudio de la violencia y su significado es uno más de los campos de estudio de
esta nueva historiografía diversificada. Un ejemplo de esta renovación temática es la
obra citada de Jay Winter, Sites of Memory, Sites of Mourning. El especialista inglés ha
ofrecido una visión de las consecuencias del conflicto dividida en dos partes. Por un
lado, engloba los lenguajes y representaciones literarias de la guerra que Fussell había
analizado previamente; por otro lado, profundiza en el dolor, el duelo, las creencias
religiosas de las víctimas y las conmemoraciones de la guerra realizadas por los
damnificados y el resto de los ciudadanos en los años posteriores. Mutilados, inválidos,
esposas viudas o niños huérfanos son algunos de los sujetos cuyo testimonio ha sido
dado a conocer gracias a las investigaciones del profesor Winter u otros especialistas en
la materia como Stéphane Audoin-Rouzeau, presidente del Memorial de Péronne.
Anteriormente no habían sido examinadas sus vivencias por la mayoría de los
historiadores de los años de postguerra: es ahora con la reafirmación de las víctimas de
guerra cuando cobran importancia.
55
FUSSELL, P.; The Great War and Modern Memory, Nueva York, Oxford University
Press, 1975 (reedición utilizada de 2000) 56
Ibídem, p. 336.
17
El escritor Gabriel Chevallier, publicó sus memorias de soldado durante la
Primera Guerra Mundial bajo un título revelador: El Miedo. Este sentimiento, que él
consideró central en el relato de su experiencia, es una de las facetas que la nueva
historia sociocultural de la guerra abarca. Ya desde el momento de la instrucción donde
señala que un coronel golpeaba a sus reclutas para desahogarse y sentirse feliz57
,
Chevallier se ve inmerso en una lucha con un final incierto que ya no sólo es contra el
enemigo o contra los altos mandos del ejército. Al inicio de la guerra narró una lucha
entre su ideología personal y lo que, desde su visión, creía que el ejército y la opinión
pública le pedían58
. La elección entre morir o sobrevivir profundizó esta brecha interna
que le generaba impotencia y sensación de culpabilidad ante las víctimas que a su paso
dejaba. Impotencia por la obediencia debida a sus superiores: «A nosotros, que vemos
que su grandeza es una impostura, que su poder es un peligro, si dijéramos la verdad, se
nos fusilaría59
». Impotencia ante los heridos indefensos del campo de batalla:
«Por el llano, cubierto de brumas, circulan largos lamentos desgarradores, se alzan
estertores entrecortados y roncos. Son nuestros heridos tendidos entre las líneas, que
llaman: “Venid a buscarme...Camaradas, hermanos, amigos...No me dejéis, puedo seguir
viviendo...”. Se oyen nombres de mujeres, alaridos de los que sufren demasiado: “¡Acabad
conmigo!, de los que nos insultan: “¡Cobardes!, ¡Cobardes!”...60
»
El fatalismo impera en su testimonio formulado en la impotencia ante el destino
del soldado y el suyo propio. Extenuado, declaraba:
«...comprendo el fatalismo al que se abandonan mis camaradas, en esta guerra sin
fantasía, sin cambios, sin paisajes nuevos, esta guerra de sufrimientos oscuros en medio de
la mugre y el barro (...) Comprendo que hayan renunciado a hacerse preguntas.61
»
Así pues, el dolor y la amargura son piezas del telón de fondo consustancial a la
guerra y sus víctimas. Como agente perturbador del estado mental tiene uno de sus
puntos de inicio en la noticia de la desaparición o el fallecimiento de los seres queridos
que luchaban en el frente. Para afrontar esta situación traumática, la primera necesidad
de la familia era el hallazgo de sus restos mortales62
. Pero la búsqueda de los soldados
difuntos fue un trabajo arduo en el que no siempre se cumplían sus objetivos; la lejanía
y la dificultad de la empresa ante la cantidad de muertos y su identificación se
57
CHEVALLIER, G.; op. cit., pp. 48-49. 58
Ibídem, pp. 35-36. 59
Ibídem, p. 91. 60
Ibídem, p. 93. 61
Ibídem, p. 233. 62
WINTER, J.; op. cit., p. 29.
18
ejemplifican en casos como el del soldado Andersen: su familia nunca supo nada más de
él tras su desaparición, aunque se han sostenido varias hipótesis63
. A ello hay que sumar
varios obstáculos legales; uno de los más relevantes fue la ya citada prohibición del
gobierno francés de extraditar cuerpos de soldados fuera de los cementerios militares
hasta la revocación de dicha decisión en 1920. La muerte había afectado a
prácticamente todas las familias francesas, inglesas, alemanas, etc.: incluso un alto
cargo como el presidente del Consejo de Estado francés Louis Barthou necesitó esperar
siete años para poder enterrar apropiadamente a su hijo tras su defunción en 1914. Por
consiguiente, esto puede explicar que, según Winter, se organizara un movimiento
público que demandaba la derogación de dichos impedimentos64
. En las palabras de un
padre anónimo en 1919: «Permitid a los muertos volver a sus pueblos, aquellos pueblos
que estaban en sus últimos pensamientos en el momento trágico de su fallecimiento»65
.
Y desgraciadamente, muchos siguen esperando este retorno a casa66
.
Este sufrimiento familiar contrasta ampliamente con el vocabulario
deshumanizado de la prensa y los partes de guerra. La fría descripción de la muerte ha
sido estudiada posteriormente por Stéphane Audoin-Rouzeau para proponer su concepto
de brutalización de la sociedad. Su planteamiento parte de la aceptación por parte de la
sociedad de normas de comportamiento que, antes de la guerra, hubieran sido
inaceptables67
. Puede verse reflejado en los siguientes testimonios. Elfriede Kuhr,
colegiala alemana, apuntaba que «los periódicos hacen sonar nuevas cifras de
prisioneros capturados, como una especie de valor bursátil de la guerra...68
». Este
fenómeno también fue mencionado por el escritor Sebastian Haffner en sus memorias.
Pese a ser un niño cuando estalló la contienda narró el influjo que las cifras de guerra
tuvieron sobre él en un primer instante:
63
ENGLUND, P.; op. cit., pp. 650 y 735-736. 64
WINTER, J.; op. cit., p. 25. 65
Anon.; «Deux conceptions», AFC, 8, diciembre 1919 (Cit. en WINTER, J.; op. cit., p.
25) 66
Un caso concreto: entre 250 y 300 soldados ingleses y australianos que perecieron en una
batalla en 1916 seguían enterrados en fosas comunes en el término de Fromelles (cerca de
Lille, norte de Francia). En 2009 un grupo de antropólogos se intentó recuperar e identificar
los cadáveres con nuevas técnicas de análisis de ADN. TWEEDIE N.; «First World War
bodies to be identified», The Telegraph, 30 de julio de 2009 (edición digital) 67
WINTER, J. y PROST, A; op. cit, pp. 247-248. 68
ENGLUND, P.; op. cit., p. 53.
19
«Si hubiera habido estadísticas de las víctimas, seguro que habría contabilizado sin
reparo también los muertos, sin imaginarme cómo sería en realidad aquello con lo que
estaba operando. Era un juego oscuro, secreto, que poseía un encanto infinito y vicioso que
extinguía todo lo demás, anulaba la vida real y tenía un efecto narcótico como la ruleta o el
opio69
».
El hecho de no poder volver a ver, tocar, hablar o abrazar a sus seres queridos
[que eran mucho más que simples números en partes de guerra] generó en sus allegados
graves trastornos psicológicos: es una más de las cuestiones que esta nueva
historiografía cultural se ha planteado. Estas patologías bien pudieron desarrollarse en el
transcurso de la guerra o en momentos posteriores, y comprendían dos escenarios: el
frente de trincheras y la vida civil. En primer lugar se hallaba la neurosis de guerra, que
sólo fue aceptada oficialmente como enfermedad tras la guerra de Vietnam pese a
causar estragos en los soldados entre 1914 y 1918. El joven Chevallier describía en su
diario “la negra”. Consistía en un estado de pánico constante al verse sumido en la
oscura y viciada vida de trincheras: «...cuando el miedo se vuelve crónico, hace del
individuo una especie de monomaníaco70
». También Pierre Miquel [historiador
especializado en el estudio de los soldados durante la Primera Guerra Mundial] ha
hecho referencia a comportamientos anómalos observados por los oficiales franceses
durante la campaña de Verdún en 1916:
«A menudo, era más exacto referirse a aquellos hombres [soldados] como
condenados a muerte —recordaba un oficial francés— pues eran muchos los que tenían la
inteligencia embotada y la cara amarillenta. Devorados por la sed, ya no tenían ni fuerzas
para hablar. Les dije que con toda seguridad seríamos relevados aquella noche. La noticia
los dejó indiferentes, lo único que deseaban era un litro de agua.»71
Pero los soldados no eran las únicas víctimas de estos síndromes provocados por
el uso rutinario de la violencia. Muchas familias se desmoronaban psicológicamente
cuando se les comunicaba la pérdida de un hijo, un padre o un esposo. Winter investigó
la trayectoria de algunas viudas de soldados en un contexto de comunidades en duelo.
La viuda de Albert Clayton, soldado inglés fallecido en 1918, sufrió un trastorno mental
poco después de la guerra: terminó sus días en un hospital psiquiátrico72
. Y además del
impacto emocional, la muerte del padre de familia podía suponer un duro golpe
económico. Como señala el historiador inglés, un trabajador cualificado alemán percibía
69
HAFFNER, S.; Historia de un alemán: Memorias 1914-1933, Barcelona, Destino, 2009,
p. 23. 70
CHEVALLIER, G.; op. cit., p. 250. 71
MIQUEL, P.; Les Poilus: La France Sacrifiée, Plon, París, 2000, p. 270 (Cit. en
NEIBERG, M.; op. cit., p. 167) 72
WINTER, J.; op. cit., p. 47.
20
en las vísperas de la guerra entre 120 y 150 marcos mensuales de media: una viuda de
un soldado alemán recibía sólo 33,3 marcos mensuales73
.
Este enfoque microhistórico que se percibe en la nueva historiografía ha
potenciado también el fenómeno de democratización de la historia de la Primera Guerra
Mundial que había emergido en los años 60 y 70: la tarea de divulgación del contenido
de los archivos militares prosigue en nuestros días74
. La difusión de las representaciones
de la guerra se ha amplificado ante la demanda del público; y no sólo por mera
curiosidad intelectual, sino por un fenómeno turístico75
que no es nuevo [Susan Brandt
menciona en su artículo Le voyage aux camps de bataille la existencia de exposiciones
en las ciudades alemanas que en pleno transcurso de la guerra mostraban modelos de
trincheras y de campos de batalla76
]. A los ya existentes museos sobre la Gran Guerra
(Imperial War Museum en Londres, memorial de Verdún, etc.) se sumó en 1992 el
primer museo internacional en Péronne. Como indican Antoine Prost y Jay Winter, en
este nuevo espacio no se han proyectado representaciones realistas de la batalla: no se
intenta explicar qué ha sido realmente la guerra. Es el visitante quien, a través de las
imágenes de soldados y civiles, documentos, cartas, obras de arte de la época, uniformes
y objetos personales puede reconstruir en cierto modo la contienda con una perspectiva
internacional, no basada exclusivamente en escenarios europeos. No obstante, el museo
no pretende ser una mera exposición; enfatiza su faceta pedagógica que busca aportar a
los visitantes los conocimientos suficientes para que reflexionen y hagan preguntas77
:
para que piensen la Gran Guerra.
3) LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN EL CINE
El cine es un medio audiovisual que ha ayudado a mostrar los diferentes modos de
recordar un mismo hecho a lo largo del tiempo. Por consiguiente, existe una gran
variedad de producciones cinematográficas sobre el conflicto bélico y sus consecuencias
73
WINTER, J.; op. cit., p. 47. 74
OPPENHEIMER, W.; «Primera Guerra Mundial: de las trincheras a internet» Londres,
El País, 18 de enero de 2014. Un grupo de voluntarios ha digitalizado y publicado en
internet 1944 relatos de oficiales procedentes del Archivo Nacional Británico. Este
conjunto de documentos, que supone una quinta parte del total presente en el archivo,
puede consultarse tras previo pago. 75
WINTER, J. y PROST, A.; op. cit., p. 256. 76
BRANDT, S.; «Le voyage aux camps de bataille» Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, nº
41 (enero-marzo de 1994) p. 19. 77
WINTER, J. y PROST, A.; op. cit., pp. 256-258.
21
sobre las personas que se hallan expuestas a su violencia intrínseca. Shlomo Sand,
historiador israelí conocido por su crítica al sionismo y el funcionamiento del estado de
Israel, ha dedicado al cine de la Gran Guerra un capítulo en su obra El siglo XX en
pantalla: Cien años a través del cine78
. Sand vertebra la evolución cronológica del cine
sobre la Primera Guerra Mundial en base a dos formas opuestas de enfrentarse al
conflicto; dos polos opuestos de representación que, según el contexto, ha predominado
uno de ellos sobre el otro. Por una parte, la tendencia heroica, belicista y nacionalista.
Por otra parte, el enfoque pacifista, que subraya la inutilidad y el absurdo de la guerra.
Nada más estallar la violencia, comenzó a gestarse una industria cinematográfica
que generó largometrajes financiados por los gobiernos con un objetivo propagandístico
claro: la exaltación nacionalista de la moral, no sólo de los soldados, sino también del
pueblo llano. El cine [aún mudo] que hasta el momento había sido un medio más de
ocio, pasaba ahora a mostrar a hacer de una guerra estática y larga. Así pues, podía
resultar...
«...un relato dinámico y heroico si intervenía la creatividad y se realizaba una puesta
en escena que sirviera para crear la ilusión de una realidad emocionante. Ha de provocar la
sensación de participación del espectador en el destino colectivo de la nación79
».
Por ello se omitió la representación de hombres muertos, heridos o familias
destrozadas, tanto en los largometrajes públicos como en los privados hasta bien entrada
la segunda década del siglo XX: no debía romperse la imagen heroizada en la que el
enemigo era profundamente estigmatizado de forma negativa [desde la óptica del
vencedor]. Todo ello salpicado generalmente de relatos amorosos, historias de
fraternidad entre soldados, etc. Estas formas de ilustrar la guerra se materializaron en
películas con este primer enfoque como Yo acuso, de Abel Gance, que en 1938 fue
remodelada en una segunda versión con un enfoque pacifista adaptado al nuevo
contexto. No obstante, Sand señala que este enfoque comenzó a chocar con las
vanguardias pacifistas que rechazaban la exaltación patriótica de la guerra80
.
A medida que el recuerdo inminente de la guerra fue dispersándose comenzó a
surgir un pacifismo idealista, cuyo equivalente en la política internacional fue la
78
SAND, S.; El siglo XX en pantalla: Cien años a través del cine, Barcelona, Crítica, 2004. 79
Ibídem., p. 79. 80
Ibídem, pp. 77-81, 85-87 y 89.
22
renuncia formal a la guerra estipulada en el tratado Briand-Kellogg (1928) y la
deslegitimación de los relatos oficiales a partir de la crisis económica en 1929. Esta
nueva concepción antibelicista del conflicto se vio reflejada en el nuevo cine sonoro: el
dolor, la desesperación, la locura y el hambre originado por la contienda comenzaron a
ser representados con mayor claridad81
. Basada en la novela de Erich Maria Remarque,
Sin novedad en el frente82
fue el primer exponente reconocido de estas producciones
con mayor libertad de acción en sus guiones y escenas. La negación de la magnificencia
del combate armado y el concepto de la víctima de guerra ya aparecen en la
introducción de esta película: «Esta historia intenta simplemente hablar de una
generación que, a pesar de haber escapado a las bombas, fue destruida por la guerra».
Atrás quedarán los vítores del gentío en la movilización y la presión del entorno para
alistarse, el orgullo y el sentido de utilidad a la patria que presuntamente va adherido a
la participación en la guerra, así como las arengas y la coacción del maestro para que
sus alumnos vayan a la guerra:
«¿Qué tiene de malo un poco de experiencia para un muchacho? (...) Será una guerra
rápida y habrá muy pocas bajas, pero si hubiera muchas (...) hermoso y digno es morir por
la madre patria».
Milestone ofrece una imagen desoladora del frente y sus trincheras: son un lugar
sórdido y oscuro, donde la muerte acecha en cualquier instante. La guerra es mostrada
como un conflicto provocado por los intereses humanos, no por causas naturales
inevitables. Junto a ello, el enemigo deja de ser caricaturizado como el representante del
mal: es un hombre más.
«Cuando caíste aquí eras mi enemigo y tenía miedo de ti. Ahora sólo eres un
hombre como yo y te he matado (...) ¿Por qué quieren que luchemos entre nosotros?»
No todas las películas de la Primera Guerra Mundial en la época presentaron una
visión tan cruenta. Según Shlomo Sand, La gran ilusión83
es, dentro del cine que retrata
dicho conflicto, un caso excepcional que mezcla elementos de exaltación nacional de la
guerra y pacifismo84
[en un contexto en el que los gobiernos de Francia y Reino Unido
negociaban con Hitler para evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial]. El tema
central de la película es el intento de evasión de varios oficiales franceses en manos
81
SAND, S.; op. cit., p. 92. 82
MILESTONE, L.; Sin novedad en el frente, Estados Unidos, 1930. 83
RENOIR, J.; La gran ilusión, Francia, 1937. 84
SAND, S.; op. cit., p. 101.
23
alemanas: no aparece la violencia ni la vida de trincheras, sino el día a día en un campo
de prisioneros bien cuidados. Persisten los valores patrióticos tanto en el bando alemán
«Admiro su valor patriótico, pero de aquí nadie se escapará» como en el francés; eso sí,
conjugados con un respeto mutuo entre ambos. Sea de la nacionalidad que sea, el deber
es el deber: pero queda un espacio para el escepticismo, mostrado en las declaraciones
de los fugitivos: «Todo se parece: pero las fronteras las dibujan los hombres, a la
naturaleza le da igual». Además, en este filme comenzó a perfilarse una cierta diferencia
de clases entre los soldados, según su extracción social y su profesión anterior.
La Segunda Guerra Mundial en Europa y el posterior contexto anticomunista en
Estados Unidos [principal país productor de cine] congelaron la producción de cine
pacifista hasta la aparición de una nueva coyuntura propicia: las luchas entre las
metrópolis y las colonias. Senderos de gloria85
(1957) abordó ya abiertamente los
conflictos internos y la lucha de clases en el seno del ejército francés86
: este es uno de
las razones por la que no sería mostrada en los cines franceses hasta muchos años
después. Kubrick acentúa el contraste entre el soldado raso, sumido en el barro de la
trinchera y en la miseria, y un alto mando que vivía entre mapas del frente, cifras,
celebraciones, bailes, etc. La insubordinación y las penas de muerte dictadas en
tribunales de guerra para aquellos que no atacaban al enemigo con fiereza87
son
muestras de un conflicto entre la mentalidad tradicional del alto mando, que ve la guerra
como forjadora de masculinidad [mandando incluso disparar a sus propios hombres para
que salieran de las trincheras] y los soldados que no veían heroicidad alguna en el
ataque frontal, sino un disparate. El director estadounidense conecta el absurdo de la
guerra con la utilización de las rencillas personales como un factor que agrava la lucha
interna del ejército. Según el general Boulard «los soldados son como los niños». Los
padres [en este caso los generales] piden disciplina: y el modo de mantenerla es fusilar
de vez en cuando. Es mostrado como alguien que no entiende la muerte de soldados
inocentes como algo reprobable:
85
KUBRICK, S.; Senderos de gloria, Estados Unidos, 1957. 86
SAND, S.; op. cit., pp. 106-108. 87
Éste es un aspecto tratado también en LOSEY, J.; Rey y patria, Reino Unido, 1962.
Según Shlomo Sand (SAND, S.; op. cit., p. 110) se ejecutaron 346 condenas de muerte a
soldados ingleses que habían desertado, desobedecido órdenes o infringido la disciplina
militar.
24
«Estamos haciendo una guerra que tenemos que ganar: por ello hemos tenido que
matarlos. ¿Qué hemos hecho mal?»
La representación de la deshumanización que generó la guerra alcanzó en el cine
uno de sus puntos álgidos con la publicación de Johnny cogió su fusil88
en 1971.
Coincidía cronológicamente con la movilización civil norteamericana frente al creciente
número de soldados muertos en Vietnam: el recuerdo de las consecuencias de la
Primera Guerra Mundial conectaba con las repercusiones de los conflictos de su
presente. El protagonista (un joven soldado americano que ha perdido todas sus
extremidades, la vista, el oído y la capacidad de hablar) yace postrado en una camilla
tras la caída de una bomba sobre él. Los enfermeros tenían prohibida toda debilidad
sentimental hacia el paciente, al igual que al soldado se le prohibía toda debilidad
sentimental en la guerra. Este comportamiento se justificaba al argumentar que éste no
poseía recuerdos o sentimientos: era visto como un muerto en vida, como un trozo de
carne. Sin embargo, Johnny sigue pensando, sintiendo y recordando su existencia
pasada, ilustrada en los numerosos flashbacks de la película: en su mente ha quedado el
recuerdo de una vida truncada por la guerra y sus consecuencias. A medida que toma
conciencia de su estado presente su impotencia crece al no poder comunicarse y pedir
ayuda. Su mente y sus recuerdos, que interactúan con él, le hacen ver que «sería cruel
decirte que alguien puede ayudarte» Al fin consigue comunicarse, pero sus superiores
no aceptan su petición de ser mostrado a la sociedad como el resultado inequívoco del
conflicto. «Mátenme, mátenme (...) S.O.S» son las palabras que repite sin cesar ante la
inutilidad de su existencia vital.
Con este tipo de películas nació en los años 70 y 80 el fenómeno denominado por
Sand como «consenso antimilitarista89
» en el cine. Bajo ese consenso se han
desarrollado producciones de la Primera Guerra Mundial con una amplia diversificación
en temas y enfoques: desde los aspectos coloniales (La Victoire en chantant90
) a los
lapsos de paz (como la tregua entre el ejército alemán y francés en la navidad de 1914,
mostrada en Feliz Navidad91
), pasando por relatos concretos de historias de amor
obstaculizadas por la guerra y los procesos militares (Largo domingo de noviazgo92
) o
88
TRUMBO, D.; Johnny cogió su fusil, Estados Unidos, 1971. 89
SAND, S.; op. cit., p. 114. 90
ANNAUD, J.-J.; La Victoire en chantant, Francia, 1976. 91
CARION, C.; Feliz navidad, Francia, 2005. 92
JEUNET, J.-P.; Largo domingo de noviazgo, Francia, 2004.
25
incluso las relaciones de amistad entre un joven voluntario y su caballo en el transcurso
del conflicto (Caballo de batalla93
).
4) ¿CÓMO CONMEMORAR EL CENTENARIO DE LA PRIMERA GUERRA
MUNDIAL?
La llamada Gran Guerra ha dejado huellas imperecederas más allá de los
numerosos estudios realizados por historiadores y de los relatos de testigos y
supervivientes. Como afirma Jay Winter, «los recuerdos son parte del paisaje94
»:
campos de batalla, cementerios, epitafios, memoriales y otros monumentos
conmemorativos salpican el escenario de guerra que fue Europa entre 1914 y 1918. En
el momento en que se escriben estas líneas se están preparando una serie de ceremonias
y actos que, en última instancia, pretenden ilustrar al gran público este pasaje de la
historia mundial. Una parte de ellos tendrán su centro en Francia, donde el gobierno ha
creado una misión científica formada por historiadores de diversa procedencia,
representantes de museos, archivos e instituciones conmemorativas95
. La revista
francesa de análisis y discusión del mundo contemporáneo Le Débat recoge en una de
sus últimas ediciones una serie de artículos de especialistas y protagonistas de los dos
grandes ciclos conmemorativos que el país celebra en 2014: no sólo el centenario del
estallido de la Gran Guerra, sino también el 70º aniversario del fin de la ocupación nazi
de su territorio.
¿Qué directrices se deben tomar para la divulgación de este «trabajo de la
memoria96
»? Traverso ha apuntado en su obra previamente citada unas observaciones
generales que, aunque sean utilizadas para el genocidio judío, pueden resultar válidas
para sortear la sacralización de cualquier memoria de la violencia de guerra:
93
SPIELBERG, S.; Caballo de batalla, Estados Unidos, 2011. El interés de este director de
cine en las memorias de la guerra no es aislado: durante el rodaje de La lista de Schindler
lanzó un proyecto de 50.000 entrevistas a testimonios del genocidio nazi. Annette
Wieviorka definió este proyecto como un proceso enormemente estructurado, «con
dimensiones industriales» (WIEVIORKA, A.; op. cit., pp. 144-147) 94
WINTER, J.; op. cit., p. 1. 95
PROST, A.; «Commémorer sans travestir: La guerre de 1914-1918 comme grand
événement», Le Débat, nº 176 (sept-octubre 2013) p. 137. 96
AZÉMA, J. P.; «Commémorer les liberations de la France», Le Débat, nº 176 (sept-
octubre 2013) p. 145.
26
«...el riesgo no es olvidar la Shoah, sino hacer un mal uso de su memoria
embalsamándola, cerrándola en los museos y neutralizando su potencial crítico...97
»
Para el caso específico de la Primera Guerra Mundial, Antoine Prost ha señalado
tres tendencias sesgadas a evitar. La primera idea que debe descartarse es una visión
basada exclusivamente en la existencia de un conflicto francoalemán hereditario: cada
país ha privilegiado dentro de su memoria de guerra aquellos episodios que le
conciernen directamente. Sin embargo, esta perspectiva es superada con la mera
observación de la variada composición de las tropas de los aliados y las potencias
centrales: bajo su punto de vista, es una guerra mundial en todos los sentidos98
. También
debe evitarse la propensión a citar sólo los episodios militares. No ha de omitirse que la
guerra movilizó a toda la sociedad: el abastecimiento del ejército necesitaba medios de
transporte, combustible, producción armamentística, etc. Además, conviene recalcar que
este esfuerzo por parte de la población fue unido a jornadas laborales agotadoras y, en
algunos casos, penuria y hambre. Por último, Prost resalta una situación paradójica: el
estado-nación hizo una llamada para sobrevivir que terminó con la vida de muchos de
sus ciudadanos. Y «si los sacrificios hubiesen sido repartidos de modo más equitativo la
aceptación hubiera sido mayor99
». Desafortunadamente, aquellos que imponen la guerra
imponen quién debe sacrificarse.
Es cierto que ya no viven antiguos combatientes que protagonicen este proceso
conmemorador: el último de ellos murió en 2008. Sin embargo, intentar comprender la
guerra es un reto que puede ser afrontado por la propia población. Al fin y al cabo,
según Serge Barcellini «más de tres cuartas partes de los franceses en 2013 tuvieron un
ancestro movilizado durante esta guerra100
». Por lo tanto, la rememoración de la Gran
Guerra está acompañada por la reconstrucción de las bases de sus identidades
personales: y esto es aplicable a la población de todos los países que intervinieron. El
exconsejero sobre políticas de la memoria de la secretaría de Defensa francesa ha
expuesto que esta vuelta de la memoria se fundamenta en convicciones pacifistas101
: el
Estado debe gestionar un pasado violento en un presente sin hostilidades armadas. Sin
97
TRAVERSO, E.; op. cit., p. 108. 98
PROST, A.; op. cit., p. 138. 99
Ibídem, p. 143. 100
BARCELLINI, S.;«Au croisement de deux cycles mémoriels» Le Débat, nº 176, (sept-
octubre 2013) p. 158. 101
Ídem.
27
embargo, puede advertirse que, incluso a día de hoy, los antiguos deseos mutuos de
destrucción total en una guerra como la que tuvo lugar entre 1914 y 1918 siguen
cobrándose víctimas mortales y generando tormentos entre sus seres queridos102
. No
sólo el daño se concentró en esos cuatro años de bombardeos, trincheras y nacionalismo
excluyente, sino que sus consecuencias seguirán presentes en los recuerdos, relatos y
estudios de todo aquel que intente pensar, comprender y reflexionar sobre éste o
cualquier conflicto armado.
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA
-AGAMBEN, G.; Lo que queda de Auschwitz: el archivo y el testigo, Valencia, Pre-textos,
2000.
-AZÉMA, J. P.; «Commémorer les liberations de la France», Le Débat, nº 176 (sept-octubre
2013), pp. 145-153.
-BARCELLINI, S.; «Au croisement de deux cycles mémoriels» Le Débat, nº 176, (sept-octubre
2013), pp. 154-159.
- BRANDT, S.; «Le voyage aux camps de bataille» Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, nº 41
(enero-marzo de 1994) pp. 18-22.
-CHAUMONT, J.; «Du culte des héros à la concurrence des victimes» en Criminologie, vol. 33,
1 (2000), pp. 167-183.
-CHEVALLIER, G.; El Miedo, Barcelona, Acantilado, 2009.
-ENGLUND, P.; La belleza y el dolor de la batalla: La Primera Guerra Mundial en 212
fragmentos, Barcelona, Rocaeditorial, 2011.
-FUSSELL, P.; The Great War and Modern Memory, Nueva York, Oxford University Press,
1975 (reedición utilizada de 2000)
-HAFFNER, S.; Historia de un alemán: Memorias 1914-1933, Barcelona, Destino, 2009.
-JÜNGER, E.; Tempestades de acero (1920, 1925, 1934) Barcelona, Tusquets, 2005.
-LACOSTE, C.; «L’invention d’un genre littéraire: Témoins de Jean Norton Cru» Texto!, vol.
XII, nº3 (julio 2007) pp. 1-17.
-NEIBERG, M.; La Gran Guerra: Una historia global (1914-1918), Barcelona, Paidós, 2006.
102
AGENCIAS; «Dos obreros mueren por la explosión de un obús de la I Guerra Mundial»
El País, 19 marzo 2014 (edición digital)
28
-NORTON CRU, J.; Témoins: essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants
édités en français de 1915 à 1928, Presses Universitaires de Nancy, 1993.
-PROST, A.; «Commémorer sans travestir: La guerre de 1914-1918 comme grand événement»,
Le Débat, nº 176 (sept-octubre 2013), pp. 137-144.
-ROUSSO, H.; Le syndrome de Vichy: de 1944 à nos jours, París, Seuil, 1990.
-SAND, S.; El siglo XX en pantalla: Cien años a través del cine, Barcelona, Crítica, 2004.
-SARLO, B.; Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo: una discusión, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2005.
-TRAVERSO, E.; Els usos del passat. Història, memòria, política, Valencia, PUV, 2006.
-WIEVIORKA, A.; L’ère du témoin, París, Plon, 1998.
-WIEVIORKA, M.: «L’émergence des victimes», en Sphera Publica, Revista de Ciencias
Sociales y de la Comunicación, 3 (2003), pp. 19-38.
-WINTER, J.; Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural
History, Cambridge University Press, 1995 (ed. utilizada 1998)
-WINTER, J. y PROST, A.; Penser la Grand Guerre: un essay d’ historiographie, París, Seuil,
2004.
FILMOGRAFÍA UTILIZADA
- CARION, C.; Feliz navidad, Francia, 2005.
- KUBRICK, S.; Senderos de gloria, Estados Unidos, 1957.
- MILESTONE, L.; Sin novedad en el frente, Estados Unidos, 1930.
- RENOIR, J.; La gran ilusión, Francia, 1937.
- TRUMBO, D.; Johnny cogió su fusil, Estados Unidos, 1971.