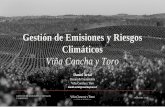Gestión de Emisiones y Riesgos Climáticos Viña Concha y Toro
Utilización de instrumentos de concha durante el Mesolítico y Neolítico inicial en contextos...
Transcript of Utilización de instrumentos de concha durante el Mesolítico y Neolítico inicial en contextos...
Utilización de instrumentos de concha durante el Mesolíticoy Neolítico inicial en contextos litorales de la regióncantábrica: programa experimental para el análisisde huellas de uso en materiales malacológicos
Using shell tools in Mesolithic and early Neolithic coastal sites from Northern Spain:experimental program for use wear analysis in malacological materials
David Cuenca Solana (*)Ignacio Clemente Conte (**)Igor Gutiérrez Zugasti (*)
RESUMEN
Uno de los debates más extendidos en la historiogra-fía sobre el Mesolítico y el Neolítico inicial en la regióncantábrica es el de la escasez de tecnologías “tradicio-nales” en la mayor parte de los contextos existentes, es-pecialmente en aquellos con grandes acumulaciones deconchas. Actualmente, varias de las hipótesis propuestasatribuyen este fenómeno a diferencias en la organizaciónespacial de los asentamientos, al aumento en la utili-zación de materiales perecederos o a cambios en las es-trategias de subsistencia. A partir del hallazgo de sieteinstrumentos de concha en el yacimiento de Santimamiñe(Kortezubi, Bizkaia), que a su vez constituyen la primeraevidencia de su categoría en la región cantábrica, se pro-pone como hipótesis el empleo de tecnologías de conchaen algunas de las actividades productivas desarrolladaspor los grupos de cazadores recolectores de los períodosindicados. Con el objetivo de confirmar/refutar los resul-tados obtenidos mediante el análisis funcional de estosinstrumentos se ha llevado a cabo un programa experi-mental con diferentes especies de moluscos para procesarmadera, piel fresca/seca y planta no leñosa. Los resulta-dos del programa experimental confirman la utilizaciónde estos instrumentos en diversas actividades productivasorientadas al procesado de algunas de estas materias.
ABSTRACT
One of the most common debates surrounding theMesolithic and early Neolithic periods in northern Spainfocuses on the scarcity of lithic and osseous technologiesidentified in large shell midden contexts. Currently, sev-eral hypotheses have been proposed that attribute thisphenomenon to differences in site spatial organization,increases in perishable material use, or changes in sub-sistence strategies. However, recently shell tools havebeen identified in the early Neolithic levels at Santimami-ñe cave located in the Basque Country of northern Spain.These artifacts are the first evidence of shell tools to beidentified in Northern Spain in an early Neolithic shellmidden context. This paper proposes the hypothesis thatshell tools were being used in subsistence activities. Totest this hypothesis, the authors developed an experimen-tal programme using different types of mollusc shells toexamine evidence of functional use on wood, dry/freshanimal skin and non-woody plants. The experimental re-sults were then used to examine the patterns of use on theseven shell tools from Santimamiñe. The results of thecomparisons indicate that the seven shell tools have simi-lar use patterns as the experimental shells. This evidencesupports the proposed hypothesis that shell tools mayhave been used frequently in shell midden contexts dur-ing the Mesolithic and early Neolithic for the working ofwood, plants or animal skin.
Palabras clave: Análisis funcional; Instrumentos de con-cha; Arqueología experimental; Arqueomalacología; Ca-zadores-recolectores; Región cantábrica.
Key words: Functional analysis; Shell tools; Archaeo-malacology; Hunter-gatherers; Cantabrian region.
TRABAJOS DE PREHISTORIA67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638
doi: 10.3989/tp.2010.10037
(*) Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricasde Cantabria (IIIPC). Universidad de Cantabria. Edif. Interfa-cultativo, Avda. Los Castros s/n. 39005 Santander, Cantabria.Correos electrónicos: [email protected],[email protected]
(**) Departamento de Arqueología y Antropología. IMF-CSIC. C/Egipcíaques 15. E-08001 Barcelona. Correo electróni-co: [email protected]
Recibido: 2-XII-2009; aceptado: 20-I-2010.
1. INTRODUCCIÓN
Uno de los debates historiográficos sobre elperíodo Mesolítico en la región cantábrica se hacentrado en la escasez de tecnologías recuperadasen algunos de los contextos arqueológicos, espe-cialmente de la zona occidental (Arias 1992a;Clark 1976; González Morales 1982; GonzálezMorales et al. 2004). Esta escasez de “utillaje tra-dicional”, es decir lítico y óseo, ha fomentadocontinuos debates acerca de la funcionalidad yuso que dieron los grupos mesolíticos a estos es-pacios de acumulación de restos malacológicos.A su vez, allí raramente se documentan indiciosclaros que permitan definirlos como lugares dehábitat. Suscitan de esta forma un doble debate:cuál fue la tecnología empleada por estos cazado-res recolectores para desarrollar sus actividadesproductivas, y dónde las llevaron a cabo. Comorespuesta a la baja presencia cuantitativa de uti-llaje lítico y óseo en algunos de estos contextos,se ha apuntado la posible incidencia de tecnolo-gías confeccionadas con materiales perecederos,como la madera, en la realización de las activida-des productivas (Arias 1992b; Clark 1976; Gon-zález Morales 1995). Desgraciadamente, este tipode materiales son difíciles de documentar de ma-nera directa en los registros cantábricos. La únicaposibilidad de rastreo se basa en las evidenciasindirectas a partir de indicadores como el análi-sis de las huellas de uso sobre el utillaje conser-vado. Respecto a estos contextos asturienses dela zona occidental, en el Mesolítico de la zonaoriental tecnología lítica y ósea están mejor docu-mentadas. Esta divergencia paralelamente se veacompañada por una menor acumulación de re-cursos malacológicos en los contextos litoralesorientales, y una representación de actividadesproductivas que parece mostrar una ocupaciónmás estable de estos asentamientos. Esta mayorpresencia de “tecnologías tradicionales” y me-nor representación de actividades recolectoras derecursos malacológicos seguirá vigente tambiéndurante el Neolítico en este área respecto a lazona occidental de la región cantábrica.
Con el objetivo de responder a la escasez deutillaje en algunos contextos, planteamos comohipótesis la utilización de las conchas de molus-co, junto a otros soportes, como instrumentospara la realización de algunas actividades produc-tivas de estos grupos. Esta hipótesis deriva tantode estudios que confirman la utilización de tecno-
logías confeccionadas sobre concha de moluscopor parte de grupos de cazadores recolectores enotras áreas geográficas, como de la reiterada pre-sencia de este recurso en los asentamientos litora-les cantábricos. La combinación de ambos facto-res nos puso en alerta acerca del uso tecnológicoque, una vez consumido el molusco, podría habertenido su concha entre los grupos que llevaron acabo la recolección. Esta hipótesis se ve apoyadaademás, por las diferentes experimentaciones ex-ploratorias realizadas, en las cuales hemos com-probado la gran potencialidad de las conchas paratrabajar sobre materias como la madera o la piel.
En este artículo se presentan los resultados delanálisis funcional de nueve fragmentos de conchaprocedentes de los niveles neolíticos de la cue-va de Santimamiñe (Bizkaia, País Vasco) a partirde los cuales se ha puesto a prueba la hipótesispropuesta. Para confirmar la utilización de estosrestos en actividades productivas mediante unprograma experimental se han comparado e inter-pretado las huellas de uso. A partir de los resulta-dos obtenidos, se discuten aspectos metodológi-cos, las investigaciones relativas a la utilizaciónde conchas como instrumentos en diversos con-textos internacionales, y el eventual papel de ins-trumentos análogos en las sociedades mesolíticasy neolíticas de la región cantábrica.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
El material arqueológico analizado fue selec-cionado durante el estudio arqueomalacológicodel yacimiento de Santimamiñe (Fig. 1), tras elhallazgo de una charnela de Ostrea edulis conmorfología similar a la de algunos útiles líticos(Lám. I, n.º 1). Esto nos llevó a revisar todo elmaterial y a seleccionar todos aquellos fragmen-tos susceptibles de haber servido como instru-mento de trabajo.
La revisión estratigráfica del yacimiento, em-prendida entre los años 2004 y 2006 (LópezQuintana y Guenaga 2006-2007), ha puesto enevidencia nuevos niveles donde los moluscosaparecen de forma desigual: escasos restos en losniveles MSF (1) y Aziliense y considerables acu-mulaciones en los niveles mesolíticos y neolíti-cos. Los nueve fragmentos de conchas de molus-co analizados proceden de los niveles neolíticos.
T. P., 67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2010.10037
212 David Cuenca Solana et al.
(1) Magdaleniense Superior Final.
Nivel Lsm (2): cuatro son de la especie Ostreaedulis (Linné 1758): dos de charnela de valvasderechas, uno de impresión de músculo aductorde valva derecha y otro de borde. Otros dos sonun borde de Patella sp. y otro de Ruditapes de-cussatus (Linné 1758). Nivel Slm (3) se han ana-lizado una charnela de valva derecha, una impre-sión de músculo aductor de valva derecha deOstrea edulis, y otro fragmento de Mytilus gallo-provincialis (Lamarck 1819). Siete de estos nue-ve fragmentos de concha, fueron definidos comoinstrumentos de trabajo (Lám. I) tras el análisisfuncional (4).
Para contrastar la hipótesis inicial planteada apartir del mismo se han caracterizado mediante
un programa experimental las huellas de usogeneradas sobre los instrumentos de concha alllevar a cabo algunas actividades productivas. Su
T. P., 67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2010.10037
Utilización de instrumentos de concha durante el Mesolítico y Neolítico inicial en contextos litorales... 213
Fig. 1. Localización de la cueva de Santimamiñe en la zona de Urdaibai (Bizkaia).
(2) Denominación del nivel Lsm por la aplicación de crite-rios de estratigrafía analítica empleados en la reciente interven-ción efectuada en el yacimiento de Santimamiñe.
(3) Denominación del nivel Slm por la aplicación de crite-rios de estratigrafía analítica empleados en la reciente interven-ción efectuada en el yacimiento de Santimamiñe.
(4) Gutiérrez Zugasti, F.I.; Cuenca Solana, D.; ClementeConte, I.; González Sainz, C. y López Quintana, J. (e.p.).“Instrumentos de trabajo y elementos de adorno en conchas demolusco de la cueva de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia). EnJ. López Quintana (ed.): Excavaciones en la cueva de Santima-miñe. Campañas 2004-2006. Gobierno Vasco. Bilbao.
Cuenca Solana, D. 2009. Las “tecnologías invisibles” enlos grupos de cazadores recolectores del litoral durante los ini-cios del Holoceno (9.500-5.000 uncal BP) en la región cantá-brica. Utilización de las conchas de molusco en la realizaciónde actividades productivas. Trabajo de Investigación inédito.Universidad de Cantabria.
Lám. I. Instrumentos arqueológicos de concha documen-tados en los niveles de Neolítico inicial (Lsm-Slm) deSantimamiñe. 1) Charnela de Ostrea edulis. 2) Impresiónde músculo aductor de Ostrea edulis. 3) Borde de Ostreaedulis. 4) Impresión de músculo aductor de Ostrea edulis.5) Borde de Ruditapes decussatus. 6) Borde de Patella sp.7) Borde de Mytilus galloprovincialis. Escala 2 mm a 5X.
objeto es la descripción del tipo de rastros de usogenerados en los instrumentos, así como, el pos-terior análisis de los procesos que los conforman.Al mismo tiempo, se han controlado variables nomodificables (como la materia trabajada) y mo-dificables (la acción de trabajo, la duración delmismo y el ángulo de trabajo) que consideramossignificativas. Esto garantiza una experimenta-ción controlada o analítica (González e Ibáñez1994: 17).
Las actividades seleccionadas, el procesa-miento de madera, piel, fibras vegetales y cuero,son coherentes con los contextos arqueológicosdefinidos por el marco geográfico y cronológi-co propuesto (Clemente 1997; Gibaja 1993). Suelección deriva directamente de las hipótesisplanteadas a partir de los resultados del análisisfuncional de los instrumentos de trabajo proce-dentes del yacimiento de Santimamiñe (Kortezu-bi, Bizkaia) (5). Las especies de moluscos selec-cionadas se corresponden con las analizadas en elmaterial arqueológico. Como, a su vez están pre-sentes en diferentes proporciones en los inventa-rios arqueomalacológicos de los yacimientos delmarco cantábrico durante el Mesolítico y Neolíti-co inicial (6), su selección para la experimenta-ción también es coherente y oportuna.
La observación macroscópica del material en-tre 5 y 72.5X se hizo con una lupa binocular Lei-ca MZ16A. Su objetivo era analizar y fotografiarmacro-rastros resultantes del uso: principalmenteredondeamientos y melladuras. Posteriormentelas piezas han sido observadas y fotografiadas denuevo entre 100 y 200X con un microscopio Lei-ca DM2500M con el fin de observar y analizarlos micro-rastros. Las superficies de los micropu-lidos y el fondo de las estrías han sido registradosutilizando un duplicador de Leica insertado en elpropio microscopio, lo que permitía la observa-ción y fotografía de estas superficies hasta 400X.Además, se ha manejado una lupa binocular Lei-ca S8APO y un microscopio Leica DMLM foto-grafíando mediante cámara digital Canon EOS450D con adaptador DSLRCC (LM Digital SLRAdapter with Canon Bayonet with C-Mount). Porúltimo, para el montaje multifoco hemos utiliza-do el programa Helicon Focus versión 4.62.
Las conchas escogidas para la experimenta-ción se han limpiado con agua para su posteriorobservación y fotografía, eliminando, en su caso,otras partículas o residuos adheridos repasandolas zonas activas mediante un bastoncillo de algo-dón impregnado de alcohol o de nafta.
3. RESULTADOS DEL ANÁLISISDE HUELLAS DE USO SOBREEL MATERIAL MALACOLÓGICODE SANTIMAMIÑE
El análisis puso de manifiesto el empleo desiete conchas como instrumento en el procesa-do de materias de dureza blanda-media de ori-gen animal y en algún caso también vegetal (7).Concretamente, se identificaron en todos los ins-trumentos acciones transversales de raspado, enalgunos casos intercalando cinemáticas longitudi-nales.
Tres fragmentos de Ostrea edulis (Lám. I: 2, 3y 4) presentaban rastros sobre uno de los bordesnaturales (Lám. II: 1-4) y un cuarto huellas de usoen el vértice de la charnela de acusado redondea-miento (Lám. I: 1). Esta charnela mostraba un pu-lido caracterizado por una trama cerrada, brillomate y aspecto graso.
Sendos fragmentos de Patella sp. y Mytilusgalloprovincialis (Lám. I: 6 y 7) evidenciabanhuellas de acción transversal en uno y dos de susbordes respectivamente, provocadas al trabajaralguna materia animal de carácter abrasivo. Porúltimo, un fragmento de Ruditapes decussatuscon uno de sus bordes fuertemente redondeado,presentaba un pulido de trama cerrada-compacta,con estrías de fondo oscuro en oblicuo y en per-pendicular al filo (Láms. I: 5 y III: 1-4). Estefragmento se relacionó con el procesado de algúnvegetal rico en sílice.
4. EL PROGRAMA EXPERIMENTAL
Las conchas seleccionadas para el programaexperimental corresponden a cuatro especies di-ferentes de moluscos. No se las ha sometido aningún proceso de producción orientado a la for-matización del instrumento, salvo a las conchas
T. P., 67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2010.10037
214 David Cuenca Solana et al.
(5) Gutiérrez Zugasti et al. (e.p.). Véase nota 4.(6) Gutiérrez Zugasti, F.I. 2008. La explotación de molus-
cos y otros recursos litorales en la Región Cantábrica duranteel Pleistoceno Final y Holoceno Inicial. Tesis Doctoral inédita.Universidad de Cantabria. (7) Gutiérrez Zugasti et al. (e.p.). Véase nota 4.
de Ruditapes decussatus, las cuales han sido per-cutidas, para obtener aristas más adecuadas paratrabajo de corte que el propio filo natural. Los de-más, por tanto, son “instrumentos expeditivos” obasados en la utilización directa de los restos delpropio animal (en este caso su concha) sin ningu-na modificación (Binford 1998: 42).
Antes del programa experimental se han docu-mentado los rastros tafonómicos y las alteracio-nes más genéricas que suele mostrar la concha decada especie, a través de la observación y la foto-grafía de individuos recogidos en las mismas cir-cunstancias pero no utilizados (Lám. IV). Este as-pecto está orientado a diferenciar en las conchaslas alteraciones naturales de aquéllas producidaspor su utilización como instrumento.
En los bivalvos de morfología asimétricacomo Ostrea edulis hemos experimentado conambas valvas para intentar observar diferenciasen la potencialidad del instrumento en cada caso,ya que sus diferencias de espesor, morfología ytamaño son evidentes.
La especie de molusco empleada es una varia-ble significativa ya que, si bien todas las conchascomparten la composición mineralógica, en cadacaso varía la proporción entre los minerales y su
conformación microestructural, es decir, cristali-zación y disposición. Estas divergencias puedenprovocar cualidades específicas ante la formación
T. P., 67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2010.10037
Utilización de instrumentos de concha durante el Mesolítico y Neolítico inicial en contextos litorales... 215
Lám. II. Huellas de uso evidenciadas en un fragmento deborde de Ostrea edulis procedente del nivel NeolíticoLsm de Santimamiñe (instrumento 3). 1) Escala 0,1 mm a200X. 2) Escala 0,2 mm a 100X. 3) Escala 0,2 mm a 72.5X. 4) Escala 0,2 mm a 72.5 X. 5) Escala 2 mm a 5X.
Lám. III. Huellas de uso evidenciadas en un fragmentode Ruditapes decussatus procedente del nivel NeolíticoLsm de Santimamiñe (instrumento 5). 1) Escala 0,2 mm a100X. 2) Escala 0,1 mm a 200X. 3) Escala 0,2 mm a72.5X. 4) Escala 0,2 mm a 40X. 5) Escala 2 mm a 5X.
Lám. IV. Superficies de conchas recogidas en la playasin alteraciones producidas por el uso. 1) Ostrea edulis. a100X. 2) Ruditapes decussatus a 100X. 3) Patella sp. a100X. 4) Mytilus galloprovincialis a 72.5X. Todas a esca-la 0,2 mm.
de las huellas de uso. Esta formación diferen-cial de los rastros puede afectar las diversas capasque conforman una misma concha, ya que surespectiva composición y estructuración tambiénvaría. En este sentido, las diferencias de colora-ción existentes entre cada una (periostracum, os-tracum e hipostracum) suponen una dificultaddesigual para la documentación de los rastros.
La materia trabajada con el instrumento estambién una variable significativa y no modifica-ble, a pesar de que el estado del material trabaja-do con el instrumento puede variar según se tratede materia humedecida, seca o de otros tipos(Clemente 1997: 29).
Para emprender el programa experimental sehan seleccionado recursos vegetales (plantas noleñosas y madera) y animales (piel seca y fresca):varas de avellano en estado fresco (Corylus ave-llana, Linné 1753), tallo de junco fresco (Juncussp.), piel fresca de cordero (Ovis aries Linné1758), piel seca de corzo (Capreolus capreolusLinné 1758) y tiras de cuero de ciervo (Cervuselaphus Linné 1758).
Debido a la cinemática de las huellas registra-das en los instrumentos de trabajo documentadosen el yacimiento de Santimamiñe (8), así como ala escasa potencialidad funcional de las conchasen actividades de corte, al menos sin modificar suscaracterísticas naturales, prácticamente todas lasacciones realizadas en el programa experimentalhan sido transversales. Concretamente, consis-tieron en: acción transversal bidireccional de ras-pado con conchas de Ostrea edulis, Mytilus gal-loprovincialis y Patella sp. con el objetivo delimpiar materia grasa y restos cárnicos y adelga-zar piel fresca de Ovis aries y seca de Capreoluscapreolus; acción transversal bidireccional concharnela de Ostrea edulis para adelgazar y ablan-dar tiras de cuero de Cervus elaphus; accióntransversal unidireccional de raspado con bordenatural de Ruditapes decussatus para extraer fi-bras vegetales de Juncus sp., así como raspado enacción transversal unidireccional para extraer lapiel y regularizar varas de Corylus avellana.
Con acciones de cinemática longitudinal, sola-mente se ha experimentado para el corte de fibrasvegetales de Juncus sp. utilizando la arista obte-nida por la fractura mediante percusión de unaconcha de Ruditapes decussatus.
La fuerza en todos los casos se ha aplicado porpresión con el instrumento sobre la materia traba-jada.
El tiempo de utilización del instrumento esotra importante variable que influye decisiva-mente en la formación de los rastros de uso en losinstrumentos de trabajo (Clemente 1997: 34;González e Ibáñez 1994: 31). En los instrumentosde concha, la formación de las huellas de uso essimilar a la del utillaje lítico, pero éstas se produ-cen más rápidamente debido a su composición,principalmente de aragonito (9). La utilización deeste tipo de instrumentos respecto a los constitui-dos sobre soportes líticos se rentabiliza con la in-mediatez de su uso expeditivo, y su abandono ysustitución por otro al decaer su efectividad, másaún en contextos donde las conchas son muy nu-merosas. Por ello, en esta primera aproximaciónexperimental la duración de las actividades hasido más breve que en los programas experimen-tales realizados con utillaje lítico.
Todos los experimentos se han realizado entres intervalos temporales de 5, 10 y 15 minutos.Para cada intervalo se ha utilizado una concha,con el fin de repetir la observación directa con elmicroscopio sobre el instrumento una vez finali-zado el experimento. Buscamos así, comprendermejor la evolución de los rastros de uso en cadacaso.
El ángulo que conforma el instrumento con lamateria trabajada es también significativo enla formación de los rastros de uso (Clemente1997: 33). A pesar de la dificultad de controlarlas variaciones leves durante la realización mecá-nica del experimento, a veces se ha intentado mo-dificar la inclinación del útil para registrar la ubi-cación de las huellas de uso en la cara externa einterna de la concha en cada caso. Casi todos losángulos de contacto han sido rectos (en torno a90�), tanto en las acciones transversales, comolongitudinales, pero, se ha variado en ocasionesentre los 75� y los 90� Los únicos experimentosen los que el ángulo no tiende a ser recto corres-ponden al tratamiento de cuero con la charnela de
T. P., 67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2010.10037
216 David Cuenca Solana et al.
(8) Gutiérrez Zugasti et al. (e.p.). Véase nota 4.
(9) Clemente, I. 1995. Instrumentos de trabajo líticos delos Yámanas (Canoeros-nómadas de la Tierra del Fuego): unaperspectiva desde el análisis funcional. Tesis Doctoral inédita.Departament d’Antropologia Social i Prehistoria, UAB, Barce-lona.
Mansur, M. y Clemente, I. (e.p.). “¿Tecnologías invisi-bles? Confección, uso y conservación de instrumentos de valvaen Tierra del Fuego”. XIV Congreso Nacional de ArqueologíaArgentina (Rosario, 2001), Argentina.
Ostrea edulis: la fricción de esta zona de la con-cha con la piel forma un ángulo prácticamenteplano (180�), ya que la superficie de la charnelaes plana.
5. RESULTADOS DEL PROGRAMAEXPERIMENTAL
5.1. Madera
Al tratarse de una cinemática de raspado uni-direccional el pulido se ubica en la cara interna dela concha de Ruditapes decussatus. Este pulidopresenta un aspecto brillante y plano, la trama escompacta y la microtopografía lisa (Lám. V: 1 y3). A su vez el filo muestra un redondeamiento degrado alto tras 15 minutos de trabajo con el ins-trumento. Los rastros microscópicos de los ins-trumentos son las estrías de fondo oscuro, finas ylargas perpendiculares al filo, junto a otras másfinas, casi como arañazos, orientadas en oblicuoal filo (Lám. V: 3).
El rasgo más destacable del proceso es la pér-dida de la capa superficial de la concha o perios-tracum, cuyo aspecto, es similar al “descascari-llado” de las zonas que han estado en mayorcontacto con la materia trabajada (Lám. V: 2).
5.2. Planta no leñosa
Se ha llevado a cabo una acción de raspado,que localiza el pulido principalmente en la carainterna del borde de la concha de Ruditapes de-cussatus, en la zona de la arista del filo y, en me-nor medida, en la cara externa al perder la caparugosa del periostracum.
El pulido presenta una trama cerrada y la mi-crotopografía es lisa en la zona del filo. Hacia elinterior de la concha la trama se abre convirtién-dose en semicerrada (Lám. VI: 4). Ésta es cerra-da, brillante y de microtopografía rugosa en lapropia arista del borde de la concha.
En la cara externa el pulido es menos brillantecasi mate, de trama cerrada y microtopografía ru-gosa. El redondeamiento del filo es más acusadoen la cara interna de la concha pero, en todo caso,de grado bajo-medio.
Los instrumentos que han procesado planta noleñosa presentan pequeñas melladuras, principal-
mente en forma de media luna, o semicircularesque progresivamente tienden a alinearse.
En las zonas redondeadas del filo se formanestrías compuestas, cortas y de fondo brillante(Lám. VI: 2 y 3). Hacia el interior de la concha
T. P., 67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2010.10037
Utilización de instrumentos de concha durante el Mesolítico y Neolítico inicial en contextos litorales... 217
Lám. V. Huellas de uso documentadas en los instrumen-tos experimentales de Ruditapes decussatus utilizadospara procesar madera. 1) Pulido en la zona del borde en lacara interna tras 10 minutos de trabajo. Escala 0,2 mm a100X. 2) “Descascarillado” producido en la capa superfi-cial de la cara interna. Escala 0,2 mm a 100X. 3) Pulido enla cara interna tras 15 minutos de trabajo. Escala 0,2 mm a100X. 4) Huellas de uso sobre la zona del borde tras 15minutos. Escala 0,05 mm a 400X.
Lám. VI. Huellas de uso documentadas en los instrumen-tos experimentales de Ruditapes decussatus utilizadospara procesar planta no leñosa. 1) Pulido en la zona delborde en la cara interna tras 5 minutos de trabajo. Escala0,2 mm a 100X. 2) Alteración en la zona del borde de lacara interna tras 10 minutos. Escala 0,1 mm a 200X.3) Detalle de la zona anterior. Escala 0,05 mm a 400X.4) Huellas de uso sobre la zona del borde de la cara inter-na tras 15 minutos. Escala 0,2 mm a 100X.
las estrías son más largas, finas y de fondo oscu-ro, distribuidas longitudinalmente y en los instru-mentos utilizados en acciones longitudinales decorte también en oblicuo.
Sobre la arista las estrías son menos nume-rosas también finas y muy largas dispuestas lon-gitudinalmente (Lám. VI: 1). En la cara externade la concha las estrías son de fondo oscuro, fi-nas y largas, dispuestas en sentido longitudinalal filo.
5.3. Piel fresca
En las conchas empleadas para procesar pielen estado fresco a partir de los 10 minutos de tra-bajo comienza a desarrollarse un pulido en la carainterna, localizado marginalmente en el borde dela concha. En 15 minutos se desarrolla en la caraexterna y sobre la arista redondeada.
El pulido tiene una trama cerrada, es brillantey tiene un aspecto muy graso. La microtopografíaes ligeramente rugosa, tendiendo a alisarse en laszonas más elevadas de la concha (Lám. VII: 3 y4). En las conchas de Mytilus la trama del pulidollega a ser compacta en las zonas más elevadas dela topografía de la cara interna.
En las conchas de Mytillus galloprovincialisse aprecia un desarrollo más rápido del pulido enla cara interna respecto a Ostrea edulis y a Pate-lla sp. (Lám. VII: 1). A partir de los 15 minutosse empieza a apreciar cierto desarrollo del pulidoen el borde de la capa externa. Es de trama cerra-da, brillante y de aspecto graso, con microtopo-grafía rugosa. El redondeamiento del filo llega aun alto grado tras 15 minutos de trabajo.
En las conchas de Ostrea edulis se aprecia lafractura de las capas rugosas de la cara externa.Tiende a regularizarse la superficie de círculos re-gulares continuos que conforma la cara externaen esta especie.
Tanto en las conchas de Ostrea edulis como enlas de Patella sp sobre el borde de la capa rugosade la cara externa se desarrollan algunas melladu-ras de morfología semicircular aisladas.
En 15 minutos aparecen estrías en la cara in-terna, más profundas y anchas en perpendicu-lar al filo, y otras oblicuas más superficiales y fi-nas Ambas son irregulares y de fondo oscuro(Lám. VII: 2).
En los instrumentos de Mytilus galloprovin-cialis y Patella sp., pero no en los Ostrea edulis,
aparecen de microagujeros irregulares y de fondooscuro en la cara interna de la concha.
5.4. Piel seca
Se aprecia la pérdida del periostracum en al-gunas zonas de la cara interna en los instrumentosde Ostrea edulis, conformando diferentes altera-ciones. Sobre el ostracum el pulido tiene un brillomate, la trama es cerrada y la microtopografíarugosa, mientras que sobre las zonas que hanpermanecido del periostracum o capa más su-perficial, el pulido está menos desarrollado, latrama es semicerrada y la microtopografía rugosa(Lám. VIII: 1).
En las conchas de Mytilus el pulido se concen-tra principalmente sobre las elevaciones de la to-pografía ondulada, mientras que en las de Patellasp. la trama llega a ser compacta en esas zonas.En todas las conchas experimentales que han pro-cesado piel en estado seco, en la cara externa, elpulido tiene la trama cerrada y un aspecto graso.El redondeamiento del filo llega a grado alto tras15 minutos de trabajo.
T. P., 67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2010.10037
218 David Cuenca Solana et al.
Lám. VII. Huellas de uso documentadas en los instru-mentos experimentales utilizados para procesar piel fres-ca. 1) Pulido en la zona del borde en la cara interna de Pa-tella sp. tras 15 minutos de trabajo. Escala 0,05 mm a200X. 2) Borde de la cara interna de Patella sp. con puli-do de brillo mate y estrías de fondo oscuro tras 15 minutosde trabajo. Escala 0,1 mm a 100X. 3) Inicio del desarrollodel pulido en la cara interna de Mytilus galloprovincialistras 5 minutos de trabajo. Escala 0,1 mm a 100X. 4) Hue-llas de uso sobre la zona del borde de Ostrea edulis tras 10minutos. Escala 0,05 mm a 200X.
En las conchas de Ostrea edulis y Patella sp.se fractura la capa superior de la concha (perios-tracum) formando dos filos superpuestos. Por elcontrario solamente los instrumentos de Ostreaedulis muestran, tras 15 minutos de trabajo, lashuellas provocadas por la prensión con la manodel instrumento. Son visibles en la zona de lacharnela en la cara externa y en la zona de la im-presión del músculo aductor en la cara interna.
En los instrumentos de Mytilus, así como enlos de Patella sp. se han registrado desconchadoso mellamientos semicerrados con morfología se-micircular o de media luna, localizados de formaaislada en el filo que tienden a alinearse progresi-vamente. En las conchas de Mytilus las melladu-ras abruptas del filo, en ocasiones, conforman unaspecto casi dentado.
En la cara interna se han registrado estrías defondo oscuro, anchas, cortas y profundas, lo-calizadas en la zona de la arista y orientadasen perpendicular al filo (Lám. VIII: 4). En lacara externa las estrías son muy numerosas, defondo oscuro, muy finas y largas (Lám. VIII: 2y 3). En los instrumentos de Mytilus y Patellasp. se han documentado microagujeros de mor-fología circular.
6. COMPARACIÓN ENTRE LOSRESULTADOS DEL ANÁLISIS SOBREEL MATERIAL MALACOLÓGICODE SANTIMAMIÑE Y EL PROGRAMAEXPERIMENTAL
Los resultados del programa experimental con-firman las hipótesis planteadas respecto a las ma-terias procesadas con los instrumentos de conchadocumentados en Santimamiñe. Concretamente,en lo que respecta al fragmento de Ruditapes de-cussatus, la experimentación parece apuntar másal procesado de alguna planta no leñosa que de lamadera. Sin embargo, a pesar de la similitud entrelas características de los rastros descritos a nivelarqueológico y experimental, se evidencia un ma-yor desarrollo de éstos en el material arqueológicoanalizado. En este sentido, el fragmento de Rudita-pes decussatus procedente del nivel Lsm de Santi-mamiñe probablemente fue utilizado para procesaralguna planta no leñosa de mayor dureza que Jun-cus sp., o durante más tiempo que el empleado enlos experimentos. Este último factor es muy pro-bable, teniendo en cuenta que su duración máximafue de 15 minutos, tras los cuales el instrumentoaún conservaba una correcta potencialidad que po-dría haber permitido continuar el procesado demás materia vegetal.
En lo que se refiere a la charnela de Ostreaedulis con redondeamiento en el vértice, la expe-rimentación realizada para ablandar tiras de cuerode pequeñas dimensiones, muestra rastros diag-nósticos muy similares, quizás algo más desarro-llados en las piezas experimentales. Entendemosque el estado más o menos seco de la piel puedeser un factor que debido al potencial de abrasiónde esta materia provocara el desarrollo de rastrosmás marcados o de forma más rápida sobre laconcha.
Los restantes fragmentos de concha proce-dentes de Santimamiñe, interpretados como ins-trumentos para raspar materia animal de durezablanda-media, según la experimentación estaríanmás cercanos al procesado de piel en estado secoo a la utilización de algún abrasivo para curtir lapiel (como el ocre, por ejemplo). Este uso estádocumentado etnográficamente de forma bastantehabitual y provoca rastros más desarrollados ysuperficies más estriadas sobre los instrumentos(Lám. IX).
Esta hipótesis se basa en los rastros diagnós-ticos de ambas colecciones: el desarrollo del pu-
T. P., 67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2010.10037
Utilización de instrumentos de concha durante el Mesolítico y Neolítico inicial en contextos litorales... 219
Lám. VIII. Huellas de uso documentadas en los instru-mentos experimentales utilizados para procesar piel seca.1) Fractura de la capa superficial en la zona del borde deOstrea edulis y desigual desarrollo del pulido tras 10 mi-nutos de trabajo. Escala 0,1 mm a 200X. 2) Huellas de usoen la cara externa de Ostrea edulis tras 10 minutos de tra-bajo. Escala 0,2 mm a 100X. 3) Detalle de la zona ante-rior, con regularización de la capa exterior de la concha ynumerosas estrías de fondo oscuro. Escala 0,05 mm a300X. 4) Detalle de estrías de fondo oscuro en la zona delborde de Ostrea edulis tras 15 minutos. Escala 0,2 mm a100X.
lido, así como la concentración de estrías quepresenta mayor similitud entre el material ar-queológico y la muestra experimental que ha sidoutilizada para trabajar piel en estado seco. La pielseca es bastante más abrasiva que la piel en esta-do fresco, generando un mayor desarrollo de losrastros y mayor presencia de estrías. En cualquiercaso, consideramos que los rastros diagnósticosobservados y documentados en el programa ex-perimental permiten diferenciar al menos el tipode materia procesada, así como el movimientoejercido durante el trabajo. Probablemente, al au-mentar la duración de los experimentos podremosconseguir rastros aún más diagnósticos. De lamisma forma, al introducir en el futuro más varia-bles modificables en la experimentación podre-mos incrementar los criterios para acercarse almaterial arqueológico con mayor precisión deanálisis.
Por otra parte, observamos otra correlaciónsignificativa entre el material arqueológico anali-zado y los resultados obtenidos en el programaexperimental. Los fragmentos de bivalvos proce-dentes de Santimamiñe analizados, se correspon-den con diferentes partes anatómicas de valvasderechas. A través de la experimentación hemoscomprobado cómo en el caso de las conchas deOstrea edulis también cuentan con una mayor po-tencialidad funcional que las valvas izquierdas.Este aspecto deriva de la morfología más planade las valvas derechas respecto a la forma máscóncava que presentan las izquierdas. Esta mor-fología plana parece dotar a su borde natural deuna mayor resistencia ante la fractura al utilizar laconcha como instrumento de trabajo.
Aunque por el momento tenemos poca infor-mación para poder confirmar este aspecto, parecesignificativo que la mayor potencialidad observa-
da de forma experimental para las acciones deraspado en las valvas derechas de Ostrea edulis,coincida con la utilización de valvas derechas entodos lo casos analizados en el material arqueoló-gico. A este respecto será necesario analizar másmaterial malacológico procedente de contextosarqueológicos para intentar verificar con mayorseguridad esta observación.
7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
7.1. Aspectos metodológicos
Durante la realización del programa experi-mental y la posterior observación y caracteriza-ción de las huellas generadas en los instrumentosde concha, hemos podido documentar diferentesaspectos de carácter metodológico, tanto referen-tes al comportamiento de las conchas como ins-trumentos, como a la propia observación de lashuellas formadas sobre éstos.
En primer lugar, la formación de rastros deuso sobre los instrumentos de trabajo es más rápi-da que en otras materias utilizadas para la manu-factura de utillaje como el sílex. Hemos eviden-ciado la formación de rastros en trabajos de cortaduración, incluso en 1 minuto (trabajo de maderacon concha de Patella sp.). En comparación conlas materias líticas, destaca la formación muchomás acusada de estrías. Durante la observación dela evolución de las huellas hemos podido verifi-car cómo, en ocasiones antes de que se desarrolleel pulido, ya se han formado estrías muy eviden-tes y a veces también bastante numerosas. Estopodría deberse a que se trata de superficies muylisas, de forma similar a lo que ocurre con super-ficies como los cristales o la obsidiana. Del mis-mo modo, la fractura del borde de la concha yel posterior arrastre de estas pequeñas partículasdesprendidas durante las acciones de trabajo po-drían funcionar como un abrasivo que contribu-yese de forma paralela a la formación de un ele-vado numero de estrías.
Consideramos de gran importancia para el fu-turo una mayor comprensión de la composiciónmineralógica y la diferente cristalización de lascapas que conforman la concha, en relación conla formación de las huellas producidas por el uso.Sobre las superficies de las capas que componenla concha hemos detectado un diferente desarro-llo de los rastros formados durante el trabajo con
T. P., 67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2010.10037
220 David Cuenca Solana et al.
Lám. IX. Comparación de las huellas de uso entre el ma-terial arqueológico y experimental. 1) Borde de instru-mento experimental de Patella sp. empleado para proce-sar piel seca a 200X. 2) Borde de Patella sp. procedentedel nivel Neolítico inicial Lsm de Santimamiñe (instru-mento 5) a 200X. Ambas a escala 0,1 mm.
una misma materia. La topografía irregular, con-formada por la pérdida de alguna de las capas su-perficiales de la concha, podría haber influido enla formación de rastros diferentes en cada zona,con un mayor o menor desarrollo de las huellasde uso debido al diferente grado de contacto conla materia trabajada de cada zona.
Sin embargo, también conocemos que varíanen cada capa la composición mineralógica, el as-pecto visual, así como la forma en que cristalizanlos minerales constituyentes, lo cual también po-dría influir decisivamente en la formación de ras-tros. Del mismo modo, al comparar conchas dediversas especies usadas para trabajar una mismamateria, hemos documentado en algunos casosalteraciones también diferentes. Esto podría de-berse a la propia morfología de la concha, y portanto al divergente contacto ejercido sobre la ma-teria trabajada, en cierta medida también a la va-riación que existe en la composición entre cadaespecie y a la estructuración de los minerales quela conforman, o incluso a ambos aspectos.
La pérdida de la capa superficial o periostra-cum de la concha durante la utilización provocala pérdida de los rastros de uso que se forman enesa superficie. A no ser que se siga utilizando elinstrumento y formándose los rastros en la capainferior o nacarada de la concha este aspecto po-dría generar un proceso de “invisibilidad arqueo-lógica” que impediría la correcta caracterizaciónde este material malacológico como instrumentode producción (10).
Como aspectos metodológicos relacionadoscon la observación y la documentación de rastrosde uso en este tipo de instrumentos de concha, re-señamos la necesidad del uso de sistemas de ob-servación macroscópicos (lupa binocular) y mi-croscópicos (microscopio metalográfico). En losúltimos años parece que el debate acerca de laconveniencia del uso de altos o bajos aumentospara la observación de las huellas de uso en ins-trumentos de producción líticos se ha ido cerran-do, asumiéndose comúnmente entre la mayor par-te de investigadores que ambos son compatibles,complementarios, e incluso necesarios. Sin em-bargo, este aspecto no se ha extendido de formatan genérica al estudio de utillaje manufacturadocon materias primas de origen animal, ya queexisten numerosos trabajos basados tan sólo en laobservación macroscópica (mayoritarios) o mi-
croscópica de los rastros. En lo que se refiere a laobservación de las huellas de uso en instrumen-tos de concha, consideramos necesario el em-pleo de ambos medios de observación, ya que encada caso responden a la observación específicade rastros difícilmente documentables empleandosólo altos o bajos aumentos. En este sentido,mientras la localización de las melladuras, redon-deamientos o la primera documentación de laszonas activas del instrumento se ven favorecidaspor el empleo de la lupa binocular, la observacióny descripción del pulido y su microtopografía, asícomo la morfología de los microagujeros o las es-trías obligan necesariamente a la utilización de almenos 200X, viéndose incluso favorecida su ca-racterización con el empleo de hasta 400X.
Otro aspecto muy importante relacionado conla observación específica de estos instrumentoses la importancia de la luz y la inclinación de lapieza. Un posicionamiento plano favorece la ob-servación de los pulidos y las estrías, mientrasque un posicionamiento vertical permite visuali-zar mejor las alteraciones de la arista y el filo, ta-les como el redondeamiento o las micro-melladu-ras. Este aspecto es especialmente característicoen este tipo de utillaje, debido a la morfologíamás o menos cóncava, natural de las conchas.
El tratamiento muy cuidado de la luz se haceimprescindible, sobre todo en las conchas deOstrea edulis o Ruditapes decussatus, ya que suaspecto muy nacarado, de tonos blancos muy bri-llantes, obliga al empleo de baja intensidad de luzpara la observación y documentación fotográficade los rastros de uso. Este aspecto, se agrava alemplear cámaras digitales con adaptador al mi-croscopio, ya que capturan mucha luz al abrir elobjetivo, obligando paralelamente a bajar la in-tensidad y a disminuir el tiempo de exposicióndurante la apertura del diafragma para obteneruna buena imagen. Esto ocurre también al foto-grafiar otras materias como el hueso. En este sen-tido, el uso de réplicas de las superficies en papelde acetato puede ayudar a observar y registrar losmicro-rastros en esas superficies tan brillantes(Banks y Kay 2003; D’Errico et al.1982; D’Erri-co 1988; Ilkjaer 1979; Knutsson y Hope 1984;Plisson 1983, 1984).
La vía de análisis abierta desde la aplicaciónde los estudios traceológicos a los instrumen-tos de concha requiere, sin duda, un esfuerzoorientado a mejorar y completar la metodologíaexistente hasta ahora. Consideramos que el desa-
T. P., 67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2010.10037
Utilización de instrumentos de concha durante el Mesolítico y Neolítico inicial en contextos litorales... 221
(10) Cuenca Solana, D. 2009. Véase nota 4.
rrollo metodológico orientado a buscar mejorasen el planteamiento de los programas experimen-tales, así como a la observación y descripción delas huellas de uso formadas sobre estos instru-mentos de producción, puede contribuir a aumen-tar nuestro conocimiento acerca de las activida-des económicas emprendidas por algunos gruposde cazadores recolectores. Paralelamente, el desa-rrollo metodológico de este tipo de analíticas de-bería llevar aparejada la modificación de la visiónde los restos arqueomalacológicos exclusivamen-te como desperdicios del consumo bromatológi-co. Para ello se hace obligado un adecuado trata-miento de estas evidencias arqueológicas desde elpropio trabajo de campo, así como su posteriorprocesado y almacenamiento, encaminado a per-mitir su ulterior estudio como instrumento.
7.2. Las investigaciones sobre la utilizaciónde conchas como instrumentos: unarevisión crítica
Hasta ahora son escasos los estudios arqueoló-gicos que se han propuesto conocer las tecnolo-gías confeccionadas con concha de molusco enlas actividades productivas de los grupos huma-nos. En los últimos tiempos este campo de laArqueología parece que ha visto aumentado deforma cuantitativa y cualitativa su alcance, gra-cias a estudios arqueomalacológicos y tecnoló-gicos. El mayor auge de este tipo de análisis co-rresponde a áreas geográficas cuyos pobladorescuentan con una extensa herencia cultural del usode las conchas, que incluso, en algunos casos, hallegado hasta nuestros días. La zona del Pacífico(Choi y Driwantoro 2007; Jones y Keegan 2001;Szabó 2008; Szabó et al. 2007, entre otros) oSudamérica (Bonomo 2007; Bonomo y Aguirre2009; Dacal Moure 1978, entre otros) han sidolas áreas donde algunos/as investigadores/rasvinculados a la arqueología han mostrado mayorinterés por estudiar las conchas, como recurso ali-menticio y adorno, y también como materia pri-ma orientada a la manufactura de instrumentos deproducción. Con mucha probabilidad, este desa-rrollo derive en gran medida de la existencia enestas latitudes de especies muy apropiadas de bi-valvos y gasterópodos de gran tamaño, muy ro-bustos, y susceptible de utilización cada una desus partes anatómicas (columela, labio, espiras...)con fines diferenciados y específicos.
Estos estudios han tenido cierto eco en Euro-pa, con algunos trabajos pioneros de Taborin (Ta-borin 1974) en los años 70, y desde mediados delos años 80 las aportaciones de Vigié y Cour-tin (1986; 1987; Vigié 1987; Vigié 1995, entreotros), centradas en yacimientos mesolíticos yneolíticos de la costa atlántica francesa.
Actualmente hay investigaciones a este res-pecto, en Italia (Cristiani et al. 2005), Gre-cia (Karali 2005) y también últimamente en Es-paña (11) (Maicas Ramos 2008; Pascual Benito2008; Rodríguez y Navarro 1999). Algunas deestas aportaciones presentan deficiencias, en oca-siones similares a las que, según nuestra perspec-tiva, se plantean en los estudios tecnológicos apli-cados sobre otras materias como el sílex. En estesentido, muchas de estas investigaciones acercadel utillaje de concha, se basan en criterios tipoló-gicos para la clasificación de estos artefactos, laasignación de la funcionalidad desde la morfo-logía, o el uso de experimentaciones que apenasllegan a ser de carácter exploratorio. Otras apro-ximaciones, no obstante, se orientan hacia la apli-cación de la única metodología que, bajo nuestraperspectiva, puede definir realmente la funciónde un instrumento de producción: el análisis fun-cional (Semenov 1981). Entre estas investiga-ciones existe, de igual modo, una gran heteroge-neidad.
Por un lado, es poco común la exposición dela metodología empleada en el análisis, y aún me-nor, la necesaria documentación gráfica de lashuellas de uso reconocidas en los instrumentos.En otros casos, cuando la descripción de la meto-dología existe, la formulación de conclusiones sebasa tan sólo en la observación de las alteracionesmacroscópicas. Estas evidencias, si bien puedenser válidas para diferenciar un instrumento de unaconcha que no ha sido utilizada, son insuficientespara analizar el tipo de actividad que se ha lleva-do a cabo, así como la materia trabajada.
Estos defectos metodológicos dificultan engran medida la cohesión y fortalecimiento deunas bases sobre las que asentar la aplicación delmétodo de análisis funcional a los instrumen-tos de producción de concha. Por el contrario, lostrabajos basados en el análisis funcional aplicadoa estas tecnologías (Cristiani et al. 2005; Lam-mers-Keijsers 2008; Rodríguez y Navarro 1999;Toht y Woods 1989; entre otros) confirman la
T. P., 67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2010.10037
222 David Cuenca Solana et al.
(11) Véase nota 4.
gran aportación que pueden realizar este tipo deaproximaciones al conocimiento de las activida-des productivas desarrolladas por los grupos hu-manos que han explotado el área litoral.
7.3. Utilización de conchas comoinstrumentos en la región cantábrica
Los siete fragmentos de material malacológicoprocedente de Santimamiñe, utilizados como ins-trumento de trabajo en diferentes actividades pro-ductivas son la primera evidencia de este tipopara contextos de la región cantábrica. Los resul-tados del análisis efectuado sobre el material ar-queomalacológico y su comparación con el pro-cedente del programa experimental refuerzan lahipótesis planteada inicialmente, es decir la utili-zación de conchas de molusco como instrumentoen diversas actividades productivas por parte delos grupos del Mesolítico y Neolítico inicial enalgunos contextos litorales. Sin embargo, el redu-cido numero de piezas analizadas, y sobre todo laimposibilidad de, hasta el momento, poner en re-lación estos datos junto con análisis similares delresto de utillaje (lítico y óseo) dificulta extraerconclusiones de carácter más amplio. Considera-mos que ampliando este tipo de análisis a nuevosconjuntos malacológicos y poniendo estos datosen relación con estudios traceológicos aplicadossobre el utillaje lítico y óseo, pendientes aún enSantimamiñe, podríamos estar en disposición devalorar de forma más concluyente el papel de lasconchas como instrumento dentro del abanicotecnológico de estos grupos. Mediante esta víapodremos valorar la utilización tecnológica de lasconchas de molusco, frente al empleo de otrossoportes. Igualmente podremos analizar si estautilización guarda alguna relación directa con ac-tividades productivas específicas o si, por el con-trario, la inmediatez que supone el empleo de unrecurso natural muy numeroso, y aportado pre-viamente al yacimiento con una finalidad broma-tológica, pudo suponer un aliciente para su usotecnológico.
A pesar de que la reducida extensión del análi-sis realizado dificulta extraer conclusiones de ca-rácter socio-económico parece probable que losfactores y circunstancias indicadas, pudieran ha-cer disminuir en cierta medida el esfuerzo orien-tado a la captación de otras materias primas, asícomo a su posterior proceso de producción o for-
matización, si es que las conchas fueron usadassin transformación. Sin duda, este aspecto podríamodificar ciertas conductas de comportamientode estos grupos en relación a los procesos de ma-nufactura del utillaje. Y por extensión al resto deprocesos de producción, del mismo modo en queprobablemente éstos pudieron verse influidostambién por aspectos como la disponibilidad den-tro del área local de materias primas de calidad, lanecesidad de llevar a cabo desplazamientos agrandes distancias o de desarrollar una estrechared de relaciones sociales con el fin de disponerde los recursos minerales necesarios para manu-facturar sus instrumentos de trabajo (12).
Por otra parte, si se tiene en cuenta que las evi-dencias documentadas hasta el momento se co-rresponden con un área, la zona oriental de la re-gión cantábrica, con una mayor disponibilidad dematerias primas líticas de buena calidad para latalla respecto a los contextos de la parte occiden-tal, se refuerza aún más el papel que los instru-mentos en concha pudieron haber jugado en eldesarrollo de las actividades productivas. En estesentido, cabe esperar que la posibilidad de éxitoen el registro de nuevas evidencias de la utiliza-ción instrumental de las conchas sea aún mayorpara contextos con un menor índice de “tecnolo-gías tradicionales”, como los concheros asturien-ses de la zona occidental de la región cantábrica.En el futuro la documentación de tecnología deconcha en contextos asturienses podría contribuira paliar la escasez de utillaje sobre la que tradi-cionalmente se han apoyado los debates acerca dela funcionalidad de estos asentamientos. Del mis-mo modo paralelamente quizás sea probable re-definir estos espacios más allá de su considera-ción actual como meras acumulaciones dedesperdicios alimenticios.
La existencia de estas evidencias debería ser-vir, al menos, para plantear la necesidad de abor-dar desde otra perspectiva el análisis de las con-chas halladas en los contextos arqueológicos. Elempleo de metodologías adecuadas para el trata-miento de este tipo de materiales en la propia ex-cavación, durante su almacenamiento y, lógica-mente en su posterior análisis, debería posibilitarla incorporación de nuevos hallazgos instrumen-tales en otros contextos litorales. En este senti-do, consideramos que el conocimiento global delas formaciones económico-sociales que han ex-
T. P., 67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2010.10037
Utilización de instrumentos de concha durante el Mesolítico y Neolítico inicial en contextos litorales... 223
(12) Cuenca Solana, D. 2009. Véase nota 4.
plotado el litoral podría verse beneficiada por unconocimiento más completo de todos aquellosinstrumentos empleados por estos grupos de ca-zadores recolectores para satisfacer sus necesida-des productivas.
AGRADECIMIENTOS
La Universidad de Cantabria financió esta in-vestigación a través de una beca y un contratopredoctorales concedidos a dos de los autores(D.C.S. e I.G.Z.). Manuel R. González Morales,Alejandro García Moreno y Juan Carlos LópezQuintana nos ayudaron en diversas cuestiones re-lacionadas con este trabajo.
BIBLIOGRAFÍA
Arias Cabal, P. 1992a: “Estrategias de aprovechamien-to de las materias primas líticas en la costa orientalde Asturias”. En R. Mora, X. Terradas., X. Parpal yC. Plana (eds.): Tecnología y cadenas operativas lí-ticas. Treballs d’Arqueología 1. Departamentd’Història de les societats Pre-capitalistes i d’An-tropologia Social. Barcelona: 37-55.
Arias Cabal, P. 1992b: “Adaptaciones al medio naturalde las sociedades humanas de la región cantábricadurante el Boreal y el Atlántico”. En A. Cearreta yF.M. Ugarte (eds.): The Late Quaternary in theWestern Pyrenean Region. Universidad del PaísVasco. Vitoria-Gasteiz: 269-283.
Banks, W. y Kay, M. 2003: “High-resolution casts forlithic use-wear analysis”. Lithic Technology 28 (1):27-34.
Binford, L. 1998: En busca del pasado. Descifrando elregistro arqueológico. Crítica. Barcelona.
Bonomo, M. 2007: “El uso de los moluscos marinospor los cazadores-recolectores pampeanos”. Chun-gara, Revista de Antropología Chilena 39 (1):87-102.
Bonomo, M. y Aguirre, M. 2009: “Holocene Molluscsfrom Archaeological Sites of the Pampean Regionof Argentina: Approaches to Past Human Uses”.Geoarchaeology: An International Journal 24 (1):59-85.
Choi, K. y Driwantoro, D. 2007: “Shell tool use byearly members of Homo erectus in Sangiran, cen-tral Java, Indonesia: cut mark evidence”. Journal ofArchaeological Science 34: 48-58.
Clark, G. 1976: El Asturiense Cantábrico. BibliothecaPrehistórica Hispana XIII, CSIC, Instituto Españolde Prehistoria. Madrid.
Clemente, I. 1997: Los instrumentos líticos de TunelVII: una aproximación etnoarqueológica. Treballd’etnoarqueología 2, CSIC-UAB. Barcelona.
Cristiani, E.; Lemorini, C.; Martini, F. y Sarti, L. 2005:“Scrappers of Callista chione from Grotta del Ca-vallo (Middle Paleolithic cave in Apulia): evalua-ting use-wear potential”. En H. Luik; A. Chayke;C. Batey y L. Lougos (eds.): From hooves to horns,from mollusc, to mammoth. Manufacture and use ofbone artefacts from prehistoric times to the present.Procedings of the 4th meeting of the ICAZ Workedbone Research Group at Tallin, 26th- 31st of Au-gust 2003. Tallin Book Printers. Tallin: 319-324.
Dacal Moure, R. 1978: Artefactos de concha en las co-munidades aborígenes cubanas. Universidad de laHabana. Cuba.
D’Errico, F. 1988:”The use of resin replicas for thestudy of lithic use”. En S. Olsen (ed.): ScanningElectron Microscopy in Archaeology. British Ar-chaeological Reports, International Series 452. Ox-ford: 155-167.
D’Errico, F.; Giacobini, G. y Puech, P. 1982: “Varnishreplicas: a new method for the study of workedbone surfaces”. Ossa 9-10: 29-51.
Gibaja Bao, J.F. 1993: “El cómo y el porqué de la ex-perimentación en análisis funcional”. Revista deArqueología 148: 10-15.
González Morales, M. 1982: El Asturiense y otras cul-turas locales. La explotación de las áreas litoralesde la región cantábrica en los tiempos epipaleolíti-cos. Centro de investigación y museo de Altamira7. Santander.
González Morales, M. 1995: “La transición del Holo-ceno en la Región Cantábrica: el contraste con elmodelo mediterráneo español”. En V. VillaverdeBonilla (ed.): Los últimos cazadores: transforma-ciones culturales y económicas durante el Tardi-glaciar y el inicio del Holoceno en el ámbito medi-terráneo. Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”.Alicante: 63-78.
González Morales, M. R.; Straus, L.; Díez Castillo, A.y Ruiz Cobo, J. 2004: “Postglaciar Coast & Inland:The Epipaleolithic-Mesolithic-Neolithic Transi-tions in the Vasco-Cantabrian Region”. Munibe 56:61-78.
González Urquijo, J. e Ibáñez Estévez, J. 1994: Meto-dología de análisis funcional de instrumentos talla-dos en sílex. Cuadernos de Arqueología 14, Uni-versidad de Deusto. Bilbao.
Ilkjaer, J. 1979: “A new method for observation andrecording of use-wear. En B. Hayden (ed.): Lithicuse-wear analysis. Academic Press. New York:345-349.
Jones O’Day, S. y Keegan, W. 2001: “Expedient ShellTools from the Northern West Indies”. Latin Ame-rican Antiquity 12 (3): 274-290.
T. P., 67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2010.10037
224 David Cuenca Solana et al.
Karali, L. 2005: “Shells from Prehistoric sites of Nort-hern Greece”. En D. Bar-Yosef (ed.): Archaeoma-lacology: Molluscs in former environments of hu-man behaviour (9th Icaz Conference, Durham2002). Oxbow Books. Oxford: 91-98.
Knutsson, K. y Hope, R. 1984: “The application ofacetate peels in lithic use wear analysis”. Archaeo-metry 26 (1): 49-61.
Lammers-Keijsers, Y. 2008: Tracing Traces from Pre-sent to past. A funtional analysis of pre-Columbianshell and stone artefacts from Anse á la Gourdeand Morel, Guadaloupe, FWI. University Press.Leiden, The Netherlands.
Lindner, G. 1977: Moluscos y caracoles de los maresdel mundo. Omega. Barcelona.
López Quintana, J. y Guenaga, A. 2006-2007: “Avan-ce a la secuencia estratigráfica de la cueva de Santi-mamiñe (Kortezubi), tras la revisión de su depósitoarqueológico en las campañas de 2004 a 2006”.Krei 9: 73-103.
Maicas Ramos, R. 2008: “Objetos de concha: algomás que adornos en el Neolítico de la cuenca deVera (Almería)”. En M. Hernández Pérez; J. SolerDíaz y J. López Padilla (eds.): IV Congreso delNeolítico Peninsular. (II). (Museo Arqueológico deAlicante, 27-30 de noviembre de 2006): 313-319.Alicante.
Pascual Benito, J. 2008: “Instrumentos neolíticossobre soporte malacológico de las comarcas cen-trales valencianas”. En M. Hernández Pérez,J. Soler Díaz y J. López Padilla (eds.): IV Congre-so del Neolítico Peninsular. (II). (Museo Arqueo-lógico de Alicante, 27-30 de noviembre de 2006):290-297.
Plisson, H. 1983: “An application of casting techni-ques for observing and recording of microwear”.Lithic Technology 12 (1): 17-20.
Plisson, H. 1984: “Prise d’empreinte des surfaces os-seuses: note complémentaire”. Bulletin de la Socié-té Préhistorique Française 81 (9): 267-269.
Rodríguez Rodríguez, A. y Navarro Mederos, J. 1999:“La industria malacológica de la cueva de El Ten-dal (San Andrés y Sauces, isla de La Palma)”. Ve-gueta 4: 75-100.
Semenov, S. A. 1981: Tecnología prehistórica. (Estu-dio de las herramientas y objetos antiguos a travésde las huellas de uso). Akal. Madrid.
Szabó, K. 2008: “Shell as a Raw Material: MechanicalProperties and Working Techniques in the TropicalIndo-West Pacificic”. Archaeofauna 17: 125-138.
Szabó, K.; Brumm, A. y Bellwood, P. 2007: “Shell ar-tefact production at 32.000-28.000 BP in IslandSoutheast Asia. Thinking across media?”. CurrentAntropology 48 (5): 701-723.
Taborin, Y. 1974: “La parure en coquillage de l’Épipa-léolithique au Bronce Ancien en France”. GalliaPréhistoire 17: 101-179.
Toht, N. y Woods, M. 1989: “Molluscan shell knivesand experimental cut-marks on bones”. Journal ofField Archaeology 16: 250-255.
Vigié, B. 1987: “Essai d’étude methodologique d’ou-tils sur coquillages de la grotte de Camprafaud (Fe-rrières-Poussarou, Hérault)”. L’Antropologie 91(1): 253-272.
Vigié, B. 1995: “Du déchet alimentaire à l’objet coqui-llier: le statut des coquillages en milieu archéologi-que”. En G. Camps (ed.): L’Homme préhistoriqueet la mer. 120e Congrés National des Sociétés sa-vantes. (Aix-en-Provence, 1995): 351-354. Paris.
Vigié, B. y Courtin, J. 1986: “Les outils sur coquillesmarines dans le Neolithique du midi de la France”.Mesogee 46: 51-61.
Vigié, B. y Courtin, J. 1987: “Le probleme des coqui-llages a bord dentele dans la prehistoire du midi dela France”. Mesogee 47: 93-98.
T. P., 67, N.º 1, enero-junio 2010, pp. 211-225, ISSN: 0082-5638doi: 10.3989/tp.2010.10037
Utilización de instrumentos de concha durante el Mesolítico y Neolítico inicial en contextos litorales... 225