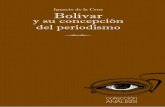UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
Transcript of UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIONESCUELA DE GRADUADOSCONCEPCION - CHILE
ESTILO DE VIDAPROMOTOR
DE SALUD DEFAMILIAS JOVENES
CAJAMARQUINAS.PERU.Tesis para optar el Grado de Magister en
Enfermería con Mención enEnfermería en
Salud Comunitaria
CARLOS ALBERTO TELLO POMPA
FACULTAD DE MEDICINADEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
A la autora de mis días: RosaBlanca.
A mi compañera de la vida: GloriaAlejandra.
Al producto de mi nuevo rol: KarlaFranccesca.
4
AGRADECIMIENTOS
A mi Alma Mater: Universidad Nacional de Cajamarca, quienme brindó todas las facilidades para la realización delMagister.
Al Departamento de Enfermería, Facultad de Medicina,Universidad de Concepción, no sólo por su acogidaacadémica y profesional sino también por su acogidapersonal, afectiva y humana.
A las Señoritas: Irene Bocaz Salazar y María ElenaFigueroa Figueroa, directora del Programa de Magister enEnfermería y Profesor Emérito respectivamente, por susingular y permanente orientación, asesoría y afecto.
A los docentes del Departamento de Enfermería y enespecial a los adscritos al Area de Fundamentos deEnfermería, por darme la oportunidad de compartir susexperiencias y de apoyarme constantemente en el trabajo.
A mis compañeras del Magister, con quienes aprendí avivenciar, en toda su extensión, lo que es la interacciónsimbólica.
A las alumnas de la Escuela de Enfermería de laUniversidad de Concepción, con quienes compartí tareas deenseñanza-aprendizaje en el Consultorio de Penco.
5
A todas aquellas personas, académicos, profesionales yfuncionarios de la Universidad de Concepción que en todomomento me apoyaron desinteresadamente.
6
I N D I C E
Página
RESUMEN 6
ABSTRACT 8
I. INTRODUCCION
10
1. Presentación y fundamentación del Problema.
10
2. Formulación del problema
14
3. Antecedentes teóricos y empíricos
16
4. Propósito
48
5. Objetivos
48
6. Variables
49
II. METODOLOGIA DE ESTUDIO
51
7
1. Población en Estudio
51
1.1. Universo
51
1.2. Muestra
52
1.3. Unidad de An lisis
52
2. Diseño
53
3. Recolección de Datos
53
3.1. Descripción de los instrumentos recolectores de
datos 53
4. Procesamiento de los datos
56
5. Control de calidad de los datos
56
5.1. Prueba piloto
56
8
5.2. Confiabilidad
58
5.3. Validez de los instrumentos
58
III. RESULTADOS
61
1. Análisis de los datos
61
2. Discusión y conclusiones
80
3. Limitaciones
90
4. Sugerencias
92
BIBLIOGRAFIA 95
ANEXOS
1. Definición de variables
108
2. Descripción de los instrumentos
119
9
3. Distribución del universo y muestra de familias jóvenes
132
4. Croquis del Distrito de Baños del Inca.
134
10
R E S U M E N
El propósito de este estudio fué averiguar cuál es el
estilo de vida promotor de salud de las familias jóvenes
cajamarquinas y cuáles son los factores que influyen en
dicho estilo de vida.
Se entrevistó a 100 familias jóvenes del distrito de Baños
del Inca, Sub Región IV, Región Nor Oriental del Marañón,
Perú, a quienes se les aplicó un cuestionario
semiestructurado además de la escala de Pender que
contempla seis subescalas para medir las diferentes
dimensiones del constructo Estilo de Vida Promotor de
Salud.
Los hallazgos indicaron que un poco más de la mitad de las
familias jóvenes cajamarquinas presentaron estilo de vida
promotor de salud suficiente. En cuanto a las subescalas:
ejercicio, auto-realización, nutrición y manejo del stress,
fueron mayores los porcentajes de familias con estilo de
vida promotor de salud suficiente.
11
En la dimensión de apoyo interpersonal hubo mayor
proporción de familias con estilo de vida promotor de salud
insuficiente que suficiente. La mitad de las familias tuvo
estilo de vida promotor de salud suficiente y la otra mitad
insuficiente en la dimensión de responsabilidad de salud.
De los factores contextuales y demográficos, las
condiciones sanitarias de la vivienda y la escolaridad
influyeron en el estilo de vida promotor de salud. De los
factores sociopsicológicos, el nivel de bienestar percibido
y el funcionamiento familiar percibido estuvieron asociados
con el estilo de vida promotor de salud de las familias
jóvenes.
No se encontró relación entre religión, lugar de
residencia, tipo y tamaño de la familia, nivel de ingreso,
grado de dependencia familiar y el estilo de vida promotor
de salud de las familias jóvenes de Cajamarca.
12
A B S T R A C T
A study conducted in the Baños del Inca District, in the IV
Sub Region of the Nor Oriental Marañon Region, Peru,
investigated young families Health Promoting Lifestyle
(HPL) and factors asociated with it.
Data was gathered from a sample of 100 young families
living in the area and the Pender`s HPL Scale and a semi
structured questionnaire was given to the families
represented by both parents.
The findings showed that a little bit more than half of the
families in the sample had sufficient HPL both for the
total Pender`s Scale as for the sub scales measuring the
dimensions: exercise, self-actualization, nutrition and
stress management.
In the dimension interpersonal support there was a greater
proportion of families with insufficient HPL. While in that
of health responsability there was half of families with
13
sufficient HPL and the rest of families had insufficient
HPL.
Of contextual and demographic factors, sanitary conditions
of the house and education were asociated with Health
Promoting Lifestyle. Among socio-psycological factors,
well-being and family functioning perceived were related to
the Health Promoting Lifestyle of young families.
Not statistical significance was found for the association
between religion, place of residence, types of family,
family size, income, family dependency and HPL of young
families of Cajamarca.
14
INTRODUCCION
1. PRESENTACION Y FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA.
Cuando se establecen los lineamientos de las Políticas
de Salud generalmente se debería tener en cuenta algunas
características de la estrategia de Atención Primaria
conducentes a la meta "Salud para Todos". Estas
características se refieren a que la atención debe ser de
amplia cobertura, accesible geográfica, económica y
culturalmente; oportuna, equitativa, satisfactoria para los
usuarios, eficaz, eficiente e integral. La atención de
salud integral debe poner énfasis no sólo en los aspectos
curativos o de rehabilitación sino preferentemente en
aquellos de naturaleza preventiva y mejor aún en el fomento
o promoción de la salud. Actualmente por "salud" ha de
entenderse un estado personal de bienestar, de armonía
entre el hombre y su ambiente que le es tan satisfactorio
como para poder llevar una vida personal y social creativa
y también económicamente productiva.
Pero, los profesionales de la salud... ¿Aplicamos
técnicas de prevención de las enfermedades y de promoción
15
de la salud en la misma medida que técnicas de tratamiento
y rehabilitación?
Cuando un gobierno adopta la estrategia de atención
primaria se compromete a fomentar el progreso de todos los
individuos en un amplio frente de desarrollo y está
dispuesto a estimular a cada ciudadano para conseguir una
mejor calidad de vida. Esta estrategia convierte al
individuo, a la familia y a la comunidad en el núcleo
central del sistema de salud puesto que la "salud" no es un
bien que se da sino que debe generarse desde dentro de la
propia población. Esta idea se basa en el supuesto
fundamental de que la salud se hace o se deshace en los
ambientes naturales en que viven las personas, allí donde
confluyen factores de naturaleza política, económica,
social, cultural, ambiental, biológica que impregnan los
estilos de vida de las personas y de sus familias.
El estilo de vida se ha definido como una forma de
vida o la manera en que las personas conducen sus
actividades día a día; y así, estilo de vida saludable
serían todas aquellas conductas sobre las cuales el
individuo ejerce control, incluyendo acciones por muy
16
mínimas o discretas que éstas sean y que son parte
permanente del patrón de nuestra vida cotidiana. El estilo
de vida saludable tiene un impacto favorable y
significativo en el estado de salud a la vez que puede
neutralizar o minimizar algunos riesgos productores de
enfermedades.
Por lo tanto, en el concepto de estilo de vida están
incorporados dos componentes que son complementarios: la
promoción o el fomento de la salud y la prevención o
protección contra las enfermedades. Mientras que la
conducta de protección o prevención está dirigida a la
reducción de riesgos para la salud, con el objeto de
disminuir la probabilidad del individuo de sufrir
enfermedad o injuria; la conducta de promoción o fomento de
la salud es un enfoque positivo de vida dirigido a mantener
o aumentar el nivel de bienestar, auto-realización y
satisfacción personal.
Lo que se persigue es que las conductas del estilo de
vida sean vistas como promotoras de salud -ya que son
17
satisfactorias y agradables- mas bien que como medio de
evitar enfermedades.
Pero...¿Realmente se conocen estas conductas
complementarias tanto de proteger la salud así como de
promover la salud en la población, en la que supuestamente
se va a brindar la atención necesaria? ¿Se tiene los
elementos de juicio necesarios en relación al estilo de
vida promotor de salud, especialmente de las familias?
¿Tenemos la base suficiente para realizar la intervención
de Enfermería en dicho grupo poblacional?
Ya en el campo mismo de los hechos, la situación tiene
otra faceta: no se sabe a ciencia cierta cuál es el estilo
de vida promotor de salud de las familias y qué factores
influyen en dicho estilo de vida. Se han hecho intentos por
llenar este vacío, al menos en la realidad en estudio;
pero, sólo han llegado a eso: intentos.
El protagonista principal de este estudio es la
familia -una de las instituciones básicas de la sociedad- a
la cual muy poco se le ha hecho participar en las acciones
de salud: desde la planificación a la evaluación de los
18
programas preventivo promocionales y aún más , poco se
conoce acerca de su realidad sanitaria y por lo tanto,
conocer su estilo de vida promotor de salud se hace
indispensable.
El presente trabajo de investigación pretende lograr
eso: conocer el estilo de vida promotor de salud de la
familia -especialmente familias jóvenes- y algunos factores
influyentes. Conociendo dicho estilo de vida se puede tener
los elementos de juicio necesarios para poder planificar la
atención de salud con la participación de las propias
familias.
En el contexto de la Región Nor Oriental del Marañón
de Perú se hace imperioso este conocimiento, ya que se est
planteando de que el gobierno regional y subregional siente
las bases para generar los llamados "polos de desarrollo",
enfocados ya no tanto del ángulo de la gran ciudad sino mas
bien de la visión comunitaria, con vigorosos programas que
contemplen múltiples y variadas acciones multisectoriales y
multidisciplinarias con mayor énfasis en el desarrollo
rural.
19
En esta perspectiva, los resultados de esta
investigación servirían para reorientar las estrategias de
los programas preventivo-promocionales vigentes, sobre todo
en el aspecto de la promoción de la salud; además
contribuiría a darle otra dinámica a las prácticas
profesionales que se desarrollan en la Carrera de
Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Nacional de Cajamarca, sobre todo en el área de
enfermería en salud comunitaria.
2. FORMULACION DEL PROBLEMA
En las actuales circunstancias, el Perú está
atravesando una seria crisis que afecta a muchos ámbitos de
la organización interna y por supuesto, el ámbito de la
salud no se sustrae a este fenómeno que a la vez repercute
en la población y muy especialmente en las familias
jóvenes.
El área de estudio, referido al estilo de vida promotor
de salud, ha sido enfocada mayormente desde el punto de
vista individual. Pocos trabajos están referidos a familias
-mucho menos a las familias jóvenes- por ello, se hace
necesario dar respuesta a las siguientes interrogantes:
20
1 ¿Cuál es el estilo de vida promotor de salud de las
familias jóvenes de Cajamarca?
2 ¿Cuál es el estilo de vida promotor de salud en cada una
de sus dimensiones?
¿En la auto-realización?
¿En la responsabilidad de salud?
¿En el ejercicio?
¿En la nutrición?
¿En el apoyo interpersonal?
¿En el manejo del stress?
3. ¿Qué factores influyen en el estilo de vida promotor
de salud de las familias jóvenes de Cajamarca?
¿Influye el lugar de residencia de la familia?
¿Influyen las condiciones sanitarias de la vivienda?
¿Influye la escolaridad de la familia?
¿Influye la religión de la familia?
¿Influye el nivel de ingreso de la familia?
¿Influye el tipo de familia?
¿Influye el tamaño de la familia?
¿Influye el ciclo de vida familiar?
¿Influye el tiempo de convivencia de la pareja?
21
¿Influye la dependencia familiar?
¿Influye el estado de funcionamiento familiar
percibido?
¿Influye el nivel de bienestar percibido por la
familia?
3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: TEORICOS Y EMPIRICOS
El constructo Estilo de Vida Saludable empezó a tener
importancia en el campo de la salud, cuando diferentes
estudios epidemiológicos comprobaron la relación existente
entre algunos problemas o enfermedades y éste. Un ejemplo
de ello, es el informe publicado por el Departamento de
Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos (1979),
el cual estimó que más de la mitad de muertes acaecidas en
esa nación eran debidas a conducta no saludable o estilo de
vida inapropiado.
Otro aporte al respecto, está relacionado con las
ideas de Pender y Pender (1980) quienes enfatizan la
prevención de enfermedad y la promoción de la salud, los
cuales a su juicio, tienen beneficios potenciales a largo
plazo al incrementar la longevidad, mejorando la calidad de
vida y reduciendo los costos de atención de salud.
22
La promoción de la salud es El proceso de abogar por
la salud para aumentar la probabilidad de que las personas
(individuo, familia y comunidad), sector privado y público
apoyen las prácticas de salud positivas para que se
conviertan en norma social. El proceso de abogar por la
salud puede ser conducido por medio de una serie de
modalidades que incluyen, pero no solo están limitados, a
la educación en salud (Dwore y Kreuter, 1980).
La idea clave en esta definición es que la promoción de la
salud se realice para apoyar las prácticas de salud
positiva pensando que en el futuro se conviertan en normas
sociales, ya que en la realidad eso no sucede (Burgess y
Ragland, 1983).
Dunn (1961) fué uno de los primeros en referirse al
valor del estilo de vida en la promoción del bienestar y la
longevidad. Singer (1982) definió estilo de vida como una
forma de vida o la manera como la gente conduce sus
actividades día a día. En el contexto de salud, el estilo
de vida ha sido definido como todas aquellas conductas
sobre las cuales el individuo tiene control, incluyendo
23
acciones que influyen en los riesgos de salud de las
personas (Ardell, 1979) y como actividades discrecionales u
opcionales que tienen impacto en el estado de salud y que
son parte regular de los patrones de vida cotidianos de una
persona (Wiley y Camacho, 1980).
Travis (1977) describió las dimensiones de bienestar o
estilo de vida promotor de salud como auto-responsabilidad,
nutrición, conocimiento físico y control del stress. Ardell
(1979) redefinió y amplió aquellas dimensiones en:
responsabilidad de salud, conocimiento nutricional, manejo
del stress, salud física y susceptibilidad ambiental.
Varios términos se han utilizado para referirse al
constructo conducta promotora de salud: por ejemplo algunas
investigaciones se han referido a una acción singular o a
un número específico de conductas relacionadas con la
prevención de enfermedad o la reducción de riesgos (Alexi,
1985; Aaronson, 1989; Cox, Sullivan y Roghmann, 1984;
Murdaugh y Hinshaw, 1986; Murdaugh y Verran, 1987; Sennot-
Miller y Miller, 1987).
En otras ocasiones se ha utilizado el término
actividades promotoras de salud, término que no ha sido
24
claramente definido, a pesar de que en diversos trabajos de
investigación se fueron desarrollando algunos inventarios
de conducta saludable (Brown, Muhlenkamp, Fox y Oxborn,
1983; Walker, Sechrist y Pender, 1987; Walsh, 1985; Harris
y Guten, 1979).
Otros términos utilizados en el mismo sentido son:
actividades de protección de salud (Muhlenkamp, Brown y
Sands, 1985), conductas de salud positiva (Muhlenkamp y
Broerman, 1988); h bitos de buena salud, conducta de salud
preventiva (Kulbok, 1985; Harris y Guten, 1979) y selección
de conducta de salud (Laffrey, 1985).
En un intento de orientar esta falta de claridad en
los términos, Pender (1975, 1987) describió dos componentes
del estilo de vida saludable complementarios entre sí; dos
connotaciones sutilmente diferentes y que se refieren, por
un lado, a un componente de conductas protectoras de la
salud (o conductas preventivas de enfermedad) y por otro
lado, a un componente de conducta promotora de salud.
La conducta protectora está dirigida a reducir los
riesgos de salud decreciendo la posibilidad del individuo
25
de contraer una enfermedad o daño. A su vez, la conducta
promotora de salud constituye un enfoque positivo hacia la
vida dirigido a mantener o aumentar el nivel de bienestar,
auto-realización y satisfacción personal del individuo. Las
conductas promotoras de salud se llevan a cabo porque son
en sí satisfactorias adem s de agradables y no por evitar
enfermedad.
Basado en los estudios de Dunn y otros, Walker,
Sechrist y Pender (1987) desarrollaron y construyeron un
instrumento para medir el componente promotor de salud del
estilo de vida, el cual había sido poco estudiado hasta esa
época. El instrumento consiste en una escala en la que se
pueden distinguir subescalas para medir seis dimensiones
del estilo de vida promotor de salud que se llegaron a
identificar por análisis factorial: auto-realización,
responsabilidad de salud, ejercicio, nutrición, apoyo
interpersonal y manejo del stress, el cual
operacionalizaron como un patrón multidimensional de
percepciones y acciones autoemprendidas que sirven para
mantener o fortalecer el nivel de bienestar, auto-
realización y satisfacción del individuo (Walker, Sechrist
26
y Pender, 1987). A partir de esta definición construyeron
el constructo Estilo de Vida Promotor de Salud.
Aunque el Perfil del Estilo de Vida Promotor de Salud
ha sido evaluado inicialmente con población blanca
predominantemente de clase media, las autoras recomendaron
que debe ser utilizado en estudios con poblaciones de
diversos niveles económicos y antecedentes culturales para
evaluar la validez del constructo y establecer normas para
diferentes subgrupos de población.
El estilo de vida es un concepto ponderalmente
valorado, socialmente condicionado por patrones
conductuales, con un rico historial de estudio en
antropología y sociología. Sólo recientemente ha tenido
especial significancia en epidemiología y salud
comunitaria. En este contexto la promoción de la salud
comunitaria, es definida como una combinación de acciones
educativas, sociales y ambientales conducentes a la salud
de la población de un área geográfica definida (Green y
Anderson, 1986).
En el presente trabajo, el marco teórico está
orientado por el Modelo de Promoción de Salud de Pender
27
(1987), quien a su vez lo derivó de la teoría del
aprendizaje social (Bandura, 1977), la cual enfatiza la
importancia mediadora de los procesos cognitivos en la
regulación de conductas. Estructuralmente, el Modelo de
Promoción de Salud está organizado de una manera similar al
Modelo de Creencias en Salud (Becker, 1974). El modelo de
Pender categoriza los factores determinantes de la conducta
promotora de salud en: factores cognitivo/perceptuales
(percepciones individuales), factores modificantes y
variables que afectan la probabilidad de la acción (Figura
1).
Los factores cognitivos/perceptuales son considerados
como mecanismos motivacionales primarios para la
adquisición y mantenimiento de las conductas promotoras de
salud. Se identifican dentro de estos factores: importancia
de salud, control de salud percibido, auto-eficacia
percibida, definición de salud, estado de salud percibido,
beneficios percibidos de conductas promotoras de salud y
barreras percibidas en las conductas promotoras de salud,
los cuales ejercen influencia directa en la probabilidad de
involucrarse en acciones promotoras de salud.
28
En cambio los factores modificantes ejercen influencia
indirecta en los patrones de conducta promotora de salud,
ya que actúan a través de los mecanismos
cognitivo/perceptuales y éstos afectan directamente a la
conducta promotora de salud. Estos factores son los
siguientes: características demográficas, características
biológicas, influencias interpersonales, factores
situacionales y factores conductuales.
La probabilidad de involucrarse en conductas
promotoras de salud depende de las claves para la acción,
de origen interno o que emanan del medio ambiente. Por
ejemplo, "el sentirse bien" como resultado de la actividad
física puede servir como clave para continuar con la
conducta de ejercicio, en el caso de la acción de origen
interno; las conversaciones con otras personas, en cuanto a
sus patrones de ejercicio, hábitos de nutrición, descanso y
relajación, manejo del stress y relaciones interpersonales
pueden servir como claves para la promoción de salud, en el
caso de acción que emana del medio ambiente.
29
______________________________________________________________________
Factores FactoresParticipación en
cognitivo/perceptuales modificantesconductas promotoras de
desalud______________________________________________________________________
Importancia de salud
Control de salud percibido Características demográficas
Auto-eficacia percibida Características
biológicas
Definición de salud InfluenciaProbabilidad
interpersonalinvolucrarse
enconducta Estado de salud percibido Factorespromotora de
conductualessalud
Beneficios percibidos de conductas promotoras de saludClaves para la
acción
Barreras percibidas en las conductas promotoras de salud
30
______________________________________________________________________
Fig. 1. Modelo de Promoción de Salud de Pender
31
Simultáneamente se ha encontrado diferentes estudios
relativos al estilo de vida como determinantes de salud,
que han empleado un modelo orientado a la prevención
enfocando a la amenaza de enfermedad como la motivación
primaria para la conducta de salud (Harris y Guten, 1979;
Langlie, 1977; Elder y colaboradores, 1985).
Por el contrario un marco conceptual orientado al
bienestar sirvió de base a diferentes investigaciones, así
por ejemplo, Walker, Volkan, Sechrist y Pender (l988),
estudiaron las conductas promotoras de salud en ancianos
comparándolas con las de aquellos adultos jóvenes y de edad
media. Otra investigación relacionó las actitudes relativas
a salud con las conductas promotoras de salud (Waller,
Crow, Sands y Becker, 1988). Otros autores estudiaron los
factores predictivos para las conductas promotoras de salud
en trabajadores públicos blancos, hispanos y negros
(Weitzel y Waller, 1990); a su vez Weitzel (1989), examinó
la influencia de variables psicológicas y demográficas en
las conductas promotoras de salud de empleados públicos.
También este marco conceptual orientado al bienestar se
utilizó en la evaluación de un modelo multivariado
32
propuesto como explicativo y predictivo del estilo de vida
promotor de salud en empleados adscritos a programas de
promoción de la salud, en las empresas donde trabajaban
(Pender, Walker, Sechrist y Frank-Stromborg, 1990). Walker
y colaboradores (1990), aplicaron una nueva versión del
perfil del Estilo de Vida Promotor de Salud en castellano,
al realizar un estudio con jornaleros agrícolas Mexicano-
Americanos. Por último Walker y Best (1991), estudiaron el
Estilo de Vida Promotor de Salud (EVPS) de madres
trabajadoras y las compararon con el EVPS de amas de casa
con niños pre-escolares. En todas estas investigaciones se
trató de probar el Modelo de Promoción de Salud como un
paradigma multivariado para explicar y predecir el
componente del EVPS, detalles de estas investigaciones se
analizan más adelante.
Walker, Sechrist y Pender (1987) describieron el
desarrollo y evaluación psicométrica inicial del perfil del
estilo de vida saludable. El estilo de vida promotor de
salud fué visto como un patrón multidimensional de
percepciones y acciones autoiniciadas que sirven para
33
mantener o aumentar el nivel de bienestar, auto-realización
y satisfacción individual.
Las autoras recomiendan futuras evaluaciones de esta
escala con diferentes poblaciones, además este instrumento
permitiría investigar patrones y determinantes del estilo
de vida promotor de salud, tanto como los efectos de
intervenciones para modificar el estilo de vida. En el
presente estudio se ha considerado esta recomendación
enfocada a la familia.
Walker, Volkan, Sechrist y Pender (1988), compararon
las conductas promotoras de salud de adultos mayores (55 a
88 años) con las de adultos jóvenes (18 a 34 años) y con
las de adultos de edad media (35 a 54 años), para examinar
las relaciónes de la edad y otras características
sociodemográficas (sexo, estado marital, educación, ingreso
y situación laboral) con el estilo de vida de los adultos e
identificar diferencias en los patrones del estilo de vida
entre los adultos más jóvenes y los de los mayores. Los
adultos mayores tuvieron más alta puntuación en la escala
total del estilo de vida promotor de salud y en las
dimensiones de responsabilidad de salud, nutrición y manejo
34
del stress comparado con los puntajes obtenidos por adultos
jóvenes y de edad media. Las variables sociodemográficas
explicaron sólo una pequeña parte de la varianza en los
estilos de vida promotores de salud.
Las autoras encontraron una baja puntuación
correspondiente a adultos jóvenes y de edad media, en la
escala total y subescalas del estilo de vida promotor de
salud, lo que hace colegir que mientras más joven se es,
hay tendencia a puntuar bajo; sin embargo, se requiere el
estudio de otros factores que impliquen relación con el
estilo de vida, o bien, realizar estudios en distintas
poblaciones, para verificar esta tendencia.
Duffy (1988) investigó la relación entre las creencias
de los individuos en la eficacia de sus propias acciones de
salud (health locus of control), autoestima y estado de
salud percibido con las actividades del estilo de vida
promotor de salud en mujeres de edad media. Los hallazgos
apoyan parcialmente el modelo de promoción de salud de
Pender (1987) quien afirma que, las creencias de los
individuos en la eficacia de sus propias acciones, estado
35
de salud y autoestima influyen en la conducta promotora de
salud.
Es probable que los hallazgos obtenidos sean debidos a
la homogeneidad relativa de la muestra con la que se
trabajó: en su gran mayoría mujeres blancas bien educadas,
con trabajo a tiempo completo, en iguales condiciones
laborales y financieramente bien acomodadas. De este
estudio se estimó de interés la variable estado de salud
percibido, por considerarla similar a la variable bienestar
percibido que se usa en el presente trabajo.
Weitzel (1989) probó el Modelo de Promoción de Salud
de Pender en una población de trabajadores públicos, su
propósito fué determinar cuál combinación predice mejor las
conductas promotoras de salud entre componentes
seleccionados del modelo, variables específicas
(importancia otorgada a la salud, control de salud
percibido, estado de salud y auto-eficacia) y variables
demográficas seleccionadas (sexo, edad, educación e
ingreso). Los resultados indicaron que combinando
componentes seleccionados del modelo de Promoción de Salud
con cada una de las variables específicas -especialmente
36
con el estado de salud y la auto-eficacia- se logra
predecir mejor las conductas promotoras de salud. Además,
se encontró correlación significativa entre casi todas las
variables demográficas, con excepción del ingreso, con las
conductas promotoras de salud.
Este trabajo también presenta otras correlaciones;
pero, para la situación que nos interesa, las correlaciones
citadas anteriormente son las de mayor importancia.
Posteriormente, Walker, Kerr, Pender y Sechrist
(1990), desarrollaron una versión en castellano del
instrumento para medir el Estilo de Vida Promotor de Salud
(EVPS). Los 48 ítemes del instrumento fueron traducidos y
básicamente la escala resultó válida y confiable en el
estudio piloto, la cual se administró a un grupo diverso en
la que predominaron Mexicano-Americanos residentes en el
área metropolitana y rural. Los hallazgos indicaron que el
perfil del estilo de vida promotor de salud tiene
suficiente validez y confiabilidad para ser empleado en la
descripción del componente promotor de salud del estilo de
vida aún en otros grupos culturales.
37
Al igual que en la versión en inglés de dicho
instrumento, las autoras recomiendan explorar diferencias y
similitudes en el estilo de vida promotor de salud de otros
grupos étnicos. Hay que tener en cuenta que hacen hincapié
en la relevancia cultural de la escala la cual -como es
lógico- puede ser diferente en otros grupos poblacionales o
étnicos.
Kerr y Richtney (1990) en un estudio realizado con
peones agrícolas migrantes Mexicano-Americano, aplicaron el
instrumento del estilo de vida promotor de salud en inglés
y en una nueva versión en castellano. Los peones de habla
inglesa puntuaron significativamente menos que los de habla
castellana en las dimensiones de auto-realización,
ejercicio y manejo del stress. Los patrones de puntuación
entre ambos grupos fueron altos en cuanto a: auto-
realización y apoyo interpersonal; fueron bajos en
responsabilidad de salud y ejercicio.
Esta investigación aporta otra consideración muy
importante: la significancia cultural del concepto estilo
de vida promotor de salud, al menos, por las diferencias
encontradas tanto entre los peones agrícolas de habla
38
inglesa como castellana. Además, las autoras estiman que
futuras investigaciones acerca de las conductas promotoras
de salud con diferentes grupos culturales y socioeconómicos
aportarían un conocimiento que contribuiría al logro de la
meta de la Organización Mundial de la Salud: Salud para
todos en el año 2000.
En otro estudio realizado con familias de raza negra,
considerando a la pareja con uno de los cónyuges hipertenso
y empleando el perfil del estilo de vida promotor de salud,
se encontró que las mujeres tenían puntuación
significativamente más alta en cuanto a la dimensión de
nutrición y apoyo social, en relación a su cónyuge. Los
valores encontrados en la muestra estuvieron por debajo de
la puntuación promedio en la mayoría de las subescalas de
dicho perfil (Bomar y Hautman, 1990).
No en todos los casos el Modelo de Promoción de Salud
ha sido aplicado solamente a individuos o familias sanas,
sino que también ha sido aplicada a pacientes con alguna
enfermedad o injuria, al respecto Frank-Stromborg, Pender,
Walker y Sechrist (1990), probaron el Modelo de Promoción
de Salud como un marco de referencia explicativo para el
39
estilo de vida promotor de salud en una muestra de
pacientes con cáncer bajo tratamiento ambulatorio. El
análisis de regresión múltiple reveló que el 23.5% de la
varianza en el estilo de vida promotor de salud encontró
explicación a través de las variables
cognitivo/perceptuales: la definición de salud, el estado
de salud percibido y el control de salud percibido y las
variables modificantes: educación, ingreso, edad y empleo.
Cuando se incluyó variables específicas de enfermedad en el
análisis se encontró que la reacción inicial al diagnóstico
de cáncer contribuía significativamente a la regresión
múltiple encontrada. Los resultados del estudio apoyan la
importancia de los factores cognitivo/perceptuales
específicos, relacionados con salud general y con el cáncer
lo cual permite deducir que es factible fortalecer las
conductas de salud entre los pacientes con cáncer; estos
factores pueden por lo tanto, ser adecuado blanco para las
intervenciones con el objeto de estimular la adopción de
estilos de vida saludables en estos pacientes.
Con los resultados obtenidos, las autoras señalan la
aplicación del modelo de promoción de salud, no sólo a
40
grupos poblacionales considerados sanos, sino también a
personas con patologías, lo que abre la enorme posibilidad
de estimular estilos de vida saludables en este tipo de
pacientes.
Los trabajos de investigación presentados, enfocan el
estilo de vida promotor de salud dentro de una diversidad
de variables modificantes, variables seleccionadas del
Modelo de Promoción de Salud (Pender, 1987) y otras
variables específicas en las mas diversas poblaciones,
desde individuos hasta familias; considerando estudiantes,
adultos en edad joven, media y adulta; peones agrícolas,
mujeres trabajadoras, pacientes con cáncer bajo tratamiento
ambulatorio, familias de raza negra, parejas con uno de los
cónyuges hipertenso.
Además algunos utilizan la escala del estilo de vida
promotor de salud tanto en versión inglesa como castellana.
En todo caso de trata de estudios en donde ha quedado
patente la relación del EVPS con factores modificantes y
algunos factores demográficos.
Hay otros trabajos de investigación que han
relacionado algunas variables de interés para nuestro
41
estudio con las conductas de salud y que se les ha tenido
en cuenta porque creemos que tienen relación con el
concepto de conductas promotoras de salud. Así por ejemplo,
numerosos estudios han documentado que tanto el nivel de
salud y la calidad de conducta personal de salud están
positivamente relacionadas con el estado socioeconómico. Al
respecto, Pratt (1973) en un estudio realizado con madres
que tenían hijos comprendidos entre 9 y 13 años de edad,
ella exploró cómo la posición económica afecta a la salud,
particularmente los mecanismos por las cuales la miseria
afecta adversamente la salud humana; es decir, por qué las
clases bajas tienen más bajo nivel de salud que los grupos
más opulentos de la población. Los hallazgos indicaron la
tendencia a apoyar la propuesta general que, uno de los
mecanismos a través de los cuales la miseria afecta
adversamente a la salud, es el patrón deficiente de
atención personal de salud el cual se da más entre los
pobres que entre los grupos socioeconómicamente altos.
Además dicha autora (Pratt, 1976), desarrolló un punto
de vista característico relacionado con la familia y la
salud, basada en que la función principal de la familia
42
contemporánea es la de promover su desarrollo personal y
bienestar. Una dimensión principal de esta función básica
familiar es la de proteger la salud y desarrollar las
capacidades físicas únicas de sus miembros. La salud física
es un recurso que permite a los individuos alcanzar sus
metas y lograr satisfacción personal. Pratt consideró a la
familia como un sistema de atención personal y propone una
forma estructural que pueda contener las capacidades
requeridas, a estos fines, a la que llama familia
energizada, la cual a través de la interacción de sus
miembros, hábitos (positivos) para el mantenimiento de la
salud, esfuerzos activos de afrontamiento, distribución del
poder y percepción de "susceptibilidad" a una condición
específica, actúan como promotoras de conducta de salud de
la familia.
En ambos trabajos, Pratt reconoce que tanto el estado
socieconómico y la estructura familiar propuesta tienen
influencia en las conductas de salud de la familia,
teniendo en cuenta el desempeño individual de sus miembros.
Velandia (1981), estudió familias típicas de una
localidad rural colombiana en relación al proceso de
43
formación de la familia, sus condiciones de vida, de
trabajo, recursos económicos, condiciones sanitarias y de
comodidad de la vivienda, nivel de escolaridad y una serie
de otros factores que ejercen influencia directa sobre la
salud de la familia. Encontró estrecha relación del nivel
de salud de las familias con factores socioeconómicos, como
los recursos económicos, las condiciones de la vivienda, el
nivel educativo y el área de residencia, entre los más
importantes.
Si bien en este trabajo la autora encontró relación
entre una serie de factores socioeconómicos y el nivel de
salud de las familias; lo cierto es que, la autora plantea
que esta relación no puede ser separada de los factores
sociales-nivel de salud-calidad de vida, que se encuentran
muy ligados.
Resultados similares se encontró en otro estudio donde
se desarrolló un modelo de valoración integral de salud de
la familia (Velandia y Zhuravliova, 1984).
Aunque parezca una sutileza; pero, las autoras hacen
marcada distinción entre "salud de la familia" y "salud
familiar". La primera de las nombradas se interpreta como
44
salud de los miembros individuales que componen la familia.
Y el segundo término, describe el funcionamiento y din mica
de la familia como una unidad estructural básica de la
sociedad. En todo caso, los resultados de estos estudios
están enfocados en el segundo aspecto y es compatible con
las variables que se emplean en el presente trabajo.
Alvarez (1988) observó familias que habían sufrido
problemas familiares y que solicitaron atención en terapia
familiar,las cuales comparó con otro grupo que llegaba al
servicio de salud; pero, sin presentar problemas de esta
índole, ya que sólo iban por consulta de salud física. Las
familias pareadas por nivel socioeconómico, estructura
familiar y edad de los hijos, se observaron en relación a
las áreas seleccionadas como las más importantes de la vida
diaria familiar. Los hallazgos en cuanto a manifestaciones
afectivas -definidas como demostraciones de cariño del
diario vivir entre la pareja- muestran que más de la mitad
de las mujeres manifestaron estas demostraciones, al
contrario de los varones en que fueron muchísimo menos
frecuente. Además los hallazgos referentes a satisfacción
familiar -definida como la percepción que cada miembro de
45
la pareja tiene respecto a la vida familiar que lleva-
indican que las mujeres estuvieron satisfechas y muy
satisfechas en contraposición con los varones entre los
cuales se observaron menores proporciones de satisfacción
familiar.
Del estudio descrito, se consideró importante tener en
cuenta los aspectos de manifestaciones afectivas y
satisfacción familiar, debido a que la primera tiene mucha
relación con la dimensión de apoyo interpersonal de la
escala que se está utilizando en el presente trabajo y la
segunda la tiene con respecto a la variable estado de
funcionamiento familiar percibido que se usa en este
estudio.
En otro enfoque de la situación; esta vez, con
familias deprivadas, Alvarez (1982, 1986) estudió las
características socioculturales de la pareja con lactantes
desnutridos graves, además las características
socioafectivas, valoraciones en diversas áreas de la vida
familiar, historia laboral retrospectiva del padre, entre
otras variables. Los hallazgos señalaron que la familia
deprivada presenta un tamaño de grupo familiar sobre 5,1
46
miembros, una tendencia a tener padres más jóvenes que
otras familias de nivel socioeconómico bajo, con menor
tiempo de relación estable como pareja, contaron además con
vivienda de deficiente calidad -especialmente en lo que se
refiere a disposición de excretas, obtención de agua
potable y extracción de basura- con manifiestas
insatisfacciones de vida familiar con escasa y baja
participación cultural y en las organizaciones comunitarias
respectivamente y precaria integración a su propia
comunidad, factores que tienen relación con la conducta de
salud de los miembros de la familia.
Los hallazgos encontrados en este sector muy
particular de familias, especialmente por las
características señaladas son de interés para nuestro
trabajo de investigación, ya que abarcan una buena parte de
la población en estudio, la que está representada por las
familias residentes en el área rural.
Por otro lado, si bien en este estudio se ha
considerado la dependencia familiar como probable factor
que influye en el estilo de vida promotor de salud de
familias jóvenes, Horwitz (1986) considera el concepto de
47
apoyo social para describir la ayuda que el individuo
obtiene y presta de la red de relaciones sociales en la
cual está inmerso. Considera que esta ayuda puede ser de
tipo emocional (afecto, confianza); de tipo instrumental
(bienes, servicios, dinero) o de tipo informativo (datos,
orientaciones), más que considerarla como una clase de
dependencia (Horwitz, Florenzano y Ringling, 1985).
Aquí los autores afirman que dentro de una red de
apoyo familiar se intercambian variados recursos,
tipificados como ayuda y servicios de la red familiar de
apoyo: ayuda económica (bienes, dinero), actividades
sociales (visitas, recreación, ceremonias del ciclo vital)
y otros servicios (consejo, ayuda en enfermedades y crisis,
cuidado de niños y ancianos, compañía, techo y refugio).
Además Horwitz refiere que, en una sociedad en la que
el matrimonio y la familia son valoradas, el tener una vida
familiar satisfactoria contribuye a darle significado a la
existencia, promueve una sensación de bienestar y es una
fuente de apoyo social y emocional. Todo ello, sí es
atingente al Modelo Promoción de la Salud que se está
empleando en el presente trabajo.
48
Estudiosos del ciclo de vida familiar, han encontrado
significativa relación entre dicho ciclo y sus etapas con
los estilos de vida, rutina y patrones de interés y
gratificación propias de la pareja (Florenzano, 1986;
Rapoport, 1983). Sin embargo, Bowen (1966) encontró una
particularidad, las relaciones triádicas (padre-madre-hijo)
son más estables que las diádicas (como es el caso de
algunos matrimonios sin hijos).
Por otra parte, el nacimiento de los hijos plantea
tareas y conflictos potenciales a la pareja ya que deben
acomodarse y crear un espacio para un nuevo miembro, deben
compartir todo y transar la adaptación sentimental y sexual
entre los padres. Al aumentar el número de hijos, la
situación se repite ya no sólo con la pareja sino los
hermanos mayores deben pasar por igual período de
adaptación (Florenzano, 1986). Por lo que es menester
establecer la relación del ciclo de vida familiar y el
estilo de vida promotor de salud.
En el presente trabajo se han considerado las etapas
del ciclo vital familiar adaptado de Duvall (Duvall, 1962;
Rowe, 1967): II etapa (pareja con lactantes), III etapa
49
(pareja con preescolares) y IV etapa (pareja con
escolares). Los autores mencionados anteriormente han
encontrado relación entre las etapas del ciclo de vida
familiar con las conductas de salud y explican este hecho
teniendo en cuenta una serie de mecanismos para promover el
bienestar de la familia.
Thomas y Gröer (1986) examinaron la relación de
variables predictivas seleccionadas en la presión sanguínea
de estudiantes ingresados según colegios de la zona rural,
urbana y suburbana. Las variables independientes incluyeron
factores antropométricos y demográficos, factores del
estilo de vida y stress. Los predictores considerados
significativos de la presión sanguínea fueron: la edad,
sexo y residencia urbana. Se encontró que los sujetos que
residían en la zona urbana tuvieron hábitos de salud de
baja calidad. También se encontró diferencias en algunos
hábitos de salud tanto en hombres como en mujeres.
Las diferencias encontradas según edad, sexo y también
lugar de residencia hacen pensar en la posibilidad de que
existan diferencias en las distintas dimensiones del perfil
del estilo de vida promotor de salud, ya que se ha
50
encontrado que las variables demográficas consideradas
conjuntamente con los factores del estilo de vida, son la
causa de variación en la presión sanguínea.
En el presente trabajo de investigación se plantea la
probable relación entre la religión y el estilo de vida
promotor de salud, por lo que se consideró tener en cuenta
el trabajo de Levin y Vanderpool (1987), para ellos las
comunidades religiosas pueden promover normas fundamentales
con respecto a conductas en salud, relaciones familiares e
interpersonales que incluyen la dependencia familiar y
otras dimensiones de estilos de vida personal que promuevan
el bienestar. Mientras que los participantes pueden
internalizar tales normas, las desviaciones pueden ser
sujeto de sanciones sociales informales o de alguna manera
formal.
Dichos autores encuentran significativa la relación
entre compromiso religioso "comunitario" y las conductas de
salud conjuntamente con otros factores; pero, dejan
entrever que además de la presencia religiosa real también
tienen influencia en las conductas de salud, la dependencia
51
familiar como parte de las relaciones familiares e
interpersonales.
Por su parte, Ellison (1991) examinó las relaciones
multifacéticas entre compromiso religioso y bienestar
percibido. Los hallazgos muestran influencia positiva de
certidumbre religiosa en el bienestar, de manera directa e
importante: entre individuos con gran fé religiosa se
observaron altos niveles de satisfacción, calidad de vida,
gran felicidad personal y menores consecuencias
psicosociales negativas de los eventos de vida traumáticos.
Este estudio sugiere que la religión puede realzar
varios aspectos del bienestar, por lo menos en cuatro
maneras: 1) Mediante el apoyo y la integración social; 2)
mediante el establecimiento de relaciones personales con un
ser divino; 3) mediante el suministro de sistemas de
significado y coherencia existencial y 4) mediante la
promoción de patrones mas específicos de organización
religiosa y estilo de vida personal. Por todo ello se
considera importante para el presente trabajo de
investigación tener en cuenta la influencia de la religión
52
y el bienestar percibido en las conductas positivas de
salud.
Lau, Jacobs y Hartman (1990) realizaron un estudio
para explorar las fuentes de estabilidad y cambio en las
conductas y creencias en salud de adultos jóvenes, en las
que se incluyó el estilo de vida saludable. Los hallazgos
sugieren un patrón de influencia parental gradual en las
conductas y creencias de salud de sus hijos, el cual se
hace extensiva incluso cuando viven fuera del hogar y
después de un tiempo regresan o cuando han formado su
propia familia.
En este estudio se discute la influencia de los padres
y pares; pero, es innegable la influencia de los padres en
el estilo de vida saludable de sus hijos y de sus
respectivas familias, esto conlleva a pensar en la
dependencia, de cualquier índole, de los hijos hacia sus
padres.
Van-Hook (1990) enfoca la reciente crisis agraria que
originó transtornos económicos de importancia para las
comunidades y familias rurales de los Estados Unidos. Para
comprender sus efectos, se hizo un estudio con líderes
53
comunitarios y familias rurales que padecieron estos
transtornos. Los hallazgos indican que las familias
padecieron muchas reacciones de stress, especialmente
aislamiento y depresión. Las familias las afrontaron,
básicamente, aunando los esfuerzos familiares para resolver
los problemas financieros y para proporcionar apoyo
emocional.
Los resultados de esta investigación, sugieren la
presencia de barreras hacia determinadas situaciones o
eventos de vida; de lo cual, se puede deducir su extensión
al estilo de vida, al menos en dos de sus dimensiones:
manejo del stress y apoyo interpersonal.
Los resultados de una encuesta socio-higiénica en
familias jóvenes con 5 años de vida familiar,
proporcionaron datos de situación financiera, condiciones
de vida y estilo de vida de dichas familias. Se detectó una
alta prevalencia de hábitos perjudiciales y algunos rasgos
desfavorables de sus estilos de vida. Se discute los
problemas más urgentes que enfrentan las familias jóvenes,
los cuales están asociados mayormente con la esfera social
y factores económicos (Zubkova y Mikhal`skaia, 1991).
54
El foco de este estudio, radica en familias jóvenes -
quienes son también objeto del presente trabajo de
investigación- los resultados apuntan a que dichas familias
tendrían mayormente estilos de vida desfavorables e
influenciadas por factores socioeconómicos, lo que apoyaría
en parte los hallazgos de Walker, Volkan, Sechrist y Pender
(1988), aunque con notables diferencias ya que éstas
últimas realizaron su estudio en adultos americanos,
mientras que Zubkova y Mikhal`skavia realizaron su trabajo
con familias jóvenes de la extinta Unión Soviética.
En un estudio realizado por Delgado (1991) en relación
a los factores que pudieran influir en la conducta de salud
de familias urbano marginales, en la cual se consideraron -
entre otros- etapas del ciclo de vida familiar, bienestar
percibido, tamaño y tipo de familia, nivel de escolaridad,
ingreso y religión de la familia; los hallazgos permitieron
concluir que, la conducta de salud de la familia urbano
marginal estuvo relacionada a factores asociados con la
dinámica funcional interna de la familia y a condiciones
económicas.
55
Los resultados obtenidos en este estudio proporcionan
más elementos de juicio en cuanto a los factores que puedan
influir en la conducta de salud en familias ; sin embargo,
hay que destacar que este estudio solamente se ha referido
a un determinado grupo de familias: las urbano marginales.
En un estudio realizado en tres generaciones de
familias mediante un corto y simple procedimiento de elegir
eventos de vida sobresalientes que hayan tenido impacto en
ellos, en sus conductas saludables y en sus familias, se
encontró que estos eventos estaban relacionados con el
ciclo de vida familiar, pues los encuestados se refirieron
al matrimonio y al nacimiento de los hijos (Hurwicz,
Durham, Boyd-Davis, Gatz y Bengtson, 1992).
El estudio ya descrito presenta otros hallazgos; pero,
para el caso de nuestra investigación es de interés lo
anotado en el párrafo anterior, lo que hace suponer que el
ciclo de vida familiar de mayor impacto está relacionado
con las primeras etapas o de formación de la familia y esto
justificaría entonces, de que en el presente estudio se
haya trabajado con familias jóvenes.
56
Se propone el Modelo de Promoción de Salud, como un
paradigma multivariado para predecir el componente del
estilo de vida promotor de salud, tal como se presenta en
la Figura 2.
Como se podrá ver en el esquema, el foco está centrado
en la familia, especialmente las familias jóvenes, es
importante considerar este enfoque teniendo en cuenta que
la familia es la unidad básica de la sociedad; los valores,
actitudes y conductas de salud se aprenden en el contexto
familiar además de ello, la función de ésta es la de
mantener o aumentar el bienestar de cada uno de sus
miembros, función que en parte se realiza a través de las
prácticas de promoción de la salud. Los factores
influyentes incluyen características contextuales, como el
lugar de residencia y las condiciones sanitarias de la
vivienda; características demográficas que incluyen:
escolaridad, religión y nivel de ingreso; finalmente
características sociopsicológicas que comprenden: tipo de
familia, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar,
tiempo de convivencia de la pareja, grado de dependencia
57
familiar, estado de funcionamiento familiar percibido y
nivel de bienestar percibido.
Los factores presentados como influyentes actuarían
sobre el estilo de vida promotor de salud de dichas
familias y por supuesto, sobre las dimensiones de dicho
estilo de vida. En todo caso, el propósito ulterior
radicaría en que si se interviene sobre la base de lo que
la familia realiza, con la participación de cada uno de sus
miembros y conociendo los factores que pudieran influir, se
podrá lograr el bienestar, la satisfacción y la auto-
realización de estos grupos poblacionales.
58
___________________________________________________________________
Factores Influyentes EVPS___________________________________________________________________
Características Condiciones sanitarias Contextuales de la vivienda
Estilo deVida
Escolaridad Promotorde Salud de lasFamiliasCaracterísticas ReligiónJóvenesDemográficas
Nivel de ingresoAuto-
realizaciónTipo de familia
Tamaño de la familiaResponsabilidad
de Salud Ciclo de vida familiar
EjercicioCaracterísticas Tiempo de convivencia de Socio la parejaNutrición psicológicas
Grado de Dependencia Familiar Apoyo
Interpersonal
59
Estado de FuncionamientoManejo del stress
Familiar percibido
Bienestar Percibido
_________________________________________________________________________
Figura 2. Esquema propuesto para el Modelo de Promoción deSalud en las Familias Rurales.
60
4. PROPOSITO
El propósito del presente trabajo de investigación es
el de averiguar cuál es el estilo de vida promotor de salud
de las familias jóvenes cajamarquinas y cu les son los
factores que influyen en dicho estilo de vida.
5. OBJETIVOS
Identificar el estilo de vida promotor de salud de las
familias jóvenes cajamarquinas.
Identificar el estilo de vida promotor de salud en cada
una de sus dimensiones:
En la auto-realización.
En la responsabilidad de salud.
En el ejercicio.
En la nutrición.
En el apoyo interpersonal.
En el manejo del stress.
Analizar la influencia que existe entre algunos factores
con el estilo de vida promotor de salud de las familias
jóvenes, en cuanto a:
Lugar de residencia.
Condiciones sanitarias de la vivienda.
61
Escolaridad de la familia.
Religión de la familia.
Nivel de ingreso de la familia.
Tipo de familia.
Tamaño de la familia.
Ciclo de vida familiar.
Tiempo de convivencia de la pareja.
Dependencia familiar.
Estado de funcionamiento familiar percibido.
Nivel de bienestar percibido por la familia.
6. VARIABLES DEL ESTUDIO
Estilo de vida promotor de salud.
Estilo de vida promotor de salud en cada una de las
dimensiones de:
auto-realización
responsabilidad de salud
ejercicio
nutrición
apoyo interpersonal
manejo del stress
Lugar de residencia.
62
Condiciones sanitarias de la vivienda.
Escolaridad.
Religión.
Nivel de ingreso.
Tipo de familia.
Tamaño de la familia.
Ciclo de vida familiar.
Tiempo de convivencia de la pareja.
Dependencia familiar.
Estado de funcionamiento familiar percibido.
Nivel de bienestar percibido
METODOLOGIA DE ESTUDIO
1. POBLACION EN ESTUDIO
1.1. UNIVERSO
El universo del presente estudio fue definido en
función a la variable ciclo de vida familiar.
Específicamente, el universo incluyó familias jóvenes con
hijos catalogados como lactantes, pre-escolares y
escolares. Según la información proporcionada por la Unidad
de Estadística y Cómputos del Hospital de Apoyo de
63
Cajamarca (Ministerio de Salud, 1992), se estimó la
población del Distrito de Baños del Inca -lugar donde se
llevó a cabo el presente trabajo de investigación- en
23.869 habitantes; se calculó adem s un promedio de seis
componentes para la familia (patrón del Ministerio de
Salud), lo cual proporcionó un total de 3.978 familias; de
las cuales se estimó que el 25,5% correspondía a familias
jóvenes, lo que conformó un universo de 1.000 familias
jóvenes residentes en el distrito de Baños del Inca, Perú.
1.2. MUESTRA
La muestra estuvo constituída por 100 familias
jóvenes, muestra considerada de tamaño adecuado y accesible
en razón al tiempo destinado a la realización de esta
tesis. Para asegurar la representatividad de las familias
en la encuesta, se consideraron dos fases: En una primera
fase, se determinó la distribución de las familias por
estrato urbano y rural; resultando en un 15% de hogares
urbanos y 85% de hogares rurales, en el distrito de Baños
del Inca; conservando esta misma proporción, se estableció
que la muestra estaría constituída por 15 familias urbanas
y 85 familias rurales. En una segunda fase, los hogares en
64
los cuales se realizaría el estudio fueron seleccionados en
base al marco muestral desarrollado por el Instituto
Nacional de Estadística-Cajamarca, procediendo a utilizar
el muestreo por conglomerados usando el plano existente
para la zona urbana y croquis de la Oficina de Catastro
Urbano/Rural del Concejo Distrital de Baños del Inca para
el caso de la zona rural. A partir de los conglomerados las
familias fueron seleccionadas al azar sistem tico.
1.3. UNIDAD DE ANALISIS.
Estuvo constituída por la familia joven: representada
por el padre y la madre.
2. DISEÑO
El presente trabajo de investigación corresponde al
diseño de tipo exploratorio (Woods y Catanzaro, 1988).
3. RECOLECCION DE DATOS
3.1 DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS RECOLECTORES DE DATOS
Se utilizó cuatro instrumentos de recolección de
datos, los cuales se describen a continuación:
65
A. ESCALA DEL ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD.
Es un instrumento elaborado por Walker, Sechrist y Pender
(1987) a partir de una escala psicométrica(Walker, Sechrist
y Pender, 1985) y evaluada en versión castellana (Walker,
Sechrist y Pender, 1990), modificada por el autor;
consistente en frases que corresponden al modo en que los
entrevistados viven actualmente o a los h bitos personales.
La escala del Estilo de Vida Promotor de Salud, consta de
48 ítemes frente a las cuales se solicitó a los
entrevistados indicaran la frecuencia con la que llevan a
cabo cada acto comprendido en dicha escala (Anexo 2).
B. ESCALA DE BIENESTAR PERCIBIDO MODIFICADO DE REKER Y WONG
Es un instrumento elaborado por Reker y Wong (1984) y
modificado por los propios autores, está constituído por 16
ítemes que permiten que el entrevistado autovalore su
bienestar físico y psíquico (Anexo 2).
66
C. APGAR FAMILIAR DE SMILKSTEIN MODIFICADO POR HORWITZ Y
COLABORADORES
Es un instrumento elaborado por Smilkstein (1978) y
modificado por Horwitz, Florenzano y Ringeling (1985), que
es una pauta de cinco preguntas que resume a su vez cinco
aspectos: adaptabilidad, participación, gradiente de
crecimiento, afecto y resolución (Anexo 2).
D. CUESTIONARIO SEMI-ESTRUCTURADO
Es un instrumento que consta de 10 ítemes, destinados
a conocer algunas características demográficas,
contextuales y psicosociales de la familia joven (Anexo 2).
Los instrumentos se aplicaron a través de una
entrevista al padre y a la madre por separado y en el
propio hogar de la familia. Previo a la aplicación del
instrumento se obtuvo el consentimiento informado de los
participantes y además se preparó al equipo de
encuestadores que estuvo conformado -además del responsable
del presente estudio- por una enfermera docente y alumnos
del cuarto año de la Carrera Profesional de Enfermería,
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional
67
de Cajamarca, que asistían regularmente al ciclo
vacacional, con experiencia en el trabajo de campo. Se les
ofreció una capacitación de una semana en los ambientes de
la Facultad en el Hospital Regional de Cajamarca, los
objetivos fueron:
1) Desarrollar un conocimiento adecuado de la estructura
y métodos utilizados en el presente estudio.
2) Familiarizarse con los métodos utilizados en el
presente estudio.
3) Capacitarse para evitar problemas que eventualmente
pudieran suscitarse como resultado de la gama de
probables reacciones de la familia hacia la entrevista.
4. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
En un inicio, se codificaron los datos y estos códigos
se ingresaron en una matriz de tabulación para su posterior
procesamiento, acorde con los objetivos del estudio.
Los datos fueron procesados en un computador personal PS-40
IBM OS 5.0 tanto para realizar las pruebas de confiabilidad
como para el procesamiento de los datos y las pruebas
estadísticas de contingencia. En ambos casos se empleó el
software SAS (1985).
68
La prueba de significación estadística que se empleó
fué la del chi cuadrado.
5. EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
5.1. PRUEBA PILOTO
La encuesta empleada en la presente investigación fué
depurada en diversas etapas antes de obtener la versión
definitiva y aplicarse a la muestra. Fué sometida a una
prueba preliminar de campo en febrero del presente año,
utilizando una muestra parcial seleccionada de familias de
la zona que, finalmente no participaron en la muestra
definitiva, conformada por familias cuyas parejas eran
menores de 30 años, familias usuarias del Centro de Salud y
familias cuyas parejas bordeaban la mitad de la vida (40
años). Un total de diez encuestas fueron obtenidas y
evaluadas. Dicho proceso determinó la reformulación de
ciertas preguntas, particularmente de aquellas relacionadas
con el estilo de vida promotor de salud así como a ajustes
en la terminología de diversos ítemes. Una vez revisado los
instrumentos, se llevó a cabo una segunda prueba preliminar
en dos etapas: la primera estuvo conformada también por 5
familias, tomados de una muestra al azar y de 5 familias
69
usuarias conocidas auto-identificadas como tales. El
análisis de esta prueba piloto así como los detalles
suministrados por los encuestadores condujeron a una
revisión mas profunda de los instrumentos a fin de mejorar
el flujo de preguntas relativas a otro tipo de usuarios y a
los procedentes de zona rural.
En la segunda etapa los instrumentos fueron sometidos
a una prueba piloto de una muestra al azar de la población
en general (también diez familias, considerando la
información de los padres, por separado).
Se evaluaron los resultados de esta prueba piloto y se
hicieron ajustes a los instrumentos. La experiencia de la
prueba piloto fué útil además para identificar posibles
dificultades en el campo, particularmente para garantizar
el acceso a hogares ubicados en las zonas más alejadas.
Esta segunda prueba piloto dió lugar a cambios menores
en el lenguaje y en el flujo de preguntas, dando como
resultado el cuestionario definitivo empleado en la
encuesta (anexo 2).
70
5.2. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
La confiabilidad de los instrumentos se midió mediante
el coeficiente alpha de Cronbach, obteniendo los siguientes
resultados:
______________________________________________
Escala Itemes Alpha
______________________________________________
Apgar Familiar Modificado 5 .5038
Bienestar Percibido Modificado 16 .6802
Estilo de Vida Promotor de Salud 48 .9174
_______________________________________________
5.3. VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS
La principal preocupación de cualquier investigación ,
es la validez: si el instrumento utilizado mide el fenómeno
que se pretende medir; es decir, si los datos recogidos por
el investigador reflejan o no con precisión los fenómenos
que est n siendo investigados (Polit y Hungler, 1985). La
validez no se refiere a un simple concepto, sino m s bien a
71
un conjunto de conceptos relativos al grado en que la
información tiene sentido como indicadora de un fenómeno
dado (Graham y Lilly, 1984; Anastasi, 1982).
Se creyó conveniente hacer la validez por criterio de
jueces; empleada para la escala de:
- Apgar familiar
- Bienestar percibido modificado.
- Estilo de vida promotor de salud.
Solo para lo referente al uso de los términos fueron
consultados tres profesores, dos pertenecientes a la
Facultad de Ciencias de la Salud y otro perteneciente a la
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de
Cajamarca; una enfermera docente con amplia experiencia en
investigación y en el área de salud comunitaria, un
sociólogo con amplia experiencia en investigación en su
campo y específicamente con familias y un antropólogo,
también con experiencia en investigación y con familias,
éstos dos últimos con experiencia en el campo de la salud.
Sobre la base de las sugerencias brindadas se reajustó el
lenguaje para la claridad y precisión de las tres escalas.
72
Por lo demás, en lo referente a la Escala de Estilo de
Vida Promotor de Salud, se consideró tener en cuenta la
validación de las autoras hecha con poblaciones de
significancia cultural equivalente con Mexicano-Americanos
residentes (Walker, Kerr, Pender y Sechrist, 1990) y con
peones agrícolas Mexicano-Americanos migrantes (Kerr y
Ritchney, 1990), en ambos casos con población de habla
castellana y con una versión de la escala en ese mismo
idioma.
En lo que respecta al Apgar Familiar, sucede algo
parecido por la utilización de esta escala en Chile y por
los trabajos presentados por Horwitz (1982, 1985),
Florenzano y Horwitz (1984), Horwitz, Florenzano y
Ringeling (1984), Horwitz (1986).
En lo referente a la Escala de Bienestar Percibido
Modificado de Gary T. Reker, de igual forma, cuando menos
en los trabajos presentados por Delgado (1991) y Araneda
(1992).
73
RESULTADOS
1. ANALISIS DE LOS DATOS
A continuación se presenta una tabla que resume las
características de la muestra de familias estudiadas y a
continuación los datos que permitieron cumplir los
objetivos del estudio.
74
TABLA 1. Características contextuales, demográficas ysociopsicológicas de la muestra de familias estudiadas
Características %
CARACTERISTICAS CONTEXTUALES Lugar de residencia 100 Urbana 15 Rural 85 Condiciones sanitarias de la vivienda
100 Adecuadas 30 Inadecuadas 70
CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Escolaridad 100 Baja 66 Media 19 Alta 15 Religión 100 Católica 77 Otra 23 Nivel de ingreso 100 Bajo 56 Regular 34 Alto 10
CARACTERISTICAS SOCIOPSICOLOGICAS Tipo de familia 100 Nuclear 80 Extendida 20 Tamaño de la familia
100 Pequeña 14 Mediana 52 Grande 34 Ciclo de vida familiar
100 II etapa 24 III etapa 31 IV etapa 45 Tiempo de convivencia de la pareja
100 Corto 66 Prolongado 34 Grado de Dependencia Familiar 100 Alto 8 Regular 16 Bajo 76
75
Estado de Funcionamiento Familiar Percibido100
Adecuado 70 Inadecuado 30 Nivel de Bienestar Percibido
100 Bajo 45 Medio 23 Alto 32
Fuente: Estilo de Vida Promotor de Salud de Familias Jóvenes. Cajamarca. Perú. Universidad de Concepción. Chile. 1992.
En lo referente a las características contextuales, el
mayor porcentaje residían en la zona rural (85%), tenían
condiciones sanitarias insuficientes en el 70% de los
casos.
En lo que respecta a las características demográficas,
las familias estudiadas tenían mayoritariamente baja
escolaridad (66%), bajos ingresos (56%), profesaban la
religión católica en el 77% de los casos.
En cuanto a las características sociopsicológicas, el
52% era de tamaño mediano y el resto grande (34%) o pequeño
(14%); predominaban las familias en la IV etapa del ciclo
familiar (45%); con un tiempo corto de convivencia de la
pareja en el 66% de los casos; con bajo grado de
dependencia familiar (76%) con un adecuado funcionamiento
familiar percibido en el 70% de los casos y con un bajo
nivel de bienestar percibido en el 45% de las familias.
76
TABLA 2. Estilo de Vida Promotor de Salud de las familias.
___________________________________________________________
___________
Estilo de Vida
Promotor
de Salud
Escala y Subescalas
___________________________ Total
Suficiente Insuficiente
___________________________________________________________
___________
Escala total del EVPS 52 48
100
EVPS auto-realización 56 44
100
EVPS responsabilidad de salud 50 50
100
EVPS ejercicio 59 41 100
EVPS nutrición 54 46 100
77
EVPS apoyo interpersonal 43 57
100
EVPS manejo del stress 54 46
100
___________________________________________________________
________
Fuente: Ibídem.
En la presente tabla se observa que un 52% de las
familias tiene Estilo de Vida Promotor de Salud (EVPS)
suficiente y el 48% tiene EVPS insuficiente, esto para lo
que respecta a la escala total. En lo que respecta a las
subescalas en la dimensión de auto-realización, ejercicio,
nutrición y manejo del stress se encontró mayores
porcentajes de familias con EVPS suficiente (56, 59, 54 y
54% respectivamente). En el caso de la dimensión apoyo
interpersonal se encontró lo contrario, ya que el mayor
porcentaje de familias tuvo EVPS insuficiente (57%). Y en
la dimensión de responsabilidad de salud se encontró
porcentajes iguales de familias con EVPS tanto suficiente
como insuficiente (50%).
78
TABLA 3. Lugar de Residencia y Estilo de Vida Promotor de
Salud de las familias.
____________________________________________________
Estilo de Vida Lugar de residencia
Promotor de ___________________ Total
Salud Urbana Rural
____________________________________________________ Xc2=
3.21770
Suficiente 73.3 48.2 (52) Xt2=
3.84
Insuficiente 26.7 5l.8 (48) p <
0.05
____________________________________________________
100.0 100.0
Total (15) (85) (100)
____________________________________________________
Fuente: Ibídem.
En la presente tabla observamos que el mayor porcentaje de
las familias residentes en la zona urbana, tuvieron EVPS
suficiente (73.3%), al contrario que entre los residentes
79
de la zona rural, en las que se encontró un porcentaje
ligeramente mayor en cuanto a EVPS insuficiente (51.8%). La
prueba chi cuadrado no señala significancia estadística,
por lo cual se puede afirmar que no existe relación entre
el lugar de residencia y el EVPS de las familias.
80
TABLA 4. Condiciones sanitarias de la vivienda y Estilo de
Vida Promotor de Salud de las familias.
___________________________________________________
Condiciones sanitarias
Estilo de vida de la vivienda
promotor de _______________________ Total
salud Adecuadas Inadecuadas
___________________________________________________ Xc2=
10.44719
Suficiente 76.7 41.4 (52)
Xt2= 3.84
Insuficiente 23.3 58.6 (48)
p < 0.05
___________________________________________________
C.Conting.=
100.0 100.0
0.30755
Total (70) (30) (100)
_______________________________________________
Fuente: Ibídem.
81
En esta tabla se observa que entre las familias que
tuvieron condiciones sanitarias de la vivienda adecuadas,
se encontró un porcentaje de 76% con EVPS suficiente y sólo
el 23.3% con EVPS insuficiente. En cambio aquellas familias
con condiciones sanitarias de la vivienda inadecuadas, el
41.4% tuvieron EVPS suficiente y el 58.6%, EVPS
insuficiente. La diferencia entre estos porcentajes es
estadísticamente significativa por lo que se puede concluir
que existe relación entre las condiciones sanitarias de la
vivienda y el EVPS de las familias jóvenes. Sin embargo, la
fuerza de ésta asociación es moderada ya que el coeficiente
de contingencia es de 0.30.
82
TABLA 5. Escolaridad y Estilo de Vida Promotor de Salud de
las familias.
____________________________________________________
Estilo de Vida Escolaridad
Promotor de _______________________ Total
Salud Baja Media Alta
____________________________________________________ Xc2=
8.08387
Suficiente 42.4 63.2 80.0 (52)
Xt2= 5.99
Insuficiente 57.6 36.8 20.0 (48)
p < 0.05
____________________________________________________ C.
Conting.=
100.0 100.0 100.0
0.27348
Total (66) (19) (15) (100)
____________________________________________________
Fuente: Ibídem.
83
En la presente tabla hemos encontrado que, en familias con
escolaridad baja, el 57.6% tenían EVPS insuficiente; en
familias con escolaridad media, por el contrario, se
encontró que el 63.2% correspondían a EVPS suficiente y
también en familias con alta escolaridad (80%). Se observa,
en consecuencia, que a medida que aumenta la escolaridad de
la familia aumenta también la proporción de familias que
tienen EVPS suficiente. La prueba del chi cuadrado señala
significancia estadística al 5% de error. Por lo tanto, se
puede afirmar que existe relación entre la escolaridad de
las familias y su EVPS. La prueba de contingencia señala
baja intensidad en la relación.
84
TABLA 6. Religión y Estilo de Vida Promotor de Salud de las
familias.
____________________________________________________
Estilo de Vida Religión
Promotor de _________________ Total
Salud Católica Otros
____________________________________________________
Suficiente 49.4 60.9 (52)
Xc2= 0.90145
Insuficiente 50.6 39.1 (48)
Xt2= 3.84
____________________________________________________
100.0 100.0
Total (77) (23) (100)
____________________________________________________
Fuente: Ibídem
En la presente tabla observamos que en familias que
profesan la religión católica se encontró valores
porcentuales similares tanto para aquellas con EVPS
suficiente como para aquellos con EVPS insuficiente (49.4 y
85
50.6%, respectivamente). Por el contrario, en familias que
profesaban otra religión, se encontró que el 60.9% tenían
EVPS suficiente.
La prueba chi cuadrado no señala significancia
estadística. Por lo tanto, no hay relación entre las
variables, existiendo sólo una tendencia porcentual a que
entre las familias que no profesan la religión católica
habría mayor posibilidad de encontrar EVPS suficiente.
86
TABLA 7. Nivel de ingreso y Estilo de Vida Promotor de
Salud de las familias.
____________________________________________________
Estilo de Vida Nivel de ingreso
Promotor de _______________________ Total
Salud Bajo Regular Alto
_____________________________________________________ Xc2=
3.51706
Suficiente 48.2 50.0 80.0
(52) Xt2= 5.99
Insuficiente 51.8 50.0 20.0
(48)
_____________________________________________________
100.0 100.0 100.0
Total (56) (34) (10)
(100)
_____________________________________________________
Fuente: Ibídem.
Como se puede observar , en familias con bajo nivel de
ingreso se encontró que el 51.8% tuvo EVPS insuficiente. En
87
el caso de familias con ingreso regular, el porcentaje fué
igual tanto para aquellas con EVPS suficiente como
insuficiente. Y en el caso de alto ingreso, el porcentaje
fué mayor (80%) de familias con EVPS suficientes. Lo que
implicaría que, a mayor nivel de ingreso, se podría
encontrar mayor porcentaje de familias con EVPS suficiente;
sin embargo, la prueba del chi cuadrado no señala
significancia estadística para la relación entre nivel de
ingreso y EVPS de las familias.
88
TABLA 8. Tipo de familia y Estilo de Vida Promotor de Salud
de las familias.
____________________________________________________
Estilo de Vida Tipo de familia
Promotor de _______________________ Total
Salud Nuclear Extendida
____________________________________________________
Suficiente 52.5 50.0 (52)
Insuficiente 47.5 50.0 (48)
Xc2= 0.04006
____________________________________________________
Xt2= 3.84
100.0 100.0
Total (80) (20) (100)
____________________________________________________
Fuente: Ibídem.
En el presente caso, se encontró que no existen
mayores diferencias entre familias nucleares y familias
extendidas en lo que respecta al EVPS. Sólo se aprecia una
ligera tendencia a que en las familias nucleares exista un
89
porcentaje ligeramente mayor que tiene un EVPS suficiente.
Por lo tanto, se puede afirmar, que no existe relación
entre tipo de familia y EVPS de las familias.
90
TABLA 9. Tamaño de la familia y Estilo de Vida Promotor de
Salud de las familias.
____________________________________________________
Estilo de Vida Tamaño de la familia
Promotor de __________________________ Total
Salud Pequeña Mediana Grande
____________________________________________________
Suficiente 50.0 57.7 44.1
(52) Xc2= l.54383
Insuficiente 50.0 42.3 55.9
(48) Xt2= 5.99
____________________________________________________
100.0 100.0 100.0
Total (14) (52) (34) (100)
____________________________________________________
Fuente: Ibídem.
En este caso, se observa que, en familias pequeñas los
valores porcentuales son iguales, tanto para aquellas con
EVPS suficiente como para aquellas con EVPS insuficiente.
En el caso de familias medianas, se encontró que el 57.7%
91
correspondían a aquellas con EVPS suficiente y en familias
grandes, se encontró un porcentaje ligeramente mayor
(55.9%) de aquellas con EVPS insuficiente. La prueba de chi
cuadrado no señala significancia estadística para la
relación entre ambas variables. Sin embargo, la tendencia
señala que mientras la familia no sea numerosa habría mayor
posibilidad de encontrar EVPS suficiente.
92
TABLA 10. Ciclo de Vida Familiar y Estilo de Vida
Promotor de Salud de las familias.
____________________________________________________
Estilo de Vida Ciclo de Vida Familiar
Promotor de ___________________________
Total
Salud II III IV
____________________________________________________
Suficiente 50.0 51.6 53.3 (52)
Xc2= 0.07237 Insuficiente 50.0 48.4
46.7 (48) Xt2=5.99
____________________________________________________
100.0 100.0 100.0
Total (24) (31) (45)
(100)
____________________________________________________
Fuente: Ibídem.
De la presente tabla se desprende que el EVPS no varía
esencialmente en relación al ciclo de vida de las familias,
las cuales se distribuyen con porcentajes muy similares en
93
las categorías de suficiente o insuficiente, ya sea que se
trate de familias en la segunda, tercera o cuarta etapa del
ciclo de vida familiar. Sólo se observa que aumenta
ligeramente el porcentaje de familias con EVPS suficiente a
medida que van pasando de la segunda a la tercera etapa y
de ésta a la cuarta etapa. No se encontró relación
significativa entre las variables ciclo de vida familiar y
EVPS de familias jóvenes.
94
TABLA 11. Tiempo de Convivencia de la pareja y Estilo de
Vida Promotor de Salud de las familias.
____________________________________________________
Tiempo de Convivencia
Estilo de vida de la pareja
promotor de _____________________ Total
salud Corto Prolongado
____________________________________________________
Suficiente 50.0 55.9 (52)
Xc2= 0.31109
Insuficiente 50.0 44.1 (48)
Xt2= 3.84.=
____________________________________________________
100.0 100.0
Total (52) (48) (100)
____________________________________________________
Fuente: Ibídem.
En la presente tabla se encontró que en el caso de
familias en la que la pareja tenía un corto tiempo de
convivencia, ellas se distribuyeron en iguales porcentajes
95
con EVPS tanto suficiente como insuficiente. En el caso de
familias en la que la pareja tenía un prolongado tiempo de
convivencia se encontró un porcentaje mayor con EVPS
suficiente (55.9%) y un porcentaje de 44.1% con EVPS
insuficiente. Estas diferencias, sin embargo, no son
estadísticamente significativas, por lo que se puede
afirmar que no existe relación entre el tiempo de
convivencia de la pareja y el EVPS de la familia.
96
TABLA 12. Grado de Dependencia Familiar y Estilo de Vida
Promotor de Salud de las familias.
____________________________________________________
Estilo de vida Grado Dependencia Familiar
promotor de ___________________________ Total
Salud Alto Regular Bajo
____________________________________________________
Suficiente 25.0 50.0 55.3
(52) Xc2= 2.68640
Insuficiente 75.0 50.0 44.7
(48) Xt2= 5.99
____________________________________________________
100.0 100.0 100.0
Total (8) (16) (76)
(100)
____________________________________________________
Fuente: Ibídem.
En el presente caso, se encontró que, en familias con
alto grado de dependencia familiar, es mayor el porcentaje
que tuvo EVPS insuficiente (75%). En el caso de familias
97
con regular grado de dependencia familiar, se distribuye de
manera similar tanto para aquellas con EVPS suficiente como
insuficiente (50%) y en familias con bajo grado de
dependencia familiar el porcentaje fué ligeramente mayor
(55.3%) para aquellas con EVPS suficiente. En consecuencia,
la tendencia señala que, a menor grado de dependencia
familiar habría mayor posibilidad de encontrar familias con
EVPS suficiente; sin embargo, la prueba estadística no
indica relación de dependencia entre ambas variables.
98
TABLA 13. Funcionamiento familiar percibido y Estilo de
Vida Promotor de Salud de las familias
____________________________________________________
Funcionamiento Familiar
Estilo de vida Percibido
promotor de _______________________ Total
salud Adecuado Inadecuado Xc2=
4.03693
____________________________________________________ Xt2=
3.84
Suficiente 58.6 36.7 (52)
p < 0.05
Insuficiente 41.4 63.3 (48)
C.Conting.=
____________________________________________________
0.l9698
100.0 100.0
Total (70) (30) (100)
____________________________________________________
Fuente: Ibídem.
99
En este caso, familias con funcionamiento familiar
percibido adecuado, se encontró que el 58.6% tenían EVPS
suficiente y por el contrario en familias con inadecuado
funcionamiento familiar percibido, el 63.3% tuvieron EVPS
insuficiente. El valor del chi cuadrado calculado indica
relación significativa entre ambas variables:
funcionamiento familiar percibido y EVPS de las familias,
aunque hay que hacer notar que el coeficiente de
contigencia no señala intensidad de la asociación.
100
TABLA 14. Nivel de bienestar percibido y Estilo de Vida
Promotor de Salud de las familias.
__________________________________________________
Nivel de Bienestar
Estilo de vida Percibido
promotor de ______________________
Total
salud Bajo Medio Alto Xc2=
6.75165
__________________________________________________
Xt2= 5.99
Suficiente 37.8 60.9 65.6 (52)
p < 0.05
Insuficiente 62.2 39.1 34.4 (48)
C.Contingencia=
____________________________________________________
0.25149
100.0 100.0 100.0
Total (45) (23) (32)
(100)
__________________________________________________
101
Fuente: Ibídem.
En la presente tabla se encontró que el 62.2% de
familias con bajo nivel de bienestar percibido
correspondían a aquellas con EVPS insuficiente. En el caso
de familias con nivel medio de bienestar percibido, el
60.9% tuvo EVPS suficiente; de igual manera, en familias
con alto nivel de bienestar percibido, el 65.6% tuvieron
EVPS suficiente. La tendencia que se observa es que a mayor
nivel de bienestar percibido, hay mayor posibilidad de
encontrar familias con EVPS suficiente, la prueba del chi
cuadrado señala significancia estadística para la relación
entre ambas variables; sin embargo, el coeficiente de
contingencia indica baja intensidad.
102
2. DISCUSION Y CONCLUSIONES
Los hallazgos indican que un porcentaje ligeramente
mayor de familias jóvenes tienen Estilo de Vida Promotor de
Salud (EVPS) suficiente, lo que es consistente con los
resultados de otros estudios en diferentes poblaciones en
donde usaron esta misma escala de Pender y colaboradores
(Duffy, 1988; Weitzel, 1989; Pender y colaboradores, 1990;
Walker y colaboradores, 1987,1988 y 1990; Kerr y Ritchney,
1990). En las diferentes dimensiones del EVPS, se dió una
tendencia similar, en el sentido de encontrar mayor
porcentaje de familias con EVPS suficiente en ejercicio,
auto-realización, nutrición y manejo del stress (59, 56, 54
y 54% respectivamente) resultados que son corroborados con
otros estudios (Kerr y Ritchney, 1990; Bomar y Hautman,
1990; Walker y colaboradores, 1990; Pender y
colaboradores). Caso singular se encontró en la dimensión
de responsabilidad de salud, en donde las familias se
distribuyeron equitativamente en EVPS tanto suficiente como
insuficiente (50% para cada caso). Por el contrario en la
dimensión de apoyo interpersonal se encontró mayor
porcentaje de familias con EVPS insuficiente (57%) que
103
suficiente (43%), lo cual no es consistente con los
hallazgos de Van Hook (1990) quien señala pr cticamente al
apoyo interpersonal y manejo del stress como las
dimensiones que se dan frecuentemente más favorecidos en
familias y comunidades rurales debido a que ellos tienen
que afrontar generalmente problemas económicos por la
crisis agraria a la que se ven afectados y en consecuencia
parecieran desarrollar una mayor capacidad de
afrontamiento.. Leininger (1975) considera que también
tiene notable influencia el contexto cultural de dichas
familias, por su visión del mundo, estilo de vida y
vivencias singulares que las hace mas solidarias frente al
stress. Todo ello explicaría los resultados obtenidos por
los mencionados autores que trabajaron con familias
preferentemente rurales y de bajo nivel socioeconómico.
Con relación a los factores que pueden estar
influyendo en el EVPS de las familias, los hallazgos
señalan que hay relación entre la escolaridad, nivel de
bienestar percibido, condiciones sanitarias de la vivienda
y el estado de funcionamiento familiar percibido con el
EVPS, dato que es similar con lo encontrado por otros
104
autores. En este estudio no se ha encontrado relación entre
el lugar de residencia, la religión; el tipo y tamaño de la
familia, nivel de ingreso, ciclo de vida familiar, tiempo
de convivencia de la pareja y el EVPS, esto no quiere decir
que necesariamente no haya relación, ya que la literatura
reporta asociación de las variables antes mencionadas con
el EVPS -y aún m s- hay variables que al darse de conjunto
potencian esta relación.
Los hallazgos no señalan relación estadísticamente
significativa entre el lugar de residencia y el EVPS; sin
embargo, la tendencia indica que en las familias de la zona
urbana hay mayor posibilidad de encontrar familias jóvenes
con EVPS suficiente m s que en la zona rural, donde un
porcentaje ligeramente mayor de familias tuvieron EVPS
insuficiente. Hay que tener en cuenta que en el presente
estudio, el mayor porcentaje de familias residían en la
zona rural, en donde no existe los servicios de saneamiento
b sico, por lo que no se puede hablar de condiciones
sanitarias de la vivienda adecuadas y es por esta razón que
posiblemente también hayamos encontrado insuficiente EVPS
entre las familias del área rural.
105
Tradicionalmente, se ha vinculado a las familias de la
zona rural con baja escolaridad, porque tiene poco acceso a
los centros educacionales si las comparamos con las de la
zona urbana. Nuestros hallazgos señalan que mientras más
alta sea la escolaridad de la familia la posibilidad es
mayor de tener familias con EVPS suficiente; sin embargo,
las que tienen baja escolaridad representan la mayor
proporción de las familias estudiadas de procedencia rural;
situación que explicaría porqué encontramos familias con
insuficiente EVPS.
Situación similar se encuentra respecto a la religión,
es sabido que en las familias residentes en la zona rural,
su acentuado fervor religioso -especialmente entre los
católicos- se transmite en todas sus actividades y eventos
de vida como si fuera una norma social que se hace
extensiva a sus conductas de salud, relaciones familiares-
interpersonales e incluso dependencia familiar (Levin y
Vanderpool, 1987). En nuestro estudio la mayoría de
familias en la muestra fueron católicas, las cuales tenían
un porcentaje ligeramente mayor con EVPS insuficiente. No
106
se ha encontrado relación estadísticamente significativa
entre la religión y el EVPS; pero, la tendencia señala que
en aquellas que profesan otra religión -cuya proporción en
la muestra fué menor- se ha encontrado mayor porcentaje de
familias con EVPS suficiente, lo cual es confirmado por
otros estudios que relacionaron la religión y el estilo de
vida personal (Leininger, 1975: Ellison, 199l; Levin y
Vanderpool, 1987). Hay que aclarar que en nuestro estudio,
la categoría otra religión incluía a las familias que no
profesan ningún credo.
Aunque no hemos encontrado relación estadísticamernte
significativa entre el nivel de ingreso y el EVPS, la
tendencia porcentual señala que a mayor nivel de ingreso,
habría mayor posibilidad de encontrar familias con EVPS
suficiente; que en la muestra de nuestro estudio representa
una pequeña proporción de familias, en contraste con
aquellas que tuvieron bajo nivel de ingreso que además
presentaron EVPS insuficiente en un porcentaje ligeramente
mayor; lo cual es consistente con lo reportado por Pratt
(1976) en la que uno de los mecanismos a través de los
cuales la miseria afecta adversamente a la salud, es el
107
patrón deficiente de atención personal de salud que se da
más entre los pobres que entre los grupos
socioeconómicamente altos.
En cuanto al tipo de familia, en la muestra hubo una
mayor proporción de tipo nuclear (80%) y de ellas un
porcentaje ligeramente mayor tenían EVPS suficiente. No se
ha encontrado relación estadísticamente significativa entre
el tipo de familia y el EVPS, a diferencia de otros
estudios en que sí se encontró asociación entre estas
variables (Nye y Berardo, 1973; Velandia, 1981 y 1984;
Alvarez, 1982, 1986 y 1988; Walker y colaboradores, 1988;
Delgado, 1991; Zubkova y Mikhal`skaia, 1991). Los autores
citados atribuyen esta relación a razones económicas,
aduciendo que en las familias nucleares y de tamaño pequeño
habría mayores recursos económicos disponibles que
influenciarían las conductas de salud de sus miembros en
sentido positivo.
Respecto al ciclo de vida familiar, no hemos
encontrado relación estadísticamente significativa con el
EVPS, salvo la tendencia porcentual que señala que a medida
que se pasa de una etapa a otra de este ciclo, habría mayor
108
posibilidad de encontrar familias con EVPS suficiente, lo
cual es consistente con otros estudios que encontraron
relación entre los estilos de vida, rutina, patrones de
interés-gratificación propias de la pareja y el ciclo de
vida familiar (Bowen, 1966; Rapoport, 1983; Florenzano,
1986; Hurwicz y colaboradores, 1992). Dichos autores
manifiestan que esta relación abarca de igual manera al
tipo y tamaño de la familia, funcionamiento familiar
percibido y al tiempo de convivencia de la pareja. Esta
última no tuvo relación estadísticamente significativa en
este estudio; pero, la tendencia porcentual señala que a
mayor tiempo de convivencia de la pareja habría mayor
posibilidad de encontrar familias con EVPS suficiente.
Velandia (1981 y 1984) considera esta variable dentro de
una serie de otros factores que ejercen influencia directa
sobre la salud de la familia, lo que explicaría la relación
entre tipo de familia-tamaño de la familia-ciclo de vida
familiar- tiempo de convivencia de la pareja y el EVPS de
las familias.
En lo referente al grado de dependencia familiar, no
se ha encontrado relación estadísticamente significativa
109
con el EVPS; pero, la tendencia señala relación inversa; es
decir, a menor grado de dependencia familiar, habría mayor
posibilidad de encontrar familias con EVPS suficiente y
esta situación podría estar asociada al funcionamiento
familiar percibido; mejor dicho al haber menor dependencia
familiar habría un adecuado funcionamiento familiar
percibido y también un alto bienestar percibido; y en
consecuencia, un EVPS suficiente probablemente atribuíble a
una mayor autoestima de la familia. Estos hallazgos son
consistentes con otros estudios en donde se señalan
influencia entre el funcionamiento familiar percibido, la
dependencia familiar y el nivel de bienestar percibido
(Bowen, 1966; Florenzano, 1986; Horwitz, 1986; Levin y
Vanderpool, 1987; Lau y colaboradores, 1990). Dichos
autores sugieren que tales variables confluyen en su
relación con las conductas de salud de las familias. Por
otro lado, Schulz y Rane (1985) señalan que no sólo el
matrimonio es importante para el bienestar individual, sino
también las redes de apoyo que brinda la familia, lo que
hace pensar en la tridimensionalidad: dependencia familiar-
funcionamiento familiar percibido-nivel de bienestar
110
percibido, la cual concuerda con otros estudios (Pratt,
1976; Alvarez, 1982, 1986 y 1988; Delgado, 1991).
De todo lo discutido hasta ahora, se concluye con lo
siguiente:
. Un poco más de la mitad (52%) de las familias jóvenes
cajamarquinas presentan estilo de vida promotor de salud
suficiente.
. Si bien un poco más de la mitad de las familias
presentan un Estilo de Vida Promotor de Salud suficiente en
lo que respecta la escala total; no sucede lo mismo en
cuanto a todas las dimensiones del constructo. En las
dimensiones de ejercicio, auto-realización, nutrición y
manejo del stress, son mayores los porcentajes de familias
con Estilo de Vida Promotor de Salud suficiente; por el
contrario, la dimensión de apoyo interpersonal tiene mayor
porcentaje (57%) de familias con Estilo de Vida Promotor de
Salud insuficiente. La mitad de familias tiene Estilo de
Vida Promotor de Salud suficiente y el resto insuficiente
en la dimensión de responsabilidad de salud.
. Existen variables contextuales y demogr ficas, que
influyen en el Estilo de Vida Promotor de Salud de las
111
familias jóvenes de tal forma que las familias que
presentan un Estilo de Vida Promotor de Salud suficiente
son aquellas que tienen mejores condiciones sanitarias de
la vivienda y una mayor escolaridad.
. De las variables sociopsicológicas, el nivel de
bienestar percibido y el funcionamiento familiar percibido
están asociados con el Estilo de Vida Promotor de Salud de
las familias jóvenes, de tal manera que tienen un Estilo de
Vida Promotor de Salud suficiente aquellas familias que
tienen un mayor nivel de bienestar percibido y adecuado
funcionamiento familiar percibido.
. En nuestro estudio, no se encontró relación entre
religión, lugar de residencia, tipo y tamaño de la familia,
nivel de ingreso, grado de dependencia familiar y el Estilo
de Vida Promotor de Salud; sin embargo, la tendencia
porcentual de los datos indica lo siguiente: Sólo la mitad
de las familias que profesan la religión católica tienen un
Estilo de Vida Promotor de Salud suficiente, mientras que
entre las que profesan otra religión hay un porcentaje
mayor que tienen Estilo de Vida Promotor de Salud
suficiente.
112
. Del presente estudio se pueden derivar las siguientes
hipótesis:
- En familia pequeña la posibilidad de encontrar Estilo
de Vida Promotor de Salud suficiente sería mayor que en
familia grande; lo mismo sucedería cuando la familia fuera
nuclear.
- A medida que se va avanzando de una etapa a otra del
ciclo de vida familiar, habría mayor posibilidad de
encontrar familias con Estilo de Vida Promotor de Salud
suficiente. Lo mismo sucedería con el tiempo de convivencia
de la pareja.
- Mientras más alto sea el nivel de ingreso habría mayor
posibilidad de encontrar familias que tengan Estilo de Vida
Promotor de Salud suficiente.
- Mientras más bajo sea el grado de dependencia familiar
mayor sería la posibilidad de encontrar familias con Estilo
de Vida Promotor de Salud suficiente.
113
3. LIMITACIONES
Llevar a cabo un trabajo de investigación en una
realidad caracterizada por su alta ruralidad y poca
accesibilidad geográfica, representa una seria limitación;
en especial, cuando no se conoce a fondo las tradiciones,
costumbres e idiosincracia de la población a la que se está
estudiando, como es el caso de las familias jóvenes, que
realmente no fueron tan colaboradoras como se pensaba.
La población que se estudió no era ajena a este tipo y
metodología de investigación; pero, antecedentes negativos
de otros estudios realizados en la zona actuaron como
obstáculos en la recepción inicial del investigador.
Otra de las limitaciones, la constituyó la festividad
de los Carnavales, que influyó poderosamente en el
cronograma del proceso de recolección de los datos
alterando la programación.
Una de las situaciones que requiere mención especial,
está referida al padre de familia, debido a que tienen que
trabajar en la ciudad, nos fué difícil localizarlo para la
obtención de la información pertinente, lo que obligó a
114
ajustar nuestro plan de trabajo en torno a estrategias sin
precedentes en otros estudios.
En cuanto al manejo de las escalas representó una
experiencia sin precedente para el investigador, ya que por
la manera de calificar las puntuaciones respectivas, se
tuvo sumo cuidado para evitar error en la medición
proveniente ya sea de la percepción del investigador, de
las personas que colaboraron en la recolección de los
datos, de las percepciones de las personas entrevistadas, o
por la manera en que se presentó el formato de los
instrumentos.
4. SUGERENCIAS
El presente trabajo de investigación fué realizado en
familias jóvenes; situación que podría ampliarse a otras
familias y por supuesto, a otros contextos.
En las conclusiones finales de la presente tesis se
plantean las hipótesis que podrían ser la base para futuros
trabajos de investigación sobre el tema.
Por las características estadísticas particulares de
la escala utilizada en el presente trabajo (Walker y
colaboradores, 1985) sería conveniente tener en cuenta, en
115
futuras investigaciones, solamente los valores promedios y
sus respectivas desviaciones standard, tal como la utilizan
originalmente las autoras y no su transformación a escala
nominal en el tratamiento estadístico de los datos como se
hizo en este caso.
El Modelo de Promoción de la Salud de Pender (1987),
plantea la influencia de factores cognitivo/perceptuales,
factores modificantes en la participación en conductas
promotoras de salud y viceversa; que convendría aplicarla a
otras poblaciones y no sólo a personas consideradas sanas
sino también aquellas con alguna patología crónica o
injuria.
Para futuros trabajos de investigación en las que se
emplee la Escala del Estilo de Vida Promotor de Salud, se
sugiere:
. Explorar la influencia de factores interpersonales,
situacionales y conductuales, como claves para la acción en
las pr cticas promotoras de salud de las familias, grupos o
individuos.
116
. Validar la Escala del Estilo de Vida Promotor de Salud
en diferentes poblaciones, contextos culturales y
socioeconómicos.
. Explorar cambios en el Estilo de Vida Promotor de
Salud como resultado de intervenciones de enfermería.
. Seguir verificando la validez y confiabilidad de la
Escala del Estilo de Vida Promotor de Salud, a través de
otras pruebas para tales fines.
. Dirigir esfuerzos hacia la construcción de ítemes
adicionales para fortalecer las subescalas de manejo del
stress y nutrición u otras subescalas acordes con los
grupos culturales que se estén estudiando.
. Establecer la relación existente entre salud actual
percibida, actividades promotoras de salud y satisfacción
de vida en diferentes poblaciones.
. Desarrollar y evaluar las potencialidades del Modelo
de Promoción de Salud para la práctica de Enfermería.
. Los resultados del presente trabajo de investigación
sugieren la implementación de estrategias adecuadas, con el
objeto de mantener, aumentar o cambiar el Estilo de Vida
117
Promotor de Salud de los grupos o poblaciones con las
cuales se est trabajando.
. Las intervenciones de enfermería basadas en el Modelo
de Promoción de Salud, implican una concepción singular en
su formación profesional basado en aspectos positivos de la
salud, con un enfoque participativo, integrador, humanista;
para la obtención, mantenimiento o incremento de bienestar,
auto-realización y satisfacción del individuo, familia o
comunidad a quienes va dirigido su intervención.
118
BIBLIOGRAFIA
ARONSON, L.S. Perceived and received support: Effects on
health behavior during pregnancy. Nursing Research. 38
(1): 4-9, 1989.
ALEXI, B. Goal setting and health risk reduction. Nursing
Research. 34 (5): 283-288, 1985.
ALVAREZ M., María de la Luz. Deprivación y familia. 1a ed.
Santiago. Editorial Universitaria. 1982. 158 p.
ALVAREZ M., María de la Luz. Deprivación y modelos
parentales. 1a ed. Santiago. Editorial Universitaria.
1986. 132 p.
ANASTASI, Anne. Psychological testing. 5th ed. New York.
MacMillan Publishing Co., Inc., 1982. 784 p.
ARANEDA P., Edith G. Bienestar y Jubilación: Situación de
los jubilados por vejez de la Comuna de Chillán Tesis de
Magister en Enfermería. Universidad de Concepción. Chile.
1992. 112 p.
ARDELL, D.B. The nature and implications of high level
wellness, or why "normal health" is a rather sorry state of
existence. Health Values: Achieving High Level Wellness. 3
(1): 17-24, 1979.
119
BANDURA,Albert. Self-efficacy: Toward a unifying theory of
behavioral change. Psycological Review. 84: 119-215, 1977.
BECKER, Marshall. (ed). The health belief model and
personal health behavior. Thorofare. New Jersey. Charles B.
Slack, Inc. 1974.
BOMAR, P.J., HAUTMAN, M.A. Gender differences in health
practices of black couples with a hipertensive spouse. J
Human Hypertens. 4 (2): 100-102, 1990.
BOWEN, M. The use of family therapy in clinical practice.
Comprehensive Psychiatric. 7: 345-374, 1966.
BROWN, N., MUHLENKAMP., A., FOX., L., OXBORN, M. The
relationship among health beliefs, health values, and
health promotion activity. Western Journal of Nursing
Research. 5 (2): 155-163, 1983.
BURGESS, Wendy. Health Promotion in the Community. In:
BURGESS, W., RAGLAND, E.CH. (eds). Community Health Nursing
Philosophy Process, Practice. Connecticut. Appleton-
Century-Crofts, 1983. p. 219-231.
COX, C.L., SULLIVAN, J.A., ROGHMANN, K.J. A conceptual
explanation of risk-reduction behavior and intervention
development. Nursing Research. 33 (3): 168-173, 1986.
120
DELGADO O., Josefa A. Factores familiares que influyen en
la conducta de salud de las familias Urbano Marginales de
Villa Nonguén. Concepción. Chile. Tesis de Magister en
Enfermería. Universidad de Concepción. Chile. 1991.
DUFFY, Mary E. Determinants of health promotion in midlife
women. Nursing Research. 37 (6): 358-362, 1988.
DUNN, H.L. High level wellness. Arlington. USA. R.W.
Beatty. l961.
DUVALL, Evelyn M. Family Development. 2nd ed. Philadelphia.
J.B. Lippincott Company, 1962.
DWORE, R.B., KREUTER, M.V. Reinforcing the case for health
promotion. Fam Commun Health. 2 (4): 103-118, 1980.
ELDER, John P., ARTZ, Lynn M., BEAUDIN, Paula, CARLETON,
Richard A., CASATER, Thomas M., PETERSON, Gussie,
RODRIGUEZ, Antonio, GUADAGNOLI, Edward, VELICER, Wayne F.
Multivariate evaluation of health attitudes and behaviors:
Development and validation of a method for health promotion
research. Preventive Medicine. 14: 34-54, 1985.
ELLISON, Christopher G. Religious involvement and
subjective well-being. Journal of Health and Social
Behavior. 32: 80-99, 1991.
121
FLORENZANO, Ramón. Ciclo vital del individuo y de la
familia. In: FLORENZANO, R., HORWITZ, N., RINGELING, I.
VENTURINI, G., VILLASECA, P. (eds). Salud Familiar. 1a ed.
Santiago. Corporación de Promoción Universitaria, 1986. p.
75-94.
FLORENZANO, R., HORWITZ, N. Salud Familiar: Desarrollo
Conceptual y su Aplicación. Documento de Trabajo CEAP N§
12. Universidad de Chile. Santiago. 1984.
FRANK-STROMBORG, M., PENDER, N.J., WALKER, S.N., SECHRIST,
K.R. Determinants of health-promoting lifestyle in
ambulatory cancer patients. Soc-Sci-Med. 31 (10): 1159-
1168, 1990.
GILLIS, A., PERRY, A. The relationships between physical
activity and health-promoting behaviors in mid-life women.
J-Adv-Nurs. 16 (3): 299-310, 1991.
GRAHAM, John R., LILLY, Roy S. Psychological testing. New
Jersey. Prentice-Hall, Inc, 1984. 433 p.
GREEN, Lawrence W., ANDERSON, C.L. Community Health. 5th
ed. St. Louis. Times Mirror/Mosby College Publishing,
1986.
122
HARRIS, Daniel M., GUTEN, Sharon. Health-protective
behavior: An exploratory study. Journal of Health and
Social Behavior. (20): 17-29, 1979.
HORWITZ, N. Algunas bases conceptuales sobre Familia y
Salud Familiar. Documento de Trabajo CEAP N§ 2. Universidad
de Chile. Santiago. 1982.
HORWITZ, N., FLORENZANO, R., RINGELING, I. La familia en la
atención primaria: Un ensayo de integración entre las
Ciencias Sociales y las de la Salud. Documento de Trabajo
CEAP N§ 16. Universidad de Chile. Santiago. 1984.
HORWITZ C., Nina, FLORENZANO, Ramón, RINGELING, Isabel.
Familia y Salud Familiar. Un enfoque para la atención
primaria. Bol Of Sanit Panam. 98 (2): 144-155, 1985.
HORWITZ C., Nina. Consideraciones sociológicas acerca de la
relación entre familia y atención primaria de salud. In:
FLORENZANO, R., HORWITZ, N., RINGELING, P.I., VENTURINI,
G., VILLASECA, P. (eds). Salud Familiar. 1a ed. Santiago.
Corporación de Promoción Universitaria, 1986. p. 59-73.
HURWICZ, M.L., DURHAM, C.C., BOYD-DAVIS, S.L., GATZ, M.,
BENGTSON, V.L. Salient life events in three-generation
families. J-Gerontol. 47 (1) P11-3, 1992.
123
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Estimación de la
distribución de hogares correspondientes a familias jóvenes
en la Provincia de Cajamarca. Perú. 1986.
KERR, M.J., RITCHEY, D.A. Health-promoting lifestyles of
English-speaking and Spanish-speaking Mexican-American
migrant farm workers. Public Health Nursing. 7 (2): 80-87,
1990.
KULBOK, P.P. Social resources, health resources, and
preventive health behavior: Patterns and predictors. Public
Health Nursing. 2 (2): 67-81, 1985.
KULBOK, Pamela A., BALDWIN, Joan H. From preventive health
behavior to health promotion: Advancing a positive
construct of health. Adv Nur Sci. 14 (4): 50-64, 1992.
LAFFREY, S.C. Health behavior choice as related to self-
actualization and health conception. Western Journal of
Nursing Research. 7 (3): 279-300, 1985.
LANGLIE, Jean K. Social networks, health beliefs and
preventive health behavior. Journal of Health and Social
Behavior. (18): 244-260, 1977.
LAU, Richard R., JACOBS Q., Marilyn, HARTMAN, Karen A.
Development and change of young adults preventive health
124
beliefs and behavior: Influence from parents and peers.
Journal of Health and Social Behavior. 31: 240-259, 1990.
LEININGER, Madeleine. The cultural context of behavior;
Spanish-Americans and Nursing Care. In: SPRADLEY, B.W.
(ed.). Contemporary Community Nursing. 5st ed. Boston.
Little Brown and Company. 1975. p. 159-174. 467 p.
LEVIN, Jeffrey S., VANDERPOOL, Harold Y. Is frequent
religious attendance really condusive to better health?
Toward and epidemiology of religion. Social Science and
Medicine. 24: 589-600, 1987.
LEVIN, L.S. Patient education and self-care: How do they
differ? Nursing Outlook. 26: 170-175, 1978.
MINISTERIO DE SALUD. Unidad de Estadística y Cómputo.
Hospital de Apoyo de Cajamarca. Población estimada por
Provincia y Distrito. Cajamarca. Perú. 1992.
MOLCHANOVA, L.F. Use of the main component method in
complex socio-higienic study of life style and health
status of workers' families. Sov-Zdravookhr. (8): 49-54,
1990.
125
MUHLENKAMP, A.F., BROERMAN, N.A. Health beliefs, health
value, and positive health behaviors. Western Journal of
Nursing Research. 10 (5): 637-646, 1988.
MUHLENKAMP, A.F., BROWN, N.J., SANDS, D. Determinants of
health promotion activities in nursing clinic clients.
Nursing Research. 34 (6): 327-332, 1985.
MURDAUGH, C., HINSHAW, A.S. Theoretical model testing to
identify personality variables effecting preventive
behaviors. Nursing Research. 35 (1): 19-23, 1986.
MURDAUGH, C.L., VERRAN, J.A. Theoretical modeling to
predict psychological indicants of cardiac preventive
behaviors. Nursing Research. 36 (5): 284-290, 1987.
NYE, F. Ivan, BERARDO, Felix M. The Family Its Structure
and Interaction. New York. Macmillan Publishing Co., Inc.
1973. 658 p.
PENDER, N.J. Health Promotion in Nursing Practice. 2nd ed.
Norwalk, Connecticut. Appleton-Century-Crofts. 1987. 497 p.
PENDER, N.J., PENDER, A.R. Illness prevention and health
promotion services provided by nurse practitioners:
Predicting potencial consumers. American Journal of Public
Health. 70: 798-803, 1980.
126
PENDER, Nola J. A conceptual model for preventive health
behavior. Nursing OuPENDER, N.J. Health Promotion in
Nursing Practice. 2nd ed. Norwalk, Connecticut. Appleton-
Century-Crofts. 1987. 497 p.
Ptlook. 23 (6): 385-390, 1975.
PENDER, Nola J., WALKER, Susan N., SECHRIST, Karen R.,
FRANK-STROMBORG, Marilyn. Predicting health-promoting
lifestyles in the workplace. Nursing Research. 39 (6):
326-332, 1990.
POLIT, Denise F., HUNGLER, Bernadette. Investigación
científica en ciencias de la salud. 2a ed. México. Nueva
Editorial Interamericana, 1985. 595 p.
PRATT, Lois. Family structure and effective health behavior
The energized family. Boston. Houghton Mifflin Company,
1976.
PRATT, Lois. The relationship pf socioeconomic status to
health. In: REINHARDT, A.M., QUINN, M.D. Family-Centered
Community Nursing. A Sociocultural Framework. Saint Louis.
The C.V. Mosby Company, 1973. p. 95-106.
RAPAPORT, R. Normal crisis, family structure, and mental
health. Family Process. 2: 68-80, 1983.
127
REKER, G., WONG, P. Psycological and physical well-being in
the elderly: The perceived well-being scale (PWB). Canadian
Journal on Aging. 3 (1): 23-32. 1984.
ROWE, George P. The developmental conceptual-framework to
the study of the family. In: NYE, Ivan F., BERARDO, Felix
M. Emerging conceptual frameworks in family analysis. 2nd
ed. New York. The MacMillan Company, 1967. p. 198-222.
328 p.
S.A.S. Institute Inc. S.A.S. User`s Guide: Basics. 5th ed.
SAS Institute Inc. North Carolina. E.U.A. 1985. 1292 p.
S.A.S. Institute Inc. S.A.S. User`s Guide: Statistics. 5th
ed. SAS Institute Inc. North Carolina. E.U.A. 1985. 957 p.
SCHULZ, Richard, RAU, Marie T. Social support through the
life course. In: COHEN, Sheldon, SYME, S. Leonard. (eds.).
Social Support and Health. Orlando. Florida. Academic
Press, Inc. 1985. p. 129-149. 390 p.
SENNOTT-MILLER, L., MILLER, J. LL. Difficulty: A neglected
factor in health promotion. Nursing Research. 36 (5): 268-
272, 1987.
SINGER, J.E. The need to measure life-style. International
Review of Applied Psycology. 31: 303-315.
128
SMILKSTEIN, G. The family Apgar a proposal for a family
function test and its use by physicians. J Fam Pract. 6
(6): 79-87. 1978.
Susan Noble WALKER to Carlos Alberto Tello Pompa, 4
February, 1992, Health-Promoting Lifestyle Profile.
University of Nebraska. Medical Center, College of Nursing,
Omaha, Nebraska, U.S.A.
THOMAS, Sandra P., GR™ER, Maureen W. Relationship of
demographic, life-style, and stress variables to blood
pressure in adolescents. Nursing Research. 35 (3): 169-
172, 1986.
TRAVIS, J.W. Wellness workbook for health professionals.
Mill Valley. California. Wellness Resource Center. 1977.
UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE. Healthy People: The
Surgeon General's Report on Health Promotion and Disease
Prevention. Publication N§ 79-55071. Washington, D.C.,
Unites States Government Printing Office, 1979.
VAN-HOOK, M. Family response to the farm crisis: a study
in coping. Soc-Work. 35 (5): 425-431, 1990.
VELANDIA, Ana Luisa, ZHURAVLIOVA, Claudia I. Modelo de
valoración integral de salud de la familia latinoamericana.
129
Investigación y Educación en Enfermería. Medellín. 1 (2):
39-68, 1984. Marzo a Septiembre.
VELANDIA, Ana Luisa. Aspectos médico-sociales de la salud
de la familia colombiana. El caso de Guachet
(Cundinamarca). 1981. Trabajo de Tesis para optar el título
de Ph D. en Salud Pública. Leningrado: Instituto de
Medicina Sanitaria.
VELANDIA, Ana Luisa. Experiencias de investigación en Salud
sobre Familias. Memorias I Congreso Colombiano de Salud
Familiar, Bogotá, CAFAM, 1986.
WALKER, L.O., BEST, M.A. Well-being of mothers with infant
children: A preliminary comparison of employed women and
homemakers. Women and Health. 17 (1): 71-89, 1991.
WALKER, S.N., SECHRIST, K.R., PENDER., N.J. The health-
promoting lifestyle profile: Development and psychometric
characteristics. Nursing Research. 36 (2): 76-81, 1987.
WALKER, S.N., VOLKAN, K., SECHRIST, K.R., PENDER, N.J.
Health-promoting lifestyles of older adults: Comparisons
with young and middle-aged adults, correlates and patterns.
Advances in Nursing Sciences. 11 (1): 76-90, 1988.
130
WALKER, Susan Noble, KERR, Madeleine, PENDER, Nola J.,
SECHRIST, Karen R. A spanish language version of the
health-promoting lifestyle profile. Nursing Research. 36
(5): 268-273, 1990.
WALLER, P.R., CROW, C., SANDS, D., BECKER, H. Health
related attitudes and health promoting behaviors:
Differences between health fair attenders and a community
comparison group. American Journal of Health Promotion. 3
(1): 17-32, 1988.
WALSH, D.C., JENNINGS, S.E., MANGIONE, T., MERRIGAN, D.M.
Health promotion versus health protection? Employees'
perceptions and concerns. J- Public- Health -Policy. 12
(2): 148-164, 1991.
WALSH, V.R. Health beliefs and practices of runners versus
nonrunners. Nursing Research. 36 (2): 76-81, 1987.
WEITZEL, M.H. A test of the health promotion model with
blue collar workers. Nursing Research. 38 (2): 99-104.
1989.
WEITZEL, M.H., WALLER, P.R., Predictive factors for health-
promotive behaviors in white, hispanic, and black blue-
131
collar workers. Family and Community Health. 13 (1): 23-24,
1990.
WILEY, J.A., CAMACHO, T.C. Life-style and future health:
Evidence from the Alameda County study. Preventive
Medicine. 9: 1-21, 1980.
WOODS, Nancy F., CATANZARO, Marcia. Nursing Research.
Theory and Practice. St. Louis. The C.V. Mosby Company,
1988. 590 p.
ZUBKOVA, N.Z., MIKHAL'SKAIA, E.V. Sotsial'no-
gigienicheskii portret molodoi sem'i i ee problemy [Socio-
higienic portrait of a young family and its problems].
Sov-Zdravookhr. (10): 27-32, 1991
132
A N E X O 1
DEFINICIONES
ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD (TOTAL)
(N): Percepciones y acciones auto-emprendidas por la
familia enmarcadas dentro de un patrón multidimensional que
sirve para mantener o aumentar el nivel de bienestar, auto-
realización y satisfacción.
(O): Esta variable se midió a través de la Escala del
Estilo de Vida Promotor de Salud de Walker, Sechrist y
Pender (1985). En esta escala las autoras identifican cinco
dimensiones: auto-realización, responsabilidad de salud,
ejercicio, nutrición, apoyo interpersonal y manejo del
stress.
La escala (EVPS) puede ser valorada en su totalidad y
para cada una de las dimensiones antes mencionadas. Para el
puntaje individual, obtenido en la escala total, se tomó en
cuenta el promedio de puntaje obtenido en los 48 ítemes de
la escala (de acuerdo a la forma en como utilizan las
autoras de dicha escala).
El puntaje combinado de la familia resultó de la suma
de los promedios individuales obtenidos por madre y padre,
133
el cual se contrastó con el promedio combinado obtenido en
la muestra total para categorizar la variable en:
EVPS SUFICIENTE: Cuando el promedio combinado de la
familia fué igual o superior a 4.8
EVPS INSUFICIENTE: Cuando el promedio combinado de la
familia fué inferior a 4.8
Un procedimiento similar se siguió en cada una de las
dimensiones de la escala y las categorías que resultaron
fueron:
134
DIMENSION DE AUTO-REALIZACION
EVPS SUFICIENTE: Cuando el promedio combinado de la
familia fué igual o superior a 5,9.
EVPS INSUFICIENTE: Cuando el promedio combinado de la
familia fué inferior a 5,9.
DIMENSION DE RESPONSABILIDAD DE SALUD
EVPS SUFICIENTE: Cuando el promedio combinado de la
familia fué igual o superior a 3,9.
EVPS INSUFICIENTE: Cuando el promedio combinado de la
familia fué inferior a 3,9.
DIMENSION DE EJERCICIO
EVPS SUFICIENTE: Cuando el promedio combinado de la
familia fué igual o superior a 3,7.
EVPS INSUFICIENTE: Cuando el promedio combinado de la
familia fué inferior a 3,7.
DIMENSION DE NUTRICION
EVPS SUFICIENTE: Cuando el promedio combinado de la
familia fué igual o superior a 5,0
EVPS INSUFICIENTE: Cuando el promedio combinado de la
familia fué inferior a 5,0.
DIMENSION DE APOYO INTERPERSONAL
135
EVPS SUFICIENTE: Cuando el promedio combinado de la
familia fué igual o superior a 5,4.
EVPS INSUFICIENTE: Cuando el promedio combinado de la
familia fué inferior a 5,4.
DIMENSION DE MANEJO DEL STRESS
EVPS SUFICIENTE: Cuando el promedio combinado de la
familia fué igual o superior a 4,2.
EVPS INSUFICIENTE: Cuando el promedio combinado de la
familia fué inferior a 4,2.
ESCOLARIDAD
(N): Grado de instrucción adquirido por los padres de
familia en el sistema formal de educación.
(O): Se operacionalizó para el puntaje individual, en las
siguientes categorías:
BAJO: Entre 0 a 5 años de educación primaria.
MEDIO: Entre los 6 a 10 años de educación, incluye la
primaria más la secundaria.
ALTO: Más de los 11 años de educación, incluye la
primaria, secundaria más la superior.
Para el puntaje combinado se operacionalizó en las
siguientes categorías:
136
BAJO: Si ambos calificaron bajo; o uno medio y el otro
bajo.
MEDIO: Si uno calificó alto y el otro bajo; o ambos
calificaron medio.
ALTO: Si ambos calificaron alto; o uno calificó alto y
el otro medio.
LUGAR DE RESIDENCIA
(N): Ubicación geográfica de la vivienda del grupo
familiar, según clasificación de Catastro Urbano utilizado
en el Perú.
(O): Se operacionalizó en las siguientes categorías:
URBANA: Se refirió a la vivienda que estuvo ubicada
dentro del conjunto de centros poblados que tienen como
mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente o,
políticamente, es capital de distrito; cuenta con los
servicios básicos además de otros servicios públicos y que
gozan de autonomía administrativa.
RURAL: Se refirió a la vivienda que estuvo ubicada
dentro del conjunto de centros poblados que tienen menos de
100 viviendas agrupadas contiguamente o están distribuídas
en forma dispersa, con funciones y servicios públicos,
137
administrativos y políticos delegados y dependientes del
poder central o subordinado a otra unidad administrativa.
RELIGION
(N): Credo que declara profesar los sujetos de la
investigación que llevan a identificarse con una
determinada línea de creencias, normas morales y prácticas
rituales.
(O): Se operacionalizó en dos categorías:
CATOLICA: Quienes profesaron la religión cristiana,
apostólica y romana.
OTRA: Quienes profesaron otros credos incluyendo
aquellos que no profesan ninguno.
TIPO DE FAMILIA
(N): Estructura de la célula básica de la sociedad de
acuerdo a relaciones legales o de consanguinidad.
(O): Se operacionalizó en dos categorías:
FAMILIA NUCLEAR: Se consideró a la pareja y a sus hijos
consanguíneos o adoptados.
FAMILIA EXTENDIDA: Se consideró a la pareja, a los hijos
más otros miembros considerados por la familia como tales o
con alguna relación de consanguinidad.
138
TAMAÑO DE LA FAMILIA
(N): Número de miembros que integraron la familia.
(O): Se operacionalizó en tres categorías:
FAMILIA GRANDE: Conformada por 7 ó más miembros.
FAMILIA MEDIANA: Conformada por 4 a 6 miembros.
FAMILIA PEQUEÑA: Conformada hasta por 3 miembros.
NIVEL DE BIENESTAR PERCIBIDO
(N): Autoevaluación subjetiva del estado de salud física y
mental de la familia medido a través de la Escala de
Bienestar Percibido Modificado (Perceived Wellbeing Scale=
PWS) de Gary T. Reker.
(O): Se operacionalizó teniendo en cuenta el puntaje
obtenido del PWS, en las siguientes categorías para el
puntaje individual:
ALTO: Cuando el valor fué igual o mayor al de la
mediana y
BAJO: Cuando el valor fué menor al de la mediana.
Para el puntaje combinado de la familia se operacionalizó
en las siguientes categorías:
BAJO: Cuando ambos cónyuges calificaron bajo.
MEDIO: Cuando uno calificó alto y el otro bajo.
139
ALTO: Cuando ambos calificaron alto.
CICLO DE VIDA FAMILIAR
(N): Etapa de la vida de la familia determinado por la edad
del hijo mayor.
(O): Para los fines de este estudio, se empleó las etapas
del ciclo de vida de la vida de familia de Duvall
modificado (Duvall, 1962; Rowe, 1967), considerando sólo
tres etapas:
FAMILIA EN LA II ETAPA CVF: Aquella familia conformada
por los padres y cuyo hijo mayor tenía menos de 2 años de
edad.
FAMILIA EN LA III ETAPA CVF: Aquella familia conformada
por los padres y cuyo hijo mayor tenía entre 2 y 6 años de
edad, independientemente de que hubiera hijos menores.
FAMILIA EN LA IV ETAPA CVF: Aquella familia conformada
por los padres y cuyo hijo tenía entre 7 13 años,
independientemente de que hubieran hijos menores.
140
TIEMPO DE CONVIVENCIA DE LA PAREJA
(N): Lapso de tiempo transcurrido desde que la pareja se
constituyó como tal hasta el momento actual,
independientemente de la condición civil o religiosa.
(O): Se operacionalizó en las siguientes categorías:
CORTO: Cuando el tiempo de convivencia comprendió hasta
los trece años.
PROLONGADO: Cuando el tiempo de convivencia comprendió
m s de los trece años.
NIVEL DE INGRESO
(N): Cantidad de ingreso en moneda nacional, que declara
disponer la pareja para cubrir sus necesidades.
(O): Se operacionalizó, teniendo en cuenta la clasificación
de la Oficina Central de Contribuciones de Perú, en las
siguientes categorías:
BAJO: Si el ingreso cubrió hasta dos ingresos mínimos
legales.
REGULAR: Si el ingreso cubrió m s de dos mínimos legales a
cuatro.
ALTO: Si comprendió de cuatro ingresos mínimos legales
o m s.
141
GRADO DE DEPENDENCIA FAMILIAR
(N): Situación de la pareja con respecto a los familiares
de uno o de ambos para cubrir necesidades materiales,
económicas, de vivienda y afectivas.
(O): Se operacionalizó en las siguientes categorías:
ALTO: Cuando dependió de los familiares de ambos para
cubrir cualquiera de las necesidades económicas, de
vivienda, materiales y afectivas.
REGULAR: Cuando la pareja dependió de los familiares de
uno de ellos para cubrir cualquiera de las necesidades
descritas anteriormente.
BAJO: Cuando la pareja no dependió de los familiares de
cualquiera de ellos o de ambos, para cubrir las necesidades
descritas anteriormente.
CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA
(N): Presencia o no de servicios b sicos o indispensables
en la vivienda de la pareja.
(O): Se operacionalizó en las siguientes categorías:
ADECUADAS: Cuando la vivienda tuvo luz, agua, desage,
baño o letrina y buena disposición de basuras -en resumen-
cuenta con todos los servicios b sicos.
142
INADECUADAS Cuando la vivienda contó con lo mínimo o
ninguno de los servicios señalados anteriormente -en otras
palabras- cuando faltó alguno de los servicios b sicos.
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR PERCIBIDO
(N): Autoevaluación subjetiva del sujeto en torno al
funcionamiento familiar medido a través del Apgar Familiar
modificado (Horwitz y Florenzano, 1985).
(O): Para la puntuación individual, se categorizó en las
siguientes categorías:
MALO: Cuando la puntuación fué de 0-3 puntos.
REGULAR: Cuando la puntuación fué de 4-6 puntos.
BUENO: Cuando la puntuación fué de 7-10 puntos.
Para la puntuación combinada, se operacionalizó en las
siguientes categorías:
ADECUADO: Cuando ambos calificaron bueno.
INADECUADO: Cuando ambos calificaron cualquiera de las
combinaciones, menos bueno-bueno.
143
A N E X O 2
DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS RECOLECTORES DE DATOS
A. ESCALA DEL ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD.
Es un instrumento elaborado por Walker, Sechrist y
Pender(1987) a partir de una escala psicométrica (Walker,
Sechrist y Pender, 1985) y evaluada en versión castellana
(Walker, Sechrist y Pender, 1990), modificada por el autor;
consistente en frases que corresponden al modo en que los
entrevistados viven actualmente o a los h bitos personales.
La escala del Estilo de Vida Promotor de Salud, consta
de 48 ítemes frente a las cuales se solicitó a los
entrevistados indicaran la frecuencia con la que llevan a
cabo cada acto comprendido en dicha escala.
La puntuación de los ítemes correspondientes, son las
siguientes:
N (Nunca) = 1
V (A veces) = 2
F (Frecuentemente) = 3
S (Siempre) = 4
Este instrumento tiene una escala total y seis
subescalas que incluyen los siguientes ítemes:
144
Estilo de Vida Promotor de Salud = 1 a 48
Auto-realización = 3, 8, 9, 12, 16, 17, 21, 23, 29, 34,
37, 44 y 48.
Responsabilidad de salud = 2, 7, 15, 20, 28, 32, 33,42,
43 y 46
Ejercicio = 4, 13, 22, 30 y 38.
Nutrición = 1, 5, 14, 19, 26 y 35.
Apoyo Interpersonal = 10, 18, 24, 25, 31, 39 y 47.
Manejo del stress = 6, 11, 27, 36,40, 41 y 45.
La puntuación para la escala total se calculó con el
promedio para las respuestas del individuo a los 48 ítemes;
las puntuaciones para las seis subescalas se obtuvieron de
manera similar. Para el caso de la puntuación de la familia
se sumó los promedios individuales. El tener en
consideración los promedios resulta de las sugerencias de
las autoras para el trabajo con esta escala y subescala
respectivamente (Walker, 1992) y sustentado en los trabajos
de investigación ya citados.
Los datos se obtuvieron directamente por el
investigador y encuestadores a través de la entrevista -por
separado- tanto a la madre como al padre.
145
CUESTIONARIO DEL ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD
INSTRUCCIONES. A continuación le voy hacer una serie de
preguntas, le voy a leer pausadamente algunas frases que
corresponden al modo en que usted vive actualmente o a los
hábitos personales. Usted nos hará el favor de responder a
cada frase en la manera m s exacta posible, indic ndome la
frecuencia con que usted lleva a cabo cada acto mencionado,
le voy a repetir tanto las frases como la frecuencia, que
son las siguientes:
N = nunca; V = a veces; F = frecuentemente; S =
siempre.
1. Come Ud., al levantarse en la mañana.
N V F S
2. Refiere al médico cualquier síntoma extraño.
N V F S
3. Se respeta y cuida a sí mismo/a.
N V F S
4. Hace ejercicios para estirar los músculos al menos 3
veces por semana. N V F S
4. Escoge comidas que no contengan ingredientes
artificiales o químicos
147
para conservar la comida.
N V F S
6. Se da Ud., un tiempo para el descanso o la siesta
diariamente. N V F S
7. Se hace an lisis de sangre para saber el nivel de
colesterol. N V F S
8. Toma la vida con entusiasmo y optimismo,
N V F S
9. Cree Ud., que según pasan los años su vida está
mejorando. N V F S
10. Conversa con amigos íntimos acerca de sus
preocupaciones y
problemas personales. N V
F S
11. Está Ud., consciente de las fuentes de tensión o
preocupación en su
vida. N V
F S
12. Se siente Ud., feliz y contento/a.
N V F S
148
13. Hace Ud., ejercicio vigoroso por 20 a 30 minutos al
menos 3 veces
por semana. N V
F S
14. Come Ud., 3 buenas comidas al día.
N V F S
15. Lee Ud., libros acerca de la salud.
N V F S
16. Est Ud., consciente de sus fuerzas y de sus
debilidades. N V F S
17. Trabaja Ud., en apoyo o para el logro de metas a largo
plazo que se
traza en su vida. N V
F S
18. Elogia o alaba fácilmente a otras personas por sus
éxitos. N V F S
19. Lee Ud., las etiquetas de las comidas empaquetadas,
enlatadas o
conservas para identificar los ingredientes o
nutrimentos. N V F S
149
20. Pregunta a su doctor o busca otra opinión cuando no le
convence las recomendaciones que le hace.
N V F S
21. Le interesa el futuro.
N V F S
22. Participa Ud., en programas o actividades de ejercicios
físicos bajo
supervisión. N V
F S
23. Sabe Ud., lo que quiere conseguir en esta vida.
N V F S
24. Le gusta dar y recibir cariños, abrazos, etc., de
amigos íntimos. N V F S
25. Mantiene adecuadas relaciones interpersonales con
otros, como
vecinos, compañeros de trabajo, etc.
N V F S
26. Incluye en sus comidas, alimentos que contengan fibra,
por ejemplo,
granos, frutas, verduras N V
F S
150
27. Diariamente Ud., dedica 15 ó 20 minutos al relajamiento
o
meditación. N V
F S
28. Conversa con profesionales calificados sus inquietudes
respecto al
cuidado de su salud.
N V F S
29. Respeta sus logros y éxitos.
N V F S
30. Cuando Ud., realiza ejercicio físico controla su pulso.
N V F S
31. Dedica su tiempo a los amigos íntimos.
N V F S
32. Se toma o hace evaluar la presión de la sangre y sabe
el resultado. N V F S
33. Asiste a programas educativos sobre el mejoramiento del
medio
ambiente. N V F
S
151
34. Para Ud., cada nuevo día lo ve como interesante y que
tiene desafíos. N V F S
35. Todos los días Ud., consume alimentos balanceados que
incluyan
tanto vegetales, frutas, carne, legumbres o granos.
N V F S
36. Ud., relaja los músculos antes de dormir.
N V F S
37. Encuentra de su agrado y satisfacción el ambiente donde
vive. N V F S
38. Hace Ud., actividades físicas de recreo, como caminar,
nadar, jugar
fútbol, montar en bicicleta, etc.
N V F S
39. Es Ud., expresivo al demostrar f cilmente el interés,
el amor y el
calor humano hacia otras personas.
N V F S
40. Piensa Ud., en cosas agradables antes de dormir.
N V F S
152
41. Encuentra Ud., maneras positivas para expresar sus
sentimientos. N V F S
42. Pide información a los profesionales de salud sobre
como cuidarse o
como conservarse bien de salud.
N V F S
43. Ud., mismo examina su cuerpo para observar o detectar
cambios o
alguna señal de peligro, cuando menos una vez al mes.
N V F S
44. Es Ud., realista en las metas que se propone alcanzar.
N V F S
45. Usa Ud., métodos específicos para controlar la tensión
o
preocupación. N V
F S
46. Asiste Ud., a programas educativos sobre el cuidado
personal de la
salud. N V
F S
153
47. Indique Ud., la frecuencia cuando da o recibe cariño de
las personas
que le interesan. N V
F S
48. Cree Ud., que su vida tiene un propósito.
N V F S
154
B. ESCALA DE BIENESTAR PERCIBIDO MODIFICADO DE REKER Y
WONG.
Es un instrumento elaborado por Reker y Wong (1984), está
constituída por 16 ítemes que permiten que el entrevistado
autovalore su bienestar físico y psíquico, como se indica a
continuación:
Bienestar psicológico
Itemes = 2, 5, 7, 8, 10, 12, 15 y 16.
Para ítemes : 2, 5, 8, 12 y 16
Completamente de acuerdo = 1. Completamente en desacuerdo =
7
Para ítemes 7, 10 y 15
Completamente de acuerdo = 7. Completamente en desacuerdo =
1
Puntaje bajo = 8 ..... Puntaje alto = 56.
Bienestar físico
Itemes = 1, 3, 4, 6, 9, 11 y 14.
Para ítemes = 1, 3, 6 y 11
155
Completamente de acuerdo = 1. Completamente en desacuerdo =
7
Para ítemes = 4, 9, 13 y 14.
Completamente de acuerdo = 7. Completamente en desacuerdo =
1
Puntaje bajo = 8 ..... Puntaje alto = 56
Bienestar general
Suma de puntajes de bienestar psicológico y físico
Puntaje bajo = 16 ..... Puntaje alto = 112
Cada ítem tiene un puntaje, en una escala tipo Likert que
va desde un muy de acuerdo a un muy en desacuerdo, con un
valor mínimo de 1 punto y un valor máximo de 7 puntos.
En cuanto al bienestar psicológico, mide presencia de
emociones positivas como: felicidad, satisfacción, alegría,
paz espiritual. Además de la ausencia de emociones
negativas como: miedo, ansiedad, depresión.
156
En cuanto al bienestar físico mide la apreciación que tiene
la persona de su salud física y vitalidad junto con la
percepción de ausencia de molestias org nicas.
Por lo tanto, el conjunto compuesto de 16 ítemes, se
consideró un indicador de bienestar general.
Los datos se obtuvieron directamente por el investigador y
encuestadores a través de la entrevista -por separado-
tanto a la madre como al padre.
ESCALA DE BIENESTAR PERCIBIDO MODIFICADO
157
Voy a leer cuidadosamente una serie de afirmaciones
relacionadas a su bienestar físico y mental. Repito, le voy
a leer cada afirmación cuidadosamente así como la extensión
de acuerdo o desacuerdo para cada afirmación. Sin embargo,
trate Ud., de indicarme lo menos posible la categoría
indeciso.
Primero, le voy a leer cada frase, Ud., me dir si est de
acuerdo o en desacuerdo, luego tiene que indicarme si es
completamente, moderadamente o simplemente de acuerdo o
desacuerdo.
CA DA MA I MD ED CD
Comple Modera Modera Comple
tamen- De damen- Inde- damen- En tamen-
te de Acuer te de ciso te en Desa- te en
acuerdo do acuerdo desa - cuerdo desa -
cuerdo
cuerdo
158
1. Tiene Ud. muchas molestias físicas. CA DA MA I MD
ED CD
2. A nadie le importa que Ud. esté
vivo o muerto. CA DA MA I MD
ED CD
3. Ud. cree que tiene un problema con
el corazón. CA DA MA I MD
ED CD
4. Tiene Ud. mucha energía física. CA DA MA I MD
ED CD
5. Est Ud. casi siempre aburrido. CA DA MA I MD
ED CD
6. Tiene Ud. sufrimientos y dolores. CA DA MA I MD
ED CD
7. Es buena cosa el de estar vivo. CA DA MA I MD
ED CD
8. Algunas veces Ud. desea no
despertar más. CA DA MA I MD
ED CD
159
9. Está Ud. físicamente en buena forma. CA DA MA I MD
ED CD
10. Ud. opina que la vida vale la pena
vivirla. CA DA MA I MD
ED CD
11. Piensa que su salud se est
deteriorando. CA DA MA I MD
ED CD
12. No le importa lo que pueda
ocurrirle. CA DA MA I MD
ED CD
13. No se cansa fácilmente. CA DA MA I MD
ED CD
14. Puede resistir regular cantidad de
esfuerzo físico. CA DA MA I MD
ED CD
15. Tiene paz espiritual. CA DA MA I MD
ED CD
16. Tiene miedo de muchas cosas CA DA MA I MD
ED CD
160
C. APGAR FAMILIAR DE SMILKSTEIN MODIFICADO POR HORWITZ Y
COLABORADORES
Es un instrumento creado por Smilkstein (1978) y modificado
por Horwitz, Florenzano y Ringeling (1985), que es una
pauta de cinco preguntas que resume a su vez cinco
componentes: adaptabilidad, participación, gradiente de
crecimiento, afecto y resolución.
.Adaptabilidad: Capacidad de utilizar recursos familiares y
comunitarios para resolver situaciones de crisis.
. Participación: Capacidad de compartir los problemas y de
comunicarse para explorar maneras de resolverlos.
161
. Gradiente de crecimiento: capacidad de atravesar las
distintas etapas del ciclo vital familiar en forma madura,
permitiendo la individualización y separación de los
miembros de la familia.
. Afecto: Capacidad de experimentar cariño y preocupación
por cada miembro de la familia y de demostrar distintas
emociones como afecto, amor, pena o rabia.
.Resolución: Capacidad de aplicar los elementos anteriores
compartiendo el tiempo y recursos especiales y materiales
de cada miembro de la familia.
Dicha escala puede aplicarse mediante una entrevista, ya
que mide el funcionamiento de la familia a través de la
satisfacción del entrevistado con su vida familiar.
Conociendo de esta manera la percepción que tiene cada uno
de los miembros de la familia acerca de su funcionamiento
familiar.
162
Los datos se obtuvieron directamente por el investigador y
encuestadores a través de la entrevista -por separado-
tanto a la madre como al padre.
163
ESCALA DE APGAR FAMILIAR MODIFICADO
A continuación le voy hacer una serie de preguntas, en
total son cinco, le voy a leer pausadamente cada una de
ellas e incluso se las voy a repetir; Ud., debe señalarme
su respuesta con un nunca, a veces ó siempre, según como
corresponda.
NUNCA = N (0) A VECES = V (1) SIEMPRE = S (2)
. ¿ Está Ud., satisfecho con la ayuda que recibe
de su familia cuando tiene algún problema?
N V S
. ¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen
en su casa? N
V S
. Cuando hay que tomar decisiones importantes...
¿Las toman en conjunto?
N V S
. ¿Los fines de semana son compartidos por todos
los de su casa ó por lo menos hay dos días que
164
son compartidos por toda la familia?
N V S
. ¿Siente Ud., que su familia lo quiere?
N V S
CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO
Buenos días (tardes), estimado Señor/Señora, por encargo de
la Universidad Nacional de Cajamarca, estamos interesados
en realizar un estudio sobre estilos de vida promotor de
salud de las familias jóvenes, dicho estudio tiene por
objeto conocer prácticas y hábitos de la manera en como
usted/ustedes viven y de toda la población; su hogar ha
sido seleccionado por la Universidad, para participar en
esta importante tarea. Necesitamos sólo algunos minutos de
165
su tiempo, que ser n muy útiles para conocer mejor la
situación aquí en esta localidad. Tanto las respuestas
suyas como las de su pareja ser n consideradas como parte
de la población total, esta información que nos va a
proporcionar será utilizada en la más estricta reserva y
confidencialidad y serán solamente para los fines de este
estudio.
Agradecemos por anticipado su colaboración.
-----------------------------------------------------------
-------
Fecha: __________________ Hora:
De_____________a____________
Familia: _____________________
Encuestado:___________________
CODIGO
1. ¿Cuál es su dirección? ______________________
______
166
|_| Urbana
|_| Rural
2. Dígame Ud., el último año que estudió y aprobó
(¿Qué grado de instrucción tiene?).
______
|_| Analfabeto
|_| Primaria: _____________ año
|_| Secundaria:____________ año
|_| Superior: _____________ año
3. ¿Qué religión profesa Ud.?
______
|_| Católica
|_| Otros
4. ¿Cuántos miembros componen su familia y que viven
167
con Ud.?
______
|_| Compuesta hasta por tres miembros.
|_| Compuesta por 4 hasta 6 miembros.
|_| Compuesta por 7 ó más miembros.
5. Dígame el parentesco que tienen con Ud., y la edad.
______
Miembros de la Familia Edad
1§ Padre (Jefe del hogar) ______
2§ Madre ______
3§ _________________________ ______
4§ _________________________ ______
5§ _________________________ ______
6§ _________________________ ______
7§ _________________________ ______
8§ _________________________ ______
9§ _________________________ ______
168
10§ _________________________ ______
6. Ciclo de la vida familiar
______
|_| Familia con lactantes
|_| Familia con Pre-escolares
|_| Familia con Escolares
7. ¿Cuánto tiempo viven juntos con su cónyuge?
______
(años, meses, días): ______________________
|_| Hasta trece años de convivencia
|_| M s de trece años de convivencia.
8. Dígame Ud., con cuánto dinero cuenta para cubrir sus
gastos y el de su familia para el mes: S/. _______
______
|_| Hasta S/. 76,00 (Dos salarios mínimos legales)
169
|_| Más de S/. 76,00 a S/. 152.00
|_| Más de S/. 152,00
9. ¿Depende de alguno de sus familiares o de los de su
cónyuge para cubrir sus gastos y/o necesidades?
(¿Los familiares colaboran con Ud., para cubrir sus
necesidades?).
______
|_| Si
|_| No
SI LA RESPUESTA ES 'SI', PREGUNTE:
Ud., depende de:
|_| La familia o familiares del jefe del hogar
|_| La familia o familiares de la señora
|_| Ambos (tanto de los familiares de él como de ella)
¿En qué aspectos depende Ud.?
170
|_| Económicas
|_| Vivienda
|_| Materiales
|_| Afectivas
|_| Otros (especifique) ______________________________
10. La casa en la que Uds., viven:
______
¿Tiene agua potable? |_| Si |_| No
¿Tiene luz eléctrica? |_| Si |_| No
¿Cuenta con desague? |_| Si |_| No
¿Tiene baño o letrina? |_| Si |_| No
¿Tiene servicio de baja policía,
recojo de basura o relleno sanitario? |_| Si |_| No
171
A N E X O 3TABLA 15. Distribución de la muestra en el distrito de Baños del Inca. Sub Región IV. Cajamarca. Perú. 1992._____________________________________________________________
Distrito Hogares/U(*) Hogares/M(**)_____________________________________________________________ Total 1000
100Baños del Inca Urbano 150 15Baños del Inca Rural 85085Alisopata (Caserío) 2 0Alto Puylucana (Caserío) 4 0Apalín Alto (Caserío) 100Baños Punta Alto (Anexo) 18 2Barrojo (Caserío) 2 0Carahuanga (Caserío) 202
172
Carhuaquero (Caserío) 12 2Cushuro (Anexo) 1 0Cerrillo Alto (Caserío) 8 0Cerrillo Bajo (Caserío) 7 0Chaquil (Caserío) 16 2Chicche (Caserío) 9 0Chinchín (Caserío) 17 2Chinchín Chuquipuquio (Caserío) 130Chinchín Tres Cruces (Caserío) 102Chupicaloma (Caserío) 2 2Chuquillín (Anexo) 6 0Collpa (Anexo) 15 2Collquiten (Caserío) 10Cristo Rey (Unidad Agropecuaria) 10El Cortijo (Unidad Agropecuaria) 10Huacataz (Caserío) 18 2Huayrapongo (Caserío) 10 2Laguna Alto Otuzco (Anexo) 20Laparpampa (Caserío) 6 0Llagamarca (Caserío) 30Lluscapampa (Caserío) 21 2
173
Luichupucro (Caserío) 11 2Mantanamayo (Caserío) 16 2Mayopata (Caserío) 17 2Mina de Asunción Nico (Anexo) 2 0Miraflores Alto (Caserío) 263Miraflores Bajo (Caserío) 162Moyococha (Caserío) 7 0Otuzco Alto (Caserío) 222Otuzco Bajo (Caserío) 32 3Paccha (Caserío) 15 2Purhuay (Caserío) 35 4Puruaycito (Caserío) 354Puyllucana (Caserío) 303
TABLA 15. (Continuación)._____________________________________________________________
Distrito Hogares/U(*) Hogares/M(**)_____________________________________________________________ Quinuapata (Caserío) 10 1Quiraiquero (Caserío) 18 2Quiraiquero Alto (Caserío) 5 0Retama l5 2Rinconada de Otuzco (Caserío) 20 2Rosa Pampa (Caserío) 14 2Rumipampa (Caserío) 10 1San Antonio (Anexo) 3 0San José (Anexo) 8 0Shaullo Chico (Caserío) 38 4
174
Shaurpampa (Anexo) 10 1Shilla (Baja) (Anexo) 11 2Shinshilpampa (Caserío) 7 0Shultín (Unidad Agropecuaria) 11 2Santa B rbara (Caserío) 22 3Santa Bárbara Alta (Caserío) 18 2Santa Margarita (Unidad Agropecuaria) 11 2Santa Rosa de Chaquil (Caserío) 11 2Santa Teresa (Fundo) 1 0Santa Ursula (Caserío) 24 3Tartar (Caserío) 58 6Tartar Chico (Caserío) 26 3Toyo Corral (Anexo) 9 0Tres Molinos (Caserío) 21 2Tres Tingo (Caserío) 2 0Urubamba (Caserío) 2 0Venecia (Anexo) 9 0_____________________________________________________________
Fuente: INE. Estimación de la distribución de hogares correspondientes a familias jóvenes en la Provincia de Cajamarca. Marco Muestral elaborado según último Censo. Documento de Trabajo Preliminar confeccionado para la Sub Región IV. Cajamarca. Perú. 1986.
(*) Hogares/Universo: Hogares que conformaron el universode estudio.(**) Hogares/Muestra: Hogares que conformaron la muestra del presente estudio.
175