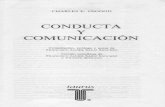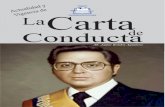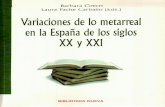Unidad III Los métodos en neuropsicología para el estudio de los procesos psicológicos y la...
Transcript of Unidad III Los métodos en neuropsicología para el estudio de los procesos psicológicos y la...
Unidad III
Los métodos en neuropsicología para el estudio delos procesos psicológicos y la conducta
Castillo Ignacio Beatriz, Colín Cancino Mayra Alejandra,Maldonado Flores Laura, Ramos Mastache Daniela
Estudio de caso
El estudio de caso ofrece la descripción de un individuo.
Generalmente éste es una persona, aunque también puede ser un
ambiente, como una empresa, una escuela o un vecindario
(Cozby, 2005).
Supone un acopio de información detallada de un individuo que
incluye una extensa historia del caso. Este registro
actualizado se realiza generalmente a través de la entrevista
y la observación que describe a la persona en cuanto a su
empleo, educación, detalles familiares, nivel socioeconómico
y relaciones (Coolican, 1997 en Balcázar, 2005).
Generalmente, un estudio de caso se realiza cuando el
individuo posee una condición poco común, o específicamente
rara (Cozby, 2005).
Los estudios de caso son valiosos porque nos informan acerca
de condiciones largas o poco comunes, y por lo tanto brindan
datos únicos sobre algunos fenómenos psicológicos tales como
la memoria y el lenguaje ( Cozby, 2005).
Dentro de la evaluación neuropsicológica, una parte
fundamental es la reconstrucción detallada del pasado médico,
social, cultural, intelectual y emocional del paciente, para
ello se requiere de dos herramientas básicas: la entrevista y
el historial clínico. Ambas proporcionan la información
necesaria para comprender las características y la
trayectoria en el tiempo del problema actual del paciente.
Asimismo dan información sobre las condiciones psicológicas o
médicas que pueden dañar el funcionamiento cognitivo y
emocional, lo que podría verse reflejado en el desempeño
durante las pruebas. El historial suministra información
acerca de cómo era el paciente antes de la enfermedad o
lesión, lo cual permite comparar el funcionamiento actual y
el pasado. Mientras que la observación de la conducta del
paciente antes, durante y después de una sesión de prueba
proporciona claves importantes para la interpretación de
resultados de pruebas neuropsicológicas (Hebben y Milberg,
2011).
Historial clínico
El historial clínico generalmente se recopila de las
entrevistas y de los registros, éstos pueden incluir tanto el
historial médico y psiquiátrico, como el familiar, educativo
y vocacional. La información puede provenir de una diversidad
de fuentes, incluyendo el paciente, así como también su
cónyuge, parientes, hermanos, maestros, cuidadores, o una
combinación de ellos (Hebben y Milberg, 2011).
Los elementos más importantes que deben ser abordados en la
revisión de registros y en la entrevista clínica son (según
Hebben y Milberg, 2011):
Información demográfica básica: Nombre, edad, fecha de
nacimiento, raza, sexo dirección, número telefónico,
mano o lado dominante.
Descripción de la enfermedad actual o del problema presente: Relación
detallada de los síntomas y quejas actuales del
paciente, su grado de severidad y duración, así como sus
efectos en la vida diaria. También es de interés el
tiempo transcurrido desde la aparición de los síntomas,
la causa probable del trastorno, los tratamientos
utilizados y el grado de éxito obtenido (en caso de
haberlo), medicaciones y dosis utilizadas y finalmente
el resultado de evaluaciones previas.
Historial médico: Presencia de enfermedades importantes,
lesiones de la cabeza, exposición a toxinas, episodios
de pérdida de conciencia, epilepsia o ataques de
apoplejía, accidentes cerebrovasculares y otras
anormalidades cerebrovasculares (p. ej. aneurisma). Todo
condición médica que pueda afectar el rendimiento en las
pruebas neuropsicológicas, como asma, colitis,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad
cardíaca, hipertensión, diabetes, etc. También son
relevantes las enfermedades infecciosas (meningitis,
encefalitis, absceso cerebral), las enfermedades
degenerativas (E. Parkinson, esclerosis múltiple), los
trastornos metabólicos (hipertiroidismo, hipotiroidismo,
enfermedad hepática), la encefalopatía tóxica, las
enfermedades o trastornos congénitos del desarrollo
(esclerosis tuberosa, trastorno persistente del
desarrollo), así como también enfermedades demenciales
(E. Alzheimer, enfermedad de Pick). También es
importante la recopilación de información sobre los
medicamentos y dosis actuales, así como las variables
relativas al estilo de vida que pueden afectar la salud
del paciente (uso de drogas o alcohol, consumo de
cafeína, calidad de sueño, etc.)
Historial psiquiátrico: Síntomas y diagnósticos psicológicos y
psiquiátricos pasados y presentes, tiempo transcurrido
desde su aparición grado de extensión y severidad de los
mismos. Se debe recabar información sobre el efecto que
estas condiciones puedan tener en la vida del paciente,
así como duración de hospitalizaciones psiquiátricas,
consejo psicológico, psicoterapia, medicaciones y dosis
utilizadas, empleo de terapia electroconvulsiva,
intentos de suicidio (incluyendo medios y consecuencias
médicas subsecuentes como hipoxia o pérdida de
conciencia).
Historial educativo: Puede emplearse para determinar IQ
premórbido. Incluye información sobre las escuelas a las
que acudió el paciente, el curso o programa de estudios,
el nivel alcanzado, el patrón de asistencia y promedio
de calificaciones, fortalezas y debilidades académicas,
historial de problemas de conducta o de deficiencia de
aprendizaje así como de trastorno de déficit de atención
e hiperactividad, calificaciones en pruebas
estandarizadas, planes de educación especial,
evaluaciones psicoeducacionales.
Historial vocacional: Información sobre fechas y tipos de
puesto de trabajo ocupados, motivos para dejar un
trabajo, estabilidad laboral, nivel de asistencia y
evaluaciones de desempeño, nivel más alto de logros, así
como complejidad del trabajo y nivel de responsabilidad
e independencia.
Historial del nacimiento y del desarrollo prematuro: Información
relativa al cuidado prenatal, complicaciones durante el
embarazo, (p. ej., anemia, toxemia, diabetes materna,
infecciones, exposición a tóxicos, drogas, alcohol o
cigarro), duración del embarazo, edad de la madre al dar
a luz, duración del trabajo de parto, complicaciones
durante el trabajo de parto y parto (p. ej. cesárea,
fórceps, distensión fetal, parto de nalgas, cordón
umbilical enrollado, ataques), puntuación en la escala
de Apgar, peso al nacer, problemas neonatales, edad de
alcance de logros referenciales, otras complicaciones
(p. j., cólicos, apnea, alimentación pobre),
enfermedades y lesiones durante la infancia, y
finalmente problemas de conducta.
Trasfondo e historial familiares: Incluye información sobre la
edad y estado de salud (o motivo de fallecimiento) de
los familiares más próximos, también es relevante la
información histórica acerca de los logros educativos y
ocupacionales, el historial psiquiátrico y el historial
médico y neurológico de éstos. El trasfondo cultural
también es relevante puesto que puede influir en los
valores y el desarrollo familiar.
Situación actual: Información relativa al trabajo, el hogar y
las rutinas sociales del paciente, incluyendo una
descripción de un día típico, actividades recreativas,
pasatiempos y programas de ejercicios, estado civil e
historial marital. Así como también fuentes de estrés en
su vida actual, como crisis familiares, historial de
abuso, relaciones interpersonales angustiosas, cambios o
problemas de trabajo y preocupaciones financieras.
Historial legal: En casos forenses, un historial de litigios
frecuentes o de participación criminal puede ser un
indicador de la gravedad de trastornos de conducta.
Entrevista clínica
Brinda la oportunidad para recabar información acerca del
historial médico y social del paciente. Además, proporciona
muestras de la conducta del paciente relevantes para las
funciones de atención, lenguaje y memoria, a partir de las
cuales se pueden establecer ciertas inferencias. Es una de
las fuentes de información sobre el estado anímico y
afectivo, el panorama de la vida y las motivaciones del
paciente para el momento de aplicarle una prueba. Asimismo,
suministra información acerca de la organización, el foco de
atención y los detalles de la forma de pensar del paciente,
así como de los aspectos subjetivos de su problema presente.
El clínico puede emplear la entrevista para observar si el
paciente puede referir la historia de la enfermedad o lesión
con un inicio, una parte intermedia y un final. Se puede
observar durante la misma si un paciente se encuentra
concentrado, disgresivo o tangencial, y si su lenguaje se
caracteriza por un uso apropiado de la gramática, el
vocabulario y la prosodia. Asimismo, puede advertirse si el
paciente parece estar justificadamente preocupado acerca del
impacto de sus problemas, o si acaso el paciente admite
siquiera tener un problema. Además, se puede observar también
si se muestra triste, eufórico, ansioso o indiferente.
Mediante una observación sagaz es posible identificar si el
paciente es capaz de planear respuestas, de rememorar los
detalles del pasado reciente y del distante, y de centrar sus
respuestas en los detalles relevantes (Hebben y Milberg,
2011).
La observación de la conducta durante la entrevista y la
administración de pruebas proporciona una gran cantidad de
información, ya que permiten al examinador una evaluación
informal de la motivación y la atención, así como la
obtención de un indicador de las limitaciones del paciente en
una situación de no prueba, además, le permiten a éste último
mostrar sus síntomas. Se pueden también advertir
características de la personalidad que pueden influir en el
desempeño de las pruebas. La observación de la conducta se
enfoca en cuestiones como el aspecto del paciente, el nivel
de alerta y de excitación, su nivel de orientación y de
cooperación. También incluye la observación del uso del
lenguaje, el funcionamiento sensomotor y las habilidades
interpersonales, el estado de ánimo, el control de sus
pensamiento, el aprendizaje, la memoria, la interiorización y
el juicio del paciente (Hebben y Milberg, 2011).
Un ejemplo de estudio de caso puede encontrarse en el
artículo publicado por Shoyama et al. (2010), titulado
“Evaluation of regional cerebral blood flow in a patient with
musical hallucinations”, donde se describe a una paciente
femenina de 52 años que presentó alucinaciones musicales
después de haber sido medicada con amitriptilina (un
antidepresivo). En el estudio se reportan toda una serie de
datos desde los básicos como la información demográfica, los
antecedentes familiares, emocionales, médicos y psicológicos,
una descripción del motivo de consulta, los resultados de la
pruebas cognitivas, de gabinete y de neuroimagen que se le
realizaron, observaciones de su conducta, así como un breve
reporte del diagnóstico y tratamiento dado, describiendo cómo
fue su evolución después de haber sido tratada con
carbamacepina. Finalmente, con motivos de interés científico,
se realiza una discusión de su caso con base en los hallazgos
realizados con SPECT para evaluar el nivel de flujo sanguíneo
cerebral regional (rCBF) antes y después del tratamiento
farmacológico, estableciendo similitudes y diferencias del
caso con otros estudios realizados.
Estudios de población
Es el estudio de un grupo de individuos pertenecientes a la
población general que comparten ciertas características como
sexo, edad o estado de salud.
Este grupo se puede estudiar por diferentes razones como, por
ejemplo: Describir factores de riesgos para presentar alguna
enfermedad, Poder realizar descripciones de trastornos
conductuales, relacionar áreas cerebrales con procesos
cognitivos específicos, etc.
Para estudiar una población existen dos posibilidades. Una de
ellas consiste en estudiar todos sus elementos y sacar
conclusiones; la otra consiste en estudiar sólo una parte de
ellos, una muestra, elegidos de tal forma que nos digan algo
sobre la totalidad de las observaciones de la población. El
mejor método debe ser el primero, cuando es posible, lo cual
sólo ocurre en las poblaciones finitas y razonablemente
pequeñas; en el caso de poblaciones muy grandes o infinitas
será muy difícil o imposible realizar un estudio total. En
este caso necesitaremos tomar una muestra y nos surgirá el
problema de cómo hacer para que la muestra nos diga algo
sobre el conjunto de la población.
La condición más obvia que se le puede pedir a una muestra es
que sea representativa de la población. Está claro que si no
conocemos la población no podemos saber si la muestra es
representativa o no. La única forma de tener cierta garantía
de que esto ocurra es tomar nuestra muestra de forma que cada
individuo de la población y cada subgrupo posible de la
población tengan igual probabilidad de ser elegidos. A este
tipo de muestras se les llama muestras aleatorias o muestras
al azar.
Variables a considerar en el estudio de grupos
En el caso de los grupos de individuos sanos, la variabilidad
interindividual tenderá a mantenerse dentro de ciertos
límites, considerados como normales, si se controlan
debidamente las variables demográficas (edad, sexo y nivel
educativo) y se controla, además, de alguna manera objetiva,
la variable «normalidad». Con frecuencia, sin embargo, esta
última variable no se controla más allá de asumir que un
individuo es normal porque no tiene una historia neurológica
ni psiquiátrica. La demostración de que el supuesto de
normalidad no puede ser simplemente asumido nos viene dada
por el hecho de que, tras la evaluación global de base de los
individuos reclutados para formar el grupo de «controles
normales» de una investigación neuropsicológica, suele haber
un cierto porcentaje de individuos que han de ser rechazados
por mostrar en dicha evaluación un patrón de ejecuciones
compatible con un daño cerebral o con una condición
psiquiátrica excluyente. Ese porcentaje se eleva a medida que
aumenta la edad de los individuos, debido a la presencia de
procesos neuropatológicos degenerativos, los daños cerebrales
que se detectan en la evaluación global de base suelen
deberse a accidentes cerebrovasculares que pasaron
inadvertidos o a lesiones contraídas en la infancia, que el
individuo considera superadas, por lo que no las menciona al
describir sus antecedentes en la entrevista inicial. Hemos de
tener aquí en cuenta que, cuanto más antiguas son las
lesiones, más probable es que haya habido una reorganización
funcional del sistema. En todos estos casos, si los
individuos correspondientes no son detectados, van a
introducir en ese grupo de controles normales una
variabilidad que desbordará los límites normales,
interfiriendo así con los resultados de la investigación.
En el caso de los pacientes neuropsicológicos, la
homogeneidad de un grupo es aún más difícil de lograr. La
asignación de los pacientes a grupos suele hacerse en función
de uno de tres criterios:
a) la localización hemisférica de sus lesiones: fue muy
utilizado en las investigaciones neuropsicológicas del
período psicométrico, cuyo objetivo era determinar las
alteraciones conductuales derivadas de las lesiones de un
hemisferio cerebral o de un lóbulo cortical. Este criterio
puede resultar demasiado poco fiable. Ello se debe a que la
gran variabilidad de las características de la lesión se
superpone a la variabilidad intraindividual normal en todo
individuo. No es seguro que, aun dos lesiones con una
localización y una extensión muy similares (caso poco
frecuente, por lo demás), afecten exactamente a los mismos
componentes del sistema de procesamiento en dos pacientes
diferentes, ya que la geografía anatómica del cerebro no es
idéntica en los diferentes individuos (Damasio, 1994).
b) su pertenencia a uno de los síndromes clásicos: debido a
la gran variabilidad interindividual el grupo puede incluir
pacientes que tienen dañado dos o más componentes del sistema
de interés.
c) su pertenencia a una de las grandes categorías
nosológicas: está basado en el supuesto de que cada condición
neuropatológica conlleva la afectación de las mismas
estructuras cerebrales. Este supuesto no es aplicable a todas
las categorías nosológicas. Por ejemplo, no es el caso de los
tumores o de los accidentes cerebrovasculares. Y, desde
luego, no tiene ningún sentido en el caso de las lesiones de
origen externo o traumatismos craneoencefálicos que, como es
obvio, pueden afectar a cualquier estructura cerebral y,
desde luego, no constituyen ninguna categoría nosológica ni
sindrómica. Pero, incluso en los casos en los que ese el
supuesto se venía considerando aplicable, se va poniendo de
manifiesto que no lo es. Un ejemplo es el de los pacientes
con demencia tipo Alzheimer (DTA). Hasta muy recientemente se
pensaba que dentro de una misma etapa del proceso
degenerativo todos los pacientes tenían afectadas las mismas
regiones cerebrales, por lo que, controlando la variable
mencionada, se podían obtener grupos homogéneos desde el
punto de vista de la afectación cerebral. A lo largo de la
década de los ochenta se ha ido poniendo de manifiesto que,
dentro de esta condición, si bien hay pacientes que tienen
afectados ambos hemisferios cerebrales por igual desde el
principio, otros pacientes sólo tienen afectado uno de ellos
durante mucho tiempo, antes de que el deterioro cerebral
afecte al otro.
Para paliar la dificultad de conseguir grupos
neuropsicológicos homogéneos, Caramazza (1984) propone que el
criterio de selección de los pacientes para su inclusión en
un grupo sea el de que todos tengan afectado un mismo
procesador, condición que sólo puede ser determinada tras la
evaluación. En efecto, esta propuesta equivale a agrupar a
aquellos pacientes que, tras un estudio de caso único, han
demostrado presentar un mismo complejo de síntomas. El
problema reside aquí en que, en realidad, por ese
procedimiento de estudiar los pacientes uno a uno es poco
probable (pero no imposible) que se llegue a reunir grupos
numerosos de pacientes
“La metodología de la investigación con grupos sólo tiene
sentido si los miembros que los constituyen son homogéneos,
dentro de la variabilidad interindividual normal. Si esta
condición no se cumple, los resultados del grupo no
reflejarán las características de ninguno de sus miembros, lo
que priva de todo sentido a esa investigación”.
Ventajas del estudio de poblaciones.
Entre ellas cabe destacar que: a) permiten obtener resultados
fiables; b) la organización de ciertos sistemas funcionales
no puede ser fácilmente estudiada con el enfoque del caso
único, ya que puede ser difícil generar un número suficiente
de estímulos equivalentes para obtener suficientes datos
cuantitativos para el análisis estadístico intrasujeto; c)
los estudios de caso único requieren repetidos retests y, en
ciertas tareas, el sujeto aprende la estrategia, lo que trae
consigo resultados cualitativos diferentes en los diferentes
tiempos de evaluación (o incluso en los diferentes ensayos
dentro de un mismo tiempo), impidiendo obtener la ejecución
estática necesaria para el análisis estadístico de los datos;
d) en relación con las posibles estrategias idiosincrásicas
que pueden haber desarrollado algunos individuos, los
estudios de grupo conducen a resultados menos engañosos que
los estudios de caso único. En todos estos casos, los
estudios de grupo son preferibles a los de caso único
(Shallice 1988, 1991, Semenza, 1996). A todo ello añade
Sergent (1994) la posibilidad que nos ofrecen los estudios de
grupo de resolver las dificultades de replicación y de
generalización, que presentan los estudios de caso único.
Técnicas de neuroimagen estructural, funcional y anatomo-
funcionales
La neuroimagen consiste en la observación del tejido nervioso
a través de sistemas ópticos o electrónicos que permiten
obtener imágenes a gran aumento para el estudio de su micro
estructura, su organización y su funcionalidad. (Maestú, Ríos
L., Cabestero A., 2008). Existen distintas técnicas con
diferentes métodos, a continuación haremos mención de las más
importantes.
Nissl y violeta de cresilo
El alemán contemporáneo de Cajal Nissl, desarrolló una
técnica con tinta llamada violeta de Cresilo la cual tiñe el
soma de neuronas y de células gliales pero no se llegan a ver
las prolongaciones (Kleinert 2001) (Figura 1.).
La técnica de Nissl permite ver:
- Constitución de capas cerebelosas y corticales
- Cuantas neuronas faltan u cuales están fuera de lugar.
(Figura 1.)
Método de Golgi
Se basa en la adición al tejido de
dicromato potásico y nitrato de plata
que reaccionan formando un denso
precipitado marrón oscuro que impregna
completamente algunas células del
sistema nervioso (Figura 2.). Según
Ralis (1973) los principios del método
de Golgi son:
•Requiere del empleo de secciones
gruesas de 100-400 micrómetros que
preservan gran parte del árbol
detrítico y axonal de las neuronas para poder estudiar su
morfología.
•Con este método se tiene acceso a la morfología completa de
las neuronas y de las células gliales
•Permite obtener información acerca de la conectividad de
distintas regiones cerebrales.
Entre sus limitaciones tenemos:
•Es un método poco consistente por lo que dificulta la
realización de estudios sistemáticos.
•No permite seleccionar el tipo de células a estudiar.
Inmunohistoquímica
Se basa en el empleo de anticuerpos dirigidos contra
sustancias presentes en el sistema nervioso. (Gabe, 1976).
Estos anticuerpos son generados en animales de laboratorio
mediante la inyección de la substancia de interés llamada
antígeno (molécula capaz de desencadenar la producción de
anticuerpos) procedente de un especie diferente. El animal
reconoce como extraña a esta substancia y genera anticuerpos
que se obtienen mediante la extracción del suero del animal.
La incubación del tejido nervioso con estos anticuerpos con
sustancias cromógenas permite su localización al microscopio
Figura
óptico. Según Maestú (2008) las características de la
inmunohistoquímica son:
Ventajas de la inmunohistoquimica:
Permite obtener información acerca de la distribución y
abundancia de múltiples substancias de relevancia
biológica en el cerebro.
Esta técnica permite realizar mapas neuroquímicos.
Determinada substancias como algunos neuropeptidos,
proteínas fijadoras de calcio, las catecolaminas etc.,
están presentes en todos los compartimentos neuronales
(soma, dendritas y axón) lo que permite visualizar la
morfología neuronal y establecer correlaciones entre las
morfologías y la química neuronal.
Desventajas
Se debe de estar en un cuarto obscuro para ver la
fluorescencia
Se necesita un microscopio de epiflouresencia o confocal
El tejido debe de ser congelado
Resonancia magnética
La resonancia magnética es actualmente la técnica de imagen
más utilizada en neurociencias, especialmente a lo referente
a estudios estructurales. Dentro de las aplicaciones
desarrolladas recientemente la resonancia magnética funcional
constituye una revolución en el estudio de la actividad
cerebral.
Con diferencia, la técnica de obtención de imágenes por
resonancia magnética es de mayor dificultad conceptual ya que
conlleva distintas disciplinas incluyendo la mecánica
cuántica y la imagen requiere de un seguimiento matemático
informatizado. Para poder obtener una imagen del interior de
un objeto, es necesario llegar hasta allí con ondas. El tipo
de ondas que se emplean en las resonancias para bombardear
los tejidos son electromagnéticas a frecuencia de radio de
los megos hertzios. Los receptores y emisores del cuerpo
humano son los protones de algunos núcleos atómicos, que
hacen de antena emisora y receptora. Los protones implicados
en la imagen son los de hidrógenos. En el cuerpo humano hay
gran cantidad de átomos de hidrogeno que tienen propiedades
que los hacen comportarse como imanes que son los que ayudan
a realizar la resonancia. (Maestú 2008).
(Figura 3.)
La resonancia magnética puede ser anatómica o funcional. En
la funcional se realiza un estudio no invasivo de mapeo
funcional cerebral, cuya señal obtenida es dependiente del
nivel de oxigenación sanguínea (BOLD). En este tipo de
resonancia se efectúa una adquisición de imágenes
secuenciales mientras se realiza un ejercicio que suele
constar de un tiempo durante el cual se ejecuta una tarea y
un tiempo denominado de reposo y se calculan las diferencias
en la señal de cada voxel determinado si ha existido una
variación en su intensidad durante la fase de activación en
la región de interés. Así la resonancia magnética funcional
permite estudiar la activación cerebral en tiempo real
(Maestú 2008).
Tomografía por emisión de positrones
La tomografía por emisión de
positrones o PET (Figura 4.) permite
observar imágenes funcionales en donde
se necesitan radiotrazadores que
puedan atravesar la barrera
hematoencefálica y que se distribuyan proporcionalmente con
el flujo sanguíneo a través del cerebro. Estos radioligandos
deben de permanecer el tiempo suficiente dentro del encéfalo
para que permitan la observación de la imagen. Los trazadores
típicos del PET son similares a estructuras moleculares
naturales dentro de nuestro cerebro, lo que los diferencia es
que estos son agonistas radioactivos de los
neurotransmisores, al entrar al cuerpo, estos interaccionan
con los receptores antagonizando en ciertas regiones
cerebrales lo que permite estimar la cantidad de
neurotransmisor que se libera en un área en particular.
Entre sus desventajas tenemos:
Exposición a la radioactividad
Equipo muy caro
Los radio isotopos tienen una vida activa breve
Se requieren instalaciones especiales.
(Figura 4.)
Pruebas de gabinete
El inicio de la neurorradiología se originó con la
introducción de la ventriculografía y posteriormente de la
neumoencefalografía gaseosa, ambas diseñadas por el
neurocirujano norteamericano Walter Dandy de la Universidad
de Johns Hopkins, en 1918. Nueve años más tarde el neurólogo
portugués Egas Moniz introdujo la angiografía cerebral.
Prácticamente durante la primera mitad del siglo XX las
técnicas neurorradiológicas fueron esencialmente
morfológicas, y los diagnósticos se establecieron bajo bases
puramente anatómicas.
En el transcurso de la segunda mitad de Siglo XX han
aparecido una serie de técnicas innovadoras que han
enriquecido espectacularmente el campo de la
neurorradiología: entre ellas tenemos a la tomografía
computarizada (TC) introducida en 1972 por Cormark y
Hounsfield. Este descubrimiento trajo aparejado el matrimonio
entre los rayos X y la computadora; un avance extraordinario
con la generación de imágenes axiales que facilitaron las
reconstrucciones multiplanares y tridimensionales que
permiten obtener imágenes virtuales en tiempo real (Gaceta
Médica de México, 2002).
Además de la cirugía cerebral, los primeros métodos para
estudiar el cerebro viviente con el fin de averiguar lo que
había “allí” requerían imágenes radiográficas. Estos métodos
eran importantes para el diagnóstico médico y siguen
siéndolo, sobre todo para el neurólogo que busca indicios de
un tumor cerebral, un accidente cerebrovascular o una
anomalía en el sistema vascular.
La limitación más obvia de estas técnicas es que producen una
imagen bidimensional estática de lo que es, por el contrario,
una estructura tridimensional dinámica, que se mencionaron
anteriormente, y con las que es posible producir imágenes
tridimensionales dinámicas del cerebro viviente, no sólo para
localizar las anomalías con mayor precisión, sino también
para detectar cambios en la actividad cerebral normal que se
asocian con un conducta progresiva.
Radiografía Convencional
Primer método utilizado en forma generalizada para producir
una imagen visual del cerebro, se basa en el paso de rayos X
a través del cráneo sobre una película sensible a estas
radiaciones. A medida que los rayos X pasan por la cabeza,
son absorbidos en diferentes grados por los distintos
tejidos: en gran medida por el tejido denso, como el hueso,
en menor medida por el tejido nervioso y menos aún por el
líquido, como el contenido en los vasos sanguíneos o los
ventrículos (Kolb, 2009). Por lo tanto, algunas partes de la
película reciben una dosis mayor de los rayos X que emergen
del lado alejado del cráneo que las otras. Cuando se
desarrolla la película, se revela una imagen negativa en
sombras, que muestra las localizaciones de diversos tipos de
tejido. La radiografía se utiliza aún para examinar el cráneo
buscando fracturas y el cerebro para descubrir anomalías
macroscópicas.
Incluso en los medios donde es posible la obtención de
imágenes más modernas, el examen radiográfico continúa siendo
la clave del diagnóstico por imágenes. La amplia
disponibilidad del equipo para este tipo de examen y su costo
relativamente bajo han mantenido la popularidad de esta
tecnología.
Aunque la tomografía computarizada es el estudio de elección
para la identificación de lesiones intracraneales, es un
estudio costoso, no siempre disponible, que requiere sedación
del paciente y puede exigir la interpretación de un
especialista en diagnóstico por imágenes.
Las radiografías de cráneo no brindan información directa
sobre las lesiones intracraneales, pero son útiles para
demostrar fractura, uno de los mejores predictores de lesión
cerebral (Bettendorff, 2007).
Neumoencefalografía
La neumoencefalografía (literalmente gráfico de aire y cerebro) es
un método para potenciar la radiografía convencional de rayos
X aprovechando el hecho de que los rayos X no son absorbidos
por el aire. Se extrae primero una pequeña cantidad de
líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo en la
médula espinal y se le reemplaza por cantidades
proporcionales de un contraste gaseoso que es inyectado por
vía lumbar en el espacio subaracnoideo espinal; luego, con el
paciente en posición erguida, se toman radiografías a medida
que el aire asciende por la médula espinal y penetra en el
sistema ventricular. Gracias al aire que hay en su interior,
los ventrículos se destacan claramente en la imagen
resultante. Aunque tiene valor diagnóstico (porque los
ventrículos expandidos pueden indicar pérdida de tejido
encefálico y porque los ventrículos contraídos pueden indicar
la presencia de tumores), la neumoencefalografía causa dolor
y ha sido sustituida por métodos de imágenes más modernos.
Angiografía Cerebral
La angiografía es similar a la neumoencefalografía excepto en
que se inyecta en el torrente sanguíneo una sustancia de
contraste que absorbe los rayos X. La presencia de este
material “radioopaco” en la sangre produce una imagen
excelente de los vasos sanguíneos y revela anomalías
circulatorias que podrían afectar el flujo de sangre (Figura
5.). Sin embargo, la inyección de una sustancia en el
torrente sanguíneo es peligrosa y puede ocasionar dolor, por
lo que métodos de imágenes más modernos están remplazando a
la angiografía.
Durante la angiografía por catéter, un tubo de plástico
delgado (catéter), se inserta dentro de una arteria a través
de una pequeña incisión en la piel (habitualmente en región
femoral). Una vez que el catéter es guiado hasta el área que
se examina, se inyecta material de contraste a través del
mismo y se obtienen las imágenes mediante una pequeña dosis
de radiación ionizante (rayos X) en diferentes proyecciones.
Los médicos usan el procedimiento para detectar o confirmar
anormalidades dentro de los vasos sanguíneos en el cerebro,
incluyendo:
un aneurisma
arterosclerosis, un estrechamiento de las arterias
malformación arteriovenosa
vasculitis
un tumor
un coágulo sanguíneo
un desgarro en el revestimiento de la arteria
Figura 5. Angiografía cerebral de un aneurisma antes y después de su cierre conespirales.
Como ya se mencionó anteriormente, el acceso vascular
habitual en los procedimientos endovasculares cerebrales es a
través de la arteria femoral. Esta vía de acceso es utilizada
debido a que posibilita usar dispositivos de gran tamaño y
una mejor navegabilidad, la dosis de radiación es menor y la
tasa de complicaciones trombóticas en la arteria femoral es
baja. Sin embargo, en ocasiones este acceso no es posible por
diversas razones, entre ellas se encuentran: ateromatosis de
arterias femorales, elongación de los troncos supraaórticos o
variaciones anatómicas del cayado aórtico.
Existe otro tipo de abordaje como lo es el braquial que
incluye la punción axilar, humeral o radial. El acceso radial
o braquial elimina el riesgo de hemorragia retroperitoneal,
permite la deambulación precoz del paciente y es la
alternativa cuando la tortuosidad del vaso hace difícil o
imposibilita alcanzar la arteria vertebral a través de la vía
femoral.
En un estudio Wook et. al. (2010), evaluaron la viabilidad,
eficacia, seguridad, y las limitaciones de la angiografía
cerebral vía radial derecha en comparación con el método
transfemoral. A pesar de que encontraron varias ventajas en
dicho método, ellos mencionan que la técnica para llevarla a
cabo es mucho más difícil y desafiante, por la menor
experiencia en su uso y la mayor complejidad en el abordaje,
que a su vez puede suponer una mayor duración del
procedimiento.
Entre sus ventajas ellos mencionan:
- La arteria radial es fácilmente compresible, por lo que el
sangrado se puede controlar bien y las complicaciones
hemorrágicas son significativamente minimizadas.
- No hay grandes nervios adyacentes o venas principales que
podrían ser interrumpidas durante el procedimiento, y la
posición relativamente fija de la arteria radial disminuye el
riesgo de dañar dichas estructuras.
-El procedimiento no requiere reposo en cama, permitiendo la
deambulación inmediata, lo que mejora la calidad de vida de
los pacientes.
-Los materiales son menos costosos.
Y en cuanto a las causas de fallo en la técnica incluyen
vasoespasmo severo de la arteria radial, la falta colateral
de suministro de sangre a través de la arteria cubital, la
variación anatómica de la arteria, como tortuosidad y
estenosis, oclusión de la arteria subclavia, y anomalías
congénitas como la hipoplasia.
Tomografía Axial Computarizada
La era moderna de las imágenes cerebrales comenzó a
principios de la década de 1970, cuando Allan Cormack y
Godfrey Hounsfield desarrollaron, independientemente, un
enfoque llamado ahora tomografía computarizada de rayos X (de
tom, que significa “corte” y, por lo tanto, imagen a través
de un corte) o TC. Cormack y Hounsfield comprobaron que era
posible pasar un haz delgado de rayos X a través del mismo
objeto en muchos ángulos diferentes y obtener múltiples
imágenes de aquél.
Dicha técnica consiste en una exploración de rayos X que
produce imágenes detalladas de cortes axiales
(perpendiculares al eje céfalo-caudal) del cuerpo. En lugar
de obtener una imagen como la radiografía convencional, la
TAC obtiene múltiples imágenes al rotar alrededor del cuerpo.
Una computadora combina todas estas imágenes en una imagen
final que representa un corte del cuerpo como si fuera una
rodaja.
La característica más importante del tejido que analiza el
ordenador es la densidad, atribuyendo un valor de -1000 al
aire, 0 al agua y +1000 al hueso compacto. A partir de esta
escala, el ordenador asignará valores numéricos a las
densidades recogidas por los detectores (es decir, cuanta más
radiación absorba un tejido, menos radiación será captada por
los detectores y se le asignará un valor mayor). Las zonas
hipodensas aparecen en oscuro (como el aire de los senos
frontal y esfenoidal, el líquido cefalorraquídeo y la grasa),
mientras que las zonas hiperdensas aparecen claras (como el
hueso, las estructuras calcificadas o la hemoglobina).
Con esta técnica es posible visualizar: el espacio
subaracnoideo, ventrículos, ganglios basales, tálamo,
cápsulas interna y externa, sustancia blanca y gris de los
hemisferios cerebrales, cisura de Silvio y otros surcos
corticales.
La detección de cambios patológicos mediante la TAC depende
de la detección en una región del cerebro de una absorción de
rayos X que se aparta del valor normal estándar. Así, la
presencia de edema, infarto o tumor alterará la absorción
estándar de los rayos X en esta región y producirá una imagen
anormal. Los infartos isquémicos aparecen en un progresivo
color gris oscuro, llegando con el tiempo a aparecer en negro
(debido a la ocupación del espacio necrosado por el líquido
cefalorraquídeo). Las hemorragias cerebrales aparecen, por el
contrario, en blanco y progresan reduciéndose hasta quedar
una zona de hipodensidad (debido a la necrosis tisular)
(Figura 6.)
(Figura 6.)
El principal problema que presenta la TAC es la iatrogenia,
es decir, el efecto nocivo que provoca debido a la
utilización de radiaciones ionizantes. Una segunda limitación
proviene del hecho de la baja resolución de imagen que ofrece
en comparación con otras técnicas (como la resonancia
magnética), aunque los escáneres de última son capaces de
alcanzar una resolución de 1mm en el plano de la sección
analizada (frente a los 0,5mm de la resonancia magnética).
Electroencefalograma
La electroencefalografía es el registro y evaluación de los
potenciales eléctricos generados por el cerebro y obtenidos
en la superficie del cuero cabelludo. La actividad eléctrica
cerebral es consecuencia de las corrientes iónicas generadas
por diversos procesos bioquímicos a nivel celular y fue
puesta de manifiesto tras los estudios del británico Richard
Catón en 1875. Hans Berger publicó los primeros resultados de
sus mediciones en seres humanos en 1929 y acuñó el término de
electroencefalograma (EEG) (González & Guevara, 2007).
El registro electroencefalográfico es un gráfico complejo
obtenido por electrodos reversibles aplicados sobre el cuero
cabelludo, que muestra la diferencia de potencial entre
dichos electrodos sobre un papel en movimiento, por medio de
un oscilógrafo de inscripción a tinta en función del tiempo.
Al igual que en otros ámbitos de la ciencia y la tecnología,
la metodología digital ha revolucionado la práctica médica y
el EEG, ya que permite la medición cuantificada y precisa de
los distintos aspectos de amplitud, latencia de las puntas
epileptiformes, caracterización de los componentes de
frecuencia y la detección automática de patrones.
Es el resultado de la actividad neuronal en la zona ubicada
en la proximidad inmediata del electrodo explorador. No
representa la actividad de potenciales de acción de los
axones de las células piramidales, sino que es un registro de
los potenciales sinápticos y de acción dendríticos. Debido a
que las células piramidales tienen una orientación dendrítica
ordenada perpendicular a la corteza, es esta actividad
dendrítica la que en general se detecta (Cardinali, 2007).
Las ondas varían en su frecuencia entre 1 y 50Hz y su
amplitud es de 20-500 microvoltios. Sobre la base de la
frecuencia se identifican los siguientes ritmos básicos:
Una respuesta de alrededor de 4Hz se denomina ritmo o
respuesta theta y se considera la “huella digital” de la
actividad límbica. Es muy prominente en el hipocampo y se
correlaciona con efectos de “puerta” en el flujo de
información a través del hipocampo. Facilita la potenciación
a largo plazo. En el EEG convencional la actividad theta está
enmascarada por el ritmo alfa y en general su detección es
imposible (Cardinali, 2007).
En el EEG se realizan trazados en condiciones basales y de
hiperventilación. Ocasionalmente se recurre a
sensibilizaciones tales como estímulos visuales, sueño o
determinadas drogas. Su principal indicación son los
fenómenos neurológicos paroxísticos especialmente las crisis
epilépticas; también tiene su indicación en patología del
sueño y es una herramienta útil en el análisis del
envejecimiento normal y el envejecimiento cerebral
patológico, como la enfermedad de Alzheimer. En la que los
índices cuantitativos del EEG en reposo podrían reflejar a lo
largo de los procesos neurodegenerativos las fases
preclínicas y clínicas de la enfermedad de Alzheimer (Lizio,
et. al., 2011).
Referencias
Balcázar, P. (2005). Investigación Cuantitativa. México.
Bettendorff, M., Calvo, B., & Halac, E., (2007).
Interpretación de radiografías de cráneo de niños
menores de dos años con traumatismo craneoencefálico por
médicos residentes del último año. Arch. argent.
pediatr. [online]. 2007, vol.105, n.4, pp. 299-304. ISSN
1668-3501.
Cardinali, D., (2007). Neurociencia aplicada: sus
fundamentos. Buenos Aires: Médica Panamericana.
Cozby, P. (2005). Métodos de investigación del
comportamiento. México: McGraw-Hill Interamericana.
Gabe M. (1976) Histological Techniques (English ed.,
transl. E. Blackith & A. Kavoor). Paris: Masson, pp.
227-228.
Gaceta Médica de México, (2002). Neuroimagen funcional:
Combinación de anatomía y fisiología. Academia Nacional
de Medicina de México, A.C.
Gozález, L., & Guevara, J. (2007). Utilidad de la
electroencefalografía en las epilepsias y síndromes
epilépticos de la infancia. Archivos venezolanos de
puericultura y pediatría 2007; Vol 70 (2): 59 – 68
Hebben, N. y Milberg, W. (2011). Fundamentos para la
evaluación neuropsicológica. México: Editorial El Manual
Moderno.
Kleinert R 2001 Franz Nissl
www.whonamedit.com/doctor.cfm/2465. html (Accessed 1st
November 2009).
Kolb, B., & Whishaw, I., (2009). Neuropsicología Humana.
Madrid; México: Médica Panamericana S.A.
Lizio R., Vecchio F., Frisoni G., Ferri R., Rodriguez
G., & Babiloni C., (2011). Electroencephalographic
Rhythms in Alzheimer’s Disease. International Journal of
Alzheimer’s Disease, Volume 2011, Article ID 927573, 11
pages doi:10.4061/2011/927573.
Maestú F., Ríos L., Cabestero A.(2008) Neuroimagen.
Técnicas y procesos cognitivos. Elsevier Masson. España
Ralis HM, Beesley RA, Ralis ZA. Techniques in
Neurohistology. London: Butterworths, 1973.
Shoyama, M. et al. (2010). Evaluation of regional
cerebral blood flow in a patient with musical
hallucinations. Neurocase. 16 (1), 1-6.
Wong D., Maini A., Rousset O., Brasic J.R. (2003)
Positron emission tomography. A tool for identifying the
effects of alcohol dependence on the brain. Alcohol and
Reaserch Health. Vol. 27 No. 2.
Wook K., Man S., Don S., Rim S., Woo M., & Woo Y.
(2010). Is Transradial Cerebral Angiography Feasible and
Safe? A Single Center’s Experience. J Korean Neurosurg
Soc 47: 332-337.