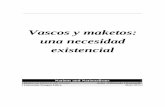Riesgo, prevención y prueba del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
Una mirada más alla del VIH-SIDA: Aproximaciones desde el Desarrollo Humano Existencial
Transcript of Una mirada más alla del VIH-SIDA: Aproximaciones desde el Desarrollo Humano Existencial
2
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE OCCIDENTE
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL, ACUERDO SEP. NO. 15018
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1976
DEPARTAMENTO DE SALUD PSICOLOGÍA Y COMUNIDAD
MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO
UNA MIRADA MÁS ALLÁ DEL FENÓMENO VIH/SIDA:
APROXIMACIONES DESDE EL
DESARROLLO HUMANO EXISTENCIAL
TRABAJO QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN DESARROLLO HUMANO
PRESENTA
JORGE ALBERTO RAMOS GUERRERO
DIRECTORA DE TESIS: DRA. ELBA NOEMÍ GÓMEZ GÓMEZ
LECTORA: DRA. GABRIELA MARÍA GARCÍA DE QUEVEDO
Tlaquepaque, Jalisco, marzo de 2014.
3
UNA MIRADA MÁS ALLÁ
DEL FENÓMENO
VIH/SIDA:
APROXIMACIONES DESDE
EL DESARROLLO HUMANO EXISTENCIAL
Jorge Alberto Ramos Guerrero
5
En gratitud por la gratuidad:
Al “Yo” que voy siendo en el devenir del tiempo y espacio
que me toca vivir, con todas las luchas y conflictos, las realidades y los sueños… El que soy actualmente, también al
que he sido y seré. Al que me acompaña siempre, reinventándose, tejiéndose, interpretándose; siendo mi
maestro, mi compañía cierta, mi amigo más íntimo.
Al “Tú” que me interpela en mí prójimo, concretado en
tantos hermosos seres, que en la relación personal me enseñan a amar, con quien he crecido, quienes son el más grande tesoro y don del que puedo preciarme y del que estoy agradecido:
Mi familia: Mi madre, fortaleza y amor incondicional (te amo); Mi Padre † siempre ahora conmigo dando fuerza, mis hermanos Mónica y Jesús y sus parejas
Oscar y Chayito, Mis Sobrinos (Marcelino, Majo, Santiago, Asís y la burbuja que
viene) mi núcleo de hogar, mis sentidos de vida, gente amadísima; mi Abuela Chula, mis tías y tíos, en particular a Eréndira (Gracias por el regalo de la Maestría y su cariño de madre), mis primas y primos, seres buenos y buenas que amo profundamente. Son mi raíz, mi casa, mi aliento.
Por los amigos y amigas: hermanos de elección y de vida compartida. En mí, todas y todos y por cada uno y una en especial, agradecido por lo que me dan de existencia vivida en tantos momentos. Todos y cada una y uno están aquí como sus rostros y seres en mi interior grabados. Todos.
Por las personas que me han acompañado a lo largo del tiempo y del destiempo: Lili cmst, Chema Pazzo, Páter Ernesto Estrella, Paloma Leal, Xóchitl Cortes, Laura Rentería, Nohemí Gómez, Gaby Sierra, Carlos Corona, Beatriz Panduro, Diego López y más porque lo que hoy soy mucho es por su cariño paciente y ayuda incondicional, generosa y cercana. A los profesores y profesoras de la Maestría en Desarrollo Humano, por su cercanía, sus enseñanzas y su amistad.
6
Por la Compañía de Jesús que me permitió la experiencia de conocer otra forma de ver la realidad en los integrantes que marcaron una huella en mí, con su espiritualidad y testimonio. A la Comunidad de San Carlos y las Hermanas de la Caridad por tanto recibido, por darme esa maravillosa oportunidad de vivir entre ustedes y ser mi comunidad. A las Carmelitas Misioneras de Santa Teresa por su hospitalidad y oración.
Por quienes en el contexto de pareja me enseñaron a caminar aprendiendo en el día a día y darme la oportunidad de experimentarme amado y amando. A pesar de la distancia en el tiempo y el espacio de silencio aun S3. Particularmente por lo vivido que se grabó en la piel, en los huesos y la memoria y que acompaña como fuente de gozo. Mi oración constante por ti K aún en la distancia y el silencio.
A VIHas de Vida y todos los que caminan en esa bella obra, por la oportunidad de trabajo en equipo en la apuesta de mundos donde quepan todos los mundos. Particularmente a los participantes de “Abriendo las Alas”: Papillon, Farfalla, Butterfly, Barboleta, Papilio, Paruparo, Kelekeb, Fluture, Papalotl, Pejpem, Pillpa, Pinpillinpauxa…por compartir sus historias, su existencia. Mi amistad, mi respeto, mi rezo por ustedes.
A mis pacientes, particularmente los niños y niñas de los que he sido discípulo en la opción por vivir con alegría y abandono, en la sorpresa constante, en la sencillez de lo pequeño. Soy dichoso y profundamente afortunado en la oportunidad de atenderlos. A los pobres, marginados, los que habitan en las fronteras de la existencia, por ser mi familia concreta a la que quiero servir; porque son ustedes quienes me enseñan, me acogen, me devuelven a lo esencial.
Al “Amado” fuente y sentido de todo, el corazón del
cielo y de la tierra: Creador, madre y padre, mi centro palpitante, en el/la que habitamos y quien nos habita; a Mi Amado Jesús que huele a sal y a camino andado, mi señor pobre y humilde, el amigo de prostitutas y pecadores, mi pan, mi abrazo; al Espíritu que lo crea y recrea todo, luz que todo lo ilumina.
…Somos tres
8
RESUMEN / ABSTRACT
El trabajo de grado que se presenta: “Una mirada más allá del VIH/SIDA: Aproximaciones
desde el Desarrollo Humano Existencial”, parte de una experiencia de intervención tipo
Grupo de encuentro realizada con doce personas, mujeres y hombres que viven con el
VIH/SIDA (PVVS). Se acompañó a este grupo de seres humanos desde la facilitación
propuesta en el Enfoque Centrado en la Persona (ECP), constatando los movimientos
evolutivos del grupo así como captando las expresiones vivenciales y narrativas de cada
uno de los participantes.
El ECP aporta una plataforma relacional que confía en las posibilidades humanas y que
pone el acento en la manera de relacionarse desde la empatía, una mirada positiva
incondicional y la congruencia; actitudes que son el eje transversal de la forma de
acompañar los procesos de los hombres y mujeres que conviven con VIH/SIDA.
Posterior a la intervención se realiza un análisis hermenéutico de los datos
estableciéndose como categorías de análisis: 1) El dinamismo emocional: lo que siento y
lo que vivo; 2) Expresiones resilientes: resistir y rehacerse; 3) Las relaciones humanas:
lazos y vínculos y 4) Sentido de vida: conciencia y proyecto. Se identifican variables
relativas a estas dimensiones que permiten una aproximación desde el Desarrollo
Humano a lo que es la experiencia de convivir con VIH/SIDA. Estableciendo comentarios
9
y reflexiones al respecto; en donde se destaca la importancia de la Persona como centro
del quehacer dentro del acompañamiento, la necesidad de enfoques integrales en la
atención humana. (Palabras Clave: Desarrollo Humano, VIH/SIDA, Persona,
Acompañamiento)
Looking Beyond HIV / AIDS: Approaches from the Existential Human Development “is the
thesis degree work presented here. This is part of an intervention group meeting
experience held with twelve people, women and men living with HIV / AIDS (PLWHA). This
group of human beings was accompanied under the technique proposed by the Person
Centered Approach (PCA). By performing PCA, evolutionary group movements where
documented, as well as experiential and narrative expressions of each participant were
captured.
The PCA provides a relational platform that relies on human possibilities and emphasizes
in how to relate from empathy (an unconditional positive look) and corresponding attitudes.
For this becomes the transverse axis of the accompanying processes for men and women
living with HIV / AIDS.
After the intervention a hermeneutic analysis of the data was done. There were
established analysis categories: emotional dynamic, is what I feel and for what I live,
resilient expressions: resist and rebuild, human relationships: bonds and ties and sense of
life: awareness and self-project. There were identified variables related to these
dimensions that provide the Human development approach of what is the experience of
living with HIV / AIDS. Comments and thoughts of the subject are made. It was established
the importance of the person as the center of the task within the accompaniment, also the
need for comprehensive approaches to human attention is established. (Keywords:
Human Development, HIV / AIDS, Individual Accompaniment)
10
ÍNDICE
Introducción…………………………………………………………………………………………13
Capítulo I: La intervención “Abriendo las Alas” Grupo de encuentro para personas
que viven con VIH/SIDA…………………………………………………………………………..17
I.1 Planteamiento y propósito..................................................................................17
I.2 Contexto……………………………………………………………………………… 19
I.2.1 Implicación Personal
1.2.2 Contexto de la Situación
1.2.2.1 La Institución: VIHas de VIDA
I.2.3 Detección de Necesidades
I.3 Diseño y Planeación de la Intervención………………………………………….…31
I.4 Características de los Actores….……………………………………………………34
I.5 Narración de la Intervención………………………………………………………..42
Capítulo II: Marco Referencial…………………………………………………………………...55
II.1 Introducción / Estado del Arte: Vínculo VIH/SIDA y DHE…………………….....57 II.2 El VIH/SIDA: Un problema complejo………………………….……………………62 II.2.1 Datos Históricos II.2.2 La Enfermedad en números: Epidemiología II.2.3 Un virus, el síndrome, los enfermos: Aspectos biológicos II.2.4 Las personas infectadas y su dimensión: psicológica II.2.5 El entorno social de la enfermedad
II.3 Desarrollo Humano Existencial……………………………………………………..74
II.3.1 El Concepto del Desarrollo Humano
II.3.2 La Psicología Humanista y el Desarrollo Humano
II.3.3 El Enfoque Centrado en la Persona
II.3.3.1 La Tendencia Actualizante
II.3.3.2 Las Actitudes en la Relación Facilitadora
II.3.3.3 El Cambio en el ECP
II.3.3.4 Acompañamiento en el ECP
II.3.3.5 Grupos de Encuentro
11
Capítulo III: Estructura Metodológica……………………………………..…………………….98
III.1 Introducción………………………………………………………………100
III.2 Fundamentación Teórico-Metodológica……………………….……. 101
III.2.1 El Método Fenomenológico
III.2.2 El Método Hermenéutico- Dialéctico
III.3 Sistematización, Clasificación y categorías de Análisis……………109
Capítulo IV: Alcances de la intervención/Resultados……………………………………..…115
IV.1 Evolución Grupal……………………………………………………………..……115
IV.2 Categorías de análisis…………………………………………………………….126
IV.2.1 Dinamismo emocional: lo que siento y lo que vivo…………………..….… 126
IV.2.2 Expresiones resilientes.………...……………………………….…………… 146
IV.2.3 Vincularidad: Lazos y relaciones humanas..…………………………….… 157
IV.2.4 Sentido de vida: Conciencia y proyecto ………………….……..………… 179
Capítulo V: Conclusiones………………………………...……………………………………..194
Epílogo……………………………………………………………………………..……………..206
Referencias bibliográficas…………………………………………………………………….207
12
ABREVIATURAS
DH (Desarrollo Humano)
ECP (Enfoque Centrado en la Persona)
HSH (Hombres que tienen sexo con hombres)
ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente)
MDH (Maestría en Desarrollo Humano)
PVVS (Persona que vive con VIH/SIDA)
VIH/SIDA (Virus de la Inmunodeficiencia humana / Síndrome de inmunodeficiencia
humana)
13
INTRODUCCCIÓN
Un mal que, presentándose como el que quita la vida, puede también ser un factor importante para generarla,
asumirla, compartirla y ayudar a sanar a otros que la creían perdida.
Testimonio anónimo (Córdoba Villalobos, 2009, p. 323)
¿Qué puede aportar el Desarrollo Humano a las personas que conviven con
VIH/SIDA? ¿Qué variables fenoménicas se observan al aproximarse a este grupo
de seres humanos que comparten una condición de salud? ¿Al acompañar a un
grupo de hombres y mujeres que conviven con VIH/SIDA qué es posible observar
en sus procesos de vida desde la optica del potencial humano? ¿Qué se puede
inferir del ser mismo, y sobre todo que se puede proponer ante esta realidad?
¿Cuáles son los impactos derivados de la participación en un taller grupo de
encuentro para personas que viven con VIH/SIDA? ¿Cuáles son algunos de los
principales hallazgos y reflexiones desde la visión del facilitador de un curso taller
impartido a personas que viven con VIH? ¿El Enfoque Centrado en la Persona
tiene validez hoy en la facilitación de personas que viven esta situación concreta
de vida?...
Estas interrogantes son las que en su ejercicio de respuesta se convierten en
directrices del presente trabajo de grado y que acompañan el proceso de
realización del mismo: desde el inicio del proyecto de intervención, el desarrollo
del grupo de encuentro, hasta el análisis interpretativo de los datos que llevan a
diálogos teóricos y metodólogicos constantes y la discusion propositiva que se
hace al respecto.
Y es que partimos del hecho de que los hombres y mujeres que experimentan el
vivir el Virus de Inmunodeficiencia Humana o el Síndrome de Inmunodeficiencia
Humana (VIH/SIDA) son mucho más que numeros estadísticos, más que
14
individuos enfermos, mucho más que una patologia, un diagnóstico. Se trata ante
todo de seres humanos, personas en proceso, en evolución y constante cambio,
con una multidimensionalidad de facetas que es posible observar y necesario
aprender a integrar. Se parte de la premisa de interpretar al otro en conciencia de
su carácter humano. Y tambien de interpretar en la misma clave la actuación del
facilitador: seres humanos acompañando a seres humanos.
Esta visión humanista impregna este texto, como óptica desde el cual se aproxima
al fenómeno mencionado con la conciencia de que el hombre y la mujer como
entes humanos, sobrepasan la suma de sus partes, que estos llevan a cabo su
existencia en contextos individuales y relacionales en donde generalmente tienen
una intencionalidad, un propósito, una motivación; desde sus experiencias
valorativas, su creatividad y su reconocimiento de significación hasta los actos
concretos. Es desde un compromiso con el valor de la dignidad humana e interés
en el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona consigo misma y
para con los demás que este trabajo intenta aproximarse a la realidad del
VIH/SIDA en sus concretos vivenciados en cada persona, a las experiencias
interiores y los significados que las mujeres y hombres que comparten esta
situación dan a su realidad, en un intento de comprensiones holísticas e
integradoras.
Por ello, se plantean preguntas de las posibilidades de aporte que el Desarrollo
Humano Existencial (DH), como paradigma de desarrollo y de aproximación a la
realidad, puede aportar, en el entendido de que parte esencial de este modelo es
la creación de entornos en el que las personas puedan explotar su máximo
potencial posible y llevar adelante una vida plena, generosa, creativa, de acuerdo
con sus necesidades e intereses, una vida llena de sentido como posibilidad. Se
apuesta a que el Desarrollo Humano Existencial puede aportar muchos elementos
positivos a la experiencia de entes concretos en su situación de vida en la que una
de las variables es la de vivir con VIH/SIDA.
Es desde esta perspectiva del DH que se aborda la problemática de este grupo de
personas. Ya lo menciona Lafarga, al respecto:
15
El desarrollo humano implica una filosofía del hombre y de las relaciones
interpersonales, una disciplina académica enraizada en la experiencia y en la
investigación y una praxis profesional orientada a la facilitación y promoción del
crecimiento humano, individual y colectivo que considera a la persona en todas sus
dimensiones (Lafarga, 1992, p. 1)
El objetivo del proyecto de intervención fue llevar este modelo de vida a la
problemática propia de las personas que viven con VIH/SIDA (PVVS) y ofrecer los
resultados de esta experiencia, con la intención de aportar al campo de
conocimiento de esta disciplina y del fenómeno en sí. Se apuesta a una visión del
ser humano libre, responsable y con un impulso que lo hace caminar hacia su
plenitud. Esta confianza es la que nos lanzó a vivir esta experiencia.
El documento relata el proceso de desarrollo de una intervención desde el DH, su
ejecución como grupo de encuentro con PVVS, en la primavera del 2012, en la
Zona metropolitana de Guadalajara; así como la recolección de información, el
análisis metodológico, el diálogo con los teóricos, y la generación de aportes a
partir de la experiencia. Se plantean un análisis del proceso grupal, una relatoría
de las narrativas personales y cuatro categorías de análisis general, emanadas de
lo vivenciado en el taller.
Inicialmente el texto ofrece un panorama en relación al contexto del problema del
VIH/SIDA en sus múltiples esferas mundiales, nacionales y locales,
posteriormente refleja las implicaciones personales que permiten apropiarse del
tema. Se da paso a hablar sobre la intervención: “Abriendo las Alas” Grupo de
encuentro para personas que conviven con VIH/SIDA. Se da cuenta del proceso
de planeación, ejecución y desarrollo.
Posteriormente se ofrece un marco teórico para aproximar al lector a los
conceptos referentes al VIH/SIDA y al DH Existencial (existencial para
diferenciarlo de enfoques que no involucran esta variable), el Enfoque Centrado en
la Persona (ECP) y el acompañamiento en procesos grupales, en la intención de
que permitan la apropiación de los conceptos del presente trabajo.
16
También se expone la metodología que apoya el desarrollo del grupo de
encuentro, el análisis y la interpretación de los datos generados. Se muestran los
avances a nivel del grupo y establecidas las categorías de análisis, se desarrollan
las mismas vinculándose evidencia dentro de las narrativas documentadas con la
teoría, permitiéndose aproximaciones al respecto. Al final se comentan áreas de
oportunidad y limitaciones del trabajo y se muestran conclusiones y aportes
generales.
En síntesis el trabajo presente ofrece al lector la experiencia de un grupo de
encuentro con PVVS, y las reflexiones a partir de este encuentro vincular del DH y
el VIH/SIDA desde el contexto de personas concretas.
17
Capítulo I: La Intervención: “Abriendo las
alas” Grupo de encuentro para personas
que viven con VIH/SIDA
18
CAPÍTULO I: LA INTERVENCIÓN: “ABRIENDO LAS ALAS” GRUPO
DE ENCUENTRO PARA PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA
I.1 PLANTEAMIENTO Y PROPOSITO
Atender los procesos de vida de los seres humanos es siempre una tarea
relevante. Tarea que debe ser prioritaria en este mundo complejo tendiente a la
deshumanización, al olvido de la persona, a la inercia de ver en todo un objeto de
mercado aun sea el hombre/mujer mismo. Fundamental trabajo en particular
cuando estos entes concretos, experimentan condiciones de vulnerabilidad, riesgo
o amenaza al pleno desarrollo de sus potencialidades biológicas, psicológicas,
sociales y espirituales.
Dentro del programa de la maestría en Desarrollo Humano en la cual se plantea
este trabajo, se busca el desarrollo de habilidades para acompañar y facilitar
procesos de crecimiento de las personas y de los grupos. Este enfoque pretende
elevar la calidad de vida de las personas y de los grupos donde se desenvuelven:
familia, trabajo, comunidad (Plan 4DH, 2006, p. 7), para contribuir a existencias
personales y sociales mucho más plenas.
Es por ello que ante la elección de tema de trabajo para el Trabajo de Grado, en la
que se tuvo como objetivo generar un proyecto de intervención profesional con
base al modelo propuesto por la Psicología Humanista existencial teniendo como
marco de referencia el Enfoque Centrado en la persona (ECP) generado por Carl
Rogers, y que es eje medular de la propuesta de DH que se comparte en la
maestría, se mantuvieron dos premisas básicas: El realizar una intervención con
personas en condición de diagnóstico patológico o enfermedad actual y el aportar
a situaciones concretas en áreas limite, experiencias “marginales” o “de frontera”,
en las que se experimente alta vulnerabilidad y por lo tanto cobre un mayor
sentido de trascendencia. Ello derivado de la experiencia de vida del autor, como
médico pero sobre todo como humano.
19
Atendiendo a los “signos de los tiempos” se encuentra como oportunidad el
acompañar a personas que se enfrentan a la seropositividad VIH y a su expresión
clínica, incluyendo el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), condición
que constituye en una pandemia de proporciones preocupantes y que es
considerada como uno de los principales problemas de salud pública de nuestro
tiempo. Por ello se optó por intervenir en relación a personas que viven con VIH y
SIDA (PVVS). El ser seropositivo VIH o vivenciar el SIDA como expresión de la
enfermedad representa una situación de alta vulnerabilidad, en las esferas
biológica, psicológica y social. Además de la condición fisiopatológica de
inmunosupresión, susceptibilidad a infecciones oportunistas y neoplasias que son
parte de la expresión de la enfermedad, el ser PVVS constituye sin duda un
escenario situacional complejo que plantea una condición de alta tensión, un
circunstancial límite en la experiencia de vida que generalmente va acompañada
de situaciones interiores, relacionales, afectivas, situacionales muy complejas y
difíciles, que hacen de la PVVS alguien que es en la mayor parte de los casos un
ser que experimenta en sí mismo la adversidad y vulnerabilidad en algún momento
de su historia derivada del diagnóstico. Además se da una correlación entre
variables de tipo socio cultural que acompañan a esta situación, como lo son la
discriminación, la intolerancia, la homofobia, la ignorancia, la indiferencia, la
violación de derechos humanos, que hacen de este estado un intrincado y
complejo hecho para quien lo padece, favoreciendo la existencia de connotaciones
muy particulares y únicas dentro de las enfermedades existentes, que hacen del
VIH/SIDA una entidad sui generis.
Por ello el acercamiento con PVVS, acompañándoles desde el marco del DH
Existencial, la Psicología Positiva, y el ECP, que de manera general buscan ver a
las personas resaltando sus propios recursos, fortalezas, habilidades, y se
interesan en conocer, afianzar y fortalecer su desarrollo en los diversos procesos
de vida. El trabajar con PVVS se convierte en una oportunidad de aportar a un
grupo estigmatizado, vulnerable y con necesidades reales de acompañamiento, un
espacio de escucha empática, sin juicios, con una mirada positiva incondicional
que permita al ser humano expresar su potencialidad ante las situación que
enfrenta. Y una oportunidad de aprender inimaginable, de ahondar en el misterio
20
del ser humano. De esta manera se vinculó el DH con la experiencia de vida de un
grupo de PVVS, en la certeza de que de esta relación pueden surgir elementos
que generen repercusiones positivas para todos.
I.2 CONTEXTO
Se aborda en dos momentos la situación contextual, en un primer tiempo se
explicita las implicaciones personales que llevan a la acción dentro de este trabajo,
para lo cual el autor se toma la libertad de hablar en primera persona.
Posteriormente se ofrece una aproximación al fenómeno del VIH/SIDA, en sus
múltiples dimensiones mundiales, nacionales y locales que permitan quien lee el
presente texto conocer y entender la magnitud de esta situación.
I.2.1 Implicación Personal
El ser y el actuar del que se es en el momento concreto del presente personal
tiene su antecedente en la historia particular y única de cada individuo. Como
hombres y mujeres, nos vamos construyendo en el devenir ordinario de la
existencia. Mi vida, como tantas otras tiene momentos de luz diáfana y de
sombras aterradoras. Instantes de los que me siento orgulloso y otros que quisiera
olvidar. Gozos sublimes, alegrías estremecedoras, sufrimientos intensos,
esperanzas sutiles pero poderosas, derrotas y victorias de pequeñas y grandes
batallas; sueños, miedos y anhelos me van constituyendo, a mí como creo que
constituyen a todos. Ello se conjuga para otorgar al cuadro de mi vida una
variedad cromática que percibo hermosa.
Soy un hombre como todos y único como yo mismo. Soy instante de eternidad,
polvo de estrellas, palpitante de vida, existiendo como tú y avanzando como
también lo haces en la magnífica experiencia y oportunidad de estar vivo. Desde
mi experiencia es cómo voy respondiendo a la realidad, que revela en el aquí y el
ahora sus facetas espacio temporales concretas.
21
El ser humano existe en tres tiempos, esencialmente en el presente. No soy la
excepción. Lo que hoy soy tiene su fundamento en el ayer, sucesos que en su
acontecer forman una plataforma para permitirme ser lo que hoy soy y lo que seré.
Momentos que vistos desde una mirada bella son manantiales. He de mencionar
que he podido tocar la vulnerabilidad desde mi mismo, y que transité por los
calabozos de la experiencia humana, en los límites en donde generalmente no se
quiere estar, en situaciones límite desde mi interpretación. Ello ha forjado en mí
una sensibilidad particular para con los débiles y sufrientes. En el trascurrir de
tantas experiencias críticas he podido ver la fuerza interior que me sostiene, que
me levanta, y que muchas veces me ha permitido rehacerme. Fortaleza que tiene
su fundamento en lo más íntimo del ser, manifestación de la presencia
trascendente en el cotidiano de nuestros días.
Me doy cuenta que en este momento puedo observar la polifonía metafórica de
agudos y graves alternados, que de fondo producen una hermosa e intensa
sinfonía de lo que soy. Creo que se me ha regalado la posibilidad de trascender y
de vivir. Don y regalo. Oportunidad para hacerme y reinventarme. Para lazarme y
optar. Y lo hago.
Creo que he crecido profundamente sensibilizado a lo que es humano, lo que
imprime un impulso para elegir y transformar, para aquello trascendente, motivo
que me lleva a plantearme como quiero posicionarme y aportar al mundo en el que
vivo. Entiendo desde esta perspectiva mi opción por el dedicarme a sanar cuerpos
y almas unidos, superando dicotomías filosóficas, integradas en el prójimo que me
interpela. Visión holística e integral de mí mismo y del otro u otra que es igual que
yo. Me convierto así en un “sanador herido”, que intenta aliviar y ayudar en los
procesos de sanación de los otros. Como médico entro en contacto con la
“humanidad doliente”, dándome cuenta de que trato con seres concretos, con
relaciones donde el “yo – tú” me han permitido conocerme y conocer, hacer
contacto y crecer. He tenido la dicha de estar cercano, de presenciar los
momentos críticos y sacramentales del nacimiento y de la muerte. Ayudar en el
primer llanto, y en el último aliento, escuchar latidos, paliar el sufrimiento, aliviar un
22
síntoma, favorecer la curación, escuchar, callar, son las oportunidades que mi
vocación ofrece y de las cuales estoy profundamente agradecido.
Tengo sin duda la convicción personal de que la labor más trascendente es la que
se realiza con los congéneres, con los semejantes, con el “Tu”. Por tanto todo
aquello que aporte a favor de la existencia y el desarrollo de las personas, del
bienestar de los que me rodean incluyéndome, merece la pena todo esfuerzo. Me
parece prioritario lo que permita al ser “ser” en plenitud, tarea vital: desde lo
corporal hasta lo espiritual en holística integralidad. Lo que eleve la existencia a
vuelos altos, para los que está destinada desde su divino origen, merece ser
promovido.
El trabajar en las fronteras en donde el derecho y la condición humana se ven
comprometidos, constituye para mí no solo una opción sino una actitud congruente
ante lo que veo y percibo y con ello el llamado a favorecer condiciones donde se
pueda tener una existencia plena. De ahí una opción por los congéneres más
débiles, vulnerables, por los pobres. Más que nunca se hacen necesarios hombres
y mujeres capaces de romper las cadenas injustas, soltar las coyundas del yugo,
dejar libres a los maltratados, y arrancar todo yugo (Isaías 58, 6).
Y es en esa búsqueda constante a nivel vocacional en la que me encuentro con la
necesidad de aportar más humanidad a mi práctica profesional. Así llego a la
maestría en Desarrollo Humano, en donde he encontrado muchas respuestas a
los interrogantes existenciales y donde se han generado nuevos
cuestionamientos. He aprendido mucho de mí y de los otros, me apropio de ese
caminar intencionado a la empatía, la mirada positiva incondicional y la
congruencia, de actitudes que afinan y propician una relación trascendente con los
otros y con el que voy siendo. Me ha brindado una plataforma antropocéntrica
sólida, de confianza en el propio individuo y en su tendencia actualizante
impulsora de su propio desarrollo y evolución. Me permite tener una visión más
integral sobre mi propio quehacer y le brinda a mí actuar una posibilidad de ser
23
más integral. Puedo transmitir valoración, reconocimiento y amor. En ello es lo que
creo y lo que busca ser la brújula que guía mi actuar.
Así germina este trabajo, inicialmente como un taller promotor del proceso
resiliente, que permitiera la adquisición y fortalecimiento de herramientas para la
vida concretas personas que experimentan el VIH/SIDA como parte de su realidad
cotidiana. Queriendo aportar desde el DH como eje transversal de este trabajo,
surge la idea de favorecer la tendencia actualizante propia de cada uno de los
hombres y mujeres, que permitan empoderar a las PVVS ante el transitar los
momentos vivenciales de diagnóstico, latencia, enfermedad y evolución con
mayores recursos el transitar con la enfermedad. Sin embargo en el caminar de la
experiencia del grupo de encuentro, se observa que es conveniente abrirse a otros
aspectos por demás interesantes y trascendentes, y permitir la expresión libre de
las personas, por lo que la mirada inicial de resiliencia, se abre para incluir la
vincularidad de las PVVS, las emociones experimentadas, su expresión y manejo,
y el sentido de vida entre otras facetas de esa poli dimensionalidad.
Creo profundamente que el presente trabajo, modesto y limitado, pero realizado
con profundo compromiso aporta su pequeño logro al acompañamiento de las
mujeres y hombres que transitan la experiencia de vida con la particularidad de la
situación de diagnóstico o enfermedad. En ello mi esfuerzo.
I.2.2 Contexto de la Situación
El abordaje de la problemática del VIH /SIDA puede realizarse desde múltiples
perspectivas, como múltiples son las facetas de esta complejo universo. Se trata
de una epidemia, compuesta de muchas epidemias.
Los datos estadísticos son fríos y tremendamente abrumadores, pero si se toma
conciencia que de fondo están realidades humanas, los números se dimensionan
de otra manera. El sufrimiento de los afectados junto a sus familiares y
compañeros, la conflictividad intrapersonal que el diagnóstico y la enfermedad
24
plantean, los cambios que en la vida de las personas genera, los dinamismos
sociales involucrados que van desde el temor excluyente hasta el desinterés y la
indiferencia, las luchas de personas infectadas y enfermas que intentan superar
las condenas públicas y los linchamiento morales, empeñándose en defender sus
derechos y crear alternativas, son solo algunas de las facetas humanas que
constituyen este variado prisma que es el VIH/SIDA.
Distinto a la perspectiva totalmente desalentadora y pesimista que se experimentó
al inicio de la pandemia, hoy a más de treinta años se ven logros a nivel médico y
a nivel social, esfuerzos individuales y colectivos que construyen esperanza, a
pesar de la distancia profiláctica que los gobiernos, los políticos, los jerarcas
eclesiales, los influyentes y poderosos, ejercen sobre el tema para no discutir y
enfrentar la epidemia del SIDA. Si pudiera decirse en una frase se ha pasado de la
exclusión por miedo, a la discriminación por indiferencia. La epidemia del
VIH/SIDA es en esencia, la suma de individuos afectados y sus universos,
múltiples esferas afectadas desde niveles moleculares hasta las cuestiones macro
sociales de dinámica de grupos, intereses económicos y políticos, pero con centro
en el ser humano concreto con historias particulares y únicas.
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), fue reconocido por primera
vez en Estados Unidos durante el verano de 1981, cuando los Centros para el
control y prevención de enfermedades (CDC), comunicaron la aparición
inexplicable de neumonía por Pneumocystis carinii (germen que afecta a personas
inmuno suprimidas y hasta entonces poco común) en cinco varones de los
Ángeles, así como sarcoma de Kaposi (una variante de cáncer de piel igualmente
poco frecuente), en 26 varones previamente sanos de Nueva York y los Ángeles,
que compartían la preferencia sexual homosexual. En pocos meses, la
enfermedad comenzó a describirse en varones con esta condición en común, para
posteriormente extenderse a adictos a drogas por vía parenteral e inmediatamente
después en receptores de transfusiones sanguíneas y hemofílicos. Cuando se fue
conociendo el patrón epidemiológico de la enfermedad quedó claro que el agente
etiológico más probable de la epidemia era un microorganismo transmisible por
contacto sexual y por la sangre o productos hemoderivados. Poco después, este
25
agente seria descrito: El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), un virus del
tipo de los retrovirus (Fauci, 2007, p. 156).
Para 1984 se describieron los primeros casos en nuestro país, mostrándose
particularidades epidemiológicas propias de un país con pobreza y subdesarrollo:
diarreas, criptosporidiasis y tuberculosis (Córdoba Villalobos, 2009, p. 19), fueron
expresiones relacionadas a la enfermedad desde las condiciones propias de la
situación social. A partir de entonces en México, como en todos los países del
mundo, el crecimiento de la epidemia fue exponencial. Desde entonces se ha
convertido en una enfermedad que si bien inicialmente se presentó en
homosexuales, desde hace dos décadas se ha establecido que no respeta
edades, preferencias sexuales, origen étnico o clase social. El SIDA se encuentra
en todos los continentes, en todas las naciones del globo terrestre, en las
ciudades y los pueblos.
El panorama mundial en torno al tema, muestra la magnitud de la situación. Se
asevera que por primera vez en treinta años se ha mantenido estable el
crecimiento de la epidemia. Aun así para finales del 2010 existían en el globo
cerca de 34 millones (31.6 millones - 35.2 millones) de personas que vivían con
VIH, y que en el mundo podrían haber ocurrido alrededor de 2.7 millones de
nuevas infecciones por VIH (Centro Nacional para la Prevencion del VIH/SIDA
Secretaria de Salud, 2011). El total de personas que habían muerto por causas
asociadas al SIDA en ese año son aproximadamente 1.8 millones.
Estimaciones de ONUSIDA indican que para la región de América Latina, la
prevalencia regional del VIH ha permanecido sin cambios entre el 2001 y el 2010,
siendo cercana al 0.4%. En nuestra región cerca de 1.5 millones de personas
vivían con el VIH y durante el 2010 ocurrieron cerca de 100 mil nuevas infecciones
por VIH. La epidemia en Latinoamérica continua siendo concentrada en hombres
que tienen sexo con hombres (HSH), personas que se dedican al trabajo sexual y
personas que usan drogas inyectables. El 64% de las personas adultas que viven
con VIH en la región en 2010 eran hombres. México ocupa el tercer lugar de
América y el Caribe en cuanto al número absoluto de casos, después de Estados
26
Unidos y Brasil, pero en términos de prevalencia se ocupa en el lugar 23 (Córdoba
Villalobos, 2009).
Nuestro país cuenta en el registro Nacional de Casos de SIDA al 31 de Marzo del
2012 (CENSIDA, 2012) indicaba para el país que se han diagnosticado para dicha
fecha 155,625 casos acumulados de SIDA, de los cuales el 18% (27,818) son
mujeres y 82% (127,807) son hombres. El grupo de personas entre los 15 y 44
años de edad constituye el 78.6% de todos los afectados. Del total de casos
registrados en el país el 44% se encuentran concentrados en cuatro entidades
federativas: Distrito Federal, Estado de México, Veracruz y Jalisco, esté último
estado registra 11,890 casos (7.6%). La razón hombre/ mujer de casos de SIDA
es en 2011 de 4.5 hombres por cada mujer. En México la principal vía de
Transmisión del VIH es la vía sexual (92.2%); la epidemia se concentra al igual
que a nivel nacional en HSH, personas que realizan trabajo sexual y personas que
usan drogas inyectables (CENSIDA, 2012). El 37% de los casos registrados se
registran en un rango de edad de 15 -29 años y se refiere principlamente una vía
de transmisión homosexual, 22 % bisexual y 37.2 % Heterosexual. En nuestro
país se observa que la epidemia se concentra en los hombres que tienen sexo con
hombres (HSH), pero no es esclusiva. El 1% por uso de drogas inyectables y otro
1% por transmisión vertical. El 86.6% de los casos registrados de SIDA en
mujeres se refieren a contagios dentro de relaciones heterosexuales. Para
mayores de 30 años, el 44% refiere una via heterosexual de transmisión y solo
30.2% homosexual (Considerar que podria estar sobrereportado dado a que
muchos HSH no se asumen homosexuales aunque tengan sexo con con otros
hombres). En el 5.8% de los casos se indica una vía de transmisión vértical y
menos del 0.67% por uso de drogas inyectables. Las recientes investigaciones
señalan que la infección ha comenzado a crecer en otros sectores de la población,
lo cual muestra la importancia de volver la mirada e incrementar la atención a
todos los sectores vulnerables. Para el 2009, la mortalidad nacional asociada al
SIDA en México, con base a cifras del INEGI corresponde a una tasa de 4.5 por
cien mil. En hombres la mortalidad era del 7.8 hombres por cien mil, mientras que
en mujeres de 1.8 por cien mil. Jalisco es el cuarto estado a nivel nacional con
número de infectados.
27
En medio de esta perspectiva numérica, es que se hace relevante el aportar al
manejo, entendimiento y desarrollo de las PVVS en cualquiera de los aspectos
que involucren esta realidad. Resulta trascendente el aportar en el sentido de esta
problemática. La pregunta inmediata que ante esta realidad surge fue la manera
en la que se articula un trabajo de intervención desde el DH.
I.2.2.1 La institución: VIHas de VIDA
Con esta motivación clara se hace un acercamiento a VIHas de VIDA, organismo
no gubernamental que atiende a personas con VIH/SIDA. Esta institución surge en
1999, cuando un grupo de religiosos jesuitas al realizar sus labores pastorales de
acompañamiento en hospitales se encontraron con la realidad de la nueva
epidemia. En aquel tiempo la problemática había tomado dimensiones de
emergencia debido a la cantidad de personas diagnosticadas día con día: la falta
de medicamentos y el precario acceso a servicios de salud, así como la
desinformación y estigma relacionada con el tema debido al desconocimiento de
las formas de transmisión de esta enfermedad se habían convertido en
problemáticas comunes de quienes eran acompañados por los jesuitas.
Experiencias con seres humanos concretos permitieron el nacimiento de la
organización y se posibilitó consolidar su nuevo rumbo de trabajo enfocando su
quehacer en actividades de acompañamiento, defensa de los derechos humanos
así como en la prevención de la enfermedad. Actualmente las áreas que
responden a estas problemáticas son conocidas como Desarrollo Humano,
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Formación (VIHas de Vida,
2012).
En el año de 2005, la organización inició en un proceso de fortalecimiento
institucional mediante un proyecto apoyado por el Instituto Mexicano para el
Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), Corporativa de Fundaciones y el ITESO,
denominado Formar para Transformarnos, con duración de un año. Dicho proceso
contribuyó al crecimiento de la organización, la consolidación de su identidad, su
visión estratégica, su estructura organizativa y sus aspectos de finanzas y
28
administración, teniendo como guía la situación social y el contacto cercano con
las personas que viven y conviven en la realidad del VIH y SIDA. Actualmente la
organización se ha consolidado como un actor clave en la respuesta a la
problemática del VIH y SIDA a través de la profesionalización de la práctica,
sistematización de la experiencia, promoción de alianzas estratégicas, así como el
fomento de acciones integrales y transparentes. VIHas de VIDA continuamente se
detiene a evaluar y analizar la realidad buscando siempre dar respuestas más
acordes a las necesidades que la realidad exige. A través de su historia es posible
observar que la organización reflexiona, analiza, camina, ama y aprende, porque
busca contribuir en la construcción de un mundo más justo, más humano, más
digno y más incluyente para todas y todos. La Visión de la VIHas es la de ser una
organización de la sociedad civil, que contribuya a dignificar a las personas que
viven con VIH y aquellas que por su situación social son más vulnerables, a través
de estrategias de incidencia, formación y acompañamiento en una sociedad
incluyente y respetuosa de la condición humana. Como valores que acompañan el
trabajo de la institución están la fe, justicia, solidaridad, cercanía, confianza y
respeto, sostenidos en el discurso del respeto a los derechos humanos de las
PVVS. Como Misión se establece que VIHas de Vida contribuye a que las
personas con VIH vivan libres de estigma, discriminación y exclusión, e impulsa
acciones encaminadas a prevenir el incremento de nuevos casos; a través de la
educación, la defensa de los Derechos Humanos, el desarrollo espiritual y la
vinculación con otras organizaciones.
Este organismo cuenta con varios ejes de acción, en los que se busca aportar a la
población VIH / SIDA como son el de Desarrollo Humano. En este eje es donde
se articula el trabajo presente. Desde ahí se hace posible el Grupo de Encuentro
“Abriendo las Alas”.
29
I.2.3 Detección de Necesidades
Una vez encontrado la problemática en la que se incidiría (personas que viven con
VIH/SIDA) y la institución que permitiría este encuentro (VIHas de VIDA), se hizo
necesario el definir desde que perspectiva era prioritario acompañar.
En la práctica como profesional de la medicina del autor del trabajo, se ha podido
documentar la situación de vulnerabilidad que la enfermedad genera en los seres
humanos. El ver alterado la condición de bienestar biológico, psicológico y social
que se entiende como salud pone a los individuos en un estado de fragilidad, de
vulnerabilidad y trastorno. La enfermedad como estado que irrumpe y altera la
condición de máximo bienestar posible entraña por sí misma un desequilibrio en
todas las esferas del individuo.
El VIH/SIDA, como entidad nosológica plantea no solo una agresión a la biología
corporal, en particular al sistema inmunológico. Es además una condición que
puede ser desestabilizadora, en la esfera psíquica, afectiva y relacional.
Situaciones de marginación, exclusión, discriminación acompañan a esta
condición.
Sin embargo ante esta perspectiva de riesgo es posible dar cuenta de que a pesar
del estado de alta vulnerabilidad de una situación concreta, muchos de los seres
que la experimentan, evolucionan en positivo aún a pesar de sus riesgos implícitos
y salen fortalecidos de las situaciones límite que experimentan. La literatura
confirma este hecho llamándole Resiliencia.
La resiliencia es la capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse
bien, para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos
desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves
(Manciaux, 2001, p. 22); fenómeno que manifiestan sujetos que evolucionan
favorablemente, aunque hayan experimentado una forma de estrés que en la
población general se estima que implica un grave riesgo de consecuencias
desfavorables.
30
Un primer acercamiento con las personas encargadas del trabajo directivo y de
Desarrollo Humano en VIHas de VIDA, arrojo la pertinencia de fortalecer cualquier
variable que repercutiera en el crecimiento personal de las PVVS. De esta
manera, entre las distintas variables del DH, pareció ser la resiliencia, un recurso
que desde la perspectiva del autor era vital dentro de la problemática del
VIH/SIDA, pues permitía empoderar a la persona y mejorar sus respuestas ante la
situación de enfermedad o diagnóstico. Desde esta temática se inició el
acercamiento al problema partiendo de la premisa de que en cada persona existen
los recursos resilientes que les permitan afrontar y convivir con la enfermedad, y
que si se les fortalece en herramientas de vida personales, se apoyara este
proceso que genera mejoría en las condiciones de vida en general. Así se fue
concretando en la posibilidad de realizar un aporte específico que incluya a la
Resiliencia como factor independiente y positivo para el desarrollo personal.
De esta manera para realizar un pre diagnóstico, se realizó en el centro de VIHas
de Vida, una encuesta medidora de resiliencia en adultos que acudían como
usuarios de VIHas. La encuesta fue diseñada en inglés por Wagnild y Young
(Wagnild & Young, 1993) con el propósito de identificar el grado de resiliencia
individual, considerado la misma como una característica de personalidad positiva
que permite la adaptación del individuo frente a situaciones de alta vulnerabilidad.
Fue utilizada una traducción al español validada (Rodríguez, 2009). La escala
consta de 25 ítems respecto de los cuales los encuestados deben indicar el grado
de aprobación o desaprobación en una escala que va de uno (desaprobación) a
siete (aprobación). El rango de resultados va de 25 a 175. Comprende la
dimensión personal y la aceptación de sí mismo y de la vida agrupando
características resilientes tales como ecuanimidad, confianza en sí mismo,
satisfacción personal y sentirse bien solo. En este estudio resultados mayores de
145 indican resiliencia moderadamente alta o alta, resultados entre 121-145
indican resiliencia moderadamente baja o moderada, y resultados de 120 o
menores indican resiliencia baja. Se realizaron las encuestas a hombres o mujeres
PVVS que expresaran verbalmente el deseo de contestar la encuesta como
criterios de inclusión y que en un día determinado asistieron a VIHas de Vida a
recibir algún servicio o apoyo. El interés de realizar la encuesta no radicó en definir
31
representatividades estadísticas, si no esbozar oportunidades de acción dentro del
campo de la resiliencia, el desarrollo humano y las PVVS.
Se realizaron en total 18 encuestas con los siguientes resultados: 14 hombres
(78%) y cuatro mujeres (22%). La edad promedio fue de 33 años (Rangos de 20 a
59 años). Los resultados revelan un nivel de resiliencia promedio de 126.1
(moderadamente baja), seis personas resultaron con resiliencia alta (33.3%), ocho
resultaron con resiliencia moderadamente baja (44.4%) y solo cuatro (22.2%) baja.
Este sencillo ejercicio diagnóstico, guardando las proporciones debidas, permite
decir que dos terceras partes de los usuarios de VIHas de Vida se beneficiarían de
cualquier esfuerzo que trabaje sobre resiliencia. Y es la resiliencia, un proceso que
está en definitiva muy relacionado con la tendencia actualizante, del cual
considero que es expresión, tendencia actualizante que a su vez es concepto
central dentro del ECP y por ende del DH. Esto permite intuir que el trabajo en
resiliencia es una oportunidad para fortalecer este proceso en las PVVS
vinculándolas con el DH, de permitir la actualización de la tendencia inherente en
cada ser humano hacia el desarrollo de sus potencialidades y que teóricamente
proporciona elementos y actitudes de vida concretos para una vida positiva y
plena, una herramienta para enfrentar mejor su situación de vida. Por ello se
planteó inicialmente realizar un taller promotor del proceso resiliente para PVVS.
I.3 DISEÑO Y PLANEACION DE LA INTERVENCION
De esta manera, esta moción inicial de vincular el DH a las PVVS apuntó a perfilar
la resiliencia como un factor vital para el enfrentar la vulnerabilidad inherente a la
condición de enfermedad/diagnóstico, orientando la intervención en acompañar a
hombres y mujeres que viven con VIH/SIDA en un intento de favorecer las
conductas, habilidades y aprendizajes existentes en cada uno de las personas que
permitan re significar de manera positiva el proceso del diagnóstico y de la
enfermedad y que esto favoreciera en contribuir a una existencia más profunda y
plena.
32
Para ello se pensó en realizar un trabajo mixto taller/ grupo de encuentro. La
intención fue conformar un espacio en el que las personas asistentes pudieran
dejar actuar en libertad a la tendencia actualizante de la que la resiliencia es una
expresión desde la hipótesis del autor, teniendo como eje transversal las
habilidades propias del ECP, permitiendo la adquisición de habilidades concretas
de vida que repercutieran en la calidad de la misma en cada uno de los asistentes.
Sin embargo en el desarrollo de las sesiones, posterior al haber realizado el
proyecto de intervención y ya en el concreto del trabajo grupal, se vio la necesidad
y pertinencia de decidirse por el grupo de encuentro como modalidad de
intervención, dado que en él se permite la direccionalidad libre y confiada de los
miembros y en la sabiduría grupal inherente, atendiendo a las necesidades de los
miembros, en respuesta también a que las necesidades de escucha rebasaron el
espacio de trabajo. En esta evolución pareció entonces la resiliencia sí bien una
variable importante y presente en el grupo, no la única ni la más emergente en la
narrativa de los asistentes. Se consideró junto con la asesora el dar pasó a una
modalidad pura de grupo de encuentro, y de esta manera permitir que las
personas expresaran en su evolución grupal lo que viven, les ocupa y preocupa.
Se observó de cerca la variable resiliencia, pero también se favoreció el fluir libre
de otras variables, preocupaciones y diálogos de los miembros. Así se conforma
un espacio en el que la persona identifique, nutra y potencie los recursos
afectivos, cognitivos y espirituales que ya le conforman, en un espacio de escucha
empática, mirada positiva incondicional y congruencia y permitir experienciar y
enfrentar la situación de seropositividad/ enfermedad desde una perspectiva de
mayor empoderamiento personal en el fluir propio de un grupo. Se buscó también
generar una comunidad de apoyo entre los miembros así como el propiciar mayor
libertad a la experiencia de acompañamiento propia de los grupos de encuentro.
El lugar fue en las Oficinas del CAFI (Madero No. 836, Zona Centro, Guadalajara,
Jalisco), Oficinas de VIHas de Vida. Se contó con el apoyo directo de la
coordinadora de Desarrollo Humano de VIHas de Vida y de la Dirección de la
ONG. La organización permitió el uso de la sala de usos múltiples, así como el
material necesario para el taller. No se contó con financiamiento externo. Se
33
planeó un tiempo total del taller de 20 horas, con 10 sesiones de dos horas y
media. Se llevó a cabo entre los meses de abril a junio del 2012. El número de
personas a las que se acompaño fue doce, con asistencias variables, todas las
personas asistentes viven con VIH/SIDA, ya sea como personas seropositivas, o
como parejas serodiscordantes. La convocatoria se realizó por medio de invitación
directa a los asistentes de VIHas, donde se colocaron carteles en instituciones que
trabajan con PVVS, también se realizó promoción en redes sociales.
En la intención de registrar con mayor certeza y fidelidad la información, así como
para su posterior sistematización e interpretación, se audio grabaron las sesiones
(previa autorización verbal de los asistentes) realizando bitácoras de todas y
transcribiendo solo algunas de ellas. Se concluye con un cuestionario/entrevista
para evaluar.
De parte del facilitador, se buscó lograr un espacio de ejercicio concreto de las
habilidades del ECP en donde se pudiera poner en práctica los recursos
personales para lograr los objetivos de la intervención, para generar relaciones
facilitadoras con las miembros del grupo, aportando en la aplicación en el ámbito
de las PVVS los aprendizajes de la MDH.
Fue así que se inició “Abriendo las Alas”. El título hace referencia al delicado
proceso que experimenta la mariposa al salir de su capullo, posterior a su
metamorfosis en metafórica alusión a los procesos personales, que siempre son
trascendentes y vitales, que generalmente son transformantes y evolutivos. En el
transcurrir de las sesiones, se observó que la realidad de estas personas se abría
a dimensiones que surgieron como prioritarias desde el ejercicio de acompañar
con lo que cada quien fue compartiendo. Se permitió está evolución, confiando en
la sabiduría interna de la persona y del grupo para buscar lo que necesita, sin
seguir estructuras pre establecidas, tocando las narrativas, que los participantes
expresaban. Se confirmó en el transcurrir del tiempo que la moción seguida de
atender al grupo y dejarlo libre fue una buena decisión. Por este motivo no se
sigue una direccionalidad concreta, no existe un tema particular o esquema de
sesiones a trabajar. Sin embargo en todas las sesiones se inicia con una breve
34
actividad que busca generar confianza e integración entre los miembros, y que era
elegida de acuerdo a lo trabajado en una sesión previa.
I.4 CARACTERISTICAS DE LOS ACTORES
Hablar sobre los miembros del grupo, es solo dar pinceladas en una intento de
acercarse a la persona, intentando esbozar perfiles generales en base a la
evolución seguida en este tiempo limitado, que permita de alguna manera poner a
quien lee en contexto. Por motivos de confidencialidad y privacidad, para efectos
de este documento los nombres de las y los participantes se han cambiado y se
incluirán en este documento con un pseudónimo que será el adjetivo “mariposa”
en diversas lenguas, aludiendo al nombre del Taller “Abriendo las Alas” que utiliza
el símbolo de la misma como metáfora de transformación y crecimiento.
Butterfly (Inglés), es una mujer viuda de 34 años, madre trabajadora, desempeña
su labor cotidiana como secretaria en una oficina, esfuerzo motivado por el ofrecer
bienestar de sus dos hijos. Se entera de su condición de seropositividad a partir
de que su esposo presenta SIDA, enfermedad que lo llevó a la muerte ya cinco
años atrás. Esta situación la somete a una vulnerabilidad e inestabilidad muy
intensa, sin embargo ella se esfuerza por levantarse a diario a buscar un mejor
horizonte para ella y sus hijos. Se le percibe cálida, tierna, cercana. Algunas veces
menciona que desea encontrar a alguien con quien compartir la vida. Se sabe con
carácter, y es consciente de su voluntad y sus “ganas de vivir” como fortalezas
para la existencia. Su objetivo al llegar al taller es aprender cosas nuevas y
centrarse en lo que desea para su vida; relativo a su vivencia con el VIH sigue
aprendiendo en lo cotidiano, en particular en enfrentarse a la sociedad, porque
según expresa ella y las personas con el diagnóstico son iguales que cualquier
otra persona que no lo tiene, sin embargo sí ha experimentado discriminación que
junto los avatares en relación a la medicación y el tratamiento médico constituyen
sus preocupaciones en relación a su diagnóstico (Butterfly, E1, 07/03/12).
35
Papillon (Francés), es un joven de 26 años, casado desde los dieciséis. Su
aspecto demacrado, pálido, enmarcan una mirada férrea, viva, intensa. Su trabajo
es como supervisor en una fábrica, pero desde que ha enfermado dejó de hacerlo
por lo que una sociedad civil le proporcionó ayuda. Él vivió siempre con sus
abuelos, quienes se hicieron cargo de su cuidado y el de su gemelo. Ahora vive en
las periferias de la ciudad. Hace más de dos horas para llegar al grupo. Es de
reciente diagnóstico, apenas un mes, pero lleva ya un tiempo en un transitar en
hospitales, con médicos, estudios de laboratorio. Previo al SIDA, el padeció
Diabetes Mellitus Tipo 1 e hipotiroidismo, agregándose a su ya precaria salud
presenta la neumonía por gérmenes atípicos, tuberculosis y hace unos días, el
cáncer de hígado. Él percibe cercana la muerte, lo menciona constantemente, eso
no le asusta; su temor principal al llegar al grupo es el revelar su condición a su
esposa y familia y que le separen de su hijo. Dentro de sus narrativas menciona
constantemente que su matrimonio es esencial para él, y cuando habla de su
niñito de apenas tres años, sus ojos se iluminan. Cuando llega al grupo comentó
sus dudas sobre el acudir al espacio propuesto, pero posterior a dos semanas de
reflexión y meditación decide acudir, con la siguiente consigna: “puedo aprender a
vivir así, y luego hacer cosas por los demás” (Papillon, E1, 07/03/12, S1).
Comenta que este momento de su vida el planteamiento principal es encontrar
cuál y como es su relación con el VIH, buscando inicialmente el perder miedos, el
aprendizaje de cuidados de salud personales y de cómo vivir una vida lo más
normal posible, en su círculo familiar y social. Participó las primeras cinco
sesiones, posteriormente dejo de ir, porque su estado de salud empeoro. Sin
embargo su entusiasmo y apertura fue singular desde el inicio. Se considera
alegre, bromista, positivo, cariñoso, creativo, realista y a la vez romántico. Anota
en su encuesta “yo soy la reina” junto con una flor. Habla de su bisexualidad, y de
sus encuentros furtivos en los que no se “cuidó” y se arrepiente de no haber visto
el peligro, constantemente expresando culpa, además de miedo e ira. Sin duda
está experimentando emociones y situaciones límite que lo llevan a replantearse
su modo de ser y de estar. Interesante es lo que expresa: “lo más importante para
mí es aprender y aceptar con voluntad el VIH como un amigo eterno y esforzarme
36
en mis cuidados” frase que refleja un deseo profundo de aceptación que no vive
en el momento inicial, principalmente impedido por el miedo a perder a su familia,
a vivir y estar solo, al rechazo de los suyos y de donde trabaja. Cuando se le
pregunta sobre sus herramientas y fortalezas personales el comenta: “Quiero y
estoy decidido a seguir vivo, con todo lo que implique hacer y no hacer, ser
consciente de mi realidad y saber controlar las malas emociones o sentimientos
bajos, ser tranquilo y estar atento para lo que venga” (Papillion, E1, 07/03/12, S1).
Sus compañeros ven el características positivas tales como tenacidad y decisión,
paciencia, valentía, pasión por la vida, y seguridad.
Barboleta (Portugués) arquitecto, de 35 años, trabaja como asesor de sistemas en
una oficina. Inicialmente retraído, poco a poco participa del trabajo del grupo,
expresando su problemática gradualmente “al sentirse [agusto], en confianza,
tranquilo”, dentro del grupo (Barboleta, E2, 25/04/12, S7). De preferencia
homosexual, rechaza su condición tácitamente, no la acepta y culpa a ello de los
problemas de vida. Nadie de su familia lo sabe, pues teme el rechazo como
reacción de los suyos. Su confesión religiosa pesa también mucho sobre él pues
en su creencia la homosexualidad está fuera de ese paradigma, visión que ha
propiciado aprendizajes que moldean la autopercepción negativa, además de
asumir introyectos familiares y sociales que pesan mucho sobre él. De hecho
como reto personal establece “el terminar de aceptar el diagnóstico, aprender a
vivir como soy, y corregir lo que no me gusta de mí”, enunciado donde destaca su
necesidad de aceptación de su ser, misma que al momento no tiene. Es
interesante observar que el VIH no parece importarle mucho según menciona, y
que su vida ha cambiado poco posterior al diagnóstico, para él solo tomarse las
pastillas por la mañana y las visitas cada cierto tiempo para conteos de CD4, se lo
recuerdan. Su preocupación principal (revelada en diálogos personales) es la
toxicomanía de la cual quiere librarse con esfuerzos que han visto muchos
fracasos. Ello lo mantiene en constante desesperanza, buscando ayuda que le
permita salir del estado en el que se encuentra. El consumo de sustancias es
preludio de encuentros sexuales fortuitos, intensos, bareback o sexo “a pelo” con
usuarios también de estas sustancias sin protección por preservativo, en una
37
decisión consciente y acordada con la o las parejas. La mirada de Barboleta es
profunda y sensitiva, su dialogo inteligente. En el tránsito del caminar grupal
refiere que los compañeros y compañeras le proporcionan una sensación de
aceptación, y menciona que aprende mucho de lo que cada quien comparte. Ha
desarrollado “sensibilidad y susceptibilidad” para con los otros (Barboleta, E2,
25/04/12, S7).
Farfalla (Italiano) es una mujer comprometida con el mundo del VIH, luchadora en
lo ordinario, conoce de cerca las situaciones de las PVVS, dado que participa
activamente en una asociación que trabaja con este grupo de personas desde la
promoción de sus derechos y el acompañamiento cercano a los usuarios. Al llegar
al taller expresa su deseo de “tener herramientas para acompañar y vivir mejor” y
poder atender a “una sociedad afectada por el VIH” (Farfalla, E1, 07/03/12, S1).
Revela al interior del grupo que ella comparte la serodiscordancia con su pareja,
por lo que la situación le toca aún más profundamente. Le interesa profundamente
acompañar los procesos humanos, para lo que tiene una sensibilidad exquisita,
muy desarrollada, que fue posible observar en el devenir de las sesiones: una
escucha atenta y empatía constante se perciben en su actuar dentro de este
proyecto. Se siente muchas veces vulnerable ante las realidades que le toca vivir y
es para ella un reto el lograr tener “estabilidad, y mejorar mente y espíritu”, le
interesa sacar los proyectos de su trabajo; menciona: (quiero) “vivir feliz y plena y
amarme y cuidar de la salud” (Farfalla, E2, 25/04/12, S7).
Papilio (Latín), es un hombre de 38 años, un “oso” (subcultura dentro del ambiente
gay, de cuerpo fornido y con vello facial y corporal, que exhiben una actitud
masculina dentro del estereotipo determinado). No tiene trabajo estable por el
momento, se encuentra ayudando en un salón de belleza como estilista.
Comprometido en el acompañamiento a personas con VIH trabaja en una
organización que atiende a este colectivo como promotor de derechos humanos,
los cuales defiende “como un perro”, pues una de las barreras con las que
frecuentemente se enfrenta es que “a cada instante te estén discriminando”
(Papilio, E1, 07/03/12, S1). Es muy expresivo y participativo, constantemente
38
busca decir lo que vive y piensa, con un afán intenso y continuo de mostrar lo que
parece en ocasiones le desborda y le causa “confusión”. Vive con su madre y con
su padre, con este último lleva una relación difícil, de agresiones, de rechazos
mutuos, de desacuerdo constante. Esta relación con su progenitor es uno de los
temas recurrentes en su discurso, que le generan conflicto y angustia. Otros
aspectos de su narrativa lo son la afectividad en pareja, de la cual ha sufrido
mucho desencuentros. Sin embargo dice siempre busca optar por estar bien
consigo mismo. Quiere ser “mejor persona, saber perdonar y ser más humano”
(Papilio, E2, 25/04/12, S7).
Paruparó (Tagalo), mantiene siempre la sonrisa, la jovialidad, el entusiasmo. Tiene
43 años, es profesionista y tiene un empleo estable. No muestra reservas en
mostrar su homosexualidad abiertamente pues él se encuentra seguro de ser
quien es. Apenas cuatro meses del diagnóstico de seropositividad, refiere que está
aún procesando esta situación, llegando al taller “estando en blanco, emocionado
por ser más… (Tiene deseo de) crecer como persona, conocer gente nueva”. Le
ayuda una visión propia de la vida muy pragmática, sin complicaciones, de
acuerdo a lo que revela en el caminar de las sesiones, más en la entrevista inicial
también acota que se experimenta en “confusión”, en un estado “de miedo, de no
saber qué es lo que vendrá” (Paruparo, E1, 07/03/12, S1). Son sus acercamientos
iniciales a la institución. Escucha con mucha atención, al resto de compañeros,
realiza contactos visuales claros con los demás; sus participaciones son breves,
pero reflexivas. Reiteradamente menciona que se siente bien y en familia dentro
del grupo. Él detecta como sus fortalezas el “tomar (sus) retrovirales, pensar
positivo, vivir con entusiasmo”. Un reto personal que tiene claro es el de vencer
miedos: “superar mi temor a cambiar de trabajo por el temor a ser rechazado, aun
así lo seguiré buscando; poder hablar con mi familia de mi enfermedad, explicarles
que podré vivir mucho para que no sufran; conseguir una pareja que me entienda
lo relacionado” (Paruparo, E2, 25/04/12, S7).
Kelebek (Turco), es un hombre reservado, serio, incluso tímido, que expresa poco,
pero se permite hacerlo en su momento. Tiene 30 años de edad y es empleado.
39
Por motivos de su trabajo su asistencia, fue esporádica, pues cambia
constantemente de turno. Aun así expresa interés y se integra a la experiencia.
Tiene cuatro años de diagnóstico de VIH. Acude con regularidad a eventos de
VIHas; dentro del grupo su expectativa es el “sacar emociones y sacar el estrés”,
si percibe “tristeza” y “depresión” en su vida relacionados con su diagnóstico.
Teme a la sociedad por la discriminación (Kelebek, E1, 07/03/12, S1).
Pillpa (Quechua), acude con su esposo, a las reuniones, pues tiene el interés de
saber acompañarlo. También serodiscordantes, ella se entera de la
seropositividad de su esposo recientemente con una historia de casados desde
hace más de 30 años. Comparten una grande familia y ya son abuelos. En
diversas ocasiones Pillpa menciona que esta situación (seropositividad) le es muy
compleja y difícil de manejar, aun a un año de saber del diagnóstico, no logra
integrar el cómo convivir con su pareja con todo lo que ello implica, se percibe
triste, conflictuada, aunque se percibe el afecto entre ellos se dice constantemente
con enojo para con Panambi (Guaraní) su esposo. Él por su parte dice vivir con
mucha tristeza, la cual afloró en distintos momentos, pues su vida “ya no es igual”.
Incluso le cuesta articular en palabras las emociones que vive, de las cuales hay
una maraña complicada. Encuentro complicado entre el ser y el ocultar lo que se
es, busca mantener en pie su matrimonio, pero va siendo difícil la relación con
Pillpa, particularmente después de revelar sus situaciones concretas en las que se
incluye la afectividad, bisexualidad y el diagnóstico. Los hijos de ambos saben de
la seropositividad de Panambi, lo acompañan de manera cercana, pero su
situación marital está sufriendo estragos, la convivencia intima es nula, el rechazo
constante. Él destaca cualidades como responsabilidad, el cuidado de su familia,
su ser amigable, sociable y agradable (Panambi, E1, 07/03/12, S1). Ambos
dejaron de acudir a las últimas tres sesiones, pues decidieron separarse y poner
distancia entre ellos.
Pejpem (Maya Tzeltal), es usuario asiduo de la institución más se integra
tardíamente al grupo, sin embargo su apertura alcanza en profundidad a la de los
miembros más asiduos. Vendedor de productos en un tianguis, él busca ganarse
40
la vida. De casi 50 años, tiene más de 20 de ellos con VIH y ya presentó SIDA. Se
define homosexual, aunque también estuvo un tiempo casado, tiene dos hijos, los
cuales ya son ahora adolescentes, relación que le preocupa intensamente
adjetivando este núcleo como “desmoronado”. No puede acercarse a ellos aún por
conflictos legales con su ex esposa. Ha vivido de todo, de una manera muy
compleja e intensa: el surgimiento, la evolución de la pandemia, los temores y los
prejuicios de la sociedad, pero sobre todo de los más cercanos, son parte de su
historia de vida; le ha tocado ver morir a sus mejores amigos, a las personas que
ha amado. Quizá eso le lleva al compromiso con la comunidad Gay-VIH/SIDA, y
orgullosamente menciona que se ha permitido entrevistas transmitidas en
televisión exponiendo su condición y revelando su lucha. En muchas ocasiones ha
estado al borde de la muerte, SIDA con encefalitis cerebral le llevan al coma,
situación en donde le desahuciaron pero de la cual logra sobrevivir. Se describe
en una frase como: “incompleto, siento que me faltan algunas cosas para disfrutar
lo que cada día me brinda” (Pejpem, E2, 25/04/12, S7). Sin embargo cree que aún
tiene algo por lo que hay que vivir.
Papalotl (Náhuatl), es un hombre recio, fuerte, de aspecto saludable y poco
expresivo. Es empleado en una fábrica. Actualmente comparte una relación
serodiscordante. Tuvo que dejar a su esposa e hijos e inmigrar a la ciudad.
Participa en el grupo con comentarios muy profundos y reflexivos. Menciona que
se siente “cómodo en escuchar a otras personas y aprender más de ellos”
(Papalotl, E1, 07/03/12, S1). Sus narrativas hablan de una vivencia muy honda,
intensamente dolorosa, pero a la vez profunda. Habla constantemente de la
tristeza, de cómo el VIH cambia la vida, de estados de soledad, de búsqueda. Sin
embargo está comprometido consigo, con una vida saludable, con su relación y el
llegar a formar una familia. Su aporte es muy enriquecedor, pues da una
percepción desde su historia que profundiza en rasgos poco observados. Aprende
del grupo la perseverancia y la tranquilidad.
Fluture (Danés), fue el más joven del grupo con apenas 27 años. De rostro fino y
atractivo, luce una palidez intensa y una mirada melancólica. Trabaja en un
41
negocio de bicicletas, viviendo aún con sus padres. Hace unos años el sufrió una
complicación con tuberculosis abdominal que lo llevo a que le retiraran gran parte
del intestino, por lo que lleva colostomía, situación que le es incomoda
particularmente al inicio, para estar físicamente y encontrar formas cómodas de
estar y moverse dentro del grupo, ya más avanzado el contacto grupal logra hablar
de ello y moverse con mayor seguridad y libertad. Hace mención constante a
como este cambio de vida lo lleva de la superficialidad de relaciones y de
opciones, a una vida más consciente. Tiene deseo de encontrar una pareja con
quien caminar, pues este aspecto aún le sigue siendo difícil.
Pinpillinpauxa (Euskera), se ubica en la tercera década de la vida. Secuelas a
nivel verbal de la enfermedad, hacen de su expresión difícil de escuchar y
comprender. Es un hombre luchador y tenaz que trabaja limpiando coches o
realiza actividades de aseo o en “lo que vaya saliendo”. También estudia la
preparatoria abierta para personas con discapacidad, expresando a veces que no
se siente capaz. Muy entusiasta, escucha siempre atento, habla de sus
experiencias y conflictos como el haber vivido en la cárcel que le marca en la piel y
en la forma de ver la vida. Lee libros de superación personal de los que extrae
ideas para llevarlas a la vida cotidiana. No le fue posible concluir todas las
sesiones dado que encontró un trabajo por las tardes.
De tal forma en apreciaciones generales se esbozan rasgos parciales pero que
pueden ofrecer un primer acercamiento a las y los miembros de “Abriendo las
Alas”, perfil que se irá completando conforme transcurre el presente trabajo, para
proporcionar miradas más integrales de lo que estos seres humanos son. Un
grupo heterogéneo sin duda, en donde algunos se conocen y otros acuden de
primera vez a la institución, de diagnósticos muy recientes y en proceso de
aceptación en distintos niveles, otros tienen una experiencia de convivir con la
enfermedad de muchos años. Hombres y mujeres, solteros, casados, viudos,
padres y madres, incluso abuelos, de orientaciones sexuales diversas; parejas
serodiscordantes, algunos profesionistas, otros con empleos modestos; Hay quien
está muy comprometido con la causa del VIH/SIDA. Otros en la lucha ordinaria de
42
vivir el día a día sin la certeza de un mañana. Cada uno con historias propias que
van revelando su ser original a través de la unicidad de sus personalidades tan
diversas. Vida en todos sus procesos se expresa en el grupo, incluso en la
perspectiva real de muerte física. Así de diverso es el grupo, como diversa es la
epidemia de personas que viven con VIH/SIDA, un mosaico de múltiples rostros,
de experiencias distintas que conforman una realidad compleja y poliédrica. Una
epidemia que es la suma de muchas epidemias personales. Pero sobre todo una
realidad humana.
I.5 NARRACION DE LA INTERVENCION
Cumpliendo las premisas de intervenir con seres humanos experimentando
procesos de salud/ enfermedad y de que esta condición les colocara en estado de
vulnerabilidad, de riesgo, de vivencia “de frontera”, es como inicia “Abriendo las
Alas” grupo de encuentro para mujeres y hombres VIH positivos/SIDA. Sin duda
las expectativas personales del autor fueron superadas por lo vivenciado,
convirtiéndose no solo en el cumplimiento de un compromiso académico si no en
una experiencia muy enriquecedora a todo nivel y que ha permitido reflexiones
profundas que han motivado acciones y opciones.
En el transcurrir de estas líneas se esboza de manera muy general el desarrollo
de las sesiones para contextualizar al lector sobre el proceso global. Se inició un
miércoles del mes de marzo del 2012, con diez personas inscritas. En la sala de
usos múltiples del CAFI, centro en el cual se encuentran las oficinas de VIHas en
Guadalajara. Las sesiones se dieron semanalmente, con una duración promedio
de dos horas 30 minutos, cambiando eventualmente de lugar, por necesidades de
espacio. El esquema general inicial de cada sesión fue el de realizar una breve
dinámica que propiciara la confianza y que favoreciera el posterior compartir, esta
dinámica era elegida desde las necesidades que el mismo grupo planteara en las
sesiones anteriores, a juicio del facilitador. Después se dio paso al trabajo
concreto de grupo de encuentro.
43
La primera sesión puede titularse “Conociéndonos” pues fue el primer
acercamiento entre los asistentes y el facilitador. Se pidió a los asistentes, dos
mujeres y seis hombres, se ubicaran en círculo. Anotaron sus datos en una lista
de asistencia, y posteriormente se les entregó una encuesta, misma que
respondieron a su tiempo. El facilitador se presentó y dio la bienvenida.
Posteriormente se realizó a una dinámica que consistió en una meditación guiada.
En una posición cómoda, con luz apagada, se invitó a percibir la postura de su
cuerpo, y a recorrerlo de los pies a la cabeza, las zonas tensas y relajadas, a
integrar los sonidos de alrededor, a recorrer cada una de los espacios corporales y
llevarlos a la conciencia. Se pidió recordar al cómo llegaron a la sesión, de sus
preocupaciones, de sus motivaciones, las actividades del día. Se pidió dejarse
llevar por la imaginación y trasladarse a un lugar significativo, hermoso, tranquilo,
el lugar donde cada uno se sintiera relajado, en donde se sintieran a gusto, sin
conflicto, buscando el contactar con las emociones y sensaciones que llegaban,
tranquilidad, tristeza, alegría o cualesquiera que fuera, sin juzgar, ni rechazar lo
experimentado. Por último imaginaron un animal que los representaría. Luego en
pares compartieron la experiencia, para posteriormente en plenaria compartir su
lugar y el animal. El ejercicio fue fluido e intensamente profundo, de uno en uno, a
forma de presentación. Se dio paso a formular los acuerdos generales, y en
relación a las expectativas que ellos tenían ente el grupo. Entre los acuerdos
surgidos entre ellos mismos y el facilitador fueron los siguientes: confidencialidad,
libertad de expresar, respeto, escucha atenta de lo que comparten los
compañeros, el evitar burlas y comentarios negativos, hablar en primera persona
(hablar de sí mismo, y de su experiencia), puntualidad y permiso para audio
grabar; Este último punto generó controversia, pues se expresaba que temían las
grabaciones y a posibles abusos en la confidencialidad, aspecto en el que algunos
han sufrido violaciones. Se llegó al acuerdo de que el facilitador ante la necesidad
de reportar evidencias para el trabajo de grado, audio grabaría, cuidando de
manera comprometida con medidas máximas de confidencialidad. Ello dio paso a
que hablaran de las abusos que han sufrido ellos en relación a sus derechos, sin
embargo concluyeron que era necesario abrirse a la confianza para “compartir el
44
corazón”. Después se abrió un espacio de grupo de encuentro, en donde de
manera espontánea se invitó a la expresión verbal. Se concluye en el recoger la
experiencia con una frase corta o palabra, expresiones como me voy muy
“agusto”, emocionado; Tengo confianza; Me ilusiona empezar un grupo; Me voy
con menos miedo y pensativo; Agradecida y contenta; divertido, desahogado y
respaldado, se escucharon como síntesis de este momento.
En la segunda sesión se agregan al grupo tres personas nuevas. Los compañeros
que acudieron desde la primera sesión se presentaron y entre los datos
espontáneos fue el decir el tiempo de diagnóstico con VIH. Recordaron los
acuerdos establecidos. El facilitador inició con la pregunta de: ¿Qué tan
consciente soy de los miedos, trabas, conflictos o situaciones que me impiden
tener una vida plena? ¿Qué pensamientos no nos ayudan? La idea fue generar el
intercambio de ideas y dar paso a las narrativas, mismas que tocaron temas como
auto comprensión, la vivencia del VIH, las relaciones de familia complejas, la
visión propia de fortaleza pero expresando una realidad interior en la que se
muestra el miedo, la incertidumbre, culpa, confusión, ira. De alguna manera en
esta sesión, hubo quien toco un poco más de sí mismo, de su vivencia personal.
El compartir fue intenso y rebasó los límites de tiempo, por lo que se pidió terminar
cerrando con una palabra, entre las cuales se escucharon: entusiasmo, gozo,
tranquilidad, esperanza.
Para la tercera sesión el espacio habitual fue reservado previamente para una
reunión de las oficinas que ocupan el inmueble, por lo que el grupo se traslada a
un bar, con una sala privada a unas cuadras del lugar habitual. Se pudo realizar la
sesión ahí. Se inició con el ejercicio de recordar hechos concretos de su vida en
donde se hayan experimentado plenos, felices, con gozo interior. Durante la
meditación, se les fue conduciendo a vivenciar este recuerdo positivo y luminoso,
intentando de abarcarlo con los sentidos corporales y siguiendo la emocionalidad
del momento. El recordar un momento luminoso, les serviría de estrategia que les
permitirá saber que también son y han sido capaces de ser plenos y felices, que
en nuestra historia tenemos instantes que dan fuerza para seguir adelante y que
45
es posible recurrir a ellos en cualquier momento del día para llenarse de la energía
que emanan. Durante el ejercicio, unos de los miembros mostraron lágrimas en su
rostro. Ello dio para iniciar el compartir. Para algunos acudir a experiencias
positivas fue fácil, para otros un tanto complejo. A partir de ahí, se pudo hablar de
momentos de familia, de comunidad, de compartir. También del diagnóstico
afectando en mayor o menor medida y la presencia de personas concretas. Sobre
las dificultades en la aceptación de la preferencia sexual o la condición de salud.
Al terminarse se recapituló en la sensación personal ante lo vivido en la sesión.
Los miembros desearon continuar tomando una bebida y compartiendo fuera del
espacio de grupo en conversación fluida.
El cuarto encuentro comenzó con un ejercicio de recapitulación y vivencia en la
imaginación de las diversas emociones que se experimentan en el ordinario en un
intento de conocer las emociones, vivenciar dichos estados y aprender a
experimentarlos de manera constructiva. Se invitó a las y los compañeros a
ponerse de pie, a caminar y observarse mutuamente, se invitó en parejas o grupo
de tres personas a que se vean a los ojos y recuerden un momento en el cual se
vivieron experimentando una emoción concreta (miedo, ira, alegría, tristeza,
afecto) y permitir la expresión con el gesto y el lenguaje corporal, haciendo
consciencia de lo que esta emoción produce en cada uno de ellos y observarla en
los otros. Después en grupo de crecimiento se comparte lo que cada emoción
generó en su interior. Cada una de estas emociones hizo eco en la expresión
corporal y verbal de las y los asistentes, dando pie a narrativas concretas en
relación a como se viven desde el particular, sus motivos, los pensamientos
asociados, lo que generan en el cuerpo y en la acción. Dolor y sufrimiento en
muchos momentos de vida fue compartido. También se habló de perdidas, de
aislamiento inducido por la situación de salud, el rechazo social y la marginación;
De la necesidad afectiva, de encuentros profundos que acompañen a la situación
de soledad existencial; La culpa ante las situaciones y relaciones de vida fue otro
aspecto revelado en las narrativas.
Un quinto momento inició con una breve dinámica de darse cuenta del auto
concepto y de la confianza personal. Se pide a los y las participantes que se
46
pongan de pie, muevan el cuerpo, cierren los ojos y se exhorta a la reflexión sobre
la imagen que cada uno tiene de sí mismo, en la premisa de que aquellas
personas con un auto concepto sólido y positivo pueden enfrentar de manera más
fortalecida las experiencias de la vida. Se les pidió pensar en completar la frase
“Yo soy… (el nombre de la persona) y soy…(características generales positivas)”
completando al escribir en una hoja. Los compañeros y compañeras se volcaron
en el ejercicio, y participaron con mucha jovialidad, percibiéndose en algunos/as
un poco de dificultad para escribir características positivas sobre sí mismos, hecho
que luego en el compartir fue corroborado como en un ejercicio del cual son
generalmente ajenos, mientras que otros/as fluyeron en la expresión. La segunda
parte del ejercicio fue la de que escribieran de una a dos cualidades que lograban
ver en cada uno de las y los compañeros, las escribieran en unas etiquetas
mismas que pegarían al reverso de la hoja donde previamente ellos anotaron sus
cualidades personales. Ello dio paso a compartir en grupo sobre cómo cada quien
se percibe, de la dificultad de rescatar aspectos positivos y de valía personal. A
Paruparo le llamó la atención que le dijeran que es alegre, él se considera poco
inteligente por lo que le es llamativo que alguien le haya percibido así, le hace
sentir bien al ser sincero consigo mismo ser él y transmitir eso; Alegre,
comprensivo, guapo, delgado, querendón, sincero, buen hijo, apasionado fueron
algunas de las características que él percibe de sí. Papillon expresa que le costó
trabajo el pensar y reconocer las cualidades personales, pero le gusta de sí el que
es alegre, positivo, cariñoso, bueno en la cocina, realista, tocar guitarra, cantar;
Hay cosas que los demás perciben, como la tenacidad, valentía, seguridad,
tenacidad, confianza y que es apasionado por la vida como virtudes de las que se
apropia, se siente halagado posterior al ejercicio. Papalotl se describe como
servicial, alegre (la sesión anterior se definía como una persona triste) romántico,
espiritual, enamorado, cariñoso. Los y las demás vieron en él la fortaleza,
sinceridad, elocuencia, entregado. Le es interesante como los y las otras ven
aspectos positivos que él no logra ver. Barboleta coincidió con otros/as en que le
es difícil ver sus cualidades por andar en etapas depresivas según menciona, pero
quiere ser “diferente” y salir adelante, por ello está convencido de verse en
positivo, y el ver lo que los demás le escriben le lleva a decir que “Hay que ver lo
47
bueno para salir adelante”. Es más fácil para él regañarse, no ver las cosas
positivas y que otras personas vean lo bueno que él tiene antes que él mismo; “El
día que tú vieras lo que hay en ti, podrás hacer grandes cosas” le dijo a Barboleta
un amigo y lo cree profundamente. Panambi dice que no es nada paciente aunque
se lo hayan escrito pero coinciden mucho las cosas que le escribieron calificativos
como sincero, alegre, servicial fueron de los que se apropió; Para él fue difícil
encontrar sus propias cualidades. Pejpem un nuevo miembro para el grupo, se ve
como una persona de valores, se dice muy “atacante socialmente”, “agresivo
social”, entre lo gay, entre el VIH (dice se ha tenido que defender por mucho
tiempo) aunque también se dice ser amoroso, servicial, cariñoso y cumplido;
Coincide que es querendón, alegre; le pone reflexivo el saber cómo le ven los y las
otras y cómo él valora sus propias cualidades. Para Pillpa ser optimista, cariñosa,
alegre, responsable, sincera, positiva, risueña y fuerte son sus cualidades; El resto
del grupo le dijeron que ven en ella fortaleza, sensibilidad, alegría, que es
paciente, sabe escuchar y es tolerante, calificativos ante los que se ríe porque de
pronto dice no creerse lo que los y las demás escribieron aunque le gusta y se
siente gozosa al ver aspectos positivas de sí misma. Pinpillinpauxa expresó que
era desafiante (se plantea retos y avanza), poco social, original, le gusta su
estatura, su edad; Siente que los y las demás si le “atinaron”, le gusto ver que
otras personas lo vean que es fuerte y lleno de espiritualidad y él dice que es
cierto “que para atrás ni pa´ agarrar vuelo” El turno de Butterfly dio paso a que se
reconociera como persistente, le gusta hacer bien a las demás personas, creativa,
apasionada cariñosa, bromista. Recibe con gusto las percepciones de los y las
compañeras que mencionan que le ven agradable, amorosa, motivadora,
inteligente, sensible, luchona, fuerte. El breve ejercicio favoreció confianza para
hablar de pequeños retos y logros experimentados en el tiempo del trabajo del
grupo, del momento de diagnóstico y enfermedad como parte aguas o catalizador
de búsqueda de sentido y de significaciones nuevas ante el hecho. La solidaridad
ante el dolor y las relaciones nutricias como apoyo vital (S5, 11/04/12).
En la sesión número seis, el grupo participó de la actividad con mucha fraternidad
y jovialidad, mucha risa y espontaneidad, comentan entre ellos y ellas el reunirse
en contextos distintos a los de las sesiones. Iniciamos con el video del “El circo de
48
la Mariposas” (Weigel, J., Weigel R. y Alvarez, A., 2009), en el que se relata la
historia de un hombre con amelia (ausencia de miembros pélvicos y torácicos:
piernas y brazos), el cual trabaja en un espectáculo de “fenómenos”, es
encontrado por un buscador de talentos que le invita a su circo. En él se enfrenta a
situaciones nuevas y a maneras distintas de auto percibirse. Descubre que la
limitación mayor es la que él mismo se autoimpone y genera narrativas distintas,
esto permitió la reflexión y el discurrir en los temas diversos en sus narrativas: los
vínculos relacionales y sus dinámicas en la experiencia de ser seropositivo y el
cómo se teje la vincularidad fue algo expresado. La percepción personal y las
herramientas de vida utilizadas para significar lo que se va viviendo, de la
necesidad de crecer en aceptación y estima personal también surgieron como
temáticas.
Previo a la séptima sesión, se pidió respondieran a un cuestionario, el cual como
objetivo tuvo el conocer el estado actual de las personas asistentes al grupo taller,
así como la proyección a futuro, ver hacia dónde hay que seguir caminando
(Encuesta 2), las preguntas pedían su opinión sobre ellos y ellas mismas, sobre el
facilitador y sobre el grupo en general, así como retos y aprendizajes personales
percibidos en el transitar grupal, resultados que abonan capítulos posteriores. El
compartir estuvo matizado por la alegría, se narró su situación de salud y cómo
afecta sus relaciones interpersonales en el particular afectivo de pareja, de la
necesidad de amar y ser amado más también de las dificultades experimentadas
por los miembros a este nivel.
En el octavo encuentro se buscó generar un clima de confianza, de respeto y
aprecio en el que las y los compañeros pudieran sentirse acogidos/as,
abrazados/as, dentro de una comunidad; este trabajo sencillo sin embargo
además permitió concientizar a los participantes de su dimensión corporal, así
como de la manera en la que cada uno codifica y recibe el aprecio de los otros y
las otras y facilitar el dar y el recibir. El ejercicio concreto fue el de acariciar el
cuerpo de uno o una de los/as asistentes quien se pone al centro con los ojos
cubiertos y el resto del grupo lo toca, pidiendo a la persona que es tocada hiciera
conciencia de emociones y sensaciones que surgen al ser acariciados, misma
49
atención para aquellos que acarician. El ejercicio se llevó a cabo con mucha
tranquilidad, respeto y aprecio por el otro, fue un momento intenso, en el que se
percibió un flujo afectivo maduro, rostros de sorpresa al dimensionar el propio
cuerpo y la relación con el otro, comprensiones sobre los propios tabúes, miedos y
bloqueos para con el contacto mismo que se reflejó en el dialogo posterior.
En una novena sesión la dinámica inicial fue muy lúdica, invitándose a partir de la
expresión gráfica la creación de una imagen/símbolo que hable de lo que es vivir
con la enfermedad o el diagnóstico, y así poder significar lo que es convivir con el
VIH/SIDA. Los y las participantes entraron a la actividad animados/as, utilizaron la
combinación de colores, uso de pinceles, las propias manos para el desarrollo de
la actividad. Se experimentó mucha jovialidad, comentarios fraternos, risas,
bromas, que hicieron del momento algo agradable. Fue llamativo que en algunos
se sumergieron en la actividad y se concentraron sin casi hablar. Cada uno de
ellos/as buscó los colores, las formas y los elementos que le daban significado.
Solo una de ellas rompió su dibujo una vez y lo volvió a hacer. Aves, caminos,
árboles, luz y sombra, lágrimas, cuevas y tormentas, asomaron en los lienzos de
papel, dando vida gráficos llenos de profundidad y simbolismo. Posterior a ello el
trabajo grupal se orientó a la reflexión verbal grupal y significación de la
experiencia, de lo que cada quien mostraba en su símbolo y de lo que los y las
demás percibían.
La última sesión fue la de cierre del trabajo, en un ejercicio inicial de recordar lo
vivido en las sesiones pasadas, la recuperación personal de los avances, el
reconocimiento de los retos personales y las propuestas de trabajo concreto. El
espacio fue ordenado de una manera distinta: con petates en el suelo, en la
penumbra de la oscuridad, se inició una meditación guiada, en la que se invitó a
integrar las experiencias del día, y las sensaciones corporales. Luego la reflexión
de las situaciones que les preocupan, los conflictos, las relaciones, el trabajo, la
salud. Se pidió centrarse en la respiración como una manera de relajarse. La
meditación invitó a percibir en la imaginación una luz:
Facilitador: Luz que encendida palpita en sus pechos, es luz es metáfora de la luz
interior que nos habita: percibe la calidez, la luminosidad de esta hermosa
50
luz….somos polvo de estrellas, tú eres un ser de luz, un ser maravilloso que por
amor vino a la existencia, eres luz… la luz te habita…eso eres, tú eres una
persona maravillosa, no existe nadie igual a ti, nunca en el tiempo, ni antes ni
después habrá un ser humano que reúna lo que hoy tú tienes, imagina como esta
luz llena todos los espacios de tú cuerpo, somos de luz, tú eres de luz. Con mi
luz…La noche es luminosa como el día. Porque tú has formado mi cuerpo, me has
tejido en el vientre de mi madre, te doy gracias, gracias infinitas por tantas
maravillas, prodigio soy, prodigios tus obras. Mi aliento conoces cabalmente, tú
estuviste conmigo cuando era tejido en las honduras de la tierra. Oh luz, que
arduos me resultan tus pensamientos, si los cuento son más que la arena, al
terminar estoy aún contigo. ¿Adónde puedo ir lejos de tu espíritu? ...
Cuando la oscuridad y la desesperanza lleguen a tu vida, recuerda que te habita
en tú interior una presencia cálida, amorosa, maternal. Esta luz que creó el
universo, que creó las galaxias, tú ser, tú cuerpo, nunca te deja. Siéntete habitado
por esa luz que todo lo puede, que todo lo logra. Esto es la espiritualidad, a
saberte uno con todas las cosas, hermano del ser que tienes al lado, hermano de
cada hombre y cada mujer. Esa luz es el amor, la fuerza que crea el universo
(Facilitador, S10, 16/05/12).
Los y las compañeras siguieron el ejercicio con una actitud comprometida,
volcándose en él. Al terminar la meditación, se pidió expresaran con algún gesto o
caricia al compañero que tenían al lado, ese amor que experimentaron: se tocaron
las manos mutuamente, sonreían mirando a la otra persona, alguien dio besos en
la frente, en las manos o en las mejillas. Se les regaló una mariposa de estambre,
símbolo de abrir las alas y de la transformación constante propia del ser humano
refrendando la convicción de que podemos “volar” y trascender cualquier situación
pues tenemos alas.
De manera espontánea cada quien expresó lo que el grupo significó mientras
encendían una vela que se colocó al centro. Gratitud, nostalgia, aprendizaje,
afecto, esperanza como aspectos globales fueron dichas. Cada uno hablo de la
importancia de este espacio y del proceso vivido: Para Pejpem hacer conciencia
de más de 25 años de diagnóstico, de que ha visto morir a muchos de sus amigos
le hace sentir que se acerca más al momento de iniciar una nueva vida. A pesar
51
del miedo inicial a este momento, ahora después de que ha pasado muchas
situaciones en su vida, muy difíciles, dolorosas, complejas logra expresar con
lágrimas que el miedo va dando paso a un estado de tranquilidad. Menciona
conmovido: “Un año previo llegué a VIHas, sin querer vivir, sin querer nada, tenía
la intención de suicidarme” (Pejpem, S10, 16/05/12), sin embargo él dice que el
trabajo en este grupo y los demás apoyos de la institución le ayudan a caminar los
escalones de la vida y que ha aprendido a vivir cada cosa intensamente. Ve que
ha crecido espiritualmente un poco, que crece su conciencia de la amistad y de
que tiene apoyos y redes; Se percibe que no está solo, siente que cuenta con
gente, espera “dar mucho de aquí”. Quiere llegar al final de la vida, tranquilo en
paz, logra quitar odios y resentimientos. Se experimenta más tranquilo, con mucha
fuerza, mucha confianza; Habla mucho de su propio final. Le gustaría seguir
creciendo con los miembros del grupo a los que llama amigos. Farfalla reflexiona
en el que somos luz que se comparte entre las personas; Habló de la
personalidad, la disposición, y de la historia del facilitador que facilita la empatía,
de que se sintió muy identificada con las narrativas de los y las compañeras, y de
las dos veces que compartió la propia experiencia pudo ir “abriendo su corazón de
neta”, en confianza, observando crecimiento interior a partir de ello. Hay luces que
son tesoros para ella. Quiere continuar el grupo. Habla de que “si somos polvo de
estrellas está agradecido con ellas, porque somos creado para amar y dar luz”. La
experiencia grupal le confirma en el deseo de facilitar procesos humanos porque el
caminar con cada persona le llena de mucha energía. Para Papilio el grupo le
generó mucho gusto y le agradaría que se diera a conocer a otras personas. En
particular el conocer nuevos amigos y amigas le ayudo mucho, considerando que
ahora se encontraba con mayor sensibilidad para con los otros y las otras
quedando tranquilo y agradecido. Parúparo confió al grupo que para él este
espacio significa mucho: oportunidad para la expresión, un desahogo, un
momento de apoyo entre todos. Aprendió a sacar “cosas que tenemos
escondidas”, mostrando su logro de concretar el compartir de los compañeros y
las compañeras a quienes llamo “hermanos, hijos de Dios”. Un reto para él es
abrirse con su familia, el siente que es el paso siguiente a trabajar. Barboleta se
dijo sorprendido de su propia actitud en este tiempo, pues no esperaba encontrar
52
nada de lo que encontró; Y es que el grupo se “hizo con todos”, se ha beneficiado
por la comunidad experimentándose confortado, con muchos aprendizajes de
cada una de las experiencias de los y las compañeras las cuales se las llevaba a
su vida ordinaria y las reflexionaba durante la semana, ejercicio que le contribuyo
a su propio proceso personal. Los percibe a todos y a todas más cercanos/as, más
amigos/as, a todos/as. “Dios nos dio dos orejas para escuchar el doble de lo que
hablamos” menciona agradecido. Papalotl atribuye que la “sensibilidad” de todas
las personas del grupo dio paso a la oportunidad de expresar los sentimientos,
“cuando el grupo es sincero, la gente se abre”. Algo que también argumentó fue
que: “A mí lo que me ha enseñado el grupo es ver más allá del ser humano que a
veces te encuentras, la parte sensible de la persona que también sufre, también
llora, tienen problemas” Él dijo que a su manera se dio y compartió, y esto le
enseño a aprender del otro/otra, pues siempre existe novedad en la relación con
los y las demás. El compartir le hace ver más el lado humanitario, el lado sensible
de sí mismo y de los prójimos y prójimas. Quedan grabadas en su corazón las
vivencias y experiencias del grupo. Dijo: “Compartir, el poder decir aquí estoy, es
una prueba de amistad” y agradecido concluía deseando: “Todos nacemos con
una meta a la que hay que llegar… lo importante es llegar y poder decir
triunfé…Que luchen, que lleguen a sus metas, que la vivida sea vivida, disfrutada,
el día de hoy, ser mejores humanos, amigos, padres, hijos” en su exhorto para
todos y todas. Invitó a ver que la vida es simple y es cada uno quien la hace difícil,
a no entristecerse por la puerta que se cierra cuando otras están abiertas, que lo
importante no es cuantas veces caigamos si no cuantas veces nos levantemos
más fuertes. “Luchen, lleguen a su meta, la vida es solamente una….hay que
vivirla, hay que disfrutarla, Hoy vivo y me levanto y soy feliz y mañana me levanto
y vuelvo a ser feliz…..yo creo que el día con día es lo más importante”. Se siente
lanzado a decir: “Dios es tan grande, y tan fuerte” en un momento de cierre. En el
turno de Butterfly ella aprovecho para dar las gracias a cada uno y cada una de los
y las compañeros/as, por compartir lo que a cada uno y una le sucede, agradecida
por poder “hablar, y poder sacar sus experiencias”. Dice “Al principio yo no sabía
qué me iba a sentir así de bien, ni que me iba a servir tanto…pero todo como que
se fue desenvolviendo, se me hace muy chido la relación, la amistad con todos”.
53
Aunque el facilitador tenga otros grupos dijo que este grupo “no nos va a olvidar”.
Deseó buena vibra, y mucho éxito a todos. El facilitador también comentó lo que
ha vivido, en su propia lucha con la depresión, de cómo ahora al estar en un
grupo, donde hay seres humanos maravillosos, con gente que lucha y vive, le
enseña que la existencia tiene sentido y vale la pena vivirse así como se presente.
Él dice: “Para mí el grupo ha sido una bendición, porque veo la fuerza del cariño,
del amor, de personas que no nos conocíamos…y como van siendo importantes”
El ejercicio de “salir de mi mismo para escuchar a otras personas me dimensiona
en mi propia experiencia” argumentó. Agradeció a Dios el permitirle vivir, sentir
compartir: “Este espacio me ha hablado de ese amor que nos habita a todos,… en
él nos movemos, existimos, y somos… Del Dios, papá, mamá, fuerza primera, luz,
o como le quieran llamar, este espacio me ha hablado de Él (ella)… nunca pensé
que el grupo daría esto, Gracias totales”. El último en comentar fue Fluture que
dentro del grupo dijo se ha “sentido escuchado, comprendido, se podría decir
querido”. Él ve que se llena de vitalidad, pues a veces al no conocer a otras
personas que están enfermas se pregunta si vale la pena estar mal, pero al ver a
los compañeros y sus luchas y esfuerzos se siente fortalecido. Nutrido en esta
relación con los otros, intenta aplicarlo a su vida, de “llevarlo y que crezca” en lo
ordinario. Se muestra agradecido. Se cerró con un aplauso y un abrazo grupal
muy cálido.
La experiencia de estas diez semanas, sin duda sobrepasó las expectativas
personales del autor al permitir entrar en contacto humano y acompañar a seres
profundamente ricos, intensos, vivos. Conocer la emocionalidad, los
pensamientos, las preocupaciones, los retos de las PVVS es percibido como un
don que genera reflexiones profundas y que invita al compromiso, que lanza en un
llamado a ser y estar en la realidad. Queda agradecer descalzo la oportunidad de
pisar la tierra sagrada de cada existencia compartida. Gracias a ello es posible
este trabajo y la reflexión que espera ofrecer luz a otros y otras.
55
Capítulo II MARCO REFERENCIAL
¿Qué es el VIH-SIDA para ti? ¿
Un problema de salud pública,/ un problema económico,/ un problema de falta de educación sexual,/ un problema de falta de información, /un problema de discriminación y exclusión;
Un tema de interés común, .../ un tema desconocido,/ uno de poca importancia,/ una mentira,/
un negocio,/ un trabajo/, un mecanismo de control,/ un sentido para vivir,/ una causa;
Una pandemia,/ un virus,/ una infección,/ un nombre,/ un amigo,/ una pareja,/ un padre,/ una madre,/ un hijo;
Tu cuerpo,/ mi cuerpo,/ su cuerpo,/ nuestra salud,/ nuestra libertad,/ nuestros rostros;
... ?
(Izpapalotl, 2013 Voluntaria, activista, amiga. Guadalajara, Jalisco, México)
El presente capítulo pretende ofrecer un telón de fondo al trabajo de grado
brindando una perspectiva general en torno al VIH/SIDA y al Desarrollo Humano
Existencial. Así, en un primer momento se habla del estado del arte en relación al
vínculo del VIH/SIDA con el DH, intentando seguir las huellas del tema y las
tendencias al momento de la investigación. A posteriori se esbozan generalidades
sobre el VIH/SIDA: historia, epidemiología, aspectos biológicos, psicológicos,
emocionales y sociales de la enfermedad. Se concluye el capítulo con conceptos
referentes al DH, en particular sobre el ECP, eje fundante de esta propuesta.
II.1 INTRODUCCIÓN/ ESTADO DEL ARTE: VIH/SIDA Y
DESARROLLO HUMANO EXISTENCIAL
En un intento por aproximarnos al problema del VIH/SIDA desde la perspectiva del
Desarrollo Humano Existencial se exponen los resultados de la investigación de
trabajos de grado de la MDH, o de licenciaturas dentro del ITESO o de la
Universidad Iberoamericana (universidades de inspiración Jesuita), que tuvieron
como universo poblacional PVVS y que además utilizaron el DH en sus variables,
con particularidad en el ECP.
56
Dentro de la plataforma de búsqueda se localizan 21 trabajos de tesis, escritos en
ITESO, los más antiguos datan de 1994, trece años después del inicio de la
epidemia. Dentro de la licenciatura de psicología se inscriben la mayoría de los
textos (ocho), más también, desde el ámbito de las licenciaturas de ciencias de la
comunicación (tres), de la educación (tres), de la filosofía (dos), del derecho (dos)
y de las relaciones internacionales (uno). Existen abordajes interesantes. Dentro
de los trabajos de la MDH dentro de ITESO desde 1984 (93 tesis aprobadas) se
encuentra directamente vinculados dos trabajos en concreto. Se mencionan
aquellos trabajos que cumplen como criterio el haber establecido la relación
VIH/SIDA con variables propias del desarrollo humano y el vínculo con el
acompañamiento concreto a PVVS. En la Universidad Iberoamericana se
encuentran tres trabajos, dos de nivel maestría y una tesis doctoral.
Uno de los primeros trabajos escritos al respecto es el de Contreras Fortis (1994),
el cual se titula “Estrés, afrontamiento y apoyo social en pacientes con VIH y/o
SIDA”. El estudio intenta conocer la dinámica psicológica del paciente con VIH y
SIDA en términos de niveles de estrés y respuestas de enfrentamiento ante la
enfermedad, a partir de entrevistas a un grupo de 154 pacientes infectados con
VIH y/o SIDA, se analizaron variables como estrés, ansiedad, depresión,
autoestima, apoyo social y estilos de afrontamiento. Se refiere que el estrés más
relevante es el relacionado con las cuestiones laborales; que una de las
necesidades apremiantes es la de información relacionada con la enfermedad.
Que la familia y los hermanos constituyen el apoyo social más fuerte y que entre
los patrones de afrontamiento más frecuentes fueron el aislamiento social y la
negación. Resulta llamativo que en el estudio se dice de las personas infectadas
que “son seres humanos destinados en su mayoría a morir” (p.58), “portadores de
una enfermedad, mortal y degenerativa” (p.87). Ello refleja el estado particular
histórico que la epidemia vivía en ese momento concreto.
Un trabajo que se acerca mucho a las dimensiones de la vinculación DH y PVVS,
sin plantearse aún como tal es el de Navarro Torres (1995), el cual tiene por título
“Espiritualidad y sentido de aceptación del sufrimiento en enfermos de Cáncer y
VIH/SIDA”. En este trabajo se describe la relación que existe entre religiosidad y el
57
sentido de aceptación que le dan al sufrimiento las personas que viven con estas
dos enfermedades. Se analiza una muestra de 100 personas, 25 de las cuales son
PVVS, de la ciudad de Guadalajara, a los que se les aplican dos cuestionarios
sobre religiosidad y calidad de vida y otro sobre percepción y actitudes ante la
enfermedad en un estudio de tipo descriptivo correlacional. Como resultados se
plantea que una percepción negativa de la enfermedad puede incrementar el
sufrimiento, sin embargo el dolor y sufrimiento cuestiona a la persona haciendo
que está busque “significados y sentido” a su vida, por lo que la espiritualidad
puede contribuir a tener una mayor satisfacción general de vida y bienestar
existencial. Se habla de humanizar el trato a los enfermos terminales en
complementariedad con los apoyos médicos, psicológicos y sociales que
incrementen calidad de vida. Se refiere, que tiene la capacidad de elevarse por
encima de toda condición y trascenderla, capacidad propia de la existencia
humana. Se enfatiza la visión integral del hombre y la mujer. Se hace referencia a
que más de la mitad de las personas encuestadas (61.38%) refieren cambios
positivos posteriores al diagnóstico, en la línea de mayor reflexión y revaloración
de sus vidas, lo que genera mayor bienestar, buscándose sentidos y autenticidad
existencial. Esto resulta en la visión de la enfermedad como estímulo para realizar
cambios y es una invitación a “humanizar el mundo” creando una cultura del
hombre.
En el texto “Medición del apoyo social, los estilos de afrontamiento y el
autoconcepto en una muestra de PVVS” (Morfín Otero y Castro Arreola, 1996), se
hace una reflexión sobre aspectos psicológicos ante el SIDA, propios de esa etapa
histórica de la enfermedad en la que era prácticamente una enfermedad mortal y
con una enorme carga de estigma y rechazo. Ofrecen una aproximación a la
psicología de la PVVS, desde el afrontamiento así como la autoestima y el apoyo
social; se trabajó a través de una muestra de 125 sujetos infectados con VIH o
enfermos de SIDA de una unidad de Infectología de la Ciudad de Guadalajara.
Como conclusiones se destaca que el evento estresante en el grupo fue la falta de
información, generador de incertidumbre, así también se señala el aumento de
incapacidades, el rechazo de las personas cercanas, como motivos de estrés que
determinan el estilo de afrontamiento. En este estudio se afirma que la institución
58
de seguridad social es la principal fuente de apoyo, seguida por la familia
(hermanos y madres). Se destaca la importancia de los grupos de apoyo como
factor de protección social. Los autores señalan que a mayor nivel de apoyo
social en los pacientes con VIH, tendrán mayor nivel de autoestima, para afrontar
su enfermedad y los eventos estresantes que se desencadenen.
La tesis “Funcionamiento de familias con un miembro con Cáncer y familias con un
miembro con VIH/SIDA”, (Macías Fregoso, Organista Mora, Villalobos de la Mora,
1997), es un trabajo en el que se aborda el funcionamiento familiar de personas
con el diagnóstico y la enfermedad, a través de metodologías cualitativas de
análisis a través de la entrevista y la observación. Se habla de una enfermedad
que afecta al sistema familiar y supra sistemas como el social con una afectación
mutua, ampliando el enfoque del individuo al núcleo familiar. Mencionan la
paradoja de la re significación positiva de la enfermedad ocurrida dentro del
sistema familiar. Propone que el tratamiento para la enfermedad no solo debería
estar dirigido al individuo que está diagnosticado sino al núcleo básico familiar,
que también afecta y se ve afectado por el diagnóstico, e insta a incluir a la familia
en el proceso de tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.
López Salgado et al (2003) desarrollan el trabajo titulado “Procesos de
resignificación ante la realidad del VIH/SIDA, estudio realizado como parte del
programa de voluntariado integral UNISIDA del ITESO”. Esta tesis se inscribe
dentro de las ciencias de la comunicación en donde se analiza el proceso de
construcción y reelaboración de sentidos, entendido como el nuevo significado que
se le da a cualquier acción, palabra u objeto que ya tenía un valor preestablecido
por el individuo y que se da después de vivir una nueva experiencia en torno a la
realidad del VIH/SIDA, en concreto a partir del proceso de acompañamiento a
personas que conviven con esta realidad. Un aporte interesante es que se asoma
a las condiciones sociales, culturales, institucionales y familiares que determinan
la construcción y definición de significados propio en personas voluntarias. Trata
de internarse dentro de los modos en que los y las voluntarias se conciben, se
representan y se entienden a partir del ejercicio del acompañamiento, destacando
59
las voces sociales que atraviesan sus decisiones y sus dilemas frente a la realidad
del VIH/SIDA. Se busca conocer los paradigmas que definen su ser y su
quehacer, y las prácticas cotidianas que lo regulan y organizan. Alude a los
introyectos referentes al miedo, muerte, enfermedad, yo, sentido de vida,
voluntariado y describe como algunos de ellos estigmatizan, atemorizan y
marginan, repercutiendo en la deserción del proceso de voluntariado. Realiza una
propuesta de experienciar el voluntariado como un “sentido de Vida”.
Entre las tesis de la Maestría en DH, encontré la de Rodríguez San Martín (2003),
la cual se titula “El autoconcepto en personas con SIDA terminal”. Esta
investigación de tipo cualitativo, utilizó la entrevista no directiva a cinco varones
con SIDA, analizando variables como autoconcepto, historia de vida, expresión de
sentimientos, necesidades, dolor, familia, fases de duelo, pareja y golpes físicos,
disertando sobre cada uno de esos aspectos y ofreciendo propuestas concretas
de acompañamiento.
Por su parte Lee Rogers (2004), escribe “Aportaciones del enfoque centrado en la
persona y la terapia expresiva para los voluntarios UNISIDA. El Arte de explorar y
expresar los sentimientos”. En este proyecto, si bien no se trabaja directamente
con PVVS, se presenta la experiencia de una intervención en voluntarios de una
asociación universitaria relacionados con el VIH/SIDA, a partir de una metodología
dentro del ECP, vinculando así ambas temáticas.
El trabajo de García Durazo (2007), se encuentra escrito desde las ciencias de la
educación y se titula el trabajo de “Evaluación de un taller de prevención de VIH-
SIDA e infecciones de transmisión sexual impartido a jóvenes universitarios”. El
aporte es que hace mención del proceso educativo en relación al tema VIH/SIDA,
para jóvenes, relata la experiencia y las variables que favorecen y obstaculizan el
logro de objetivos: la generación aprendizajes significativos, la capacitación
docente, la importancia de la participación de los asistentes y la importancia de
ambientes de confianza y respeto, para permitir el proceso de aprendizaje.
60
El trabajo de Quezada García (2010) inscrito en el ámbito filosófico “Una mirada
reflexiva desde una base filosófica a las políticas y la “atención integral frente a la
epidemia de VIH y SIDA”, parte de conceptos propios de la filosofía sobre el ser
humano de Xavier Zubiri, aplicados a la acción y práctica frente al VIH/SIDA.
Resulta fundamental el planteamiento antropológico que propone, desde una
concepción de hombre (ser humano) integradora, en la que pretende evitar
dicotomías o fracciones que parcialicen la entidad humana. Analiza el concepto de
“atención integral”, la cual desde su perspectiva no es tal, sino una visión
“departamentalizada” con una priorización de la esfera somática, dejando de lado
los ámbitos espiritual, psicológico y social que también conforman al ser humano y
que son abordados por separado y sin referencia e integración entre sí. Fruto de
ello son las políticas parcializadoras e ineficaces, poco horizontales e integrales.
Su propuesta es más un cambio de visión de ser humano, una objetivación de
este concepto que lleve a ampliar horizontes y a innovar modos de actuar frente al
VIH/SIDA, dando lugar a una verdadera atención integral que considere todas las
partes, pero referidas siempre éstas a la totalidad, vistas en relación unas con
otras. Considera que el abordaje reflexivo, de gestión y acción, requiere
construcciones en visiones multidisciplinarias transversales.
Abriendo aún más la lente de investigación se realiza una búsqueda más amplia
de la relación DH-VIH/SIDA en la Universidad Iberoamericana perteneciente al
sistema de Universidades Jesuitas, encontrándose dos trabajos uno de maestría
y otro de doctorado. La tesis de la Dra. Forcen Aramburu presentada en el 2000,
“Alteración de las redes interpersonales por el Síndrome de Inmuno Deficiencia
Adquirida y el Enfoque Centrado en la Persona” parte de la premisa de que el
SIDA posee un efecto interpersonal aversivo, que genera conductas evitativas, no
solo en términos de distancia interpersonal, sino que es considerado culturalmente
reprobable. Ello genera afectación de la comunicación con sus semejantes,
dejando sin cubrir la necesidad de comunicarse y comunicar al “otro significativo”.
Se reflexiona como el tejido de redes interpersonales como prioritario para
enfrentar el VIH/SIDA, entendido como el entramado de relaciones significativas,
que un individuo percibe como aceptantes, solidarias, y afectivamente nutritivas. El
reconstruir las redes. Esto en el seguimiento a un grupo de PVVS.
61
La otra tesis es de maestría titulada “El Síndrome de desgaste en consejeros que
trabajan con personas que viven con VIH-SIDA” publicada en el 2008, por García
Carvajal, en donde se realiza a partir de un estudio relacional una evaluación de la
relación que existe entre el Síndrome de Desgaste, la actitud de servicio y el
funcionamiento óptimo de la persona. Se aplicó un cuestionario para identificar la
presencia del Síndrome de Desgaste en consejeros que realizan la labor de
consejería con personas que viven con VIH-SIDA, y se realizaron grupos focales
con aquellos consejeros que fueron identificados con el Síndrome de Desgaste.
En el objetivo de plantear estrategias que permitan superar el impacto que el
síndrome tiene en la calidad y tipo de relaciones que la persona tiene a nivel
personal y laboral, para así favorecer el funcionamiento óptimo del consejero.
Parece destacable el reconocer que muchas de las propuestas plantean la
hipótesis de que visiones integradoras que pongan el acento en la persona
pueden ser más eficaces en la acción para con quienes viven con VIH/SIDA, de
manera general, en este aproximación de las dos realidades del VIH/SIDA y el DH.
Sin embargo, es de hacer notar que hacen falta propuestas de investigación
concretas, que aporten conocimiento sólido y con rigor en torno a la relación DH-
VIH/SIDA y que aproximen estos dos campos del conocimiento. En ello radica la
importancia del trabajo, pues en un afán de comprensiones más integrales de la
situación VIH/SIDA y las PVVS es necesario reconocer que la dimensión humana
y su desarrollo pleno forma parte de este conjunto, que ambas variables se nutren,
y que es posible obtener resultados que beneficien a este conjunto poblacional
especifico.
II.2 EL VIH/SIDA: UN PROBLEMA COMPLEJO
La realidad y problemática de las PVVS es en sí misma compleja, ofreciendo a
quien desea abordarla una panorámica poliédrica de múltiples rostros y aristas.
Comprenderla exige al menos el ejercicio de acercarse a esas facetas: la historia
62
del VIH/SIDA, el aspecto biológico de un virus, de una enfermedad, de los
enfermos, asomarse a las cuestiones epidemiológicas, así como a las variables de
tipo psicológico y los contextos sociales de la epidemia, en la intención de captar
la realidad lo más completa posible. Una mirada estrictamente médica no puede
agotar los múltiples sentidos del estar infectado/a o enfermo/a. Por debajo de los
signos y síntomas, de las lesiones, la enfermedad nos habla del estado
psicológico y emocional de quien lo padece; de su situación dentro de la sociedad
y de la influencia de esta en la problemática dicha, de la imagen que la persona de
sí mismo tiene; de su entidad de persona. Una epidemia que es la suma de
muchas epidemias internas. Una realidad compleja, poliédrica, multidimensional.
Una sola disciplina no ofrece la posibilidad de interpretar un fenómeno en todas
sus implicaciones y por ello es labor obligada el atender a enfoques
interdisciplinarios de la cuestión. Todo ello sin perder de vista que el VIH/SIDA a
nivel experiencial humano es mucho más que la suma de individuos infectados, es
el cúmulo de vidas de mujeres y hombres, de todas las edades, de todos los
países, de todas las condiciones sociales y culturas, cada uno con historias
particulares y cada persona una suma de múltiples epidemias internas. La visión
de este trabajo, parte siempre del ser humano, de la persona, para luego abrirse a
sus correlaciones.
II.2.1 Datos Históricos
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) fue reconocido tiempo antes
que su agente causal, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Como
epidemia apenas cumple tres décadas de haber iniciado. Es en Estados Unidos
durante el verano de 1981, cuando los Centers for Disease Control and
Prevención (CDC), comunicaron la aparición inexplicable de neumonía por
Pneumocystis carinii, un parasito de aparición muy rara, en cinco varones
homosexuales de los Ángeles, así como sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de
piel igualmente poco común, en 26 varones homosexuales previamente sanos de
Nueva York y los Ángeles. En un inicio se mostró un incremento exponencial de
esta condición patológica que se localizó primordialmente en un grupo poblacional
63
concreto de homosexuales varones. Sin embargo, en pocos meses, la enfermedad
comenzó a describirse en varones y mujeres adictos a drogas por vía parenteral e
inmediatamente después en receptores de transfusiones sanguíneas y
hemofílicos. Cuando se fue conociendo el patrón epidemiológico de la enfermedad
quedo claro que el agente etiológico más probable de la epidemia era un
microorganismo transmisible por contacto sexual y por la sangre y productos
hemoderivados (Fauci, 2007, p.960).
Desde ese inicio el crecimiento ha sido exponencial hasta convertirse a la fecha
actual en una pandemia de proporciones gigantescas. En 2011 se dijo por la
Asamblea General de la ONU:
Observamos con profunda preocupación que, pese al sustancial progreso que se
ha ido realizando a lo largo de los tres decenios transcurridos desde que se tuvo
noticia por primera vez del SIDA, la epidemia del VIH sigue siendo una catástrofe
humana sin precedentes que inflige un sufrimiento inmenso a los países, las
comunidades y las familias de todo el mundo, que más de 30 millones de personas
han muerto de SIDA y se estima que otros 33 millones de personas viven con el
VIH, que más de 16 millones de niños han quedado huérfanos a causa del SIDA,
que cada día se producen más de 7.000 infecciones nuevas por VIH, la mayor
parte en personas de países de ingresos bajos y medianos, y que se cree que
menos de la mitad de las personas que viven con el VIH son conscientes de su
infección (Organización internacional de las Naciones Unidas, 2011)
Ello refrenda que en relación al VIH/SIDA aún hay mucho por hacer. Es un tema
prioritario de Salud pública y que urge favorecer, propiciar y mejorar, las
estrategias de prevención, atención, investigación y apoyo relativas a esta
problemática de salud.
II.2.2 La enfermedad en números: Epidemiología
El panorama mundial en torno al VIH/SIDA, muestra la magnitud de la epidemia
en números. Si bien se asevera que por primera vez en treinta años se ha
64
mantenido estable la evolución exponencial de infectados, para finales del 2010
existían en el globo cerca de 34 millones de personas que vivían con VIH, y que
en el mundo podrían haber ocurrido alrededor de 2.7 millones de nuevas
infecciones por VIH (Centro Nacional para la Prevencion del VIH/SIDA Secretaria
de Salud, 2011). Se dice que por día en el mundo hay 7,000 nuevas infecciones.
(ONUSIDA, 2011) La pandemia del VIH sigue constituyendo uno de los desafíos
más importantes en enfermedades infecciosas para la salud pública. El total de
personas que habían muerto por causas asociadas al SIDA en ese año son
aproximadamente 1.8 millones. Más del 95% de los casos de VIH/SIDA se
encuentra en países de ingreso bajo o mediano, lo que revela una cuestión socio
económica de la epidemia, con una relación directa con la pobreza y la
marginación. En los países más afectados, el VIH ha reducido la expectativa de
vida en más de 20 años, disminuyó el crecimiento económico y profundizo la
brecha entre ricos y pobres.
Estimaciones del ONUSIDA indican que para la región de América Latina, la
prevalencia regional del VIH ha permanecido sin cambios desde el 2001 al 2010,
siendo cercana al 0.4%. En nuestra región cerca de 1.5 millones de personas
vivían con el VIH y durante el 2010 ocurrieron cerca de 100 mil nuevas infecciones
por VIH. La epidemia en Latinoamérica continua siendo concentrada en Hombres
que tienen Sexo con Hombres (HSH), personas que se dedican al trabajo sexual y
personas que usan drogas inyectables. 64% de las personas adultas que viven
con VIH en la región en 2010 eran hombres, 36% mujeres. México ocupa el tercer
lugar de América y el Caribe en cuanto al número absoluto de casos después de
Estados Unidos y Brasil, pero en términos de prevalencia se ocupa en el lugar 23
(Cordoba Villalobos, 2009).
Nuestro país cuenta con un registro Nacional de Casos de SIDA en el cual se
tiene información de los casos diagnosticados y registrados en las diferentes
instituciones de salud. Al 31 de Marzo del 2012 el CENSIDA (CENSIDA, 2012)
indicaba para el país los siguientes datos: Se han diagnosticado para dicha fecha
155,625 casos acumulados de SIDA, de los cuales el 18% (27,818) son mujeres y
82% (127,807) son hombres; se había registrado 39,924 casos acumulados de
65
VIH de los cuales 29,254 (73%) eran hombres y 10,670 (27%) son mujeres. Para
2012 existe un total de 155,625 casos de SIDA y 39, 924 casos de VIH en el país.
México ocupa el lugar 85 en prevalencia del VIH (ONUSIDA, 2011). Del total de
casos registrados en el país el 44% se encuentran concentrados en cuatro
estados: Distrito Federal, Estado de México, Veracruz y Jalisco, estado que tiene
11,890 casos (7.6%) (CENSIDA, 2012). La razón hombre/ mujer de casos de SIDA
es en 2011, de 4.5 hombres por cada mujer .
En México la principal vía de Transmisión del VIH es la vía sexual; la epidemia se
concentra en lo que actualmente se llama “poblaciones clave”. Esos grupos son
los siguientes: Hombres que tiene sexo con hombres (HSH) (prevalencia 13.5%),
Hombres trabajadores del sexo (prevalencia del 15%), mujeres trabajadoras del
sexo (prevalencia del 1%) y hombres usuarios de drogas inyectables (3.9%) en
contraste con la prevalencia de la población general que es de 0.1% (Córdoba
Villalobos, 2009, p. 378).
Para el 2009, la mortalidad nacional asociada al SIDA con base a cifras del INEGI
corresponde a una tasa de 4.5 por cien mil (Centro Nacional para la Prevencion
del VIH/SIDA Secretaria de Salud, 2011). En hombres la mortalidad era del 7.8
hombres por cien mil, mientras que en mujeres de 1.8 por cien mil.
Las personas de 15 – 44 años de edad constituyen el grupo más afectado, con
78.7% de los casos registrados. En nuestro país, la transmisión del VIH/SIDA es
eminentemente por vía sexual: 9.6 de cada 10 casos acumulados en adultos
(Córdoba Villalobos, 2009, p. 378). Se estima que en México tienen cobertura con
fármacos antirretrovirales el 60 - 79% de los pacientes VIH positivos.
En relación al estado de Jalisco se menciona que ocupa el 4to lugar a nivel
nacional en casos de VIH/SIDA (CENSIDA, 2012). El número acumulado de casos
de VIH/SIDA es de 13,860, 18% son mujeres, 607 son menores de 19 años. Se
estima que en el estado 50,000 personas pueden estar viviendo con VIH, y
desconocen su situación. La secretaria de salud Jalisco ofrece tratamiento a 3687
pacientes (SSJ, 2012).
66
La evaluación epidemiológica actual muestra algunos signos alentadores, por
ejemplo: que la prevalencia mundial de personas infectadas con el VIH se
mantiene en el mismo nivel, aunque el número general de personas con VIH está
aumentando debido a la acumulación continua de nuevas infecciones con
periodos más prolongados de supervivencia, medidos en una población general en
constante crecimiento; existen reducciones localizadas en la prevalencia en países
específicos, además de una reducción en la mortalidad asociada al VIH, probable
atribuible al acceso a los tratamientos. Sin embargo, los números fríos muestran la
distancia enorme que hay para hablar de un control, mucho menos de una
reducción en la transmisión de la enfermedad.
II.2.3 Un virus, el síndrome, los enfermos: Aspectos biológicos
Se describe al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), como agente causal
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Es un virus de apenas 100
nanómetros (nanómetro es la unidad de longitud que equivale a una mil
millonésima parte de un metro). Este agente viral es un patógeno del que se
conocen detalles moleculares, bioquímicos, biológicos y estructurales que hacen
de esta entidad una de las más conocidas en la historia. El VIH pertenece a la
familia de los lentivirus y se clasifica en dos tipos: el VIH-1 y VIH-2 que tienen un
40-50% de homología genética y una organización genómica similar. El VIH-1 es
el causante de la pandemia mundial de sida mientras que el VIH-2, aunque
también puede producir SIDA, se considera menos patogénico y menos
transmisible y se encuentra confinado principalmente a zonas del África
occidental, aunque se han detectado algunos casos en Europa y EE.UU. Tanto el
VIH-1 como el VIH-2 provienen de diferentes saltos inter-especie de virus que
infectan en la naturaleza a poblaciones de simios en África (Delgado, 2011).
En 1983 se aisló este virus en pacientes que experimentaban el síndrome y en
1985 se desarrolló una prueba de inmuno absorbencia ligada a enzimas (ELISA),
que permite detectar la infección por el VIH. La única forma de saber que se tiene
VIH es a través de las pruebas de detección del virus, indirectas y directas. Las
67
primeras son de tamizaje o presuntivas, como la ELISA, y pruebas rápidas y las
confirmatorias como la Western Blot. Toda prueba indirecta positiva debe ser
confirmada. Las directas detectan la presencia del virus en el organismo y son la
prueba de polimerasa en cadena (PCR) y el cultivo viral.
Este virus se encuentra en la sangre, en los fluidos de los órganos sexuales
(líquido pre eyaculatorio, semen, secreción vaginal), y en la leche materna. Una
vez que se encuentra el VIH dentro de las células del cuerpo, las utiliza para
replicarse sin causar molestias, a esta etapa se le llama asintomática y puede
durar de meses a años.
El SIDA o Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, es el conjunto de signos y
síntomas que existen al mismo tiempo, y definen clínicamente un estado de
enfermedad ocasionado por el virus del VIH. El sello de la enfermedad es la
profunda inmunodeficiencia, que se deriva sobre todo de un déficit progresivo,
cuantitativo y cualitativo, de la subpoblación de linfocitos T, conocidos como
células T colaboradoras o inductoras. Estas células se definen fenotípicamente por
tener en su superficie la molécula CD4 que funciona como el principal receptor
celular del VIH. Cuando el número de linfocitos TCD4+ desciende por debajo de
cierto nivel, el paciente está muy expuesto a sufrir una serie de enfermedades
oportunistas, sobre todo las infecciones y neoplasias que definen al SIDA (Kasper,
2010).
Las vías de contagio hoy establecidas son 1) contactos sexuales no protegidos
(pene –ano, pene-vagina, y pene-boca), con una persona con VIH, 2) vía
sanguínea, por transfusiones de sangre o sus derivados (plaquetas, plasma), por
trasplante de órganos, y por compartir agujas/jeringas contaminadas; y 3) por vía
perinatal por contagio de la madre infectada a su hijo durante el parto, el periodo
perinatal o a través de la leche materna (CENSIDA, 2007). La infección por el VIH
es sobre todo una enfermedad de transmisión sexual en todo el mundo. México no
es la excepción: 9.6 de cada 10 casos acumulados de SIDA en adultos. Las tasas
más altas de casos acumulados de VIH/SIDA se encuentran en las poblaciones
clave: HSH y Hombres trabajadores del sexo (32.9 y 12.8 casos acumulados de
SIDA por cada mil personas respectivamente), en contraste con la población
68
heterosexual, cuyas tasas son significativamente menores (0.8 en varones y 0.3
en mujeres de casos acumulados de SIDA). Se encuentra Virus del VIH en el
líquido seminal, en el frotis del cuello uterino y en el líquido vaginal. Se observa
que la transmisión desde el varón a la mujer es aproximadamente ocho veces más
eficaz que a la inversa. Por otro lado, 5.1 % se originaron por vía sanguínea, de
los cuales 3.3% correspondieron a transfusión sanguínea, 0.9% asociados al
consumo de drogas inyectables. La transmisión perinatal representa el 2.3 del total
de casos (Córdoba Villalobos, 2009, p. 378).
Con la identificación del VIH en 1983 y la comprobación de su relación etiológica
con el SIDA, en 1984, así como las pruebas diagnósticas sensibles y especificas
la definición de casos se ha modificado, actualmente los CDC establecen para los
pacientes con VIH grupos distintos según los cuadros clínicos asociados con la
infección por el VIH y el recuento de linfocitos T CD4+. El sistema se basa en tres
niveles de recuento de los linfocitos en cuestión y tres categorías clínicas, además
de que está representado por una matriz de nueve categorías mutuamente
excluyentes. Con este sistema, cualquier paciente con infección por el VIH con un
recuento de linfocitos TCD4+ menor de 200/µL sufre, por definición, el SIDA sin
importar si presenta o no los síntomas de una o varias enfermedades oportunistas.
Aunque la definición del SIDA es compleja y amplia se debe considerar la
enfermedad por el VIH como un espectro que partiendo de la primo infección, con
o sin síndrome agudo, pasa a un estadio asintomático y evoluciona hacia la
enfermedad avanzada. En relación a la categoría de CD4 se estadifica como 1 si
existen más de 500, entre 200 -500 es 2 y menos de 200 como 3. Este último nivel
es definitorio de SIDA. En relación a los síntomas se encuentran los síntomas A
(Infección por VIH asintomática, linfadenopatía generalizada persistente, síndrome
retroviral agudo), síntomas B (Angiomatosis bacilar, Candidiasis oral o vaginal
persistente, displasia cervical, leucoplasia vellosa oral, herpes zoster, purpura
trombocitopénica idiopática, listeriosis, enfermedad inflamatoria pélvica,
neuropatía periférica) y, síntomas C (Cáncer cervical invasivo, candidiasis
esofágica, traquea, bronquios o pulmón, caquexia relacionada con el VIH,
infección por citomegalovirus, criptococosis extrapulmonar, criptosporidiasis o
isosporidiasis de más de un mes de evolución, leucoencefalopatía multifocal
69
progresiva, linfoma no Hodgkiniano, linfoma primitivo de cerebro, infección
diseminada por micobacterias, tuberculosis, nocardiosis, Sarcoma de Kaposi,
salmonelosis no tífica). Una vez que los enfermos entran en la situación clínica
definida como categoría B, su enfermedad no puede volver ya a la categoría A, ni
siquiera en caso de que el caso de que el cuadro no ceda; lo mismo sucede con la
categoría C en relación con la B (Kasper, 2010).
En relación a la prevención de la infección, se puede decir que al momento del
trabajo de grado, no se cuentan con vacunas efectivas contra el VIH por lo que
existen diversas formas de prevenir los tres tipos de transmisión del mismo. Por
vía sexual: Teniendo abstinencia sexual (no teniendo relaciones sexuales);
mediante prácticas de sexo seguro, es decir sin penetración (besos, caricias,
abrazos, autoerotismo o masturbación, y/o eyaculación sobre piel sana); práctica
del sexo protegido (uso de condón) que consiste en utilizar una barrera que impida
el contacto directo con fluidos corporales como el semen, vaginales, pre
eyaculatorio y sangre, constituyendo uno de los métodos más efectivos en la
prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (uso correcto y
constante protege entre el 95 y el 100%). Por vía sanguínea: utilizando sangre y
hemoderivados que hayan sido previamente analizados y estén libres del virus;
utilizar agujas o jeringas nuevas en cada aplicación, utilizar guantes de látex o
poliuretano siempre que se maneje sangre o secreciones corporales. Por vía
perinatal: realizarse la prueba de detección del VIH (mujeres embarazadas) y
tomando medicamentos antirretrovirales de resultar positiva a VIH.
El tratamiento de los individuos con infección por VIH exige no solo un
conocimiento amplio de los posibles procesos patológicos, sino también la
capacidad para afrontar los problemas de una enfermedad crónica que pone en
peligro la vida de quien la padece. Se han conseguido grandes avances en el
tratamiento de los pacientes con VIH. El tratamiento antiretrovírico específico y el
tratamiento antimicrobiano, así como la profilaxis, resultan esenciales para
proporcionar a cada persona la mejor oportunidad de vivir una vida larga y sana a
pesar de la presencia de la infección. A diferencia de lo que ocurría al principio de
la epidemia, el diagnóstico de infección por el VIH ya no equivale a una
70
enfermedad inevitablemente letal. Durante la década de los noventas se
desarrollaron tratamiento farmacológicos para personas con VIH/SIDA, los cuales
han evolucionado hasta llegar a la “Terapia Antiretroviral, Altamente Activa”, que
ofrece beneficios claros sobre la calidad y expectativa de vida de las personas con
VIH, por lo que el VIH/SIDA se considera actualmente un padecimiento crónico y
tratable.
II.2.4 Las personas infectadas y su dimensión psicológica/emocional
El VIH/SIDA es una entidad patológica que no solo afecta el estado físico sino que
involucra la estructura vital, las emociones, las relaciones interpersonales, el auto
concepto. Se ponen en jaque las estructuras, los conceptos, los prejuicios, los
miedos. El VIH “desnuda” exhibiendo al público los actos más íntimos. De cierta
forma en el grueso de los pacientes infectados en nuestro país, la infección es
acompañada de una historia personal dolorosa, de experiencias y antecedentes
de abuso y otras formas de violencia sexual y psicológica, de cuestiones de
inequidad de género, de hábitos sexuales de riesgo, de alcoholismo, uso de
drogas y pobreza (ONUSIDA, 2011).
Existen muchos momentos vitales dentro de la evolución de la PVVS en relación
con la enfermedad: el inicial enfrentamiento a la incertidumbre de la posible
infección, seguido del diagnóstico que con independencia del grado de aceptación
de la adversidad por parte del paciente, el conocimiento inicial de la
seropositividad produce un efecto desestabilizador. Impone una considerable
carga psicológica/emocional. Las personas con VIH suelen sufrir depresión y
ansiedad a medida que asumen las consecuencias del diagnóstico y el
afrontamiento de las dificultades de vivir con una enfermedad crónica
potencialmente mortal. A ello se sigue el proceso de duelo por la pérdida de la
salud, las negaciones de la realidad, además de la ira que ordinariamente se suele
experimentar, mezclada de miedo e incertidumbre, dichas emociones suelen ser
vivencias cotidianas. La incertidumbre de la muerte y la certeza de finitud, pone
constantemente en juego la vivencia emocional, los esquemas de valor, la
71
interpretación de la vida misma. La adhesión a la terapia farmacológica, los
regímenes terapéuticos complejos, los avatares ordinarios en la búsqueda de
atención médica, las eventuales hospitalizaciones, el acortamiento de la
esperanza de vida, la pérdida de apoyo social, de familiares y amigos, así como la
estigmatización, forma un perfil situacional complejo, y difícil de enfrentar. El VIH
sin duda impone una carga psicológica considerable.
Las connotaciones psíquicas de la persona que ve vulnerada su salud, toman
particular matiz desde la condición VIH/SIDA. Además de los efectos psicológicos
inherentes a una enfermedad crónica que amenaza la vida, es necesario
considerar los efectos negativos propios del estigma social y del rechazo que se
da ante esta condición. González Ramírez señala:
La enfermedad representa un grito de auxilio de un cuerpo enfermo en el presente,
pero comúnmente maltratado en etapas tempranas de su desarrollo… la situación
se recrudece debido al estigma del trinomio sida-sexo-pecado del que se ha
investido a la enfermedad, en una cultura donde reina el prejuicio como móvil de la
conducta, donde se privilegian la mojigatería, la apariencia y la hipocresía
destructiva, sobre la razón, la información, y la empatía hacia el doliente (González
Ramírez, 2006)
En las personas infectadas por VIH se vive un mayor grado de angustia
psicológica y tasas más elevadas de depresión. El abuso de sustancias es más
frecuente en este grupo de personas que en la población general. Además el virus
tiende a concentrarse en poblaciones muy vulnerables, marginadas y
estigmatizadas (profesionales del sexo, los hombres que tienen sexo con hombre
o HSH, los consumidores de drogas, los presos) grupos que tiene niveles más
altos de trastornos mentales que el resto de la población general. La
drogodependencia está asociada con formas particularmente arriesgadas de
consumo de drogas y riesgos conexos de transmisión del VIH (Organización
Mundial de la Salud, 2008).
No todo es sombrío. Se presentan ante el diagnóstico y experiencia de la
enfermedad diversas posibilidades situaciones que exigen del individuo una
72
reinterpretación de su vida y lo obligan (obligación que se cumple o no pero que
existe), al desarrollo de estrategias nuevas que le permiten reinterpretarse. Le
imponen la resolución de conflictos, lo enfrentan a su realidad cruda y sus
pertenencias reales, sus recursos y sus redes sociales, lo fuerzan a asumir otra
actitud y conducta consigo mismo y con el mundo.
Para conseguir que la experiencia del enfermo se transforme en una experiencia
reestructurante, una experiencia de despertar, se requieren condiciones mínimas
de protección y atención, redes sociales, así como tratamiento médico y
psicológico que permita el fluir en el transito evolutivo positivo ante la enfermedad.
II. 2. 5 La enfermedad y su entorno social
Muchos expertos señalan que la pobreza, la vulnerabilidad, le exclusión social, el
estigma, la discriminación, la inequidad de género y la homofobia, están
íntimamente relacionadas con el avance de la epidemia, y todo lo anterior se
complica con la falta de educación sexual y la persistencia aún de muchos tabúes
sociales, sobre la sexualidad humana.
El entorno desfavorable que consideraba y considera en muchos lugares que el
VIH está asociado a la sexualidad “desviada” y a otras prácticas “ilegítimas”, el
desconocimiento generalizado de la naturaleza del virus, la incapacidad, para
entenderlo, abordarlo, tratarlo han contribuido sin duda a inflamar los niveles de
estigma y discriminación existentes. El imaginario social acerca de la
homosexualidad, la diversidad sexual, el uso de drogas, el sexo por dinero y el
mismo VIH/SIDA nutrido por la desinformación, los mitos, y el sensacionalismo de
los medios de comunicación dificulta el estado de las cosas. (Cordoba Villalobos
José Angel, 2009)
Ante esto se puede hablar de la evolución conceptual en la forma de caracterizar
la epidemia. Así a partir de una primera idea de “grupos de riesgo” se pasó a la de
“prácticas de riesgo”, luego a la de “situaciones y contextos de riesgo” y finalmente
a la de vulnerabilidad. Este desarrollo conceptual responde a un paradigma que
pone el interés en factores estructurales (socioculturales, económicos, políticos)
73
superando las posturas moralistas y las concepciones individualistas sobre los
procesos complejos de toma de decisiones. En otras palabras el riesgo individual
se encuentra inscrito en una estructura que hace que algunos sectores sean más
vulnerables que otros y por lo tanto, que adquiera mayor probabilidad de infectarse
por el VIH. La noción de riesgo no desaparece, si no que junto con el concepto de
vulnerabilidad continúa empleándose al dar cuenta de los distintos niveles que
deben ser atendidos para comprender el problema de la infección por VIH.
La complejidad observada hace que el VIH/SIDA no sea solo una enfermedad,
sino que también se trata de un problema con dimensión social que rebasa las
prácticas individuales y los sistemas de salud. Los recientes desarrollos
conceptuales requieren de la inclusión de factores políticos, económicos,
culturales, étnicos, generacionales, de sexo y género, los cuales expresan alguna
clase de condición estructural o situación coyuntural para comprender la
vulnerabilidad frente a la adquisición del VIH/SIDA. Esta complejidad debe ser
indagada y especificada desde un trabajo interdisciplinario que amplié el horizonte
de los estudios, acciones y políticas de atención.
Existen esfuerzos internacionales como lo expresado por ONUSIDA que tiene
como objetivo y compromiso la reducción de la transmisión sexual, la prevención
del VIH entre usuarios de drogas, la eliminación de nuevos casos de infección por
VIH en niños, el acceso al tratamiento para 15 millones de personas, la
erradicación de las muertes por tuberculosis, la reducción de las diferencias en los
recursos, la eliminación de las desigualdades de género, la erradicación del
estigma y la discriminación, así como la eliminación de la restricciones de viaje.
(ONUSIDA, 2011). Ya se establece en la Declaración del Milenio, los retos que
deberán ser cumplidos en el 2015: Reducir en un 50% la transmisión sexual del
VIH, 50% de reducción del VIH en usuarios de drogas intravenosas, eliminación
de la transmisión del VIH de madre a hijo y la reducción de las muertes maternas.
Sin embargo las realidades distan de ser lo que el papel escrito se expresa: la
distancia profiláctica con la que los partidos políticos, organizaciones sociales,
jerarquías religiosas y asociaciones civiles evitan contaminarse para no discutir y
enfrentar que la epidemia del SIDA es una realidad para la PVVS El incremento de
74
la pobreza en el mundo, los fenómenos de migración masiva, la falta de
oportunidades de crecimiento y desarrollo abonan en perjuicio de una respuesta
eficaz. Los esfuerzos nacionales y locales aún muestran muchas áreas de
oportunidad. En contraste con esto llama la atención el papel de la sociedad civil
organizada, la cual aporta en el sentido de construir en la mejoría de atenciones
para la PVVS. Aún resta por proporcionar servicios integrales de atención y
apoyo, incluidos el cuidado y atención de los aspectos físicos, espirituales,
psicosociales, socioeconómicos y jurídicos de vivir con el VIH, y a los servicios de
atención paliativa (ONUSIDA, 2011). Afrontar el reto con propiedad significa
construir una mejor sociedad.
II.3 DESARROLLO HUMANO
Si se ha de hablar de humanos, es prioritario atender a que el ser humano, como
todo ser vivo no es un agregado de elementos yuxtapuestos:
(El Ser Humano) es un todo integrado que constituye un suprasistema dinámico,
formado por muchos subsistemas, perfectamente coordinados: el subsistema,
físico, el químico, el biológico, el psicológico, el social, el cultural, el ético / moral
y el espiritual. (Martínez Migueles, 2006, p. 2)
Todos juntos e integrados constituyen la personalidad, y su falta de integración o
coordinación desencadena procesos patológicos de diferente índole: orgánica,
psicológica, social, o varias juntas. Por esto, el llevar a un ser humano a su pleno
desarrollo y madurez, en su realidad integral, constituye la empresa más difícil y
ambiciosa que pueda proponerse una persona, una institución e incluso, una
sociedad completa. Esta es el objetivo del Desarrollo Humano (DH), el contribuir a
que los seres humanos logren sus potencialidades a todo nivel. El aporte siguiente
intenta ofrecer una aproximación conceptual al DH.
75
II.3.2 El Concepto de Desarrollo Humano Existencial
El concepto de Desarrollo cuando está referido al hombre/mujer, debe ser bien
entendido:
…en sentido estricto (como despliegue o desenvolvimiento) en los niveles de las
estructuras físicas, químicas y biológicas; pero en sentido sólo metafórico al
referirse a la configuración de estructuras psíquicas, sociales, culturales, éticas,
espirituales u otras de nivel superior, ya que, en este nivel, no existe una sola meta
prefijada genéticamente, como es el caso de las estructuras inferiores, sino
múltiples posibilidades, entre las cuales se deberá escoger basándose en criterios
u opciones y alternativas, unas veces de naturaleza ideológica y otras, incluso, con
trasfondo ético (Martínez Migueles, 2006, p. 3)
Así entonces el DH puede comprenderse desde diversas perspectivas,
sustentándose desde diversas premisas, filosóficas, psicológicas y antropológicas.
El concepto que utilizaremos de DH para este trabajo es aquel que lo ubica como
una rama de la Psicología Humanista que postula que el ser humano está en
crecimiento constante.
Esta conceptualización del DH implica la atención, estudio y aplicación de
acciones que facilitan los procesos de crecimiento de los individuos y de los
grupos. Se orienta a facilitar a las personas su autoconocimiento, requisito para la
liberación de sus potencialidades. Esto implica una visión del ser humano libre,
responsable y con un impulso que lo hace caminar hacia su plenitud.
II.3.1 La Psicología Humanista y el Desarrollo Humano Existencial
Todas las realidades adquieren un significado de acuerdo al contexto en que son
ubicadas. En el siglo pasado, se asiste a nuevos paradigmas epistemológicos: El
modelo científico positivista comenzó a ser cuestionado, se da una insatisfacción
por la racionalidad lineal, unidireccional, y gradualmente se cae en la necesidad de
reemplazar los modelos de interpretación de la realidad que permitieran el
76
abordaje de las realidades del mundo en que vivimos y con el que interactuamos,
de un mundo donde existen inconsistencias, incoherencias lógicas y hasta
contradicciones conceptuales. Ésta es la tesis básica que defienden las diferentes
orientaciones post positivistas.
Todo esto ha exigido la estructuración de un paradigma de la complejidad, de un
modelo que emerja, de la misma vida humana, del uso de lógicas dialécticas que
integra muchos puntos de vista en una visión unitaria. Lo que conocemos es el
resultado de un proceso elaborado resultado de la interacción de estímulos
sensoriales (visual, auditivo, olfativo, etc.) y todo nuestro mundo interno de
valores, intereses, creencias, sentimientos, temores, opciones.
En este sentido la Psicología Humanista surge como una concepción propia en la
primera mitad del siglo XX con las aportaciones de sus principales representantes:
James, Bingswanger, Boss, Allport, Maslow, Rogers, May, Frankl, Fromm entre
otros. La psicología humanista es sobre todo un movimiento dentro del
conocimiento psicológico que puede ser definida como la tercera rama principal
del campo general de la psicología (las otras dos son la psicoanalítica y la
conductista) y en cuanto tal, se ocupa primariamente de aquellas capacidades y
potencialidades humanas que tienen poco o ningún sitio sistemático, ya sea en la
teoría positivista o conductista, ya sea en la teoría psicoanalítica clásica: tales, por
ejemplo, como el amor, la creatividad, el sí mismo, el crecimiento, el organismo, la
gratificación básica de la necesidad, la auto-actualización, los valores superiores,
el ser, el llegar a ser, la espontaneidad: el juego, el humor, la afectividad, la
naturalidad, el calor, la trascendencia del yo, la objetividad, la autonomía, la
responsabilidad, la significación, la experiencia trascendental, la salud psicológica
y conceptos afines (Carpintero, 1990).
En su aparición se pueden identificar múltiples influencias, por ejemplo, las
filosóficas, en particular del Humanismo y sus concepciones que resaltan la
dignidad del ser humano y un ideal de vida. Así como también el Existencialismo,
que pone énfasis en la existencia, en cómo los seres humanos viven sus vidas, en
la experiencia del ejercicio o de la renuncia a la libertad. Además de la influencia
77
de la fenomenología que trata de descubrir lo que es dado en la experiencia, de
reconsiderar los contenidos de la conciencia tratando de ver más allá de los
prejuicios, preconcepciones y teorías de quien observa.
Influencias filosóficas concretas tales como la de Sören Kierkegaard, Martín
Heidegger, Martín Buber, Karl Jaspers y Jean Paul Sartre son evidentes en este
abordaje. Socioculturalmente surge en el mundo de la post guerra, en el ambiente
de la conciencia de las amenazas atómicas y la guerra fría, la insatisfacción social
que culminó en los movimientos contraculturales de los años sesenta, la ruptura
con los modelos tradicionales de interpretación de la realidad. Bugenthal en 1964,
propuso algunos postulados básicos de esta psicología humanista: El ser humano,
como ser humano, sobrepasa la suma de las partes; lleva a cabo su existencia en
un contexto humano; en general se es consciente; se considera que el ser
humano tiene capacidad de elección. Además el ser humano es intencional en
sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y su reconocimiento de
significación. La Asociación Americana de Psicología Humanista postula como
básicos la centralidad de la persona humana y su experiencia interior, así como en
su significado para ella y en la auto presencia que esto le supone; la mayor
importancia al sentido y significación de las cuestiones que el procedimiento
metódico; la enfatización de las características distintivas y específicamente
humanas: decisión, creatividad, autorrealización, etc; el mantenimiento del criterio
de significación intrínseca, en la selección de problemas a investigar en contra de
un valor inspirado únicamente en el valor de la objetividad; un firme compromiso
con el valor de la dignidad humana e interés en el desarrollo pleno del potencial
inherente a cada persona consigo misma y con los otros, además de confianza
plena en la orientación fenomenológica (Quitmann, 1989).
Por su parte, el DHE se inscribe dentro de esta corriente, como un paradigma de
desarrollo que comprende la creación de un entorno en el que las personas
puedan explotar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y
creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Implica ampliar las
oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore.
78
Para que existan más oportunidades, lo fundamental es desarrollar las
capacidades humanas: la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o
ser en la vida. Las capacidades más esenciales para el desarrollo humano son
disfrutar de una vida larga y saludable, haber sido educado, acceder a los
recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno y poder participar en la vida
de la comunidad. El objetivo del desarrollo es crear un ambiente propicio para que
la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa (PNUD, 2011).
Es pues el DHE un paradigma de comprensión del ser humano que se centra en
las capacidades y potencialidades inherentes a la condición humana. Encierra una
filosofía de aproximación al fenómeno del hombre y de la mujer como tales,
priorizando la posibilidad de ser, la potencia que puede convertirse en acto
concreto.
II.3.2 Ser Persona (Enfoque filosófico /antropológico)
El concepto de persona resulta esencial para este trabajo, inscrito dentro de la
corriente de la psicología existencial humanista, y mucho más si se vincula con el
modelo del ECP. Discurrir en las compresiones filosóficas antropológicas
respectivas a este constructo es prioritario en un enfoque como el que se
establece.
Se llama Persona a la unidad esencial de realidades, de cuerpo y espíritu, como
ser individual autónomo que se realiza en la posesión consiente y en la libre
disposición de sí mismo. Los griegos no tuvieron un concepto análogo de persona,
pues no se plateaba el estudio de individuo humano en su realidad personal. A
partir del cristianismo, el ser personal cobra una dimensión surgiendo no del
campo personal humano si no a partir de la relación divina. A través de la historia,
se ha dado diversas interpretaciones al problema de la Persona (Coreth, 2004). La
palabra latina persona responde al griego “cara o rostro”, vocablo que hablaba de
la máscara teatral para la interpretación de un personaje. En la edad media se
añade a per ser unum la imagen de “sonar por medio de”, quizá en ello la
79
referencia a la capacidad del actor de elegir identificarse en su papel, y en ello
parte esencial del concepto: el de la libre y personal realización. La primera
definición de persona en sentido teológico-filósófico procede de Boecio (525) que
la define como rationales naturae individua substantia indicando la naturaleza
espiritual y la sustancia que no solo apunta a su ser particular y único si no a su
última subsistencia, que no puede ser sustituida o compartida por ninguna otra
cosa. Para los escolásticos definen a la persona como supossitum rationale, es
decir como sustancia completa espiritual que posee en sí misma la existencia
última. Podemos entender a la persona como el ser- se individual de un ente
espiritual que por lo mismo es consciente y libre. Pascal (1662), establece algunos
paradigmas que constituyen esbozos de la filosofía existencia y personalista.
Menciona que por encima de la razón (raison), reducida al pensamiento
matemático –lineal, está el corazón (coeur) que reúne, intuición, instinto,
sentimiento, con la penetración del espíritu. Solo al corazón se le revela la realidad
en toda su profundidad. El hombre/mujer es un ser de tensiones. Para Kierkegaard
(1855), fundador de la filosofía existencialista en un tiempo en que impera el
materialismo, acuña el término de existencia en lo relativo al humano, en su
experiencia personal, de su singularidad y autonomía, de su libertad y
responsabilidad. Influido por el cristianismo, ve en esta existencia, “existencia ante
Dios”. Nietzsche (1900), también se ocupa del hombre/mujer, plantea la
supremacía de la vida, y la invitación hacia metas más elevadas, al superhombre.
Nietzsche menciona que la mujer/hombre es un animal no determinado (Gadamer,
1993, p. 25). El hombre/mujer se caracteriza por trascender su propio cuerpo. El
hombre/mujer es un ente que tiene poder para hacer lo que implica la decisión y la
voluntad en base a esta posibilidad.
Estas ideas son preámbulo para el existencialismo y el personalismo posterior. Al
humano ya no se le ve aislado como un puro sujeto como el racionalismo de
Descartes, o el idealismo de Kant, si no que se da paso a ubicarlo en el mundo, en
su mundo vital, “estar en el mundo” forma parte de la experiencia de vida desde
Heidegger “el mundo como horizonte concreto e histórico”. Sin embargo el mundo
es sobre todo un mundo personal. Y es que sin duda se puede afirmar que el
mundo personal, es el único que conocemos, cada uno/una de nosotros/as, desde
80
nuestra subjetividad, pintado en los tonos de todos nuestros significados
personales. El mundo de las personas es un mundo personal (Rogers; Stevens).
Este mundo incluso no es un ente como tal, sino que es la suma de las
intersubjetividades y las relaciones entre muchos mundos y visiones de mundo
entrelazadas. Se da a entender dentro de la psicología y filosofía personalista que
ser persona es persona-totalidad, es decir desde nuestro centro personal
disponemos de toda la realidad corpóreo-espiritual de nuestra humanidad y en esa
realidad nos realizamos personalmente. Y en esta realización personal entra en
contacto aconteciendo en la relación personal con el otro. Sólo en comunión
humana llega el hombre así mismo y se realiza personalmente. Esto no demerita
el ser persona del hombre/mujer que es persona aun antes de realizarse
personalmente. Corporeidad, psique en movimiento, relación con alteridad
espiritualidad, constituyen parte del todo personal. Este recorrido esboza lo que a
nivel de la reflexión filosófica pensadores humanistas han desarrollado en este
caminar de entender lo que es ser persona.
II.3.4 El Enfoque Centrado en la Persona
Dentro de las profesiones de ayuda, en la segunda parte del siglo XX, ha ido
sobresaliendo una que, por su enfoque y versatilidad, tiene un amplio radio de
aplicaciones: en la terapia, en la familia, en la educación, en el campo
administrativo y gerencial, en el campo social y político y, en general, en toda
relación interpersonal. Ha influenciado varias disciplinas relacionadas con el
desarrollo del ser humano, como las ciencias sociales, la medicina, la psicología
organizacional, la economía, la ecología, la filosofía de la ciencia, la teología, la
ética, el deporte, el arte, etc.,
Esto es el Enfoque Centrado en la Persona (ECP) cuyo autor y promotor es Carl
R. Rogers (1902-1989). Esta propuesta teórica es utilizada como eje medular de la
maestría de Desarrollo Humano, desde donde partimos como referente conceptual
para este trabajo. El ECP tal como el titulo sugiere tiene, como centro de atención
81
y fin básico al ser humano, el hombre en esencia. Rogers afirma que los individuos
tienen dentro de sí, vastos recursos de auto comprensión para la alteración de
constructos propios, actitudes básicas y conducta auto dirigida (Rogers, 1980, p.
43). Estos recursos son susceptibles de ser si se logra crear un clima propicio de
actitudes psicológicas facilitativas. La propuesta Rogeriana confía en la capacidad
propia del individuo para construirse y plenificarse, enfatizando la importancia de
un ambiente adecuado que permita la transformación y el crecimiento.Un enfoque
centrado en la persona se basa en la premisa de que el ser humano es un
organismo básicamente digno de confianza, capaz de evaluar la situación externa
e interna, de comprenderse a sí mismo en su contexto, de hacer elecciones
constructivas y de optar como dar los siguientes pasos en la vida y actuar en base
a esas elecciones.
Rogers capta un principio básico de la naturaleza íntima de todo ser vivo: la
necesidad que tiene de un contexto, una atmósfera, un clima propicios y
adecuados, y que, cuando se le ofrecen (en el caso humano, a través de las
características de la autenticidad, la aceptación incondicional y la comprensión
empática), activan su “tendencia actualizante”, es decir, despliegan su máxima
potencialidad de desarrollo y creatividad, y llegan a niveles de excelencia difíciles
de imaginar en esta evolución perenne de la vida, en general, y, de los seres
humanos, en particular.
En el fondo, Rogers señala que:
…No se trata sólo de una psicoterapia, sino de un punto de vista, de una filosofía,
de un enfoque de la vida, de un modo de ser…, que se expresa ya sea en una
orientación psicológica no-directiva, en una terapia centrada en el cliente, en una
enseñanza centrada en el estudiante o en un liderazgo centrado en el grupo”
(Rogers, 1980, p. 114)
De esta manera el ECP, es la plataforma surgida desde la psicología humanista,
que da sentido a la forma de entender el DHE en este trabajo de grado.
82
II.3.4.1 La Tendencia Actualizante
Una premisa básica en el DHE, entendido desde esta postura del ECP es el
permitir la acción de esta fuerza vital, llamada tendencia actualizante, en la vida
del individuo, favoreciendo la plenitud de la misma al favorecer la expresión de sus
potencialidades propias. Hablar de la Tendencia actualizante es incursionar en
uno de los constructos teóricos más importantes y que le dan estructura al trabajo
de Carl Rogers y por lo tanto es eje medular del ECP. En él se sostienen sus
postulados de relación, su dirección terapéutica e incluso su concepción
antropológica. Esa fuerza interna de la naturaleza se encuentra implícita en toda
su obra.
En 1951 aparecen las primeras referencias en las publicaciones de Rogers
mencionándole como la “tendencia direccional positiva”, tendencia espontanea,
presente en todos los organismos vivos hacia la madurez, que poco a poco
madura a ser la tendencia actualizante, descrita como “un flujo subyacente hacia
una realización constructiva de sus posibilidades intrínsecas (…) una tendencia
natural hacia el desarrollo completo” (Moreira, 2001, p. 176).
Rogers menciona que en el organismo la tendencia actualizante es “la motivación
básica” (Rogers, 1980, p. 164), es decir la motivación central del organismo
humano, el impulso primigenio a la realización total del ser y de sus
potencialidades.
Una tendencia implica una propensión o inclinación a determinados fines. En el
caso particular de la tendencia actualizante estos fines son la actualización, la
realización y no solo al mantenimiento, sino también al mejoramiento del
organismo. Esta tendencia tiene una direccionalidad positiva. Hacia la plenificación
de los seres vivos, en donde se aparece evidente como estímulo de expansión,
extensión, desarrollo y madurez, es la “dirección a expresar y activar todas las
capacidades del organismo” (Watson, 2002, p. 7). Aquí en el corazón mismo del
misterio que es la vida, de lo que hace latir a los organismos se encuentra la base
de la teoría sobre la tendencia actualizante. El organismo se controla a sí mismo,
“En su estado normal él (organismo) se mueve hacia su propio mejoramiento y
83
hacia una independencia del control externo” (Rogers, 1980, p. 166). Estas
realidades biológicas que podrán ser actualmente seguidas desde la biología
molecular y demás ciencias médicas de vanguardia, evidencian la presencia de
esta fuerza biológica. Una capacidad para el cambio súbito y creativo hacia
estados nuevos y más complejo. La vida concebida como un fenómeno activo y no
pasivo. Se puede confiar en que las conductas de un organismo están dadas en
dirección de mantener y potenciar la vida.
Pero no solo se manifiesta en la esfera de lo biológico. Rogers concibe a la
tendencia actualizante como intrínseca e inherente a la persona, formando parte
de su psicología más íntima que tiene su expresión en la fuerza que lleve a la
persona a ejercer plenamente las potencialidades de su propio organismo. La que
hace emerger la capacidad de aprendizaje y la creatividad, las relaciones
humanas armónicas y las construcciones culturales propias del humano. Parece
haber una direccionalidad hacia los estímulos de mayor complejidad, que nuestro
organismo está siempre motivado, listo para hacer algo, que está siempre
buscando. Citando a Rogers:
Mi creencia de que hay una fuente central de energía en el organismo humano;
que ésta es una función confiable de todo el organismo humano y no de una parte
de él. El sustrato de toda motivación humana es la tendencia organísmica hacia la
realización, hacia la actualización, no solo hacia el mantenimiento, si no también
hacia el mejoramiento del organismo (Rogers, 1980, p. 168)
Es pues esta capacidad para llevar al ente del mundo de las potencias y
posibilidades a la realidad de los actos concretos. Centro y corazón del Enfoque
Centrado en la Persona. La visión Rogeriana caracteriza a la naturaleza humana
como una óptima reguladora del comportamiento, presentando a la persona plena
como aquella que se deja guiar por el organismo, ya que este es más sabio que el
intelecto. Esta sabiduría intrínseca hace emerger su racionalidad natural: la
persona seria capaz de dirigirse y autorregularse por sí sola.
Esta visión implica una idea positiva del hombre/mujer, una confianza básica en su
sabiduría organísmica. La visión de la naturaleza humana es por consiguiente
moralmente positiva, fundamentalmente socializado, dirigido hacia adelante,
84
racional e idealista (Moreira, 2001, p. 178); La experiencia organísmica se
satisface constantemente a través de esos estímulos y conductas que mantienen y
mejoran al organismo en sí mismo (Watson, 2005, p. 65). Se tiene pues una
sabiduría personal innata que a través de esa experiencia va modelando el ser
que somos. La tendencia actualizante es el único postulado básico o axioma que
se asume como tal en sentido estricto dentro del ECP.
El postulado de la Tendencia actualizante no es original, lo genuino en el ECP es
que hace de esa idea su hipótesis central y se preocupa en establecer las
condiciones necesarias y suficientes para promover su despliegue en las
personas. Los individuos tienen dentro de sí vastos recursos de auto comprensión
y para la alteración de conceptos propios, actitudes básicas y conducta
autodirigida. Estos recursos son susceptibles de ser alcanzados, si se logra crear
un clima definible de actitudes psicológicas facilitativas (Rogers, 1987, p. 61)
La premisa es que cuando la persona confié en sí misma y se introduzca en la
corriente de su experiencia organísmica, hallara la guía que necesita para
renunciar a lo que no le está ayudando y para moverse hacia un mayor desarrollo
de todo su potencial.
II.3.3.2 Las Actitudes en la Relación facilitadora
Rogers señala en su propuesta de acompañamiento desde el ECP que una
persona facilitadora puede ayudar a liberar la tendencia actualizante, esto cuando
se da la relación de una persona real con otra, cuando se le reconoce sus
emociones y se le permite expresar sus propios sentimientos; cuando genera un
aprecio y un amor no posesivo por la otra. Cuando este enfoque es aplicado a un
individuo o a un grupo se descubre a lo largo del tiempo, que las elecciones
hechas, las direcciones que se siguen y las acciones que se emprenden son
personalmente cada vez más constructivas y tienen a una armonía social más
realista con los demás, desde los teóricos del enfoque.
Si en una relación se dan condiciones propicias, se expresara la tendencia
actualizante. Desde 1957 Rogers enfatiza que si se da por parte del acompañante
85
una actitud de congruencia o autenticidad, aceptación o mirada (percepción)
positiva incondicional del acompañado y empatía, se favorecerá la activación de
la tendencia actualizante de las personas o los grupos. Ello permitirá el máximo
despliegue y auto-realización de las potencialidades humanas. No es cuestión de
hacerle algo al individuo o de inducirlo a hacer algo en relación a sí mismo. Por el
contrario, se trata de liberarlo para que tenga un crecimiento y un desarrollo
normales, de quitar obstáculos para que él pueda ir otra vez hacia delante. De
todo ello, irá surgiendo naturalmente una nueva persona con todos los signos de
salud y bienestar. Por todo ello, la orientación de la ayuda no va dirigida hacia un
problema, una meta o una solución, sino hacia la persona como tal, está “centrada
en la persona”, y camina a su paso y a su ritmo.
Por Congruencia se supone a la actitud de la persona facilitadora o asesor/a que
es lo que es y quien es en la relación terapéutica, cuando esta actúa de una
manera autentica, expresando los sentimientos y actitudes que fluyen en su
interior en ese momento preciso. Significa que los sentimientos experimentados
por la persona facilitadora son accesibles para ella y a su conciencia y que es
capaz de vivirlos, de comunicarlos si es oportuno. Significa ser ella/el mismo, no
negar su personalidad. El acompañante o la acompañante debe ser capaz de
escuchar sin rechazo lo que ocurre dentro de sí, cuanto más capaz sea de vivir sin
temor la complejidad de sus sentimientos, tanto mayor será la congruencia. Ser
auténtico/a implica la difícil tarea de familiarizarse con el flujo de vivencias
interiores, implica manifestarse como persona –real e Imperfecta- en la relación,
autenticidad profunda y genuina que garantice que el encuentro sea un espacio de
aprendizaje y desarrollo (Rogers, 1967, p. 92). Esta autenticidad, congruencia o
coherencia, es la actitud de ser uno o una misma, que trae aparejado el proceso
de ir desposeyéndose de máscaras y roles, presentándonos en la relación
facilitadora tal como uno/una es, sin interferencias entre el yo autentico y el que
quisiera ser. Para quien facilita es necesario ir dejando fluir los sentimientos en
cada instante percatándose del proceso experiencial y de las emociones que
experimenta aquí y ahora, estableciendo relaciones de persona a persona. No se
niega a si mismo los sentimientos que experimenta en la realidad y esta
dispuestos a experienciar estos de manera transparente cualquiera que se le
86
presente y comunicarlo, la persona facilitadora se hace vulnerable en lugar de
adoptar pose de especialista. Rogers señala:
“(Congruencia)…con ello quiero decir que lo que experimento en un momento
dado está presente en mi conciencia, también lo está en mi comunicación,
entonces los tres niveles coinciden, es decir son congruentes,…eso constituye la
base fundamental de la mejor de las comunicaciones” (Rogers, 1997, p. 144)
Esto va más allá de una simple postura durante la terapia, implica la voluntad de
vivir de manera existencial, en fluidez, permitiéndose experimentar emociones que
devienen en un instante en el transcurso de la facilitación, tomar conciencia de la
fluctuación de estos sentimientos y decidir la comunicación de la globalidad en
cuento a persistente, haciéndose responsable de esta manifestación
Cuando se habla de Empatía se refiere a la capacidad de percibir ese mundo
interior del otro/otra integrado por significados personales y privados como si fuera
el propio pero perder nunca ese “como si”. Es una comprensión profunda que
significa abrirse a la forma en que vive la vida otra persona, tomar su mundo y
unirlo al propio. Importa mucho que esa comprensión sea lo más exacta posible y
también conviene que se comunique la tentativa de comprender. Esto comunica al
otro/otra el valor que le atribuyo como individuo, le hace entender que percibo sus
sentimientos y significados como dignos de comprensión. Significa penetrar en el
mundo perceptivo de la otra persona y moverse en el de una forma familiar y
cómoda, implica captar el mundo subjetivo del otro o de la otra desde su propio
marco de referencia, bucear en esta realidad subjetiva, comprenderla y manifestar
esta comprensión; Implica escuchar, atendiendo el interior de cada persona y
quedarse absorto en la contemplación de lo que es, de manera que se
experimenta al otro/otra y simultáneamente observar las asociaciones cognitivas y
afectivas de uno mismo con esta experiencia. Ello presupone la habilidad de
diferenciar entre uno mismo y el otro/otra así como entre la respuesta afectiva. El
escuchar activo, consiste una apuesta por el ejercicio vivencial de la alteridad, una
manera de ser, un estilo, un esfuerzo para incardinarse en la experiencia del que
me interpela y confluir intuitivamente con su proceso experiencial sin evaluarlo ni
juzgarlo.
87
La tercera condición, el Aprecio incondicional o mirada positiva incondicional
significan la apreciación y estima de la persona como persona, como individuo, sin
entrar a considerar su conducta en ese momento; es caminar hacia una
comprensión desprovista de prejuicios y valoraciones. Ello permite la disposición
de exteriorizar los verdaderos sentimientos o sensaciones que experimente en ese
momento sea cuales fueren. Implica el amor hacia el otro tomando la palabra
“amor” en un sentido equivalente al del término teológico ágape (Rogers 1967:
97). Es una especie de fuerte simpatía sin exigencias, una apreciación total en
lugar de condicional, sin reservas ni evaluaciones y por lo tanto sin juicios.
Considerar positivamente conlleva a validar la experiencia del otro/otra: Aceptarle
tal cual es, con un respeto absoluto por su persona, sus actitudes y
comportamientos y confiar en la capacidad del otro para desarrollarse y crecer,
para decidir libremente y hacerse responsable de sus propias decisiones,
aceptaciones sin condiciones. Hace necesario saber esperar, sin ansias de
control, sin querer que la otra persona actué como yo desearía que lo hiciera. Ello
no implica necesariamente aprobación o acuerdo con conductas o actos concretos
sin embargo de fondo existe una admisión de que la persona es única e irrepetible
con capacidad libre de orientarse hacia el propio camino de su elección
responsable, se trata de mostrar respeto por las decisiones del otro/otra con
independencia de si la persona facilitadora está en acuerdo o desacuerdo. Actitud
de amor, profundo y generoso, una actitud altruista que se muestra
independientemente del hecho de que exista correspondencia afectiva, significa
penetrar activamente en el interior del otro/otra para poder iniciar una senda de
conexión y encuentro: en este sentido de generosidad afectiva la consideración
positiva incondicional es amor en el sentido más amplio, como define E. Fromm:
El amor no es esencialmente una relación con una persona especifica; es una
actitud, una orientación de carácter que determina el tipo de relaciones de una
persona con el mundo como totalidad, no con un objeto amoroso…El amor es una
actividad, no un afecto pasivo; es un estar continuado, no un súbito arranque. En
el sentido más general, puede describirse el carácter activo del amor afirmando
que amar es fundamentalmente dar, no recibir” (Fromm, 1976, p. 60)
88
Si la persona acompañante o facilitadora tiene las actitudes básicas de
autenticidad personal/ congruencia, aceptación incondicional de su
acompañado/a, y comprensión empática del mismo/a, es plenamente libre de
brindar una ayuda eficaz con cualesquiera técnicas que más le gusten y con las
cuales se sienta cómodo, ya se trate de técnicas de la orientación humanista,
como también del psicoanálisis o del conductismo. La exigencia básica y
fundamental que la teoría demanda es que se den las condiciones señaladas,
pues ellas constituyen el humus, la atmósfera, el clima, donde germina y se
desarrolla la vida que todo organismo vivo lleva en sí mismo por su propia
naturaleza. Por ello, es ahí donde debe concentrarse toda persona que quiera
aplicar este enfoque. Mencionando a C.G. Jung “Conozca todas las teorías.
Domine todas las técnicas, pero al tocar el alma humana sea apenas otra alma
humana”.
II.3.3.3 El Cambio desde el ECP
El ser humano es un ser en proceso, existe en los tres tiempos pero básicamente
es proyecto. El proyecto implica cambio sólo se da por medio de decisiones, de
sortear encrucijadas y de darse oportunidades, es decir; en todo cambio hay crisis.
El cambio es vital y necesario en el proceso de construirse como persona. Rogers
menciona las condiciones para el cambio terapéutico de personalidad: Dos
personas están en contacto mutuo, la primera persona a la que llamamos cliente,
se encuentra en un estado de desorden interno de vulnerabilidad o de miedo. La
segunda persona a la que llamamos terapeuta, se encuentra en un estado de
coincidencia interna (al menos durante el encuentro y en lo que se refiere al objeto
de la relación con el cliente). El terapeuta ofrece al individuo dedicación positiva y
sin condiciones. El terapeuta se preocupa por la comprensión empática del punto
de referencia del cliente. El cliente se da cuenta de la existencia de la dedicación
positiva y sin condiciones y de la comprensión empática por parte del terapeuta.
(Rogers, 1973) De esta manera se da el proceso de cambio en la persona a partir
de la expresión libre de la tendencia actualizante. Esta tendencia no determina, si
no que anima al individuo a que sea arquitecto de sí mismo. Dentro de las
89
fronteras humanas permanece un margen de libertad. En esencia este es el
objetivo de la terapia incrementar esta libertad, facilitar la autodeterminación y la
responsabilidad de sí mismo.
Ello implica estar en posibilidad de cambio y crecimiento, Ser persona en
crecimiento implica: Vivir las experiencias y percatarse, vivir existencialmente y
focalizarse en el presente, confiar en el propio organismo y transformar relaciones
interpersonales (Yalóm, 2006, p. 58). Abrirse a la experiencia dándole el
significado sentido implica ya vivir existencialmente procurando focalizar el
presente en nuestro experiencias, confiar en el propio organismo como totalidad y
como agente interno de nuestro proceso valorativo; y participar en fin, en un
proceso transformativo de nuestras relaciones interpersonales, configuran las
mayores expectativas para ser personas en crecimiento, permiten en todo caso,
nuevas posibilidades para desarrollar con acierto el propio potencial que, al fin y al
cabo esta anclado al núcleo personal y dispuesto a extenderse en la dinámica del
proyecto vital para hacer de la propia vida un proceso satisfactorio, gratificante
eficaz y creativo.
El proceso de convertirse en personas parte del fenómeno de ser conscientes, de
darse cuenta de lo que surge en el interior de uno mismo y de lo que se percibe,
de los estímulos exteriores e interiores que generan movimiento vital y cambio. Es
mucho más útil sencillamente tomar más conciencia - dándose cuenta de cómo
está ahora uno con uno mismo, que tratar de cambiar o detener, o incluso evitar
algo que hay en la persona y que no le gusta. Cuando la persona de verdad se
pone en contacto con su propia vivencia, descubre que el cambio se produce por
sí solo, sin esfuerzo ni planificación. Este proceso denominado experienciar es un
fluir constante de las experiencias que ocurren en el momento del campo
fenoménico del individuo y la atención interna de las mismas. Es la corriente de
sentimientos que tenemos en cada momento. El experienciar, como proceso, será
pues este aspecto del vivir constante, presente interior, que genera en la
conciencia material psicológico implícito potencialmente significativo (Barceló,
2002, p. 47). El darse cuenta, percatarse de este cumulo de sentimientos y
90
emociones que fluyen en el interior, es el mecanismo que nos permite otorgar
significado a la experiencia. Es como pararse un momento, atender el centro de
nuestro cuerpo y mirar a ver qué ocurre. Posteriormente se da la percepción;
proceso psicológico a través del cual se da un significado subjetivo a la
experiencia. Solo atendiendo a la experiencia somos capaces de percibir para
poder así vivenciar: es sentir y darse cuenta. Glendin (en Barceló, 2002, p. 56)
establece que lo que produce el cambio efectivo de la personalidad no es lo que
se dice o se pinta; sino más bien el proceso experiencial que lleva a alguien a
hablar o a pintar de ese modo. Esta es la base del trabajo dentro de los grupos de
encuentro, la de propiciar experiencias, percepciones y vivencias a través del
encuentro interpersonal en la cual el yo y el tú deviene un nosotros unitario,
percibido como totalidad en una especie de fusión organísmica. El punto culmen
del encuentro persona a persona es una vivencia de confluencia de las
conciencias y tiene de experiencia mística en la que el presente se vive en su
totalidad trascendiendo la historicidad personal. Es un instante, un presente
autentico, más allá del deseo y en el que desaparece la percepción objetivada de
uno mismo y del otro confundiéndose en un sujeto que trasciende la
individualidad. Es la disolución, en un corto espacio temporal vivido como eterno,
de todo límite y frontera personal de uno y de otro que quedan abarcados por el
horizonte del único mar en el que desaparece la misma relación entre dos
individuos autónomos para configurar una nueva unidad organísmica. Y es
posible, siendo altamente transformador.
II.3.3.4 Acompañamiento en el ECP
La condición sine qua non para un resultado efectivo del acompañamiento es la
de generar una adecuada relación terapéutica/facilitadora. Esto ocurre cuando se
da un contacto y una relación entre quien facilita y la persona acompañada,
caracterizada por la confianza, la cordialidad, la comprensión empática y la
aceptación (Yalóm, 2000, p. 46).
91
Acompañar desde el ECP significa fomentar las habilidades de escucha a las
personas, de interés genuino en sus problemas, de profunda comprensión y
empatía para con el otro y la otra, especial capacidad de auto-conocimiento y de
auto-conciencia, habilidad para tener visiones panorámicas de los problemas, la
capacidad para aprender de los errores y habilidad para reenfocar los posibles
significados de las situaciones. Pero sobre todo se evidencia la necesidad de
confiar, en la capacidad del otro/otra y del yo mismo para sanar, crecer,
evolucionar, desarrollarse.
Facilitar un grupo desde el ECP, significa asumir riesgos para fomentar la
experiencia de encuentro, ayudar a atenderla para otorgarle significados, crear
condiciones para la implicación de las personas en una comunicación significativa
y realizar demandas de retroalimentación ejercitando una función de vínculo entre
las comunicaciones, para hace posible las interacción en el grupo. Y todo ello con
el único recurso de la propia presencia vivencial, de la actitud personal, del ser
persona, es por tanto una metodología actitudinal, basada en la disposición de
propias actitudes, al tipo de relaciones: Actitud más que una habilidad. La actitud
es la intervención desde el sí mismo, con las inherentes dificultades y capacidades
personales, desde las que se dispone a compartir las experiencias.
Es desde el ECP esbozado en párrafos previos, que se intenta en el trabajo
presente aproximarse a la realidad de las PVVS, confiando en sus capacidades
inherentes y propias, en la tendencia actualizante que les habita, en su posibilidad
de despliegue a pesar de las circunstancias que pudieran percibirse como
adversas.
II.3.3.5 Grupos de encuentro
Desde una comprensión de los seres humanos de “ser” seres en relación, se dan
como espacios propicios para el cambio los grupos de encuentro. Para Rogers la
experiencia grupal, no constituye para un fin en sí misma, si no en cambio, que su
principal significación reside en la influencia que ejerce en la conducta posterior
fuera del grupo” (Rogers, 1973, p. 78).
92
El facilitador o facilitadora de un grupo buscará generar clima psicológico de
seguridad, donde se de en forma gradual libertad de expresión y disminuyen las
actitudes defensivas. En un clima psicológico semejante, tienden a expresarse
muchas reacciones de sentimiento inmediato de cada miembro hacia los demás y
hacia sí mismo. De esta libertad mutua para expresar los sentimientos reales,
positivos y negativos, nace un clima de confianza recíproca. Cada miembro se
orienta hacia una mayor aceptación de la totalidad de su ser emocional, intelectual
y físico tal cual es, incluidas sus potencialidades. Rogers creía firmemente en el
propio potencial del grupo y el de sus miembros (Rogers, 1973, p. 51).
Dentro del grupo se ponen en ejercicio la atención esmerada y sensible, a cada
individuo que se expresa, con la intención de que esta persona sienta que pase lo
que le pase y cualquiera que sea la índole de lo que le ocurra dentro de sí
psicológicamente la persona facilitadora estará en todo momento con ella. La
conducta más importante de quien facilita es intentar comprender el significado
exacto de lo que comunica cada persona (Rogers, 1973, p. 55). El espacio grupal,
tal como lo expresa el padre del enfoque en sus escritos constituye un espacio
donde se vivencia en ECP de una manera muy estrecha:
El grupo proporciona un espacio de contención, de apoyo y confianza, Nada hay
más bello y hermoso para un ser humano que ser abrazado, acariciado, amado.
Sentir el cariño y la sinceridad de otra persona. Dar a cambio de ello consuelo,
fortaleza. Las palabras engaña a menudo; pero un abrazo… algo diferente del
sonido trasmite la verdad (Rogers, 1973, p. 73)
La evolución del grupo, sin duda es procesual transitando por diversas etapas.
Carl Rogers describe sus observaciones hablando de un momento inicial de
rodeo, en la que tiende a producirse un periodo de confusión inicial, de silencio
embarazoso con una interacción de superficial cortesía. Poco a poco se sigue una
resistencia a la exploración y exploración personal. En este momento concreto
cada miembro tiende a mostrar a los otros el yo público, y solo de modo gradual,
con temor y ambivalencia, se dispone a revelar parte de su yo privado, el más
personal y autentico. Sin embargo esto exige tiempos distintos en cada persona.
93
Posteriormente el autor observa que se sigue una etapa en la que se expresan
sentimientos negativos, esto ya es un avance dentro del tránsito de la persona en
la experiencia de grupo. Un sentimiento genuinamente significativo, que surge
“aquí y ahora” tiende a manifestarse en actitudes negativas hacia otros miembros
o hacia el coordinador del grupo. Esto tiende a ser momentáneo para dar paso a
una mayor apertura, que a pesar de ser ambivalente en cuanto a la confianza que
merece el grupo y del peligro de desenmascararse uno mismo, muestra también la
expresión de sentimientos que es cada vez mayor en las conversaciones y
narrativas de los miembros.
Es de hacer notar que ciertas personas muestran una aptitud natural y espontánea
para encarar en forma útil, facilitadora y terapéutica el dolor y el sufrimiento de
otros, favoreciendo dentro del grupo y para con sus pares conductas promotoras
de facilitación.
Poco a poco las personas entran en contacto consigo mismas y con los demás,
evidenciando un proceso de aceptación de sí mismas, que se va dando a la par
del transitar en las sesiones, de una manera sutil y silente. Muchas personas
piensan que la aceptación de sí mismo constituye un obstáculo para el cambio y
se resisten a el. En realidad, tanto en experiencias grupales como en psicoterapia,
representan el comienzo del cambio y es esencial ese “contacto personal” para el
inicio de posteriores transformaciones. Está más ligado con sus propios
sentimientos a medida que los expresa y toma conciencia de ellos, de ahí que
estos ya no se encuentran organizados de manera tan rígida, y por tanto será más
susceptible al cambio (Rogers, 1973, p. 33).
Es interesante observar que dentro del grupo los individuos establecen entre si un
contacto más íntimo y directo que en la vida corriente, y se permiten coincidencias,
aperturas, y encuentros profundos e íntimos. Esa característica, será como
posteriormente se comenta, terapéutica en sí misma.
94
Surge la pregunta ¿Cómo es que el grupo propicia cambios y transformaciones en
el grupo? observadores del fenómeno comentan que el grupo es un mar de vida
que favorece la transformación. Yalóm (2000), menciona que: El cambio
terapéutico es un proceso enormemente complejo que sucede a través de un
intrincado intercambio de experiencias humanas, a las cuales llama factores
terapéuticos (Yalom, 2000, p. 23). Estos factores, se describen en un intento de
sistematizar la experiencia grupal transformadora, sabiendo que ocurren de
manera simultánea.
Uno de ellos es que el grupo infunde esperanza: El contacto de este tipo a nivel
grupal proporciona una visión positiva y alentadora a los miembros al evidenciar
las luchas, los esfuerzos, las narrativas y vivencias personales de seres concretos
que como todos viven y enfrentan la existencia ordinaria. La fe en un modo de
tratamiento puede por sí misma ser efectiva terapéuticamente. De esta manera los
facilitadores de grupo pueden capitalizar este factor haciendo todo lo que puedan
por incrementar la creencia de los pacientes y su confianza en la eficacia de la
modalidad de grupo (Yalom, 2000, p. 27).
La Universalidad hace referencia a que de algún modo se deconstruye la idea,
sentimiento, o premisa de la persona de ser “un caso único” un ente aislado,
victima incluso de la existencia: al observar problemáticas si diversas, puede
identificar puntos en común, similitudes inherentes a la condición humana. Esto
constituye una poderosa fuente de alivio. Después de oír revelar a otros miembros
preocupaciones similares a las suyas propias, los pacientes dan cuenta de una
sensibilidad más en contacto con el mundo (Yalom, 2000, p. 28).
Igual, el grupo ofrece la oportunidad de ofrecer información participada, es decir
instrucción didáctica sobre salud, psico/mental, las psicodinámicas, incluso temas
de promoción de proceso de salud, así como el compartir entre pares, tanto la que
proviene del terapeuta como la de las otras personas. Además de ofrecer apoyo
mutuo, generalmente estos grupos incorporan un enfoque cognitivo y de
conductas propios de los espacios de terapia, ofreciendo una instrucción explícita
95
sobre la naturaleza de los procesos humanos y sobre su situaciones y dinámicas
vitales.
Es posible observar como la persona dentro del grupo comienza a ampliar
explicaciones del fenómeno que le preocupa y acontece, cambiando sus
narrativas, haciéndolas más integrales, incorporando otras visiones, otras
perspectivas a las formas ordinarias y habituales de verse y entenderse, de
explicarse y ubicarse frente a una situación o problemática dada. Eso ya
constituye un paso real hacia su control y manejo.
Dentro del grupo los participantes reciben cuando dan, no sólo como parte de la
secuencia recíproca de dar y recibir, sino también del acto intrínseco de dar. Esta
posibilidad de gratuidad, de poder aportar, construir, abonar en el proceso grupal y
del resto, esta experiencia de descubrir que como seres humanos son importantes
para los demás y que sus historias y vivencias aportan a los otros, refresca y
estimula la autoestima y proporciona un sentido de valía, de que lo vivido va
teniendo sentido, de que la historia personal puede ser fuente de luz, manantial.
(Yalóm, 2000, p. 36).
El grupo también ofrece la oportunidad de recapitular correctivamente el grupo
familiar primario, pues dentro del grupo terapéutico se dan dinámicas que se
parecen a una familia en muchos aspectos: hay figuras parentales de autoridad,
hermanos o iguales, profundas revelaciones personales, fuertes emociones, y una
profunda intimidad, así como hostilidad y sentimientos de competencia. De esta
manera se proyectan dinámicas, y experiencias del núcleo familiar y se permite
oportunidades de transformación y conciencia.
El grupo proporciona una oportunidad de auto conocimiento, de percepción de “el
sí” mismo y de darse cuenta de lo que no somos, de dibujarse y permitirse mayor
delimitación de nuestro ser. Ello es un progreso hacia la determinación de lo que si
somos. Es avanzar en conciencia de sí.
96
El grupo no exime al otro del aprendizaje de asumir la última responsabilidad por
el modo en el que se vive la propia vida, no importa cuánta guía y apoyo consiga
de los demás. Esto es uno de las críticas que se le hace a los grupos, que de
alguna manera infra valoran a la persona permitiendo repliegues y ocultamientos
tras la realidad grupal y generan dependencias entre los miembros. Sin duda es
una posibilidad plausible. Sin embargo es de considerar que ese riesgo debe ser
tomado y considerado en el continuo, y establecer explícitamente desde un
principio y de manera reiterada que el espacio grupal no exime del trabajo
personal, sino que intenta ofrecer apoyo para transitar este proceso.
El grupo también dimensiona la propia soledad. Es innegable la soledad básica
que la existencia humana no puede ser soslayada: todos hemos sido lanzados al
mundo solos, y debemos morir solos y la existencia muchas veces es transitar y
convivir con esa experiencia de soledad. Sin embargo a pesar de esto, hay un
profundo consuelo en la relación íntima con los compañeros de viaje en este
mundo que nos toca vivir (Yalóm, 2000, p. 44).
La Cohesión, es otro factor terapéutico que proporciona el grupo. Se refiere a la
condición de que los miembros experimenten cordialidad y consuelo en el grupo,
que sientan que pertenecen a él, que valoren la comunidad y que sientan a su vez
que son valorados y aceptados y apoyados incondicionalmente por los otros
miembros. Este sentido de valoración pertenencia es muy importante para el ser
humano que es un ser social en esencia (Yalóm, 2000, p. 48).
Dentro de esta perspectiva teórica, es posible comprender que el DHE, el ECP y
los grupos de encuentro, pueden ofrecer a las PVVS espacios de conocimiento
personal que permitan transformaciones positivas además del compartir la
experiencia de los otros, ambientes de escucha, aceptación y empatía, que
propicien y potencien cambios positivos a través de los procesos referidos dentro
de la grupalidad permitiendo la expresión de la tendencia actualizante, que aporte
no solo el enfrentar la condición de seropositividad o enfermedad, si no trascender
a una vida más plena y con mayor sentido. Es crecer en el percibirse y ser
97
Persona. Esta es la apuesta del presente trabajo. El marco teórico expresado, sin
ser exhaustivo, pretende aportar a quien lee elementos para una comprensión de
lo vivenciado en el taller y sobre los resultados y conclusiones posteriormente
expresadas.
99
CAPÍTULO III: ESTRUCTURA METODOLÓGICA
III.1 INTRODUCCIÓN
Este capítulo da cuenta del proceso de sistematización y análisis de los datos
obtenidos a partir del Grupo de Encuentro “Abriendo las Alas” llevado a cabo en el
verano del 2012, con hombres y mujeres PVVS. Así también se explicitan los
planteamientos teórico-conceptuales que fundamentan los recursos metodológicos
con los que se analiza la información. Se explica entonces el surgimiento de las
primeras categorías de análisis a partir esta exploración, proceso que está
íntimamente ligado a los métodos de análisis e interpretación de la información
producida.
Necesario acotar que este trabajo de manera inicial surge como grupo de
encuentro es decir, fue una intervención desde el ECP, y que la intención fue la de
dar cuenta de los hallazgos ocurridos durante las sesiones. Es a posteriori que se
realizan inferencias a partir de los datos obtenidos. No surge primariamente como
una investigación formal con muestras representativas de la población de PVVS,
pues el objetivo inicial era generar el espacio de encuentro, propiciar las
condiciones terapéuticas propias del ECP y observar los cambios. En una
maestría como es la de DH, la cual se considera profesionalizante, el interés
central está puesto en el incorporar los elementos propios de ECP a la práctica
profesional, de tal forma que con esta intención se asiste al acompañamiento de la
realidad grupal de los PVVS. En el sentido propio del ECP, no hay direccionalidad
en las temáticas a seguir, básicamente se documenta la evolución de los procesos
personales, así como del conjunto grupal, además de dar cuenta de las narrativas
personales de los miembros. Por ello que una vez documentado el proceso del
grupo de encuentro y las narrativas particulares, estos datos reciben un
tratamiento posterior desde el método hermenéutico de interpretación propio de
100
las investigaciones social/humana, que permiten en este análisis y surgimiento de
las categorías presentes dentro del proceso.
En este capítulo también se da de las fundamentaciones teóricas y los métodos
que acompañan el desarrollo de la intervención, la categorización y el análisis de
la información, así como del proceso de tratamiento de los datos obtenidos que
permite ulteriores interpretaciones.
III.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO METODOLÓGICA
En la primera etapa de estructuración del trabajo de grado, se tiene como objetivo
implementar un grupo de encuentro y permitir el desarrollo en el facilitador de los
aprendizajes prácticos emanados de la teoría en relación con las técnicas del
ECP. Sin embargo la evolución del trabajo camina en el sentido de aportar
conocimiento a partir de dicha intervención de tal manera que en el seno del grupo
de encuentro se encuentren variables generadoras de conocimiento. Es
importante comentarlo pues lo que inicialmente surge como un espacio de
aprendizaje de habilidades dentro de una intervención evoluciona a un proceso de
investigación. Esta diferencia de planteamiento en el transcurrir del trabajo de
grado, hace que durante la construcción del proyecto, el desarrollo del grupo de
encuentro, la recolección y análisis de los datos y la generación de conocimiento,
se utilicen diversos marcos teórico-conceptuales.
En el caso de este trabajo de grado, la ilusión de unidad, con un inicio y fin
consistente entre sí, con un hilo argumentativo continuo se pierde, mostrando una
imagen que dista de la totalización y la estructuración lineal y que se asemeja más
a la complejidad y variabilidad de los procesos humanos. Implicó cambios,
retrocesos, replanteamientos, nuevas consideraciones, así como frustraciones,
pero sobre todo el gozo de la novedad que se descubre a los ojos. Cada paso en
el proceso del trabajo redirigía re estructurando de nuevo el todo. Recomenzar
como constante, replantearse como hábito. Se inicia con una intervención, se
101
construye como taller y se intenta aportar conocimiento a partir de lo
experienciado y documentado. Una experiencia intensa y retadora sin duda.
Lo que permanece constante es la vinculación de PVVS con el DH; teniendo como
objetivo el de permitir la expresión y acción de las tendencias de plenificación de la
persona humana. Ante la oportunidad de acompañar los procesos, es posible
obtener datos, y ante estos es posible darles un tratamiento interpretativo. Reitero
el trabajo de grado surge como un grupo de encuentro, y posteriormente se
convierte en un estudio cualitativo, de orden discursivo, con las limitaciones
propias de una muestra pequeña de doce PVVS.
Durante el trabajo es posible esbozar a nivel metodológico dos aportes
conceptuales que en diverso grado aportaron en el proceso de este trabajo. El
método fenomenológico y el hermenéutico/dialéctico. Antes de profundizar en
cada uno de estos métodos es conveniente hablar de los rasgos esenciales que
les diferencian. El método hermenéutico trata de introducirse al contenido y la
dinámica de la persona estudiada y en sus implicaciones, buscando estructurar
una interpretación del todo, se orienta a descubrir las interpretaciones que el
sujeto tiene. Mientras que el método fenomenológico busca acceder a la realidad
vivencial, tal y cual es percibido, en un intento (nunca acabado) de conocer el
mundo interno del otro, la estructura psíquica vivencial personal. Es a través de
intento empático, que busca comprender estos estados que el otro vive y
aproximarnos a su realidad. El método fenomenológico estaría particularmente
vivenciado en el proceso de intervención desde el ECP, mientras que el
hermenéutico se cristaliza en el tratamiento de los datos y en el análisis de los
mismos. Esta idea se explicita en cada apartado.
III.2.1 El método Fenomenológico
Existen sin duda facetas de la realidad que dada su naturaleza y estructura muy
particular solo pueden ser captadas desde el marco de referencia interno de aquel
que percibe o las experimenta, situaciones cuya esencia depende del modo único
y singularísimo en que es vivida por el ente humano. Para ellas se ha desarrollado
este método.
102
Pensando en particular en la vida psíquica como un río en el que continuamente
fluyen sentimientos, emociones, percepciones, impulsos, pensamientos, juicios,
conocimientos es que se busca acceder a estas realidades tal cual se le muestran
a la persona. Tradicionalmente la psicoterapia de orientación humanista-
existencial ha sido asociada a una fundamentación filosófica y metodológica de
carácter fenomenológico (Sassenfeld, Moncada, 2006, p. 92).
Las experiencias tal como el individuo las vivencia, no son separables de y
siempre están dirigidas hacia algo, son sobre algo, de algo o con algo; constituyen
una reacción a algo y nunca corresponden tan sólo a una especie de entidad
concreta y aislada dentro de una mente o un cuerpo determinado. Así, la
fenomenología representa un intento sostenido por superar o trascender la
dicotomización categórica entre sujeto y objeto, que es inherente al desarrollo del
pensamiento occidental.
Se define como fenomenología al estudio de los fenómenos tal como son
experimentados, vividos y percibidos por el hombre/mujer. Husserl, precursor de
este método comenta del “mundo vivido con su significado” para el cual en un
intento de aproximarse se prescribe, abstenerse de los prejuicios, conocimientos y
teorías previas con el fin de basarse exclusivamente en lo dado y volver a los
fenómenos no adulterados en una especie de paréntesis fenomenológico que
privilegia al fenómeno mismo, en lo que se presenta y revela a la conciencia.
Fenómeno entendido como la apariencia o la forma específica en la que el objeto
de estudio se presenta a sí mismo de modo inmediato a la consciencia del
observador. En tal sentido, la fenomenología supone que los fenómenos, son lo
único que al ser humano le es accesible y cognoscible directamente. Por lo tanto
se asume que la realidad debe ser entendida como una co-construcción que se
produce entre el observador y lo observado (Martínez, 1999).
El método fenomenológico pone énfasis en una descripción de la conducta
humana lo más desprejuiciada y completa posible. Se está en la orientación
fenomenológica siempre que se parta de un inicio sin hipótesis, se trate de reducir
103
al mínimo la influencia de las propias teorías, ideas e intereses y se haga un gran
esfuerzo para captar toda la realidad que se presenta de manera vivencial a la
conciencia.
Para lograr una observación desde la reducción fenomenológica se sugiere:
Reducir todo lo subjetivo (deseos, miras, practicas, sentimientos, actitudes
personales), poner en paréntesis las posiciones teóricas, excluir la tradición, lo que
se ha dicho al respecto, ver todo lo dado, no solo aquello que nos interesa o
validad nuestras ideas, observar la gran variedad y complejidad de las partes.
Habrá que tener un conocimiento claro de aquello con lo que nosotros nos
acercamos a lo investigado: prejuicios, sentimientos, motivaciones, creencias,
intereses e hipótesis y apuntar en la influencia que esto tiene en la investigación.
Se busca el paréntesis fenomenológico, la epoche hussleriana (Martínez, 1999).
La psicoterapia centrada en la persona, formulada por Rogers, al menos en sus
inicios se basó en reflejar y con ello clarificar y transformar el mundo interior del
cliente tal como éste lo describe a la persona que le facilita. Rogers inicialmente
supuso que quien acompaña con la finalidad de comprender de manera empática
y cabal la realidad vivencial de la persona acompañada debía prescindir de la
utilización clínica de sus propias descripciones fenomenológicas. Sin embargo,
con posterioridad llegó a destacar la importancia terapéutica de un encuentro
existencial entre dos seres que comparten sus respectivos mundos experienciales,
la relevancia de un enriquecimiento mutuo a partir de las características
diferenciales de las fenomenologías propias de quien facilita y de quien es
facilitado/a.
En términos generales se ha asumido que la psicoterapia humanista-existencial se
fundamenta filosófica y epistemológicamente en la fenomenología y en el método
fenomenológico. El trabajo terapéutico se parece, sin embargo, a un ir y venir
entre la apertura fenomenológica a la experiencia presente y su comprensión
conceptual a partir del conjunto de conocimientos y conceptos que quien
acompaña maneja como parte de su marco teórico de referencia. Se habla de
buscar el significado de la experiencia vivida, captar los significados de la
104
experiencia vivida en su totalidad, que no es puramente objetiva o subjetiva. Se
busca captar esta mezcla de lo vivido, que es, simultáneamente, tanto subjetivo
como objetivo, tanto consciente como inconsciente, tanto individual como social y,
por lo tanto, ambiguo. Esto ocurre a través de la empatía, una de las aptitudes
básicas postuladas por Carl Rogers. Ser empático significa penetrar en el mundo
perceptual del otro y sentirse totalmente relajado dentro de este mundo
(Sassenfeld, Moncada, 2006, p. 98).
Pensadores contemporáneos, como lo es Merleau-Ponty hablan de una
fenomenología aplicada en el campo del acompañamiento humano y la
psicoterapia, en particular en lo referente a en primera instancia, de buscar el
significado de la experiencia vivida, es decir, comprender el lebenswelt, o el
mundo vivido. Se trata, por lo tanto, de captar los significados de la experiencia
vivida en su totalidad, que no es puramente objetiva o subjetiva. El concepto de
lebenswelt incluye, justamente, el entrelazamiento de la experiencia objetiva con la
subjetiva. Tener al lebenswelt como foco en psicoterapia o acompañamiento
humano, significa focalizar la realidad primaria de nuestra experiencia inmediata,
el mundo de las significaciones tal como se presenta. El lebenswelt es el
segmento de la existencia mundana vivida por el individuo en su unicidad. Los
contenidos pueden variar de una sociedad a otra pero la forma del lebenswelt es
única. Nuestro mundo, mi mundo es un mundo intersubjetivo, un mundo común,
se busca comprender el significado del lebenswelt, captar esta mezcla de lo vivido,
que es, simultáneamente, tanto subjetivo como objetivo, tanto consciente como
inconsciente, tanto individual como social y, por lo tanto, ambiguo (Moreira 2007:
9). Es desde estas concepciones teóricas que se fundamenta el trabajo de la
intervención grupal a través del grupo de encuentro, propiamente dicho.
III.2.2 El método Hermenéutico – dialéctico
Observar e interpretar constituyen de manera concreta lo esencial de los métodos
de comprensión de la realidad. De ahí que, motivado por el tratamiento a los
datos obtenidos dentro del trabajo de grado, que aportan sobre actos humanos, es
105
que me encontré con el término: Hermenéutica. Proviene del griego hermeneuein
que quiere decir “interpretar”. Es el proceso por medio del cual conocemos la vida
psíquica con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación. La
interpretación es la captación o comprensión de una vida psíquica por otra vida
psíquica diferente a la primera, comprender es trasportarse a otra vida. Es en
general un método de la comprensión (Martínez, 1999).
El método hermenéutico – dialéctico está concebido y diseñado especialmente
para el descubrimiento, la comprensión y la explicación de las estructuras o
sistemas dinámicos que se dan en los seres humanos o en la organización y
dinámica de grupos de personas, étnicos o sociales. Es propio de las ciencias
sociales y humanas. Toda acción humana, es susceptible de múltiples
interpretaciones.
Heidegger fue el filósofo que más destacó el aspecto hermenéutico de nuestro
conocimiento. Sostiene que ser humano es ser “interpretativo”, porque la
verdadera naturaleza de la realidad humana es interpretativa; por tanto la
interpretación no es un instrumento para adquirir conocimientos es el modo natural
de los seres humanos que interpretan los datos que la realidad ofrece. Es en este
sentido que la aproximación a la hermenéutica se da en forma práctica.
¿Sin embargo es posible acceder de manera total al marco referencial del otro?
No podremos nunca tener un conocimiento objetivo del significado de cualquier
expresión de la vida psíquica, ya que siempre estaremos influidos por nuestra
condición de seres históricos, aproximándonos a cualquier expresión de la vida
humana con expectativas y prejuicios sobre lo que pudiera ser el objeto
observado. Debido a ello la interpretación implica una fusión de horizontes, una
interacción dialéctica entre las expectativas del intérprete y el significado del acto
humano. La realidad exterior tiende a sugerirnos la figura, mientras nosotros le
ponemos el fondo (contexto, horizonte, marco teórico).
Y es aquí donde surge otro concepto fundamental: dialéctica. Implica el diálogo
con el fenómeno. La característica esencial del método dialéctico es que considera
los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Es decir que la
106
realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y a una
evolución y desarrollo perpetuo. Se propone que todos los fenómenos sean
estudiados en su relación con otros y en su estado de continuo cambio, ya que no
existen como objeto aislado. La comprensión consiste en ver intelectualmente una
o varias relaciones entre el todo y las partes, entre lo conocido y lo desconocido,
entre un fenómeno en sí y su contexto más amplio, entre quien conoce y lo que es
conocido. De tal forma que se dan una oscilación perpetua de interpretaciones
(Martínez, 1999).
Esta manera de conocer, en la que el sistema cognitivo y el afectivo no son dos
sistemas aislados e independientes, sino que forman una sola estructura
cognitivo-afectiva hace posible que los estados afectivos adquieren una impor-
tancia extraordinaria, ya que pueden inhibir, distorsionar, excitar o regular los
procesos cognoscitivos, por un lado y por otro afirma en el sentido de una mayor
integralidad de la percepción del conocimiento.
De esta manera se comprende que toda entidad es multidimensional, y por lo
tanto poliédrica, ofreciendo diversos rostros, y sólo nos ofrece algunas de ellas,
que corresponden a nuestro punto de vista, a nuestra óptica o perspectiva y a las
categorías de que disponemos. Esta situación nos obliga a utilizar, en nuestros
métodos de investigación, el diálogo con otros puntos de vista –especialmente con
los más contrarios y antagónicos– como condición indispensable para una visión
más plena de las realidades. Este uso del diálogo, de la lógica dialéctica,
establece un acercamiento a la vida cotidiana que hace mucho más comprensible
el proceso de adquirir conocimiento y de hacer ciencia, ya que se identifica con el
proceso natural de la vida diaria. En efecto, nuestra mente trabaja dialécticamente
como su forma natural de proceder: pues, ante toda decisión, sopesamos los pro y
los contra, las ventajas y desventajas, decimos “sí…, pero”, “eso es cierto…, sin
embargo”, “eso es verdad…, no obstante”, etc.; siempre aparece la tesis y la
antítesis, que nos conducen, al final, a una síntesis.
Un proceso sabio y prudente es el uso del pensamiento dialéctico y de la que
podríamos llamar “lógica dialéctica”, que es flexible, fluida e integra muchos
107
puntos de vista; puede encontrar armonía en la contradicción y claridad en la
complejidad, sin necesidad de caer, por ello, en el reduccionismo El razonamiento
dialéctico, por otra parte, reconoce la importancia del contexto, pero tiene también
la capacidad de integrarlo todo en una visión holística y panorámica, y superar las
limitaciones de un determinado contexto o cultura, saltando, a través de la
metáfora y los modelos, hacia otros posibles contextos.
Ya Kant había señalado claramente esto al decir que no conocemos el noúmeno,
la cosa en sí, sólo el fenómeno, es decir, cómo se nos presenta una determinada
realidad a nosotros. Rogers (1980), al hablar de la comprensión del otro/otra en la
terapia, puntualiza que “la única realidad que posiblemente yo conozco es el
mundo como lo percibo y experimento en este momento…, y que hay tantas
realidades como personas” (Moreira, 2007). También Ortega y Gasset señala que
hay tantas verdades como puntos de vista. Esto es válido, sobre todo, en las
ciencias humanas, donde la enorme cantidad de variables (antecedentes,
intervinientes, interactuantes) que entran en juego en cualquier acto de conocer,
es tan alto que nos resulta imposible decidir cuál es el mejor, aunque todos tengan
algo de positivo. Más adelante veremos las implicaciones que esto trae para las
relaciones interpersonales.
Algunas ideas centrales del concepto hermenéutico son las siguientes: El proceso
de nuestro conocer es hermenéutico dialéctico y no tanto la fragmentación o
escisión del proceso unitario del objeto de conocimiento, dado que en el caso del
sistema psíquico no puede deducirse de un estudio que los desintegra en
elementos que a su vez pierden la relación que los une. El método hermenéutico
establece otra dialéctica entre el sujeto conocedor y el objeto conocido, dado a
que ambos son personas que dialogan y cada intervención de uno influye, guía y
regula la siguiente intervención del otro.
El investigador debe tratar de entender los fenómenos en forma aún más profunda
que las personas involucradas en ellos. El intérprete debe adquirir mayor
familiaridad posible con el fenómeno en toda su complejidad y sus conexiones. El
intérprete debe también mostrar el significado del fenómeno para su propia
situación. Este aspecto ejemplifica la significación personal. En verdad nos
108
interesamos en algo porque de alguna manera, nos conmueve o nos llaman la
atención, sea debido a nuestra historia personal, nuestras preferencias o valores.
Es de esta manera que se habla de un “círculo hermenéutico en el que el
significado de las partes o componentes está determinado por el conocimiento
previo del “todo”, mientras que nuestro conocimiento del “todo” es corregido
continuamente y profundizado por el crecimiento en nuestro conocimiento de los
componentes (Martínez ,1999).
Descubrimiento de la intención que anima al autor, es de vital importancia pues los
actos humanos se comprenden por referencia a las intenciones que los animan.
Definir por ello la intención, es una clave metodológica que nos ayuda a captar la
estructura que quizá sea la más importante y de mayor nivel en el sistema general
de la personalidad. La intención se encuentra determinada al conjunto de los
valores de la persona, la motivación básica en la vida de la persona se orienta
hacia la realización de estos valores. El descubrimiento de la intención, de los
valores, filosofía de vida establecerá un contexto y un horizonte que aclarara la
correcta comprensión de la acción o conducta especifica que constituye el objeto
de la investigación Descubrimiento del significado que tiene la acción para su
autor, implica cierto nivel de empatía, de vivir los estados mentales del otro.
Resulta imprescindible tener el marco de referencia, su horizonte, el contexto del
autor.
Esta dimensión es particularmente destacada por la filosofía existencialista, la cual
destaca la parte consiente de la persona, sus sentimientos y vivencias
relacionadas con su existencia individual, no concibe la conducta como el
resultado de las condiciones corporales internas (psicoanálisis) o de la
estimulación del mundo exterior (conductismo), el hombre/mujer no es una criatura
de puros instintos, necesidades y tendencias, ni el títere manejado por el ambiente
si no sobre todo de un ser dotado de libertad de escoger y ser responsable de su
existencia.
Es para el establecimiento de las categorías, y el análisis de los datos que se hace
uso del método hermenéutico– dialéctico prioritariamente para esta fase, y de
fondo esta visión propuesta de múltiples dimensiones del todo, diálogo entre las
109
partes, captación del fondo, constituyen elementos prioritarios para comprender el
presente trabajo
III. 3 SISTEMATIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE
ANÁLISIS
Las vivencias de cada una de las sesiones, fueron registradas mediante
grabaciones de audio y bitácoras, y solo algunas veces fotografías. Es de este
material de lo captado en más de 20 horas de trabajo grupal de donde se extrae
las evidencias del trabajo realizado.
Dicha información registrada en bitácoras, grabaciones, transcripciones o
fotografías se agrupa y se nombra para posterior citación. Se presenta el siguiente
cuadro en el que se ejemplifica la forma en que se cita en el presente trabajo.
SESION FECHA BITACORA (B) GRABACION (G) FOTOGRAFIA (F) ENCUESTA (E) CITACION
1 07.03.12 X X X S1
2 13.03.12 X X S2
3 28.03.12 X S3
4 11.04.12 X X S4
5 18.04.12 X X S5
6 25.04.12 X X S6
7 02.05.12 X X X S7
8 09.05.12 X X S8
9 16.05.12 X X X S9
10 23.05.12 X X X S10
Para citar por ejemplo algún comentario de alguno de los miembros se citara: S10,
23/05/12, B/G (indica la forma de citación: Numero de Sesión, la fecha y el registro
que se tiene de la información en este caso sesión 10, fecha, bitácora y
grabación). Esta codificación de las fuentes permite hacer referencias al citar las
evidencias. Se añade también el pseudónimo del participante del grupo como se
menciona en el capítulo I.
110
Previa lectura de lo vertido en las bitácoras y transcripciones, se escuchan los
audios en la intención de contextualizar las narrativas de los miembros. Se
separan las narrativas y se analizan en la búsqueda de temas recurrentes en las
narrativas de las personas acompañadas, entre lo expresado y las vivencias de las
PVVS.
Del anterior ejercicio se desprendieron preguntas de análisis que guiaron el
proceso de interpretación. ¿Cuáles son los temas recurrentes dentro de la
discursiva de los miembros del grupo?, ¿Qué elementos son los que se
manifiestan como más importantes en el transcurso de las sesiones?, ¿Qué
etapas transitan como grupo?, ¿Qué alcances presenta la intervención?, ¿Que
evolución presenta el grupo en cuestión?, ¿Es posible con los datos obtenidos
documentar cambio y transformación en los miembros posteriores al grupo? De
esta manera estas preguntas guían la reflexión sobre los datos obtenidos.
III.3.1 Etapas del Análisis
Se distinguen momentos distintos en el análisis, que pueden englobarse en dos
fases: La evolución de la experiencia grupal, y la elaboración de categorías
generadas a partir de los datos obtenidos. Se explicitan estos dos rostros del
análisis hermenéutico de lo sucedido en el taller en los siguientes apartados
III.3.1.1 Proceso de estructuración de datos
Para este efecto se separaron los datos presentados en las bitácoras. Este
procedimiento se apoyó de las grabaciones de audio mismas que fueron
escuchadas en diversos momentos para clarificar algunas de las evidencias
presentadas. Una vez localizadas los comentarios que pudieran constituir
unidades de análisis de los procesos de las personas se separaron ordenándolos
de acuerdo a la fecha y numero de sesión. Se analizó la evidencia, organizándola
en categorías generales, con sus respectivas subcategorías. Este proceso se
ayudó con el establecimiento de un diagrama en columnas en donde se dividieron
las categorías, así como las subcategorías, luego se colocaron los comentarios
bibliográficos con su referencia. Se muestra a continuación un ejemplo de dicho
proceso:
111
CATEGORIA SUBCATEGORIA EVIDENCIA INTERPRETACION
SENTIDO DE
VIDA:
CONCIENCIA Y
PROYECTO
Sentido de vida Paruparo “… imagino fue el Águila, pues cree que le gusta la libertad, de ser y crecer libre. (S1) Fluture: Me convertí en un pájaro….y estaba ahí, y me veía volando… pero tenía una pareja y me ponía feliz (S1) Papillon : el día que yo supe me quedé y me hice una pregunta, porque y para qué… tal vez voy a tener mayor conciencia (S1) Papillon: si el sexo es placer, a mí no solo me llena el sexo, a mi llena la vida, con lo que me rodea, mi hijo, ella, mis abuelos, que son para mi mis padres, y mi hermano. (S2)
Papillon: para mí es muy difícil porque mi mayor tesoro es mi hijo, para mí que si yo tendría que estar en etapa terminal de VIH, prefiero disfrutar el día a día con mi hijo… dejarle lo que no tuve de niño…- siguió expresando. (s2) No sabes cómo amo a mi hijo, me quitaría la vida, si no me hubiese decidido a estar vivo. Pero quiero estar vivo por dos razones: para disfrutar a mi hijo…. Y para aportar en lo que la sociedad se quiere hacer pendeja de reconocer libremente y sin miedo que es el VIH”. (S2)
Papillon: Trato de lo que pueda lo mejor que pueda, con la energía que tengo, disfrutar hasta donde se me permita. Nunca había deseado tanto el pase directo (la muerte rápida) Quiero vivir hasta donde pueda. Pero que no sea demasiado. (lloró) Es todo lo que puedo decir. (S4) Papillon -Volví a nacer, tengo lo que tengo, y si no lo quiero, lo tiro, pero si lo tiro me voy con él .como no lo quiero tirar yo quiero vivir, pero vivir como si fueran dos días, tres días, el tiempo que sea necesario. Pero llegar a morir con la tranquilidad de algún día en mi vida dije la verdad (S4). Papalotl: lo llevan a decir “bendito VIH” porque ha re significado la experiencia. Insiste en la necesidad de sentir a Dios, de darse tiempo para reencontrar se y liberarse. Comenta que la experiencia de Dios le ayuda a salir “del hoyo”. Se percibe totalmente diferente. Cree que esa experiencia es lo único que le faltaba. (S4)
Deseos de Libertad y Crecimiento
Búsqueda de Vínculos de pareja
libres
Interrogantes existenciales: Porque y
para qué. INTERROGANTES
EXISTENCIALES.
Situaciones y relaciones que dan
sentido, razones. RAZÓN DE
SENTIDO. ESCALA DE VALORES.
Razones de sentido, Voluntad de
sentido.
Sentido de la vida y de la muerte. La
persona se hace consiente del sentido
de su existencia y lo expresa.
RESIGNIFICACION DE LA HISTORIA
PERSONAL. De cómo interpreto con
categorías nuevas y doy sentido a la
experiencia de vida .Re
significación. Experiencias
transformadoras.
EXPERIENCIA ESPIRITUAL,
como dinamizador de la
TRASCENDENCIA.
Resignificación, Nuevas
narrativas personales
En un tercer momento se realizó la correlación teórica que fundamenta lo
expresado y se realizan los abordajes interpretativos y la discusión propiamente.
112
De ello se desprende dos apartados muy definidos, las etapas del grupo y las
categorías propiamente establecidas dentro de las narrativas de las PVVS.
Etapas del grupo
Se categorizaron las etapas de cambio grupal descritas por Rogers (1973), un
análisis interpretativo de lo sucedido en el transcurso de las distintas sesiones del
grupo “Abriendo las Alas”, Grupo de encuentro para mujeres y hombres que
conviven con VIH /SIDA. Se utilizaron las etapas sugeridas por Carl Rogers en su
texto: Grupos de Encuentro (Rogers, 1973), que esbozan una progresión en
relación al proceso de cambio grupal. El siguiente capítulo, da evidencia de los
resultados obtenidos ante este ejercicio. También se apoyó de otros autores en
relación a la comprensión evolutiva grupal.
Categorización
En base a la interpretación realizada de las evidencias vertidas, fue posible
establecer las siguientes categorías:
Dinamismo Emocional: lo que siento y lo que vivo: Sin duda la esfera
emocional destacó en la narrativa de las PVVS, en un elemento básico primario de
expresión y vivencia, pero también de manejo de las mismas e interpretación de
los signos que aportan sobre la comprensión de uno mismo/misma, la percepción
de la realidad, y de cómo se es afectada por esta.
Expresiones resilientes: resistir y rehacerse: Esta categoría es la única
que previamente fue establecida como parámetro de observación e interpretación.
La experiencia del VIH/SIDA es una situación de vulnerabilidad, de perjuicio para
las diversas dimensiones de la persona (biológicas, psíquicas, sociales,
espirituales) y que por lo tanto, la resiliencia expresada como ese proceso en el
cual la persona ante una adversidad la enfrenta y la supera, para crecer y
reinventarse, es de esencial importancia en su promoción y valoración, en ello
pues la primera intención del taller. Sin embargo al pasar a la modalidad de grupo
de encuentro, se deja a la evolución de los individuos dentro del grupo la
113
expresión de esta condición. Y es así como se observa, no como elemento central
de la discurso, pero si mostrando elementos muy particulares que es necesario
comentar.
Relaciones Humanas; lazos y vínculos: Destaca el lazo vincular como
elemento recurrente en la narrativa durante el grupo de encuentro: relaciones de
pareja, de familia, amigos, relaciones con elementos de la sociedad en sus
particularidades y su conjunto.
Sentido de Vida; Conciencia y Proyecto: Resulta paradójico de primera
intención el pensar que una situación de riesgo y vulnerabilidad, la persona se
pueda plantear su ser vital, dentro de un contexto de conciencia de sí y de
proyecto profundo. Sin embargo los elementos observados, ofrecen elementos
para advertir que esta situación/condición, puede ser propicia para tal efecto. Se
plantean elementos de comprensión personal y de la situación ante la realidad.
Cada uno de los apartados ofrece su marco teórico en discusión con lo observado
y se amplía en la discusión ulterior.
115
CAPÍTULO IV: ALCANCES DE LA INTERVENCIÓN Y
RESULTADOS
Este capítulo se estructura, en dos tiempos: el análisis de la evolución grupal y de
los individuos en su dimensión relacional de grupo, desde la teorización propuesta
por C. Rogers relativa a la transformación personal dentro de los grupos de
encuentro, además de considerar otras propuestas de estudio del fenómeno
grupal. El segundo momento, se explicita la reflexión a partir de los datos
obtenidos en el grupo de encuentro, vertidas en las categorías de análisis ya
expresadas desde párrafos anteriores. De esta manera, se agrupa a las
categorías con los siguientes títulos: Dinamismo Emocional; lo que siento y lo que
vivo; Expresiones resilientes, resistir y rehacerse; Relaciones Humanas; lazos y
vínculos; Sentido de Vida; Conciencia y Proyecto. Cada uno de los apartados
tiene un estilo propio de redacción, más en general la estructura incluye
aportaciones de bases teóricas que abonen al conocimiento del tema, la discusión
a partir de las evidencias, la reflexión, cuestionamientos, y líneas de
profundizaciones, con conclusiones particulares para cada categoría.
La invitación es a ubicar el proceso del trabajo: la experiencia de grupo de
encuentro con PVVS, la evolución propia de las narrativas de estos seres
humanos, el posterior trabajo de interpretación de los datos, y la discusión
generada a partir de las evidencias. Sin embargo se pueden abordar las temáticas
dentro de las propias narrativas personales de quien lee ubicando los puntos de
encuentro con estas personas ejercicio que el autor constantemente realizo en
este trabajo fenoménico. El resultado puedo asegurar será interesante.
IV.1 EVOLUCIÓN GRUPAL
En el siguiente apartado se realiza un análisis interpretativo de lo sucedido en el
transcurso de las distintas sesiones del grupo “Abriendo las Alas”. Para su análisis
116
se han utilizado las categorías y las etapas sugeridas por Carl Rogers en su texto
Grupos de Encuentro (Rogers, 1973), que esbozan una progresión evolutiva de la
persona dentro del proceso grupal. Un grupo de encuentro es un grupo
heterogéneo de personas que van de ocho a 20 personas, que generalmente se
reúnen periódicamente, que se pueden reunir con uno o varios facilitadores/as,
durante varias horas, un fin de semana, o bien en reuniones diarias durante una o
varias semanas. Ninguna dirección es impuesta al grupo, y éste se ve obligado a
elegir su propio caminar. Quien facilita, aparece despojado de los caracteres
directivos tradicionales del líder grupal, por ello, su nombre apropiado es
“facilitador/ra”, quién evita cuidadosamente todo tipo de manipulación, confiando
en la tendencia actualizante y las fuerzas autónomas de desarrollo individuales y
grupales, concentrándose en la relación interpersonal del aquí y el ahora,
liberando así la expresión espontánea de sentimientos y pensamientos, eludiendo
la propensión a intelectualizar la expresión personal y grupal. En la interacción, el
facilitador o facilitadora compromete lo más auténticamente posible su
personalidad real creando un clima de seguridad y verismo en el grupo, que facilita
la libre manifestación de los participantes; la aceptación incondicional conduce
consecuentemente a la auto aceptación de los participantes; su comunicación de
la empatía provoca mayor apertura a la comunicación, a intromisiones
espontaneas y catarsis emocionalmente intensas, como ya se ha expresado
constantemente (Becerra, 2012).
Es ésta la dinámica que se busca para el grupo de encuentro, el generar una
relación facilitadora, que permita el crecimiento personal. ¿Qué es lo que ocurre
en el grupo de encuentro? Rogers examina las interrelaciones complejas que
suelen aparecer en el grupo y elabora un entramado de variables que menciona
pueden variar de grupo a grupo, pero que a saber hablan de la evolución de la
persona. Este teórico establece los siguientes momentos
1.- Etapa de Rodeos: Hay un periodo inicial de silencio embarazoso, con
interacciones superficiales de cortesía, posterior a que se plantea la forma
de trabajar del grupo, existe cierta falta de continuidad entre las expresiones
personales.
117
2.- Resistencia a la expresión o exploración personal: Cada miembro tiende
a mostrar a los otros el yo público y solo de modo gradual, con temor y
ambivalencia se dispone a revelar parte de su yo privado.
3.- Descripción de sentimientos del pasado: A pesar de la ambivalencia en
cuanto a la con fianza que merece el grupo y del peligro de
desenmascararce uno mismo , la expresión de sentimientos es cada vez
mayor en las conversaciones.
4.- Expresión de sentimientos negativos: Se da el hecho de que la primera
expresión de sentimientos genuinamente significativos que surge “aquí y
ahora” tiende a manifestarse en forma negativa.
5.- Expresión y exploración de material personalmente significativo: Es
cuando uno de los miembros del grupo se revela en forma significativa.
Cae en la cuenta de que ese es su grupo y de que existe cierta libertad para
la expresión.
6.- Expresión de sentimientos interpersonales inmediatos dentro del grupo:
Tarde o temprano entra en el proceso la manifestación explícita de los
sentimientos inmediatos que un miembro experimenta hacia otro.
7.- Desarrollo en el grupo de la capacidad de aliviar el dolor ajeno: Ciertos
miembros muestran una aptitud natural y espontanea para encarar en forma
util, facilitadora y terapeutica el dolor y sufrimiento de otros.
8.- Aceptación de sí mismo y comienzo del cambio: La aceptación de la
persona de su realidad es el inicio de el proceso de cambio.
9.- Resquebrajamiento de las fachadas: El hecho de que algunos miembros
hayan expresadosu si mismo prueba con mucha claridad de que es posible
un encuentro más básico y el grupo parece en forma intuitiva e
inconsciente en alcanzar esta meta. Invita a que los individuos sean ellos
mísmos sin máscaras.
118
10.- El individuo recibe retroalimentación : En el proceso de esta interacción
libremente expresiva, el individuo recibe datos de como aparece ante los
demas.
11.- Enfrentamiento : Se dan interacciones tipo enfrentamiento, poniendose
directamente en el nivel de otros. Estas confrontaciones pueden ser
positivas pero en su mayor caso son negativas.
12.- Relación asistencial fuera de las relaciones del grupo: de múltiples
formas los miembros del grupo se asisten entre si.
13.- El encuentro Básico: Los individuos establecen entre si un contacto
más intimo y directo que en la vida corriente. Parece ser que este es uno de
los aspectos más centrales, intensos, y generadores de cambio de la
experiencia grupal.
14.- Expresión de sentimientos positivos y acercamiento mutuo: De
acuerdo posterior a la expresión de sentimientos se expresan se genera
como parte inevitable del proceso grupal un gran acercamiento , un espiritu
de grupo y mayor autenticidad.
15.- Cambios en la conducta del grupo: Se evidencian cambios en la
gesticulación, tono de la voz. Los individuos manifiestan una asombrosa
capacidad para mostrarse mutua solicitud y asistencia.
Una vez realizada la exposición de las etapas que Rogers identifica dentro de los
procesos grupales se analizaron los datos que se registraron en las distintas
bitácoras, grabaciones y documentos que recogen la experiencia de el Grupo de
encuentro “Abriendo las Alas. En este grupo participaron tres mujeres y diez
hombres, cuyos nombres se suprimen por confidencialidad nombrados en el
presente trabajo con pseudonimos ya expresados en el Capítulo I donde se ofrece
un esbozo de aproximación a cada persona. Se nombra a posteriori el trabajo de
cada sesión, de acuerdo a lo vivido en cada uno de ellas con un titulo que integre
lo que cada sesión planteo:
119
En un momento posterior se establece una matriz que correlaciona el número de
sesión con la persona acompañada según presente una narrativa que sugiera
elementos propios de cada fase. Se verifica en base a los datos vertidos en las
bitácoras la evidencia que permite estadificar en una de las etapas mencionadas.
Se presenta a continuación dicho esquema:
Participantes S1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 7 S 8 S 9 S 10
Butterfly 1 3,4,5 3, 5 4,5, 9 6 8, 16 5,9,10 13,14,15,16
Papalotl - - X 3, 5, 9 6, 10 16 14, 10 13,14,15,16
Farfalla 1 7 x 7, 16 6,8 13,14,16 5,10 13,14,15,16
Kelekeb 2 - - - 2 - - 13,14,15,16
Papillon 3,5,6 1,2,3,5,6 - - 4,5,6,8,9,10,14 - - - -
Barboleta - 2 3, 5 6 X 5, 10 16 - 13,14,15,16
Paruparó 1 2 3 - 6 1,2 5,10 13,14,15,16
Fluture 2 - X - X 3,4,5 16 5, 10 13.,14,15,16
Panambi - 1 X 1,2,3,4,5,6,9 6 - - -
S1: Presentación, Acuerdos iniciales, Meditación
S2: Miedos, Culpas y temores
S3: Hechos Gozozos de nuestra vida
S4: Mis emociones y como las vivo
S5 :Autoconcepto ¿Como me veo, como me ven?
S6: ¿Como es vivir con VIH?
S7: Relaciones interpersonales y VIH
S8: Contactando mi corporalidad
S9: Simbolizando mi vivencia del VIH
S10: Celebrando el encuentro
120
Pilpa - 1 X 1,2,3,4,6,9 6 - - -
Papilio 1,2,6,7 2,4,5 1,2,4 1,5 12, 14 16 - 13,14,15,16
Pinpilinpauxa 1 2 - 7 X - - - -
Pejpem - - - - 1 3,4,5 1, 4, 16 9,10 13,14,15,16
La primera etapa o fase de rodeos se evidencia en las dos primeras sesiones en la
mayoría de los miembros. Sin embargo es llamativo que esta etapa no es
transitada por Papillon quien de inmediato pasa a la fase de exploración personal
en la primera sesión. Esta variante se analizara posteriormente, es decir el motivo
por el que una persona puede mostrar signos más avanzados de evolución dentro
del grupo. Es observable que hasta la sesión cuatro algunos de los miembros
mostraban rodeos, posterior a ello la comunicación más fluida y auténtica. Cada
miembro tiende a mostrar a los otros el yo público y solo de modo gradual,
muestra el yo privado. Esta segunda fase fue observada en la primera sesión por
Kelekeb y Papilio, en la segunda sesión por Papillion y Pinpillinpauxa. Se da una
inicial resistencia a mostrarse, pero rápidamente se pasa a estadios más
avanzados. El momento tercero de la progresión expuesta por C. Rogers en el que
se describen sentimientos del pasado es observable sobre todo en la sesión tres
en la que exploraron los miembros del grupo vivencias personales positivas como
un ejercício que apoyara la narrativa. Esto permitio revelar la emocionalidad que
eminentemente se ubicaba en tiempo pasado. Casí todos los miembros hablaban
del pasado durante las primeras cuatro a cinco sesiones. La expresión de
sentimientos negativos observable en la etapa cuatro, solo se muestra en tres
participantes: Papilio, Panambí y Pillpa. Estos sentimientos expresados no fueron
directamente de vivencias ocurridas dentro del grupo, si no sobre todo en la
relación de esposos (Pillpa y Panambi) pues en dicho momento vivian una
situación de conflicto, que genera posteriormente la separación de la pareja, antes
de terminado el grupo. Papillio habla constantemente de lo que siente en la
relación con su padre y sobre la vulneración de sus derechos como paciente. En
un quinto momento se menciona que los miembros revelan material personal
personalmente significativo. Esto ocurre a partir de la primera sesión en Papillion,
segunda sesión Butterfly y Papilio, tercera sesión Butterfly y Barboleta, cuarta
121
sesión Panambi, Pillpa y Paplotl y en la sexta sesión Farfalla, para posteriormente
continuar mostrandose de manera más reveladora e intima a partir de ahí. Es
interesante como algunos de los miembros se revelan rapidamente (Papillion,
Butterfly) y tambien llamativo de Farfalla que se revela en fórma tardia. Farfalla
asume el rol de observadora, y expresa sobre todos en sesiones iniciales,
sentimientos interpersonales dentro del grupo (Propio de la etapa seis). Esta etapa
se muestra en su mayoria en la sesión cuatro cuando se explora la emocionalidad
(ira, tristeza, miedo, alegria) y como se vivencia por cada miembro y en la cinco en
la que se invito a compartir lo que percibian del otro como cualidades y a expresar
como cada quien se valora. De una manera natural Farfalla muestra una
capacidad para aliviar el dolor ajeno, pertenenciente a la etapa siete, de una forma
constante: se muestra cálida, abierta, y propositiva ante el sufrimiento expresado,
muy empática y cercana. Es posible que esta habilidad sea parte de sus
aprendizaje adquirido en su labor de acompañar a las personas seropositivas, en
la ONG donde colabora. El resto del grupo ofrece palabras de aliento, pero no
logro percibir en concreto una conducta similar. La evidencia muestra que solo
Butterfly, Papillion y Farfalla muestran indicios de una aceptación de su realidad
de manera consistente, y ello fue observable en las sesiones cinco y ocho, con
narrativas en las que asumen lo que estan viviendo y ven la posibilidad de partir
de ahí para transformarse. La etapa de resquebrajamiento de las fachadas,
correspondiente a el numero nueve, en la cual las personas utilizan menos sus
caretas y se muestran más auténticas es observada desde la sesión cuatro,
cuando se trabajó con emociones y en donde los miembros del grupo pudierón
expresar su vivencia, en un momento que fue catártico para ellos. La persona
recibe retroalimentacion, de como aparece ante los demas. Esto en particular se
muestra en la sesión cinco dado a que dicha sesión trató de la perscepción del
grupo sobre los individuos. Es interesante mencionar que el enfrentamiento (Etapa
11) no se mostró en este grupo. Considero que esto obedece a que las mujeres y
hombres participantes se mostraban aceptantes e incluyentes en relación a la
condición de sus pares, la necesidad intensa de un espacio de expresión y tal vez
al poco tiempo de duración del grupo. Aún en la registrado de la pareja Pillpa y
Panambí en las diferentes sesiones cuando ellos hablan sobre su relación no se
122
da un enfrentamiento. Tanto Farfalla como Papilio, muestran conductas de
asistencia fuera de la relación grupal, esto sobre todo vinculado a sus trabajos
acompañando personas ya de manera previa. Es de mencionar que Paruparó se
unio despues del grupo al voluntariado asistencial a PVVS. Tanto el encuentro
básico en el que se establece un contacto más intimo que en la vida corriente así
como la expresión de sentimientos positivos y acercamiento mutuo aparecen ya
desde la sesión siete, para ir in crescendo hasta evidenciarse en la mayoria de los
miembros para la sesión diez, momento de reflexión, retroalimentación y cierre
que es rico en expresión de estas condiciones, pareciendo que esta apertura
grupal y el acercarse al otro es en cierta forma contagioso entre los miembros,
como si el mostrarse y ser aceptado por los demas genera este ambiente de
confianza en la que todos pueden hacerlo en un efecto tipo “domino”. En relación
a los cambios de conducta evidenciados en el grupo es interesante el caso de
Papillion quien de una negación inicial de su condición de salud que lo llevaba a
ocultar a su familia su diagnóstico, logra para la sesión cinco expresar aceptación
de su condición y comenta tambien que avanza en decirle a su esposa su
“verdad”. Se percibe para entonces más tranquilo y aceptante. Despues de que en
la sesión cuatro Panambí y Pillpa mencionan sus diferencias en la relación, y
como se experimenta cada uno, Panambí decide dejar su hogar. Si es positivo o
negativo el hecho no se evalua aquí, solamente se enuncia como uno de los
movimientos observados.
Una vez expuesto las diversas etapas desde la teoria de C. Rogers, se señala que
en la observación fue posible presenciar un elemento importante es el de el
acercamiento corporal que se da entre los miembros del grupo. Fue interesante
observar como este contacto fue creciendo desde el saludo inicial, el cruce y
mantenimiento de miradas, abrazos pedidos y expresados (Sesión cuatro), pero
en particular en la sesión ocho en donde se trabajó con un ejercicio de contacto
físico. Fue gratificante ver como el grupo se unió en abrazos fraternos en la sesión
de cierre. Este contacto parece ser que abrio aun más la confianza, la empatía y la
cercania entre los miembros. En relación a este punto, el de contacto corporal,
(que no es mencionado en la estadificación rogeriana) se manifiesta como un
punto importante en la dinámica grupal, particularmente vivenciado dentro del
123
grupo en la sesión número ocho como parte de un ejercicio/dinámica que se
consideró conveniente como preludio al trabajo grupal, misma que consistía en ser
tocado/a por los y las compañeros mientras se permanecía con los ojos cerrados,
dinámica en la que todas y todos (excepto uno quien argumento que le era
incomodo ser tocado por los otros) participaron. Considero fundamental este
momento y condición porque posterior a ello el grupo crece en apertura y
confianza en torno a lo que le aportan para sí y se atreve a retroalimentar al resto.
Kelekeb y Fluture se mueven de manera más lenta dentro del grupo, siendo más
observadores que participantes, pero a partir de la sesión ocho se catapultan a
estadio más avanzados de la integración grupal. Las sesiones seis, siete, ocho y
nueve muestran consolidación del sentimiento de grupo. Resultó gratificante verlos
compartir, debatir, aportar, recibir en un juego de mucha madurez personal
Un primer acercamiento a los datos vertidos muestra que si bien hay cierta
tendencia a la progresión establecida, cada persona mostró evoluciones distintas,
pudiendo presentar estadios avanzados de la progresión sin haber pasado antes
por las etapas que Rogers comenta como iniciales. En ello puedo afirmar que el
proceso de cada uno y cada una es único y que cada quien llega al grupo en
momentos evolutivos distintos según sea lo correspondiente a su historia de vida.
No llegaron como tabula rasa sino con una serie de recursos y cualidades puestas
en acción al momento del grupo. Las etapas de rodeos, resistencia a la
exploración y la descripción de momentos del pasado se presentaron en las
primeras sesiones en la mayor parte de los miembros del grupo. Sin embargo
Papillion y Papilio desde la primera sesión se mostraron mucho más abiertos a la
descripción de sentimientos del presente, así como a la exploración de material
personalmente significativo. En el caso en particular Papilio lleva una formación
como voluntario de una ONG que trabaja con PVVS y se ha beneficiado de los
diversos espacios de crecimiento que la organización ofrece. Papillion de reciente
diagnóstico apenas establece contacto con la organización pero presenta una
condición clínica de gravedad (SIDA, con Cáncer Hepático) lo que permite pensar
que es un elemento que dispara en él la activación de recursos internos
avanzados, favorecidos por una necesidad imperante de expresarse y de contar
124
con un código que le permita experienciar su vivencia sometida a la premura del
factor tiempo que en su caso es más apremiante.
De manera general, la impresión general es de que existía una necesidad de
expresar sus experiencias de vida y situaciones particulares, y que al mostrar un
ambiente de pares, de iguales a un en sus diferencias individuales, favorecido esto
sin duda por las condiciones del enfoque es lo que hace avanzar en las etapas del
proceso con mayor rapidez. Para la primera sesión en la cual se inició la
presentación de cada uno de los miembros y un primer acercamiento a la
experiencia personal, hubo quien ya expresaba una capacidad de alivio del dolor
ajeno (Farfalla) lo que me permite reiterar y corroborar que al grupo cada cual
acude con un proceso de vida más o menos trabajado, y no se parte de cero, por
el contrario, el individuo tiene recursos internos que le permiten aportar al
crecimiento del resto.
Esta necesidad de literalmente volcarse en la expresión, casi catártica de lo que
les sucede, se vio en la primera y segunda sesión, en tres personas en concreto
(Papillon, Butterfly y Papilio) quienes aprovechan el espacio y se expresan con
inusitada libertad. El resto del grupo permanece a la escucha, una escucha atenta
que prepara para que en la tercera y cuarta sesión a tres integrantes (Butterfly,
Pillpa y Panambi) comparten su historia resquebrajando las fachadas o caretas
con las que solemos entrar a la experiencia de grupo y se mostraran participando
al resto de los miembros de su vulnerabilidad, del dolor y miedo. Dos ejercicios
previos en estas sesiones el primero la evocación de un momento de felicidad
plena para la sesión tres y para la cuatro una dinámica de tránsito por las diversas
emociones humanas fueron herramientas que ayudaron a los integrantes a
propiciar la confianza y posibilitan la apertura. Se generó rápidamente un ambiente
de escucha empática y de ausencia de juicios muy evidente, el “contagio” que
mencionaba previamente también puede ser un elemento a estudiar.
El caso de Papillion es muy acelerado en su progreso dentro del grupo, ya que en
solo tres sesiones (posteriormente no puede acudir por agravamiento en su estado
125
de salud), logra expresar sentimientos positivos, y se abre a las
retroalimentaciones del grupo. Su narrativa deja ver esbozos de un proceso de
aceptación de sí mismo, paso esencial para realizar un cambio, inicialmente
expresa el miedo de aceptar para sí el diagnóstico pero sobre todo para la
comunicación con la familia de su estado de salud. Esto lo mantiene en un estado
de tensión perceptible, de incertidumbre intensa. Para la quinta sesión (tercera a
la que asiste) él comenta que logra compartir con su esposa el hecho del
diagnóstico de la enfermedad y las posibles consecuencias (Co infección) y que se
siente más liberado. Su discurso pasa a ser muy centrado en el presente, en el
aquí y en el ahora. Tres sesiones fueron suficientes para constatar cambios en él.
Para la sesión nueve, en la que se pidió expresar en un símbolo gráfico que diera
cuenta de cómo viven cada uno/una el diagnóstico de VIH/SIDA permitió que
Pejpem un miembro que se integra al trabajo grupal posteriormente, se explayara
en interpretaciones muy finas de lo que los dibujos le decían a él de las otras
personas dejando al grupo gratamente sorprendido. Es así que para la sesión de
cierre el grupo evidencia una explosión de emociones que muestran cambios de
conducta sutiles pero no por ello menos importantes en casi todos los miembros,
que en frases de ellos y ellas fueron tocados/as sensible y profundamente por la
experiencia grupal. La expresión de pensamientos positivos para con los demás y
el acercamiento personal es fuerte e intenso y se da incluso corporalmente en la
última sesión. Los cambios percibidos van desde la mayor apertura para ser quien
se es, la generación de comentarios positivos hacia el otro, la recepción de
retroalimentaciones, el encuentro personal profundo y el dialogo existente en
códigos más elevados.
De alguna manera el trabajo del grupo aporta un escenario propicio para que los
miembros expresen sus vivencias en torno al padecimiento y conocer cómo
sienten y perciben la enfermedad; cómo toca su vida emocional, física y social;
cómo cambia su cotidianidad por el grado de estigmatización que la sociedad le
asigna a la enfermedad y cómo viven el rechazo al que se enfrentan, no solo fuera
de sus casas, sino también en el interior de ellas y por ellos mismos. Más también
126
el grupo de encuentro se corrobora como un espacio donde se permiten y
favorecen cambios personales hacia una mayor plenitud y empoderamiento
personal.
IV.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
Las categorías de análisis de la información del Grupo de encuentro se
categorizan en cuatro apartados a saber: Dinamismo Emocional: lo que siento
y lo que vivo; Expresiones resilientes: resistir y rehacerse; Relaciones
Humanas: lazos y vínculos; Sentido de Vida: Conciencia y Proyecto. Cada
uno de los apartados ofrece su marco teórico en discusión con lo observado,
posteriormente el ejercicio de reflexión y conclusiones establecidas a partir de ello,
esto de manera general, con un orden propio y variable estilo según sea el tema,
guardando en general este esquema. Se invita a la reflexión, a partir de las
particularidades de cada uno y cada una de las PVVS, con la conciencia de que
sus narrativas al ser mujeres y hombres también pueden tocar a la generalidad y
aportar al entendimiento del PVVS y de manera ambiciosa incluso al ser humano.
IV.2.1 DINAMISMO EMOCIONAL: Lo que siento y experimento
Adiós -dijo el zorro-. He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
-Lo esencial es invisible a los ojos -repitió el principito, a fin de acordarse.
Fragmento de “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry
Dentro de los muchos rostros en la que afirmamos se inscribe el ser humano y
dentro de esta intención de captar sus distintas dimensiones, el aspecto emocional
sin duda surge como una dimensión prioritaria y medular dentro de la vida,
127
corroborado en diversos momentos gracias a la escucha de las narrativas de las
personas del grupo de encuentro. Este “ver del corazón” que constituye la visión
emocional de la existencia, permite captar la realidad desde un matiz propio,
subjetivo y particular, y es esencial en las especies más evolucionadas, como
parte de la supervivencia de especie en donde el hombre/mujer no es la
excepción. Si bien el ser humano en cuanto especie se encuentra como
perteneciente al Homo Sapiens, se puede decir sin temor a equivocar que es
también Homo Sensus: Hombre/mujer que siente. La vivencia emocional/afectiva,
se revela como una temática vital, como lo es dentro del contexto de la
experiencia humana. La emocionalidad, los sentimientos, la conciencia de los
mismos y su experiencia, en el concreto de la condición de convivencia con el
VIH/SIDA, muestra particularidades, pero también permite aproximarse a la
universalidad inherente al todo humano. Abordar a los sujetos desde sus propios
marcos de sentido y contextos sociales significa tener presentes los modos es-
pecíficos de comprender la emocionalidad de las personas y en este caso de las
PVVS; Esta conformación y sentido emocional se contextualiza en los modos, las
condiciones y las trayectorias de vida expresados en las narrativas durante el
acompañamiento grupal.
Este ámbito afectivo, que capta en impresiones interiores, los que ocurre en
nosotros mismos y nuestro entorno, es una de las dimensiones esenciales de la
persona, y es caracterizada por la integración de una serie de procesos psíquicos
y orgánicos, como lo son las emociones, los sentimientos y pasiones, unidos todos
ellos por las manifestaciones sentimentales del ser. La Emoción es el mecanismo
que los seres vivos tienen como respuesta ante la valoración de si algo es
favorable o desfavorable para su supervivencia o no es. El término proviene de la
raíz latina emotĭo, -ōnis: movimiento. La Real Academia de la Lengua Española
(2009), define la emoción como una alteración del ánimo intensa y pasajera,
agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. La
emoción es en un nivel primario, una respuesta inmediata del organismo que le
informa del grado de favorabilidad de un estímulo o situación. Si la situación le
parece favorecer su supervivencia, experimenta una emoción positiva (alegría,
satisfacción, deseo, paz, etc.) y sino, experimenta una emoción negativa (tristeza,
128
desilusión, pena, angustia, etc.). En definitiva, queremos decir que, por medio de
la emoción, un organismo sabe, consciente o inconscientemente, si una situación
es más o menos favorable para su supervivencia. La emoción es el mecanismo
fundamental que poseen todos los seres vivos para orientarse en su lucha por
existir. En la actualidad, se considera que las emociones son fenómenos
organísmicos de gran complejidad, con componentes somáticos y psicológicos,
que incluyen al menos los siguientes aspectos interrelacionados:
(La emoción) incluye… un patrón específico de activación fisiológica y endocrina, que
afecta la actividad del sistema nervioso autónomo y central y de la mayoría de los
sistemas funcionales del organismo; un estado específico del sistema motor-
muscular, que incluye una determinada tendencia psicofísica a la acción; una
alteración específica de la forma de expresión corporal, incluyendo la expresión
facial, el tono de voz, la gestualidad y el cuerpo en su totalidad; una experiencia
subjetiva, que incluye la percepción que el individuo tiene de todos los cambios
mencionados, una evaluación cognitiva de estímulos internos y externos y la
interpretación que el individuo hace de esta percepción a partir de tal evaluación; y la
percepción e interpretación que el entorno hace de los cambios que transcurren en
un individuo (Sanssefeld, 2010, p. 2)
Durante el transcurso del espacio de encuentro, todos los días y cada vez más
según transcurría el tiempo, se dejaron ver comprensiones de la realidad
tamizadas desde experiencias emocionales. Miedo, tristeza, ira, vergüenza,
alegría, afecto, se experienciaron en diversos momentos, rostros, intensidades y
matices. Gestos faciales, expresiones corporales, tonos de voz e inflexiones
acompañaban a narrativas orales. Al terminar de cada encuentro, el facilitador
buscó la expresión del estado emocional a través de una palabra o frase que
captara dicha vivencia y que ayudara a sintetizar y verbalizar lo vivido. Estas
diversas expresiones abonan en el sentido de que la emoción dentro de un
contexto conceptual de multidimensionalidad no pertenece solo a la esfera
psíquica sino que también forma parte del espíritu y afecta al organismo (Lukas,
2002, p. 77).
129
Fue posible observar que desde una perspectiva humana, la función interpersonal
quizás más relevante de los afectos es la de comunicar: la expresión emocional
constituye una forma esencial de comunicación con el ambiente y con las demás
personas, la relación interpersonal es la mayor parte de las ocasiones un
intercambio emocional con los otros. Esto ha sido señalado por estudiosos del
tema afectivo de tal forma que ha llegado a ser generalmente aceptado que el
comportamiento emocional debe ser entendido como sistema de comunicación a
través del cual necesidades, deseos y apreciaciones situacionales pueden ser
comunicadas de modo más directo al entorno social en términos más no-verbales
que verbales (Sassenfeld, 2010, p. 3). Los investigadores concuerdan en que los
afectos comunican también intenciones propias a las demás personas, aunque
esto no siempre ocurre de modo consciente.
Es importante mencionar que de entrada el espacio propuesto permitió el fluir de
la emocionalidad de una manera más abierta y plena a partir de generar a través
de un espacio empático, libre de juicios y con la intención constante de mostrar
una mirada positiva incondicional. Esto se hizo evidente desde la primera sesión,
ante una “necesidad” de liberar una tensión emocional que se manifestó prioritaria.
En algunos de los miembros esta apertura inicial parecía desbordante como si
fuese necesario “vomitar” lo que sentían y experimentaban en su interior. Una
mezcla de emociones, poco clara, confusa, difícil de verbalizar, fue la manera de
aproximación en muchos de ellos en un inicio. Sin embargo en este dinamismo,
poco a poco los miembros fueron aprendiendo de lo que sentían, no sin dificultad
en el reconocimiento de la emoción, sus variantes sutiles, su correlación corporal,
su diferenciación, su expresión en sentimiento, ideas o a través del lenguaje. La
apreciación emocional, y la consciencia de lo que siento, lo que me revela y revela
a los demás, parece no estar desarrollada en muchos de los miembros del grupo,
reflejo de la situación cultural y contextual en la que nos ubicamos en donde existe
poco conocimiento del manejo constructivo de las emociones. Este intento de
experienciar la emoción fue logrado según la evidencia registrada en algunos y
algunas de los participantes del grupo. Le experiencia, según Grimberg (1999), es
un proceso variable, situado en una trama de relaciones intersubjetivas, construido
130
y reconstruido histórica y socialmente en una diversidad de dimensiones
(cognitivas, normativo-valorativas, emotivas, etc.) Como unidad tensa entre acción
y simbolización, la experiencia constituye la base de la construcción y el cambio
de identificaciones y prácticas sociales, cuya comprensión requiere un contexto
conceptual que articule las relaciones entre poder, cuerpo, género, sexualidad,
emoción, reflexividad. Este experienciar las emociones es un primer paso para la
adquisición de empoderamiento personal y permitir transformaciones propias.
Para abordar la emocionalidad de una manera un tanto más esquemática se utilizó
la evidencia vertida en grabaciones y bitácoras, ubicando cada una de las
narrativas que mostraban emoción y luego clasificándolas en un esquema de la
emoción básico compartida. La pureza de dichos estados no siempre hacia clara
esta diferenciación entre un estado u otro, y vínculos entre cada emoción fueron
observados.
En lo relativo a la Tristeza, es posible argumentar que junto con el
enojo/ira/coraje fue uno de los principales estados emocionales vivenciados y
expresados por el grupo. Esta emoción se mostró en sus expresiones tonales
distintas y peculiares ya sea como desesperanza, hastío, perdida de interés, e
incluso depresión. Se experimenta tristeza como una reacción ante el diagnóstico
en muchos de ellos. Para Butterfly fue una situación muy compleja e inesperada:
su esposo es diagnosticado en fase de SIDA y muere posteriormente de manera
muy rápida. Ella madre de dos hijos se ve ante el diagnóstico de su esposo, su
propio estado, la infidelidad de su pareja, la muerte del mismo con “un dolor
intenso, que le afecta profundamente” (Butterfly, S3, 28/03/12). Barboleta
experimenta dicho estado acompañado además de su conflicto dado su condición
de ser homosexual, a su decir “el diagnóstico no lo ha tirado”, para él el principal
conflicto generador de esta emoción es su preferencia sexual misma que no logra
aceptar mostrando datos de una homofobia internalizada. Esta situación fue
observada en algunos de los varones homosexuales los cuales viven una
dicotomía: No aceptación/ auto rechazo de su condición de seropositividad, de
enfermedad, de historia de vida o de su sexualidad, que funge como generadora
de tristeza. Otra forma en la que se manifiesta la tristeza es ante una experiencia
131
percibida y vivida desde la culpa. Se experimenta culpa ante el recuerdo de haber
vivido situaciones de riesgo evidente. Esto particularmente fue observado en los
varones homosexuales de reciente diagnóstico. Al respecto pudo escucharse:
Ahorita que me detienes, quiero llorar… pero a mí me hace llorar el no haber
sabido escuchar los peligros que a mí me rondaban (Papillon, S1, 07/03/12).
En ocasiones se percibe desde una apreciación determinista y desesperanzadora,
tomando matices depresivos. Impotencia ante la condición y realidad de la vida.
Muy culpógena:
Me duele verme a mí mismo con las manos dobladas y de rodillas. Y decir si yo no
hubiera hecho eso yo creo que mi vida sería diferente. La pude haber hecho
diferente. (Papillon, S1, 07/03/12)
En el testimonio de mujeres y hombres se observa que desde la perspectiva de
género se vive el diagnóstico con peculiaridades propias. Para las mujeres el
VIH/SIDA irrumpe como una “sorpresa”, algo inesperado, de lo cual se sienten una
tristeza de víctimas, esto valorado en el caso femenino en cuestión. Los varones
en cambio están ante la posibilidad constante de contagio dado a su cultural activo
en relación al ejercicio de su sexualidad y muchos de ellos asumen que su
conducta sexual los expone en ocasiones o constantemente ante el hecho. Esto
se expresa viviendo en muchos casos tristeza de culpa. Sin embargo esperado o
inesperado con culpa o con sensación de ser víctima, se muestra tristeza y miedo
ante el diagnóstico, independiente también de la cuestión genérica. Otro aspecto
que llama la atención es el de la soledad (percibida o real), que se vive en diada
viciosa, soledad/tristeza/soledad. La mayor parte de las personas del grupo no
tenían al momento relaciones interpersonales de pareja o con pares estables en
términos significativos o duraderos. Algunos/as fueron abandonados/as por sus
parejas. Se perciben con fracturas en sus vínculos afectivos y como resultado la
sensación de no contar con nadie:
Yo sí comparto su sentimiento, porque es muy feo sentirse solo, y es muy feo
sentirse triste y que nadie te escuche y que tú quieres compartirlo con alguien pero
no lo tienes, no hay la confianza (Papalotl, S4, 05/04/12)
132
Se menciona esta asociación vincular entre tristeza y percepción de soledad. Otro
comentario al respecto es el de Papalotl:
Ahora yo siento que tengo más tristeza y soledad en mi vida que alegrías, me es
difícil a mí sonreír. Pero llego y me siento triste. (Inaudible), Con mucha soledad
(Papalotl, S4, 05/04/12)
Incluso mencionado por algunos/as de ellos/as es el que muchos momentos viven
en oscilaciones con rasgos depresivos en la perdida de sentido, en una
desesperanza intensa. En muchos la tristeza es una emoción cotidiana, con la que
conectan continuamente:
Muchas veces me he dicho yo mismo, si estoy triste, si estoy solo, si me hace
falta quizás abrirme más al mundo para salir de ese hoyo, a veces nos encerramos
en ese hoyo. Porque a veces se encuentra en sí mismo, que no podemos
admitirlo, es difícil (Papalotl, S4, 05/04/12)
Otro aspecto en el que se expresa desesperanza y tristeza en la persona, es ante
los prejuicios sociales, los introyectos personales punitivos, ante la
estigmatización, la exclusión y las fobias de los otros y otras, ya sean tácitas o
sentidas. Aún las PVVS son sujetos objeto de valoraciones negativas por su
sexualidad, preferencia, ejercicio de la misma y también por el diagnóstico. Papilio
dice: La gente teme al VIH,… siento tristeza porque no se habla del VIH de
manera cotidiana (Papilio, S1, 07/03/12). El rechazo social juega un papel
importante dentro de la experiencia emocional de las personas que viven con
VIH/SIDA. La asociación de la experiencia de estigma/marginación/exclusión con
situaciones de riesgo para contraer el virus ya expresadas por los teóricos,
contribuye a comprender el papel que juega el rechazo social hacia particulares
como la diversidad sexual y su asociación con la enfermedad en el mayor riesgo
de transmitir el VIH y la mayor prevalencia de sida en varones homosexuales. Esto
se corrobora en sociedades en las que la pandemia muestra un número más
elevado de casos transmitidos por relaciones de este tipo, como es en la
comunidad que nos ocupa. Si partimos de este contenido emocional primario de
tristeza y desesperanza podremos entender la complejidad del problema. Esta
claramente descrita que en la población homosexual, (ocho de los miembros)
133
mayores tasas globales de trastornos mentales en comparación con los
heterosexuales; en particular se ha reconocido una mayor prevalencia de
trastornos depresivos, ansiedad, ataques de pánico y estrés psicológico, trastornos
que a su vez se han asociado con una mayor presencia de prácticas sexuales de
riesgo en este sector.
El manejo de la tristeza no parece ser fácil. Pareciera como que es una emoción
“pegajosa” de la cual es difícil librarse. Constituye una forma en la que la persona
enfrenta y da lectura a las vivencias ordinarias:
Sí, sí yo siento que cuando algo malo me pasa, como que rescato todo lo que me
ha pasado y como que yo sola me quedo con aquello de sentirme triste. No sé,
una forma de sentirme triste (Butterfly, S4, 05/04/12)
Acompañado con la tristeza muchas veces se expresa el Miedo, que como
emoción parece ser frecuente en lo expresado. El miedo toma canales
interesantes. En un primer momento, el diagnostico VIH y la enfermedad someten
a un estado de incertidumbre que desestabiliza a la persona. La persona se ve
ante la situación con un cumulo de interrogantes en relación a su presente y su
futuro. Papillon al inicio del grupo mencionó que ante la posibilidad de diagnóstico
no había hablado con su esposa. Su estado clínico expresaba a todos que un
proceso de enfermedad grave se gestaba en él. Pero el miedo lo limitaba a
sincerarse con su mujer y a expresar verbalmente lo que el cuerpo y su apariencia
gritaban. Inicialmente es posible identificar temor al rechazo de los demás, a que
su nueva condición generara reacciones de los otros y otras desfavorables para él:
“Mi miedo es que me separe de mi hijo… sé que tendría que quedarse con él…
¿Con qué derecho puedo atreverme a quitarle el niño, que está mejor con ella?”
(Papillon, S1, 07/03/12). Este miedo también tiene otros motivos, como lo es el
miedo ante posibles consecuencias de compartir la seropositividad / VIH. Saben
que a toda causa vendrán efectos. Y abruma el no saber que generara en la
dimensión corporal, psicológica, relacional. En este sentido se observa en algunas
de las PVVS cambios corporales que asustan: pérdida de peso, palidez, lesiones
cutáneas, acompañado de neumonías y/o diarreas frecuentes. Han tocado la
experiencia de enfermedad y la incertidumbre de no saber qué sucede ni qué
134
desenlace tendrá en donde el miedo se convierte en una reacción natural: Miedo a
la muerte, miedo a la discapacidad... En la esfera psicológica también se vivencia
esta incertidumbre ante las perspectivas futuras, ¿Qué será de mí? ¿Podré
resistirlo? ¿Cómo viviré el proceso? ¿Tendré las fuerzas suficientes? El aspecto
relacional y social también se vulnera pues el decirlo a alguien, el compartirlo con
los allegados, sus posibles reacciones, el temor al rechazo, las implicaciones que
esto tendrá, y la zozobra y temor a las pérdidas vinculares. La muerte, la finitud
propia y lo desconocido aparecen como amenaza. Conscientemente o en medio
de la inconciencia, se percibe la efimeridad de la existencia humana en el concreto
del yo.
En este sentido, el trabajo en lo relativo a esta emoción fue avalar su temor, En
Papillon, como en Butterfly, se hacía evidente su necesidad de sentirse cuidados y
protegidos. El trabajo concreto fue reconocer que está ahí, validar su emoción y
acompañarles. El miedo tomó matices muchas veces de angustia. Para Papillon la
posibilidad de separarse de su hijo por la reacción que su esposa pueda tener
ante la enfermedad lo aterra: “Me dolería bastante, el no verlo…si ahorita que no lo
veo pienso en él me viene la imagen de mi hijo” (Papillon, S1, 07/03/12). Esta
misma angustia la vive y expresa Butterfly para con sus hijos. El aspecto relacional
es evidente:
Me enfrenté a muchas incógnitas,…Yo he sido una persona que nunca me he
quedado sentada… me sentía en el suelo, tengo dos niños, y mi marido falleció,
yo me dedicaba totalmente al hogar, para mí fue un choque tremendo, yo lo estaba
cuidando a él… y veía a fallecer al de al lado al de enfrente. Sentí horrible, porque
para mí lo principal eran mis hijos, no me preocupaba que me iba pasar a mí… ésa
es mi preocupación más grande (Butterfly, S4, 05/04/12)
La muerte como posibilidad, acude al pensamiento y a la emoción de manera
recurrente. Este estado resulta inevitable el no pensar en la muerte. Es una
posibilidad tan cierta. Y en este caso se pone de constante manifiesto. Si bien hoy
en día el VIH/SIDA ha dejado de ser una enfermedad mortal, dado los avances en
terapia antirretroviral y los conocimientos al respecto, la perspectiva de finitud se
mantiene constante como posibilidad y como certeza inexorable.
135
El temor a veces no es evidente pero matiza lo ordinario, limitando la vida
cotidiana. Este miedo oculto y a veces no detectado es causa frecuente de
sufrimiento y freno al desarrollo de la persona. Así lo refiere Papalotl:
Y yo a pesar de tratar de ser el hombre fuerte, no sé quizás violento o quizás que
salgo adelante, que todo lo puedo superar, yo creo que muy dentro de mi hay algo
que, que este… me saca el otro hombre que verdaderamente soy. Yo últimamente
me he dado cuenta de, que vivo con muchos miedos (Papalotl, S4, 05/04/12)
Papalotl expresa angustia ante la posibilidad de sentir de nuevo temor y tristeza,
miedo a la emoción misma. Toma connotaciones existenciales sin duda, de una
hondura que conmueve. Se reitera la asociación miedo/tristeza como vínculo
frecuente. Hay una angustia noógena (de sentido profundo) ante el vacío:
En ese aspecto si, nada más me sigue la misma idea, podemos decir que me
puede seguir quedando es el miedo, el miedo, no el miedo a morir, eso no; El
miedo a volver a sentir esos momentos de soledad y de tristeza, de hecho a veces
lo siento, no y veces llego a mi casa y tenerme así como que llegar y ver eso como
vacío todo, ay “wey”, otra vez (Papalotl, S4, 05/04/12)
Temor profundo y existencial, ante una nada personal que invade, y atormenta,
que limita, que frena. Esta emoción de la tristeza en todos sus tonos, y la
asociación con el miedo merece atención particular que requiere escucha,
empatía, acompañamiento en aprendizajes que permitan un uso constructivo y
que liberen a la persona de una emoción que de perpetuarse se torna en negativa.
Aprovechar la tristeza y el miedo para enfrentar la situación actual y actuar o
intervenir para construir otro estado mucho más confortable y que no altere la
calidad de vida del paciente.
Cuando el Enojo aparece lo hace de una manera poco clara; La expresión de la
ira no fue manifestada primariamente, con la certeza de que es ello lo que se
siente. En este grupo de doce PVVS, tapatíos, mexicanos, con las características
previamente mencionadas la ira/enojo toma muchas veces matices de tristeza y
miedo como expresión primaria, pero es posible percibir en los miembros un
trasfondo de coraje como motor subyacente de lo expresado en múltiples
ocasiones. Sus historias reflejadas en sus narrativas revelan una experiencia difícil
136
y con muchas inflexiones dolorosamente complejas; guardan rencor contra las
personas que a su decir les hicieron daño y que generalmente son seres que por
cercanía y su significatividad la expectativa era de recibir afecto, cariño,
comprensión, fidelidad: padres y madres, familia en general o pareja son los
ofensores comunes y depositario de ese sentimiento. Para la mayoría de ellos,
verbalizar esto no era fácil, la mayor parte de las veces el tono era velado,
enmascarado. No se registra evidencia de una catarsis emotiva en este tono.
No fue detectada molestia con entidades más generales o indefinibles como
divinidad, con la vida o con él destino. El enojo tuvo rostros concretos de personas
que con su actuar o con su omisión ocasionaron heridas. La vulnerabilidad sentida
o real de ser homosexual, mujer y/o vivir con VIH/SIDA, son aspectos que
representan múltiples exposiciones de exclusión, de rechazo y de abuso; todos
ellos convergentes, de una u otra forma, en las vidas de las personas participantes
en el grupo y que exacerban esta posibilidad de ser lastimada o lastimado. De
fondo rostros humanos que ejercen esas acciones ofensivas. Al respecto Papillon
Señala:
(Papillon): A la fecha lo sigo viviendo para siempre…hay cosas que recuerdo y no
lo recuerdo con tranquilidad, lo recuerdo con enojo. -(Facilitador): ¿Tienes mucho
coraje?- (Papillon): Sí, soy una persona con determinación y no pienso perdonar
(Papillon, S3, 28/03/12)
Este rencor intenso hacia figuras de la historia personal que participan de este
rechazo, exclusión, abuso o daño concreto en el pasado o en el presente, se
expresa en narrativas de un enojo reprimido, frustrado, no posibilitado en la
expresión directa, pero que busca salidas de una u otra forma:
(Papillon): Hay un sacerdote que a mí me hizo mucho daño… mi mamá me dice
déjale que te pida perdón, a la gente que te hizo daño… a lo mejor me hace daño,
pero el verlos me recuerda el dolor que me causaron- expresó. (Facilitador): ¿Que
sientes cuando recuerdas? – (Papillon): Ganas de matarlo. Deseos de matar a
alguien… sé que no soy capaz. Tengo pavor a la cárcel, y la conciencia me hará
decirlo…. Ganas de partirle la cara hasta que no respire… en mi último trabajo yo
abuso del poder (Papillon, S1, 07/03/12)
137
Papillon reconoció que el rencor toma matices de abuso en la esfera laboral, ese
enojo busca una salida concreta y a veces los canales que utilizan afectan otros
aspectos no vinculados con el origen primario del enojo haciendo de víctimas
victimarios.
Cuando Papilio habla de su padre, su expresión muestra el enojo por su constante
rechazo. Reiteradamente lo hace y es un punto en el que le cuesta articular
alternativas. Habla de una constante invalidación mutua, un no reconocerse
constante. No es posible la comunicación entre dos seres que se descalifican e
invalidan y esta incomprensión le molesta y lastima. Como voluntario
acompañante de procesos ha visto constantemente esta incomprensión y ello le
remite a su propia vivencia. Papilio habló de la incomprensión de las personas, le
enojan los juicios y la falta de un mínimo de tolerancia que en él son origen de
molestia, al respecto dice: “si estaba muy enojado, porque de tristeza la chica
murió”, al respecto de uno de los casos personales que acompañó (Papilio, S1,
07/03/12). Las personas afectivamente importantes para los/las miembros
paradójicamente son los causales de su enojo. Papilio mencionaba a su ex pareja
con quien convivió más de diez años y el cual lo infectó. Su rostro expresaba un
profundo coraje, no quiere saber nada de él. Dice no odiarlo más no logra
perdonarlo. Fluture platica una historia similar, de un hombre que amó y que le
abandona y le deja en medio del caos emocional que le implicó el diagnóstico, la
enfermedad y sus complicaciones, las cirugías complejas, situaciones con las que
debutó. Pejpem habla de su ex esposa con mucho resentimiento, por el abandono
sufrido, por el rechazo, por el daño emocional experimentado en la relación, por
prohibirle ver a sus hijos. Estas emociones les invaden, quitando muchas veces la
paz.
Resulta significativo, que también el enojo aparece con dirección a sí mismo, a lo
que se ha sido o se es. Esto conecta con culpa, con motivos muy diversos: por no
haber sabido cuidarse a nivel sexual y haber contraído el virus, por permitir
agresiones de miembros de la familia, por ser como son a nivel de personalidad,
de físico y no terminar de aceptarlo. Pude constatar formas encubiertas de
autoagresión en el diálogo con ellos: farmacodependencia, sexo “a pelo” o sin
138
protección, experiencias sexuales fortuitas o casuales, pobre o nulo apego al
tratamiento, escaso cuidado para problemas serios que viven relacionados al VIH
son solo variables de una ira destructiva que si bien pueden ser interpretadas
desde otros causales, es posible intuir agresiones intensas a sí mismos. Se reitera
que no fue fácil evidenciar este tipo de ira de manera primaria y que requirió del
facilitador mayor agudeza para percibir el fondo. Dirigir la atención ante este tipo
de enojo encubierto, que puede ser uno de los promotores de conductas de riesgo
y de una vida frenada en su plenitud parece muy necesario.
Molestia también es la experimentada con dirección hacia miembros del personal
de salud. Es llamativa la queja de los participantes del grupo en relación a la
atención concreta de personajes que socialmente asumen el cuidado de procesos
sanitarios, que actúan muchas veces en perjuicio de la integridad del ser humano
PVVS. Al parecer muchas veces sufrieron violaciones a sus derechos básicos de
acceso a la atención médica, al cuidado digno y de calidad, a la confidencialidad,
al trato humano. Irónicamente, en un espacio al que ellos acuden en busca de
protección, se encuentran con evidentes desatenciones y así lo expresan.
Pinpillinpauxa comenta que se le “castigó” en su unidad médica porque presenta
descenso de sus CD4, marcador que utilizaron como de apego al tratamiento. La
pena que le asignaron es negarle la atención y el medicamento por un tiempo
determinado. Papillon mostró su indignación sobre una situación en la que el
médico aún con la petición expresa de él de mantener la discreción anotó en el
alta de egreso el diagnóstico de VIH y se lo entrego a su familia sin su
consentimiento, “¿Cómo pudo entregarla a la familia? (Papillon S1 07.03.12),
preguntó con enfado. Butterfly pasa horas en la espera de atención en su clínica,
para que al final le digan que ya no alcanzó turno, en detrimento de tiempo. Es
recurrente la queja de los usuarios de servicios oficiales, por lo que ellos perciben
como una falta de compromiso real de las instituciones, pero sobre todo de los
proveedores de cuidados médicos y relacionados para con el problema del
VIH/SIDA. Hay enojo y lo expresan en los primeros encuentros, donde entre ellos
se aconsejaban de evitar a tal médico, o tal institución e incluso se exhortaban
entre ellos a la denuncia y la acción legal. Es pues el enojo y la ira, motor
frecuente de malestar en las personas de este grupo de PVVS, y que tiende según
139
lo observado a manifestarse encubierto. Detectarlo, ubicarlo en dirección y
proporción correcta, evitar las conductas destructivas particularmente para con la
persona misma, aprender de lo que la emoción invita a transformar, y
posteriormente canalizar dicha molestia es necesario. Tarea no tan sencilla, pero
si prioritaria el manejo emocional constructivo.
Ya en el campo del Afecto como emoción, se puede reconocer en múltiples
instantes la expresión de la misma, su necesidad y búsqueda, más también la
donación del mismo. Entre ellos/as mismos/as fue posible observar muestras
genuinas de afectividad tales sonrisas, abrazos, palabras de aliento. El grupo
permitió un espacio de pares en donde se posibilitó el mostrar esta emoción.
Butterfly reconoce lo prioritario del afecto: “El amor es lo más importante para mí,
Si, es lo principal (Butterfly, S1, 07/03/12). No para todos es fácil. Papalotl habla
de la dificultad que tiene para recibir afecto, de su trato a los demás con dureza, y
comenta que no le gusta que estén al pendiente de él, no le gusta sentirse menos.
El reconoce que es debido a su historia, “Nunca nadie me dijo, vamos a adelante,
te queremos, Nunca” (Papalotl, S5, 11/04/12). Esta dimensión afectiva, toma
matices muy distintos de acuerdo a la personalidad, las historias, las vivencias;
gestos como miradas, caricias, expresiones de apoyo, palmadas, irse juntos en el
tren a sus casas, acompañarse a la parada del autobús, abrazos, sonrisas de
complicidad fueron expresiones de afecto sincero, que a través del lenguaje no
verbal se explicitaron mejor. En el tiempo y en encuentros fuera del grupo, puedo
corroborar lazos de fraternidad/soreidad entre los miembros que han trascendido
en la distancia.
Cuando se analizó la Alegría como emoción básica, resulta llamativo que a pesar
de historias de densidad y hondura humana la alegría brota en muchos de manera
espontánea. El dejar fluir las emociones, termina en estados de paz que propician
sonrisas y hasta carcajadas. En otros momentos el espacio de grupo se tornó
lúdico, se expresaron bromas, carcajadas ante situaciones personales llevadas a
la ridiculización, reírse de sí mismo y de paso tomarse ligeramente la realidad. En
medio de este mundo complicado el favorecer en oportunidades de crecer en
140
emociones positivas puede ser una opción de ayuda, que la psicología positiva
expresa como una opción ante escenarios de complejidad.
Posterior al abordaje desde las emociones básicas, se buscó integrar el proceso
de estos seres PVVS en el sentido de entender las afectaciones de la condición
de salud a la vivencia emocional en general. La compleja interacción percepción,
emoción, sentimiento, experiencia se ve matizada sin duda por la experiencia de
ser PVVS. La opinión general es que el diagnóstico le cambia a la vida a
cualquiera, sucediéndose cambios afectivos/emocionales, intelectuales, psíquicos,
posterior a la seropositividad y en el transcurso de la enfermedad. Parece
innegable que el diagnóstico o la enfermedad genera movimientos que si bien son
distintos y particulares en cada caso, dejan huella en la persona en mayor o menor
grado:
Sí, si lo hemos hablado. Yo a raíz de todo, del diagnóstico, todo es en base a eso,
todo te cambia, un giro total de la vida en todos los sentidos, aparentemente sigo
igual, como hace años, pero no es cierto, porque eso te cambia tu forma de sentir,
de expresarte… (Inaudible) (Panambi, S4, 05/04/12)
Estados emocionales existenciales mucho más complejos también se
expresaron en el transcurso de las sesiones. Dichas situaciones agrupan
sentimientos variados, que oscilan y toman matices muy particulares propio de los
seres humanos encontrarse en procesos de vida dinámicos. Se perciben como
personas con preocupaciones, traumas que viene cargando (Pinpillinpauxa, S1,
07/03/12). En muchos momentos hablaron de la conflictividad propia del ser
persona. Culpabilidad: “Culpable al cien por ciento!” (Panambi, S4, 05/04/12),
Soledad: “Luchar sola, caminar sola, enfrentar los problemas sola….me siento
sola como mujer” (Butterfly, S1, 07/03/12) Olvido de si: “Si, a veces por inercia
las hago, por inercia trabajo, por inercia vivo, si tengo un objetivo de vida que son
mis hijos por ellos, pero en realidad, no sé, me olvido de mí”. (Butterfly, S4,
05/04/12).
El proceso de duelo al cual se someten las personas ante la pérdida de su
estado de salud es vivido de formas muy distintas en cada uno de los integrantes y
se encuentra en estadios diversos. Durante el proceso descrito la persona puede
141
transitar diversos estadios que han sido descritos ante la enfermedad terminal y la
muerte. Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) estudiosa del proceso de la muerte
(Kübler-Ross, 1997) establece cinco etapas que suele vivir el paciente en etapa
terminal y sus familiares al momento de informarles la irreversibilidad de su
estado. Ese mismo proceso es observado en los familiares del paciente y hay
quien comenta que se puede extrapolar a cualquier situación que implique un gran
cambio particularmente si es no deseado. Estas etapas pueden constituir un
marco que ayude a aceptar el hecho y pueden fungir como un instrumento que
ayude a entender los sentimientos, cogniciones y acciones experimentadas y
vividas. Es conveniente aclarar que no son secuenciales, ni todas las personas las
viven igual, en la misma intensidad o dirección. Estas etapas son la de la
negación, ira, negociación, depresión y aceptación (Cuadrado, 2010, p.54). Ante la
condición pérdida de salud se puede o no mantener una conciencia del hecho. Se
logró percibir negación como una resistencia a la aceptación de lo que se vive.
Ante la impotencia, incertidumbre y temor algunas personas del grupo parece ser
viven en un estado de negación persistente de afectación, tal el caso de
Barboletta, para quien el diagnóstico dice él, no ha hecho diferencias en su vida.
Sin embargo en otros momentos el discurso revela afectación ante la condición:
Todavía no siento que mi vida ha cambiado, estoy seguro de que la ha cambiado,
siento como se las ha cambiado a ustedes, me siento identificado por eso y
comparto su dolor y de corazón les digo que deseo que encontremos eso que en
mi caso, pienso encontremos esa paz, tranquilidad, lo que necesitamos
(Barboletta, S4, 05/04/12)
El diagnóstico reciente es un momento que se vive como difícil, en el que se dan
cosas muy particulares, preocupaciones, dudas, angustias y después de el y con
la enfermedad la vida cambia, insisten la mayoría. Se evidencia un miedo a la
muerte, que se mantiene como posibilidad y que en conciencia es percibido en
muchos momentos en Butterfly, Papilio y Papillon, los cuales lo expresan:
Me enfrenté a muchas incógnitas,…Yo he sido una persona que nunca me he
quedado sentada… me sentía en el suelo, tengo dos niños, y mi marido falleció, yo
me dedicaba totalmente al hogar, para mí fue un choque tremendo, yo lo estaba
142
cuidando a él… y veía a fallecer al de al lado al de enfrente (Butterfly, S1,
04/03/12)
También se habla de enojo, que como ya se apuntó con anterioridad es sutil y no
se expresa de manera inicial. Un enojo que correspondería a la fase de Ira
descrita por Kübler-Ross en la fase de Ira, Papillon habla de que en su carácter es
muy iracundo y se desquita con las personas que están a su alrededor. (Papillon,
S2, 13/03/12). Se vive una soledad real o sentida que genera enojo y que se
experimenta con tristeza; es una necesidad de comprensión y no poder ser
entendido. Algunas veces esta percepción en negativo, propia de una fase de
depresión inunda la vida misma y logra dominar en la comprensión y concepto
que el individuo va haciendo de sí. Papillion habla de que ha estado mal, “días
tirado, días sentado, días con ganas, otros decaído, triste”, dice que la depre
físicamente le desgasta (Papillion, S5, 18/04/12). Es un dolor por la situación
personal, pero también es un dolor por el sufrimiento y vulnerabilidad de los que
se ama:
Fueron como dos meses de depender de mamá, que me diera de comer, me
estaba atendiendo, entonces a veces es tanto el dolor de ver sufrir a los seres que
se quieren, que uno mismo se amarga, no saber manejar la tristeza y dolor, y a
veces los disfrazamos de soberbia, o de víctima. Pero en realidad es el dolor que
nos duele de ver al otro ser que amamos sufriendo. De alguna manera (Farfalla,
S5, 18/04/12)
Existe una sensación de completo hundimiento, Fluture relata lo que sintió
después de que a causa del diagnóstico su pareja lo dejara: “Me soltó la cuerda y
me dejo caer, y fue soportar una total depresión, hubo un tiempo en que estuve
ensimismado…lloraba a solas” (Fluture, S7, 02/05/12).
Es posible argumentar un rechazo familiar y social que siempre habla de vínculos
y que es percibido por ellos, más también se percibe en algunos/as un rechazo
propio en torno a su condición, a su estado. Hablan de reconciliarse consigo
mismos y de vivir en la aceptación personal como algo buscado, anhelado y por
tanto en carencia. Algunas personas del grupo se perciben que están muy
cómodas consigo mismas pero otras muestran rebeliones internas que hablan de
143
la difícil tarea del aceptarse para entenderse y quererse. Puede observarse en lo
escrito previamente como el mundo emotivo es basto en esta población de PVVS,
como lo es en la esfera de lo humano. El mundo sensible se revela como una
oportunidad de entenderse y de entender a los/las otros/otras a partir de las
significaciones otorgadas. Es necesario aprender a reconocer las emociones,
ponerles nombre, a mirarse con compasión y servirse de la oportunidad que ellas
ofrecen.
En este acercamiento al mundo afectivo de esta pequeña comunidad se observa
que la vivencia emocional también cumple la función de proporcionarle al individuo
significados personalmente relevantes respecto de sus experiencias y sus
acciones. Desde un punto de vista complementario esto quiere decir que las
emociones pueden ser visualizadas como fuerzas motivacionales básicas que
determinan y guían el comportamiento, señalizando la naturaleza de las
necesidades y deseos del individuo y focalizando su atención en aquello que
resulta de mayor importancia inmediata para el organismo. De tal forma que la
experiencia afectiva siempre constituida en el contexto de sistemas relacionales,
debe ser entendida como motivación humana central. En este sentido, el interés
por los procesos afectivos conlleve la necesidad de prestar atención a los
procesos relacionales y viceversa. Se comentara en la categoría de vincularidad
esta relación.
En términos amplios, se ha acumulado evidencia de que la posibilidad de cambios
personales está ligada a la experiencia y expresión emocional dentro y fuera del
espacio psicoterapéutico o del trabajo grupal. Algunos investigadores han
comenzado a aceptar que una aproximación de facilitación efectiva “ubica la
experiencia de afecto en relación en el centro de cómo apunta clínicamente a
producir cambio”. Greenberg y Safran (1987), han distinguido entre cuatro
dimensiones de la presencia de las emociones en el contexto de la psicoterapia:
(1) descarga emocional, considerada útil para activar recuerdos reprimidos y para
obviar la evitación de ciertas emociones, aunque sólo pocos terapeutas creen que
la mera vivencia emocional directa es suficiente para promover cambios de la
personalidad 2) comprensión emocional, que hace referencia a la noción
144
actualmente generalizada de que la comprensión genuina y transformadora sólo
se produce cuando los aspectos afectivos de la experiencia son elaborados en
conjunto con los aspectos cognitivos; (3) facilitación de emociones adaptativas,
que se refiere al énfasis en la recuperación de las funciones adaptativas de los
afectos en cuanto elementos que facilitan la comunicación y que proporcionan
información relevante; y (4) exposición y habituación, que hace alusión al
acercamiento y la experimentación de estados emocionales temidos o conflictivos.
La gran mayoría de los acercamientos psicoterapéuticos actuales incluyen una o
más de estas dimensiones entre sus modalidades de trabajo, compartiendo en
este sentido la consideración de la afectividad como ingrediente central de los
procesos de cambio, transformación y empoderamiento (Sasenfeld, 2010, p. 5).
Partiendo de la idea de que los afectos forman el sustrato del self y la experiencia
subjetiva, y de su importancia en la vida de la persona se establece indispensable
acompañar facilitando la emergencia de nuevas organizaciones más satisfactorias
de la experiencia, por lo tanto dentro del grupo se busca promover la experiencia
de que los propios afectos sean aceptados y entendidos. Se habla de que factores
básicos que facilitan el cambio psicoterapéutico son por un lado la experiencia de
afectos auténticos profundos y por otro lado el proceso de la comunicación
emocional abierta y directa a través del cual las experiencias afectivas son
manejadas y afinadas en el marco de la relación terapéutica o de cambio. En este
contexto la actitud más importante de la persona que facilita está ligada a la
creación de una atmósfera en la cual quien es facilitado sienta que es seguro
contactarse y así pueda experimentar una variedad de emociones en una vivencia
de seguridad que eventualmente se internaliza (Sasenfeld, 2010, p. 5). Es este
involucramiento emocional profundo, genuino y abierto entre paciente y quien
facilita es el núcleo del paradigma del ECP, es lo que ayuda a “sanar”; por lo tanto
apostar por actitudes que apoyan este tipo de relación tales como la empatía
explícita, la resonancia afectiva, el espejeamiento, la auto revelación emocional, la
exploración de las experiencias relacionales del paciente ayudaran a que existan
transformaciones del self de la persona. En este tenor de fondo desde lo
establecido por la teoría fue posible observar sutiles transformaciones en las
145
PVVS del grupo en cuestión, en sus modos de auto valorarse y de ver su realidad
comentados en sus narrativas; en la restauración de lazos sociales, en la
superación de temores y en el fortalecimiento del sentido de vida. En este ejercicio
de re significarse, el conocimiento de la emocionalidad y lo que ello refleja y hacia
donde mueve, es esencial para la integración posterior de las experiencias, para la
comprensión del sí mismo, y es base para discernir sobre el actuar y ser dentro
del mundo concreto que toca vivir, vital para la vincularidad intersubjetiva. La
conciencia emocional, es conciencia de mundo y de cómo reaccionamos ante él.
De alguna manera el trabajo del grupo aporta un escenario propicio para que los
miembros expresen sus vivencias en torno al padecimiento y conocer cómo
sienten y perciben la enfermedad; cómo toca su vida emocional, física y social;
cómo cambia su cotidianidad por el grado de estigmatización que la sociedad le
asigna a la enfermedad y cómo viven el rechazo al que se enfrentan, no solo fuera
de sus casas, sino también en el interior de ellas y por ellas mismas.
Entender al hombre/mujer como un ser que vive sus experiencias es una de las
premisas básicas del método existencial en la que se suscribe este trabajo de
grado. Las necesidades de las personas con VIH/ SIDA van mucho más allá de las
terapias antirretrovirales o el tratamiento de las enfermedades oportunistas.
Quienes están infectados/as necesitan apoyo psicológico y social para afrontar las
implicaciones propias de la enfermedad (brotes repetidos de enfermedades
oportunistas, debilitamiento y, en última instancia, la muerte) y superar el miedo a
ser condenados/as o rechazados/as por su propia familia o comunidad. Necesitan
de seres humanos concretos que no busquen nada más que ser con ellos y ellas
en un resonar afectivo desde el mundo interior emocional. Olvidar esta dimensión,
ha sido un error. Reintegrar la emoción al escenario de la comprensión de la
realidad de la persona es un reto y una oportunidad.
146
IV.2.2 EXPRESIONES RESILIENTES: Resistir y rehacerse
“Resiliencia no es la animada negación de las difíciles experiencias de la vida, dolores y cicatrices: es más bien, la habilidad para continuar adelante a pesar de ello”.
Michael Rutter (2006)
Interesante observar que dentro del transcurso de las sesiones del grupo de
encuentro “Abriendo las Alas” se evidencian elementos que hablan de dinamismos
muy particulares de las personas que viven con VIH/SIDA. Expresiones, acciones,
modos de pensamiento que reflejan una fuerza que resiste ante la situación de
vulnerabilidad y que propicia el rehacerse desde nuevos derroteros. Es evidente
que hay dinamismos en la mujer/hombre que buscan la plenitud y la realización de
las potencias humanas en un afán de actualizarlas y darles plenitud. Esta
tendencia descrita en la teoría del ECP se expresa en forma de actitudes y
procesos resilientes observado en este grupo de PVVS.
La resiliencia como concepto de estudio ha sido reciente y surge como objeto de
interés cuando se evidenció que individuos expuestos a circunstancias de
adversidad escapaban a la evolución natural esperada en detrimento de su
plenitud ante determinado factor de riesgo. Esto generó la ampliación de la
investigación no sólo de los aspectos negativos y su impacto en las personas, si
no a enfatizar la necesidad de estudiar el proceso de vulnerabilidad
/invulnerabilidad con mayor atención. Desde tiempos ancestrales, se ha visto que
muchos seres humanos han logrado superar condiciones muy adversas y que
incluso lograron trascenderlas haciendo de la experiencia plataforma su desarrollo
personal.
Se puede inferir que la situación de ser VIH positivo o enfrentar el SIDA vulnera a
la persona en todas sus dimensiones a saber biológicas, psíquicas, relaciones. Sin
embargo la aplicación del enfoque de riesgo, ampliamente difundido en los
programas de salud y en diversas investigaciones basadas en ese modelo, mostró
147
“la existencia de numerosos casos que se desarrollaban en forma normal a pesar
de constelaciones de factores que, en otros individuos, determinaban patologías
severas” (Munist, 1998, p. 8). Es así como surge el término de resiliencia que
término proviene de la física de los materiales, aludiendo la resistencia al choque
y la recuperación de su estado inicial en los metales. El termino proviene del verbo
latín resilio, que significa “saltar hacia atrás, rebotar” (Zukerfeld, 2005, p. 16). La
resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, es
decir, la capacidad de proteger la propia integridad, bajo presión y, por otra parte,
más allá de la resistencia, la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo
pese a las circunstancias difíciles (Munist, 1998, p. 9).
Esta capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida,
superarlas y ser transformado positivamente por ellas, resuena profundamente
con ecos del ECP y del DHE. Ambos conceptos convergen en trabajar y promover
la habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una
vida significativa y productiva como propuesta de desarrollo del ser humano en
concreto (Melillo, 2001, p. 85), trascendiendo miradas tradicionales de adversidad
y desarrollo de patologías a un enfoque de adversidad versus adaptaciones
exitosas (Quiceno, Vinaccia, 2011, p. 70). Esta variable psicológica es predictiva
no sólo de calidad de vida, sino de afrontamiento de estrés en momentos de
enfermedad. La resiliencia entendida como la capacidad de una persona o de un
grupo para desarrollarse bien, para seguir proyectándose en el futuro a pesar de
acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas
a veces graves, resulta particularmente llamativa dentro del contexto de seres
humanos que viven con VIH/SIDA.
Hay que afirmar con rigor que la resiliencia nunca es absoluta, total o lograda para
siempre. Es una capacidad que resulta de un proceso dinámico y evolutivo, en que
la importancia del trauma puede superar los recursos del sujeto y que varía según
las circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto y la etapa de la vida;
puede expresarse de modos diversos según la cultura. Manciaux y Tomkewicz
anotan que:
148
Resiliar es recuperarse, ir hacia adelante tras una enfermedad, un trauma o un
estrés. Es vencer las pruebas y las crisis de la vida, es decir resistirlas primero y
superarlas después, para seguir viviendo lo mejor posible. Es rescindir un contrato
con la adversidad (Manciaux, 2001, p. 50)
Esta capacidad universal según autores agrupa en un concepto genérico que hace
referencia a una amplia gama de factores de riesgo y su relación con los
resultados de la competencia. Se puede destacar tres variables constantes en la
mayor parte de definiciones sobre el término: 1) La noción de adversidad, trauma,
riesgo, o amenaza al desarrollo humano (El termino adversidad puede designar
una constelación de muchos factores de riesgo o un situación específica) esta
variable de trauma, riesgo, o amenaza al desarrollo humano constituye un
componente fundamental del fenómeno resiliente. Se es resiliente frente a una
situación que altere la evolución natural del proceso de vida. 2) La adaptación
positiva o superación de la adversidad (Se considera positiva cuando el individuo
ha alcanzado expectativas sociales asociadas a una etapa del desarrollo) hace
referencia de los factores protectores que son las condiciones o los entornos
capaces de favorecer el desarrollo de individuos o grupos y de reducir los efectos
de circunstancias desfavorables. Ciertos atributos de la persona tienen una
asociación positiva con la posibilidad de ser resiliente tales como el control de las
emociones y de los impulsos, autonomía, sentido del humor, alta autoestima o
concepción positiva de sí mismo, empatía o capacidad de comunicarse y de
percibir la situación emocional del interlocutor, capacidad de comprensión y
análisis de las situaciones, cierta competencia cognitiva, y capacidad de atención
y concentración. También se han encontrado condiciones del medio ambiente
social y familiar que favorecen la posibilidad de ser resiliente como son la
seguridad de un afecto recibido por encima de todas las circunstancias y no
condicionado a las conductas ni a ningún otro aspecto de la persona; la relación
de aceptación incondicional de un par; y la extensión de redes informales de
apoyo. 3) Y por último el proceso que considera la dinámica entre mecanismos
emocionales, cognitivos y socioculturales que influyen sobre el desarrollo humano
y que es interacción dinámica entre múltiples factores de riesgo y factores
resilientes, los cuales pueden ser familiares, bioquímicos, fisiológicos, cognitivos,
149
afectivos, biográficos, socioeconómico, sociales y culturales. De lo expuesto
anteriormente descarta la concepción de resiliencia como un atributo, y
explicándola más como un proceso a múltiples niveles (Melillo, 2001, p. 41). La
diferencia de entender la resiliencia como un proceso o un atributo, es que es
susceptible de transformación y por lo tanto de desarrollo. Por otro lado, nombrar
resiliencia en lugar del término invulnerabilidad implica que en la resiliencia el
individuo sí es afectado por el estrés o la adversidad es decir sí se vulnera y sí se
altera sin embargo es capaz de superar dicha condición y salir fortalecido; este
proceso puede por lo tanto ser desarrollado o promovido, de ahí el interés en la
posibilidad de facilitarlo.
Manciaux (2001, p. 54) establece una clasificación de factores de protección tales
como Recursos internos (cociente intelectual elevado, buena capacidad de
resolver problemas, capacidad de planificar, sensación de eficacia personal,
comprensión de sí mismo, empatía y capacidad de buscar ayuda, alta autoestima,
temperamento fácil, apego asegurador, uso adecuado de mecanismos de defensa
como escisión, negación, intelectualización, creatividad, sentido del humor),
Recursos familiares (buena relación con alguno de los padres, padres
competentes, buena educación) y Recursos Ambientales (apoyo social, personas
que apoyan, tutores de resiliencia, actividades religiosas).
Abordar pues el concepto de resiliencia implica integrar las múltiples visiones que
de ella se tiene pero con la dinámica procesual como visión en movimiento, por
tanto este constructo no debe considerarse como una capacidad estática, ya que
puede variar a través del tiempo y las circunstancias. Es el resultado de un
equilibrio entre factores de riesgo, factores protectores y la personalidad del ser
humano. El hombre/mujer permite elaborar en sentido positivo, factores o
circunstancias de la vida que son desfavorables. Uno puede estar más que ser
resiliente (Munist, 1998). Suarez Ojeda (1997), destaca lo que llama pilares de la
resiliencia como son la Introspección (Arte de preguntarse a sí mismo y darse una
respuesta honesta); la Independencia (saber fijar límites entre uno mismo y el
medio con problemas; capacidad de mantener distancia emocional sin caer en el
aislamiento; La capacidad de relacionarse (Habilidad para establecer lazos e
150
intimidad con otra gente, para equilibrar la propia necesidad de afecto con la
actitud de brindarse a otros); La Iniciativa (gusto de exigirse y ponerse a prueba en
tareas progresivamente más exigentes); El Humor ( encontrar lo cómico en la
propia tragedia); La Creatividad (capacidad de crear orden, belleza y finalidad en
medio del caos) y una Autoestima consistente. Durante el trabajo grupal se
observa y se ejercita en mayor o menor medida en la capacidad de introspección
al permitir en la verbalización de las emociones y en la expresión de las narrativas
un acercamiento consiente de lo que se vive. Además esta objetivación y distancia
de la vivencia afectiva se propicia en la expresión y se posibilitan nuevas
construcciones de hechos pasados y reinterpretaciones. El humor fue también otro
rasgo llamativo que posteriormente se explicita.
Es interesante observar este fenómeno del proceso resiliente en el concreto de un
grupo de personas que viven la situación de enfermedad o diagnóstico como lo es
el VIH/SIDA. Enfermedad que se da con connotaciones socioculturales complejas
como son la estigmatización, la discriminación, la ignorancia social, y una serie
mayor de prejuicios e introyectos que agregan una carga extra a la ya impuesta
por la enfermedad. A pesar de ello es posible evidenciar cómo algunos hombres y
mujeres PVVS se encuentran inmersos en el proceso resiliente antes mencionado,
poniendo en juego sus recursos personales e interpersonales para trascender la
situación. La experiencia del VIH/SIDA puede ser detonante del proceso resiliente.
Durante las sesiones del grupo de encuentro fue posible constatar esta premisa
previa múltiples momentos. Partimos del hecho de que la PVVS experimenta un
estado de vulnerabilidad al experimentar una agresión a la salud propia tanto a
nivel orgánico como en las esferas psicológica, afectiva y social. Esta agresión
que vulnera y que la persona vive durante el transcurso del diagnóstico y el
transitar con la enfermedad, en algunos casos pudo y fue percibida por la persona,
no como una adversidad sino como una situación de posibilidad. Así lo dejo ver
Paruparo en muchos momentos del grupo en los que compartía que ocho meses
atrás al saber del diagnóstico, sí experimento un proceso difícil de aceptación y
duelo y en el presente lo llevan a experimentar un estado de “armonía” con su
situación. Papilio habla de que el VIH le ha fortalecido pudiendo afirmar: “De que
151
soy fuerte soy fuerte….ahora no me da miedo nada” (Papilio, S2, 13/03/12).
Además de lo ya referido por los teóricos se percibe en los hombres y las mujeres
PVVS de este grupo algunos elementos que es interesante evaluar, algunos ya
mencionados en otros textos (introspección, independencia, sentido del humor,
capacidad de relacionarse) otros que a la observación de la evidencia son
novedosos o surgen con matices muy propios.
Uno de ellos es la “filosofía de vida”. Con ello se hace referencia a la serie de
elementos de percepción, apreciación e interpretación de la realidad que ayudan a
significar el hecho cotidiano o la experiencia. Es el tamiz general por donde se
decanta lo vivido y se interpreta. Pinpillinpauxa hombre reflexivo habla de
integraciones perceptivas de la realidad en donde intenta, ser más positivo “Mi
filosofía es que el universo conspira para que estés bien” (Pinpillinpauxa, S1,
07/03/12). En muchos momentos es posible ver como los participantes del grupo
utilizaban recursos particulares de un alto contenido filosófico, de psicología
positiva y humanista, aprendido no de los libros, ni en las aulas sino generados y
puestos a prueba en la propia vida cotidiana, en sus realidades de vida concretas.
Particularmente tanto Pinpillinpauxa como Paruparo, utilizan esa sabiduría
experiencial que les permite comprender, interpretar y enfrentar el hecho con
menor tensión, con mayor objetividad y aceptación. Frases como “No lo puedo
cambiar”, “Si yo no me quiero pues entonces quien”, o lo expresado por Butterfly
“Que puedo hacer yo para estar bien” (Butterfly, S2, 13/03/12). Se dejaron
escuchar en el grupo en diversos momentos expresando un marco referencial de
interpretación positiva elegido.
Otro elemento observado es el de la “Conciencia de derechos”. En este sentido
se percibe que los miembros que tienen más antigüedad en el contacto con la
asociación tienen desarrollada una conciencia de que son sujetos y agentes
promotores de sus propios derechos inherentes a su propia humanidad. Certeza
de que esto ha sido un trabajo fuerte de VIHas de Vida, que tiene como una de
sus prioridades la promoción de los derechos humanos. Este estado implica ya un
trabajo elaborado de saberse valiosos, sujeto de equidad y justicia. Una frase de
Papilio muestra esta apropiación de su identidad de derecho “Yo soy perra, para
152
defender mis derechos, deseo que hablen también del VIH y respeten lo que soy
(Papilio, S1, 07/03/12), argumenta de lo férreo que es ahora en la defensa de si,
de lo que vive y piensa, de lo que considera como justo.
Otro elemento que aparece es el de la Fortaleza. Un comentario de Papalotl me
permite ahondar en ello:
Pues en cierta forma te hace fuerte si te enfrentas y te das cuenta que estas solo,
te haces fuerte como persona, porque yo siento que puedes enfrentar mucho más
cosas que una persona que simplemente lo ha tenido todo y que de pronto anda
arriba y se siente en el cielo (Papalotl, S4, 05/04/12)
El enfrentar la adversidad en diversos momentos de la vida, genera una
apreciación de que se cuenta con la capacidad de resistir y rehacerse, es decir de
ser fuertes, resistentes. Aparece en algunos de los miembros en el recapitular de
su historia personal un darse cuenta de que han enfrentado previamente
situaciones complejas y difíciles y que en el presente siguen viviendo y
construyendo sus propias vidas. El hacer memoria grata de que en otros
momentos han logrado superar situaciones y contextos adversos, después de
negociar una vida de desafíos, les da una certeza de ser fuertes, de tener agencia
personal para sobreponerse, y con ello se empoderan al saberse capaces y poder
lograr una vida plena.
Otro elemento que parece con cierta frecuencia y que los estudios del tema de la
resiliencia mencionan como elemental es la cuestión del auto concepto positivo,
“la mirada positiva incondicional” aplicada para con uno mismo. Para la sesión
cinco se trabajaron de entrada la percepción positiva que cada miembro tiene de
sí, y posteriormente de esos rasgos desde la percepción de los otros los
participantes confrontaron esa visión externa y la cotejaron con la propia visión. A
muchos les costó trabajo “verse” en positivo, existiendo una resistencia a
reconocer lo bueno que hay en cada cual. Posterior al ejercicio, los miembros del
grupo se sentían más seguros, con elementos sólidos para enfrentar sus propias
situaciones. Barboleta al respecto señala:
153
Hay que ver lo bueno para salir adelante. Es más fácil para mí regañarme, no ver
las cosas positivas, otras personas ven más lo bueno que él tengo. Un amigo me
dijo el día que tú veas lo que hay en tí, podrás hacer grandes cosas (Barboletta,
S5, 11/04/12)
El momento ofrecido por el VIH/SIDA en el acontecer de la persona ofrece una
oportunidad de redefinirse a sí mismo.
El “Sentido del Humor” aparece constantemente en ellos. Hacen bromas sobres
sus diagnósticos, se ríen a carcajadas de sí mismos. Juegan con su estado de
salud, con su preferencia sexual con total ligereza, se ridiculizan y ríen de sí. Las
emociones positivas como el optimismo tal como lo señala Quiceno/Vinaccia
(2011, p. 71), son heredadas, pero susceptibles de aprendizaje inducen a nivel
neurobiológico la disminución de la actividad autonómica y se fortalecen los
circuitos de recompensa, áreas del sistema nervioso encargadas de sensaciones
profundas de placer, bienestar y satisfacción. Por tanto es un factor que promueve
mayor bienestar en las personas. Esto se manifestó en el carácter festivo y jovial
de muchos momentos y que se prolongaba en espacios extra sesiones. La vida
sea como fuera se celebraba con sonrisa y buen ánimo, con actitud lúdica y se
contagiaba en la mayoria de los miembros. Esta capacidad de reírse de sí mismo,
permite desdramatizar las situaciones y observar las diversas facetas que estas
entrañan, abrirse a interpretaciones menos victimarias y más objetivas. Permite
reconocer la contingencia y fragilidad inherentes a la naturaleza humana y
experimentarla con tranquilidad.
Farfalla dice que su trabajo la lleva a “Compartir esperanza a la gente que está
muy enferma y de que saldrán adelante” (Farfalla, S5, 11/04/12). Esta visión
esperanzadora aparece en varias de las narrativas evidenciando una confianza en
la persona y sus recursos. Otras veces se expresa en el sentido de confiar en un
poder superior que asiste al ser.
Una dimensión a explorar es la de Perdón y reconciliación como elemento dentro
del proceso de resiliencia. Dos de los miembros Papilio y Pejpem lograron trabajar
en un curso paralelo al grupo de encuentro esta dimensión de perdonar y
reconciliarse con seres concretos de su historia. La experiencia fue
154
transformadora según relatan pues les permitió transitar hacia mayor paz interior
y genera en ellos una plataforma de comprensión y entendimiento personal y
relacional que permite reescribir las narrativas desde perspectivas distinta a lo que
cada quien ha construido de manera mucho más armónica, veraz e integradora y
redirigir las fuerzas gastadas previamente en el conflicto. Este perdón tiene dos
vertientes, la personal, y el perdón a personas significativas. En este sentido el
trabajo realizado a ese nivel se observa como catalizador de una vida plena.
Por “Autorresponsabilidad y agencia personal” se puede integrar el hecho logrado
por personas empoderadas que se erige como responsable de sus actos y como
gestora de su forma de enfrentar la realidad. Superando determinismo, se hace
perceptible ese quicio de acción donde el ser puede elegir y optar. En algún
momento es posible darse cuenta de que cada quien es responsable en libertad
de la manera en la que se relaciona con los hechos concretos y toma poder frente
a sí mismo. Esto incluye un afrontamiento activo frente a la búsqueda de
soluciones, desarrollando alternativos positivos sobre uno mismo y focalizándose
en los aspectos a cambiar.
En muchos momentos fue posible corroborar otro aspecto que llamare como el
“Altruismo” que es el querer compartir desinteresadamente el bien. Este dar y
darse se presenta en los hombres y mujeres del curso. Factor puede ser
terapéutico en sí mismo, dado que la persona se da cuenta de que aún dentro de
su vulnerabilidad puede aportar a los semejantes. Dentro del grupo los
participantes reciben cuando dan, no sólo como parte de la secuencia recíproca
de dar y recibir, sino también del acto intrínseco de dar. Esta posibilidad de
gratuidad, de poder aportar, construir, abonar en el proceso grupal y del resto,
esta experiencia de descubrir que como seres humanos son importantes para los
demás y que sus historias y vivencias aportan a los otros, refresca y estimula la
autoestima y proporciona un sentido de valía, de que lo vivido va teniendo sentido,
de que la historia personal puede ser fuente de luz y manantial (Yalom, 2000, p.
36). Las acciones incondicionales aumentan el bienestar personal. Esto conecta
con el fortalecimiento espiritual, en dónde experiencias de fe, de caridad y
altruismo, de sentido religiosos-espiritual son promotoras de resiliencia. Corroboro
155
que esta dimensión de trascendencia y de creencia de un ser superior, cercano y
amoroso impregna a algunos de los participantes y se convierte en un apoyo para
las personas en cuestión. Esta forma de entenderse desde un proyecto mayor,
dentro de un plan divino, confiere una confianza en la persona, la cual hace una
lectura de su existencia desde esta premisa, permitiéndosele una lectura de sí
mismo/a y de lo que le acontece más misericordiosa y aceptante:
Digo yo soy creyente de Dios, dudo de los pastores…, digo tú dices, Tú eres el
creador, tú me creaste a tu imagen y semejanza, a mi déjame caminar, como esté
el camino pero déjame caminar, a mi pónmelo y sígueme y déjame seguirte
(Papillon, S2, 13/03/13)
El trascender la pérdida y sustituirla por ganancias es un factor clave en la
conformación de una vida resiliente.
El lazo familiar significativo constituye un elemento de protección y resiliencia. La
aceptación de algún miembro de la familia aporta una base de seguridad y brinda
fortaleza a la persona. Este aspecto se retoma en la categoría de relaciones. Al
respecto de la relación afectiva familiar, Farfalla comenta como el ver que ella
afectaba a su madre fue un aliciente para superar el estado de adversidad:
Pero también es el mismo dolor le llevo a esta persona a decir me voy a levantar.
No era de estoy luchando por esto, aceptar la ayuda, pero porque me duele que la
persona esta jodida como yo, que me la esté llevando entre las patas. Entonces es
eso, levantarse la persona, y dijo: “por mi madre me voy a levantar y por mi madre
voy a ser lo que soy” (Farfalla, S5, 11/04/12)
Llama mucho la atención el que fortalecer las redes sociales de apoyo (no
virtuales), en un tejido entre pares reduce el índice de comportamientos de alto
riesgo, disminuye la percepción negativa de amenaza, reduce la discapacidad
funcional, contrarresta los sentimientos de soledad, fomenta mecanismos de
afrontamiento adaptativo e incrementa el sentido de autoeficacia y adherencia a
los tratamientos en caso de enfermedad crónica (Quiceno/ Vinaccia, 2011, p. 72).
VIHas ofrece espacios donde las personas con seropositividad pueden recibir
información y formación humana, así como asesoría legal y de derechos
humanos, además de la oportunidad de encuentro con otros semejantes, espacios
156
que son valorado muy positivamente por los hombres y mujeres que acuden a la
institución. Los PVVS se expresan en la percepción de que estos espacios
constituyen para ellos su “otra familia”, “su hermandad” en donde encuentran
apoyo, comprensión y sentido que en otros ámbitos puede carecerse.
Interacciones sociales positivas son uno de los recursos más importantes e
influyentes en la promoción de la resiliencia. El participar en una comunidad u
organización es referido como un rasgo de adultos resilientes.
De esta manera estas apreciaciones generales relacionadas con la resiliencia
desde el concreto del grupo referido corroboran como este dinamismo de esa
fuerza interior llamada resiliencia se expresa, hipótesis que inició este trabajo. Es
el propio ser de acuerdo con su sabiduría organísmica que da paso al proceso
resiliente. Liberarse de todo lo que impida la plena realización de la tendencia
actualizante como uno de los esfuerzos del trabajo del ECP y del DH, para permitir
que esta pulsión de bien se manifieste en plenitud, ya sea trabajo concreto como
resiliencia o de manera indirecta empoderando a la persona posibilita estados que
propicien mayor plenitud del ser.
Las palabras de Papalotl hablan de manera metafórica sobre esto. Papalotl
percibirse como alguien muy simple, se identifica con un árbol, con un pino, que
donde quiera crece, que es fuerte, que resiste las épocas del año. El en la
enfermedad se mantiene firme, no importa lo que suceda:
Es como yo, fuerte, firme, yo también puedo sacudirme lo que ha pasado y salir
adelante, y después de 19 años de diagnóstico me identifico con el árbol. “Si no te
cuidas, no te valoras te vas,…que tanto quieres tu arbolito”. “un árbol si lo cuidas,
si lo alimentas, si tiene agua, si tiene sol, sigue para arriba… tu comes bien,
duermes bien, tomas tus cosas bien, te cuidas, puedes vivir bien” (Papalotl, S9,
09/05/12)
La resiliencia involucra al ser integral. Definitivamente la confianza en cada una de
las personas fue reiteradamente corroborada al percibir los múltiples recursos que
cada uno tiene. El favorecer la apropiación empoderada de estos recursos
personales y el transitar a posibilidad más plenas que superen la adversidad forma
parte del corazón del ECP y en el acompañamiento de personas que viven con
157
VIH/SIDA resulta elemental al considerar los procesos de salud-enfermedad y
acompañamiento desde un enfoque de promoción, prevención e intervención
positivos (Quiceno, Vinaccia, 2011, p. 79). Está descrito y documentado por la
evidencia que esta variable de la resiliencia es protectora, moduladora y
amortiguadora de la salud física y mental en momentos de enfermedad,
particularmente cuando este trastorno orgánico es crónico, persistente en el
tiempo y sin cura hasta el momento tal como lo es el VIH/SIDA, por lo cual
fortalecer este trabajo resultara en un aporte para las PVVS.
IV.2.3 Vincularidad: Lazos y relaciones humanas
“También debes saber/ que tú estás sola/ igual que yo estoy solo,
igual que estamos solos, que todos están solos…
Pero también te digo/ que tras de las palabras / nos hablamos, / que tras de nuestros cuerpos,
nos sentimos, / tras de nuestras almas/ trascendemos/ y estamos solos todos juntos”
Benito Estrella en El humanismo hebreo de Martín Buber (Díaz, 2004, p. 117)
Un individuo aislado, solo, sin relaciones, sacado del contexto de los encuentros
ordinarios y trascendentes carece de la dimensión y esencia propia del ser
humano, de lo que le define como persona, para ser solo un ente de la especie
Homo sapiens sapiens. El Hombre/Mujer aislado/a se convierte en posibilidad
trunca y de penosa existencia, un ser privado de la plataforma que le conduce a su
propia explosión y plenitud, quedando a merced de motivaciones básicas e
instintivas, pero sin la plataforma relacional que le permita ser en toda su
extensión de horizonte y proyecto.
La amistad, la pareja, la familia, el grupo, la sociedad, incluso la misma
experiencia de fe que conduce a relaciones meta-trascendentes, constituyen
expresiones diversas de este ser en relación. Movimiento, interacción, proyección
y retroflexión hilvanados en el tapiz de la existencia personal, permitiendo generar
158
el sublime tapiz de lo que somos. El ser humano se define desde su unicidad pero
se expresa en la relación y la vincularidad.
Si el hombre/mujer (expresado así en este texto al referirse al Ser humano en
general en idea de inclusión de perspectiva de género) se caracteriza por su
voluntad de trascender su propio cuerpo (Gadamer, 1992, p. 26), esto se patentiza
en la relación con sus congéneres, con los que les son próximos,
filogenéticamente, pero también como entidades prójimas.
Desde este preludio de reflexiones es que invito a ver al lector, lo que sucede en
los seres humanos concretos del grupo de PVVS desde la perspectiva de sus
contactos relacionales/vinculares en un intento de aproximarse a lo que ellos son.
Esta dimensión del vínculo surge como categoría de análisis dado que en el
proceso de escucharles y de acompañarles en el grupo de encuentro, una de la
principales temáticas expresadas en la narrativa personal es precisamente este
aspecto del “yo” y el “tu”, el “yo” y los “otros”, el “nosotros”. De paso oportunidad
también para reflexionar en lo universal que esta minúscula muestra de personas
aporta, en oportunidad de reflejar aspectos humanos más universales.
Constantemente se hace la crítica al DH existencial de propiciar el crecimiento
personal por sobre cualquier otra variable, sin tomar en cuenta a los demás. Sin
embargo esa visión carece de argumentos dado que la perspectiva relacional
como propia y fundamental del humano, lo que lo define y lo hace, lo que lo
constituye e impulsa es parte fundamental para ser persona, y por tanto el estudio,
acción y realización de la misma en plenitud propio del ECP y del DH incluye y
propicia el fortalecimiento de esta dimensión.
Desde la antropología filosófica se fundamenta la necesidad de integración de
concepciones de mujer/hombre, asumiendo visiones multidimensionales y
dinámicas de esta realidad compleja que somos. En intento de ubicar al ser
humano en esta complejidad se define a este como una entidad bio-psico-socio-
trascendental, en donde los factores orgánicos inherentes al ser homo sapiens
sapiens, a la estructura filogenética de especie, se conjugan con las realidades
psíquicas propias de la complejidad del ser humano, integrado ello desde la
159
perspectiva de las relaciones del individuo con los otros, los próximos y los
distantes, sin dejar de lado la variable de trascendencia constitutiva del ser que lo
lanza a dimensiones superiores y profundas. El/la humano/a se construye desde
su individualidad biológica y psíquica/emocional sin duda, más el aspecto
relacional y vincular, su ser social, le modela, le afina, le construye como tal. Se
hace en proceso, estructurándose y definiéndose el/ella mismo/a para hacerse
persona pero en relación con otros seres en el mismo plano relacional e
intersubjetivo. Condiciones individuales muy particulares propias del individuo dan
forma y estructura al ser humano concreto. Sin embargo es innegable que este
“hacerse” se da en un contexto de intercambio con los otros, y de lo que
históricamente se le transmite al hombre/mujer como modos de realidad. El
hombre/mujer está co-determinado/a respecto de las demás personas, ya que no
se encuentra sólo/a en el mundo, hay otras personas que lo afectan. No surge de
la nada: el hombre/mujer forma especie con los otros hombres/mujeres que le
rodean.
Zubiri (2006, p. 16), menciona que al pertenecer a la especie humana, los
individuos desde su propia sustantividad comparten el esquema filético, lo cual
hace que desde sí estén vertidos a otras realidades, a los demás, y los demás
refluyan sobre el individuo:
Mi forma de realidad está pues en alguna forma afectada constitutivamente por la
versión que desde mí tengo a las demás realidades […] la manera precisa y formal
como el Yo está afectado por el modo de ser de los demás es justamente lo que
llamo dimensión” (Zubiri, 2006, p. 16)
Los seres humanos nunca son idénticos, pero no son simplemente distintos, sino
que son di-versos. Comparten el esquema de realidad junto a todos los otros, pero
cada miembro de la especie es una versión individual. De tal forma que cada
individuo es persona, es una realidad absoluta pero a su modo, y que dentro de
esa diferencia, en la mujer y el hombre va envuelta la referencia en torno a los
demás hombres y mujeres. La realidad humana se afirma es en el acto del Yo,
que es re-actualización en la que no solo va envuelta la realidad personal, sino
también la realidad de las demás personas, por lo que el ‘Yo’ cede el paso al ‘yo’.
160
El ser humano gracias a sus notas está determinado a ser una realidad absoluta, y
por pertenecer a una especie está co-determinado a serlo de una manera diversa.
El hombre tiene desde sí una versión a un tú y a un él (Morell, 2013, p. 32).
El hombre/mujer es un individuo, no simplemente un miembro de su especie. Este
ser individuo es lo que lo hace diverso de los demás. Pertenece a una misma
especie pero como individuo esto posibilita que se encuentre situado y co-situado
con los miembros de su misma especie, que el conviva con otros. En esta
diversidad en que se convive, la mujer/hombre está afirmándose ante los demás,
es una diversidad en que cada individuo (por pertenecer al mismo phylum) está
vertido a los demás. Paradoja de Ser individuos pero ser especie, diversos y
únicos pero vinculados y relacionales en constantes dialécticas. El hombre/mujer
forma sociedad en tanto que es un animal de realidades, y por tanto, su versión es
de un animal de realidades a otra realidad. Mientras que el hombre/mujer al ser
una realidad psico-orgánica abierta es también un socio con los demás miembros
de su especie. Como los hombres y las mujeres son personas, la convivencia es
personal, es una versión de unas personas a otras. El filósofo español, menciona
que en este aspecto social cada uno de sus miembros está vertido desde sí
mismo a los demás. Por el esquema de especie el hombre/mujer está vertido a los
otros porque ya posee a los otros y ya es poseído por los otros, ya están los otros
están en él. Al estar vertido en los otros se relaciona con ellos, en el momento de
la convivencia. Al convivir o relacionarse entre ellos quedan afectados unos con
los otros en su modo de habérselas con ellos, generando encuentros sociales. La
versión posibilita la convivencia, la convivencia afecta mi modo de habérmelas con
el otro estableciendo que en este perspectiva antropología ser mujer/hombre es de
suyo social. Tiene un carácter social, es de suyo, una realidad social. Por tanto,
socialidad y diversidad no son dos componentes o dos aspectos externos que van
a ayudar a realizar al hombre, son posibles porque son una realidad unitaria en
cada hombre, el hombre es esencialmente diverso y esencialmente social (Morell,
2013, p. 30).
Puede establecerse entonces que el hombre/mujer es un “ser-común”. Ya no es
sólo un “ser-individual”. El ser del hombre/mujer es común en su radical y
161
constitutiva unidad. Individualidad y comunalidad, ser-individual y ser-común, son
polaridades del ser sustantivo en cuanto tal. Ninguna tiene prerrogativa sobre la
otra y esto es porque son co-dimensionales. El ser humano al afirmarse como
absoluto lo tiene hace comunalmente. Y este afirmarse absoluto desde el estar
vertido a los demás es para Zubiri el conformante de la personalidad. Es decir
cada personalidad es individual y a la vez social. Sin la dimensión relacional no
habría personalidad. Puede afirmarse entonces que sin la relación, no hay
persona.
Esta aproximación antropológica y filosófica del hombre/mujer sin duda aproxima a
comprensiones del ser humano como una entidad compleja, que puede ser
entendida particularmente como ser en relación. El ser humano dialoga con la
realidad y establece lazos con ella en el concreto de los encuentros y
desencuentros ordinarios y extraordinarios con los otros y otras. Nos dejamos
interpelar, e interpelamos, en el tejido diario de momentos que se decantan en el
transcurso del tiempo espacio en el que el ser se circunscribe. Y así en ese
devenir nos construimos y de construimos, para ser en el hoy lo que somos. Un
“yo” que se va delimitando en la dialéctica “yo-tú”, en donde el otro, la otra y los
otros en su interacción dimensionan la propia existencia. Ahí en la relación
podemos observar a la persona con sus miedos y angustias, con sus anhelos y
proyectos, con su haber y poseer, en el ejercicio de ponerse en la dinámica
humana relacional que nos define.
Morell (2013, p. 20), menciona que en el caso de las personas que son
diagnosticadas con VIH o que presentan el SIDA siguen perteneciendo a la vida
social en cuanto a sociedad, a pesar de que margine, relegue, discrimine o
estigmatice. Sin embargo, lo comunal es lo que se ve trastocado por lo
mencionado, debiendo buscar otros espacios para el encuentro y la comunión
personal. Lo interesante es que el diagnóstico de las PVVS si modifica sus
relaciones laborales, recreativas, con los espacios públicos, etc. Las personas
seropositivas VIH pertenecen como unidad constitutiva a la comunidad PVVS,
pero pertenecen ontológicamente al grupo humano de manera incuestionable.
162
Este ser individual se afecta por esos cambios en las relaciones vinculares
cotidianas vivenciadas
Reconocer la importancia del vínculo, en concreto el del lazo afectivo como
elemento vital de la experiencia humana es prioritario para entender lo que pasa
con las PVVS que desde esta perspectiva relacional, muestran universalidades y
particularidades interesantes. En particular el reconocerse en un momento de la
vida en que se experimenta vulnerabilidad y se viven procesos de reestructuración
y significación, aparece indispensable la reconstrucción de los lazos afectivos y
vinculares, en esta afectación intersubjetiva.
Sin duda el ser humano se hace en la relación, con los otros, pero es a través del
vínculo afectivo emocional donde esta realidad se expresa con mayor intensidad.
Se menciona que la emoción cumple un conjunto de funciones interpersonales y el
aspecto vincular se ve tocado profundamente por y desde la afectividad.
Un aporte del grupo de encuentro fue el de propiciar el reconocimiento de la
necesidad afectiva relacional, y propiciar el atreverse a “abrir los brazos” para dar
y recibir. En esa reconstrucción del vínculo se diversifican los lazos, el objeto
amoroso y la vincularidad en general.
Y alivia. Claro que alivia sentirse querido y sentirse apapachado por alguien.
Independientemente que sea una pareja, puede ser un amigo, una amiga, un
pariente, pero si tiene ese calor, ese no sé cómo decirlo. Ese afecto, es muy
importante, no solamente en mi vida, en la vida de todo mundo porque en alguna
faceta de la vida de uno hay esa parte uno puede aparentar y realmente llega ese
momento de si me hace falta, si me hace falta, queremos de alguna forma tapar el
sol con un dedo a veces (Papalotl, S4, 05/04/13)
Esta dimensión de referirse a uno mismo con necesidad y deseo de ser querido,
abre a la persona a la dimensión profunda del ser con el otro, y permite el
intercambio afectivo. Esto es un elemento profundamente humano, y en muchos
sentidos, terapéutico, renovador, moldeador. En palabras de Papalotl alivia y da
calor.
163
En este sentido la relación Yo - Tú, a distancia de la relación tipo Yo - ello en el
concreto del mundo afectivo específico de cada una de las personas se diversifica
y el vínculo se establece de formas diversas. Pareja, familia, grupo son
posibilidades relacionales que la persona experimenta y que desde la perspectiva
de la PVVS toma matices muy especiales.
El vínculo amoroso: la Pareja.
Papillon despierta muy de mañana. Aunque por el momento no trabaja dada su
condición de salud tan precaria, los ruidos de los autobuses urbanos y de los
automóviles en la cercana avenida logran despabilarlo. Y es que no es poca cosa
con lo que carga. A sus veinticinco años y ya previamente con patologías
complejas que le habitan como tener diabetes y problemas tiroideos, se le agrega
otra vulnerabilidad que más que una sola parece un “monstruo de mil cabezas”.
Hace un mes se dio cuenta de ello y aún ahora no lo comprende. Su pérdida de
peso, su fatiga excesiva, la pérdida de brillo en su piel, su tornarse amarilla,
ceniza, sin vida, solo fueron preludios de que algo ocurría en su cuerpo y de que
ello no era del todo positivo. Luego la tos, la tos intensa y productiva, que dio paso
a la dificultad para respirar. Y después, todo sucediendo como en cámara lenta: el
ir al hospital, el oxígeno, la multiplicidad de exámenes, jeringas y agujas, las
sospechas de los médicos, términos extraños, trato con cubre bocas y guantes.
Aún hoy ello escapa a su comprensión. De pronto se vio a sí mismo con nuevos
inquilinos: una severa neumonía que casi lo lleva a la muerte, un crecimiento de
hígado que posteriormente se enteraría era cáncer, y la probabilidad que se hace
certeza de infección por el VIH. Eso vivido en soledad, en silencio. Aunque dice:
“Tengo siete años con convivencia marital… Doce años de noviazgo” (Papillon,
S2, 13/03/12). No se atreve a revelarle a su esposa la totalidad de lo que le
sucede: “Me aferré a ella para evadir mis problemas de infancia” (Papillon, S2,
13/03/12). La pareja se va revelando como opción que permite enfrentar una vida
difícil y compleja, algo a lo que se aferra para vivir, una tabla de salvación, un
vínculo humano que otorgue humanidad a una vida carente de ella. Y se aferra a
ello, lo único que tiene es su esposa y su hijo:
164
(Se le quiebra la voz)… de tener una esposa y no saberla valorar… el mejor tesoro
que la vida te puede dar es la mujer decidí respetar a mi familia… (mi esposa) es
una mujer de la que estoy enamorado más que el día que le pedí se casara
conmigo, aún con ese amor, prefiero vivir no su rechazo… enfrentar lo que estoy
viviendo… (Papillon, S2, 13/03/12)
Es así como él habla sobre la importancia del lazo afectivo en el concreto de
pareja en su vida y de lo que le significa en importancia, teme al rechazo de las
personas significativas dentro de su vida. Su situación está marcada por la fractura
de vínculos, Él revela su bisexualidad y sobre sus encuentros con hombres, más
está convencido de que ama a su esposa. En ocasiones se puede percibir su
escisión y las fracturas que le pesan. Esta relación de pareja es ambigua en
otorgar una presencia humana que pacífica y da sentido pero al mismo tiempo le
somete a la tensión de la pérdida y por tanto de la inestabilidad quitando la paz.
En el caminar de las sesiones Papillon mencionó que ya había dicho a su esposa
sobre el diagnóstico, ayudado a que en sueños empezó a hablar sobre el mismo.
Luego preguntas y la confesión que tanto le aterraba. Omitió muchas cosas pero
que algún día le gustaría revelar la verdad (Papillon, S5, 11/04/12). Ello es
evidencia de las dificultades de revelar la condición de seropositividad para con
quienes se relaciona, en concreto para con la pareja y sobre el deseo de
sincerarse en relación a la situación, dado que en esta relación íntima constituye
una necesidad de ser congruente y de afirmarse con el/la otra para permitir la auto
afirmación. El/la otro/a-pareja sin duda en una perspectiva de afectación después
del yo, es el más golpeado/a.
El diagnóstico no solo implica reconocer la propia situación y adecuarse sino
también el reconocer la constelación relacional y de la necesidad de
reconstrucción de los vínculos. Trabajo arduo y doloroso, que implica la
aceptación, la honestidad para consigo mismo y con el otro, así como la
responsabilidad de los actos y de las omisiones. Sincerarse implica abrir “el
corazón” y la propia historia. Implica asumir que mis actos pueden tener una
consecuencia en las personas que amo, que mi pareja esté infectada/o y que ello
le genere sufrimiento. No es nada fácil.
165
Para otros que no cuentan con una pareja estable las perspectivas relacionales
amorosas tienden a la conflictividad y a la complejidad, experimentando tensiones
que muchas veces les hacen no resistir provocando las rupturas. Sin embargo
este tipo de afectos surge como deseado, como esperado. Tal es el caso de
Papilio que confiesa:
Aunque en el amor estoy pa´ la chingada, porque dejo ir a las personas por el
temor que yo tengo de tener el VIH y hacer lo mismo con una persona…. El día de
mañana que haya una persona que me acepté como soy, adelante (Papilio, S2,
13/03/12)
Se evidencia constantemente dentro del grupo en relación al miedo a relacionarse
en pareja dado su condición de seropositividad al mismo tiempo que
constantemente se reconoce la necesidad y el deseo de concretar un vínculo de
carácter amoroso. Reconocen su vulnerabilidad afectiva pero sus miedos les
limitan en la iniciativa para buscar nuevas relaciones. En el discurso se apuesta a
una relación en donde se experimente una aceptación total e integradora; pero,
por otro lado, no se dan indicios de acciones para lograrlo, asumiendo
predominantemente conductas pasivas, de espera. Desde esta perspectiva
podemos hablar de marginalidad de la experiencia de algunos de los/las
participantes. Barboleta habla de su vivencia reciente, un chico que está
conociendo, al que le dijo de su seropositividad, y él le contesta que tiene miedo.
La pareja le pregunta “¿tú puedes vivir con mi miedo?,… porque aparte de lo que
traes no quisiera que cargues con eso” (Barboleta, S7, 25/04/12).
Sin duda la seropositividad plantea un dinamismo peculiar a las relaciones de
pareja, dudas, conflictos y tensiones en la relación se plantean. La experiencia de
convivencia serodiscordante implica un esfuerzo extra según lo referido. En todo
ello van esbozándose valores relacionales muy concretos como son la
responsabilidad, la comunicación y la honestidad. Los valores se movilizan, se
ponen en juego, ligados a la reconstrucción del lazo afectivo. Evidente dentro de
las vivencias expresadas por los hombres y mujeres del grupo es que la
seropositividad y la enfermedad alteran en mayor o menor grado las condiciones
166
relacionales. Es el caso de Panambi, casado con Pillpa para quien esto es una
realidad:
A veces vemos gente, por ejemplo nosotros, nuestros amigos y nos tienen como
una pareja, bien feliz, bien contenta, una pareja ejemplar, y pues hasta cierto punto
sí, pero como dicen lo que hablamos ahorita, tanto mi pareja como yo tenemos
pues también algo de lo que se ha visto muchas tristezas, y sobre todo a partir del
diagnóstico para acá, yo considero y siento (Panambí, S4, 05/04/13)
Habla de la imagen que suele guardarse al exterior y de cómo difiere de la
vivencia real que es mucho más compleja. Es posible vislumbrar cómo emerge
una doble vida, un vínculo distinto que se expresa conforme la confianza en el
grupo avanza y que liberada de la apariencia se atreve a revelar los verdaderos
sentimientos y estados internos.
Para otros como es el caso de Barboleta la perspectiva relacional desde la
condición de seropositividad se encuentra en franca limitación y permite acceder a
un aspecto fundamental: La vivencia vincular desde la vulnerabilidad:
La neta eso de tener parejas negativas, creo que no funciona, eso de que digan
que no importa, que pueden vivir con eso y que no afecta… de hecho mi ex
pareja, yo no tengo miedo al VIH, eso dicen, pero en la práctica si influye, a lo
menos en mi experiencia si influye (Barboletta, S7, 25/04/12)
Este aspecto parece interesante abordarlo y entenderlo, el cómo la PVVS vive el
vínculo amoroso y como en lo expresado por ellos y ellas en la ordinariedad
relacional es afectado por dinámicas que suelen ser complejas y que llevan a
vínculos que exigen mayor comprensión y compromiso para poder desarrollarse.
Lo que afecta al individuo afecta sus vínculos y viceversa, todo ello exige un nivel
de aceptación de la propia condición, aportar en la construcción intersubjetiva de
nuevos códigos poniendo en juego una constelación de valores expresados de
manera relacional. Así surge en una dinámica de aceptación de los sentimientos
personales y de la necesidad de aceptación de parte del otro amoroso.
Si, al final de tu vida te das cuenta de que si estas triste, que sí tienes una soledad,
que si te hace falta alguien, una persona que verdaderamente te valore, que
167
verdaderamente vea más allá de lo físico, que vea más allá de lo material
quizás….. Quizás más a la persona, yo creo que algunas necesitamos esa parte,
y yo si me identifico mucho con eso (Papalotl, S4, 05/04/12)
En este sentido se toca la perspectiva del encuentro profundo de los seres, más
allá de lo físico, en donde se conectan las esencias como experiencia que alivia la
soledad experimentada y que permite dar sentido. Ser persona entendida a partir
de la relación y reconocer esa necesidad parece un avance significativo dentro del
grupo.
La experiencia la PVVH en lo relativo a sus relaciones afectivas, puede ser en
algunos casos detonante de posibilidades de encuentro profundas y genuinas. La
vulnerabilidad aísla, pero es posible una reinterpretación que favorezca una
comprensión más evolucionada de la relación. Ello es expresado por Fluture:
Me inhibido mucho de eso (la seropositividad/enfermedad). Eh cerrado totalmente
la ventana de todo. Facilitador (F): ¿A que qué te refieres cerrar la ventana?
Fluture: Socialmente y todo. De ser alguien que casi no estaba en la casa a ser
alguien que siempre está ahí, diario ahí. ¿Si me entiendes?, F: ¿Te refieres a tus
relaciones sociales, como amigos? Fluture: Si se perdió todo. Pero igual te das
cuenta de que es gente que no vale la pena. Te das cuenta de que tal vez alguna
que otra si son rescatables, pero la mayoría pues no. Te das cuenta de muchas
cosas (Fluture, S7, 25/04/12)
Las personas del grupo de encuentro experimentan en mayor o en menor medida
un impacto en sus relaciones afectivas cercanas, en concreto en su vínculo
afectivo de pareja. Sin embargo también por algunos miembros esto puede ser
oportunidad de reinterpretar la relación y avanzar en lazos profundos y valiosos.
Más allá del vínculo sexual viene la valoración de la dimensión personal.
Fuente de fortaleza o agresión: La familia
Dos años tengo con el Diagnóstico, yo… estoy aquí por mi familia, por ellos por el apoyo, y este, pero yo sé que para mis hijos, todo igual, chido, todo bien (Panambi, S4, 05/04/12)
168
En este comentario Panambi portador de VIH, casado, padre y abuelo expresó
algo que en la revisión del material vertido en las bitácoras aparece como
constante y que es la de que el núcleo familiar constituye dentro del marco de las
relaciones, un ámbito que de encontrarse presente genera apoyo y fortaleza mas
también puede ser un espacio en el que se experimente la tensión y agresión
vincular. Son los lazos familiares un factor protector en medio de la experiencia de
vulnerabilidad. Los/las participantes del grupo expresan en diversos momentos
que las relaciones trascendentes con uno o más de sus miembros son
generadoras de apoyo emocional y afectivo. Farfalla mujer pareja de una persona
seropositiva, lo expresa bellamente con una sensibilidad a flor de piel “Véanme
como ser humano, pero también ver al otro como una persona que me ama. Y el
amor de esa persona, en mi caso de mi mamá me hizo seguir viva, eso es aceptar
el amor” (Farfalla, S5, 11/04/12). El lazo con su madre es fuente de apoyo
incondicional para ella.
En el núcleo familiar se ponen en juego dinámicas afectivas complejas que
implican un estado de madurez mínimo a dicho nivel para saber dar más también
mucho para saber recibir. Esta capacidad de percibir el afecto y de aceptar esa
expresión de incondicionalidad amorosa exige un preámbulo de abrirse y
reconocerse vulnerable. Butterfly dijo que le ayudaba el hecho de que los seres
queridos a veces nos den un trato como personas normales y no como víctimas,
ayudándole a ser independiente y tomar fuerza. Habló de su experiencia en
concreto con sus padres y como la han tratado. También ha aprendido que es
bueno aceptar la ayuda de los demás, a lo que se resiste (Butterfly, S5, 11/04/12).
Esta aceptación por parte de algún miembro de la familia, ya sea de la condición
de diversidad sexual, ya sea del diagnóstico de seropositividad o de la propia
enfermedad generan rasgos de fortaleza en el individuo que le permiten afrontar
su existencia con más elementos de agencia personal, es un reflejo de valía
superior a cualquier circunstancial, sin duda queda patentizado que el individuo se
construye y se teje en el contexto relacional. Más no siempre se encuentra en la
familia ese apoyo sin condiciones. Algunos, como es el caso de Barboleta, se
alejan de su familia para no lastimarles con la problemática personal y viven
aislados de ellos. Su familia no sabe de su homosexualidad, mucho menos del
169
diagnóstico de seropositividad o de su adicción a sustancias. Le gustaría
platicárselo a su madre (Barboleta, S3, 28/03/12). En ocasiones el revelar la
condición de la vivencia de la seropositividad/enfermedad a la familia es fuente de
tensión intensa y profunda ansiedad. Esta incomprensión hipotética y real genera
una alta angustia en lo expresado por algunos de los PVVS. Se puede identificar
en el ideario narrativo creencias de rechazo, de juicio severo, de castigo.
Otro aspecto que resulta muy peculiar como dinámica vincular es el de la
parentalidad. Cuatro de los miembros son madres o padres y se expresan en un
sentido de trascendencia de esta relación en espectro de lazos. El ser madre o
padre implica salir de si, darse, pensar y sentir en dimensión de otredad:
Me dolería bastante, el no verlo (A su hijo)…si ahorita que no lo veo pienso en el
me viene la imagen de mi hijo… me doy mis espacios para llevarlo a las escuela,
bañarle, lavar la ropa… Facilitador:-¿Que te gustaría decirle a tu hijo?- Papillon: –
Que lo amo, yo se lo digo…estoy orgulloso de ti, me has hecho el papá más
feliz, lo que nunca mi abuelo, lo que nunca mi verdadero padre… lo que nunca
nadie me dijo (Papillon, S2, 13/03/12)
El lazo parental ofrece una oportunidad de trascendencia personal y dota a la
experiencia de vida de un profundo sentido, tal como lo expresa Papillon. Papalotl
le dice al respecto: “Cada día que lo mires puedas decir, quiero compartir su
alegría, quiero guiarlo, quiero educarlo, quiero enseñarle lo mejor” (Papalotl, S5,
11/04/12). Este compromiso filial que direcciona hacia afuera pone en juego la
responsabilidad y el compromiso, lanza en una dimensión de entrega y donación.
Se reafirma el papel central de la familia, para la comprensión y vivencia del
estado VIH/SIDA en este grupo de PVVS desde la condición o situación en que la
persona esté teniendo presente la diversidad de posibilidades de familia que
pueden existir. Para reducir la vulnerabilidad al VIH/SIDA en los aspectos
preventivos, curativos y de acompañamiento parece ser conveniente tomar en
cuenta el núcleo familiar de los PVVS.
170
El Grupo de encuentro: espacio compartir y escuchar
La relación interpersonal muestra muchas posibilidades, más de fondo se pone
siempre la alteridad y el yo en juego dinámico. Dentro del grupo se experimentan
dinámicas de comunicación que reflejan como en un microcosmos. Fue posible
presenciar encuentros profundos entre las y los participantes. Fue interesante el
observar como los/las miembros/as del grupo inicialmente ubicados/as desde una
postura de repliegue personal, en el que el compartir se da de manera más
impersonal cambian sus discursivas en sentido de expresarse en presente y
compartir estados de vida personales y profundos, lo que ya es un logró del
trabajo en concreto. Entre ellos y ellas fue posible observar el surgimiento de lazos
de soreidad y fraternidad, evidenciados en miradas empáticas, escucha atenta y
compasiva, expresiones verbales y no verbales de comprensión, de afecto y
valoración del otro. Este proceso experimentado en diez sesiones ilustra en
muchos momentos sobre la forma en que se da el fenómeno de la vincularidad
grupal, y de cómo el sentido de pertenencia es en sí mismo terapéutico y
fortalecedor del propio proceso personal; respecto al grupo Papillon menciona:
“Este compartir me hace sentir bien y genera en ellos más deseo de compartir.
Me siento acogido, por el grupo” (Papillon, S1, 07/03/12)
El grupo ofrece una oportunidad de reinterpretar la propia experiencia personal a
la luz del caminar de los otros, que en sus avances y luchas abonan al proceso
particular. Esta universalidad de las experiencias humanas y el compartirlas es
uno de los elementos esenciales fortalecedores dentro de la vivencia: “Que puedo
conocer del otro que a mí me sirva, que puedo compartir de mí que al otro le
sirva…y yo veo, lo digo por mi familia, que es muy difícil decirlo…“(Papillon, S2,
13/03/12). Este sentirse acogido por una comunidad y la experiencia que genera
un ambiente propicio para compartir, es sanador y motivador de transformaciones
positivas. El clima de aceptación positiva incondicional es percibido por los
miembros y genera seguridad para compartirse y ser quien se es:
A mí lo que me ha enseñado el grupo es ver más allá del ser humano que a veces
te encuentras, la parte sensible de la persona que también sufre, también llora,
tienen problemas” … ” Ni por la mente te pasa sentir que es lo que siente el otro
171
en ese momento. Si lloras de verdad lloras, no hay falsedad” (Papalotl, S10,
16/05/13)
Él comentó que a su manera se dio y compartió, y que el grupo le permitió
aprender del otro/otra, pues siempre hay algo nuevo que aprender de los demás.
El compartir le hizo ver más el lado humano que es también reflejo de su propia
realidad. Refirió quedan grabadas en su corazón las vivencias y experiencias del
grupo: “Compartir, el poder decir aquí estoy es una prueba de amistad” (Papalotl,
S10, 16/05/12). Este aspecto de hacer conciencia del acto de abrirse a la otredad
de manera bidireccional como esencial de lazo amistoso merece ser destacado.
Un sentido de pertenencia se gesta dentro de la grupalidad, entrando en juego la
significación del vínculo comunitario. Así lo expresa Paruparo al final de las
sesiones dice “les comparto mi luz”; para él el grupo significa mucho, oportunidad
para que cada quien se pudiera expresar, un desahogo, un espacio de mucho
apoyo tanto que le gustaría que el grupo continuara. Aprendió a sacar “cosas que
tenemos escondidas” el compartir de los compañeros y compañeras, le hacía
compartir la experiencias de los/las demás a quienes llamó “hermanos, hijos de
Dios” (Paruparo, S10, 16/05/12). Butterfly también menciona en este sentido sobre
la apertura que generan espacios similares al trabajado, el apoyo y estimulo que
se encuentra en ello. De los significados de la experiencia grupal:
Quiero dar las gracias a cada uno de los compañeros, por compartir lo que a cada
uno nos ha sucedido, agradecida por poder “hablar, y poder sacar mis
experiencias”. Al principio yo no sabía qué me iba a sentir así de bien, ni que me
iba a servir tanto…pero todo como que se fue desenvolviendo, se me hace muy
chido la relación, la amistad con todos” (Butterfly, S10, 16/05/12)
Sin duda es evidente que cuando las PVVS y en general los hombres y mujeres
tienen la posibilidad de establecer vínculos y/o redes con otros semejantes, esto
se vuelve un elemento de transformación en sus vidas y en la forma de vivir.
172
La percepción del vínculo social: De la discriminación por miedo a la
exclusión por indiferencia
Y me he dado cuenta de cómo no nos tratan con el mismo valor…
¿porque tener que ocultar tu problema?… ¿porque no nos tratan
igual? (Papillon, S1, 07/03/12)
Esta queja lacera en su fuerza increpante para con la responsabilidad social. En
diversos momentos los miembros del grupo evidencian su percepción en torno a
cómo la sociedad, como cumulo macro de relaciones e interacciones humanas
tejida de intersubjetividades, los percibe, les juzga, les señala, les discrimina, les
margina. Es recurrente la queja de una falta de compromiso social hacia el tema
del VIH/SIDA, en concreto para el colectivo de personas que viven con la
enfermedad: ¿Por qué no hablan del VIH en los medios?- Hablan de todo menos
de SIDA y de la homosexualidad (Papilio, S2, 13/03/12). Es evidente en el
discurso de que las relaciones de las PVVS con los otros han evolucionado en la
constante del tiempo, sufriendo transformaciones en la percepción social del
fenómeno y el cómo se gestan dinámicas entre entidades:
Hoy tenemos calidad de vida. En aquellos tiempos era más difícil. Te la pensabas.
Y lo la imagen de una persona VIH no era la imagen que hay ahora. Ahora si tú
pones una imagen de una persona con VIH lo vas a ver sano… pero si miras a una
persona de los principios, cuando se empezó, los inicios, cuando empezó a
extenderse todo esto. Era distinto (Papalotl, S4, 05/04/12)
La percepción de los participantes del grupo taller/grupo de encuentro es de que la
sociedad en su conjunto paso de la discriminación por temor y el rechazo por juicio
a una indiferencia que estigmatiza y olvida. Parece ser que el “boom” inicial de
atención ha dado paso a una “tarde soporosa” de falta de compromiso. El vivir
con VIH es muy distinto a la experiencia de los primeros años: hoy en día con el
acceso a los antiretrovirales la sobrevida se ha alargado, convirtiendo la
“sentencia de muerte” inicial de la epidemia a ser una enfermedad crónica con la
cual se puede convivir más cómodamente.
173
Resulta muy llamativa la queja de los participantes y las participantes en relación
concreta con los servicios sanitarios y de asistencia social. Se habla de un trato
frio, impersonal, en el que se cometen constantes violaciones a sus derechos
humanos, por negligencia, por falta de discreción. En un espacio al que ellos
acuden en busca de protección es generador de agresión, de evidentes
desatenciones y así lo expresan. Papillon habló sobre una situación en la que el
médico aún con la petición de discreción anotó en el alta de egreso el diagnóstico
de VIH “¿Cómo pudo entregarla a la familia?” (Papillon, S1 07/03/12). En lugar de
conferir seguridad, apoyo y resolución de sus problemáticas en un marco cálido,
les resulta en ocasiones ante este actuar ajeno e impersonal y hasta lesivo un
factor de enojo y tristeza que repercute profundamente. Dado la condición de
médico del autor y el objetivo de vincular el trabajo de grado presente con la
práctica profesional este punto merece especial atención y se retomara
posteriormente.
Una variable a analizar: El Estigma
Al escuchar a este grupo de PVVS, parece evidente que socialmente son vistas de
manera distinta pues dada su condición de salud son etiquetadas o marcadas,
aunado a las etiquetas que conlleva el género o la preferencia sexual. Esto puede
ser llamado estigma, mismo que define como un proceso social relacionado con
cuestiones de poder y control social a través de instancias políticas, económicas,
sociales y culturales, que se encargan de producir, reproducir y mantener la
inequidad social, tomando en consideración atributos ligados a la raza, género,
pobreza o preferencia sexual.
El estigma se desarrolla a través de normas o sanciones en contra de alguna
situación en particular, teniendo como resultado el desarrollo de estereotipos, el
aislamiento y discriminación. Algunos autores han considerado útil distinguir entre
estigma percibido y estigma declarado (INCMNSZ, 2014). El estigma percibido es
más común, y se manifiesta en los sentimientos que las personas esconden sobre
su estado y en las reacciones probables de los y las demás. El estigma declarado
174
se refiere a las experiencias reales de estigma y discriminación. El estigma
percibido precede al estigma declarado y puede limitar el grado hasta el cual
puede experimentarse el segundo. El estigma percibido genera esa dificultad de
asumir, aceptar y trabajar la condición de seropositividad. El estigma existe en
varias formas, incluso en los diferentes subgrupos de personas que padecen
VIH/SIDA, sobre todo en hombres que tienen sexo con otro hombre la evidencia la
cataloga como estigmatización percibida, experimentada, prevista o internalizada.
El estigma percibido e interiorizado se refiere a las percepciones del individuo. En
hombres que tienen sexo con otros hombres y padecen VIH/SIDA, en ellos el
estigma percibido es aquel en el que se refleja las ideas percibidas sobre la
orientación sexual de este tipo de pacientes y a su vez como responderán ante
esto. El estigma interiorizado se refiere como se siente una persona sobre su
orientación sexual, y este tipo de estigma puede incluir sentimientos de vergüenza
y miedo. El estigma experimentado es cuando existe sin dudar, la discriminación,
que en este grupo de pacientes se representa en la negación de servicios de salud
o la criminalización de las prácticas homosexuales. Este tipo de estigma, se
relaciona estrechamente con la derogación de los derechos humanos. Estas
formas de estigma por lo tanto juegan un papel en la vida de los hombres que
tienen sexo con otros hombres y dentro del contexto de la epidemia del VIH.
Por lo tanto, es importante reconocer que la discriminación, el estigma y la
negación relacionados con el VIH/SIDA pueden producirse en múltiples formas, a
múltiples niveles y en múltiples contextos. Puede ser importante tanto teórica
como práctico, el diferenciar entre factores determinantes individuales, a nivel
familiar, comunitarios e institucionales. Las prácticas y creencias locales culturales
preexistentes son factores determinantes y legitimadores para la discriminación, el
estigma y la negación relacionados con el VIH/SIDA. Esas creencias
frecuentemente establecen categorías de personas o tipos de comportamientos
que es probable que sean víctimas del estigma (profesionales del sexo,
consumidores de drogas y homosexuales). La aparición del VIH/SIDA con
frecuencia refuerza estos tipos de estigma ya existentes, confiriéndoles una nueva
y ponderosa legitimidad.
175
El estigma desempeña un papel importante en el comportamiento de las personas
que viven con el VIH/SIDA, y hace que algunos nieguen su estado serológico, que
otros lo oculten y que todos sufran ansiedad frente a la disyuntiva de revelarlo a
los demás y solicitar atención. Las consecuencias del estigma percibido y
declarado debilitan los esfuerzos para vencer la discriminación, el estigma y la
negación relacionados con el VIH/SIDA. El estigma impide que las PVVS
reconozcan y acepten su estado serológico y desempeñen plena y
adecuadamente su función en la prevención y atención.
Finalmente, está claro que en la discriminación, el estigma y la negación
relacionados con el VIH/SIDA existe un gran sesgo basado en el género. Las
mujeres y los varones no reciben el mismo trato cuando están infectados o se
supone que lo están por el VIH/SIDA. Existen pruebas de que los varones es más
probable que sean aceptados por la familia y la comunidad. Las mujeres, en
cambio, es más probable que sean culpadas, incluso cuando han sido infectadas
por sus esposos en lo que para ellas han sido unas relaciones monógamas. Este
doble rasero impone un peaje terrible a las mujeres como madres, hijas,
dispensadoras de atención y personas que viven con el VIH/SIDA. El estigma
relacionado con el VIH/SIDA y la discriminación a la que lleva, desempeñan así un
papel de primer orden en la intensificación de las desigualdades por razón de
género (INCMNSZ, 2014). Es importante considerar esta variable que
particulariza la condición de enfermedad.
En síntesis
Resulta evidente como la vincularidad ocupa un lugar muy importante de la
narrativa de los y las miembros del grupo, de ello constancia el que la mayor parte
de las evidencias se encuentran dentro de esta categoría concreta. La relación
con el otro, la otra y los otros es una experiencia inherente a nuestro ser humanos
y al ser personas. Ante esto podemos reiterar que el Ser humano es ser en
relación, y por lo tanto lo que le ocurre al individuo afecta sus relaciones y
viceversa, por tanto la experiencia de seropositividad VIH/SIDA, aparece como
176
necesario la reconstrucción y re significación de los lazos afectivos y la
vincularidad en general.
El aspecto emocional del lazo es vital dentro de la comprensión de la
intersubjetividad: El sentirse querido, el aceptar recibir afecto, el abrirse a dar
afecto es ‘elemento terapéutico “alivia” y “da calor”. La seropositividad plantea
dificultades relacionales concretas en este grupo de PVVS tales como de revelar
la condición de seropositividad para con quienes se relaciona, sobre el deseo de
sincerarse en relación a la condición, la congruencia con los vínculos, la necesidad
de reinterpretaciones del mismo. También el diagnóstico implica reconocer la
propia situación, se pone en juego la aceptación, la honestidad para consigo
mismo/a y con el otro/a así como la responsabilidad dentro del marco de libertad
personal.
Se observa que algunos de los PVVS tienen miedo a relacionarse en pareja dado
su condición de seropositividad. Reconocen su vulnerabilidad afectiva pero sus
miedos les limitan en la iniciativa para buscar nuevas relaciones. Ello redunda en
marginalidad de la experiencia afectiva e insatisfacción de la misma, expresada a
través del deseo constante y recurrente. El grupo como laboratorio vincular,
muestra la emergencia de una progresiva apertura, un expresarse desde el
vínculo que se expresa conforme la confianza en el grupo avanza y que liberada
de la apariencia se atreve a expresar los verdaderos sentimientos y vivencias.
La vivencia vincular puede ser vivida desde la vulnerabilidad, convirtiendo la
experiencia VIH/SIDA como centro desde donde se tamiza la realidad, sin
embargo puede lanzar al encuentro profundo de los seres, a re significar la
manera en cómo la persona se relaciona y con quien lo hace, permitiendo dar
sentido. La transformación de las relaciones afectivas puede ser en algunos casos
detonante de posibilidades de encuentro profundas y genuinas. Reinterpretaciones
y significaciones distintas así como la construcción de nuevas narrativas son
posibles. Interesante fue percibir que más allá del vínculo sexual viene la
valoración de la dimensión humana como lo que se busca en este grupo de PVVS
contrario a lo que parece imperar en las relaciones modernas.
177
De la familia se puede decir que constituye una fuente de apoyo emocional y
afectivo necesarios para entenderse y darse significado, más también puede ser el
núcleo vital donde se vive la angustia, incomprensión y tensión. El lazo familiar,
con uno o más miembros del sistema desde relación significativa puede ser
generador de apoyo. En el núcleo familiar se ponen en juego dinámicas afectivas
complejas que implican un estado de madurez afectiva mínimo para saber dar,
pero también para saber recibir. Esta capacidad de percibir el amor y de aceptar
esa expresión de aceptación incondicional, exige un preámbulo de abrirse y
reconocerse, para darse. Esta aceptación por parte de algún miembro de la
familia, ya sea de la condición de diversidad sexual, ya sea del diagnóstico de
seropositividad o de la propia enfermedad, generan rasgos de fortaleza en el
individuo que le permiten afrontar su existencia con más elementos de agencia
personal. Sin embargo no siempre se encuentra en la familia ese apoyo
incondicional y ello genera sufrimiento y ansiedad. La parentalidad como otra
forma de vínculo, proporciona un horizonte de trascendencia de la persona, en
concreto relacional que es tener un hijo o hija. Ello marca y dinamiza, al parecer
de manera positiva. El lazo parental ofrece una oportunidad de trascendencia
personal y dota a la experiencia de vida de un profundo sentido. Este compromiso
filial pone en juego la responsabilidad de las personas y lanza en una dimensión
de entrega y donación. El Grupo de encuentro propicia el surgimiento de
profundos lazos, de ejercicio en el desarrollo de miradas empáticas, de generación
de escucha, de elaboración de expresiones de comprensión, de afecto. El sentido
de pertenencia es en sí mismo terapéutico y fortalecedor del propio proceso
personal. El contar con pares similares en historias, vivencias, experiencias en
donde es posible que se permita ser más al individuo lo que está llamado a ser,
esto gracias a un ambiente de comprensión empática carente de juicios y de
mirada positiva incondicional. Proporciona una oportunidad de reinterpretar la
propia experiencia personal a la luz del caminar de los otros, mediante el compartir
la universalidad de las experiencias humanas y sentirse acogido por el grupo a
partir de la génesis de un clima de aceptación positiva que es explicitado, pero
sobre todo percibido por los miembros; genera un espacio donde la persona se
siente segura para compartirse y ser ella misma. En lo relativo a la sociedad, se
178
percibe hostilidad, carencia, prejuicio, falta de compromiso hacia el tema del
VIH/SIDA y las personas que lo viven, refiriendo un estado general de indiferencia
pasiva que también lastima y lacera. Se hablan de constantes violaciones a sus
derechos humanos, por negligencia y por falta de discreción. En un espacio al que
ellos acuden en busca de protección, se encuentran con evidentes desatenciones.
Una invitación clara es que ya sea en pareja, en amistad, en familia o sociedad se
genere una mayor comunicación, esencial para generar vínculos sólidos y sanos.
Generalmente en nuestros encuentros ordinarios establecemos interacciones en
las que predomina un aspecto relacional frente a la totalidad comunicativa de la
relación. Marcamos así nuestros propios límites y fronteras en cada espacio de la
relación, Nos comunicamos, en suma con sólo una pequeña porción de uno
mismo (Barceló, 2003, p. 52), cada una de nuestros relaciones se conforma por la
predominancia de una de estas áreas en la que quizá sin pretenderlo nos interesa,
en un proceso confluyente y relacional que va determinando los límites y fronteras
en nuestro quehacer inter relacional compartido. Las fronteras entre el ámbito vital
y en otro en una determinada relación pueden diluirse y modificarse
dinámicamente. Se busca generar relaciones transformadas en el que la
comunicación cobré sentido, desde el experienciar interno de la persona, no es
pues sobre algo si no desde el propio referente interno, desde lo más profundo de
uno mismo, eso generara desarrollo personal y profundiza las relaciones. Vínculos
y relaciones son importantes para todo que quiera crecer y desarrollarse como
persona. El favorecer procesos de autorreflexión y reconstrucción de lazos
sociales, es prioritario dentro del acompañamiento a PVVS y de seres humanos.
179
IV.2.4 SENTIDOS DE VIDA: conciencia y proyecto
Es la vida misma la que plantea cuestiones al hombre. Éste no tiene que interrogarla: es a él, por el contrario, a quien la vida interroga: y él quien tiene que responder a la vida, hacerse responsable. Las respuestas que el hombre dé a estas preguntas deberán ser siempre respuestas concretas a preguntas concretas. En la responsabilidad de la existencia tenemos su respuesta; es en la existencia donde el hombre “responde” a sus
cuestiones.
V. Frankl Psicoanálisis y existencialismo (2002)
Entender al ente humano como un ser que vive sus experiencias, como aquel al
que suceden vivencias es una de las premisas básicas del método existencial en
la que se suscribe este trabajo de grado. Si por un lado, no se rechazan los
diversos dinamismos presentes en el hombre/mujer como son los instintos, las
pulsiones y los condicionamientos, por otro es fuerte la convicción que tal base
sea insuficiente para explicar o entender a un ser humano que experimenta su
existencia en el concreto de su situación personal y circunstancial y que partiendo
de ahí construye dinámicamente su mundo.
Esta es la propuesta de la psicología humanista la cual intenta comprender la
totalidad de la estructura personal y la originalidad del psiquismo humano, no
como un caso, o un objeto, o un campo de fuerza, o una confusión de instintos y
de impulsos, sino como una entidad en sí misma, cargada de originalidad,
irrepetible, fundamentalmente dialógica, participe de su propia historia y de la
historia del mundo. En este sentido se establecen elementos propios de la
psicología humanista, que han sido publicados en el manifiesto 1962 (Fizzotti,
2004, p. 17), los cuales hablan de una total concentración de la atención sobre la
persona que experimenta, y por ende una focalización del interés sobre la
experiencia como fenómeno primario del hombre. Tanto las explicaciones teóricas
como el comportamiento observable son considerados secundarios en relación
180
con la experiencia misma y su significado para la persona. En este modelo se
acentúa la atención en las cualidades que son específicamente humanas, como la
capacidad de elección, la creatividad, la evaluación y la autorrealización, en
oposición con el modo de entender al hombre en términos mecanicistas y
reduccionistas, ampliando de esta manera la visión de ser humano a marcos más
integrales. Esto sin duda genera un fundamental interés y aprecio por la dignidad y
el valor del hombre y un compromiso para desarrollar todo el potencial inherente a
cada persona. El punto focal de esta concepción está representado por la persona
en cuanto ella descubre su propio ser y se relaciona con otras personas y grupos
sociales. La psicología humanista- existencial evidencia la centralidad de la
persona humana, de la cual manifiesta una imagen netamente positiva y optimista.
La mujer/hombre es vista como un ser activo, que tiende hacia una finalidad y
experimenta la propia existencia no como un aglomerado de actividades aisladas,
sino con una perspectiva de integración unitaria. Se concibe de manera holista e
integral a la persona como una unidad somato- psico – socio – noética o
trascendente en profunda relación con el contexto socio cultural y ambiente
familiar. Se comparte la tesis de que la persona es una entidad única e indivisible,
compuesta de diversas funciones profundamente ligadas entre sí e interactuantes,
todas orientadas hacia la autorrealización (Fromm), la actualización (Maslow), la
realización de potencialidades (Rogers) o la auto trascendencia (Frankl). En este
sentido se afirma dentro de esta psicología que el ser persona significa ser otro
totalmente, único e irrepetible, un ser distinto a los demás. Esta unicidad, este ser
individual sin embargo, se liga a la dimensión vincular, de tejido de ese uno con
otro uno, formando un nosotros, por lo tanto es un ser en relación. El ser humano,
se entiende dentro del contexto relacional, con los otros, con su medio en donde
busca su trascendencia.
Desde esta perspectiva se destaca que el hombre es una unidad no obstante de
sus múltiples facetas, dimensiones, e interacciones. Una de estas caras es la
perspectiva noética o espiritual, misma que está integrada y confluente con los
aspectos biológicos, psíquicos y sociales que forman a la persona en una
concepción holista e integradora. Este mundo trascendente, le confiere al hombre
y a la mujer la capacidad de asumir responsablemente su propio accionar. No
181
quiere decir que el ser humano sea libre de los condicionamientos externos e
internos, sino sobre todo que el si bien condicionado, está en grado de no aceptar
el imperio de las fuerzas internas o externas, puede tomar posición en las
confrontaciones de lo que ocurre en torno a él/ella. Con la posibilidad de realizarse
de manera libre y consiente, la persona humana no solo recibe los
condicionamientos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, religiosos, etc.,
sino que conserva una calidad exclusivamente humana que le permite tener una
actitud ante los límites. Y puede optar por lanzarse a la auto trascendencia, en una
dinámica de búsqueda en la posibilidad de encontrar significados en y a la propia
existencia. Tal libertad, va íntimamente unida a la responsabilidad: el hombre es
“libre de…” y al mismo tiempo es “libre para…” o sea es responsable respecto de
su individuación, la realización de valores y de la tarea de su propio existir.
Ser hombre/mujer significa estar orientado hacia más allá de sí mismo, la esencia
de la existencia entraña la propia trascendencia. Ser mujer/hombre significa estar
orientado y dirigido a algo o a alguien, estar dedicado a un trabajo al que se
enfrenta un hombre, a otro ser humano al que ama o al Dios que sirve (Frankl,
2002). De esta manera el hombre/mujer, no es solo un ser lanzado a la existencia
como abortado, no es una quimera que pena en este “valle de lágrimas”, un ente
para la muerte. El ser humano es una entidad que busca sentidos y trascendencia
ya sea con conciencia o sin ella. Parafraseando a Sartre que considera que el/la
hombre/mujer vive en desamparo, desconectado del ámbito del ser, no amparado
sino "lanzado" desde y hacia la nada, que es lo absolutamente previo a todo,
podemos afirmar que ese lanzamiento desde la perspectiva del sentido es
lanzamiento al “todo”. La persona como ser espiritual se entiende en el hecho de
esta capacidad de tomar conciencia de sí, distancia de sí y ser capaz de obrar con
libertad, esto es incondicionalmente. Se entiende el ser “espiritual” la capacidad de
la persona de hacerse presente a otros. Esta conciencia de sí y esta capacidad de
tomar distancia respecto de sí (que es lo que funda los actos libres) hacen de cada
persona un ser individual, unidad inescindible. Por ser espiritual, la persona tiene
esa capacidad de decidir más allá de sus limitaciones biológicas, psíquicas y
sociales. De esta manera el ser humano es aquel capaz de construir su propia
realidad (Domínguez Prieto/Segura Bernal, 2005, p. 50).
182
Sin embargo, en un análisis de la realidad actual se puede destacar que el ser
humano está inserto en dinámicas que le afectan para asumir su existencia. La
postmodernidad, el capitalismo mercantilista y el individualismo como marcos
referenciales generales en donde el ser de inicio de milenio se debate en lo común
y ordinario (por lo menos en la ciudades occidentales, de las cuales la ciudad
donde se circunscribe este trabajo pertenece) afectado en mayor o en menor
medida. En este triple marco social, poco se cuestiona el sentido de la propia
existencia o se acude a direcciones equivocas. En la postmodernidad, aun en esta
no aceptación acrítica que le caracteriza de todo aquello que le proporcionaba
sentido el sujeto, este último se asume pasivo ante una percepción que enfatiza
una realidad social en la que se derrumban principios, donde los sistemas son
inestables, donde se percibe una decadencia institucional en todos los sentidos,
crisis de la autoridad, alejamiento e incomunicación humana ante la paradoja de la
“globalización” de los medios de comunicación, pérdida de valores, ideales y
convicciones, olvido de la interioridad personal. El hombre/mujer de nuestro
tiempo nada en un mar de incertidumbres y busca aferrarse a cualquier razón,
mientras que observa cómo las opciones de antaño son ya caducas, obtusas o
que no resuelven su sed interior de explicaciones. Modelos de pensamiento,
sistemas económicos, valores religiosos o culturales, han perdido su primacía
como proveedores de estructuras de sentido común de manera global se ha
perdido la confianza en las estructuras o formas con las que en épocas anteriores
se lograba entender la propia existencia. Un segundo aspecto dentro de este
análisis socio cultural es el capitalismo/consumismo imperante como modelo
económico, el modo en el que se ha manejado a las sociedades desde el capital,
con los principios del sistema por encima del ser humano y del bien común, ha
generado repercusiones que redundan en los concretos de mujeres y hombres. El
hombre/mujer siendo sujeto de consumo se convierte en objeto de consumo; se
hace a la “masa amorfa” que ve en todo la utilidad, el valor monetario. Vales tanto
cuanto seas útil, tanto sirvas en esta perspectiva de mercado. Es en el “tener”
económico donde se cifra la valía del individuo “Habeo ergo sum” (Tengo luego
existo) pareciera ser la consigna gritada. Ello genera consecuencias en la
cosmovisión del ser donde es feliz el que tiene mayor movilidad y posibilidad
183
dentro de este mundo comercial, en donde se accede a lo que se quiera a través
del dinero, derivando en concepciones de felicidad y éxito que responde al
sistema. Lo que está de fondo es el predominio de las relaciones económicas
como relaciones que organizan el mundo. Un mundo estructurado a través del
capital. Las personas han asumido la búsqueda del confort o del poder adquisitivo
o el capitalismo cultural como necesario para la vida, es decir a través del
consumo de productos se presenta ante la persona la realidad. Ahora no es
necesario salir a buscar las cosas, preguntarse por ellas, reflexionar, etc.,
simplemente es necesario abrir más canales de comercialización, incorporarse a
la digitalización, comprar experiencias vitales en las mercancías, buscar la
comodidad y la sobreabundancia y con ello sentirse bien. Y es observable cómo el
hombre y la mujer se viven en solitario e individual. Experimentan ansiedad ante el
mundo y la responsabilidad de asumirlo y se repliega sobre el “sí mismo”,
aislándose psicológicamente, ocultándose en las masas amorfas, individualismo
llevado expresiones narcisistas, auto contemplativas, motivadas por disfrute,
placer y gozo inmediato, incapacitadas para mantener relaciones profundas con
otros seres y por tanto que evitan el acto de amar en plenitud.
De tal modo señalar que la búsqueda de sentido, en medio de un mundo que
parece no proveerlo, o que lo provee a medias, en esta trastocada situación donde
los valores materiales se sobreponen a los valores humanos, donde la injusticia
ante el otro es válida si se está bien, es sin duda una ardua tarea. Si una sociedad
proporciona “valores y relaciones líquidas” en la que todo se diluye, si el valor está
en la comodidad y el confort, el poder adquisitivo, el status quo del individuo
dentro del mercado, si las maneras habituales de acceder a la trascendencia
como eran los constructos de patria, estado, iglesia están en franca crisis, ¿Cómo
es que el ser humano llega a ese momento de cuestionarse su propia existencia?
En este preámbulo descrito de manera muy general, la singularidad de las
circunstancia concretas en el ordinario vivir y de los seres que las viven,
relentecen o catapultan a la apropiación de sentido ofreciendo historias únicas. La
realidad del VIH/SIDA irrumpe en la existencia personal como una situación en la
184
que se pone en contacto el ente humano con la realidad de la muerte, se hace
presente la finitud humana, se experimenta la vulnerabilidad. Morell señala:
Frente al diagnóstico de VIH y la pérdida del proyecto de vida parece que la vida
deja de tener sentido y que las posibilidades de ser y de construirse como persona
se diluyen. El fondo es el reconocimiento de que por los propios medios y fuerzas,
las personas con VIH han llegado a tocar con esa realidad en carne propia. Este
reconocimiento lleva a buscar la fortaleza y el sustento de la propia existencia en
algo o alguien más allá de uno mismo y de la propia realidad (Morell, 2013)
La persona vivía en la creencia de que se hacía cargo de su realidad, y es posible
que tuviera una ilusión de felicidad antes del diagnóstico, sin embargo la condición
de seropositividad o de enfermedad, incluso la proximidad a la muerte, denotan de
que se carece de sentidos propios o que los que se ha vivenciado y asumido
desde el exterior, impuesto por los sistemas y modelos que ya no responden a
esta nueva faceta de la realidad, dando cuenta de que los medios que se eligieron
para llegar a la felicidad y la plenitud eran insuficientes, inadecuados o deficientes.
Ahí surgen las preguntas de sentido. Lo expresado por los hombres y mujeres
durante el grupo de encuentro “Abriendo las Alas”, es que tarde o temprano, surge
en ellos los cuestionamientos existenciales que demandan respuestas. Así lo
expresa Papillon: “el día que yo supe me quedé y me hice una pregunta, porque y
para qué… tal vez voy a tener mayor conciencia” (Papillon S1 07.03.12)
De alguna manera el andar por la vida tal como cultural y socialmente se ha
heredado tiene en muchos y muchas uno o varios puntos concretos de inflexión en
el que se les presentan interrogantes existenciales. Este momento circunstancial
más que temporal es vital en el inicio de la toma de sentido. El ser humano se deja
interpelar por la realidad que le acontece, en una ineludible toma de conciencia.
Esté “darse cuenta existencial” puede ser retrasado, podrá ser ignorado pero tarde
o temprano las preguntas vendrán de nuevo para poner en marcha a la persona
en el proceso de encontrar respuestas a su existencia. Al reconocerse como seres
frente a su realidad, las PVVS tienen la posibilidad de reconocer de dónde vienen
y sobre todo de vislumbrar un hacía donde, una perspectiva, una direccionalidad.
Este punto de quiebre o de inflexión, se ve propiciado ante situaciones de vida
185
limítrofes en las que se experimenta una imposibilidad de modificar las realidades
que impelen en ese momento. La pérdida de la condición de salud, el enfrentar el
diagnóstico serológico y lo que ello conlleva, interpela en la efimeridad de lo que
somos, en limitación y vulnerabilidad inherente a la condición humana, y el hecho
de ubicarse ante la posibilidad última de muerte (el miedo mayor) constituyen el
fermento crucial y único para permitirse la toma de conciencia sobre nuestro ser y
nuestra acción en el mundo y sobre la razón existencial de nuestra experiencia
vital. El campo del espíritu, se abre como opción radical ante el concreto de
enfrentar las situaciones límite. Se empieza a vislumbrar que en el individuo no
todo está determinado totalmente por las circunstancias, si bien es afectado en su
totalidad por las condiciones en las que se desarrolla, existe y es posible un
margen de libertad de elección, de cómo se desea significar la existencia y una
opción real y consiente, de comprometerse consigo mismo y con la realidad desde
perspectivas diferentes, acorde a la experiencia personal.
Ante el VIH/SIDA surgen como interrogantes ¿Por qué a mí?, ¿Para qué? Esto es
el inicio de la toma de conciencia que posibilita la apropiación de sentidos que
permitan elaborar proyectos de vida coherentes y plenos. El VIH/SIDA ancla a la
vida al sujeto o lo mata, aceptar la idea de finitud, no solo aplaca la angustia sino
que puede volver la existencia más intensa y vital (González Ramírez, 2006, p.
56). Esto da lugar a dos variables que me parecen fundamental expresar: la
libertad de elegir y la responsabilidad. En relación a estas variables lo importante
es que el hombre/mujer sienta y viva la responsabilidad en cuanto al cumplimiento
de todas y cada una de las misiones que se le planteen; cuanto mejor se
comprenda el carácter de la misión que la vida tiene, mayor es el sentido que se
encontrara. Paruparo imaginó en uno de los ejercicios el ser Águila, pues cree que
le gusta la libertad de ser y crecer libre (Paruparo, S1, 07/03/13). Fluture describe:
“Me convertí en un pájaro….y estaba ahí, y me veía volando… pero tenía una
pareja y me ponía feliz” (Fluture, S1, 07/03/12), ambas metáforas que expresan
deseo de libertad, de ampliar los horizontes personales, de romper con ataduras.
En la persona convergen deseos de libertad y crecimiento que responden a sus
motivaciones muy internas. Esta aproximación a las dimensiones espirituales de la
existencia es un preámbulo en la búsqueda de sentido. La persona intuye su
186
potencial, su posibilidad de vuelo profundo y trascendencia. Propiciar esta visión
de posibilidad es uno de los primeros pasos en la transformación de la persona en
sentido existencial; de alguna manera al darse cuenta de lo que puede, capacita e
impulsa a lanzarse en la persecución de sus potencialidades. Poco a poco la
persona se va dando cuenta de qué es lo que le otorga mayor plenitud, y de
alguna manera reordena su existencia en una escala de valores acorde a ello.
Papillon dice: “si el sexo es placer, a mí no solo me llena el sexo, a mi llena la
vida, con lo que me rodea, mi hijo, ella, mis abuelos, que son para mí mis padres,
y mi hermano” (Papillon, S2, 13/03/12), reflejando que más allá de cualquier
situación existen meta sentidos que aportan a la vida y favorecen su plenitud. No
es un solo sentido, ni único e inamovible si no es diverso, cambiante,
transformante.
Esta existencia reordenada de acuerdo a aquello que es más importante y
proporciona mayor plenitud, es un paso más en el tránsito de la búsqueda de
respuestas personales. Papillon dice: para mí es muy difícil porque mi mayor
tesoro es mi hijo, para mí que si yo tendría que estar en etapa terminal de VIH,
prefiero disfrutar el día a día con mi hijo… dejarle lo que no tuve de niño…-
(Papillon, S2, 13/03/12), siguió expresando. Se van escudriñando en la vida
aquellas situaciones, relaciones y afectos que proporcionan una razón para estar
vivo. Este momento es crucial y trascendente, porque la persona sale de sí y se
vincula con su realidad, poniendo en ejercicio su voluntad. Papillon menciona:
No sabes cómo amo a mi hijo, me quitaría la vida, si no me hubiese decidido a
estar vivo. Pero quiero estar vivo por dos razones: para disfrutar a mi hijo…. Y
para aportar en lo que la sociedad se quiere hacer pendeja de reconocer
libremente y sin miedo que es el VIH (Papillon, S2, 13/03/12).
La posibilidad que ofrece la enfermedad en una oportunidad de reinterpretar la
dialéctica vida / muerte desde una perspectiva unificadora mucho más
pacificadora. Papillon parece en lo que expresa darse cuenta de ello:
Trato de lo que pueda lo mejor que pueda, con la energía que tengo, disfrutar
hasta donde se me permita. Nunca había deseado tanto el pase directo (la muerte
187
rápida). Quiero vivir hasta donde pueda. Pero que no sea demasiado. (Llora) Es
todo lo que puedo decir (Papillon, S4, 05/04/12)
Se va asumiendo la existencia en este estado que implica relacionarse con la vida
y la muerte. Esta dialéctica existencial interpela y cuestiona.
Otro momento en el caminar en la búsqueda de sentido es la significación de la
historia personal desde parámetros nuevos, pues se inicia un caminar en la
interpretación de lo vivido desde categorías nuevas. Esto permite cambiar de
narrativas y asignar nuevas comprensiones ante las experiencias de vida.
Volví a nacer, tengo lo que tengo, y si no lo quiero, lo tiro, pero si lo tiro me voy con
él como no lo quiero tirar yo quiero vivir, pero vivir como si fueran dos días, tres
días, el tiempo que sea necesario. Pero llegar a morir con la tranquilidad de algún
día en mi vida dije la verdad (Papillon, S4, 05/04/12)
Este transitar no lleva a la persona a estar ajena a lo que le acontece, ubicado en
el futuro incierto, o en el pasado que fue sino que lo ubica en el aquí y en el ahora
concreto y lo lanza a vivir, y puede catapultarle a una existencia renovada. Este
proceso lleva como en el caso de Papalotl a la reinterpretación de la propia
enfermedad y la vulnerabilidad como un elemento que si bien se reconoce
doloroso, fue generador de movimiento existencial hacia apropiarse de su vida.
Para Pejpem logra ver el VIH como una oportunidad de vida y Paruparo menciona
literal: A mí el VIH a mí me cambio la vida. Y bendito VIH (Paruparo, S7,
25/04/12). ¿Qué hace que la persona re signifique su situación vulnerable al grado
de convertirla en una bendición? La búsqueda de respuesta merece atención, y
trabajo profundo. Para la novena sesión se realizó previo al intercambio de grupo
como tal una actividad que como intención llevaba el integrar lo vivido durante
sesiones previas para posteriormente plasmarlo en un símbolo gráfico. Dicha labor
que inicialmente quería recoger la experiencia personal reveló aspectos
existenciales insospechados de las PVVS. La indicación fue la de tomar pincel y
pinturas y realizar un símbolo grafico de lo que ha sido vivir con el VIH/SIDA y lo
que ha sido el trabajo de grupo. Posteriormente cada uno de ellos explicó su
dibujo lo que permitió acceder a su interpretación de la historia. Esto permitió que
188
los participantes rescataran y revisaran los significados y constructos elaborados
en torno a su experiencia de vida. A la descripción que cada uno de ellos hace de
su símbolo se anexa la imagen del dibujo en concreto así como los comentarios
que de él el resto de compañeros vertieron. Esta interpretación fue totalmente
libre, sin análisis de tipo psicoanalítico o en búsqueda de arquetipos establecidos.
Fue tan solo pretexto para narrar las experiencias e integrarlas. Dicho esfuerzo se
comenta en las siguientes líneas y posteriormente se esbozan elementos
comunes en este caminar humano que permitan reflexionar al respecto.
Pejpem, describió su dibujo de esta manera:
Empiezo con mi vida. Al inicio
una nube negra, arriba unas
palomas blancas saliendo de
ese mundo oscuro, unas
palomas resurgiendo de eso
negro. Lágrimas rojas que son
mi caminar con el VIH,
experiencia muy difícil para mí
que lo sigue siendo hasta la
fecha, un rayo amarillo
simboliza un parte aguas de mi
vida, y caigo en un remolino
rojo, una pasión, una entrega, una fuerza que no me acabó… Acá pongo a mis hijos
envueltos en unas alas… Paso a una etapa en donde estoy en calma y en paz, y siente
que voy por el camino para llegar a la luz. También represento a personas que han
muerto, me doy cuenta de un caos en mi vida… sigue lastimándome algo, hay más
claridad pero un caos, veo expectativas, sin embargo aún no sé cuáles son (Pejpem, S9,
09/05/12).
El grupo retroalimenta en lo que el símbolo les dice: Las palomas blancas
resurgen de una nube negra, nacen en medio de la experiencia oscura, de una
vida complicada. Las lágrimas rojas relatan el caminar con el VIH/SIDA que está
impregnado en muchas ocasiones de sufrimiento a lo que Pejpem corrobora: “ha
sido difícil, hasta la fecha”. Mediante un rayo amarillo representa una situación
189
limítrofe que divide su experiencia de vida, el punto de quiebre o inflexión, el parte
aguas desde su propio lenguaje desde donde después la existencia, no puede ya
ser la misma. Y su pasión en un remolino rojo del cual dice “no me acabó”
haciendo a referencias a impulsos, deseos, pulsiones, pasiones. Percibe el grupo
que Pejpem hace camino hacia un estado de mayor paz interior en donde la
muerte se hace presente pero donde no está la angustia. ¿Se reconcilia con su
propia muerte? ¿Aún le teme? Lo cierto es que transita de experiencias negativas
hacia interpretaciones nuevas que generan estados de mayor paz. El refiere que
aún le lástima algo pero aún
no logra articular en
concreto la fuente.
Después, Butterfly simbolizó
y narró lo siguiente: “A raíz
de todo esto, me hice más
vulnerable”. Habla de la
búsqueda de personas de
apoyo, amigos, familia, de
cultivar más las relaciones
como una necesidad
concreta. Luego dibujó el sol
en el amanecer mismo que
le recuerda una experiencia del pasado y que le dice “Estás viva, pase lo que pase
estas viva” y a partir de ello es perceptiva de los detalles que suceden en la vida
ordinaria. Dibujó un signo de interrogación, que es la incógnita, los porqués, la
interpelación en el sentido de que voy a hacer a raíz del diagnóstico, muchas
cuestiones surgen. El libro es el saber donde se representa el aprender cada día.
Ella dice de los colores, vivos, tranquilos, que hablan de su necesidad de salir
adelante, de su enojo de lucha, de levantarse. Llama la atención de la luz también
que es lo que ella desea. (Butterfly, S9, 09/05/12). Butterfly en la interpretación se
percibe a si misma vulnerable, su sensación es de fragilidad y finitud. En medio de
esto, encuentra apoyo a través de las relaciones, los lazos y la vincularidad. Es
consciente de su propia existencia: “Estás viva, pase lo que pase estas viva”
190
menciona ella con vehemencia. Esta certeza consciente de existir es un paso
esencial para darse cuenta de que la vida no es una serie de sucesos inconexos
sino que van adquiriendo estructura y cohesión en un todo, con un argumento que
toma forma en la integración. La realidad misma le genera interrogantes y ella se
deja interrogar por su existencia generándose reflexiones profundas sobre sí.
Respecto al uso de los colores los cuales son vivos, tranquilos y luminosos a ella y
al grupo les reflejan que ven su necesidad de salir adelante, de su coraje que
impulsa a la lucha, de levantarse con voluntad férrea.
En su
momento
Fluture expresó
como se siente
con la
enfermedad:
Después de la
enfermedad ese
yo murió. Mi
dibujo es una
cueva con un
fuego interno,
toda la revolución
que ha causado
la misma
enfermedad, dentro de ese fuego interno lo plasmo en la tierra, que es la vida, que
impulsa (Fluture, S9, 09/05/12).
Relativo a la figura central de un Ave Fénix él mismo destaca:
Esta ave, trae el fuego interno, pero también parte de la esencia del que murió, y
del que es nuevo y revolucionario… Me siento capaz,… con ideas,… con la
fuerza… quiero emprender el vuelo para salir adelante (Fluture, S9, 09/05/12).
Distinto de todo y unificado con todo. Respecto a lo que murió de sí mismo refirió
que previo a la vivencia con VIH/SIDA, él era muy materialista, superficial y vacío
191
por lo que cree que ha surgido algo bueno y diferente, una percepción valorativa
de los otros por aspectos más profundos, por el interior “por lo de adentro”. Le
comentan sobre un caos inicial reflejado en la caverna y luego una transformación,
un viaje hacia la luz, al renacer, “eso eres tú, lo más bonito” (Pejpem) “tu dibujo
tiene mucha fuerza” (Farfalla, S9, 09/05/12). Fluture habla de que posterior a la
experiencia de VIH/SIDA un “yo” muere. Esta radicalidad de transformación que la
lleva a utilizar la idea de muerte/renacimiento expresa un profundo proceso de
transformación que implica morir a estilos de vida, a apegos, a formas caducas
que ya no responden al momento presente, que en lugar de permitir la vida, la
esclavizan y la limitan. Es renacer para dar paso a visiones y opciones que
permitan mayor plenitud. Una parte de Pejpem deja de existir y es desde su
percepción el materialismo y la superficialidad que dejan de tener un sitio principal
en su vida, valores que son actuales con la sociedad de consumo. Logra ver y
verse con otra mirada, con otros ojos, con una visión distinta, esta interpretación
personal y de lo que le rodea le abre a muchas mayores posibilidades. Hoy se ve
renovado, resurgiendo como el ave fénix, metáfora por excelencia de la vida que
renace, que se interpreta de forma novedosa y que evoluciona. En su dibujo el ave
se dirige al sol, hacia la luz, sus colores son vivos e intensos, de una vitalidad
intensa. Nuevo, revolucionario y transformador de su propia realidad, de lo que le
rodea y acontece deja de ser un títere del destino para ser agente constructor de
sus realidades, ser autor más que actor de lo que se es. Resurgimiento y
renovación, muerte y vida en una dialéctica continua se ofrecen a partir de la
experiencia de Fluture.
Farfalla, mujer comprometida
en la asistencia a las
personas con VIH/SIDA
dentro del activismo en una
ONG menciona que le fue
difícil estar en la dinámica ya
que no le es fácil dibujar. Sin
embargo en su gráfico dibuja
192
los rostros de personas que conoce y que acompaña; Historias concretas que le
recuerdan el dolor de las seres que viven con VIH/SIDA y a quienes acompaña,
las preguntas que constantemente escucha, el cuestionamiento de “¿no, porque a
mí? que tantas veces le hacen, viene a su mente. Aun desde esa plataforma de
interrogantes Farfalla está convencida de que hay oportunidad de que en el
camino la persona puede rencontrarse con la vida, el amor, la esperanza, eso a
partir de la mano de otro ser humano que lo puede acompañar y guiar:
El VIH es en mi vida es un camino en donde vivo en los dos lados el dolor y la
ayuda… la mano simboliza que no estamos solos en la vida, ahí hay otra mano,
otro ser humano. Esta es la crisis y el camino que al cruzar, encuentro lo que da
vida, amor, esperanza, las que encuentro en el acompañamiento que doy a los
demás (Farfalla, S9, 09/05/12)
Farfalla tiene experiencias muy particulares en torno al VIH/SIDA. Como activista
ella acompaña los procesos de vida de muchas personas. Hablar de simbolizar la
experiencia con PVVS es asumir que los encuentros tienen rostros de seres
humanos concretos, a quienes conoce y llama por su nombre, los y las escucha,
acompaña y consuela. Como respuesta personal ante las interrogantes de su
realidad ella encuentra el acompañar de manera cercana, el dar la mano al otro
desde lo que se es como persona, el donarse y darse a pesar de que dicho
contacto con el sufrimiento de los seres le
afecte. Ella opta por el trascender su propio
dolor brindando ayuda a partir de encuentros
con los otros y otras que expresan amor y
esperanza, ello le mantiene realizada y es
una de sus fuentes de sentido. Quienes le
conocen pueden verlo expresado en su
mirada.
En su imagen Paruparo, integra símbolos
espirituales universales que esbozan la
importancia de esta dimensión en su vida. Es
sencillo en los elementos: un lazo rojo que
193
expresa la experiencia de la seropositividad, la búsqueda de equilibrio en el
símbolo de yin y yang, la luz representada por el sol y lo verde de los arboles
representando la vida misma. Paruparo menciona en ocasiones anteriores a la
novena sesión el que él no es complicado, que asume la vida con mucha
naturalidad. Aun así, para este hombre resulta evidente la búsqueda trascendente,
la cruz simboliza la fuente de fe, algo que siempre ha buscado, pero que ha sido a
partir del diagnóstico que surge con mayor fuerza. El símbolo del ying y el yang
habla del estar en paz, de estar tranquilo con todo el mundo, armonía interior que
le relaciona con los otros desde esta misma visión de integración. Surge la
paradoja muerte (expresada en el diagnóstico y enfermedad) que hace consiente y
posibilita la interpretación de la vida misma. Los demás miembros del grupo le
comparten en el sentido de su sencillez y de sus percepciones carentes de
complejidad (Paruparo,
S9, 09/05/12).
Papalotl dice ser muy
simple y se identifica con
un árbol, con un pino en
concreto que donde quiera
crece, que es fuerte, que
resiste las épocas del año.
Él en la enfermedad se
mantiene firme, fuerte, no
importa lo que suceda.
Habló de su árbol como un pino imponente y dijo: “es como yo fuerte, firme, yo
también puedo sacudirme lo que ha pasado y salir adelante, y después de 19 años
de diagnóstico me identifico con el árbol… Si no te cuidas, no te valoras, te vas.
(Papalotl, S9, 09/05/12). A raíz de su diagnóstico se da cuenta de la
responsabilidad para consigo y el autocuidado: “un árbol si lo cuidas, si lo
alimentas, si tiene agua, si tiene sol, sigue para arriba… tú comes bien, duermes
bien, tomas tus cosas bien, te cuidas, puedes vivir bien”. Es claro como esta
194
nueva visión de su ser le compromete a buscar formas de cuidado acordes a esta
nueva percepción.
También el facilitador participo en la actividad y quiso compartir su dibujo y lo que
para el simbolizaba. El corazón dice expresa su estar vivo:
A partir de mi enfermedad (depresión) y de esta experiencia de limitación valoro el
que mi existencia se ha convertido en una oportunidad de sentirme vivo, estar en el grupo
además y el caminar con los compañeros da alas para seguir viviendo. Combinar colores
y expresar lo que el grupo ha sido, ver las miradas y descubrirlas, ha sido escuchar, salir
de mí, descubrir la propia fuerza. Siento que hay una luz que da sentido y que ilumina lo
que vivimos, y siento que todo se integra, todo forma parte de una realidad, me siento vivo
(Facilitador, S9, 09/05/12).
A Papalotl le llama mucho la atención la revelación del facilitador, sin imaginarse
siquiera que esté tuviera una experiencia de dolor/vulnerabilidad como la que
relata, esto le permite a él reflexionar en la escucha del otro sin establecer juicios.
Le parece extraño como sin la vivencia del problema concreto del VIH/SIDA la
persona ajena pueda encontrar
esperanza en ponerse a compartir
con otros. El facilitador responde:
“¿si ellos pueden por qué yo no?...
El ver a gente que no se limita por lo
que tiene para mí ha sido muy
terapéutico, muy sanador, gente que
quiere vivir, la limitación está puesta
por uno mismo no por la
enfermedad o por lo que te toca
vivir” (Facilitador, S9, 09/05/12).
Pejpem, con aguda sensibilidad,
habla de su interpretación del
dibujo, dice que percibe fantasmas
del pasado que aún cargan y
lastiman, habló de auto persecución,
195
de colores difusos, que evidencian poca claridad y definición. Percibe un deseo de
volar, de querer crecer, ser alguien, de estar en búsqueda. El ojo acusa mucho,
habla de un juicio personal, demasiada exigencia, sin embargo augura algo muy
bello. Hablan de que la auto revelación de parte de quien acompaña expresando
la vulnerabilidad personal puede ayudar en otros grupos a generar un clima de
confianza y empatía.
De esta manera concluye el sencillo pero ricamente simbólico ejercicio ya
mencionado. A partir de este revelador trabajo se pueden construir reflexiones
interesantes sobre el particular de PVVS más también de lo universal que cada ser
entraña. La persona si se decide a vivir tiene que asumir en determinado momento
los cuestionamientos de la realidad que le interpelan. La experiencia de la
seropositividad VIH o la enfermedad es una condición que sin duda detona este
proceso de enfrentarse a la finitud de la condición humana. La alteración multi
sistémica que plantea dicho estado pone a la persona en constantes encrucijadas
que ameritan respuestas y que si lo decide tiene que responder llevándole a
planteamientos sobre la existencia que forman parte de un transitar en el que se
irá redescubriendo. Mayor libertad y responsabilidad se exigen en este caminar
que si se asume implicará optar, tomar decisiones, dejar atrás formas viejas o
caducas de ser y vivir. Es oportunidad de optar por resurgir o renacer hacia
estados mucho más plenos.
El facilitar la adquisición consiente de sentido de vida es crucial en el proceso de
cuidarse y de cuidar de otros y debe ser una perspectiva a ser tenida en cuenta
tanto en el campo de la prevención del VIH/SIDA como en el de la atención a las
personas que conforman este grupo. Es necesario considerar esta variable para el
diseño de procesos de intervención con este colectivo, pues esta perspectiva es
unificadora y permite integrar otros aspectos del trabajo con PVVS. Es imperioso
considerar especialmente el respeto de su identidad, pues se trata de sujetos con
una larga historia de estigmatización que requieren ser vistos y reconocidos en su
contexto y desde sus necesidades particulares. Una vez que la persona entra en
conciencia del sentido de su existencia, empieza a establecer en concretos
actitudinales y acciones congruentes con las nuevas visiones. Es de esta manera
196
que sin pensarlo empieza a hablar de proyectos que concuerdan con esta
dimensión encontrada. En ocasiones esto se expresa en metas:
“Todos nacemos con una meta a la que hay que llegar… lo importante es llegar y
poder decir triunfé. Qué luchen, qué lleguen a sus metas, qué la vivida sea vivida,
disfrutada, el día de hoy, ser mejores humanos, amigos, padres, hijos” (Papalolt,
S9, 09/05/12)
Encontrar sentidos existenciales genera aportes a la cuestión integral de la
persona, a la construcción de procesos de salud humanos entendiendo esto como
el:
Gozar de las condiciones básicas para el crecimientos, el desarrollo y la plenitud
de lo que hace a la vida del hombre en cuanto a hombre. Esto implica tener en
consideración lo que la persona es en sí, tanto en su capacidad de encuentro o
conciencia de sí mismo como ante los otros (Milano, 2011, p. 20)
La vivencia espiritual es por tanto no solo un añadido, sino una verdadera
dimensión del existir humano, puesto que el ser humano se constituye y encuentra
plenitud en aquellos actos espirituales que elevan de los planos corporales,
psíquicos y sociales a integraciones en la dimensión espiritual donde como seres
finitos abiertos al infinito que abonen en dignificar a la persona humana le ayuden
a lograr madurez profunda y a despegar de alienaciones limitantes. Apostar por el
trabajo en este sentido permitirá crecer en la interioridad, en la conciencia del otro
y de la otra, la búsqueda de la trascendencia. Ello llevara a derroteros de libertad y
de amor pleno que transformen al ser.
198
V.- CONCLUSIONES
Al iniciar este trabajo algunas preguntas fueron establecidas como coordenadas
que guiaran de manera global este proceso. Recapitulando recordamos: ¿Qué
puede aportar el Desarrollo Humano a las personas que conviven con VIH/SIDA?
¿Qué variables fenoménicas se observan al aproximarse a este grupo de seres
humanos que comparten una condición de salud? Al acompañar a un grupo de
hombres y mujeres que conviven con VIH/SIDA ¿Qué es posible observar en sus
procesos de vida desde la optica del potencial humano? ¿Qué se puede inferir del
ser mismo y sobre todo qué se puede proponer ante esta realidad? ¿Cuáles son
los impactos derivados de la participación en un grupo de encuentro para
personas que viven con VIH/SIDA? ¿Cuáles son algunos de los principales
hallazgos y reflexiones desde la visión del facilitador de un curso taller impartido a
personas que viven con VIH? ¿El Enfoque Centrado en la Persona tiene validez
hoy en la facilitación de personas que viven esta situación concreta de vida? Se
considera que posterior a la realización del grupo de encuentro hay elementos
para poder responder con bases sólidas a estas interrogantes.
El ser persona que vive con VIH/SIDA (PVVS) plantea una situación muy particular
dentro de las muchas experiencias de vida. Todas y cada una de las esferas
propias del humano que se tejen y entretejen en el devenir constante del tiempo,
son matizadas o tocadas por la interacción entre ellas, es decir la parte afecta al
todo y viceversa, por lo tanto esta situación de salud/enfermedad afecta la
globalidad del ser en mayor o menor grado. Esto se corrobora ampliamente en las
narrativas de los miembros de “Abriendo las Alas”, grupo de encuentro para
personas que viven con VIH/SIDA.
199
Al aproximarse a este grupo de seres humanos que comparten una condicion de
salud y acompañar sus procesos de vida desde la óptica del potencial humano,
fué posible observar en sus narrativas, diversas variables ya descritas en el
capítulo anterior. Lo observado durante las sesiones refuerza la premisa de la
múltiple y compleja dimensionalidad de la persona, donde diversas facetas
integran una realidad que parece nunca terminar de revelarse. Con esta intención,
buscando atender e integrar los distintos rostros humanos que constituyen a la
persona, se entendió para su comprensión conceptual la presencia de
dimensiones biológicas, psicológico/afectivas, sociales y espirituales que son a su
vez un tejido de muchos puntos interrelacionados como en un fractal compuesto
de infinitas posibilidades. Queda claro que tratar de aproximarse al hombre/mujer
es buscar la total integración de lo que éste/ésta es. Intentando destacar los
aspectos centrales en lo escrito en capítulos previos se rescata en síntesis lo
observado dentro de las categorías establecidas que refuerzan esta convicción.
Se escucharon muchas situaciones en donde lo corpóreo se convierte en la
plataforma para el desarrollo y vivencia de las otras dimensiones expresadas,
fundamentado en la materialidad que nos compone. La persona es también su
cuerpo y lo que en el acontece.
El ámbito emocional, sin duda surgió como una dimensión prioritaria y medular
dentro de la experiencia de estas personas en quienes la emocionalidad, los
sentimientos, la conciencia de los mismos y su experiencia en el concreto de la
condición de convivencia con el VIH/SIDA mostró particularidades, pero también
universalidades, inherentes al todo humano. Fue posible constatar que la función
interpersonal de los afectos es una de las más relevantes. Las PVVS del grupo
transitaron en el reconocimiento de lo que sentían, en el reconocimiento de la
emoción y sus variantes sutiles, su correlación corporal, su diferenciación, su
expresión a través del lenguaje, como parte del ejercicio que el grupo ofrece y
donde la tristeza, ira, enojo, afecto, alegría, miedo y sus matices asomaron en
muchos momentos. Variantes emotivas existenciales fueron documentadas, tales
como la culpabilidad, la soledad, el olvido de sí, el temor a la muerte; se evidenció
que el duelo ante la pérdida de su estado de salud es vivido de formas muy
200
distintas en cada uno de los/las integrantes y se encontró que dicho proceso se
encontraba en estadios diversos. La experiencia afectiva, constituida en el
contexto de sistemas relacionales, destacó como motivación humana central. La
consideración de la misma como ingrediente de los procesos de cambio,
transformación y empoderamiento, fue reforzada.
En otra categoría, fue posible evidenciar también cómo en algunas PVVS se
encuentran dinamismos del proceso resiliente que se consideraron como
expresión de la tendencia actualizante. Se observó cómo se ponían en juego los
recursos personales e interpersonales de cada ser humano y como les ayudaban
para trascender la situación de riesgo implicada y permitirles salir fortalecidos.
En lo relativo a la dimensión social de la persona se observó la importancia de la
vincularidad y del encuentro intersubjetivo en donde el “ser”, relacionado con el
“otro/otra/otros”, juega un papel definitorio de la persona en este construirse como
tal y le permite dimensionarse como “ser humano” en toda su extensión de
horizonte y proyecto. La amistad, la pareja, la familia, el grupo, la sociedad,
constituyen expresiones diversas de este ser en relación. Resulta importante
corroborar que el diagnóstico modifica sus relaciones afectivas en mayor o menor
grado, particularmente en el reconocerse en un momento de la vida en que se
experimenta vulnerabilidad y en el cual se viven procesos de reestructuración y
significación; por lo que es indispensable la reconstrucción de los lazos afectivos y
vinculares. No solo implica reconocer la propia situación y adecuarse, sino
también el darse cuenta de la constelación relacional y de la necesidad de re
significar los vínculos.
El rostro espiritual o trascendente, también formó parte de este poliedro. Se pudo
dar testimonio de que el ser humano puede interpretar la historia personal desde
parámetros nuevos, iniciándose en un transitar de significados acordes a su
realidad actual y en los cuales se expresa la necesidad de trascendencia y de
sentido de vida. De manera sucinta, se puede afirmar que la riqueza de la persona
en su integralidad se patentizó en este encuentro.
201
Ante la pregunta de si la participación en este grupo de encuentro tuvo algún
impacto en los participantes, es posible afirmar -de acuerdo a la evidencia-, que se
registraron elementos quizá pequeños e iniciales, pero sólidos y esperanzadores
en lo relativo a cambios y transformaciones positivas. La experiencia de afectos
auténticos profundos hacia si los demás miembros del grupo, y por otro lado, el
proceso de la comunicación emocional abierta y directa, asociados a una
atmósfera en la cual la persona sienta que es seguro contactarse y experimentar
en libertad sus emociones, es una vivencia de seguridad que eventualmente se
internaliza haciéndose propia y que a la vez es revolucionaria, transformadora. Es
este involucramiento emocional profundo, genuino y abierto, entre quien facilita y
quien es acompañado, núcleo del paradigma del ECP lo que ayuda a “sanar”.
De fondo, fue posible asistir a sutiles transformaciones en sus modos de auto
valorarse y de ver su realidad de acuerdo a lo comentado en sus narrativas; en la
restauración de lazos sociales; en la superación de temores; en la consciencia de
recursos personales y en el fortalecimiento del sentido de vida propio. El momento
ofrecido por el diagnóstico y/o la enfermedad en el acontecer personal brinda una
oportunidad de redefinirse e interpretarse con nuevos paradigmas más saludables,
comprensivos e integrales. Fue posible presenciar que algunas de las PVVS se
afirmaron mucho más empoderadas, asumiéndose responsables de sus actos y
como gestoras de su forma de enfrentar la realidad; que superando determinismos
hace perceptible ese quicio de acción donde el ser puede elegir y optar. Esto
incluyó en algunos casos, un afrontamiento activo frente a la búsqueda de
soluciones, desarrollando alternativas positivas sobre uno/una mismo/a y
focalizándose en los aspectos a cambiar y transformar.
Otro de los aportes del grupo de encuentro, fue el de propiciar el reconocimiento
de la necesidad afectiva y relacional, así como el alentar el atreverse a “abrir los
brazos” para dar y recibir, oportunidad que dinamiza al sí mismo/misma en
interacción con la alteridad, permitiendo el intercambio afectivo genuino. Para lo
anterior el grupo de encuentro como laboratorio vincular, mostró la emergencia de
una progresiva apertura; propició el surgimiento de profundos lazos; de posibilidad
de ejercitarse en el desarrollo de miradas empáticas, de fortalecer la escucha
202
personal y para con el otro o la otra, así como la elaboración de expresiones de
comprensión y de afecto.
En cuanto si el ECP tiene validez hoy en la facilitación de quienes viven esta
situación concreta de vida, es posible establecer que aporta elementos de enorme
valía en muchos sentidos a la experiencia de las PVVS y al acompañamiento de
este colectivo, de tal manera que no sólo es válido sino que se muestra necesario
y conveniente. En el acompañamiento de PVVS resulta elemental al considerar los
procesos de salud-enfermedad, buscar encuentros desde un enfoque de
intervención positivo que enfatice las fortalezas y no las carencias. En esta
dirección, a partir de lo observado, el ECP y el DHE pueden abonar elementos
para esta tarea de asistir, atender, acompañar y facilitar los procesos humanos;
mismos que trascienden mucho más allá de una estrategia de trabajo como el
grupo, el taller o la terapia y que pueden ser una plataforma antropológica de
comprensión del hombre/mujer: considerar a la persona como entidad única,
irrepetible, integral; priorizar en los encuentros humanos reales entre humanos
reales; de la confianza en la persona concreta y sus posibilidades; de abonar en el
empoderamiento individual y colectivo y de asegurar respeto a la identidad de
cada quien.
La visión de ser Persona, es demandada ya por los primeros seres humanos que
padecen el VIH desde los inicios del activismo social en relación a la epidemia, y
que se manifestaron públicamente por primera vez en 1983 en Denver (Colorado,
EE. UU.), declarando que esta dimensión personal debería ser parte fundamental
de la respuesta al SIDA, estableciendo lo que se conoce como los “Principios de
Denver”. Esta declaración sentó las bases del movimiento ciudadano en defensa
de los derechos y el empoderamiento de las personas con VIH:
Condenamos los intentos de etiquetarnos como “víctimas”, un término que implica
derrota. Sólo en ocasiones somos “pacientes”, un término que implica pasividad,
desamparo y dependencia de los cuidados de otras personas. Somos “personas
con sida”. (Equipo LO+POSITIVO, 2013, p. 1)
A pesar de las casi tres décadas transcurridas, en las que tanto la epidemia como
la respuesta científica, los aspectos de organización para la respuesta y la misma
203
sociedad -en su comprensión de la pandemia- han evolucionado en gran medida,
los principios allí declarados siguen resultando hoy en día tan relevantes y
contundentes como lo eran entonces. Sin embargo, en la reflexión en torno a esta
proclama de ser reconocidos como personas y su concreto en las acciones
diseñadas para la respuesta, aún hay una tarea por cumplir. La aplicación del ECP
en el área de la salud y el acompañamiento, es un recurso valioso en la promoción
del DHE:
…que permite modificar la visión de ver “enfermos” y descubrir a personas en
condición de enfermedad, que además del ofrecimiento terapéutico específico,
deben ser atendidos con sus circunstancias particulares y desde su propio marco
de referencia, con la credibilidad y la confianza puestas en su capacidad intrínseca
y en su resiliencia; promoviendo el desarrollo de sus propios recursos, para dar
respuesta a sus necesidades. Desde este enfoque, el equipo de salud trabaja
desde el reconocimiento absoluto de la dignidad de la persona y realiza sus
acciones de manera integral, congruente y comprometida trascendiendo la
fragmentación biologicista de la persona. (Panduro, 2013, p.134)
Otro reto derivado de lo anterior es apostar por visiones integrales del ser, en el
entendido de que fragmentaciones desvinculadas se olvidan de la totalidad y de la
esencia del ser humano y de su contexto. Alejarse de comprensiones holistas es
dejar de lado la integración de complejas interrelaciones, de aspectos ubicados en
distintos sentidos y planos. Todo ello se integra en la unidad del ente llamado
persona, en quien se conjuntan los microcosmos biológicos, los movimientos
psíquicos, los dinamismos sociales y el deseo y experiencia de trascender. La
persona comprendida así, aporta una comprensión conceptual que permita
entendimiento de las experiencias humanas, trascendentes y vitales, además de
sustentar el manejo, acompañamiento, tratamiento, prevención del VIH/SIDA,
desde las múltiples dimensiones que requieren en consecuencia abordajes
múltiples, intentando integraciones lo más completas posibles, invitando a tejer
lazos entre todas las ciencias, conocimientos, disciplinas relacionadas y abonar en
el bien de la mujer y el hombre.
El DHE apuesta en el encuentro humano como base para el acompañamiento. El
personal de salud, los/las voluntarios/as, los/las activistas, trabajan para seres
204
humanos siéndolo también ellos y ellas. Olvidarse de ello establece distancias que
impiden relaciones genuinas y profundas que permitan encuentros reales. Quienes
están infectados necesitan apoyo de otros y otras para afrontar las implicaciones
propias de la enfermedad -brotes repetidos de enfermedades oportunistas,
debilitamiento y hospitalizaciones, el tránsito en su propio proceso de duelo y en
última instancia la muerte- y superar el miedo a ser condenados o rechazados por
su propia familia o comunidad. Necesitan pares humanos que busquen ser con
ellos y ellas solo humanos y poder así resonar afectivamente. Dejar de lado esta
visión ha sido un error de la modernidad, de la especialización, del tecnicismo
actual con que se abordan los procesos sanitarios. Reintegrar el vínculo humano
emocional al escenario de la comprensión de la realidad del prójimo(a)/próximo(a)
es un reto y una oportunidad.
El empoderamiento de las PVVS y la confianza en sus recursos y posibilidades
para tomar la vida en sus propias manos, es vital dentro del enfoque descrito. Los
PVVS juegan el papel más vital dentro de su propio proceso, por tanto implica
propiciar, generar y fortalecer la confianza en el poder que cada persona tiene
para sanarse, para buscar su trascendencia y la plenitud de lo que se puede ser.
Implica conciencia de la libertad inherente en la toma de decisiones, pero también
de la responsabilidad para con el sí mismo/a, y para con el otro/a en todo acto y
decisión. Necesidad de comprender y valorar las habilidades y actitudes propias
en su tendencia natural e inherente a la realización de potencialidades
actualizadas. Esto redunda en la necesidad de modelos de apoyo y atención
donde la PVVS encuentren pares humanos (ya sea compartan la
seropositividad/enfermedad o no) en donde el agente primordial del proceso sea la
propia PVVV. No es posible el DHE sin equidad y justicia que promuevan el
empoderamiento. De esta manera, reconocer y trabajar en el reconocimiento de sí
mismos como personas libres, capaces, responsables y dignas permite el
empoderamiento. La persona empoderada puede regular sus pensamientos,
sentimientos, conductas, haciéndole pasar de una persona dependiente a una
persona libre y responsable de su propio proceso (Panduro, 2014, p.50). Es
imperioso considerar especialmente el respeto de su identidad y validación de
su historia, pues se trata de sujetos con una larga historia de estigmatización que
205
requieren ser vistos y reconocidos en su contexto y desde sus necesidades
particulares.
Ante esta realidad se puede inferir que nos encontramos en situación coyuntural, a
tres décadas del inicio de la pandemia en la que, sin duda, se presentan
abundantes áreas de oportunidad. Esta encrucijada ofrece la opción de retomar
nuevos paradigmas, la ruptura de esquemas caducos, la integración de
dimensiones, el avanzar en entendimiento y favorecer los acercamientos del
hombre/mujer con y para con la mujer/hombre; tiempo de aprendizajes discernidos
a partir de los signos de los tiempos. Y no sólo aplicable al grupo de PVVS. Es
posible trasladarlo a la esfera de la humanidad. Apostar por el ser humano, por la
persona, dista de ser una utopía para convertirse en posibilidad de una revolución
global. Si un solo individuo se da cuenta de su valor, de su libertad, de la
responsabilidad para consigo y lo que le rodea, de su fuerza y de sus sentidos de
vida, y comparte esta conciencia para con el/la prójimo/a, el mar de seres que
somos en esta tierra ya habrá sufrido un cambio.
Desde ese ser personas individuales, abonar en el encuentro con los otros y las
otras donde pueda ser desarrollada la empatía y el amor al prójimo/a y resonar
con los valores propios del ser humano, es el mayor reto de esté tiempo histórico.
Amor que nos lleva al aprendizaje, a la comprensión, al diálogo, a la construcción.
Necesitamos caminar en relaciones personales y humanas donde se supera la
fragmentación, la mercantilización y cosificación. En donde un “Tú” y un “Yo”
puedan conectarse en un “Nosotros”. Ahí reside el misterio del uno más uno igual
a infinito. Porque implicarnos con el/la y las/los otros y otras nos hace evolucionar
y trascender y nos otorga el carácter humano. Desde ahí, desde esa expansión
cuántica de encuentros y trasformaciones de persona a persona, creo que mundos
nuevos son posibles. Estas palabras de Carl Rogers encierran la esperanza en la
persona y su posibilidad:
Visto de otro modo el actual caos, el desequilibrio, la confusión, la desintegración
de las instituciones y de los gobiernos, sean quizá los dolores de parto provocados
por un mundo en gestación. Hay razones para creer que sufrimos los dolores de
parto de una nueva era. De ser así, estamos participando también en el nacimiento
206
de un nuevo ser humano, capaz de vivir en esa nueva era en ese mundo
transformado… (Domínguez Prieto, 2005, p.16)
No se ha dicho la última palabra. Hay esperanza.
207
Epílogo
Es de mañana, y desde la capilla del San Carlos, termino este trabajo.
Después de tantas palabras, busco hacer silencio. El Amado de Nazaret,
con su rostro moreno y olor a sal resuena en el interior:
…Yo he venido para que tengan VIDA y la tengan a
plenitud (Jn 10,10)
En ello se resume todo lo anterior: en buscar vidas llenas de sentido,
en trabajar por el desarrollo de los hombres y mujeres, en favorecer
oportunidades de SER en toda la extensión.
Solo queda agradecer con el corazón y con la existencia puesta en
ello, pidiendo que así sea para todos y todas.
208
Referencias bibliográficas
Barceló, B (2003). Crecer en Grupo. Una aproximación desde el Enfoque Centrado en la Persona.
Bilbao, España: Descleé de Brouwer.
Boff, L. (2013). La importancia de la espiritualidad para la salud. Recuperado de:
http://leonardoboff.wordpress.com/2013/11/26/la-importancia-de-la-espiritualidad-para-la-
salud/
Campus Universitario Siglo XXI (2004). SIDA variaciones sobre un mismo tema, 1ª Edición. Toluca,
México.
Centro Nacional para la Prevención y el control del VIH y el sida (2011). El VIH/SIDA en México
2011 Numeralia Epidemiológica. Secretaria de Salud México.
Centro Nacional para la Prevención y el control del VIH y el sida (2012). El VIH/SIDA en México
2012. Secretaria de Salud México.
Córdoba Villalobos, J. Á., Ponce de León Rosales, S., Valdespino, J. L. (2009). 25 años de SIDA
en México. Logros, desaciertos y retos. 2da edición. México: Instituto Nacional de Salud
Pública.
Cuadrado I Salido David (2010) Las cinco etapas del cambio. Capital Humano N° 241, Marzo 2010.
Cyrulknik, B. (2008). Los Patitos feos: la resiliencia una infancia infeliz no determina la vida. 9na
edición, Barcelona, España: Editorial Gedisa.
Delgado, R. (2011). Características Virológicas del VIH, Enfermedades Infecciosas Microbiológicas
Clínicas. Núm. 1, Vol. 29. Pp. 58-65.
209
Domínguez Prieto, X. M., Segura Bernal J., Barahona Plaza A. (2005) Personalismo terapéutico.
Fankl, Rogers, Girard. Salamanca, España: Fundación Emmanuel Mounier, Colección
Persona.
Emerich Coreth (2004). ¿Qué es el Hombre? Esquema de una antropología filosófica. Barcelona,
España: Herder Editorial.
Equipo LO+POSITIVO (2013). Mirar al futuro sin olvidar el pasado: Los principios de Denver.
Recuperado de: http://gtt-vih.org/book/print/6810
Fauci A. S., Longo, D. L., Kasper, D. L., Jameson, J. L., Hauser, S. L., (Eds.) (2010). Harrison.
Principios de Medicina Interna. 18ª edición. México: Mc Graw Hill Educación.
Forcen Aramburu, M. A. (2000). Alteración de las redes interpersonales por el síndrome de inmuno
deficiencia adquirida y el enfoque centrado en la persona (Tesis doctoral). Universidad
Iberoamericana, México, Distrito Federal.
Frankl, V. E. (2002). Fundamentos y aplicaciones de la logoterapia. Buenos Aires: San Pablo.
Fromm, E. (1976). El arte de Amar. Buenos Aires: Paidós.
Gadamer, H. G. (2001). El estado oculto de la Salud. Barcelona: Editorial Gedisa.
García Carvajal, P. (2008). El Síndrome de Desgaste en consejeros que trabajan con personas
que viven con VIH-SIDA (Tesis de maestría). Universidad Iberoamericana, México, Distrito
Federal.
García Durazo, G. (2007). Evaluación de un taller de prevención de VIH-SIDA e infecciones de
transmisión sexual impartido a jóvenes universitarios (Tesis de maestría). Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara, México.
210
González Ramírez, V. (2006). Intervención Psicológica en VIH/SIDA. Revista UARICHA, No. 13.
ISSN 1870-2104.
Grotberg Henderson, E. (2003). La resiliencia en el mundo de hoy. Cómo superar las
adversidades. Argentina: Editorial Gedisa.
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubiran”, Departamento de Medicina
del dolor y cuidados paliativos, Journal Club (2014) Estigmatización en pacientes con
VIH/SIDA, México.
Kübler-Ross, E. (1987) La muerte: un amanecer. México: Editorial Océano, Luciérnaga.
Lafarga Corona, J. (2013). Desarrollo Humano: el crecimiento personal. México: Editorial Trillas.
Lee Rogers, C. (2004). Aportaciones del Enfoque Centrado en la Persona y la terapia expresiva
para los voluntarios de UNISIDA. El arte de explorar y expresar los sentimientos (Tesis de
maestría). Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara, México.
Lukas, E. (2002). También tu sufrimiento tiene sentido, alivio de la crisis a través de la logoterapia.
México: Ediciones LAG, Colección Sentido.
Lukas, E. (2002). Una vida Fascinante, en la tensión entre ser y deber ser. 2da Edición. Buenos
Aires: San Pablo.
Manciaux, M., (2010) La resiliencia: resistir y rehacerse, España: Gedisa
Martínez Miguélez, M. (2012). Fundamentación Epistemológica del Enfoque Centrado en la
Persona. Polis, no. 15. URL: http://polis.revues.org/4914; DOI : 10.4000/polis.4914.
211
Martínez Miguélez, M. (2013). Dimensiones Básicas de un Desarrollo Humano Integral », Polis [En
línea], 23 | 2009, Puesto en línea el 19 julio 2011, consultado el 07 marzo 2013. URL :
http://polis.revues.org/1802 ; DOI : 10.4000/polis.1802.
Martínez, M. (1999). Comportamiento Humano. México: Trillas.
Melillo A., Suarez Ojeda, E. N. (2008). Resiliencia: descubriendo las propias fortalezas. Buenos
Aires: Paidos.
Milano J. J. F. (2011). Counseling logoterapéutico como orientación espiritual para la salud.
Colección Sentido. México: Editorial Lumen.
Miranda Becerra, J. N. (2008). Escuchar la Vida: Desarrollo de un Curso – Taller de escucha
empática fundamentado desde el Enfoque Centrado en la Persona en universitarios del
ITESO (tesis de maestría). Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente,
Guadalajara, México.
Moreira, V. (2007). Psicoterapia humanista-fenomenológica: un desarrollo contemporáneo desde
Carl Rogers. ,Brasil: Universidad de Fortaleza.
Morell Santiago (2013). Hacia un proyecto de vida: acompañamiento psicológico y espiritual a
personas que viven con VIH (tesis de maestría). Universidad La Salle Laguna, Durango,
México.
Naciones Unidas (2011). Declaración política sobre el VIH y el SIDA: intensificación de nuestro
esfuerzo para eliminar el VIH y el SIDA.
Organización Mundial de la Salud (2008) VIH/SIDA y Salud Mental. Consejo Ejecutivo, 124°
reunión, punto 4.3 de la orden del día provisional, 28 de Noviembre del 2008.
Panduro Espinoza, B. V. (2013). S.O.S. MI HIJO TIENE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. Taller
desde el enfoque centrado en la persona con mujeres madres de niños con insuficiencia
212
renal crónica de febrero a marzo del 2011 (tesis de maestría). Instituto de Estudios
Superiores de Occidente, Guadalajara, México.
Poletti, R. y Dobbs, B. (2001). La resiliencia: la capacidad de resistir a situaciones adversas y salir
fortalecido. México: Lumen.
Quezada García, M. H. (2010). Una mirada reflexiva desde una base filosófica a las políticas y la
“atención integral” frente a la epidemia de VIH y sida (tesis de maestría) Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara, México.
Quiceno Japcy, M. y Vinaccia, S. (2011). Resiliencia: una perspectiva desde la enfermedad crónica
en población adulta. Pensamiento Psicológico. Volumen 9, No. 17. Pp. 69-82.
Quitmann, H. (1989). Psicología Humanista. Barcelona, España: Herder
Rodríguez, M., Pereyra M., Gil, E., Jofré, M., De Bortoli, M., Labiano, L., (2009) Propiedades
psicométricas de la escala de resiliencia versión argentina Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina Evaluar, 9 (2009), 72 – 82, ISSN
1667-4545.
Rodríguez San Martín, L. (2002). El Autoconcepto en Personas con VIH/SIDA en Fase Terminal
(tesis de maestría). Instituto de Estudios Superiores de Occidente. Guadalajara, México.
Rogers, C. (1973). Grupos de Encuentro. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
Rogers, C., Stevens, B., et al (1987). Persona a Persona, el problema del ser humano. Una nueva
tendencia en Psicología. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores.
Sassenfeld, Moncada (2006). Fenomenología y psicoterapia humanista-existencial. Revista de
Psicología de la Universidad de Chile Vol. XV Nº1. Pp. 89-104.
213
Sassenfeld J. A. (2010). Afecto, regulación afectiva y vínculo. Volumen 4, Santiago: Clínica de
Investigación relacional. Pp. 562-595 .
Schutz, W. (1978). Todos somos uno. La cultura de los Encuentros. Buenos Aires: Amorrortu.
Secretaria de Salud Jalisco (2012). Numeralia. México. Disponible en: http://ssj.jalisco.gob.mx/
Wagnild, G., Young, H. (1993) Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale.
Journal of Nursing Measurement, Vol 1(2), 1993, 165-178.
Weigel, J., Weigel R. y Álvarez, A. (2009). El circo de las mariposas (video). Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s.
Yalóm, I. (2000). Psicoterapia existencial y terapia de grupo. Barcelona, España: Paidós.
Zubiri, X. (2006).Tres dimensiones del ser humano: individual, social e histórica. Madrid, España:
Alianza.




































































































































































































































![[Chapitre] Résonances individuelles et sociales des nouveaux traitements de l'infection à VIH](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6323b25b3c19cb2bd106a2f7/chapitre-resonances-individuelles-et-sociales-des-nouveaux-traitements-de-linfection.jpg)