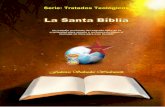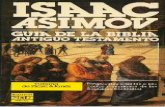Una Biblia puertorriqueña: Motivos folclóricos en El evangelio según San Ciriaco, de Pedro...
Transcript of Una Biblia puertorriqueña: Motivos folclóricos en El evangelio según San Ciriaco, de Pedro...
Disponible en línea en www.miradero.org
Miradero, 5, noviembre (2013)
Una Biblia puertorriqueña: Motivos folclóricos en
El evangelio según San Ciriaco, de Pedro Escabí Julia Cristina Ortiz Lugo
______________________________________________________
I. Introducción: el texto de Escabí
El evangelio según san Ciriaco es un texto que
publicó la Casa Paoli en 2006. Es el contenido
de una charla que ofreció el investigador Pedro
Escabí en Ponce el 22 de octubre de 1982. El
libro transcribe la charla, sin los brevísimos
comentarios de Escabí. Ciriaco Pagán fue
entrevistado por Escabí durante el verano de
1969 en Morovis, y el evangelio es el producto
de varias reuniones en las que el investigador
condujo su entrevista utilizando un manual de
preguntas para la recopilación del folclor1.
Aunque no contamos con mucha información
sobre las circunstancias de la entrevista que le
hizo a Pagán, sin embargo sabemos que estas
historias que Escabí recoge y nombra
acertadamente como “evangelio” (por su acep-
ción de buena nueva), las cuenta Pagán de
manera inconexa como parte del desarrollo de
las conversaciones entre ambos. Algunas de las
historias se repiten en las entrevistas y se
cuentan más o menos de la misma forma.
Para Pedro Escabí, El evangelio según san
Ciriaco es una “revelación de Dios al hombre
puertorriqueño” (conferencia CP). Es, en
realidad, para él, “un mensaje cultural puerto-
rriqueño.” Su comunicador, Ciriaco Pagán, fue
un puertorriqueño de Morovis, que para 1969,
cuando Escabí realiza su entrevista era ya
nonagenario. No son muchos los datos que se
nos ofrecen sobre Ciriaco, pero sabemos por
boca del propio Pagán que las enseñanzas
religiosas las recibió de los capuchinos quienes
“lo decían en aquel tiempo.” “Esa doctrina se
daba y explicaba por campos y caminos y donde
quiera” (Escabí 40).
Pedro Escabí declara que es “un mensaje del
pueblo puertorriqueño para los puertorri-
queños” y que por ser una historia “comple-
tamente puertorriqueña” tiene sólo “un tra-
sunto lejano de ser una historia judaica.” La
exploración que haré de este texto me
conducirá a mostrar que esta narración, trans-
mitida en un claro discurso puertorriqueño,
tiene suficientes indicativos que nos permiten
pensar en él como un texto folclórico puerto-
rriqueño, construido sobre la base de relatos
separados que se pueden documentar en las
narrativas folclóricas de otros pueblos y que
probablemente estamos frente a una preciosa
muestra de eso que la investigación erudita ha
llamado “La biblia del pueblo” (en traducción
del término “The Bible of the Folk”)2.
II. La Biblia del Pueblo
Empiezo por el final. Se le llama “Bible of the
Folk” a los textos que surgen de los “huecos”
narrativos que dejan las versiones canónicas.
Donde quiera que haya algo de la narración
bíblica que no se explica, la imaginación
popular lo llena con esas historias que se dan en
el mundo entero (Utley 1) y que se convierten
en parte del folclor universal o regional. De ahí
salen las leyendas de la manzana de Adán, las
múltiples versiones del diluvio y Noé, la huida
a Egipto de la Sagrada Familia, y así suce-
Julia Cristina Ortiz Lugo / Miradero, 5, noviembre (2013)
sivamente. En El evangelio según san Ciriaco
encontramos, además, explicaciones a los
asuntos del dogma católico que parecen no
convencer a Ciriaco o al pueblo de quien las
heredó. Se caracterizan estas historias por su
irreverencia y porque son una interpretación
libre de las narraciones bíblicas. Veremos más
adelante cuáles son esas historias y qué
exactamente del dogma católico reinventan o
cuestionan a través de esa reinvención.
III. El trasfondo de la narración
Como texto folclórico, podríamos señalar que el
texto de Ciriaco comunica todo el color de la
lengua puertorriqueña, los referentes más
criollos, las alusiones y las interpretaciones más
acordes con la “expresividad” popular
puertorriqueña, que es parte de lo que propia-
mente se denomina como folclor. No es difícil
ver en el texto de Ciriaco el eco de “la
expresividad de la gente” puertorriqueña
(Bronner XIII). Ciriaco Pagán atestigua que sus
historias provienen de las enseñanzas de los
capuchinos, quienes llegaron a Puerto Rico, vía
Utuado en el 1905. Pueden hacerse inferencias
interesantes sobre cómo llegó la enseñanza
religiosa a Ciriaco a partir de su mención de los
Capuchinos. Siendo Ciriaco de Morovis, puede
entonces pensarse que se refiere a un proceso
de evangelización tardío (obviamente, que no
cancela una evangelización anterior) que es el
que deja huella en él. Me refiero a su edad,
porque para el 1905 Ciriaco tenía aproxi-
madamente 26 años. Respetando lo que su
memoria nos refiere, podemos inferir que se
refiere a la educación religiosa que se daba en el
Puerto Rico de los primeros intentos de la
americanización en los campos de la Isla. Los
historiadores religiosos en Puerto Rico sub-
rayan la azarosa realidad que le tocó vivir a la
iglesia católica puertorriqueña bajo el cambio
de soberanía (Oliver Marqués, Santaella y Silva
Gotay). Con el cambio de paradigma que trajo
la separación de Iglesia y Estado, la iglesia
católica perdió tierras, propiedades y hubo una
estampida de sacerdotes, religiosas y todo tipo
de apoyo espiritual. La obra evangelizadora
recibió un sacudión y naturalmente, esto se
vivió con mayor intensidad en la ruralía quienes
quedaron aisladas o a merced de clérigos con
una “pobre preparación” (Oliver Marqués).
Justo es decir que los campos siempre sufrie-
ron, aún bajo el mandato español un abandono
en cuanto al pastoreo religioso. El investigador,
padre Esteban Santaella se refiere a la “Iglesia
de Sacristía:” “el sacerdote no estaba acos-
tumbrado a salir a los campos, máxime con la
dificultad en la transportación en aquellos
tiempos […] Sólo salía cuando lo venían a
buscar para auxiliar algún enfermo, si no estaba
muy lejos, para celebrar la boda del hijo de
algún hacendado o para su recorrido habitual
dos o tres veces al año y así bautizar los niños
‘moros’ de la montaña. Esto, cuando la estación
del año lo permitía” (33). Las circunstancias del
aislamiento de un lugar como Morovis, en
relación al resto de la Isla, unidas a la presencia
escasa de los propios capuchinos o simple-
mente de sus emisarios, cualquiera de estos
factores nos hace posible pensar que existieron
las circunstancias perfectas para que surgiera o
se replicara una versión folclórica de la
catequesis católica. Seguramente, los catecú-
menos se enfrentaban a una narrativa
infantilizada, simplificada, que incluiría lo mí-
nimo para preparar para el oficio de los sacra-
mentos, partiendo de la realidad de analfa-
betismo y el paternalismo propio de estas
misiones evangelizadoras. 3 Confirma el padre
Santaella: “Por lo dicho anteriormente, pode-
mos deducir el enfoque pastoral de entonces:
una pastoral muy sacramentalista sin darle la
debida atención a la instrucción religiosa “(34).
No puede tampoco soslayarse que entre los
pilares de la formación católica, era tradicional
y sigue siendo una corriente poderosa en la
Iglesia, el no fomentar el estudio independiente
de la Biblia, así como el acatar la tradición y
autoridad del “magisterio de la Iglesia.”
Julia Cristina Ortiz Lugo / Miradero, 5, noviembre (2013)
IV. ¿Otra posibilidad?
En el caso de Puerto Rico en general, y de Ciriaco, en particular, una avenida sería preguntarse si el movimiento de los Hermanos Cheo, ayudó a esta difusión. Repasemos lo que el historiador Mario Cancel dice sobre este movimiento de religiosidad popular a principios del siglo XX :
En el campo del Catolicismo Popular se concretó un notable reavivamiento funda-mentalista que retó la americanización cultural y religiosa. Buena parte de aquel movimiento estuvo centrado en figuras femeninas carismáticas que se identificaban con la Virgen María. […]
También hubo un movimiento centrado en figuras masculinas carismáticas identificadas con los Santos, en especial, San Juan Evangelista, el que anuncia a Jesús. Las personalidades más notables fueron los señores José de los Santos Morales y José Rodríguez, conocidos como los Hermanos Cheo, Los Santos o Los escogidos. Aquella expresión político—religiosa creció entre Are-cibo y Jayuya en el periodo que va de 1902 a 1907. Tras la acusación de herejía fueron reconocidos por la Iglesia católica en 1927.
Los Hermanos Cheo actuaron como una asociación semi—secreta rural sincrética y antidogmática. Aquella facción católica fue tolerante con practicantes espiritistas, clarivi-dentes y curanderos, despreciaba el ritua-lismo y en algún momento manifestó su disposición a la cruzada o guerra santa contra los invasores no católicos. Fueron defen-sores del culto a los santos de palo tradicional o santería, una artesanía rural muy respetada desde el siglo 16 al 19, que había sido rechazado por la jerarquía católica americana en beneficio de los santos de yeso de factura industrial. Los hermanos Cheo veían el evangelismo como una agresión al catoli-cismo y se consideraban mensajeros [de] una Nueva Era con toda probabilidad la Reconciliación que anuncia el Fin del Mundo. Esos sectores también animaron el nacio-nalismo de la década de 1920 afirmando el
componente ético católico en el diseño de la nación. (Cancel)
En la eventualidad de que Ciriaco, por estar en Morovis, tuviera acceso al movimiento de los Cheos,4 podría especularse que, si hubo predi-cadores tolerantes a las prácticas religiosas tradicionalmente relacionadas en Puerto Rico con el pueblo y no con la jerarquía católica, en esas reuniones floreciera un contexto expresivo y cultural afín a la difusión de la narrativa religiosa folclórica. Podemos imaginar cierta dinámica afín a la transmisión folclórica en los campos puertorriqueños.
V. El texto de Ciriaco
Ciriaco repite el canon bíblico de la historia de
la salvación.5 La historia de Adán y Eva, el
nacimiento de Jesús y la crucifixión. Aunque en
la versión de Ciriaco sus personajes aparecen
bastante reconocibles y no “strangely dis-
guised” como explica Utley (1), y tampoco
pueden encontrarse notables desencuentros
con el texto bíblico que se enseña en la doctrina
católica, sí hay comentarios, glosas, cambios
particulares en pequeños detalles. De la misma
forma y más importante aún, Ciriaco cuenta
una parte de la historia de la salvación: la huida
a Egipto, con una narración folclórica, que tiene
múltiples versiones documentadas por distin-
tos investigadores. Baste mencionar dos: “San
José y María Santísima” recogida por John
Alden Mason en “Folk Tales and the Tepecanos”
y la documentada por Marion Bowman (“Folk
Religion in Newfoundland” 92). Es inevitable
pensar que en los campos de Puerto Rico, a la
par que se recibían las enseñanzas del
catolicismo tradicional, también se difundían
las narraciones folclóricas en un proceso que
recuerda el proceso que explica Florentina
Badalanova Geller en su artículo Gynesis en
Genesis: “…furthermore oral attestations of
biblical narrative tradition (as recorded by
folklorists and ethnographers in the 19th and
20th centuries) suggests that the canonical
Julia Cristina Ortiz Lugo / Miradero, 5, noviembre (2013)
scriptural text coexisted for centuries with its
clandestine, constant evolving oral ‘twin’ , the
Folk Bible“ (19). Igualmente, Utley señala el
papel que en otros lugares tuvieron los
misioneros en difundir no sólo las narrativas
bíblicas, sino las populares, porque a veces las
usaron como herramientas en su proceso de
convencer a su público6 (15).
VI. Narrador y motivos folclóricos
Ciriaco, en su papel de portador de una tradición, reproduce varias características populares en Puerto Rico, algunas de ellas replicadas todavía. Ciriaco es antidogma, comu-nica posturas sexistas y racistas, interpreta resuelta y arriesgadamente comportamientos y acciones de los personajes de la historia bíblica, así como utiliza un discurso claramente puertorriqueño para construir su narración. En este último sentido, la denominación de Escabí: “una historia completamente puertorriqueña” tiene una gran pertinencia.
La narración de Ciriaco Pagán, en el orden que la acomoda Pedro Escabí, inicia con la creación de Adán y Eva. Igual que la versión predilecta y seleccionada por la Iglesia Católica, Ciriaco parte de Génesis 2, es decir la segunda versión de la creación del mundo.7 Florentina Badalanova explica: “According to the anthropogonic account of Gn 1, 26—28, woman is created to-gether with man, simultaneously with him, and as his equal counterpart. They are both made at the same time, and neither of them was designed with any special characteristics of supremacy, as they both are created in the image of God, and by God” (Gynesis 24).
Génesis dice así: “Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Macho y hembra los creó. “(1: 27). En la versión de Ciriaco, la mujer es producto de una petición del hombre, al verse que es el único ser solo sobre la tierra:
— Y, ¿por qué estás tan triste?
—Ay ¡Señor!, ¿cómo no voy a estar triste? En este paradiso, son los animales y tienen su compañera… y yo estoy solo.
—Ah, ¿tú quieres compañera?
—Sí, Señor, quiero compañera. ¿Qué hago yo en este paradiso solo, son los animales y tienen compañera…?
(Ustedes saben que esto es una cosa santa.) Le dijo:
— ¡Ah, pues acuéstate ahí! (6—8)
Bueno y el resto de la historia, ¡vaya que sí la conocemos! Ciriaco, el evangelista popular, sugiere una entrelínea pícara al acto de la creación, cuando cuenta que antes de explicar el mandato de no comer del árbol del bien y del mal, el Creador le dice a Adán: “Ahí tienes a tu compañera, la mujer. Pero… sin pecar…” (6). Parece inevitable pensar que Dios les da dos mandatos en vez de uno: no pecar (que imagino que invariablemente se puede asociar al acto sexual) y “Coge del del bien, del del mal, ¡NO!” (8) (refiriéndose a los dos “palos “de manzanas).
La explicación sexista de Ciriaco coincide con la mantenida en la historia de la “salvación.” La culpa fue de Eva: “y como la mujer es débil… no es como el hombre, la mujer es un brazo débil, le dijo: —Toma, Adán, cómete esta manzana” (13).
Ciriaco reproduce con naturalidad lo que era la situación entre los hombres y las mujeres, sobre todo en los campos de Puerto Rico: el llamado “amancebamiento.” Al contarnos la “conse-cuencia” del “pecado” de Adán y Eva, Ciriaco propone, con la lógica de la cotidianidad po-pular: “Entonces vino el Señor y los llamó: —Bueno, cometieron el pecado, pues a engendrar” (17—18).
En un giro impensado, Ciriaco presenta a San Pedro:
—Entonces san Pedro, que era el alcagüete8 del Señor, siempre hay un alcagüete, le dijo:
Julia Cristina Ortiz Lugo / Miradero, 5, noviembre (2013)
—Ay, Señor, abajo el matrimonio.
Así será. Pero ya había admitido palabra. Por eso es maravilla que una señorita vaya con un joven y… ustedes ven, por ejemplo, casado con la iglesia… como el perro y el gato… es mejor vivir amancebado y llevar una buena unión. Porque Jesucristo dijo: “Engendrar”, no dijo “matrimonio… (22)
La exégesis de Ciriaco bien podría darse en el marco de las campañas por sacramentalizar las uniones que se daban en los campos de Puerto Rico; campañas que también caracterizaron al movimiento de los hermanos Cheo, según lo explica, con desprecio, pero jaibería, el padre paúl Francisco Vicario, párroco de la Iglesia de la Guadalupe en Ponce:
Parece que entre las mil necedades y tonterías que les predicaban, decían a los jíbaros que no fueses a los ‘curtos’ protestantes, ni vivieran ‘amancebados’, ni se casaran por lo ‘cevil’, sino por lo católico […]
El caso es que veinte celosos misioneros, recorriendo celosamente los campos, no hubieran hecho ni una centésima parte de lo que aquellos desgraciados, los cuales ni oyen Misa, ni se confiesan, porque dicen tener la plenitud de la gracia, y sin embargo muchos de ellos viven embarraganados. Parecerá increíble e inexplicable, pero es lo cierto que a esos diablillos predicadores se debe el número verdaderamente extraordinario de matrimonios y bautismos que en estos últimos años se han hecho en esta Parroquia de Ponce y en otros muchos pueblos de la isla. (Santaella 184)
El texto del sacerdote nos deja claro que, al menos para él y su parroquia, los Cheo fueron útiles en aumentar el número de matrimonios en los campos. Con su comentario, por el contrario, Ciriaco parece tomar posición a favor del amancebamiento.
En cuanto a los dogmas de la iglesia, Ciriaco responde con escepticismo. Veamos, preci-samente una de las narraciones más llamativas para mi mirada de folclorista. Me refiero a la
selección de la Virgen María como la Madre de Jesús. La reproduzco entera porque tal como lo dice Ciriaco, además de tener los visos de un cuento folclórico, “Es una historia bonita” (25):
Entonces el ángel le dijo:
—José, que vayas al templo a recibir tu esposa y compañera. El buscó y buscó, pero no vio a nadie, porque era un ángel que lo estaba llamando.
Entonces María, que era sola con la viejita, toa remendá, lo que se llama la pobreza… Entonces María le dice a la mai:
—Mamá, déjame ir para la reunión esa.
— Pero bendito, mija, tú en la miseria como estás, ir adonde hay tanto príncipe, ¿cómo tú te vas a presentar?”
—No, mamá, (como le llegaba la hora señalada por Dios) yo me escondo detrás de la puerta.
Pues cuando llegara la hora soltarían una paloma y esa paloma saldría volando y a la que se le sentara en el hombro ésa era la… a donde había de nacer el Dios para gobernar cielo y tierra, el segundo Dios.
Entonces san José estaba arando cuando se llegó el momento y ella estaba en el Santo Templo escondía detrás de la puerta. Entonces el ángel dijo:
—José, que vayas al Templo para que recibas a tu esposa y compañera.
Él buscó y no vio a nadie y entonces dijo:
—Arre, arre.
—José, que vayas al Templo a recibir a tu esposa.
José no vio a nadie. Ésta era la tercera vez que oía la voz que llamaba y no veía a nadie y dijo:
Julia Cristina Ortiz Lugo / Miradero, 5, noviembre (2013)
—Bueno, pa’ yo creerlo, que florezca esta vara…
La vara era seca, era la garrocha de José arrear los bueyes… y floreció.
José se fue al templo a recibir a su compañera. Cuando llegó al Templo la paloma estaba en el hombro de María. Entonces hicieron matrimonio y siguieron viviendo, pero sin pecar. Ésa era una cosa…una…aparencia… en el vientre de María…pero sin pecar.
Entonces María, después de bastante tiempo, José vio creciendo la barriga de María y se enceló… porque sin pecar… y creciéndole la barriga…entonces se fue y la dejó, porque por eso…los celos…es que viene to’ en la vida…
Entonces, el ángel, que era quien la acompañaba, le dijo a José:
— ¿José pa’ dónde tú vas?
—Me voy y dejo a María porque me ha traicionado.
— Vira, vira ella no te ha traicionado, es pura y limpia, Es que en el vientre de ella tiene que hacer aparencia pa’ nacer el Dios de gobernar cielo y tierra. Así es que revira pa’tras.
Entonces José reviró y volvió a vivir con ella. (25—28)
De este relato sobresalen varios asuntos. En primer lugar, parece ser la explicación que se da Ciriaco (o las generaciones anteriores) sobre el dogma de la Anunciación, habida cuenta de que sólo la fe puede explicar la encarnación de Jesús en una Virgen. Por eso a la Encarnación, el “misterio” tal como la Iglesia Católica lo proclama, el ángel de la historia de Ciriaco le habla a San José de una “aparencia” (28). Su explicación también confirma que en el discurso de Ciriaco el “pecado” se asocia con el acto sexual. María es madre sin “pecar” (28).
En segundo lugar, pueden reconocerse ele-mentos que se repiten en los textos folclóricos:
1) la selección de una persona entre muchas; 2) la elaboración de un sistema de selección o reconocimiento, como en el caso de los motivos clasificados bajo el tema : Pruebas, en el Índice de motivos de Stith Thompson. En esta narración, a María la “marca” la paloma; 3) la repetición de tres en la llamada de san José, 4) la figura de María como la de una Cenicienta y por ende la de San José como la de un “príncipe.”
De singular importancia, porque es otro momento en el texto en que Ciriaco reproduce textos con características claramente atribuibles al folclor, es la versión muy particular del relato de la huida a Egipto. El relato comienza con el edicto de Herodes pero se transforma en el momento en que a María se le ocurre una artimaña para despistar a sus perseguidores:
Pasaron por una parte en que estaban sembrando arroz y María les dijo:
— ¿Qué siembran?
—Arroz.
—Pues riéguenlo y viren pa’ trás a cosecharlo. Cuando pasen los soldados por aquí, y les pregunten que si ha pasado una mujer con un niño por aquí les dicen que sí.
Cuando vinieron los soldados y preguntaron, les dijeron que habían pasado cuando ellos estaban sembrando… y ya lo estaban cosechando… Entonces reviraron para ‘tras. Era obra de Dios, porque ella les dijo:
—Riéguenlo y viren pa’tras a recogerlo.
La familia se salva porque los perseguidores entienden que si los sembradores ya estaban recogiendo la cosecha y María, José y el Niño habían pasado cuando ellos estaban sembrando, era demasiado el lapso de tiempo que había pasado como para poder encontrarlos. Una versión de este cuento lo recopiló John Alden Mason en su colección “Folk Tales and the Tepecanos.” En su historia, nombrada “San José y María Santísima” dice así:
Julia Cristina Ortiz Lugo / Miradero, 5, noviembre (2013)
Y entonces porqué no quiso casarse María Santísima con los diablos ya la empezaron á persiguir. Y empezó á huir San José porque querían matarlo. Entonces se fueron y á Maria Santisima la subió en una mula y San José iba a pie. María Santísima y San José bajaro al rio y María Santísima iba en su mula y la víbora la asustó porque andaba andando; tenía patas. Y le tumbó las patas y que eterna—mente se ha de arrastrar y la mula no ha de saber parir. Ese es el castigo que les dio María Santísima porque la tumbaron. Y llegó allí donde estaban sembrando trigo y dice que les dijo San José "Si vienen por aquí preguntando por mí, no les des razón. Les dices, que 'Apenas andaba sembrando trigo cuando pasó aquí un hombre pero que yo no lo conocí. 'Hora yo estoy pescando.'" Enton-ces se pasaron más adelante María Santísima y San José y encontraron a un hombre que andaba trasponiendo chiles, y luego que pasó María Santísima y San José, luego coloriaron los árboles de chile y lo mismo les dijo, que si por ahí venían hombres preguntando por é1 que no les dieran raz6n. Y se fueron más delante 'onde andaba uno sembrando maíz prieto y dijo que: " Qué estás haciendo, buen hombre?" " Qué te importa?" respondió Entonces respondió San José: "Pues, piedras se han de volver." Que lo mismo San José le dijo a é1, y llegaron los diablos y luego les dijo: "iAhí van! Son hechiceros; me hechizaron. (164—165)9
Marion Bowman, en su investigación titulada “Folk Religion in Newfoundland: The Un-authorised Version,” incluye el siguiente relato:
It is unlucky to kill a spider at our house for we were taught to believe that it was a spider who saved the boy Jesus from Herod`s wrath when he had ordered all first born male children to be killed. The story goes that Joseph, Mary and Jesus fled into Egypt and on the way they came to a forked road where after they passed the spider spun her web across the way. Now when Herod`s soldiers came to this fork they wondered which road thwy wolud take and while trying to decide they discovered the spider´s web. `No— one could have gone this way`, they said, so
therefore they took the other road and so Jesus escaped. (92)10
Y la misma investigadora escribe: “There is a similar story in which a cockroach, also standing at a fork in the road, assists Herod`s troops by waving his feelers in the direction taken by the Holy Family, for this perfidy, cockroaches are to be despised and killed.” (92). La presencia de un motivo folclórico en el relato de Ciriaco es innegable. Por último, Ciriaco relata la creación de los ángeles y los demonios, personajes ambos protagonistas en los relatos folclóricos de nuestros antepasados y motivos ampliamente reconocidos en los índices que los agrupan. “Luzbey era el santo más querido de Dios, era el que se sentaba en la silla del Señor. Y cuando el Señor salía pa’este mundo, pa’este planeta él se quedaba. Un día averiguó… Cogió un libro del Señor y con este libro empezó a hacer ángeles, Luzbey” (8). Ciriaco nos cuenta las disputa entre Luzbey y Dios y a la tercera vez que se enfrentan por la silla, como para respetar la fórmula de las leyes épicas de Olrik,11 Dios lo envía al infierno. No puede pasar inadvertido el comentario del narrador: “Entonces los que se fueron pa’l infierno fueron los diablos y los diablitos, los otros quedaron errantes… A éstos les nombraban duendes” (10). El comentario resulta ser una alusión directa a un motivo folclórico, el V236.1. V236.1. Fallen angels become fairies (dwarfs, trolls).
Una última intención de “explicar” aquello que no tiene explicación en el mundo material surge del ingenio popular. Esta operación se repite en el brevísimo comentario dedicado al dogma de la Santísima Trinidad. Dice Ciriaco: “Entonces el principal Dios, porque son tres dioses, pero verdaderamente uno sólo nada más” (24). Nótese que es exactamente lo contrario de lo que proclama el dogma de la Santísima Trinidad: tres divinas personas, un SOLO Dios.
VII. El discurso puertorriqueño
Finalmente, para abonar al hecho de que este texto folclórico es una Biblia puertorriqueña mencionemos rápidamente algunas claves de su
Julia Cristina Ortiz Lugo / Miradero, 5, noviembre (2013)
discurso. Ciriaco Pagán, como nota Escabí en su presentación del texto en Casa Paoli el 22 de octubre de 1982, adapta sus historias al entorno puertorriqueño. Mientras los tepecanos siem-bran chiles, los campesinos a quienes María les pide que no los delaten, están sembrando arroz. José no es un carpintero, sino un agricultor que ara la tierra. Los Reyes Magos aparecen en caballos, como es la estampa tradicional puertorriqueña y en el pesebre hay abejas y no ovejas.
Lastimosamente, no puedo cerrar esta enu-
meración sin mencionar una instancia de
lenguaje sentencioso y racista que, sin explica-
ción, Ciriaco verbaliza y Escabí elige como
cierre del relato. Dice el “evangelista”: “...
porque todos somos hijos de Adán y Eva. Todos
somos hermanos aunque no todos seamos
prietos y no todos seamos feos” (62). Tal como
lo señala Dundes, el folclor nos comunica las
más duras realidades de un grupo, por eso el
retrato que componemos de este texto no
siempre es amable (Bronner 1). No cabe la más
mínima duda de que el texto de Ciriaco Pagán,
así como la entrevista de Escabí, tienen unas
dimensiones sociales y políticas que pueden
estudiarse también, a semejanza de lo que
piden los textos folclóricos. Pero es para otra
investigación.
VIII. Conclusión
Por y a pesar de lo anterior, El evangelio según san Ciriaco es un texto fascinante en toda su diversidad y riqueza. Es una historia de sorpresas para un público lector que se deje encantar por su humor y su gracia. Para la cultura puertorriqueña es un texto importante, además, porque es, seguramente, una remi-niscencia de las manifestaciones de oralidad folclórica religiosa que tienen que haber florecido entre nosotros y que, probablemente se han perdido. Los relatos de Ciriaco Pagán pueden muy bien ser parte de los índices o investigaciones internacionales de folclor religioso o religión vernacular. Esta publicación rescató, para la posteridad, un texto folclórico que es en sí, un ramillete de narraciones
folclóricas, una auténtica biblia de tradición oral puertorriqueña.
Trabajos citados
Alden Mason, J. y Espinosa Aurelio. «Folk-
Tales of the Tepecanos.» The Journal of
American Folklore (1914): 148-210.
Revista.
Badalanova Geller, Florentina. «Gynesis in
Genesis.» Bertolissi, Sergio y Roberta
Salvatore. forma formans: Studi in
onore di Boris Uspenskij. Nápoles:
Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale” Dipartimento di Studi
dell’Europa Orientale, 2010. 17-48.
Sección de libro.
—. «The Folk Bible.» Sophia (2009): 8-11.
Revista.
Borg, Marcus J. Reading the Bible Again for the
First Time. New York: HarperCollins
Publishers, 2001. Libro.
Bowman, Marion. «Folk Religion in
Newfoundland: The Unathorised
Version.» The London Journal of
Canadian Studies (1993): 87-97.
Revista.
—. «The 'Bible of the Folk' Tradition in
Newfoundland.» Folklore (2003): 285-
295. Revista.
Bronner, Simon J., ed. The Meaning of
Folklore: the Analytical Essays of Alan
Dundes. Logan, Utah: Utah State
University Press, 2007. Libro.
Cancel, Mario. « Historia de Puerto Rico:
economía y cultura 1898-1917.» 11 de
marzo de 2003. Puerto Rico: su
transformación en el tiempo. Historia y
sociedad. Blog. 12 de agosto de 2013.
Dundes, Alan. Holy Writ as Oral Lit. New York,
Oxford: Rowman & Littlefields
Publishers, Inc., 1999. Libro.
Escabí, Pedro. El evangelio según San Ciriaco.
Ponce: Casa Paoli, 2006. Libro.
Fernández Hernández, Ángel. «Hacia una
poética del cuento folclórico.» Revista
Julia Cristina Ortiz Lugo / Miradero, 5, noviembre (2013)
de Literaturas Populares (2006): 371-
392. Revista.
Frazer, J.G. El folklore en el Antiguo
Testamento. México: Fondo de Cultura
Económica, 2005. Libro.
Murray Irizarry, Néstor et al. Sobre el folklore
de Puerto Rico: notas para
investigadores de la comunidad. Ponce:
Casa Paoli, 2003. Libro.
Niditch, Susan. A Prelude to Biblical Folklore.
Urbana and Chicago: University of
Illinois Press, 2000. Libro.
Oliver Marqués, Jaime. «El catolicismo y
protestantismo a partir de 1898.»
Milenio (1998): 30-83. Revista.
Ortiz Lugo, Julia Cristina. De arañas, conejos y
tortugas. Presencia de África en la
cuentística de tradición oral en Puerto
Rico. San Juan: Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe,
1995. Libro.
Ramsey, Jarold. «The Bible in Western Indian
Mythology.» The Journal of American
Folklore (1977): 442-454. Revista.
Santaella Rivera, Esteban. Historia de los
Hermanos Cheos. Rincón: MB
Publishers de Puerto Rico, 2003. Libro.
Silva Gotay, Samuel. Protestantismo y política
en Puerto Rico. Río Piedras:
Universidad de Puerto Rico, 1977. Libro.
Thompson, Stith. Motif-index of folk-
literature: a classification of narrative
elements in folktales, ballads, myths,
fables, medieval romances, exempla,
fabliaux, jest-books, and local legends.
Bloomington: Indiana University Press,
1955-1958. Libro.
Utley, Francis Lee. «The Bible of the Folk.»
California Folklore Quarterly (1945): 1-
17. Revista.
Zayas Micheli, Luis O. Catolicismo popular en
Puerto Rico. Ponce: Raíces, 1990. Libro.
Julia Cristina Ortiz Lugo / Miradero, 5, noviembre (2013)
1 Este cuestionario fue publicado por la Casa Paoli en julio de 2003, como parte de diversos materiales para la investigación del folclor: Sobre el folklore de Puerto Rico: Notas para los investigadores de la comunidad. Casa Paoli/FPH. 2 Muestras de Biblias del pueblo se encuentran a lo largo de África, América, Europa. 3Jarold Ramsey en su ensayo “The Bible in Western Indian Mythology” narra las estrategias que usaron los católicos para “evangelizar”a los indígenas en la llamada Misión de Quebec. Usaron las historias bíblicas simplificadas en un diagrama cronológico conocido como el “Catholic Ladder” en el cual los eventos más importantes del mundo de acuerdo con la doctrina católica se colocaban simbólicamente en orden lineal. Se incluían la muerte de Adán, el diluvio, la presentación de los Diez Mandamientos, la Encarnación de Jesús, su muerte y su Ascensión (traducción libre, p. 445). 4 No olvidemos que Ciriaco menciona a los capuchinos y en Utuado, por ejemplo, fueron precisamente los capuchinos quienes permitieron a uno de los Cheo, José Morales, predicar en el atrio de la Iglesia, luego de que el sacerdote administrador anterior lo había prohibido. (Santaella p. 73) 5 Igualmente, Ramsey (El autor de Bible in Western Indian Mythology, 447) explica cómo las historias bíblicas entre los indígenas del oeste de los Estados Unidos que se recogieron concuerdan con lo que los misioneros atestiguaban que enfatizaban: La creación, Adán y Eva, la historia del arca de Noé, la torre de Babel, Jonás, el cruce del Mar Rojo y la vida, Pasión y muerte de Jesuscristo. 6 Podría mencionarse que, por ejemplo, en Guatemala, en la iglesia de Chichicastenango quedan los pequeños altares indígenas que los sacerdotes permitieron dentro del templo católico que cumplieron igual función. Agradezco a Raúl José Feliciano Ortiz el hacerme recordar el dato. 7 Quienes estudian los manuscritos bíblicos han llegado a la conclusión de que el segundo relato bíblico es el más antiguo: puedo mencionar a Frazer, El folklore en el Antiguo Testamento y a Alan Dundes, Holy Writ as Oral Lit. 8 Alcagüete es una forma coloquial de pronunciar la palabra alcahuete, es decir, un correveidile. 9 He respetado la acentuación del original. 10 Puedo consignar en Puerto Rico al menos un relato en que una araña cumple función similar en salvar la vida de Napoleón Bonaparte (Ortiz, De arañas, conejos y tortugas… 65). 11 Axel Olrik en sus “leyes épicas” de la narración popular incluye: Las repeticiones están presentes en todas partes´[...] Esta repetición es en su mayor parte triple. Citado en Ángel Hernández Fernández, Hacia una poética del cuento folklórico.