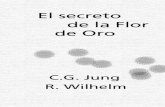Un teólogo criptoerasmista en el Siglo de Oro
Transcript of Un teólogo criptoerasmista en el Siglo de Oro
[REVISTA ISIDORIANUM, Sevilla, nº 38, 2011}
UN TEÓLOGO CRIPTOERASMISTA EN EL SIGLO XVI: FRAY JUAN DE PINEDA Y SU DIÁLOGO XXVIII.
Alfredo Rodríguez López-Vázquez
Universidad de La Coruña
‘Pues verdades
científicas efectos son de buenos ingenios’
(Fray
Juan de Pineda: Agricultura cristiana)
Dentro de la complicada y elusiva historia del erasmismo
español el caso de Fray Juan de Pineda resulta llamativo.
Marcel Bataillon, que lo considera erasmista, le dedica una
interesante nota que vale la pena reproducir:
Es de notar, sin embargo, que el franciscano Fr. Juan de Pineda, en los sabrosos diálogos de su Agricultura cristiana (Salamanca, 1589) no teme citar los Adagios nombrando a Erasmo. Este libro, copiosa miscelánea muy del gusto del siglo XVI, lleva en el frontispicio la advertencia siguiente: “Algunos autores condenados por el Santo Oficio se nombran algunas vezes porque se compuso este libro antes de salir el catálogo, mas condenámoslos con sus errores; y los que se nos ofrecieron quitamos de la tabla de los autores”. Pero Pineda no quitó de la tabla el nombre de Erasmo ni el de Vives. Es interesante observar que Pineda hace profesión de “philósopho christiano” (filio 29vº) y quesu enseñanza coincide en más de un punto con la de los moralistas erasmizantes…en la cuestión de si los clérigos y los frailes son más agradables a Dios que los seglares porque aquéllos rezan el oficio divino.
1
Pineda contesta, en sustancia: “Sí, con tal que este rezo no sea una formalidad mecánicamente cumplida, sinoque exprese un íntimo sentimiento religioso”1.
En el fondo, como se ve, está el problema central de la
oración interior, personal, frente a la oración vocal,
colectiva; que es como oponer la piedad íntima al ritual
exterior. El punto central de la reflexión de Pineda no es
místico, sino teológico, y resulta perfectamente conforme a los
ejes intelectuales y morales del discurso erasmista. Sin embargo
el discurso, personalísimo, de fray Juan de Pineda, no procede
de la repetición explícita del pensamiento de Erasmo, Budeo o
Vives, sino de una muy meditada reflexión intelectual sobre el
hecho de la oración. En este sentido el espíritu de su Diálogo
XXVIII se encuentra muy cerca del Libro de la oración y meditación (1554)
de Fray Luis de Granada o del Abecedario espiritual de Francisco de
Osuna. Ambos textos son detectables en las elecciones de
vocabulario de Pineda, que, además de ello, incorpora una
pléyade magnífica de léxico derivado de su propia reflexión
personal sobre el hecho de la oración considerado como un
fundamento central de la experiencia religiosa. Digamos, para
comenzar, que Fray Juan de Pineda ‘archimillonario en palabras’,
en expresión de Julio Cejador, es uno de los mayores innovadores
lingüísticos de la historia de la lengua española y que ha
influido en la narrativa de Miguel de Cervantes, que lo
apreciaba sobremanera. Trataré de mostrar, en esta
investigación, esos tres aspectos de su obra.
1. Las lecturas de Pineda: Fray Luis de Granada, Francisco de
Osuna y Bartolomé de las Casas.
1 Bataillon, M, Erasmo y España, México, 1966, 724, nota 82.
2
El modelo de investigación se basa en el rastreo léxico del
vocabulario de su Agricultura cristiana, publicada en 1589, pero muy
probablemente escrita en el quinquenio 1555-1560, al menos en lo
que atañe a este diálogo XXVIII. El repertorio léxico de la obra
de Pineda se coteja a través del CORDE con el resto de autores
de su época, en el medio siglo que va de 1540 a 1590, de modo
que se pueden detectar filiaciones o préstamos de vocabulario,
cuestión importante en un autor que confiesa haber retirado una
parte de sus lecturas para no ser tildado de hereje. Aunque,
como Bataillon ha apuntado, no las haya ocultado todas. Veamos.
a) parlería ‘que no curasen de muchas palabras en la oración,
como lo hacen los infieles, que creen merecer ser oídos en
virtud de su parlería’ (p. 380). El término, que aparece
en el Libro de la oración y meditación (LOM, 1554) de Fray Luis de
Granada, lo usa posteriormente este autor de forma
constante, con un total de 11 registros en sus obras. Fray
Juan de Pineda lo usa aún más profusamente: hasta 26
veces, la mayor parte de las veces adjetivado: vana
parlería, incauta parlería, parlería mujeril, y otras veces
explicado como ‘embotamiento de la inteligencia’. Entre
1550 y 1590 este vocablo sólo se registra 50 veces, según
el CORDE. De esas 50, más de la mitad corresponden a fray
Juan de Pineda, cuya fuente parece ser Fray Luis de
Granada.
b) Virtud impetrativa. Este concepto es una aportación de Fray
Juan de Pineda, que lo usa 4 veces en su obra. Es el único
escritor que usa este adjetivo para desarrollar el
sustantivo virtud. El verbo impetrar lo usan dos autores antes
que Pineda: Fray Luis de Granada en su citado LOM, y Fray
Bartolomé de las Casas, en su Historia Apologética (HA, 1552).
Importa señalar aquí que, de las 37 veces que se usa el
3
verbo entre 1550 y 1590, 19 de ellas, más de la mitad,
corresponden a fray Juan de Pineda.
c) Resonancia. Otro concepto novedoso que procede de Fray Luis
de Granada; en este caso, de la Introducción al símbolo de la Fe
(ISF, 1583). Fray Juan de Pineda lo desarrolla en una
dimensión alegórica al reflexionar sobre el significado de
oración: ‘es resonancia de amargos gemidos en la
compunción’.
d) Obsecración. Al comienzo del segundo apartado del diálogo se
pregunta Pineda, por boca de Filótimo: ‘¿Qué quiso decir
San Pablo cuando tan encarecidamente ruega a su discípulo
Timoteo que se hiciesen obsecraciones, oraciones,
peticiones y hacimientos de gracias, que son cuatro cosas
distintas, y de algunos se reducen a una sola?’ (p. 383).
La cita es de la Epístola a Timoteo, 5,5. El texto en latín es
así: speret in Deum et instet obsecrationibus et orationibus nocte et die.
Como se sabe, la ortodoxia trentina condena explícitamente
la traducción de los textos bíblicos, tanto el Antiguo
como el Nuevo Testamento, a las lenguas vivas, por lo que
hay que recurrir a la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina
para saber qué alternativa de traducción tenemos. En ella
el término ‘obsecratio’ se traduce llanamente por
‘súplicas’: ‘espera en Dios y es diligente en súplicas y
oraciones noche y día’2. La traducción católica moderna3
coincide en traducir ‘obsecratio’ por ‘súplica’. Sin
embargo fray Juan de Pineda desarrolla, a partir de su
adaptación del vocablo latino, toda una reflexión
teológica sobre la relación entre el hombre y la
2 La Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, traducción de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Miami, Florida, Ed. Vida, 1981.3 La Biblia, Barcelona, Herder, 2004.
4
divinidad: ‘obsecración es como la adjuración para en cosas
difíciles, cual es la conversión del pecador y el librarle
de mal’. No es de extrañar que el ejemplo que usa Pineda
sea el de la conversión de San Pablo, conseguida a través
de la oración de San Esteban. No es cualquier tipo de
súplica, sino una en donde se revela un compromiso
especial entre la divinidad y el ser humano. Por eso fray
Juan de Pineda descarta la traducción cómoda de obsecratio
por ‘súplica’, término éste que puede usarse en documentos
de carácter civil.
e) Perfectísima oración. El sintagma formado con el superlativo
‘perfectísima’ obliga a establecer grados de perfección.
Lo notable es que ese sintagma sólo aparece en dos autores
del siglo XVI: Fray Luis de Granada en su traducción de la
Escala Espiritual 4 , de San Juan Clímaco, y Fray Juan de
Pineda: ‘por estar transportado a Dios, por éxtasis o
exceso y rapto espiritual, ésta es la perfectísima oración
que transforma al amador en el amado’ (p. 386).
f) El menosprecio de las cosas. El concepto de ‘menosprecio de las
cosas’ procede del escritor místico Francisco de Osuna
(1540), un importante escritor franciscano afín a la
renovación de comienzos del siglo XVI. En fray Juan de
Pineda aparece en el capítulo III de este Diálogo XXVIII:
‘ganar al mesmo Dios con el menosprecio de las cosas que
no son del mesmo Dios’.
4 La primera traducción de esta obra es de Juan de Estrada, en 1540 y es el primer libro que se imprimió en América. La coincidencia entre Fray Luis de Granada y fray Juan de Pineda nos permite situar este Diálogo XXVIII, o al menos su revisión, en torno a 1585. Es curioso, como apunta Alfonso Ropero en su reciente edición de l a obra, que San Juan Clímaco haya tenido un notable defensor en el filósofo danés Soren Kierkegaard. Lo mejor de Juan Clímaco.Escala espiritual. Sobre el Pastor. Terrassa, Ed. CLIE, 2003.
5
g) Potísima razón. La idea de potísima causa y de potísima razón
procede de fray Bartolomé de las Casas, de donde sin duda
lo toma fray Juan de Pineda. El término no lo recoge
Covarrubias, lexicógrafo casi coetáneo de Pineda, pero sí
aparece explicado en el NDLC: ‘potísimo: especialísimo,
principalísimo’. Es un adjetivo usado por fray Bartolomé
de las Casas con cierta profusión; además repite el
sintagma concreto, aunque en orden inverso: ‘potísima
razón’. En Fray Juan de Pineda el texto es: ‘que la razón
potísima del poder impetrar es el poder merecer’. Se trata
de diferenciar y poner en relación lo ‘merecedero’ con lo
‘impetrativo’. Fray Juan de Pineda habla de ‘potencia
impetrativa’ y de ‘intercesión impetrativa’, con lo que
estamos en uno de nuestros puntos de partida, la ‘virtud
impetrativa’.
2. La ‘gracia justificante’, un concepto clave de fray Juan
de Pineda.
Entre 1500 y 1700, el CORDE registra 23 entradas del sintagma
‘gracia justificante’. Todas ellas corresponden a la Agricultura
cristiana de fray Juan de Pineda. Ningún otro escritor ha
desarrollado antes que él este concepto, que evidentemente se
sitúa frente al concepto luterano de ‘justificación por la fe’.
Sorprendentemente la idea no es erasmista, ya que no aparece en
ninguno de los muchos autores erasmistas del siglo XVI. Y
después del Concilio de Trento parece que ningún teólogo
católico está dispuesto a admitir la ‘gracia justificante’ (que
no dice exactamente lo mismo que la expresión ‘justificación por
la gracia’) dentro de su repertorio ideológico.
Como ha apuntado Bataillon al hablar de Francisco de Osuna
6
para comprender el carácter del erasmismo español y para poder explicar lo brusco de su auge, es indispensable verlo sumergido en el seno de un movimiento espiritual más vasto, que la Inquisición trata por esos días de contener con un dique: el de los‘alumbrados, dejados o perfectos’. No obstante, cuando se lo estudia en sus fuentes, es decir, en los documentos de la Inquisición, se ve al erasmismo mezclado con el iluminismo de modo tan inextricable, que se comprende la necesidad de esta incursión por regiones tan inexploradas.
En palabras del propio Bataillon “encontrará su expresión más
rica y matizada en el Tercer abecedario espiritual de Fr. Francisco de
Osuna. Para resumir la idea, el estudioso del erasmismo español
señala que frente a los planteamientos pesimistas y sombríos de
luteranos y católicos tridentinos, algunos heterodoxos proponen
el ‘sentimiento optimista de la gracia’. Y esto lo hacen
apoyándose sobre todo en San Agustín, referencia segura de
ortodoxia y cita mucho más confortable que la de Osuna y otros
teólogos más o menos heterodoxos. El concepto de gracia justificante
es, sin duda, la mejor aportación conceptual de este pensamiento
filoerasmista o criptoerasmista. Lo interesante es que una
revisión del texto de Pineda a partir de esta propuesta hace
aflorar un ámbito intelectual en donde se instalan de forma
clara las ideas de los alumbrados. Vamos a seleccionar algunos
pasajes de este Diálogo XXVIII:
a) “La séptima definición es de san Bernardo: que oración es
la afición del hombre que se allega a Dios con familiar y
piadoso lenguaje y una estancia del alma alumbrada para gozar de
Dios”. Curiosamente Pineda no ofrece ninguna referencia del
pasaje de San Bernardo que parece estar traduciendo.
7
Continúa Pineda señalando que el alma se pone en grado
nobilísimo del ejercicio moral de la contemplación, cuyo tercero y más
alto grado es la oración contemplativa. Conceptos como ‘oración
contemplativa’, ‘alma alumbrada’ o ‘ejercicio moral’, que
parecen claves en este discurso teológico, no aparecen en
ningún otro autor de la época. Son un desarrollo
intelectual de fray Juan de Pineda a partir de una armazón
previa de lecturas, no siempre declaradas, y de una
propuesta que recoge lo esencial del pensamiento
alumbrado.
b) En el discurso de Pineda reaparece el participio adjetival
alumbrados en relación directa con la acción del Espíritu
Santo. Se cita Hechos de los Apóstoles,I, 14, Reyes, 8, 28 y el
Libro de Daniel, 9, 21, y la propuesta es: ’Para esta verdad
tenemos ejemplo en la Virgen María y en los Apóstoles, que
por diez días se dieron a la oración para esperar la
venida del Espíritu Santo. Salomón y Daniel con oraciones
alcanzaron ser alumbrados de Dios en muchas cosas’. La cita no
es, en modo alguno, inocente. El sustantivo lumbre, los
sintagmas lumbre del alma o lumbre de Dios corresponden a textos
teológicos harto conocidos y transitados por los
funcionarios del Santo Oficio de la Inquisición. Fray Luis
de Granada usa ‘lumbre de Dios’ 7 veces y ‘lumbre divina’,
4 veces; San Juan de Ávila, usa ‘lumbre de Dios’ en 3
ocasiones, y Fray Luis de León o San Juan de la Cruz esos
mismos términos o similares.
c) Éxtasis y rapto espiritual. Con estos conceptos estamos en la
difusa frontera que separa la Mística de la Teología.
Siguiendo a Fray Juan de Pineda ‘ora por estar
transportado en Dios por éxtasis o exceso y rapto
espiritual, ésta es la perfectísima oración’ y, en otro
8
pasaje ‘exceso o éxtasis o arrobamiento del alma para
Dios’. Estos términos, y la relación ‘rapto:arrobamiento’
los usan también fray Luis de Granada o San Juan de la
Cruz, aunque con mucha menor continuidad que Pineda.
d) Refección, refeccionativo. El vocablo ‘refeción’, con sus
variantes ortográficas y sus derivaciones lexicales es
otro buen ejemplo de aportación conceptual de Juan de
Pineda. La ‘refección’, según Covarrubias es ‘la comida
moderada donde se rehacen las fuerzas y espíritu’. En el
caso de fray Juan de Pineda, la refección es puramente
espiritual: ‘la oración puede ser meritoria, y
impetratoria, y refeccionativa del alma’. Se trata de
alimento espiritual, y como tal hablan de él San Pedro de
Alcántara, San Juan de la Cruz y Fray Luis de Granada
(refección celestial, refección espiritual, refección de
los espíritus). Pero el único que deriva el sustantivo en
adjetivo es Fray Juan de Pineda.
El problema central de la oración, para Pineda, va más allá
de la dicotomía erasmiana de ‘oración vocal’ frente a ‘oración
mental’. Están implicadas la Fe y la Gracia y la relación de
ambas con la doctrina de la justificación; pero está también
implicado el hecho teologal de la Caridad, que es uno de los
puntos conflictivos donde divergen erasmistas y luteranos.
Pineda desarrolla este concepto y sus implicaciones teológicas
con precisión ‘científica’, según el adjetivo que él mismo usa.
El párrafo es impecable en su construcción intelectual:
FILALETES.- Las palabras científicas se deben entender según su razón formal, y la oración es postulativa o pedidora de suyo (como nos enseñó San Pablo), lo cual no es así en otra ninguna obra: mas no la desnudé yo
9
del baño de la caridad, que la hace grata a Dios, porque la oración del que no está en gracia con Dios no es oída de Dios para conceder lo que le pide, lo cual se entiende debajo de la condición que el que reza y ora no carezca de las condiciones necesarias.
El análisis de los efectos de la gracia lleva a la
demostración de su carácter justificante. Han quedado claras
las condiciones o requisitos, la existencia previa de las
tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y falta
ahora por construir la demostración de su consistencia
respecto a la doctrina de la predestinación. Pineda no la
aborda a partir de la oposición entre libre albedrío y
predestinación, en la estela de San Agustín y Erasmo, sino
por medio del desarrollo del concepto de gracia y su
proyección espiritual a través del hecho de la oración:
‘llamamos padre a Dios en razón de la sobredicha adopción,
en cuanto se distingue de la predestinación, porque no
están siempre todos los predestinados en gracia’ (p. 400).
En efecto, puesto que el estado de gracia, existencialmente
se manifiesta como acto, pero también como potencia, como
posibilidad: ‘Dios, que quiere, con voluntad previniente,
que todos se salven (como con gran gloria se lo pregona San
Pablo); y de parte de ellos lo son todos en acto, cuanto a
los que están en gracia; o en potencia, cuanto a los que no
lo están y lo pueden estar; y así todos dicen el Pater noster
llamando a Dios padre no sólo esencialmente por la
creación, sino también por razón de ser hijos adoptivos por
gracia o por poderlo ser’.
10
Una vez desarrollada esta idea, fray Juan de Pineda explica
la función de la gracia justificante, su aportación conceptual a
la teología cristiana de la salvación:
Mas, porque para ser hábil para hacer obras merecedorasde la gloria es menester la gracia justificante, por lacual merezcamos llamarnos amigos de Dios, llega la tercera petición, pidiendo que sea hecha su voluntad, la cual no puede ser satisfecha en nosotros si no es por su gracia, que nos habilita para que nuestras obras le parezcan agraciadas y dignas de parecer en su presencia. (p. 407)
El planteamiento del problema por parte de Pineda
implica un modelo de exposición argumental; el análisis
léxico de su propuesta revela sus fuentes, que engloban a
teólogos, como Francisco de Osuna, asociados a los
alumbrados y a dominicos como Fray Luis de Granada o Fray
Bartolomé de las Casas, de los que recoge los elementos
conceptuales y la técnica de exposición. Los temas que
aborda son los mismos que preocupan a Erasmo y a Luis
Vives, y la respuesta doctrinal que da constituye un modelo
de interpretación desarrollado de forma personal. Hay, como
ya detectó Bataillon, una conciencia erasmista que sin duda
es clara, pero que al mismo tiempo no se expone como una
referencia doctrinal necesaria para la reflexión.
Naturalmente la forma del ‘diálogo’ nos revela la
construcción intelectual y estética de su discurso. Se
trata de un discurso erasmista que, por razones sin duda de
mera supervivencia existencial, no desea insistir de forma
explícita en su condición. Un criptoerasmista, como hemos
11
tratado de demostrar en esta breve aproximación a su
pensamiento.
3. Lavacro, lavamiento y lavatorio: la regeneración sacramental.
El pasaje central de la idea de ‘gracia justificante’ es
la carta de San Pablo a Tito, en su párrafo 3. Veamos
primero ese pasaje según la Vulgata:
Non ex operibus iustitiae quae fecimus nos, sed secundum suam misericordiam saluos nos fecit, per lauacrum regenerationis et renouationis Spiritus Sancti…vt iustificati gratia ipsius, haeredes simus secundum spem vitae aeterne
El término latino lauacrum ha tenido dos traducciones
posibles ya desde Francisco de Osuna: ‘lavacro’ y
‘lavatorio’,en la Segunda Parte del Abecedario espiritual (1530). El
pasaje, a partir de San Pablo, insiste en la idea de
‘regeneración’. Hay un evidente sentido sacramental en ese
deseo de ajustarse al lauacrum latino en la traducción
‘lavacro’5; en la Biblia del Oso se traduce por ‘lavamiento’, y
fray Juan de Pineda usa de forma constante ‘lavatorio’. Es
ese carácter sacramental el que lleva al concepto
subsiguiente de ‘gracia justificante’. El ‘lavatorio’,
‘lavamiento’ o ‘lavacro’ implica esa ‘gracia justificante’
que es clave de bóveda en el edificio doctrinal de Juan de 5 El latinismo ‘lavacro’ se utiliza muy esporádicamente: Virués en 1588y Vélez de Guevara en una comedia sobre San Pablo. En cambio ‘lavatorio’, registrado 90 veces en el CORDE hasta el año 1590, es utilizado, después de Osuna, por Fray Luis de Granada (8 veces) y por Pineda (11).
12
Pineda. El pasaje del diálogo XXVIII es inequívoco:
‘llámase padre por la sacramental regeneración, de la cual
dijo San Pablo que nos hizo salvos por el lavatorio de la
regeneración y renovación del Espíritu Santo’ (p. 399). La
formulación castellana procede de Francisco de Osuna, como
hemos señalado, y el pasaje es muy similar al de Pineda.
4. Pineda, los arzobispos Silíceo y Carranza y la
declaración del Padre Nuestro.
Aunque Pineda publica sus Diálogos familiares en 1589 (sin duda
con la anuencia del Inquisidor Quiroga y Vela) hay
numerosos índices que sitúan la redacción de la obra en el
período 1555-60. Y un aspecto teológico central de su
Diálogo XXVIII es la interpretación que hace del Pater noster
como un compendio y síntesis de las virtudes y dones del
Espíritu Santo frente a la realidad mundana de los siete
pecados capitales. La concentración de significado que se
expone en el apartado XII hace que lo podamos considerar un
texto de alcance teológico radical (en el sentido de estar
asentado en la raíz):Pedís que sea el nombre de Dios santificado en vos, y aeso aprovecha mucho el temor casto del Señor con la pobreza voluntaria contra la soberbia, y por ello se alcanza el reino de los cielos. Si pedís la venida del reino de Dios, para eso vale mucho la piedad con la mansedumbre contra la ira, y por ello se consigue la posesión de la tierra de los vivientes. Si pedís que secumpla la divina voluntad, para eso ayuda la ciencia por la cual son bienaventurados los que lloran contra el pecado de envidia y por ello conseguirán la consolación de la gloria. Si pedís el pan de cada día, la fortaleza es por la cual son bienaventurados los que
13
tienen hambre y sed de la justicia contra la acidia o pereza; por ello se verán hartos en el convite de la gloria. Si pedís el perdón de vuestros pecados, para eso vale mucho el don del consejo, por el cual son bienaventurados los misericordiosos contra el pecado deavaricia; y así alcanzan de Dios misericordia. Si pedísser librado de tentación, el don del entendimiento, porel cual se alcanza la limpieza de corazón contra el pecado de la gula, ayuda hasta conseguir la visión de Dios. Si pedís se librado de mal, por la sabiduría se hacen los hombres pacíficos contra el pecado de la lujuria; y así consiguen la divina filiación. (Místicos franciscanos, III, pp. 412-3).
No se le escapa a Pineda un problema de fondo muy afín al
pensamiento erasmista: “Un escrúpulo tengo de lo dicho en
alabanza de la oración del Pater noster; que si ella es tan
cumplida, todas las otras oraciones son superfluas” (p.
413). En realidad, Pineda expone este escrúpulo
probablemente para evitarse conflictos ante la Inquisición;
pero su texto entra a fondo en una de las grandes querellas
del erasmismo español: los Comentarios al Catecismo del
arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza, cuyo
enfrentamiento con Melchor Cano llevó a su posterior
encarcelamiento y proceso en Roma. Bartolomé de Carranza,
sucesor de Martínez Silíceo en la sede de Toledo, está
contestando, directe o indirecte a las reflexiones dogmáticas
hechas por Silíceo en su obra De divino nomine Iesus (1550,
Toledo, Juan Ferrer), en donde se explaya en los folios
151-172 en una interpretación del Pater noster. Eso sí,
dirigida exclusivamente a letrados y doctos, al estar
escrita íntegramente en latín. El planteamiento de Silíceo no se basa en las bienaventuranzas, sino en las virtudes
teologales, como resulta transparente en el párrafo que sigue:
14
“Panis, quem petimus, funiculo triplici conditus est, fide, spe
et charitate” (folio 161 vº). De las tres virtudes teologales
la que parece interesar algo más a Síliceo es la caridad,
única a la que dedica un poco de atención: “Adveniat rursus
petimus regnum tuum ad nos, regnum grataie et charitatis,
regnum constantes fidei” (fol. 156 rº), y más adelante:
“Est tanti ponderis apud te, Pater, charitas (…) contra
vero charitate possessa caeterae virtutes et possidentur et
suos illustrant possessores” (fol. 164 rº). Silíceo escribe
esto en 1550, en su momento de gloria y triunfo político
tras conseguir la aprobación imperial de sus Estatutos de
limpieza de Sangre, frente a la oposición de sus
contradictores, organizados en torno a uno de los más
preclaros erasmistas españoles, Juan de Vergara; en este
sentido su interpretación del Pater noster es un manifiesto
doctrinal. Sorprende, en todo caso, su falta de profundidad
y de originalidad en cuanto a los planteamientos
doctrinales. Se limita a expresar opiniones personales,
apoyándolas a veces con alusiones a las Escrituras. Muy
distinta será la aportación de Carranza, cuando, tras la
muerte de Silíceo le sucede en la sede de Toledo; el nuevo
arzobispo hace imprimir en Amberes sus Comentarios (En
Anvers, en casa de Martín Nucio, Año M.D.LVIII.) en donde
concede también una especial relevancia a la interpretación
del Padre nuestro. Carranza le dedica a esto un capítulo
entero, desde el folio 391 al 411, lo que en apariencia es
una extensión similar a la de Silíceo. No es así, ni mucho
menos, ya que la obra de Martínez Silíceo está editada en
15
8º, a 20 líneas por plana, y la de Carranza en un in-folio
a 37 líneas. Si añadimos el dato de la extensión media de
una línea en el volumen de Silíceo está en torno a 30
caracteres más blancos entre palabras, y la de Carranza, en
cambio está editada a unos 60 caracteres por línea,
hallamos que Carranza dedica casi cuatro veces más espacio
que Silíceo a hablar del Padre nuestro. La interpretación
también es muy distinta. Pero antes de pasar a esta
propuesta doctrinal de Carranza, debemos señalar que el
texto de Silíceo se volvió a editar, esta vez traducido al
castellano, en Toledo en 1551, “por un familiar del autor”,
según afirma Nicolás Antonio. En el intermedio, en 1550, y
en la imprenta de Juan de Ayala, se había editado un libro
anónimo, en 8º, con el siguiente título: Muestra de la pena y
gloria perpetua. Declaración del Pater noster en diálogo. Como se ve,
entre 1550 y 1551 el tema estaba de candente actualidad y
no creo que pueda desvincularse de los conflictos derivados
de los Estatutos de Silíceo. Se entiende bien, en este entorno,
la expectación causada por la publicación en Amberes de los
Comentarios del nuevo arzobispo de Toledo. Su propuesta
trata de conciliar el dogma debatido y asumido en Trento
con una interpretación abierta de los postulados
erasmistas. El resultado es un texto interpretativo en
donde habla del ‘soldado Christiano’ (fol.388vº), como
Erasmo hablaba del ‘Caballero Christiano’ en su Enchiridion.
Alude Carranza al Sermón de la Montaña, aunque no
profundiza en ello: ‘Por esto Christo nuestro señor,
predicando en el sermón del monte de estas tres obras,
16
oración, ayuno y limosna, enseñó el modo como se habían de
hacer” (fol.389 rº). Por un lado Carranza plantea la
oración secreta y personal, en la senda de Erasmo, pero por
otro, no saca conclusiones de la relación implícita entre
las bienaventuranzas y el contenido de la oración. De
hecho, un rastreo de las numerosas citas que esmaltan su
texto nos confirma que su referencia principal no son las
bienaventuranzas (Mateo, 5, 1-12), sino los Psalmos de
David (se citan los salmos 2, 5, 7, 17, 21, 24, 33, 41, 53,
65, 66, 85, 101, 102, 103, 110, 114, 126, 127, 132, 138,
140, 144). Se podría, pues, hablar de una concepción
‘davídica’ de la oración, combinada con una reflexión
erasmista y paulina de la experiencia de orar. Y hay al
menos un punto de coincidencia con Silíceo en la
consideración del combate contra el enemigo, Satanás, que
trata de evitar el recogimiento del ser en la reflexión
sobre el mensaje del Evangelio.
La comparación con el tratamiento teológico propuesto
por Fray Juan de Pineda nos ilustra sobre su originalidad
doctrinal y el alcance y densidad de su propuesta
teológica: bajo el ropaje formulístico de la oración del
Padre nuestro, Pineda descubre la hilazón entre los dones
del Espíritu Santo y las virtudes que permiten combatir los
siete pecados capitales. Por un lado está en una línea
claramente erasmista cuando apunta sus dardos contra ‘la
oración de los necios que oran vocalmente y no entienden lo
que oran’ (p. 386); pero, por cálculo cauteloso o por
firmeza doctrinal, no alude a Erasmo, sino a teólogos
17
anteriores a él: Venancio Pictaviense, San Agustín, Hugo,
San Bernardo y, muy especialmente Alejandro de Alès, Duns
Scoto o San Buenaventura. Se mantiene dentro de una
ortodoxia franciscana muy abierta, pero sobre todo, indaga,
a través de la reflexión sobre el fondo teológico que
sustenta el hecho y la experiencia de la oración como vía
de comunicación reflexiva con la divinidad.
CONCLUSIONES: El erasmismo oculto desvelado
Durante varios siglos el análisis del erasmismo se ha
confiado a dos tipos de escritores: los civiles, del que
Bataillon es el mejor exponente, y los religiosos, que lo
han abordado como un problema doctrinal, lo que, en
consecuencia, desde el mundo católico, implica su juicio en
función de la ortodoxia marcada por el de Trento. Dicho de
otra manera, se trata de juzgar a Erasmo, no de analizarlo;
y de acuerdo con las pautas doctrinales de ese juicio, se
procede a escudriñar a los sospechosos de erasmismo.
Entiendo, conforme al propio Juan de Pineda, que la
tarea científica se apoya en los aspectos formales y en los
métodos de indagación. El recurso al CORDE ofrece datos
cuantitativos difícilmente refutables. Si el investigador
anota la palabra ‘Erasmo’, acotando el período 1536-1590,
aparecen 120 registros. El podio del erasmismo español en
el siglo XVI es inequívoco y está encabezado por Juan de
Arce de Otálora, con 32 citas, seguido de Fray Juan de
18
Pineda con 20 y de Pero Mexía con 11. Conviene aquí señalar
que los Coloquios de Palatino y Pinciano, la obra clave de
Otálora, estuvieron inéditos hasta 1995, por lo que se
trata de un erasmismo clandestino. Y Fray Juan de Pineda,
coetáneo y paisano de Arce de Otálora, publica sus obras
casi octogenario, hacia 1590. Que la razón de la
clandestinidad erasmista está en el Concilio de Trento
puede apoyarse fácilmente en un detalle sobre el siguiente
escritor en esta lista: Antonio de Torquemada, que cita 9
veces a Erasmo en su Manual de escribientes (1552), pero ni una
sola vez en su libro más erasmista, los Coloquios satíricos de
1553. Entre 1552, fecha en que termina la segunda sesión
del Concilio de Trento, y 1553, en que empieza la tercera
sesión, los erasmistas pasan a la clandestinidad. Siguen
diciendo lo que decían, pero ya no dicen de dónde proceden
sus ideas. Lo que no evita que un preclaro erasmista como
el Arzobispo de Toledo, Jerónimo de Carranza, acabe siendo
procesado y condenado por el Santo Tribunal. Fray Juan de
Pineda, bachiller en Artes por la Universidad de Salamanca,
en un año (1540) en que Arce de Otálora es allí profesor,
ingresa en los franciscanos en 1544 y, aun amparado por el
hábito, se encuentra con problemas inmediatos de resultas
de su muy exitosa predicación. Ni siquiera hay que pensar
en que estemos ante un conflicto de dominicos contra
franciscanos, porque fray Bartolomé de las Casas es
dominico y erasmista y la persecución doctrinal contra
Pineda proviene de su misma y seráfica orden6.
6 ‘de la envidia y de sus fautores y factores, que por diversas vías mehan procurado malignar esta labor’, Místicos Franciscanos, Tomo III, p.
19
Otro acercamiento, esta vez necesario, para vislumbrar
los rasgos erasmistas en autores que escriben después de
1552 es el recurso a los temas: el ‘libre albedrío’, que en
ese período se registra 163 veces, ofrece datos
esclarecedores. El primer clasificado, con 64 referencias
(más de la mitad del total) es Fray Juan de Pineda,
seguido, a mucha distancia, por Fray Bartolomé de Las Casas
(18 citas) y Fray Luis de Granada (10). Otro tema
claramente erasmista es el concepto de ‘oración mental’, en
donde la medalla de oro es para Santa Teresa, con 8 citas,
la de plata para Fray Juan de Pineda, con 7, y la de bronce
para Fray Luis de Granada, con 6. En este contexto
tridentino cobra mucho más valor la audacia de Santa Teresa
y de Fray Luis de Granada en los casos en que citan
explícitamente a Erasmo, lo que no se hacía sin riesgo para
la integridad física en aquellos tiempos.
Una vez descubierto el evidente erasmismo de Fray Juan
de Pineda, que muy bien hubiera podido quedar tan oculto
como la obra inédita de Arce de Otálora, hay que plantearse
las razones de que se haya decidido a editar, cumplidos ya
los 75 años, una obra como la Agricultura cristiana, en donde el
sustantivo que articula su título está muy alejado de los
conceptos místicos habituales en sus colegas, y en donde,
con todas las cautelas tomadas por Pineda para confiar su
libro a los censores inquisitoriales7 (requisito, por otra
parte, preceptivo e inexorable) aparece, repetido, el
373. Madrid, BAC, MCMIL. 7 ‘Dende luego imploro la ejecución del Santo Oficio Inquisitorio, paraque haga corregir y enmendar todo lo que por mi insuficiencia no saliere cual es razón’, ibidem.
20
novedoso adjetivo ‘científico’. La razón tiene que ver sin
duda con un cambio de orientación en el Inquisidor General.
Es seguro que una parte de los coloquios o diálogos de la
Agricultura cristina estaba ya escrito en el período 1555-60,
época en la que el Inquisidor General Valdés Salas había
fomentado, con notable éxito en Valladolid y en Sevilla, el
entretenimiento popular de las hogueras populares en los
Autos de Fe. Entre 1547 y 1557, en el arzobispado de Toledo
el Cardenal Silíceo había conseguido también imponer los
Estatutos de Limpieza de Sangre, frente a los cuales se
opuso con claridad y gallardía el ilustre agustino Fray
Luis de León desde su cátedra de Salamanca. Probablemente
los cinco años de estancia en su confortable cárcel
vallisoletana resultaron un argumento importante para que
los demás erasmistas no insistieran en propagar sus
preocupantes ideas. Y sin embargo, fray Juan de Pineda a
mediados del decenio 1570-80 emprende la tarea de editar su
obra, histórica, doctrinal y científica, confiado en la
benevolencia de la Inquisición, que ya en 1573 había
aceptado que Juan López de Velasco editara una versión
expurgada del Lazarillo de Tormes, acompañada de la obra
poética de otro ilustre erasmista, Cristóbal de Castillejo.
Una sencilla excursión por la historia ayuda a entender
esto: el sucesor del Arzobispo Carranza en la Sede de
Toledo en 1577 es el ilustre obispo Gaspar de Quiroga y
Vela, una de cuyas primeras medidas es liberar de su cárcel
vallisoletana a Luis Ponce de León, más conocido como Fray
Luis. El nuevo Inquisidor General Quiroga, es natural de
21
Madrigal de las Altas Torres (1512), coetáneo y paisano de
fray Juan de Pineda (Madrigal de las Altas Torres, hacia
1513), y compañero suyo de estudios en la Universidad de
Salamanca, en donde alcanza el grado de doctor. Decisiones
como el haber permitido la publicación de la obra de Fray
Juan de Pineda, hasta entonces inédita por cautas razones
de supervivencia personal, nos permite hablar de un período
de relativa tolerancia hacia el erasmismo bajo la égida
Gaspar de Quiroga. Un repaso a las fechas de publicación de
algunas obras de Fray Luis de Granada y de otros ilustres
criptoerasmistas confirma esta sospecha y arroja luz sobre
ese templado y cauteloso filoerasmismo8 del Inquisidor
Quiroga, en cuya época afloraron importantes libros que en
períodos anteriores habían permanecido en la
clandestinidad.
BIBLIOGRAFÍA
Carranza de Miranda, Bartolomé (1558) Comentarios/ del Reverendísimo Señor/Frai Bartolomé Carrança de Miranda, Ar/ çobispo de Toledo; sobre el catecismo, Anvers, Martín Nucio.Meseguer,Fray Juan, O.F.M. (1970) “Dos pasajes de la “Agricultura cristiana” de Juan de Pineda, delatados a la Inquisición”, en Homenaje a D. Ciriaco Pérez Bustamante, Madrid, CSIC, Instituto Gonzalo Fernandez de Oviedo.Pineda, Fray Juan de, O.F.M. (1963-4.) Diálogos familiares de la Agricultura Cristiana, Madrid BAE, Editorial AtlasRodríguez López-Vázquez, A. (2010) El Lazarillo de Tormes (1553), su continuación (1554) y su autor, La Coruña, Universidad de La Coruña.
8 En su Índice de 1584, Quiroga prohíbe toda la obra de Erasmo, salvo laedición de los Adagios publicada por Paulo Manuzio en Venecia en 1575, ya expurgada según el Índice de Trento. Esto hace que en realidad Pinedapueda citar a Erasmo (y más que hubiera querido, sin duda), fiando su cita a esa edición de Manuzio.
22