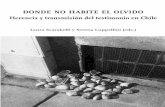Tormento al olvido. Las muertes ejemplares de Sagipa y Aquiminzaque en el Nuevo Reino de Granada
Transcript of Tormento al olvido. Las muertes ejemplares de Sagipa y Aquiminzaque en el Nuevo Reino de Granada
Luis Fernando Restrepo
Universidad de Arkansas
Tormento al olvido. Las muertes ejemplares de Sagipa y Aquiminzaque enel Nuevo Reino de Granada1
Grabado de 1598 de Theodore de Bry, que describe el tormento del cacique Bogotá (Sagipa), según la Brevísima relación de la destrucción de las Indiasde fray Bartolomé de Las Casas
Uno puede sentirse obligado a mirar
fotografías que registran grandes crímenes
1 Este trabajo hace parte del libro El Estado impostor. Apropiaciones literarias y culturales de la memoria muisca y de la América indígena. (2013)
1
y crueldades. Uno debería sentirse obligado
a pensar lo que significa mirarlas y la
capacidad de verdaderamente captar lo que
muestran.
Susan Sontag, Ante el dolor de los
demás
Quizás hoy los reconocidos grabados de Theodore de Bry,
sobre la conquista de América, no nos sorprendan. Una
cotidianeidad inundada de imágenes del sufrimiento humano en
todos los lugares del globo terrestre –transmitida por la prensa
y los canales de noticias 24 horas al día– y la proliferación de
narrativas visuales y sensoriales desplegadas en el cine y los
videojuegos, nos han acostumbrado a la crueldad. Nuestro consumo
de imágenes de la violencia tiene una historia de larga data que
requiere atención crítica. Es preciso preguntarnos, como lo
sugiere Susan Sontag, por qué nos atraen estas imágenes de
horror, qué tanto logramos comprenderlas y cuál es nuestro deber
ante ellas.
A continuación examinaremos estas preguntas en relación con
la puesta en escena del sufrimiento que acarrea la conquista. Nos
detendremos en dos casos que dejaron una profunda huella en la
memoria colectiva de la región: la violenta muerte de los
caciques muiscas Sagipa, el zipa de Bogotá, y Aquimín, el zaque
de Tunja. Comenzaremos con algunas consideraciones
epistemológicas y éticas en torno a la representación de la
violencia de la conquista a partir de la Brevísima relación de la
2
destrucción de las Indias (publicado en 1552), de fray Bartolomé de las
Casas, texto que marcó las pautas en el debate sobre la
legitimidad y la moralidad de esa gesta en América pero que,
mirado críticamente, pone en evidencia las contradicciones y
limitaciones inherentes al naciente discurso de los derechos
humanos. Veremos luego cómo la historiografía neogranadina trató
de contener la memoria incómoda de aquellas muertes infames que
minaban su proyecto fundacional y deslustraban las gestas
militares y espirituales de la conquista. Al analizar el modo como los historiadores neogranadinos de los
siglos XVI y XVII presentan las muertes de estos dos caciques, no
buscamos constatar cuál de ellas es más verdadera. Lo que nos interesa
es ver cómo los historiadores coloniales trataron de dar forma y
sentido al traumático pasado de la conquista, contener el recuerdo de
la violencia colonial y detener la expresión del dolor causado por la
presencia española en América. Se trata, entonces, de explorar los
mecanismos de figuración de los cuerpos torturados y ejecutados, y lo
que estas figuraciones aportan a una reflexión sobre la ley y la
violencia y la violencia de la ley.
Comenzaremos con algunas consideraciones epistemológicas y éticas
en torno a la representación de la violencia de la conquista a partir
de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1542), de
fray Bartolomé de las Casas, texto que marcó las pautas en el debate
sobre la legitimidad y la moralidad de esa gesta en América pero que,
mirado críticamente, pone en evidencia las contradicciones y
limitaciones inherentes al naciente discurso de los derechos humanos.
Veremos luego cómo la historiografía neogranadina trató de contener la
memoria incómoda de aquellas muertes infames que minaban su proyecto
3
fundacional y deslustraban las gestas militares y espirituales de la
conquista.
Por sus denuncias de las atrocidades de la conquista y por
proclamar la igualdad de todos los seres humanos, fray Bartolomé de
las Casas, “El apóstol de los indios”, es sin duda una de las figuras
más reconocidas en la historia latinoamericana. Sin embargo, es un
intelectual poco leído y solo comprendido a medias. Ejemplo de ello
son las afirmaciones recurrentes de su defensa de la racionalidad de
los indios (ante la supuesta creencia que no tenían alma) y de su
oposición a la conquista. Pero –como bien lo reitera Rolena Adorno en
De Guancane a Macondo (2008: 24)–, ni la humanidad del indio fue la razón
de la famosa junta en Valladolid, en 1550, con Juan Ginés de
Sepúlveda, ni la postura de Las Casas era propiamente anti-colonial.
Su crítica va dirigida contra el método de conquista (militar) y el
trato dado a los indios. Según Las Casas, en efecto, la Corona no
tenía jurisdicción para someter a la fuerza a los indios,
adoctrinarlos o apropiarse de sus bienes; debía, por lo tanto,
incorporarlos a ella por modos pacíficos. Abogaba, pues, por un
imperialismo paternalista que, bajo la sujeción cristiana,
universalizará la protección a un nivel global, supra-estatal –como
más tarde lo propondría la declaración universal de los Derechos
Humanos–. Como lo señalan Eduardo Subirats, en El continente vacío (1994), y
José Rabasa, en Writing Violence in the Northern Frontier (2000), este lenguaje
salvador y protector del nuevo imperialismo encubre las
contradicciones del discurso emancipatorio de la modernidad.
En El continente vacío, Subirats afirma que si bien el ideario
teológico-político de Las Casas aboga por un humanismo moderno y
radical, basado en la libertad y la dignidad humana, al proponer la
universalización de la fe cristiana deja por fuera un cuestionamiento
4
radical de la colonización. Su ideario es, entonces, un
replanteamiento del modelo militar de la conquista para incluir “un
radical proyecto de emancipación con respecto a la violencia y tiranía
del poder cristiano, y de autonomía social y política de las
comunidades indias, pero sólo como última y primordial legitimación de
un verdadero sentido dentro de la universalidad cristiana y su
constitución política” (Subirats, 1994: 99-100).
Por su parte, para José Rabasa la nueva política imperial de una
conquista paternalista se consolidó poco a poco gracias a las
ordenanzas dictadas por Carlos V, en 1526, sobre el buen tratamiento
de los indios. En estas leyes hay un desplazamiento del lenguaje del
amor, el consentimiento y la colonización pacífica a un régimen de
derechos y una razón justificadora de la guerra, la esclavitud y otras
atrocidades (Rabasa, 2000: 41). El texto más conocido de Las Casas es
la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrito en 1542 pero
publicado diez años más tarde. Traducido al latín y otras lenguas
europeas, en 1598 se difundió rápidamente con las ilustraciones del
grabador holandés Theodore de Bry. Si bien la Brevísima no refleja la
densidad filosófica y legal con la que Las Casas aborda el tema de la
legalidad de la conquista –como sí sucede en los Tratados, la Apología y
en la Apologética historia sumaria–, la obra revela las implicaciones éticas
y epistemológicas del discurso de los derechos humanos. Veamos el modo
como el autor aborda formalmente la violencia de la conquista.
La Brevísima narra las masacres y los malos tratos dados a los
indios en diferentes lugares de América. No se refiere a ningún
conquistador por su nombre ni da fechas exactas, pero alude a masacres
y muertes históricas, entre ellas, las de Sagipa y Aquimín en el Nuevo
Reino, la matanza de Hernán Cortés en el templo de Cholula en 1519
5
(Las Casas, 1992: 108) y la de la plaza del Templo Mayor, por orden de
Pedro de Alvarado, durante la fiesta de Huitzilopotchli el 10 de mayo
de 1520 (Las Casas, 1992: 110). Contrasta las detalladas descripciones
de torturas y muertes violentas con las escasas referencias a
personajes y fechas concretos; y quizás sea esta la razón por la que
se acusa a Las Casas de exagerar la violencia de la conquista. Obra
testimonial –el mismo autor afirma haber sido testigo de algunas de
aquellas masacres (Las Casas, 1992: 77, 82 y 87)–, se la critica por
presentar, de un modo esquemático, a los indígenas como mansas ovejas
y a los conquistadores como lobos.
La victimización de los indígenas no deja de ser problemática:
antes que una falla individual, revela una contradicción estructural
en el discurso de los derechos humanos. En efecto, al presentar a los
indios como víctimas, se les convierte en objetos de conocimiento y se
les inscribe en un discurso que les niega su propia conciencia
histórica y su dimensión de actores sociales. El resultado –como bien
lo apunta Alain Badiou (2001)– es un discurso de los derechos humanos
que crea un doble sujeto moderno: de un lado las víctimas y, del otro,
un sujeto metropolitano que interpela el discurso del sufrimiento de
las primeras.
Por razones estratégicas y mediante el uso de imágenes bíblicas –
reconocibles para su audiencia europea–, la Brevísima ofrece una
visión maniquea de la conquista. El interés de Las Casas era persuadir
al Consejo de Indias y a la Corona para que legislara en favor de la
eliminación de las encomiendas, la prohibición de las conquistas y el
trato humano hacia los indios. Para lograr un mayor efecto persuasivo,
la Brevisima pone en primer plano perturbadoras descripciones de
violencia contra hombres, mujeres y niños (véase, por ejemplo, Las
Casas, 1992: 81, 86, 89, 93). En este aspecto, la obra conjuga
6
elementos que, hoy, caracterizan el discurso de los derechos humanos.
Pero –como lo ha señalado Mark Osiel, en “Human Rights Reporting as a
Literary Genre”--los documentos de Amnistía Internacional y de las
Comisiones de la Verdad parecen desapegados reportes objetivos, con
imágenes estilizadas de los victimarios y las víctimas que apelan a un
público lector específico. Dicho de otro modo, estos documentos
tienden a complacer a su audiencia y a afirmar más que a cuestionar la
moralidad de los hechos. Y si bien estas convenciones literarias
resultan en detalladas descripciones de torturas, es muy pobre la
complejidad de los contextos históricos y de los dilemas morales en
cuestión. Para finalizar, Osiel reconoce que, mal que bien, las
convenciones literarias y los efectos de realidad de estas narraciones
motivan a la compasión, que puede ser problemática pero logra
movilizar a la acción política, lo que es preferible a la apatía.
Sin embargo, no hay grado cero de convenciones literarias y
retóricas narrativas –textuales o visuales–. Por esta razón, las
descripciones de las masacres de la conquista, los dibujos sobre la
guerra de Francisco de Goya o las fotos de las torturas
norteamericanas en Abu Ghraib (Irak) ofrecen imágenes que nunca son la
realidad desnuda, sino visiones mediadas de ésta, y por esto es
necesario prestar atención a los elementos formales que constituyen la
imagen y que, en última instancia, nos permiten acercarnos a una
verdad: el sufrimiento humano.
Esta preocupación por el sufrimiento de los demás no es
ahistórica. Así, por ejemplo, Lynn Hunt –en Inventing Human Rights (2007)–
ha señalado cómo la noción moderna del individuo que surge en el arte
y la literatura es clave para la construcción del sentido de la
igualdad y la universalidad de derechos en la Ilustración. El estudio
de Hunt, sin embargo, obvia la importancia de De las Casas y la
7
violencia de la colonización española en el debate humanista de los
filósofos ilustrados franceses.
En cuanto a la retórica de la imagen, un grabado como el de De
Bry sobre la muerte de Sagipa –reproducido al inicio de este
capítulo–, que presenta en primer plano un cuerpo con el torso
arqueado y los brazos extendidos en cruz, es característico de la
representación renacentista y recuerda la iconografía de los mártires
cristianos. Existe, sin embargo, una paradoja: si bien históricamente
el cuerpo humano, y en especial los cuerpos sufrientes, han generado
una rica tradición narrativa e iconográfica, su contradictoria
proliferación y plasticidad revela la imposibilidad de captar,
mediante el discurso o la imagen, la realidad del dolor humano. Ante
la violencia colonial, Las Casas termina afirmando que son tantas las
matanzas “que en mucha escriptura no podrían caber”, y que por más que
tratara no podría explicar de “mil partes una sola” (Casas, 1992: 87).
Esta hipérbole caracteriza la Brevísima, pues el autor se preocupa
más por interpelar emotivamente a su audiencia que por documentar la
veracidad de lo escrito. Hace parte de esa hipérbole la pasividad de
los indios –lo cual no deja de ser problemático en tanto les niega la
conciencia historia y su calidad de actores sociales–, con la que se
pretende provocar la indignación del lector mediante el sufrimiento
infligido a los indígenas. Pero, si la descripción de éstos como
indefensas víctimas suscita la compasión, el texto no se agota en una
respuesta emotiva; antes bien, interpela a la conciencia del lector y
le incita a la acción. Prueba de ello la encontramos ya en el prólogo:
Las Casas dedica la Brevísima al príncipe Felipe II, a quien advierte,
diplomáticamente, que una vez informado de los abusos de los
conquistadores es responsable por la violencia de la conquista. Así,
pues, apela a la compasión del futuro emperador, pero su demanda va
8
más allá. Acto significativo, ya que la compasión –como lo sugiere
Sontag (2003: 102-3)– es una respuesta impertinente e inadecuada, en
tanto tiende a separar al espectador/lector de las condiciones que
permiten o causan el sufrimiento de los otros.
La interpelación lascasiana es meritoria en cuanto no se agota en
la compasión por las víctimas, y en la medida en que resalta la
responsabilidad que acarrea la conciencia de la violencia perpetrada y
requiere una acción correctiva –como lo señala en el “Tratado V: sobre
la esclavitud de los indios” (1552)– o reparadora –como lo afirma en
el “Tratado de las doce dudas” (1564)–.
En Las Casas, la puesta en escena de la violencia de la conquista
es un decidido llamado a la acción (igual sucede en los “memoriales de
agravios” del cacique de Turmequé que examinaremos en el siguiente
capítulo). Esta aproximación contrasta con la visión de la
historiografía neogranadina, la que intentará conciliar con ese pasado
incómodo que fundamentaba los privilegios de su quehacer intelectual.
Sagipa torturado
La tortura y muerte Sagipa interrumpe la gloria de la conquista
del Nuevo Reino de Granada y deslustra la fama de su fundador, don
Gonzalo Jiménez de Quesada. Su conspicua presencia en la memoria abre
una reveladora fisura entre la ley y la justicia. En la Brevísima, en la
Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano (impresa, la
primera parte, en 1535) de Gonzalo Fernández de Oviedo, en la Historia
general de los hechos de los castellanos en las islas y Tierra Firme del Mar Océano (1600)
del cronista oficial Antonio de Herrera, y en las principales
historias neogranadinas este infame dejó un amplio registro histórico
9
y documental.2 Hay una omisión reveladora también. Es el caso de El
carnero de Rodrígurez Freyle, el primer historiador criollo del Nuevo
Reino de Granada.
Por esta muerte se le seguiría un largo proceso legal a Jiménez
de Quesada, lo que generó un considerable acervo documental –Juan
Friede transcribe varios de esos documentos en la colección Documentos
inéditos para la historia de Colombia (1956)–.3 Comencemos con un breve recuento
de la historia del zipa.
A la llegada de los españoles a la sabana de Bogotá, hacia el 21
de abril de 1537, el zipa Tisquesusa se retiró a su Casa del Monte, cerca
a Chía, donde permaneció oculto. Allí fue herido en una refriega con
los españoles y murió días más tarde. Le sucedió su sobrino Sagipa,
quien por no haber sido cacique de Chía –según las reglas de sucesión
del zipazgo– pronto vio cuestionado su derecho al poder. Inicialmente
Sagipa resistió a los españoles, pero ante la incursión de los panches
–enemigos de los muiscas– en su territorio, pactó la paz y formó
alianza con los peninsulares. Derrotados los panches, Jiménez de
Quesada pidió a Sagipa el tesoro que, supuestamente, había dejado
escondido Tisquesusa, el que le pertenecía por derecho de conquista.
El zipa negó saber su paradero pero, ante la insistencia de los
españoles, prometió entregar en 20 días un bohío lleno de oro. Al
incumplir la promesa fue hecho prisionero por Jiménez de Quesada,
quién dio a su hermano el encargo de enjuiciarlo. Nada reveló Sagipa
2 Fernández de Oviedo narra la muerte de Sagipa en el séptimo libro de lasegunda parte, capítulo XXIX (1959: III, 124); y en el capítulo XI este mismoautor incluye la relación de Joan de Sanct Martín y Antonio de Lebrija sobreesta muerte (1959: III, 87-89). Herrera da cuenta de ella en la década sexta,capítulo XIV (1934: XI, 250). 3 Véase, en particular, los documentos 14, 16, 17, 52, 70, 73, 82 y 83. EnGonzalo Jiménez de Quesada a través de documentos históricos, Friede ofrece una útildescripción de los documentos relacionados a la muerte de Sagipa (1960: 42 yss.)
10
del lugar donde podría hallarse el tal tesoro, por lo cual fue
condenado al tormento que le causó la muerte.
Más tarde, durante el proceso contra Jiménez de Quesada por esta
muerte, Alonso Serrano declararía:
que sabe y es verdad que el dicho señor teniente [Pérez de
Quesada], después de detenido el dicho Sagipa, le sentenció a
cuestión de tormento y se le dio ciertas veces el trato de
cuerda, y fue tan liviano que no pudo peligrar de ello, porque no
hacia sino atarlo con una cuerda los brazos atrás, y subirlo poco
a poco, y no le dejaban caer... porque otros muy recios se suelen
dar a cristianos y no mueren de ellos. A la sexta pregunta dijo
que sabe y es verdad que como el dicho Sagipa mintió, le dieron
tormentos recios y se le volvieron los pies del fuego que le
dieron y le trataron muy mal los que allá fueron y lo trajeron al
real, y dende a pocos días murió. (Friede, 1960: I, 170)
Además de dar cuenta de la muerte de Sagipa, la documentación
existente trata los detalles de su sucesión ilegítima y si Jiménez de
Quesada fue o no responsable del tratamiento dado al zipa. Friede, por
ejemplo –quien se refiere a Jiménez de Quesada como “nuestro héroe”–,
señala que las probanzas confirman que el español no estuvo presente
ni aprobó las torturas (Friede, 1960: 67,89). Por su parte, François
Correa rastrea en las crónicas la historia de la ilegitimidad de la
sucesión de Sagipa y cómo sirvió para justificar la conquista (2004:
172-77). Ninguno de los dos investigadores, sin embargo, dan cuenta de
cómo las historias neogranadinas inscriben discursivamente esa muerte.
Y, de hecho, en esa historia hay mucho más que una racionalidad
política. Hay, por ejemplo, un espectro revelador que la acompaña: el
secreto nunca revelado del tesoro de Tisquesusa, signo de la
11
impenetrabilidad misma de la realidad del sufrimiento humano. Vista
globalmente, la muerte de Sagipa es una historia que revienta el
discurso colonial. En ella se sobreponen varios relatos que intentan
llenar el horroroso vacío de “lo real”: la gesta de la conquista, los
relatos del indio salvaje y sin ley, la admiración de las sociedades
americanas y la grandeza de sus gobernantes, las historias de inmensos
tesoros y el imaginario cristiano del martirio.
En la Recopilación historial, de Pedro de Aguado aborda la historia
colonial como exempla –siguiendo el modelo de la historiografía
clásica, como lo expone Jaime Humberto Borga en Los indios medievales de fray
Pedro de Aguado. La representación de la muerte de Sagipa encuadra bien
en este esquema. Para Aguado, el zipa era “tan soberbio y tirano” como
su predecesor, y habría de ser “más cruel y riguroso que el muerto”
(Aguado, 1956-1957: I, 309). Justifica, de este modo, la muerte de
Sagipa, la que habría salvado a los muiscas de un régimen injusto. El
historiador resalta, además, las múltiples veces que Jiménez de
Quesada rogó a Sagipa para que se “entregase de paz”, y afirma que fue
torturado siguiendo “el proceso muy judicialmente, de suerte que no
llevase nulidades”, por lo que la muerte del zipa se debe a su
pertinaz negativa a dar la información requerida. Para terminar,
Aguado asevera que Sagipa era tan aborrecido por todos los suyos, que
su muerte “no fue sentida ni llorada” (Aguado, 1956-1957: I, 314).
El poema épico Elegías de varones ilustres de Indias (1589-1601), de Juan de
Castellanos, celebra la conquista del Nuevo Reino y, por ende, reclama
un lugar privilegiado para los primeros conquistadores. Su carácter de
canto épico le permite presentar la violencia de la conquista de tal
modo que el lector se identifique con los conquistadores y no con los
indígenas masacrados. Sin embargo, una lectura atenta de las Elegías
sugiere que la reiterada celebración de las “victorias” castellanas
12
alude a un pasado que se quiere ocultar. En efecto, por más que lo
intente, el esquema épico no logra contener completamente el recuerdo
de la violencia de la conquista, y la historia termina siendo
testimonio de un olvido imposible. Veámoslo.
El examen del modo como trata Castellanos los casos de los
caciques torturados y muertos injustamente por los españoles resulta
revelador. La muerte de Sagipa (Sacresaxigua, según Castellanos) se
narra en el canto octavo de la Historia del Nuevo Reino de Granada– de
la cuarta parte de las Elegías: los españoles le reclaman al zipa el oro
de Tisquesusa, “a título que era de ellos”, según el derecho de guerra
(Castellanos, 1997: 1216); al no obtenerlo, Jiménez de Quesada retiene
al cacique en un bohío junto al suyo, guardado por “doce soldados,
buenos ballesteros, / que con amor y gracia lo trataban” (Castellanos,
1997: 1216). Esta buena imagen del conquistador contrasta con la de
Sagipa, quien se burla de los españoles haciéndoles creer que los
mantos que les traen los indios vienen llenos de oro. Varios días
después, cuando descubren que no hay el tesoro prometido, el zipa es
torturado hasta su muerte. De ella, y sin dar mayores detalles de la
tortura, Castellanos inculpa a Fernán Pérez de Quesada:
De cuya causa hizo Fernán Pérez
grandes requerimientos al Teniente [Jiménez de Quesada]
para que dél supiese por tormentos
lo que les ocultaba con halagos.
Y esto se hizo tan acerbadamente,
que dieron cabo dél en breve tiempo. (Castellanos, 1997: 1219)
Castellanos cierra el caso sin ahondar en el sufrimiento de
Sagipa. Enfatiza, sí, en la codicia de los españoles y de Sagipa,
13
quien actúa de un modo reprochable al dar la vida por un simple
tesoro.
El historiador franciscano fray Pedro Simón, en lasNoticias historiales
(1627), presenta la muerte de Sagipa como necesaria y justa. En autor
se enfoca en la usurpación del zipazgo –que correspondía al cacique de
Chía– por Sagipa. Al igual que en Aguado y Castellanos, el zipa burla
a los españoles una y otra vez con el tesoro prometido y, añade, que
estando en prisión, Sagipa culpa a sus enemigos por la desaparición
del oro prometido que, supuestamente, habían traído sus indios en
mochilas hasta su bohío. Por esta acusación, los enemigos son
torturados a muerte, injustamente, por los españoles. Simón cierra el
caso justificando el uso de la violencia: “No hallando, pues, ya otras
que intentar los nuestros, sino las del rigor”, dado que “por la
blandura no se podía sacar el descubrirse el tesoro del Bogotá”
(Simón, 1981: III, 294); y deja implícita la muerte de Sagipa bajo la
afirmación que el tesoro quedó oculto. De este modo, en la historia de
Simón se silencia el sufrimiento andino, y de la memoria muisca quedan
solo los objetos perdidos del deseo colonial. Desde este punto de
vista, las colecciones del Museo del Oro (en Bogotá) pueden pensarse
como la realización del anhelo colectivo manifiesto en la
historiografía neogranadina.
En El carnero (1639) Juan Rodríguez Freyle intentó, sin lograrlo,
amalgamar el pasado muisca con la gesta de la conquista. El caso del
zipazgo se narra en el capítulo VII: el autor –apoyado en su
informante, don Juan–, se extiende sobre el conflicto entre los
caciques de Bogotá y Guatavita (anterior a la llegada de los
españoles), y afirma que el cacique de Bogotá –se refiere a
Tisquesusa– murió en la conquista, pero que su muerte no se supo hasta
tiempo después. Más adelante nos cuenta la campaña que emprendió el
14
cacique de Bogotá, acompañado de Jiménez de Quesada, contra los
panches. En esta ocasión se trataría de Sagipa, pero de él no dice
nada más. Presta más atención a narrar con detalle el incierto
paradero del tesoro del cacique de Guatavita, nunca encontrado, y en
el tercer capítulo resalta que éste se convirtió al cristianismo y fue
muy bien tratado por los españoles.
El cacique de Guatavita, en escondiendo su tesoro, se descubrió a
los españoles, dándose de paz con todos sus sujetos. El Mariscal,
a quien tocó esta encomienda, lo trató muy bien y procuró que se
hiciese cristiano, bautizándole; y llamóse don Fernando. Vivió
poco, sucedióle don Juan, su sobrino; casole el Mariscal con doña
María, una moza mestiza que crió en su casa; tuvo muchos hijos y
solo hay vivo uno llamado don Felipe. (Rodríguez Freyle, 1979:
187)
Este relato de una conquista pacífica suplanta la historia de la
tortura de Sagipa. Es, por lo tanto, un recuerdo encubridor. En
efecto, Rodríguez Freyle posee un amplio conocimiento de los asuntos
del gobierno neogranadino –tal y como lo ha destacado la crítica–, por
lo cual no es arriesgado afirmar que su silencio es calculado.4 No
obstante, permanece una traza reveladora de los problemas que les
acarrearía la muerte del cacique de Bogotá (Sagipa) a los Quesada:
“fue criar cuervo para que le sacase los ojos, como dice el refrán”
(Rodríguez Freyle, 1979: 187).
Por el contrario, la atención prestada al tesoro perdido de El
Dorado es sintomática de cómo la conciencia criolla se apropia del
4 La densidad documental de El carnero es notable en la edición de Darío Achury Valenzuela, quien glosa las referencias históricas del texto colonial.
15
pasado muisca para afirmar su lugar en las Indias. Aunque ya había
sido mencionado por Simón, es Rodríguez Freyle quien enfatiza en la
pérdida del tesoro, y es este lamento melancólico el registro que
caracterizará la naciente conciencia criolla. El relato de El Dorado
suple el vacío de la violencia suprimida. En este aspecto, resulta
revelador el comentario que sobre su propio texto hace Rodríguez
Freyle al asociar el oro con el pasado; en contraposición, a la
violencia de la conquista se alude solo de manera metafórica (hierro y
acero) y expresamente es censurada mediante un llamado en voz alta a
sí mismo a detener la narración:
Que como en lo que dejo escrito traigo en boca siempre el oro,
digo que podían decir estos naturales que antes de la conquista
fue para ellos aquel siglo, el siglo dorado, y después el siglo
del hierro y acero, ¿y qué tal acero? Pues de todos ellos no han
quedado más que los poquillos de esta jurisdicción y de la de
Tunja, y aun estos, teneos no digáis más. (Rodríguez Freyle,
1979:189)
Así, pues, la violencia de la conquista mina la autoridad moral
que funda la conciencia criolla, y por esto es suprimida. Pasemos
ahora a la historia del obispo criollo Lucas Fernández de Piedrahita.
En la Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada, escrita en
1666 pero publicada en 1688 en Amberes, Piedrahita condena tanto a
Sagipa por su tiranía, como a Fernán Pérez de Quesada por su codicia.
Tampoco exime de culpa a Jiménez de Quesada, quien confiesa ser el
autor de todo en el Epítome historial que dejó manuscrito (Fernández de
Piedrahita, 1973: 286). Resulta notable el modo como Piedrahita pone
en duda el argumento utilizado por los españoles para demandar el
16
tesoro de Tisquesusa: ante la afirmación que dicho tesoro les
pertenecía por la rebeldía del indígena al no sujetarse al rey de
España, el autor declara: “Fiera propuesta de hombres, debiendo saber
el más bruto que no puede caber rebelión en quien no ha sido sujeto”
(Fernández de Piedrahita, 1973: 286). Coincidiendo con Francisco de
Vitoria y Las Casas, este comentario revela un rechazo al famoso
protocolo de conquista conocido como el Requerimiento –diseñado por el
jurista Palacios Rubio a principios del siglo XVI–, en el que se
estipulaba que el derecho a las Indias fue donado por el Papa a la
corona española y, por lo tanto, concedía el derecho de hacer la
guerra y expropiar sus bienes a quienes se opusieran a la sujeción
imperial.
Piedrahita recrea el momento en el que Jiménez de Quesada expone,
punto por punto, el Requerimiento a Sagipa. Éste responde, con
“risueño semblante”, que acatará lo pedido, pero –como lo relataron
los otros cronistas– el zipa burla a los españoles con el tesoro
prometido y acusa falsamente a sus enemigos, razón por la cual son
injustamente torturados a muerte por orden del conquistador. Siguiendo
la línea trazada por la escuela de Salamanca –en la relectio de iure belli
Francisco Vitoria consideraba que el Requerimiento no era un título
justo–, y de acuerdo con la posición defendida por Las Casas en la
famosa junta de Valladolid en 1550, Piedrahita considera que el estado
español no tiene soberanía sobre los indios gentiles y, por esto,
critica las acciones de ambos Quesadas y de los otros dos españoles
involucrados en el caso –Gonzalo Suárez Rendón y Gonzalo Martín Zorro
(Fernández de Piedrahita, 1973: 292-3)–. Refiriéndose a Pérez de
Quesada afirma que debiera de saber “que por ningún delito, por enorme
que sea, como lo haya cometido antes de recibir voluntariamente el
bautismo, puede ser punido por semejante juez un gentil, y más siendo
17
príncipe” (Fernández de Piedrahita, 1973: 291); y basándose en las
declaraciones dadas por testigos en el caso criminal contra los
Quesadas –guardadas en el archivo de Simancas–, refiere con detalle
las torturas a las que fue sometido Sagipa. Sin embargo, no considera
provechoso exaltar el valor con que Sagipa enfrentó las torturas pues,
en últimas, murió por tirano y codicioso. Podemos aseverar, entonces,
que para Piedrahita la conquista no es una gesta gloriosa, sino un
espinoso pasado del que intenta distanciarse afirmando los ideales
civilizadores del cristianismo y del imperio ibérico poslascasiano.
Con el transcurso del tiempo, la conciencia de la violencia
colonial en lugar de desaparecer se acentúa, y los historiadores se
ven abocados a intentar un acuerdo con ella. En la Historia de la provincia de
San Antonio del Nuevo Reino de Granada (1701), fray Alonso de Zamora condena la
muerte de Sagipa y afirma que los culpables fueron castigados por la
justicia divina: un incendio destruye la ciudad; Jiménez de Quesada
muere pobre, desterrado y con lepra; su hermano Pérez de Quesada muere
por un rayo que, también, quebró la pierna de Gonzalo Suárez Rendón y,
finalmente, el capitán Gonzalo García Zorro –estos dos últimos
implicados en la muerte de Sagipa– muere violentamente (en un juego de
cañas) atravesado por la lanza de don Diego de Vanesas, nieto por
parte de madre del cacique de Guatavita y de la misma sangre real de
Sagipa (Zamora, 1945: 271). No obstante, para Zamora la muerte del
zipa representaría, como en el caso de Montezuma y Atahualpa, “la
providencia de Dios, para la conversión de las gentes americanas y
castigo ejemplar de la tiranía” (Zamora, 1945: 242).
La ejecución pública de Aquimín y los caciques de la provincia de Tunja
18
El otro caso traumático en la historia de la conquista de los
muiscas es el de la muerte del zaque Aquimín y de sus principales
señores en la plaza de Tunja, en 1540, ordenada por Fernán Pérez de
Quesada. Según Aguado, agraviado Aquimín por el oro que le tomaron y
la prisión que le impusieron los españoles, “deseaba haber entera
venganza de sus enemigos”. Pero no solo el historiador presenta la
resistencia indígena como un acto de venganza individual, también
justifica la masacre como un castigo ejemplar necesario para cimentar
el orden colonial: “con la sangre de los más culpados, [Pérez de
Quesada] castigó y amedrentó a todos los menores, de modo que no hubo
tan presto quién tornase a tratar de otra conspiración” (Aguado, 1956-
1957: I, 341).
Para Castellanos, la muerte de Aquimín es un tema espinoso, si se
tiene en cuenta que Tunja es su lugar de residencia. Sin mencionarlo
expresamente, se refiere al zaque como el rey de Tunja. Tampoco da
mayores detalles de su ejecución: antes que nada deja en limpio el
nombre de Jiménez de Quesada y culpa, como en el caso anterior, a
Fernán Pérez de Quesada, a quien claramente detesta el historiador.
Según Castellanos, Jiménez de Quesada, “para sustentar la paz”, guardó
decoro y respeto al rey de Tunja; pero
fue mal informado […]
quien otra cosa dijo por escrito,
pues si deste Señor después se hizo
justicia, o sin justicia, poca culpa
tuvo quien no lo vio, no oyó, ni supo,
por estar él entonces en España:
hízola Fernán Pérez de Quesada. (Castellanos, 1997: 1201)
19
Nada más dice Castellanos por ahora, pero en el Canto XX de la
historia del Nuevo Reino, que narra la llegada en 1543 del Adelantado
don Alonso Luis de Lugo al Reino, retoma el caso con ocasión del
juicio entablado contra los dos Quesadas por “el crudelísimo castigo /
que hizo Fernán Pérez en los indios / de Tunja, cuando fueron
infamados / de que se rebelaban y querían / matar toda la gente
castellana” (Castellanos, 1997: 1333). Según el autor de las Elegías, el
rumor de una rebelión fue fruto de un indio enamorado de una de las
mujeres de Aquimín. Mal aconsejado por los revoltosos conquistadores
peruanos, Pérez de Quesada mandó degollar al cacique “con harta
cantidad de sus vasallos” sin que tuvieran culpa (Castellanos, 1997:
1333-34). Los Quesadas apelaron ante la Audiencia la sentencia de
destierro, y se marcharon a España a defender su causa. Y aunque de
nuevo el caso queda inconcluso, resulta reveladora la narración de
Castellanos sobre ese pasado violento en la historia de su propia
ciudad: el énfasis del historiador está puesto en los cargos imputados
a los Quesadas, sus varones ilustres, no en el sufrimiento de los
ejecutados. No hay, pues, registro del dolor y del impacto de ese
hecho en el imaginario neogranadino. Sin olvidarlo, el traumático
pasado colonial es para siempre postergado: otra presencia espectral
que deslustra el pasado monumental que busca erigir Castellanos con
sus imponentes Elegías.
Avancemos hasta el siglo XVII. De Aquimín no hay rastro en El
carnero. Piedrahita y Zamora dan cuenta del profundo impacto que dejó la
muerte de los caciques de Tunja en quienes la presenciaron, y un siglo
después de la matanza, Simón escribe un importante relato sobre la
memoria muisca de esas muertes.
En el primer capítulo del libro noveno de la Historia general, en el
que se despliega una mirada melancólica hacia el pasado andino –que
20
emergerá en las letras de los siglos posteriores, y en particular en
la literatura republicana–, Piedrahita trata el caso de Aquimín. El
relato comienza recordando el dolor de los cristianos ante la invasión
árabe de la península, un sufrimiento llorado por más de ochocientos
años. Luego, el autor anuncia que va a tratar de “las calamidades
contra todos los indios del Nuevo Reino” (Fernández de Piedrahita,
1973: 482). Es importante resaltar cómo la empatía por el dolor de los
cristianos se extiende al dolor de los indígenas. Este desplazamiento
del centro de la narración es, en efecto, significativo: invierte la
gesta de la conquista americana y permite concebir la historia desde
la perspectiva de los vencidos; además (si se considera de manera
global el proyecto historiográfico de Piedrahita), se constituye en
una interpelación a la comunidad letrada neogranadina, para que
encuentre su pathos en la apropiación del dolor del otro. El
protonacionalismo criollo se construye a partir de la carga emotiva
que define estas subjetividades coloniales.
Una clara corriente lascasiana atraviesa este relato. Si bien las
reclamaciones de Las Casas anteceden un siglo a la historia de
Piedrahita, al momento de su escritura el Estado ibérico ya había
absorbido la doctrina del obispo de Chiapas y justificaba su soberanía
sobre las tierras americanas en su misión de pastor de los indios. Por
esto, el legado de Las Casas será de largo alcance. Una y otra vez
Piedrahita reitera el rechazo de la conquista militar: “Pero como el
dominio adquirido más con la espada que con la razón, siempre engendra
celos en que se teme de verlo desecho por los mismos medios que se
introdujo” (Fernández de Piedrahita, 1973: 483); se refiere al temor
colonial de una insurrección indígena, el cual lleva a los españoles a
tomar acciones drásticas sin mayores consideraciones: “fingían tratos
imaginario de unos con otros en perjuicio de los españoles, sin más
21
averiguación que había hecho su antojo” (Fernández de Piedrahita,
1973: 484); resalta la inexperiencia de Fernán Pérez de Quesada y el
poco juicio de los vecinos, quienes toman la decisión de apresar a
Aquimín y a los caciques de Toca, Motabita, Samacá, Turmequé, Boyacá y
Suta basándose en acusaciones sin fundamento de un indio (afirmación
que se encuentra también en Castellanos); afirma que los cabos tienen
mejor criterio que los gobernantes, y en su boca pone la justificación
de la razón imperial:
¿Ha de condenarse un Príncipe que tiene derecho a que le
defendamos la vida? Eso no, que se manchará nuestra fama con
la sangre que derramaren sus venas; eso no, que daremos
ocasión a las naciones extranjeras para que llamen tiránico
un dominio asentado con tan justo título como lo tiene
nuestro Rey en las Indias y sobre la razón apasionada que se
tomó con Sacresazipa nunca podrá ser disculpada a su
clemencia la repetición de un error continuado. (Fernández
de Piedrahita, 1973: 485)
De este modo, Piedrahita logra hacer evidente las consecuencias
de estas muertes trágicas –incluyendo la de Sagipa–: al dar pie para
ser juzgado como un Estado tirano, se pone en tela de juicio la
legalidad del Estado español. Por traidor, Aquimín fue condenado a que
le cortasen la cabeza en plaza pública; a los otros caciques y
capitanes se les condenó a muerte a garrote.5 Aquímin es conducido al5 El drama de esta ejecución pública trae al historiador el recuerdo delrelato que hace el Inca Garcilaso –en sus Comentarios Reales– de la muerte deTupac Amaru en el Cuzco. La obra de Garcilaso es importante en la visión de laconquista de Piedrahita, quien lo cita varias veces al pie de página en laedición princeps (1688). Lamentablemente, las ediciones modernas no incluyenesas referencias.
22
cadalso en una mula enlutada, y la ejecución es presenciada por los
españoles y una multitud de indios. El silencio resalta lo traumático
del acontecimiento: “no se oyó rumor ni queja en la plaza que
publicase aquel dolor por común con los demás” (Fernández de
Piedrahita, 1973: 487). A continuación, Piedrahita ofrece una valiosa
reflexión sobre el proceso de represión síquica –que luego el
psicoanálisis definiría como un mecanismo de defensa– que nos impide
tener cabal conciencia de un hecho demasiado violento y abrupto:
Hay algunos sentimientos de primera magnitud, que se recatan
de los labios, porque solamente caben en los dilatados
espacios del corazón, donde así entorpecen los conductos que
dan paso al dolor, que ni respiran para la queja, ni se
alientan para el sollozo. (Fernández de Piedrahita, 1973:
488)
Y termina el relato conmocionado:
¡Lastimoso espectáculo!, donde más se necesitaba de halagos
para imponer el yugo suave del Evangelio, qué de rigores
para que por tantos años se haya dudado si fue verdadera la
conversión de aquellas almas. (Fernández de Piedrahita,
1973: 488)
El padre Zamora relata el hecho en forma similar y, como
Piedrahita, registra el silencio de los indios: “helados de aquel
asombro, nunca visto en sus tierras, no tuvieron aliento para
quejarse, manifestando con mudo silencio su grande sentimiento”
(Zamora, 1945: 307).
23
Sin embargo, la respuesta muisca no fue pasiva ni muda. Así lo
documenta Simón:
De este cacique muerto degollado, dicen los indios
circunvecinos de Tunja, que está la cabeza con el cuerpo de
oro en el arcabuco de Iguaque, y el cuerpo con la cabeza de
oro en el pueblo de Ramiriquí en un santuario. (1981:
III:100)
Estamos ante una experiencia que no logra ser subsumida por el
mundo colonial (semejante a la que se tiene en esos lugares que quedan
por fuera del registro colonial que examina José Rabasa (2011) en las
historias mesoamericanas). Y aunque el relato parezca descabellado,
tiene sentido en el mundo andino, donde los caciques eran momificados
y enterrados en sierras y cuevas con sus posesiones, y venerados en
sus santuarios como ancestros sagrados que seguían participando en la
vida de la comunidad (Correa Rubio, 2004: 78). La simbología del oro
es clara: afirma la descendencia de los caciques del sol; pero, ¿por
qué este doble cuerpo y por qué fue enterrado en Iguaque y Ramiriquí?
No tenemos ninguna documentación al respecto, pero sabemos que ambos
lugares son claves en el mundo muisca y en sus relatos fundacionales
expresados en torno a la luna y el sol: Iguaque estaba asociado con el
relato fundacional de Bachue, la madre procreadora de los muiscas,
quien emergió de una laguna con su hijo para poblar el mundo; está
asociado también con Chía, la luna. Ubicado al oriente del territorio
muisca, Ramiriquí, por su parte, es uno de los caciques primordiales,
hijos del sol como Bochica, el dios civilizador. Desde esta
perspectiva, es significativo que la muerte de Aquimín repliegue el
mundo muisca a sus figuras fundacionales: la luna y el sol, figuras
24
contrapuestas y complementarias que rigen tanto el orden social como
el cosmos (Correa Rubio, 2004: 32-59). Por otra parte, los santuarios
de dos cuerpos cercenados mantienen la memoria de la degollación de
Aquimín, y su localización estratégica (este-oeste) representa un acto
restaurador del orden muisca y del cosmos, por ende una afirmación del
presente y la vida, no un lamento melancólico por un pasado perdido.
Legalmente, el tormento de Sagipa estaba justificado por la
legislación hispánica colonial, sancionada desde las Siete Partidas de
Alfonso X (Séptima Partida, título 30). En el caso de Aquimín, la
rebelión justificaba la ejecución. Pero por estas muertes, el 5 de
febrero de 1547, el Consejo de Indias juzgó a los hermanos Quesada por
aplicar la ley en forma indebida, y aunque inicialmente se les
desterró del Nuevo Reino, luego de las apelaciones las penas por el
tormento y muerte del cacique Sagipa solo sumaron 100 ducados, a pagar
¡a la Corona! (Friede, 1960: 94).
No obstante –tal como lo expresaron Las Casas y Piedrahita– las
muertes de Sagipa y Aquimín ponían en tela de juicio la justicia de
las leyes hispánicas y la legitimidad de la conquista. Más aún, estos
casos hacen posible una reflexión de más largo alcance, pues estas
muertes “ejemplares” revelan la violencia que funda el Estado moderno,
es decir, su colonialidad.
OBRAS CITADAS
25
Adorno, Rolena (2008). De Guancane a Macondo: Estudios de literatura
hispanoamericana. Sevilla: Renacimiento. Impreso.
Aguado, Pedro de (1956-1957). Recopilación historial. Edición de Juan Friede.
Bogotá: Empresa Nacional de Publicaciones. Impreso.
Badiou, Alain, (2001) Ethics: An Essay on the Understanding of Evil. Londres:
Nueva York, Verso. Impreso.
Borja Gómez, Jaime Humberto ( 2002) Los indios medievales de fray Pedro de
Aguado: Construcción del idólatra y escritura de la historia en una crónica del siglo XVI.
Bogotá, Centro Editorial Javeriano. Impreso.
Casas, Bartolomé de las (1992). Brevísima relación de la destrucción de las Indias.
Madrid: Cátedra. Impreso.
Castellanos, Juan de (1997). Elegías de varones ilustres de Indias. Bogotá: G.
Rivas Moreno. Impreso.
Correa Rubio, François. (2004). El sol del poder: Simbología y política entre los
muiscas del norte de los Andes. 1ª ed. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas. Impreso.
Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo (1959). Historia general y natural de las
Indias, Madrid: Ediciones Atlas. Impreso.
26
Fernández de Piedrahita, Lucas (1973). Noticia historial de las conquistas del
Nuevo Reino de Granada. Prólogo de Sergio Elías Ortiz, Bogotá: Editorial
Kelly. Impreso.
Friede, Juan (1956). Documentos inéditos para la historia de Colombia, vol. 4,
1533-1538, Bogotá, Academia de Historia. Impreso.
— (1960). Gonzalo Jiménez de Quesada a través de documentos históricos. Estudio
biográfico, Bogotá, Editorial ABC. Impreso.
Herrera y Tordesillas, Antonio de. (1934) Historia general de los hechos de los
castellanos en las islas y tierra firme del Mar Océano. Madrid: Tipografía de Archivos.
Impreso.
Hunt, Lynn (2007). Inventing Human Rights: A History. Nueva York: Norton.
Impreso.
Osiel, Mark. (1997) “Human Rights Reporting as a Literary Genre,” Mass
Atrocity, Collective Memory, and the Law. Nueva Brunswick: Transaction
Publishers. Impreso.
Rabasa, José (2011). Tell Me the Story of How I Conquered You. Elsewheres and
Ethnosuicide in the Colonial Mesoamerican World. Austin: University of Texas
Press. Impreso.
27
— (2000). Writing Violence on the Northern Frontier: The Historiography of Sixteenth Century
New Mexico and Florida and the Legacy of Conquest. Durham: Duke University Press.
Impreso.
Restrepo, Luis Fernando. (2013). El Estado impostor. Apropiaciones literarias y
culturales de la memoria muisca y de la América indígena. Medellín: Editorial
Universidad de Antioquia. Impreso.
Rodríguez Freyle, Juan. (1979). El Carnero. Edición de Darío Achury
Valenzuela.Caracas: Venezuela: Biblioteca Ayacucho. Impreso.
Simón, Pedro, Fray (1981). Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las
Indias Occidentales. Edición de Juan Friede. Bogotá: Banco Popular. Impreso.
Sontag, Susan (2003). Regarding the Pain of Others. 1ª ed. New York: Farrar,
Straus and Giroux. Impreso.
Subirats, Eduardo (1994). El continente vacío: La conquista del Nuevo Mundo y la
conciencia moderna, 1ª ed.. México: Siglo XXI Editores. Impreso.
Vitoria, Francisco de. (1998). Sobre el poder civil, sobre los indios y sobre el
derecho de guerra. Edición de Luis Frayle Delgado. Madrid:
Technos. Impreso.
Zamora, Alonso de (1945). Historia de la Provincia de San Antonio del Nuevo Reino de
Granada. 4vols. Bogotá: Editorial ABC. Impreso.
28