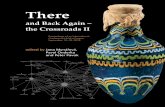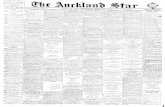Tomás Errázuriz, "Conductores, pasajeros y peatones. Fundamentos para una movilidad motorizada",...
Transcript of Tomás Errázuriz, "Conductores, pasajeros y peatones. Fundamentos para una movilidad motorizada",...
22
INVI
ERN
O 2
012
Tomás ErrázurizLicenciado en Historia y Doctor en arquitectura y estudios urbanos, ambos por la PUC. Actualmente se desempeña como Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule y Sub-Director de la Iniciativa Milenio Centro de Estudios Urbanos y Territoriales de la Región del Maule.
CONDUCTORES, PASAJEROS Y PEATONESFundamentos para una movilidad motorizada1
1 Este artículo está basado en la tesis de doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos del autor titulada “La experiencia del tránsito: Motorización y vida cotidiana en el Santiago Metropolitano 1900-1931”, distinguida con el Premio de Excelencia Tesis Doctoral, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
MO
VILI
DAD
UR
BAN
A
23
1
2
Interesa en este artículo la ilación entre tres elementos: los vehículos motorizados, el espacio de la calle y la experiencia cotidiana. La evidencia contemporánea del impacto de los vehículos sobre la experiencia diaria de las personas y los testimonios de una acomodación de las ciudades a esta formas de movilidad, constituyen una prueba de la importancia y centralidad de la relación. Con el comienzo del nuevo milenio, Santiago ha dado signos claros de que el ideal de modernización urbana corre paralelo al proceso de ‘automovilización’ y renovación de los sistemas de transportes colectivos. La aceleración del crecimiento del parque automotriz, el avance implacable de infraestructura vial, y la enorme inversión en el sistema de transporte colectivo han abarcado toda la escala de la ciudad.
¿Cuál es el origen de este vínculo? ¿Cuándo, cómo y por qué estos vehículos se transformaron en parte de la vida cotidiana de Santiago? Me gustaría sostener que, durante las primeras tres décadas del siglo XX, los vehículos motorizados
pasaron de ser una excentricidad a un elemento cotidiano en la vida urbana de Santiago. Mientras en la gran escala este proceso fue el de la metropolización urbana, en lo particular correspondía a la instauración de los viajes por la ciudad y la experiencia del tránsito como una actividad cotidiana, una práctica inédita de las ciudades contemporáneas que hacia 1930 se instalaba como una necesidad entre la población.
El enfoque instrumental y cuantitativo ha sido la norma entre los escasos estudios que han abordado la dependencia entre la vida urbana metropolitana y los viajes cotidianos o experiencia del tránsito. La atención ha tendido a concentrarse en ciertos vehículos específicos, en fenómenos particulares o en determinados grupos sociales. Estas perspectivas desatienden la experiencia del tránsito en sí y comprenden estos desplazamientos como engranajes para explicar otros procesos urbanos que ya gozan de reconocimiento entre quienes estudian la ciudad (suburbanización, segregación espacial,
metropolización, mercados de suelo, etc.). Este enfoque ha escondido el hecho que, así como el trabajo, la vida familiar o el ocio; el viaje urbano cotidiano constituye una práctica urbana fundamental para el desarrollo de la ciudad y de la vida urbana. Este mismo enfoque ha tendido a reducir la naturaleza de los artefactos que posibilitan estos viajes. Se pasa por alto que no se trata sólo de objetos, sino también de espacios que pueden ser a la vez públicos y privados, móviles y fijos, instrumentales y simbólicos; pueden estar a disposición de los usuarios y a la vez, imponerse sobre estos, se movilizan desde el espacio doméstico hasta los territorios extraurbanos, y su funcionamiento y mantención dependen a la vez del taller mecánico y de grandes usinas transnacionales.
Ampliar la mirada sobre los objetos y enfocarse en el viaje cotidiano y la experiencia del tránsito, implica pensar en un espacio público del viaje. Tradicionalmente, la historiografía urbana ha tendido a estudiar el espacio público como un
24
INVI
ERN
O 2
012
lugar de reunión, conciencia y racionalidad, enfatizando su connotación política. De ahí que la plaza, el café, el mercado o la calle como espacio de confluencia política o de distinción social, sean ejemplos recurrentes. En cambio, el enfoque sobre las calles, caminos e interiores móviles como espacio público en que se desarrolla la experiencia cotidiana del viaje, requiere una perspectiva más amplia y liberada de las superestructuras. En este sentido, las nociones de espacio público propuestas por Humberto Giannini, Néstor García Canclini, y Manuel Delgado, resultan fundamentales para comprender la experiencia cotidiana del viaje como experiencia pública elemental de la vida metropolitana.
La ciudad motorizadaEl fuerte crecimiento demográfico, la densificación y suburbanización de la población, el aumento de las actividades comerciales e industriales, la especialización laboral, el aumento y diversificación de la oferta cultural, la incorporación de nuevas tecnologías urbanas, entre otros, fueron todos fenómenos que se volvieron distintivos de la ciudad durante las primeras décadas del siglo XX. Una de las manifestaciones más evidentes de
estas transformaciones ocurrió en las calles de la ciudad. La circulación que en el siglo XIX había sido empuñada por el movimiento higienista como arma indispensable para mejorar las condiciones sanitarias, adquirió un nuevo valor. Las inéditas posibilidades de movilidad brindadas primero por los tranvías eléctricos y luego por los automotores, fueron prontamente asociadas como fuerzas productivas para el funcionamiento de una lógica capitalista y de modernización urbana. La mayor velocidad, potencia y cobertura ofrecida, no sólo posibilitaba el desplazamiento masivo de personas entre sus hogares y lugares de trabajo, sino que incentivaba además, el comercio, la industria, la especulación inmobiliaria y la extensión de la ciudad hacia la periferia. La productividad de esta asociación promovió la construcción de mecanismos de adaptación y propagación de estos nuevos servicios en la ciudad, permitiendo un aumento considerable de los vehículos en circulación y del número de viajes realizados en ellos.
En sólo tres décadas el contexto del viaje cotidiano cambió drásticamente, siendo el transporte colectivo el que inició esta transformación. La nueva potencia y velocidad de los tranvías eléctricos que corrieron a partir de 1900, introdujeron una serie de experiencias
que se volvieron distintivas de los viajes urbanos contemporáneos: el viaje masivo, la posibilidad de la vida suburbana, la eventualidad de los accidentes de tránsito, etc. Durante la segunda década, los automóviles particulares y de alquiler (taxis) reemplazarían a sus símiles de la tracción animal, prometiendo múltiples beneficios a sus usuarios. Este proceso se completó durante la tercera década del siglo, cuando, primero los autobuses –totalmente ignorados por la literatura- y luego los camiones, sellaron el carácter motorizado de los viajes cotidianos por la ciudad.
Hacia finales de los años veinte la transformación del paisaje urbano era evidente. Los nuevos medios de transporte se impusieron indiscutiblemente sobre los sistemas tradicionales de tracción animal. El carácter irruptivo que distinguió a la introducción de tranvías eléctricos, automóviles y autobuses, las beneficiosas posibilidades de desplazamiento que inauguraban y el signo de modernidad que imprimieron sobre la ciudad, permitieron que, en el corto plazo, los vehículos motorizados se transformaran en la nueva unidad ordenadora de los desplazamientos cotidianos en la ciudad. A diferencia de los vehículos tirados por animales y personas, la instalación de los medios mecánicos demandó una profunda modificación del soporte
Ampliar la mirada sobre los objetos y enfocarse en el viaje cotidiano y la experiencia del tránsito, implica pensar en un espacio público del viaje.
3
1_ Av. de las Delicias esquina de la calle Estado, c.1915Fuente: CHILE AL DíA: áLbUM gRáFICo DE vISTAS DE CHILE, SAnTIAgo: HUME & WALkER, [1916]
2_ Alameda esq. Londres hacia el sur, c.1930Fuente: gRoSS, PATRICIo; RAMÓn, ARMAnDo y; vIAL, EnRIqUE. “IMAgEn AMbIEnTAL DE SAnTIAgo. 1880-1930.” EDICIonES UnIvERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. SAnTIAgo, 1984
3_ Plaza baquedano después de su remodelación para la circulación motorizada durante el gobierno de IbáñezFuente: PoSTALES MoRA, CEnTRo nACIonAL DEL PATRIMonIo FoTogRáFICo
4_ Automóviles en calle Ahumada, c.1930 Fuente: SILvA, JoRgE gUSTAvo. “LA nUEvA ERA DE LAS MUnICIPALIDADES DE CHILE: RECoPILACIÓn HISTÓRICA DE LA vIDA CoMUnAL DEL PAíS qUE AbARCA DESDE LoS PRIMERoS CAbILDoS..” EMPRESA EDIToRA ATEnAS. SAnTIAgo, 1931
5_ Circulación de tranvías y automóviles en la Alameda frente a la biblioteca nacionalFuente: ARCHIvo FoTogRáFICo DEL MUSEo HISTÓRICo
6_ Señalética instalada por el Automóvil Club de Chile en Irarrázaval esquina nueva Ñuñoa, c. 1930Fuente: SILvA, JoRgE gUSTAvo. “LA nUEvA ERA DE LAS MUnICIPALIDADES DE CHILE: RECoPILACIÓn HISTÓRICA DE LA vIDA CoMUnAL DEL PAíS qUE AbARCA DESDE LoS PRIMERoS CAbILDoS..” EMPRESA EDIToRA ATEnAS. SAnTIAgo, 1931
7_ Chauffeur y automovilistas retratados junto al vehículoFuente: CEnTRo nACIonAL DEL PATRIMonIo FoTogRáFICo
MO
VILI
DAD
UR
BAN
A
25
material y normativo. La irrupción de los vehículos motorizados y su progresiva aceptación y legitimación como modelos ordenadores de los desplazamientos, favorecieron la expansión de diversas formas de vida urbana hacia los terrenos suburbanos y generaron una creciente especialización del espacio de la calle. La experiencia de tránsitoLa centralidad del viaje diario y la opción por los vehículos motorizados dieron origen a nuevas imágenes y experiencias que guardaban directa relación con las diferentes formas en que cada habitante se desplazaba diariamente. Aunque siempre habían existido diferencias entre las experiencias que ofrecían las distintas formas de desplazamiento, la incorporación de los vehículos motorizados promovió un progresivo distanciamiento de éstas según la modalidad del viaje. Sin ir más lejos, antes de la entrada de las nuevas tecnologías de transporte, sólo en términos de velocidad, conductores y transeúntes –aunque no libre de dificultades– convivían en las calles. Sin embargo, la aceleración de los desplazamientos producida por los vehículos eléctricos y motorizados, demostraría ser incompatible con la cadencia del caminar, siendo necesaria la progresiva segregación en el uso de la calle y la consecuente diferenciación de experiencias.
Esta progresiva diferenciación de la experiencia cotidiana en los desplazamientos por la ciudad fue posible -en gran parte-, gracias a la construcción social de tres figuras fundamentales de tránsito: el conductor, el pasajero y el peatón. Si bien estas categorías se originaron con anterioridad a la entrada del transporte moderno, la centralidad que adquirieron los viajes en el período de modernización del transporte, situó a esta categorización en un lugar medular para comprender la vida cotidiana en el espacio público metropolitano. Sobre las acciones básicas de conducir, ser conducido o caminar en un entorno de vehículos motorizados, se basó una compleja construcción social que tuvo su origen en la asociación, para cada forma de desplazamiento, de imágenes y experiencias que trascendían el ámbito meramente funcional del viaje. A cada rol se atribuyeron un conjunto de actitudes y comportamientos, deberes y derechos específicos, y una carga histórico-cultural originada en las diferencias y conflictos de interés que distinguían sus desplazamientos diarios respecto de los efectuados desde las otras posiciones.
Las experiencias compartidas y/o las causas comunes transformaron a estos grupos en eventuales cuerpos sociales con capacidad de
Las inéditas posibilidades de movilidad brindadas primero por los tranvías eléctricos y luego por los automotores, fueron prontamente asociadas como fuerzas productivas para el funcionamiento de una
lógica capitalista y de modernización urbana. La mayor velocidad, potencia y cobertura ofrecida,
no sólo posibilitaba el desplazamiento masivo de personas entre sus hogares y lugares de trabajo, sino
que incentivaba además, el comercio, la industria, la especulación inmobiliaria y la extensión de la ciudad
hacia la periferia.
movilizarse y ejercer presión política para conseguir la aceptación de sus demandas e intereses en el ámbito del viaje cotidiano. Mientras, entre los conductores, los modos de asociación se constituían generalmente a través de ciertos lazos formales y permanentes generados a partir de una institución, peatones y pasajeros, tendían a una asociatividad móvil e inestable que encontraba razón de ser en las contrariedades de la contingencia cotidiana.
La naturalización del conflictoEl choque de intereses, el conflicto y la imposición del más fuerte marcaron la pauta del proceso de incorporación del transporte motorizado, en un período en que la voluntad política era la mayor parte del tiempo estéril ante las fuerzas sociales y económicas imperantes. Sólo a partir de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, la asociación del nuevo paradigma de circulación motorizada a la modernización de la ciudad posibilitó su legitimación como sistema ordenador de los desplazamientos. Como nunca antes, durante este período la voluntad política se materializó en las calles y el Estado tomo un rol activo en la organización y transformación de la vida urbana. No obstante, la imposibilidad de eliminar la circulación peatonal, la persistencia de los vehículos a tracción animal y
4
5 6 7
26
INVI
ERN
O 2
012
las distancias insalvables entre las máquinas y los habitantes, legitimó la naturaleza conflictiva del tránsito moderno.
Esta condición tuvo su expresión más álgida en el aumento progresivo de los accidentes de tránsito. Con una gravedad sin precedentes originada en la mortífera combinación de masa, materialidad y velocidad que distinguía a los nuevos medios de transporte, los accidentes de tránsito, al tiempo que justificaban la especialización del espacio de la calle y la diferenciación de las experiencias de viajes, las cuestionaban. En otras palabras, el accidente de tránsito, además de representar un punto de quiebre entre voluntades encontradas, era el testimonio de las diferencias profundas que presentaban las personas en la ciudad según fuese su manera de desplazarse, condicionaba el modo en que los habitantes se desplazaban y las relaciones que establecían con los demás habitantes y vehículos.
Sin embargo, la principal consecuencia del accidente de tránsito sobre la población no era la cantidad de decesos o las pérdidas materiales, sino la presencia del accidente como posibilidad latente. Esta eventualidad del accidente condicionaría inevitablemente las formas de desenvolverse en los espacios de desplazamiento
El accidente de tránsito, además de representar un punto de quiebre entre voluntades encontradas, era el testimonio de las diferencias profundas que presentaban las personas en la ciudad según fuese su manera de desplazarse, condicionaba el modo en que los habitantes se desplazaban y las relaciones que establecían con los demás habitantes y vehículos.
8
9 10
MO
VILI
DAD
UR
BAN
A
27
y las relaciones que se establecían con los demás habitantes. A fin de cuentas, el accidente, como ningún otro fenómeno, acentuaba y ponía de manifiesto las diferencias que presentaban las personas en la ciudad según fuese su manera de desplazarse, de transeúnte, pasajero o conductor, tensionando las relaciones entre ellos hasta su estado más crítico.
Hacia 1930, los beneficios de los vehículos motorizados para el crecimiento de las economías urbanas y nacionales eran un hecho indiscutible y su asociación con el progreso, evidente. Los accidentes de tránsito y las víctimas eran el costo forzoso de la modernización. En este escenario, ¿cómo conciliar el fuerte incremento en el número de vehículos motorizados y el mantenimiento de la seguridad en el transito, sin que los temores y las aprensiones o las medidas tomadas frenaran la industria automotriz y todo el movimiento de bienes y servicios que ésta generaba? Y en el caso específico de los automóviles, ¿cómo aumentar las medidas de seguridad sin que éstas perjudicaran las imágenes de libertad y velocidad que los distinguían?
La respuesta que se impuso y se mantuvo vigente durante gran parte del siglo XX, consagrando la predominancia de los vehículos motorizados
en la vida contemporánea fue básicamente manteniendo a los vehículos motorizados al margen cuando se buscan las causalidades de los accidentes y adaptando la ciudad y la vida urbana a los vehículos motorizados y no lo contrario .
11
12
8_ Pasajeros en autobús de recorrido “Catedral” por el centro de Santiago. Fuente: Centro nacional del Patrimonio Fotográfico.
9_ Tráfico de personas y vehículos en calle Estado, c.1930Fuente: ARCHIvo FoTogRáFICo DEL MUSEo HISTÓRICo
10_ gran expectación frente al choque de un automóvil en SantiagoFuente: ARCHIvo FoTogRáFICo DEL MUSEo HISTÓRICo
11_ Choque de dos autobuses en SantiagoFuente: ARCHIvo FoTogRáFICo DEL MUSEo HISTÓRICo
12_ Plaza de la Constitución ocupada para estacionamientos, c. 1950 Fuente: PoSTALES MoRA, CEnTRo nACIonAL DEL PATRIMonIo FoTogRáFICo