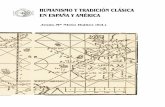Un-dialogo-entre-Hilar-y-Putnam-y-Kant-realismo-interno-y ...
Tiberio y Lusitania.
Transcript of Tiberio y Lusitania.
-749-
TIBERIO Y LUSITANIA*
Manuel SALINAS DE FRÍAS Universidad de Salamanca
1. El desarrollo de las infraestructuras
«Tiberio y Lusitania» puede entenderse de diversas maneras: por una parte, como el estudio de las relaciones entre el emperador y la provincia y de su influencia, más o menos directa, sobre el*la. Por otra parte, como el estudio de los fenómenos que acaecen en la provincia bajo el reinado de Tiberio. Entendido tanto de una manera como de otra, en ninguno de ambos casos la respuesta es fácil. En el primero, porque los testimonios de relación directa entre el emperador y la provincia son muy escasos, por no decir inexistentes. Es algo más que un tópico hablar de una ralentización, cuando no de un claro estancamiento, de la romanización de Hispania bajo el reinado del segundo emperador. Tiberio estuvo en la Península durante la guerra de Augusto contra los cántabros y astures como tribuno militar (Suet., Tib., 9). Después de ese episodio no hay ninguna vinculación directa con un emperador que, por otra parte, prodigó poco los viajes a las provincias y que desde la mitad de su reinado se confinó en la isla de Capri (Suet., Tib., 38-39). En cuanto a entender el título como el estudio de los fenómenos que tienen lugar en la provincia bajo el reinado de Tiberio, está claro que la principal dificultad con que tropezamos es la reducida horquilla cronológica (14-37 d.C.) dentro de la cual habría que datar un dossier constituido sobre todo por fuentes arqueológicas y epigráficas cuyas características hacen que, por lo general, no se pueda dar una fecha tan precisa, sino, solamente, una datación mucho menos exacta, tal como «primera mitad del siglo I» o «siglo I» sin más. Lo que podríamos denominar el «dossier Tiberio y Lusitania» está compuesto aproximadamente por una docena escasa de inscripciones, de las cuales solamente una hace referencia directa al emperador y otras dos a miembros de su familia (vid. «Apéndice» al final), además de las acuñaciones de Emerita fechables bajo su reinado y algunos materiales arqueológicos, los más importantes de los cuales son un grupo escultórico que representaría a Augusto y, a ambos lados, a Tiberio y Druso, hallado en el aula sacra del peristilo del teatro de Mérida, y el templo que presidía el denominado foro provincial de Mérida, cuyos restos se hallan bajo la calle Holguín y cuya excavación ha permitido datarlo con precisión en la época del segundo emperador.
Esta escasez de datos explica que J. d’Alarcão, en su Roman Portugal, pase en silencio sobre la época de Tiberio, saltando directamente desde Augusto hasta
* Este trabajo ha sido realizado dentro del proyecto I+D HAR2011-27719: «Comunidades
cívicas en la Hispania central de Augusto a Diocleciano».
Manuel SalinaS de FríaS
-750-
Claudio (Alarcão, 1988: 13), y parece avalar la conclusión, sostenida en su día por Montenegro (1978: 294), de que Lusitania recibió una menor atención que las otras provincias hispanas por parte de Tiberio. De las tres provincias, la Hispania Citerior es la que ofrece un mayor número de testimonios relacionados con este emperador, especialmente miliarios. Esta mayor frecuencia es lo que hacía suponer a Montenegro que existía un mayor afecto del emperador por esta provincia, que había visitado, como hemos dicho antes, durante la guerra de Augusto contra los pueblos del norte. Sin embargo, creemos que se debe simplemente a la necesidad de organizar los territorios conquistados por su antecesor, su explotación económica y sus infraestructuras urbanas y viarias. Es significativo, en este sentido, que la mayor parte de los miliarios de Tiberio de la Citerior se sitúen en el noroeste, puesto que debió ser él quien terminara de organizar la red viaria, especialmente en relación con Bracara. Un miliario, situado junto al puente de Alconétar, en la provincia de Cáceres, muestra que sin embargo bajo Tiberio continuó la construcción del iter ab
Emerita Asturicam (Roldán, 1968: 174 y n.º 30). Esta misma situación se refleja también en las fuentes literarias, en particular en
Estrabón. El libro III de su Geografía fue redactado en vida de Augusto pero, como se deduce de III, 3, 8 y 4, 20, el autor lo retocó a comienzos del reinado de Tiberio, de manera que el palimpsesto que es la imagen de Iberia que da el geógrafo griego es en realidad, en algunos aspectos, de comienzos del reinado de Tiberio. En este sentido, los detalles que proporciona sobre la Citerior o sobre la Bética son mucho más abundantes que los de la Lusitania. Al describir la costa occidental a partir del Hierón Akroteríon, Estrabón cita las ciudades de Salacia, Moron y Olisipo, sin que mencione ninguna más del interior, excepto Mérida. No deja de ser sorprendente que Estrabón no mencione algunas ciudades de estatuto privilegiado que ya existían en su época: en primer lugar, las capitales conventuales, Scallabis y Pax Iulia, ambas colonias probablemente de fundación cesariana; además, Metellinum, colonia también, fundada por Cecilio Metelo probablemente al final de la guerra contra Sertorio, y Norba Caesarina, colonia de época cesariana también (Richardson, 1996). De Olisipo no dice que fuera municipio de ciudadanos romanos, como en cambio informa Plinio (IV, 117), probablemente creado por César como indica su nombre de Felicitas Iulia y la adscripción de sus ciudadanos a la tribu Galeria (Castillo, 1988). Además de estas, había tres municipia de derecho latino: Ebora
Liberalitas Iulia, Myrtilis y Salacia, de los cuales tres, como acabamos de ver, Estrabón solamente menciona el último. De esta manera, en época de Tiberio, la vida urbana de carácter romano se daba sobre todo en la mitad meridional de la provincia, sin extenderse en ningún modo al norte del Tajo, con las colonias de Emerita, Scallabis, Pax Iulia, Metellinum y Norba; y los municipios de Olisipo,
Ebora y Myrtilis. Esta distribución coincide con la zona dentro de la cual comienzan a
desarrollarse las formas romanas de explotación agrícola representadas por la villa. Las villae más antiguas del Alentejo parecen remontarse a la época de Pompeyo y de César, dentro de un programa por fomentar el establecimiento de colonos en los
Tiberio y luSiTania
-751-
territoria de Pax Iulia y de Mértola (Alarcão, 1988: 63-64). Son villas fortificadas, como la villa de Lousa o la de Monte de Manuel Galo, cuya existencia por lo general acaba a comienzos de nuestra era. A partir de este momento, lo predominante va a ser las villas de peristilo clásicas, de los que son magníficos ejemplos las villas de Torre de Palma, Milreu y San Cucufate en Portugal (Alarcão, 1988: 65-70). Es muy difícil datar con exactitud los momentos iniciales de estas villas, cuya existencia se prolonga hasta los siglos IV y V, experimentando remodelaciones muy importantes a lo largo de su historia. La villa de Milreu, cuya riqueza decorativa llevó a Alarcão a calificarla de villa patricia, fue construida en el siglo I, y en el siglo IV experimentó una reestructuración muy importante, con la construcción de un templo y de diversas estancias de aparato. La villa de Torre de Palma, otra villa de gran riqueza decorativa como atestiguan los mosaicos y estucos conservados, se erigió a comienzos de la Era, sin que sea posible determinar si bajo el reinado de Augusto o el de Tiberio, aunque los hallazgos realizados llevan a proponer una fecha bastante antigua (Lancha y André, 1994: 189-202).
La existencia de estas villae atestigua la formación de una clase de propietarios agrícolas representada en primer lugar por colonos itálicos, pero también por miembros de la aristocracia indígena que habrían conservado sus tierras o adquirido otras nuevas no sabemos en qué condiciones. El caso de los Stertinii documentados en el bronce de Juromenha (vid. infra) parece hacer referencia a una de estas familias de inmigrantes itálicos que, por la razón que fuera, tuvo interés es establecer un hospitium con el gobernador provincial. Hay que suponer que estos individuos no serían unas personas cualesquiera ya que, en este caso, el legado probablemente no habría tenido ningún interés en contraer dicho hospitium. La oligarquía indígena de ciudades como Salacia, cuyas monedas imitan el modelo gaditano, también debía hallarse entre esta clase (Salinas y Rodríguez Cortés, 2000). Con mucho acierto, se ha señalado que la economía de las villas del Alentejo y del Algarbe no se nutría solamente de los cultivos de cereal, vid y olivo, sino que en muchos casos las salazones pudieron ser una actividad económica importante. El hallazgo de abundantes piscinas de salazón de pescado en las villas del estuario del Sado indica la importancia de esta actividad (Edmonson, 1987). También la minería y la explotación de canteras, como las de mármol de Estremoz y Vila Viçosa, han podido enriquecer a los propietarios agrarios de la región. Un ara hallada en las cercanías de Monsanto está dedicada por Ti. Claudius Rufus a [I]ovi O(ptimo) (Maximo), ob
reper[ta] [a]uri p(ondo) CXX[…], suponemos que libras (CIL II, 5132). El dedicante de la inscripción era probablemente un indígena que habría recibido la ciudadanía de Claudio, como sabemos que la recibió otro individuo de Ammaia, Cornelius Macer, que dice haberla recibido viritim a divo Claudio (CIL II, 159=IRCP 618). El dedicante de Monsanto erigió un altar a Júpiter por el hallazgo de un pequeño filón que le había proporcionado 120 libras de oro, unos 40 kgs, es decir, una pequeña fortuna. Aunque el testimonio es un poco posterior a la época de Tiberio, muestra bien, creemos, ese progresivo desarrollo económico unido a la difusión del estatuto de ciudadanía. Aunque este desarrollo solo va a ser claramente
Manuel SalinaS de FríaS
-752-
perceptible a partir de la época de Claudio, el reinado de Tiberio parece haber ido viendo un despegue progresivo y un aumento de la riqueza, debido fundamentalmente a la larga paz de que gozaba la provincia desde el final de la conquista de Hispania.
2. Relaciones políticas
Cuando Tiberio sucedió a Augusto, en el año 14, la provincia de Lusitania tenía ya treinta años de existencia aproximadamente. A pesar de ello, las formas de organización de tipo romano, como hemos visto anteriormente, estaban reducidas a la parte meridional. La vía de Emerita a Asturica estaba en construcción y no se completaría hasta Nerón, a pesar de ello, las oligarquías locales muestran un interés en ser romanos, en vivir como romanos, y se informan de los grandes acontecimientos de Roma y manifiestan su adhesión a los fenómenos políticos que se producen en relación con la familia Caesaris. Un ejemplo son las dos dedicatorias de Metellinum a Germánico y a Druso el menor. La dedicatoria a Germánico debe ser una manifestación más de los honores que se le tributaron con motivo de su fallecimiento misterioso en Siria, presuntamente envenenado por Calpurnio Pisón, de los cuales la tabula Hebana y la tabula Siariensis nos han proporcionado nuevos detalles. La dedicatoria a Druso el hijo de Germánico como patrono de la colonia solo cabe entre los años 23, fecha de su adopción por Tiberio, y el 30, en que fue arrestado por este por instigación de Seyano. El patronato de Druso podría explicarse si los medellinenses hubieran buscado patronos influyentes frente al crecimiento de la nueva colonia de Emerita sobre la cual Augusto o Agripa habían ejercido el patronato.
A partir del año 27, en que se encerró en Capri, Tiberio se desentendió de los asuntos públicos, de manera que no volvió a cubrir las bajas de las decurias de caballeros, no cambió a ningún tribuno militar ni prefecto, ni a ningún gobernador de provincia, y tuvo a Hispania y a siria durante varios años sin legados consulares (Suet., Tib., III, 41). Esta referencia debe referirse a la Hispania Citerior ya que de las dos provincias imperiales hispanas era la única consular.
Existe un documento, sin embargo, de gran importancia para comprender las relaciones políticas en Lusitania en época de Tiberio. Se trata de una tabula de hospitalidad y clientela datada el 21 de enero del año 31, siendo cónsules Tiberio por quinta vez y L. Elio Seyano. El documento procede de Juromenha, Alandroal, en el Alentejo, y tiene unas dimensiones de 37,5 x 29 cms. De acuerdo con él, tres individuos de la gens Stertinia suscribieron un pacto de fidelidad y clientela con el legatus Tiberii Caesaris, L. Fulcinius Trio (n.º 7).
La figura del legatus L. Fulcinius Trio es bien conocida, habiendo atraído la atención de los investigadores por ser uno de los más antiguos gobernadores de Lusitania que se conocen (Alföldy, 1969: 135-136; Saquete, 2005: 279-308). Perteneciente a una familia antigua itálica, aunque sin antepasados consulares, aparece en política durante el año 16 como uno de los acusadores de M. Escribonio Libón Druso (Tac., Ann., II, 28-32). Cuatro años después, en el año 20, Fulcinio
Tiberio y luSiTania
-753-
actuó de nuevo como acusador, esta vez contra Calpurnio Pisón. Por lo que dice Tácito, no parece que las acusaciones de Fulcinio tuvieran mucho fundamento o fueran de mucha relevancia, ya que acusó a Pisón principalmente de mal gobierno cuando fue legado en Hispania; tal vez por ello acompañó sus palabras con tal carga de agresividad y violencia que, tras la muerte de Pisón, Tiberio le recomendó que no echara a perder su elocuencia con actitudes violentas, a la vez que le prometía el apoyo para una segunda pretura (Ann., III, 19). La fecha de esta pretura es desconocida, Trión la habría desempeñado en el mismo año, ostentando a partir del año siguiente el rango de legatus propraetore Provinciae Hispania Ulterioris
Lusitaniae, en el cual permanecería desde el 21 hasta la primera mitad del 31, según Alföldy, ya que en ese año, bajo el consulado de Tiberio y de Seyano, dedicó una estatua a la Concordia como consul dessignatus (CIL VI, 93=n.º 7). Probablemente, Trión regresaría a Roma a comienzos del verano. Desconocemos cuáles fueron las razones que llevaron a Fulcinio Trión a enemistarse con Tiberio y, finalmente, a quitarse la vida por temor a los acusadores. Tácito lo relaciona con la caída y muerte de Seyano; y parece ser que en unas tablillas que dejó consignó muchas acusaciones contra Macrón y los principales libertos del emperador (Ann. VI, 38; Dio Cass. 58, 25, 2 lo llama phílos tou Seianou. Saquete, 2005: 297, siguiendo a Th. Pekáry, MDAI(R) 73-74, 1966-67, 115 ss., cree que las dedicatorias del templo de la Concordia serían ofrecidas el 26 de junio del 31 por personajes próximos a Seyano que pretendían congraciarse con el emperador ante la tragedia que se avecinaba; pero esta interpretación choca con el hecho de que, al parecer, y según los historiadores antiguos, la maniobra de Tiberio contra Seyano fue totalmente sorpresiva y nadie podía imaginar su desenlace).
La tabula de hospitalidad de Juromenha se sitúa pues en el momento de máximo prestigio de Fulcinio Trión, al final de su propretura en Lusitania e inmediatamente antes de ser elegido consul suffectus. Este documento se sitúa dentro de una serie de otros (AE 1952, 49= EJER 18: Mérida, 6 d.C.; Gaia 1, 1983: Monte Murado, 7 d.C.; Gaia 1, 1983: Monte Murado, 9 d.C.; Emerita 16, 1948, 82: Las Merchanas, SA, sin fecha; CMCáceres, 84: Cáceres, sin fecha; Gaceta Num. 119, 1995, 67 y 76: Botija, sin fecha) que muestran que a comienzos del Principado se suscribieron bastantes de ellos en Lusitania, entre indígenas y romanos, lo que debió contribuir en buena medida al progreso de la romanización en esta provincia. Desconocemos en absoluto quienes eran los Stertinii que contrajeron el pacto y cuáles fueron los motivos que llevaron a suscribirlo. El origen de la familia es itálico. Se conocen otros tres Stertinii en la Bética (CIL II 1072 y 1573; AE 1978, 404), además de una mujer de la misma familia en la misma localidad en que apareció el bronce, en Juromenha (IRCP 458): Stertinia Caesia, esposa de L. Licinius Catullus, a quienes dedica la sepultura su hijo L. Licinius Avitus. La impresión que obtenemos de este pequeño conjunto de documentos es que se trata de colonos itálicos, establecidos en las buenas tierras de labor de la Provincia Ulterior, con dos ramas familiares al menos, una en Bética y otra en Lusitania. Sobre su posición social es difícil decir algo. Probablemente los Stertinii lusitanos deberían tener cierta riqueza e influencia social
Manuel SalinaS de FríaS
-754-
ya que, si no, no se comprende que un personaje como Fulcinio Trión, que entonces se hallaba esperando su consulado en Roma, tuviera interés en suscribir ningún tipo de hospitium con ellos. Pero, por otra parte, Stertinia Caesia se casó con un oscuro Licinius Catullus que no parece haber ejercido ninguna clase de influencia local.
Otro documento de gran importancia es el denominado iusiurandum Aritiensium, datado por los cónsules el 11 de mayo del año 37 (n.º 9). Se trata de una placa cuadrangular de bronce hallada cerca de la confluencia del Lampreia con el Tajo, en la freguesía de Alvega. En él, C. Ummidius Durmius Quadratus, legatus pro
praetore C. Caesaris Germanici Imperatoris, consignaba el juramento de fidelidad de los aricienses al nuevo emperador, Gayo César Germánico (Calígula). Aunque el documento saluda la ascensión al poder de Calígula, el gobernador provincial que aparece en él es el que estaba en la provincia en el momento de la muerte de Tiberio, fallecido el 16 de marzo de dicho año, y el tipo de problemática y de relaciones que ilustra tienen que ver, evidentemente, con la situación de Lusitania a finales del reinado de dicho emperador.
C. Ummidius Durmius Quadratus (Alföldy, 1969: 136-137) era natural de Casino, en Italia, y pertenecía a una familia de orden senatorial. Desempeñó los cargos habituales del cursus senatorio, siendo cuestor sucesivamente de Augusto y de Tiberio (en el año 14), edil curul y pretor del erario de Saturno. Fue prefecto de la annona y gobernador de Chipre, cargo que ocupó inmediatamente antes de ser nombrado legatus propraetore de Lusitania, probablemente en el 31 como sucesor de Fulcinius Trio. Tras este cargo, obtuvo el consulado, como consul suffectus, en torno al año 40, y posteriormente fue legado de Claudio en la provincia del Ilírico, y en Siria, entre los años 51 y 57, bajo el reinado de Claudio y de Nerón. Se trata por consiguiente de un individuo de no escaso relieve, con una carrera brillante tanto antes como después del desempeño del gobierno de Lusitania.
En cuanto al juramento en sí, se ha propuesto como antecedente el juramento prestado a Augusto, en el año 32 a.C., por Italia y las provincias de Galia, Hispania, África, Sicilia y Cerdeña, por el que lo proclamaban su jefe en la guerra civil que culminó con la batalla de Accio (Res gestae divi Augusti, 25). Un juramento de este mismo tipo tuvo lugar en Roma al advenimiento de Tiberio y hay que suponer que fue igualmente imitado en las provincias. Tácito especifica que en primer lugar lo prestaron los cónsules ante el emperador y luego, ante ellos, el prefecto del pretorio y el prefecto de la annona; luego, el senado, el ejército y el pueblo (Ann. I, 7). Este testimonio de Tácito creemos que es muy importante porque muestra que el procedimiento contenido en el iusiurandum Aritiensium no tiene nada que ver con prácticas de devoción personal como la fides o la devotio indígenas, sino que se trata del transplante puro y simple de una práctica que era habitual en Roma y que servía para manifestar la fidelidad política hacia el nuevo emperador en su calidad de comandante militar, al estar revestido por el imperium proconsulare. Era natural que en una provincia imperial, como era Lusitania, las ciudades y comunidades indígenas prestaran juramento ante la autoridad provincial, que era el legado que representaba al emperador. Aritium era en estos momentos un oppidum
Tiberio y luSiTania
-755-
stipendiarium y los mag(istri) o mag(istrati) que aparecen en el documento, Vegetus
Taltici y Vibius […]arioni, llevan onomástica romana pero usada a la manera indígena (un cognomen solamente). Los nombres de sus padres, además, que aparecen en los genitivos de filiación, son claramente indígenas.
Como hemos dicho antes, estos dos documentos nos permiten ver las relaciones políticas en Lusitania en época de Tiberio, y la relación del emperador con la provincia, que se ejercía fundamentalmente a través de la figura del legado imperial. Tanto Fulcinius Trio como Ummidius Durmius Quadratus pertenecían a familias senatoriales. Aunque la carrera de Fulcinius es menos brillante que la de Ummidius, ambos alcanzaron el consulado. En el caso de Ummidius, esta carrera se proseguiría brillantemente hasta la época de Nerón, como hemos visto. Es un lugar común afirmar que de las tres provincias hispanas Lusitania parece haber sido la de menor importancia, ya que a ella los emperadores destinaron como legados a individuos de oscuro origen y que muchas veces necesitaban desempeñar otra pretura más para acceder al consulado. No obstante, en estos casos concretos, Tiberio parece haber dado el gobierno provincial a individuos que eran o sus confidentes o detentadores de una carrera importante.
3. El nacimiento del culto imperial
Finalmente, un hecho en el que evidentemente la relación entre Tiberio y Lusitania es muy importante es el del establecimiento y el desarrollo del culto imperial, que se produce precisamente durante el reinado de este emperador. Este culto al emperador se manifestó primero en la capital, Emerita Augusta, y desde ella se extendió al resto. Frente al caso excepcional de Tarraco, en el que conocemos tanto por fuentes literarias como numismáticas la creación en los años 26-25 a.C. de un ara dedicada al culto local a Augusto, coincidiendo con la estancia de este en la colonia, y de un templo a Augusto divinizado a comienzos del reinado de Tiberio, en el año 15 de la era (Quint., Inst. Or., VI, 3, 77 y Tac., Ann., I, 78; cf. Etienne, 1974: 370-375 y 405-414; Fishwick, 1993: 146, 154-163 y 176-177; Garriguet, 1997: 44), para Emerita carecemos de documentos claros que nos informen del momento exacto en que se estableció culto imperial, así como de su organización (Salinas y Rodríguez Cortés, 2007; Salinas, 2007: 207-210).
La referencia más antigua que tenemos es un pasaje de Tácito (Ann. IV, 37) referente a una embajada de la Hispania Ulterior que en el año 25 pidió permiso a Tiberio para erigir un templo dedicado a él mismo y a su madre, Livia, que la mayoría de los historiadores ha supuesto, sin ningún otro dato que lo apoye, que procedía de la Bética. Pero de la referencia de Tácito por sí sola no se puede deducir si los legados procedían de esta provincia o de la Lusitania, y, por tanto, dónde se pensaba crear dicho templo. En Mérida, durante el reinado de Tiberio, se acuñaron algunas series de monedas con la cabeza de Divus Augustus en el anverso, o del mismo emperador, y en los reversos un altar o un templo con la leyendas, respectivamente, Providentiae Augustae y Aeternitati Augustae. Durante el mismo reinado se acuñaron, también, monedas con la efigie de Iulia Augusta, es decir, de
Manuel SalinaS de FríaS
-756-
Livia divinizada. Etienne propuso que el ara Providentiae que aparece en las monedas emeritenses se habría erigido hacia el año 15 a.C., a imitación del de Tarraco y en relación con el culto colonial (Etienne: 378-379). Sin embargo, la ausencia de testimonios epigráficos y arqueológicos y su semejanza con el ara
Providentiae levantada por Tiberio en Roma en el año 29, han llevado a Fishwick a suponer que el ara que aparece en las monedas no es la representación de un altar efectivamente existente en Mérida, sino el de la capital del Imperio, representada con una intención conmemorativa (Fishwick, 1993: 180-184).
Etienne y Fishwick relacionaron ambos, sin embargo, el templo tetrástilo de las monedas de Mérida con el lugar donde se rendiría el culto imperial provincial, centrado en el divus Augustus, a semejanza de lo que había sucedido pocos años antes en Tarraco, cuyo templo, según Tácito, habría servido de modelo para todas las provincias. Este templo ha sido identificado con los restos hallados en los números 35-37 de la calle Holguín, que las excavaciones recientes han permitido datar con seguridad en época de Tiberio (Mateos, 2007; Saquete y Álvarez, 2007). En el entorno de dicho templo han ido apareciendo desde el siglo XVI distintos restos arqueológicos que cabe relacionar con el culto imperial; entre ellos, precisamente, una inscripción al segundo emperador, actualmente desaparecida y conocida por un manuscrito de Forner, que debió formar parte del pedestal de una escultura de Tiberio situada en el pórtico de dicho templo, probablemente. Por otro lado, un relieve de plata hallado en Mérida y conservado en la RAH representa un templo exástilo en cuyo arquitrabe figura la inscripción Divo Antonino Pio Aug. (CIL II, 480). Basándose en las seis columnas de la fachada, Fishwick ha identificado este templo con el denominado Templo de Diana que, según todos los indicios, estaría dedicado también al culto imperial, pero esta identificación ha sido desestimada por Blanco, Álvarez Martínez y De la Barrera (Fishwick, 1993: 183; Blanco, 1982: 30; Álvarez Martínez, 1991: 83-93; De la Barrera, 1994: 487-488).
Las acuñaciones de época de Tiberio coinciden en el tiempo con las inscripciones más antiguas conocidas, un conjunto de pedestales o aras aparecidos en el teatro con la dedicatoria Augusto sacrum (CMBadajoz 145, n.º 712) y la inscripción de Cn.
Cornelius Severus, flamen divi Augusti et divae Iuliae Augustae (AE 1915, 75 = n.º 6). En relación con este momento histórico deben ponerse también las monedas de Emerita con la leyenda IULIA AUGUSTA (Vives, 1924-26: lám. CXLV, nos. 5 y 6), que muestra igualmente el culto a Livia divinizada, y la colocación en el aula sacra, edificada al fondo del peristilo del teatro y alineada con la valva regia de la escena, del grupo escultórico que representaba al propio Augusto, velado como pontífice máximo, entre las imágenes de Tiberio y de Druso (García y Bellido, Esculturas…, n.º 9, lám. 10; Trillmich, 1993: 113-123).
El culto al emperador se extendió rápidamente entre las principales ciudades (Salinas y Rodríguez, 2007). La inscripción más antigua que se conoce fuera de Mérida es la inscripción de Conimbriga dedicada a divus Augustus por Lucius
Papirius L.f., sin la mención de Livia divinizada todavía y sin cognomen en el nombre del flamen, lo cual parece indicar una fecha aún más antigua que la de
Tiberio y luSiTania
-757-
Cornelius Severus, quizás de comienzos de la época de Tiberio (n.º 12=CIL II, 41). El nombre de Lucius Papirius L. f., muestra una relación con Emerita, cuyos ciudadanos se hallaban inscritos en la tribu Papiria. Otra inscripción, la de Albinus
Albui f. flamen Divae Augustae Provinciae Lusitaniae, debe ser fechada poco después de la divinización de Livia en el año 29 (CIL II, 473=n.º 11; Edmonson, 1997: 89-105 propone reconstruir el título como flamen divi Augusti et divae
Augustae provinciae Lusitaniae). Otra inscripción, de Olisipo, menciona a otro flamen Iuliae Augustae, además de Germánico César, Q. Iulius Plotus (n.º 14=CIL
II, 194), y debe datarse por consiguiente a comienzos del reinado de Tiberio. Estas inscripciones muestran la rapidez con que el culto se extendió a otras ciudades a partir de la capital provincial.
Otra ciudad, como hemos visto, donde muy pronto se desarrollaron las nuevas formas de culto es Metellinum. En ella se conocen cuatro dedicatorias, una a Cayo César, el nieto de Augusto, del año 1; otra a Germánico; otra a Druso el Menor; y otra, finalmente, a Claudio (CIL II, 608). Las dedicatorias a Germánico y a Druso el Menor deben datarse también durante el reinado de Tiberio; la inscripción de Germánico lo menciona como divus y debe ser, por tanto, posterior a la fecha de su muerte, el año 19; la de Druso, debe fecharse entre este año y el 33, en que murió también.
En relación con el desarrollo del culto a los emperadores y a los miembros de su familia pueden ponerse también distintos espacios públicos cuya cronología no es fácil de establecer, como tampoco su relación exacta con Tiberio.
Como hemos dicho, en el aula sacra situada en el centro y al fondo del peristilo del teatro, y alineada en el eje principal del mismo, se colocó un grupo escultórico que comprendía a Augusto entre dos togados, identificados por W. Trillmich como Tiberio y Druso el menor. Este grupo se fecharía, según el arqueólogo alemán, entre los años 4 y 14 de la Era, fechas de la adopción de Tiberio y de la muerte de Augusto (Trillmich 1993: 113-123).
De las primeras décadas de la capital provincial debe ser también el denominado Templo de Diana, puesto que sus características arquitectónicas son similares a los elementos más antiguos del teatro, que debió en realidad estar dedicado al culto imperial. Los hallazgos que avalan esta hipótesis son una cabeza de mármol del genius Augusti, hallada en el n.º 2 de la calle Berzocana, a unos 30 m del edificio, una estatua de bronce del genius senatus aparecida en la excavación realizada por J.M.ª Álvarez Martínez en los años 70, que se halló caída en el estanque que estaba situado al lado de la fachada occidental del templo, y el torso sedente de un emperador divinizado aparecido en 1886 en el n.º 22 de la calle Romero Leal, a unos 35 m del edificio (Álvarez Martínez, 1976: 43-53). El templo se hallaba situado dentro del foro colonial, adyacente al cual habría, según Trillmich, un segundo foro, construido probablemente en época de Claudio, en cuya construcción y decoración se recurrió principalmente al mármol, resultando de esta manera un conjunto monumental de gran esplendidez (Trillmich, 2007).
Manuel SalinaS de FríaS
-758-
Tenemos, pues, que en época de Tiberio se habrían concluido las primeras infraestructuras destinadas al culto del emperador que consistirían en el aula sacra del peristilo del teatro y los templos de Diana y de la calle Holguín. Los restantes templos romanos de Lusitania han sido estudiados por T. Hauschild y J. de Alarcão entre otros autores (Hauschild, 1989-1990; Alarcão, 1988; 1986: 75-109), pero es muy poco lo que se sabe con certeza tanto sobre su cronología como sobre el culto al que estarían dedicados.
En conclusión, la relación entre Tiberio y Lusitania se presenta de una manera ambigua debida a la parquedad de datos históricos. El largo reinado de Augusto debió dar tiempo a diseñar las estructuras organizativas de la provincia, creada a comienzos del mismo. Ni Tácito ni Suetonio mencionan el más mínimo incidente o el más mínimo detalle acerca de Lusitania en relación con el reinado de Tiberio, lo que hace suponer, además de una paz generalizada, que la atención del emperador se centró antes en otras provincias, principalmente en la Tarraconense, en la cual quedan numerosos testimonios epigráficos y arqueológicos de su actividad. No obstante, Tiberio destinó como gobernadores de Lusitania a senadores que eran de su círculo inmediato y servían a sus propósitos de poder, aunque fueran de oscuro origen, como L. Fulcinio Trión, o a individuos capaces que garantizaron la fidelidad de la provincia al César y a su sucesor, como L. Ummidio Durmio Cuadrato. Es un hecho comprobado la adhesión de la provincia a César, en primer lugar, y a Augusto y algunos de los miembros de su familia, como Agripa, que debieron ejercer una función de patronato sobre ella. Baste recordar que el nomen Iulius es, con gran diferencia, el más abundante en la onomástica provincial (Navarro y Ramírez, 1993). Es probable que esta simpatía tuviera como contrapartida una antipatía recíproca por Tiberio, al cual Augusto designó como sucesor como mal menor y cuando ya no tuvo otra opción (Tac. Ann. I,10,7; Suet. Tib. 21). No obstante, bajo el reinado de Tiberio se organizó el culto imperial que daría cohesión ideológica a un territorio, por lo demás, heterogéneo en lo que respectaba tanto a su composición social como a su desarrollo económico.
4. El «dossier» Tiberio
1. CIL II, 4651=ILER 1834 (Garrovillas): Ti(berius) Caesar/ divi Augusti f./
Augustus ponti(fex) max(imus)/ trib(unicia) potest(ate) XXVII […]/.
2. CMBadajoz 203=ILER 1046 (Mérida): Ti(berio) Caesari […]/ c(olonia).
A(ugusta). [E(merita)]. 3. CIL II, 607=ILER 1038 (Medellín): [C.] Caesar[i] Aug. f. pont. Cos./ principi
iuventutis.
4. CMBadajoz 368=ILER 1053 (Medellín): Divo Caesari Augusto/Germanico
principi iuventutis.
Tiberio y luSiTania
-759-
5. CIL II 609=ILER 1062 (Medellín): Druso Caesari/ Germanici/ Caesaris f./ divi
Augusti/ pronepoti/ patron[o].
6. CMBadajoz 211=ILER 1558 (Mérida): Cn(aeo) Cornelio Cn(aei) f(ilio)
Pa[p(iria)]/ Severo aed(ili) IIvir(o)/ [fl]amini Iuliae Augustae/ praefecto fabr(um)/
amici/ X pago Augusto.
7. CRAI 1952, 472= AE, 1953, 88= HAEP 4-5, 1953-54, 493= IRCP 479 (Juromenha): Ti. Caesare V L. Aelio Seiano/ cos./ XII K. Febr./ Q. Stertinius Q. f.
Bassus/ Q. Stertinius Q. F. Rufus/ L. Stertitius Q. F. Rufinus/ hospitium fecerunt cum
L. Fulcinio/ Trione leg. Ti. Caesaris liberis/ posterisque eius./ L. Fulcinius Trio leg.
Ti Caesaris Q./ Stertinium Q.f. Bassum Q. Stertinium/ Q. F. Rufum L. Stertinium Q.
F. Rufinum libe/ ros posterosq. eorum in fidem clientelamq./ suam liberorum
posterorumq. suorum/ recepit.
8. CIL VI, 93 (Roma): [L.Fulcinius Trio/ leg. Aug. prov. L]usitaniae/ [cos.] design./
[pto] salute Ti. Caesaris/ Augusti optimi ac/ iustissimi principis/ Concordiae/ auri p.
V/ argenti p. X.
9. IRCP, 647 (Alvega): C. Ummidio Durmio Quadrato/ leg(ato) C(aii) Caesaris
Germanici Imp(eratoris)/ pro praet(ore)/ iusiurandum Aritiensium/ ex mei animi
sententia ut ego iis inimicus/ ero quos C(aio) Caesari Germanico inimicos esse/
cognovero et si quis periculum ei salutiq(ue) eius/ in[f]er[t] in[tul]erit[v]e armis
bello internecino/ terra mariq(ue) persequi non desinam quo ad/ poenas ei
persolverit neq[u]e liberos meos/ eius salute cariores habebo eosq(ue) qui in eum/
hostili animo fuerint mihi hostes esse/ ducam si s[cie]ns fa[ll]o fefellerove tum me/
liberosq(ue) meos Iuppiter Optimus Maximus ac/ divus Augustus ceteriq(ue) omnes
di immortales/ expertem patria incolumitate fortunisque/ omnibus faxint. A.d. V idus
mai(as) in/ Aritiense oppido veteri Cn(aeo) Acerronio/ Proculo C(aio) Petronio
Pontio Nigrino co(n)s(ulibus)/ mag(istratibus)/ Vegeto Taltici […] [V]ibio
[…]arioni.
10. A. Vives y Escudero, La moneda hispánica, Atlas, Madrid 1924 y 1926, lám. CXLVI nos. 6, 9 y 10, monedas con cabeza de Augusto en el anverso y en el reverso templo tetrástilo con AETERNITATI AUG; Vives, op.cit. lám. CXLIII nos. 5 y 7; CXLIV, nos. 8 y 11; CXLVI, nos. 3, 7 y 8, monedas con ara en el reverso y AUG. PROVIDENT. 11. CIL II, 473 (Mérida): Divo Augusto/ Albinus Albui f. Flamen p(erpetuus)/ Divae
Aug(ustae) provinciae Lusita[n(iae)]. 12. CIL II, 41 (Conimbriga): Divo Augusto/ L. Papirius L. f. flamen/ Augustalis
pro/[v]inc(iae) Lu[s]ita[niae].
Manuel SalinaS de FríaS
-760-
13. CIL II, 194=ILER 5534 (Lisboa): Q. Iulio Q. f. Gal. Ploto/ aed(ili) IIvir(o)
flamini/ Germ(anici) Caesaris fla/mini Iuliae Aug(ustae) in perpetuum. 14. EE VIII, 22=Ramírez Sádaba 2003, n.º 16 (Mérida): Tib(erio). Caesari/ divi.
Augusti. f(ilio).
Bibliografía
ALARCÃO, J. de (1986), «Arquitectura romana», en Historia da Arte em Portugal, Lisboa, pp. 75-109.
– (1988a), O domínio romano em Portugal, Lisboa. – (1998b), Roman Portugal, volume I-III, Warminster.
––––– y R. ETIENNE (1977), Fouilles de Conimbriga, I, Paris. ALFÖLDY, G. (1969), Fasti Hispanienses, Wiesbaden. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. (1976), «El Templo de Diana», en Augusta Emerita. Actas
del Simposio conmemorativo del Bimilenario de Mérida, Madrid, pp. 43-53. – (1991), «El Templo de Diana», en Templos romanos de Hispania. Cuadernos de
arquitectura romana, vol. 1, Murcia, pp. 83-93. Augusta Emerita. Actas del bimilenario de Mérida (1976), Madrid. BARRERA, J.L. de la (1994), La decoración arquitectónica de los foros de Augusta
Emerita, tesis doctoral inédita, Cáceres. BELTRÁN, A. (1976), «Las monedas romanas de Mérida: su interpretación histórica», en
Augusta Emerita. Actas de bimilenario de Mérida, Madrid, pp. 93-105. BLANCO FREIJEIRO, A. (1982), «Miscelánea arqueológica emeritense», en Homenaje a
Sáenz de Buruaga, Madrid, pp. 23-32. CASTILLO, C. (1988), «La tribu Galeria en Hispania: ciudades y ciudadanos», en J.
González y J. Arce (eds.), Estudios sobre la Tabula Siarensis, Madrid, pp. 233-244. CURCHIN, L. (1990), The local magistrates of Roman Spain, Toronto.
DELGADO, J.A. (1999), «Flamines Provinciae Lusitaniae», Gerión, 17, pp. 433-461. DURÁN CABELLO, R. (1995), Estudio arquitectónico del teatro y Anfiteatro de Augusta
Emerita: nuevas bases arqueológicas para la historia de la ciudad, tesis doctoral inédita, Madrid.
EDMONSON, J. (1987), Two industries in Roman Lusitania. Mining and garum
production, Oxford. – (1997), «Two dedications to Divus Augustus and Diva Augusta from Augusta Emerita
and the early development of the imperial Cult in Lusitania re-examined», MM, 38, pp. 89-105.
ENCARNAÇÃO, J. de (1984), Inscrições romanas do conventus Pacensis. Subsídios para
o estudo da romanização= IRCP, Coimbra. ETIENNE, R. (1974), Le culte impérial dans la Péninsule Ibérique d’Auguste à
Dioclétien, Paris. FISHWICK, D. (1993), The Imperial Cult in the Latin West, I, 1, Leiden.
Tiberio y luSiTania
-761-
GARRIGUET, J.A. (1997), «El culto imperial en las tres capitales provinciales hispanas: fuentes para su estudio y estado actual del conocimiento», AAC, 8, pp. 43-68.
GARCÍA IGLESIAS, L. (1975), «La hipotética inscripción del teatro de Mérida, reconstruida por Hübner», REE, XXX, 1, pp. 591-602.
HAUSCHILD, Th. (1989-90), «Arquitectura religiosa romana en Portugal», Anas, 2-3, pp. 57-75.
LANCHA, J. y P. ANDRE (1994), «La campagne de la région d’Évora à l’époque impériale: mise à jour des recherches récentes», en J.G. Gorges et M. Salinas (eds.), Les campagnes de Lusitanie romaine, Madrid-Salamanca, pp. 189-202.
MATEOS, P. (2007), «El conjunto provincial de culto imperial de Augusta Emerita», en T. Nogales y J. González (coords.), Culto imperial: política y poder, Roma, pp. 369-394.
MENÉNDEZ PIDAL ÁLVAREZ, J. (1957), «Restitución del texto y dimensiones de las inscripciones históricas del anfiteatro de Mérida», AEA, XXX, pp. 205-217.
MONTENEGRO, A. (1978), «Evolución política durante las dinastías julio-claudia y flavia. Emperadores hispanos, Antoninos y Severos», en Historia de España Antigua II:
España romana, Madrid, pp. 290-344. NAVARRO, M. y J.L. RAMÍREZ (coords.) (2003), Atlas antroponímico de Lusitania
romana, Mérida-Burdeos. NOGALES BASARRATE, T. (2000), Espectáculos en Augusta Emérita, Badajoz. RAMÍREZ SÁDABA, J.L. (1994), «Epigrafía del anfiteatro romano de Mérida», en J.M.
Álvarez Martínez y J.J. Enríquez Navascués (coords.), El anfiteatro en la Hispania romana. Actas del Coloquio internacional, Mérida, pp. 285-289.
– (2003), Catálogo de las inscripciones imperiales de Augusta Emerita, Mérida. RICHARDSON, J.S. (1996), «Conquest and colonies in Lusitania in the late republic and
early Empire», en E. Ortiz de Urbina y J. Santos (eds.), Teoría y práctica del
ordenamiento municipal en Hispania. Revisiones de Historia Antigua II, Vitoria, pp. 53-61.
ROLDÁN HERVÁS, J.M. (1968), Iter ab Emerita Asturicam (Camino de la Plata), Salamanca.
SALINAS, M. (2007), «Provincia Hispania Ulterior Lusitania: imagen literaria y realidad política de una provincia romana de Occidente», en J. Santos y E. Torregaray (eds.), Laudes provinciarum: retórica y política en la representación del imperio romano, pp. 197-214.
––––– y J. RODRÍGUEZ CORTÉS (2000), «Substrato y romanización de las oligarquías locales de la provincia romana de Lusitania», en T. Nogales y J.G. Gorges (eds.), Sociedad y cultura en Lusitania. Actas de la IV mesa redonda internacional, Mérida, pp. 17-33.
– (2007), «El culto imperial en el contexto político y religioso del conventus Emeritensis», en T. Nogales (coord.), El culto imperial. Política y poder, Roma, pp. 577-596.
Manuel SalinaS de FríaS
-762-
SÁNCHEZ PALENCIA, F.J. et al. (2001), «El circo romano de Augusta Emerita», en T. Nogales y F.J. Sánchez-Palencia (coords.), El circo en la Hispania romana, Madrid, pp. 75-95.
SAQUETE, J.C. (2005), «L. Fulcinius Trio, Tiberio y el gran templo de culto imperial de Augusta Emerita», Epigraphica, LXVII, pp. 279-308.
––––– y J.M.ª ÁLVAREZ (2007), «Culto imperial en Augusta Emerita: complejos monumentales y documentos epigráficos», en T. Nogales y J. González (coords.), Culto imperial: política y poder, Roma, pp. 395-414.
TRILLMICH, W. (1990), «Colonia Augusta Emerita, die Haupstadt von Lusitanien», en Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen
Republik und Kaiserzeit, München, pp. 300-310. – (1993), «Novedades en torno al programa iconográfico del teatro romano de Mérida»,
en Actas de la I reunión sobre escultura romana en Hispania, Madrid, pp. 113-123. – (1997), «El modelo de la metrópoli», en Hispania Romana. Desde tierra de conquista
a provincia del Imperio, Milano, pp. 131-141. – (2007), «Espacios públicos de culto imperial en Augusta Emerita: entre hipótesis y
dudas», en T. Nogales y J. González (coords.), Culto imperial: política y poder, Roma, pp. 415-446.
VIVES Y ESCUDERO, A. (1924 y 1926), La moneda hispánica. Atlas, Madrid.