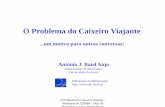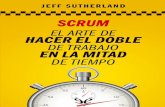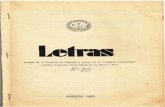Tesis: El motivo del doble en el Libro del desasosiego de Fernando Pessoa
-
Upload
guadalajara -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Tesis: El motivo del doble en el Libro del desasosiego de Fernando Pessoa
2
Índice
Introducción 8
I. Antecedentes 14
I.I Pessoa y la heteronimia 15
I.II Pessoa y las corrientes literarias: ¿Modernismos o Sensacionismo? 23
II. Pessoa y el motivo de doble 27
II.I De adentro al afuera: El desdoblamiento de Pessoa 28
II.II Entre dobles te verás: La multiplicidad del yo 35
II.III El motivo del doble en el Libro del desasosiego: Soares por Pessoa 38
II.IV Instancia prefacial: Conducto del desdoblamiento 40
III. Pessoa y Soares: Definición del doble 43
III.I Discursos del yo real frente a los discursos del yo ideal 44
III.II Soares y los otros 53
IV. Espejos gramaticales 61
IV.I Espejos gramaticales: otra propuesta de lectura 62
Conclusiones 69
Bibliografía general 75
Anexos 79
3
Hefesto hizo un espejo para Dionisio, y el dios, mirándose en él y contemplando la propia imagen, se puso a crear la pluralidad 1
1 Cita adjudicada a los textos órficos extraído de: (Colli, 1996, p. 81)
5
Justificación
Esta investigación tiene como propósito estudiar, por medio del análisis
discursivo, la obra Libro del desasosiego del escritor portugués Fernando
Pessoa. En este acercamiento se evidenciará el motivo del doble dentro de la
instancia narrativa a través del personaje principal Bernardo Soares, quien
funciona como doble ideal de Fernando Pessoa –visto como personaje-; se
expondrá cómo se definen los personajes en relación a su doble así como la
búsqueda de identidad del yo ideal, búsqueda que también resulta ser el objetivo
del desdoblamiento de los personajes.
Fernando Pessoa, es un autor poco estudiado, aún y a pesar de que en los
últimos veinte años las traducciones y reediciones de los textos de este autor han
aumentado en gran medida. Aunque ya no es tan difícil encontrar su obra y
estudios sobre ella, continúan siendo pocos los acercamientos analíticos del
Libro del desasosiego, ya que la mayoría de los estudios se centran en la poesía
adjudicada a sus heterónimos.
Pessoa es el tipo de escritores que difícilmente se puede clasificar en una
corriente o estilo literario específico, su literatura es más bien intimista. Aunque
no se trata de un autor olvidado, ni sin reconocimiento –porque aunque en vida
no se le reconoció como ahora que se considera uno de los más grandes
escritores portugueses-, sin duda, es un autor al que en México se ha volteado a
ver poco desde la perspectiva del análisis. Es así que este trabajo rescatará
6
también el acercamiento a textos relevantes en la literatura universal y que están
inmersos en la búsqueda de identidad del yo contemporáneo.
Sin duda alguna, el gusto y admiración personal por la obra de Fernando Pessoa
es, en primera instancia, uno de los motivos principales para realizar este
acercamiento mediante el análisis discursivo; así como aportar un estudio de
esta obra a nivel local, ya que en la Universidad de Guadalajara no se ha hecho
ninguno específicamente sobre este autor, incluso en la UNAM las tesis que
encontré son muy pocas y en su mayoría están inclinadas a un acercamiento de
la obra pessoanos desde la psicología. Véase entonces esta investigación como
una contribución al análisis de este autor implicando la continuidad de los
estudios que parecieran apenas iniciarse en un nivel académico.
Se decidió estudiar el Libro del desasosiego, debido a que es más explícito en
cuanto al tema del doble, además de ser una multiplicación del yo generada de
manera distinta de como sucede en el drama en gente2 de Fernando Pessoa.
Este libro tiene una estructura fragmentada, como la de un diario personal, se
trata de la autobiografía de Bernardo Soares en la cual se abarcan temas
ampliamente diversos, como la concepción del arte, la descripción y la crítica de
la cotidianeidad en Lisboa y hasta divagaciones con tintes políticos, religiosos y
existenciales, esto y el hecho de que se trate de narrativa permite acercarse a
un Fernando Pessoa –más hermanado con su doble- en una plancha de
disección y no en un aparador repleto de disfraces, hermosos cada uno, pero
confusos en conjunto, como lo son sus heterónimos.
Se presenta en el Libro del desasosiego, además del motivo del doble, una
propuesta de lectura que, aunque al margen de los temas del doble, también lo
sustentan, es a lo que he llamado empíricamente “espejos gramaticales”, por
medio de los cuales expongo cómo a nivel gramatical y semántico existen
también palabras e ideas que se duplican en la instancia narrativa. Pessoa
ahonda en la bipartición del lenguaje –como herramienta de comunicación, pero
2 Término acuñado por el mismo Fernando Pessoa para referirse a su obra heteronímica.
7
también estética-, enfocándose en el significado abstracto y exclusivo de quien lo
lea o escriba. Esta idea resulta de suma importancia para los estudios no nada
más de Pessoa, sino de otros escritores que conjugan el lenguaje, la estética y a
su vez del motivo del doble.
Otra de las intenciones de esta investigación es favorecer la reflexión de los
temas tratados que resultan base de muchas otras indagaciones serias dentro
del análisis literario.
Manera de abordar el texto
Esta investigación se trata de un acercamiento de lectura de la instancia
narrativa del Libro del desasosiego de Fernando Pessoa en referencia al motivo
del doble, en la que se tomará en cuenta los distintos niveles de
desdoblamientos y su funcionamiento en relación al texto.
Para dicho acercamiento utilizaré un margen teórico y metodológico que
permitirá la flexibilidad necesaria para evidenciar las implicaciones extra e
intratextuales y así permitir un nivel más profundo de análisis sin reducir la
investigación sólo a la exposición de los elementos formales que componen el
texto.
La búsqueda de identidad será asimilada por la perspectiva teórica en relación al
doble que plantea Todorov en Introducción a la literatura fantástica, así como
también Antonio Ballesteros en Narciso y el doble en la literatura fantástica
victoriana, así también Gubern con Máscaras de la ficción, estos últimos dos
aunque se trata de investigaciones focalizadas a determinadas obras generan un
gran espectro en cuanto al entendimiento del doble en la literatura, por ello
resultan fundamentales en este trabajo.
Otro de los teóricos que enmarcan este acercamiento discursivo es Gérard
Genette, principalmente con su texto Umbrales, en el cual expone la importancia
del estudio de los paratextos que conforman el texto a analizar lo que es de gran
importancia en esta investigación ya que en el Libro del desasosiego se
8
antepone un prefacio firmado por Pessoa en el cual se gesta el desdoblamiento
principal del libro.
En cuanto a los elementos discursivos que integran el texto y que ponen en
evidencia el desdoblamiento y la manera en la que converge o se enfrenta el
doble me basaré en algunos postulados y herramientas que la sociocrítica
expone, como por ejemplo la manera de abordar los elementos discursivos
desde la perspectiva de instancia narrativa:
Ahora bien, el narrador no sabe lo que cuenta, y menos aún lo que va a contar. Por eso preferimos hablar de instancia narrativa, o de función narrativa del texto, que se traduce a su vez en una serie de puntos de focalización de la voz que no describen obligatoriamente una coherencia. Instancia narrativa esencialmente móvil, cuyos desplazamientos dan lugar a las diversas focalizaciones del relato y que puede a su vez ser invertida o atravesada por discursos eventualmente contradictorios. (Cros, 1986, p. 145)
Esto último resulta de suma importancia en esta investigación ya que es el
análisis sociocrítico el que parte de la identificación de los discursos dentro del
texto, aun cuando éstos sean tácitos y no evidentes en una primer lectura, es
este tipo de acercamientos el que evidencia las contradicciones y el
enfrentamiento no nada más del doble sino de la definición de uno frente al otro
exponiendo así la movilidad del yo en la instancia narrativa.
Objetivos
• A partir de un acercamiento discursivo evidenciar el motivo del doble en el
Libro del desasosiego de Fernando Pessoa
• Encontrar una definición precisa del motivo del doble en relación al Mismo
y al Otro, y cómo operan en el texto.
• Exponer la posible supresión del ego para posicionarse en el afuera a
través de la multiplicación del yo; en el Libro del desasosiego de Fernando
Pessoa.
9
Hipótesis
Parto de la afirmación de que el Libro del desasosiego de Fernando Pessoa
presenta elementos suficientes para encontrar el motivo del doble en las
siguientes variantes: representación del yo real en el ideal, el yo en los otros, y la
multiplicación del yo.
Evidenciar este fenómeno como un instrumento narrativo que da cuenta de una
lectura que expone la búsqueda del yo como vía para la definición del ser.
Entonces pues, se presenta a continuación el acercamiento analítico del motivo
del doble en Libro del desasosiego de Fernando Pessoa, partiendo de los
antecedentes de la obra del escritor portugués para después ir delimitando esta
investigación hasta cumplir los objetivos aquí citados.
11
I.I Pessoa y la heteronimia
Hablar de Fernando Pessoa y no hacer mención del doble, de la multiplicación
del yo o del desdoblamiento es imposible, sobre todo cuando el referente
inmediato de este escritor son sus heterónimos que incluso han sido estudiados
en sí mismos dejando de lado al creador; sin embargo, en este trabajo me
limitaré al Libro del desasosiego, que por el contrario de la otra obra de Pessoa
ha sido tratado más como manifiesto poético sin tratar el fenómeno del doble,
que aunque no explícito como en su trabajo poético, también se presenta.
Cuando el tema del doble se pone en la mesa abundan los ejemplos literarios
donde el doble de uno resulta monstruoso, ya sea interior o exteriormente. En el
caso de Fernando Pessoa y más específicamente en el Libro del desasosiego,3
el doble aparece de una manera muy sutil, con esto quiero decir que la
multiplicación del yo que se percibe en este texto es inteligentemente tácita,
diluida y no expuesta al lector.
Comenzaré por explicar qué es la heteronimia para después dar paso a las
generalidades de ésta en Fernando Pessoa, lo que permitirá al lector situarse en
3 La edición que es utilizada en esta investigación es la del Libro del desasosiego, Editorial Acantilado, 2005, con la traducción del portugués al español por Perfecto E. Cuadrado en 2002. Es importante considerar esto, ya que editorial Acantilado reeditó el libro incluyendo fragmentos que no aparecieron en la primer edición publicada en español por Editorial Seix Barral con traducción de Ángel Crespo en 1984.
12
el contexto de esta investigación que tiene como propósito analizar el motivo del
doble en el Libro del desasosiego de Fernando Pessoa.
La heteronimia4 se puede definir como el fenómeno donde dos vocablos tienen
una gran proximidad semántica pero proceden de raíces distintas, algunos
ejemplos claros en el español son: toro-vaca, caballo-yegua, yerno-nuera. Por
otro lado, dentro de la literatura se le llama heteronimia al fenómeno literario en
el que los textos son escritos por un mismo autor, pero que se hacen públicos
con el nombre de un autor ficticio (autor-personaje), y donde el texto mismo tiene
un estilo distinto al del autor real, por lo tanto, el autor heterónimo y su obra se
caracterizan por contar con cierta autonomía del autor real.
Además del término de heteronimia para esas voces poéticas y autorales
ficticias, se ha utilizado también el término “escritura apócrifa”, sin embargo, hoy
en día la definición referente a los heterónimos está clara aunque se pueden
encontrar investigaciones o análisis donde se utilice el término de escritor
apócrifo como sinónimo de heterónimo.
Heterónimo proviene del griego “heteros: diferente” y “onyma: nombre”; a
diferencia del concepto de seudónimos o apócrifos, la heteronimia no se había
considerando dentro de la literatura hasta el siglo pasado. Fernando Pessoa fue
uno de los escritores que con su literatura marcó claramente la diferencia entre la
heteronimia y los otros términos referentes al uso de nombres o personajes que
se intentaba hacer creer que eran reales adjudicándoles la autoría de los textos;
de los términos más utilizados y que incluso se llegó a usar casi como sinónimo
de heterónimo es “apócrifo”, pero finalmente éste es más cercano a lo que es la
seudonimia.
4 En el Diccionario María Moliner se define a la heteronimia como: “(de ‘heterónimo’) f. Ling. Hecho de que dos palabras de significado muy próximo procedan de étimos diferentes; como ‘caballo’ y ‘yegua’”. Cito también la definición de heterónimo ya que es donde se adjudica a la palabra el fenómeno literario además del gramatical: “(de ‘heter-‘ y ‘-ónimo’) 1 m. Ling. Vocablo que tiene con otro una relación de heteronimia. 2 Nombre diferente del suyo propio que un autor utiliza para firmar sus obras (Diccionario María Moliner, 2007).
13
Resulta necesario remarcar que la heteronimia y la seudonimia no son lo mismo:
la última se limita al nombre que firma el texto, la heteronimia constituye una
estructuración que parte desde la creación del autor-personaje y que derivará en
un texto literario que le pertenece en oficio al autor real, pero que en el sólo acto
de colocar la obra fuera de él mismo, el texto deja de pertenecerle a alguien
“real”. La diferencia radica en que la seudonimia se refiere a la obra del autor
pero dando el crédito de ésta a otro nombre que sustituye el del autor mismo; la
heteronimia, en cambio, parte del autor pero se desarrolla fuera de él y de sus
límites tanto biográficos como de estilo.
Fernando Pessoa es el ejemplo más cercano que se tiene cuando se habla sobre
heteronimia, aunque no es ni el primero ni el último escritor que ha utilizado este
recurso literario, quizá sea porque es de los pocos que logró casi en su totalidad
separarse de sus heterónimos creándoles una identidad literaria sólida. Sin
embargo, podemos mencionar otros autores que han recurrido a la heteronimia,5
por ejemplo, el español Antonio Machado con Juan de Mairena, siendo uno de
los autores heterónimos más leídos y estudiados de manera separada al mismo
Machado.
Otro de los autores, además de Pessoa, que más atención pusieron en los
detalles que construyen un heterónimo es el argentino Juan Gelman quien
publicó tres libros: Traducciones I de John Wendell (inglés), Traducciones II de
Yamanocuchi Ando (japonés) y Traducciones III de Sidney West
(norteamericano), los tres autores ficticios y de los cuales el único crédito que
Gelman se adjudica es el de traductor de cada uno de ellos, creando así un
juego heteronímico completo al otorgarles su propia voz poética y en el cual el
autor real interactúa traduciendo –entendamos al traductor como alguien que
tiene un amplio conocimiento literario y lingüístico del autor que traduce para no
perder la intención poética del idioma original-.
5 Algunos llamados “autores apócrifos” porque su naturaleza es más de seudónimo que heterónimo pero con la intención literaria muy cercana.
14
Al contrario de lo que puede pensarse en primera instancia la lista de autores
que han utilizado el recurso de la heteronimia es amplia: Miguel de Unamuno con
el poeta Rafael, Max Aub con el pintor Jusep Torres Campalans, Félix Grande,
José María Merino, e incluso hay quienes señalan a algunos personajes de la
obra de Shakespeare como heterónimos del escritor inglés, ya que son
presentados con cosmovisiones tan distintas al autor que parecen ser
autónomos. Sin embargo, dentro de todos los escritores que hayan creado
heterónimos o que hayan intentado concretar este juego literario, sin duda,
Fernando Pessoa es referente e influencia primordial en la heteronimia.
A lo largo de la historia de la literatura han aparecido junto a la creación, las
poéticas que intentan explicar el fenómeno literario –algunas otras junto de la
crítica pretenden delimitarlo-. Desde Aristóteles e incluso Sócrates con la idea de
que la poesía pasa por la conciencia y la razón; más adelante Edgar Allan Poe
en su texto The Philosophy of composition y Boileau –aunque éste con una
poética poco flexible- persiguen la idea de dejar las musas, la inspiración y el
“corazón inflamado” en la parte primitiva del proceso creativo, y entonces dar
paso a cimentar la obra en un proceso guiado y estructurado por la razón,
teniendo dominio de las intenciones y trabajar el texto una y otra vez. Pessoa era
de estos autores que convierten a la creación literaria en quehacer, su
heteronimia es una clara muestra de esto, ya que, más allá del trabajo que
implicaría cada texto literario, existe la creación del autor de cada uno de ellos,
no nada más en nombre, sino biográficamente y con estilo literario propio. Por
ello, no se deben confundir los heterónimos con personajes, al respecto Octavio
Paz señala:
No es un inventor de personajes-poetas sino un creador de obras-de-poetas. La diferencia es capital. Como dice Casais Monteiro: ‘Inventó las biografías para las obras y no las obras para las biografías’. Esas obras –y los poemas de Pessoa, escritor frente, por y contra ellas- son su obra poética (Paz, 1971, p. 87).
Fernando Pessoa pensaba que al ser poeta se adjudicaba el privilegio de poder
ser otro mediante la poesía: “Sé plural como el universo” (Pessoa, Sobre
literatura y arte, 1985, p. 59); esta pluralidad no se refiere a la actitud del escritor
15
ni a la creación de personajes dentro del universo poético o narrativo sino en la
creación y comprensión meticulosa de esta idea de la pluralidad otorgando cada
voz –poética y hasta filosófica- a un autor perteneciente a sus heterónimos:
Fijar un estado de alma, aunque no lo sea, en versos que lo traduzcan impersonalmente; descubrir las emociones que no se han sentido con la misma emoción con que se sintieron, éste es el privilegio de los que son poetas, porque, si no lo fueran, nadie los creería (Pessoa, Sobre literatura y arte, 1985, p. 54).
Es justo mencionar la parte biográfica de Fernando Pessoa, o al menos su
cosmovisión ante la literatura, misma que constituye casi la totalidad de su vida,
ya que fue un hombre muy solitario, dedicado a su trabajo como traductor de
cartas en la oficina de correos en Lisboa y, por otro lado, a sus lecturas y escribir,
fuera de esto su biografía es construida por sus pocas relaciones e influencias
como su madre, su padre y Ophélia Queiroz (la única mujer de la que se sabe
Fernando vivió mucho tiempo enamorado).6 La cosmovisión de Pessoa parece
estar delimitada por la constante lucha interna en la que se encuentra, se siente
ajeno a su generación, y ajeno a la función del individuo dentro de la sociedad, si
bien cumplía con lo que se “tiene que hacer”, sus cartas y textos demuestran la
inconformidad continua de pertenecer al mundo mismo, cayendo siempre en la
melancolía cosa que en parte propicia su heteronimia:
No sé quién soy ni qué alma tengo. Cuando hablo con sinceridad, no sé con qué sinceridad hablo. Soy diversamente otro respecto a un yo que no sé si existe (si es esos otros) (…) Me siento múltiple. Soy como una habitación con innumerables espejos fantásticos que distorsionan en reflejos falsos una única realidad anterior que no está en ninguno y está en todos (Pessoa, Sobre literatura y arte, 1985, p. 58).
Pessoa, en su literatura evidencia su influencia de los clásicos y de la poética
socrática, atravesando la poesía por la razón. Su necesidad de multiplicación del
yo desemboca en la heteronimia, quiero decir, ésta no es nada más porque el
6 Recientemente se publicó un libro ilustrado Cartas a Ophélia traducido por Alejandro García y publicado en la editorial Libros del zorro rojo, Barcelona, 2010. Es una compilación de las cartas de amor que le escribía Fernando Pessoa a su amada Ophélia Queiroz, siendo estas cartas –no se ha hecho pública ninguna de ella dirigida al escritor- una de las pruebas del enamoramiento obsesivo que vivió Pessoa; además, se agregan varios poemas que habían sido escritos bajo los heterónimos de Álvaro de Campos y Ricardo Reis, pero que fueron originalmente escritos para Ophélia.
16
autor haya tenido problemas de identidad como en tantas investigaciones se ha
dicho –acercamientos más propiamente de la psicología que de la literatura-,
sino que además de esto existe una intención consciente de la creación de los
otros poetas que parten de él, Octavio Paz dice:
Hay algo terriblemente soez en la mente moderna; la gente, que tolera toda suerte de mentiras indignas en la vida real, y toda suerte de realidades indignas, no soporta la existencia de la fábula. Y eso es la obra de Pessoa: una fábula, una ficción. Olvidar que Caeiro, Reis y Campos son creaciones poéticas, es olvidar demasiado. Como toda creación, esos poetas nacieron de un juego. El arte es un juego –y otras cosas. Pero sin juego no hay arte (Paz, 1971, p. 89).
Si bien Fernando Pessoa nunca asume su multiplicidad en sus textos como algo
totalmente intencional y pensado, tampoco lo adjudica directamente a sus
“desordenes mentales”. Como sea, la estructuración ordenada y los destellos
lúdicos en sus textos son evidentes. Respecto a esta ambigüedad en relación
con la causalidad de la heteronimia, el mismo Pessoa señala:
Que esta cualidad en el escritor sea una forma de histeria, o de la llamada disociación de personalidad, el autor de estos libros ni lo rechaza ni lo apoya. De nada le serviría, esclavo como es de la multiplicidad de sí mismo, concordar con ésta o con aquella teoría sobre los resultados escritos de esta multiplicidad (Pessoa, Sobre Literatura y Arte, 1985, p. 60).
Aunque la intención de huir de su realidad y su trastorno psiquiátrico es de gran
peso para entender el uso de los heterónimos, no hay que perder de vista la
ironía y la intención lúdica que conlleva la creación literaria en sí, sin embargo,
en el momento que el autor asume un problema de personalidad podemos
concluir que parte de la creación de otros autores, que a su vez representan
diferentes voces que parten de sí mismo, son una nave que le permite evadir su
realidad convirtiéndoles en posibilidades de formas de vivir a las que Fernando
no se atreverá nunca a llegar. A este respecto Ordoñez –autor del libro Fernando
Pessoa, un místico sin fe- señala:
Desde esta perspectiva, la heteronimia podría tomarse como una especie de salvavidas al que se aferra para sobreponer los obstáculos y los avatares de la realidad concreta. El fenómeno heteronímico podría ser considerado como una lucha contra el aislamiento que, paradójicamente, hace de la soledad su arma fundamental: mediante el cultivo de su soledad Pessoa rompe su aislamiento. Ahora, en un sentido más amplio, esta lucha, en tanto síntoma de inadaptabilidad, es una actitud de rebeldía ante un orden en cuyos marcos no
17
encuentra confort, ni en lo metafísico (…) ni en lo concreto social, pues Pessoa se negó siempre a la responsabilidad de las instituciones: familia, trabajo, escuela, etcétera (Ordoñez, 1991, p. 21).
Resulta inevitable a través de la crítica, la historia o incluso en el momento de
auge, nombrar la corriente literaria de quienes escriben y son leídos en
determinado momento cultural e histórico. Para Pessoa fue el sensacionismo,
nombrado así por él mismo y haciéndolo referente literario en la revista Orpheu,
donde él y otros poetas portugueses del mismo tiempo publicaban. La
heteronimia misma es un reflejo del sensacionismo, si bien Caeiro, Reis y
Campos –heterónimos más conocidos de Fernando Pessoa- tienen diferentes
estilos que pueden entrar cada uno en alguna corriente literaria ya creada, partir
de los sentimientos que según Pessoa tienen origen en el vacío y en lo no
constituido, es lo que los une dentro de esta corriente literaria. Es interesante
cómo el autor decide no dejarlos sueltos a cada uno dentro de sus estilos, ya que
siempre los hermana en el vacío, ni siquiera hermanarlos en su origen que es él
mismo, sino en lo que está más allá de la poesía,
La raíz de los heterónimos está en una necesidad muy profunda de Pessoa de liberar las voces poéticas que escucha dentro de sí mismo. Esa disociación de su personalidad es la fuente de las personalidades múltiples que escriben los poemas de los heterónimos. En un reciente estudio (Sao Paulo, 1982) la profesora Leyla Perrone Moisés ha defendido sutilmente la tesis de que Pessoa habla por distintas voces poéticas no porque tenga muchas personalidades sino porque no tiene ninguna: Pessoa es un vacío (Rodríguez, Monegal Emir,1985, Vuelta, 105, p. 17).
La única publicación íntegra que hace Fernando Pessoa en vida es el poemario
Mensagem (Mensaje), además de un buen número de poesías publicadas en
revistas tanto en Portugal como fuera de ese país, algunas bajo su nombre, otras
bajo los heterónimos, pero no es sino hasta 1982 cuando por primera vez se
edita el Libro del desasosiego, que hasta antes de entonces no era más que un
fragmentado borrador de un libro guardado por el mismo Pessoa en un baúl de
su casa; de esta forma sale a la luz de los lectores una de las obras más
conocidas y la más importante del poeta portugués.
Al lado de toda la obra poética de sus heterónimos, este libro está escrito en
prosa y está construido por fragmentos con tintes poéticos, con aforismos y hasta
18
divagaciones filosóficas, escritos entre 1913 y 1935,7 fue publicado después de la
muerte de Fernando y aunque los apuntes fueron encontrados desordenados y
algunos incompletos, la intención del escritor portugués para estos textos era
presentarlo como autobiografía del heterónimo Bernardo Soares.
En el Libro del desasosiego de Fernando Pessoa –como en la mayoría de su
obra- dominará la ambigüedad y el despojo, cuestionamientos tan distintos como
las ideas mismas de cualquier persona, exponiendo reflexiones caóticas pero
conducidas por el entendimiento de que fingir también es una forma de
conocimiento. Fingir el caos, el despojo, fingir el mismo desconocimiento: “El
poeta es un fingidor, finge tan profundamente que hasta finge que es dolor, el
dolor que en verdad siente” (poema Autopsicografía en: Pessoa, Antología
Poética, El poeta es un fingidor, 2009, p. 126)
Cuando se habla sobre Fernando Pessoa se habla de todo y se termina
hablando de nada, si bien es factible hacer acercamientos muy específicos a su
obra –como es el caso de esta tesis que plantea centrarse en el motivo del
doble- siempre se van a dejar fuera muchos aspectos de peso en su obra, esto
precisamente por la multiplicidad que tienen los textos del escritor portugués, y
con multiplicidad no me refiero nada más a la tan mencionada heteronimia, que
si bien llega a ser uno de los rasgos más evidentes en cuanto a multiplicidad de
estilo, dentro de estos mismos hay otras tantas cosas más que llaman la
atención no solo del lector, sino de los críticos de su obra o de la literatura en
general. Ángel Crespo traductor y estudioso de la obra de Fernando Pessoa dice
al respecto:
7 El periodo de 1913 a 1935 corresponde a los últimos 22 años de Fernando Pessoa. En 1913, Fernando ya era reconocido como poeta en la escena literaria de Portugal y algunos grupos intelectuales en París, es a partir de aquí con ya cierta estabilidad emocional, pero sobre todo profesional –en cuanto a la profesión de escritor y no traductor se refiere-, que los fragmentos del Libro del desasosiego comienzan a escribirse. Es natural inferir que este libro comenzó más como un diario personal que otra cosa, sin embargo, también resulta notoria su estructurada literaria además de las muchas líneas e ideas que utilizó en otros poemas o artículos publicados en vida. Fernando Pessoa muere en 1935 y hasta entonces se encuentran fragmentos de ese período en este libro, lo que da como resultado un libro sumamente personal, fragmentado y fluctuante en cuanto a cosmovisión.
19
La obra poética de Fernando Pessoa (Lisboa, 1888-1935), sobre ser una de las más ricas y profundas de la lírica contemporánea, se presta a tal número de lecturas, a veces contradictorias entre sí, que todavía no se ha llegado, y tal vez no se llegue nunca, a un relativo consenso crítico sobre la mejor dirección, ya que no el mejor camino, a seguir para explorar sus inagotables filones estéticos e ideológicos. Porque, a su modo, es decir, partiendo siempre de un idealismo esotérico, y en no escasa proporción judeocristiana malgré lui, en el que se advierten contaminaciones nietzscheanas y neopaganas urgencias, Pessoa fue, además de poeta, narrador pensador metafísico y político, teórico de la economía comercial y la sociología, autor dramático, crítico literario y, sobre todo esto y algo más, un decidido “indisciplinador de almas”. (Crespo, 1984, pp. 5-6)
La búsqueda de identidad, o la necesidad de definirse partiendo de uno y
representándose en el otro es otro de los aspectos que caracterizan la obra de
Pessoa, y que además cimentan el Libro del desasosiego, problemática que
atañe aún a muchos escritores y filósofos, en Pessoa el problema de identidad
del yo contemporáneo, aquél que en medio de conflictos bélicos y de una
modernidad que los rebasaba se ve desprotegido, irreconocible, con una
necesidad dolorosa de encontrarse de nuevo.
Se ha considerado a Fernando Pessoa como modernista sin embargo, esta
clasificación se hace en un vano intento de encasillar al escritor o agruparlo
dentro de alguna corriente literaria en su país; si bien es cierto que junto con Sá-
Carneiro fundaron la revista Orpheu donde diversos manifiestos modernistas con
cortes futuristas fueron publicados, la literatura de Fernando Pessoa nunca podrá
ser clasificada como una modernista o futurista, a menos sólo si se refiere a los
temas del hombre moderno donde su orfandad divina lo conducen a la búsqueda
de identidad mediante la reestructuración de la filosofía y literatura clásica; pero
esto sería una argumentación desesperada para justificar el “modernismo” en
Pessoa.
I.II Pessoa y las corrientes literarias: ¿Modernismo o Sensacionismo?
¿Cómo clasificar a un escritor que escribió como muchos distintos dentro de una
corriente literaria que debe seguir ciertos lineamientos estéticos? Es una tarea
donde las conclusiones, cualesquiera que fueran, resultarían indefinidas,
anticipándose a esto -o quizá por la sencilla razón de que los heterónimos de
20
Pessoa aunque separados nunca se separarían de su raíz- Pessoa se clasifica a
él como a sus otros dentro del “Sensacionismo” corriente literaria que no figura
como tal dentro de la historia general de la literatura, una clasificación que
funciona más bien como manifiesto, a continuación citaré fragmentos donde el
mismo Pessoa explica el “Sensacionismo” como movimiento literario:
(…) para el Sensacionista, cada idea, cada sensación ha de ser expresada de una manera distinta de como se expresa otra. ¿Hay reglas, sin embargo, dentro de las cuales esa idea o sensación tiene básicamente que ser expresada? Sin duda que las hay, y son las reglas fundamentales del arte. Son tres:
1. Todo arte es creación, y está por tanto subordinado, al principio fundamental de toda creación: crear un todo objetivo, para lo cual es necesario crear un todo parecido a los todos que hay en la Naturaleza (…) Un poema es un animal, dijo Aristóteles; y así es. Un poema es un ente vivo.
2. Todo arte es expresión de algún fenómeno psíquico. (…) Hay ideas vulgares e ideas elevadas, hay sensaciones simples y sensaciones complejas; y hay criaturas que sólo tienen ideas vulgares y criaturas que muchas veces tienen ideas elevadas.
3. El arte no tiene para el artista fin social. Tiene sí un destino social, pero el artista nunca sabe cuál es porque la Naturaleza lo oculta en el laberinto de sus designios.(…)
Dijimos que uno de los principios sobre los que se asentaba el Sensacionismo –pese a, claro está, no asentarse en ningún principio- es el de que la expresión está condicionada por la emoción a expresar. (Pessoa, Sobre Literatura y Arte, 1985, pp. 110-112)
El sensacionista pues, no se deberá basar en ninguna poética que delimite un
estilo o un tema en específico qué abordar, se trata de expresar lo que se siente,
dejar a la poesía ser, o mejor dicho, dejar que el ser de la poesía se exponga. Es
dentro de esta poética abierta donde puede caber cualquier poesía y cualquier
tema –siempre con la representación hacia el interior ya que se parte de ideas y
sensaciones-; queda claro que el modernismo tuvo sus expresiones literarias en
Portugal con contemporáneos y amigos de Pessoa, pero ¿Qué escritores se
pronunciaron como sensacionistas en Portugal en el tiempo de Fernando
Pessoa, además de él?:
21
[El Sensacionismo] Tiene sólo 3 poetas y tiene un precursor inconsciente. Lo esbozó ligeramente, sin querer, Cesário Verde. Lo fundó Alberto Caeiro, el maestro glorioso […] Lo tornó lógicamente neoclásico el Dr. Ricardo Reis. Lo moderniza, lo lleva al paroxismo –en verdad descreyéndolo [?] y desvirtuándolo- el extraño e intenso poeta que es Álvaro de Campos. Estos cuatro, estos tres nombres son todo el movimiento. Pero estos tres nombres valen toda una época literaria. (Pessoa, Sobre Literatura y Arte, 1985, p. 115)
De aquellos que menciona Pessoa dentro del movimiento del sensacionismo el
único que no es uno de sus heterónimos es Cesário Verde8, quien también es
mencionado en el Libro del desasosiego “Vivo en una era anterior a la era en que
vivo; disfruto de sentirme contemporáneo de Cesário Verde, y tengo en mí, no
otros versos como los de él, sino la sustancia igual a la de los versos que fueron
suyos” (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 18 El subrayado es mío), esa
“sustancia” a la que se refiere en el texto se entenderá pues como la idea o la
sensación que en un sentido puro es igual pero será expresada distinto. A
manera de propuesta y a razón de que no es el tema que a esta tesis atañe,
analizar la influencia de Cesário Verde en la obra de Pessoa resultaría
fundamental para encontrar la intertextualidad que dirige la vena poética en los
textos pessoanos, ya que, notablemente es una influencia que se enuncia en
distintos textos del escritor portugués. Cabe señalar que Pessoa no coloca a
Verde como un sensacionista como tal sino como un escritor que “esbozó
ligeramente” este movimiento, luego enuncia a sus tres heterónimos e indica
“Estos cuatro, estos tres (…)” esa incongruencia permite interpretar que el cuarto
al que se refiere no es precisamente Verde, sino el mismo Pessoa, ya que como
he mencionado antes del primero señala que apenas esbozó sus características
sensacionistas, la corrección contigua de “estos tres(…)” sin hacer aclaración
alguna referente al escritor Cesario Verde permite la interpretación de su
inclusión a la corriente sensacionista como creador de sus heterónimos.
8 Cesário Verde (1855-1886) Poeta portugués que no fue reconocido en vida pero que hoy en día es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura portuguesa, parte de este reconocimiento póstumo se debió a la singular atención que el mismo Fernando Pessoa prestó a la obra de este autor.
22
Sin ninguna inclinación modernista (o futurista), sin poéticas definidas o con
intenciones dirigidas a la protesta social como la de sus contemporáneos, es
Pessoa parte de la generación que fue despojada de identidad por la modernidad
y las guerras, y es junto de sus contemporáneos que el Pessoa de las revistas se
inclina al modernismo más como un signo generacional pero no como síntoma
de su obra misma. José Antonio Llardent anota en el libro Sobre literatura y arte
(1985) de Fernando Pessoa, que:
La inmensa cantidad de textos poéticos como teóricos que dejó [Pessoa] sin publicar y la importancia de los mismos ha fomentado quizá excesivamente la imagen de un Pessoa inédito. Hay también un Pessoa de las revistas literarias, un partidario activo del intervencionismo en la ideología artística, un Pessoa de las vanguardias. Entre los saudosistas de la Renascença Portuguesa y el grupo de Presença destaca una aventura estética protagonizada por Pessoa y sus compañeros de generación a lo largo de media docena de fugaces revistas lisboetas. Es lo que se ha dado en llamar modernismo portugués. (Pessoa, Sobre literatura y arte , 1985, p. 183)
Sin embargo, su obra siempre direccionada al interior le permitió representar la
orfandad generacional no por el exterior sino por los despojos personales, que de
igual manera lo orillaron a la necesidad de estructurar una identidad pero dentro
de una forma más libre, una forma que le permitiera la multiplicación de él
mismo, sin seguir ningún estatuto modernista.
Es pues Fernando Pessoa un sensacionista que proclamó el modernismo
comprendiéndolo sólo como una etapa de transformación de la literatura: “lo que
de momento es arte moderno, es sólo el comienzo de un arte (…)” (Pessoa,
Sobre Literatura y Arte, 1985, p. 326).
24
II.I De adentro al afuera: El desdoblamiento de Pessoa
En esta investigación analizaré el comportamiento de los dobles en el Libro del
desasosiego, en el cual, aunque compuesto por fragmentos, resaltan diversos
elementos que unifican la obra. El texto es una autobiografía, misma que
podemos emparentar con un diario personal (quitándole con esto la importancia
de que se esté contando una historia lineal y dando pie a la narrativa
fragmentada), es precisamente la naturaleza fragmentaria del texto la que
permite vislumbrar los desdoblamientos de Pessoa en Soares. Representarse en
el otro le permite a Pessoa alejarse para observar un yo reconstruido en la ficción
de la “Autobiografía sin acontecimientos” de Soares.
El discurso de la certeza, y la yuxtaposición de lo positivo sobre lo negativo, son
elementos que saltan a la vista en una primer lectura; la obra se llama Libro del
desasosiego, sin embargo, lo que se plantea desde un inicio es la búsqueda del
sosiego, no se declara el desasosiego como el fundamento de la vida de Soares,
sino se manifiesta la búsqueda del sosiego que aunque muchas veces el
discurso es triste, la acción para llegar a ese fin resulta positiva.9 La organización
9 Desde un acercamiento semántico la palabra “desasosiego” (en portugués: desassossego) al consultarla en la RAE (en portugués en el Dicionário Priberam da Língua Portuguesa) se remite directamente al verbo desasosegar (en portugués: desassossegar) que tiene como significado “Falta de sosiego” (en portugués: Privar do sossego/remitiendo de nuevo a la falta, o de lo que a uno se le priva o se le quita). Por lo tanto, “desasosiego” no es estrictamente lo contrario a tranquilidad –palabra considerada como antónimo directo de desasosiego-, sino que es la falta (o la privación) de ésta, el que falte algo implica entonces una búsqueda que tenga como meta la
25
del los fragmentos es tan caótica como la que se presenta en cualquier cuaderno
de notas personales, como cuando en un diario se dejan de respetar las fechas y
el ejercicio de la crónica diaria, convirtiendo el cuaderno en un receptáculo de
reflexiones que saltan de lo cotidiano a lo existencial y de los recuerdos al
presente.
El narrador del Libro del desasosiego es Bernardo Soares quien se supone es el
que escribe su autobiografía, misma que en Libro del desasosiego incluye un
prefacio del mismo Fernando Pessoa donde hace un retrato de Soares y explica
cómo es que este diario llegó a sus manos:
Pero, junto al hecho de haber vivido él siempre bajo una falsa personalidad, y de sospechar yo que él nunca me tuvo realmente por amigo suyo, me di cuenta de que necesitaba acercarse a alguien para dejarle el libro que dejó. (…) me mantuve de igual modo amigo de él y dedicado al objetivo para el que él me había atraído a sí –la publicación de este libro (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 11).
La justificación del Libro del desasosiego resulta sencilla para muchos estudiosos
del escritor portugués: un diario del autor bajo otro heterónimo más; pero,
¿realmente es Soares un pretexto para que Pessoa se represente a manera de
autobiografía sin nombre? Las intenciones de estas memorias, van más allá de
relatar su vida, implican una búsqueda de tranquilidad, quietud o serenidad en
cuanto a la forma en la que Pessoa asume la cosmovisión literaria. Al ser la
búsqueda el hilo conductor del Libro del desasosiego, la recuperación o un
reencuentro de algo perdido son el motivo del mismo; es el intentar entender el
arte que dirige a la nada que a su vez cobija y se tiene que comprender en
silencio, y a la que sólo se puede llegar suprimiéndose a sí mismo
multiplicándose en otro para lograr que el yo real desaparezca o al menos se
mantenga al margen.
recuperación del sosiego. Entonces, habremos de ver el Libro del desasosiego, no como el libro de la intranquilidad, sino como el libro donde se manifiesta la búsqueda del sosiego (lo positivo), e incluso desde las primeras páginas parece ya haberse encontrado: “En mi corazón hay una paz de angustia, y mi sosiego está hecho de resignación” (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, pp. 19-20). Aunque los conceptos estén yuxtapuestos en la línea anterior, la manera en la que se refiere a lo que sería el desasosiego nunca es directa, la mayoría de los casos se utiliza la palabra “sosiego” para hablar de lo otro; esto manifiesta la pérdida constante de lo que se busca.
26
Bernardo Soares no es considerado –ni por Pessoa ni por quienes han estudiado
la obra del escritor portugués- un heterónimo tan autónomo como lo son Ricardo
Reis, Alberto Caeiro y Álvaro de Campos. El Libro del desasosiego y su
estructura de cuaderno de apuntes donde no se concreta un estilo definido de
narrativa pareciera no tener una intención literaria concreta como lo es en el caso
de la poesía de los otros heterónimos; es un libro donde se expone lo que
cualquier persona escribiría para sí misma, se trata de un libro fragmentado en el
que el lector se encuentra desde frases sueltas que hablan de lo divino o el
amor, densos manifiestos filosóficos, conflictos existencialistas y hasta
descripciones de la ciudad de Lisboa y sus habitantes.
El Libro del desasosiego aunque fue encontrado como un manuscrito organizado
por Fernando Pessoa donde se enunciaba bajo el heterónimo de Bernardo
Soares hay que considerar que algunas de las entradas de este libro ya habían
sido publicadas, por ejemplo en 1913 la revista A Águia publicó “En la floresta de
la enajenación”10 bajo la autoría de Fernando Pessoa. De igual manera, Ángel
Crespo señala11 que en los manuscritos del escritor portugués se encontraron
entradas –ahora publicadas en el Libro del desasosiego- asignadas a otros
heterónimos de menos producción pero que ya tenían otras obras bajo su
nombre como lo son Vicente Guédes, y el Barón de Teive de quien ya se puede
encontrar publicado (en editorial Acantilado y Emecé) La educación del Estoico,
texto que comparte una estructura muy similar a la del Libro del desasosiego;
también existen, incidencias en las que Pessoa ponía en consideración al
heterónimo Álvaro de Campos para adjudicarle la autoría del libro; pero no es
ninguno sino Bernardo Soares quien finalmente se convierte en el
semiheterónimo o personaje literario a quien se le adjudica el Libro del
desasosiego.
Las similitudes entre Fernando Pessoa y Bernardo Soares son amplias, la
cosmovisión e incluso los espacios donde vivía Pessoa son los mismos que los
10 (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p.528) 11 (Crespo, 1984)
27
que Soares describe en el Libro del desasosiego, pareciera que más que otro
heterónimo, quien escribe es una representación mínimamente distorsionada del
mismo Pessoa, sin embargo, lo que lo convierte en un heterónimo –en el caso de
ser estrictamente necesario justificar el juego de los heterónimos dentro de su
literatura-, además del ya mencionado prefacio que Pessoa incluye en la
autobiografía de Soares –siendo esta la única intervención de él dentro de este
libro-, son los datos biográficos que también aparecen en el libro con detalles
muy específicos y además extrapolados uno del otro. Por ejemplo, la figura de la
madre en Pessoa es de las más estables en toda su niñez: “La ternura que
Fernando Pessoa, a los cinco años, se dirige completa hacia su madre, tras la
muerte del padre y del hermano, es algo tan intenso y anormal que se diría que
el poeta agota por entero toda la disponibilidad amorosa de su alma” (Simôes,
1996, p. 39). En cambio, Soares en su autobiografía dice: “no recuerdo a mi
madre. Murió cuando tenía un año” (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 40),
este tipo de detalles son los que nos permiten observar que la representación de
Pessoa en Soares es paralela, dos líneas idénticas pero que nunca se juntan.
El Libro del desasosiego no se trata de una biografía de Pessoa, como muchos
lo refieren por no lograr separar del todo a Soares como con los otros
heterónimos, porque como en el ejemplo antes mencionado, uno pierde al padre
y el otro a la madre, sin embargo, los dos son marcados por la ausencia de la
figura paterna a temprana edad, por lo tanto no es Pessoa el que habla pero sí
es el que se multiplica y representa, el que busca el sosiego dentro del
desasosiego del otro que es Soares. Sin embargo, el desdoblamiento de Pessoa
en este caso no es nada más representado hacia fuera, sino que se representa
en el otro para interiorizarse y es éste otro el que después se entrega al afuera.
Comparando unos heterónimos con otros, Bernardo Soares puede ser quizá el
menos logrado, resulta curioso cómo a lo largo de los años dentro de los
estudios que se han gestado alrededor de Fernando Pessoa, Soares y el Libro
del desasosiego siempre son separados del resto de la obra, la razón principal es
que esta obra no es poesía, aunque hay que recordar que Pessoa ya había
28
publicado ensayos y narrativa en revistas, e incluso hay otras ediciones
postmortem como La educación del estoico y El banquero anarquista, que son
narrativa y más estructurada del libro que aquí atañe.
Si bien Soares no cumple las características que completan a un heterónimo,
tampoco es un ortónimo12 como muchos suponen, es cierto que las similitudes
con Pessoa son amplias y que aunque Soares no cuenta con una fecha de
nacimiento y una de muerte como Caeiro, Reis o Campos, el autor se encarga de
separarse de este heterónimo también. Los heterónimos en Pessoa
estructurados correctamente o puestos volátiles, cumplen la función de la
multiplicación que desde muy temprana edad se había convertido en una
necesidad y en un motivo para escribir en Pessoa.
Catalogar a Soares como un semiheterónimo resulta más acertado que llamarle
ortónimo. Es en este desdoblamiento donde Pessoa anclado en la imprecisión
puede representarse en un eco, los otros heterónimos aparecen más bien como
un árbol: parten de un mismo punto para luego separase; en cambio como ya he
dicho antes, Soares y Pessoa son más bien dos líneas paralelas, una tiene su fin
cuando el escritor real muere, la otra sigue a manera de eco en este Libro del
desasosiego.
Pero, ¿cuál es la cosmovisión de la que he dicho se expone en el Libro del
desasosiego? Sin duda, el desdoblamiento es ya por sí mismo una manifestación
de lo que se busca en el arte, multiplicarse para Pessoa no es una exhibición del
ego, por el contrario, es el conducto que permite hacerse otros para hacerse
nada. Existe en el libro un constante diálogo interiorizado, donde se reflexiona
acerca de temas como la muerte y el arte, aunque pocas veces se encuentran
conclusiones acerca de los temas sobre los que se reflexiona; de la misma
manera que en una discusión entre dos interlocutores se cae en opiniones
contrapuestas, en este libro hay fragmentos donde se contradicen las certezas
12 Referente al nombre del autor creador de los heterónimos. Se le llama así al autor original. “Orto- Elemento prefijo del gr. ‘orthós’, recto o correcto” (Moliner, 2007).
29
que en otro apartado ya se habían planteado, la diferencia aquí es que quien
narra es uno sólo.
Sin embargo, también existen dentro de este ir y venir del pensamiento varias
constantes: la infinitud, el afuera, la nada. Si bien el afuera en el Libro del
desasosiego tiene una importancia cronotópica donde el espacio funciona en
relación a la instancia narrativa, en otro nivel de lectura el afuera funciona como
la base donde recae la posición de Soares como ser humano ante el arte y la
vida misma, es un afuera que se acerca más al que Michel Foucault se refiere en
su libro El Pensamiento del afuera:
Este pensamiento que se mantiene fuera de toda subjetividad para hacer surgir como del exterior sus límites, enunciar su fin, hacer brillar su dispersión y no obtener más que su irrefutable ausencia, y que al mismo tiempo se mantiene en el umbral de toda positividad, no tanto para extraer su fundamento o su justificación, cuanto para encontrar el espacio en que se despliega, el vacío que le sirve de lugar, la distancia en que se constituye y en la que se esfuman, desde el momento en que es objeto de la mirada, sus certidumbres inmediatas, –este pensamiento, con relación a la interioridad de nuestra reflexión filosófica y con relación a la positividad de nuestro saber, constituye lo que podríamos llamar en una palabra “el pensamiento del afuera” (Foucault, 2000, p. 16).
El afuera, según Foucault, lo es todo y lo es nada, es el ser del lenguaje, es
decir, es lo que contiene a la literatura misma más allá de cómo o quién la
escriba, pero sólo se puede llegar al afuera cuando quien escribe es negligente,13
sin asumir nada como verdadero, yendo de un punto a otro, de la sabiduría a la
ignorancia, así, hasta que dentro del mismo lenguaje, al que Foucault lo expone
como un ser que se evidencie por sí mismo, exponga el afuera. “El ser del
lenguaje no aparece por sí mismo más que en la desaparición del sujeto”
(Foucault, 2000, p. 16), entonces no basta la negligencia de quien escribe, sino
además hay que suprimirse como sujeto para dar paso sólo a un ser: el del
lenguaje. Otro de los elementos importantes para poder llegar al afuera, es el
lenguaje reflexivo, pero no se trata de una confirmación de lo interior, es decir, no
nada más reflexionar hacia adentro, porque si se queda en el simple acto de
13 El concepto de negligencia que maneja Foucault es: “una negligencia esencial que no concede ninguna importancia a aquello que está haciendo” (Foucault, 2000 p. 35).
30
reflexionar, el lenguaje y la literatura se convierten en la certidumbre que se
busca para el interior, la intención debe ser, reflexionar hacia adentro para
después de ahí exteriorizar todo al afuera.
Fernando Pessoa, en el Libro del desasosiego hace justamente lo que describe
Foucault en El pensamiento del afuera, elimina al sujeto cuando en el prólogo
entrega la responsabilidad del texto a Bernardo Soares –personaje, lo que quiere
decir que no existe como persona- y lo que hace esta representación de Pessoa
que es Soares, es un libro totalmente caótico: negligente, donde el lenguaje
reflexivo está palpable en todo el texto pero nunca se puede percibir una
conclusión totalizadora de las reflexiones, sino que al contrario, la falta de
sosiego, la nada, la infinitud y el afuera, son los elementos que protagonizan el
texto.
En el siguiente fragmento, por ejemplo, se justifica la “Autobiografía sin
acontecimientos” de Soares, es un fragmento donde se dice todo y al mismo
tiempo nada, con contradicciones –negligencia- que en una primera lectura
pueden no significar algo, pero que retomando la cosmovisión desdeñada y
fragmentaria que busca suprimirse para exponerse en el afuera –que
propiamente explica Foucault- dice y mucho. Lo contradictorio, como lo
mencioné, también significa:
En estas impresiones sin nexo, ni deseo de nexo, narro indiferentemente mi autobiografía sin acontecimientos, mi historia sin vida. Son mis Confesiones, y, si en ellas nada digo, es porque nada tengo que decir (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 27).
Si nunca hay nada que decir, si la inconformidad del trabajo de Soares, del lugar
donde vive, de la gente con la que trata, si el dolor es lo que ha marginado su
vida, ¿para qué relatarla, para qué escribirla? “La palabra de la palabra nos
conduce por la literatura, pero quizás también por otros caminos, a ese afuera
donde desaparece el sujeto que habla” (Foucault, 2000, p. 14).
Desde esta perspectiva, el Libro del desasosiego no es más que un –acuñado
por Foucault- derramamiento indefinido del lenguaje, que más que relatar una
31
vida, cuenta el afuera al que a cada instante se enfrenta Soares, a la no
pertenencia y a la necesidad de búsqueda en el mismo nivel de importancia que
la necesidad constante de la pérdida.
II.II Entre dobles te verás : La multiplicación del yo
El fenómeno de la multiplicación del yo o el doble en la literatura resulta muy
común, probablemente porque la mayoría de las veces funciona como metáfora
de la búsqueda de identidad. Multiplicarse no es más que proyectarse en otro,
partir de lo mismo para representarse de una manera distinta y entonces
comprender el todo.
Para tratar el tema del doble es necesario mencionar el mito de Narciso, y es
importante desprendernos de cualquier interpretación post-freudiana –ya que
bastante se ha encasillado al mito con el complejo psicológico-; en este trabajo
se parte del mito de Narciso junto al fenómeno del doble en la literatura bajo el
entendimiento de Todorov en Introducción a la literatura fantástica, Antonio
Ballesteros en Narciso y el doble en la literatura fantástica victoriana, y Gubern
con Máscaras de la ficción. Entandamos pues a Narciso no como el que se
enamora de sí mismo al ver su reflejo, sino como el que completa un ciclo al
reconocerse, muriendo después de haberse buscado en otros, pero que se
encuentra hasta que ve su reflejo.
Los estudios antes mencionados están estructurados en torno a la literatura
fantástica, es riesgoso agrupar al Libro del desasosiego en esa categoría por el
simple hecho de la aparición del doble; la multiplicación en este libro resulta
tácita y nunca hay un encuentro fantástico entre el yo real y el ficticio. Pero
efectivamente se presenta un fenómeno del doble que sin constatarse dicho
encuentro donde uno se reconoce como un doble idéntico o monstruoso del otro,
aparece implícito el “motivo del doble” que se ha venido desarrollando en la
literatura fantástica, mismo que -como cita Ballesteros- “implica consecuencias
no sólo literarias, sino también ideológicas” (1998, p. 30).
La semiótica moderna planteó esta cuestión de modo distinto y reconoció que los seres y objetos se manifiestan, por contigüidad física, de modo indicial (en
32
terminología de Peirce), dejando como indicios su huella, su sombra y su reflejo. La sombra y el reflejo, que son dos indicios luminosos, requieren la copresencia del referente para ser percibidos, mientras que la huella tiene el estatuto de signo temporal o duradero: es una huella del pasado. Y mientras este indicio interesó lógicamente a la literatura policial (Sherlock Holmes, el padre Brown), la literatura y el arte fantásticos se interesaron en cambio por la sombra que posee una vida independiente del sujeto, o por el reflejo que adquiere vida autónoma (Gubern, 2002, p. 8).
Entendamos entonces como motivo del doble –o la multiplicación del yo- la
transformación que se crea y evoluciona desde lo exterior hacia el interior, ya sea
por un reflejo, retrato o –como en el Libro del desasosiego- una representación
de sí mismo.
En la literatura, sobre todo en la narrativa y a lo largo de los años y corrientes
literarias, el fenómeno ha sido utilizado por autores como Maupassant con El
Horla, Óscar Wilde en El retrato de Dorian Gray, Marcel Schwob con El hombre
doble, Borges en El otro o en Borges y yo, más recientemente Chuck Palahniuk
con su novela El club de la pelea, sólo por mencionar algunos de los muchos que
se han valido de este recurso literario en relatos y novelas. Además, en las obras
de los antes mencionados, es donde quizá el juego del doble resulta más
evidente en la narración.
Por ejemplo, en Borges y yo, texto breve relatado en primera persona y desde el
título, el fenómeno de la multiplicación se evidencia; se trata de un Borges que ya
no sabe quién es, que describe a otro Borges, y para poder hacer esto tiene que
desdoblarse en otro, en el narrador, en el que ve al Borges doble desde el
margen de la historia:
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel; de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. (…) Yo he de quedar en Borges, no en mí (si es que alguien soy), pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. (…) No sé cuál de los dos escribe esta página (Borges, 1974, p. 808).
Gubern habla del mito del doble como algo que parte desde la dualidad natural y
cultural en el hombre –sobre todo occidental-: “el dualismo que domina el
pensamiento humano: cuerpo/alma, bien/mal, vida/muerte, día/noche, etc., y no
33
es raro que haya florecido en una cultura religiosa que postula que el hombre fue
creado ‘a imagen y semejanza de Dios’” (Gubern, 2002, pp. 8-9). El arte es el
terreno donde el hombre expresa sus búsquedas y necesidades, la de
reconocerse en sí mismo pero proyectándose en otros resulta común en la
literatura, es en ella donde el autor puede ser lo que no pudo en la vida real, es
en esta donde el autor puede salirse de sí mismo para describirse desde afuera y
esto sólo lo logra a través de la multiplicación.
La multiplicación del yo es una constante dentro de toda la obra de Fernando
Pessoa, la evidencia inmediata y más clara es la creación de sus heterónimos y
la interacción que el mismo escritor genera entre ellos. En los textos donde
Pessoa escribe sobre la literatura, e incluso sobre la vida –como por ejemplo en
El regreso de los dioses y el Libro del desasosiego-, se trastoca de nuevo la
multiplicación del yo. Para Pessoa multiplicarse permite no nada más expandirse
sino también diluirse, volverse todo y por lo tanto volverse nada: “(…) El doble,
como forma mágica de desposesión del yo, revela de modo inquietante que en lo
homogéneo se oculta lo heterogéneo” (Gubern, 2002, p. 9); sin embargo, más
allá de volverse todos los que es dentro de sí, Pessoa sale de sus limites como
persona y escritor permitiendo la creación de otros, multiplicándose para diluir el
“yo real”:
Conquisté, palmo a pequeño palmo, el terreno interior que nació mío. Reclamé, espacio a pequeño espacio, el pantano en que me quedé nulo. Parí mi ser infinito, pero me extraje con gran esfuerzo de mí mismo (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 29).
Analizar la figura del doble en un cuento o en una novela puede resultar más fácil
porque mucho se ha estudiado acerca del doble como figura fantástica, empero,
en la literatura de Fernando Pessoa la representación del doble no se limita en
un texto, pues el autor utiliza la fragmentación de sí mismo no nada más como
un recurso literario, sino como evidencia de lo que es su concepto de realidad; no
le basta con crear un personaje dentro de un relato, sino como persona se vacía
de cualquier personalidad para dar paso a otros autores, que al fin personajes,
son a su vez son creadores de otra literatura:
34
Hay autores que escriben dramas y novelas, y en esos dramas y en esas novelas atribuyen sentimientos e ideas a las figuras que los pueblan, que muchas veces se indignan de que sean tomados por sentimientos suyos, o ideas suyas. Aquí la sustancia es la misma, aunque la forma sea diversa. A cada personalidad prolongada que el autor de estos libros consiguió vivir dentro de sí, le dio un carácter expresivo e hizo de esta personalidad un autor, con un libro o libros, con las ideas, las emociones y el arte de los cuales, él, el autor real (o tal vez aparente, porque no sabemos lo es la realidad), nada tiene que ver salvo el haber sido, al escribirlas, el médium de las figuras que él mismo creó (Pessoa, Sobre literatura y arte, 1985, pp. 59-60).
Cuando el sujeto se multiplica también se fragmenta, aunque el juego de los
heterónimos implica la autonomía entre ellos y el autor, también dialogan entre
sí: Caeiro es maestro de Campos, Reis escribe sobre ellos, y Pessoa es lector y
crítico de los mismos.
La multiplicación del yo en Pessoa se realiza como en un juego de espejos, pero
no en el espejo donde uno se reconoce, sino más bien como la casa de los
espejos de un circo o feria ambulante, el sujeto que se para frente a los espejos
se ve fragmentado en sus reflejos y al mismo tiempo éstos están compuestos de
esos fragmentos, todos contienen a quien reflejan aunque sean diferentes uno
del otro. No se trata de reconocerse en el otro, tampoco de conocerse en el
reflejo, se trata de fragmentarse y así multiplicarse para finalmente diluirse,
vaciarse.
(…) Pessoa asume la fragmentación como esencia de su sistema de significación. Pessoa es un místico sin fe. Al suprimir la posibilidad de la totalidad, de la síntesis suprema, el poeta queda a merced del vacío que constituye la incoherencia de un universo de apariencias-fragmentos (Ordoñez, 1991, p. 100).
Si bien, cada heterónimo, cada multiplicación de Pessoa, son autónomos, no
dejan de ser parte de él, pero tampoco él es ellos, son parte de una misma
esencia que se fragmenta.
II.III El motivo del doble en el Libro del desasosiego: Soares por Pessoa
La multiplicación del yo en Libro del desasosiego se manifiesta de entrada en
Fernando Pessoa desdoblándose en Bernardo Soares, si bien el mismo autor
35
señala que Soares es el heterónimo más parecido a él –“ambos escriben con un
estilo que, bueno o malo, es el mío” (Paz, 1971, p. 16)- y aunque algunos
estudiosos de la obra de Pessoa han considerado a este heterónimo como uno
de los más inconclusos, ya que es de los que más se le parecen al estilo y al
margen biográfico del mismo Pessoa, existe una intención activa por parte del
autor de crear otro para el texto.
Octavio Paz clasifica a Bernardo Soares como uno de los “pseudónimos” de
Pessoa (Paz, 1971), junto al Barón de Teive que aparece en el texto La
educación del estoico, cabe señalar que cuando Paz escribió el ensayo
Fernando Pessoa (el desconocido de sí mismo) no se había publicado en su
totalidad el Libro del desasosiego y quizá sea esa la razón por la que Paz califica
tajantemente a Soares como seudónimo, clasificación un tanto rígida y que
demerita el juego de la multiplicación del cual el Libro del desasosiego también
está impregnado en el cual el enfrentamiento de los dobles en el Libro del
desasosiego es tácito ya que ninguno de los dos es plenamente consciente del
otro como un doble, sin embargo, existe el enfrentamiento por medio de la
definición de uno y del otro.
La simple creación de los heterónimos implica una multiplicación del yo, todos,
aunque en estilos diferentes, parten de una misma persona, aunque con
biografías distintas y cosmovisiones aparentemente separadas, comparten el
tópico del vacío y las sensaciones, autónomos entre sí, son dobles de uno
mismo. Cuando Pessoa habla de los rasgos de Bernardo Soares, lo hace de
manera detallada, pero al final siempre cae en lo impersonal e insignificante. Es
en el prefacio donde Pessoa se desdobla para representarse en el otro,
describiéndolo desde el margen permitiendo reconocerse en ese otro yo ideal
representado por Bernardo Soares.
Bernardo Soares –como ya he señalado antes- no se presenta como un doble
evidente ante Fernando Pessoa, es decir, en otro tipo de relatos la aparición del
doble es contundente, sin embargo, para entender que Bernardo Soares es una
multiplicación de Fernando Pessoa, es necesario conocer su obra y su vida, ya
36
que los rasgos que comparten, en efecto son el estilo de escritura, además del
tiempo y espacio: tanto Pessoa como Soares viven en Lisboa, asisten al mismo
café, y uno se presenta frente al otro para pedir publique su autobiografía
(Soares a Pessoa). Es solamente en el prólogo donde Pessoa aparece, ya que el
resto –la “autobiografía sin acontecimientos” que es el Libro del desasosiego
mismo- está relatado en primera persona, pero en el prefacio Pessoa explica que
ese texto es autoría de Soares.
II.IV Instancia prefacial: Conducto del desdoblamiento
En el caso del Libro del desasosiego la instancia prefacial14 es la que sostiene el
motivo del doble, ya que en esa parte Pessoa se deslinda de la autoría de la
“autobiografía sin acontecimientos” de Soares; además, solamente ahí Soares –
personaje principal- es descrito por otro que no sea él.
Según la clasificación de Genette sobre instancias prefaciales, la que
corresponde el Libro del desasosiego es la instancia prefacial autoral auténtica
denegativa (A2) que es donde “(…) el autor real pretende no ser el autor del texto
–aquí también sin invitarnos a creerle. Niega la paternidad no del prefacio mismo,
(…) sino del texto que introduce” (Genette, 2001, p. 157).
Como bien explica Genette en su libro Umbrales, la importancia de la
clasificación de la instancia prefacial radica en la función que ésta tenga, ya que
es precisamente lo que delimitará la función de la instancia narrativa; en el caso
del libro que compete a esta investigación el prefacio resulta fundamental para el
análisis, es el indicio más tangible por el cual se puede clasificar a esta obra
como una de narrativa de ficción hermanando así el motivo del doble que, como
ya se ha dicho antes, sólo se ha utilizado y analizado sobre textos agrupados en
la literatura fantástica –“(…)el motivo del doble, que está fundamentalmente
ligado desde el punto de vista literario a la expansión y el gusto por la literatura
14 Término referente al estudio de los paratextos que ciñen a cualquier texto literario. Genette en su libro Umbrales (Genette, 2001) considera al prefacio –o cualquier texto preliminar o postliminar de la obra- un paratexto. La “instancia prefacial” es pues el prefacio en función al texto.
37
fantástica” (Ballesteros González, 1998, p. 29). El propósito no es desviar la
atención en si el Libro del desasosiego es o no un texto fantástico, lo que sí vale
la pena resaltar es que este prefacio autoral auténtico denegativo es el que da la
pauta inicial para desdoblamiento de Pessoa en Soares, pues dentro de esa
instancia prefacial el autor se desprende de su texto para comunicarle al lector
que quien escribe después de la instancia prefacial ya no es él. Además de
advertir en el mismo prefacio de quién es que se trata el autor del texto contiguo,
describiéndolo e incluso opinando acerca de la forma de ser de aquél, y
explicando que se conocieron sólo porque Soares quería que Pessoa le ayudara
a publicar su autobiografía:
Me gusta pensar que, aunque al principio me doliera, cuando me di cuenta de ello, viéndolo todo al fin a través del único criterio digno de psicólogo, me mantuve de igual modo amigo de él y dedicado al objetivo para el que él me había atraído a sí –la publicación de este libro (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 11).
Además de que la instancia prefacial logra evidenciar el desdoblamiento del yo
real –Pessoa- y el yo ideal –Soares-, también delimita las disidencias que hay
entre uno y otro, si bien los diferentes discursos que concretan a Soares en la
instancia narrativa están explícitos en cualquier fragmento del libro, es solamente
en el prefacio donde el punto de comparación con el yo real puede ser posible,
puesto que es nada más en esa instancia donde aparece un discurso distinto al
de Soares, que además es narrado desde el margen espacial y por Pessoa.
En el momento en el que Fernando Pessoa, el escritor, decide firmar el prefacio
con su nombre y dirigirlo al lector –como es normal en cualquier instancia
prefacial- se concreta la coyuntura ficcional donde al relatar cómo conoce a
Soares, él automáticamente se convierte en otro personaje, cimentando en esta
coyuntura, como ya he mencionado, el desdoblamiento de Pessoa en Soares.
Partiendo de la instancia prefacial presentaré los discursos de Pessoa –a quien
llamaré también yo real- para encontrar las similitudes y disociaciones con los
discursos de Soares –a quien nombraré yo ideal- encontrando las disidencias y
38
similitudes que evidenciarán el motivo del doble, y con esto no me refiero nada
más al fenómeno literario del comportamiento del doble referente al real, sino
también a la búsqueda de identidad que esto implica.
40
III.I Discursos del yo real frente a los discursos del yo ideal
En un texto donde el motivo del doble está presente, la necesidad de definir al
otro y a sí mismo se hace una constante; como señala Gubern: “La pérdida de
identidad puede ser percibida como una amenaza más espantosa que la
mutilación o la muerte” (2002, p. 173), uno no puede encontrar su identidad si no
se busca y define en el otro, es precisamente esta premisa la que acompaña
todo el Libro del desasosiego: Pessoa (yo real), sin conocer a Soares (yo ideal),
se interesa por él y al describirlo para definirlo el lector puede encontrar quién es
Pessoa, es decir, se encuentran las pistas de qué Pessoa es el que encuentra a
Soares: el literato ya conocido como escritor y perteneciente a la escena literaria
de Lisboa. En cambio Soares, en su “autobiografía sin acontecimientos”, se
define mediante la observación de otros y de lo otro, aunque también hay
muchos discursos introspectivos donde relata lo que él es y lo que ha sentido
durante toda su vida como el desapego, la soledad y la nada, también hay un
intento de búsqueda del otro, y es esto lo que finalmente lo define.
El discurso de la vaguedad dentro de la instancia narrativa del yo real es muy
evidente, cuando Pessoa comienza a describir a Soares las características que
deberían ser particulares se convierten en una descripción totalmente vaga
donde yo ideal no es ni una ni otra cosa:
Era un hombre que aparentaba treinta años, delgado, más alto que bajo, exageradamente encorvado cuando estaba sentado, pero no tanto cuando estaba de pie, vestido con cierto desaliño no del todo descuidado. En la cara pálido y sin rasgos particulares se apreciaba un aire de sufrimiento que no le añadía interés, y era difícil definir qué tipo de sufrimiento indicaba ese aire –parecía indicar varios, privaciones, angustias, y aquel sufrimiento que nace de la indiferencia fruto de haber sufrido mucho (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 9).
41
Sin duda el yo real busca al yo ideal, intenta definirlo, describe todo lo que ve
desde el físico hasta lo que proyecta su interior, sin embargo, aunque lo busca y
lo intenta, no lo puede definir.
La manera en la que Pessoa se interesa por él está marcada por el azar,
coinciden en el mismo café al que no era precisamente asiduo Pessoa, sino que
el “deseo de sosiego y lo conveniente de los precios” (Pessoa, Libro del
desasosiego, 2005, p. 9) lo llevaron a acudir a este lugar, y aunque la instancia
narrativa siempre se sitúa dentro del discurso de la vaguedad, se entrelaza
perfectamente con el de búsqueda, el yo real observa al yo ideal, le interesa,
pero es el azar o lo incierto lo que los encuentra. Los elementos discursivos que
enuncian vaguedad en la instancia prefacial –donde la voz narrativa es el yo real
(Pessoa)- son los siguientes:
Supe accidentalmente (…) que era un empleado de comercio (…)
Un día pasó algo en la calle (…) yo corrí también, lo mismo que el individuo al que me refiero (…)
No sé por qué, desde ese día pasamos a saludarnos (…)
En cierto momento él me preguntó si yo escribía (…) (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 10. El subrayado es mío).
Sin embargo, este discurso de la vaguedad cambia al de la certeza cuando
dentro de la instancia narrativa Pessoa y Soares se conocen, después de que
hablan uno con el otro. Aunque el yo real ya había estado observando al yo ideal
y lo había intentado definir adivinando el perfil de éste otro que le llamaba la
atención, nunca se presenta ante él de manera volitiva, es el azar lo que los
junta. Cuando uno habla con el otro no es porque así lo quieran, sino a raíz de
una pelea entre otros dos hombres que se gesta afuera del lugar donde estaban
Soares y Pessoa; por lo tanto, el enfrentamiento del yo con su doble no es
violento pero sí está marcado por una riña entre dos individuos:
Un día pasó algo en la calle, bajo las ventanas –una escena de pugilato entre dos individuos. Los que estaban en el entresuelo corrieron a las ventanas, y yo corrí también, lo mismo que el individuo al que me refiero. Intercambié una frase
42
casual, y él me respondió en el mismo tono (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 10).
Una circunstancia ajena tanto de Soares como de Pessoa es lo que los
encuentra, pero no es cualquier circunstancia: es una pelea, un enfrentamiento
entre dos hombres, y es justamente la forma en la que cada uno reacciona ante
esta circunstancia lo que los iguala, lo que hace a Soares un doble de Pessoa,
los dos corren, el yo real es quien habla con el yo ideal y éste le contesta “en el
mismo tono” (ibídem).
Ballesteros explica que en los textos donde el motivo del doble aparece, la
violencia es un elemento muy recurrente, funciona como metáfora del
enfrentamiento de uno mismo con su otro y la mayoría de las veces tiene que ver
con la delimitación del espacio donde se desarrolla uno u otro. La confrontación
violenta del doble, parte también del mito de Narciso, cuando finalmente se
presenta él ante su reflejo, muere ahogado. En el caso del Libro del desasosiego,
el enfrentamiento directo entre el yo real y el yo ideal no es violento, pero sí es
importante hacer notar que cuando se topan y hablan entre sí, es porque ambos
se acercaron a observar un hecho violento, que además ocurre afuera del
espacio que ellos comparten –de nuevo la dualidad aparece ahora en la
definición espacial. El hecho de que tanto el yo real como el yo ideal compartan
el mismo espacio en contraposición del espacio donde sucede el hecho violento
entre otros dos, equilibra a Soares y Pessoa en un nivel similar dentro de la
instancia narrativa, considerando esto desde una lectura que parte del análisis de
la dimensión espacial.
Después del reconocimiento15 mutuo, Pessoa relata la plática que tiene con
Soares y en este fragmento no nada más se define mejor al yo ideal, sino que a
partir de esto también se hace lo propio con el yo real:
15 Me permito enunciar “reconocimiento” porque Pessoa ya había observado a Soares, como he mencionado, el yo real había intentando definir las características del yo ideal; aunque siempre dentro del margen de la ambigüedad, la intención de definirlo ya estaba presente, por lo tanto lo conocía. Por otro lado, Soares también conocía a Pessoa, ya que sabía de la existencia de su revista y también que era escritor, todo esto lo sabemos a través de la instancia prefacial, cuando
43
Uno de aquellos días, en que nos acercó quizás la circunstancia absurda de coincidir los dos en ir a cenar a las nueve y media, iniciamos una conversación casual. En cierto momento él me preguntó si yo escribía. Le respondí que sí. Le hablé de la revista Orpheu, que acababa de aparecer. Él la elogió, la elogió bastante, y yo entonces me quedé realmente pasmado. Me permití hacerle notar que me extrañaba, porque el arte de los que escriben en Orpheu suele ser para pocos. Él me dijo que a lo mejor él era de esos pocos. Por lo demás, añadió, ese arte no le había ofrecido verdaderas novedades: y tímidamente comentó que, no teniendo qué hacer ni a dónde ir, ni amigos que visitar, ni interés en leer libros, solía gastar sus noches, en un cuarto alquilado, escribiendo también. (Pessoa, Sobre literatura y arte , 1985, p. 10)
En principio, el fenómeno discursivo en un nivel de composición del texto cambia
en la primer oración “Uno de aquellos días, en que nos acercó quizás la
circunstancia absurda de coincidir los dos en ir a cenar a las nueve y media,
iniciamos una conversación casual” (ibídem. El subrayado es mío). Se parte de lo
vago, de “aquellos días”, del “quizás” y cae en la precisión temporal de las
“nueve y media” justo el momento de la cena es el que se define incluso
temporalmente, el enfrentamiento directo del doble que no es un doble
exageradamente distorsionado del yo real,16 es un representación de él mismo
idealizada, donde lo que lo hace ideal no es algo explícito, es decir, el lector no
puede detectar en una primer lectura de la instancia prefacial lo que convierte a
Soares en el yo ideal, es hasta que se lee con atención la “autobiografía sin
acontecimientos” donde se puede asumir que la idealización del Soares consta
de poder pertenecer tanto al afuera como el adentro. Soares no es un escritor
que dependa de las críticas o los círculos literarios es un hombre que se permite
observar a los otros y observase a sí mismo sin la responsabilidad de entretejer
un texto dirigido a un lector, no es un intelectual aunque tiene la misma
capacidad de Pessoa el escritor.17
Pessoa relata el encuentro entre ambos. Por lo tanto, cuando se encuentran y se saludan, no es la primera vez que se han visto, sino que se reconocen.
16 Como es el caso de Frankestein de Mary Shelley uno de los ejemplos que más cita y analiza Ballesteros en su libro Narciso y el doble en la literatura fantástica victoriana, donde la figura del doble, representada por la “criatura”, es la monstrificación de su creador.
17 Si bien Fernando Pessoa nunca fue tan reconocido como otros escritores contemporáneos a él, sí llegó a formar parte de un círculo muy específico de intelectuales dentro de Lisboa, incluso
44
Es necesario marcar un acercamiento diacrónico a este punto, el primer número
de la revista Orpheu fue publicado en abril del 1915 (Simôes, 1996), Fernando
Pessoa tenía 26 años y ya entablaba amistad con el círculo de intelectuales de
Lisboa, además de su amistad epistolar con Sá-Carneiro18, había sido publicado
en otras colaboraciones de revistas, por lo tanto el Fernando Pessoa que se
proyecta en el encuentro con Soares dentro del texto, es uno que ya se asume
como escritor. Lo que además permite suponer la edad del Pessoa representado
en la instancia narrativa; la edad de Soares es mencionada vagamente en el
intento de definición por parte del yo real en la instancia prefacial: “Era un
hombre que aparentaba treinta años” (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 9.
El subrayado es mío), entonces se asume que el yo ideal tiene alrededor de treinta
años de edad, mientras que el yo real –tomando en cuenta la mención de la
reciente publicación de Orpheu- tiene 26 años, una edad muy cercana a los
treinta.
El motivo del doble estudiado dentro de la literatura fantástica supone
mayormente la dualidad de uno en antítesis a otro, pero en el Libro del
desasosiego no se trata de un doble distorsionado, o al menos no de una manera
que genere antitesis, es más bien una representación paralela al yo real: “Me
permití hacerle notar que me extrañaba, porque el arte de los que escriben en
Orpheu es para pocos. Él me dijo que a lo mejor él era de esos pocos” (Pessoa,
Libro del desasosiego, 2005, p. 10 El subrayado es mío); dentro de la definición
que el yo real hace, se excluye de los otros al señalar que quienes escriben y
leen la revista donde él publica son “pocos”, pero el yo ideal, en lugar de
quedarse dentro de los otros, (dentro de lo diferente al yo), se incluye a “esos
pocos”, la separación es entonces, los pocos contra los otros, tanto el yo real
como el yo ideal pertenecen a un nivel intelectual que no todos pueden
comprender, pero un renglón más tarde, el yo ideal se define aún más y no sólo
editó la revista Orpheu que es mencionada en la instancia prefacial, lo que sitúa al yo real dentro de la instancia narrativa como un Pessoa culto y activo en el quehacer literario de su ciudad.
18 Poeta, cuentista y novelista portugués, uno de los mayores exponentes del Modernismo en Portugal (Lisboa, 1890 — París, 1916).
45
se separa del yo real sino que se sobrepone a éste señalando en relación a la
misma revista que “ese arte no le había ofrecido verdaderas novedades”
(ibídem).
Después de conocerse, de definirse tanto uno como otro, de presentarse ante el
lector como dos personas cultas, uno –el yo real- como escritor publicado, el
otro, que al principio no se puede definir, que sus características resultan muy
vagas y que además se presenta como un “empleado de comercio” (ídem, p.10),
finalmente se sobrepone al yo real como alguien que a pesar de ser un
desconocido de la escena literaria, es alguien que lee y que además escribe, es
el doble ideal del yo real, porque se trata de alguien que puede tener los mismos
conocimientos que él, pero que aún no está contaminado por el medio literario,
que escribe por escribir, que escribe “para mantener la dignidad del tedio” (ídem,
p.11). Es entonces Soares, quien puede pertenecer a los dos mundos, es ahí
donde la antitesis del motivo del doble se evidencia, mientras que Pessoa –el yo
real- sólo puede estar al margen, observando al otro, a su doble ideal, aunque
puede definirlo no puede ser él, no puede ser un tenedor de libros que pase
desapercibido pero con la misma capacidad crítica y la misma visión filosófica y
mística para describir su mundo. Soares puede tanto pertenecer al margen, al
afuera, como formar parte del adentro, de la introspección, del reconocimiento.
En la instancia prefacial, el discurso de la certeza en cuanto la definición del yo
real hacia el yo ideal se hace tajante después de que platican Pessoa y Soares,
el discurso que anteriormente estaba guiado por la vaguedad con enunciaciones
como “No sé por qué” o “Supe accidentalmente” cambian a un discurso de
certeza, que además es reiterativo y no permite la duda, es ahora el yo real
relatándole al lector quién es el yo ideal, y lo define certeramente como un
hombre marcado por el despojo, la soledad y la nada:
Nada le había obligado nunca a hacer nada. Su niñez fue la de un niño solitario. No pasó nunca por ninguna asociación. Nunca asistió a clase. Nunca perteneció a una multitud. Se dio en él el curioso fenómeno que en muchos otros –bien mirado, quién sabe si en todos- se da, de que las circunstancias accidentales de
46
su vida se habían ido tallando a imagen y semejanza de la dirección de sus instintos, todos de inercia, de distanciamiento.
Nunca tuvo que enfrentarse con las exigencias del estado o de la sociedad. A las exigencias personales de sus instintos él mismo supo hurtarse. Nada lo acercó nunca ni a amigos ni a amantes. (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 11 El subrayado es mío)
Después de que el yo real define al yo ideal como un ser solitario, pero que
mucha de esta soledad y del hecho de no pertenecer a nada son decisión del
mismo Soares, se define Pessoa a sí mismo como el único que perteneció al yo
ideal, nadie más que él es quien le pertenece al otro, esta es una de las mayores
incidencias donde el motivo del doble y por añadidura la búsqueda de identidad y
de pertenencia se hacen evidentes en la instancia narrativa que le pertenece al
yo real, donde la definición del yo ideal lo sitúa a él mismo en su función a partir
del otro:
Fui yo el único que, de algún modo, permanecí en su intimidad. Pero, junto al hecho de haber vivido él siempre bajo una falsa personalidad, y de sospechar yo que él nunca me tuvo realmente por amigo suyo, me di cuenta de que necesitaba acercarse a alguien para dejarle el libro que dejó (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 11. El subrayado es mío).
En diversos fragmentos del Libro del desasosiego, Soares en sus divagaciones,
parece desdoblarse en otros, al preguntarse múltiples veces “¿Quién soy?” y
respondiendo esa pregunta por medio de representaciones de él en otros. Como
en el siguiente fragmento, donde yo ideal más a manera de metáfora pero sin
dejar de representarse en un doble de su niñez (o la niñez de cualquier otro) –
niñez que por cierto tiene paralelismos evidentes con la niñez del autor Fernando
Pessoa- se desdobla en el niño abandonado; gramaticalmente hay un cambio
importante que fortalece más el fenómeno del doble que la pura metáfora:
¿Quién soy, al fin, cuando no juego? Un pobre huérfano abandonado en la calle de las sensaciones, tiritando de frío por las esquinas de la Realidad, teniendo que dormir en las escaleras de la Tristeza y comer el plan de la gracia de la Fantasía. De mi padre sé el nombre; me dijeron que se llamaba Dios, pero el nombre no me dice nada. (…)¿Cuándo acabará todo esto, estas calles por donde arrastro mi miseria, y estas escaleras donde encojo mi frío y siento las manos de la noche por entre mis harapos? Si un día Dios me viniera a buscar y me llevara a su casa
47
y me diera calor y afecto… (…) Alzo los ojos y veo las estrellas que no tienen sentido alguno… Y de todo esto quedo apenas yo, un pobre niño abandonado, que ningún Amor quiso como hijo adoptivo, ni ninguna Amistad como compañero de juegos (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 106).
El narrador, primero se pregunta “¿Quién soy yo, al fin, cuando no juego? Un
pobre huérfano abandonado en la calle de las sensaciones…” y continúa
hablando de este niño con metáforas de espacio sobre el abandono, luego
aparece una disertación acerca de Dios, todo esto siendo todavía Soares
preguntándose “si seré como aquél niño”, pero un párrafo después dice “… y de
todo esto quedo apenas yo, un pobre niño abandonado”, aquí pues, ya se ha
desdoblado el narrador en el niño que antes usaba como metáfora.
A lo largo del texto, la instancia narrativa va arrojando la posición del yo ideal –
el doble, Bernardo Soares- a diferencia del yo real –Pessoa-; por ejemplo, en el
fragmento anteriormente citado, la definición que el yo ideal hace de sí mismo
está dentro del discurso de la certeza, que aunque la incertidumbre del despojo y
la soledad son de los tópicos entrelazados discursivamente en la instancia
narrativa, existe también una definición que se presenta desde abajo, parte de lo
concreto, de lo terrenal: “Alzo los ojos y veo las estrellas que no tienen sentido
alguno… Y de todo esto quedo apenas yo” (ibídem), de todo lo que hay, de los
otros y de lo otro, lo único que queda, definido y despojado, es el yo ideal. Él es
producto del despojo, y aunque se define a través del conocimiento de lo otro “Y
de todo esto quedo apenas yo, un pobre niño abandonado, que ningún Amor
quiso como hijo adoptivo, ni ninguna Amistad como compañero de juegos”
(ibídem El subrayado es mío). El yo ideal es lo que los otros no quisieron que
fuera para ellos, está despojado de todo y todos, pero él reconoce a los otros,
sabe quiénes son y sabe quién es él.
Definir lo que son y lo que los otros representan desde el margen está presente
tanto en el yo real como en el yo ideal, observan desde afuera, la diferencia –y
como ya he dicho antes- lo que hace ideal a Soares como doble es que posee
48
movilidad espacial: tanto puede pertenecer a los otros, como observarlos desde
afuera (como el yo real), siempre mostrando dentro de la instancia narrativa un
discurso de certeza, existe un pleno conocimiento de quién es y dónde está aún
y a pesar de que esta verdad lo lleve al despojo y la soledad. En el fragmento
anterior el yo ideal se sitúa en lo terrenal y se reconoce como un ser que ha sido
despojado de todo amor, que está distante de lo otro, en el siguiente fragmento,
de nuevo la distancia, la separación y la soledad marcan la instancia narrativa,
pero espacialmente el yo ideal se sitúa arriba, entrando en contraposición de lo
terrenal que aparece en el fragmento antes citado:
De repente estoy solo en el mundo. Veo todo esto desde lo alto de un tejado espiritual. Estoy solo en el mundo. Ver es estar distante. Ver claro es detenerse. Analizar es ser extranjero. Todo el mundo pasa sin rozarme. No tengo más que aire a mi alrededor. Me siento tan solo que siento la distancia entre mí y mi traje (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 100. El subrayado es mío).
La posición psíquica del yo ideal es la que aparece distante y arriba, se siente
“tan solo que siento la distancia entre mí y mi traje”, porque la posición espacial
es también marginal, como en el fragmento donde hace una metáfora de su
soledad proyectada a través de la orfandad donde la dimensión espacial remite a
lo terrenal al entrar en contraposición con el cielo: “Alzo los ojos y veo las
estrellas” (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 106).
Sin embargo, el margen donde se sitúa no es el arriba espacial que contrapone
el abajo (cielo-tierra), el espacio que refuerza la distancia de él con los otros y
consigo mismo, es porque pertenece a la interioridad del mismo, es este espacio
que el yo real no puede definir del yo ideal, aunque lo supone: “En la cara pálida
y sin rasgos particulares se apreciaba un aire de sufrimiento que no le añadía
interés, y era difícil definir qué tipo de sufrimiento indicaba ese aire (…)” (Pessoa,
Libro del desasosiego, 2005, p. 9). No puede conocer ni definir lo que su yo ideal
sufre, ni porqué, ya que el espacio que le pertenece al yo real es el margen
donde la descripción y la definición pertenecen sólo al conocimiento de la
observación; el yo ideal aunque se sitúa abajo que los otros, los que lo han
49
despojado, introspectivamente se sitúa arriba, donde puede observar a todos y a
todo, donde puede distanciarse incluso de él mismo para así poder explicarse.
La definición de sí mismo y la posición espacial del yo ideal continuamente
oscilará entre lo terrenal y lo divino, lo certero y lo infinito, el afuera y el adentro,
no la contraposición total de éstos, sino la dualidad que representa
discursivamente el yo ideal.
III.II Soares y los otros
Bernardo Soares un ayudante del tenedor de libros, cansado de su cotidianeidad
y a manera de desahogo escribe su “autobiografía sin acontecimientos”, en la
cual despliega las disertaciones más profundas que giran en torno a la definición
de sí mismo; y con definición no me refiero nada más a reconocerse y reconstruir
su identidad, sino también a entender la supresión del ego o la dilución de él en
otros hasta desaparecer su personalidad, rescatando así su identidad que girará
en un eje más general, no nada más en torno a su yo, sino también su yo en
función de los otros.
Si bien el motivo del doble en el Libro del desasosiego se sustenta entre dos
personajes, Pessoa (yo real) y Soares (yo ideal), en el proceso de definición del
uno al otro que anteriormente he explicado, entendemos que lo que hace ideal a
Soares es la dualidad que le permite pertenecer a dos espacios, a dos mundos:
al exterior que representa lo cotidiano y al interior que representa el
conocimiento, lo místico, la búsqueda de sosiego, éste último es al que puede
pertenecer el yo real. Ambos están situados también en la periferia porque es la
distancia, el afuera,19 lo que les permite observar a los otros y observarse.
La representación de Soares en los otros hay que comprenderla como una
lectura al margen de lo que es el motivo del doble, los otros no son la antítesis
del doble –como generalmente sucede en los textos cimentados en el fenómeno
19 No confundir con “exterior”, la idea de afuera a la que me refiero es la que delimité en el capítulo II.
50
del doble-, es precisamente la dualidad de Soares lo que permite hacer evidente
la pertenencia de los otros a él y viceversa. Se trata entonces de un
desdoblamiento de una parte del yo ideal.
El jefe de Bernardo Soares (el patrón Vasques), representa para el yo ideal lo
exterior, la banalidad, el sosiego que busca Soares, pero que es causado por el
desconocimiento de sí mismo, es su jefe (el patrón Vasques) pero es inferior al
yo ideal por no poseer el devenir espiritual que propicia el reconocimiento de sí
mismo.
El patrón Vasques. Me invade, muchas veces, inexplicablemente, la hipnosis del patrón Vasques. ¿Qué es para mí ese hombre, salvo el obstáculo ocasional de ser el dueño de mis horas, en un tiempo diurno de mi vida? Me trata bien, me habla con amabilidad, excepto en los momentos bruscos de preocupación desconocida en que no habla bien a nadie. Sí, pero ¿por qué me preocupa? ¿Es un símbolo? ¿Una razón? ¿Qué es? (…) El patrón Vasques. Lo veo hoy desde allí, como lo veo hoy desde aquí mismo –estatura media, achaparrado, grosero con límites y afectos, franco y astuto, brusco y afable-, jefe, al margen de su dinero, con las manos sudorosas y peludas, con las venas marcadas como pequeños músculos coloreados, el cuello grueso sin ser gordo, las mejillas sonrosadas y al mismo tiempo tensas, bajo la barba oscura siempre recién cortada. Lo veo, veo sus gestos de sosiego enérgico, sus ojos pensando en su interior cosas de fuera, me llega la perturbación de la ocasión en la que no le agrado, y mi alma se alegra con su sonrisa, una sonrisa amplia y humana, como el aplauso de una multitud (Pessoa, 2005, pp. 24 – 25).
El patrón Vasques pasa de ser el objeto observado por Soares, para convertirse
en una multiplicación del yo ideal. En la instancia narrativa comienza el yo ideal a
describir al patrón Vasques sin saber porqué va hablar sobre él “Me invade,
muchas veces, inexplicablemente, la hipnosis del patrón Vasques” (ibídem),
luego lo ubica simplemente como el otro, el distinto a él, el que es su jefe pero
que tampoco representa un antagónico a su persona: “¿Qué es para mí ese
hombre, salvo el obstáculo ocasional de ser el dueño de mis horas, en un tiempo
diurno de mi vida?” (Ibídem). Continúa observándolo para luego comenzar a
definirlo, es pues una vez más el discurso de la definición lo que sustenta el
desdoblamiento del yo. Todorov señala en relación con el motivo del doble en la
literatura fantástica que:
51
Otra consecuencia del mismo principio tiene derivaciones aún más amplias: se trata de la desaparición del límite entre sujeto y objeto. El esquema racional nos representa al ser humano como un sujeto que se pone en relación con otras personas o con cosas exteriores a él, y que tienen un status de objeto. (…) Se mira un objeto, pero ya no hay fronteras entre el objeto, con sus formas y sus colores, y el observador. Veamos otro ejemplo de Gautier: “Por un extraño prodigio, al cabo de algunos minutos de contemplación, me fundía con el objeto fijado, y me convertía yo mismo en ese objeto”. Para que dos personas se comprendan, ya no es necesario que se hablen: cada una de ellas puede convertirse en la otra, y saber lo que esta otra piensa (Todorov, 1981, p. 64).
Es así como mediante la observación y la definición, el yo ideal se desdobla en el
patrón Vasques, éste representa lo que Soares en parte es, y también lo que no
quiere ser; el discurso de la ambigüedad una vez más está presente en la
instancia narrativa. Este devenir entre querer y no querer ser el otro, son parte de
la búsqueda de sí mismo, de estar en paz porque se tiene la certeza de saber
quién es, sin embargo, este deseo nunca se concreta, porque el yo ideal nunca
será en su totalidad como los otros, los que son felices porque no tienen
intención alguna de conocerse.
El patrón Vasques se define como un hombre feliz, es poseedor del sosiego que
tanto busca el yo ideal, porque se desconoce a sí mismo y por lo tanto no puede
definirse desde ningún punto: “Lo veo, veo sus gestos de sosiego enérgico, sus
ojos pensando en su interior cosas de fuera” (Pessoa, 2005, p. 25). Por un lado,
la búsqueda del sosiego es la línea conductora de toda la instancia narrativa,
búsqueda que no se concreta y que finalmente convierten al libro en el Libro del
desasosiego: del despojo del sosiego, es entonces el patrón Vasques en quien
tan sólo en sus gestos se puede encontrar el sosiego, no cualquier sosiego sino
uno “enérgico” (ibídem), uno que es eficaz.
Es a través del desdoblamiento del yo ideal en este otro que es el Patrón
Vasques, lo que justifica la razón discursiva de la autobiografía de Soares: El
sosiego le pertenece sólo a aquellos que se desconocen de sí mismos y, aunque
el yo ideal ande en busca del sosiego, lo que lo hace ideal es la capacidad de
interiorizarse, de reconocerse no nada más en los otros, sino en sí mismo, y se
reconoce despojado: desasosegado.
52
Cabe señalar asimismo la definición que hace el yo ideal del patrón Vasques,
discursivamente se presenta también la dualidad que se encuentra en la
instancia narrativa donde define el yo real al yo ideal, donde el doble no es ni una
cosa ni la otra y el discurso de la ambigüedad conduce la definición del otro. En
el caso de la definición por el yo ideal del patrón Vasques, se representa la
dualidad pero sin el discurso de la vaguedad, es decir, el otro (patrón Vasques)
es tanto una cosa como la otra: “(…) grosero con límites y afectos, franco y
astuto, brusco y afable-, (…) el cuello grueso sin ser gordo, las mejillas
sonrosadas y al mismo tiempo tensas, bajo la barba oscura siempre recién
cortada” (Pessoa, 2005, p. 25); también el yo ideal monstrifica a su doble
distorsionado, no de una manera extrema, pero se colocan en la instancia
narrativa calificativos negativos como “con las manos sudorosas y peludas, con
las venas marcadas como pequeños músculos coloreados” (ibídem).
El patrón Vasques representa la delimitación de la certeza, su dimensión
espacial está situada y marcada por la Rúa dos Douradores –esta es la calle
donde se encuentra la oficina en la cual trabajan tanto Soares como el Patrón
Vasques-; en este espacio donde todos se pertenecen en la cotidianeidad de los
otros, no hay una búsqueda de nada porque lo tangible se tiene, la banalidad y el
mecanismo de vivir es exterioridad sistematizada que le pertenece también a
Soares, él también funciona al igual que el patrón Vasques dentro de lo
monótono. Sin embargo, Soares puede desprenderse de esto para observarse
desde afuera, y así mismo observarse en los otros y desdoblarse en ellos:
Hoy en uno de los devaneos sin objetivo ni dignidad que constituyen gran parte de la sustancia espiritual de mi vida, me imaginé liberado para siempre de la Rua dos Douradores, del patrón Vasques, del tenedor de libros Moreira, de todos los empleados, del mozo, del muchacho y del gato. Sentí en sueños mi liberación como si los mares del Sur me hubieran ofrecido islas maravillosas por descubrir. Sería entonces el reposo, el arte conseguido, el cumplimiento intelectual de mi ser (Pessoa, 2005, p. 22. El subrayado es mío).
Definir al patrón Vasques –y los otros: Moreira, los empleados, el mozo y el gato-
ayuda a identificarse, pero también lo llena de incertidumbre al querer liberarse
de ellos. El yo ideal busca la liberación de la monotonía que representan los
53
otros, y no ser como ellos le daría entonces el sosiego que busca, “Sería
entonces el reposo, el arte conseguido, el cumplimiento intelectual de mi ser”
(ibídem). Sin embargo, también es el otro y se desdobla en ellos, ya que no va a
dejar de pertenece a los otros. Discursivamente el fragmento que continúa del
antes citado se plaga de calificativos que denotan cariño y pertenencia a lo que
tan sólo líneas antes el yo ideal había enunciado en la instancia narrativa como
algo negativo, algo de lo que quiere liberarse, algo que por lo tanto representa un
peso, pero entonces viene el reconocimiento por medio de la enunciación y la
definición de los otros:
Pero de pronto, y en el propio imaginar que hacía en un café en el descanso breve del mediodía, una impresión de desagrado me asaltó el sueño: sentí que iba a tener pena. Sí lo digo como si lo dijera en pormenor: iba a tener pena. El patrón Vasques, el tenedor de libros Moreira, el cajero Borges, todos los buenos chicos, el muchacho alegre que lleva las cartas al correo, el mozo de los recados, el gato cariñoso- todo eso se convirtió en parte de mi vida; no podría dejar todo eso sin llorar, sin comprender que, por lo que pudiera parecerme, era parte de mí o que quedaba con todos ellos, que separarme de ellos era una mitad y semblanza de la muerte (Pessoa, 2005, p. 22. El subarayado es mío).
Es evidente cómo en la instancia narrativa el yo ideal define a los otros que
anteriormente tan sólo había mencionado sin especificar nada, denotando
desinterés en ellos: los que antes eran “todos los empleados” pasan a tener un
nombre o utilidad como “el cajero Borges” o “el muchacho alegre que lleva las
cartas al correo”; los que antes habían sido presentados como “el mozo” y “el
gato” son ahora “el mozo de los recados, el gato cariñoso” (ibídem). Los define y
los conoce a todos, porque ellos también son él, de nuevo sucede lo que
Todorov dice acerca de cómo mediante la observación de lo otro, el que observa
se convierte en aquello, se multiplica en ellos.
Según Jackson (referida en Ballesteros González, 1998) existen “dos clases de
mitos en la fantasía moderna: aquellos cuya fuente de alteridad o de amenaza
radica en el propio ser (el ‘yo’), donde el peligro se origina en el sujeto a causa
de un excesivo anhelo de conocimiento o racionalidad, o por culpa de una
aplicación equivocada de la voluntad humana” (p. 40). Resulta evidente que la
instancia narrativa del Libro del desasosiego está conducida y delimitada por el
54
anhelo del conocimiento de sí mismo por parte no nada más del yo ideal
(Soares), sino también de los otros en quienes se multiplica a sí mismo.
Los otros parten también del yo ideal (el patrón Vasques junto del tenedor, el
mozo, los muchachos, y todo lo que comprende el mundo en el que se mueve
Soares), son parte de la multiplicación del yo, ya que en la instancia narrativa son
enunciados desde la visión del yo ideal, él es quien define al otro y lo hace a
partir de sí mismo, con la única intención de encontrar su identidad: “Sí, pero
¿por qué me preocupa? ¿Es un símbolo? ¿Una razón? ¿Qué es?” (Pessoa,
2005, p. 24). El desdoblamiento es distorsionado porque amenaza en convertirse
o encontrarse en lo otro, en el que no es yo: “La amenaza, la alteridad, proviene
del propio protagonista, y culmina además en una metamorfosis” (Ballesteros
González, 1998, p. 41), se convierte en el otro porque las disidencias y las
similitudes parten de la delimitación de Soares a los otros; caso contrario en el
desdoblamiento de Pessoa a Soares, donde la representación se cimenta en
idealizar al otro porque es lo que el yo real quiere ser pero no es.
La dualidad de Soares representa también una puesta en abismo del mismo
personaje, el yo ideal es tanto el yo real Pessoa, además de ser el patrón
Vasques (o cualquier otro personaje que represente lo cotidiano y lo banal). Es
también el afuera y el adentro, como ya he dicho antes, es ideal porque
representa dos mundos, pero es capaz de separarlos y reconocer cada uno de
esos espacios y desdoblamientos: “Soy dos, y ambos mantienen la distancia –
hermanos siameses que no están unidos” (Pessoa, 2005, p. 26).
Hasta aquí he mencionado cómo el yo real pertenece siempre al espacio
marginal, a observar desde afuera: el yo ideal concentra en sí la dualidad de
poder pertenecer tanto adentro como afuera, cuando en la instancia narrativa
utiliza el discurso de la certeza se sitúa siempre abajo, en lo terrenal, cuando el
personaje está en una disertación introspectiva se sitúa arriba o afuera (como el
yo real). Veamos ahora cuál es la definición espacial que utiliza el yo ideal en
relación a su desdoblamiento en los otros:
55
¡Ah, ya comprendo! El patrón Vasques es la Vida. La Vida, necesaria y monótona, instigadora y desconocida. Este hombre banal representa la banalidad de la Vida. Él lo es todo para mí, exteriormente, porque la Vida es para mí todo exterior.
Y, si la oficina de la Rua dos Douradores representa para mí la vida, este mi segundo piso, donde vivo, en la misma Rua dos Douradores, representa para mí el Arte. Sí, el Arte, que vive en la misma calle que la Vida, aunque en un sitio diferente, el Arte que alivia la vida sin aliviar el vivir, que es tan monótono como la misma vida, pero sólo en un sitio diferente (Pessoa, 2005, p. 25).
Abajo se sitúa la vida, lo cotidiano lo que se tiene qué hacer, pero es arriba
donde se concreta el arte. Tanto Soares como el patrón Vasques comparten el
mismo espacio de trabajo, es la misma oficina situada en la misma calle donde
Soares vive, el yo ideal que dentro de su dualidad comparte la identidad con los
otros que se sitúan abajo, donde la oficina de tenedores de libros de la Rua dos
Douradores; pero el yo ideal que tiene la capacidad de la introspección, sitúa su
casa en un segundo piso: arriba; la casa sin duda alguna representa el espacio
más íntimo de cualquier persona, es de hecho donde se supone se escriben los
diarios estructura que guarda esta “autobiografía sin acontecimientos” que es
enunciada por el yo ideal desde su posición introspectiva, arriba, afuera, donde
se le permite observar a los otros y observarse con los otros.
Los anhelos de Soares son lo que lo constituyen, son los que lo conducen, como
sus sensaciones a la luminosidad del sosiego o la oscuridad de la búsqueda,
sabe dónde está la felicidad, sabe que dejando de “pensar” su vida podrá llevarla
con menos tormento, sin embargo, “como los grandes malditos (…) más vale
pensar que vivir” (Pessoa, 2005, p. 219). ¿Por qué no entregarse pues a la
banalidad del desconocimiento si ahí está lo que busca? La respuesta es
sencilla: porque él es también lo otro y nadie puede dejar de ser lo que se es. Si
bien, como ya he dicho, cuando el yo ideal se desdobla en los otros lo hace
compartiendo la misma definición y espacio, pero cuando los observa,
evidentemente, lo hace desde el afuera y con el discurso de interiorización:
La vulgaridad es un hogar. Lo cotidiano es maternal. Tras una larga incursión en la gran poesía, hasta las montañas de la aspiración sublime, hasta los peñascos de lo transcendente y de lo oculto, nos sabe requetebién, nos sabe a todo cuanto
56
en la vida da color, regresar a la hospedería donde ríen los tontos felices, beber con ellos, tonto también, como Dios nos hizo, contento con el universo que se nos ha dado y dejando el resto a los que trepan a las montañas para no hacer nada allá en la cima (Pessoa, 2005, pp. 217-218. El subrayado es mío).
Este fragmento me resulta por demás ilustrativo con relación a lo que vengo
exponiendo. El tono de esta entrada es alegre, luminoso, contrapuesto al tono de
tristeza que más predomina en la instancia narrativa, pareciera una disertación
en la que el yo ideal decide ser feliz, hay que resaltar cómo la poesía, lo sublime
y lo oculto están situados en las montañas, un espacio alto, arriba, que se
contrapone con el espacio donde están los otros “los tontos felices”, que
evidentemente están abajo, están donde se regresa después de las montañas.
Podemos encontrar no nada más la definición de los otros, sino un claro
desdoblamiento del yo ideal en los otros, ya que no nada más bebe “con ellos”
sino que se desdobla en uno de ellos, “tonto también”; luego, en este mismo
discurso de inclusión, el yo y el otro, se hace un “nos”: “(…) Como Dios nos hizo”,
para después convertir en lo otro, lo que representa él cuando está afuera y
arriba, y lo que representa también el yo real, diciendo: “(…)dejando el resto a los
que trepan a las montañas (…)”, con un discurso excluyente, utilizando el “los”.
Cabe destacar también la representación de lo maternal como lo cotidiano,
recordemos que Soares perdió a su madre “(…) no recuerdo a mi madre. Murió
cuando tenía un año” (Pessoa, 2005, p. 40), entonces pues fue despojado de su
madre como también le es despojado el sosiego; volver a lo cotidiano que es
maternal representa en la instancia narrativa recuperar lo que ha perdido.
Es así como esta dualidad finalmente permite que la ambigüedad delimite al yo
ideal, la certeza vaga que hace de esta “autobiografía sin acontecimientos” más
que una historia lineal –como se supone debería ser una biografía-, una
narración que no cuenta una historia, sino que evidencia la búsqueda de
identidad de una persona, una búsqueda que no será tampoco lineal ni circular,
sino espiral, ya que lo ambiguo representa también la infinitud.
58
IV.I Espejos gramaticales: otra propuesta de lectura
Hasta aquí se han expuesto los discursos que disocian y hermanan al yo real con
el yo ideal, sin embargo, el motivo del doble no se hace presente nada más en la
instancia narrativa, también gramaticalmente hay contraposiciones o ideas que
son enunciadas dos veces.
El siguiente análisis está estructurado sobre el nivel de la composición del texto,
lo he basado en las incidencias textuales donde aparecen dobles en la
composición del texto, es decir, dos palabras iguales. Este fenómeno lo he
categorizado como “espejos gramaticales”; identificaré cómo es que palabras
dentro de un mismo fragmento se multiplican otorgando un ritmo y además una
carga semántica que tácitamente fortalece el motivo del doble dentro del nivel
discursivo. Aunque el acercamiento es empírico, lo expongo a fin de presentar
otra propuesta de lectura de análisis del Libro del desasosiego.
Clasificaré los “espejos gramaticales” en dos tipos: el espejo gramatical simple y
el espejo gramatical distorsionado. El primero se refiere a la repetición exacta de
las palabras sin alterar mayormente el discurso, utilizadas por el autor, en la
mayoría de las veces para otorgar ritmo, además, claro está de evidenciar la
incidencia del dos (doble). La segunda categoría se refiere a las estructuras
donde las palabras repetidas están conjugadas de manera distinta, pero parten
de la misma raíz, en los que también pueden aparecer antónimos y donde la
carga semántica dentro de la instancia narrativa es mayor.
59
Los primeros cuatro ejemplos pertenecen a la instancia narrativa donde se define
el yo real (Pessoa) y los tres últimos dependen del yo ideal (Soares).
Primer ejemplo:
Se fijaba extraordinariamente en los presentes, pero no de manera sospechosa, sino con interés especial; no los observaba como quien los investiga, sino como interesándose por ellos sin querer concretar las facciones o detallarles las manifestaciones del carácter. Fue ese curioso rasgo el que primero me interesó de él.
Fui observándolo mejor (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, pp. 9-10. El subrayado es mío).
Voz narrativa Orden de aparición de palabra espejo Estructura
Yo real (Pessoa) Observaba (A) Interesándose (B) (A) (B) - (B) (A)
Interesó (B) Observándolo (A)
En el fragmento anterior se trata de un espejo gramatical distorsionado ya que se
repiten dos mismos verbos, aunque conjugados en personas distintas. Quien
está enunciando es el yo real y está hablando sobre el yo ideal, entonces en la
primera enunciación de (A) y (B) se refieren al yo ideal, pero en la segunda de
(B) (A), además de aparecer al revés, son conjugados en primera persona, por lo
que delimitan al yo real. En este caso el juego del doble no se limita a lo
gramatical, puesto que en la primera enunciación de (A) (B) se refiere a lo que el
yo ideal observaba en los otros (lo que el otro hacía sobre los otros), y en la
enunciación de (B) (A) es lo que el yo real observó en el yo ideal, repitiendo,
nótese, la misma conducta que el yo ideal hacía sobre los otros. Destaquemos
que esta acción acompañada de los espejos gramaticales refuerza el discurso de
conciencia sobre el otro planteada en el apartado “Pessoa: discursos del yo real”.
Es importante resaltar que los verbos utilizados en el fragmento anterior son de
carácter reflexivo (observar, interesar), además de presentarse el doble en el
nivel sintáctico, también semánticamente se evidencia una puesta en abismo: es
el yo real quien observa y se interesa por el yo ideal, quien a su vez observa y se
60
interesa en los otros, haciendo evidente la multiplicación del yo que resulta
infinita en la acción.
Veamos ahora el ejemplo inmediato al fragmento anterior, clasificado como
espejo gramatical distorsionado por entrar en oposición semántica: “Comprobé
que un cierto aire de inteligencia animaba de algún incierto modo sus facciones”
(Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 10. El subrayado es mío).
Voz narrativa Orden de aparición de palabra espejo Estructura
Yo real (Pessoa) cierto (A) incierto (A-) (A) (A-)
En este caso, la palabra (A) corresponde evidentemente al discurso de la
certeza, pero también conduce hacia el discurso del adentro, ya que acompaña
al campo semántico de la “inteligencia”, cualidad interior de una persona; por otro
lado, el doble opuesto (A-) pertenece al discurso de la incertidumbre junto con el
discurso del afuera al referirse a las “facciones”, es decir, a lo exterior. Entonces,
en este caso el espejo gramatical concluye en oposición. La he señalado como
“A negativo” (A-) por pertenecer al mismo campo semántico pero en oposición.
Continúo con un ejemplo de espejo gramatical simple –de los cuáles se
encuentran muchos en todo el libro-, consisten en repetir la misma palabra. En la
mayoría de los casos si la palabra espejo se elimina, el sentido de la frase no se
altera, por lo tanto son palabras dobles cuya única función, además de doblarse
–a propósito de la multiplicación del yo-, reafirman lo que se enuncia: “Le hablé
de la revista Orpheu, que acababa de aparecer. Él la elogió, la elogió bastante. Y
yo entonces me quedé realmente pasmado” (Pessoa, Libro del desasosiego,
2005, p. 10. El subraryado es mío).
Voz narrativa Orden de aparición de palabra espejo Estructura
Yo real (Pessoa) elogió (A) elogió (A) (A) (A)
El siguiente ejemplo es también un espejo gramatical simple:
61
Nada le había obligado nunca a hacer nada. Su niñez fue la de un niño solitario. No pasó nunca por ninguna asociación. Nunca asistió a clase. Nunca perteneció a una multitud. Se dio en él el curioso fenómeno que en muchos otros –bien mirado, quién sabe si en todos- se da, de que las circunstancias accidentales de su vida se habían ido tallando a imagen y semejanza de la dirección de sus instintos, todos de inercia, de distanciamiento.
Nunca tuvo que enfrentarse con las exigencias del estado o de la sociedad. A las exigencias personales de sus instintos él mismo supo hurtarse. Nada lo acercó nunca ni a amigos ni a amantes. Fui yo el único que, de algún modo, permanecí en su intimidad. Pero, junto al hecho de haber vivido él siempre bajo una falsa personalidad, y de sospechar yo que él nunca me tuvo realmente por amigo suyo, me di cuenta de que necesitaba acercarse a alguien para dejarle el libro que dejó (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 11. El subrayado es mío).
Voz narrativa Orden de aparición de palabra espejo Estructura
Yo real (Pessoa) nada (A) nunca (B) (A) (B) (A)
(B) (B) (B)
(A)
(B) (B) (B)
nada (A) nunca (B)
nunca (B)
nunca (B)
nada (A) nunca (B)
nunca (B)
nunca (B)
De este fragmento llama la atención la recurrencia y la simetría con la que están
utilizadas las dos palabras “Nunca” y “Nada”, la repetición resulta sistemática en
la estructura de este párrafo, predomina la palabra “nunca20” (B) que además de
contribuir con el ritmo y la reiteración de la “nada” ciñe la descripción que hace el
yo real sobre el yo ideal, bajo un discurso de certeza el yo real ubica al yo ideal
20 “Nunca (del lat. ‘nunquam’) adv. Expresa la no realización de la acción de que se trata en ningún *tiempo; lo mismo que los pronombres negativos ‘nada, nadie, ninguno’, puede construirse delante y detrás del verbo, exigiendo en el segundo caso el adverbio ‘no’ al principio de la oración: ‘Nunca he hablado con él. No he hablado nunca con él’. Se emplea sin valor negativo en oraciones interrogativas o dubitativas, o dependientes de una negativa: ‘¿Has visto nunca (o alguna vez) cosa igual. ¿Tú sabes si nunca nos volveremos a encontrar. No sé si he estado nunca en esa casa’. Antónimo *Siempre” (Moliner, 2007).
62
en una descripción donde lo despoja de todo; en lugar de decir lo que sí tiene y
lo que sí es, construye al otro sobre la nada, sobre lo que nunca tuvo y no tendrá.
Hasta ahora he enunciado cuatro ejemplos de espejos gramaticales donde la voz
narrativa pertenece al yo real (Pessoa), extraídos todos de la instancia prefacial
que es la única parte de la instancia narrativa donde el yo real enuncia; continúo
entonces con otros tres ejemplos donde la voz narrativa pertenece al yo ideal
(Bernardo Soares): “Reconocer la realidad como una forma de ilusión, y la ilusión
como una forma de realidad, es igualmente necesario e igualmente inútil”
(Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 107. El subrayado es mío).
Voz narrativa Orden de aparición de palabra espejo Estructura
Yo ideal (Soares) realidad (A) ilusión (B) (A) (B) - (B) (A)
ilusión (B) realidad (A)
igualmente (C) necesario (D) (C) (D) - (C) (D-)
igualmente (C) inútil (D-) En la estructura de la segunda parte del fragmento se coloca (D-) en “inútil” por
ser semánticamente opuesta a “necesario”, lo que convierte este espejo
gramatical en uno distorsionado. Resulta ampliamente ilustrativa la intención
narrativa en este esquema de espejo gramatical que, siendo distorsionado,
contrapone los términos y la idea narrada desemboca en la nada.
Discursivamente se expone la contradicción de la realidad como una forma de
ilusión o la ilusión como una forma de realidad, evidenciando también un juego
entre el yo ideal y el yo real; la realidad como una forma de ilusión es lo que hace
Pessoa al crear al yo ideal y su autobiografía, mientras que la ilusión como forma
de realidad es Soares, porque es a partir de la vida ficticia que se crea un sentido
de la realidad, se pretende que sea real. Luego se enuncia que es igualmente
necesario e inútil tanto una como la otra, por lo tanto, el yo ideal entra en
oposición entre lo necesario versus lo inútil, aunque el yo real no tenga la
importancia protagónica, no puede desaparecer porque entonces el yo ideal no
existiría ya que aunque es un doble distinto de Pessoa, parte de él.
63
El siguiente ejemplo se trata de un espejo gramatical simple: “Conquisté, palmo a
pequeño palmo, el terreno interior que nació mío. Reclamé, espacio a pequeño
espacio, el pantano en que me quedé nulo. Parí mi ser infinito, pero me extraje
con gran esfuerzo de mí mismo” (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, p. 29. El
subrayado es mío).
Voz narrativa Orden de aparición de palabra espejo Estructura
Yo ideal (Soares) palmo (A) pequeño (B) (A) (B) (A)
(C) (B) (C) palmo (A)
espacio(C) pequeño (B)
espacio (C)
El yo ideal se suma al yo real por medio de los juegos ambivalentes que son
representados en los espejos gramaticales, que como en ejemplos anteriores
son evidentes en la repetición sistemática de las palabras. El yo real siempre va
a estar afuera, siempre observará al yo ideal desde el margen; el yo ideal se
describe a sí mismo partiendo desde dentro del yo real, pero se deslinda de éste
al proyectarse en el afuera; lo que hace ideal a Soares es precisamente
pertenecer tanto al adentro como al afuera, no como Pessoa que solamente está
afuera y se define a partir del otro.
En el siguiente ejemplo se expone un espejo gramatical distorsionado, ya que
por medio de la ambivalencia, aunque estructuradas las palabras en una
repetición exacta –lo que podría hacerlo un espejo gramatical simple-, enuncian
conceptos contrarios: “Si quiero decir que existo, diré ‘Soy’. Si quiero decir que
existo como alma separada, diré ‘Soy yo’” (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005,
p. 102. El subrayado es mío).
Soares (yo ideal) comienza por enunciarse como real, “Soy” todo lo que se
nombra es, pero cuando enuncia el “Soy yo” se gesta la toma de consciencia
donde se asume como real, y es justamente aquí donde se genera la
multiplicación del yo. El espejo gramatical, aunque distorsionado, se estructura
de la siguiente manera:
64
Voz narrativa Orden de aparición de palabra espejo Estructura
Yo ideal (Soares) Si (A) Quiero (B) (A) (B) (C) (D)
(E) (F) (G)
-
(A) (B) (C) (D)
(E) (F) (G)
Decir (C) Que (D)
Existo (E) diré (F)
Soy (G)
Si (A) Quiero (B)
Decir (C) Que (D)
Existo (E) diré (F)
Soy (G)
La repetición de las palabras es exacta, pero no el significado, sin embargo,
podrían representar el motivo del doble de una manera muy simple; en la primera
enunciación –como ya he dicho- Soares existe, pero en la segunda se produce
un renacimiento porque ya tiene consciencia de quién es, no existe otra manera
de nacer más que naciendo, por lo tanto las palabras tienen que ser exactamente
como en la primera enunciación porque se trata del mismo acto sólo que
evolucionado en el reconocimiento.
¿Podría enunciarse lo mismo sin doblar palabras? Por supuesto que se puede,
pero la repetición de estas estructuras permite suponer que el motivo del doble
está representado hasta en el nivel de la composición del texto y que además en
unos casos más que en otros, estas repeticiones sustentan el discurso.
66
La multiplicidad del yo en Fernando Pessoa, el autor, es sin duda la base más
importante de su obra; desde un aproximación general resulta evidente la
manifestación de la supresión del yo –el yo referente al ego- como un elemento
lúdico en su literatura, elemento que permite entender el arte como algo que
supera al creador, que es por sí mismo; entregando así al lector la cosmovisión
que rebasa lo literario. Sin embargo, en el Libro del desasosiego no se trata
simplemente de multiplicarse, sino también de desdoblarse en un otro ideal.
La infinitud, el afuera y la nada representan en el Libro del desasosiego la verdad
y el conocimiento, el objetivo de Bernardo Soares, es pues definirse a través del
reconocimiento de sí mismo y del de los otros; despojado del amor se da cuenta
que finalmente la búsqueda continua e infinita de sosiego es lo que delimita su
vida. Soares es el desasosiego, pero es un desasosiego que a consecuencia de
la dualidad (la idealidad que le permite ser lo que es el yo real, y ser también lo
que representan los otros) resulta un desasosiego triunfal, similar a lo que
significa la saudade en la literatura portuguesa y brasileña: una nostalgia
resignada y hasta cierto punto feliz.
Para estar situado en el afuera y poder ser infinito es necesario despojarse
volitivamente de lo que convierte a Soares en una personalidad que se
67
desempeña sin queja alguna dentro de la rutina, dependiendo de la funcionalidad
de él mismo en relación con los otros; tampoco se trata de rechazar esta parte
del ser humano, sino de entenderlo y restarle la importancia que suele tener: ser
lo que se es entendiendo que no se es nada porque se es igual que todos.
La multiplicación del yo, no nada más en el Libro del desasosiego, sino en la
literatura de Fernando Pessoa en general, tiene como finalidad diluirse en otros
para así lograr despojarse del ego: soy yo pero soy todos y no viceversa. Como
bien señala Octavio Paz respecto a la creación de los heterónimos: “En cierto
modo son lo que hubiera podido o querido ser Pessoa; en otro, más profundo, lo
que no quiso ser: una personalidad” (Paz, 1971, p. 90).
El motivo del doble, la representación del yo real en otro ideal, es lo que conduce
esta obra; no solamente se cuenta la parte de la identificación y la dilución, el
autor decide colocar su obra en otro, no nada más adjudicando la autoría, como
en el caso de sus heterónimos poetas, sino que en el Libro del desasosiego se
presenta un desdoblamiento desde el prefacio y es este doble el que habla tanto
de la multiplicación como de sí mismo. Es la presencia de este motivo del doble
la que pretendí resaltar, no es complicado evidenciarla partiendo de la instancia
prefacial en la cual se desdobla el yo real; y aunque el yo ideal ya desdoblado
nunca regresa a definir ni enfrentarse con el yo real, moviéndose solamente en el
devenir de su dualidad idealizada, no se debe olvidar que el punto de donde se
parte es el desdoblamiento generado dentro de la instancia narrativa, elemento
que resulta distinto dentro de la obra poética de Fernando Pessoa.
Es importante resaltar la presencia del motivo del doble en el Libro del
desasosiego que fue evidenciada en este acercamiento analítico; si bien es cierto
que la aparición del doble no es dramática ni inesperada, sí se trata de un estilo
mejor logrado en cuanto a la multiplicación del yo se refiere. Respecto a Soares
se encuentra siempre en los estudios de Pessoa la discusión ya esbozada en
este trabajo de si es o no un heterónimo, ortónimo o semiheterónimo; evidenciar
este fenómeno del doble del que he venido hablando permite asumir a Soares
68
como un personaje literario, y esto dentro de la obra de Pessoa deberá tener
mayor importancia porque, aunque sin ser heterónimo, la misma intención de
multiplicarse se ve también representada en su narrativa.
Hablar de la heteronimia, y catalogar a Soares como un semiheterónimo de
alguna manera demerita el trabajo estructural del motivo del doble en el Libro del
desasosiego, porque al asumir a Soares como un semiheterónimo que escribe
un diario, se entiende que no son más que las disertaciones del mismo Pessoa
en ese libro. Lo son, en gran parte, porque la obra es suya, pero también hay un
trabajo enmarcado por el desdoblamiento, uno más tácito.
La problemática de identidad que se gesta a través del motivo del doble, es decir
en la definición del yo real frente al yo ideal y la definición de sí mismo de éste
último, está marcada por el discurso de la vaguedad, aunque se tiene pleno
reconocimiento de quién es, las definiciones discursivas siempre estarán
acompañadas de la ambigüedad que al mismo tiempo denotan dualidad, ya que
desde la definición del yo real frente al ideal, no se sabrá si éste es una cosa o la
otra, y el yo real se definirá siendo tanto una cosa como la otra, evidenciando su
idealidad en la dualidad.
El motivo del doble y la problemática de identidad que lleva consigo, no es una
antítesis directa entre el yo real y el yo ideal, se trata pues de un doble
distorsionado que al representarse paralelamente de su otro, la identficación se
apuntala en el yo ideal y es en este mismo donde la definición de los otros se
genera, y finalmente lo identifican también a él.
Tanto el yo real como el yo ideal pertenecen a un mismo nivel intelectual y
entienden su cosmovisión en el afuera donde lo ajeno y el desasosiego que el
despojo provoca enmarcan su posición ante lo otro, pero hay otra parte, otro tipo
de desdoblamiento en el yo ideal que le permiten pertenecer a lo otro, a lo que
no quiere ser pero en donde se encuenta el sosiego.
69
Este acercamiento también permitió evidenciar cómo la sistemática del dos (y la
presentación del doble) se encuentra en distintos niveles del texto; la sistemática
se define como una organización que funciona bajo determinados principios
constantes, son pues las incidencias o recurrencias que dentro del texto no
encuentran una oposición las que crean una vía que permite que el resto de los
elementos del texto se relacionen representando una significación que
determinará a la instancia narrativa. Desde esta perspectiva los “espejos
gramaticales” que propongo como lectura alterna en el capítulo IV permiten
sustentar el motivo del doble incluso en el nivel gramatical, ya que estas
repeticiones de palabras y la sistematización del dos, aparecen en diversas
entradas del libro y no hay que pasarlas por alto.
El fenómeno de los heterónimos y lo que junto con esto acompañan la referencia
inmediata de Fernando Pessoa es un factor que definitivamente determina los
cuidados con los que se debe acercar al texto, ya lo dijo Roland Barthes “Darle a
un texto un Autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último,
cerrar la escritura.” (Barthes, 2009, p. 4) Entonces pues considerando que el
texto no le pertenece al autor y habla por sí mismo, es este un acercamiento que
gira en torno al texto mismo; es necesario resaltar que Pessoa, el yo real (el que
aparece dentro del texto), está definido y analizado como personaje al igual que
Soares, el yo ideal. Sin duda se ha tomado en cuenta el contexto biográfico del
escritor pero no es lo que delimita el acercamiento al Libro del desasosiego.
Lamentablemente la fascinación por Fernando Pessoa en los últimos años ha
sido focalizada más en su vida –nadie puede resistirse a la melancólica historia
del autor no conocido que después de muerto el mundo entero lo lee y lo
reconoce como el mejor de sus tiempos- pero aunque también hay quienes han
trabajado por acercarse a la médula de sus textos, no deja de permear la
fatalidad biográfica de Pessoa en su obra, que aunque esta misma fatalidad
puede encontrarse en sus textos considero necesario separar a quién o a qué le
pertenece cada fatalidad: “un texto está formado por escrituras múltiples,
procedentes de varias culturas y que, unas con otras, establecen un diálogo, una
70
parodia, un cuestionamiento; pero existe un lugar en el que se recoge toda esa
multiplicidad, y ese lugar no es el autor, como hasta hoy se ha dicho, sino el
lector.” (Barthes, 2009, pp. 4-5)
El despojo del yo real es un despojo voluntario porque se desea el sosiego, sabe
dónde encontrarlo (en los entresuelos donde conoce a Soares) y va hacia él. En
cambio el yo ideal ha sido despojado, vive una soledad que le ha sido impuesta
(si él acude al entresuelo donde conoce al yo real, es porque está ubicado en la
calle donde vive y trabaja); su idealidad radica en asimilar ese despojo para
interiorizarse y encontrarse dentro de sus soledades o decidir regresar y buscar
aquello que le ha sido despojado, aún y con todo el dolor que le causa haber
conocido la parte de la desolación: Estoy despojado y por lo tanto estoy solo,
pero no porque quiera estarlo sino porque soy muchos yo en mí y en los otros.
Pessoa traducido al español significa “persona”, en teoría el autor se llamaría
Fernando Persona, cualquier Fernando, el que sea, resulta encantador su
apellido como para pasarlo por alto. Si bien el acercamiento aquí planteado es
meramente discursivo y en medida de lo posible se ha dejado fuera el marco
biográfico del autor respecto al texto analizado, me permito en estas líneas
esbozar al autor sin nombre, Fernando la persona, que así, despojado hasta de
un apellido que le identificara, se entregó a las letras y en sus letras se convirtió
en botella vacía con mensajes intercambiables, cada uno con las voces de sus
otros.
Para Pessoa no bastaba con multiplicarse en otros, había que pertenecer
también a un bajo perfil que le permitiera confundirse entre cualquiera, entre los
otros, como Soares lo hacía cuando bajaba de las montañas, considero
importante resaltar esta cosmovisión que atraviesa su obra, no solamente por la
referencia poética o romántica que pueda traer consigo, sino porque representa
una base –tardíamente descubierta- de la filosofía moderna en la que el conflicto
del yo contemporáneo frente a los otros se vuelve cada vez más complejo y difícil
de asimilar.
72
Bibliografía
Ballesteros González, A. (1998). Narciso y el doble en la literatura fantástica victoriana. Murcia, España: Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Barthes, R. (8 de junio de 2009). Teoría literaria y enseñanza de la literatura. Recuperado el 7 de marzo de 2011, de Wordpress: http://teorialiteraria2009.files.wordpress.com/2009/06/barthes-la-muerte-del-autor.pdf Beristaín, H., (2003) Diccionario de retórica y poética, México, D.F: Ed. Porrúa. Borges, J. L. (1974). Obras completas 1923-1972. Buenos Aires, Argentina: Emecé editores. Colli, G. (1996). Filosofía de la expresión. (M. Morey, Trad.) España: Siruela. Crespo, Á. (1984). Estudios sobre Pessoa. Barcelona, España: Brugera. Cros, E. (1986). Literatura, ideología y sociedad. Madrid, España: Gredos. Foucault, M. (2000). El pensamiento del afuera. (M. A. Lázaro, Trad.) Valencia, España: Pre-textos. Gubern, R. (2002). Máscaras de la Ficción. Barcelona, Barcelona, Madrid: Editorial Anagrama. Genette, G. (2001). Umbrales. DF, México: siglo XXI. Marín, S. E. (2006), Pensar del cuerpo /tres filósofos artistas: Spinoza, Nietzche y Pessoa) Tijuana: Editorial Conaculta. Moliner, M. (2007). Diccionario de uso del español. Madrid, España: Gredos. Ordoñez, A. (1991). Fernando Pessoa, un místico sin fe. México, México DF, México: Siglo XXI editores. Paz, O. (1971). Los signos en rotación. México, México DF, México. Pessoa, F. (2001). Un corazón de nadie. Antología poética (1913-1935). (Á. Crespo, Trad.) España: Galaxia Gutember.
73
Pessoa, F. (1998). 42 Poemas. (Á. Crespo, Trad.) Barcelona, España: Mondadori. Pessoa, F. (2004). Aforismos y afines. (R. Alonso, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Emecé editores. Pessoa, F. (2003). Antología Esencial (Bilingüe ed.). (M. Testadiferro, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Ediciones Libertador. Pessoa, F. (2009). Antología Poética, El poeta es un fingidor. (Á. Crespo, Trad.) Madrid , España: Austral poesía. Pessoa, F. (2005). Cancionero. (M. Á. Flores, Trad.) México DF, México: Verdehalago. Pessoa, F. (2010). Cartas a Ophélia. (A. G. Schnetzer, Trad.) Barcelona, España: Libros del zorro rojo. Pessoa, F. (2006). El regreso de los dioses. (Á. Crespo, Trad.) Barcelona, Madrid: Acantilado . Pessoa, F. (2001). Eróstrato y la búsqueda de la inmortalidad. (S. Llach, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Emecé editores. Pessoa, F. (2001). La educación del estoico. (R.,Alonso Trad.) Buenos Aires, Argentina: Emecé editores. Pessoa, F. (2005). Libro del desasosiego. (P. E. Cuadrado, Trad.) Barcelona, Barcelona, Barcelona: Acantilado. Pessoa, F. (2004). Mensaje . (R. Alonso, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Emecé editores. Pessoa, F. (1985). Sobre literatura y arte . (E. N. Nicolás Extremera Tapia, Trad.) Madrid, España: Alianza Editorial. Pimentel, L. A. (1998) El retrato en perspectiva. Estudio de la teoría narrativa, México: siglo veintiuno editores. Simôes, J. G. (1996). Vida y obra de Fernando Pessoa, Historia de una generación. DF, México, México: Fondo de Cultura Económica . Rodríguez, M. E. (1985). Jorge Luis Borges, el autor de Fernando Pessoa. (O. Paz, Ed.) Vuelta (105).
74
Todorov, T. (1981). Introducción a la literatura fantástica. México, México: Premia, Editora de libros S.A.
Tesis:
Huerta Bernal, C. (2008) La influencia del hermetismo filosófico en la obra de Fernando Pessoa. México DF. ,UNAM.
Sigler Miranda, A. (1998) Los conceptos de realidad y angustia en la obra de Fernando Pessoa. México DF. ,UNAM.
76
Prefacio del Libro del desasosiego21
P R E F A C I O por Fernando Pessoa
Hay en Lisboa un pequeño número de restaurantes o casas de comida [en] las que, sobre un establecimiento con aires de taberna decente, se levanta un entresuelo con el aspecto pesado y doméstico de restaurant de ciudad sin tren. En esos entresuelos, poco frecuentados excepto los domingos, no es raro encontrar tipos curiosos, caras sin interés, una serie de apartes en la vida.
El deseo de sosiego y lo conveniente de los precios me llevaron, en un período de mi vida, a acudir con frecuencia a uno de esos entresuelos. Sucedía que, cuando tocaba cenar sobre las siete de la tarde, casi siempre encontraba a un individuo cuyo aspecto, que al principio no había llegado a interesarme, pasó poco a poco a despertar mi interés.
Era un hombre que aparentaba treinta años, delgado, más alto que bajo, exageradamente encorvado cuando estaba sentado, pero no tanto cuando estaba de pie, vestido con cierto desaliño; o no del todo descuidado. En la cara pálida y sin rasgos particulares se apreciaba un aire de sufrimiento que no le añadía interés, y era difícil definir qué tipo de sufrimiento indicaba ese aire –parecía indicar varios, privaciones, angustias, y aquel sufrimiento que nace de la indiferencia fruto de haber sufrido mucho.
Cenaba siempre poco, y acababa fumando tabaco de hebra. Se fijaba extraordinariamente en los presentes, pero no de manera sospechosa, sino con un interés especial; no los observaba como quien los investiga, sino como interesándose por ellos sin querer concretarles las facciones o detallarles las manifestaciones del carácter. Fue ese curioso rasgo el que primero me interesó de él.
Fui observándolo mejor. Comprobé que un cierto aire de inteligencia animaba de algún incierto modo sus facciones. Pero el abatimiento, la inmovilidad de la angustia fría, cubrían tan regularmente su aspecto que era difícil descubrir cualquier otro rasgo.
21 Se anexa el prefacio completo del Libro del desasosiego porque lo considero una pieza importante en este análisis, ya que es aquí donde se sustenta el desdoblamiento de Pessoa (yo real) en Soares (yo ideal).
77
Supe accidentalmente, por un camarero del restaurante, que era un empleado de comercio, de una casa allí al lado.
Un día pasó algo en la calle, bajo las ventanas –una escena de pugilato entre dos individuos. Los que estaban en el entresuelo corrieron a las ventanas, y yo corrí también, lo mismo que el individuo al que me refiero. Intercambié con él una frase casual, y él me respondió en el mismo tono. Su voz era melancólica y trémula, como la de los niños que nada esperan, porque es perfectamente inútil esperar. Pero tal vez era absurdo dar esa importancia a mi colega vespertino de restaurante.
No sé por qué, desde ese día pasamos a saludarnos. Uno de aquellos días en que nos acercó quizás la circunstancia absurda de coincidir los dos en ir a cenar a las nueve y media, iniciamos una conversación casual. En cierto momento él me preguntó si yo escribía. Le respondí que sí. Le hablé de la revista Orpheu, que acaba de aparecer. Él la elogió, la elogió bastante, y yo entonces me quedé realmente pasmado. Me permití hacerle notar que me extrañaba, porque el arte de los que escriben en Orpheu suele ser para pocos. Él me dijo que a lo mejor él era de esos pocos. Por lo demás, añadió, ese arte no le había ofrecido verdaderas novedades: y tímidamente comentó que, no teniendo qué hacer ni a dónde ir, ni amigos que visitar, ni interés en leer libros, solía gastar sus noches, en un cuarto alquilado, escribiendo también.
Había amueblado –imposible que no fuera a costa de algunas cosas esenciales- con un cierto y relativo lujo sus dos cuartos. Se había preocupado especialmente de las sillas –con brazos, hondas, blandas-, de los reposteros y de las alfombras. Decía él que así se había creado un interior “para mantener la dignidad del tedio”. En las habitaciones a la moderna el tedio se hace incomodidad, dolor físico.
Nada le había obligado nunca a hacer nada. Su niñez fue la de un niño solitario. No pasó nunca por ninguna asociación. Nunca asistió a clase. Nunca perteneció a una multitud. Se dio en él el curioso fenómeno que en muchos otros –bien mirado, quién sabe si en todos- se da, de que las circunstancias accidentales de su vida se habían ido tallando a imagen y semejanza de la dirección de sus instintos, todos de inercia, de distanciamiento.
78
Nunca tuvo que enfrentarse con las exigencias del estado o de la sociedad. A las exigencias personales de sus instintos él mismo supo hurtarse. Nada lo acercó nunca ni a amigos ni a amantes. Fui yo el único que, de algún modo, permanecí en su intimidad. Pero, junto al hecho de haber vivido él siempre bajo una falsa personalidad, y de sospechar yo que él nunca me tuvo realmente por amigo suyo, me di cuenta de que necesitaba acercarse a alguien para dejarle el libro que dejó. Me gusta pensar que, aunque al principio me doliera, cuando me di cuenta de ello, viéndolo todo al fin a través del único criterio digno de psicólogo, me mantuve de igual modo amigo de él y dedicado al objetivo para el que él me había atraído a sí –la publicación de ese libro.
Incluso en eso –resulta curioso descubrirlo- las circunstancias, poniendo ante él a quien, con mi carácter, le pudiera ser útil, le fueron favorables. (Pessoa, Libro del desasosiego, 2005, pp. 9-11)
79
Bio-bibliografía de Fernando Pessoa22 Fernando Antonio Nogueira Pessoa, nació el 13 de junio de 1888 en Lisboa, Portugal. Su obra es considerada una de las más importantes de la literatura portuguesa y fue, junto con Sá Carneiro, uno de los introductores en su país de los movimientos de vanguardia y con quien funda la revista Orpheu en 1915.
Su primer encuentro con la muerte fue en 1893 con el fallecimiento de su Joaquim de Seabra Pessoa, después de esta muerte el joven Pessoa no es el mismo, se vuelve tímido y relegado, meses después muere también su hermano menor, así durante toda su vida la muerte de personas cercanas a él, marcan su comportamiento y su posición ante la vida y la literatura misma.
Se muda en el año 1896 en una localidad de Sudáfrica llamada Durban, ya que su madre Maria Madalena Nogueira al quedar viuda, decide casarse en segundas nupcias con el cónsul portugués en la citada ciudad sudafricana. Entra a estudiar al convento West street donde aprende la lengua inglesa, misma en la que además de iniciar su obra literaria, le permitió desarrollar un trabajo importante en Lisboa como traductor de poetas ingleses entre los que figuran Edgar Allan Poe. De hecho, con excepción de Mensagem, los únicos libros publicados en vida por Fernando Pessoa fueron las colecciones de poemas en inglés: Antinous e 35 Sonnets y English Poems I - II e III, escritos entre1918 y 1921.
En los últimos años de estancia en Durban, al intentar ser admitido en la Universidad del Cabo de Buena Esperanza, obtiene el “Premio Reina Victoria” por el mejor ensayo al estilo inglés entre cientos de aspirantes; y es en 1905 tras concluir sus estudios en la ciudad sudafricana, Pessoa decide regresar a Lisboa donde vivirá hasta su muerte.
22 Esta biografía la he estructurado basándome en el libro Vida y obra de Fernando Pessoa, historia de una generación, de Joâo Gaspar Simôes, traducida por Francisco Cervantes, editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
Fernando Pessoa / Foto: enbuscadeitaca-ada.blogspot.com
80
A un año de su llegada, se inscribe en el curso superior de letras, en lo que es la actual Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, que le es imposible concluir a causa de una huelga estudiantil. En 1908 obtiene su trabajo como traductor de correspondencia comercial, el cual desarrollara a lo largo de su vida. En 1911 trabaja como traductor de literatura universal junto del inglés Killoge. A la par de las traducciones sigue con la escritura de poemas en inglés y es en este periodo que tiene un profundo acercamiento tanto con importantes escritores de la literatura portuguesa, como de su propia lengua. En 1912 es crea a su heterónimo Ricardo Reis. Es en este mismo año donde comienza a publicar en diversas revistas literarias, hace colaboraciones, por ejemplo, con la revista portuguesa A Águia. En medio de este auge literario donde Pessoa cada vez más está activo entre traducciones, colaboraciones en revistas y redactando sus poesías, 1916 se convierte en el año místico en su vida, donde se acerca de manera más comprometida al ocultismo e incluso decide establecerse como astrólogo en Lisboa. Es en este mismo año donde su colega, amigo y cómplice Sá Carneiro se suicida en París.
1920 es el año en el que Pessoa conoce el amor: Ophélia Queiroz a quien llamaba cariñosamente su “pequeña bebé”, el enamoramiento por Ophélia dura hasta 1931, sobre esta relación no hay mucho que decir ya que se conoce poco, fue un amor más bien platónico, recientemente se publicó un libro23 donde se antologan las cartas de amor que Fernando Pessoa le escribía a Queiroz fuera de estas cartas no hay ningún registro de este episodio de su vida.
De los pocos eventos polémicos en los que se vio envuelto Pessoa fue cuando el reconocido mago inglés Aleister Crowley viaja a Lisboa en 1930 exclusivamente para conocer a Fernando Pessoa a razón de que éste último le había marcado un error en su carta astral, veintitrés días después del encuentro muere (desaparece misteriosamente) Crowley. En 1934 se publica su obra Mensagem (Mensaje), poema que desde varios años atrás ya estaba terminado. Esta se convierte en la única obra íntegra publicada por Pessoa en vida.
23 Pessoa, Fernando; Cartas a Ophélia, trad. Schnetzer, Alejandro García, Libros del zorro rojo, Barcelona, 2010.
81
El 28 de noviembre de 1935 es internado por un cólico hepático en el Hospital San Luis de los Franceses, en Lisboa. Muere en este hospital el 30 de noviembre del mismo año. A continuación se anexa la bibliografía de la obra de Fernando Pessoa que ha sido publicada en español. Al ser Mensagem (1934) el único libro publicado por Pessoa en vida, las publicaciones post mortem tanto en portugués como en español son tan varias como editoriales que deciden publicar nuevas antologías o traducciones de los poemas o narrativa, es por esto que he decidido enlistar las publicaciones en español de los textos más conocidos y con los traductores que más han estudiado la obra del escritor portugués, por otro lado, se encontrarán publicaciones de editoriales poco conocidas, éstas se han incluido a razón de ser textos difíciles de encontrar.
Bibliografía publicada en español de Fernando Pessoa
Pessoa, F. (2001). Un corazón de nadie. Antología poética (1913-1935). (Á. Crespo, Trad.) España: Galaxia Gutember. Pessoa, F. (1998). 42 Poemas. (Á. Crespo, Trad.) Barcelona, España: Mondadori. Pessoa, F. (2004). Aforismos y afines. (R. Alonso, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Emecé editores. Pessoa, F. (1995). Antinoo y otros poemas ingleses (bilingüe ed.). (J. L. Luis A. Díez, Trad.) España: Ed. Edymion. Pessoa, F. (2003). Antología Esencial (Bilingüe ed.). (M. Testadiferro, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Ediciones Libertador. Pessoa, F. (2009). Antología Poética, El poeta es un fingidor. (Á. Crespo, Trad.) Madrid , España: Austral poesía. Pessoa, F. (2005). Cancionero. (M. Á. Flores, Trad.) México DF, México: Verdehalago. Pessoa, F. (2010). Cantares (bilingüe ed.). (J. Munárriz, Trad.) Madrid , España: Ediciones Hiperion . Pessoa, F. (2010). Cartas a Ophélia. (A. G. Schnetzer, Trad.) Barcelona, España: Libros del zorro rojo. Pessoa, F. (2003). Crítica: ensayos, artículos y entrevistas. (R. Vilagrassa, Trad.) Barcelona, Madrid: Acantilado. Pessoa, F. (2005). El Banquero anarquista. (M. Á. Flores, Trad.) México DF, México: Verdehalago.
82
Pessoa, F. (2005). El concepto del Paganismo. (M. Á. Flores, Trad.) México DF, México: Verdehalago. Pessoa, F. (1988). El marinero seguido de en la floresta del enajenamiento. Valencia, España: Pre-textos. Pessoa, F. (1985). El primer Fausto y todavía más allá del otro Océano. Madrid, España: fondo de cultura económica. Pessoa, F. (2006). El regreso de los dioses. (Á. Crespo, Trad.) Barcelona, Madrid: Acantilado . Pessoa, F. (2005). Escritos autobiográficos, automáticos y de reflexión personal. (R. Alonso, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Emecé editores. Pessoa, F. (2008). Escritos sobre ocultismo y masonería. Málaga, España: Alfama. Pessoa, F. (2001). Eróstrato y la búsqueda de la inmortalidad. (S. Llach, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Emecé editores. Pessoa, F. (2009). Diarios. Madrid, España: Gadir. Pessoa, F. (2002). La educación del estoico. (R. Alonso, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Emecé Editores. Pessoa, F. (2003). La hora del diablo. (R. Vilagrassa, Trad.) Barcelona, España: Acantilado. Pessoa, F. (2005). Libro del desasosiego. (P. E. Cuadrado, Trad.) Barcelona, España: Acantilado. Pessoa, F. (2009). Lisboa: Lo que el turista debe ver. Madrid, España: Ed. Endymion. Pessoa, F. (1995). Noventa poemas últimos (1930-1935) (bilingüe ed.). (Á. Crespo, Trad.) Madrid, España: Hiperión. Pessoa, F. (2005). Notas para recordar a mi maestro Alberto Caeiro. (M. Á. Flores, Trad.) México DF, México: Verdehalago. Pessoa, F. (1996). Máscaras y paradojas. Barcelona, España: Edhasa. Pessoa, F. (2004). Mensaje . (R. Alonso, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Emecé editores. Pessoa, F. (1963). Oda Maritima. México: Gráficas. Pessoa, F. (1995). Odas de Ricardo Reis. (Á. Crespo, Trad.) Valencia, España: Pre-textos. Pessoa, F. (2005). Poemas esotéricos. (M. Á. Flores, Trad.) México DF, México: Verdehalago. Pessoa, F. (1998). Poemas de Álvaro de Campos I. Arco de triunfo (bilingüe ed.). (A. M. Navas, Trad.) Madrid, España: Hiperión. Pessoa, F. (2006). Poemas de Álvaro de Campos: II. Tabaquería y otros poemas con fecha (bilingüe ed.). (A. M. Navas, Trad.) Madrid, España: Hiperión. Pessoa, F. (2006). Poemas de Álvaro de Campos: No, no es cansancio y otros poemas sin fecha (bilingüe ed.). (A. M. Navas, Trad.) Madrid, España: Hiperión.
83
Pessoa, F. (1980). Poemas de Alberto Caeiro. (P. d. Barco, Trad.) Madrid, España: Visor. Pessoa, F. (1985). Sobre literatura y arte . (E. N. Nicolás Extremera Tapia, Trad.) Madrid, España: Alianza Editorial. Pessoa, F. (1998). Teatro completo. España: Hiru.
Ficha biográfica escrita por el mismo Pessoa24
Nombre completo: Fernando António Nogueira Pessoa.
Edad y naturalidad: Nació en Lisboa, parroquia de los Mártires, en el predio Nº 4 de la Plaza de San Carlos (hoy del Directorio) el 13 de Junio de 1888.
Filiación: Hijo legítimo de Joaquim de Seabra Pessoa y de Doña Maria Madalena Pinheiro Nogueira. Nieto paterno del general Joaquim António de Araújo Pessoa, combatiente de las campañas liberales, y de Doña Dionisia Seabra; nieto materno del consejero Luis António Nogueira, jurisconsulto y que fue Director General del Ministerio del Reino, y de Doña Madalena Xavier Pinheiro. Ascendencia general: mezcla de hidalgos y judíos.
Estado civil: Soltero.
Profesión: La designación más propia sería «traductor», la más exacta «corresponsal extranjero en casas comerciales». Ser poeta y escritor no constituye profesión, sino vocación.
Domicilio: Rua Coelho da Rocha, 16, 1º. Dto. Lisboa. (Dirección postal: Caja Postal 147, Lisboa).
Funciones sociales que ha desempeñado: Si por eso se entiende cargos públicos, o funciones destacadas, ningunas.
Obras que ha publicado: La obra está esencialmente dispersa, hasta ahora, en diversas revistas y publicaciones ocasionales. Lo que, de libros o folletos, considera como válido, es lo siguiente: «35 Sonnets» (en inglés), 1918; «English Poems I-II» e «English Poems III» (en inglés también), 1922, y el libro «Mensagem», 1934, premiado por el Secretariado de Propaganda Nacional, en la categoría «Poema». El folleto «O Interregno», publicado en 1928, y establecido como una defensa de la Dictadura Militar en Portugal, debe ser considerado como no existente. Hay que rever todo eso y tal vez que repudiar mucho.
24 Recuperada de http://ensayopessoa.blogspot.com/ consultado el 01 de marzo de 2011 a las 3:45 hrs.
84
Educación: En virtud de, fallecido su padre en 1893, haberse su madre casado, en 1895, en segundas nupcias, con el Comandante João Miguel Rosa, Cónsul de Portugal en Durban, Natal, fue allí educado. Ganó el premio Reina Victoria de estilo inglés en la Universidad del Cabo de Buena Esperanza en 1903, en el examen de admisión, a los 15 años.
Ideología Política: Considera que el sistema monárquico sería el más adecuado para una nación orgánicamente imperial como lo es Portugal. Considera, al mismo tiempo, la Monarquía completamente inviable en Portugal. Por eso, de haber un plebiscito entre regímenes, votaría, aunque con pena, por la República. Conservador de estilo inglés, esto es, liberal dentro del conservadurismo y absolutamente anti-reaccionario.
Posición religiosa: Cristiano gnóstico y por lo tanto enteramente opuesto a todas las Iglesias organizadas, y sobre todo a la Iglesia de Roma. Fiel, por motivos que más adelante están implícitos, a la Tradición Secretadel Cristianismo, que tiene íntimas relaciones con la Tradición Secretade Israel (la Santa Kabbalah) y con la esencia oculta de la Masonería.
Posición iniciática: Iniciado, por comunicación directa de Maestro a Discípulo, en los tres grados menores de la (aparentemente extinta) Orden Templaria de Portugal.
Posición patriótica: Partidario de un nacionalismo místico, de donde sea abolida toda infiltración católico-romana, creándose, si fuera posible, un sebastianismo nuevo, que la sustituya espiritualmente, si es que en el catolicismo portugués hubo alguna vez espiritualidad. Nacionalista que se guía por este lema: «Todo por la Humanidad; nada contra la Nación».
Posición social: Anticomunista y antisocialista. Lo demás se deduce de lo ya dicho arriba.
Resumen de estas últimas consideraciones: Tener siempre en la memoria al mártir Jacques de Molay, Gran Maestre de los Templarios, y combatir, siempre y en todas partes, a sus tres asesinos: la Ignorancia, el Fanatismo y la Tiranía.
Lisboa, 30 de Marzo de 1935
85
25
25 Sinopsis cronológica extraída de Vida y obra de Fernando Pessoa, historia de una generación, de Joâo Gaspar Simôes, traducida por Francisco Cervantes, editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1996
90
26
26 Nota bibliográfica escrita por el mismo Fernando Pessoa extraída de Sobre literatura y arte, de Fernando Pessoa, traducida por José Antonio Llardent, Alianza editorial, Madrid, España, 1985.
92
27
27 Heterónimos registrados de Fernando Pessoa extraída de Sobre literatura y arte, de Fernando Pessoa, traducida por José Antonio Llardent, Alianza editorial, Madrid, España, 1985.