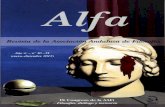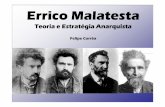Untitled - Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal
Tesis doctorado "Sindicalismo de base en la Argentina contemporánea. El Cuerpo de Delegados del...
Transcript of Tesis doctorado "Sindicalismo de base en la Argentina contemporánea. El Cuerpo de Delegados del...
1
Patricia Ventrici
SINDICALISMO DE BASE
EN LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA.
El cuerpo de delegados del subterráneo.
(Volumen único)
Tesis para optar al título de Doctora en Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires
Director: Juan Sebastián Montes Cató
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Octubre de 2011
2
Resumen.
La nueva etapa política que se abre en nuestro país a partir del año 2003 estuvo
signada por una notable reconfiguración del escenario social, económico y político.
Una de las novedades más salientes de esta nueva composición ha sido el
protagonismo recobrado por las organizaciones sindicales. Entre todas las
problemáticas y discusiones que se derivan de esta suerte de “resurgimiento”, en
esta tesis nos interesa retomar la indagación alrededor de la organización colectiva en el
espacio de trabajo.
Históricamente, el “alto grado de penetración capilar” de las organizaciones
sindicales ha sido un rasgo singular del sindicalismo argentino, que dejó una marca
indeleble en la experiencia del movimiento obrero. Esta presencia de representantes
sindicales a nivel establecimiento, con un intercambio permanente en el espacio de
socialización por excelencia de los trabajadores, dio lugar a un tipo de politización
arraigada en la vida cotidiana que demostró una gran potencia en distintas
circunstancias muy adversas para la lucha de los trabajadores.
En función de estas consideraciones, nos propusimos por un lado, situar la
problemática del sindicalismo en el lugar de trabajo en el debate teórico acerca de las
relaciones de poder al interior del ámbito productivo, rastreando los principales
aportes de las perspectiva institucionalista (de la cual recuperamos especialmente el
concepto de democracia sindical) y la materialista (también llamada neomarxista). Y ,
seguidamente llevar adelante una historización del surgimiento, consolidación y
transformaciones del fenómeno del sindicalismo de base en la historia reciente de
nuestro país, poniendo especial énfasis en los procesos reivindicativos impulsados
por las organizaciones de base y en el rol que estas asumieron en las distintas
coyunturas políticas de los últimos 50 años.
Precisamente a partir de rescatar la relevancia política y el peso histórico que
este fenómeno registra en nuestra trayectoria, nos propusimos interrogarnos acerca
de su incidencia en esta coyuntura actual de fortalecimiento del mundo sindical. En
ese sentido, nuestra inquietud se orienta a develar en qué medida ese afianzamiento
3
de las organizaciones sindicales se traduce en un proceso de recomposición política
en las instancias de base. A partir de esa pregunta, dentro de este planteo general
hacemos hincapié en lo que denominamos las nuevas expresiones de la acción sindical,
que en los últimos años, en el marco de una conflictividad sindical ascendente,
fueron ganando visibilidad. Se trata de una serie de experiencias sindicales
incipientes, surgidas a nivel establecimiento en distintos sectores de actividad, que
tienden a reivindicar ciertos niveles de autonomía y modos alternativos de
construcción política, muchas veces en abierta oposición a las conducciones de sus
respectivos sindicatos.
Para abordar esta problemática, nuestra investigación fundamentó su
estrategia en un estudio de caso del Cuerpo de Delegados del subterráneo de Buenos
Aires, desde los primeros intentos de organización colectiva –1997- hasta los
primeros meses del 2011, momento en el que el CD quiebra formalmente su filiación
institucional y obtiene el reconocimiento estatal del sindicato propio.
Ubicamos al caso del subterráneo como una experiencia que es a la vez un
caso testigo de ciertos procesos y un caso de carácter excepcional con respecto a
otros. Este espacio de trabajo sufrió, durante la década de los noventa, las drásticas
transformaciones que vinieron de la mano de la oleada privatizadora neoliberal pero,
al mismo tiempo, logró articular, a partir de la conformación de un colectivo sindical
de base, una respuesta política inédita en ese contexto. El análisis que realizamos de
su trayectoria comprende:
� Un análisis de las transformaciones sustanciales en el espacio de trabajo
que tienen lugar a partir de la privatización, que nos permite dar cuenta
del estado de situación del sector –tanto en términos laborales como
políticos- al momento en el que empieza a generarse la experiencia del
CD.
� Un repaso analítico detallado de los momentos más significativos de su
trayectoria focalizando en las estrategias y recursos puestos en juego por
los trabajadores para desarrollar su organización en sus distintas etapas
4
� Una indagación acerca de la dinámica de construcción política interna de
la organización
� Las estrategias desplegadas por sus adversarios políticos: la empresa y la
conducción del sindicato.
� Las estrategias de articulación hacia fuera, tanto en lo que refiere a la
relación con las distintas dependencias del Estado, como en cuanto a la
política de alianzas con otras experiencias de lucha, tanto de carácter
sindical, como de otras procedencias.
� Los límites y los interrogantes con que se encuentra esta experiencia a la
hora de pensar su proyección político-institucional y que incluyen una
reactualización de las históricas discusiones acerca de la burocratización y
las virtudes y desventajas del modelo sindical.
La perspectiva de análisis de la investigación privilegia los procesos de
construcción como objeto de análisis y se propone rescatar el estudio de las prácticas
y estrategias sindicales entendiéndolas como fenómenos políticos con autonomía
relativa, derivada de la particularidad de sus procedimientos internos, que se
enmarcan en una relación social con una especificidad propia.
Abstract.
The new political era that opens into our country from the year 2003 was
marked by a significant reconfiguration of the social, economic and political scene.
One of the most outgoing of the new composition has been the strengthening of trade
unions. Of all the issues and discussions that arise from this sort of "revival" in this
thesis we want to resume the inquiry about the collective organization in the
workspace.
Historically, the "high degree of capillary penetration" of trade unions has
been a unique feature of Argentine unions, which left an indelible mark on the
experience of the labor movement. The presence of delegates at the establishment
5
and the permanent exchange, led to a kind of politicization rooted in everyday life
that showed great potential in adverse circumstances to workers´s struggle.
Based on these considerations, we decided on the one hand, placing the issue
of trade unionism in the workplace in the theoretical debate about the power
relations within the productive area, tracing the main contributions of institutionalist
perspective (which recover especially the concept of union democracy) and neo-
Marxist. And then, carry out a historicizing the emergence, consolidation and
transformation of the phenomenon of trade unionism based on the recent history of
our country, with particular emphasis on the claimed process driven by grassroots
organizations and the role they assume in different political situations of the past 50
years.
Just rescued from the political and the historical weight that this phenomenon
recorded in our history, we decided to wonder about its impact on the current
situation. In that sense, our concern is focused on revealing the extent that
strengthening unions have conection with a process of political recomposition in the
rank and file. From that question, within this general wont we emphasize what we
call the “new expressions of union action”, which in recent years, in the context of a
rising labor unrest, were gaining visibility. This is a series of incipient union
experience, emerging standards under different sectors, which tend to demand
certain levels of autonomy and alternative modes of political action, often in
opposition to the leaderships of their respective unions.
To address this issue, our research based its strategy on a case study of the
Body of Delegates of the Buenos Aires subway (CD), from the earliest attempts to
organize collective -1997- until early 2011, at which time formal bankruptcy CD
institutional affiliation and obtain state recognition of the union itself.
We locate this case of an experience that is both a test case of process and an
exceptional case with respect to others. This workspace suffered during the nineties
the drastic changes that came from the hand of neoliberal privatization wave, but at
the same time, managed to articulate, from the formation of a rank and file
organization, a policy response unprecedented in that context.The analysis
performed in his career include:
6
� An analysis of the substantial changes in the workspace that have
occurred since privatization, we can account for the status of the sector-
both in labor and political terms, at the time it begins to generate the
experience of CD.
� A detailed analytical review of the most significant moments of his
career focusing on the strategies and resources put into play by the
workers to develop your organization at various stages
� An inquiry about the dynamics of internal political structure of the
organization
� The strategies used by his political opponents: the company and the
union´s leaderships
� Joint strategies with external sectors, both as regards the relationship
with various government departments, and in terms of the policy of
alliances with other experiences of struggle, both in trade union and
other sources.
� The boundaries and questions that this experience is when thinking
about their political and institutional projection including a
reenactment of the historical arguments about bureaucracyand the
virtues and disadvantages of the union model.
The prospect of research analysis favors the construction process as an object of
analysis and proposed to rescue the study of practices and union strategies
understanding them as political phenomena with relative autonomy, derived from
the particularity of its internal procedures, which are part of a social relationship
with their own specificity.
7
Índice.
Agradecimientos Pág. 11
Introducción Pág. 14
Parte I. El sindicalismo de base como experiencia y como problema. Antecedentes históricos, problematizaciones teóricas. Capítulo I. Organización colectiva y poder en el espacio de trabajo
Pág. 21
1. El enfoque institucionalista.
Democracia sindical: concepto y problemática.
2. La perspectiva materialista. La disputa de poder en el control de la producción.
3. La potencialidad política de la organización colectiva en el espacio de trabajo.
Teorías y debates
3.1.”República en las calles y monarquía en las fábricas”. La idea de la democracia industrial.
3.2. Sindicatos y consejos. Gramsci y las definiciones marxistas del sindicalismo
Pág. 26
Pág. 30
Pág. 44
Pág. 53
Pág. 54
Pág. 60
Capítulo II. El anclaje histórico y el contexto actual.
1. Las organizaciones sindicales de base en la historia. Su rol y relevancia política.
1.1 1943- 1955. “No gobiernan y no dejan gobernar”. Reconfiguración y expansión de las organizaciones sindicales de base.
- El Congreso de la Productividad. 1.2. De la “Revolución Libertadora al 24 de marzo de 1976. La
agudización de la “anomalía argentina”.
- La Libertadora. Represión y productividad. - El avance desarrollista
- La Revolución Argentina. Crisis del sindicalismo y
condiciones de emergencia de la corriente sindical
Pág. 73 Pág. 77 Pág. 87 Pág. 93 Pág. 93 Pág. 97 Pág. 103
8
antiburocrática.
- Dos casos emblemáticos de sindicalismo antiburocrático:
SITRA-SITRAM y Luz y Fuerza Córdoba.
- “Las fábricas en estado de rebeldía”. De la primavera camporista al terror.
2. El panorama actual de la representación sindical en el lugar de trabajo. Nuevas expresiones de politización del trabajo.
Pág. 111 Pág. 116 Pág. 122
Parte II. El estudio de caso. La trayectoria política-organizativa del
Cuerpo de delegados del subterráneo de Buenos Aires.
Pág.143
Capítulo III. Cambio de época. Privatización, nuevo orden empresarial y transformaciones en la organización del trabajo.
1. La privatización del subte: contexto y condiciones de la concesión.
a. Apogeo neoliberal y privatizaciones. b. De subterráneos de Buenos Aires a Metrovías. La
concesión del subterráneo.
2. El nuevo orden empresarial. Los cambios en la organización del trabajo y la impronta flexibilizadora.
Pág. 144 Pág. 144 Pág. 147 Pág. 154
Capítulo IV. La construcción. De la clandestinidad a la consolidación del Cuerpo de delegados.
1. Una tradición de autonomía y disidencia. 2. Resistencia y clandestinidad. 3. La marca generacional. 4. El hito (y mito) fundacional. 5. Rango institucional. 6. El primer conflicto de los delegados. 7. Parar contra el sindicato. 8. La vida no es embrutecerse trabajando (2 horas menos). 9. En nombre de la pasión”. La problemática de género en la práctica
sindical. 10. Rearmar los fragmentos: la destercerización.
Pág. 167 Pág. 170 Pág. 173 Pág. 177 Pág. 181 Pág. 183 Pág. 186 Pág. 189 Pág. 197 Pág. 203
9
Capítulo V. Trabajar y hacer política. Elementos para el análisis de la dinámica de la representación gremial de base.
1. Delegados y asambleas. 2. Partidos de izquierda.
3. El frente único.
4. Ensayos y reconversiones de la política empresarial. “Las buenas
relaciones laborales son un buen negocio”.
5. “De política no sabemos nada”. Vínculo y estrategias de la UTA con el Cuerpo de delegados.
Pág. 208
Pág. 217 Pág. 223 Pág. 226 Pág. 242
Capítulo VI. Adentro y afuera. Las articulaciones políticas de una organización de base.
1. La relación con el Estado.
2. Rodearse. La articulación con otras experiencias de lucha.
3. La impronta del 2001 y el debate con los movimientos sociales.
Pág.248 Pág. 258 Pág. 267
Capítulo VII. Crisis, autonomía e institucionalización.
1. La crisis política al interior del Cuerpo de delegados.
2. La proyección política de una experiencia de base. El dilema entre la
ocupación progresiva y el desarrollo autónomo.
3. El nuevo sindicato. Institucionalización y horizonte de la construcción sindical.
4. Modelo para desarmar. Autonomía y modelo sindical.
5. El liderazgo y la “burocratización” como problema.
Pág. 275
Pág. 279
Pág. 285 Pág. 292 Pág. 297
Conclusiones Pág. 304
Bibliografía Pág. 322
Anexo I. Metodología de la investigación
Pág. 333
Anexo II. Guía de entrevistas.
Pág. 342
Anexo III. Matriz de análisis de entrevistas. Pág. 343
10
Anexo IV. Matriz de análisis de Convenios Colectivos de Trabajo.
Pág. 346
Anexo V. Datos de los procesos electorales.
Pág. 355
Anexo VI. Cuadro de evolución de subsidios al transporte.
Pág. 356
11
Agradecimientos.
En principio, quisiera agradecer a los protagonistas de esta investigación, los
trabajadores del subterráneo, sin cuya paciente colaboración esta tesis hubiese sido
imposible. Gracias por sus testimonios abiertos y generosos en los que compartieron
con nosotros sus inquietudes, sentimientos y reflexiones. Entre ellos, Virginia y César
fueron particularmente importantes en la primera etapa de la investigación.
Un reconocimiento muy especial a Manuel Compañez, delegado, investigador,
amigo, que fue un apoyo clave en este proceso. Por sus correcciones, por el material
valiosísimo que aportó, por compartir el entusiasmo en esta investigación e
interesarse en difundirla entre sus compañeros, dándole un sentido fundamental a
mi trabajo. Y por los desayunos en la boletería.
A mi director, Juan Montes Cató, por todos estos años en los que siempre,
invariablemente, conté con su cuidadosa dedicación, su confianza, su generosidad y
su apoyo. Por supuesto, su contribución fue imprescindible en la elaboración de esta
tesis.
A mis compañeros del PECMO, con quienes hemos discutido muchas de las
inquietudes teóricas y políticas que se reflejan en este trabajo.
A mis entrañables amigas Micaela Cuesta, Florencia Greco, Mariela Peller y
Cecilia Calderón, con las que compartimos, entre otras cosas, nuestro trabajo como
becarias, por el cariño y la presencia. A Mica, en particular, le agradezco nuestras
jornadas de trabajo compartidas acá y allá, que fueron un cable a tierra en medio de
nuestra solitaria tarea, y su amorosa hospitalidad de siempre.
A Laura Paredes y Natalia Osorio Portolés, indispensables, por la hermandad
de toda la vida.
A mis padres, Graciela Batalla y Francisco Ventrici, que se conocieron siendo
delegados en una fábrica, por su legado ético y militante.
A todos ellos, muchas gracias.
13
Todo el mundo parece un escenario, pensé; y son pocos los que no representan el papel que han aprendido a fuerza de repetirlo; y los que no lo hacen, parecen blancos puestos para ser apedreados por la fortuna; o más bien señalizaciones que indican el camino a otros, mientras ellos mismos se ven obligados a permanecer inmóviles entre el barro y el polvo.
Mary Wollstonecraft, Letters from Sweden, citado por E.P. Thompson en Agenda para una historia radical.
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí la sed, hasta aquí el agua?
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el aire,
hasta aquí el fuego?
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el amor,
hasta aquí el odio?
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el hombre, hasta aquí no?
Sólo la esperanza tiene las rodillas nítidas.
Sangran.
Límites, J. Gelman.
14
Introducción.
La nueva etapa política que se abre en nuestro país a partir del año 2003 estuvo
signada por una notable reconfiguración del escenario social, económico y político.
La eclosión de fines de 2001 y la consiguiente caída de la convertibilidad,
indudablemente marcaron un punto de inflexión a partir del cual se produjo un
progresivo reacomodamiento de piezas que dio lugar a un nuevo esquema de
relación de fuerzas entre los distintos sectores de poder. Una de las novedades más
salientes de esta nueva composición ha sido el protagonismo recobrado por las
organizaciones sindicales. Luego de que durante el proceso de movilización popular
de mediados y fines de la década del noventa los sindicatos tradicionalmente más
importantes quedaran relegados a un papel secundario, atravesados por una
profunda crisis de legitimidad, la recuperación de la actividad económica bajo un
modelo de sesgo desarrollista fortaleció notablemente la posición de fuerza del
sindicalismo en su conjunto, ampliando sus márgenes de maniobra.
Entre todas las problemáticas y discusiones que se derivan de esta suerte de
“resurgimiento”, en esta tesis nos interesa retomar la indagación alrededor de la
organización colectiva en el espacio de trabajo. Históricamente, el “alto grado de
penetración capilar” de las organizaciones sindicales ha sido un rasgo singular del
sindicalismo argentino, que dejó una marca indeleble en la experiencia del
movimiento obrero. Esta presencia de representantes sindicales a nivel
establecimiento, con un intercambio permanente en el espacio de socialización por
excelencia de los trabajadores, dio lugar a un tipo de politización arraigada en la vida
cotidiana que demostró una gran potencia en distintas circunstancias muy adversas
para la lucha de los trabajadores. La particularidad de esta experiencia política
deviene, en parte, de la importancia y complejidad del propio lugar de trabajo,
signado por la ambigüedad de ser el espacio donde se consolidan la identidad y las
relaciones se solidaridad obrera y a la vez, el ámbito primordial de ejercicio de la
explotación y el disciplinamiento del Trabajo sobre el Capital. Por eso, buena parte
de las luchas de las organizaciones de base están orientadas a disputar las
15
prerrogativas del capital en su terreno y forzar cierta redistribución de poder en el
espacio productivo. De ahí, que el desarrollo de la organización colectiva en el
contexto de la producción directa constituya un proceso social con especificidad propia y
autonomía relativa.
Precisamente a partir de rescatar la relevancia política y el peso histórico que
este fenómeno registra en nuestra trayectoria, nos propusimos interrogarnos acerca
de su incidencia en esta coyuntura actual de fortalecimiento del mundo sindical. En
ese sentido, nuestra inquietud se orienta a develar en qué medida ese afianzamiento
de las organizaciones sindicales se traduce en un proceso de recomposición política
en las instancias de base. En función de esa pregunta, dentro de este planteo general
hacemos hincapié en lo que denominamos las nuevas expresiones de la acción sindical,
que en los últimos años, en el marco de una conflictividad sindical ascendente,
fueron ganando visibilidad. Se trata de una serie de experiencias sindicales
incipientes, surgidas a nivel establecimiento en distintos sectores de actividad, que
tienden a reivindicar ciertos niveles de autonomía y modos alternativos de
construcción política, muchas veces en abierta oposición a las conducciones de sus
respectivos sindicatos. En relación a este fenómeno -de carácter minoritario y
embrionario pero de marcada presencia política- nos interesaba rastrear distintas
dimensiones referidas fundamentalmente a: qué características tiene el proceso de
conformación de estos nuevos colectivos en los espacios de trabajo y cuál es su
composición predominante, cuáles son las etapas que deben atravesar y las
problemáticas con las que se topan para alcanzar una consolidación institucional, qué
tipo de vínculos entablan con las dirigencias sindicales, empresarias y estatales y
cómo estas relaciones condicionan el proceso de organización, qué tipo de alianzas
entablan con otras expresiones de lucha, qué capacidad de proyección tienen, qué
márgenes de innovación institucional pueden operar en la estructura sindical y cuál
es, en definitiva, su relevancia política para la organización de los trabajadores, en
términos generales, en esta etapa histórica.
Para abordar estos interrogantes, nuestra investigación fundamentó su
estrategia en un estudio de caso del Cuerpo de Delegados del subterráneo de Buenos
Aires (en adelante, CD), luego devenido sindicato. Sostenemos que esta experiencia
16
resulta especialmente pertinente para repensar estas problemáticas por varias
razones. Se trata de un proceso de organización colectiva en el espacio de trabajo que
comenzó a gestarse en uno de los contextos más adversos para la organización de los
trabajadores por la plena vigencia del programa neoliberal de reestructuración del
Trabajo en particular y de la sociedad en general. Surge, de esa manera, como dicen
los mismos protagonistas a contrapelo de la historia y logra sostenerse durante ya casi
15 años. Además, tiene lugar al interior de un tipo de empresa paradigmático de los
cambios en las relaciones del trabajo en las últimas décadas, en tanto combina
políticas de privatización, disminución de la planta estable de trabajadores,
tercerización y aplicación de una nueva cultura gerencial. Al mismo tiempo,
constituye un tipo de organización sindical que puso a prueba las estrategias
tradicionales de institucionalización del conflicto, en tanto que, en su enfrentamiento
con la dirección del sindicato oficial, cuestionó la estructura y los procedimientos del
esquema establecido. Esta dinámica de autonomización, que luego decantaría en la
construcción de un sindicato propio, puso a este caso en el centro de la discusión
acerca de la necesidad de transformar o mantener el modelo sindical vigente,
reeditando un debate histórico bajo nuevas circunstancias. Por otra parte, es una
experiencia que ha dado muestras de su capacidad de innovación tanto en la
construcción político-organizativa desplegada, como en su manifestación en la acción
colectiva y su articulación con otras organizaciones sindicales, pero también políticas
y sociales. Además, su derrotero evidencia que se trata de una organización
particularmente exitosa en las luchas por sus reivindicaciones, que han sido
especialmente diversas y abarcativas de diferentes aspectos de las condiciones de
trabajo, incluyendo desde la demanda salarial hasta la reducción de la jornada, los
criterios de ascenso, la jubilación, el mantenimiento de la infraestructura del servicio
y la incorporación de los trabajadores de empresas tercerizadas al convenio colectivo
del sector. Todas estas características lo posicionan, por un lado, como un caso
emblemático de la resistencia obrera en la última década y al mismo tiempo, por sus
cualidades políticas, como un caso emblemático, de referencia, del fenómeno de
surgimiento de nuevas formas de acción al interior del movimiento sindical que
mencionábamos antes.
17
La investigación recorre la trayectoria del CD desde los primeros intentos de
organización colectiva, en el momento inmediatamente posterior a la privatización –
1997- hasta los primeros meses del 2011, momento en el que el CD quiebra
formalmente su filiación institucional y obtiene el reconocimiento estatal del
sindicato propio. El análisis privilegia tres elementos pensados en interrelación
dinámica entre sí: la estrategia de construcción, organización interna y articulación
externa del CD, las estrategias y dispositivos desplegados por la empresa para
desalentar el proceso de organización colectiva, y la relación con la conducción del
sindicato oficial.
El estudio de un caso de estas características, además de aproximarnos a la
comprensión de este fenómeno más general en el que se encuadra, también, en su
singularidad, permite profundizar el conocimiento de las estructuras a las que esta
experiencia desafía. En ese sentido, rescatamos la propuesta teórico–política de James
(1981), centrada en la idea de privilegiar el estudio de los períodos de ruptura en el
proceso de integración, es decir, orientar la mirada hacia los procesos disruptivos, de
resistencia, que entran en tensión con las reglas de juego establecidas. Se trata,
entonces, de “estudiar las fisuras” para entender “el escenario de la normalidad
burocrática”, imprimiéndole un carácter sumamente dinámico al análisis, resaltando
los condicionamientos del proceso a partir de la coexistencia de tendencias opuestas.
Desde esta óptica, la perspectiva de análisis de la investigación privilegia los
procesos de construcción como objeto de análisis y se propone rescatar el estudio de
las prácticas y estrategias sindicales entendiéndolas como fenómenos políticos con
autonomía relativa (Torre, 2004), derivada de la particularidad de sus procedimientos
internos, que, como decíamos anteriormente, se enmarcan en una relación social con
una especificidad propia.
Asumir esta perspectiva nos resulta particularmente relevante en la medida en
que entendemos que, aunque en los últimos años se realizaron valiosos aportes,
todavía se evidencia cierta escasez de estudios sindicales que aborden estas
dimensiones a la luz de los cambios actuales. A pesar de que la temática sindical ha
sido históricamente uno de los objetos de estudio privilegiados de las ciencias
sociales a raíz de su notable influencia en el desarrollo de los procesos políticos,
18
económicos y sociales de la historia reciente, tradicionalmente, las investigaciones
han centrado su aporte en la caracterización de los reposicionamientos de las
organizaciones de acuerdo a los cambios en la dinámica del mercado laboral y su
vínculo institucional con el Estado, sin adentrase en los procesos políticos internos de
los sindicatos como una variable explicativa de sus comportamientos y trayectorias.
De ahí la importancia de investigaciones que den cuenta de la trayectoria reciente de
los sindicatos desde el punto de vista de su organización interna y su presencia y
desarrollo político en los lugares de trabajo. Esta tesis espera ser un aporte en ese
sentido.
En lo que refiere a la metodología de la investigación, en función de las
preguntas y los objetivos planteados, esta investigación se apoya en una estrategia
cualitativa de abordaje (Vasilachis, 1992) y fundamenta su diseño, como decíamos, en
un estudio de caso. Esta estrategia resulta la apropiada en tanto el objetivo es captar
las definiciones y los significados que los propios sujetos sociales asignan a las
situaciones que viven y a sus propias conductas, y desde esta perspectiva poder
analizar el fenómeno en términos dinámicos para llegar a comprender los procesos
que condujeron a un cierto estado de cosas (Blumer, 1982). Asimismo, el diseño de
investigación propuesto permitió captar nuevos núcleos problemáticos relevantes en
el contexto del estudio de caso propuesto, a partir de la resignificación del problema
de investigación en sus aspectos conceptuales y la formulación de nuevas hipótesis
de trabajo (Gallard, 1992). Las herramientas de recolección de información utilizadas
fueron las entrevistas semiestructuradas a delegados, observaciones de campo y
análisis de documentos secundarios (como convenios, balances de la empresa y
documentos del CD, material periodístico, estadísticas de la Secretaría de
Transporte). Para el análisis se implementó la inducción analítica.
* * *
La tesis está estructurada en dos grandes bloques y al interior de cada uno por
capítulos. La primera parte, El sindicalismo de base como experiencia y como problema.
Antecedentes históricos, problematizaciones teóricas, se propone dos objetivos
19
correspondientes a cada uno de sus dos capítulos. En el primer capítulo, Organización
colectiva y poder en el espacio de trabajo, nos proponemos situar la problemática del
sindicalismo en el lugar de trabajo en el debate teórico acerca de las relaciones de
poder al interior del ámbito productivo, rastreando los principales aportes de las
distintas perspectivas. En el segundo capítulo, El anclaje histórico y el contexto actual, se
lleva adelante, en principio una historización del surgimiento, consolidación y
transformaciones del fenómeno del sindicalismo de base en la historia reciente de
nuestro país, poniendo especial énfasis en los procesos reivindicativos impulsados
por las organizaciones de base y en el rol que estas asumieron en las distintas
coyunturas políticas de los últimos 50 años. Seguidamente, se desarrolla un análisis
del estado de situación actual de las organizaciones sindicales de base que nos
permite dar cuenta del contexto en el que se inscriben las nuevas expresiones de la
acción sindical y de las cuales el caso elegido es paradigmático.
En la segunda parte, El estudio de caso. La trayectoria política-organizativa del
Cuerpo de Delegados del Subterráneo de Buenos Aires, nos adentramos en el desarrollo
del estudio de caso propiamente dicho, cuyo tratamiento se divide en cinco capítulos
(III, IV, V, VI y VII). El capítulo III, Cambio de época. Privatización, nuevo orden
empresarial y transformaciones en la organización del trabajo introduce el caso elegido a
partir del análisis de las transformaciones sustanciales en el espacio de trabajo que
tienen lugar a partir de la privatización. Esta caracterización de la reconfiguración
del espacio productivo nos permitirá dar cuenta del estado de situación del sector –
tanto en términos laborales como políticos- al momento en el que empieza a
generarse la experiencia del CD. Ubicado el caso en su contexto, el capitulo IV, La
construcción. De la clandestinidad a la consolidación del Cuerpo de delegados se dedica a un
repaso analítico detallado de los momentos más significativos de su trayectoria,
abordando también algunos rasgos particulares de la composición del colectivo. Se
intenta aquí, identificar las estrategias y recursos puestos en juego por los
trabajadores para desarrollar su organización en sus distintas etapas. El capítulo V,
Trabajar y hacer política. Elementos para el análisis de la dinámica de la representación
gremial de base, plantea una serie de ejes analíticos a partir de los cuales se profundiza
la indagación acerca de la construcción política interna de la organización. Las
20
estrategias del CD son analizadas en estrecha vinculación con las desplegadas tanto
por la empresa como por la conducción del sindicato, postulando un análisis
dinámico que enfatice la mutua interrelación y condicionamiento entre los distintos
actores que dan forma al proceso. En el capítulo VI, Adentro y afuera. Las articulaciones
políticas de una organización de base, estudiamos la combinación de esa dinámica
interna con las estrategias de articulación hacia fuera, tanto en lo que refiere a la
relación con las distintas dependencias del Estado, como en cuanto a la política de
alianzas del CD con otras experiencias de lucha, tanto de carácter sindical, como de
otras procedencias. Finalmente, el capítulo VII, Crisis, autonomía e institucionalización
se ocupa de analizar los límites y los interrogantes con que se encuentra esta
experiencia a la hora de pensar su proyección político-institucional. Se aborda,
entonces, la etapa de crisis de la organización previa decisión de conformar un
sindicato paralelo y posteriormente, los desafíos que supone la construcción
institucional autónoma, tanto en el plano de la organización interna como en lo que
respecta a su inserción en la panorama sindical actual. Se recuperan, en este plano,
las históricas discusiones en torno al modelo sindical y la “burocratización”,
intentando resituarlas en el contexto actual a partir de una experiencia concreta.
A modo de cierre, presentamos las Conclusiones, donde nos proponemos
retomar los principales hallazgos y plantear nuevos interrogantes que entendemos se
desprenden de la investigación realizada y que pueden contribuir a nuevas
profundizaciones en la materia.
Para precisar el marco metodológico y la perspectiva epistemológica adoptada
en el transcurso del proceso de investigación y en el tratamiento de los datos
recabados incluimos un Anexo metodológico. En el mismo se especifican los
fundamentos metodológicos, el universo de estudio, las estrategias de abordaje y
análisis, tanto como las técnicas y fuentes de recolección de la información. De
manera adicional, se adjuntan, a su vez, una serie de Anexos complementarios en los
que se presentan materiales vinculados al desarrollo del proceso de investigación.
21
PARTE I.
El sindicalismo de base como experiencia y como problema.
Antecedentes históricos, problematizaciones teóricas.
(...) los patronos [en Francia] estaban dispuestos a conceder permiso de ausencia para el desempeño de funciones sindicales fuera de la empresa pero se opusieron con un no categórico a todas las demandas relativas a la actividad del sindicato en la empresa. El llevar a cabo actividades del sindicato dentro de la empresa evidentemente privaría a ésta del carácter que debe preservar: a saber, el de ser exclusivamente un lugar de trabajo, donde la neutralidad es esencial. Adolf Sturmthal, Consejos obreros.
22
Capítulo I.
Organización colectiva y poder en el espacio de trabajo.
Este primer capítulo se propone recuperar las principales discusiones teóricas
que se han desarrollado en torno a la problemática que nos ocupa: la organización
colectiva de los trabajadores en el espacio productivo. Procesos de organización que nacen
para resistir y refrenar –en su expresión básica- el carácter esencialmente despótico
del capital, para intentar reestablecer rasgos de humanidad en una lógica mercantil
avasallante, para discutir los límites de lo tolerable y lo intolerable en un sistema de
por sí fundado en relaciones asimétricas, de explotación y sojuzgamiento. Por
supuesto que esos límites son convencionales y se fundan en relaciones de fuerza y
por eso el cuestionamiento de esos límites de lo aceptado constituye una disputa
necesariamente política, que como tal, naturalmente ubica en primer plano la cuestión
del poder. De ahí, entonces, que subrayemos la naturaleza inherentemente política de
la acción sindical en el espacio de trabajo, enfocada en disputarle poder al capital en
su territorio.
Precisamente, el objetivo que guía este capítulo es el de rastrear las diversas
claves en que esta disputa de poder ha sido leída desde las diferentes perspectivas de
análisis teórico y los principales aportes que surgen de esas lecturas, para a partir de
allí situar hitos conceptuales que luego serán recuperados en el propio análisis del
caso. En esa búsqueda, abordamos fundamentalmente tres líneas de desarrollo
analítico. En primer lugar, la escuela institucionalista que se enfoca en las tensiones
que aparecen a partir de la cristalización institucional de este proceso de lucha en la
conformación de sindicatos y de las normas reguladoras de la relación Capital-
Trabajo. En segundo término, nos ocupamos de la perspectiva materialista de la
sociología industrial, que ha tocado de lleno el problema de las relaciones de poder
en el espacio productivo, reparando especialmente en los mecanismos concretos en
los que se estructura la dominación y la confrontación en el proceso de trabajo.
Finalmente, recuperamos las teorías políticas del pensamiento de izquierda (el debate
en torno a la democracia industrial y la teoría gramsciana de los consejos, en su
23
discusión con el marxismo) en las que la organización y lucha política en el espacio
de trabajo ocupan un lugar protagónico y excluyente por ser considerado un núcleo
estratégico imprescindible para impulsar transformaciones del orden social a mayor
escala.
Así, en una referencia comparada a los diferentes enfoques intentamos
rescatar los aportes analíticos productivos para las distintas dimensiones en las que
aparece desplegada la problemática, que permitan complejizar la reflexión sobre el
fenómeno en términos generales y la interpretación del caso de estudio planteado.
24
El espacio de trabajo ha sido analizado en la ciencias sociales desde distintas
perspectivas que han ido rescatando los múltiples factores que lo atraviesan y lo
configuran en su especificidad. Entre estas dimensiones, nos interesa hacer foco en
los procesos de organización colectiva mediante los cuales el lugar de trabajo se
constituye como espacio de recuperación de la acción colectiva y de pertenencia de
clase, resignificando políticamente la cotidianeidad del vínculo del trabajador con su
actividad.
La conformación de un colectivo sindical –con mayor o menor grado de
institucionalización- supone la instalación de un antagonismo, la puesta de
manifiesto de una disputa de poder -en el nivel micro- que adquiere diversas
expresiones y que, naturalmente, puede ser interpretada también desde diferentes
perspectivas. En el estudio sociológico de la problemática de la organización
colectiva en el espacio de trabajo se destacan principalmente dos corrientes de
análisis, que abordan la cuestión en distintos planos y desde concepciones teóricas
disímiles. Por un lado, existe una tradición de estudios que se acercan a la
problemática desde un marco de análisis institucionalista, centrado en la
preocupación por el proceso de conformación de normas destinadas a la regulación
de los conflictos a través de instituciones formalmente constituidas y en los
condicionantes de los cuales depende la mayor o menor eficacia de esas reglas. Desde
esta óptica, la cuestión de la organización colectiva en los centros de trabajo se
traduce en el análisis del sindicato en tanto forma institucional. En términos generales,
una rama importante de este tipo de estudios tradicionalmente se ha dedicado a
observar los vínculos del sindicalismo con el Estado y con el resto de los actores del
sistema político1. También aparecen, sin embargo, trabajos orientados al examen de
la dinámica interna de la institución sindical, mayormente provenientes de la ciencia
política, en los que el problema se sitúa fundamentalmente en dilucidar los
elementos que operan potenciando o desalentando las posibilidades de 1 Para el caso argentino, por ejemplo, un análisis clásico de la historia del sindicalismo desde este enfoque es el que desarrolla Zorrilla (1983). El autor plantea el análisis de la trayectoria de las organizaciones sindicales en el marco de un proceso de institucionalización democrático-capitalista en el que la masa obrera se “agrega” a la acción social formal y se integra a la sociedad civil. En ese proceso distingue tres etapas: primero, la prohibicionista, luego la de protoinstitucionalización y finalmente la de institucionalización total, cuando las organizaciones obreras consolidan su burocracia y obtienen reconocimiento y mediación por parte del Estado.
25
democratización interna de la institución. En ese sentido, la normativa para la
designación de las distintas jerarquías, las reglas electorales, la existencia de
procedimientos formales para garantizar espacios de participación y de instrumentos
formales para atenuar la tendencia a la burocratización se presentan como algunas de
las inquietudes principales de este tipo de investigaciones. En gran parte de ellos, el
concepto de democracia sindical es la clave a través de la cual es analizada la cuestión
de la organización sindical a nivel de base.
Partiendo de supuestos y marcos teóricos alejados del enfoque
institucionalista, encontramos la segunda corriente a la que nos interesa referirnos,
que es la de los estudios que parten de una visión fundada en el materialismo histórico.
En este caso, se plantea una perspectiva predominantemente sociológica, en la que la
observación del proceso político de base está enfocada en establecer las
características específicas del lugar de producción como espacio privilegiado de la
disputa Capital-Trabajo y por lo mismo, de generación de iniciativa y fuerza política
de las clases subalternas. Dentro de este marco, principalmente la denominada
sociología industrial ha reparado especialmente en el primer aspecto, es decir, en las
relaciones de poder en el espacio de trabajo y las diversas dinámicas que el
antagonismo va asumiendo, en las cuales el tratamiento del conflicto y el control
tienen un lugar protagónico. En cambio, los análisis de carácter más propiamente
político tendieron a fijar su atención en la potencialidad política de la organización
obrera en los centros de trabajo como espacio estratégico por su eventual capacidad
de generar una construcción de poder obrero en el espacio productivo para enfrentar
el poder despótico del capital, estableciendo una suerte de “doble poder”, en el seno
mismo de la dominación capitalista.
Lógicamente, dentro de cada una de estas dos líneas de abordaje se presentan
matices de acuerdo a las interpretaciones de los distintos autores. En los siguientes
apartados nos proponemos repasar los principales aportes de una y otra corriente en
torno a la problemática que nos atañe, para poder contar con las coordenadas teórico-
analíticas que guiarán la tesis.
26
1. El enfoque institucionalista.
La perspectiva institucionalista, tal como la hemos definido, engloba en su
interior un abanico de análisis que, si bien pueden coincidir en ciertos supuestos
generales de abordaje, presentan lecturas diferenciadas que, -siguiendo a Edwards
(1990) y Hyman (1981)- pueden a agruparse, a grandes rasgos, en dos tendencias:
unitaristas y pluralistas.
En la primera de ellas, la de los enfoques unitaristas, está fuertemente presente
la influencia de las teorías funcionalistas en auge en el período de posguerra.
Marcada por las lecturas de la decadencia de las luchas ideológicas, esta postura
tiende a hacer prevalecer en su análisis de las relaciones laborales la dimensión
técnica por sobre la política. El sistema laboral es concebido como un sistema
cerrado, autónomo del sistema económico o político, lo que conlleva la idea de que
las diferencias de poder y los conflictos de intereses entre los sujetos sociales estarían
por fuera del campo laboral (Dunlop, 1978; Dithurbide Yanguas, 1999).
Respondiendo a su inspiración funcionalista, este enfoque hace uso de la metáfora
organicista y se caracteriza por definir a las organizaciones de trabajo como
“organismos unificados en los que todos comparten los mismos objetivos” (Edwards:
1990:3). Se trata de una visión, en la que los actores sociales son concebidos como
roles vacíos, que representan funciones dentro de un sistema que los trasciende.
Predomina la armonía porque todos comparten los mismos intereses y tienden, por
tanto, a colaborar voluntariamente. En este esquema, el surgimiento del conflicto es
asimilado a la enfermedad de ese cuerpo orgánico, se define como un factor
patológico que surge, no de una contradicción inherente a esa relación de poder, sino
producto de la incomprensión y de problemas de comunicación entre las partes o de
conductas desviadas de individuos aislados que, por limitaciones psicológicas, no
logran adaptarse a la racionalidad productiva2. El consenso entre trabajadores y
empresarios se basaría, en este sentido, en una convergencia de intereses en torno al
objetivo básico de las relaciones industriales que sería el de asegurar el
2 Esta dimensión es trabajada desde un enfoque conductista por la Escuela de Relaciones Humanas (Mayo, 1977).
27
funcionamiento del sistema productivo para que ambas partes puedan beneficiarse
de las ventajas económicas de la organización capitalista.
En este esquema de armonía sistémica, los sindicatos cumplen un rol
importante dentro del sistema de actores, destinado a contribuir a la formulación de
normas que aseguren la reproducción del orden en la producción, debiendo
circunscribir su accionar al ámbito estrictamente laboral porque cualquier interacción
con otros sistemas como el político o el económico desvirtúa su rol y amenaza su
eficacia. De acuerdo a este análisis, la irrupción de protestas y conflictos en los
espacios de trabajo corresponde fundamentalmente a una primera etapa de la
industrialización en la que los trabajadores se encuentran en proceso de adaptación a
las nuevas normas; en la medida en que la fuerza de trabajo se va disciplinando, el
conflicto gana en institucionalidad, se consolidan los procedimientos formales de
queja y mediación en los que el sindicato tiene un papel clave y las protestas abiertas
(como las huelgas) se tornan irracionales. En tanto los sindicatos se institucionalizan
cada vez más y se integran como elementos funcionales al sistema, se hace más
innecesario y menos legítimo el uso de la acción directa para negociar beneficios.
Como sostiene Hyman (1981), la visión unitarista sobreestima la capacidad de
autorregulación del sistema en función de la supuesta convergencia ideológica entre
los distintos actores que componen el campo laboral y en consecuencia, relega el
conflicto a un efecto marginal, que en todo caso aparece, como plantea Dithurbide
Yanguas (1999), como un fenómeno transitorio, coyuntural, que cumple la función de
señalar los puntos débiles del sistema de regulación sobre los que es preciso generar
nuevos mecanismos institucionales de arbitraje. Como resultado de este proceso, la
conflictividad en el espacio de trabajo tiende a estar progresivamente más controlada
y regulada por sindicatos y empresarios, lo que asegura el resguardo del equilibrio
general del sistema.
A pesar de su análisis de corte funcionalista, que desconoce las
contradicciones, las tensiones, las relaciones de poder, subordinación y explotación
fundantes del vínculo laboral, de acuerdo con Edwards (1990) hay un aspecto de
estas teorías que puede ser rescatado: su reconocimiento de la importancia de la
cooperación y el consenso (entendido como construcción de hegemonía empresarial)
28
en la estructuración de las relaciones en el trabajo. Efectivamente, los trabajadores no
se encuentran permanentemente en estado de conflicto y la generación de consenso
es un instrumento clave en la gestión empresarial; si bien las visiones unitaristas
probablemente no sean las más fructíferas para dar cuenta de las operaciones que se
desarrollan para generar ese consentimiento, sí cumplen en resaltar su relevancia en
el ámbito laboral.
En parte como reacción a la prevalencia de estas perspectivas, comienza a
tomar fuerza la corriente de estudios denominada pluralista, que encuentra en la
Escuela de Oxford algunos de sus principales representantes (Clegg, 1975; Flanders,
1974; Fox, 1979). El pluralismo propone otra concepción de la autonomía de las
relaciones laborales, se asienta en supuestos teóricos distintos a los de los unitaristas
pero mantiene su orientación institucionalista. El pluralismo plantea una
interpretación de la representación de los trabajadores en términos de organizaciones
gremiales, profesionales y de categorías laborales diferentes pero sin que ello
comporte una unidad orgánica, como predicaban los unitaristas.
En contrario al funcionalismo más duro, la mayor parte de las versiones del
pluralismo no repara sólo en el consenso, sino que parten de la tesis de que el
conflicto en el ámbito de trabajo es inevitable y natural pero concentran el foco de su
análisis centralmente en los medios a través de los cuales éste se institucionaliza. No
supone la comunión de intereses entre las partes, sino que asume la contraposición
entre trabajadores y empresarios. Desde este punto de vista, la estabilidad no
proviene de la convergencia ideológica sino de los procesos de formulación de
normas, que son definidos como limitaciones normativas sobre la acción. Las normas
tienen su origen en premisas éticas y morales interiorizadas que, junto con la división
del trabajo, son los que permiten generar solidaridad, en términos durkhemianos
(Montes Cató, 2006). Comparte, también, con el análisis durkhemiano, la importancia
que atribuye a las asociaciones intermedias para lograr la cohesión moral en la
sociedad.
El conflicto se concibe como autocontenido y limitado y la principal
preocupación consiste en analizar cómo organizarlo y encauzarlo (Edwards, 1990).
Fox (1985). Por ejemplo, postula que los desacuerdos entre trabajadores y patronales
29
no son lo suficientemente radicales como para impedir instalar compromisos que
establezcan la colaboración permanente entre las partes.
En el marco de la centralidad que tienen en estos estudios los métodos y
procedimientos de generación de normas que reglamenten la actividad laboral, la
institución de la negociación colectiva es pensada como el elemento privilegiado en
torno al cual se generan los conflictos y, a la vez, el instrumento central para la
regulación del conflicto y el equilibrio del sistema3. Se la considera el procedimiento
por excelencia de formulación de normas y reglamentación de las sociedades
modernas y democráticas y también el método más dinámico de adaptación de las
instituciones sociales y de las empresas al entorno cambiante. La libertad de acción
de los grupos de interés, la corrección de las asimetrías y el contrapeso de poderes
son preocupaciones centrales de estas teorías; por ello el objeto de estudio es la
equidad y el orden a nivel micro y en consecuencia, el derecho colectivo del trabajo
ocupa un lugar central, siendo la negociación colectiva la instancia fundamental que
tiene por finalidad combinar estabilidad social con adaptabilidad y libertad.
Entre las principales críticas que se les realiza a estos estudios encontramos
fundamentalmente tres aspectos. En principio, se les reclama la escasa atención que
esta mirada presta a la naturaleza política tanto de los conflictos específicamente
laborales como de la sociedad dentro de la cual se generan estas disputas,
limitándose a observar el proceso que tiene lugar cuando ya se han articulado las
expresiones organizativas del conflicto. Soslaya de esta manera, los complejos
procesos que definen los recursos de poder con que contará uno y otro grupo y los
múltiples factores que condicionan esa relación entre las partes, como por ejemplo la
relación con el Estado o con procesos políticos de mayor escala. Por otra parte, el
análisis de estos estudios se centra preponderantemente en el conflicto que surge del
choque de organizaciones y en ese sentido, abre un cuestionamiento acerca de qué se
incluye bajo la denominación de organización, corriéndose el riesgo de considerar
sólo a aquellas formalmente reconocidas y excluir a sectores menos formales pero de
gran relevancia como las comisiones internas o grupos de trabajadores no
3 Según Edwards (1990), este énfasis en la negociación colectiva es consecuencia de la atención que los pluralistas concedieron a los países anglosajones en los que la negociación colectiva es el principal instrumento de determinación de salarios y condiciones de trabajo.
30
constituidos bajo ninguna forma organizacional. Así, se plantea el problema de dar
por supuesto la existencia de intereses preestablecidos que son articulados y
expresados por los grupos, es decir, observar exclusivamente lo que sucede una vez
que efectivamente existen los grupos pero no se consideran las condiciones que
permitieron el desarrollo de esos colectivos (Edwards, 1990).
De todos modos, vale decir que la perspectiva pluralista, aún cuando no
aporta nociones sobre las bases del conflicto y tiende a analizar sus formas concretas
una vez que ya está planteada la organización colectiva, puede resultar productiva
para analizar, por un lado, la confrontación entre grupos establecidos (patronal y
trabajadores) y por otro, las tensiones al interior del propio proceso de
institucionalización de los colectivos sindicales. En este último sentido transitan las
sucesivas investigaciones que se han realizado alrededor de la problemática de la
democracia sindical a las que consideramos una de las contribuciones más relevantes
en el marco de esta perspectiva, en la medida en que puede resultar una herramienta
interesante para repensar el modo de construcción de las organizaciones sindicales y
las oportunidades de reformulación de sus dinámicas de circulación y concentración del
poder. En el siguiente apartado intentaremos subrayar los hallazgos fundamentales
vinculados con los estudios de la democracia sindical
1.1. Democracia sindical: concepto y problemática.
El principal antecedente de esta serie de estudios es el trabajo pionero llevado
adelante por Beatrice y Sydney Webb a fines del siglo XIX y principios del XX, que
sería continuado por las investigaciones de Robert Michels y Seymour Lipset.
En la obra precursora de los Webb, Industrial Democracy, publicado en 1897, los
autores acuñaron el concepto de “democracia industrial”, bajo el postulado de la
necesidad de una ampliación del concepto de democracia, que incluyera también un
orden democrático en el plano económico, donde los sindicatos estaban llamados a
ejercer un rol protagónico. Siguiendo el análisis de Müller- Jentsch (2008), es posible
identificar dos dimensiones del concepto de democracia industrial presentado por los
Webb. Por un lado, una dimensión externa que se vincula a la cuestión de la
31
democratización de la gestión de la producción a través de la participación de los
trabajadores en la dirección de las empresas – a la que no referiremos más adelante-
y por otro, un segundo significado, que aparece en su análisis de la estructura
sindical y hace alusión a los sindicatos como “democracias” en tanto sus estatutos
internos se basan en el principio del gobierno "del pueblo por el pueblo para el
pueblo'" (1911: 28) y porque también "han resuelto el fundamental problema de la
democracia, la combinación de la eficiencia administrativa y control popular" (1911:
38). Este desarrollo refiere a lo que el autor denomina dimensión interna del concepto,
que también puede llamarse, junto con Lipset, democracia sindical (Lipset, Trow y
Coleman, 1977). En este plano, una de las problemáticas centrales abordadas por los
autores es la descripción de los factores conducentes al predominio de los dirigentes
sobre las bases en el sindicalismo británico.
Sus lineamientos principales fueron retomados por Michels (1959) en su
análisis del funcionamiento interno del Partido Socialdemócrata Alemán. El
propósito del autor fue demostrar que, independientemente de las reglas e ideales
democráticos de la organización, tiende a formarse una burocracia a la que denomina
oligarquía, que detenta realmente el poder y que contra todo tipo de esfuerzos, los
mecanismos que atentan contra la democratización sólo pueden ser revertidos en
cierto grado. Si bien Michels parte de considerar que la organización es un
herramienta vital para los trabajadores -sin la cual sería a priori imposible que
pudieran alcanzar sus reivindicaciones- plantea el problema de una tendencia
ineludible a la oligarquización o aristocratización, a la que le atribuye un estatuto de
ley:
(...) la organización implica la tendencia a la oligarquía. En cada organización la tendencia aristocrática se manifiesta muy claramente (...) Como resultado de la organización, cada partido o sindicato se divide en una minoría de directores y una mayoría de dirigidos (Michels, 1959:22).
Para dar cuenta de las causas de esta propensión enuncia una regla general
según la cual el poder de los líderes es directamente proporcional a la extensión de la
organización, concluyendo que cuando la organización es más fuerte hay un menor
grado de aplicación de la democracia y que a medida que ésta aumenta de tamaño el
control de las bases se vuelve pura ficción. En este sentido, para Michels la
32
profesionalización del liderazgo marca el comienzo del fin de la democracia en la
organización y sobre todo, se traduce en la lógica imposibilidad del sistema
representativo. Al haber desarrollado una pericia y experiencia considerable, los
funcionarios tienden a “hacerse inamovibles, o al menos difíciles de reemplazar”,
mientras que las bases tienden a asumir que los líderes investidos con ciertas
funciones son poseedores de una especie de “derecho consuetudinario” o “derecho
sagrado”, cayendo en una lógica de veneración al héroe. Desde esta posición de elite,
los líderes pasan a imponer sus decisiones en la organización de modo unilateral y
los miembros ordinarios quedan en una posición de carencia de información y
experiencia que les permitan evaluar y cuestionar las políticas de sus representantes.
Así, el control oligárquico se ve reforzado por la apatía de las masas, en una situación
en la que “la mayoría de los miembros es tan indiferente a la organización como lo es
la mayoría de lo electores respecto del parlamento” (Michels, 1959:115).
Además, para Michels, la oligarquía estaba relacionada directamente con el
conservadurismo y la corrupción de los líderes sindicales que desarrollan un estilo
de vida pequeñoburgués que los distancia socialmente cada vez más de sus
representados y los conduce a una diferenciación ideológica en la que “los líderes
pierden por completo el sentido real de solidaridad con la clase de la que han salido”;
“¿Qué les interesan ahora los dogmas de la revolución social? Ya han realizado su
propia revolución social” (Michels, 1959: 125)4.
En definitiva, Michels, al igual que los Webb, pone de relieve y reafirma, como
características inevitables del sindicalismo avanzado, la tendencia a la perpetuación
de las dirigencias, la imposibilidad de un control político desde las bases y la
separación ideológica y social de los líderes con respecto al resto de los trabajadores.
4 En este conjunto de teorías que coloca en el centro del análisis las tendencias a la oligarquización e integración funcional del los sindicatos, se inscriben también aquellos autores contemporáneos que suscribieron la “tesis de la madurez” (Lester, 1951; Dahrendorf, 1959). Esta tesis sostiene que a medida que los sindicatos crecen y obtienen el reconocimiento de los patrones y el Estado, el conflicto industrial se vuelve cada vez más institucionalizado, profesionalizado y más aséptico. Así, el reconocimiento y la regulación de las manifestaciones de hacen que el enfrentamiento pierda gradualmente su radicalidad al punto de integrase totalmente y volverse inofensivo. En ese marco de “aceptación positiva” del sindicato implica niveles de cooperación con la gestión del capital, por lo que los funcionarios sindicales tienden a estrechar relaciones con las patronales hasta convertirse en parte del sistema de control de la dirección.
33
Sin embargo, agrega a esas interpretaciones un elemento distintivo de su análisis,
que será luego recogido por muchos autores: la idea de que se desarrollan
“necesidades institucionales” que actúan como determinantes de la política de la
organización, complementando o incluso desplazando los objetivos manifiestos de la
organización e imprimiéndole un profundo carácter conservador. Esta observación
apunta a señalar una irreconciliable contradicción entre la democracia y la eficacia al
interior, al menos, de las organizaciones intermedias de mediana escala en adelante.
Así, en el proceso de crecimiento de la organización se plantean estas necesidades
“técnicas y prácticas” que requieren una concentración creciente del poder como
condición insoslayable para alcanzar las metas de la propia organización y ganar en
institucionalidad.
Seguidor de Michels, Lipset (1963) llevó a cabo una famosa investigación del
Sindicato Internacional de Tipógrafos que lo llevó a corroborar, en buena medida, la
validez de los postulados de su precursor. En la elaboración de sus hallazgos, Lipset
reforzó la idea de las “necesidades institucionales” que condicionan las posibilidades
de democratización en las organizaciones sindicales. Así, identificó como principales
elementos que influyen en la probabilidad de la formación de oligarquías los factores
endémicos de la estructura de una organización en gran escala, las características de
los miembros de los sindicatos y las adaptaciones funcionales necesarias a otras
estructuras y grupos que los sindicatos deben llevar adelante para lograr estabilidad
en la organización. La estructura organizativa en si misma es particularmente
señalada por el autor como un elemento de gran incidencia. Dentro de éste punto,
diferencia dos esquemas: uno correspondiente a las estructuras burocráticas formales
y centralizadas, en las que los dirigentes subordinados obtienen su autoridad de “la
cabeza” de la organización, que se presentaría como más restrictivo, y otro, referido a
la formación de grupos autónomos que se unen en una federación, que ofrecería
mayores posibilidades para la apertura de espacios de competencia democrática.
En las conclusiones de su estudio, Lipset asume una perspectiva negativa
acerca de las posibilidades de la democracia en las grandes organizaciones. En este
sentido, sostiene que la institucionalización de la burocracia es incompatible con una
forma de gobierno esencialmente democrática, en tanto los recursos de poder quedan
34
en manos de las cúpulas y los niveles de participación de sus miembros son
reducidos. Además, generalmente, los fines del sindicato se limitan a conseguir
condiciones más ventajosas para sus afiliados, y la incertidumbre democrática atenta
contra la celeridad de las ventajas conseguidas por la dirigencia. Este análisis lo
conduce a afirmar que la democracia prácticamente se restringe a los sindicatos de
profesiones con estatus alto y a las unidades locales pequeñas de las grandes
organizaciones.
Algunas de las principales críticas a estos planteos estuvieron relacionadas
centralmente con su carácter esencialmente psicologicista, en tanto el fenómeno está
explicado en gran medida a partir de la transformación psíquica en la personalidad
del líder. Asimismo, otros autores (Sartori, 1993; Linz, 1998) señalan la imposibilidad
de establecer generalizaciones a partir de la investigación sobre un partido político,
junto con la falta de especificación por parte del autor acerca de los tipos de
obstáculos -institucionales o de hecho- que se presentan para el desarrollo de la
democracia.
Por otra parte, Hyman (1978) le critica a Michels su falta de explicación acerca
de por qué las masas permanecerían inmóviles frente a la consolidación de estos
liderazgos no representativos y de cómo éstos sostendrían su legitimidad a lo largo
del tiempo. En este sentido, Hyman le atribuye al autor una visión fatalista que es
sumamente cuestionable porque deja de lado el hecho fundamental de que los
sindicatos deben preservar ciertos mínimos mecanismos de democracia interna para
legitimarse tanto frente a los empleadores como a los trabajadores. En ese punto, el
autor no estaría considerando la ambivalencia estructural de la función sindical a
partir de la cual, así como el conflicto excesivo pone en peligro la estructura, también
–y en igual medida- la pasividad absoluta es riesgosa y problemática porque le quita
al sindicato su razón de ser básica. Por otro lado, el autor señala que el constante
hincapié de Michels en los mecanismos formales de toma de decisiones le impidió
registrar ciertos elementos que contrarrestan las tendencias identificadas. En especial,
indica tres elementos: en primer lugar, la “prueba pragmática”, es decir, la obligación
de los dirigentes de responder con beneficios y logros concretos a sus representados,
sin lo cual corren el riesgo de ser destituidos por un levantamiento de las bases. En
35
segundo término, las presiones normativas para el ejercicio de un mínimo nivel de
democracia interna y finalmente, los contextos distintivos de los diferentes niveles de
organización. En referencia a este último punto, Hyman –siguiendo a Gouldner-,
sostiene que Michels plantea un concepción monolítica de la organización sindical,
en la que el análisis se limita a los canales formales y nacionales de toma de
decisiones sin considerar la posibilidades de participación y control a otros niveles.
La falta de registro de todos estos elementos llevan al autor a presentar un modelo de
desarrollo oligárquico determinado en exceso, que sólo tiene en cuenta los elementos
que inhiben las posibilidades de democratización. En esa dirección, afirma Gouldner:
Como hasta el mismo Michels se dio cuenta, si las olas oligárquicas arrastran consigo los puentes de la democracia una y otra vez, esa eterna recurrencia sólo puede tener lugar porque los hombres reconstruyen tenazmente los puentes después de cada inundación. Michels optó por tratar sólo un aspecto de este proceso, dejando de lado la consideración de este otro. No puede haber, empero, una regla férrea de la oligarquía si no hay una regla férrea de la democracia (Gouldner, 1964: 505).
En los últimos años, esta discusión se ha visto enriquecida a partir del aporte
de otros autores que -fundamentalmente a través de investigaciones basadas en
estudios de casos- han tratado de refutar los postulados de la corriente de estos
autores sobre las posibilidades de la democracia en los sindicatos, utilizando sus
mismos métodos de investigación. Una de las contribuciones más importantes es la
investigación de Stepan-Norris y Zeitlin (1995). En principio, estos autores
reformulan la definición del concepto de democracia, y por tanto proponen otro tipo
de aproximación. A diferencia del enfoque más de carácter legalista de Michels y sus
discípulos, que se basa en aspectos formales, como las estructuras de los estatutos,
los recursos de poder del liderazgo y los derechos políticos garantizados
formalmente a los miembros, la perspectiva de estos autores resulta más abarcativa
en tanto contempla distintos aspectos complementarios de la problemática. De este
modo, la democracia sindical es definida como una combinación de una
conformación institucional que garantiza formalmente derechos y libertades civiles y
políticas, una vida política interna dinámica (participación activa de los miembros en
el ejercicio del poder) y una oposición organizada e institucionalizada.
36
Stepan-Norris y Zeitlin desarrollaron un estudio pormenorizado de los
convenios colectivos firmados por el Congress of Industrial Organizations entre 1938
y 1955, a partir del cual concluyeron que los acuerdos conquistados por sindicatos
con importantes niveles de democratización y estabilidad tendieron a ser más
favorables para los trabajadores que aquellos conseguidos por sindicatos con
oligarquías estables. Además, otro hallazgo relevante fue que los sindicatos
democráticos lograron influir sobre las condiciones del proceso de producción y
aumentar el control de los trabajadores sobre el mismo. Estos resultados le permiten
corroborar el supuesto teórico que guió su investigación, según el cual
(...) los sindicatos de constitución democrática, con una oposición institucionalizada y una activa participación de sus miembros tienden a conformar una comunidad política de referencia para los trabajadores, que genera una importante solidaridad de clase y sentido identitario entre los miembros y sus líderes5 (Stepan-Norris y Zeitlin, 1995: 829).
En consecuencia, estos sindicatos democráticos serían más eficientes en
desafiar la hegemonía del capital en la esfera de la producción. Así, este planteo
interviene fuertemente en el debate en torno a la compatibilidad o contradicción
entre la eficacia y la democratización al interior de los sindicatos. Quienes
manifiestan que para alcanzar la eficiencia es necesario sacrificar la democracia,
afirman que la burocratización y concentración del poder es necesaria para una
defensa más eficiente de los intereses de los trabajadores, porque un aparato
centralizado está en mejores condiciones para enfrentar el poder de la corporación
empresaria. Por el contrario, estos autores sostienen la perspectiva participacionista,
que postula que la participación de las bases en la proposición, formulación e
implementación de políticas sindicales, hace que estos programas estén mucho más
vinculados a los intereses y preocupaciones cotidianas de los trabajadores y sean, por
tanto, más representativos de sus reivindicaciones. Por otra parte, plantean que a
través del ejercicio democrático de decidir a partir de la discusión los objetivos,
tácticas y estrategias del sindicato, los trabajadores adquieren experiencia, habilidad,
eficacia política, conocimiento, confianza en sí mismos, conciencia y solidaridad de
clase, lo cual dota a estas agrupaciones de base de una fuerza mucho más poderosa 5 La traducción es propia.
37
en la pugna con el capital que lo que podría esperarse a partir del modelo sindical
empresarial basado en la imposición de directivas y el disciplinamiento. De esta
manera, la democracia sindical se plantea, no como obstáculo, sino como requisito
para la eficacia en la defensa de los intereses de los agremiados, y por tanto, como
condición necesaria -aunque no suficiente- del fortalecimiento del poder sindical.
Otra investigación complementaria que cuestiona los resultados de Lipset,
Trow y Coleman (1956) fue realizada por Stepan-Norris (1997) en base al estudio del
proceso político del sindicato de trabajadores de la industria automotriz. En
contraposición a las apreciaciones de Lipset, que sostenía que la existencia de
agrupaciones políticas internas (facciones) era la principal prueba de la democracia,
este trabajo muestra que el impacto de la presencia de facciones en la democracia
sindical depende, en buena medida, de la orientación ideológica que éstas
promuevan. Así, a partir de su estudio de caso, la autora argumenta que las
agrupaciones basadas en ideologías más conservadoras tienden a actuar en
desmedro de la democratización interna, mientras que la operatoria de aquellas
sustentadas en una ideología radicalizada, así como la existencia de agrupaciones
promovidas por organizaciones externas, pueden realmente proveer un soporte
estructural a largo plazo para el funcionamiento democrático en contextos que han
sido definidos teóricamente como no propensos a la democratización, como sería el
caso del enorme sindicato de la industria automotriz. Además, plantea que cuando
las diferencias entre corrientes están basadas en discrepancias ideológicas, el
contenido de las ideas que éstas representan es crucial para mantener el interés y la
participación de los trabajadores.
Estos hallazgos le permiten ser menos pesimista acerca de la probabilidad de
la oligarquización sindical. En lugar de una ley de hierro (como la de Michels),
tendríamos una ley elástica: los elementos que operan suprimiendo las posibilidades
de la democracia no siempre están por encima de aquellos que la promueven. En este
sentido, la democracia sindical puede y efectivamente se desarrolla en contextos
tradicionalmente definidos como desfavorables para su implementación. La
existencia de facciones hace la diferencia, y el contendido ideológico de estas
38
tendencias también es importante, y se presenta como uno de los principales
elementos que favorecen la democratización de los sindicatos.
En las últimas décadas, frente a la degradación de la institución sindical en el
capitalismo posfordista y globalizado, algunos autores han planteado la idea de que
la posibilidad de que el actor sindical recupere su potencial político depende de su
capacidad de llevar adelante una renovación de sus dinámicas internas de
organización que le permita articular los nuevos intereses fragmentarios emergentes
y gestar nuevas solidaridades. Ese planteo reflotó, en los últimos años, esta discusión
clásica que venimos desarrollando acerca de los mecanismos de democratización al
interior de las organizaciones, haciendo hincapié en una especificidad de la época, la
problemática de la crisis de representación y legitimidad de los sindicatos. Esta crisis
refiere a una contradicción en términos jurídicos y políticos que supone que
organizaciones que hace tiempo dejaron de representar los intereses de sus miembros
(en el sentido de detentar representatividad) conservan institucionalmente la
representación de los mismos ante las empresas o en la esfera pública6.
La creciente heterogeneidad de las bases cuestionó las lógicas de
representación vigentes, y se acompañó del debilitamiento del poder de los
sindicatos frente al capital y los Estados nacionales. Sin embargo, como sostiene
Bensusán (2000), la crisis de representatividad sindical es el resultado no sólo de la
dificultad de encontrar objetivos comunes para intereses diversificados, sino de que
los criterios de representación se han tornado obsoletos. Las reconfiguraciones socio-
políticas y las nuevas formas de organización del trabajo generaron una
transformación en las tradiciones culturales de los trabajadores frente a la cual se
plantea una inadecuación entre la estructura centralizada, la dinámica escasamente
participativa de las organizaciones tradicionales y las nuevas exigencias y
6 Apelamos, en este punto, a la diferenciación analítica que platea Drolas (2004) entre representación y representatividad. La representación, más vinculada al orden formal, alude a la potestad legal, obtenida automáticamente por contar con la personería gremial, que permite acceder a la representación formal colectiva para la firma de convenios, acuerdos, etc., mientras que el concepto de representatividad –referido a un plano de contenido político- señala la aptitud que poseen los representantes de canalizar las demandas de los trabajadores, cualidad que no se desprende naturalmente de sus prerrogativas legales. La ejecución de mecanismos legítimos de representatividad involucra la potencia de aprehender las demandas y deseos, por definición heterogéneos, del grupo representado y lograr una cristalización a partir de la agregación de intereses y la construcción de lazos solidarios que lo reconvierta en un colectivo relativamente homogéneo
39
motivaciones de aquellos a quienes se supone debieran representar. En función de
este diagnóstico, se plantea un debate acerca de la relación entre la democracia y los
tipos organizativos. En este sentido, se argumenta que una visión restrictiva de los
fines limita a los sindicatos a una función eminentemente técnica que conduce a
disminuir la democracia en su seno, mientras que, por el contrario, una clase de
organización más incluyente, con una perspectiva ideológica y política más amplia –
como el sindicalismo movimientista- supondría la presencia de procesos internos
más democratizados y fuertes compromisos solidarios en torno a la transformación
del orden social que funcionarían aglutinando la heterogeneidad de intereses
emergentes. Algunos autores, como Fraser (1998) incluso postulan que la
democratización sindical sólo sería alcanzable en la medida en que se avance en la
transformación de los sindicatos hacia este segundo tipo de organización, al que
asume como el único capaz de contraponerse al avance del capital globalizado. En
una sintonía similar, Offe (1993) platea la hipótesis de que la posibilidad de
reconstituir políticas sindicales a partir de la identificación de objetivos comunes al
conjunto de los asalariados, depende de que la organización tenga metas políticas
que vayan más allá de mejorar las condiciones de vida de sus miembros e incorpore a
otros sectores, dando lugar a procesos más incluyentes y democráticos.
Desde un enfoque centrado en América Latina, algunos autores como Novelo
(1997) y Bensusán (2000) también rescatan esta perspectiva de que la incidencia de la
problemática se define fundamentalmente por la concepción ideológica de la práctica
sindical que postule la organización. En este sentido, plantean que mientras más
limitadas sean las metas o éstas se restrinjan estrictamente a lo económico, las bases
exigirán un liderazgo que sepa dirigir con métodos empresariales, o sea, con
habilidades administrativas y negociadoras, y habrá poco lugar para la participación
mayoritaria de las bases.
Por su parte, De la Garza (2007) retoma, en el marco de esta discusión, el desafío
de pensar la resignificación de los conceptos de democracia, representatividad y
legitimidad sindical, preguntándose acerca del sentido político que éstos adquieren
en el contexto contemporáneo del mundo del trabajo. Establece un corte histórico
fundamental para pensar el problema. A partir del pasaje del Estado de Bienestar al
40
neoliberalismo entra en cuestión el modelo de centralización, delegación amplia
clientelar y patrimonialismo que predominaba en la estructura sindical. En este
esquema, el sentido de la representación se fundaba en la posibilidad de lograr
buenos intercambios materiales y simbólicos con el Estado a través de grandes
pactos, y la legitimidad se obtenía a partir de la capacidad de los dirigentes de
obtener beneficios para los asociados. Este sistema de intercambios políticos y
materiales entre las bases y la dirigencia se caracterizaba por establecerse en forma
jerarquizada, dosificada y era decidido cupularmente en función de una estructura
oligárquica piramidal. Este esquema tradicional se pone en crisis a partir de un
proceso de transformación “por arriba”, signado por el debilitamiento de las
relaciones corporativas con el Estado y de un proceso “por abajo” vinculado a los
cambios en los procesos productivos que potenciaron a su vez fuertes mutaciones en
la subjetividad de los trabajadores. Frente a este escenario, lo interesante del planteo
del autor es la reapertura de preguntas que propone a partir de este
reacomodamiento: en qué medida la pérdida de representatividad y legitimidad
luego del cambio en la relación entre el Estado y los sindicatos abre la posibilidad de
aparición de otros centros políticos múltiples y espacios de incertidumbre para la
creatividad social. Y a partir de esto, hasta qué punto se pueden refuncionalizar las
instancias de representación, produciendo un cambio -que es entendido como un
proceso de interacción entre estructuras, subjetividades y acciones- en la dinámica
interna de los sindicatos. La densidad del cuestionamiento pasa entonces por sopesar
los factores que frenan o habilitan la emergencia de cambios, entendiéndolos como el
resultado combinado de las transformaciones en las estructuras externas junto con
las acciones de los sujetos y el sentido que éstos le otorgan a las mismas.
Luego de los desarrollos sobre de la crisis de los sindicatos, emergieron a su vez,
los estudios –mayormente norteamericanos y europeos- acerca de las posibilidades
de que luego de la reestructuración del trabajo en las sociedades post-industriales se
produjera una “revitalización sindical”. Frente a la pérdida de miembros y de
capacidad de movilización de los sindicatos, la erosión de las estructuras de
representación de intereses y la disminución de sus recursos de poder, estas
investigaciones enfocaron, como aspecto clave para pensar las posibilidades de
41
transformación, la incidencia de las estructuras y dinámica organizativa internas en
el marco de las transformaciones del mundo del trabajo (Jódar y otros, 2004;
Martinez Lucio, 2008)7. Como apuntan Cecilia Senén González y Julieta Haidar
(2009), al interior de esta discusión aparecen lecturas en las que el proceso de
revitalización sindical supone una verdadera reconversión política de la institución
sindical fundada en la conformación de alianzas con otras organizaciones de la
sociedad, mientras que otras enfatizan en la construcción de estrategias variables, de
acuerdo a las características institucionales y organizacionales para incentivar le
activismo interno a partir de la maximización de los recursos institucionales.
En ambos casos, estos estudios privilegian el análisis de la vida política interna
de los sindicatos en clave de las problemáticas de la representación, el contenido
ideológico de las agrupaciones, el activismo y la capacidad de movilización de las
organizaciones. Por ejemplo, los estudios de Frege y Kelly (2003) han apuntado a
comprender cómo cada organización traduce para sí los cambios y
condicionamientos estructurales en los que está inserta, y en función de esto, qué es
lo que determinan que las organizaciones sean más propensas a repetir estrategias
tradicionales para responder a los nuevos desafíos o bien arriesgar respuestas
innovadoras. Para responder a estas preguntas, el eje analítico fundamental está
puesto en la estructura interna del sindicato (organización
centralizada/descentralizada, jerárquica/horizontal, tipo de liderazgo y definición
identitaria) y en un enfoque procesual que da cuenta de los modos en que los
miembros de los sindicatos perciben y piensan los cambios en el contexto externo en
términos de amenazas u oportunidades.
Otros autores, como Turner (2001), subrayan la relación entre el cambio
institucional y la movilización de base, postulando que las instituciones sindicales
necesitan imperiosamente un renovación de sus prácticas y que el principal canal de 7 En el plano nacional, estas preocupaciones, enmarcadas en las especificidades propias del contexto local, se han visto reflejadas en una serie de trabajos recientes –en su gran mayoría estudios de caso-orientados a la indagación acerca de las estrategias de revitalización sindical y sus procesos de adaptación organizacional frente a los nuevos contextos (Marshall y Perelman, 2004; Senén González y Garro, 2007), así como también a la reconstrucción de los procesos de resistencia y organización sindical a nivel micro, centrando la mirada en las características de la dinámica política al interior del lugar de trabajo (Lenguita, Montes Cató, Varela, 2010; Guevara , 2010; Duhalde, 2009; Santella, 2008; Atzeni y Ghigliani, 2008; Nieto y Colombo, 2008; Varela ,2008; Montes Cató, 2004), entre otros.
42
revitalización es la participación activa de los miembros y las acciones colectivas
disruptivas, que dan lugar a la puesta en práctica de conductas por fuera de los
marcos tradicionalmente establecidos por las institución. Así, forzar a través de la
acción directa los límites establecidos sería el método más efectivo de provocar una
innovación interna.
Este recorrido por las principales referencias del debate alrededor de la
democracia sindical –tanto en las teorías clásicas como en el modo en que aquellas
discusiones han ido reapareciendo a partir de la llamada crisis del trabajo en los
últimos años- nos lleva a detenernos para hacer algunos señalamientos acerca de las
posibilidades, los límites y las distintas dimensiones que se ponen en juego en la
utilización del propio concepto de democracia sindical. En principio, creemos que es
posible reconocer cierta polisemia en su definición, en la medida en que se trata de
un concepto utilizado para referir problemáticas emparentadas pero distintas. En ese
sentido, pueden reconocerse al menos tres planos a los que se alude con esta misma
noción. Por un lado, se acude al concepto de democracia sindical para dar cuenta de
ciertos aspectos específicos de la dinámica interna de los sindicatos
fundamentalmente referidos a la relación entre bases, niveles intermedios y
dirigencias en el marco de la tensión entre la posibilidad de desarrollo de instancias
de participación y el avance de los procesos de oligarquización y/o burocratización
al interior de la institución. En esa clave de lectura se inscriben los análisis citados
anteriormente, que tratan de develar de qué depende que se generen -o no- las
condiciones de posibilidad para la democratización de las instituciones, enfocándose
centralmente en la identificación de los distintos factores que alentarían o inhibirían
esa apertura.
En segundo lugar, aparece otra cuestión, referida no ya la vida interna del
sindicato, sino a la relación entre la institución sindical y el Estado, que es el
problema del tipo de modelo sindical8 que se instaura como legítimo. Aquí entran en
disputa distintos esquemas y, en el caso argentino, emerge como nota distintiva el
debate en torno la problemática del reconocimiento y habilitación legal de la
pluralidad sindical, que remite a la polémica entre los defensores del unicato sindical
8 Esta discusión será abordada más adelante, a partir del desarrollo del estudio de caso.
43
vigente y su crítica a lo que consideran una política divisionista, y quienes tildan de
antidemocrática la disposición del monopolio gremial y bregan por el
reconocimiento de las organizaciones alternativas como modo de combatir la
burocratización de los sindicatos. Esta discusión también es nombrada como el
problema de la democracia sindical. En este caso, se apela al concepto –en gran parte
también como consigna- para cuestionar el esquema institucional promovido desde
el Estado y dar cuenta del modo en que las limitaciones que impone la normativa
atentan contra el despliegue de la capacidad política de la organización del conjunto
de los trabajadores. Como se ve, en este caso la preocupación se sitúa en la
democratización del movimiento sindical, que se lograría a partir la ampliación
institucional con el reconocimiento de nuevos sindicatos y centrales sindicales.
Finalmente, se presenta un tercer problema al que se asocia el concepto de
democracia sindical, que es la cuestión de la democratización del espacio productivo.
Aquí se asimila al concepto de democracia industrial y es entendida en términos de
disputa hacia la hegemonía del capital en la esfera de la producción, es decir, de
redistribución del poder en el lugar de trabajo y en el propio proceso de producción,
lo que implica una mayor incidencia de los trabajadores en el manejo y la supervisión
de la producción. Desde este punto de vista, la democratización se concibe en
términos de un avance del Trabajo sobre el terreno del Capital a partir de la
adquisición de prerrogativas que le permiten ampliar su capacidad de intervención y
de participación en cierto tipo de decisiones en torno a la producción, especialmente
aquellas referidas a las propias condiciones de desempeño de la fuerza de trabajo9.
Aunque es evidente que estos tres aspectos pueden pensarse estrecha e incluso
necesariamente vinculados entre si, creemos que en términos analíticos se manifiesta
una diferenciación clara que hace que el concepto pierda especificidad teórica y de
lugar a imprecisiones en el análisis.
Sin embargo, en sus distintas dimensiones, es posible rescatar cierta
productividad teórica del concepto. En las dos primeras acepciones, en tanto se
9 En este plano se inscribe, por ejemplo, la definición que Victoria Novelo ensaya de la democracia sindical como “una forma de organización sindical donde la voluntad mayoritaria busca crear espacios que permitan discutir, aprender e intervenir en aquella parcela que en la sociedad capitalista es de total incumbencia del capital, como es el control y la gestión de la producción” (Novelo, 1997: 247).
44
trascienda la observación meramente procedimental o legalista, como sostiene
Ghigliani (2008), el enfoque habilita una aproximación a los procesos dinámicos y a
las tensiones presentes en la construcción político-institucional de las organizaciones
gremiales. Permite, de este modo, dar cuenta de algunos aspectos de la circulación,
distribución del poder al interior de las organizaciones en su proceso de
institucionalización (en el primer caso) y entre las propias instituciones en procesos
agregación de mayor escala (en el segundo).
En la tercera de las acepciones, en cambio, la apuesta analítica es mayor, porque
pone en foco la naturaleza conflictiva la relación Capital-Trabajo pero a la vez,
precisamente por este cambio de perspectiva, es donde el concepto como
herramienta se vuelve más limitado. Si bien resulta imprescindible trascender la
concepción estrictamente institucionalista y arriesgar una definición sustantiva de la
democracia sindical, parece difícil hacer ese pasaje sin que eso implique abandonar el
propio concepto. El análisis de las contradicciones, las asimetrías y las disputas al
interior del espacio de trabajo conduce casi necesariamente al tratamiento de las
relaciones de poder en ese escenario y es ahí donde el concepto, tributario del análisis
institucionalista, resulta improductivo y contradictorio.
Precisamente, será en el análisis de las relaciones de poder en el espacio de
trabajo y su fundamento político –allí donde el institucionalismo no se asoma- donde
cobran relevancia las teorías materialistas de las relaciones laborales. De sus
principales postulados nos ocuparemos en el siguiente apartado.
2. La perspectiva materialista. La disputa de poder en el centro de trabajo.
La corriente materialista, también denominada neomarxista, se consolidó a partir
de la década del setenta y tuvo como una de sus sedes más representativas a la
escuela de Warwick, en Inglaterra, entre cuyos principales referentes se encuentran
Richard Hyman, Paul Edwards y Hugh Scullion.
En términos generales, el análisis desde esta perspectiva parte del supuesto de
la existencia de un conflicto, una contradicción estructural y estructurante del
vínculo laboral entre el Capital y el Trabajo. Edwards señala, en esta dirección, que
45
las relaciones de trabajo necesariamente presuponen cooperación, adaptación y
consentimiento a la vez que conflicto pero que el conflicto es el principio básico de
esta relación porque en todas las organizaciones de trabajo existe un antagonismo
estructurado fundante, en la medida en que la fuerza de trabajo de los trabajadores se
materializa en la creación de un excedente (plusvalía) que es expropiado por otro
grupo. Como apunta Hyman, “los intereses de empresarios y trabajadores están en
conflicto de una manera radical y sistemática, y las relaciones de poder entre ellos
son también necesariamente conflictivas” (Hyman, 1981:38).
De todos modos, el conflicto no se entiende sólo en términos distributivos, sino
que atañe también a cómo se desarrolla el proceso de generación de la plusvalía, que
es considerado un campo de disputa y objeto privilegiado de estos análisis. Así,
entran en foco las negociaciones en torno la utilización de la capacidad creativa de
los trabajadores; las luchas que se entablan entre trabajadores y patrones “por el
control de las condiciones en que la fuerza de trabajo se convierte en trabajo”
(Edwards y Scullion, 1987:342). Al respecto, Edwards señala:
El problema de cómo se utiliza la capacidad creativa de los trabajadores puede resolverse de varias maneras, cada una de ellas con consecuencias particulares para las formas y alcance del conflicto declarado. No se trata de que los empleadores ganen lo que los trabajadores pierden, o viceversa, sino de que las dos partes mantienen una relación contradictoria por su propia naturaleza: los empleadores tienen necesidad de la capacidad creativa de los trabajadores, pero no pueden darle rienda suelta por la necesidad de conseguir plusvalía y mantener cierto grado de control general; y los trabajadores, aunque subordinados, no se contentan con oponerse a la aplicación del control por la empresa (Edwards, 1990: 17).
Partiendo de este encuadre, el eje del análisis materialista será tratar las
relaciones entre grupos dominantes y subordinados dentro del proceso de trabajo.
Se identifican tres aspectos de tratamiento privilegiado: la naturaleza y las estrategias
del control (patronal) en el proceso de producción, la dialéctica entre la cooperación y
el conflicto en la relación de trabajo y la relevancia del análisis a nivel del centro de
trabajo.
46
Un concepto nodal en estas interpretaciones es el de negociación del esfuerzo,
tomado de la escuela de los Radicals10, especialmente de la obra de Baldamus
Efficiency and Effort. Esta noción parte de la diferenciación marxista entre trabajo,
entendido como actividad física y/o intelectual transformadora de la naturaleza y
fuerza de trabajo, como mercancía puesta a disposición del capitalista a cambio de un
salario. En el proceso de compra-venta de la fuerza de trabajo se establece un tipo de
canje en el que el bien intercambiado posee un atributo valioso para el comprador
que es contractualmente inespecificable y por lo tanto requiere de un mecanismo de
ejecución endógeno que lo haga factible. Es decir, la idea que se plantea es que el
contrato de trabajo es por naturaleza indeterminado, nunca puede especificarse
totalmente por anticipado la cantidad y la clase de trabajo que ha de realizarse en
cada momento. Por más específicas que sean las reglas es imposible para el
empleador prever las eventualidades que pueden tener lugar ni describir
exactamente las tareas a realizar; el trabajo real siempre es mucho más complejo que
el trabajo prescripto, de manera que por más básico que sea el trabajo a cumplir,
requiere la aplicación de la capacidad del trabajador y de su conocimiento práctico
de la labor. Frente a esta indefinición, el elemento externo que interviene para
garantizar la efectivización del trabajo son los mecanismos patronales de dirección y
control. En la medida en que los patrones tienden a obtener más beneficios cuanto
mayor sea el rendimiento se abre un campo de negociación continua entre las partes
para determinar, más o menos explícitamente, cuál es el nivel de esfuerzo, la
intensidad de trabajo considerada como aceptable o legítima.
Este concepto es clave en estas interpretaciones porque, en tanto pone de
manifiesto un área potencial del conflicto en el proceso de producción, permite dar
cuenta de las bases materiales del conflicto y de su enraizamiento estructural. De esta
definición se desprende, entonces, la importancia crucial del análisis del problema
10 La corriente conocida como Economía Política Radical surge fundamentalmente en Estados Unidos, en el marco de las protestas sociales de la década del setenta. Esta corriente, que introduce el problema del poder asimétrico en la microeconomía, buscó recuperar los fundamentos del marxismo y las ideas institucionalistas, pero utilizando parte del instrumental matemático que es usual en la economía neoclásica. Entre sus premisas fundamentales postula que los procesos económicos son fundamentalmente políticos, en la medida en que dependen de negociaciones institucionales que expresan relaciones de poder, y que esas instituciones que permiten a los grupos dominantes ejercer su poder son menos eficientes que otras alternativas posibles (Féliz, 2006).
47
del control. Edwards propone para ese análisis el concepto de estructura de control, al
que define como “el resultado potencialmente inestable de interacciones pasadas
entre empleadores y trabajadores, en el contexto de factores externos específicos”
(1990:13). La estructura de control tiene por objeto el proceso de trabajo y como
objetivo extraer el máximo posible de esfuerzo de la fuerza de trabajo para asegurar
la producción continua de plusvalía. Para profundizar, el autor introduce una
diferenciación analítica entre control detallado y control general. El primero hace
referencia a quien controla todas las decisiones acerca de cómo realizar el trabajo
inmediato, es decir, si son los trabajadores o las gerencias, o ambos en cooperación
los que deciden los aspectos puntuales que hacen al proceso de producción, tales
como dotación de personal, ritmos de producción, aplicación de sanciones, etc. En
cambio, el general alude al propósito de mayor escala que es lograr la adaptación y el
compromiso de los trabajadores a los objetivos globales de la empresa. La meta del
capital, en este sentido, sería reducir cada vez más el control detallado –haciendo que
los trabajadores utilicen su creatividad para resolver los problemas que se presentan
en el cotidiano- y mejorar el control general. Esta observación se complementa con
las categorías que rescata de la obra de Friedman (1977), alusivas a los dos tipos de
estrategias predominantes para asegurar la autoridad empresaria: control directo y
autonomía responsable. La autonomía responsable supone la utilización de la
creatividad de la fuerza de trabajo a partir de habilitarle a los trabajadores ciertos
márgenes de libertad y discrecionalidad para adaptarse a las condiciones impuestas.
En contrario, el control directo trata de limitar al máximo la variabilidad mediante
una supervisión estricta y la minimización del área de responsabilidad de los
trabajadores. Cada una de estas estrategias tiene sus propias debilidades, que
Friedman denomina contradicciones, “que no significa imposibilidad, sino más bien
persistencia de una tensión fundamental generada desde adentro”(Friedman,
1977:106). El control directo tiene la limitación de no poder automatizar por completo
el comportamiento de los trabajadores y además, en su excesiva vigilancia, tiende a
generar el descontento y el rechazo, con lo cual tiende a anular la capacidad de
despliegue de la creatividad de los trabajadores y aumentar los niveles de
confrontación. A su vez, la estrategia de la autonomía responsable presenta el
48
problema de fidelizar a los trabajadores, es decir, lograr que estos vivan los objetivos
de la empresa como propios, que sientan que el proceso de trabajo se orienta a la
concreción de sus deseos y metas en lugar de regirse por la acumulación y la
obtención de beneficios para el capitalista11.
Edwards, retoma estas categorías de Friedman porque destaca que se trate de
una teoría que reconoce en su interpretación el rol activo y creativo de los
trabajadores en relación a las políticas impuestas por la dirección empresarial;
complejiza la cuestión mostrando que “la empresa y los trabajadores se enfrentan con
objetivos contradictorios y elaboran una pauta de adaptación basada en esos
objetivos diferentes. Los trabajadores no se limitan a resistir, sino que son agentes
activos” (Edwards, 1990: 24).
Precisamente, en el análisis de los mecanismos de control se despliega una
fuerte crítica al esquema clásico de interpretación de las relaciones de poder en el
espacio de trabajo en clave de control y resistencia. Sostiene que se trata de un enfoque
que considera la acción de los trabajadores en términos meramente reactivos, en el
que la resistencia es concebida sólo como una restricción a la estrategia de gestión; la
empresa ocupa el rol de crear las estrategias y los trabajadores buscan la manera de
oponerse a ellas12. Para dar cuenta de la interrelación dinámica entre las partes
propone remplazar la cuestionada díada por el concepto de lucha, que hace alusión a
los comportamientos a los que recurren trabajadores y empleadores dentro de la
relación laboral para intentar transformar las condiciones de esa relación. Esta noción
intenta enfatizar el carácter dialéctico de la relación y plantear un análisis en el que
las acciones de las partes no son meros reflejos de una contradicción estructural, sino
11 Numerosos autores han analizado minuciosa y críticamente este tipo de políticas empresariales. En el plano local se destacan los trabajos de Figari (2009a, 2009b y 2007), Pierbattisti (2008 y 2007) y Montes Cató (2007 y 2006). 12 Entre estos enfoques a los que critica se encuentra el de Richard Edwards, que analiza las estrategias de control patronal en Estados Unidos a partir de la diferenciación entre tres tipos de control: simple, técnico y burocrático. El control simple es característico de la industria del siglo XIX y se basa en el ejercicio del poder personalmente por el empresario, la imposición de una disciplina rigurosa y carente de reglas formales. Los problemas disciplinarios y de coordinación dieron lugar, posteriormente al desarrollo del control técnico, basado en el control de los tiempos por parte de la máquina. Finalmente, el control burocrático se fundamenta en la institucionalización del poder jerárquico, en el que las normas directas de los supervisores son remplazadas por un corpus de normas impersonales que regulan tanto las realización de las tareas individuales como la calificación de los puestos de trabajo y los ascensos (Edwards, 1979).
49
que se abre un espacio de incertidumbre librado a la agencia de los actores. Las
luchas varían en su intensidad y naturaleza y su propio derrotero configura los
procesos posteriores, es decir, “el resultado de la acción configura la estructura en
que tienen lugar las acciones posteriores” (Edwards, 1990:67). El control no debe
verse como una cuestión de política empresarial deliberada, un sistema de control
contiene distintos elementos surgidos a partir de respuestas particulares a problemas
puntuales que se agregan dando lugar a una estructura que tiene consecuencias
reales para la forma en que se percibe y se actúa en el trabajo. “No se impone
simplemente desde arriba, puesto que refleja luchas previas; pero restringe el
comportamiento, tanto de los directivos como de los trabajadores” (Edwards, 1990:
71). Como síntesis de esta concepción dialéctica de condicionamiento mutuo entre las
partes surge, junto con la noción de lucha, el concepto de frontera de control, que
enfatiza la observación del modo en que las estrategias concretas de patrones y
trabajadores se enfrentan y se influyen mutuamente hasta crear una pauta concreta
del control, producto de esa lucha. Cuando esa pauta empieza a representar un
compromiso insatisfactorio para alguna de las partes es esperable que se reactive el
ciclo de lucha y se corra la frontera de control. El centro de la atención se dirige,
entonces, a los procesos de lucha en torno al control y su carácter en el marco de un
análisis que, en términos generales, subraya la idea de una presencia inexorable del
conflicto y el cambio como vectores de las relaciones industriales.
Lógicamente, este tipo de análisis, que apuntan a desentrañar las características
de los procesos de lucha a nivel micro, tienen al espacio de trabajo como su escenario
privilegiado, al que le reconocen una especificidad concreta. La idea es que, si bien
las relaciones en el lugar de trabajo se ve afectadas por lo que sucede a otras escalas
de la organización productiva y de la sociedad en general, las relaciones de trabajo en
el proceso productivo no son mero reflejo de fuerzas externas, sino que conservan su
singularidad. Obviamente las condiciones estructurales establecen restricciones u
oportunidades, pero las mismas son interpretadas en el marco de las relaciones en el
centro de trabajo, que desarrollan sus propias tradiciones. Esto no implica
desconocer que el sistema productivo influye y es influido por otras partes de la
sociedad, sino plantear que, desde el punto de vista teórico, el problema de
50
transformar la capacidad de trabajo en trabajo efectivo es distinto de otros procesos
sociales y, en lo que concierne al factor empírico, también el centro de trabajo tiene
sus propios usos, normas y conceptos.
A esta especificidad hace alusión la tesis de Burawoy (1985) acerca de autonomía
relativa del proceso de trabajo. En su teoría sobre los procedimientos para la generación
del consentimiento en el orden productivo, el autor sostiene que el consenso se crea
dentro del centro de trabajo, no se importa desde afuera, y que los asuntos ajenos al
lugar de producción no son tan relevantes para este asunto como las relaciones
dentro del proceso de producción. Si bien este planteo recibió muchas críticas por su
tendencia a subestimar la incidencia de la formación social en su conjunto, a través,
por ejemplo, de la socialización que atraviesa a los trabajadores, algunos autores de
la perspectiva materialista rescatan el planteo de la autonomía. Sostienen que,
analíticamente, el problema de la utilización de la fuerza de trabajo en el proceso de
producción es distinto de otros aspectos de la vida social. Empíricamente las pautas
de regulación producen lógicas propias por lo que, trabajadores en situaciones
similares fuera del espacio de trabajo pueden experimentar condiciones muy
disímiles dentro del mismo. A la vez, los procedimientos de reclutamiento de las
empresas, en los que se seleccionan los perfiles de trabajadores a contratar también
operarían reforzando esa autonomía al influir en el tipo de fuerzas externas que
podrían condicionarlo.
Habiendo definido al conflicto como una lucha entre patrones y trabajadores
por controlar el proceso de trabajo desde una perspectiva dual, en la que cada una de
las partes depende de la otra, aunque tengan intereses divergentes, Edwards
propone una sistematización de la cuestión en diferentes niveles, para abordarla
mejor en su complejidad. El primero de esos niveles, el más básico es el ya
mencionado antagonismo estructurado, presente en todas las organizaciones de trabajo
en las que la fuerza de trabajo produce un excedente que es expropiado por otro
grupo. En segundo lugar, se encuentra la organización de las relaciones laborales en el
centro de trabajo, nivel en el que se incorpora al análisis la cooperación como la otra
dimensión indispensable para el funcionamiento de cualquier proceso de trabajo.
Junto con la coacción, aparece la persuasión desde los patrones hacia los trabajadores
51
y la dimensión de la colaboración. Por último, el nivel del comportamiento concreto, hace
referencia al análisis de los modos de comportamiento de los trabajadores para
dilucidar en qué medida reflejan conflicto o adaptación a las relaciones laborales en
el centro de trabajo donde se producen. Los distintos niveles que se plantean
suponen diferentes grados de abstracción. El primero, el más general, se sitúa al nivel
del modo de producción y las formas de explotación asociadas al mismo y remite a
una tesis central que recorre a estas interpretaciones que es la de contradicción
estructural. En palabras de Edwards, “una contradicción no es una imposibilidad
lógica, sino una situación de tensión entre dos o más aspectos de la estructura social
(...) no es el resultado de un choque de factores independientes, sino que nace del
mismo funcionamiento del sistema” (Edwards, 1990: 57). Este concepto, en tanto
apunta a identificar tendencias estructurales pero sin hacer predicciones acerca de
cómo se resolverán, se ofrece como un medio para analizar el desarrollo del modo de
producción sin caer en el determinismo ni el voluntarismo.
Volviendo a los niveles de abstracción, para hacer el pasaje del nivel básico al
análisis de las formas específicas de organización del trabajo deben entrar en
consideración las especificidades regionales o nacionales, especialmente en lo
referido al papel del Estado, la vinculación con el resto de los sectores sociales, las
tradiciones políticas, etc. Finalmente, el tercer nivel, que hace foco en el
comportamiento, aborda el análisis de los casos concretos de conflicto, intentando
indagar sobre cuáles son los factores que explican la aparición de una u otra forma de
conflicto y cuáles son sus implicancias.
La propuesta de un esquema de análisis del conflicto por niveles tiene la
intención de evitar interpretaciones lineales y deterministas que tienden a leer los
fenómenos a partir de una simple cadena causal que va, sin escalas, desde el nivel
básico a la superficie, por lo que cada huelga o conflicto abierto es interpretado como
mero “reflejo” o “manifestación” de las contradicciones fundamentales del
capitalismo. Evidentemente, esta maniobra teórica no resuelve la complejidad de la
multiplicidad de dimensiones puestas en juego en la problemática; subyace el debate
histórico de la sociología en torno a la relación sujeto-estructura (Montes Cató, 2006).
El esfuerzo teórico de estos autores es, justamente, alcanzar un equilibrio, elaborando
52
un análisis enriquecido, que registre el condicionamiento de las disposiciones
estructurales pero que a la vez dé cuenta de las mediaciones existentes y no
desmerezca al capacidad de acción y transformación de los sujetos.
A la par de estos tres niveles de estudio, Edwards y Scullion (1987) sugieren tres
categorías de conflicto, en cierta correspondencia con esos niveles, que permiten
completar la caracterización. En el nivel del comportamiento concreto se presentan
dos categorías de conflicto: abierto y no dirigido. El primero remite a aquellas
situaciones en las que el conflicto es reconocido explícitamente por los sujetos, que
establecen una clara conexión entre sus acciones y la fuente de malestar. La segunda
categoría, en cambio, define a los casos en los que existe una acción confrontativa
pero los sujetos involucrados no construyen una representación que la interprete
como conflictiva. Este tipo de indagación permite ponderar la relevancia de los
efectos no buscados de la acción de los participantes. En el segundo nivel, el de la
organización en el centro de trabajo o institucional, se encontrarían los casos en que el
escenario de conflicto es contemplado en términos institucionales, es decir que
existen normas y procedimientos pautados de negociación y acuerdo para regular la
confrontación, con mayor o menor grado de formalidad dependiendo de la
singularidad de los casos. El tercer nivel, que se ubica en el orden estructural es,
quizás, el más polémico en cuanto a su definición porque supone que la categoría de
conflicto está implícita. Se reconoce este carácter tácito del conflicto si se presenta un
choque de intereses reconocible y si se pueden aducir razones concretas para explicar
por qué esa rivalidad no se traduce en expresiones manifiestas. El plus que aportaría
este nivel, es la posibilidad de situar una dimensión que permite indagar acerca de
cuáles son los factores que influyen para que ciertas contradicciones en las relaciones
laborales alcancen una expresión visible y otras no.
Toda la construcción de estas interpretaciones alrededor del control y el
conflicto está asentada en el esfuerzo por rescatar los principios básicos del
materialismo histórico pero a la vez en diferenciarse de ciertos preceptos del
marxismo más ortodoxo. El materialismo se basa en el esfuerzo por identificar las
bases materiales de los conflictos en el trabajo y ligar el análisis de las formas
concretas de comportamiento en el centro de trabajo con el del funcionamiento de la
53
economía en su conjunto. En esa perspectiva, comparte con el marxismo clásico el
énfasis en la idea de explotación dentro del proceso de trabajo, la centralidad del
concepto de contradicción, el análisis de los modos de producción en términos de
relación capital-trabajo y el postulado de que la lucha en el marco de las relaciones
laborales en el centro de trabajo es un aspecto central de la explicación del desarrollo
económico. Sin embargo, los materialistas también marcan distancia con respecto a
algunas lecturas del marxismo, fundamentalmente en dos puntos. Por un lado,
critican fuertemente la tendencia teleológica de sus versiones más simplistas, que
afirman la necesariedad de la trayectoria del cambio histórico guiada por ciertas
leyes de movimiento del modo de producción que conducirían inevitablemente a la
superación del capitalismo por una sociedad libre de explotación. Por otra parte, en
estrecha relación con el punto anterior, también cuestionan algunas interpretaciones
de la relación entre la teoría del desarrollo capitalista y el comportamiento de la clase
trabajadora. En ese sentido, señalan el error que supone asumir la existencia de una
tendencia inherente en los trabajadores a reconocer, mediante la experiencia en el
trabajo, sus propios intereses de clase y a partir de ello, la necesidad de la abolición
de las relaciones capitalistas de producción para conseguir sus objetivos. De este
modo, si bien la perspectiva materialista no niega la posibilidad de que la conciencia
de clase puede resultar una fuerza transformadora, rechaza la idea de una tendencia
a que la relación entre capital y trabajo “naturalmente” deviene en reconocimiento,
articulación y desarrollo de los intereses de clase.
3. La potencialidad política de la organización colectiva en el espacio de
trabajo. Teorías y debates.
Además de ser objeto de análisis sociológicos desde las diferentes perspectivas
que desarrollamos en los apartados anteriores, la discusión en torno a los procesos de
organización colectiva en los espacios de trabajo también ha ocupado un lugar
privilegiado en algunas etapas de la teoría política del pensamiento de izquierda.
Fundamentalmente nos interesa hacer referencia a dos desarrollos teóricos que han
señalado a la organización de base en los centros productivos como enclave
54
estratégico de construcción de poder de las clases subalternas. Por un lado,
encontramos un largo debate en torno a las posibilidades y proyecciones de lo que se
denominó la democracia industrial (entendida en su dimensión externa, según la
anteriormente referida definición de Müller-Jentsch), en el que se presentan diversas
vertientes, algunas más moderadas y pragmáticas y otras vinculadas a los postulados
revolucionarios utópico-socialistas que derivan, en buena medida, en la discusiones
alrededor de la autogestión como horizonte político. En segundo lugar, más cercano
al marxismo, aparece el desarrollo gramsciano acerca del movimiento consejista y sus
discusiones con los planteos de otras lecturas materialistas acerca del rol y la
potencialidad revolucionaria de la organización sindical en el capitalismo.
La incorporación de estos análisis permite abrir una nueva dimensión de la
problemática del poder en el espacio de trabajo en tanto se proponen pensar las
posibilidades de que esa experiencia de disputa de poder a nivel micro, pueda
proyectarse desde el núcleo del sistema y convertirse en un factor de transformación
del orden capitalista, ya sea a partir de la conformación de un sujeto obrero
revolucionario o a través de la transformación gradual del orden productivo hacia un
colectivismo autogestionario.
3.1. “República en las calles y monarquía en las fábricas”13. La idea de la
democracia industrial.
La idea de democracia industrial se origina en la concepción igualitaria,
subsidiaria de la tradición utópico-socialista y se centraba en la reivindicación de la
expansión de la democracia política a otros ámbitos, especialmente al trabajo. En
términos generales, postulaba una mayor integración de los trabajadores
–fundamentalmente a través de la representación sindical- en el proceso de
decisiones de gestión de la producción industrial. Detrás de este concepción se
encolumnaron diferentes vertientes del pensamiento socialista, desde las de carácter
reformista, como el socialismo Fabiano, el socialismo gremialista, hasta la
13 En alusión a la famosa frase revolucionaria, “no se puede tener república en las calles y monarquía en las fábricas”, atribuida a Louis Blanc.
55
revolucionaria utópico-socialista que recogía las ideas de Proudhon, Bakunin y Sorel,
entre otros.
El socialismo fabiano, que representaba al socialismo no marxista después de
Marx, emergió como una corriente “heredera” del socialismo utópico de Robert
Owen en Gran Bretaña. Mantenían la idea de la transformación de la orden social y
su necesariedad pero planteando una concepción del proceso de cambio distinta a la
del socialismo utópico, como sostiene la ya mencionada Beatrice Webb, uno de sus
principales referentes:
La característica principal de todas [las propuestas del socialismo utópico] era su carácter estático. La sociedad futura se presentaba como el equilibrio perfecto, sin necesidad ni posibilidad de una futura alteración orgánica. [...] Ahora ningún filósofo busca otra cosa que el desarrollo gradual del nuevo orden partiendo del viejo, sin ninguna discontinuidad ni cambio abrupto (Webb, 1985: 58).
Desde este encuadre político, abogaban por reformas sociales graduales y
reivindicaban el pragmatismo como criterio de sus decisiones políticas. Se trataba,
por tanto, de desarrollar un socialismo de corte reformista, optando por un trabajo
“lento” y pacífico en detrimento de cambios abruptos. De alguna manera, el
socialismo Fabiano componía una solución de compromiso entre el capitalismo
individualista y el socialismo revolucionario. Los problemas y desafíos de la
participación de los trabajadores en la gestión de la producción fue una de sus
principales preocupaciones, lo que se manifiesta en el ya citado precursor trabajo de
los Webb.
Por su parte, los socialistas gremiales (Guild Socialist), más cercanos al
marxismo, compartían esta inquietud por el estudio de las complejidades en la
gestión de la producción y la organización interna de los sindicatos. Defendían un
tipo de sociedad regida por el principio de función, que hacía del sindicalismo, de los
gremios, la fórmula ideal de representación de una nación. Para G.D.H Cole -
referente de esta corriente-, los gremios eran las instituciones que más alentaban a la
ciudadanía a la participación activa y generaban una implicación auténtica; al
contrario de lo que sucedía en la democracia liberal, en la que la participación se
reducía al acto de votar esporádicamente, en la acción gremial se materializaba el
56
resultado del acto de tomar decisiones. Los gremios, como cuerpos formados
voluntaria y espontáneamente, eran para Cole el espacio donde cada persona tenía
las mayores posibilidades de expresarse, y por tanto, de comprometerse
políticamente (Cole, 1980). La participación en los sindicatos constituía una forma
idónea de integrar a los individuos a los grupos sociales y de contrarrestar el poder
del Estado que los oprimía. A diferencia de los fabianos, los socialistas partían de la
idea de que el conflicto entre patronos y trabajadores era un conflicto de clase en el
que el Estado representaba los intereses de la clase dominante y en la lucha contra el
capitalismo, los gremios debían asumir las funciones atribuidas al Estado para
transformar el Estado. La organización gremial y su sistema de representación
constituía por si misma un horizonte inédito de libertad para los trabajadores
aparatados de la gestión y de las decisiones que regían el mundo capitalista, una
posibilidad de retomar el control de su trabajo y de su vidas (Barrio Alonso: 1996).
Asimismo, los socialistas revolucionarios, o simplemente “sindicalistas”, -con
quienes los socialistas gremiales tenían algún punto de coincidencia-, marcaron un
hito en el desarrollo de la teoría de la democracia industrial. La formulación de sus
bases teóricas correspondió a una fase del sindicalismo determinada por el traslado
de algunos elementos del bakuninismo tradicional. Los sindicalistas revolucionarios,
que como los socialistas, identificaban al Estado como un enemigo de la clase obrera,
agente de las clases dominantes, planteaban como forma de combatirlo, no la
conquista del poder político ni la propiedad colectiva de los medios de producción
sino –aquí está la ruptura fundamental con los socialistas- una propuesta que
revelaba su filiación proudhoniana y bakuninista: la abolición del sistema de salarios.
Su ideal era una sociedad centralizada cuya célula era el sindicato, que además de las
funciones de producción y distribución, tenía las de reorganización social y de
escuela revolucionaria. Todo un programa de transformación revolucionaria
sobrevendría a través de la huelga general, momento álgido en el proceso
revolucionario en el que se alumbraría la sociedad futura, descentralizada y
autosuficiente.
El auge de las ideas y consignas referidas a la democracia industrial tuvo lugar
a fines del siglo XIX y primeras décadas del XX. En ese contexto histórico, las
57
expectativas en torno al desarrollo del capitalismo en la democracia liberal llevaban a
algunos autores a considerar que la implantación de la democracia industrial sería
una consecuencia necesaria del desarrollo de la democracia política, mientras que
para otros sería uno más de los problemas a resolver en el tránsito al socialismo.
Consejos o comités de fábrica, control obrero, control sindical, consejos
revolucionarios, autogobierno, parlamentos industriales, contrato colectivo de
trabajo, etc., fueron algunas de las fórmulas de la democracia industrial, y aunque
todas implicaban regulación y planificación, unas se basaban en la transición y el
acuerdo y otras, en cambio, se orientaban a impulsar una transformación radical del
orden social14. Las defensas de las posibilidades de aplicación de unas u otras
fórmulas en los diferentes países naturalmente dependió de la especificidad de su
configuración política y sus sistemas de relaciones laborales, cada una representaba
una concepción diferente de la relación entre trabajadores, patrones y Estado. Aún
así, en todas sus fórmulas se destacaba la creencia de sus teóricos en que a través de
su aplicación sería posible avanzar hacia la construcción de un nuevo modelo social.
Al mismo tiempo, en cierta medida, la idea de democracia industrial comportó
cierta ambigüedad política, en tanto por la imbricación que proponía entre economía,
sociedad y política y por su postulación de ampliar y profundizar los modos de
representación, la democracia industrial podía desbordar a la democracia liberal por
izquierda, rompiendo el orden establecido en el binomio capitalismo- liberalismo o
por derecha, sustituyendo el sistema de representación por formas corporativas. La
idea de que la representación política del sistema liberal podía mejorar si se
incorporaban otros sistemas de representación complementarios, contribuyó a que la
tesis de la representación corporativa o funcional (por funciones, corporaciones, etc.)
en el sistema político ganara fuerza en las primeros tramos del siglo XX.
14 En su libro Consejos obreros (1971), Adolf Sturmthal, diseña una tipología de las distintas clases de representación obrera en la empresa, en esa clasificación distingue: Consejos de negociación centrados en la negociación de los convenios colectivos (caso de los sindicatos norteamericanos), consejos directivos, orientados al control obrero de la empresa, la participación en la administración (caso del movimiento de delgados británicos 1915-1920 y las empresas nacionalizadas en Francia), Comités políticos, basados en la movilización política revolucionaria (soviets, consejos revolucionarios en Europa 1917-1920) y consejos para la reforma de los sindicatos, referidos a los movimientos de protesta internos de los sindicatos (caso inglés y alemán).
58
Además, la implantación de ciertos niveles de democracia industrial se pensaba
desde algunos sectores como un paliativo a la radicalización del conflicto Capital-
Trabajo, en la medida en que se suponía que mientras se siguieran depositando las
expectativas en los procedimientos de la democracia industrial la idea de revolución
desaparecería del horizonte de aspiraciones inmediatas de los trabajadores. Sin
embargo, el hecho de que los experimentos prácticos de la democracia industrial no
lograran conjurar el conflicto y las expresiones de la lucha de clases, generando
además el pánico de las burguesías industriales determinó que el futuro de la
democracia industrial fuese incierto durante los años sucesivos a las crisis de
posguerra. Por otra parte, el fracaso de sus fórmulas revolucionarias (los comités de
la Alemania de Weimar o el movimiento Shop Stewards en Inglaterra) hipotecó el
futuro de la democracia industrial vinculada al socialismo hasta que, después de la
Segunda Guerra Mundial, parte de su teoría y su práctica fueron rescatadas por el
auge del Estado de Bienestar.
En el ámbito de los análisis sociológicos, como señalábamos anteriormente, son
los Webb quienes introducen una de las formulaciones más complejas del concepto,
plasmado en su precursora obra. A partir de este trabajo fundador de una tradición
en investigación, numerosos autores retomaron el concepto de democracia sindical,
redefiniéndolo en términos más abarcativos o restrictivos. Entre los más destacados
podemos mencionar a tres de ellos. Por un lado, el marxista alemán Karl Korsch
(1922), adoptó el término democracia industrial de la sociedad Fabiana después de
una estancia larga en Londres en 1912-1913. Según él, la democracia industrial
comprende un amplio espectro, con distintas escalas de participación de los
trabajadores, que va desde la participación en el taller, la negociación colectiva, hasta
la cogestión obrera en la economía regional y nacional. Denominó a este estado de
cogestión como "constitucionalismo industrial" ubicándolo cono una etapa de
transición en el camino al socialismo. En segundo lugar, Michael Poole en la Concise
Encyclopaedia of Participation and Co-Management (1992) desarrolló una clasificación
exhaustiva de los diversos fenómenos que aparecen englobados bajo la noción de
democracia industrial y definió seis formas diferentes: la autogestión de los
trabajadores, las cooperativas de productores, la cogestión, los comités de empresa, la
59
acción sindical (que incluye a la negociación colectiva como su componente más
importante) y la elaboración de programas de producción a nivel de planta.
En contraste con estos conceptos amplios de la democracia industrial, Hugh
Clegg (1960), propone otro enfoque radicalmente reduccionista. La democracia
industrial, define, "debe proporcionar los mecanismos para la protección de los
derechos e intereses de los trabajadores de la industria" (1960: 83). Abogando por un
modelo de pura y simple acción sindical, afirma que "no hay una alternativa más
eficaz que la negociación colectiva como medio para proteger los intereses y los
derechos de los trabajadores" (1960: 113).
Como hemos visto a partir de este sucinto repaso por las principales referencias
del desarrollo de la noción, la democracia industrial cubre un amplio espectro de
significados, tanto en sus acepciones más relacionadas con la teoría política como en
aquellas propias de las investigaciones académicas del mundo del trabajo.
Históricamente a nombrado tanto a procesos estrictamente laborales (como la
democracia interna del sindicato, la negociación colectiva y la cogestión en la
empresa) como a fenómenos de mayor escala como la autogestión o cogestión a nivel
regional o nacional (abordada especialmente por autores alemanes)15.
De todos modos, y a pesar de las diferencias, nos interesaba rescatar la noción y
rastrear a grandes rasgos sus debates y derivaciones teóricas en la medida en que los
desarrollos en torno a la democracia industrial ponen de manifiesto que la autocracia
del capital y la imposibilidad de trasladar al espacio productivo algunos de los
principios democráticos que rigen en buena parte del resto de los ámbitos de la
sociedad es el principal obstáculo para la verdadera democratización de las
relaciones sociales. Precisamente, es a partir de esta lectura que, en muchos casos, se
identifica a la organización colectiva gremial como un elemento clave para combatir
al despotismo del capital allí en el terreno en el que se despliega más abiertamente y
que por tanto adquiere un peso y una potencia política especialmente significativa
por su capacidad transformadora.
15 La comparación de las diferentes definiciones revela que los autores británicos se refieren exclusivamente a la esfera de la producción, mientras que los autores alemanes abarcan también el ámbito regional, económico sectorial y nacional. La diferencia puede ser explicada por las concepciones opuestas de la economía: un mercado liberal o un mercado planificado (Müller Jentsch, 2008).
60
3.2. Sindicatos y consejos. Gramsci y las definiciones marxistas del sindicalismo.
Entre los análisis más propiamente marxistas, los desarrollos de Antonio
Gramsci a partir de la experiencia de los consejos de fábrica en Italia son,
probablemente, el aporte más sustantivo a la reflexión acerca de la relevancia y
potencial político de la organización obrera de base desde el pensamiento crítico. Los
análisis llevados adelante por el autor abrieron una nueva dimensión en el clásico
debate marxista sobre el rol del sindicalismo en el desarrollo de la conciencia obrera
y en el impulso de un movimiento revolucionario (Haidar, 2010). Alrededor de este
debate, y siguiendo la clasificación que propone Richard Hyman (1978), encontramos
entre los teóricos socialistas tanto posiciones positivas u optimistas acerca del papel del
sindicalismo en la sociedad capitalista como lecturas pesimistas o negativas.
Entre los teóricos optimistas, Marx y Engels aparecen como los principales
referentes. La interpretación positiva parte del supuesto de que el poder sindical
opera como un limitante político al poder despótico del capital, al que es necesario
fortalecer porque sin su presencia la explotación al trabajador sería mucho más
descarnada. El poder político del sindicato se funda en que su principio de
agregación es contrario a uno de los fundamentos clave de la economía política
capitalista: la competencia de los trabajadores entre si, que según Engels, constituye
“el arma más acerada de la burguesía en su lucha contra el proletariado” (Engels,
1845:132). De acuerdo al análisis de los autores, en el desarrollo del modo de
producción capitalista, el progreso de la industria iría generando –aún en contra de
los intereses del capital- grandes conglomerados que acabarían con el aislamiento de
los obreros, facilitando la formación de coaliciones sindicales y dando lugar a una
unión revolucionaria mediante la asociación. Como sostuvieron en el Manifiesto
Comunista, los trabajadores en masa, reunidos bajo esas condiciones irían adoptando
una conciencia de la unidad que le permitiría constituirse en clase en si para luego, en
la pelea por sus intereses frente al capital, transitar el pasaje a la clase para si. En esta
clave, el verdadero avance de la lucha sindical (y por tanto, su peligrosidad para la
sociedad capitalista), más allá de sus logros inmediatos, es la creciente unión de los
obreros, el reconocimiento de sus intereses comunes y sus posibilidades de
61
organización colectiva, es decir, la constitución de los trabajadores en una clase
conciente.
Aunque la tendencia adoptada por el sindicalismo inglés durante la segunda
mitad del siglo XIX (cuando la clase obrera se convirtió políticamente en una especie
de aliado relegado del Partido Liberal, dirigido por los empresarios, que protegieron
a los sindicatos para utilizarlos como instrumento para disciplinar a los trabajadores)
ponía en cuestión sus afirmaciones, Hyman sostiene que aún así, Marx y Engels no
negaron el potencial revolucionario del sindicalismo, sino que plantearon que se
trataba de una desviación excepcional, generada por circunstancias locales muy
particulares. En esta coyuntura, las causas que explicarían la tergiversación de la
lucha sindical serían: la representación de una minoría de obreros privilegiados
(sindicatos que representaban a ramas en las que trabajaba la “aristocracia obrera”),
la corrupción y traición de los líderes –posibilitada por la pasividad de las bases- y el
aburguesamiento de la clase obrera, resultante de la posición privilegiada del
capitalismo inglés a nivel mundial (Hyman, 1978: 20). Sin embargo, los autores
evaluaban que esa situación se revertiría cuando, por un lado, se incorporara la gran
masa de trabajadores rasos, de baja calificación, que darían el impulso a la
conformación de un “nuevo sindicalismo” de tendencia socialista y por otro, cayera
el monopolio inglés y la clase obrera inglesa perdiera su estatuto de minoría
privilegiada.
A pesar de que aparecen también otros textos de Marx en los que se postula una
crítica a cierta tendencia del sindicalismo a asumir un rol inofensivo para el
capitalismo (Hyman destaca especialmente el análisis en Salario, precio y ganancia
[1865]) Hyman, sostiene que Marx no pierde la perspectiva optimista en su
consideración de la actividad sindical y confía en su potencial revolucionario aunque
éste pudiera ser neutralizado en circunstancias particulares. De acuerdo a esta
lectura, para Marx, un verdadero movimiento obrero que se dispone a enfrentarse al
capitalismo en su conjunto, no puede prescindir de la actividad sindical para la lucha
revolucionaria porque los sindicatos se constituyen como puntos focales
imprescindibles que operan garantizando la organización de la clase en la pelea
emancipatoria.
62
Sin embargo, las definiciones de Marx y Engels fueron claramente puestas en
tensión a partir de la trayectoria del sindicalismo en las siguientes etapas del
desarrollo capitalista. De esa decepción surgen las teorías que Hyman denomina
pesimistas y entre las que destaca las de Lenin y Trostky.
Siguiendo la clasificación de Hyman, Lenin desarrolla una teoría de la
“integración” del sindicalismo. De acuerdo a su planteo, aquello que Marx y Engels
habían señalado como desviaciones excepcionales se transformaron en características
estructurales del sindicalismo y que por tanto, el sindicalismo, como principio
organizativo ya no representaba una amenaza a la integridad y estabilidad de la
sociedad capitalista. Además, la organización sindical toma como criterio
organizativo la misma división que impone el sistema y su objetivo es lograr mejores
condiciones de venta de la fuerza de trabajo dividida en oficios. Para Lenin, el
principal factor que desmentía la tesis acerca del potencial revolucionario del
sindicalismo era que el movimiento obrero sólo podía elaborar una conciencia
“tradeunionista” que llevaba a la lucha por mejores salarios y condiciones pero que
no trascendía ni atentaba contra las bases de la hegemonía de la ideología burguesa.
Para Lenin, “el problema se plantea [de este modo]: ideología burguesa o ideología
socialista. No hay término medio” y “el tradeuninismo implica precisamente la
esclavización ideológica de los obreros por la burguesía” (Lenin, 1960: 55). Aunque
Lenin, como señala Hyman, luego matiza sus afirmaciones planteando que el alcance
de mejoras materiales puede incentivar a los trabajadores a ir más allá y acercarse a
la lucha revolucionaria, -una “conciencia de invasión16”- fundamentalmente en el
¿Qué hacer? se evidencia una posición pesimista, porque la política sindical queda
restringida a una lucha económica que termina inhibiendo las posibilidades de
transformación del orden capitalista.
Complementaria a esta teoría de la integración, Trostky desarrolla una
interpretación que Hyman denomina de “incorporación”, presente centralmente en
su análisis de los sindicatos en Inglaterra en el período entreguerras. A diferencia del
16 Este concepto fue esgrimido por el movimiento británico de representantes departamentales (Shop Stewards) que sostenía que “el lema del sindicalista debe ser la invasión y no la admisión”. “Nuestra política es la de ser invasores de nuestra competencia originaria en la industria, ahora en manos de un usurpador arrogante y tiránico, y controlamos exclusiva e independientemente lo que ganamos a nuestro favor” (Gallacher y Paton, 1917, citado en Sturmthal 1971).
63
análisis de Lenin, que se concentra en las consecuencias indeseadas que tenían en los
sindicatos sus dinámicas internas de organización y su rol en la sociedad capitalista,
Trostky incorpora como aspecto clave las estrategias activas y deliberadas por parte
del Estado y el capital para neutralizar la amenaza que supone la existencia del
sindicalismo. Para Trostky, a pesar de que las organizaciones sindicales son de por si
disruptivas del orden establecido en la medida en que formulan el principio del
gobierno obrero (punto en el que concuerda con Marx y Engels), las condiciones del
capitalismo de la época condicionaban y cambiaban radicalmente el sentido de su
accionar. Así, en un período de crisis capitalista –que es el contexto de su análisis-,
cuando, frente a la decadencia de las condiciones de vida de los trabajadores se
suponía que la tendencia iría hacia la radicalización de las masas, sin embargo, ese
impulso se veía truncado por el burocratismo sindical (en palabras de Michels- por la
oligarquización de las dirigencias) que para Trostky era característico de todos los
Estados capitalistas.
[En un contexto de crisis] el capitalismo sólo se puede mantener rebajando el nivel de vida de la clase obrera. En estas condiciones los sindicatos pueden o bien transformarse en organizaciones revolucionarias o bien convertirse en auxiliares del capital en la creciente explotación de los obreros. La burocracia sindical que resolvió satisfactoriamente su propio problema social, tomó el segundo camino. Volcó toda la autoridad acumulada por los sindicatos en contra de la revolución socialista (Trostky, 1933, citado en Hyman, 1978:37).
Se plantea, entonces, la existencia de una suerte de casta burocrática, de
“conciencia reformista” (tradeunionista, en términos de Lenin), escindida de las bases
y que busca preservar la organización, aún cuando eso implique asociarse a sus
enemigos de clase. Así, la “incorporación” de los sindicatos se define porque se
convierten en “auxiliares del capital en la explotación de los obreros”,
disciplinándolos y hasta reprimiéndolos para evitar su sublevación.
De todos modos, aún cuando sostiene que en el desarrollo del capitalismo
monopolista los sindicatos tienden a asociarse al Estado (porque se ven privados de la
posibilidad de aprovechar la competencia entre capitales) y transformase en la
“policía política” del capital, Trostky deja abierta una posibilidad para las
organizaciones en tanto establezcan un cambio rotundo en su dirección política e
64
incorporen la política de la IV Internacional. En ese sentido, los sindicatos no son
necesariamente reformistas o cómplices del capital, sino que:
El papel de los sindicatos en nuestro tiempo es, pues, o el de servir como instrumento secundario del capitalismo imperialista para la subordinación y el disciplinamiento de los obreros y para obstruir la revolución, o, por el contrario, el sindicato puede convertirse en el instrumento del movimiento revolucionario del proletariado (Trostky, 1940).
Para poner en tensión estas teorías de la “integración” o “incorporación” de los
sindicatos, Hyman rescata una interesante crítica de Anderson, que plantea que
cualquier análisis que se centre exclusivamente en las tendencias integradoras es
necesariamente parcial porque se detiene en examinar sólo un momento de lo que es
preciso considerar una relación dialéctica entre el sindicalismo y la sociedad
capitalista. En ese sentido, Anderson afirma:
Los sindicatos son dialécticamente tanto una oposición al capitalismo cuanto un componente del mismo. Tanto se resisten a una determinada distribución desigual del ingreso dentro de la sociedad mediante sus demandas salariales, cuanto ratifican el principio de una distribución desigual mediante su existencia (...) Cualquiera sea el grado de colaboración de los dirigentes sindicales, la existencia misma de un sindicato afirma de facto la insalvable diferencia entre el capital y el trabajo en una sociedad de mercado; encarna la negativa de la clase obrera a llegar a integrarse al capitalismo en los términos de este último. Así, pues, los sindicatos generan en todas partes conciencia de clase obrera, es decir, conocimiento de la identidad aparte del proletariado como fuerza social, con sus propios intereses corporativos en la sociedad. Esto no equivale a una conciencia socialista, es decir la visión y la voluntad de crear un orden social nuevo (Anderson, 1967:270).
En definitiva, desde esta perspectiva podría decirse, plantea el autor, que los
mismos conflictos sociales que en un primer momento dieron lugar al surgimiento del
sindicalismo persisten como contratendencias a los señalados procesos de integración
oligarquización e incorporación (Hyman, 1978: 51).
La posición de Gramsci en este debate recoge buena parte de estas
interpretaciones plateadas por Lenin y Trostky acerca del rol de los sindicatos pero
introduce, sin embargo, en una primera etapa de su pensamiento, un nuevo elemento
en el que ubica toda la potencia posible de la acción sindical: como contracara del
65
sindicalismo “amarillo” aparece el consejo de fábrica, la comisión interna como
órgano germinal de la revolución.
Desde la perspectiva de Gramsci (1973), el fracaso de la teoría sindicalista queda
evidenciado a partir de la experiencia concreta de las revoluciones proletarias y su
incapacidad manifiesta de encarnar la dictadura proletaria. Una de las razones
fundamentales de su carácter conservador parte de que, como señalaba Lenin, el
sindicalismo organiza a los obreros no como productores, sino como asalariados,
como vendedores de la mercancía fuerza de trabajo, es decir, del mismo modo en que
lo hace el régimen capitalista. De acuerdo a su análisis, el desarrollo normal del
sindicato está marcado por una decadencia del espíritu revolucionario, en la medida
en que aumenta la riqueza material “se desvanece el impulso vital” y “a la
intransigencia heroica sucede la práctica del oportunismo, la práctica ‘del pan y de la
mantequilla’. El incremento cuantitativo determina un empobrecimiento cualitativo y un
fácil acomodarse a las formas sociales capitalistas” (Gramsci, 1973: 50). El sindicalismo
es entonces, una mera forma perteneciente a la sociedad capitalista y no una forma
potencial de superación de la misma. Dentro de ese “empobrecimiento cualitativo” en
el que hace hincapié, Gramsci remarca especialmente, al igual que Trostky, uno de los
grandes nudos problemáticos de la cuestión: el problema de la burocratización17 de las
dirigencias. Gramsci advierte que los obreros devenidos dirigentes pierden su
vocación de lucha y su conciencia de clase, se alejan abismalmente de las bases y
terminan adquiriendo todos los vicios de la pequeñaburguesía. A diferencia de
Michels, el autor no lee este fenómeno como una suerte de ley sociológica, sino que lo
atribuye a la propia dinámica del capitalismo que tiende a generar apatía en las masas
y corrupción en los dirigentes a partir de una lógica de fetichización de la organización.
Esta lógica se funda en la apatía de las bases (como mencionaban Marx y Engels), e
implica que cada uno de los individuos que forma un organismo colectivo tienda a
considerarlo como una entidad extraña, un “fetiche”, en términos marxistas:
El individuo espera que el organismo actué aunque él no lo haga [...] al observar cada individuo que no obstante su falta de intervención algunas cosas ocurren, termina
17 El debate acerca de la “burocracia sindical” es uno de los grandes ejes de discusión en torno a la cuestión sindical. En esta tesis, su tratamiento específico se hará en base al análisis del material empírico del estudio de caso, en relación al proceso de institucionalización de la organización que abordamos en la investigación.
66
pensando que por encima de los individuos existe una entidad fantasmagórica, la abstracción del organismo colectivo, una especie de divinidad autónoma (Gramsci, 1997: 188).
Según Gramsci, esa apatía que habilita la burocratización de los dirigentes se
deriva, es una reproducción a escala, de la lógica esencial del capitalismo en el que los
obreros son reducidos a meros ejecutores de voluntades ajenas y no productores
libres. El obrero, entonces, tiende a trasladar y repetir su rol de simple ejecutor
material de designios de otros en todos los ámbitos de su vida y por eso termina
propiciando la elección de líderes “expertos burócratas” en los que delega
completamente las tareas de dirección y organización del sindicato.
El sindicato, entonces, es un agente de la legalidad industrial al cual le reconoce
el mérito de haber logrado importantes conquistas que mejoraron sustantivamente la
calidad de vida de la clase obrera pero que tiene una limitación política estructural
porque ha tomado esa legalidad como un fin en si mismo y no como un medio para
fortalecer la fuerza de la clase en su lucha contra el capital.
Todo el potencial revolucionario que Gramsci niega a los sindicatos va a ubicarlo
en una nueva figura clave en el pensamiento gramsciano de la etapa de L´Ordine
Nuovo (LON): los consejos de fábrica. Como apunta Portantiero (1980), en este
período de los consejos (1917-1919) el desarrollo de Gramsci estará centrado en la
ofensiva revolucionaria, en el estudio de las posibilidades de expansión de la
experiencia sovietista al movimiento comunista internacional y contiene algunos
elementos fundamentales de una teoría para la organización de las clases subalternas.
En el marco del triunfo de la revolución rusa y de extensión del sistema de
soviets, desde 1919, en un contexto de empobrecimiento general de la clase obrera,
aparecen en Europa intentos de reproducir esa experiencia de organización. Uno de
los focos en donde se intentó recoger la fórmula soviética fue precisamente en Turín
(Italia), donde residía Gramsci. Entre 1919 y 1920, el movimiento obrero turinés ocupó
las fábricas –principalmente la Fiat- y se organizó en consejos de fábrica18. Gramsci
18 Para dimensionar históricamente esta experiencia, resulta interesante recuperar el análisis de Sergio Garavini (1972) sobre la experiencia de los consejos, que plantea que a pesar de que la lección de los consejos se proyecta más allá de su propia derrota y posee una validez universal, conviene tener en cuenta que se trató de una experiencia limitada en tanto en términos temporales (duró menos de un año) como espaciales, ya que se circunscribió a algunas fábricas –muy importantes- sólo de Turín. En
67
participó activamente y el periódico comunista LON (que creó junto con Togliatti) fue
el órgano de difusión de esta lucha obrera19.
Los rasgos principales de los consejos de fábrica estaban dados por la
democracia directa entre los trabajadores de la planta a través de la elección de
delegados, la revocabilidad periódica de los mandatos para evitar la burocratización,
la supresión en la organización de las diferencias de categorías de producción y de la
división por oficios, la primacía de la lucha desde la fábrica y de su dirección desde el
propio establecimiento y la gestión obrera de la producción prescindiendo de los
capitalistas propietarios de los medios de producción (Fernández Buey, 2001).
Siguiendo la tesis de Lenin, que postulaba que la revolución de la mayoría
explotada no podía producirse en el marco de la democracia burguesa, y que por lo
tanto, la tarea primordial era crear una nueva forma de democracia proletaria,
Gramsci ve en el desarrollo de este movimiento de los consejos las condiciones para
una revolución proletaria y equipara los consejos a los soviets:
Si existe en Italia, en Turín, un germen de gobierno obrero, un germen de soviet, es la comisión interna (Gramsci, 1920: 99). Y agrega:
En el período de predominio económico y político de la clase burguesa, el desarrollo real del proceso revolucionario ocurre subterráneamente [...] se realiza en el campo de la producción en la fábrica, donde las relaciones son de opresor a oprimido, de explotador a explotado, donde no hay libertad para el obrero ni existe la democracia; el proceso revolucionario se realiza allí donde el obrero no es nadie y quiere convertirse en el todo, allí donde el poder del propietario es ilimitado, poder de vida o muerte sobre el obrero, sobre la mujer del obrero, sobre los hijos del obrero (Gramsci, 1973: 51)
Los consejos son ampliamente superadores del los sindicatos porque constituyen
la organización específica de los productores desde el propio centro de producción,
que realiza la unidad de la clase trabajadora. Constituyen las estructura básica de una
democracia auténtica, proletaria, incompatible con el capitalismo, en la que la idea de ese sentido, se trataría de una experiencia de enorme significancia en términos históricos y políticos pero de carácter breve y aislado. 19 Dice Gramsci al respecto: “ [...] el problema del desarrollo de la comisión interna se convirtió en central, se convirtió en la idea de L´Ordine Nuovo; se presentaba como problema fundamental de la revolución obrera, era el problema de la ‘libertad’ proletaria. L´Ordine Nuovo se convirtió para nosotros y para cuantos nos seguían en ‘el periódico de los consejos de fábrica’ ” (Gramsci, 1973: 53).
68
ciudadanía pasa a ser reemplazada por la solidaridad activa entre los productores,
sustento de una nueva soberanía plenamente popular.
El consejo de fábrica es el modelo del Estado proletario. Todos los problemas que son inherentes a la organización del Estado proletario son inherentes a la organización del consejo. Tanto en uno como en otro el concepto de ciudadano decae y es sustituido por el concepto de compañero [...] La solidaridad obrera en el consejo es positiva, permanente, está encarnada aún en el momento más descuidado de la producción industrial, está contendida en la conciencia gozosa de ser un todo orgánico, un sistema homogéneo y compacto que trabajando con fines útiles, produciendo desinteresadamente la riqueza social, afirma su soberanía, realiza su poder y su libertad creadora de historia (Gramsci, 1973: 54).
El pilar sobre el que se asienta el sistema de consejos es la representación, en
oposición a la burocratización señalada por Gramsci. Con la organización en consejos
se anularía la tendencia a la fetichización porque su fuerza radicaría en la conciencia
de lucha de los obreros por su emancipación, por dejar de ser ejecutores de voluntades
ajenas y afirmar su libertad. Aunque sin analizar otras razones y dando por supuesta
la inmunidad de los consejos de fábrica respecto a las tendencias integradoras y
burocráticas que se le atribuyen al sindicalismo oficial, Gramsci afirma que la
formación de los consejos de fábrica
(...) representa el esfuerzo perenne de liberación que la clase obrera realiza por si misma, con sus propios medios y sistemas, para fines que no pueden ser sino los suyos específicos, sin intermediarios, sin delegaciones de poder a funcionarios ni a politiqueros de carrera (Gramsci, 1920).
De acuerdo al análisis que Portantiero (1980) hace de esta etapa del pensamiento
de Gramsci, el momento de los consejos como instancia organizativa tiene la
capacidad de volver a acoplar la esfera política y económica que el pensamiento y la
acción del capital han intentando disociar históricamente. Esta articulación se produce
porque los consejos además de llevar adelante tareas técnicas vinculadas a la
producción, funcionan como un órgano de educación, de concientización acerca de la
responsabilidad, las funciones y la organización de la clase obrera. De ese modo, los
consejos, no sólo cumplen un rol importante en lo que respecta a la socialización en
sentido económico, sino que son fundamentales para la socialización en el sentido
sociológico y político, para hacer tomar conciencia al obrero de su rol en la producción,
69
en sistema capitalista y en la historia. Así, la clase obrera, subalterna, adquiere la
psicología y el carácter de la clase dominante que le permitiría consolidarse como
hegemónica (Hobsbawm,1978).
Por otro lado, en este proceso de organización a través de los consejos, Gramsci
habilita finalmente -aún habiendo negado su carácter revolucionario- un rol a las
organizaciones sindicales. Tratando de conciliar ambas instancias, propone una
relación de complementariedad y equilibro en la cual los consejos portan el impulso
revolucionario que puede democratizar a los sindicatos y los sindicatos contribuyen a
disciplinar, regular las fuerzas y controlar los arrebatos de clase obrera en la creación
de esta nueva institucionalidad.
Finalmente, es preciso destacar que toda esta etapa consejista del pensamiento
gramsciano está recorrida por un rasgo político que merece ser señalado: el potencial
de los consejos obreros, es decir, de la participación de las masas marcó una posición
alternativa dentro del marxismo que sostenía el esquema según el cual la lucha
económica debía ser desarrollada por el sindicato, mientras que la lucha política
quedaba en manos del partido como organización de vanguardia. En este período de
LON, Gramsci no concibe al partido como organización excluyente de la revolución,
ni comparte la idea de que el proceso revolucionario se debe constreñir a las formas
institucionales del partido. El partido debe tener una función más ideológica que de
organización, en la que opere como agente de liberación de una clase que no es objeto
pasivo de una dirección de vanguardia; el partido debe interactuar con la
espontaneidad de las masas –característica en la historia de las movilizaciones de las
clases subalternas- que no está disociada de la conciencia, porque en todo movimiento
espontáneo, afirma Gramsci, hay un elemento primitivo de dirección consciente y
disciplina (Haidar, 2010). Será luego de la derrota del movimiento turinés que
reformulará su concepción de la conducción partidaria, abriendo una etapa más
“leninista” de su pensamiento, después de comprobar que “las situaciones más
favorables pueden invertirse por la debilidad de los cuadros del partido
revolucionario”. El partido revolucionario adquiere entonces el lugar del “príncipe
moderno” que debe elaborar y difundir, a través de la creación de una nueva
70
intelectualidad integral, una nueva concepción del mundo, que unifique teoría y
práctica que alumbre una nueva fase histórica emancipatoria.
* * *
Como vimos a lo largo de este desarrollo, en el que hemos rastreado algunas de
las principales discusiones que, desde diferentes perspectivas teóricas, han abordado
el problema de las relaciones de poder entre el Capital y el Trabajo en su unidad
básica de expresión, es decir, en las relaciones de producción en el centro de trabajo,
las preguntas básicas que subyacen a estas indagaciones rondan en torno a: cuáles son
y cómo operan los mecanismos que estructuran la relaciones de subordinación en el
espacio capitalista de trabajo, qué significa, qué implicaría y cómo se instrumentaría
un proceso de “democratización” de esas relaciones y, finalmente, cuál sería la
cualidad política de este tipo de experiencias de disputa a la hegemonía del capital en
su lugar de mando natural.
Frente a estos interrogantes generales que sobrevuelan las distintas teorías -y
que, obviamente, cada enfoque formula en sus propios términos- los abordajes de
corte institucionalista optan por mirar el proceso de cristalización del conflicto laboral
en instituciones formales y por ende, toda la serie de tensiones y contradicciones que
se generan en el desarrollo del proceso de institucionalización. Naturalmente, en ese
marco, la mayor parte de sus preguntas y respuestas se vinculan a problemáticas
inherentes al proceso de integración de las organizaciones obreras. Dentro de esta
perspectiva, rescatamos especialmente su preocupación por las consecuencias que este
proceso de integración trae para las propias organizaciones sindicales, condicionando
especialmente sus dinámicas internas de circulación del poder. Por esa razón nos
detuvimos especialmente en la cuestión englobada bajo la noción de democracia sindical
que, aún con las mencionadas limitaciones en cuanto a su potencia conceptual, tiene la
virtud de situar una problemática vital para dar cuenta de la capacidad de
organización y despliegue de las organizaciones sindicales en general y de la acción
colectiva en el espacio de trabajo, en particular. Sin embargo, así como esta
perspectiva aporta claves para poder pensar las dinámicas institucionales -de las
71
organizaciones de los trabajadores y de éstas en relación al Capital y al Estado- resulta
insuficiente para abordar de lleno el problema del poder. En este punto es donde se
hace fuerte el análisis materialista en tanto apunta directamente al fundamento
político de estos procesos, leyendo las tensiones y contradicciones bajo la clave de la
lucha de clases. En nuestra referencia a estos análisis, elegimos destacar dos niveles de
la visión materialista: por un lado, aquel inscripto en la tradición de la sociología
industrial crítica, que desarrolla un mirada molecular de la disputa Capital- Trabajo
en el propio proceso de trabajo que permite explicar -a partir de la elaboración de
categorías como conflicto, control, antagonismo estructurado, contradicción, etc.- cuáles son
las formas concretas en las que se desenvuelve esa puja a nivel micro. En segundo
lugar, se agrega otro aspecto de la problemática relacionado con la valoración
estratégica que ciertas teorías del pensamiento de izquierda históricamente han
atribuido a este tipo de experiencias. Desde los socialistas utópicos, los teóricos de la
autogestión, los gremialistas, hasta -y especialmente- Gramsci en su desarrollo sobre
los consejos de fábrica (en el marco de la discusión del marxismo sobre el rol de los
sindicatos) creyeron identificar una potencialidad política muy particular del espacio
de trabajo por la politización de la vida cotidiana que ésta supone y por su incidencia
capilar en los núcleos básicos del sistema capitalista.
Con el rastreo de estos distintos enfoques nos propusimos indagar en los aportes
de cada teoría en los distintos planos de análisis para intentar aproximarnos a la
complejidad de la problemática incluyendo las diferentes dimensiones necesarias para
pensar un fenómeno que, como veremos en el siguiente capítulo, supo tener, y aún
conserva, gran relevancia en el derrotero del movimiento obrero.
72
Capítulo II. El anclaje histórico y el contexto actual.
Habiendo situado la discusión teórica en torno a la organización colectiva en el
espacio de trabajo, en este capítulo nos proponemos dar cuenta del anclaje histórico
de esta problemática en la historia reciente de nuestro país. La actividad sindical a
nivel de planta constituye un rasgo distintivo de la historia del movimiento obrero,
que ha tenido una significación política clave. En función de estas consideraciones,
este capítulo se propone rastrear los procesos que la representación sindical de base
ha atravesado en diferentes coyunturas históricas. Para ello, en el primer apartado,
desarrollamos una breve caracterización del período comprendido entre los
comienzos del peronismo y la llegada del terrorismo de Estado con la última
dictadura militar. En ese recorrido nos enfocaremos en las condiciones de
surgimiento de este fenómeno político de “sindicalismo capilar”, su expansión y
reconfiguración bajo el peronismo, su rol decisivo en la resistencia a la
implementación de los planes de racionalización productiva, su reposicionamiento a
partir de la avanzada de las sucesivas dictaduras y el desarrollismo de Frondizi, el
ascenso de las luchas en el ocaso del onganiato, la emergencia del “sindicalismo de
liberación” o “antiburocrático” y finalmente la culminación de este proceso histórico
en el genocidio, que encontró en estas organizaciones un blanco privilegiado.
En el segundo apartado, focalizamos en la etapa histórica que se abre a partir de
la crisis de 2001. Aquí, nos centraremos en la reconfiguración del actor sindical en el
marco de la reactivación económica y la nueva época política marcada por el
kirchnerismo, principalmente en lo que refiere al ascenso de las luchas sindicales, la
expansión de la base de representación y la descentralización del conflicto laboral.
73
1. Las organizaciones sindicales de base en la historia reciente. Su incidencia
y relevancia política.
A través de la red de delegados y comisiones internas, la clase obrera argentina realizó durante treinta años, sobre la base de los problemas más inmediatos –y, en un sentido material, más profundo- de la democracia, una experiencia de masas inigualable: cientos de miles, millones de trabajadores, durante dos generaciones realizaron el aprendizaje de las asambleas, de la lucha por la dignidad del trabajo, del enfrentamiento organizado contra el despotismo industrial. Decenas de miles de ellos fueron, alternativamente, delegados, miembros de comisiones internas, dirigentes sindicales, dirigentes y organizadores de huelgas, paros, movimientos. Aprendieron a discutir, a hacer volantes, a organizarse y comunicarse clandestinamente durante las dictaduras militares que sucedieron a la caída del peronismo en 1955, a parar por el trabajo disciplinadamente, por millones.”
Adolfo Gilly (1980)
Reivindicadas por algunas perspectivas como “la primera fila” de la lucha de
clases o el último bastión del combate obrero y caracterizadas por otras, en las
antípodas, como dispositivos del control burocratizado de estructuras sindicales
estatalizadas orientadas a garantizar la verticalidad en el mando, las organizaciones
sindicales de base (cuerpos de delegados y comisiones internas) son una pieza clave
para entender el recorrido histórico del movimiento sindical20 y por tanto, buena
parte de algunos de los períodos más intensos de la historia política nuestro país.
El conjunto de los análisis historiográficos coinciden en señalar a las
organizaciones sindicales de base como una llamativa particularidad de la
experiencia del movimiento obrero argentino con respecto al contexto,
latinoamericano. El carácter original de este rasgo de la estructura sindical se vincula
al alto grado de penetración de la organización sindical en el propio espacio de
trabajo, en el que se constituye la representación directa de los trabajadores. Esta
interrelación no mediada y la presencia constante de la discusión gremial y política 20 La definición de movimiento sindical incluye a la totalidad de la estructura sindical (dirigencias de distintos niveles y bases), mientras que la noción de movimiento obrero excede a la anterior en tanto abarca también expresiones del trabajo no sindicalizadas, instituciones de economía obrera, partidos políticos, etc.
74
en los lugares de trabajo fue configurando una experiencia de politización muy
singular, con un fuerte arraigo en la vida cotidiana de los trabajadores y por lo tanto
con una potencialidad muy considerable. Definitivamente, el desarrollo de este
entramado político molecular en los espacios productivos supone una marca
indeleble en la conformación y consolidación de las organizaciones gremiales y
puede afirmarse que, en buena medida, las dotó de consistencia política,
condicionando notablemente tanto su derrotero político en particular como el del
movimiento obrero y de la sociedad argentina en general.
Si bien todos los analistas de la historia sindical sitúan a la llegada del
peronismo al gobierno como el punto de inflexión fundamental para pensar la
trayectoria de este tipo de organizaciones, por el cambio cualitativo que este
fenómeno político representó, aparecen, sin embargo, diferentes interpretaciones en
cuanto a la incidencia en esta nueva configuración de las organizaciones obreras de
base que ya existían previamente. En términos generales, esta discusión acerca de la
continuidad o ruptura entre la clase trabajadora previa a los 40 y el movimiento
peronista es uno de los ejes centrales que a la historiografía argentina. Algunos
autores (Germani, 1971; Romero, 1980) han enfatizado el carácter rupturista del
peronismo, que como movimiento político que llega al poder e impone “desde
arriba” una nueva estructura sindical que incluye este diseño reticular de presencia
en los espacios de trabajo a través de las organizaciones de base. Estas organizaciones
de primer nivel se conciben, entonces, como dispositivos creados para este nuevo
esquema organizacional sin reconocerles prácticamente articulación o continuidad
con tradiciones organizativas obreras preexistentes.
Desde una mirada opuesta, otra corriente de autores (Doyon 1984, Camarero,
2007; Schneider, 2005; Schiavi y Ceruso, 2010; Basualdo 2010), sin soslayar la
trascendencia de las transformaciones en materia sindical llevadas adelante por los
gobiernos peronistas, han enfocado, por un lado, las continuidades y articulaciones
con las experiencias previas de organización en el trabajo y por otro, han resaltado el
papel activo de los propios trabajadores de base en la conformación y progresiva
institucionalización de estos colectivos de base. Así, desde este punto de vista, que
consideramos supera cierto reduccionismo propio de algunas interpretaciones
75
esquemáticas, la clase trabajadora no es un sujeto pasivo que meramente se acomoda
a las disposiciones del nuevo esquema de poder, sino que, por el contrario, es un
actor sumamente dinámico de ese proceso, que opera en la correlación de fuerzas
para reivindicar y defender sus organizaciones. En esa dirección, Doyon (1984)
sostiene:
En la Argentina, la implantación de las comisiones internas fue resultado directo de las presiones ejercidas por los obreros y por sus organizaciones y no se vio beneficiada por un respaldo legal proveniente del régimen de asociaciones profesionales. El código no hacía referencia explícita a las comisiones internas, aunque los sindicatos argumentaban a favor de su presencia directa en la plantas, basados en una vaga cláusula del Art. 49 que garantizaba a los obreros el derecho a elegir a sus representantes, sin especificar el nivel ni el tipo de sus funciones. Las debilidades de este respaldo legal permiten concluir que la creación de estos cuerpos fue resultado de la directa imposición de los obreros y de sus líderes sindicales (1984:11).
Para matizar el análisis y evitar caer en planteos falsamente dicotómicos, es
interesante reafirmar un enfoque centrado en la complejidad de relaciones de la que
emerge este fenómeno. En esta sintonía, Santella propone dejar de pensar la
consolidación de las comisiones internas como un proceso traccionado “de arriba” o
“de abajo”, sino como el resultado del estado de situación de la confrontación
nacional entre trabajadores, empresarios y Estado, es decir, “ni como emanaciones
del Estado ni de trabajadores ni empresa, sino de las relaciones globales de fuerza de
clase que se expresan en las empresas” (Santella, 2011: 23).
En relación a estos antecedentes de los organismos de base antes de 1943 y las
posibles líneas de continuidad entre ambas experiencias pre y post peronismo, varias
investigaciones recientes (Camarero 2008, Schiavi y Ceruso, 2010) dan cuenta de
cómo, en ciertos aspectos, estas comisiones fueron tributarias de los anteriores
comités de reclamos que muchos sindicatos lograron introducir antes de 1943. Estos
análisis sostienen que las comisiones preperonistas anticiparon la experiencia de las
comisiones internas y proveyeron una herencia cualitativa en términos
organizacionales y de experiencia política que fue un recurso crucial ante la
consolidación del peronismo. En este período fue muy importante la influencia de los
comunistas, que entre 1936 y 1943 obtuvieron la dirección o codirección de los
sindicatos industriales de mayor importancia y que actuaron como impulsores de la
76
organización a nivel establecimiento. Los comunistas tomaron como estrategia la
creación de un nuevo tipo de sindicato en la industria, de perfil más amplio, con el
desarrollo de servicios de recreación, salud, educación, etc. y dentro de esa estrategia,
el trabajo político al interior de los lugares de trabajo ocupaba un rol central. Así lo
remarca Hernán Camarero:
(...) lo cierto es que la experiencia comunista en el movimiento obrero dejó huellas, que incluso serían retomadas por el peronismo: fomentó actividades de base a nivel de empresas, preparando el camino para la generalización de las comisiones de delegados que se extenderían notablemente en la segunda mitad de los años 40 (2008:439).
Algunos estudios (Doyon, 1984) también introducen la cuestión del rol de las
patronales en este proceso y han señalado que muchos de los comités preperonistas
fueron impulsados por los sectores empresarios para alentar una comunidad de
intereses entre los patrones y sus obreros; sin embargo, otras reconstrucciones
historiográficas (Schiavi y Ceruso, 2010) refutan la incidencia de este tipo maniobras
y dan cuanta de que, desde sus inicios, las comisiones obreras fueron instancias
sindicales de base promovidas por los trabajadores intentando estructurar
mecanismos de representación en los lugares de trabajo. De acuerdo a lo que
presentan estos estudios, las comisiones ejercían la representación obrera en los
momentos de conflicto y eran sistemáticamente reprimidas por las patronales, lo que
pone de manifiesto la resistencia de los empresarios al funcionamiento de este tipo
de organismos. Una de las reivindicaciones más extendidas en este período fue el
pedido de reconocimiento por parte del Estado y de los sectores empresarios hacia
estas organizaciones de menor grado. En términos generales, las suspensiones, los
despidos y las detenciones eran las respuestas habituales a estas expresiones de
protesta, aunque también cabe destacar, que en ciertos sectores las comisiones
lograron imponerse como interlocutores de hecho, fueron recibidas por algunas
instancias del Estado y en algunos casos (como el metalúrgico), llegaron a
reglamentar su actividad e incidir en la normativa dentro de las fábricas,
consolidaron su papel de contralor de la aplicación de las cláusulas de los convenios
e incluso plantearon como objetivo de su práctica sindical que las comisiones pasaran
a controlar ciertos dispositivos del proceso productivo.
77
I. 1943- 1955. “No gobiernan y no dejan gobernar”. Reconfiguración y expansión
de las organizaciones sindicales de base.
Como sabemos, el período de ascenso y consolidación del peronismo en el
poder introdujo cambios sustanciales en la estructura económica y social que
transformaron cualitativamente la historia de los trabajadores y sus organizaciones.
Centralmente, el proyecto político-económico peronista supuso un viraje tanto en la
naturaleza de la intervención estatal como en las características y alcances del
proceso de industrialización (que se orientó básicamente al mercado interno) que
instaló una relación de nuevo tipo entre el Estado y las organizaciones obreras. Este
salto cualitativo implicó la instauración de una nueva estructura sindical y la
expansión de la sindicalización a niveles sin precedentes21. En el marco de esa
espectacular masificación, las comisiones internas se hicieron de un papel decisivo en
varios sentidos. Por un lado, tuvieron un rol clave como agentes promotores de la
afiliación, que, como se dijo, creció notablemente en un período corto de tiempo. Se
afianzaron, además como canal de comunicación entre las dirigencias sindicales y los
trabajadores de base, garantizando el cumplimiento de la nueva legislación laboral y
los convenios firmados por cada sindicato, lo que transformó ostensiblemente las
relaciones laborales en el ámbito de la producción, en la medida en que se otorgaba a
los trabajadores una representación legitimada por el empleador que funcionaba
además, como protección contra despidos y otras represalias. Al mismo tiempo, las
comisiones fueron asumiendo un importante protagonismo en la dinámica del
conflicto laboral, que en esos primeros años del gobierno peronista alcanzó grandes
dimensiones, afianzando la fuerza del actor sindical22 (Basualdo, 2008; Doyon ,1984).
En este plano, las comisiones, por su condición de doble correa de trasmisión
(desde la institucionalidad sindical hacia las bases y de los trabajadores de base hacia
los distintas jerarquías del sindicato) potenciaban la conflictividad también en un
doble sentido: permitían generar y sostener conflictos desde las bases, y al mismo
21 De acuerdo a la investigación de Doyon (1984), los trabajadores sindicalizados que para 1946 eran 877.330 en 1954 habían ascendido a 2.256.580. 22Entre 1946 y 1948 se llevaron a cabo 300 huelgas que involucraron a un millón de huelguistas e implicaron la pérdida de 8 millones de jornadas de trabajo (Doyon, 1984).
78
tiempo facilitaban la adhesión y participación de los trabajadores en las medidas
dispuestas por las dirigencias de los sindicatos. Su potencialidad, era, en este sentido,
más bien ambivalente porque si bien por un lado se posicionaban como una
herramienta contra el despotismo del capital en el espacio productivo, motivando y
canalizando las discusiones sobre las condiciones de trabajo y las relaciones de
producción y facilitando las mediaciones organizativas para presionar y condicionar
a las conducciones de los sindicatos, como contraparte, en su carácter institucional
podían operar asimismo como un muy eficaz instrumento de control y
disciplinamiento a nivel micro, que permitiera garantizar el alineamiento y la
subordinación de las instancias menores, sofocando cualquier expresión alternativa a
los mandatos de las cúpulas.
Esa tensión constitutiva de las comisiones de base es un eje crucial para analizar
su derrotero a lo largo de los diferentes períodos de la relación capital-trabajo, en los
que, como veremos más adelante, ese juego dual se fue reconfigurando, en uno u
otro sentido, transformándose, en ciertos tramos en una contradicción prácticamente
insostenible.
Ciertas interpretaciones han indicado que durante este primer período
peronista se consolidó una estructura sindical altamente centralizada y de estrecha
relación con el Estado (para algunos autores se trató de una integración subordinada)
que prácticamente anuló, con su aparato de mando, toda expresión autónoma de la
clase trabajadora, privilegiando una movilización estructurada y disciplinada desde
una lógica verticalista. Este esquema de poder, así planteado, requería
necesariamente de cierta pasividad de los trabajadores de base. Sin embargo, en los
hechos y -más allá de las intencionalidades políticas que se le pudieran atribuir a esta
concepción de la organización- esta pasividad y subordinación estuvo lejos de
comprobarse. Por el contrario, los estudios de la conflictividad laboral en el período,
dan cuenta de que la relativa pérdida de autonomía política de los sindicatos bajo los
gobiernos de Perón no implicó el decaimiento y mucho menos la neutralización de la
protesta obrera de base (Scott Mainwaring, 1982; Little, 1979; Schiavi, 2008). Esta
comprobación de que desde el comienzo de la etapa peronista, la dinámica sostenida
–y por momentos ascendente- de la conflictividad laboral convirtió a la movilización
79
de los trabajadores en un elemento insoslayable para entender los procesos sociales y
políticos en el país, desmiente, como plantea Doyon “la imagen de un movimiento
sindical monolítico, sometido al régimen desde el comienzo” (1977:241) que cierta
línea historiográfica ha logrado imponer como interpretación dominante. En este
sentido, cabe afirmar que, a la par de la consolidación de la estructura centralizada, el
nuevo modelo sindical instaurado por el peronismo en el poder habilitó, a partir del
reconocimiento institucional y el impulso que le dio a las comisiones, nuevos canales
de participación que fueron apropiados y repotenciados por la trayectoria de lucha y
organización de la clase trabajadora, dando lugar a muy altos niveles de
movilización en las bases. De este modo analiza James este proceso:
(...) El desarrollo de un movimiento sindical centralizado y masivo –cualquiera fuese la medida en que contara con el apoyo y la supervisión del Estado- confirmó inevitablemente la existencia de los trabajadores como fuerza social23 dentro capitalismo. Esto significaba que en el nivel del movimiento gremial y por más que una cúpula cada vez más burocratizada actuara como vocero del Estado, los intereses de clase conflictivos se manifestaban realmente y los intereses de la clase obrera eran en verdad articulados. El punto hasta el cual podía confiarse en que la integración de los sindicatos al Estado peronista sería capaz de asegurar la aceptación de políticas inconvenientes para los trabajadores tenía siempre un límite (2006:57).
En definitiva, la clase trabajadora a través de esta primera década de gobiernos
peronistas fue capaz de articular una estructura sindical sumamente afianzada y
fortalecida, no sólo por la cercanía y el poderío de sus liderazgos centralizados sino
también, en buena medida por su penetración capilar, por su presencia en los lugares
de trabajo, que, como afirma Victoria Basualdo (2008), dio lugar a la construcción de
verdaderas instancias de poder obrero. Este papel central del “sindicalismo capilar”
también es señalado por James cuando afirma:
El mayor peso social alcanzado por la clase trabajadora y sus instituciones en la sociedad durante el régimen peronista se reflejó inevitablemente en el lugar de trabajo. En términos generales, esto significó una transferencia de poder, dentro del sitio de trabajo, de la empresa a los empleados. Esa transferencia proporcionó la lente a través de la cual se filtró gran parte de la retórica de la ideología peronista. Consignas formales relativas a “la dignidad del trabajo”, la “humanización del capital”, “la responsabilidad social del empleador”, fueron concretamente
23 Subrayado en el original.
80
interpretadas por el obrero en función de la capacidad que él tenía, bajo Perón, para controlar en mayor o menor grado su vida en el taller o la planta, o al menos para limitar las prerrogativas de la parte patronal en esa esfera (2006:84). Como sostiene el autor, el rasgo saliente de la expansión de la organización a
nivel establecimiento fue el cambio cualitativo que generó al interior de los espacios
productivos basados en una notable transferencia de poder a favor de los trabajadores
que permitió limitar las prerrogativas de la patronal en los lugares de trabajo y en el
desarrollo del proceso productivo. En este sentido es que James plantea -en otro de
sus trabajos- que las comisiones internas se habían transformado en el símbolo del
nuevo equilibrio de fuerzas en las fábricas (1981:333).
Coincidentemente con James, Doyon (1984) postula que durante todo este
período, más allá del apoyo que el gobierno daba a los sindicatos, los trabajadores
llevaron adelante numerosas luchas para trasponer al plano económico su triunfo
político. Ese traslado se peleó en dos frentes. Por un lado, a partir de un alto grado de
movilización; entre 1946 y 1955 se produjeron tres picos huelguísticos: el ya
mencionado del período 1946-48, 1950 y 1954. Estas luchas eran generalmente de
proporciones nacionales, mayormente tenían lugar en la industria, en contextos de
negociaciones colectivas y centralmente buscaban ampliar los derechos laborales. Por
otro lado, la autora acuerda en afirmar que el gran avance -de proporciones
desconocidas hasta ese momento en la historia sindical argentina- fue la imposición,
por parte de los trabajadores de un amplio cuerpo de normas que limitaban el poder
y la autoridad patronal en el lugar de trabajo24.
Este avance en la redistribución de poder al interior del espacio productivo
supuso un desafío más o menos implícito al anteriormente incuestionable control y
autoridad de los patrones sobre el proceso de producción. Las comisiones utilizaron
los nuevas legislaciones laborales para oponerse a lo que consideraban imposiciones
ilegítimas de los empresarios; si normalmente se aceptaba que su tarea básica era la
de la supervisar cotidianamente la correcta implementación de las disposiciones
laborales de los convenios y demás normas, progresivamente las organizaciones
fueron aprovechando la falta de regulación de la actividad específica para asumir un
24 Podemos citar como ejemplo la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo de 1953.
81
rol mucho más amplio y denso en términos políticos, el de “afianzar la seguridad de
la clase obrera y limitar las atribuciones de la patronal en la esfera productiva”
(James, 1981: 334), que iría reconvirtiendo la relación de fuerzas en las fábricas y por
tanto, trastocando cada vez más la armonía en el corazón del sistema25.
Asimismo, como señala Torre (1988) esta lucha por el control de la producción
adquiere mayor presencia y espesor político en función del contexto político en el
que se desarrolla. En el auge del modelo peronista, lo político partidario pierde
incidencia y las dirigencias sindicales estaban prácticamente integradas al Estado,
con lo cual podría decirse, como sostiene Schiavi (2009), que el “centro de gravedad”
de la dinámica política sindical se desplaza hacia abajo y los movimientos
reivindicativos en los lugares de trabajo empiezan a ganar un mayor desarrollo y una
influencia creciente en las discusiones con las cúpulas dirigentes y se convierten en el
espacio donde verdaderamente se manifiesta la disputa política en el conflicto por los
intereses de clase. En esta configuración emergente, se observa, según el autor, un
“nuevo punto de confluencia de la dimensión política y del campo de lucha social”
(2009:23); los conflictos capital-trabajo logran un peso específico inédito en su
relación con lo político que deviene tanto de la capacidad de intervención de las
comisiones internas como también de la relación en el plano subjetivo entre el
fortalecimiento del poder obrero y la identificación peronista de los trabajadores.
Claramente, este proceso de avance de la organización obrera en el lugar de
trabajo fue vivido con creciente preocupación por parte los sectores empresarios que
asistían a un progresivo trastocamiento del orden disciplinario en la producción. Así
se pone de manifiesto en numerosos testimonios publicados en revistas patronales de
la época, recopiladas por el historiador Marcos Schiavi (2010). Aunque advirtiendo
que conviene matizar el dramatismo de las afirmaciones, exageradas por la
25 En su análisis del gremio metalúrgico y su estatuto, Doyon (1984) describe las funciones de las comisiones internas, que consistían en : a) presentación y discusión con la patronal de todos los reclamos presentados por los obreros; b) supervisión de que se implementara de manera completa la legislación laboral vigente, los acuerdos colectivos, las normas de seguridad, el trato adecuado de los obreros por parte de los supervisores y el adecuado funcionamiento de la maquinaria; c) colaboración en el mantenimiento de la disciplina de la empresa y el mejoramiento de la planta; d) ante el caso de faltas de disciplina, la obligación de la patronal de consultar a la Comisión y probar la culpabilidad del obrero antes de imponerle una sanción; e) la contribución a disminuir la posibilidad de conflictos laborales y f) el goce para sus miembros de una completa libertad de movimiento dentro del lugar de trabajo.
82
sobreactuación que suele caracterizar a los sectores dominantes cuando se
multiplican los cuestionamientos en su contra, estos testimonios permiten dar cuenta
en cierta medida del clima de época en relación a la cuestión del poder obrero en las
fábricas. Presentamos algunos extractos de la publicación patronal Metalurgia, de la
Cámara Argentina de la Industria Metalúrgica, rescatados por Schiavi, que echan luz
sobre el estado de situación en las fábricas y la percepción de los empresarios al
respecto:
Sin embargo, una comisión de obreros no solamente castiga a un compañero de trabajo con suspensiones, sino que también actúa con poder de policía al obligarlo a retirarse del establecimiento después de haber ocupado su puesto. […]… sería aceptar una usurpación de su autoridad [patronal] que haría ilusorias la disciplina, el orden y el respeto de atribuciones que les son inalienables.”26
A mi juicio, la activa participación de los organismos gremiales en las relaciones de los obreros y patronos se ha realizado sin un proceso previo de paulatina adaptación a las nuevas condiciones. Ocurre así que los organismos gremiales no han tenido tiempo de formar sus cuadros de delegados responsables que actúen en su carácter de representantes de los obreros con la ecuanimidad y justicia que les impone la función. Resulta de ello que aparecen respaldando no solamente las justas reclamaciones de los obreros, sino también sus abusos, lo que ha traído aparejado el resquebrajamiento de la disciplina, y sin ésta no hay posibilidad de producción.”27
Este control sindical no es otra cosa que una intromisión en el derecho privativo del empleador de dirigir su empresa, en franco desconocimiento del régimen del capital humanizado que rige nuestro país y, aceptándolo, se llegaría a fomentar doctrinas ajenas a nuestra idiosincrasia. […]28
(…) importaría, como decimos, un grave riesgo para el mantenimiento de la disciplina y el respeto jerárquico, ya muy disminuidos .29
(…) Ya un jefe no puede observar a un subordinado, sin que éste responda airadamente, porque sabe que aunque la observación fuera justa toda una organización sindical esta de su parte y no son pocos los jefes, capataces o encargados que se han visto suspendidos por la imposición de una comisión interna. El patrón que antes adoptaba una actitud enérgica en esas emergencias, opta hoy por dejar pasar hechos y actos que antes no hubiera tolerado. Influye muchas veces el temor a un paro u otros actos pasivos o de fuerza, que pueden perjudicarlo doblemente.30
26 Metalurgia, junio de 1947, pág 3. 27 Metalurgia, julio de 1947, Pág. 16-17. 28 Metalurgia, octubre de 1947, Pág. 13. 29 Metalurgia, diciembre de 1946, Pág. 6. 30 Metalurgia, septiembre de 1948, Pág. 23.
83
Evidentemente, más allá de la gravedad que efectivamente le confirieran a la
creciente incidencia de los trabajadores, resulta claro que la correlación de fuerzas se
había modificado, alterando el núcleo básico de la relación capital-trabajo: las
condiciones del contrato de compra venta la fuerza de trabajo.
Haciendo foco este punto, autores como James han interpretado este proceso en
la clave de las anteriormente mencionadas teorizaciones materialistas de la
negociación del esfuerzo. Plantea, entonces, que en este proceso de ascenso de la
organización de los trabajadores se ponen en jaque el consenso implícito entre las dos
partes (Capital y Trabajo) acerca de cuál es el mínimo trabajo requerido, cuál es la
contrapartida básica de esa relación de compra-venta entre el capitalista y el
trabajador. Los trabajadores, al mejorar su posición de fuerza mediante la acción
colectiva, fueron redefiniendo -de hecho- lo que se considerarían sus obligaciones
que, como veíamos en el desarrollo teórico, son indeterminadas, implícitas e
imprecisas por definición y se van alterando acorde las relaciones de poder en el
espacio de trabajo. En la medida en que ese compromiso empezó a resultar
insatisfactorio para el empresariado, éste se vio en la necesidad de acentuar los
mecanismos exógenos de incentivación y sobre todo control y sanciones para evitar
el corrimiento de la frontera de control y reestablecer la pauta de control que había
entrado en crisis.
Del mismo modo, Gilly, en sus estudios acerca de la organización de sindical
base en Argentina, también desde un enfoque marxista, concentra su análisis en la
potencialidad política de estas organizaciones en tanto elementos que pueden alterar
el núcleo básico de sostenimiento del sistema. En esa dirección, el autor le asigna a la
organización obrera en el espacio de la fábrica un carácter político estratégico porque
enfrenta al despotismo capitalista en su epicentro, que es el propio lugar de la
producción, como
(...) expresión de la voluntad y decisión directas de la fuerza de trabajo allí donde el capital la organiza como una fuerza colectiva, actualmente sometida a una voluntad ajena y hostil, potencialmente capaz de manifestar su pensamiento y su voluntad colectivos y autónomos (Gilly, 1980:174).
84
Desde esta concepción, la organización obrera en el lugar de trabajo, que el
autor denomina genéricamente consejo de fábrica, se organiza en base a una
conflictividad social de naturaleza diferente a la de la organización sindical -en tanto
estructura institucionalizada- aunque aborden los mismos problemas concretos. El
sindicato tiene como condición para poder ejercer sus funciones reconocer la
soberanía de la burguesía en el Estado, mientras que el consejo surgiría, por el
contrario, como depositario de la soberanía obrera en la producción. Gilly (1980)
enumera, a su vez, una serie de rasgos característicos que configurarían la
especificidad de este tipo de organización: sus integrantes son representantes
directos de los trabajadores, la delegación del poder es mínima y su representación
surge de una forma específica de la conformación de la opinión colectiva, que es
aquella que se efectúa en el proceso colectivo de trabajo y por tanto son una
“emanación directa de la autoactividad y la autoorganización de la clase, y suelen ser
en cierto modo su termómetro” (Gilly, 1980:146). Además, plantea que los mismos
generalmente surgen ligados a disputas por el control obrero de la producción que
cuestionan el mando del capital y, en ese sentido, tienden a contraponer la
racionalidad obrera de los productores directos a la racionalidad burguesa del
capital. Toda la caracterización que lleva adelante el autor está signada por la idea de
que estas organizaciones a escala micro constituirían gérmenes potenciales de una
sublevación mayor. Indudablemente atribuye a los consejos una radicalidad política
potencialmente revolucionaria por su posicionamiento estructural y su carácter de
“célula base de la democracia obrera” en la cual la clase necesariamente lleva adelante
una educación revolucionaria que, en la medida en que la lucha se desarrolle y se
expanda reticularmente por fuera de la fábrica, tiende a enfrentarla con el Estado. En
contrario, si el sistema se reestabiliza, estos organismos tienden a ser reabsorbidos y
burocratizados al interior de los sindicatos tradicionales.
A la hora de analizar la trayectoria de este tipo de organización en la política
sindical en Argentina, Gilly postula que a partir de 1945 con la expansión de las
organizaciones sindicales de base en los establecimientos, comienza a configurarse
una estructura sindical que tiene la particularidad que su burocracia no extrae su
fuerza de las leyes laborales y del reconocimiento del Estado sino de la organización
85
de los trabajadores a los cuales representa. A partir de eso surge lo que el autor da en
llamar la anomalía argentina, que se ubica en el núcleo de la dominación celular31 y
que consiste en que
(...) la forma específica de organización sindical politizada de los trabajadores en el nivel de la producción no sólo obra en defensa de sus intereses económicos dentro del sistema de dominación –es decir dentro de la relación salarial donde se engendra el plusvalor- si no que tiende permanentemente a cuestionar (potencial y también efectivamente) esa misma dominación celular, la extracción del plusproducto y su distribución y, en consecuencia, por lo bajo el modo de acumulación y por lo alto, el modo de acumulación específico cuyo garante es el Estado (Gilly, 1980:196).
Paralelo al pasaje a la institucionalización masiva de los sindicatos bajo el
peronismo, el autor plantea que se produce un movimiento en el cual, retomando sus
viejas tradiciones de autoorganización, los trabajadores se agrupan de un modo
“celular” (en instancias de base) que, por su origen y funcionamiento resultarían
refractarias a su propia asimilación en la institucionalidad capitalista. A la vez, la
socialización en las asambleas y prácticas de construcción democráticas dan lugar a
la consideración y discusión entre los trabajadores de problemáticas generales de la
sociedad y el Estado, con lo cual se introduce la política en el seno de la dominación
celular, desdibujando, dice Gilly, la división entre el productor y el ciudadano fundante
del orden jurídico capitalista32. Se desarrolla entonces una politización cerrada de las
organizaciones de base que es incluso refractaria a su transposición directa a las
lealtades partidarias, se trata de una ámbito político que no es permeable al
31 El autor toma el concepto de dominación celular de Guillermo O´Donnel, quien define a la crisis de dominación celular como “la aparición de comportamientos y abstenciones de clases que ya no se ajustan, regular y habitualmente a la reproducción de las relaciones sociales centrales en una sociedad capitalista”. Esta crisis reconoce como su rasgo distintivo “la impugnación del mando en el lugar de trabajo. Esto implica no dar ya por irrefutable la pretensión de la burguesía de decidir la organización del proceso de trabajo, apropiarse del excedente económico generado y resolver el destino de dicho excedente”; supondría “un Estado que está fallando en la efectivización de su garantía para la vigencia y reproducción de fundamentales relaciones sociales (1982:51-52). 32 Como sostiene Pablo López Calle, refiriéndose a esa doble condición: “Los trabajadores, cuando ejercen sus derechos como ciudadanos –iguales ante la ley- aún formando mayorías en el Parlamento, no pueden -en un modelo que sitúa en la cúspide de los derechos fundamentales la “libertad de industria”- intervenir en el área de las relaciones laborales cuando sus decisiones afectan o entran en colisión con el libre y privado acto de compra venta de trabajo entre empresarios y trabajadores, lo cual incluye la potestad exclusiva de los empresarios en materia de organización de la producción. En tanto obreros, pueden establecer normas reguladoras a nivel colectivo pero su capacidad de negociación no depende de su condición de ciudadanos iguales ante la ley sino de sus necesidades de subsistencia (López Calle, 2007: 78).
86
metabolismo general de la política institucionalizada del Estado. De acuerdo a este
análisis, esta formación de un pensamiento ajeno a la mediación con el Estado y con
la institucionalización inherente al sindicato, e inmerso en el enfrentamiento
permanente con el capital en su propio terreno dota a estos organismos de una
radicalidad política muy potente pero a la vez puede ser considerado como el mayor
límite a la generalización programática de esta práctica política, en tanto los
trabajadores politizan furiosamente el espacio cerrado de la producción pero dejan el
afuera, el espacio de la sociedad, a la política burguesa. En esta incapacidad de
traspasar los límites de la fábrica y en su filiación inalterable al peronismo es donde
sitúa Gilly los límites estructurales de este fenómeno “anómalo”.
Desde los inicios de la década del ´50, el empresariado que, como vimos, venía
resaltando la problemática de la indisciplina obrera en las fábricas -sin abandonar esa
réplica- centrará el eje de su reclamo precisamente en la insatisfacción con respecto a
los niveles de producción vigente y el esfuerzo de trabajo. Esta tensión se agudiza
especialmente a partir del diseño del Plan Quinquenal de 1952, que expresaba la
esencia de la política económica del segundo gobierno de Perón. Se buscaba, a través
de este plan, cambiar el eje desde la producción de artículos de consumo hacia la de
bienes intermedios y la construcción de algunos rubros de bienes de capital. Además,
se planteaba como meta la renovación de las maquinarias utilizadas en la industria
argentina. La acumulación de capital necesaria para solventar este proceso debía
basarse en tres pilares: las inversiones extranjeras, los ingresos provenientes de la
exportación agropecuaria y el incremento de la productividad obrera. Este último
incremento podía alcanzarse a su vez, por la modernización del equipamiento
productivo pero, junto a cierta reticencia de parte del empresariado a invertir en esa
renovación, se planteó un límite claro a partir de la disminución de los precios de las
materias primas exportables en el mercado internacional, que junto a un relativo
estancamiento de la producción agraria argentina, hicieron que la capacidad de
importar bienes de capital fuera bastante limitada, como resultado de lo cual, la
solución más plausible era la de incrementar el rendimiento por persona con las
87
maquinarias existentes. Así lo enunciaba el propio ministro de economía José Ber
Gelbard:
(...) si no es posible basar el aumento de la producción en la mecanización moderna y la automatización, el problema deberá resolverse sobre la base de la planta existente, que se renovará progresivamente, de acuerdo a las prioridades del país. Es decir que debemos tomar como punto de partida lo que existe ahora, lo que tenemos en este momento, para luego mejorar y aumentar la producción y productividad de cada máquina, de cada hombre y de cada proceso33.
Frente a esta necesidad de incremento de la productividad por obrero, se
pone de manifiesto que el “pacto implícito”, presente en toda compra-venta de la
fuerza de trabajo -que anteriormente mencionábamos-, acerca de lo que se
considera el “rendimiento adecuado” de un trabajador estaba trastocado, desde la
óptica empresaria no se cumplía; la definición de ese compromiso, ya a principios
de los 50, no era compartida por los trabajadores y las patronales.
En un contexto de crecimiento, pleno empleo, fortalecimiento inédito de los
sindicatos en alianza con el Estado y con un importante poder de movilización de
las bases obreras, naturalmente los trabajadores tendieron a explotar la situación
en su beneficio y darse una definición menos rigurosa acerca de lo que se
consideraba la “intensidad legítima” de una jornada de trabajo. Además, con los
salarios en ascenso, y la incorporación de beneficios a partir de las nueva
legislación laboral, se redujo la presión económica sobre los trabajadores y se
multiplicaron las transgresiones a la normas disciplinarias básicas (el aumento del
ausentismo es un claro ejemplo de esta tendencia que señalamos). En el marco de
esta reconfiguración de la relación capital-trabajo y como consecuencia de ella es
que se inicia la campaña de racionalización de la producción, que tenía como
conditio sine qua non el reestablecimiento de la capacidad de mando empresarial
para imponer disciplina en el proceso productivo al interior de las fábricas.
El Congreso de la Productividad
El Congreso de la Productividad y el Bienestar Social de 1955 marca un hito
en aplicación de esta campaña y puede decirse que fue, además, una demostración
33 Extracto del discurso de Gelbard en el Congreso de la Productividad de 1955.
88
en sí mismo de la centralidad que la cuestión del disciplinamiento obrero en los
circuitos de producción había ido adquiriendo en esos años, tanto para el gobierno
como para los sectores patronales (Basualdo, 2008). Una muestra de esto son las
expresiones del propio Gelbard en el Congreso de la Productividad y de la
Confederación General Económica (CGE) unos meses antes de dicha reunión.
(...) en muchas fábricas [las comisiones internas] alteran el concepto que dice que la misión del trabajador es realizar un trabajo justo por un jornal justo... tampoco es aceptable que por motivo alguno el delegado toque su silbato en una fábrica y la paralice34.
Las comisiones internas han mostrado repetidamente no comprender cuáles son las precondiciones para una eficiente gestión de las empresas, y su actitud constituye uno de los principales obstáculos que traban la organización racional de la producción (...) en forma arrogante se han apropiado arbitrariamente del derecho a aceptar o rechazar las propuestas que hacen las gerencias de las empresas con relación al cambio de métodos, al incremento de la velocidad de las máquinas, a la eliminación de tareas innecesarias.35
Las opciones disponibles tanto para el Estado como para las patronales en
pos de modificar esta cuadro de situación eran limitadas y centralmente se basaron
en dos líneas de acción. Por un lado, revisar los esquemas de incentivación, atando
el salario a la productividad (“uso de técnicas modernas de racionalización que
incluyen: estudio del trabajo, evaluación del rendimiento y pago de acuerdo a los
resultados...”36) y por otro, en una ofensiva hacia las comisiones internas,
identificadas como el principal obstáculo para la reimplantación efectiva del orden
en la producción, que volvía, por tanto, inviable el proyecto productivista. En este
punto, el objetivo de los empresarios no era la eliminación de las comisiones
internas -en la medida en que también resultaban un instrumento útil para regular
las relaciones laborales y controlar el conflicto-, sino que cuestionaban la falta de
definiciones formales en cuanto al alcance de sus atribuciones, tanto en términos
de áreas como de actividades y por tanto, proponían un código normalizador de
34 Informe sobre las actuaciones del Congreso de la Productividad y el Bienestar Social, Documento introductorio, Hechos e ideas, 1955, citado en James (2006). 35 CGE, Congreso de Organización y Relaciones de Trabajo, P 70-71, citado por Doyon (2006) 36Informe sobre las actuaciones del Congreso de la Productividad y el Bienestar Social, Documento introductorio, Hechos e ideas, 1955, citado en James (1981).
89
las relaciones entre la comisión y los empresarios, que fijara taxativamente las
obligaciones y derechos de cada parte. En esta dirección, los representantes
empresarios presentaron en el Congreso de la Productividad un amplio informe
acerca de “cómo terminar con la existencia de situaciones que impiden, limitan o
lesionan el propósito o las posibilidades de una mayor productividad” y “en vista
de la necesidad de rearfirmar los principios y normas que rigen a las comisiones
internas de fábrica”, se sugería, entre otras cosas:
1. El poder de decisión en materia de movimientos de fuerza en su más amplio sentido sólo corresponde a la asociación profesional de trabajadores y debe ser ejercido, únicamente después de haberse agotado todas las vías de conciliación y arbitraje (...) 2. El número de miembros de las comisiones internas no debe exceder de cinco. 3. El carácter de integrante de la comisión interna de fábrica no exime a los titulares de la prestación efectiva de servicios, ni de ninguna de las obligaciones corrientes y comunes a cualquier trabajador; es decir de estos de servir de ejemplo a los trabajadores en el total cumplimiento de las normas de labor, técnicas y disciplinarias del contrato de trabajo. 4. Compete únicamente a los miembros de las comisiones internas de fábrica la gestión ante el empleador de las solicitudes y reclamos obreros. 5. Reafirmar el principio que no compete a los delegados de sección la gestión ante el empleador de las solicitudes y reclamos obreros. Su misión es de colaboración e información a los miembros de la comisión fuera de las horas de trabajo. 6. La comisión interna tiene facultades para gestionar ante el empleador las solicitudes, aclaraciones y reclamos de los trabajadores que previamente hayan sido formulados directa y personalmente por los interesados al principal y hayan sido desestimados. 7. Las reuniones de la comisión interna de fábrica con el empleador deben celebrarse una vez por semana o cada quince días, fuera del horario de trabajo37.
De este modo, para revertir esta transferencia de poder a manos de los
trabajadores y devolverle el control perdido a las patronales, el gobierno debía
empeñarse en un tarea por demás arriesgada, disciplinar a su principal aliado
político y base de sustentación: los sindicatos. Podría afirmarse, que la estrategia
que se dio el gobierno peronista en esta dirección apuntó a profundizar la
intervención estatal sobre la dirigencia para frenar las movilizaciones en rechazo a
las cláusulas racionalizadoras. Así, tendió a forzarse una escisión horizontal al
37 Acta del Congreso, citada en Bitrán (1994: 232)
90
interior de los sindicatos a partir de una transferencia de poder desde las
organizaciones de base hacia las cúpulas sindicales y los empresarios.
Naturalmente, esta política tendió a agudizar la disociación -ya característica del
modelo sindical peronista- entre un alto dominio estatal sobre las dirigencias
(especialmente a partir de 1950) y una fuerte tendencia a la construcción de poder
autónomo en los lugares de trabajo. Frente al plan racionalizador, esta
contradicción quedó fuertemente expuesta. Los dirigentes sindicales nacionales,
desconociendo la manifiesta hostilidad de las bases hacia los nuevos esquemas
propuestos, firmaron el Acuerdo Nacional sobre Productividad que surgió como
resultado del Congreso. En términos concretos, este documento no comprometía
más que una mera declaración de intenciones, que las cúpulas retribuían como
gesto político de reciprocidad hacia Perón, pero no representaba ningún logro
efectivo para los empresarios. Lo único que podría señalarse como un avance, en
ese sentido, fue una cláusula en la que se explicitaba que las recomendaciones para
alcanzar una mayor productividad se pondrían en vigencia a través de acuerdos
particulares, de carácter extraordinario, que regirían por encima de los convenios
colectivos. De todas maneras, desde la realización del Congreso en marzo hasta el
golpe de Estado en septiembre no se firmó ninguno de estos acuerdos (James,
1981).
La relativa aceptación por parte de las cúpulas sindicales de los intentos
racionalizadores se basó en una lógica de retribución y reconocimiento político al
gobierno peronista. En este gesto de apoyo, los sindicatos no ponían en juego ni
sus atribuciones administrativas ni su capacidad de negociación porque la esencia
de la campaña de racionalización, como se dijo, tenía como blanco el poder gremial
en las fábricas y no a los sindicatos en sí mismos en tanto institución. Sin embargo,
para evitar una versión reduccionista y maniquea de la relación entre las
organizaciones de base y los dirigentes sindicales y el Estado, conviene resaltar la
complejidad del entramado político que se tejía entre estos tres sectores. Ni las
conducciones sindicales ni el peronismo en el gobierno podían asentir
deliberadamente los planes de las patronales en su ofensiva contra las comisiones
internas. Los dirigentes gremiales debían pivotear entre responder al gobierno que
91
los había fortalecido y beneficiado como nunca en la historia, constituyéndolos
como aliados e interlocutores privilegiados y, a la vez, responder a su base de
sustentación y poder, que era la organización y movilización de los trabajadores.
Al mismo tiempo, como sostiene Doyon (1984), necesitaban también a las
comisiones para darle flexibilidad a un modelo de centralización sumamente
rígido, en el que la burocratización creciente implicaba una distancia cada vez más
importante entre líderes y trabajadores. Así, los dirigentes de base potencialmente
podían proveer a los líderes un termómetro del grado de descontento en las bases
y un panorama de las demandas latentes que les permitiera conservar la capacidad
de iniciativa política y legitimidad entres sus agremiados. Como explica la autora:
Si bien es cierto que la cúpula sindical era consciente plenamente de que no podía mantener sus posiciones sin el consentimiento del régimen, es igualmente cierto que no podían sobrevivir como dirigentes de su sindicato sin una aprobación tácita de al menos la gran masa de sus adherentes (Doyon, 1977:80).
Del mismo modo, el control disciplinario que se pretendía instalar necesitaba
de decisiones políticas por parte del Estado que el peronismo no estaba en
condiciones de tomar, ni por la coyuntura política ni -y sobre todo- por la
importancia que la participación y el control obrero tenían en la identidad histórica
del peronismo. Dentro de la idea de “comunidad de intereses” entre obreros y
empresarios y de “armonía industrial” la autoridad patronal se presentaba como un
especie de “función técnica” y no como el ejercicio del poder a través de sanciones en
el proceso productivo38. Por eso, la identificación plena del gobierno peronista con la
campaña racionalizadora y sus consecuencias hubiera implicado una peligrosa
inconsistencia ideológica, que hubiera desmentido la imagen del Estado como
mediador equidistante entre el capital y el trabajo, ubicándolo como agente defensor
de la burguesía y a la vez hubiera puesto flagrantemente de manifiesto el carácter
esencialmente coercitivo de las relaciones sociales, cuestión que la ideología
peronista, al menos en la doctrina (porque sobre cómo se tradujo esto en la práctica
38 J. B. Gelbard definió a la empresa como una “unidad económica” que ya no era “enteramente” del empresario sino “un bien de la sociedad” donde cada quien tiene “su puesto, su función, su responsabilidad”, en las Memorias de la CGE, citado por Bitrán (1994).
92
podrían abrirse varias discusiones, que abordaremos más adelante) negaba
rotundamente (Torre, 1974 y James, 1981).
La gran mayoría de las contribuciones históricas coinciden en señalar que las
patronales tuvieron enormes dificultades para implementar las nuevas normas
productivistas, fundamentalmente por la enorme y extendida resistencia que el
proyecto encontró en cada una de las plantas. La resistencia se apreciaba
centralmente en dos aspectos. Por un lado, en un repudio generalizado a la
introducción de nuevos esquemas de incentivación o la redefinición de los
anteriormente vigentes, es decir, a los intentos de repautar lo que hasta ese momento
se había aceptado como niveles legítimos de esfuerzo, trabajo y producción. Este
rechazo se tradujo esencialmente en una negativa a cooperar más que en acciones
directas contra los cambios pretendidos39. Complementariamente, otro gran escollo
fue la oposición de amplios sectores de la clase trabajadora a la implementación de
cualquier forma de pago atada a la productividad, a la que no percibían como una
forma legítima de retribución. Por tradición histórica, los obreros consideraban que
la manera de mejorar sus ingresos era el aumento del pago básico por hora que
figuraba en los contratos, junto con los beneficios marginales que se habían ido
incorporando. Precisamente de eso se trataba la “justicia social“ y el nuevo lugar de
los trabajadores en la sociedad, de tener la oportunidad de ganar un buen salario sin
la necesidad de padecer un régimen de presiones constantes y agobiantes dentro del
proceso de trabajo.
Aún cuando esta sostenida negativa a la introducción del nuevo esquema
racionalizador no haya derivado linealmente en un cuestionamiento radical del
derecho de propiedad o administración del empresario sobre sus fábricas, podría
decirse que esta fuerte resistencia constituía un desafío tácito a ciertos elementos
medulares de la organización de la producción capitalista. Esto tuvo lugar porque,
como subraya James, rescatando una cita de Baldamus - y volviendo a la cuestión de
la negociación del esfuerzo los trabajadores internalizan, a partir de su socialización,
la obligación del trabajo pero
39 Aunque hubo una notable excepción a esa tendencia, que fue la huelga de los obreros metalúrgicos en 1954, la más larga del segundo gobierno peronista.
93
(...) por más fuerte que fuese su contenido, es demasiado difuso para controlar efectivamente el comportamiento en cualquier situación concreta. Estas nociones de obligación afirman la institución del empleo capitalista pero no controlan las actividades específicas dentro de la institución40.
En definitiva, los trabajadores no estaban dispuestos a resignar sus dos
principales conquistas alcanzadas durante el peronismo, que eran las comisiones
internas y los convenios colectivos, cristalizaciones, en alguna medida, de su avance
como clase en el ámbito de trabajo en particular y en la sociedad en su conjunto, en
general. En este marco, la incapacidad de llevar adelante las reformas que la
burguesía necesitaba puso de manifiesto que se tornaba muy complejo recuperar la
rentabilidad mientras siguiera vigente la matriz de organización peronista.
II. De la “Revolución Libertadora” al 24 de marzo de 1976. La agudización de la
“anomalía argentina”.
La Libertadora. Represión y productividad.
El período comprendido entre 1955 y 1976 está signado por el desarrollo de la
segunda fase del proceso de industrialización por sustituciones (ISI), que se
caracterizó por un mayor grado de diversificación y de integración de la estructura
industrial nacional. El liderazgo, en términos de núcleos dinámicos se trasladó desde
las industrias textil y alimentarias hacia las metalúrgicas, químicas y automotrices,
alentadas, a su vez, por un notable crecimiento del capital extranjero en la economía.
Luego del breve período de Lonardi, el gobierno militar de Aramburu (1955-
1958) decretó la exclusión de cualquier actividad gremial a todos aquellos que
hubiesen tenido una posición de liderazgo en la CGT o sindicatos asociados entre
1952 y febrero de 195541, proscripción que luego se amplió también a aquellos que
hubieran tenido participación en el congreso de la CGT de 1949 en el que se
proclamó a la CGT como depositaria de la ideología peronista.
40 Citado en James (1981: 332) 41 Decreto 7.107 del 07/04/1956.
94
La dictadura de la “Libertadora” tomó como una de sus principales banderas el
programa racionalizador para incrementar la productividad. El mismo Aramburu
decía en su discurso en la celebración del 1° de mayo de 1956:
A mayor producción, mayores ingresos para los patrones y mayores ingresos para los trabajadores [...] Productividad es casi sinónimo de paz social. En nuestros días, mayor productividad es voz de orden. No debe extrañar entonces que el Estado use los medios para obtenerla en la seguridad de que con ello cumple su propio deber superior, velando por el bienestar y la seguridad de la Nación.42
De igual modo, el capitán Patrón Laplacette, interventor militar de la CGT,
hacía explícitos estos propósitos, afirmando que
El gobierno tiene el propósito de llevar a la práctica las conclusiones a las cuales arribó el Congreso de la Productividad, las que el gobierno de Perón se limitó a enunciar sin tomar las medidas apropiadas para asegurar su realización.43
Para cumplir este objetivo estratégico, el gobierno de facto empleó varias
tácticas. Por un lado, puso en juego las atribuciones del Estado para replantear de
manera radical la estructura sindical previa, buscando desgastar al movimiento
sindical en términos generales y aplacar a las comisiones internas en particular
(Basualdo, 2008; James 2006; Schneider, 2005). Se produjeron, en los meses
inmediatamente posteriores al golpe, despidos masivos de miles de activistas
peronistas, muchos de los cuales fueron además apresados bajo pretexto de las
nuevas leyes de seguridad nacional promulgadas por la dictadura, mientras que para
debilitar la estructura organizativa de los sindicatos se habilitó la existencia de
múltiples sindicatos en un mismo ámbito de actuación. Además, luego de la
intervención de la CGT se declararon disueltas todas las comisiones internas de los
establecimientos de trabajo, aunque después decidieron reponerlas porque, como
afirma Ángel Cairo, las organizaciones de base
(...) eran necesarias para mantener la organización y la disciplina gremial en sus respectivos establecimientos, y encargadas de resolver los problemas diarios que surgen entre la patronal y los obreros, no podían ser destruidas, bajo la amenaza de anarquizar todo el proceso productivo y las relaciones obrero-patronales (1975: 65).
42 Citado por Schneider (2005), el subrayado es nuestro. 43 Diario La Nación, 20 de febrero de 1956, citado en James (1981).
95
De este modo, en tanto las organizaciones gremiales eran indispensables aún
para la aplicación del programa de reajuste productivo, la dictadura dispuso que las
entidades estuvieran dirigidas por hombres que le respondieran políticamente, para
la cual puso al mando a los denominados sindicalistas “libres” o “democráticos”,
opositores al peronismo. Sin embargo, tal como refiere Schneider (2005), estos
“líderes”, no obtuvieron el apoyo que el régimen esperaba ya sea porque habían
quedado muy relegados bajo las presidencias de Perón, perdiendo sus lugares en las
fábricas o por sus posturas afines a las patronales o el gobierno, que suscitaban el
rechazo de los trabajadores.
El otro pilar de esta estrategia fue la utilización, por parte del gobierno, de
todos los medios legales a su alcance para concretar muchos de los cambios que las
patronales venían reclamando. Uno de los instrumentos claves fue el decreto 2.739 de
1956, en el cual se autorizaba toda movilidad de los trabajadores (preocupación
primordial de los empresarios) que surgiera como necesaria frente a la
reorganización de la producción, la firma de acuerdos de productividad individuales
entre obreros y los empleadores, la instrumentación de esquemas de incentivación y
fundamentalmente, la eliminación de todas aquellas condiciones, cláusulas o
normativa directa o indirectamente44 constituyeran un obstáculos para el incremento
de la productividad, dirección principal en la que se orientó –a través de la
modificación de los convenios colectivos y el disciplinamiento vía coerción- la
ofensiva de las patronales.
Si bien, como es lógico, la reconfiguración de la relación de fuerzas en el ámbito
nacional tuvo su repercusión al interior de los espacios de trabajo, en los cuales
crecieron los niveles de intimidación y represión, los autores que enfocaron
especialmente en sus estudios en la problemática de la racionalización y la incidencia
obrera en los espacios productivos coinciden en afirmar que durante el período de la
“Libertadora” los cambios efectivos que se produjeron a partir de la estrategia que
describíamos antes fueron mucho menos contundentes de lo que los empresarios
44 En este punto se incluían, por ejemplo, la modificación del régimen de licencias que, desde el punto de vista empresario, alentaba el “ausentismo injustificado, otra de las grandes preocupaciones de los empleadores .
96
esperaban. De modo que, aunque efectivamente se logró eliminar disposiciones
favorables a los trabajadores consideradas “obstáculos a la productividad” no pudo
concretarse una implementación integral y sistemática de los planes de
racionalización, así como tampoco pudo imponerse una renovación generalizada de
los convenios colectivos para fijar nuevas pautas de producción en la industria a
nivel nacional (James, 1981). Naturalmente, pueden rastrearse múltiples factores, de
distinto orden, que condicionaron el éxito de este programa político, como por
ejemplo la variación de la correlación de fuerzas entre los distintos fracciones de la
clase dominante (burguesía industrial, oligarquía rural) y su vinculación con la élite
militar en el gobierno. Ahora bien, desde nuestro foco de análisis, es decir, en lo que
compete a la dimensión de la organización obrera en los lugares de trabajo, podemos
señalar que un elemento de gran importancia para explicar la relativa frustración de
este proyecto racionalizador debe buscarse en la gran resistencia que los
trabajadores, en términos generales, opusieron a esta ofensiva del capital.
A partir de 1956, las reacciones se hacen manifiestas y empieza a configurarse
un entramado de comisiones internas, que semiclandestinamente se organizan para
defender los gremios y tratar de detener los ataques a las conquistas laborales
conseguidas durante el peronismo. En la medida en que la estructura formal de los
sindicatos estaba intervenida por la dictadura, el rol dinámico de aglutinar y
coordinar acciones recayó necesariamente en las comisiones internas, que en buena
medida se convirtieron en la base de apoyo de lo que se denominó la “Resistencia
Peronista”. Anuladas otras posibilidades de participación, la resistencia en las
fábricas, articulada con los comandos barriales, se convirtió en el bastión de lucha de
los trabajadores contra el avasallamiento patronal en las fábricas en particular y
contra la ofensiva antiperonista del gobierno en general. La confluencia de las luchas
en la fábrica, traducidas en acciones de sabotaje, trabajo a desgano, huelgas y
manifestaciones, junto con las acciones de base territorial constituyó un elemento
clave en el declive de la autodenominada “Revolución Libertadora”.
Esta red de comisiones estaba liderada por una nueva generación de militantes
de muy poca o ninguna experiencia gremial antes de 1955, que necesariamente
quedó a cargo de conducir el proceso a partir de la proscripción de toda la dirigencia
97
vigente antes del golpe. En este sentido, algunos autores, como Zorrila (1983),
sostienen que la misma “renovación” que produjeron las inhabilitaciones tuvo un
efecto no deseado que terminó beneficiando a la dirigencia sindical peronista y al
movimiento peronista en su conjunto, que consistió en que la forzada exclusión de
viejos dirigentes deteriorados ente sus bases y cuadros medios dio lugar
necesariamente al ascenso de una joven dirigencia que revitalizó y repotenció la
estructura sindical, imprimiéndole un mayor dinamismo e iniciativa política45.
Las evidencias de este papel trascendente que jugaron los delegados y las
comisiones en la resistencia a la dictadura dan cuenta de que la estrategia de
desmantelamiento de las organizaciones de base no cumplió su cometido y que,
aunque desgastadas, estas conservaban buena parte del poder que habían
acumulado en las etapas anteriores. Así lo confirman las apreciaciones del Secretario
de Trabajo del gobierno de Frondizi, quien manifestó que cuando asumió su cargo se
topó con “anarquía, abusos y extralimitaciones de todo orden de los obreros. Los
empresarios habían perdido el comando de las fábricas, todo lo disponían las
comisiones internas; mandaban los que tenían que obedecer”46.
El avance desarrollista
Precisamente, es con el gobierno de Frondizi (1958-1962) que se lleva adelante la
política más sistemática y eficaz para dar solución a la traba estructural de la
productividad. El proyecto “desarrollista” de este gobierno suponía una
profundización del desarrollo industrial, la creación de un sector de bienes de capital
y la producción de bienes de consumo durables. Este programa requería el uso
eficiente de la nueva maquinaria que estaba siendo importada en función de este
plan económico y la intensificación del rendimiento de los equipos ya existentes lo
cual, como venimos diciendo, implicaba retomar definitivamente el pleno control de
los empresarios sobre el proceso productivo en los establecimientos. En general, los
historiadores acuerdan en señalar que fue a partir de este momento y hasta
45 De acuerdo al relevamiento de Zorrilla (1983), en 1970, el 63% de los dirigentes sindicales tenía menos de 45 años y sólo el 8% tenía 56 años o más, por lo que la juventud de los cuadros sindicales aparece como uno de los rasgos más salientes del sindicalismo de aquella época. 46 Documento del Plenario de las 62 Organizaciones, mayo de 1960.
98
principios de los 60 cuando este propósito logra concretarse y se impone la ofensiva
patronal, aunque los niveles de esa efectividad –como veremos más adelante- son
discutidos, dando lugar a diferentes interpretaciones.
En 1958, el gobierno promulga la Ley de Asociaciones Profesionales revirtiendo
las modificaciones que había introducido la dictadura precedente, reestableciendo el
modelo de sindicato único por rama, tanto en el plano local como nacional. Aún
cuando la ley habilitaba tanto una estructura federativa como más centralizada, en
los sindicatos más importantes (ferroviarios, metalúrgicos, textiles, construcción)
predominaba un modelo sumamente centralizado, en el que el poder estaba
notablemente concentrado en la dirección central de nivel nacional. Esta concesión
del gobierno de Frondizi marca un cambio de estrategia en el marco de un acuerdo
general con el peronismo y de un intercambio en particular con las dirigencias
sindicales. En el contexto de esta suerte de pacto en que las dirigencias deciden
privilegiar la preservación institucional, se pone cada vez más de manifiesto un
distanciamiento de estas cúpulas en relación a sus bases, que disuelve en la práctica,
la unidad de acción que se había conformado frente a la Revolución Libertadora. A
su vez, las 62 organizaciones, empiezan a esbozar las características que definirían al
gremialismo en el período, “golpear y negociar”, la máxima del vandorismo
(Schneider, 2005).
El éxito de la embestida del gobierno y el empresariado se substancia en la
introducción de nuevas cláusulas en los convenios laborales que se firmaron a partir
de 1960. Estas se referían básicamente a tres aspectos: nuevos esquemas de
racionalización e incentivación, eliminación de obstáculos específicos a la
productividad, principalmente en lo relacionado con movilidad de los trabajadores,
la flexibilidad y demarcación de las tareas y, por último, a la delimitación y
especificación de las prerrogativas de las comisiones internas. La implementación
concreta de estas normas generó un enfrentamiento sostenido con las organizaciones
de base, que seguían constituyendo, quizás todavía más que en la primer etapa, un
espacio central de la Resistencia Peronista. Una medida de este descontento es el pico
huelguístico que se produce en 1959 y cuyo conflicto emblemático es el del frigorífico
Lisandro de la Torre contra su pretendida privatización. Justamente, la derrota de
99
esta huelga que involucró a más de 9 mil obreros con el apoyo de varios gremios,
considerada por muchos “insurreccional”, representó también un símbolo del triunfo
de la alianza patronal-gobierno, plasmada en el recrudecimiento de las políticas
represivas. Durante aquellos años –en el contexto del triunfo de la Revolución
Cubana y la emergencia de grupos radicalizados en distintos países de
Latinoamérica- comenzó a tomar fuerza el concepto de “enemigo interno” que
justificó el ascenso de la represión sobre los trabajadores organizados y combativos;
el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) de 1960 es un claro ejemplo de
ello. Este avance represivo sacó de las fábricas a miles de militantes, a partir de lo
cual se produjo una importante caída en los niveles de movilización y confrontación
que resultó inversa, a su vez, al fortalecimiento de las jefaturas sindicales. De acuerdo
a lo que señalan algunas interpretaciones se conformó, entre las dirigencias y el
gobierno, un acuerdo basado en una lógica de intercambio y obtención de beneficios.
A cambio de ofrecer garantizar cierto control sobre las bases que allanara el camino a
la racionalización productiva, los dirigentes obtuvieron una reformulación general
de los convenios colectivos que apuntaba al reconocimiento formal de las funciones
del sindicalismo y además los fortalecía en términos institucionales y económicos en
tanto disponía la actualización de ciertos beneficios adicionales (maternidad,
antigüedad, etc.) que estaban congelados desde hacía varios años y que
recompusieron las golpeadas finanzas de los gremios.
El carácter crítico de la etapa para los trabajadores se confirma a través de
investigaciones que corroboran la intensificación de los ritmos de trabajo, el aumento
de la desocupación y el incremento de la productividad, evidenciado por el
diferencial entre el crecimiento del producto, que entre 1951 y 1965 fue de 5% anual,
y la evolución del empleo que, para el mismo tramo, fue de sólo 0,5% (Canitrot y
Sebess, 1974).47
Aún partiendo de un acuerdo sobre la idea de que en este período se observa,
por las razones que señalábamos, un claro retroceso de la posición de los
47 En una mirada de más largo plazo también se corrobora esta tendencia, según Feliz y Pérez, “En la etapa 1956-1973 los salarios reales subieron, pero sólo en 1,4% anual promedio, mientras la productividad lo hizo en un 2,4% anual. Este proceso resultó en un aumento en la tasa de explotación de 163%, cuyo nivel, sin embargo, no alcanzó a superar los guarismos del año 1943 (previos al peronismo)” (Feliz y Pérez, 2010: 90).
100
trabajadores, aparecen, como decíamos más arriba, diferentes interpretaciones en
cuánto a las consecuencias de este proceso en términos de militancia y movilización
obrera, es decir, en el diagnóstico acerca de en qué medida esta ofensiva sobre los
trabajadores y sus organizaciones de primer grado logró efectivamente su
aplacamiento. James postula una caracterización según la cual, a partir de la
renovación de los convenios colectivos entre 1959 y 1962 se produce un
avasallamiento represivo del capital y el escenario de las fábricas pasa a estar
enteramente bajo un riguroso dominio patronal. Prevalece, entonces, un derrota
signada por
(...) un proceso de desmoralización y aislamiento, es decir, el abandono de la militancia y la participación por parte de miles de activistas de nivel bajo y mediano, que habían sido el alma de la Resistencia posterior a 1955 y del renacimiento del sindicalismo peronista (James, 2006:166).
Desde este punto de vista, durante gran parte de la década del 60 las
comisiones internas vivieron una profunda crisis fundada en el abandono de la
militancia y la pasividad de las bases que se reflejó en
(...) una gradual si bien renuente aceptación, por muchos activistas de posición
media en la jerarquía sindical, de la esterilidad de una oposición continua e intransigente tanto al gobierno como al empleador. Después de la prolongada militancia del período 1956-59, las derrotas de 1959, asociadas a la represión y la crisis económica de los años siguientes, socavaron considerablemente la confianza y el temple de una capa de activistas que tenían un papel decisivo (James, 2006:168) .
En los últimos años, este análisis del período ha sido puesto en cuestión por
varias investigaciones. Quizás una de las más importantes sea la de Alejandro
Schneider (2005) que, a través de un relevamiento exhaustivo de las expresiones de la
conflictividad obrera en esta etapa, logra demostrar que a pesar del contexto de
derrota para la clase trabajadora en el comienzo del gobierno de Illia (1963-1966) tuvo
lugar una ola de protestas protagonizada por sectores de base, la mayor parte de las
cuales se realizó inorgánicamente a las representaciones oficiales y que derivaron,
muchas de ellas, en la implementación de una de las formas de acción directa más
radicalizadas: la toma de fábricas. Estas tomas, además, aparecen como un
antecedente importante de la instrumentación de esa forma de lucha, que luego se
101
generalizaría en la década siguiente. Además, en 1964 se produjeron importantes
conflictos que se sustentaron en la participación activa de los trabajadores. Como
reacción frente a las medidas de Illia orientadas a desgastar a la estructura sindical
peronista, la CGT llevó a cabo un plan de lucha en mayo de ese año que en su
jornada más significativa tuvo como resultado la toma de 800 establecimientos
fabriles en distintas zonas del Área Metropolitana, operativo que supuso la
organización conjunta de medio millón de trabajadores de distintos sindicatos. A lo
largo de todas las jornadas del Plan de Lucha –que se extendió hasta fines de junio-
fueron ocupados 11 mil establecimientos con la participación de casi 4 millones de
trabajadores. En este sentido, la serie de tomas del 63 y el Plan de Lucha del 64 ponen
de manifiesto que la organización obrera en los espacios de trabajo no había sido
completamente neutralizada o eliminada por la política represiva y la racionalización
productiva, sino que seguía constituyendo un resorte clave de la organización obrera
y del poder sindical. Aún más, el autor destaca en su análisis de este período, por un
lado, la radicalidad que habían adquirido las acciones directas de ocupación de
fábricas48 y por otro, el grado de autonomía con que se manejaron las bases en
relación a las dirigencias, señalando que los trabajadores en los establecimientos se
organizaron con una espontaneidad que tendió a desbordar permanentemente las
consignas y directivas de las conducciones (Schneider, 2005).
En función de estas apreciaciones, el autor discute entonces la idea del repliegue
planteada por James, sosteniendo que las manifestaciones reivindicativas
continuaron con mucha potencia aunque bajo un panorama defensivo y que las
organizaciones de base mantuvieron su iniciativa política pese a la represión y al
contexto industrial recesivo que marcó esos años49.
Al mismo tiempo, los delegados y las comisiones internas fueron, en esta
coyuntura, imprescindibles para las propias cúpulas, porque constituyeron el núcleo
duro de la fuerza que necesitaban para enfrentar los embates de Illia sobre la 48 Al respecto, cita un reportaje a Avelino Fernández en el que el dirigente, refiriéndose a las tomas de fábrica en aquellos años, dice: “La toma de fábricas fue la medida más extrema que pudimos tomar. Después de eso, ya no nos quedaba nada por hacer, porque de seguir adelante, lo único que no faltaba, prácticamente, era cuestionar el poder” (Calello y Parcero, 1984: 83), citado en Schneider (2005:221) 49 Otros estudios acerca del período confirman esta interpretación, como por ejemplo la investigación de Ghigliani sobre los trabajadores gráficos (Ghigliani, 2008).
102
estructura sindical y el poder de los líderes peronistas. En ese aspecto, el Plan de
Lucha del 64 fue uno de los momentos de mayor confluencia entre dirigencias y
bases, aunque cuando el contexto político de hostigamiento a los líderes se modificó
y la situación económica fue recomponiéndose, esa confluencia de hecho se volvió
cada vez más inusual.
A mediados de la década del 60 se observa un recomposición de la condiciones
económicas fundamentalmente a partir del crecimiento del empleo en el sector
industrial, asociado a la profundización de la industrialización sustitutiva y la
superación de las restricciones externas. En este cuadro de ascenso de los
indicadores, disminuye la presión sobre los trabajadores por el descenso de la
desocupación al tiempo que se desacelera la productividad en la mayoría de las
ramas más dinámicas de la industria (Canitrot y Sebess, 1974). Este último dato
parecería dar cuenta de un recupero y fortalecimiento de la organización de los
trabajadores industriales en este marco de mejoramiento de las condiciones
económicas, a partir de un mayor control sobre los ritmos de producción y en nivel
de esfuerzo en el trabajo.
Esta creciente posición de fuerza de la clase trabajadora se irá traduciendo a lo
largo de toda la década en su progresiva incidencia en el PBI (de 39 puntos en 1964 a
47 puntos en 1971) y se vincula fuertemente tanto al lugar clave de los trabajadores
industriales como mano de obra y consumidores sostén de un mercado interno clave
para el modelo, como a que este lugar estratégico fue de algún modo plafón para el
fortalecimiento de la movilización y la radicalización de porciones muy importantes
de los trabajadores, muchas veces liderados por los sectores más favorecidos, la
denominada “aristocracia obrera” (Jelin, 1975; Basualdo 2008). Justamente, es esta
articulación la que va dando lugar a la conformación de distintos movimientos de
oposición dentro de las plantas fabriles -y, posteriormente, al interior de los
sindicatos- en paralelo a la política “integracionista” de las dirigencias sindicales
nacionales, que irá configurando lo que luego se denominaría sindicalismo
antiburocrático, de liberación o independiente.
103
La Revolución Argentina. Crisis del sindicalismo y condiciones de emergencia de la corriente
sindical antiburocrática.
El vandorismo tiene su discurso del método, que puede condensarse en una frase: El que molesta en la fábrica, molesta a la UOM; y el que molesta a la UOM, molesta en la fábrica.
Rodolfo Walsh, ¿Quién mató a Rosendo?
Aunque la relación entre los líderes sindicales y el gobierno de Juan Carlos
Onganía (1966-1970, seguido por Rodolfo Levingston entre 1970 y 1971 y Alejandro
Lanusse, de 1971 a 1973) había comenzado con un tono favorable a la negociación,
rápidamente, a partir de las implicancias concretas del proyecto económico
impulsado por Krieger Vasena, las disputas en torno al rol que debían cumplir los
sindicatos y el recrudecimiento de la represión, esta relación entró fuertemente en
crisis, dando lugar a un resquebrajamiento en la composición del movimiento
sindical.
En los primeros años del onganiato, los diversos sectores de la burguesía se
mostraron cohesionados y fuertemente aliados a un gobierno que contaba, además,
con un fuerte respaldo al interior de las Fuerzas Armadas. Luego del fracaso del Plan
de Lucha de 1967 –en contra de las políticas de modernización y racionalización
económica- que desencadenó una escalada represiva por parte de gobierno que
incluyó despidos, la pérdida de la personería gremial de varios gremios y la
suspensión de las negociaciones colectivas por dos años- la crisis del movimiento
sindical se hizo ineludible (Cordone, 1999). Como plantea Torre, la derrota marcó “el
colapso de la política consistente en golpear primero para negociar después, frente a
un gobierno capaz de absorber los golpes y de ningún modo dispuesto a la
negociación” (Torre, 2004: 22) y decantó necesariamente en una grave crisis de
liderazgo en los espacios sindicales. El régimen colocaba a la cúpula sindical en la
disyuntiva entre resistir a la política gubernamental y poner en riesgo su propia
supervivencia institucional o retraerse en la pasividad, exponiéndose a perder
crédito entre sus afiliados, fuertemente perjudicados por la política oficial.
La fragmentación entre las diferentes corrientes al interior del movimiento dio
lugar a tendencias políticas disímiles: por un lado, la mayoría de los dirigentes
obreros se inclinó por una táctica de repliegue que los confinó a la pasividad; por
104
otra parte, se conformó un núcleo participacionista que optó por apoyar al gobierno,
esperando obtener a cambio ciertos favores y la supervivencia de sus organizaciones.
El grueso de la tradición vandorista dio cuerpo a la fracción dialoguista, que no
renunciaba a dialogar con el gobierno pero que no convalidaba su política, a la vez
que rehusaba movilizar los trabajadores en su contra. Finalmente, empieza a
fortalecerse también un sector fuertemente combativo integrado por sectores
provenientes de identidades heterogéneas como el peronismo, el marxismo, el
cristianismo de izquierda, etc. que proponía una política de enfrentamiento radical al
régimen y que encontró su mayor caudal de apoyo en las zonas industrializadas del
interior del país. El contexto de la crisis del vínculo entre la dirigencia sindical con la
dictadura militar, los cambios estructurales en el cuadro macroeconómico que
fortalecían la posición de fuerza de los trabajadores y el incremento de la represión
operaron favoreciendo la aceleración de estas corrientes “combativas” o
“independientes” y su capacidad de incidencia a nivel de los establecimientos, que se
articuló, a su vez con otros procesos de organización en expansión, como el del
movimiento estudiantil o el tercermundismo católico (Basualdo, 2008).
Un momento clave en la reconfiguración del movimiento sindical en aquellos
años lo marcó la escisión de la CGT en el marco del Congreso Normalizador “Amado
Olmos” de marzo de 1968. En este encuentro, el vandorismo se niega a reconocer a
los representantes de los gremios intervenidos y se retira del Congreso, que queda
entonces en manos de los sectores combativos y sus aliados, que eligen un Consejo
Directivo de sesgo fuertemente opositor, encabezado por Raimundo Ongaro, de la
Federación Gráfica -vinculado a la corriente de la izquierda cristiana- e integrado por
representantes de UPCN, La Fraternidad, Municipales de Capital Federal, FOETRA,
FOTIA, navales y Unión Ferroviaria. Esta nueva dirección de la Central promueve la
decisión política de construir una CGT única, libre e independiente de sectores
extraños a los trabajadores, que no renuncie a su autodeterminación, enfrentada
radicalmente con los sectores tradicionales de la dirigencia con los que confronta
abiertamente desde sus primeras declaraciones:
Todos los poderosos se van a unir, todos los que son poderosos o cómplices de los poderosos. Nosotros hemos dicho que preferimos honra sin sindicatos que sindicatos
105
sin honra y mañana nos pueden intervenir. No tenemos aquí ninguna prebenda personal que defender, para defender a nuestros compañeros no hace falta ni el sillón ni el edificio. Lo hacemos porque lo llevamos en la sangre desde que hemos nacido (Ongaro, 1970: 30).
El vandorismo no reconoce a la nueva conducción y emite un documento en
donde postula que el gobierno “debe ser el vértice del entendimiento y el ejecutor de
un mandato que puede ser histórico para el futuro argentino” y convoca a un nuevo
Congreso que elige a Vicente Roqué (del gremio de molineros) como titular del
nuevo secretariado. Así, se plantea la coexistencia –hasta julio de 1970- de dos
centrales paralelas: la denominada CGT de los Argentinos, con sede en el sindicato
de los gráficos y la CGT de Azopardo, ya que el vandorismo retiene el local y los
fondos, a pesar de haberse retirado en minoría del Congreso Normalizador. Esta
ruptura se materializó en dos agrupamientos concretos, con prácticas y concepciones
político-ideológicas acerca del sindicalismo substancialmente distintas, que
decantaron en estrategias de acumulación política antagónicas frente al régimen
dictatorial.
La CGTA mantuvo una línea de fuerte confrontación al gobierno militar con
una apelación constante a la organización y movilización de las bases, junto con un
trabajo de acercamiento a las delegaciones regionales de la CGT y de alianzas con los
sectores políticos opositores. El objetivo político de fondo estaba centrado en la
construcción de un frente opositor a nivel nacional cuyo nucleamiento base fuera la
central. Discursivamente, las principales reivindicaciones se relacionaban con la
situación de las regiones deprimidas del interior del país y los sectores urbanos
empobrecidos, apelando menos a los sectores obreros de las ramas más dinámicas de
la producción que a las fracciones de trabajadores más desfavorecidas por el proceso
de desarrollo desigual. Esta orientación se condice con las características del armado
político de la CGTA que revelaba mayor incidencia en determinadas zonas del
interior del país sin lograr consolidar adhesiones masivas en los aglomerados
urbanos del Gran Buenos Aires, núcleo duro de concentración del poder de las
grandes organizaciones sindicales.
En el otro extremo del arco ideológico, la estrategia vandorista se definió por un
doble juego en el que se apostaba al enfrentamiento con el equipo económico del
106
gobierno, a la vez que se intentaba establecer canales de negociación con el sector
político. Al interior del movimiento sindical, el esfuerzo sistemático estará puesto en
la recuperación de la mayor cantidad de organizaciones, tratando de debilitar así a la
CGTA, para lo cual se pusieron en práctica todo tipo de recursos, fundamentalmente
la intervención de seccionales y la persecución a los activistas y dirigentes opositores.
Esta línea política se vio fortalecida a partir del impulso que el propio Juan Perón
decide darle a mediados del 68 a la reunificación del sindicalismo peronista en el
seno de las “62 organizaciones”, hegemonizadas por el vandorismo.
El “cordobazo”, en mayo del 69, fue el levantamiento popular, obrero-
estudiantil más trascendente -por su nivel de organización y radicalidad- de una
serie de acontecimientos que fueron teniendo lugar en los grandes centros urbanos
del país y que constituyeron hitos para la consolidación de las corrientes sindicales
“antiburocráticas”.
En un clima de creciente agitación social, que ponía seriamente en cuestión la
viabilidad de la política económica del gobierno y su propia sustentabilidad en el
poder, el asesinato de Vandor el 30 de junio de 1969, a un mes del Cordobazo,
terminará de definir dramáticamente esta disputa al interior del campo sindical. El
gobierno declara el estado de sitio e interviene los principales sindicatos que aún
militaban en la CGTA, encarcelando a numerosos dirigentes, entre ellos al propio
Secretario General, Ongaro. Esta coyuntura determina prácticamente la disolución de
esta experiencia de construcción de una central combativa, fundada en prácticas y
concepciones alternativas a las de la tradicional “burocracia”, que a pesar de su
acotada existencia tuvo una trascendencia política notable y cumplió un rol muy
importante en la composición de vínculos entre las diferentes corrientes y
organizaciones sindicales enfrentadas a las conducciones.
Por su parte, la CGT Azopardo es intervenida, el gobierno designa un
“delegado normalizador” (V. Suárez) y al poco tiempo se constituye una Comisión
Reorganizadora y Normalizadora integrada por la fracción vandorista, los no
alineados y los participacionistas. En enero de 1970, las “62” formalmente unificadas
retiran su apoyo a la Comisión y deciden la expulsión de los representantes de ocho
gremios enrolados en el participacionismo por operar en el sentido contrario a las
107
instrucciones políticas de Perón que planteaban el enfrentamiento al gobierno. En
julio finalmente se concreta la “normalización” de la CGT, bajo la conducción del
metalúrgico José Rucci, cuyo accionar político tendrá escasa incidencia en el estado
de creciente movilización social, principalmente en el interior del país.
La mayoría de los autores que analizan la problemática en el período (Torre
2004, James 2006, Duval, 1988, Basualdo, 2008, Balvé, 2005; Brenann, 1994 y Gordillo,
1991) coinciden en señalar el tramo desde el Cordobazo hasta las elecciones de 1973
como un momento de claro ascenso de la militancia de los trabajadores a nivel de
base. La influencia del ciclo de levantamientos iniciado con el cordobazo y el
rosariazo promovió un crecimiento tanto en términos de extensión como de
radicalidad de las luchas obreras que multiplicó el activismo en los espacios de
trabajo. En el marco general de intensa politización y movilización social
antigubernamental, la protesta obrera asumió un papel clave en la avanzada de los
distintos grupos sociales que buscaban recuperar las posiciones pérdidas en la puja
redistributiva, como así también reconquistar espacios de participación política
negados por el gobierno de facto. Así, la represión de la Revolución Argentina
terminó por alentar acciones cada vez más radicales de las organizaciones de base,
que marcaron el surgimiento de muchos agrupamientos combativos que luego
lograrían imponerse en elecciones de los sindicatos locales y que en algunos casos,
además se vincularían las organizaciones político-militares también en plena
expansión en esa coyuntura.
A partir de 1969 parece agudizarse, en este cuadro, la división vertical
(Fernández, 1988) al interior de las organizaciones sindicales, generándose, en vastos
sectores, un creciente distanciamiento político entre las bases y los dirigentes de
cúpula que dará lugar a ciertas circunstancias de autonomización de las
organizaciones de base, en un contexto en donde parece que se profundiza el viraje
del centro preponderante de la conflictividad y la negociación sindical, trasladándose
–como sostiene Duval (1988)- de los despachos oficiales y la gerencia de las empresas
a los galpones fabriles y las calles.
Algunos análisis señalan que la expansión e intensificación de las protestas
obreras a partir de 1969 se relaciona fuertemente con la incidencia de ciertos factores
108
estructurales que venían deteriorando progresivamente el poder de las cúpulas,
propiciando el surgimiento de corrientes opositoras al interior de las distintas
organizaciones gremiales. El epicentro de estas fuerzas emergentes residía en las
empresas establecidas bajo el gobierno de Frondizi, especialmente aquellas dedicadas
a la producción automotor, siderurgia y petroquímica, concentradas
mayoritariamente en Córdoba, Gran Buenos Aires y el cinturón industrial del Paraná
desde el sur de Rosario. El factor estructural en el que se hace hincapié es la
modificación normativa que dio lugar al establecimiento de sindicatos por empresa,
instrumentada con el objetivo de debilitar los liderazgos sindicales. Desde este punto
de vista, el desplazamiento de las negociaciones sobre salarios y condiciones de
trabajo del nivel nacional al de empresa promovió la reactivación de las seccionales y
sindicatos locales y fortaleció progresivamente la iniciativa política y la capacidad de
presión de las bases tanto sobre las patronales como sobre las conducciones
nacionales. En un contexto de aplicación de una política económica contraria al
interés de los trabajadores, el alcance local de los sindicatos por empresa favoreció el
movimiento de oposición de las bases, en la medida en que resultaba mucho más
posible enfrentar a una dirigencia gremial reducida a una sola companía que
disputarle el liderazgo a los grandes aparatos de las jerarquías nacionales de
sindicatos como la UOM o SMATA. Las comisiones inorgánicas a la estructura
contaban además –en algunos casos como SMATA y Luz y Fuerza, de estructura
federativa- con disposiciones del derecho laboral que les habilitaban el control de sus
fondos financieros y una autonomía organizativa considerable. En función de estas
observaciones, no resulta extraño que, luego de las importantísimas consecuencias
del ciclo de conflictividad marcado por el Cordobazo (desplazamiento de Onganía y
Krieger Vasena) se haya dispuesto (a través del decreto 2.477/70) anular las
principales innovaciones normativas en relación a al estructura sindical, volviendo a
los términos generales de la ley de Frondizi de 1958.
Torre, adhiriendo en cierta medida al diagnóstico de James acerca de la
decadencia de la representación de base en la mayor parte de la década del 60, añade
otro elemento para comprender el modo de resurgimiento del conflicto y las
implicancias en cuanto al rol de las comisiones internas. Según el autor, el
109
debilitamiento del poder de los delegados a lo largo de aproximadamente diez años -
fundamentalmente en manos de los sectores más burocratizados- provocó una suerte
de anquilosamiento de estas organizaciones que hizo que no estuvieran en
condiciones de canalizar el resurgimiento de la iniciativa obrera, como consecuencia
del acentuado deterioro de los mecanismos para dirimir los conflictos en el lugar de
trabajo y se vieran desbordadas por la radicalización de las bases. Carecieron, desde
su punto de vista, de la capacidad de reacomodarse a una coyuntura en la que el
grado de movilización superaba la orientación clientelística que había caracterizado
su accionar en los últimos años.
La militancia sindical que dio vida a este movimiento opositor constituyó su
identidad política a partir de la discusión en torno al grado de “burocratización” de
los sindicatos y los niveles de representatividad y democracia interno, definiéndose
básicamente por su carácter antiburocrático, en oposición a los modelos existentes de
dirigencia sindical y a la estructura de organización y gobierno interno de los
sindicatos.
La existencia de delegados “combativos” en los lugares de trabajo, que debían
confrontar simultáneamente con la patronal, las dirigencias sindicales y muchas
veces con el propio gobierno, representaba un reto para las líneas mayoritarias del
sindicalismo nacional que pregonaban una estrategia más bien conciliatoria y para
los empresarios porque promovían la injerencia obrera en el control de la
producción. Además, en muchos casos, su ya mencionada confluencia con
organizaciones político-militares radicalizadas las convertía en una clara amenaza en
un sentido más integral, política y socialmente. A partir de este panorama se explica,
entonces, la agresividad de las políticas para frenar el ascenso o desmantelar las ya
consolidadas corrientes independientes opositoras.
En este contexto de intensa politización, las fábricas se transformaron, entonces,
en uno de los escenarios privilegiados de los conflictos sociales en el que se dirimían
las grandes discusiones políticas e ideológicas que atravesaban al movimiento obrero
en aquellos años y que encontraban a las distintas versiones de peronismo y la
izquierda como principales protagonistas.
110
La convergencia de estas movilizaciones obreras con los núcleos políticos de
izquierda fue importante pero no inmediata ni decisiva. Por un lado, la propia
dinámica de los conflictos y la organización daba lugar al surgimiento de activistas y
dirigentes de base, fogueados políticamente en el enfrentamiento con las patronales y
el sindicato, que una vez establecidos intentaban algún tipo de inserción político-
partidaria que le brindara una identificación política más amplia. A su vez, los
grupos de izquierda cumplieron un rol de agitación propagandística clave, llamando
la atención de la opinión pública en torno a estos procesos e impulsando al mismo
tiempo la proliferación de nuevas agrupaciones de base al interior de las empresas.
No se trataba de una vinculación orgánica y es justamente esta característica la que
algunos autores señalan como la debilidad estructural del proyecto político del
clasismo. Es evidente que las reivindicaciones más profundas y el programa político
anticapitalista que promovían los dirigentes acerca de los fines últimos del
movimiento antiburocrático no era necesariamente compartido por las bases.
Probablemente para el común de los trabajadores el mayor incentivo para participar
de la nueva organización no estaba vinculado a la construcción de un sindicalismo de
liberación como instrumento para alcanzar una sociedad socialista, sino más bien
estaba centrado en la combatividad de las nuevas agrupaciones y en la honestidad de
los dirigentes, que se traducían en significativos cambios concretos en sus
condiciones de vida. Gregorio Flores, ex dirigente de SITRAC, expresa claramente
este rasgo de esa construcción política:
No quiero decir que los obreros de Fiat siguieran a sus dirigentes ideológicamente; no, lo que sí puedo decir es que nos aceptaban como dirección aún sabiendo que éramos de izquierda, pero su adhesión era más fuerte a nuestra honestidad, a nuestra conducta. Había en los trabajadores una confianza en la dirección ganada por nuestra probada fidelidad (Flores, 1994).
Por otro lado, desde la tradición peronista, un elemento que puede señalarse
como una gran influencia en la conformación de estas experiencias es la herencia
política y simbólica de la etapa de la resistencia peronista. En este punto, es posible
rastrear la injerencia de esa tradición de lucha, nutrida de una fuerte radicalización
de la confrontación entre clases, en la base de los movimientos de oposición a la
111
burocracia verticalista. Frente al avasallamiento de los derechos de organización y
expresión del movimiento obrero en ese período, el proceso de resistencia redundó
en una reafirmación de los vínculos de solidaridad entre los trabajadores y de su
capacidad para enfrentar una situación político-social hostil, lo cual implicó, de
alguna manera, cierta reivindicación de la autonomía de la clase trabajadora que
acompañada –en alguna medida contradictoriamente- por los clásicos preceptos de la
mística peronista, constituyó un importante acervo en cuanto a formación de jóvenes
dirigentes, experiencia de organización, acción directa y politización de las bases y
los espacios de trabajo.
Dos casos emblemáticos de sindicalismo “antiburocrático”: SITRAC-SITRAM y Luz y
Fuerza- Córdoba
Para que dos mil quinientos trabajadores tuviéramos la posibilidad de expulsar a la dirigencia del sindicato, debimos recurrir a la toma de fábrica, con toma de rehenes y rodear la fábrica con combustibles.
Gregorio Flores, SITRAC-SITRAM. Del Cordobazo al clasismo.
En una primera etapa, entre 1969 y 1973, el grueso de la conflictividad se
concentró en el interior del país, específicamente en Santa Fe y Córdoba. Los
establecimientos fabriles del Gran Buenos Aires se mantuvieron al margen en este
primer período. En la clave de análisis que venimos planteando, proponemos repasar
a grandes rasgos algunos casos paradigmáticos del sindicalismo “antiburocrático”,
enfocando principalmente las características generales de la organización interna de
estos sindicatos, sobre todo en lo que refiere a la relación establecida entre las bases
representadas y los dirigentes y su inserción en el aparato sindical local y nacional.
Los sectores productivos más dinámicos de las provincias de Córdoba y Santa
Fe fueron el epicentro de la conformación de estas experiencias de organización
sindical alternativa. En el caso de Santa Fe, el proceso más representativo es el que
tuvo lugar en la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM),
en donde logró constituirse una dirigencia opositora a la poderosa conducción
nacional, a partir de lo que se produjeron fuertes disputas entre 1969 y 1975, tanto
con el oficialismo del sindicato como con las patronales, que eventualmente operaban
112
como aliados estratégicos frente a los protestas de la organizaciones de base que
sobrepasaban a las dirigencias (Santella y Andujar, 2007). Indudablemente, tanto en
este caso como en lo que refiere a Córdoba –provincia a la que pertenecen los dos
casos elegidos- estos movimientos se vieron fuertemente influenciados e impulsados,
como mencionábamos antes, por las resonancias del Cordobazo que, en tanto
expresión que logró aglutinar a las fuerzas de oposición en protesta activa, funcionó
revitalizando las tendencias hacia la radicalización. Como sostiene Jelin (1975), el
Cordobazo, como movilización en la que predominó claramente la acción directa
como método, fue el punto de partida de un proceso de elaboración ideológica
orientado a la búsqueda de un proyecto social global que pudiera canalizar el
potencial disruptivo que se había manifestado. Retomando a Delich (1971), la autora
postula que la movilización popular explosiva se convirtió en una movilización
permanente que requería creatividad organizativa para canalizarla (Jelin, 1975: 106). El tipo
de estructura y las relaciones internas que se dieron los sindicatos de automotores
(Fiat) y energía (Luz y Fuerza) constituyen claros ejemplos de esta innovación
fundada en un cuestionamiento substancial a ciertos esquemas de poder
establecidos.
En lo que refiere a la estructura organizativa interna, varios autores –como Jelin
(1975) o Gordillo (1991) - destacan como un elemento clave para la comprensión de
las posibilidades de surgimiento de este tipo de organizaciones la descentralización, el
alto grado de autonomía con respecto a los organismos centrales que registraban en
su tradición institucional y que se vio fuertemente potenciado por el tipo de
construcción que promovía el sindicalismo disidente.
En el caso de Luz y Fuerza, enmarcada en una Federación -a diferencia de lo
que caracterizaba a los grandes sindicatos constituidos institucionalmente como
uniones (la UOM, por ejemplo)- la filial de Córdoba constituía una asociación de
primer grado afiliada a otra de segundo, la Federación Argentina de Trabajadores de
Luz y Fuerza (FATLYF) y también a la CGT. Esta conformación organizativa le
otorgaba un gran margen de autonomía en determinados niveles, por ejemplo en el
manejo de las cuotas de los afiliados, ya que la instancia central sólo disponía una
cuota fija que el sindicato debía pagar, pero no tenía competencia en lo referido a la
113
administración de fondos. La seccional tampoco estaba obligada a consensuar con la
Federación las medidas de fuerza decididas, sólo era responsable de comunicarlas y
en caso de disponerse una intervención -uno de los recursos coercitivos más usados
por las direcciones contra la oposición- el gremio dejaba de obtener ciertos beneficios
sociales pero no se afectaba, en términos generales, el funcionamiento habitual del
sindicato.
El modelo organizativo de los trabajadores de Fiat tiene características bien
distintas. En principio surge por una disputa gremial irresuelta y en función de una
maniobra para desalentar las posibilidades de la intervención sindical. En 1960
cuando Fiat pone en marcha la producción automotriz, el SMATA (Sindicato de
Mecánicos y afines del Transporte Automotor) solicitó la representación sindical del
sector, pero la empresa impulsó la creación de sindicatos por planta, apoyándose en
la ya mencionada política estatal al respecto y en alianza con activistas antiperonistas
y opuestos a la conducción del sindicato. Esta disposición dio lugar a la creación de
cuatro sindicatos: SITRAC (Sindicato de Trabajadores de Fiat Concord), SITRAM
(Sindicato de Trabajadores de Fiat Materfer), SITRAGMD (Sindicato de Trabajadores
de Grandes Motores Diésel) y SITRAFIC (Sindicato de Trabajadores de Fiat Caseros).
Si bien se rigieron bajo el convenio de la UOM, estos sindicatos obtuvieron su
personería jurídica en el año 1964. Esta configuración fragmentaria dio lugar a una
situación ambivalente: por un lado, el sindicato por planta, pensado para obturar las
posibilidades de organización y acción colectivas sirvió indirectamente para reforzar
la autonomía de estas organizaciones con respecto a la burocracia de los niveles
centrales y creó ciertas condiciones para la práctica gremial que, tiempo después, en
una coyuntura política clave, facilitaría el afianzamiento de posiciones más radicales.
En contraste, la dinámica de concentrar excesivamente el trabajo político en las
condiciones puntuales de la fábrica generó cierto aislamiento de la lucha sindical de
mayor alcance, desalentando su participación en la mayoría de las acciones de
protesta de la década, incluyendo el Cordobazo, del que no participaron de forma
orgánica. En este punto, la estructura descentralizada parecería tener un doble filo,
habilitando en cierto modo el surgimiento de organizaciones más representativas de
las realidades de los espacios de trabajo y con mayor margen de maniobra, pero
114
corriendo el riesgo, al mismo tiempo, de que la autonomía se transforme –como
advertía Carri (1967)- en sinónimo de atomización del movimiento sindical.
Deteniéndonos en el primer aspecto, es posible decir que a la vez que
modificaba substancialmente el modo de integración en la estructura sindical, el alto
margen de autonomía en sus procedimientos y deliberaciones permitió un tipo de
vinculación distinta entre dirigentes y asociados, dando lugar a una comunicación
más fluida y a un mayor nivel de participación en las instancias de decisión del
sindicato. En ambos casos, la organización se dio canales operativos para la
participación de las bases.
En Luz y Fuerza, la Comisión Directiva promovía activamente una alta
implicación de los afiliados en la vida interna del gremio, fundamentalmente a través
de la jerarquización del espacio de la asamblea para la discusión de los convenios,
llamados a huelgas y demás asuntos gremiales. Esta dinámica hizo posible alcanzar
la unidad en el pluralismo; en el contexto de una mayoría de trabajadores peronistas
igualmente se elegían dirigentes que no necesariamente respondían a esa línea
política pero que tenían un gran nivel de representatividad entre las bases y se
demostraban capaces de aglutinar a los diferentes sectores en un marco de
participación activa. Esta lógica –además de su obvia condición de cuadro político
excepcional- explica la permanencia de Agustín Tosco en la conducción de la
seccional y la notable disciplina sindical de las bases, sustentada principalmente en la
participación y en la confianza en los líderes, que se traducía además, en la
concurrencia masiva en las elecciones y en el contundente apoyo que se manifestaba
en éstas. El grado de afiliación se mantuvo en niveles extraordinariamente amplios
en el período, alcanzando en 1970 el 98%, en el marco de un sindicato de alrededor
de 3.000 afiliados, que contaba con un delegado cada veinte trabajadores (Brennan,
1994). Por otra parte, los niveles jerárquicos entre la conducción y las bases eran
escasos, esquema que se veía consolidado por la ausencia de cargos pagos y la
exigencia de que todos los dirigentes, incluyendo a Tosco, conservaran sus puestos
de trabajo y cumplieran la jornada completa.
En los sindicatos de planta de Fiat, el hecho de que el trabajo gremial estuviera
acotado exclusivamente a la empresa permitía agilizar los mecanismos de
115
participación de los trabajadores, fundamentalmente a través del intercambio
cotidiano con los representantes de la comisión interna, que compartían la
experiencia diaria con los trabajadores. La asamblea general y de delegados también
era postulada como la instancia primordial y excluyente de decisión, considerada
además como la fuente de legitimidad por excelencia del accionar de la comisión
interna.
Las principales reivindicaciones en torno a las cuales se organizaron las luchas
de estos sindicatos se vincularon -además de la disputa salarial- con la resistencia a
las ya mencionadas políticas de racionalización de la producción, que tuvo un tinte
particularmente ofensivo en los sectores automotriz y metalúrgico de Córdoba.
Conjuntamente, la disputa intrasindical abría otro frente de batalla muy
problemático para estas construcciones. En el caso de SITRAC-SITRAM, buena parte
de la lucha de estos militantes y activistas estuvo orientada –sobre todo en los
comienzos- a la reapropiación del instrumento sindical, en contra de las maniobras
de los dirigentes, que aliados estratégicamente con la empresa, pusieron en práctica
todo tipo de recursos (traslados y despidos de activistas, manipulación electoral, etc.)
para sofocar el triunfo de la corriente opositora. En Luz y Fuerza, los primeros
enfrentamientos importantes se produjeron a partir de que, ya desde el inicio del
gobierno de Onganía, el sindicato de Córdoba manifestó una fuerte oposición a la
política oficial, precisamente en una coyuntura en la cual algunos dirigentes de la
Federación habían iniciado una etapa de acercamiento al gobierno. Estas diferencias
se profundizaron exponencialmente a partir del Congreso Normalizador del 68, en el
que la filial Córdoba, en oposición a la postura de la FATLYF, impulsa la
conformación de la CGTA y se convierte en uno de sus principales bastiones en el
interior del país. En respuesta, el plenario de Secretarios Generales de la Federación
dispuso, en noviembre de ese mismo año, la desafiliación de la regional de Córdoba,
junto con San Nicolás y Pergamino. Esta medida terminó de orientar la proyección de
esta organización por fuera de la estructura nacional.
116
“Las fábricas en estado de rebeldía”. De la primavera camporista al terror.
Desde las elecciones de marzo de 1973 en adelante, naturalmente se abre una
nueva etapa signada por la vuelta a la democracia y el regreso de Perón luego de 18
años de exilio. Especialmente durante la corta presidencia de Cámpora y los
primeros meses del gobierno de Perón, la expectativa por el retorno del gobierno
popular y el clima político de recuperación de libertades produjo un ascenso en la
organización y la actividad de los trabajadores de base. Sin embargo, conforme
avance este tercer gobierno peronista se irá produciendo un viraje hacia el
apuntalamiento de la estructura centralizada y el poder de los líderes. El asesinato
del Secretario General de la CGT, José Rucci, días después de la elección presidencial
que consagró a Juan Perón con el 62% de los votos, estrechó fuertemente la alianza de
éste con la dirigencia sindical tradicional, a la que definió en esos días como “la
columna vertebral del peronismo”. Esta decisión política se cristalizó
institucionalmente a través de la aprobación –en noviembre de 1973- de una nueva
Ley de Asociaciones Profesionales que fortalecía el poder de las dirigencias,
intensificando el verticalismo. Concretamente, disponía la extensión de los mandatos
(de dos a cuatro años), reducía el número de asambleas obligatorias (de una por año
a una cada dos años) y facultaba a las organizaciones de nivel superior para
intervenir en las filiales y proceder a la revocación de los mandatos de los delegados.
Los sectores dirigentes más tradicionales y burocratizados se valieron de los poderes
conferidos por la ley y comenzaron una fuerte ofensiva contra la oposición clasista,
apelando a la persecución y la represión contra el gremialismo disidente.
Al mismo tiempo, la recuperación de la institucionalidad por parte del
peronismo a través de la figura del propio Juan Perón puso de manifiesto las
limitaciones políticas estructurales del sindicalismo disidente. Siguiendo los planteos
de James y Gordillo, puede decirse que la disociación entre el plano de la lucha
sindical y la lealtad política al peronismo -mayoritaria entre las bases- que había
operado hasta 1973, comienza a tornarse una contradicción insalvable. La
identificación con el peronismo potenció la combatividad de las bases en el marco de
una “cultura de la resistencia” que favoreció la radicalización de los discursos y las
117
prácticas como recursos para conseguir el regreso de Perón. Una vez retornado el
peronismo al gobierno esa beligerancia tendió a vaciarse de legitimidad; en cierta
forma resultaba un contrasentido luchar contra el Estado peronista por cuya
recuperación el movimiento obrero había peleado desde 1955.
A partir de 1974, ese cambio en la correlación de fuerzas se profundiza, el poder
de las cúpulas se incrementa y paralelamente la política represiva hacia los
trabajadores y militantes de base recrudece, fundamentalmente a partir del inicio de
las operaciones de la Triple A. En el comienzo, el centro de la política represiva se
ubicó fundamentalmente en la provincia de Córdoba, territorio emblemático de los
movimientos combativos. Los líderes militantes del SMATA y Luz y Fuerza de
Córdoba fueron destituidos legalmente de sus cargos y seguidamente puestos fuera
de la ley. En el caso de los sindicatos de Fiat, esta coyuntura termina de anular las
posibilidades de la construcción clasista, que ya había recibido su gran golpe
represivo en octubre de 1971, cuando SITRAC y SITRAM fueron intervenidos a
través de un despliegue descomunal de las fuerzas de seguridad, que implicó la
movilización del Estado Mayor del Ejército, utilizando tanques y tropas. Sus
principales representantes fueron encarcelados o se vieron obligados a permanecer
en la clandestinidad. En 1975, la ola represiva se expandió fuertemente a otros focos
de protesta, como el cordón industrial de Santa Fe, especialmente en las fábricas
metalúrgicas de Villa Constitución.
A pesar de la ofensiva cada vez más implacable sobre las organizaciones
obreras, la efervescencia previa de la activación y la movilización de los trabajadores
no pudo ser completamente frenada y se llevaron adelante grandes protestas que
involucraron a miles de trabajadores en sus establecimientos de trabajo. Quizás los
episodios más resonantes fueron las luchas masivas contra la política económica
representada por Celestino Rodrigo a mediados de 1975. Esta resistencia dio lugar a
una ola de rebeliones dentro de las fábricas, que por primera vez involucró también
al cinturón industrial del Gran Buenos Aires. En contraposición al intento oficial de
imponer un clima de consenso y negociación en el plano político, la reivindicación de
todos los reclamos postergados hasta entonces desencadenó una notable
intensificación del conflicto laboral a partir de que “los trabajadores encontraron mil
118
maneras de trasladar la victoria política en las urnas a ventajas propias en el lugar de
trabajo” (James, 2006: 323).
Las protestas que encabezaron estos sectores comenzaron por iniciativa de las
comisiones conformadas por los propios trabajadores en las fábricas, disputándole la
representación de base a la línea política de los liderazgos sindicales nacionales. La
asamblea general funcionó como una estructura sindical paralela que concentraba las
funciones de discusión, formulación de las reivindicaciones y decisión acerca de las
medidas de fuerza a adoptar. En este marco, predominó la puesta en práctica de
diversas formas de acción directa, como los paros activos, las ocupaciones de planta
y la toma de rehenes, que dieron cuenta de cierto colapso de los mecanismos
institucionalizados de negociación.
La agudización de los conflictos también encuentra su razón de ser en la
acumulación del descontento que se había producido en los años de repliegue de la
confrontación sindical; es en la irrupción explosiva de este malestar indefinido y
profundo donde sitúa Torre la explicación acerca de
(...) la facilidad con la que los trabajadores pasaban de reivindicar en el plano de las condiciones de trabajo a cuestionar las relaciones de autoridad en las empresas (...) No forzaríamos la realidad si afirmáramos que las fábricas vivieron durante esos años en estado de rebeldía” (2004: 73)
continúa diciendo el autor, enfatizando hasta qué punto las luchas de los
trabajadores en esta etapa operaban como un obstáculo sistemático para la
proyección de la producción capitalista.
En estas convocatorias y movilizaciones defensivas de 1975 y comienzos de 1976
(contra la política de Eugenio Mondelli) las denominadas coordinadoras interfabriles
jugaron un papel protagónico. Se trató de un intento de articulación de numerosos
espacios gremiales combativos (entre los más importantes se contaban las
representaciones de base de empresas como Astilleros Artasa, Ford, Indiel, Philips,
Bagley, General Electric, Molinos Río de la Plata, Petroquímica Mosconi, Frigorífico
Minguillón y General Motors), que condujo los planes de lucha contra la política
económica del gobierno de Isabel Martínez de Perón a partir de una organización
básicamente autónoma y en abierto enfrentamiento con las conducciones sindicales
119
oficiales. Este movimiento, que despertó apelaciones públicas a lucha contra la
“guerrilla fabril” y las “huelgas salvajes”, en su importante capacidad de activación
expuso, en cierta medida a las dirigencias en tanto puso de manifiesto la incapacidad
de las mismas de controlar o conducir la organización y la protesta de los
trabajadores en varios sectores de gran importancia (Colom y Salomone, 1997;
Werner y Aguirre, 2006).
Después de que desde fines de los años 60 hasta mediados de los 70 el nivel de
confrontación social y política -donde el movimiento obrero tuvo un rol protagónico-
alcanzara dimensiones inéditas en términos históricos, el golpe de Estado de 1976 y
el posterior genocidio50 llevado adelante por la dictadura marcaría una
reformulación medular de la estructura social en su conjunto, signada por la
imposición brutal de una ofensiva del capital sobre el trabajo, que tuvo a la política
de desmantelamiento de la organizaciones de base como uno de sus objetivos
privilegiados. Como sostiene Arturo Fernández:
El llamado “Proceso”, al contrario de anteriores ofensivas antisindicales no descuidó la neutralización de las bases sindicales, ubicadas en las comisiones internas de fábrica; al contrario, contra ellas se dirigió con particular saña el terrorismo de Estado pretendiendo arrancar de cuajo la radicalización observada en los jóvenes activistas sindicales desde fines de los años sesenta. Asimismo, la liquidación de esas importantes células vitales de la estructura gremial aseguraba que no hubiese un pronto relevo de las capas sindicales burocratizadas, las cuales quedaron profundamente aisladas de las masas obreras y populares (Fernández, 1998:128).
También Gilly subraya –aunque de modo más determinante- esta
intencionalidad política de la dictadura, de acuerdo a su análisis el objetivo central de
las Fuerzas Armadas al ocupar el aparato del Estado fue dar con la “solución final” a
la amenaza a la dominación celular que constituía lo que él denominó como la
“anomalía argentina”.
Las distintas investigaciones sobre las características del genocidio en la
Argentina refuerzan esta conclusión de que el activismo obrero en los espacios de
50 Al usar esta denominación adherimos a la definición de Feierstein (2007) de genocidio como modelo de destrucción y refundación de relaciones sociales, en el que los perpetradores se proponen destruir un determinando entramado de relaciones sociales con el objetivo de producir una modificación sustancial capaz de alterar la vida del conjunto de la sociedad.
120
trabajo fue un blanco clave de la represión, que contó además con la complicidad, y en
muchos casos la colaboración activa, de los grandes grupos empresarios que, como se
desprende de la investigación de Victoria Basualdo (2006), denunciaron a los
trabajadores más comprometidos y sostuvieron el plan militar
(...) mediante la provisión de vehículos, infraestructura, dinero y/o personal, el otorgamiento de libre acceso a las plantas y la remoción de cualquier obstáculo al accionar de las fuerzas armadas, además de la aceptación de la contratación de personal encubierto, con el objetivo de vigilar a los trabajadores y recibir informes de inteligencia sobre sus acciones (Basualdo: 2006:17)
llegando, inclusive al extremo de que se instalaran centros clandestinos al interior
de sus propias plantas, como en el caso de Acindar o Dálmine Siderca, entre otros.
Si bien la represión, como decíamos, fue especialmente focalizada sobre los
delegados y activistas, los efectos del terror marcaron fuertemente a toda la masa de
trabajadores que permanecieron en sus fábricas y establecimientos. El régimen
genocida supuso la imposición de una feroz violencia física pero también psicológica
al interior de los espacios de trabajo que, a través de una vigilancia y control
implacables, operó desarticulando los lazos sociales básicos y todo atisbo de acción
colectiva y mínima solidaridad de cualquier índole. Este panorama se completó a su
vez con una suerte de represión preventiva que consistía en un sistema de
reclutamiento del personal supervisado por los servicios de inteligencia (Basualdo,
2008).
La represión micropolítica se conjugó con un desmantelamiento institucional y
un andamiaje normativo para institucionalizar la intervención en los lugares de
trabajo. Se dispuso la intervención de la CGT y de la mayoría de los grandes
sindicatos y federaciones y se le retiró la personería jurídica a decenas de
organizaciones. Asimismo, con la designación de interventores militares en las
principales federaciones nacionales se quebró la estructura centralizada del
movimiento sindical. Complementariamente, la dictadura promulgó un conjunto de
normas que prohibían expresamente todo tipo de organización y protesta en el lugar
de trabajo: se suspendió el derecho de huelga, se prohibió la actividad gremial
(asambleas, reuniones, congresos, elecciones, etc.), se eliminó el fuero sindical, se
121
reimplantó la Ley de Residencia y a través de la denominada Ley de Seguridad
Industrial se prohibió cualquier medida concertada de acción directa, trabajo a
desgano, baja de la producción, etc., se suspendió por tiempo indeterminado la
negociación colectiva y se anularon 125 de los 200 artículos que constituían la Ley
21.297 de Contrato de Trabajo (Basualdo, 2008:30).
Desmanteladas sus organizaciones, eliminados sus representantes y cercenados
sus más elementales derechos de comunicación e interacción con sus compañeros, los
trabajadores quedaron desamparados en un escenario de fragmentación e
individualización, condenados al sufrimiento privado del terror cotidiano imperante.
Allanado el camino a través de la represión y el desmantelamiento institucional,
la dictadura comenzó a implementar una serie de transformaciones económicas que,
como sabemos 35 años después, produjeron una reconfiguración radical de la
estructura socio-económica con consecuencias a larguísimo plazo. El pasaje hacia el
paradigma de la valorización financiera como eje del programa económico terminó
de desgastar las bases estructurales del poder obrero, desplazando de su posición de
fuerza económica y social a los trabajadores industriales que habían liderado el
proceso de organización en las décadas anteriores51.
A pesar de este ofensiva avasallante sobre el trabajo, y seguramente apoyándose
en la rica experiencia de resistencia acumulada durante décadas por el movimiento
obrero, paulatinamente fueron apareciendo desde 1976 expresiones de lucha
moleculares y fragmentarias (que se materializaron en sabotajes, trabajo a desgano,
etc.) de corte defensivo y sin un articulación a nivel nacional (Falcón, 1996). Estas
expresiones de protesta de tipo clandestino, periférico y precario no tuvieron un
carácter público sino hasta 1979, año en que se realiza la primer jornada de protesta
nacional y empieza a evidenciarse a un progresivo desarrollo en la convocatoria y
visibilización de las protestas y luchas obreras. Este sería el comienzo de una larga
tarea de recomposición política del trabajo que cobrará impulso en los primeros
tramos de la recuperación democrática pero se verá otra vez seriamente puesta en
51 Entre 1974 y 1983 la producción industrial cayó un 10% en términos absolutos y se produjo un descenso brutal de los niveles salariales (alrededor del 40%) en un marco de aumento del desempleo, recorte de prestaciones sociales e incremento de la productividad (Aspiazu, Basualdo y Khavisse 1986).
122
jaque con la consolidación del proyecto neoliberal durante la década de los noventa,
del que nos ocuparemos más adelante.
2. El panorama actual de la representación sindical en el lugar de trabajo.
Nuevas expresiones de politización del trabajo.
El análisis en perspectiva de las luchas populares en las últimas décadas
indudablemente ubica al 2001 -como denominación del momento más álgido de la
crisis político-social y de la movilización popular- como el hito, el punto de clivaje
que marcó un antes y un después, el umbral de un cambio de época. Este viraje se
manifestó en un proceso de reconfiguración de la crisis política, del rol del Estado y
del modelo económico que, aún manteniendo ciertas continuidades, implicó una
reformulación del escenario político, económico y social marcado por modificaciones
en la composición de las relaciones de fuerza que ampliaron el margen de maniobra
y fortalecieron la capacidad de incidencia política de las organizaciones obreras.
Desde la transición democrática hasta la explosión de la crisis se evidencia una
continuidad y –en los noventa- profundización de los lineamientos centrales de la
dictadura militar. Posteriormente, en cambio, en los años siguientes al estallido de
esa matriz en el 2001 y con la implantación de un modelo de sesgo productivista,
paralelamente a la recuperación del poder de presión de las instituciones sindicales
como actor político, se observan incipientes manifestaciones de politización del
trabajo, a través de la conformación o fortalecimiento de las organizaciones en el
lugar de trabajo y de la expansión de expresiones reivindicativas de acción directa.
En este segundo fenómeno es en el que nos interesa hacer hincapié, en el después de la
estampida de la crisis. Sin embargo, para contextualizar esta etapa es necesario
repasar a grandes rasgos el antes, es decir, el derrotero de las consecuencias de las
políticas estructurales de las momentos previos que afectaron enormemente al
conjunto de los trabajadores y sus organizaciones y que harían eclosión en diciembre
de 2001.
123
Antes.
Con la recuperación de la democracia en 1983 empezaron los intentos de
reconstruir el entramado organizativo y la capacidad de movilización de los
sindicatos. Sin embargo, esta posibilidad se vio seriamente limitada por las
condiciones estructurales desfavorables signadas por la continuidad, en muchos
aspectos, de las políticas económicas, los efectos progresivos de la
desindustrialización, el endeudamiento creciente en el marco del modelo de
valorización financiera y por la aplicación constante de planes de ajuste que
perjudicaban principalmente los intereses de los asalariados. En el plano político-
institucional, las organizaciones sindicales asumieron el rol de oposición articulada al
gobierno de Alfonsín, en un marco de desestructuración del Partido Justicialista. En
ese contexto de enfrentamiento declarado, se planteó el debate por la Ley Mucci, que
proponía una normalización de las organizaciones sindicales que comenzara por los
estratos menores, es decir, por los delegados y las comisiones internas, ascendiendo
escalonadamente a las instancias superiores de la estructura. También introducía una
reforma clave que consistía en reconocer el principio de representación mayoritaria y
minoritaria en todos los niveles organizativos, lo que significaba cambiar una pauta
histórica de la dinámica organizativa de los sindicatos y abrirle el juego a las
corrientes opositoras a los liderazgos sindicales clásicos, que eran los principales
opositores al gobierno nacional. Obviamente las dirigencias sindicales se opusieron
furiosamente a este proyecto y finalmente consiguieron su objetivo: la ley Mucci fue
rechazada, el ministro desplazado de su cargo y fue la Ley 23.072 –sancionada en
1984- la que reguló el reordenamiento de la legislación laboral post dictadura. Esta
nueva ley, apoyada por los dirigentes sindicales, portaba el espíritu exactamente
opuesto a la anterior; imponía una normalización de arriba hacia abajo, comenzando
por las instancias de primero, segundo y tercer grado y dejando librado a criterio de
los sindicatos las convocatorias a elecciones en los centros de trabajo. Lógicamente,
esta legislación supuso privilegiar la recomposición de los niveles más altos de la
organización por sobre el fortalecimiento de la representación directa, fortaleciendo a
las cúpulas existentes y obturando la conformación de corrientes alternativas al
interior de los sindicatos.
124
Los últimos años de la década del 80 y el comienzo de los 90 estuvieron
signados por una brutal ofensiva sobre el trabajo, que tuvo en el proceso
hiperinflacionario su elemento más potente de disciplinamiento. El trauma y el terror
de la etapa hiperinflacionaria funcionó, como plantea Perry Anderson (2003) como
“un mecanismo para inducir democrática y no coercitivamente a un pueblo a aceptar
las más drásticas políticas neoliberales”, que se condensaron el programa del
“Consenso de Washington”. La transformación del rol del Estado y la disminución
de su capacidad de injerencia, la apertura económica, la política brutal de
privatizaciones de empresas públicas y la desregulación como criterio preponderante
profundizaron el escenario de desindustrialización, acentuando el debilitamiento de
la clase trabajadora y confirmando al período comprendido entre 1989 y 1991 como
un ciclo de consolidación de una relación de fuerzas favorable al capital (Piva, 2006).
Entre 1991 y 1995 tiene lugar un proceso de reestructuración capitalista signado
por la denominada “reconversión productiva” que tuvo un particular impacto en las
posibilidades de organización de los trabajadores en sus espacios de trabajo. Con la
meta excluyente de incrementar la productividad, la implementación del proceso de
“reconversión” -en un contexto de debilidad estructural de la clase trabajadora-
implicó gran cantidad de despidos y transformaciones en el proceso productivo en
base a los “nuevos métodos” que se basaban en un régimen de polivalencia y
flexibilidad, que erosionó notablemente el poder de los trabajadores en su función.
Como parte del programa también se llevaron adelante los procesos de tercerización,
de la mano de la expansión de las formas de contratación precarias consolidando la
implementación integral de un régimen generalizado (sector público y privado)
sustentado en la fragmentación, la flexibilización y la precarización de las
condiciones de trabajo, que se cristalizó institucionalmente en la generalizada
negociación a la baja de los Convenios Colectivos de Trabajo. Así como la
hiperinflación había sido el factor disciplinador que sentó las condiciones de
posibilidad para la primera introducción de los lineamientos neoliberales
estructurales, los altos niveles sostenidos de subempleo y desempleo de esos años
fueron el elemento clave de disciplinamiento, opresión y desaliento para la
125
resistencia al avasallamiento en los lugares de trabajo y para la segmentación de la
clase trabajadora.
El conjunto de las circunstancias que describíamos configuraron un escenario
de crisis de las instituciones sindicales en la que se transformó la relación de las
organizaciones con el Estado y que decantó en un cuestionamiento generalizado de
las formas tradicionales de constitución y uso del poder sindical. Frente a la
fragilización de sus recursos financieros, legales, organizacionales y simbólicos y la
pérdida que supuso el reordenamiento neoliberal de los noventa, los sindicatos, en
términos institucionales, se vieron sometidos a una situación estratégicamente
dilemática entre la opción por la adaptación pasiva o la resistencia, en la que, en
buena medida, entró en juego la identidad histórica del sindicalismo (Bisio y
Mendizábal, 2002; Fernández, 2002; Palomino, 1995; Cordone, 1999; Bunel, 1992).
Esta redefinición frente a los cambios estructurales dio lugar a formas
institucionales y organizativas que delinearon, a grandes rasgos y en términos
arquetípicos, tres modelos contrapuestos de sindicato. Por un lado, aquellos que
resistieron frontalmente las reformas tendientes a mercantilizar la actividad sindical,
y por otro, las asociaciones que negociaron demandas específicas pero aceptando el
proceso general, dividiéndose este último grupo entre los que se adaptaron
renovando sus demandas, en una estrategia de supervivencia organizativa52 y aquellos
se subordinaron enteramente, manteniendo sus pautas tradicionales de acción frente
al Estado (Murillo,1997). Entre las organizaciones que se enmarcaron en la tendencia
a la adaptación, que incluye a gran parte de los sindicatos más poderosos de la CGT
(Confederación General del Trabajo), se afianza un modelo sindical de matiz
gerencial, limitado a una función eminentemente técnica, en el cual la consigna ya no
es el adoctrinamiento político y la cultura de la confrontación, sino la cultura de la
negociación y el predominio de las incitaciones selectivas bajo la figura de una
agencia social prestadora de servicios (salud, educación, turismo, recreación) y de 52 Básicamente el intercambio consistió en el apoyo político al proceso neoliberal a cambio de la confirmación de las principales prerrogativas corporativas como la conservación del monopolio de la representación sindical basada en la personería gremial, el control de las obras sociales y la participación en las líneas partidarias del Partido Justicialista (Palomino, 2005). Por otro lado, varios sindicatos de la CGT incursionaron en el campo empresarial a través de la participación en la privatización de las empresas públicas, la reforma previsional y las reformas de seguro de los accidentes de trabajo.
126
formación profesional (Martuccelli y Svampa, 1997). En esta visión restrictiva de los
fines del sindicalismo se halla ausente la preocupación por la autonomía del
sindicato como actor social, definiendo su contenido esencialmente por la
articulación entre la práctica política clientelar tradicional y la sumisión a los criterios
de mercado dentro del espectro sindical (Catalano, 1993). La expansión de este
modelo da cuenta de un cambio de rol en cuanto a la función de integración social
del sindicalismo, en el que la entidad sindical se convierte en un actor político
incorporado a los mecanismos de regulación del sistema, que define políticas de
concertación y acuerdos, pero abandona su papel en la construcción de identidades y
solidaridades más permanentes. En este plano, la preponderancia de la lógica
mercantil delimita formas de participación subordinada, en las que se produce una
fuerte diferenciación entre la dirigencia y los representados –que pasan a ser
caracterizados como clientes- que va en detrimento de la generación de una
identidad autónoma de los trabajadores.
En contraposición, la noción de un sindicalismo “autónomo” refiere a una
tendencia que, a nivel organizacional busca minimizar la centralidad organizativa
mediante la dinamización del debate a través de las comisiones internas de
delegados, y en el aspecto ideológico apunta a la construcción de un ideario militante
propio del sindicato, sustentado en la idea de comunicar representaciones colectivas,
visiones del mundo y de los procesos de interacción social que unifiquen a los
sectores a los que el sistema tiende a excluir o contraponer entre sí (Martuccelli y
Svampa, 1997; Catalano, 1993). Este enfoque, que la CTA (Central de Trabajadores
Argentinos) intentó representar fundamentalmente en los 90, está asociado a una
concepción movimientista del sindicalismo, que reivindica la existencia de procesos
democráticos para la toma de decisiones para delinear una práctica colectiva de
participación en la que su principal recurso es la posibilidad de crear un fuerte
sentido de pertenencia y compromiso de los agremiados, independientemente del
ofrecimiento de incentivos materiales. En el plano político-subjetivo, este tipo de
prácticas se propone reforzar la construcción de una identidad social capaz de
aglutinar a los trabajadores alrededor de intereses colectivos propios, de manera
autónoma y en clara alteridad con intereses de otros grupos sociales. Bajo esta idea,
127
la Central se dio mecanismo de afiliación directa e incorporó como sujetos políticos
protagónicos a los movimientos de trabajadores desocupados, las organizaciones
sociales nucleadas en torno a la demanda de vivienda, las comunidades indígenas,
las cooperativas, las organizaciones barriales, las asociaciones de consumidores, etc.,
instalando una verdadera ampliación y renovación de lo que hasta entonces se
concebía como una central sindical.
Como decíamos, la CTA construyó su impronta reivindicando, en buena
medida, los principios de este sindicalismo de tipo más autónomo. Sin embargo, a
pesar de que durante de la década de los 90 desplegó un potencial político notable -
convirtiéndose en uno de los referentes insoslayables de la batalla contra el programa
neoliberal, su alcance restringido (fundamentalmente al sector público) en términos
de representación sindical, y su falta de consolidación institucional, por la negativa
del Estado de otorgarle la personería gremial, entre otros factores, limitaron su
incidencia a una porción minoritaria del mundo sindical. Lo que predominó en ese
período fue, entonces, una reorientación del actor sindical que dio lugar a una
reducción drástica del espacio tradicional de acción y la pérdida del espesor
ideológico que había caracterizado a la práctica sindical en otras épocas.
En este escenario de grave retroceso para los trabajadores, la conservación de
los puestos de trabajo pasó a ser la consigna casi exclusiva de una lucha sindical
marcada por la pérdida de efectividad y representatividad de la estructura sindical.
Este debilitamiento se debió en buena medida a la imposibilidad de revertir una de
las herencias más dramáticamente persistentes de la dictadura militar: el
desmantelamiento de la representación de los trabajadores en sus espacios de trabajo,
que ésta había logrado a través de la represión y el genocidio y que la ofensiva
neoliberal reafirmó a través de las transformaciones que fuimos enumerando.
Después.
La eclosión política, económica y social de diciembre de 2001 significó, desde el
punto de vista al que nos interesa referirnos en esta contextualización, un quiebre
que daría lugar, en los años posteriores, a un cambio sustantivo en ciertas
128
condiciones estructurales que sentaron las bases de nuevas condiciones de
posibilidad para la lucha sindical.
Luego de tres años de crisis recesiva, la hecatombe del 2001 marcó el
agotamiento del modelo de valorización financiera instalado a partir de la dictadura.
Entre las transformaciones que sellan ese final se destacan la estabilización del
proceso de endeudamiento externo de la fuga de capitales y fundamentalmente el
efecto de la devaluación en el cambio de la relación entre los precios relativos de la
economía, que favoreció al sector de bienes transables y produjo una caída del costo
laboral que se tradujo en una rápida recuperación económica. El desarrollo de las
exportaciones y del sector industrial productor de bienes sustitutivos de
importaciones, el reemplazo de las factores productivos por empleo de trabajadores a
raíz de la disminución del costo del trabajo, junto con el abaratamiento de los bienes
producidos localmente y sus efectos expansivos impulsaron notablemente la
producción y el empleo, en especial en la industria manufacturera (Palomino, 2006).
Esta reactivación indujo un descenso sustantivo en la tasa de desocupación,
acompañado de un proceso de recomposición salarial. Este cambio estructural del
cuadro de situación incidió neutralizando directamente un factor clave de
disciplinamiento y presión sobre los trabajadores y su capacidad de encarar acciones
reivindicativas como es la persistencia de altos niveles de desocupación estructural.
Este proceso de recomposición se desarrolló en un contexto de ascenso de las
luchas sindicales. La reactivación se tradujo en una expansión de la base de
representación en la que se asentó tradicionalmente el sindicalismo argentino y en un
crecimiento exponencial y sostenido de la negociación colectiva (Palomino, 2006). El
año 2004 marca un punto de inflexión en la recuperación de las negociaciones
colectivas, duplicando el promedio de los diez años anteriores e incrementándose un
20% con respecto a 2003. De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social la cantidad de Convenios Colectivos de Trabajo
homologados pasó de 380 en el año 2003 a 1027 en 2007 y siguió incrementándose en
los años 2008 y 2009 con 1.231 y 1.331 acuerdos y convenios firmados,
respectivamente (MTESS, 2010). De acuerdo al análisis de los investigadores del
Ministerio, esta revitalización se refleja en todos los niveles, es decir, tanto en la
129
reapertura de la negociación a nivel de actividad, que prácticamente se había
abandonado en la década del noventa, en las negociaciones por empresa, que habían
mantenido su dinamismo en esa época y también en las nuevas unidades de
negociación que surgieron impulsadas por el crecimiento económico (Palomino y
Trajtember, 2007).
Además del fortalecimiento de estas instancias de negociación, lógicamente, la
intensificación de las luchas gremiales derivó en una expansión e incremento de la
conflictividad laboral manifiesta. Precisamente en este punto, es decir en la
reconfiguración de la conflictividad sindical en la etapa post-convertibilidad es
donde nos interesa hacer foco. En este sentido, es necesario hacer dos aclaraciones.
En primer lugar, destacar que no es la intención del análisis establecer una división
esquemática entre la situación previa y posterior al estallido del 2001 que desconozca
la relevancia de las experiencias de resistencia al neoliberalismo y su continuidad en
las luchas posteriores a la crisis, sino sobre todo resaltar las transformaciones
estructurales del cambio de etapa que reposicionaron a las organizaciones obreras y
ampliaron su margen de maniobra. De hecho, como veremos más adelante -en la
caracterización de la conflictividad sindical de menor escala y en el desarrollo del
propio estudio de caso- sostenemos que el caudal de las experiencias de lucha de los
sectores populares en general (no sólo sindical) durante los noventa y principios de
los años 2000 ha sido un aporte fundante del cual son tributarias, en mayor o menor
medida, las nuevas expresiones de lucha y organización surgidas posteriormente.
En segundo lugar, nuestra mirada sobre la conflictividad no repara en el plano
referido a las políticas y mecanismos de presión de las dirigencias en su vínculo
político con el Estado, sino que se centra en un segundo nivel, que enfoca la base
piramidal de la estructura sindical, intentando resaltar específicamente el impacto de
la nueva coyuntura en el panorama de la representación directa de los trabajadores
en sus espacios de trabajo.
Como decíamos, partimos de una caracterización que sostiene que la
reestructuración económica post convertibilidad supuso una reconstitución de la
capacidad conflictiva de las organizaciones sindicales. En esta dirección, diversas
investigaciones que llevan adelante seguimientos estadísticos acerca de la
130
conflictividad social vienen verificando en sus relevamientos el incremento sostenido
de los conflictos de orden sindical. Para mencionar algunos de los más destacados,
podemos referirnos a la Consultora de Investigación Social Independiente (CISI), que
señala un notable aumento en las medidas de fuerza, contabilizando 737 en 2003 y
1139 en 2005. También el Equipo de Conflicto y Protesta Social de la CTA registró un
aumento del 30% en la conflictividad general entre los años 2004 y 2005, en el que los
sindicatos aparecen impulsando entre el 30 y 40% de los conflictos. Por su parte, el
equipo de investigación sobre conflicto laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social identifica asimismo un incremento sostenido de la categoría de
“conflictos con paro” que acumula un total de 770 para 2006, 838 para 2007, 839 para
2008, 874 para 2009 y 497 para el primer semestre de 2010 (MTESS, 2011).
En este marco de dinamización del conflicto laboral, iniciado en 2004, se
observa un reordenamiento del mapa sindical de signo muy diferente al que regía en
la década anterior. Por un lado, y siguiendo la caracterización de Svampa, el vínculo
entre la CGT y el gobierno se rearmó de acuerdo al estilo peronista tradicional, es
decir entre la afirmación de la dependencia política y la apelación a la fuerte
capacidad de presión (Svampa, 2008). En este reacomodamiento, la CGT fue
afianzando una dinámica de intervención tributaria de la tradición vandorista, capaz
de alternar con habilidad la confrontación con la negociación. Esta impronta se
conformó, en buena medida, a partir del particular perfil de la gestión de Moyano
quien -como sostienen Campione y Rajland– ha sabido construir unas prácticas
movilizadoras y una mística gremial con cierto paralelo con las de la UOM y otros grandes
sindicatos de la década del setenta (2006: 318). En este sentido, a diferencia de los
sectores más tradicionales de la CGT (los denominados “gordos”) la ventaja del
sector que representa Moyano es que puede combinar actividades empresariales con
la capacidad de presión, de modo tal de interpelar a un conjunto de sectores ligados a
los nuevos servicios y proclives a la movilización (Svampa, 2007). En contraste con el
fortalecimiento de la CGT de la mano de la consolidación del moyanismo, la CTA se
vio desdibujada en su rol aglutinador y contestatario fundamentalmente por las
fuertes diferencias entre las distintas corrientes internas acerca de la caracterización
política de la coyuntura que abrió el kirchnerismo y, por consiguiente, del rol de la
131
Central en esa etapa. De todas maneras, aún en este contexto de fragmentación y
debilidad, la CTA mantuvo una fuerte injerencia en los sectores vinculados al empleo
público (salud, educación, administración pública) que traccionan la mayor parte de
la conflictividad general.
En este escenario de reconversión del mapa político-sindical, más allá de los
conflictos impulsados desde las dirigencias de las Centrales, sostenemos que se ha
ido configurando un proceso incipiente de emergencia de ciertos niveles de
organización y conflictividad en las instancias de menor escala, es decir, en los
propios lugares de trabajo. Este fenómeno se inscribiría en una tendencia que ciertos
autores han señalado hacia la descentralización de la conflictividad obrera. En su análisis
del conflicto obrero entre 1989 y 2001, Adrián Piva (2006) señala la existencia de una
diferenciación creciente, un “desacople” entre los ciclos del conflicto obrero y la
acción de las cúpulas sindicales. El autor construye una serie de la evolución de los
conflictos conducidos por instancias sindicales descentralizadas y el comportamiento
de esta variable en relación al desenvolvimiento de la conflictividad general lo lleva a
afirmar que como rasgo general se observa que mientras la conflictividad tiende a
caer a lo largo de todo el período, la proporción de conflictos descentralizados tiende
a crecer. Sin embargo, también cuando la conflictividad total aumenta, se evidencia
que este crecimiento tiende a corresponderse con el crecimiento de la proporción d e
conflictos descentralizados. A partir de este análisis, el autor concluye que “una
característica del conflicto obrero en esta etapa es que el crecimiento de la
conflictividad es crecimiento de una conflictividad fragmentada” (Piva, 2006: 46). La
razón de esta característica se encuentra en la fragmentación de la fuerza de trabajo
como producto de la transformación de las condiciones de acumulación de capital a
partir de la heterogeneización de la fuerza de trabajo y la dispersión de las grandes
concentraciones obreras.
Por su parte, los relevamientos de Ministerio coinciden en destacar la relevancia
de la conflictividad en el espacio de trabajo sobre el total de los conflictos de los
asalariados. De acuerdo a su análisis de los conflictos laborales según nivel de
agregación, en los últimos cuatro años -tomando los primeros semestres de cada año
para comparar- los conflictos en el lugar de trabajo (planta, edificio o dependencia
132
estatal específica) representan entre un 60 y 65% de la conflictividad general53. La
mayor incidencia se da en el ámbito de los asalariados privados, en donde representa
un promedio del 77% de la conflictividad general54, mientras que en el ámbito estatal
esa proporción ronda el 50%55.
Otro estudio que realiza un aporte muy interesante, a partir de un seguimiento
sistematizado de la conflictividad laboral es el que desarrolla el Observatorio del
Derecho Social de la CTA. La información construida en esta investigación
complementa la proporcionada por el Ministerio, en la medida en que además de
registrar la existencia de conflictividad en los espacios de trabajo permite rastrear
desde qué instancia de la organización sindical se está promoviendo el conflicto o
incluso si se trata de un conflicto impulsado por trabajadores sin representación
sindical; esta posibilidad de identificación del origen del conflicto enriquece
notablemente el acercamiento a la problemática.
Este relevamiento muestra que a partir de 2007 se inicia una considerable
tendencia a los que los investigadores –al igual que Piva- denominan una
descentralización de los conflictos laborales. Sostienen que a la vez que se verifica –
como veíamos con las cifras anteriores- un circunscripción de una mayoría de
conflictos al ámbito de la empresa, se aprecia un crecimiento sostenido de los
reclamos promovidos por sindicatos locales o seccionales, que ganan terreno
progresivamente, pasando de representar alrededor del 50 % en 2007 a alcanzar más
de un 75% en la primera parte de 2010. Este aumento se da en detrimento de la
proporción de conflictos motorizados por los niveles centrales, que decaen
gradualmente de 2007 en adelante desde un 35% hasta cerca del 20% en 2010. Por su
parte, se mantienen relativamente estables, en torno al 12-14% los conflictos
protagonizados por trabajadores no encuadrados oficialmente en ningún sindicato.
Junto con estos datos aparecen también otras variables que, indirectamente,
aportan a la posibilidad de rastrear la existencia de un proceso de reactivación de la
53 Los totales absolutos y porcentajes para el primer semestre de cada año son: 59,7% (237) en 2006, 65,1% (250) en 2007, 63,4% (253) en 2008, 60,1% (243) en 2009 y 64, 2% (319) en 2010. 54 Los totales absolutos y porcentajes para el primer semestre de cada año en el ámbito privado son: 72, 8% (123) en 2006, 80,4% (111) en 2007, 74,7% (118) en 2008, 80,7% (134) en 2009 y 78,7% (163) en 2010. 55 Los totales absolutos y porcentajes para el primer semestre de cada año en el ámbito estatal son: 48,3% (114) en 2006, 55,8% (139) en 2007, 54,4% (135) en 2008, 43,6% (109) en 2009 y 52,2% (156) en 2010.
133
actividad y organización en los espacios de trabajo en los últimos años. Por un lado,
la existencia sostenida de un porcentaje significativo de conflictos articulados por
disputas en torno a la representación, que incluye centralmente a los conflictos por
enfrentamientos intrasindicales o disputas por encuadramiento así como también a
aquellos suscitados por discriminación sindical, prácticas antisindicales o negación
del reconocimiento a la actividad sindical por parte de la empresa, que se mantiene
cercano al 20%. Por otra parte, la medición de la participación de delegados en las
negociaciones colectivas también contribuye a detectar el fortalecimiento de los
niveles inferiores de la estructura. En ese plano, a partir de 2007 se evidencia un
ascenso sostenido de dicha participación, de 10 punto porcentuales en tres años,
llegando prácticamente al 50% en el último año.
Cuadro I.
Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio del Derecho Social- CTA.
En base a estos datos, los investigadores concluyen básicamente que, por lo
menos desde 2007 a esta parte, se observa una tendencia a un cambio en cuanto a los
sujetos, tanto del conflicto como de la negociación en el que se fortalecen claramente
los ámbitos locales de la organización sindical, es decir, los sindicatos de base, las
comisiones internas y los cuerpos de delegados. Este proceso podría estar
redundando, plantean, en cierta pérdida de la capacidad de control vertical de los
niveles superiores de la estructura sindical, en la medida en que, si bien se
fortalecieron mucho en los últimos años, lo hicieron en menor medida que los niveles
inferiores de las organizaciones. Así, este fortalecimiento habría favorecido, en
términos relativos, a los niveles de base, lo que se traduce en una creciente
2007 2008 2009
2010 (1°semestre)
2010 (2°semestre)
% conflictos protagonizados por sindicatos locales o seccionales
51 51 64 76 61
% conflictos protagonizados por uniones o federaciones nacionales
35 34 22 12 27
% conflictos protagonizados por trabajadores sin representación sindical
14 15 14 12 12
% de conflictos por demandas en torno a la representación
20 24 20 20 22
Participación de delegados en las negociaciones colectivas
40 43 47 49 45
134
descentralización del conflicto y la negociación que, a su vez, por su mayor presencia
en las empresas, acarrea una mayor capacidad política de las dirigencias para
obtener reivindicaciones a nivel de actividad.
Un factor de gran importancia, que operó alentando estas transformaciones, fue
el avance jurisprudencial en materia de protección de la actividad sindical en general
y de la libertad sindical en el espacio de trabajo en particular, que contribuyó a
reafirmar la capacidad de acción de los niveles de base. En este plano, el
pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un caso testigo fue
el mayor gesto de respaldo institucional y claro indicador de que los extendidos
cuestionamientos al modelo sindical basado en el monopolio de la representación
empezaban a tener una traducción institucional de alto nivel con serias consecuencias
políticas en el mediano plazo.
En el fallo “Asociación Trabajadores del Estado c\M de Trabajo” S.C.A, 201, L.
XL. del 11 de noviembre de 2008, la Corte establece un fuerte cuestionamiento a una
cláusula del artículo 41 de la Ley de Asociaciones Sindicales que dispone que, para
ejercer las funciones de delegado del personal o miembro de comisiones internas u
organismos, “se requiere: a) Estar afiliado a la respectiva asociación sindical con
personería gremial y ser elegido en comicios convocados por ésta”, considerándolo
violatorio del derecho de asociación sindical previsto en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales suscriptos por la
Argentina. En el fallo se plantea que esta limitación mortifica la libertad de los
trabajadores en dos planos:
En primer lugar, la libertad de los trabajadores individualmente considerados que deseen postularse como candidatos, pues los constriñe, siquiera indirectamente, a adherirse a la asociación sindical con personería gremial, no obstante la existencia, en el ámbito, de otra simplemente inscripta. En segundo término, la libertad de estas últimas, al impedirles el despliegue de su actividad en uno de los aspectos y finalidades más elementales para el que fueron creadas56.
En esa dirección, los argumentos de la Corte embisten contra el sistema de
monopolio sindical, tanto en el lugar de trabajo:
56 Fallo de la Suprema Corte de Justicia en el caso “Asociación de Trabajadores del Estado c/ MI de Trabajo s/Ley de Asociaciones Sindicales” S.C.A. n° 201, L. XL, Considerando n°9.
135
(...) el monopolio cuestionado en la presente causa atañe nada menos que a la elección de los delegados del personal, esto es, de los representantes que guardan con los intereses de sus representados, los trabajadores, el vínculo más estrecho y directo, puesto que ejercerán su representación en los lugares de labor, o en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados.
como en términos generales, al señalar que la distinción entre la asociación más
representativa y el resto de las organizaciones
(...) no debería privar a las organizaciones sindicales que no hayan sido reconocidas como las más representativas, de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros, ni del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción57.
A partir de estas consideraciones, el fallo dispone que en los lugares de trabajo
pueden elegirse delegados que no pertenezcan a la asociación sindical con personería
gremial. A su vez, como complemento indispensable de este fallo, un año después
(en diciembre de 2009) y en consonancia con sucesivos fallos de instancias inferiores,
la Corte Suprema, a través del fallo Rossi, extendió la protección laboral a todos los
delegados, ya sean de sindicatos con personería legal o simplemente inscriptos. Con
esta resolución, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley de
Asociaciones Sindicales, por considerar que
(...) resulta contrario al principio de libertad sindical sostener que los gremios que no tienen personería gremial no pueden actuar en el ámbito de la personería gremial de otros sindicato, porque si esto fuera así, no tendría sentido alguno la existencia de gremios con simple inscripción58
y que
(...) la libertad sindical debe estar rodeada (...) de un particular marco de protección de los representantes gremiales que (...) gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo59.
57 Fallo de la Suprema Corte de Justicia en el caso “Asociación de Trabajadores del Estado c/ MI de Trabajo s/Ley de Asociaciones Sindicales” S.C.A. n° 201, L. XL, Considerando n°8. 58 Fallo de la Suprema Corte de Justicia en el caso Rossi Adriana María c/Estado Nacional –Armada Argentina, S.C.R, n°1717, L. XLI., considerando n°2. 59 Fallo de la Suprema Corte de Justicia en el caso Rossi Adriana María c/Estado Nacional –Armada Argentina, S.C.R, n° 1717, L. XLI., considerando n° 4.
136
Se establece, de este modo, la ampliación a todos los delegados de la tutela
sindical que los resguarda contra prácticas antisindicales por parte del empleador,
que está impedido de suspender, despedir o modificar las condiciones de trabajo del
representante gremial sin autorización judicial.
El pronunciamiento de estas sentencias, que reconocía numerosos antecedentes
de tribunales de menor alcance, tuvo consecuencias muy concretas tanto en los
procesos ya en curso –con la reinstalación de sindicatos en formación o de simple
inscripción-, como para las experiencias incipientes, en la medida que se constituyó
como una garantía de amparo legal a la libre iniciativa gremial en los espacios de
trabajo. Además, en cierto sentido, también es posible pensar que el surgimiento de
estas dos sentencias, que cuestionan tan severamente ciertos pilares del modelo
sindical, constituyen una cristalización institucional -de máximo nivel- de un proceso
subyacente, que señalábamos anteriormente, de cierta recomposición de la
representación directa de los trabajadores en los lugares de trabajo, que en alguna
medida entró en tensión con la normativa establecida e instaló un conflicto que fue
canalizado institucionalmente, en este caso, por vía judicial.
Otro de los aportes que han contribuido a dar cuenta de los niveles de
reactivación de la actividad sindical de base han sido los estudios cualitativos de los
investigadores del mundo del trabajo. En ese plano, se registra una corriente
incipiente de investigaciones, fundamentalmente estudios de caso, que abarca
diferentes sectores de actividad y experiencias de distinto signo político. Entre ellas,
podemos mencionar las de Juan Montes Cató (2006) sobre el sector de telefónicos,
Santiago Duhalde (2009), para el caso de los trabajadores estatales enrolados en ATE,
Paula Lenguita (2008), para los trabajadores de prensa, Paula Varela (2008) y Agustín
Santella (2008) en el caso del rubro automotriz (FATE y SMATA, respectivamente),
Guillermo Colombo y Agustín Nieto (2008) sobre el sector pesquero y Federico Vocos
(2010), retomando las principales expresiones del conflicto de base opositores a las
conducciones en diferentes sectores de la Ciudad de Buenos Aires (ferroviarios,
subterráneos, bancarios, etc.)
137
Por otra parte, un último elemento que puede colaborar para dimensionar el
fenómeno es el registro de su visibilidad mediática. En ese sentido, a través de un
rastreo no exhaustivo pero sí abarcativo de la prensa escrita de los últimos tres años
hemos podido detectar, la existencia de importantes conflictos protagonizados por
las instancias de base en un amplio espectro de actividades, como por ejemplo:
industria química (Praxair), metalúrgica (EMFER, CAT, ASIMRA, Paraná Metal),
alimentación (Terrabusi, Pepsico, Stani, Kraft Foods, Wertheim, Sindicato de la
Carne), transporte (línea 60 de colectivos, ferroviarios del ramal Mitre, choferes de
UCRA de la terminal de Retiro), transportistas (Iveco, SIMECA), Prensa (diario Perfil,
Radio Nacional, diario La Jornada de Chubut, diario Clarín, diario Popular, TELAM,
Editorial Colihue), textil (fábrica Spring, Mafias, tinturerías Pagoda), bancarios
(banco Credicop)60. El momento en el que se registra una mayor presencia mediática
de estos conflictos se ubica en la última parte del 2009, especialmente desde
septiembre a noviembre, período en el que, a partir del estallido del conflicto de
Kraft, la reactivación de la gremial de base y por ende, el modelo sindical, llega
incluso a constituirse como un “tema” de la agenda mediática61.
Los autores que han analizado este proceso incipiente de reactivación,
subrayan, a la hora de pensar las condiciones de posibilidad de su emergencia
-además de las transformaciones económicas ya mencionadas-, fundamentalmente
tres factores: la recuperación de las experiencias de resistencia al programa neoliberal
de los noventa y principios de los 2000, que contribuyeron a la reconfiguración de las
luchas obreras, el cambio en el vínculo con el Estado a partir de la etapa que se inicia 60 Junto con estas expresiones de conflictividad de las instancias de base, también fueron resonantes los conflictos específicamente en demanda de reconocimiento legal de numerosos sindicatos constituidos “de hecho”, como por ejemplo: Trabajadores mineros de San Juan, trabajadores de plástico de Mendoza y Tierra del Fuego, petroleros de Santa Cruz, trabajadores de comercio de Tierra del Fuego, trabajadores Algodón en Entre Ríos, fileteros del pesacado de Mar del Plata, motosierristas de Misiones, trabajadores del ajo en Mendoza, panaderos de Córdoba, trabajadores de la energía de Chaco y La Pampa, trabajadores del vestido en San Juan, azucareros de Salta y Jujuy, trabajadores de prensa y comunicación de Salta y Jujuy. 61 Prueba de ellos es la tapa del extinguido diario Critica de la Argentina que titulaba “Guerra sindical” (30/09/2009), haciendo alusión al enfrentamiento entre comisiones internas y dirigencias, o las notas de Clarín tituladas “Preocupación en el mundo empresario” (26/09/09) y “Un conflicto que puso en guardia a los empresarios” (30/09/09), que hacían referencia a los temores expresados por el empresariado en el coloquio de IDEA por la proliferación de conflictos similares al de la empresa Kraft . Por ejemplo, el titular de la SRA, Hugo Biolcati, decía al respecto: “Vemos con preocupación el estallido de este tipo de conflictos en las empresas porque hay algunas comisiones internas que parecen más poderosas que la propia CGT”.
138
en 2003 y la presencia de una marca generacional que aporta algunos rasgos
distintivos al activismo de base.
Según el análisis de Daniel Campione (2005), es a partir del 2004 cuando
adquiere visibilidad la “activación del movimiento obrero”, dando inicio a un nuevo
“auge”de la conflictividad obrera en el que sobresale como particularidad el
desarrollo de luchas, muy resonantes, motorizadas por sectores de oposición a las
conducciones sindicales, con formas organizativas diferenciadas de las tradicionales.
Como casos “ejemplares“ de esa tendencia que denomina de “autonomización de la
comisiones internas” se ubicarían la experiencia de los trabajadores telefónicos y la
de los trabajadores del subte, que nos ocupa en esta tesis.
Como sostiene Campione, además del alivio de las condiciones económicas, que
permitió poner en entredicho los retrocesos históricos identificados con el apogeo
neoliberal, también ha sido muy importante el cambio en el posicionamiento del
Estado para con las organizaciones y las disputas de la clase trabajadora. Desde el
Estado se respaldó vía decreto de la reapertura de las negociaciones colectivas, se
toleró y avaló en conflicto social (especialmente hasta el 2007) retaceando el uso de la
conciliación obligatoria y se promulgó ley laboral que terminó con los contratos
basura (Etchemendy, 2011).
Desde 2003 opera, en este sentido, una actitud gubernamental que no se alinea
automáticamente con las patronales –como era característico de las gestiones
anteriores- y que prácticamente ha descartado la represión como método de
intervención para refrenar el conflicto. El aparato estatal en general y el Ministerio de
Trabajo, en particular, han propiciado una política de consenso y diálogo
-materializada, como veíamos anteriormente, en el retorno de la negociación
colectiva- que ha tendido a reubicar al aparato estatal en el lugar del “árbitro”,
recomponiendo la idea de un conflicto social con tres partes (Capital, Trabajo,
Estado) en el que la administración tiene la decisión final. En ese esquema, el
sindicalismo es el actor privilegiado para la conducción de amplias franjas de las
clases subalternas, en la medida en que pareciera más compatible con la
gobernabilidad que otras expresiones menos articuladas de las protesta social. De
este modo, desde el Estado se plantea una política que promueve el fortalecimiento
139
de la actividad sindical, siempre que esté contenida en el sistema de negociación
regulada por el Estado que se propone. Esta nueva predisposición establece un
campo más fértil, ensancha las condiciones de posibilidad para la emergencia de
nuevas luchas.
A su vez, esta proliferación de experiencias de resistencia en los espacios de
trabajo que venimos señalando, tiene también como condición necesaria para su
surgimiento una reconfiguración político-subjetiva que encuentra sus raíces en los
procesos de lucha de fines de la década de los noventa y del estallido popular de
diciembre de 2001. Se trata fundamentalmente de la recuperación de un postulado
básico de cualquier lucha popular que la hegemonía neoliberal había logrado
desdibujar: la creencia en la posibilidad de transformación social mediante la acción
colectiva. Esa reafirmación que, contra el miedo y el escepticismo reinante en la
época, realzaron los movimientos sociales, con los trabajadores desocupados a la
cabeza, en la nueva etapa, y a partir de cierta propagación de luchas exitosas, vuelve
a instalarse con más fuerza en el mundo del trabajo asalariado. Las huellas de ese
proceso, con el 2001 como su punto más álgido, se aprecian en estas nuevas
experiencias organizativas que, como sostiene Paula Abal Medina (2009), abrevan de
idearios políticos múltiples que no pueden circunscribirse livianamente al concepto
tradicional de “izquierda”, que suponen muchas veces articulación con otros sujetos
sociales y que incluyen como rasgos más potentes ciertas resignificaciones de la
forma asamblearia y participativa, nuevas expresiones de la tradición nacional y
popular y saberes políticos específicos menos ideologizados pero ajustados para la
resistencia a las formas contemporáneas de opresión. De algún modo, estos legados
que se incorporan se resignifican el marco de las tradiciones obreras históricas, en las
que la organización autónoma en el espacio de trabajo, como vimos, ha sido una
herramienta de la que la clase trabajadora se ha apropiado desde sus orígenes,
convirtiéndola en un baluarte de su organización.
Por otra parte, la presencia de cierto rasgo generacional entre los impulsores de
algunas de estas experiencias de organización en los establecimientos es otro de los
elementos destacados por varios autores. En relación a este punto, vale destacar el
análisis de Héctor Palomino, que ha destacado el proceso de rejuvenecimiento de las
140
bases sindicales, como una tendencia general vinculada a la evolución del empleo en
la últimas décadas, que configura lo que el autor denomina un cambio estructural
demográfico, que se completa con el crecimiento sostenido de las mujeres en empleo
y en los conflictos laborales. Este cambio sumaría tensiones a la estructura sindical,
en la medida en que los dirigentes encuentran muchas dificultades para fidelizar a
sus nuevos miembros en el estilo tradicional (Palomino, 2007).
Por su parte, Maristella Svampa (2008), por ejemplo, ha señalado la relevancia
de la presencia de un factor generacional en algunas luchas sindicales que, en
términos de ethos militante, ha introducido demandas y prácticas innovadoras,
logrando insertar algo de la lógica de los movimientos sociales en el registro sindical
tradicional, forzando cierta renovación del mismo. También Paula Varela (2009) en
su análisis del activismo gremial de base de la etapa posdevaluación repara en ese
aspecto. De acuerdo a su análisis, en los conflictos de base impulsados por
organizaciones de base que comienzan a sucederse desde 2004, los jóvenes (entre 25 y
35 años), mayormente sin experiencia sindical o política, cobran un claro
protagonismo y aportan como rasgos característicos de su militancia la legitimación
de la acción directa como herramienta de lucha y ciertas prácticas vinculadas al
asambleísmo.
El repaso de los diferentes registros de análisis que hemos ido refiriendo nos
muestra que tanto desde la perspectiva académica, como desde el ámbito mediático o
las propias investigaciones generadas desde la gestión estatal aparecen ciertos
elementos que abonan la idea de un desarrollo de un proceso incipiente, con
visibilidad intermitente, de recomposición de la representación directa de los
trabajadores en sus espacios de trabajo. Por supuesto que se tratan de niveles muy
primarios (según un dato del 2005, sólo en 12 de cada 100 establecimientos se
registraba la presencia de delegados) pero de lo que se trata aquí es de intentar
detectar ese movimiento, el surgimiento de una posible tendencia y las condiciones
de su desarrollo. Sostenemos, además, que ese proceso tiene como una de sus
principales manifestaciones, en las que cobra mayor visibilidad, el escenario del
conflicto abierto, lo que se inscribe en la tendencia a la descentralización que plantean
varios autores ya mencionados. Dentro de esa conflictividad impulsada por las
141
instancias de base se destaca, además, la emergencia de una sucesión de casos
resonantes en los que esas comisiones internas actúan autónomamente o en clara
oposición a las conducciones de los sindicatos en los que se encuadran, ensayando
además formas organizativas alternativas. Dentro de esta suerte de “corriente”, el
caso del Cuerpo de delegados del subterráneo, que trataremos en el siguiente estudio
de caso, es una experiencia paradigmática y de referencia indiscutida para el resto de
los trabajadores.
Finalmente, y en función de lo dicho, creemos que es importante destacar que
así como históricamente la organización colectiva, gremial, en el lugar de trabajo ha
sido un rasgo llamativo del recorrido de la clase trabajadora en nuestro país, que dio
lugar a un tipo de politización también singular, en esta etapa reciente se consolida
igualmente como un elemento insoslayable para pensar la contemporaneidad de las
formas de organización y resistencia de los trabajadores.
* * *
En este capítulo hemos desarrollado una breve historización del fenómeno de la
organización colectiva en el espacio de trabajo en las últimas décadas en nuestro país.
Recorrimos el surgimiento, la consolidación y las transformaciones de las
organizaciones sindicales de base en las distintas coyunturas políticas, enfatizando
sus disputas con el capital por la incidencia en el espacio productivo y su
protagonismo en los principales procesos de lucha del movimiento obrero hasta la
dictadura de 1976. En este sentido, nos concentramos, en primer lugar, en el proceso
de resistencia a la racionalización productiva desde fines del segundo peronismo en
adelante. Asimismo, también hicimos foco en el tipo de integración y vínculo de estas
instancias menor grado con las dirigencias de los sindicatos y, en relación a este
punto, destacamos la emergencia de las corrientes de sindicatos alternativos en la
década del 70. Finalmente, en la culminación del período, dimos cuenta de la
particular ferocidad de la política represiva sobre este sector y sus consecuencias en
términos políticos e institucionales.
142
Habiendo puesto de manifiesto el peso histórico del fenómeno de la
organización colectiva en el lugar de trabajo, en la segunda parte del capítulo nos
propusimos rastrear las condiciones contemporáneas de la representación sindical de
base, especialmente en la etapa de la post-devaluación. Al respecto, sostuvimos que
de acuerdo a distintos indicadores, se observa una mayor participación de las
instancias de base en el marco de una conflictividad sindical ascendente en términos
generales. En el marco de esta reactivación, destacamos la emergencia incipiente de
nuevas expresiones de la acción sindical, de las cuales, la experiencia que
analizaremos en los capítulos siguientes constituye una referencia.
143
PARTE II.
El estudio de caso.
La trayectoria política-organizativa del
Cuerpo de delegados del subterráneo de Buenos Aires.
Esto es un bicho nuevo, porque qué somos nosotros en el subte, un bicho nuevo, y vos no podrías decir que somos una agrupación porque no lo somos, no podrías decir que somos un partido político porque no lo somos, somos un sindicato pero no al estilo tradicional, somos un bicho que es interesante estudiar, porque tratando de analizar estos bichos, que antes no había, uno puede preguntarse cuál es la forma de organización real que tenemos que darnos nosotros y no repetir lo que hacían o decían antes.
Manuel, delegado.
144
Capítulo III.
Cambio de época. Privatización, nuevo orden empresarial y
transformaciones en la organización del trabajo.
Después de haber contextualizado teórica e históricamente la problemática que
nos atañe, este primer capítulo de la segunda parte tiene como objetivo introducir el
caso escogido para este estudio, dando cuenta del escenario en el que surge esta
experiencia de organización gremial. El corte histórico se establece a partir del
proceso de privatización del servicio en los años noventa, asumiéndolo como un hito
en la historia del sector por las transformaciones radicales que trajo aparejado. El
pasaje al ámbito privado supuso un cambio radical en la dinámica de las relaciones
laborales al interior del espacio de trabajo, dando lugar a la configuración de un
nuevo orden empresarial, caracterizado por una drástica reestructuración organizativa
basada en la introducción de políticas de flexibilización. El análisis de estas políticas
empresariales, junto con la respuesta que tuvieron desde la dirigencia del sindicato
oficial, nos permitirán visualizar las características del espacio productivo y el
contexto político (entendido como estado de la correlación de fuerzas hacia el interior
del lugar de trabajo) en el que comienza a gestarse la experiencia sindical que nos
proponemos analizar.
1. La privatización del subte. Contexto y condiciones de la concesión
1.1 El contexto: apogeo neoliberal y privatizaciones.
El subterráneo de Buenos Aires recorrió una trayectoria arquetípica,
representativa de las grandes transformaciones de nuestra sociedad en las últimas
décadas. Como la gran mayoría de las empresas de servicios públicos, atravesó el
derrotero del vaciamiento y desprestigio previos al pasaje al ámbito privado y luego,
145
el consiguiente desguace en función de criterios técnicamente enunciados como
“reestructuración productiva” o “racionalización de las empresas62”.
La privatización del transporte público en la ciudad y también a nivel nacional
se enmarca en el proceso general de reformas estructurales operado desde principios
de los noventa a partir del triunfo e imposición, en el marco de una de las peores
crisis del país, del discurso de la ortodoxia neoliberal. Desde esta perspectiva, el
diagnóstico de la crisis que venía arrastrándose desde mediados de los setenta y que
hace eclosión de forma generalizada a fines de la década de los ochenta fue, a
grandes rasgos, que esta crisis era producto del aumento excesivo de los salarios, lo
cual se presentaba asociado a una expansión en los gastos del Estado a través de la
acción del Estado de Bienestar y por lo tanto del consiguiente endeudamiento estatal,
tendiendo a incrementarse el costo del “factor trabajo” gracias a la expansión de la
seguridad social y de una legislación protectora del trabajo frente al despido y
accidentes laborales. A su vez, la falta de coordinación entre la política de ingresos y
la presupuestaria habría provocado que la lucha del Banco Central en contra de la
inflación condujera de manera inevitable a profundas fricciones económicas,
generando un aumento de la tasa de interés que afectaba y creaba dificultades al
capital. La combinación de estos elementos y el efecto acumulativo produjo una
disminución en la rentabilidad del capital. Ante un escenario de estas características,
la solución al problema no podía darse sólo a través de un cambio de gobierno, se
requería, por el contrario, una transformación esencial en las estructuras
institucionales del sistema socio-político, como así también una reconfiguración de
las relaciones de poder cristalizadas en su interior. Para la ortodoxia neoliberal,
suponía hacer retroceder a los sindicatos, reducir las demandas, cambiar el patrón de
consumo, desmantelar y reestructurar el Estado, desregular y minimizar la
intervención estatal y concomitantemente reforzar el poder del mercado (Hirsch,
1992). Dentro de la serie de modificaciones sustanciales que se desprendieron como 62 En el avance del neoliberalismo privatista, la dimensión cultural y simbólica fue una esfera privilegiada de “colonización” para dar sustento a las formas corporativas empresariales. En proceso, el capital se apropió de algunos conceptos y la nueva matriz de disciplinamiento laboral impuso ciertas nominaciones eufemísticas como, “racionalización de las empresas” o “retiros voluntarios”, para nombrar procesos drásticos de despidos e intensificación del control y la disciplina en función del aumento de la productividad, en un intento de presentar como procedimientos técnicos a decisiones de carácter fundamentalmente político (Figari, 2009).
146
efectos materiales de este discurso, la oleada de privatizaciones encierra una
centralidad indiscutida por varias razones63. Desde el punto de vista de la
reproducción de los sectores dominantes, la significación de las privatizaciones
reside en que a través de ellas se logró hacer converger los intereses de los acreedores
externos y del capital concentrado radicado en el país, cuya puja dio lugar al proceso
hiperinflacionario de 1989 (Aspiazu, 2000; Basualdo, 2000), pero a costa de un
modelo que privilegió la valorización financiera y la marginalización de los sectores
populares en la distribución de los excedentes. En este sentido, el proceso de
privatización implicó un nuevo mercado para el sector privado y un renovado
avance tendiente a erosionar los ámbitos de influencia del Estado; de ahí que las
privatizaciones no constituyan simplemente una técnica sino que son parte clave de
una estrategia política destinada a consolidar los grupos económicos (Thwaites Rey,
1993). De esta manera, a partir del proceso privatizador se genera una modificación
substancial en el modo de vinculación entre el Estado y el capital concentrado
interno, porque pierde relevancia la transferencia directa de recursos -en concepto de
subsidios de diferente tipo- característica de los años ochenta, llevándose a cabo la
transferencia de activos estatales y la llamada desregulación de la economía que
otorgaba a estas empresas la posibilidad de definir el funcionamiento de sus
mercados, que ya de por sí presentaban condiciones mono u oligopólicas, dando
lugar a un proceso acelerado de concentración y centralización de capital.
En definitiva, el contexto en el que tiene lugar la privatización del subterráneo
es el de un avance sin precedentes de la concepción neoliberal que tendió a
extenderse durante toda la década y a ampliarse a través de un conjunto de
dispositivos institucionales, de modo tal que, como plantea Aspiazu,
63 Cabe destacar que una de las características salientes del proceso de privatización menemista en relación con otras experiencias internacionales, es la rapidez con que se llevaron a cabo y a su vez, lo abarcativo en términos del número de empresas públicas traspasadas (Basualdo, 2002; Nochteff, 1999). En efecto, la mayoría de las privatizaciones se efectuaron entre 1990 y 1994 y abarcaron empresas de servicios públicos (teléfonos, aerolíneas, transporte, energía eléctrica, gas y agua) como también de producción (carbón y petroquímica). Además, se incluyeron empresas y servicios que serían concesionados, como la reparación y mantenimiento de caminos, infraestructura ferroviaria, exploración y explotación de petróleo.
147
(...) la intensidad que asumieron tales transformaciones, sumada a la celeridad y convergencia temporal en su implementación, convierten a la experiencia argentina en un ejemplo casi pionero por su adhesión plena a los parámetros neoliberales más preciados: privatización, desregulación, apertura y subordinación del trabajo al capital (Aspiazu, 2001:10).
1.2 De Subterráneos de Buenos Aires a Metrovías. La concesión.
En Argentina, los primeros proyectos de privatización del sistema ferroviario se
llevaron adelante bajo la administración del gobierno de Raúl Alfonsín. En 1987, se
propuso la segmentación de Ferrocarriles Argentinos a partir de la creación de
diferentes unidades de negocios coincidentes con las diferentes líneas y servicios del
sistema. La estructura del capital propuesta debía responder a la siguiente
conformación: 51% en manos de capital privado, 20% para los trabajadores del sector
y el 29 % en manos del Estado. Como en el resto de los casos -que la bibliografía
especializada señala como paradigmáticos: transporte aéreo y telecomunicaciones- la
privatización de la línea férrea quedó frustrada.
Bajo la administración menemista y al amparo del decreto Plan nº 666/89 se
fijaron tres distintos campos de acción: la concesión de ramales al capital privado
bajo el sistema de licitación publica, la provincialización y/o municipalización de
determinados tramos y el cierre de aquellos ramales que no resultaran atractivos
para el sector privado ni para las provincias. Tomando en cuenta este marco, el
nuevo gobierno llevará adelante lo que se denomina una privatización concesionada.
A diferencia del proyecto radical, que contemplaba cierto equilibrio accionario, bajo
la lógica de este nuevo proyecto directamente el capital queda totalmente en manos
privadas. Para la liquidación de las empresas se crea Ferrocarriles Metropolitanos
(FEMESA). En el cuadro que sigue se presentan las empresas que conformaron las
concesiones por línea.
148
Ferrocarriles interurbanos de pasajeros Líneas concesionadas, e integración de los consorcios adjudicatarios
Líneas Concesionario Empresas
Urquiza y Subterráneos
Metrovías. Benito Roggio Cometrans
Burlington Northern Rairlroad (USA) Morrison Knudsen Rail Corp. (USA)
S.K.S. Burlington Northern (USA, op. técnico)
Transurb Consult (Bélgica, op. técnico)) Belgrano Norte Ferrovías Devi Construcciones Transporte Automotor de Cuyo
Kantek Seminara Graglia y Pico Consultores Asociados
Caminhos de Ferro Portugueses (Port., operador técnico)
Belgrano Sur Trainmet (TMB) FATAP (autotransportistas de pasajeros) Ormas Materfer Román Marítima EACSA DGT Electrónica
Cominter S.A. Trainmet Toronto Transit Comission, Toronto Transit Consult (Canadá), JARTS (Japón), Transit Services Inc (op.técnico)
San Martín Trainmet (TMB) Idem
Roca Trainmet (TMB) Idem
Mitre y Sarmiento Trenes de Buenos Aires (TBA)
Benito Roggio Cometrans
Burlington Northern Rairlroad (USA) Morrison Knudsen Rail Corp. (USA)
S.K.S. Burlington Northern (USA, op. técnico)
Transurb Consult (Bélgica, op. técnico)
Fuente: Área de Economía y Tecnología de la FLACSO.
La red metropolitana de trenes y subte fue subdividida en grupos de servicios
que se licitaron separadamente. La licitación se dividió en tres etapas, fue en la
primera donde se incluyó al subterráneo, que se licitó junto a las líneas Mitre,
Sarmiento, Urquiza y Premetro. De acuerdo a la letra del decreto para la
privatización por concesión de los servicios de transporte de pasajeros del Área
Metropolitana , el principal argumento estaba enfocado en la condición deficitaria y
149
obsoleta de la infraestructura del servicio y la imposibilidad del Estado de solventar
la modernización de las mismas, a partir de lo cual se justificaba la incursión del
capital privado:
(...) visto que el actual estado de declinación del mencionado transporte, reflejado en el descenso de los niveles de confiabilidad de las operaciones y la consiguiente pérdida de usuarios, no es sino, en su mayor parte, el resultado negativo de la falta o insuficiencia de renovación de bienes de capital a lo largo de muchos años a esta parte (...) Que en esta situación, la mencionada reestructuración, con participación del sector privado, deberá estar orientada a la mejor atención del usuario con incentivos para incrementar la demanda y la eficiencia en la utilización de recursos, de modo de lograr niveles crecientes en la renovación de los bienes de capital.64
En 1991 el gobierno nacional resuelve dar la concesión de los servicios de la red
subterránea a una empresa única que incluía al Premetro y a la línea de ferrocarriles
Urquiza. El consorcio adjudicatario fue Empresa Metrovías S.A. del Grupo Roggio65,
el cual toma posesión de la empresa el 1 de enero de 1994 por un plazo inicial de 20
años, que fue extendido en 1999 hasta el 2017, con posibilidad de prórroga. Como en
la gran mayoría de las privatizaciones, también en el caso del subterráneo el
consorcio adjudicatario estuvo conformado por una triple alianza (Basualdo, 2002)
que abarcó grupos económicos locales, bancos extranjeros y empresas internacionales
de equipos y material rodante ferroviario.
En el caso del grupo Roggio, su trayectoria marca que, así como durante la
dictadura del ‘76 participó en el desarrollo de grandes obras financiadas por el
Estado -por ejemplo la construcción del estadio mundialista de Córdoba y los
estudios de la cadena televisiva ATC (canal 7)- en los noventa nuevamente capitalizó
el derrame del Estado hacia el sector privado gracias a la ola privatizadora. Como se
señala en el propio sitio de la web corporativa:
64 Decreto 1143/91 para los procesos de privatización por concesión de la explotación de los servicios de transporte de pasajeros del área metropolitana. 65 El nombre deviene de su fundador Benito Roggio (inmigrante italiano de la oleada de fines del 1800). Las primeras grandes obras se llevan adelante a principios del 1900 en Córdoba (se trata de la construcción de residencias para familias). Hasta 1970 el grupo se dedica exclusivamente a la construcción. A partir de ese período se inicia una fase de expansión sobre otros sectores (prestación de servicios de limpieza de ciudades y recolección de residuos –empresa Cliba) Actualmente posee una nueva denominación, Benito Roggio e Hijos S.A. y opera en tres grandes rubros: la construcción, el transporte y el saneamiento ambiental, además de incipientes incursiones en el desarrollo de software, a través de la firma Prominente.
150
La década de los noventa se caracterizó especialmente por la privatización de los servicios públicos en la Argentina y otros países de la región, proceso en el cual Benito Roggio e Hijos S.A. participó de manera activa. Como resultado de distintas licitaciones se le adjudicaron en concesión varios proyectos de construcción de rutas y la explotación de peajes, así como la operación integral de la red de subterráneos de Buenos Aires y el ferrocarril Gral. Urquiza66.
El proceso de adjudicación a este grupo se caracterizó por marcadas limitaciones
e insuficiencias normativas. Se destaca, en este sentido, la inexistencia de un marco
regulatorio referido a la composición accionaria de los consorcios adjudicatarios, lo
cual resultó particularmente significativo en el caso de transporte de pasajeros donde
participaron en los consorcios las principales cámaras de transporte, por lo que se
reforzó la consolidación de oligopolios en el sector. Asimismo, la ausencia de
controles sobre posibles sobrefacturaciones en la compra de equipos, incidió en el
sobredimensionamiento de los subsidios, destinados a financiar posibles déficits
operativos de las empresas y fundamentalmente de las inversiones requeridas para el
mantenimiento y la renovación de la infraestructura y de las instalaciones objeto de
la concesión. Además, los contratos incluyeron una cláusula gatillo (cost plus) que
permitía incrementar las tarifas al producirse aumentos operativos por arriba del 6%.
En esos casos, el Estado aparece como el encargado de decidir si se transfiere a las
tarifas o se producen aumentos de los subsidios. A la vez, se registraron laxos, y en
general incumplidos índices de calidad. Por otra parte, en lo que refiere al rol del
ente regulador, se produjo una importante demora en su constitución y una marcada
discontinuidad en cuanto a las características, funciones y misiones del mismo
(Gerchunoff, 1992).
Otro de los elementos comunes entre las diferentes privatizaciones, presente en
el caso del subterráneo, fue la recurrente renegociación de los contratos. Como
sostienen Aspiazu y Schorr (2003: 13):
(...) las mismas han revelado un denominador común: mantener o acrecentar los privilegios de las empresas, al margen de toda consideración sobre la seguridad jurídica de los usuarios e, incluso, en muchos casos, respecto a la de las firmas que no resultaron adjudicatarias de licitaciones que, al poco tiempo de concretada la
66 Extraído del sitio del Grupo Roggio ( www.roggio.com.ar)
151
transferencia de la empresa privatizada, vieron modificarse radicalmente el o los factores decisivos o determinantes de la propia adjudicación (Aspiazu y Schorr, 2003; 13).
Para el transporte subterráneo en particular, a mediados de 1997, el Poder
Ejecutivo Nacional dispuso, a través del decreto 543/97, la renegociación de los
contratos de concesión. El principal argumento esgrimido para proceder a la
renegociación de los contratos, a sólo tres años de operada la transferencia, se centró
en que los concesionarios, estimulados por el incremento constante de la demanda,
habían realizado propuestas para la modernización de equipos y materiales
conforme a la citada expansión, y que los contratos en vigor eran rígidos en aspectos
relacionados con el plan de inversiones, como así también en los plazos de concesión.
En el año 1999 fueron aprobadas el conjunto de las renegociaciones con los distintos
concesionarios y refrendados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
En el año 2002, en el punto más álgido de la crisis postconvertibilidad, tiene
lugar otra modificación importante en los términos de la concesión a partir de la
declaración del estado de emergencia de la prestación de los servicios
correspondientes al sistema público de transporte ferroviario de pasajeros de
superficie y subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires. En función de esto,
se crea la Unidad de Renegociación y análisis de contratos de servicios públicos con
la misión de asesorar y asistir en el proceso de renegociación de los contratos de
obras y servicios públicos, efectuando los correspondientes análisis de situación y
grado de cumplimiento alcanzado por los respectivos contratos de concesión y
licencia. Entre los contratos a renegociar se encontraban los correspondientes al
sector de transporte ferroviario de personas, de superficie y subterráneo. De acuerdo
a un informe del diputado nacional Adrián Pérez67 esta reformulación contractual se
tradujo en
(...) la suspensión, a todos los efectos, de las obras, trabajos y provisión de bienes correspondientes a los planes de obras de los Contratos de Concesión de Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros- de superficie y subterráneos -del Área Metropolitana de Buenos Aires.
67 Legislador nacional por el partido Argentino por una República de Iguales (ARI).
152
En este sentido, en el decreto se estableció que cada concesionario debería
presentar ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de la Producción, para su
aprobación por la Autoridad de Aplicación, un Programa de Emergencia de Obras y
Trabajos Indispensables y de Prestación del Servicio, al que quedaría sujeto su
funcionamiento durante la vigencia de la medida. Allí mismo se dispuso que
(...) el financiamiento y pago de las obras y trabajos indispensables y de la prestación del servicio del Programa de Emergencia provendría de los aportes presupuestarios, de los fondos recaudados en concepto de ingresos adicionales por tarifa destinados al Fondo de Inversiones constituido a partir de dichos ingresos y de otros aportes estatales, y que los ingresos propios del concesionario seguirían destinados al financiamiento de actividades o aspectos vinculados exclusivamente a la faz operativa de la prestación del servicio68.
Una vez desligados del compromiso de invertir en obras, la única obligación
que les fue impuesta consistió en impedirles efectuar reducciones salariales y
exigirles que garantizaran la plena aplicación de los convenios colectivos de trabajo
vigentes y la estabilidad laboral, manteniendo el mismo nivel de empleo de los
trabajadores durante la vigencia del estado de emergencia. Según este informe,
muchas de las otras obligaciones correspondientes en tanto concesionarios no fueron
contempladas.
Además de establecer -tanto en los contratos iniciales como en las posteriores
reformulaciones- una normativa extraordinariamente favorable a los intereses
empresarios, la notoria y constante falta de regulación y control dio lugar a una serie
de numerosas irregularidades que se fueron acumulando y profundizando con el
paso del tiempo. Casi diez años después del inicio de la gestión privada, la Auditoría
General de la Nación realizó un informe en el que se advierte pormenorizadamente
acerca de estas graves faltas. Entre los ítems más importantes señala:
Plan de Inversiones y Mantenimiento. Los concesionarios han incumplido con los cronogramas de inversiones comprometidos en el contrato de concesión, ya sea, no ejecutando las obras, ya sea postergando su ejecución. Ello incrementó la necesidad de mayores tareas de mantenimiento, algo que en la práctica tampoco sucedió. Las Resoluciones 23/02 y 64/03, entre otras, muestran con claridad que dichos incumplimientos abarcan las vías, estaciones, inmuebles y material rodante,
68 Informe Ferrocarriles Área Metropolitana de la Comisión de Investigación del ARI en el Congreso de la Nación.
153
utilizándose respecto de este último, metodologías contrarias a lo que establecen las normas técnicas. Contratación de seguros. Pese a ser otra de las obligaciones básicas vinculadas a toda concesión, las pólizas correspondientes a los diversos seguros que debían contratarse, en muchos casos, ya se encontraban vencidas. (ej. Res 23/02). Sanciones por incumplimientos contractuales – Penalidades. Resulta significativo el escaso uso que se ha hecho de esta facultad. En los casos en que se ha ejercido, los procesos de tramitación presentan excesivas demoras, evidenciándose una actitud dilatoria permanente (vía recursos administrativos) de parte de los concesionarios, como también una ineficiente actuación del órgano de control. (ej. Res. 64/03, 15/98). Calidad del Servicio y Seguridad Operativa. Como lógica consecuencia de la falta de inversiones y mantenimiento señalados, se ha visto afectada la calidad de los servicios y se ha deteriorado la seguridad del sistema, generando un perjuicio tanto a los usuarios como al propio Estado Nacional, sobre todo en la hipótesis de que éste deba reasumir la prestación de los servicios concesionados. (ej. Res. 23/02, 64/03, 149/98). Subsidio. Con frecuencia, el concedente no ha cancelado sus obligaciones integralmente o bien no lo ha hecho dentro del plazo contractual. (ej. res. 23/02).
Además, el informe contiene exámenes especiales de los contratos de concesión
de varias empresas -entre las que se cuenta Metrovías- que evalúan el grado de
cumplimiento de los mismos y de los contenidos propuestos en las sucesivas
renegociaciones. En esta dirección, concluye que se verifica:
(...) un aumento del nivel de endeudamiento, y simultáneamente, pérdida de solvencia, pagos excesivos de honorarios por asesoramiento técnico a los accionistas, Sistemas de Selección de contratistas y proveedores que no cumplen con los principios básicos que aseguren transparencia, inversiones que son ejecutadas por el concesionario pero son solventadas con fondos provenientes del tesoro nacional o de la tarifa que paga el usuario y la definición de una metodología de ajuste de precios de los programas de inversiones contrarias a lo normado69.
En definitiva, visto en perspectiva, resulta evidente que el proceso de
privatización concesionada del subte constituye un caso testigo acorde al patrón de
comportamiento de buena parte de las empresas de servicios públicos privatizadas,
que sostuvieron una política de disminución de los costos vía la vulneración
69 Informe “Transporte terrestre: muestra de las principales auditorías sobre órganos de control y empresas adjudicatarias de procesos de privatización. Síntesis y conclusiones 1993-2003”, Auditoría General de la Nación, 2003.
154
permanente de las normativas. Esto hizo que al gran negocio que resultó la
adquisición de las empresas -por las condiciones anómalas en las que se llevó
adelante- se le sumara una rentabilidad extraordinaria. La subvaluación de los
activos, la falta de regulaciones, el incumplimiento en las inversiones son sólo
algunos de los aspectos que marcaron la privatización por concesión del sector
transporte ferroviario. En el caso específico del subterráneo la desinversión viene
poniéndose de manifiesto en la baja calidad del servicio, la degradación en las
condiciones de higiene y seguridad y en el evidente estado de deterioro de gran parte
de las formaciones.
2. El nuevo orden empresarial70. Los cambios en la organización del trabajo y
la impronta flexibilizadora.
El proceso de privatización del subterráneo implicó cambios drásticos para el
conjunto de los trabajadores, algunos de los cuales se manifestaron rápidamente una
vez producido el traspaso de la órbita estatal a la privada. Uno de los más
traumáticos fue la dramática disminución de la plantilla de trabajadores. La primer
ola de despidos se produjo entre el momento que se tomó la decisión política de
desprenderse de las empresas estatales y el momento en que se efectivizó la
concesión.
Así, entre 1990 y 1991, años en que comienzan los ajustes de personal, se
despidieron cerca de 1.000 trabajadores. Al 1º de enero de 1994, la plantilla de
empleados de las cinco líneas del subte era de 3.980; para noviembre de 1996 era de
2.500, incluyendo al personal del Ferrocarril Urquiza. Además, cabe destacar que en
este proceso de traspaso Metrovías sólo contrató al 30 por ciento de la planta que
estaba en funciones, al tiempo que se incorporaron progresivamente 1.100
trabajadores de afuera. Las herramientas utilizadas para efectuar esta brutal
reducción fueron los despidos y los denominados “retiros voluntarios71”. La pérdida
70 Esta noción se emplea refiriendo –y parafraseando- el concepto de orden en la producción Jean Paul Gaudemar (1991). 71 Se trató de una práctica extendida en todas las empresas estatales gracias a la cual se instaba a los trabajadores a renunciar a su empleo a cambio del pago de sumas de dinero que en algunos casos
155
del empleo implicó para estos trabajadores un quiebre tajante, una ruptura
inesperada de sus trayectorias laborales y una degradación de sus condiciones de
trabajo:
Estaba el retiro voluntario, y te mandaban y te decían “te toca eso y tenés que irte…si querés”. Si no, después te echaban. Y los que quedaron saltaron a la Municipalidad. Si vos no te ibas con el retiro pasabas al residual. Estuvieron un tiempo en el residual cobrando y después ya los pasaron a la Municipalidad. Algunos terminaron de cuidadores en las plazas [E7].
Estos procedimientos constituyeron mecanismos solapados de flexibilización y
el hecho de que los retiros voluntarios aparezcan como "renuncias negociadas" no
implica que no constituyan una variante de expulsión de la mano de obra (Meik,
1994). En ocasiones, los desplazados por medio de estas estrategias de expulsión
fueron recontratados mediante agencias de personal eventual, es decir haciendo uso
de formas precarias de contratación.
Es posible afirmar que esta reducción se llevó a cabo también en función de
criterios orientados a desmantelar las posibilidades de organización colectiva en un
espacio de trabajo, caracterizado además, por una notable tradición histórica de
lucha. La “purga”, en este sentido, no fue fortuita, tuvo, entre otras cosas, un criterio
político claro. Así lo expresa uno de los delegados:
(...) ustedes imagínense que la gente que quedó de la privatización es la que les decía que sí a todo lo que se hacía. El tipo que levantó el dedo y dijo “yo no”, ese no estaba más [E3].
En el avance de la reestructuración, no todos los sectores sufrieron el recambio
de personal del mismo modo. El sector de boletería fue uno de los más sensibles ya
que experimentó una renovación de aproximadamente el 90% del personal. Por el
contrario, algunos puestos claves del sector de talleres no fueron afectados del mismo
modo en los primeros años ya que requerían cierta experticia relacionada con saberes
técnicos. El proceso de “racionalización” de la empresa tomó varios años y los
superaba la indemnización. Consiste en un acuerdo empleado-empresario, por el cual, frente a la propuesta empresaria, un empleado recibe un monto determinado de dinero como contraprestación a su “aceptación” de ser desvinculado de la empresa.
156
despidos se proyectaron más allá del inicio de la concesión72. Así lo recuerdan
algunos de los delegados:
Los años de 1994 y 1995 fueron años de despidos y atropellos constantes, donde la empresa actuaba impunemente, aprovechándose de que ya no estaban los viejos activistas de la camada anterior y de que el marco político del país tenía al menemismo en su momento de apogeo [E4].
La empresa mandaba seis, siete telegramas de despidos a fin de mes, sin causa. A fin de año, llegaban a veinte, treinta [E2].
Frente a este proceso, la respuesta sindical estuvo signada por el rol
relativamente contradictorio que desempeñó la Unión Tranviario Automotor
(UTA)73. Si bien el sindicato en principio se opuso a la concesión privada, a partir de
su implementación entabló una doble estrategia. En el plano interno, llevó adelante
una alianza con la empresa Metrovías a partir de la cual asumió un perfil de
intervención centrado en la administración de los recursos organizativos y desestimó
la movilización de trabajadores como herramienta de acción, profundizando las
distancia con los trabajadores de base, a pesar de contar con delegados en todas las
líneas. En el plano externo, su participación en el MTA (Movimiento de Trabajadores
Argentinos) le valió un perfil opositor. Esta última postura resultaba coherente con la
trayectoria política de la organización desde la restauración de la democracia. A fines
de los ochenta y luego de culminada la experiencia alfonsinista, la UTA formó parte
de la CGT-Azopardo junto a sindicatos ubaldinistas como cerveceros, CTERA,
antiguos miembros del “grupo de los 25” como ATE, camioneros, obreros navales,
ex−miguelistas (viajantes de comercio, Aduana) y autónomos como La Fraternidad y
72 Según Jorge Cresto (2010), entre 1994 y 1996 fueron despedidos 100 trabajadores. 73 La UTA constituye un sindicato de primer grado de ámbito nacional y encuadra a los trabajadores del subterráneo y a los choferes de larga, mediana y corta distancia. Por el lugar que ocupa en el entramado productivo y por su tradición combativa ha protagonizado importantes conflictos. Creado en 1919, ha cumplido un rol importante en la constitución del movimiento obrero organizado, impulsando la primera central obrera del país, la Federación Obrera Regional Argentina y más tarde, la Unión Sindical Argentina. Su estructura interna está compuesta por el Congreso General de delegados, además posee un Consejo Directivo Nacional y las Juntas Ejecutivas Seccionales, el Secretariado y la Comisión Revisora de Cuentas. La elección de estos órganos se realiza por el sistema de lista completa, en distrito único y mediante el voto secreto y directo de los afiliados. Su secretario general desde 1985 ininterrumpidamente fue Juan Manuel Palacios y el secretario adjunto Roberto Fernández. Este último, durante el 2007, se convirtió en secretario general.
157
telepostales74. Esta tendencia opositora de la UTA se cristalizó a mediados de los
noventa en la formación de la una corriente interna dentro de la CGT que dio lugar al
surgimiento del MTA75, dirigido en los primeros años por el secretario general de la
UTA. Esta impronta combativa no se vio reflejada en su accionar político al interior
de Metrovías, donde por el contrario, operó allanando el camino a la ejecución de la
políticas patronales.
Esta anuencia del sindicato oficial frente a la reestructuración planteada
permitió el avance de las transformaciones en base a criterios impuestos
unilateralmente por la empresa. Una vez consolidado el recambio de personal, se
llevó adelante una reformulación organizativa por la cual Metrovías quedó
estructurada en función de tres grandes áreas o gerencias. La parte comercial,
vinculada a la venta de pasajes, productos de kiosco y tarjetas Subtecard en las
boleterías de las 95 estaciones de la red; el sector de tráfico, que abarca a conductores,
guardas, maniobristas y señalistas operadores y finalmente, el área de talleres que
incluye, por un lado a la sección de instalaciones fijas y por otro, a la de material
rodante. La primera comprende a los talleres de Florida, Once y Catedral y está
abocada al mantenimiento de estaciones, molinetes, vías, señales, energía y
comunicaciones, mientras que los segundos se dedican al mantenimiento de los
vagones (actualmente hay 647 en servicio) para lo cual se dispone tanto de talleres en
superficie (Polvorines, Medalla Milagrosa) como subterráneos (Rancagua,
Constitución, Canning, M. Acosta).
74 Se trataba de un conjunto de sindicatos críticos con el menemismo. Recordemos que las otras corrientes eran: a) la CGT-San Martín oficialista (Unión Ferroviaria, taxistas, mineros, plásticos, Foetra, UPCN, UOCRA) b) el “miguelismo” puro que incluye a la UOM, SUPE, Obras sanitarias. c) los “independientes” también próximos al gobierno y llamados a ocupar un rol importante en cuanto al apoyo al gobierno. Fundamentalmente conformado por el sindicato de Luz y Fuerza, Bancarios y Empleados de Comercio (Fernández, 2002). 75 Creada en febrero de 1994 estuvo constituida por más de 30 organizaciones nacionales (molineros, papeleros, imprenta, televisión, periodismo, publicidad, docentes privados, músicos, azafatas, farmacia, judiciales, entre otros) de los cuales la UTA y camioneros sobresalían en cuanto a peso específico. En sus primeros años entabló un diálogo con la CTA que permitió llevar adelante un paro conjunto precisamente en el año de su surgimiento. Incluso su máximo dirigente (Hugo Moyano) a fines de los noventa tuvo algunos tibios contactos con las principales organizaciones de desocupados. Desde su constitución no buscó crear una nueva central de trabajadores sino disputar internamente su dirección, cosa que logra a través de la figura de Moyano durante el gobierno kirchnerista.
158
Esta reorganización vino acompañada de la puesta en práctica de un nuevo
marco de relaciones laborales al interior de la empresa signado por una tendencia
claramente flexibilizadora que comprendió varias dimensiones. Por un lado, se
advierte la implantación de un régimen de flexibilidad en términos técnico-
organizativos. Siguiendo la definición de Meulders y Wilkin (1988) esta flexibilización
refiere a la capacidad que tiene la unidad productiva para combinar nuevas técnicas
de organización y de equipamientos polivalentes en un conjunto cuya finalidad
consiste en responder a una demanda incierta o aleatoria, tanto en volumen como en
composición. Contempla, por una parte, la adaptación interna por la incorporación
de bienes de equipos reprogramables de usos múltiples: máquinas herramientas de
control numérico, robots, automatismos, informatización y por otra (en numerosos
casos con una fuerte vinculación al primer aspecto caracterizado por su componente
técnico) se vincula a las diversas formas de movilización de la mano de obra:
adaptación de los trabajadores a tareas diversas, polivalencia y multifuncionalidad,
rotación de puestos, células de trabajo, reprofesionalización y recalificación.
En este sentido, la gestión privada en el subterráneo introdujo un régimen de
flexibilidad funcional (Vocos, 2007) a partir del cual se pautó que los trabajadores
debían ejecutar, o estar en condiciones de realizar, diferentes tareas, ya sea del mismo
nivel de calificación o de otro. Esta modificación se formalizó a través de la
modificación en la asignación de tareas para cada puesto plasmadas en el convenio
Colectivo de Trabajo (316E/99). En la letra del convenio se cristalizó la creación de
categorías laborales completamente polivalentes, que comprenden la realización de
una gran variedad de tareas no definidas, como por ejemplo la realización de trabajos
generales en máquinas y herramientas de todo tipo76, para el caso del operador múltiple
de máquinas y herramientas o la realización de acuerdo a las reglas del arte, de la totalidad
de las tareas con las operaciones, los materiales y máquinas a utilizar en sus especialidades77,
para el oficial de oficios varios especializado. Esta lógica se reprodujo en varias
categorías concernientes a los distintos sectores en los que se divide la organización
del trabajo pero el mayor impacto se registró en el área de boleterías, a partir del
76 Artículo 23 del anexo B “Descripción de funciones del esquema general” del CCT 316E/99. 77 Artículo 26 del anexo B “Descripción de funciones del esquema general” del CCT 316E/99.
159
proyecto comercial de la empresa de reconvertir el sector, lo cual implicó
necesariamente la transformación del puesto de trabajo del boletero y la
implementación de nuevas tecnologías informatizadas, por la introducción de las
tarjetas magnéticas y las máquinas expendedoras de pasajes. Así, el boletero pasa de
vender pasajes únicamente a vender pasajes, cualquiera sea su forma y procedimiento de
emisión, como así también vende y/o cobra los servicios que se le indiquen78. Este cambio es
muy significativo, en la medida en que, para estimular la venta de otros productos, la
empresa comenzó a pagar adicionales salariales tanto fijos como variables, dando
lugar a la introducción, por primera vez en el sector, de un sistema de flexibilidad
salarial, cuya lógica se relaciona con una forma de salario-participación, asociada a la
dependencia de la remuneración con respecto al esfuerzo individual. De este modo,
el componente variable adquiere mayor peso en la composición del salario.
Como se mencionaba antes, la incorporación de nuevas tecnologías, en la
mayoría de los casos implicó cambios sustanciales en la organización de las tareas y
operó reforzando este esquema propuesto por la empresa (Castillo y otros, 2007). Un
caso ilustrativo en este sentido fue el intento por parte de la empresa de llevar a cabo
un programa de incorporación de máquinas expendedoras de boletos que implicaba
la disminución de la categoría de los boleteros que pasaban a ser asistentes de ventas
en los puntos Subtexpress. Esta iniciativa empresarial tuvo finalmente una aplicación
muy restringida porque encontró un alto grado de rechazo por parte de los
trabajadores y sus representantes gremiales en el CD, que –como se desarrollará más
adelante- emprendieron una fuerte movilización con la que consiguieron frenar la
instalación de las máquinas en las estaciones.
Otra innovación tecnológica sustantiva fue la puesta en marcha de una
aplicación transitoria del sistema ATP (Automatic Train Protection) de señalización,
provisto por la empresa ALSTOM, implementado inicialmente en las líneas B y E,
con proyección de extenderlo al resto de la red. Se trata de un sistema de supervisión
y control de tráfico que registra el movimiento de los trenes a través de equipos
instalados en distintas salas técnicas, en los vagones y en las vías. Esa información es
78 Artículo 59 del anexo D “Descripción de funciones del boletero/a y del boletero/a principal” del CCT 316E/99.
160
procesada por una computadora en el Puesto Comando de Operación (PCO) que
analiza la posición de las formaciones en circulación y le envía a cada conductor la
velocidad a la que debe circular el tren. Si el tren supera la velocidad establecida se
activa un sistema de alarma para el conductor y si por alguna razón no se reduce la
velocidad el sistema permite que se efectúe la disminución automáticamente. La
implementación de este sistema supuso la reubicación de los trabajadores en nuevos
puestos.
Otro rasgo saliente de proceso de flexibilización técnico- organizativa, de gran
incidencia en la transformación de la organización del trabajo fue la subcontratación y
tercerización de algunos servicios que históricamente estaban bajo el control directo
de la empresa estatal.
El proceso de tercerización a partir de la concesión al Grupo Roggio-Metrovías
implicó a más de 1.000 trabajadores y abarcó una variedad de actividades:
Servicio o producto Empresa surgidas del proceso de tercerización
Limpieza de andenes y vagones
Taym
Limpieza de baños Servisub
Apertura de estaciones Pertenecer
Seguridad Compañía Seguridad Metropolitana
Auxiliar de estación Neoservice
Tendido de fibra óptica e internet
Metrotel
Guarda técnica o administración del tallaer Rancagua
CAF
Servicio de tesorería de línea
Byton, Orbea (subcontratados de Banco Suquia)
161
Publicidad Estati, Viasubte, enterprice y sub TV)
Comercialización de productos varios
Metroshop
Fuente: Palermo, Salamida y Sánchez (2006)
Muchas de las empresas tercerizadas pertenecen a la misma sociedad a la cual
se le adjudicó la concesión, de allí que el Grupo Roggio posee o participa en el capital
accionario de dichas compañías, al punto de que varias de ellas comparten el mismo
directorio. Un dato relevante es que las actividades brindadas por las empresas
Taym, Servisub, Pertenecer, Metropolitana y Neoservice involucran tareas que
estaban contempladas en el convenio colectivo de trabajo que estaba vigente al
momento de la concesión (CCT N° 41/75), en el CCT celebrado en el año 1999 se
excluyeron algunas de esas actividades y a su vez, varios de los puestos fueron
ocupados por trabajadores no convencionados.
Retomando la conceptualización de Palomino (2000), la subcontratación es un
mecanismo por el cual la empresa hace uso de la fuerza de trabajo a través de la
mediación de otras empresas, de ese modo el trabajador se encuentra bajo una doble
sujeción: por un lado, a la empresa que constituye el locus donde se realizan las
tareas y a cuyas reglas de organización se subordina y a la empresa que lo contrata
en forma directa y con la cual establece su dependencia contractual, por otro. Estos
elementos señalados por el autor son significativos para nuestro análisis en cuanto la
tercerización supone un cambio en la división del trabajo –transformando la división
técnica en una ficción de relación mercantil entre empresas-, pero a su vez también
incide fuertemente en la conformación de colectivos de trabajadores. Dicho de otra
manera, las diferencias contractuales, salariales, en las condiciones de trabajo que
emergen del proceso de tercerización obstaculizan, en un primer momento, la
capacidad de construir identificaciones comunes y acciones concertadas. De allí que
la tercerización pueda interpretarse como una forma a la cual el capital recurre para
disminuir los costos y a su vez, como forma de disciplinamiento del conjunto de
trabajadores (Montes Cató, 2006). Por lo tanto, la presencia de empresas
subcontratadas supone una relación en la que intervienen tres sujetos, el trabajador,
162
la contratante y la subcontratante. Es decir, compone una relación en la cual el
trabajador responde a las necesidades organizativas definidas por Metrovías pero su
remuneración la obtiene de la relación con otra empresa. Se trata de una dependencia
jurídica que no coincide con su dependencia organizativa. En este sentido, el
fenómeno presenta dos objetivos manifiestos. El primero, operar sobre el factor
laboral disminuyendo los costos asociados al salario y aumentando los subsidios, que
se sobrevalúan con este procedimiento. Este objetivo implicó sacar fuera de convenio
a los trabajadores, con lo cual la asimetría entre el capital y el trabajo se vuelve más
intensa y la desprotección ante las arbitrariedades de la empresa mayor. En otros
casos, los trabajadores pasan a estar encuadrados en sindicatos que poseen salarios
menores y condiciones de trabajo más precarias, como el que agrupa a los
trabajadores de seguridad o el sindicato de comercio. De allí que los trabajadores que
se desempeñan en empresas tercerizadas posean condiciones diferenciales en cuanto
a salario, beneficios sociales y ritmos de trabajo. El otro objetivo buscado es operar
sobre la homogeneidad de la fuerza de trabajo. Como decíamos, las diferencias entre
unos y otros trabajadores generan condiciones objetivas que si bien son reversibles,
dan lugar a una diversidad de situaciones laborales que obstaculizan la posibilidad
de acercamiento y puesta en común de las reivindicaciones de cada sector y el
desarrollo de acciones colectivas conjuntas.
Esta serie de transformaciones radicales en términos organizativos se dieron en
el marco de otro cambio de gran trascendencia como fue la extensión de la jornada de
trabajo, ya que a partir de la llegada de la administración privada se dispuso, por
primera vez en el marco de un gobierno democrático, el aumento de 6 a 8 horas de la
jornada diaria de trabajo. Como se verá en el desarrollo siguiente, la insalubridad de
la actividad ha sido históricamente debatida y su nivel de reconocimiento ha ido
variando en función de los distintos gobiernos de turno; los altos niveles de ruido
recurrentes, las vibraciones, la escasa ventilación y la exposición a gases constituyen
algunos de los componentes que avalan los planteos acerca de los efectos
perjudiciales de la actividad para la salud de los trabajadores (Salud, 2007). Tomando
en cuenta las leyes 18.037 y 18.038 puede considerarse que el transporte subterráneo
se encuentra contemplado como un servicio diferencial insalubre. Estas normas
163
disponen que para los trabajadores que desempeñan su trabajo en dichas condiciones
el trabajo no debe exceder las 6 horas diarias o las 36 horas semanales. Esta política
de la empresa se inscribe en una dimensión correspondiente a la flexibilización del
tiempo de trabajo, que se caracteriza por una adecuación unilateral de los horarios y la
gestión que de ellos se realiza en función de las necesidades de la empresa. Como es
posible corroborar a través de la lectura de los CCT, esta política supuso –además de
la extensión de la jornada- otras modificaciones en la misma dirección, especialmente
en lo que refiere a la fijación y extensión de horarios normales y máximos de trabajo,
la reducción de los tiempos de descanso, la gestión de las horas extraordinarias, los
mecanismos de asignación de días francos y la gestión en torno a las vacaciones.
La lectura comparada de los CCT de la actividad a lo largo de las últimas tres
décadas (1975, 1981 y 1999) permite verificar la repetición de esta tendencia
felxibilizadora en otros aspectos de las condiciones de trabajo. En términos generales,
el CCT de 1999, firmado entre Metrovías y la UTA, revalidó -en la mayoría de los
casos por omisión- el cercenamiento de derechos laborales que el decreto
modificatorio (499/81) de la dictadura había operado sobre el CCT de 1975 (41/75),
que formalizaba importantes conquistas de los trabajadores. Lejos de recuperar las
bases de la ronda del ‘75, el primer –y hasta el momento- único convenio de la era
privada, legitima en buena parte las principales transformaciones implementadas a
partir de 1981, que afectaron especialmente dimensiones claves de la relación de
trabajo como la estabilidad laboral, los cambios de lugar de trabajo y de tareas, las
posibilidades de capacitación y ascenso y las condiciones y medio ambiente de
trabajo. Así, por ejemplo, se instaló un régimen contractual en el que se anulaba la
obligación, antes estipulada, por parte de la empresa de justificar fehacientemente
cualquier reducción de personal, se habilitó la posibilidad de disponer traslados de
lugar de trabajo arbitrariamente, se descartaron los criterios antes consensuados con
el sindicato para el reclutamiento de personal y para los ascensos y promociones -
centrados fundamentalmente en la antigüedad como atributo definitorio- y se
instaló, como se mencionaba anteriormente, la polivalencia como criterio rector para
casi todos los puestos, sin ningún tipo de reconocimiento salarial (como se establecía
en el convenio de 1975) para el desarrollo excepcional de tareas distintas a las
164
correspondientes al puesto asignado. La flexibilización derivada de estas
transformaciones fue justificada a partir de un andamiaje discursivo basado en las
nuevas tendencias en materia de reorganización empresarial que postulaban como
ejes la mejora de la calidad, la eficiencia, la productividad y el desarrollo profesional
en el marco de un indispensable proceso de modernización.
Consideramos que los CCT, además de conformar un elemento jurídico-
normativo fundamental para la regulación de las relaciones laborales, en el que se
especifican derechos y obligaciones de las partes, también pueden ser interpretados
como indicadores que develan el estado de situación de las relaciones de fuerza en el
ámbito de trabajo en un momento histórico concreto. La trayectoria de estos acuerdos
en el caso del subterráneo muestra que el objetivo estratégico tanto del decreto del
‘81 como del CCT del ‘99 -el primero suprimiendo gran cantidad de pautas, el
segundo al no recuperar las cláusulas o definiendo nuevas- estuvo enfocado en
cristalizar en la normativa el hecho político de la reconquista del control de la gestión
del trabajo por parte del capital, restando espacios de incidencia a los trabajadores y
sus organizaciones.
Estos cambios producidos en la organización del trabajo reformularon la
dinámica interna de las relaciones laborales. Para consolidar este proceso, la empresa
delineó un conjunto de técnicas disciplinarias que le permitiesen aumentar el grado
de incidencia sobre la organización del trabajo y las relaciones de trabajo que la
sustentan. De esta manera, al marco contextual de por si disciplinador, por el
crecimiento sostenido de la desocupación y precarización laboral, se le sumó un
conjunto de prácticas empresariales que operaron reforzando el avance disciplinario
sobre los trabajadores. Siguiendo la conceptualización de Montes Cató (2006), puede
detectarse la implementación diversas técnicas disciplinarias asentadas en tres
principios fundantes: la erosión del oponente, la expansión de la disciplina directa y la
internalización del control. El primero hace referencia a aquellas técnicas que tienen por
objetivo actuar sobre el poder del conjunto de trabajadores y sobre todo de los
activistas y delegados sindicales. El segundo, busca articular técnicas que faciliten a
la empresa monitorear las actividades y tareas desarrolladas por los trabajadores. El
tercer principio aglutina técnicas que buscan operar sobre la subjetividad de los
165
trabajadores. Esta avanzada disciplinaria intentó delinear un marco laboral fundado
en una concepción productivista, con una fuerte impronta flexibilizadora, que se
transformó en la base en función de la cual se pretendió redefinir el núcleo central de
las relaciones de trabajo a partir de la individualización de los vínculos. Bajo esta
concepción, la empresa buscó subsumir las relaciones bajo nuevos esquemas de
control de la fuerza de trabajo y a su vez, encorsetar las acciones de los sindicatos y
quitarles la base de poder y la capacidad de llevar adelante acciones colectivas.
Este proceso reconfiguración radical al que hacemos referencia, en el que un
nuevo orden empresarial se implanta en un contexto laboral de “tierra arrasada” por
las purgas previas a la privatización, supuso la conformación de -en términos de
Edwards (1991) - una nueva estructura de control, resultante del proceso de expulsión,
fragmentación, precarización y neutralización de la capacidad de resistencia de la
fuerza de trabajo antes y durante el proceso privatizador. Esta nueva estructura, en
principio, como desarrollaremos más adelante, privilegió el control directo sobre el
proceso de trabajo para maximizar la explotación de la fuerza de trabajo, reforzando
la supervisión directa y los mecanismos coercitivos.
En los siguientes capítulos, a través del análisis de la trayectoria y dinámica
organizativa del CD, y de las implicancias que este proceso fue teniendo en la
relación entre la empresa y los trabajadores, daremos cuenta del modo específico de
aplicación de las diferentes de estrategias empresariales en nuestro caso, reparando
especialmente en su impacto político en la organización sindical y en los tipos de
respuesta ensayados desde el CD.
166
Capítulo IV.
La construcción. De la clandestinidad a la consolidación del
Cuerpo de delegados.
Una vez estudiadas las características del espacio productivo y el escenario
político en el que comienza el proceso de organización sindical, este segundo
capítulo despliega una descripción analítica que intenta desandar ese camino de
construcción para identificar los recursos y las estrategias puestas en juego por parte
de los trabajadores para desarrollar su organización. También se da cuenta de ciertos
rasgos de la composición del colectivo (el factor generacional y la problemática de
género) que aportaron elementos distintivos al proceso.
El recorrido organizativo interno es descripto en función de un análisis por
etapas, que abarca un primer momento de clandestinidad, un pasaje a una estrategia
de foquismo, que luego, a raíz del incremento en la legitimidad de los delegados
después del desarrollo de algunos conflictos que operaron como hitos fundacionales,
derivará en un proceso de visibilización y consolidación institucional. Una vez
alcanzado el momento institucional comienza a profundizarse un proceso de
autonomización política por parte del CD, signado por un quiebre progresivo con la
estructura del sindicato que lo nuclea. Se sitúan, es ese camino, ni lineal ni despojado
de contradicciones, los elementos que han operado reafirmando -y también
desalentando- su capacidad de identificación y acción colectiva y su eficacia política.
Así, la proyección escalonada de las reivindicaciones y conquistas es interpretada en
función de cómo fueron habilitando sucesivamente las nuevas etapas en la
construcción colectiva.
167
1. Una tradición de autonomía y disidencia.
El surgimiento y desarrollo de comisiones internas enfrentadas a la conducción
del sindicato oficial aparece como una particularidad llamativa de la trayectoria de la
organización sindical en el espacio del subterráneo de Buenos Aires desde hace ya
largos años.
De acuerdo a lo que plantean los trabajadores, la especificidad de sus tareas, tan
poco emparentadas con las que desempeña el gremio mayoritario de los colectiveros
y la falta de vinculación entre ambas actividades, ha generado históricamente una
escasa, o más bien nula identificación y sentido de pertenencia con respecto al
sindicato que los nuclea. Este distanciamiento, en buena medida operó como
condición de posibilidad para el desarrollo de estas experiencias políticas de
organización sindical autónoma de las dirigencias, portadoras además de una cultura
política y una tradición ideológica distinta y contrapuesta a la que caracterizaba a la
dirigencia del sindicato. La perspectiva histórica permite inscribir, entonces, el
fenómeno de la formación del CD en una secuencia de al menos 30 años en los que,
con distinta suerte y en contextos muy disímiles, fueron emergiendo agrupaciones de
base opositoras a los lineamientos de la conducción de la UTA, autodefinidas como
antiburocráticas, que reivindicaban métodos de organización alternativos para
democratizar la organización y que pugnaron, sin excepción, por independizarse del
encuadre oficial.
En un análisis de mediano plazo es posible identificar, desde la década del 60 en
adelante, ciertos ciclos de mayor auge de la conflictividad laboral abierta,
enmarcados en experiencias de organización sindical autónomas. Luego de un
intento frustrado de formación de un sindicato a mediados de los años 60, en 1975
-marzo y abril- tiene lugar un proceso que marca un fuerte antecedente político de la
experiencia que analizamos. Ese año se realizan las elecciones en las que se consolida
el primer cuerpo de delegados de base íntegramente opositor a la dirigencia de la
UTA. El conflicto se planteó en torno a una reivindicación salarial y la primera
medida de fuerza llevada a cabo consistió en un plan de lucha a reglamento que se
prolongó durante 26 días, impulsado por la organización de delegados en abierta
168
contradicción con la política planteada por la UTA. La represión por parte del
sindicato hacia los delegados motivó el primer paro en la historia del subte, a partir
del cual surge la Coordinadora 5 de abril, integrada por delegados de base de todas
las líneas y talleres y que incluirá asimismo a organizaciones disidentes de los
gremios del transporte automotor, nucleados también en la UTA. El nivel del
enfrentamiento se fue radicalizando paulatinamente, dando lugar a la intervención
de la entonces empresa estatal, la declaración de ilegalidad de la huelga, la
suspensión de varios delegados y la intimación masiva al personal a retornar al
trabajo bajo amenaza de cesantía y judicialización del conflicto (fueron enviados
3.000 telegramas de intimación bajo amenaza de sanción por la Ley de Seguridad del
Estado). A pesar de la fuerte ofensiva represiva, el colectivo logró mantener cierta
articulación que le permitió sostener su posición de fuerza y desde ahí comenzar un
proceso de negociaciones que derivó en la concreción de varias de las principales
demandas planteadas por los delegados y la anulación de las sanciones disciplinarias
a los trabajadores. Esta experiencia fortaleció el proceso incipiente de articulación
entre diferentes comisiones, activistas y delegados de base del sector del transporte
de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Durante todo el año 1975 se programaron
actividades y medidas de fuerza conjuntas: en junio se lleva a cabo, en la localidad de
Avellaneda, el primer plenario nacional de delegados de base del transporte, que
decidirá impulsar una huelga de 24 horas en repudio del asesinato del delegado de
UTA Carlos Baylis y días después se declara otro paro de la Coordinadora Interlíneas
junto con agrupaciones de base inorgánicas a la UTA, que además del reclamo
salarial exigía la reincorporación de los trabajadores cesanteados, la renuncia de los
delegados afines a la línea oficial de la UTA y la investigación de las agresiones y
crímenes de los activistas del transporte (Compañez, 2006).
Este proceso de abril de 1975, en el cual una organización de base sin ningún
tipo de respaldo institucional encabeza un conflicto abierto, prolongado y agudo, que
además logra resolver exitosamente, constituye, para buena parte de los delegados y
activistas del subte actuales, una referencia histórica ineludible, un fenómeno de
carácter fundacional con el que se identifican en términos de objetivos políticos y
concepción de la práctica sindical y que enmarca el proceso actual en una tradición
169
de lucha del sector que se presenta como un patrimonio, un legado histórico que de
alguna manera refuerza cierta identidad combativa entre los trabajadores más
comprometidos con la construcción del CD.
A partir de marzo de 1976, con la ofensiva feroz del Capital sobre el Trabajo a
través del terrorismo de Estado, esta incipiente organización es desmantelada a
través de la represión brutal y minuciosa, que además de implicar la persecución,
desaparición y asesinato de trabajadores, en este espacio de trabajo en particular
–como en tantos otros- se tradujo en una serie de técnicas disciplinarias orientadas a
regular la organización del proceso de trabajo y las relaciones entre los individuos de
manera de conseguir, a partir de la internalización del terror, la pulverización de
cualquier esbozo de organización colectiva de todo tipo. A pesar de este contexto,
todavía en 1977 se registra un conflicto importante que derivó en una huelga de 5
días en el servicio, a partir de la cual se alcanzó una significativa recomposición
salarial. Sobre el final del gobierno militar, en 1982, se evidencia un resurgimiento de
la organización sindical de base a través de la formación de la Mesa de
Representantes y la Comisión de Base que realizan, el 1° de diciembre, día del
trabajador de subterráneos, la primera movilización masiva (asistieron casi mil
personas) de los trabajadores del subte a los ministerios de Trabajo y Salud en
reclamo por la declaración de insalubridad y la recuperación de la jornada de 6
horas, anulada por disposición de la Junta Militar en 1976. La reivindicación de la
consigna histórica de la insalubridad resurgirá de manera visible apenas retornada la
democracia, cuando en enero de 1984, la Comisión de Base, convoque, sin el apoyo
de la UTA, varias medidas de fuerza reclamando la reducción de la jornada, objetivo
que se concretará ese mismo año a través de un acuerdo convencional entre la UTA y
la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).
Estos intentos de organización en los años 70 surgieron y se desarrollaron
inscriptos en el fenómeno histórico -que señalamos en el capítulo anterior- de la
emergencia de corrientes opositoras al interior de varios de los sindicatos más
importantes, vinculadas al denominado sindicalismo clasista, independiente o de
liberación. El desarrollo de estas experiencias en el subte fue intenso pero efímero,
truncado tempranamente a partir de la radicalización de la violencia social que
170
decantó en la imposición de la última dictadura militar. Ese escenario de persecución
y terror frenó estos intentos en su fase incipiente, por lo que no es posible especular
sobre lo que hubieran sido sus posibilidades de consolidarse y proyectarse. En
contraposición, y a pesar de los varios puntos en común que establecen una línea de
continuidad entre ambas experiencias, el proceso del CD contemporáneo surge en
uno de los contextos más desfavorables de nuestra historia reciente para las
organizaciones de los trabajadores y a contracorriente de las tendencias políticas
imperantes en el arco político sindical. Logra, además, lo que quizás constituya su
rasgo más singular y destacable, que es su capacidad de sostener la organización a lo
largo del tiempo, acomodándose, a lo largo de más de una década, a coyunturas
políticas internas y externas bien cambiantes, que le han exigido desarrollar una
capacidad de reacción política y una estructura organizativa lo suficientemente
dinámica como para conseguir posicionarse colectivamente frente a los nuevos
escenarios que continuamente vienen sucediéndose.
Indudablemente, más allá de la experiencia histórica particular en el subte, las
corrientes de sindicalismo combativo en general también son una referencia
obligada, especialmente para los militantes más ideologizados del CD. Sin embargo,
a pesar de registrar que se trata de un antecedente ineludible, creemos que es
necesario estar prevenidos para ensayar una historización que identifique las
tradiciones que se recuperan y actualizan pero que no encorsete o sobrecargue la
lectura de estas nuevas experiencias a luz de las viejas, corriendo el riesgo de
condenarlas, en el mejor de los casos, a una repetición de lo bueno pasado conocido,
negándoles así su propia singularidad histórica y su capacidad de innovación y de
resignificación de problemas en el contexto específico de su época.
2. Resistencia y clandestinidad.
En el marco del ambiente de trabajo post privatización, con una impronta, como
ya se ha dicho, fuertemente flexibilizadora y disciplinaria, los primeros espacios de
reunión que comienzan a generarse entre algunos grupos de trabajadores deben ser
organizados asumiendo la táctica de la clandestinidad, tomando minuciosos recaudos
tanto frente a la empresa como al sindicato para preservar la supervivencia del
171
colectivo. El recurso de la clandestinidad, al que tenderíamos a vincular a priori con
las prácticas de los períodos dictatoriales, contradictoriamente vuelve a convertirse,
en este caso como en tantos otros, en un elemento clave –ahora en el marco
democrático– para resguardar del despido y las represalias a los trabajadores en un
momento en el cual la organización no contaba con la fortaleza necesaria para
otorgar suficientes garantías a los activistas79.
Las sanciones desmedidas y el uso indiscriminado del despido eran recursos
centrales dentro de las políticas de la empresa para disciplinar a la fuerza de trabajo.
(...) en el 96, empiezan a pasar ya algunas cosas, nos empezamos a reunir las personas de más confianza en forma secreta [...] nos reuníamos afuera, no hablábamos por el teléfono interno porque sabíamos que nos escuchaban. En el laburo nos frecuentábamos poco, cosa que no se dieran cuenta, porque teníamos miedo de que si se daban cuenta de que nos estábamos organizando para tratar de mejorar las condiciones de laburo, nos echaran[E2].
Este primer impulso hacia la conformación de una organización sindical
parecería haber estado motorizado principalmente por un grupo reducido de
activistas que se nucleaban en distintas agrupaciones generadas como expresión
sindical de algunos partidos políticos de izquierda vinculados ideológicamente al
trostkismo. Desde el principio, a partir del recambio de personal que se opera en la
empresa con el pasaje a la gestión privada, va consolidándose un grupo
relativamente reducido de trabajadores muy jóvenes, que se transformará en el
núcleo más comprometido y estable que sostendrá la tarea de la agitación política
inicial para instalar la problemática de la organización sindical en el espacio de
trabajo e intentar promover la participación de otros trabajadores.
Los Topos, Trabajadores de Metrovías y El Túnel fueron desde entonces las
principales agrupaciones en el ámbito del subte. La primera constituía la
manifestación sindical del MAS (Movimiento al Socialismo)80; la segunda fue
79 Si bien carecemos de estudios agregados que puedan indicarnos si se trata de un fenómeno extendido, hemos podido corroborarlo en otro estudio sobre los trabajadores telefónicos (Montes Cató, 2006), aparece señalado en Ghioni (2005) y también se refleja en varias conversaciones de delegados y activistas de otros sectores productivos. 80 El MAS fue fundado a fines de 1982 por militantes del anterior Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y de la corriente trostkista dirigida por Nahuel Moreno, surgida décadas atrás. A partir de 1988, el MAS sufrió una fragmentación interna de la que surgieron varios nuevos partidos y agrupaciones,
172
impulsada por el Partido Obrero, de cuyos lineamientos políticos se nutría, y
finalmente la tercera aglutinaba a ex militantes de izquierda –principalmente del
MAS- alejados a partir del rechazo de ciertas lecturas y procedimientos clásicos de la
concepción de la izquierda partidaria. Esta última será el espacio político de
formación de varios de los principales dirigentes del CD –Beto Pianelli, entre otros- y
se posicionará, además, como el principal elemento activo en el proceso de
consolidación del CD, promoviendo las primeras medidas de fuerza de la etapa
Metrovías.
En el relato de los activistas que protagonizaron aquel primer período, la línea
divisoria se establece entre los trabajadores que provenían de la gestión estatal, a
quienes les tocó transitar el proceso de la privatización, y aquellos trabajadores
nuevos –en su mayoría jóvenes además- que habían ingresado al subterráneo en el
marco de la nueva plantilla contratada por la administración privada del grupo
Roggio. A diferencia de lo que podría suponerse de antemano, el núcleo dinámico de
la activación política no estuvo vinculado a aquellos trabajadores antiguos con mayor
experiencia y trayectoria de organización y lucha sindical, sino que residió
fundamentalmente en el grupo de “los nuevos”, que además eran quienes venían
sufriendo las peores condiciones de trabajo, concentrados en el sector más
flexibilizado, el área de boleterías.
Las huellas subjetivas del desguace de la privatización aparecen identificadas
como el principal obstáculo a partir de su gran impacto desmoralizador entre los
trabajadores. En la historia que de sí mismo cuenta el CD, el miedo y el ánimo de
derrota inculcados y reactualizados a partir de la reestructuración que significó el
arribo del concesionario privado, fueron los grandes escollos que hubo que vencer
para habilitar el proceso de construcción colectiva. La gran derrota que cargaban sobre
sus espaldas, como dice una ex delegada, hacía que aún los viejos delegados,
tradicionalmente combativos, proclamaran el discurso de la resignación:
Compañeros derrotados por la privatización, que sin embargo, quisieron seguir haciendo cosas, se presentaron como delegados, pero ya tenían eso encima, de haber perdido, no querían volver a perder (...) había un delegado que decía que la empresa era
entre las que se cuentan el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Convergencia Socialista, Liga Socialista Revolucionaria, entre otras.
173
Mike Tayson y que nosotros no podíamos hacer nada frente a Mike Tayson y que los soldados no estaban para la guerra.[E2]
Progresivamente, el grupo de estos nuevos activistas se fue armando una
impronta claramente diferenciada de los desprestigiados delegados históricos del
gremio, que hasta ese momento hegemonizaban la representación sindical de la
actividad, y fue generando paulatinamente una capacidad de reacción política propia
que empezará a expresarse ya en los primeros conflictos y que abrirá,
posteriormente, una nueva época política, inédita, en el subterráneo.
Quienes aparecen como los portadores del relato de los orígenes y devenires del
CD, generalmente delegados que estuvieron desde los inicios de la organización,
asignan a este momento histórico una importancia estratégica, lo que revela a la
recuperación de esos momentos en los que aparecen las primeras acciones de
resistencia como un elemento capital en la construcción de su identidad. Por eso
consideran indispensable la trasmisión de esa narración a los trabajadores que se
incorporaron posteriormente, como si en ese relato, en el que siempre aparecen
resaltados la valentía, la astucia, la convicción moral y política, estuvieran
sintetizados los principales rasgos de la ética política del tipo de organización que el
CD se propuso ser; volver a esa historia de los principios, en los que algunos deciden
auto-organizarse en las condiciones internas y externas más adversas, es un modo de
reafirmar sus capacidades, sus métodos y el sentido último del proceso político que
llevan adelante.
3. La marca generacional.
El análisis de la composición del núcleo activista que impulsó el proceso de
organización en sus orígenes, como veíamos, pone de manifiesto la relevancia del
factor generacional para pensar el surgimiento, el desarrollo y también las
particularidades de esta experiencia de organización.
Los jóvenes, “los nuevos”, que ingresan a partir de la privatización ocupan un
lugar protagónico desde el comienzo, conformándose, con el paso de los años, en el
grupo dirigente del proceso, al que pertenecen muchos de los militantes más activos
174
y reconocidos que aún hoy impulsan y sostienen, desde un lugar de referencia, la
organización.
Esta camada de nuevos trabajadores estaba compuesta fundamentalmente por
jóvenes de alrededor de 20 años en promedio, hombres y mujeres, que en su gran
mayoría fueron ubicados en el área de boletería, que no exigía calificación ni
experiencia previa (que sí era necesaria en el área de tráfico y talleres). Para buena
parte de ellos se trató de su primer trabajo y las vías de ingreso fueron diversas: una
proporción importante se incorporó gracias a la recomendación de familiares o
contactos que trabajaban en el nueva gestión privada, mientras que otros llegaron
por el procedimiento clásico de selección a partir de una convocatoria formal en los
diarios. Muchos de ellos lo concebían como un empleo pasajero para sustentar sus
estudios (que luego, en varios casos, terminó durando más de una década y en el que
se quedaron incluso a pesar de haberse graduado) pero también había un sector, que
atraído por el discurso privatista de modernización y eficacia, ambicionaba “hacer
carrera” e imaginaban –como dice uno de los delegados- “un futuro de gerentes en
una gran empresa y miraban a los viejos laburantes con cara de `estos son unos
vagos´”[E10].
Las trayectorias políticas de estos jóvenes también eran dispares, en algunos
pocos casos traían cierta experiencia de militancia en la izquierda partidaria, otros
habían tenido alguna participación en otros espacios como centros de estudiantes,
organizaciones barriales o cooperativas pero la gran mayoría carecía de una
socialización política previa y se sentían a priori especialmente lejanos al mundo
sindical, que en su imaginario –acorde al clima de época- aparecía como una
institución fuertemente desprestigiada.
En definitiva, se trataba de un conjunto muy heterogéneo de jóvenes con escaso
o nulo recorrido en el mundo laboral e inscripción en la tradición de lucha sindical.
Componían, en función de estos rasgos, el perfil preferido del nuevo managment que
las empresas privatizadas en general implementaron como parte central del
programa para desterrar el modus operandi estatal e instalar la nueva impronta
privada a las empresas. Se presumía que el “joven inexperto” se caracterizaba por su
despolitización, la desimplicación en cuanto a los intereses del colectivo y el rechazo
175
a las viejas tradiciones de la práctica sindical, cualidades que lo anticipaban como
tendencialmente más dócil y maleable a imagen y semejanza de los postulados de la
empresa. El subte no fue el único lugar -aunque quizás uno de los más
representativos81- en el que ese supuesto se dio de bruces con la realidad.
El proceso de involucramiento de esos jóvenes para revertir los efectos de un
trabajo que padecían (que en muchos casos era el trabajo, porque se trataba se su
primer incursión laboral) y su progresiva politización también estuvo signado por el
factor generacional como elemento aglutinador: la experiencia de vida común generó
fuertes lazos afectivos que, en gran medida, funcionaron como condición de
posibilidad del surgimiento del colectivo sindical. Como cuenta una de las
delegadas, que entró a trabajar a Metrovías hace 17 años, cuando ella tenía sólo 18:
Empezamos a ser amigos, aparte teníamos la desventaja de ser jóvenes y no tener experiencia de nada pero teníamos la virtud de ser jóvenes y querer llevarnos todo por delante, teníamos la facilidad de hacernos amigos entre todos porque teníamos todos la misma edad, empezamos juntándonos y contando que a todos nos pasaba lo mismo, que a todos nos parecía terrible... [E11].
En el mismo sentido, otra delegada, de otra línea, con la misma antigüedad y que
ingresó a sus 19 años, relata:
Nosotros empezamos, la mayoría, cuando entramos a trabajar, no teníamos experiencia. Muchos por ahí veníamos de ser delegados del secundario, no es lo mismo, obvio, empezar a trabajar, conocer gente nueva, conocer gente que tiene las mismas inquietudes en otras líneas, con miedos, lo bueno es que todos y todas crecimos juntos en este proceso (...) era nuestra primera experiencia como sindicalistas, fue una pelea de todos, fue un crecimiento en nuestra forma de ser, nos cambió mucho con respecto a cómo éramos [E12].
En este plano de recorte generacional, una cuestión interesante a rescatar de esta
experiencia es que lo que se pone de manifiesto en la reconstrucción de aquel período
a través de los diferentes relatos es que no tuvo lugar, como indicaría cierto esquema
clásico, una dinámica basada en un trabajo político de convencimiento y trasmisión
de saberes de los viejos militantes sindicales sobre los jóvenes novatos, sino que, por
el contrario, son los jóvenes inexpertos los que movilizan el proceso porque operan -
como señala un delegado- “reactivando a mucha de esa gente que en un momento
81 El caso de los pasantes telefónicos es otro caso emblemático en este sentido.
176
estaba asustada y no se animaba a tomar decisiones”[E3]. En ese sentido, esa nueva
generación que debuta en el subterráneo se convirtió en el elemento dinámico, vital,
que contrastaba con el abatimiento y la desesperanza de los trabajadores más
antiguos que estaban, como describe un ex delegado, “como abajo, resguardados, sin
asomar la cabeza”[E7]. Fueron los jóvenes, entonces, quienes aportaron el impulso
que habilitó el cambio y puso en marcha el proceso de organización colectiva.
Hoy, transcurridos casi 15 años de experiencia de organización, resulta
interesante el ejercicio de repensar la cuestión generacional en el nuevo contexto, que
implica analizar cómo perciben y qué tipo de vínculos se entablan entre los jóvenes
de entonces, que actualmente son los trabajadores con más antigüedad en el trabajo y
más experiencia militante y los jóvenes que hoy van ingresando a la empresa y al
sindicato, los que ahora juegan el papel de “nuevos”. En ese punto, aparecen dos
aspectos: por un lado, los delegados plantean que los jóvenes nuevos tienen otra
forma de entender tanto el trabajo como la actividad sindical, una suerte de “código”
distinto, una desaprensión a la normativa básica de la relación laboral, que muchas
veces es leído por ellos en términos de indisciplina:
Acá, a mi me pasa de estar -mucho no, cuando lo planteo es por una necesidad- pidiéndole a los pibes que no falten, “loco querés pasar a guarda? No faltes”, parezco un supervisor de la empresa, “no falten chicos!” Pero porque faltan, después te dicen “eh, no me ascienden, no me ascienden”. Yo les digo, yo defiendo igual el criterio por antigüedad, pero si viene el de Recursos Humanos y te dice a ver cuál es el legajo, prontuario le decimos nosotros, porque más que un legajo parece un prontuario: “te faltaron 500 pesos en marzo, 100 en abril, faltó 15 veces, en las vacaciones vino 3 días después”, hay millones de cosas, atribuciones que se toman de más, entran a las siete, pero el primer boleto lo venden todos los días a las ocho, y el último en vez de venderlo a las 12.45 lo vende a las 12, y cosas así... [E5].
Al mismo tiempo, esa irreverencia aparentemente no se traduce en
desimplicación o falta de compromiso con la construcción colectiva; por el
contrario, varios delegados resaltan los altos niveles de participación de los
jóvenes recientemente ingresados, en los que encuentran un recambio confiable,
como comenta una de las delegadas:
Lo bueno es que son gente joven, con ganas de hacer cosas y a vos te delegan responsabilidad, sabés que en el día de mañana tenés otras personas que te van a cubrir tu lugar, con ganas de hacer cosas y de cambiar, no quedarse, por lo menos eso es lo que
177
encontré en los más jóvenes, hace poquito que entraron. Los que estamos desde hace más años ya no queremos saber más nada, el que no está con un tubo de oxígeno está empastillándose porque no da más del estrés que tiene, todos con presión alta, entramos en el 94, algunos son delegados desde el 97, y vos lo ves ahora y están hechos pelota... [E12].
A esta altura de su historia, la necesidad de formar nuevos cuadros capaces
de garantizar la renovación es un necesidad fundamental, no ya porque los más
antiguos se encuentren aplacados o desmoralizados, como era el caso de los viejos
trabajadores al inicio de la privatización, sino porque también la tarea de impulsar
y sostener la construcción colectiva, aún cuando esta haya dado excelentes
resultados, supuso un nivel de exposición muy alto para los militantes más
involucrados que tuvo un costo muy alto en términos de salud física y psíquica
con consecuencias muy importantes en la vida personal, familiar, laboral e incluso
política de estos trabajadores.
4. El hito (y mito) fundacional.
En febrero de 1997, el proceso de organización incipiente del que venimos
dando cuenta encuentra su primer punto de inflexión. Con el despido injustificado
de un conductor por un desperfecto que había sido responsabilidad de la empresa
-porque le había asignado una tarea que no le correspondía- se produce la primera
huelga al consorcio Metrovías, sin el consentimiento del sindicato y constituyéndose
además en el primer paro llevado a cabo en el marco de las empresas de servicios
públicos privatizadas en Argentina.
En la construcción del relato de los trabajadores, este episodio marca un hito
fundacional en sus luchas por sus demandas específicas y fundamentalmente en la
recuperación de la herramienta gremial como instrumento para alcanzarlas. Con el
paso del tiempo y el avance de la organización, este episodio fue adquiriendo
además un carácter mítico vinculado momento fundacional del colectivo, en el
sentido de convertirse en una especie de narración fundamental del momento
primigenio, ejemplar, prototípica y significativa que, de alguna manera, ubica en su
178
contenido la justificación del origen y de la razón de ser de esta experiencia común y
sienta las bases y el sentido de las acciones propias de este grupo.
Si bien un año antes se habían llevado adelante las primeras acciones colectivas
(entre ellas una movilización de cien personas a la sede de la empresa) a partir de la
decisión de Metrovías de despedir, en una purga preelectoral, a dos boleteros
referentes en sus sectores y futuros candidatos a delegados, el conflicto por el
despido de este conductor, recordado como el paro de Varela se presenta como un
episodio determinante, un mojón que marca un cambio de época en el desarrollo de
las relaciones hacia el interior del lugar de trabajo. En términos de Edwards y
Scullion, podría describirse como el tránsito de un escenario de conflicto no dirigido a
uno de conflicto abierto, en el cual la conflictividad es asumida por los sujetos, que
identifican claramente la vinculación entre sus acciones confrontativas y las causas
de su malestar.
Además de la reacción frente a la arbitrariedad de la empresa, en este conflicto
se plantea, también por primera vez, la posibilidad de coordinar medidas y
consensuar estrategias de organización por fuera, y en oposición, a los mandatos de
la conducción del sindicato. En el marco de este conflicto, como en tantos otros, la
UTA cumplía un libreto prefijado: truncar las medidas de fuerza dilatando la
decisión a la espera de una sistemáticamente postergada reunión del sindicato con la
empresa; el resultado de esas gestiones conducía siempre al mismo desenlace, y el
trabajador quedaba finalmente despedido. Así, el sindicato quedaba reducido a los
estrechos márgenes que supone “administrar las pérdidas”. Como describe uno de
los trabajadores:
Iba a ser como tantos despidos más, donde la UTA terminaba diciendo “nos vamos, después nos reunimos”, después “dicen que vengamos pasado mañana y ahí nos van a responder”. Pasado mañana iban y “dicen que la semana que viene, porque lo están estudiando” y nunca pasaba nada[E3].
En contraste con la estrategia evasiva de las líneas oficiales del sindicato, la
capacidad de actuar de manera inmediata, y sobre todo sorpresivamente, fue el
recurso primordial para asegurar cierta contundencia de la medida de fuerza por
parte de los delegados independientes. En esta primera etapa, la dinámica
179
organizativa interna reconocía ciertas particularidades; la incidencia de los delegados
afines a la dirigencia era claramente mayoritaria y el nivel de dispersión entre los
pocos activistas -especialmente del sector tráfico- y delegados independientes era
muy alto, no había organicidad entre los diferentes sectores y líneas, por lo que los
conflictos eran promovidos y sostenidos principalmente por el núcleo reducido de
los activistas más comprometidos. Por eso, una trabajadora, delegada en aquellos
años, engloba la dinámica de ese período bajo la denominación de foquismo gremial.
[En el conflicto de febrero del 97] diez personas paramos. Y convencimos a los que iban llegando a ese sector, que durante todo el día eran 70, de que a medida que fueran llegando, se fueran sumando. Pero la decisión fue tomada por 10 personas, más los 3 delegados que estábamos ahí [...] yo a toda esta época le llamo foquismo gremial [...] Así fueron los primeros conflictos. Era imposible, impensable, que el cuerpo de delegados se reuniera, o todos los laburantes de los distintos sectores se reunieran y tomaran una medida de conjunto. Era impensable porque el cuerpo de delegados estaba controlado por la burocracia. Las reuniones plenarias eran todas de ellos. Terminaban ganándolas todas [E2].
A la iniciativa de paro de la línea E (donde trabajaba el conductor despedido), y
a partir del trabajo de difusión a través del teléfono interno y la recorrida por las
boleterías, se fueron sumando progresivamente las demás líneas y para el mediodía
de aquel 19 de febrero todo el servicio estaba paralizado. Ese mismo día, Metrovías y
la UTA acordaron una conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo y diez días
después, en la última audiencia conciliatoria, la empresa accedió a la
reincorporación.
Tres meses después se produce el segundo paro, motivado por un despido de
una boletera a raíz de un faltante de $5 en su caja y un día de enfermedad no
justificado por la empresa. También esta vez la reacción fue rápida, se promovió otra
huelga, que tuvo un gran acatamiento y la trabajadora debió ser reincorporada al día
siguiente. En ambos casos, la efectividad de las medidas, lejos de vincularse con la
puesta en acto de una red organizativa medianamente consolidada, se sustentó
básicamente en la habilidad política de algunos -pocos- activistas claves que se
mostraron capaces de canalizar cierta sensación de hartazgo generalizado y
operativizar en el lapso de pocas horas una coordinación con los sectores estratégicos
180
de tráfico que permitiera parar el funcionamiento de los trenes, forzando la
paralización del resto de las áreas.
La contundencia de la respuesta y su carácter sorpresivo exigieron un
reacomodamiento por parte de la empresa. Metrovías implementó entonces una serie
de políticas orientadas a retomar la iniciativa política y el control sobre el espacio de
trabajo. Por un lado, dispuso una reestructuración del sistema de supervisión, una
descentralización de las jefaturas y un rol más activo y participativo de la Gerencia
de Recursos Humanos en el desempeño cotidiano del trabajo. Junto con estos
recursos, de corte managerial, también se puso en práctica un táctica represiva
basada en persecuciones sistemáticas a los delegados y activistas que habían
quedado claramente identificados a partir de su participación en los conflictos
abiertos. También desplegó otros recursos para desalentar el proceso de organización
colectiva, como por ejemplo ofrecerle a la boletera que había sido despedida en mayo
del 97 y por quien se había llevado adelante el segundo paro a la empresa, una
indemnización del 160% a cambio de su renuncia. La aceptación de esta oferta por
parte de la trabajadora tuvo un fuerte impacto negativo, desmoralizador, entre sus
compañeros cuyos efectos, en cierta medida, se pusieron de manifiesto en el
siguiente conflicto. En abril de 1999, la empresa decide sancionar con el despido a un
conductor de la línea D por haber chocado un coche a partir de un fallo causado por
un desperfecto técnico de la formación. La respuesta fue la misma que en las dos
ocasiones anteriores, es decir, la huelga exigiendo la reincorporación, pero la
empresa tuvo una reacción mucho más ofensiva, enviando telegramas de despido a
doscientos trabajadores que habían participado de la huelga. Luego de la
intervención del Ministerio de Trabajo y el dictado de la conciliación obligatoria, el
consorcio ofrece anular los despidos masivos pero sostener el despido del conductor,
que había iniciado el conflicto. La mayoría de los delgados, afines a la UTA decidió
someter a una consulta en las urnas la aprobación o no de ese acuerdo, y el voto de
los trabajadores convalidó el canje.
A pesar de que indudablemente dentro del proceso de construcción de la
organización, los conflictos del año 1997 son asumidos como los hechos bisagra, que
sitúan el punto de partida de un camino ascendente en el logro de mejoras en las
181
condiciones de trabajo, los tres años posteriores dejan entrever un período de cierto
retroceso en cuanto a la capacidad política por parte de los delegados y activistas
independientes. Este reflujo, además de verse plasmado en el despido del 99, se
cristalizará en la firma, ese mismo año, del Convenio Colectivo de Trabajo, en el cual
la UTA acordará con la empresa, de manera inconsulta, la incorporación y sobre todo
la anulación de ciertas cláusulas antes vigentes, que abrieron el camino a la
flexibilización de las tareas y la extensión de la jornada a ocho horas, además de
pactar la instalación de máquinas expendedoras de boletos.
5. Rango institucional.
Probablemente porque la correlación de fuerzas internas obturaba otras
posibilidades de acción política, la estrategia inicial de crecimiento de los delegados
inorgánicos a la UTA y autodenominados antiburocráticos fue la de ir ocupando
lugares en las listas de la dirigencia del sindicato para intentar torcer la tendencia
política del conjunto de ese cuerpo de delegados. Las elecciones, que en el sector se
realizan cada dos años, para 1998 registran una primera modificación en la
composición política de la comisión interna, a partir del ingreso de cuatro delegados
disidentes sobre un total de veintiún representantes. Sin embargo, es en las
siguientes elecciones, de septiembre del 2000, donde de produce el gran salto
cualitativo que consagra una nueva dirigencia de base y reconfigura de lleno el
entramado político en este espacio de trabajo. Respaldados por un trabajo político de
varios años, los delegados independientes logran presentar listas opositoras en todos
los sectores y obtienen la mayoría de los votos, lo que le permite ganar doce cargos
de los veintiuno en juego. Por primera vez en el subterráneo gestionado por el
consorcio Metrovías se conforma un cuerpo de delegados mayoritariamente opositor
a la dirigencia de la UTA. Los nuevos delegados tenían representación en casi todas
las líneas y en uno de los talleres; de los doce electos cuatro provenían de la línea A,
tres de la D, tres de la E, uno de la C y uno del taller Rancagua.
182
Esta ratificación electoral terminó de instalar al CD como referencia política en
el sentido común de los trabajadores del subte, como comenta un delegado del sector
Talleres:
Antes en las asambleas se preguntaban: ¿Qué dice la UTA? Pasamos de eso a decir, bueno ¿Qué dicen las otras líneas? Y terminamos diciendo: ¿Qué dice el cuerpo de delegados? (...) lo que el cuerpo de delegados debata, unifique o consensúe como línea de intervención generalmente es aprobada en las asambleas porque el cuerpo de delegados que surgió como un emergente de las propias bases, con una carta de confianza y de respeto [E6].
A partir de entonces, la incidencia de la corriente opositora se irá acrecentando
aceleradamente; en los comicios de septiembre de 2004 los representantes del CD
obtienen el 72% de los votos válidos y dos años después ese porcentaje se amplía al
90%. En cuanto a los niveles de asistencia, se registra una importante participación
que se traduce en una concurrencia del 78% del padrón en el 2004 y 61% en el 2006.
De la comparación de ambos episodios se deduce que, mientras en términos
absolutos la lista opositora (Lista 1) ha mantenido prácticamente el número de
trabajadores afines, la lista de la UTA pasó de contar con 390 en el 2004 votos a 122
en el 2006, es decir ha disminuido su caudal alcanzando sólo un tercio de los
obtenidos en el 2004. Este último resultado se explica fundamentalmente por el
cambio en el voto de los trabajadores en la línea A y B. Contando a ambas líneas, la
lista oficial (Lista 2) perdió 263 votos. Las elecciones del 2006 demuestran que el
proceso cristalizado en las elecciones del 2000 había sido ratificado. La lista 1 logró
menguar todo atisbo de oposición en el 2006 tanto en el subte como en el premetro.
La sola excepción es el taller Polvorín donde en ambas elecciones ganó la Lista 2. Si
bien esto era importante en cuanto se reflejaba en la obtención de dos delegados, en
la composición del cuerpo representó un porcentaje muy bajo, con escasas
posibilidades de incidir en las tácticas y estrategias de este órgano82.
Esta coyuntura del proceso de construcción fue muy significativa porque
expresó -desde la primera participación subordinada hasta su consolidación
electoral- el pasaje de la resistencia clandestina al momento de la visibilización 82 Los datos provienen de las actas de respectivos comicios publicadas en www.metrodelegados.com.ar . Para más información ver en el anexo V la presentación detallada de los datos.
183
institucional, abriendo, de esa manera, un espacio de resguardo y proyección
fundamental para esta experiencia.
6. El primer conflicto de los delegados.
Después del foquismo de la primera etapa empieza la segunda parte de la historia, que es la de las grandes hazañas colectivas, no?
Ex delegada del subte
Un nuevo plan de reestructuración dispuesto por la empresa en febrero del 2001
puso al nuevo organismo de representación de base frente a su primer desafío en el
marco de un conflicto abierto de radical importancia para el futuro de las relaciones
de trabajo en el subte. La disposición comunicada por la empresa a través de un
boletín interno (Comunicándonos) anunciaba la eliminación del puesto de guarda en la
línea B, la reubicación de esos trabajadores en otros puestos y decretaba la obligación
de los conductores de cubrir las tareas antes asignadas al guarda. La modificación
estaba fundamentada discursivamente en la introducción de nuevas tecnologías en el
sistema de señalización que al estar más automatizado requeriría menos intervención
humana, y se ponía en práctica, además, en un sector cuyos delegados respondían a
la conducción del sindicato, que como se supo tiempo después, había avalado
previamente la reforma propuesta por la empresa. Hasta ese momento, la resistencia
planteada por los trabajadores había logrado destituir al despido como recurso
disciplinador por excelencia de la fuerza de trabajo y junto con eso neutralizar el
cariz más coercitivo del régimen de trabajo en sus expresiones más directas
(vigilancia, sanciones, etc.), pero la reorganización del trabajo en clave del modelo de
flexibilización en auge en esos años todavía no había encontrado un cuestionamiento
severo por parte de los trabajadores. De ahí que la emergencia de este conflicto
revista una doble importancia: por un lado constituyó el primer conflicto que debió
enfrentar la nueva dirigencia del CD, ya consolidada electoralmente como
mayoritaria y por otro, implicó el primer gran gesto de resistencia colectiva a la
profundización de la reestructuración flexibilizante de la organización del trabajo en
Metrovías.
184
La empresa apostó al factor sorpresa para paralizar la posibilidad de coordinar
acciones colectivas; el comunicado fue emitido un jueves y la implementación de la
eliminación del puesto entraría en vigencia el sábado de esa misma semana. Los
delegados se vieron obligados a improvisar una capacidad de reacción inmediata. La
primera medida consistió en promover asambleas en las distintas líneas y talleres.
Como todavía en esta etapa, a pesar de ser opositores y tener una gran desconfianza
en la dirigencia, los delegados no se encontraban en una situación de quiebre
explícito con la estructura de la UTA, también se intentó, desde el primer momento
que algunos dirigentes intermedios del sindicato participaran de las discusiones
colectivas, como una forma de forzar el compromiso del gremio en la reivindicación
que se iba a llevar adelante. Las asambleas de la línea B –el sector afectado-
dispusieron la realización de un paro sorpresivo para el día siguiente de difundida la
noticia –viernes-, y los delegados trabajaron en la comunicación de la resolución al
resto de los trabajadores. La medida fue exitosa, en tanto se declararon en huelga
todas las líneas y talleres, con excepción de los talleres de Polvorín y Bonifacio que,
como se ha dicho, históricamente fueron más afines a la dirigencia de UTA. La
huelga fue planteada por una hora, pero cuando los trabajadores intentaron retomar
sus tareas la empresa hizo sentir su respuesta brutal notificando el despido de 218
trabajadores -la mayoría del sector de tráfico- que habían participado del reclamo. A
las pocas horas intervino el Ministerio de Trabajo dictando la conciliación obligatoria,
retrotrayendo el estado de situación al momento anterior al conflicto a partir de lo
cual se inicia una larga de serie de reuniones conciliatorias que durará más de seis
meses.
El desarrollo de esta primera confrontación fuerte dirigida por los delegados de
base marca asimismo un cambio en el tipo de vinculación entre los integrantes del
CD y los dirigentes del sindicato, en el que el CD empieza a ganar una mayor
autonomía frente a las instancias oficiales, dando inicio a una relación cada vez más
marcada por la distancia que por la negociación, y que gradualmente decantará en
un escenario de enfrentamiento manifiesto entre ambos organismos sindicales.
Ese proceso de alejamiento y autonomización se ve facilitado, en buena medida,
a partir del creciente abroquelamiento que se da en esta coyuntura entre los
185
diferentes sectores políticos que componían al CD, fortaleciendo una estrategia de
frente único cohesionado frente a la intensificación del conflicto. Esta predisposición
se traduce en la alianza concertada entre los dos grandes bloques de militantes y
delegados de las líneas A y E, por un lado, y la línea D y el taller Rancagua, por el
otro. En este marco, comienza a consolidarse el espacio de la asamblea semanal de
delegados, sin la presencia de representantes del sindicato, como una institución que
se mantendrá estable a lo largo de los años siguientes. Conjuntamente, tenían lugar
las asambleas por líneas y, mucho más esporádicamente, los plenarios, que todavía
se realizaban en la sede del gremio. El fortalecimiento del trabajo político de los
delegados del CD se vio reflejado en la oportunidad de instalarse como
interlocutores en ámbitos que antes les eran inaccesibles. A partir de este conflicto,
los delegados participarán en forma directa de todas las negociaciones oficiales con el
Ministerio y la empresa:
Esa negociación fue la primera vez que nosotros por desconfianza del gremio, el primer día que hubo reunión, la primer reunión que se hizo en el Ministerio, que fue para dictar la conciliación obligatoria, nos paramos en la puerta y dijimos que no iba a haber reunión si no entraba un grupo de cuatro delegados, y entraron cuatro delegados nuestros, la primera vez que metimos delegados de base [E2].
A lo largo del conflicto la UTA mantuvo una línea de acción firme con un
discurso cambiante, adecuado al vaivén de las circunstancias políticas internas.
Habiendo asumido con la empresa el compromiso de efectivizar la reconfiguración
de tareas en el área de tráfico, la prolongación del conflicto le impedía cumplir con su
rol de garante del acuerdo. Si bien su objetivo político claro fue desde el principio,
poder concretar ese acuerdo, sus estrategias para llevarlo adelante fueron solapadas
y su discurso de superficie fue cambiando. En un principio trataron de desalentar las
acciones de protesta y las medidas de fuerza, diciendo -como describe en su libro una
delegada- : “el gremio acompaña pero sólo hasta la puerta del cementerio, de ahí en
más, si quieren hacer locuras, sigan solos” (Bouvet, 2008:65) y posteriormente,
cuando fue imponiéndose la postura opositora, se plegaron al sentir mayoritario
postulando “la defensa incondicional del puesto de guarda”, aunque
186
subrepticiamente siguieran maniobrando para tratar de cooptar y revertir la posición
de varios delegados a través del ofrecimiento de beneficios personales.
Es posible interpretar que si bien la dilación del conflicto operó propiciando el
desgaste del colectivo en su pelea reivindicativa, también en cierta forma funcionó
ampliándole el margen de maniobra para terminar de consolidar la dinámica de la
organización. Finalmente, el resultado de las negociaciones, con la reincorporación
de los despedidos y la preservación del puesto de los guardas, se transformó en la
primera gran conquista del CD. Una carta de presentación en la que empiezan a
distinguirse los principales rasgos del modo de intervención que marcarían la
impronta del CD a lo largo de su historia.
7. Parar contra el sindicato.
En julio de 2003, la ruptura que venía anticipándose entre el CD y la conducción
de la UTA adquiere carácter manifiesto y desemboca en un conflicto explícito,
marcando definitivamente la afirmación del CD como una institución política
inorgánica dentro de su estructura sindical.
El descontento se desató a partir de que el 10 de julio la UTA anunciara un
acuerdo salarial pactado de manera unilateral con la empresa, junto con una
modificación del CCT por la que se establecían tres nuevas categorías en el sector de
boleterías cuyas características habilitaban una notable flexibilización del puesto con
respecto a su desempeño tradicional. Esta modificación fue homologada
inmediatamente por el Ministerio de Trabajo. Además, el aumento salarial pactado
era claramente desfavorable en tanto establecía una incorporación al sueldo básico de
$125, cuando días después de su firma el presidente Kirchner, por decreto, había
dispuesto un aumento de $225 en el básico para todos los trabajadores del país que
no hubieran alcanzado previamente un acuerdo con su empresa. Si bien la
desaprobación era generalizada, la estrategia de la UTA de aplicar la política del
hecho consumado colocaba a los delegados en la necesidad de repensar los métodos
para rechazar aquello que ya estaba formalmente establecido. Después de intensas
discusiones internas, el CD decide convocar a un paro en contra del arreglo
187
refrendado por el sindicato. La medida era inédita, llevaba al máximo la tensión con
la estructura sindical y era legalmente inválida, por tanto se transformaba en un
movimiento sumamente riesgoso para la propia supervivencia del colectivo. Sin un
consenso fuerte entre los propios delegados, la medida de fuerza se concreta cuatro
días después de conocido el contenido del acta acuerdo. La falta de cohesión interna
implicó la necesidad de forzar la medida en algunos sectores y para garantizar la
efectividad de la huelga se retomó el corte de vías en algunas líneas, como la D,
también para evitar que la empresa sacara los trenes con personal jerárquico y
neutralizara el efecto del paro.
La paralización del servicio fue total, dándole entidad a otro punto de inflexión
histórico en la historia gremial del sector: la primer huelga para desconocer un
compromiso ya asumido por el sindicato. Su carácter innovador se ve reflejado en
uno de los testimonios de los delegados:
Yo creo que ellos muchas veces se abusaron de que nosotros por ahí... de que nos iban a sorprender y no íbamos a reaccionar. O de que nos iban a imponer algo y que bueno, ya está, qué se le va a hacer. Ni se les va a ocurrir parar si ya está acordado, ni se les va a ocurrir parar si hay conciliación obligatoria, ni se les va a ocurrir parar ... y bueno, sin embargo, las cosas a veces pasan por primera vez [E2].
Como decíamos, las acciones colectivas que tuvieron lugar en este conflicto no
contaron con una adhesión unánime al interior del CD, sin embargo, para evitar una
mirada excesivamente voluntarista o personalista, conviene resaltar que tanto las
acciones concretas por parte de los grupos más activos, como el impacto que las
mismas consiguieron, encuentran su condición de posibilidad en la existencia de un
entramando colectivo construido previamente, que es el que dota de sentido y
permite sostener estas acciones disruptivas.
El paso político dado por el CD a partir de estos episodios inicia, a su vez, una
trayectoria de fuertes disputas en torno a la legitimidad de la representación sindical
(Drolas, 2004) en el subterráneo que no presenta un recorrido lineal, sino que por el
contrario, muestra una dinámica cambiante en las que los distintos actores han ido
ensayando diversas tácticas, en distintas coyunturas, para intentar posicionarse como
los auténticos interlocutores en las negociaciones con la empresa y el Estado.
188
Desde el comienzo de la gestión privada, la UTA mantuvo una alianza estratégica
con la empresa respaldando la introducción del nuevo modelo de relaciones
laborales. A medida que el CD fue afianzando su presencia como organización
sindical alternativa, las dos partes encontraron un nuevo objetivo común en el
debilitamiento de esta organización de base para mantener el control político-
productivo de la fuerza de trabajo. Sin embargo, en determinados momentos, el
alcance de la representación del CD generó cierto desgaste en esta sociedad política.
En tanto y en cuanto la UTA dejaba de ser eficaz políticamente para garantizar el
cumplimiento de los compromisos establecidos, la empresa se veía obligada a
dialogar con los delegados del CD, frente a lo cual los dirigentes del sindicato
hicieron todo lo posible por boicotear aquellas negociaciones en las cuales no tenían
una posición dominante, poniendo en juego las prerrogativas legales exclusivas que
la legislación les otorga. Así lo explican los propios delegados:
A veces ha pasado que, en momentos de mayor poder del cuerpo de delegados, la empresa se sentaba a discutir determinadas cosas con los delegados pasando por encima del sindicato. Y el sindicato se enojaba y venía y por ahí hacía alguna escaramuza o amenazaba con alguna cosa para volver a tener un papel, porque a la empresa acodar con el sindicato le era al pedo porque nosotros le parábamos encima del acuerdo. Entonces empezó a ver yo tengo que sentarme hablar con estos chicos y no con estos, porque estos no me garantizan nada. Entonces sí hubo épocas en que tal vez no se llevaban bien, porque el sindicato tal vez recibiría menos plata de la empresa [E2]. Formalmente nunca pudimos negociar por afuera, porque legalmente ellos tienen el poder de representación sindical. Entonces siempre necesitabas de ellos. Incluso en algunas cosas que vos acordabas con la empresa, el gremio te jugaba en contra y no venía a las reuniones y no venía. La empresa no les ponía la plata porque los ignora y los tipos se hacen los boludos y no vienen. Bueno, esas cosas nos pasaron mucho [E4].
En definitiva, este primer “paro salvaje”, como lo calificaron algunos medios y
dirigentes sindicales, sitúa a la confrontación con la dirigencia de la UTA como un
elemento constitutivo de la experiencia del CD e instala firmemente la pregunta por
la legitimidad y el contenido de la representación en este espacio de trabajo, dejando
en evidencia las tensiones de estas prácticas con la legalidad establecida.
189
8. La vida no es embrutecerse trabajando (2 horas menos).
La notable capacidad de acumulación política del proceso de organización
sindical en el subte puede vincularse, en gran medida, con la progresividad de las
reivindicaciones alcanzadas que, con el paso del tiempo, fueron abarcando un
espectro amplio de problemáticas vinculadas a la vida en el trabajo. Sin dudas, entre
todas ellas, la pelea por la recuperación de la jornada laboral reducida constituye el
mayor salto cualitativo y la gran conquista histórica que colocará al CD como punto
de referencia para buena parte de los trabajadores organizados en el país.
La disputa en torno al reconocimiento de la insalubridad de la actividad y la
necesidad de una jornada reducida tiene una raigambre histórica de larga data. La
jornada laboral de 6 horas fue establecida por primera vez en 1946 a través de un
decreto (N° 10.667) de Juan Perón que calificaba a la actividad “bajo nivel” como
insalubre, lo que implicaba también una reducción en la edad requerida para la
jubilación. En 1967, en plena dictadura de Onganía el decreto 2067/67 dispuso el
incremento de 6 a 7 horas de la jornada, anulando además el decreto de la
Insalubridad. Con el retorno del peronismo al gobierno, en 1973, la resolución 241/73
del Ministerio de Trabajo reestableció el reconocimiento de la Insalubridad y las 6
horas, pero el arribo de la dictadura de la Juntas en 1976 dispuso nuevamente la
vuelta a la jornada de 7 horas. La llegada de la democracia trajo cambios positivos en
cuanto a la reducción horaria pero no tanto con respecto al reconocimiento formal del
carácter insalubre, ya que a pesar de que el Directorio del Subterráneo planteó que la
duración debía ajustarse a las condiciones de Insalubridad, el Ministerio de Trabajo,
encargado de refrendar esta disposición para darle firmeza nunca procedió dándole
curso a los estudios correspondientes (Salud, 2007). En un contexto de gran retroceso
de las organizaciones de los trabajadores, el gobierno menemista impone la
obligatoriedad de la jornada de 8 horas para todo el ámbito del subterráneo a partir
del otorgamiento de la concesión privada en enero de 1994.
Desde que la organización colectiva empezó a tomar forma, la consigna de la
recuperación de la jornada reducida y la Insalubridad fue como uno de los grandes
ejes de consenso y movilización de los trabajadores, una bandera histórica presente
190
en todos los conflictos. Luego del impulso que el triunfo en el conflicto de los
guardas le dio a la organización, el objetivo central de una gran parte de delegados y
trabajadores estaba vinculado a la obtención de la jornada de 6 horas. El modo de
difundir la consigna y armar un discurso convocante alrededor de esta demanda fue
ampliamente discutido al interior del CD y finalmente se estructuró un doble sentido
propagandístico. Hacia el interior del subte fue abordado especialmente desde la
problemática de la Insalubridad, implementando, en este sentido, amplias campañas
de difusión y concientización explicando en los distintos sectores los perjuicios que
las condiciones de trabajo y el medio ambiente en que circulan le traían a la salud.
Este énfasis en el tema de la insalubridad fue articulado, a su vez, con el argumento
de la reducción de la jornada como paliativo para el fenómeno del desempleo, que
por aquellos años presentaba índices crecientes sostenidos e inéditos,
transformándose en el problema social más grave de la época. Trabajar menos para
trabajar todos fue la consigna propagandística pensada para transmitir esta propuesta
política que permitió acercar a organizaciones de diversas procedencias a la lucha
particular del subte.
Las acciones colectivas en pos de esta demanda histórica se desarrollaron a lo
largo de más de tres años e incluyeron distintas modalidades de expresión tales
como acciones legales (cartas documento), firma de petitorios, conferencias de
prensa, movilizaciones callejeras, escarches a instituciones de gobierno y huelgas.
En una primera etapa, el trabajo político estuvo prioritariamente abocado a
lograr la presentación de un proyecto de ley que dispusiera la disminución horaria,
para lo cual se empezaron a entablar contactos con los legisladores y a hacer
recorridas colectivas por la legislatura para intentar instalar el tema en la agenda
política del parlamento de la ciudad. Un primer proyecto presentado fue impulsado
por el diputado por el socialismo Puy, seguido por otros dos correspondientes a los
legisladores Altamira, del Partido Obrero y Enrique Rodríguez, de la agrupación
Forja 2001. Para agosto del 2002 se logró unificar los tres proyectos y el día 22 se le
dio tratamiento sobre tablas, el cual se desarrolló con la presencia de cerca de 800
trabajadores del subte en el recinto, que habían llegado marchando desde el obelisco
y que festejaron encendidamente la aprobación mayoritaria que finalmente obtuvo
191
en esa sesión el proyecto de ley 871. Tres semanas después, la ley fue vetada por el
Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, quien en un mismo movimiento, y presuntamente
para descomprimir la situación, promulgó el veto y dio curso al expediente de
insalubridad en la Oficina de la Policía del Trabajo. El veto del Ejecutivo implicó la
vuelta reglamentaria de la ley a la Legislatura, donde –por disposición normativa-
debía obtener el 66% de los votos para ser sancionada. Pese a que volvió a cosechar
una gran adhesión, la oposición de los legisladores oficialistas impidió su nueva
aprobación.
En esa ocasión del nuevo tratamiento, los trabajadores también realizaron una
movilización a la legislatura, sólo que en esta oportunidad, por primera vez en la
historia de esa institución, no se le permitió el acceso al público. Frente a los intentos
de ingresar a pesar del cerco, la policía respondió con represión a los manifestantes,
dejando un saldo de varios heridos. En repudio a esa agresión, el CD dispuso un
paro para esa tarde que continuó hasta la noche, aunque legalmente fuera
insostenible porque se daba en el marco de una conciliación obligatoria.
La segunda fase de la pelea estuvo centrada en articular mecanismos de lobby
institucional y movilización en contra del veto del Poder Ejecutivo. La coyuntura
política generada por la próxima elección de Jefe de Gobierno en el 2003 fue
aprovechada como elemento de presión; se llevaron adelante varias reuniones con
Aníbal Ibarra e incluso se elevó una carta al presidente Néstor Kirchner, que
posteriormente derivó en una reunión en Casa Rosada de un grupo de delegados con
el propio presidente, en la que éste se mostró muy receptivo a la demanda planteada
por los delegados, al punto de decirles que les tendía un puente de plata, que lo
supieran aprovechar. La lectura política de los delegados es que la debilidad
estructural con la que el kirchnerismo había llegado al poder ese mismo año y por
tanto, su necesidad imperiosa de consensuar y sumar sectores a la negociación para
evitar un escenario de desborde, terminó siendo un factor determinante para decidir
la confrontación a favor del reclamo de los trabajadores. A las estrategias
institucionales se sumaron también protestas en actos oficiales del Gobierno de la
Ciudad, escraches y jornadas de agitación en el subte en las cuales llegaron a
participar más de cuatro mil personas convocadas por organizaciones de
192
desocupados que acompañaban el planteo de la reducción de la jornada de trabajo
como una de las respuestas posibles al crecimiento disparado de la desocupación.
Prácticamente un año después de vetada la ley, el 5 de septiembre del 2003, se
expide el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo que reafirma la Insalubridad y en
consecuencia, se consigue la firma del retorno a la jornada de 6 horas por parte de la
Oficina de la Policía de Trabajo para el área de túneles y talleres, al tiempo que se
crea una comisión de investigación para determinar si efectivamente existían
condiciones de Insalubridad en el sector. Se trataba de una conquista parcial, porque
la disposición excluía al sector de boleterías, Premetro y algunos talleres, dejando a
un total de casi 600 personas fuera de la resolución. A partir de entonces se inicia un
tercer período en el conflicto enfocado en la implementación efectiva de la norma y la
extensión de su alcance a todas las áreas.
En un primer momento, ante la negativa de la empresa a reorganizar la
planificación horaria, el CD decide impulsar la aplicación unilateral de la disposición,
respaldándose en presentaciones legales hechas en base al decreto promulgado.
Como relata una de las delegadas:
La Insalubridad sale porque nosotros metimos un recurso de amparo antes del que metió Metrovías apelando. La ley salió un viernes, nosotros metimos el sábado recurso de amparo. El lunes Metrovías venía con 800 apelaciones con abogados de 20.000 dólares la hora, llegaron tarde. Entonces nosotros lo aplicamos, a partir del sábado contamos diez días y lo aplicamos y ellos a partir de ahí no hacen más que apelar, apelar, apelar y todas las Cámaras por las que pasó no hacen más que ratificar nuestra Insalubridad [E2].
Unos días después, a partir de una serie de negociaciones, el gobierno dispuso
un lapso de un mes de retorno a la jornada de 8 horas para permitir a la empresa la
reorganización del personal. En los meses siguientes, la principal preocupación
política del CD fue lograr la igualación de la jornada para todos los sectores; en abril
de 2004 este proceso se aceleraría forzando una resolución definitiva del conflicto. A
contramano de los objetivos políticos del CD, la UTA, de manera sorpresiva, firma en
el Ministerio de Trabajo un acuerdo con la empresa en el que se estipulaba la
posibilidad de agregar una séptima hora para los boleteros cuando los supervisores
lo requirieran junto con la introducción de máquinas expendedoras de pasajes en las
193
estaciones. La dirección del sindicato tardó en comunicar a los delegados el
contenido del acuerdo, pero una vez difundido, luego de una asamblea general el CD
promovió una huelga esa misma noche. De esta manera empieza lo que tiempo
después será reconocido por los principales militantes como el conflicto más
importante en la historia del subterráneo. La huelga duró cuatro días y se trató de un
paro activo, que incluyó la toma y permanencia en el lugar de trabajo todo el tiempo
que duró la medida de fuerza. La llegada masiva de telegramas de despido después
de unas horas de iniciada la huelga y las amenazas de desalojo radicalizaron las
decisiones, instalando una disputa a todo o nada, en función de lo cual se resolvió la
toma de las cabeceras de las líneas para garantizar la efectividad de la protesta.
Después de 80 horas de paralización del servicio, en lo que fue la huelga más larga en
la historia del subterráneo, se logra un acuerdo a favor de los reclamos planteados
por el CD. Los despedidos son reincorporados, se entabla el compromiso de no
instalar más máquinas expendedoras y se decreta la reducción horaria a 6 horas para
todos los sectores (aunque se mantiene la posibilidad de hacer 2 horas extras sólo de
manera voluntaria).
A pesar de que los beneficiarios exclusivos de la derogación del acuerdo eran
los boleteros, varios delegados coinciden en señalar que este conflicto, como muchos
otros, fue motorizado por el área de tráfico, que a su vez es la que mejores
condiciones de trabajo detenta. “Las luchas más importantes las llevaron adelante los
sectores más acomodados”, dice uno de los delegados de la línea B y afirma: “la de 6
horas de boletería la gana el sector tráfico. La boletería de la línea B participó
mínimamente. Los de tráfico pelearon para que lo boleteros tengamos las seis horas”
[E5].
Otro de los actores fundamentales en el desarrollo de este conflicto fueron las
mujeres trabajadoras del subte. Uno de los principales argumentos de Metrovías para
desestimar el tema de la Insalubridad estuvo relacionado con la prohibición del
trabajo femenino en ámbitos insalubres dictaminado por una ley de 1924. De acuerdo
a esta argucia legal, la empresa postulaba que la declaración de la Insalubridad
“implicaría la nulidad automática de todas las relaciones de trabajo vigentes del
194
personal femenino”83, que en ese momento ocupaba trescientos puestos de trabajo.
Después de una serie de reuniones, en septiembre del 2002 se conforma, por primera
vez, una comisión de mujeres trabajadoras del subte que coordinó varias actividades
para difundir las problemáticas de las trabajadoras y estableció contactos con
distintas organizaciones externas en apoyo a la reivindicación por las 6 horas, entre
los que se contaban distintas organizaciones de mujeres, medios de prensa y el
propio Congreso de la Nación. Éste último se pronunció, a través de un comunicado
de una Comisión especial de la Cámara de Diputados –creada por iniciativa de varias
diputadas de la izquierda- a favor de la reducción de la jornada y en repudio a la
amenaza de despido a las empleadas. La emergencia del protagonismo de las
mujeres es otro cambio cualitativo que se manifiesta en este conflicto, en tanto se
trata de un actor históricamente relegado en un ámbito fuertemente masculinizado,
que por primera vez logra agruparse para forjar una identidad común, consigue
desandar los argumentos desmovilizadores de la empresa y ponerse al frente del
reclamo por el reestablecimiento de la Insalubridad.
Este conflicto fue el de mayor repercusión y relevancia política en la historia del
CD, constituyéndose en su mayor oportunidad de articulación y proyección política.
Especialmente en los últimos tramos de la lucha por las 6 horas, el CD fue afianzando
su vínculo con distintas organizaciones externas tanto gremiales como barriales,
universitarias y partidarias, y el desenlace positivo del conflicto aceleró la
conformación de un espacio de coordinación de estos diferentes sectores, dando
lugar al denominado Movimiento Nacional por las Seis Horas, del cual participaron,
además de los trabajadores de Metrovías, delegados y trabajadores de la actividad
ferroviaria, docentes, estatales de distintas dependencias, trabajadores del ámbito de
la salud, ceramistas, telefónicos, junto con militantes de algunas organizaciones de
desocupados como la FTC (Frente de Trabajadores Combativos) y CUBA
(Coordinadora de Unidad Barrial). A pesar del fuerte impulso inicial, esta iniciativa
no logró atravesar sin fragmentarse los cambios en la coyuntura política nacional y
fue perdiendo paulatinamente la capacidad de convocatoria con la que había
surgido.
83 Publicación interna de Metrovías, Año 5, N° 68, 31 de julio de 2002.
195
Cuando los delegados y activistas llevan adelante una narración en perspectiva
de la trayectoria de la organización, el momento en que se concreta esta
reivindicación histórica de las seis horas es caracterizado como el período de mayor
auge, el hecho consagratorio que terminó de consolidar una identidad común y
demostró la potencia de la organización colectiva, fortaleciendo la unidad interna y
dándole una gran confianza en su propias capacidades. Subjetivamente se traduce
también como el episodio de más impacto en términos afectivos y emocionales, que
contribuyó fuertemente a reforzar los lazos de compañerismo entre quienes llevaron
adelante el conflicto. En definitiva, es percibido como el otro gran hito constitutivo,
no ya de fundación, si no más bien de autoafirmación de su capacidad
transformadora.
Así relata su experiencia una de las ex delegadas:
El desarrollo de la huelga fue increíble, compartir durante días y noches la estadía en el lugar de trabajo ...el lugar donde durante años habíamos acudido a desempeñar una tarea repetitiva para ganarnos la vida (...) y de repente estar reunidos allí, voluntariamente, para otros fines, aquellos que nosotros no habíamos fijado, estar allí día y noche inventando lo que haríamos (...) fue como una revancha de la vida, después de tantas humillaciones, de tener que obedecer órdenes arbitrarias bajo amenaza de sanción... Estar allí sin que nadie te esté dando órdenes fue una experiencia de libertad compartida (...) A mi me gusta creer que la experiencia de esa huelga provocó un cambio en todos y que no nos damos cuenta del compañerismo que todavía tenemos... (Bouvet, 2008: 99).
Sumado a la significación que esta pelea tuvo en términos de la cualidad de la
conquista alcanzada y del crecimiento colectivo que acarreó, también su relevancia
radica en que se trató de una lucha que instaló un debate político inhabitual en el
mundo sindical tradicional de nuestro país: la reivindicación del tiempo libre como
derecho y necesidad frente al carácter enajenante del trabajo. Este planteo -además de
la condición insalubre del trabajo específico en el subte-, fue uno de los argumentos
fuertes para defender la reducción de la jornada y naturalmente supone un nivel de
discusión más profundo, que replanteaba el propio rol del trabajo remarcando su
fundamento alienante en el marco capitalista y la necesidad de recuperar el tiempo
“robado” por el mercado. Además, que esta posición sea impulsada por sindicalistas,
aparece como una nota disonante porque en cierto modo pone en cuestión algunos
196
aspectos –no todos- de la construcción ideológica más clásica del sindicalismo
nacional vinculada a la “cultura del trabajo”, que coloca al trabajo asalariado como
elemento básico de dignificación del trabajador. Beto Pianelli, uno de los principales
portavoces de este discurso, recalca la importancia de reivindicar el ocio y la
realización por fuera de la actividad laboral como la “recuperación de un
paradigma”:
Uno no trabaja porque le gusta trabajar, no hace una actividad repetitiva, enajenante porque le gusta, lo hace simplemente para poder vivir y nosotros tratamos de recuperar el paradigma del tiempo libre, del tiempo del ocio, del tiempo recuperado, para poder decir, bueno, con ese tiempo uno puede pensar, puede recrearse, puede cultivarse, puede hacer lo que tiene ganas de hacer y no lo que pueda venderle al mercado [E11].
Y agrega:
Cuando fuimos en busca de las 6 horas, un gerente de la empresa nos decía “quieren trabajar 6 horas para después hacer horas extra y matarse trabajando y ganar más plata” y le contestamos, “eso es lo que harías vos, nosotros queremos trabajar 6 horas para disfrutar de la vida, porque la vida no es embrutecerse trabajando”, la vida es disfrutar de nuestra familia, es disfrutar de la cultura, es disfrutar del arte, eso es la vida y esa es la pelea que salimos a dar y por eso salimos y peleamos por las 6 horas de cara a la sociedad [E11].
Lógicamente, esta reflexión, que reivindica la pelea por la “recuperación del
tiempo” y replantea el sentido del trabajo en la propia vida, da cuenta de una
concepción política que trasciende los límites del “programa sindical” entendido en
términos clásicos, pero que propone, desde el Trabajo, una transformación de las
relaciones sociales en su conjunto:
Lo que buscamos es una sociedad distinta, donde nuestros hijos puedan desarrollarse, donde puedan acceder a la cultura, donde puedan ser libres, donde puedan acceder no solamente los hijos de los empresarios, sino los hijos de los trabajadores, eso es lo que nosotros queremos84.
84 Beto Pianelli, en la conferencia de prensa sobre las medidas de fuerza en torno al conflicto salarial del febrero del 2005.
197
9. “En nombre de la pasión”. La problemática de género en la práctica
sindical.
En el apartado anterior hacíamos referencia al surgimiento de las mujeres
trabajadoras, en un rol protagónico, durante el proceso de lucha por la reducción de
la jornada laboral a partir del cual se conforma el antecedente de lo que actualmente
es la Secretaría de Género del nuevo sindicato. La problemática de género atraviesa
de un modo notable la experiencia de organización que retratamos, porque se pone
de manifiesto la existencia de una participación subordinada de las mujeres, tanto en
términos de su inserción en el propio sector de trabajo como en cuanto a su
intervención en los espacios de militancia y representación sindical.
Como sabemos, el subterráneo –como el sector de transporte en general-
históricamente ha sido un ámbito predominantemente masculino. Aunque el servicio
de subtes comenzó a funcionar en 1913, fue recién en 1981 que se incorporaron
mujeres para trabajar en los túneles, más específicamente en las boleterías. Desde
entonces, la presencia de las mujeres resulta un elemento complejo en el entramado
de este espacio de trabajo. Una de las aristas de esa complejidad ha sido la utilización
política que la empresa ha intentado hacer de la contratación femenina. En las
distintas etapas (estatal y privada), los denominadores comunes parecieran ser los
objetivos subyacentes que el ingreso de mujeres tuvo dentro de la estrategia
empresarial. Estos se vincularon fundamentalmente con la reducción del costo de
salarios (por el diferencial entre el salario de mujeres y hombres) y con la posibilidad
de introducir –al igual que con los jóvenes- un cambio en la composición del personal
que debilitara las posibilidades de organización colectiva. En ese sentido, la política
de recursos humanos, reproduciendo una imagen estereotipada de las mujeres, que
las asume como sujetos esencialmente sumisos, amables, abnegados y dóciles,
supuso que las mujeres serían trabajadoras más “disciplinables” y que su injerencia
en el colectivo de trabajo desalentaría las acciones confrontativas. Bajo esta
presunción, sin embargo, el perfil de las mujeres a contratar fue cambiando a lo largo
del tiempo. Con la llegada de la concesión privada, la empresa dispuso un ingreso
masivo de mujeres en el área de boleterías; debían representar “la cara de la
198
empresa”, y por eso el reclutamiento planteó como requisito dos atributos
indispensables: juventud y belleza. Pasados unos años, esta estrategia se revirtió
principalmente por dos motivos: en primer lugar porque estas jóvenes trabajadoras
no parecían cumplir especialmente bien con su mandato de sumisión y, en segundo
término, porque a medida que esas jóvenes fueron creciendo, y empezaron a
embarazarse y tener hijos se convirtieron en una “complicación” para la
administración de Recursos Humanos de la empresa, fundamentalmente por el
aumento en los niveles de ausentismo. En función de esta evaluación, alrededor del
año 1997, Metrovías decide suspender la contratación de mujeres. Frente a esta
disposición, un grupo de trabajadoras que venía discutiendo la problemática, junto
con las dos delegadas mujeres en funciones en ese momento, encararon una campaña
contra esta disposición, acusando a la empresa de discriminación contra las mujeres a
través de cartas a la propia empresa, denuncias en el INADI y otros organismos.
Precisamente, la carta anónima entregada a Metrovías en marzo de 1997 refleja el
estado de situación al respecto:
Los comentarios dicen que por estadística las mujeres nos enfermamos más seguido que el personal masculino, que afectamos el normal desenvolvimiento de la empresa ¿Por qué? ¿Por qué nos embarazamos? (...) La verdad es que nuestros derechos no deben ser pisoteados, debemos exigir que se tome personal femenino, no debemos dejar que nos discriminen85.
A partir de esta iniciativa de las trabajadoras, que expuso públicamente el
atropello empresarial, Metrovías decide retroceder en la decisión, aunque introduce
un matiz: retoma el ingreso de mujeres pero cambia totalmente el perfil de las
seleccionadas, de ahí en adelante –y durante varios años- sólo ingresarán mujeres
mayores de 45 años y prácticamente sin ningún tipo de experiencia laboral. De
acuerdo a la evaluación de la empresa, estos rasgos acentuaban el carácter “dócil” de
estas empleadas. Así lo cuenta una de las delegadas de aquel entonces:
Era gente que no había trabajado nunca, mujeres que no habían trabajado nunca, que habían criado a sus hijos y no tenían más nada que hacer, o gente que venía muy golpeada de haber estado muchos años sin trabajar, digo, hoy una persona de 40 años
85 Carta anónima presentada a la empresa Metrovías, marzo de 1997, citada en Salud (2007)
199
ya es vieja, en ese momento en el que había tanta desocupación era aún peor, entraban super adoctrinadas... [E11].
A pesar de que esta supuesta predisposición a la obediencia en parte se verificó,
también es interesante destacar los cambios subjetivos que se desencadenaron en
algunas de esas mujeres a partir de su inserción –en muchos casos, como decíamos,
por primera vez- en el ámbito laboral. En ese punto, el pasaje de la condición de ama
de casa a trabajadora, que supone la apertura de un nuevo espacio de sociabilidad
distinto al doméstico y sobre todo, la ruptura de la dependencia económica del
marido, habilita a la mujer a producir transformaciones en su vida. La oportunidad de
un trabajo estable, al otorgar un ingreso seguro y regular, es decir, una fuente de auto-
sustentación, permite a las mujeres terminar con vínculos maritales conflictivos o de
sometimiento y ampliar sus posibilidades de proyección personal. En algunos casos,
esas transformaciones también conllevaron un cambio en el vínculo con sus
compañeros y mayores niveles de participación en la organización colectiva.
Aunque con los años esta política de ingreso de personal se flexibilizó, desde
entonces, en términos generales continuaron entrando más hombres que mujeres, las
que siguieron insertándose en los puestos de menor categoría. En este plano, siguió
reproduciéndose la segregación de empleos por sexo (Salud, 2007) que caracteriza
históricamente a la estructura ocupacional del subte, a partir de la cual la gran
mayoría de las trabajadoras se ubica en las categorías de menor salario y calificación,
mientras que las categorías más altas son casi exclusivamente masculinas, lo cual
redunda además, en una importante diferencia en cuanto al salario promedio entre
hombre y mujeres86.
Esta participación subordinada, como decíamos, también se hace presente en la
dinámica del activismo y del propio CD. La presencia de delegadas mujeres en los
sucesivos períodos es un indicador contundente de esta desproporción. Así, entre
1996 y 2002 hubo sólo 4 delegadas mujeres, entre 2002 y 2006 (el período de mayor
movilización y conflictividad) no hubo delegadas mujeres y a partir de la ampliación
86 De acuerdo a los datos de Salud (2007), en el 2004 las mujeres representaban el 30% del personal del subterráneo. De ellas, el 84, 1% se desempeñaba en el área de boletería y sólo el 15,8% en el área de tráfico. De éstas últimas, ninguna ocupaba la categoría más alta, sino que se concentraban en el nivel medio (12,6%). Por otra parte, la diferencia del salario promedio entre los trabajadores varones y mujeres se ubicaba alrededor del 30%.
200
del número de delegados, en el marco del nuevo sindicato, se contabilizan 6 mujeres
sobre un total de 87 delegados. En torno a este carácter marginal de la presencia
femenina pueden señalarse varios factores. Por un lado, de acuerdo a la investigación
realizada por Andrea Álvarez87, boletera del subte y primera delegada mujer de la
línea B, las trabajadoras mujeres, como tendencia general, muestran una menor
predisposición a participar activamente en actividades vinculadas a la organización
sindical. Si bien consideran importante la presencia de mujeres en el CD, las razones
que alegan estas mujeres para postergar su participación están vinculadas con
problemas domésticos, principalmente el cuidado de los hijos pequeños. Así, la clásica
doble carga de la mujeres (trabajo dentro y fuera del hogar), consecuencia de la
reproducción de una idea de la división sexual del trabajo tradicional, operaría como
limitante estructural de un mayor involucramiento por parte de una buena
proporción de las trabajadoras.
Asimismo, también pareciera abrirse un campo problemático en relación a
aquellas mujeres que sí sostienen un participación sindical activa, vinculado por un
lado, a la dificultades particulares que debe afrontar una mujer para desempeñar
ciertos roles y por otro, a las tensiones alrededor de sus posibilidades de injerencia en
los espacios de militancia y en el propio CD.
En cuanto al primer aspecto, el dato saliente son los altos costos que deben
asumir las mujeres que deciden sostener una militancia político-sindical. Tanto en el
testimonio de Virginia como en el de Andrea, las dos primeras delegadas del subte y
referentes históricos del CD, esta cuestión se destaca especialmente. El más
significativo pareciera tener que ver con la culpa por sustraer tiempo a la crianza de los
hijos, es decir, por no poder cumplir con la imagen de madre socialmente esperada, y
en parte también con la de esposa. En cierto punto, esta culpa se asocia entonces con
la condena ideológica por no reproducir ciertos estereotipos, transformándose en un
peso difícil de sobrellevar. Así lo expresa claramente Virginia en su testimonio:
87 Plasmada en su tesis de grado de la Carrera de Trabajo Social, “Mujer, trabajo y participación sindical. Percepciones de las mujeres de Subterráneos de Buenos Aires acerca de su participación minoritaria en puestos de responsabilidad tanto laboral como sindical”, Universidad Nacional de Lanús, 2006.
201
(...) y entonces uno con esta carga, con este desafío de saber que es complicado, que es una tarea ingrata, que te ocupás más de tus compañeros que de tu hijo y si, son cosas que te pesan....pero a la vez no sé cómo lo vive cada uno, para mi es una pasión, como al que le gusta cantar y cada vez que ve un escenario se para y canta, o esa gente a la que le gusta actuar y hace cursos de teatro. Yo no tengo ninguno de esos talentos, ni esas virtudes, pero en tratar de que en el lugar de trabajo las cosas sean más justas yo encontré una vocación, una pasión. Las cosas que se dejan de lado en nombre de la pasión son una carga...88
También Lorena (delegada de la línea C), agrega una impresión en este sentido:
Ahora estoy juntada con otro delegado pero en otras épocas, aún no siendo delegada, era un conflicto todo el tiempo, porque no tenía horarios, o terminaba de trabajar y había una reunión y yo iba y los acompañaba y venía a cualquier hora, eso te creaba un conflicto personal (...) tenés presión de tu marido, de tus hijos, si tenés hijos, presión de tus propios compañeros que te demandan cosas, que las tenés que tratar de resolver (...) si el esposo de una no es trabajador de acá jode mucho más, a veces siendo trabajador de acá también jode, que tu mujer sea más que vos (...) trae dificultades, las compañeras se van, al tener tanta presión se van alejando, es complicado [E12].
A esta marca subjetiva, que suele ir de la mano con conflictos conyugales graves,
se le suman los costos físicos, que en el caso de las mujeres se potencian por la doble
tarea (en estos casos triple) y deterioran notablemente su salud. A este respecto,
Andrea plantea las impresiones que le dejó su investigación:
Vi que todas las mujeres que estábamos haciendo alguna cosa estábamos pagando un alto costo, que tenía que ver con psicológico, lo físico (...) era como mucho lo que había que pagar, yo en ese momento no estaba separada pero tenía bastantes problemas de pareja, Virginia igual, teníamos problemas para organizarnos con los chicos, con distintas cosas, no éramos un modelo muy a seguir (...) es psicológico, porque vos podés decir: no, yo sé que no dejo a mi hijo, pero si la cultura te dice que lo estás abandonando, que estás haciendo cosas que no tenés que hacer, las reuniones son en horarios complicados...la culpa te va jodiendo desde lo físico, de lo psicológico, no solamente la culpa de dejar a tus hijos, también la culpa de no tener hijos, de las que eligieron no tenerlos, es como todo un peso [E11].
Otro elemento a destacar en torno a la complejidad de la militancia sindical de
las mujeres es la cuestión del miedo subyacente a la pérdida de identidad sexual por la
necesidad de tener que asimilarse a un mundo eminentemente masculino como es el
ámbito gremial, especialmente en el sector de transporte. En este sentido, la
88 Testimonio de Virginia, responsable de Prensa de la AGTSyP y delegada de la línea C, citado en la tesis de Andrea Alvarez (2006).
202
percepción de que es forzoso cierto nivel de “masculinización” para integrarse a ese
mundo suma un elemento de dificultad y perturbación para las mujeres. Como cuenta
Andrea:
El costo es que, primero hay que tener, para que te escuchen, actitudes supuestamente esperadas más para varones que para mujeres. Por ejemplo, a mi me empezaron a escuchar cuando empecé a golpear la mesa, porque todos volcaban la mesa y se ponían como eufóricos, como locos, gritaban y quedaba mi grito de fondo, entonces empecé a golpear la mesa y ahí fue cuando me empezaron a escuchar. No sé si hay muchas mujeres capaces o dispuestas a eso (...) La verdad que es muy costoso. Tiene mucho costo esto de tener que andar golpeando la mesa y no poder ser uno, cuando yo soy una persona re tranquila, no tengo ganas de andar gritando pero de repente tenés que empezar a pelear cuando te dicen bruja, o empezar a gritar por sobre todos (...) es un desgaste, porque uno tiene que empezar a tener actitudes que no son propias de uno, yo no soy la persona más femenina del mundo, no digo que tenga que ver con eso, pero yo no soy una persona de andar gritando ni nada de eso, sin embargo empezás a tener que adoptar eso sino no sobrevivís, no te la bancás (...) algunas veces discutiendo con compañeros yo pensaba: “este me pega”, y nada, tenías que seguir peleando a la par, y los compañeros empezando a tomar posición por detrás para defenderte. Empezás a adoptar otras cosas que por ahí son de tu personalidad pero son bastante distintas a las que estás acostumbrado a hacer, por ahí para otras chicas que son más del estereotipo femenino es más difícil [E11].
Junto con estos elementos, en una segunda dimensión que señalábamos de la
problemática de género, hacíamos referencia a las tensiones entorno a la participación
femenina en el CD. En este plano, a través del relato de las delegadas se identifica
cierta tendencia manifiesta al relegamiento y la invisibilización de las militantes,
activistas y delegadas. Estos dos movimientos operan de manera conjunta: se relega a
la mujer a un lugar irrelevante, que por su insignificancia pierde notoriedad hasta
volverse casi invisible. Así dan cuenta de estos mecanismos las propias delegadas:
Salvo Virginia, que es una excepción, no hay mucha participación de muchas mujeres en las discusiones, yo no recuerdo en un plenario, aunque hubo a un plenario de delegados al que yo no fui, pero yo no recuerdo en un plenario de delegados haber escuchado hablar a una chica más que para decir: no se olviden que hay que venir a tal hora o cosas así (...) yo creo que las delegadas mujeres, en casi todos los tiempos, fueron relegadas por el cuerpo de delegados a hacer de secretarias, a hacer los papelitos a mandar las cartitas que a poder hacer acciones (...)
En 2006, como parte de mi investigación, les hice una pregunta a los delegados de ese tiempo, les pregunté si había mujeres trabajando sindicalmente en el subte y me dijeron que no, que no había ninguna. Me dijeron que no había ninguna. Y me lo decían a mi, encima. Pero no sólo me lo decían a mi, la que siempre llevó prensa es
203
Virginia, estaba llevando prensa en ese momento y hasta el año anterior había sido delegada (...) En ese momento eran 20 delegados, de los 18, y ponele que 12 me contestaron que no [E11].
Justamente en función de esta serie de contradicciones, tensiones y
complejidades que se manifiestan alrededor de la integración de las mujeres en
general y de las mujeres militantes en particular, le cuestión de género aparece como
una de los asuntos pendientes a repensar y profundizar en la construcción
institucional en proceso. De este modo lo deja planteado Andrea:
Me parece que una de las cosas que tenemos que pedirle al sindicato es: acceso real a los puestos de decisión, hoy en días vos mirás el listado de la comisión directiva [transitoria] somos más mujeres que hombres, pero no cortamos ni pinchamos, nos pusieron para rellenar una lista y porque les dijeron: si son más mujeres que hombres mejor, es triste pero es así [E11].
10. Rearmar los fragmentos: la desterciarización.
En el camino de desarticular los núcleos duros del nuevo modelo de relaciones
laborales implementado a partir de la privatización, el último gran avance estuvo
dado por la progresiva incorporación de los trabajadores de las empresas
tercerizadas, primero al convenio de la UTA y luego a la planta estable de Metrovías.
En un contexto de profundización de la precarización laboral y de plena vigencia de
las estrategias empresariales de reestructuración a través de la subcontratación y la
tercerización de servicios, plantear esta reivindicación resultaba inédito y su
concreción volvió a resaltar la singularidad del proceso gremial en el subte y a
reafirmar su estatus de organización de referencia para ciertos sectores identificados
con una tradición sindical más combativa.
Esta vez, la iniciativa política no estuvo a cargo del CD, sino que fue tomada
por los propios trabajadores de las empresas tercerizadas, a través de un proceso de
autoorganización que en buena medida se dio con escasa vinculación con la mayoría
de los delegados del CD. Sin embargo, la emergencia de esta disputa es claramente
tributaria del proceso de conflictividad general que venía teniendo lugar en el subte
desde 1997 y en especial del conflicto por la reducción de la jornada de trabajo. Ésta
es la lectura que trasmite una de los integrantes del CD:
204
En el conflicto de los 4 días pasó algo que para mi fue terminante en relación a la gente de limpieza. Nosotros dormimos 4 noches en el subte. Mientras nosotros dormíamos en las cabeceras y en los talleres, en las cabeceras trabajan 10, 15 compañeros de limpieza, son nocheros, trabajan toda la noche, la mayoría del laburo de limpieza se hace de noche. Esos pibes estuvieron con nosotros, ellos laburaban esos días porque eran de otra empresa, no estaban de paro, compartieron con nosotros esas noches y vieron cómo nosotros ganamos. Además de que habíamos tomado durante 4 días el laburo, vieron que nosotros ganamos. Entonces al poquito tiempo, estos chicos empezaron a decir pero éste trabaja acá al lado mío, trabaja 6, gana $2.000, y yo trabajo 9 y gano $380. Y de a poquito se empezaron a juntar y empezaron a ver cómo había sido antes de la privatización y se dieron cuenta que la gente de limpieza antes de la privatización tenía el mismo convenio, era de UTA. Entonces empezaron a pedir que si trabajábamos todos en el subte, nos correspondía a todos el mismo convenio [E2].
Poco después de la huelga de los cuatro días de abril del 2004, los trabajadores
de la empresa de limpieza TAYM –alrededor de doscientos en total- son los primeros
en empezar a activar en pos de generar espacios de reunión y organización para
plantear la demanda. Para ellos, afiliados originariamente a la UOCRA, el pase al
convenio de UTA significaba la reducción horaria de la jornada y un aumento
exponencial del salario, cercano al triple. Mientras un grupo de activistas promovía
la organización en forma clandestina, en el CD y en los propios trabajadores de
Metrovías las posiciones estaban divididas. Trabajando en empresas separadas,
aunque compartiendo el lugar cotidiano de trabajo, buena parte de los trabajadores
de Metrovías no identificaban intereses en común y por tanto no se consideraban
como parte de un mismo colectivo con los empleados de las varias empresas
subcontratadas en el subte. Esta percepción se reflejó incluso en la postura de varios
delegados, que entendían la importancia de la demanda pero la concebían ajena. Esto
explicaría, desde el punto de vista de algunos delegados críticos al proceso, la falta,
durante todos esos años, de una política clara del CD hacia el abanico de los
trabajadores tercerizados, que para ese entonces representaban prácticamente la
mitad de la fuerza de trabajo ocupada en el subte89. En ese sentido, la fragmentación
como elemento de desmovilización ya venía operando incluso dentro de los
diferentes sectores en la misma empresa. A propósito, una delegada explica: 89 Según datos aproximados, para el año 2004, de un total de alrededor de 3.800 trabajadores en el subte, 1700 se desempeñaban en empresas de servicios tercerizados, encuadrándose en los sindicatos de Empleados de Comercio, Seguridad y Obreros de Maestranza (Castillo y otros, 2007).
205
En realidad, yo creo que el estado natural, por lo menos en el trabajo, es el individualismo, un rasgo. Es muy difícil que la persona se entienda como un conjunto y que actué como un conjunto es mucho más difícil (...) a nosotros nos pasaba, por ejemplo, de que la gente del tren reconocía como compañeros a los del tren pero a los boleteros no. Cuando nosotros logramos que los compañeros del tren, que eran los privilegiados, los mejores pagos, reconocieran que los boleteros también éramos del mismo grupo, fue un gran paso (...) Con las tercerizadas pasaba así, el que limpia no, porque es de otra empresa, es otra cosa, tiene otras condiciones, no tiene nuestro convenio. Entonces se dio como una cosa de que los que éramos de UTA éramos una cosa y los que no eran de UTA, eran otra (...) Es más, los compañeros te decían, que se arreglen solos, nosotros estuvimos diez años para conseguir las seis horas, qué quieren éstos, que se las consigamos nosotros? [E2].
El conflicto abierto se desencadena a partir de la decisión de la empresa TAYM,
el 22 de diciembre del 2004, de trasladar a otras empresas a cinco trabajadores, que
eran los referentes del proceso incipiente de organización. Dos días después, los
trabajadores de limpieza deciden convocar a un paro de su sector en reclamo de la
reincorporación de los despedidos, que comienza en la madrugada del 24 de
diciembre. A pesar de que la implicación de los delegados fue despareja en torno a
esta problemática, a partir de que el conflicto se radicaliza y se pone de manifiesto, la
incidencia del CD se vuelve más notoria, comprometiéndose progresivamente hasta
asumir la dirección política del proceso. El acatamiento de esta medida de fuerza por
parte de los trabajadores de limpieza fue altísimo, forzando la reincorporación de los
cinco cesanteados y dando lugar al inicio de una larga ronda de negociaciones que
terminaría con la incorporación de los trabajadores de TAYM al convenio de la UTA
el 1° de marzo de 2005. Esta experiencia incentivó, lógicamente, la demanda de
reencuadramiento convencional de otras de las varias empresas en la misma
condición. Así, en los años siguientes, los trabajadores del servicio de control de
evasión y seguridad encabezarían importantes conflictos bajo el mismo reclamo,
consiguiendo asimismo el paso a la cobertura del convenio de la UTA. El segundo
gran paso fue la incorporación de estos trabajadores al plantel de la empresa
Metrovías: a partir del 1° de enero de 2007, 300 empleados de la ex empresa TAYM
fueron reabsorbidos por la empresa Metrovías bajo la figura de Sector de Limpieza y
dos meses después, el personal que realiza tareas de auxiliar de estación, los
206
brigadistas, y buena parte de los trabajadores del área de Tesorería alcanzaron
también la reubicación.
Este último hecho político de gran repercusión cierra un ciclo de varios años de
grandes avances en materia de reivindicaciones y capacidad organizativa90, que
fueron a la vez los años más importantes para el CD, pero también para la propia
historia de la organización obrera en el subterráneo, por la envergadura política de
las modificaciones conseguidas y el replanteo que esto significó en términos de
circulación y redistribución de poder al interior del espacio de trabajo. Esta reconfiguración
de las relaciones de fuerza habilitó una progresividad en las reivindicaciones en la
que se destaca no sólo la cantidad de reclamos planteados sino especialmente su
diversidad y cualidad, que permitió desmontar el modelo de relaciones laborales
planteado a partir de la privatización, anulando los principales efectos negativos de
este esquema sobre las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores.
Desandar ese camino de la flexibilización de la fuerza de trabajo (entre los
cuales, decíamos, la tercerización fue un elemento central), desarticular los diversos
mecanismos que estructuraban el nuevo orden laboral que se impuso tras el pasaje a
la administración privada, supuso una operación de sustancial desplazamiento de lo
que Edwards denomina la frontera de control. A partir de la activación del ciclo de
lucha en los años posteriores a la privatización, que luego deriva en la consolidación
de la organización y en una escalada de conflictos que atentaron contra los pilares de
la pauta de control establecida, esa frontera claramente se corre, dando lugar a una
verdadera reconfiguración del esquema de gestión de la fuerza de trabajo en la que la
estrategia de dominación de la empresa queda seriamente afectada, su lugar de
mando deteriorado y, por consiguiente, la capacidad de veto de los trabajadores
fortalecida.
Uno de los tantos modos de interrogar a esta experiencia para intentar dar
cuenta de sus singularidades es atender a la configuración de la dinámica interna de
90 En los primeros meses de ese mismo año 2005, tiene lugar otro conflicto notable: el CD había ganado una fuerte repercusión a raíz de un conflicto salarial que venía desarrollándose desde el mes de noviembre del 2004 y que luego de un derrotero de huelgas y conciliaciones se resuelve en febrero, cuando el CD obtiene un aumento de salario promedio del 44%, muy por encima del 19% planteado oficialmente como techo de las negociaciones. Si bien mediáticamente se trató de solapar la magnitud del acuerdo alcanzado, la trascendencia política de esta conquista fue innegable.
207
esta organización sindical en el lugar de trabajo, enfocando las características de su
armado político, sus articulaciones internas, sus discusiones y el modo en que esa
dinámica se ha ido transformando en su relación con la empresa y el sindicato oficial.
Además, esta entrada analítica nos permite aproximarnos -a través de la
profundización en el caso- a un abordaje concreto de los interrogantes más generales
acerca de la práctica gremial de base contemporánea: de qué se trata la
representación sindical en los establecimientos hoy en día? Cuáles son las principales
problemáticas que los atraviesan? Qué/cómo son y qué/cómo podrían ser los
cuerpos de delgados en la actualidad en nuestro país?
208
Capítulo V.
Trabajar y hacer política. Elementos para el análisis de la
dinámica de la representación gremial de base.
La recorrida por los momentos más significativos de la trayectoria del CD nos
permitió dar cuenta de las principales definiciones políticas y el modo de
intervención que ha caracterizado a esta organización. Estos procesos de resistencia
se han configurado, en buena medida, en función de una práctica de representación
sindical específica, inscripta en una construcción política que reconoce una dinámica
singular. Precisamente, en este capítulo indagamos en la especificidad de la
construcción política interna, para lo cual hemos reparado en una serie de ejes
analíticos relacionadas fundamentalmente con los mecanismos de representación y
toma de decisiones ye l armado político interno. Asimismo, con el objetivo de
desarrollar un análisis dinámico, que procure comprender las acciones del CD en
estrecha vinculación y mutuo condicionamiento con las iniciativas de la empresa y la
dirigencia del sindicato, llevamos adelante un examen de las políticas que han ido
desplegando a lo largo del tiempo estos adversarios políticos del CD para desgastar
su capacidad de incidencia, identificando los factores que motivaron la reconversión
en sus estrategias, así como la capacidad de respuesta que frente a éstas ha
desarrollado el colectivo.
1. Delegados y asambleas.
Diversos factores referidos tanto a las características de la estructura sindical
formal como a la impronta política del CD determinaron, en conjunto, la
configuración de un tipo de organización que reconoce a la figura del delegado como
su pilar fundamental. Por un lado, mientras estuvieron encuadrados en la UTA, su
carácter de Unión impedía estatutariamente la conformación de seccionales por
actividad o localización geográfica, por lo cual, aún en una actividad que contempla
209
a casi 4.000 trabajadores y que se encuentra además en permanente ampliación, como
es el caso de los subtes, la única instancia institucional que los contenía era la figura
de la comisión interna, compuesta proporcionalmente por los diferentes delegados
de las distintas líneas y talleres. Por otro lado, como se ha sostenido en el apartado
anterior, el CD, que nació como un proyecto opositor a política de la UTA, a lo largo
de los años fue consolidando y radicalizando ese enfrentamiento conforme fue
adquiriendo mayor capacidad de representación y movilización entre los
trabajadores. En gran parte, la propia identidad del CD fue construyéndose por
oposición a las prácticas que caracterizaban al accionar de la UTA, a partir de la
negación de un tipo de organización que es definido como emblemático de un
modelo sindical a rechazar porque aparece asociado a complicidades con las
patronales, a un verticalismo acrítico y ciertos ribetes represivos. Esta
disfuncionalidad política con respecto al sindicato le ha costado, durante muchos
años, en términos concretos un desamparo institucional absoluto, tanto en lo que
refiere a infraestructura como a asesoramiento, recursos económicos para solventar
actividades, etc., desvinculándolo por completo de la dinámica de funcionamiento de
la UTA, con la que sólo lo unía una relación estrictamente legal, aunque en los hechos
funcionaran como dos instituciones prácticamente independientes.
Desde el comienzo de la construcción colectiva, la figura del delegado y el
espacio de las asambleas han sido postulados como los principales sostenes del intento
de conformar una práctica de intervención sindical alternativa. En función de eso,
nos interesa ahondar en sus características y en las tensiones que aparecen en el
desempeño concreto de este esquema.
La idea de un delegado presente, que consulta e intercambia permanentemente
con sus representados, es decir, la idea de una representación directa y fluida, se
presenta como la base la legitimidad de la construcción sindical entre los
trabajadores. Se completa además con la reivindicación del ejercicio de esa
representación con completa independencia de la empresa y la UTA. La tarea del
delegado ha asumido, en esta organización en particular, un rol necesariamente
mucho más activo que en los contextos tradicionales y una especificidad distinta. En
la medida en que el CD, fuera de lo formal, como se mencionaba antes, en la mayor
210
parte de su historia no ha tenido ningún tipo de integración a una estructura sindical
de mayor nivel, en los hechos ha venido operando desde hace mucho tiempo como
un sindicato dentro del sindicato, por lo que la función del delegado fue resignificada
ampliamente. Además de concentrar las ocupaciones relacionadas con la actividad
cotidiana (gestión de condiciones de trabajo, licencias, negociación de sanciones, etc.)
se le agregan las tareas propias de la dirección sindical de mediana y alta jerarquía,
referidas a la elaboración de estrategias políticas a mediano y largo plazo, las
negociaciones con el Estado, la articulación con otros sectores, el diseño de políticas
comunicativas hacia la opinión pública, etc. Esto plantea una limitación clara a partir
de la falta de contención institucional, porque la función del delegado se vuelve
demasiado amplia y requiere necesariamente de la colaboración estrecha de un
grupo importante de activistas afines.
La función del delegado hoy es muy amplia, tiene que estar desde en lo más pequeño, de las necesidades más pequeñas de los compañeros hasta organizando todo lo que tiene que ver con discusiones salariales, discusiones de convenio, discusiones en el Ministerio, con abogados, en todos los ámbitos. Es muy amplio y exige también un esfuerzo muy grande [E6].
Esta sobrecarga se traduce en un desgaste y agotamiento realmente grave de los
principales referentes y de los militantes más activos. Todos, sin excepción, subrayan
el “alto costo” que el compromiso de ser delegado “tiempo completo” trae aparejado.
En los delegados con mayor trayectoria son habituales las complicaciones de salud,
los problemas familiares (sobre todo separaciones) y los cuadros de estrés o
agotamiento psíquico. Las demandas incesantes a partir de los pequeños y grandes
conflictos que se suceden cotidianamente en el ámbito de trabajo con la empresa y al
interior del colectivo, los altos niveles de exposición, de responsabilidad para con los
compañeros (con la sensación de estar constantemente en falta con alguna de las
partes) y las tareas de gestión de armado institucional y político del sindicato
componen un tarea difícil de sobrellevar, que muchas veces conduce a una suerte de
proceso de saturación acelerada de muchos militantes. Ese el caso de un ex delegado,
que tuvo un rol muy importante en varios conflictos decisivos:
Nosotros tenemos muchos golpes. Hemos sufrido mucho, hemos pasado muchas. Muchas tensiones. Cuando a mi me cargan y me dicen “estás haciendo la plancha” y
211
es así, yo vengo de muchos golpes, muchísimos. De un laburante que no se dedicaba a esto de repente se empieza a dedicar y se encuentra con todo esto y... se me movió el piso y me costaba afirmarme de vuelta. Yo quedé muy marcado acá. Después abandoné. No quise saber más nada. Me dedico a mis hijos, a mi familia. Yo casi pierdo todo. Estaba tan entregado… [E9].
Las consecuencias en términos personales se ven agravadas, además, por las
complicaciones laborales, porque históricamente la empresa ha trabado los ascensos
profesionales de los delegados más comprometidos y “visibles”, además de
hostigarlos con descuentos salariales y sanciones injustificadas. Como comenta un
delegado del sector Talleres:
Los descuentos a nosotros son monstruosos y condiciona tu vida, condiciona tus problemas personales. Yo no te puedo negar que tengo problemas en mi casa porque me lo plantean “cómo puede ser, cada vez traés menos plata, cada vez estás menos en casa, es una locura…” [E3].
Otros dos elementos que completan este panorama son: la persecución judicial
generalizada por parte de la empresa cuando se desarrollan medidas de fuerza (“Acá
todos, la mayoría tenemos eso, cómo se llaman esos telegramas...procesos penales”,
dice uno de los delegados de tráfico) y el acoso represivo de los grupos de choque de
la UTA, que, como explica otro delegado, han llevado adelante todo tipo de
intimidaciones:
Imaginate las amenazas que hemos tenido... A mi me tiraron balas adentro de mi casa, a Charly [Pérez] le tiraron un par de balazos, a Beto [Pianelli] ni hablar. A Segovia le rompieron toda la casa. Si llaman a mi casa y le dicen a mi mujer: “a éste lo vamos a matar”, nosotros, que somos compañeros desde hace 30 años, sabés qué les dice mi mujer? “Matalo, sabés hace cuántos días que no lo veo, matalo a ese hijo de puta”. Pero andá a decírselo a una parejita de delegados jóvenes... A Segovia le fueron a buscar al hijo al jardín. Le dijeron “vengo de parte de la señora de Néstor”, decí que la maestra se dio cuenta [E12].
Indudablemente, esta complejidad y sobrecarga de la tarea del delegado a la
que hacemos referencia constituye un condicionamiento insoslayable que hace que
una de una de las claves organizativas –además de que pueda ser postulada como
consigna política- sea la necesidad de ampliar la cantidad de delegados, activistas y
militantes que sostengan las actividades que la organización requiere para poder
212
mantenerse como tal. Por eso, uno de los elementos que se presenta como
indispensable para el armado del CD es la renovación dinámica de los representantes
de cada sector. Nosotros necesitamos renovar para mantener, dice una de las delegadas.
Sin el respaldo de la estructura institucional de mayor escala, la organización tiene
como principal y exclusivo sustento la presencia y activación en los espacios de
trabajo a través de sus militantes, por eso, la ampliación de la cantidad de
compañeros implicados en la organización para facilitar el recambio de dirigentes es
uno de los desafíos siempre vigentes para la organización:
(...) que no sean siempre las mismas personas porque no es lo mismo el que está hace diez años no es igual hoy que hace ocho, que hace siete. Seguramente algo más burócrata está, seguramente algo más cansado está, seguramente odia más a la gente que al principio porque la conoce mejor, porque ya no la soporta más, entonces es mejor renovar. Es bueno renovar. Es sano [E2].
En términos generales, ese proceso de renovación efectivamente sucede. En las
elecciones de 2006 y 2011, la renovación de la lista alcanzó a un tercio del total de los
candidatos elegidos. El resto se divide en partes relativamente iguales entre
dirigentes históricos, con 5 o 6 mandatos de trayectoria y delegados incorporados en
la última etapa, con una experiencia de dirigencia de 2 a 4 años. Además,
precisamente tratando de dar respuesta a esta histórica necesidad de aumento de la
cantidad de representantes, en las últimas elecciones, en las que se eligieron
delegados en el marco del nuevo sindicato, se decidió implementar una modificación
drástica en cuanto al número de representantes: se multiplicó la cantidad de
delegados (a más del triple), pasando de 25 a 8691.
Sin embargo, esta medida no dio los resultados esperados, el mero aumento de
la cantidad de delegados por sí mismo no logró generar una verdadera
redistribución de las responsabilidades y de las tareas de gestión y, en algunos
aspectos, incluso trajo complicaciones organizativas. Así lo expresan dos delegados
de distintos sectores:
Lo que hay es un montón de gente, un montón de delegados que no sabe bien cuál es el rol del delegado entonces mezcla el rol del dirigente con el rol del delegado con cuestiones personales e individuales. Pase lo que pase, hay mucha desorganización y
91 Documento “Cuerpo de delegados 2009-2011”, Secretaría de Prensa, 18/85/2011.
213
eso de alguna manera perjudica la construcción de un sindicato. Yo lo veo así, seguramente eso se va a ir depurando… Yo hubiera preferido que fueran 30 o 40 y no todos los que estamos, porque hay mucha gente en muchos sectores donde los delegados nuestros no están trabajando como corresponde. Es preferible ser menos pero redistribuir más el trabajo [E13].
Veo un cuerpo de delegados de muchos delegados, muchos de los cuales no tienen experiencia y no sé si tienen el compromiso que deberían tener, porque son más de 80 delegados, creo que pecamos de democratismo ahí (...) Entorpece la organización, entorpece las decisiones porque, obviamente, para sacar una decisión tiene que estar de acuerdo la mayoría, y la mayoría a veces no viene, ni participa, no porque no estén de acuerdo, me parece que el problema está en que hay mucha gente que no está comprometida con el proyecto, es un proyecto muy importante [E11].
A la luz de esta evidencia, resulta interesante analizar por qué este cambio no
tuvo las consecuencias esperadas y, en esa dirección, creemos que es indispensable
revisar las concepciones subyacentes acerca del papel dirigente y del delegado en las
instancias de toma de decisiones, en este caso, principalmente las asambleas.
De acuerdo a las diferentes procedencias políticas aparecen ciertos matices en
las definiciones que de su propio rol hacen los delegados; los que provienen de una
concepción más tradicional de la izquierda partidaria conciben al delegado como “un
elemento de cambio, que prepara a sus compañeros para la lucha política”, mientras
que otros creen que lo substancial de su tarea consiste en desnaturalizar y revertir la
tendencia individualista en el espacio de trabajo para generar conciencia acerca de las
problemáticas comunes y las posibilidades de resolverlas colectivamente, es decir,
lograr “que la persona se entienda y actúe como un conjunto”. Así, organizar, generar
conciencia y unir aparecen como los aspectos más sobresalientes de su función
política, tanto como promover y sostener el espacio de legitimación por excelencia
del CD que son las asambleas en el lugar de trabajo.
Si bien ha existido históricamente una reivindicación del método asambleario
(que, para ser precisos, incluiría no sólo las asambleas, sino también las reuniones y
los distintos mecanismos de consulta a los trabajadores) como dispositivo de
discusión en intervención –en términos de Novelo (1997)- y mecanismo fundamental
de vinculación entre representantes y representados, conviven al interior del CD
diferentes puntos de vista en torno a la implementación concreta de esta práctica. Las
disidencias se plantean, a grandes rasgos, entre aquellos que postulan
214
discursivamente una concepción de la toma de decisiones basista a ultranza, fundada
en una noción, si se quiere, más lineal del funcionamiento asambleario y
democrático, y quienes sostienen una visión más matizada de la relación entre el
delegado y la asamblea de base. Entre los primeros, la función del delegado está
referida centralmente a la agitación política y a ser una suerte de vocero de las
resoluciones dictaminadas por las asambleas. Esta postura, de alguna manera le quita
entidad y autonomía de decisión al CD como organismo y reivindica un manejo
completamente descentralizado de la toma de decisiones, en el que incluso las
diferencias entre los referentes de distintas identidades políticas y sectores sean
expuestas en las asambleas de cada área de trabajo. Los más radicales señalan que el
hecho de que ciertas discusiones, incluso de carácter táctico, puedan ser saldadas al
interior del CD constituye un rasgo de oligarquización de la organización. Así describe
la dinámica que se plantea desde esta perspectiva uno de los delegados de la línea B:
[En las asambleas de delegados] se hacen caracterizaciones de la situación y se
discuten diferentes tácticas, diferentes ideas, como hay compañeros que todos pensamos diferente, la mayoría de las veces se sale con una o dos o tres o cuatro propuestas que son analizadas después en las asambleas de los diferentes sectores. Yo vengo a la línea con el resto de los compañeros de la línea y explicamos: “Miren, dentro del cuerpo de delegados hay diferentes visiones que son ésta, ésta y ésta”. Y ahí se abre el debate y los compañeros empiezan “por qué sí, por qué no” y después hay una votación (...) La propuesta que tenemos algunos es que las discusiones del cuerpo de delegados no tienen por qué ser secretas, tienen que no sólo participar los compañeros sino que el cuerpo de delegados tiene que dejar de reunirse en un lugar ajeno al subte, tiene que volver a reunirse en el subte y los compañeros tienen que participar de las discusiones, tiene que ver las diferencias y sacar sus propias conclusiones [E1].
Otro delegado de la misma línea, agrega en igual sentido:
Cuando hay una diferencia entre 20 tipos que son el cuerpo de delegados, que no se puede resolver, cómo se resuelve? Lo que hay que hacer es bajar la discusión, somos 3500 trabajadores en el subte. Bajar esas mismas discusiones y que sean los compañeros las que las definan (...) Lo que hay que hacer es asambleas más masivas donde todos los compañeros de los diferentes sectores vean en acción y que escuchen el discurso de todos los delegados a la vez [E1].
Quienes son críticos de esta concepción, si se quiere, ortodoxa de la
organización asamblearia señalan que esta reivindicación de una democracia directa
en términos estrictos es puramente discursiva y supone en realidad una maniobra de
215
ciertos sectores minoritarios para ganar espacio político. En este sentido, la idea de
trasladar a las bases discusiones en las que no pudieron imponer sus postura dentro
del CD les abriría a estas minorías la posibilidad de fortalecer sus posiciones a través
del manejo de la asamblea entre trabajadores en buena medida sin formación
política; operación que resulta mucho más factible que ganar el consenso entre
cuadros políticos con trayectorias militantes significativas, como son buena parte de
los delegados de las distintas tendencias del CD. Por otro lado, advierten que se trata
de una concepción que degrada la figura del dirigente, porque al quitarle margen de
decisión al delegado lo deslinda de la responsabilidad política inalienable a su figura
de bajar a sus representados una línea política clara, militar en ese sentido en el
marco de las asambleas y asumir las consecuencias de esas elecciones estratégicas
frente a los trabajadores. Esta es la lectura que trasmite uno de los ex delegados de la
línea A:
(...) y hay decisiones que a veces las tiene que tomar el delegado y algunos se hacen los boludos y dicen: “no, yo le pregunto a las bases”. Hay decisiones que las tenés que tomar, para algo estás. Yo creo que hay algunos que son demasiado… no democráticos, sino como que también es como deslindar, viste? “Yo soy uno más”... Yo no coincido. No porque seas mejor sino porque es tu responsabilidad [E7].
Este punto de vista asume la relevancia política del liderazgo como factor
indispensable para estructurar el proceso colectivo. En este sentido, los delegados no
son meros portavoces, fusibles intercambiables en un supuesto horizontalismo
generalizado, sino que se trata de un rol complejo, de dirección, que involucra la
capacidad de lectura política y de toma de decisiones. Recuperando la problemática
que referíamos anteriormente, este podría ser un punto de vista posible para explicar
por qué la sola multiplicación de los nombramientos formales de delegados no
garantizó un mejor funcionamiento organizativo.
Al mismo tiempo, otro punto fuerte de la crítica pasa por el argumento de que
no mostrar en las asambleas una dirección política clara y unificada, lejos de trasmitir
un sentido más democrático de la organización se traduce, para el común de los
trabajadores, en un signo de debilidad y fragmentación interna. El mismo ex
delegado de la línea A rechaza, desde ese punto de vista, esta modalidad que
216
considera de mayor incidencia en el último cuerpo de delegados electo que en los
anteriores:
Nosotros bajábamos una línea, ellos ahora no. Lo hacen al revés, si hay dos delegados que no están de acuerdo no es que discuten entre ellos y bajan, sino que uno pone una posición y el otro, otra y se discute. Y a mi modo de ver eso dificulta porque hay gente que sí tiene militancia o activismo y te lo puede entender, en cambio, hay gente que mira eso y dice: “No, no ves que están divididos, no se ponen de acuerdo ni ellos y nos van a llevar a nosotros”. Yo pienso que si nos juntamos todos es una trompada y si no es una cachetada. Pero bueno, cada uno usa los métodos que puede [E7].
De acuerdo a esta lectura, el riesgo que aparece en estas posiciones estaría en
caer en cierta fetichización de la asamblea, cuando en realidad sería más productivo
tratar de problematizar el asambleísmo como mera consigna, para entender las
contradicciones y tensiones que atraviesan a los propios espacios de
democratización, evitando caer en una reivindicación de un instrumento (la
asamblea, la huelga) como base de la estrategia política. Esto es lo que sostiene, por
ejemplo, Beto Pianelli:
Nosotros hacemos muchas asambleas, pero no caemos en el asambleísmo. Porque el asambleísmo en sí mismo no es nada. El problema es poder generar las condiciones para que la asamblea sea lo más rica y democrática posible para todos. La burocracia también hacía asambleas. Sindicalistas como José Espejo, el Secretario General de la CGT del primer peronismo, te dejaba hablar en asambleas gigantescas, a todos, para después marcarlos y barrerlos. Y mientras haya burocracia sindical, la asamblea siempre está condicionada por la coerción que genera la patronal y la burocracia sindical. Nosotros intentamos desde hace años hacer que la gente pueda expresarse, decir lo que opina, putearnos, decirnos lo que se nos canta. Yo he ido a conflictos salariales en los cuales estaba en contra y me tocaba ser vocero, la democracia es eso, poder expresar libremente que estaba en contra pero iba y daba la pelea inclusive cuando nos equivocamos. Porque siempre es mejor equivocarnos todos que acertar uno solo, porque de ahí podés partir para recomponerte. Si acertás solo, de todas maneras perdiste (...) Para nosotros la democracia es la acción de brindarle herramientas a los compañeros para que decidan. Esa es para nosotros la verdadera democracia, no donde hay cuatro personas que saben y los demás votan a favor o en contra de los que saben. Es cuando todos tienen las herramientas para poder intervenir, discernir, actuar, esa es la mejor [E14].
217
2. Partidos de izquierda.
Como vemos, en las distintas discusiones acerca de los modos de ejercicio de la
representación, como en tantas otras, se hace manifiesta la presencia de distintas
tradiciones políticas que se contraponen. Uno de los núcleos de este debate es la
vinculación entre la lógica sindical y la lógica partidaria, especialmente en lo que
concierne a los denominados partidos de izquierda, que son los que más incidencia
han tenido históricamente en la construcción sindical en el subte.
Tal como referíamos en capítulos anteriores, desde los momentos de la agitación
inicial, los militantes de partidos de izquierda tuvieron un rol protagónico en esta
experiencia. En muchos casos, se trata de militantes orgánicos de partidos trosquistas
y en otros, de ex militantes que, decepcionados con las lecturas y prácticas de la
izquierda tradicional, abandonaron los partidos y se volcaron a otro tipo de
militancia. No casualmente, los dos referentes históricos del proceso –que a su vez
representan las dos principales líneas políticas al interior de la organización-
responden a esas trayectorias: Charly Pérez es un veterano militante del Partido
Obrero y Beto Pianelli formó parte del MAS, al que luego abandonó con una fuerte
crítica a las concepciones de la izquierda partidaria clásica.
A partir de los testimonios de delegados de uno y otro sector, parece entreverse
que la intersección entre la dinámica partidaria y la de construcción de la organización
gremial dan lugar a fuertes tensiones que atraviesan las diferentes etapas de
desarrollo de esta experiencia, al punto de constituirse como un problema que aparece
con insistencia en el relato de trabajadores y delegados.
La base de la diferencias se ubica en la existencia de concepciones políticas
encontradas, definiciones contrapuestas acerca de la naturaleza y el horizonte
estratégico de la actividad sindical. Los militantes vinculados a las organizaciones de
la izquierda trosquista partidaria manifiestan una visión apegada a la doctrina, en la
que la lucha sindical es concebida como una herramienta preliminar que adquiere
sentido en tanto y en cuanto sirva para generar una participación política radicalizada
que trascienda el lugar de trabajo. El objetivo prioritario y urgente es el “salto
político” de la organización, entendiéndolo como el pasaje a un modo más orgánico
de pronunciamiento y militancia en torno las principales cuestiones de la política
218
nacional. Esta demarcación establecida entre lo sindical y lo político y la diferencia de
grado entre uno y otro, en la que el primero es una suerte de plataforma hacia el
segundo, que es el que verdaderamente cuenta, aparece muy bien planteada en el
testimonio de dos actuales delegados de la línea B y el Taller Rancagua:
Hay diferentes compañeros, algunos son ex militantes de partidos políticos de izquierda y hoy repudian todo lo que tienen que ver con organizaciones políticas y se dedican únicamente a tener discusiones más sindicales que es una gran limitación porque evidentemente no podés escapar a la discusión política. Todo esto o todo este plan de la empresa, del gobierno y la burocracia es político. No tiene que ver con lo sindical exclusivamente. Entonces no tener una política más allá de lo sindical, justamente discutir política, es criminal en estos momentos. Hay diferencias que son diferencias de criterio y que se convierten en diferencias políticas y que, evidentemente, hay compañeros que tienen un proyecto más sindical que lo están llevando a cabo a los ponchazos y que muchos resultados tampoco da y que se niegan a dar una discusión más política y otros compañeros que tenemos otra clase de ideas, de ideas para la construcción (...) algunos compañeros creemos que es muy importante tener política no sólo hacia el usuario sino hacia todos los sectores de la sociedad, hacia los sectores populares [E1].
En realidad yo no doy una lucha sindical. La di al principio hasta que comprendí el trasfondo político, ojo, no es que yo voy con el libro de Lenin en el brazo, pero tengo en claro que lo sindical tiene patas cortas, que detrás de lo sindical está realmente lo político y que sirve como una primera aproximación a la organización mínima para la toma de conciencia colectiva para poder afrontar los problemas, pero lo sindical es lo que está a la mano, lo que yo considero que es lo importante es pasar esta conciencia sindical al plano político porque en realidad es eso, los compañeros del subte vienen haciendo una experiencia sindical muy interesante, lo que pasa es que después depende quién tengan ahí para marcarle la cuestión política para que puedan hacer o no una buena experiencia de asimilación de los problemas [E6].
Las principales críticas a esta postura apuntan, en primer lugar, a la propia
disociación entre planos-etapas que esta concepción plantea, y en segundo término, a
una serie de prácticas muy arraigadas que se desprenden de esta lectura y que,
muchas veces, han generado conflictos al interior del colectivo.
En relación al primer aspecto, los principales señalamientos se refieren a la
división esquemática y forzada entre las dimensiones, que pierde de vista el anclaje
concreto y desconoce la cualidad política de la lucha gremial, al tiempo que abstrae y
exterioriza la idea de lo político. Beto Pianelli, entre otros, expresa esta posición:
Los principales grupos o sectores de izquierda tienen una disociación entre la lucha política y la lucha sindical (..) Esa disociación tan grande tiene que ver, yo creo, con
219
años de corporativismo sindical peronista, donde cuesta que los sectores de vanguardia vean esta combinación (...) Entonces se cree que la lucha sindical solamente es responder a las necesidades inmediatas y que la lucha política solamente es hacer propaganda sobre las cuestiones abstractas, como el no pago de la deuda externa, o el problema del reparto del superávit fiscal, o el problema del gobierno. Y no ven, por ejemplo, que hay una unidad profunda, que es una pelea política, tomar los reclamos de las necesidades inmediatas de los trabajadores para que lo tome el conjunto de la clase y de esa manera creo que es la forma en que se hace política. La pelea por la reducción de la jornada es una pela esencialmente política. Igual que la pelea salarial es una pelea política y no sindical92.
Por otra parte, en lo que atañe al segundo nivel de crítica, es decir, a las prácticas
concretas que se derivan de esta posición, encontramos varios aspectos que aparecen
reiteradamente señalados. La idea de que se impone una concepción instrumental del
espacio sindical y que en función de esto se priorizan los intereses particulares de los
partidos de pertenencia por sobre las necesidades, aspiraciones y especificidades del
conjunto de los trabajadores del subte es una percepción muy difundida entre ciertos
sectores del activismo. En este punto, varios delegados hacen hincapié en las
dificultades que supone trasladar una lógica de participación política partidaria a un
espacio sindical, generando, en muchas oportunidades, situaciones en las que se
trunca el trabajo político a partir de intentar forzar una politización a través de
consignas que tienen escasa vinculación con los intereses sectoriales o las
motivaciones inmediatas de los trabajadores. Así, aparece lo que Horacio Tarcus
denomina una lógica de intervención desde la exterioridad93, que termina mostrándose
improductiva para los propios actores de la disputa precisamente porque se propone
desde un esquema exógeno a la experiencia. En esa dirección, uno de los delegados
señala la existencia de una “relación muy tensa entre los trabajadores y las
conformaciones políticas, que se enajenaron totalmente de la problemática real de los
obreros94”. Otros dos delegados, a través de anécdotas, ilustran también esta tensión:
Todos tienen proyectos bárbaros, me dicen: “Vos qué pensás de los desmontes de Chaco?”. Y yo pienso: Pará, todavía no sabemos qué hacer con el subte y me hablás de
92 Entrevista a Beto Pianelli, disponible en el sitio Metrodelegados (www.metrodelegados.com.ar) 93 Entrevista a Horacio Tarcus, “La izquierda tiene el cerebro oprimido por el pasado”, en lavaca, http://lavaca.org/seccion/actualidad/0/267.shtml, 22/10/2003. 94 “Los utopistas mesiánicos”, texto inédito de Manuel Compañez, delegado de la línea A y vocal titular de la AGTSyP.
220
los desmontes de Chaco? Claro, yo también te puedo decir: ¿Qué pensás de las ballenas? Y qué tengo que hacer ¿Sumar a Greenpeace? No sé, falta para esas cosas. Y nos falta capital. Y nos falta tiempo. Es difícil, no es fácil. Sé que las organizaciones lo intentan pero cuando salen al mundo real se encuentran con otra cosa [E9]. Capaz que los militantes partidarios tienen una noción de lo que es la militancia que no la podes aplicar acá. Un pibe del Partido Obrero que es delegado del taller de San José decía, “bueno, una reunión semanal”, y saltó otro pibe que es del taller Rancagua y le dijo, “pará pibe, acá todos tenemos familia, yo no puedo”, otro dijo también “yo no puedo y no puede nadie” [E5].
Esta lógica de exterioridad coloca al militante, al delegado, en un rol muy
definido. Como decía el delegado que citamos anteriormente, el militante estaría
llamado a “marcarle la cuestión política [a los compañeros] para que puedan hacer o no
una buena experiencia de asimilación de los problemas”, es decir, operar “otorgando
sentidos específicos para significar el proceso de lucha”(Varela, 2009:8) que el
colectivo no podría determinar a priori. Muchas veces, asumir este lugar, conlleva el
riesgo de que la experiencia, la credibilidad y el sentido de camaradería del dirigente
se vean mediatizados por un tipo de politización que puede aislarlo de sus
compañeros, que mayoritariamente no manifiestan una adhesión ideológica, como
expresa uno de los testimonios:
Hace unos años, cuando ganamos el cuerpo de delegados, un compañero me dijo: “mirá que a ustedes los votan no por ser de izquierda, sino que a pesar de ser de izquierda”. La gente dice, “Juancito es honesto, va al frente, es vivo como se mueve, pelea por los compañeros, no hace cagadas, no afana..., es ateo, es zurdo”, esa es la parte del debe, no del haber, es a pesar de ser de izquierda, esto es así. Tristemente. Eso a mí me hizo pensar mucho [E14].
Por otra parte, la gestión de los conflictos, es decir, los criterios para manejar el
desarrollo de la confrontación, son un punto clave en el que se manifiestan de lleno las
diferencias. Una de las críticas más fuertes plantea, en este sentido, que para los
partidos de izquierda, los conflictos sindicales parecen ser básicamente una
oportunidad de actuar en pos de sus objetivos políticos estratégicos (crisis política,
“concientizar” al movimiento obrero, iniciar la huelga revolucionaria, etc.) y por lo
tanto son concebidos y evaluados con parámetros ajenos –otra vez, exteriores- al
conflicto puntual, por lo que la definición de los métodos más apropiados para esa
situación específica es relegada a un segundo plano. Eso determina, a su vez, que no
221
se pondere la relación de fuerzas en la coyuntura del conflicto como el elemento clave
para definir las tácticas adecuadas que preserven al colectivo y lo expongan lo menos
posible a la derrota. Así, se propone pasar a la acción directa, porque el reclamo es
justo, más allá de las probabilidades de conseguir los objetivos, como si la
acumulación de fuerzas en favor de la clase obrera en el largo plazo fuese producto de
las “luchas ejemplares”(aunque sean derrotadas) más que de la capacidad de sostener
y fortalecer una organización (Ghigliani y Belkin, 2009). En esta postura subyace, de
algún modo, la idea de que toda movilización genera conciencia revolucionaria, que
en su versión más extrema supondría que lo importante es que los trabajadores luchen
porque la lucha es virtuosa en sí misma, en tanto genera conciencia revolucionaria,
aún cuando no se consigan resultados en términos de reivindicaciones concretas. Esta
concepción explicaría la tendencia a pretender prolongar los conflictos –a riesgo de
agotar las propias fuerzas- y la oposición a abrir y sostener procesos de negociación y
de entablar alianzas con sectores no afines políticamente pero que podrían contribuir
a ganar el conflicto95. Esta es la idea en la que se centra la crítica de uno de los
delegados:
Los que hacen esto son los sectores mas retrógrados, mas atrasados. Este sector es aquel que se desespera en todos los conflictos, quieren salir a matar o morir, quiere terminar el conflicto y se entrega, vive así. La izquierda a veces siento que expresa los sectores más atrasados de la clase. Los impacientes, los que van a para delante ciegos, no les gusta el bailoteo, pegar y salir, hacer cintura, una a los riñones y salir y por ahí, embocás una a la cara... ¿El tipo que no sabe pelear cómo pelea? Se te tira encima, la izquierda es igual, a veces creo que más que expresar a la vanguardia son la retaguardia, expresan a los sectores más atrasados [E10].
A esta lógica hace alusión Horacio Tarcus cuando describe a una izquierda que
es capaz de impulsar el conflicto y sacrificarse en el momento heroico de la lucha pero
que imposibilita la negociación porque privilegia las derrotas heroicas por sobre las
victorias parciales que los trabajadores necesitarían para el desarrollo y la consolidación
de sus organizaciones.
95 Dice un ex delegado de la línea A, refiriéndose a este tipo de situaciones: “Y están tan cegados que terminan pensando que son todos traidores. Y vos no podés pensar que son todos traidores porque sino no hay alianza. No podés concretar nada” [E9].
222
Los sectores críticos de este modus operandi, plantean, por el contrario, una
estrategia de construcción progresiva que subordine las tácticas y los métodos a la
lectura de las condiciones internas y a la coyuntura externa como principio
fundamental, que el dirigente Beto Pianelli resume en su testimonio:
Vos tenés que tomar las tendencias más progresivas y empujarlas, si yo doy una lucha sindical, no quiero que termine en una tragedia, porque no es lo más progresivo que termine en una tragedia, lo más progresivo es que se gane, aunque sea muy pequeño, porque eso da nuevas tendencias progresivas en la sociedad, que pueda plantearse nuevas perspectivas, nuevas posibilidades de conseguir cosas mejores (...) algunos construyen una lógica de la tragedia, y la tragedia te lleva a más tragedia. Y agrega: Uno cree que es posible transformar la sociedad e intenta transformarla, pero primero constatá dónde estás, es decir, no puedo querer tirarme a una pileta de un metro de profundidad desde un trampolín de cinco metros porque me mato, entonces o te destrozás y quedás en la nada o lo estás diciendo para quedar bien y nada más. Los compañeros quieren vivir mejor y uno puede tratar de entender: vivir mejor, qué es para ellos? Para ellos es poder alimentar a sus hijos, que no lo bastardeen en el trabajo, tener más tiempo libre, poder ser más solidario, etc., esas son las cuestiones que uno tiene que ir tirando, eso te plantea una transformación de la sociedad, es inevitable, nadie pelea por algo imposible, la gente pelea por cosas que considera posibles (...) La realidad es esa, si podés avanzar rápido, lo hacés, si no avanzá más lento, el tema es preservar la organización, preservar los paradigmas, preservar la lógica con la que uno cree que tiene que hacer las cosas, construir. De la derrota nadie aprende, la derrota es decir la culpa es de éste o de aquel. Hay que aprender de los triunfos y yo reivindico eso. Porque acá no es como el deporte, donde lo que importa es competir, acá lo importante es ganar, porque el día que perdiste no jugás más [E14].
A modo de balance de estas observaciones, también es necesario señalar un
elemento que matiza estas críticas. Centralmente, a pesar de los niveles de
exacerbación que se hayan alcanzado, es cierto que aún los sectores más apegados
a estas dinámicas antes descriptas, en cierta medida y en muchas oportunidades
con serias dificultades, en la mayor parte de la trayectoria del CD -al menos hasta
la creación del sindicato propio- han podido relegar la lógica partidaria
priorizando una lógica de construcción sindical, habilitando la conformación del
frente único, estrategia imprescindible, condición sine qua non para entender la
capacidad de desarrollo de este colectivo.
223
3. El frente único.
Como se pone de manifiesto a través de las discusiones que venimos retomando
en los anteriores apartados, el núcleo de activistas y militantes gremiales que
protagonizan el proceso de organización sindical en el subte no conforman un actor
político homogéneo. Este espacio de organización se compone interiormente de
militantes que provienen de experiencias de participación política diferentes.
Históricamente, es posible identificar la incidencia de tres corrientes políticas: por un
lado, hay una importante presencia de militantes ligados al peronismo, en su vertiente
de base, alejada de las estructuras partidarias tradicionales y más cercana al ideario
movimientista vinculado a las tendencias de izquierda dentro de este espacio político.
Si bien son minoritarios los delegados que responden orgánicamente a agrupaciones
oficialmente enmarcadas en el peronismo, la injerencia de esta línea de pensamiento
entre los trabajadores es muy importante, dando cuenta de la vigencia de ciertos
rasgos de esta cultura política históricamente constitutiva de la experiencia sindical en
Argentina. Otro sector de los delegados -al que hacíamos referencia anteriormente-
también minoritario pero igualmente influyente, está ligado a los partidos
tradicionales de la izquierda trosquista. Varios delegados reconocen una filiación
directa con estructuras como el PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), el PO
(Partido Obrero) y el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), partidos, que
como mencionábamos en el capítulo anterior, tienen incidencia en el CD desde sus
inicios. Conjuntamente con estas corrientes, la presencia mayoritaria está dada por los
delegados denominados habitualmente como independientes de izquierda. Se trata
de un sector liderado por los ex militantes que describíamos en el apartado anterior,
que se alejan de los planteos de la izquierda partidaria tradicional, a los que califican
de dogmáticos y sectarios, pero que se referencian ideológicamente en el sindicalismo
combativo y clasista.
El CD, que en un contexto de crisis profunda y generalizada, como la de los
años 2000 a 2003, alcanzó su punto de mayor fortaleza, a partir de la consolidación
del kirchnerismo como proyecto político, como muchas organizaciones del campo
popular, se vio atravesado por una fuerte división interna en relación al tipo de
vínculo a entablar con el nuevo gobierno nacional y a cómo impactaría eso en la
224
reconfiguración de la lucha. Las diferentes caracterizaciones políticas en torno a la
nueva etapa profundizaron las distancias entre las distintas corrientes internas.
Emparentado en cierta forma con esta discusión, en los últimos años uno de los
grandes ejes de fragmentación giró alrededor de las posibilidades de construcción
sindical por fuera o hacia el interior de la estructura oficial de la UTA, instalándose el
debate entre los sectores que defendían la opción por la disputa de los espacios de
poder al interior de la estructura sindical y aquellas que rechazaban la integración
orgánica y bregaban por un desarrollo autónomo paralelo. Como veremos más
adelante, esta cuestión se saldará a finales del 2008, a partir de una ofensiva de la
UTA que forzará una definición concreta del CD en este plano. Tres años después, en
mayo de 2011, se abrirá un nuevo capítulo, inédito, en la historia de las disputas
internas cuando, por primera vez, fracase la posibilidad de presentar una lista de
unidad en las elecciones de delegados del nuevo sindicato y se conformen dos
agrupamientos correspondientes a las corrientes que mencionábamos en los párrafos
precedentes (la lista 1 llevó como candidato a Secretario General a Beto Pianelli y la 2
a Charly Pérez).
Frente a un panorama de coexistencia de tendencias internas enfrentadas, una
de las claves de la estabilidad y la eficacia del CD a lo largo de las distintas etapas de
su construcción política, ha sido la posibilidad de sostener la cohesión entre los
diferentes sectores bajo la figura del frente único.
Por un lado, uno de los factores que ha permitido la convivencia entre
fracciones políticas opuestas, algunas de ellas de extracción partidaria, ha sido la
decisión de muchos delegados –al menos hasta la conformación del sindicato, a
partir de la que se abre un nuevo panorama-, de relegar los mandatos partidarios y
priorizar el acuerdo en base a las necesidades específicas que se planteaban en la
discusión entre los trabajadores. Así lo expresa uno de los delegados, militante de
una agrupación peronista:
Yo sigo siendo militante orgánico pero si mañana a mi me disponen un posicionamiento político distinto al de los compañeros del subte, yo, primero soy trabajador del subte. Ese punto yo lo tengo absolutamente claro (...) Creo que nos equivocaríamos, y tenemos que tener presente que la responsabilidad que tenemos es brindarle no sólo a los compañeros nuestros, a los trabajadores tranviarios de
225
manera inmediata, y a los compañeros que están todos los días peleando por un sindicalismo alternativo, una experiencia feliz, un punto de aglutinamiento, esa es la responsabilidad principal que nosotros tenemos, que no la tenemos que perder de vista. Sobre todo, en las miserias partidarias, tenemos que tener la suficiente grandeza de poder secundarizarla cuando sea necesario [E4].
Por otra parte, en términos de la dinámica de organización del colectivo, se
registra un mecanismo de composición particular. En términos generales, podría
decirse que el CD no se ha caracterizado por un funcionamiento orgánico en el
desempeño de las actividades cotidianas como difusión, organización de las
comisiones, articulación con otros sectores, etc., sino que los distintos sectores,
agrupados por área de trabajo y afinidad política, han funcionado prácticamente de
manera independiente y descentralizada. Esta situación de fragmentación se vio
exacerbada en coyunturas en las que no se presentaba un objetivo político claro que
funcionara como consigna unificadora de las distintas facciones. Sin embargo, el
desencadenamiento de un conflicto o la necesidad de afrontar una decisión política
trascendental opera como un fuerte punto de recomposición que reconfigura el
funcionamiento del organismo como tal. Así, frente a estos contextos, el CD
demostró una gran capacidad de aglutinamiento que permitió mantener las disputas
internas dentro de las estructuras de la organización y proyectar en la negociación
hacia fuera una imagen monolítica que operó consolidando su posición de fuerza.
Así, a grandes rasgos, se produce una combinación de dispersión como rasgo
estructural compensada con un mecanismo de reposición de la cohesión colectiva a
partir de puntos de recomposición fundados en conflictos que involucran la posibilidad
de una amenaza externa.
A partir de la conformación de una institucionalidad propia, encarnada en el
nuevo sindicato, se abre una incógnita acerca de la continuidad viable de este modo
de articulación del colectivo. Diluida la presencia de la UTA como enemigo interno
fundamental, con un resguardo institucional en vías de consolidación, queda por
verse cuáles serán los dispositivos que operen reasegurando la consistencia colectiva
por sobre las divisiones internas.
226
4. Ensayos y reconversiones de la política empresarial. “Las buenas
relaciones laborales son un buen negocio”.
La dinámica de desarrollo de la organización gremial y sus devenires son
imposibles de comprender por fuera de la relación siempre dialéctica, fluctuante y no
determinada de las partes; la organización de los trabajadores y la corporación
empresarial componen un vínculo estructuralmente contradictorio y en tensión, en el
que las acciones de cada parte condicionan y moldean el accionar de la otra, y en el
que el objetivo de fondo es conservar la iniciativa política para ganar terreno en la
disputa por el control del espacio de trabajo. Para pensar y analizar este tipo de
procesos resulta muy atinado el concepto de lucha, retomado de Edwards, porque
enfatiza el carácter interdependiente de las acciones, dando lugar a un proceso en el
cual los efectos de las acciones de cada parte van configurando una estructura en la
que tienen lugar las acciones posteriores. Además, plantea un tipo de relación, que si
bien esta signada por el antagonismo, no está determinada ni es mero reflejo de una
contradicción estructural, sino que supone amplios márgenes de incertidumbre a
disposición de la agencia de los actores.
Desde este punto de vista, la trayectoria de Metrovías a lo largo de los años de
crecimiento y consolidación, del CD primero y del sindicato después, resulta
especialmente sugestiva para observar este dinamismo que caracteriza a las
relaciones de poder en el ámbito del trabajo y que se expresa en un movimiento
constante en el que cada uno de los actores va ideando, ensayando, poniendo en
práctica distintas estrategias de acuerdo al accionar del otro y a cómo se va
configurando la correlación de fuerzas en cada momento específico. En este sentido,
la trayectoria de Metrovías a lo largo de los años de crecimiento de la organización
resulta sumamente interesante, en especial por la diversidad de tácticas puestas en
juego y fundamentalmente por la notable reconversión de sus estrategias en función
de los acontecimientos políticos generados desde la práctica sindical.
En la primera etapa inmediatamente posterior a la privatización, la política de la
empresa estuvo caracterizada por una estrategia clásica de control detallado o directo,
es decir, destinada a minimizar los espacios de independencia de los trabajadores a
227
través de una supervisión estricta que controlase todas las decisiones acerca de cómo
realizar el trabajo. Esto suponía un régimen de trabajo fuertemente coercitivo, basado
en el hostigamiento permanente (algunos trabajadores hablan de “posiciones
carcelarias” para referirse a cómo se sentían en su lugar de trabajo por aquellos años)
que generaba un gran padecimiento en los trabajadores. Como es característico de
este tipo de estrategias (Lahera Sánchez 2000; Montes Cató y Pierbatistti, 2007; Fígari,
2009), en términos históricos, tendió a generar, por su agresividad, rápidamente
rechazo y descontento y aumentó los niveles de confrontación en el vínculo laboral
cotidiano, dando lugar, luego, a los primeros atisbos de resistencia.
Frente a estos primeros intentos de organización colectiva, la política de la
empresa fue explícitamente ofensiva y de carácter abiertamente represivo, centrada
en la persecución a los activistas –o sospechados de- a través de amenazas,
aislamiento de su grupo de trabajo, descuentos importantísimos e injustificados en
sus salarios, sanciones disciplinarias y empeoramiento de sus condiciones de trabajo,
entre otras cosas. A medida que el CD fue fortaleciendo su capacidad de
representación y movilización entre los trabajadores, el cambio en las relaciones de
fuerza fue neutralizando la estrategia fundada en el control directo coercitivo,
retando a la parte empresarial a repensar otros modos de intervención. Los sucesivos
conflictos ganados por el CD, especialmente desde el año 2000 en adelante, fueron
degradando simbólicamente la figura de autoridad de la empresa; desterrado el
despido como instrumento disciplinador, y en el marco de los avances del CD en la
disposición de las condiciones de trabajo, la capacidad de imponer decisiones por
parte de la empresa se veía notablemente rebajada.
El cambio de dirección en las políticas de la empresa se manifestó, en un primer
momento, a través del rediseño de la estructura del Departamento de Relaciones
Laborales, reforzando su rol como articulador entre el Área de Recursos Humanos –
encargada de bajar las directivas políticas del Grupo-, las gerencias operativas de las
distintas líneas y sectores, la UTA y el CD. Esta reformulación implicó a su vez, una
mayor presencia en los lugares de trabajo de representantes de este Departamento
destinados a una función de “mediación”. Conjuntamente, otro de los recursos que
empezó a ponerse en práctica después de los conflictos gremiales fue la
228
reorganización del organigrama de puestos de trabajo, descentralizando las jefaturas,
multiplicando la presencia de supervisores en los distintos sectores y
redistribuyendo al personal para disipar los focos de activismo. Esta táctica de la
reestructuración como medio para erosionar la organización colectiva fue
implementada por la empresa en varias oportunidades, tanto de manera extendida
como en casos aislados y constituye una técnica siempre vigente para desactivar
núcleos de organización. Esta serie de modificaciones se vieron acompañadas, al
mismo tiempo, por un notorio cambio de actitud por parte de Metrovías que,
paulatinamente, deja en un segundo plano el perfil coercitivo que caracterizaba a las
relaciones laborales para dar lugar a un estilo de gestión orientado a mejorar la
imagen de la empresa entre los trabajadores, que se materializó en cierto
mejoramiento de las condiciones de desempeño del trabajo cotidiano (servicios
básicos antes ausentes como agua potable, sillas acolchadas, jabón y papel higiénico,
etc.) y la moderación en el trato hacia los empleados. Después de los conflictos que
dieron lugar a la implementación de la jornada reducida y la incorporación de los
trabajadores de las empresas tercerizadas al convenio de UTA, el cambio de
estrategia empresarial se profundizó.
En el Plan Estratégico para los recursos humanos de Metrovías del año 2005 se
presentan los principales lineamientos de la nueva apuesta de la empresa. El acceso a
este documento de carácter privado nos permitió conocer un primer desarrollo
concerniente al diagnóstico y luego el planteo los ejes de acción prioritarios a
mediano plazo y algunas de las implementaciones concretas a desarrollar en
consecuencia.
En la primer parte, bajo el título de “Reflexiones generales sobre el estado de
situación”, se lleva adelante una caracterización de las relaciones laborales al interior
del subte en la que se postula que la crisis de liderazgo por parte de la empresa y la
crisis de la autoridad como valor son los principales obstáculos para consolidar el
nuevo modelo empresarial superador que intentan promover para afrontar la pérdida
de la iniciativa patronal. “Contamos con personal de base idóneo para realizar sus
tareas, pero a veces poco dispuesto para actuar como queremos”, continúa diciendo
229
el texto y la clave de esa escasa predisposición se ubica, de acuerdo a esta lectura, en
la falta de reconocimiento personal a la labor individual de cada trabajador:
Para evitar conflictos las relaciones deben ser cooperativas, para lo cual los empleados deben percibir que su aporte a la empresa recibe una retribución proporcional (...) Cuando el reconocimiento personal no está presente, se maximiza la demanda de otras retribuciones96. Por eso las buenas relaciones laborales son necesarias, y además, son un buen negocio.97 El análisis continúa con una indagación acerca de la imagen que los
trabajadores tienen de la empresa. En la sección “Cómo nos ven desde adentro”,
aparece una recopilación de citas supuestamente textuales atribuidas a dirigentes del
CD, a través de las cuales se intenta ilustrar el avance de la incidencia de estos
dirigentes entre los trabajadores, y la consiguiente degradación de la imagen y
capacidad de mando de la empresa. Entre otras, se publican las siguientes, referidas a
diversos ítems:
El personal El discurso anti-empresa ha calado hasta la médula en la inmensa y abrumadora mayoría de la gente, y está claro que el que pelea recibe su recompensa. El cuerpo de delegados Por distintas vertientes el Cuerpo de Delegados ha sabido tomar poder y lo muestra ostentoso, con lo cual su prestigio aumenta, y cada vez llega a más compañeros. Los delegados y la gente Se puede ver a muchos de los viejos compañeros, a los besos con este Cuerpo de Delegados al que le supo temer. De ser los loquitos que los llevarían a una aventura y de allí a la calle, se han convertido en los garantes de la continuidad laboral. Consecuencias Esto ha sentado las bases de una nueva conciencia, la que parece decirles a todos,”se puede, se puede”. El futuro Este Cuerpo de Delegados puede ser derrotado. Entre sus enemigos más poderosos está su soberbia, la que los puede matar si la empresa hace los ajustes necesarios, claro está.
96 Subrayado en el original. 97 Plan Estratégico para los recursos humanos, publicación interna de Metrovías, año 2005.
230
Estas frases, presentadas como de carácter temerario, vendrían a funcionar
como muestra y corroboración de la crisis de conducción a partir del avance de la
popularidad y adhesión hacia el CD, y fundamentalmente como ilustración de las
posibles amenazas que esta situación supone para la parte empresarial. En
función de este diagnóstico, se plantea la necesidad de generar un cambio
fundado en una política pensada a largo plazo y se establecen los objetivos
generales de la nueva estrategia. Las tres líneas directrices se vinculan a: refuerzo
del liderazgo, construcción de un vínculo de confianza con los empleados y en
contrarrestar el desarrollo del CD, objetivo enunciado como “poner límites a la
influencia negativa”. En lo que respecta a los dos primeros aspectos, es
interesante observar cómo el eje del trabajo político está fuertemente orientado a
interpelar al trabajador, no ya desde su identidad como tal, sino en el plano
afectivo, como individuo y desde el punto de vista del vínculo personal (Calvo
Ortega, 2001; Montes Cató y Pierbatisti, 2007). Así, para apuntalar el liderazgo
(“convertirnos en guía de la gente”) y “recuperar el control”, los ejes vectores son
“construir un vínculo de confianza con la gente” a partir de “mejorar la
comunicación, reforzar las relaciones personales, entablar relaciones con la
familia, y generar una interacción cotidiana y participativa”.
Para desestructurar el armado político-organizativo del CD, los objetivos
expuestos son más duros, de tinte más clásicamente disciplinario, como “invadir el
espacio físico, apoyar a la conducción de cada sector y recuperar el control del día a
día”. Al mismo tiempo, también se promueve la formación de líderes alternativos
afines a la empresa –como por ejemplo activistas que respondan a la dirigencia de
UTA o empleados ligados al área de Recursos Humanos- para disputar la
conducción que ejercen los delegados.
Esta diferenciación en el planteo de los objetivos se explica a partir de la
caracterización del personal que los inspira. Los trabajadores fueron definidos en
función de tres tipos de empleados, para cada uno de los cuales se dispondrían
políticas específicas. Vale la pena destacar los tres arquetipos utilizados: los apóstoles,
los mercenarios y los terroristas. Se trata de una caracterización retomada de un
renombrado libro en el mundo de los administradores de personal denominado
231
Servicios y beneficios. La fidelización de clientes y empleados. La inteligencia emocional en los
negocios (Huete, 1996). Desde esta perspectiva, lo que se mide es la pertenencia, la
identidad y la interiorización de la filosofía de la empresa.
Veamos a continuación de qué modo caracteriza la empresa a los tres
arquetipos: el terrorista sería aquel que tiene muy poca satisfacción y presenta
también muy poca motivación en la integración a la empresa, el que conspira contra
sus intereses y adopta una actitud negativa. Dentro de perfil, se incluye
principalmente a los trabajadores más comprometidos con la actividad sindical
(delegados, activistas y simpatizantes cercanos al CD) que son asumidos como
permanentes saboteadores del proyecto organizacional de la empresa. Por el
contrario, el apóstol es el empleado que toma una actitud positiva, ideal y que tiene
un alto nivel de motivación e identificación con la empresa. El mercenario, arquetipo
que estaría representando a la mayoría de los trabajadores, se caracteriza por una
actitud signada principalmente por la indiferencia. Se trata de una falta de
implicación y compromiso tanto –y en igual medida- hacia la propuesta de
integración de la empresa como a la militancia del colectivo gremial. Pero a la vez, su
carácter de mercenarios también enfatiza cierta disponibilidad desideologizada, es decir,
lo define como un conjunto de trabajadores dispuestos a alinearse eventualmente en
uno u otro bando en función, estrictamente, de sus intereses individuales e
inmediatos.
Como se observa en el gráfico I, de las propiedades características de cada “tipo
de trabajador” se desprende una estrategia específica por parte de la empresa: los
terroristas deben ser excluidos, los mercenarios incluidos y los apóstoles fidelizados. En
función de esta caracterización, el segmento de trabajadores que la empresa disputa
es el de los mercenarios, los apóstoles ya fueron conquistados y se asimilan
afectivamente con la empresa y los terroristas son concebidos como un virus que
puede contaminar al resto de los empleados.
232
Gráfico I
Fuente: Plan Estratégico para los recursos humanos, publicación interna de Metrovías, año 2005.
Este procedimiento puede encuadrarse dentro las técnicas disciplinarias de
diferenciación por estigmatización (Montes Cató, 2004). Estas técnicas operan gracias a la
valoración del trabajador a partir de un solo atributo. Se le asigna a la persona una
serie de características asociadas que tienden a desvalorizarlo y a generar un
descrédito amplio. Si bien el estigma se refiere a una característica, no puede ser
comprendido en tanto atributo en sí mismo sino que está inscripto en determinadas
relaciones, es decir el estigma responde a una construcción social que se realiza de él.
Estas construcciones no permiten ver al otro en cuanto totalidad sino que queda
reducido a un rasgo menospreciado socialmente, en este caso menospreciado en el
marco de las creencias que busca imponer la empresa.
La política de exclusión, dirigida prioritariamente hacia los delegados y activistas
cercanos al CD estará basada fundamentalmente en el despliegue de variados
233
recursos para lograr el aislamiento de estos referentes del conjunto de sus
compañeros. Distintas tácticas se pusieron en marcha en este sentido. Por un lado, se
repotenció la política de persecución a los delegados y activistas a través de
sanciones salariales, suspensiones, negación de ascensos, traslados y la
judicialización98 de las protestas en las coyunturas de conflicto abierto, que
desembocó en el procesamiento penal de varios de los representantes del CD. Así
explica estos procedimientos uno de los delegados:
Normalmente la empresa, cuando hay ó prevé un conflicto, baja a todas las cabeceras con un escribano, máquinas de fotos, filmadoras. Comienza a filmar el paro y comienza a llamar persona por persona para ver si están de paro o no (...) En estos momentos están imputados unos 80 compañeros del conflicto del 14 de julio del año pasado (...) La empresa generó una denuncia diciendo que interrumpimos el normal funcionamiento, bajo el cargo de “interrumpir el transporte público” y en una línea por “roturas de material” [E8].
En combinación con estos ataques también tiene lugar una política de intento
de cooptación individual de los delegados a través del ofrecimiento de beneficios
personales tales como plus salariales, ascensos, puestos de trabajo para familiares,
licencias extraordinarias y todo tipo de prebendas para lograr neutralizar o sacar al
delegado del lugar de trabajo.
Buena parte de la implementación de la estrategia de exclusión fue asignada al
Departamento de Relaciones Laborales, reactivado una vez más a partir del nuevo
plan y cuyas principales funciones se abocan a la “contención gremial”, la
negociación colectiva, la representación ante los sindicatos y los organismos externos
-como el Ministerio de Trabajo o el Gobierno de la Ciudad- y la política disciplinaria.
La nueva configuración le designa también la tarea de apoyar a los responsables de
cada sector a través de la presencia permanente en todas las líneas.
A su vez, también los nuevos mecanismos de reclutamiento de personal fueron
pensados como un recurso significativo dentro de la estrategia para desalentar o
debilitar la organización gremial. En este aspecto, Metrovías fue ensayando a lo largo
del tiempo la incorporación de distintos perfiles de ingresantes supuestamente “no
98 El caso más notorio fue el de Néstor Segovia, que llegó a ser procesado por una denuncia de la empresa Metrovías. En marzo de 2011, el Tribunal Oral y Criminal n°6 de la CABA declaró al delegado absuelto de culpa y cargo.
234
conflictivos”, cuya característica común era el requisito de no tener ningún tipo de
experiencia de sindicalización previa y reunir características que los perfilaban como
empleados “dóciles”. Esta estrategia abarcó tanto la elección de trabajadores jóvenes
prácticamente sin trayectoria laboral, mujeres de mediana edad, familiares de
empleados jerárquicos de la empresa y trabajadores recomendados del sindicato
(UTA). En los hechos concretos, esta táctica no resultó muy efectiva; pasado el primer
tiempo de trabajo, lejos de la pretendida lealtad a la empresa, el comportamiento de
estos grupos de trabajadores demostró ser tan heterogéneo como el del resto.
Otro de los elementos en los que trabajó fuertemente la empresa para desgastar
al CD fue la política de comunicación hacia los usuarios y la opinión pública en general.
Especialmente en los conflictos de los últimos años, Metrovías asumió un rol muy
activo denunciando a los delegados como saboteadores y agitadores partidarios
aislados sin representación, a través de propaganda gráfica en el subte, solicitadas en
los diarios y declaraciones a los medios radiales y televisivos. El argumento del
transporte subterráneo como servicio público básico imprescindible fue utilizado
reiteradamente para desacreditar el derecho a huelga de los empleados, al tiempo
que también se intentó deslegitimar los reclamos de los trabajadores presentándolos
como los empleados con los mejores sueldos del país. Muchos delegados reconocen
la efectividad de este discurso que se instaló en el sentido común de al menos una
buena porción de la sociedad porteña:
Fue muy efectiva esa campaña, el problema es que no es verdad. Ahora, la persona que viene desde La Matanza a trabajar a Once por 800 pesos por 14 horas ve en el diario que no puede viajar en el subte porque hay un grupo de locos que ganan 4.500 pesos y quieren ganar más y evidentemente que lo primero que piensa es que sos un loco [E1].
En este punto, la empresa entendió tempranamente la importancia de suscitar el
rechazo del público a las medidas de fuerza; tergiversando usualmente las razones
de los conflictos y con el apoyo generalizado y rotundo de los medios de prensa -que
en su mayoría demonizan sistemáticamente al CD- ha venido ganando
acabadamente la batalla por el consenso del público usuario.
235
Esta reflexión remite inmediatamente a la discusión por la incidencia en la
contundencia y efectividad de las acciones colectivas del CD del carácter de sector
estratégico del subte en el transporte de la ciudad. Retomando la definición de John
Womack (2007), una posición estratégica, alude “al poder técnicamente estratégico de
los trabajadores por su posición en la organización industrial” (Womack, 2007: 121),
que los vuelve “socialmente esenciales” para la estructura completa de la producción
y circulación99. En este sentido, algunas posturas, que consideramos tendientes al
reduccionismo, sostienen que la capacidad de lograr las reivindicaciones por parte
del CD se explica fundamental y casi exclusivamente por su rol estratégico e
imprescindible para el funcionamiento de la ciudad. Si bien es cierto que la
posibilidad de paralizar las arterias más importantes de la ciudad, por las que
circulan más de un millón cuatrocientas mil personas a diario, le otorga al CD una
capacidad disruptiva inestimable, de impacto inmediato, también puede decirse que
constituye un arma de doble filo, considerando el nivel de presión que deben
soportar dirigentes y trabajadores para sostener la interrupción del servicio. El gran
nivel de exposición del sector, a la vez que les garantiza una repercusión
contundente, genera que cada vez que se lleva adelante una huelga, los trabajadores
deban enfrentarse a una estrategia agresiva de desgaste articulada por varios actores,
incluyendo a los voceros de la empresa, los principales medios nacionales, los
dirigentes de la UTA y, muchas veces, funcionarios de gobierno que agitan un
discurso de fuerte deslegitimación que, como decíamos antes, ha tenido una
importante adhesión por parte del público usuario. A esto se sumó, sobre todo en los
99 En su libro, Womack critica que, programáticamente, el movimiento obrero haya dejado de lado la idea de una estrategia basada en la fuerza industrial y técnica de los trabajadores, priorizando otro tipo de análisis centrados en las dimensiones política, militar o cultural. En este sentido, sostiene que para que la clase trabajadora deje de “resistir” y pueda pasar a diseñar una estrategia ofensiva es necesario un análisis geo-industrial del poder proletario que supone la elaboración de una “cartografía de la vulnerabilidad industrial”, que permita identificar “posiciones estratégicas” en las cuales concentrar el accionar para ganar los órganos más importantes de la maquinaria capitalista y otorgarle a la clase capacidad hegemónica de transformación. Un ejemplo local reciente de la utilización de la posición estratégica para el fortalecimiento de la posición de fuerza de los trabajadores es el conflicto por demanda salarial en los puertos de Rosario, que afectó uno de los núcleos de la estructura productiva. A través del bloqueo de una semana de las plantas de procesamiento de aceite y harinas –se trata del polo industrial más grande del mundo en este rubro- la protesta generó pérdidas que superaron los dos millones y medio de dólares diarios, únicamente en lo que respecta a los buques que no pudieron cargar, al tiempo que se calcula que el Estado dejó de recaudar unos diez millones de dólares en carácter de retenciones (Diario La Nación, 01/06/2011).
236
conflictos de la última etapa, una política de militarización del lugar de trabajo, con
presencia de policía e infantería para evitar que los delegados corten las vías y las
formaciones puedan ser manejadas por personal jerárquico.
Paralelamente a esta batería de recursos que componen la política de exclusión
hacia el sector de los terroristas, el Departamento de Recursos Humanos de Metrovías
delineó, como señalábamos antes, una política de inclusión para crear sentido de
pertenencia entre los denominados mercenarios y afianzar la fidelización de los
apóstoles. La gran innovación en este plano fue la creación del Área de Servicios a las
Personas, a través del cual se puso en práctica el programa corporativo Esencia,
marcando un giro radical en la gestión de las relaciones con el personal por parte de
la empresa. Una de las delegadas dice, respecto a este viraje empresarial:
Es una locura pensar en un lugar donde siempre estés teniendo que pelear, en algún momento alguien tiene que parar. La otra parte tiene que reaccionar, recibís cachetazos, cachetazos, en algún momento decís “bueno, cambio”. Eso fue lo que le pasó a la empresa, dijo cambio, cambio del todo. Y así, muestro otra cara, y además no le digo Metrovías, le pongo otro nombre, se llama Esencia el cambio [E2].
De acuerdo a lo que el Plan Estratégico prescribe, las principales
responsabilidades del Área, -conformada por profesionales de distintas disciplinas
como psicología, sociología, trabajo social, etc.- se refieren a la contención individual,
asistencia social, orientación a ingresantes y tutoría, educación, incentivos, vínculo
con la familia, y creación de una línea 0-800 RRHH para alcanzar una comunicación
fluida, abriendo canales para cualquier tipo de consultas y comentarios de los
trabajadores. Se estipula, con esta finalidad, la presencia de un representante por
línea, además de la instalación de oficinas de apoyo en dos puntos fijos en algunas
estaciones cabecera.
En una entrevista reciente, Charly Pérez, uno de los referentes históricos del
CD, esboza el siguiente análisis:
En el subte hay un 20 por ciento de compañeros decididos a luchar a fondo, mientras que otro 20 por ciento teme perder el trabajo, se refugia en la burocracia y
237
acepta las arbitrariedades de la patronal. El asunto es darse una política para el 60 por ciento que queda en el medio.100
Precisamente ésta es también, como veíamos a partir de las caracterizaciones, la
lectura elaborada por la empresa y es en pos de la disputa por la filiación de esa
mayoría dudosa y fluctuante que cobra sentido la necesidad del cambio en la actitud
empresaria. Para captar a los mercenarios, Esencia viene desplegando un conjunto de
políticas de seducción o de atracción que abarcan desde facilidades extraordinarias
para la obtención de créditos bancarios, financiación para la compra de
electrodomésticos, viajes, créditos, promociones con descuentos para actividades y
productos, cursos y servicios personales de diferente índole, hasta la organización de
actividades recreativas y eventos sociales gratuitos para fechas especiales (por
ejemplo el día de la madre o el niño) para promover la integración de la familia. El
objetivo de fondo de estas actividades está puesto en ir generando un vínculo de tipo
afectivo e individualizado entre el trabajador y la empresa. Una delegada describe
cómo perciben muchos de los trabajadores este cambio de situación:
La empresa empieza a verse como “la empresa buena”, da posibilidades que decís “uy, mirá que bueno” (...) antes la empresa te trataba mal! Vos ibas y le decías “mirá, necesito un adelanto, después lo ... no!”. Y ahora te dan adelanto de sueldo y encima te dan el préstamo que necesitás. O sea, cambió, y empezaron a actuar con personas, o sea, la empresa a personas [E2].
Esta nueva la política empresarial de gestión de la fuerza de trabajo bien podría
encuadrarse en lo que Friedman denomina control general o autonomía responsable, que
supone la instrumentación políticas que habilitan ciertos márgenes de libertad a los
trabajadores con el objetivo de apropiarse de la creatividad de la fuerza de trabajo.
Esta estrategia ubica a la fidelización como un requisito básico, para que este tipo de
control funcione es indispensable que los trabajadores sientan como propias las metas
de la empresa, es decir, que se difumine cada vez más el límite de exterioridad con la
empresa (entre “nosotros” y “ellos”). De este modo, en esta segunda etapa de la
política empresarial que identificamos, al tiempo que se mantiene una política de
100 “Fue un paro formidable”, entrevista a Charly Pérez, disponible en el sitio Metrodelegados (www.metrodelegados.com.ar).
238
control detallado o directo (que demostró ser ineficaz para el conjunto de la fuerza de
trabajo) focalizada en la fracción “problemática” de los trabajadores, se pone en
marcha una política de control general para disciplinar al sector mayoritario. Así, se
implementa una política segmentada de gestión de la fuerza de trabajo.
Otro de los ejes en los que se concentró el nuevo programa fue el diseño de una
nueva política de comunicación interna, adoptando una estrategia mucho más invasiva –
como la califica una delegada- que se tradujo en la puesta en circulación de dos
publicaciones internas (Notivías y Comunicándonos) y la saturación de las carteleras
institucionales en los espacios de trabajo con propuestas de diferente índole de la
empresa hacia los trabajadores:
La empresa empezó a generar ámbitos de discusión con los trabajadores, a mandarles comunicaciones a sus casas, libritos, revistas. A tratar de presentar a la empresa como una empresa más amigable y de esa forma empezar a desdibujar la línea que hay entre los trabajadores y las patronales [E1].
En función de esta estrategia, la empresa supo, en primer lugar, detectar,
apropiarse y potenciar redes y espacios de sociabilidad generados previamente por el
colectivo, y utilizarlos a favor de un mejoramiento de su imagen y la internalización
de sus valores:
Metrovías copió muchas cosas que hacía la gente, la fiesta de fin de año, del día del niño, las ayudas (...) nos copiaron a nosotros, los que nosotros hacíamos [E5].
Pero, al mismo tiempo, en segundo lugar, interesa destacar la capacidad de
lectura que ha tenido la empresa de los modos de vida de sus trabajadores. Entender
el tipo de vinculación de éstos con el consumo, el tiempo libre, los medios de
comunicación, la familia, la salud, etc., es el elemento clave que le ha permitido
construir dispositivos (espacios, actividades, instrumentos comunicacionales) eficaces
en favor de su política de fidelización. La maquinaria que instrumenta estas políticas
de fidelización se basa principalmente en la creación de redes y espacios de
sociabilidad para los trabajadores (actividades, eventos sociales, cursos, talleres,
juegos, fiestas, etc.) que son diseñados, gestionados, pensados por la empresa, pero
que justamente tienen lugar en los espacios y tiempos de la vida del trabajador por
239
fuera de la empresa. Así, el capital empieza a ensayar una estrategia más integral para
la internalización de sus valores y sus normas y crea un terreno propicio para eso, crea
un mundo al que el trabajador sienta que pueda pertenecer y que, sobre todo, sienta
que lo puede contener. De ahí que la contención y el apoyo sean objetivos
reiteradamente presentes en la descripción de los objetivos del Departamento de
Recursos Humanos para lo cual, entonces, adquiere un rol central la instrumentación
de una política de comunicación invasiva que “acerque” al trabajador a la empresa y
establezca una relación fluida entre ambas partes.
Indudablemente, la reformulación llevada adelante por la empresa reacomodó
el entramado de relaciones dentro del ámbito de trabajo, obligando a la organización
sindical a pensar asimismo su propia reformulación. Este proceso supuso redefinir, a
partir del nuevo escenario, el modo de intervenir del CD en la disputa por ganar
políticamente la adhesión de los trabajadores, lo cual necesariamente conlleva el
desafío pendiente de resolver el interrogante político de cómo se hace para desactivar
una ofensiva patronal cuando ésta no es centralmente represiva, sino que se asienta
en una estrategia control y cooptación a través de la implicación afectiva. En este
sentido, la conversión empresarial a través de los dispositivos antes mencionados
estableció la necesidad de repensar el contenido y las formas de la práctica sindical.
De alguna manera, es posible decir que la lucha histórica del CD contra la empresa y
la UTA fue generando una identidad construida sustancialmente a partir del rechazo
y la negación de las prácticas de estos actores, mientras que la nueva etapa requirió,
para contrarrestar con eficacia el avance de la lógica empresarial, explicitar
afirmaciones, es decir, definiciones positivas del tipo de organización política y
sindical que el CD se propondría ser. Esto implicó, en cierta medida, la emergencia
de la problemática de ampliar los márgenes de la tarea gremial de manera de tender
a conformar un tipo de acción sindical que trascienda lo meramente reivindicativo y
abarque otras dimensiones de la vida de los trabajadores. La raíz de estos
cuestionamientos se refleja en las reflexiones de uno de los delegados:
Ellos vieron los campos débiles y empezaron a trabajar en este sentido que igual la gente, en sí, en general, no vendió su alma al diablo por ir a jugar un campeonato de fútbol de Esencia de Metrovías, pero sí empezó a mirar de alguna forma, también, la cuestión sindical con otros ojos. Porque veía que no todo es solamente
240
las seis horas y salario sino que otros aspectos de la vida del trabajador no estaban cubiertos.[E6]
Así, la sofisticación de la estrategia empresarial demandó una respuesta que,
lejos de una reacción mecánica tradicional, captase la novedad del movimiento y la
particularidad de este reposicionamiento. Como han señalado muchos autores
(Lahera Sánchez, 2000; Moreno, 1992; Jobert y Rozemblatt, 1985) este tipo de políticas
empresarias no tienden, como erróneamente se presume, a destruir necesariamente el
sindicato, sino su estrategia de poder. Esto no supone ni siquiera destruir el colectivo
de trabajo, sino recrearlo sobre formas nuevas en vinculación directa con la empresa.
La organización sindical se ve obligada entonces a repensar su especificidad para
repotenciar su capacidad de iniciativa social a partir de eso. Frente a esta política de
promover los lazos de afiliación entre los trabajadores y entre ellos y la empresa en
función de los intereses del capital, el actor sindical se ve obligado a registrar ese
reposicionamiento de los actores y la reconfiguración de las relaciones de poder para
estar en condiciones de detectar nuevos ejes de conflictividad y diseñar nuevas
formas capaces de canalizarlo en beneficio de sus objetivos de poder. En definitiva,
se trata de la lucha por redescubrir y reapropiarse del conflicto. Estas políticas del
nuevo managment, que enfatizan la dimensión cooperativa del vínculo entre el
capital y el trabajo, promueven una individualización de la relación laboral que atenta
seriamente contra las posibilidades de generar una identidad colectiva y lazos de
solidaridad entre los trabajadores (Stolovich y Lescano, 1996; Cunninghan, Hyman y
Baldry, 1996; Perrileux, 2004).
Frente a un nuevo esquema de dominación, no sería viable seguir respondiendo
con estrategias y recursos que quizás resultaban eficaces en un orden anterior. La
necesidad de trascender el espíritu meramente reivindicativo y avanzar incluyendo
prácticas que se vinculen a otras dimensiones de la vida de los trabajadores se
presenta como un desafío ineludible de la nueva etapa. En este sentido, la
organización ha dado muestras de capacidad de lectura de la nueva situación y de
reacción frente el nuevo desafío político. En principio, estos primeros signos se
evidencian en dos planos: por un lado, en la decisión de disputar estos espacios de
241
sociabilidad y recreación creados por la empresa: ocuparlos, apropiarlos y
resignificarlos. Uno de los delegados refiere un ejemplo de esto:
Esencia fue también un campo de confrontación y que en parte lo ganamos. Los equipos de fútbol se llamaban “reincorporación del Gallo” o “82% móvil”, e incluso la empresa pagaba para que vayamos al club Comunicaciones, pero nosotros lo utilizamos para nuclearnos y hacer los asados de los quilomberos, a los que iban cientos de compañeros [E16].
Además, especialmente a partir de la formación del sindicato propio, la
organización gremial, desde sus distintos sectores, también empezó a desplegar con
más fuerza nuevos proyectos (radio, revistas, editoriales, etc.), actividades (talleres,
cursos) y eventos (fiestas, charlas, recitales, cine) que le permiten ir reconvirtiendo su
propio perfil, ampliar su convocatoria y su capacidad de generar sentido de
pertenencia y compromiso.
Sin embargo, en los últimos años, la disputa entre la organización sindical y la
empresa por la fidelización, fue atenuándose notablemente a partir de un paulatino
cambio del perfil empresarial por parte de Metrovías. En función de la
transformación del vínculo de la empresa concesionaria con el Estado, que
desarrollaremos en el siguiente capítulo, la empresa ha delegado la iniciativa entorno
a algunas de sus funciones fundamentales sobre distintas reparticiones del Estado, lo
que, según expresan los testimonios de algunos delegados, tiende a atenuar su
objetivo de consolidar un perfil empresario fuerte e independiente, asimilándose a
cierta lógica más “estatal” de gestión del conflicto. Un efecto de este cambio es el
declive de las políticas de incentivos, que antes describíamos. Así lo afirma uno de
los trabajadores de la línea D:
Eso cambió un montón, porque antes por ejemplo, vos anualmente te ganabas cosas, se sorteaba una vacación, unas vacaciones, se sorteaban un montón de cosas a fin de año para los compañeros, entre todos, para todas las líneas. Bueno, eso se paró, se terminó. Nunca más [E13].
Naturalmente, también la conformación del sindicato paralelo abre una
nueva etapa en la relación de la empresa con los trabajadores y delegados. La
conjunción de estos dos nuevos escenarios determinará, de aquí en adelante, el
nuevo signo de este complejo vínculo.
242
5. “De política no sabemos nada”. Estrategias de la UTA frente al Cuerpo de
delegados.
La relación con la cúpula directiva del sindicato se constituyó a lo largo de todo el
proceso como el otro gran factor condicionante –además de las políticas
empresariales- de las estrategias puestas en juego por el CD para sobrevivir y
reproducirse como organización.
Históricamente, a lo largo de más de una década de organización gremial de
signo opositor, la política rectora de la UTA fue la de establecer una alianza estratégica
con Metrovías bajo el objetivo común de neutralizar la capacidad de incidencia
política del CD en el ámbito de trabajo. En función de esta meta han desplegado
varios tipos de recursos que van desde la indiferencia hasta la judicialización y la
violencia, pasando por diversos intentos de conciliación y cooptación.
En un principio, la UTA operó desconociendo la capacidad de decisión y
participación del CD en el marco de las negociaciones más importantes con la
empresa, consensuando la firma de acuerdos de manera unilateral, sin dar lugar a la
difusión y consulta entre los delegados y las asambleas de sector. Sin embargo, en las
etapas de mayor potencia de las acciones del CD, esta modalidad se volvió
ineficiente y apareció cierta fisura en el eje Metrovías-UTA en la medida en que en
esas coyunturas la empresa se veía obligada a pasar por encima de las instancias
superiores del sindicato y entablar las negociaciones directamente con el CD, que
eran quienes efectivamente garantizaban el cumplimiento de los acuerdos
alcanzados. En esos casos, la táctica de la UTA fue abandonar sistemáticamente los
espacios de negociación, quitándole el respaldo legal indispensable a las
disposiciones consensuadas. De todas maneras, el accionar articulado de la empresa
junto a la UTA siguió vigente y se materializó en distintas medidas.
En términos individuales, la política de la UTA hacia los delegados combinó un
cariz fuertemente represivo, que se expresó en agresiones directas, amenazas y
persecuciones, junto con intentos de cooptación -en connivencia con la empresa- a
243
través del ofrecimiento de privilegios, como ascensos, incorporación de familiares y
la posibilidad de seguir cobrando el sueldo sin ir a trabajar regularmente.
En un plano más general, la política de reclutamiento de personal es una de las
áreas en las que más concretamente se visualiza este pacto de mutua conveniencia,
en tanto la empresa, en los últimos años, ha incorporado crecientemente empleados
sugeridos por los funcionarios del sindicato, mecanismo que se puso claramente de
manifiesto en coyunturas de ingresos masivos, como la que se planteó una vez
efectivizada la jornada de seis horas y con la apertura de la línea H. Al mismo
tiempo, recientemente, la empresa, a instancias del sindicato, fue incorporando una
cantidad creciente de militantes del oficialismo de UTA que, según los testimonios de
los delegados, no tiene asignada una función específica y que se dedican
exclusivamente a funcionar como fuerza de choque en situaciones de conflicto y, en
épocas de paz, a hacer trabajo político sobre los trabajadores de base para acercarlos
a la UTA.
Visto desde el punto de vista de la estrategia política institucional, la
vinculación entre la UTA y el CD fue variando notablemente en función de las
reconfiguraciones internas en la conducción del sindicato, acordes también en gran
medida, a los cambios en el contexto político sindical nacional. De acuerdo a los
testimonios, al interior de la UTA han convivido al menos dos tendencias
enfrentadas en cuanto a la caracterización de la política a seguir con respecto al CD.
Por un lado, se encuentra un sector encabezado por uno de los delegados afines a la
UTA, que plantea una política más conciliadora, de negociación y convivencia con
los delegados opositores y por otro, aparece una fracción nucleada en la agrupación
“17 de octubre” con una postura más intransigente, que ha apuntado a desmantelar
políticamente al CD a través de una política netamente ofensiva.
En los años de Juan Manuel Palacios como Secretario General del gremio, si
bien la política predominante fue el ataque sistemático, también se abrieron algunos
canales de diálogo, de manera que se fueron alternando métodos represivos con
propuestas de integración a la institución, por ejemplo a través del ofrecimiento de la
apertura de una subsecretaría específica del sector. El recambio de liderazgo en 2007,
244
en el que Palacios le dejó su cargo a Roberto Fernández101, agudizó las tensiones
hacia adentro del gremio; la nueva gestión impulsó un perfil mucho más
disciplinario y menos “político” y fortaleció, a través de su respaldo rotundo, la
incidencia de los sectores más confrontativos y antagónicos a dialogar con el CD.
Paralelamente, la ofensiva oficial también se tradujo, por primera vez, en un trabajo
político hacia las bases, a través de la presencia activa -como se comentaba antes- de
militantes rentados en el espacio de trabajo. Así dan cuenta de su impresión acerca
de este proceso los propios delegados:
Ellos se dividen, tienen sus divisiones internas también, son todos rapaces, todos nos quieren eliminar, pero tienen distintas políticas. Palacios tenía una política que ahora Fernández no la tiene. Palacios en los últimos años tenía una política de cooptarnos a nosotros, ver a quién se podía ganar, ofrecernos cargos, Fernández de destruir, nos quiere reventar y ellos están divididos adentro, hay un sector que dialoga más con nosotros, pero el proyecto histórico es echarnos a todos, sacarnos de encima, pero tienen distintas tácticas [E6].
Fernández tiene una política más dura en el sentido de encuadrar, te disputan abajo [E4]. Un punto de fortalecimiento del armado político de la UTA ha sido el recambio
de sus cuadros en los últimos años a partir de la incorporación de dirigentes jóvenes,
algunos de los cuales se foguearon o participaron en las luchas del CD y luego
fueron coptados por el sindicato. En este sentido, algunos delegados expresan una
fuerte autocrítica al CD por su falta de política para integrarlos, señalando que el
principal error estuvo dado por la preponderancia de la cuestión partidaria, en tanto
los intentos estuvieron enfocados en organizarlos políticamente y no en contenerlos
en un espacio sindical propio.
El arribo de la nueva conducción agudizó el enfrentamiento y aceleró los
tiempos de las definiciones. La mayor avanzada de la UTA para desarticular el CD
tuvo lugar en agosto de 2008, a través del llamado al XLII Congreso General
Extraordinario con el objetivo de efectivizar la recomendación presentada por el
101 En las elecciones de ese año Palacios decide no postularse para una nueva reelección (ocupaba el cargo desde 1985) y cede el primer puesto en la lista a su estrecho colaborador R. Fernández. La retirada de Palacios fue decidida a partir de una denuncia periodística (del diario Perfil) por hechos de corrupción que involucraba al ex Secretario General y su familia.
245
Tribunal de Ética del gremio, que meses atrás había sumariado a 21 delegados del
CD por desacato a la autoridad sindical. El objetivo estaba puesto en la expulsión
masiva, y en un solo movimiento, de prácticamente todo el CD opositor, lo cual, de
llevarse a cabo, hubiese constituido la primera experiencia de desmantelamiento por
razones políticas de una organización sindical íntegra desde el retorno democrático.
Las intenciones estaban explícitamente expresadas en la carta documento a través de
la cual se convocaba a cada uno de los delegados: “la recomendación alcanza a la
pérdida de su condición de afiliado por expulsión y como así mismo la revocación
del mandato de delegado que usted ostenta”.102 Unas horas antes de que se
concretara una huelga impulsada por el CD para impugnar el Congreso y rechazar el
intento de expulsión, el Ministerio de Trabajo suspendió momentáneamente el
Congreso alegando irregularidades administrativas, por lo que finalmente nunca se
concretó. Posteriormente, además, la justicia falló a favor de los recursos de amparo
presentados por los delegados en al menos dos casos, dejando sin efecto el
procedimiento dispuesto por el Tribunal de Ética del sindicato. Aún así, el titular de
UTA mantuvo invariablemente un discurso descalificador, que puso de manifiesto la
irrevocabilidad de la decisión de avanzar firmemente en su desarticulación. En
declaraciones a un diario nacional Fernández sostenía:
La empresa está para trabajar y no para permitir que se haga política. Si no, es un viva la pepa. Acá hay que venir a trabajar, esto es un servicio público. [Los delegados] luchan por ideales que no son los de los trabajadores y los usan para hacer política. Y la verdad es que ya estamos cansados del conflicto permanente, esto confunde a la opinión pública. Acá no hay una interna gremial, son grupos de izquierda que quieren tomar el poder y no lo vamos a permitir..., porque quieren romper la democracia sindical. Nosotros sabemos hacer una sola cosa: defender a los trabajadores, de política no sabemos nada.103
Planteado este nivel en la confrontación, en esta coyuntura se trazó un punto de
inflexión en la relación con la estructura sindical (apoyada por la empresa) en el que
el CD se vio claramente situado ante la encrucijada de redefinir sus estrategias de
supervivencia y proyección política:
102 Texto de la carta documento enviada para citar a cada uno de los delegados al XLII Congreso General Extraordinario. 103 “Las dos posturas enfrentadas”, diario Página/12, 6 de febrero de 2009.
246
Uno tiene que parar la pelota y redefinir no solamente su relación con la base sino también su relación con la burocracia, con la patronal porque, digo, nosotros no tenemos lastre, no tenemos margen para equivocarnos, lo pagamos caro. Ellos pueden equivocarse, ellos pueden echar lastre. Por eso en su momento tuvieron que acceder a las seis horas, tuvieron que reconocer la tercerización, tuvieron que conceder aumento salarial, y bueno, ellos tienen resto. Nosotros no. Solamente que la apuesta iba subiendo más y bueno, llegó un momento donde ellos también juegan y van a buscar a uno y si no lo pueden matar lo van a tratar de dividir por lo menos para anular el aval que es tuyo [E6].
A partir de este momento, la relación con la estructura institucional de la UTA
entra en una etapa de crisis acelerada que, como veremos en el desarrollo siguiente,
alcanzará su punto máximo a partir de la llegada de una nueva instancia electoral,
donde el proceso se precipitará, decantando en la decisión de emprender el armado
de un sindicato propio. Desde entonces, lógicamente, cambiará marcadamente las
características del enfrentamiento.
247
Capítulo VI. Adentro y afuera. Las articulaciones políticas de una organización de base.
Después de haber analizado, en múltiples dimensiones, el desarrollo de esta
experiencia y diferentes aspectos de su dinámica interna, en el presente capítulo
analizamos la combinación de esos modos de funcionamiento con sus estrategias de
articulación hacia afuera. Desde esa inquietud, abordamos, en primer lugar, la relación
con las distintas instancias del Estado a través de las diversas coyunturas políticas
que le tocó atravesar a la organización en más de una década. En segundo término se
enfoca la trayectoria de la política de alianzas del CD con otras experiencias de lucha,
tanto de carácter sindical, como de otras procedencias. Finalmente, analizamos cómo
el surgimiento de organizaciones sociales de nuevo tipo -movimientos sociales- ha
influido como referencia política de las luchas sindicales, modificando sus prácticas y
dando lugar a debates políticos medulares acerca del horizontes de las luchas
populares en el capitalismo contemporáneo. Este desarrollo busca asimismo, dar
lugar a una discusión de mayor escala acerca de la autonomía de las organizaciones
obreras, la incidencia del contexto político nacional y su capacidad de articulación
con experiencias de lucha de otros sectores.
248
1. La relación con el Estado.
Para el desarrollo de cualquier práctica sindical, en el marco de nuestra
tradición nacional, el rol desempañado por el Estado siempre constituye un factor
clave; cuando se trata, como en el caso que nos ocupa, de una empresa de servicios
públicos concesionada, esa incidencia se acrecienta y se vuelve insoslayable para
comprender los vaivenes de las estrategias de los distintos actores104.
El análisis en perspectiva de la trayectoria del CD habilita concluir que una de
las principales habilidades que le permitió imponerse en la conquista de muchos de
sus objetivos ha sido la capacidad de lectura política de las muy diversas coyunturas
que le tocó atravesar. Una caracterización política ajustada de las relaciones de fuerza
entre los distintos sectores a nivel nacional, así como de las pujas internas al interior
del bloque Metrovías-UTA o en el vínculo entre éstos y los diferentes niveles del
Estado les permitió, en este sentido, usufructuar los contextos de oportunidad que se
presentaron para fortalecer su posición de fuerza. Por eso, uno de los delegados
subraya la importancia de la ubicación para definir cómo enfrentar una pelea, es decir,
la posibilidad de identificar qué representa el propio conflicto en el escenario de una
disputa mayor, que excede pero condiciona la propia lucha y que, explotada en
términos tácticos, puede abrir una vía de resolución favorable. Así se pone de
manifiesto en el relato de dos delegados, que mencionan la importancia de este
elemento en dos conflictos distintos:
La ubicación es muy importante para saber dónde estas parado. Segundo, saber leer las contradicciones que existen entre la patronal, el Estado, el poder, con charlas y lecturas de los diarios, etc., que te ayudan a analizar las contradicciones. Yo no me olvido más cuando estábamos dando la pelea por la estabilidad laboral en el 97, cuando sabíamos que el Subte era de Roggio y de la mano de la Fundación Mediterránea y en ese momento Cavallo se estaba yendo de la mano de Menem y sumado a eso, se logró la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces De la Rúa se enfrentaba al gobierno nacional por el control del subterráneo. Esas cuestiones nos permitían a nosotros avanzar [E14]. Durante el año 2003 con el desprestigio de la clase política que venía ahí, más o menos, que se estaba recomponiendo, nosotros le mandamos una carta a [Néstor] Kirchner y
104 Recordemos que la concesión no supone cesión de propiedad, de manera que el Estado sigue siendo el dueño el transporte subterráneo. Además, por tratarse de un servicio público esencial, el Estado tiene mucho más injerencia en su regulación que en otro tipo de actividades.
249
fuimos a visitar a [Aníbal] Ibarra. Kirchner recibió a una comisión de delegados, Ibarra también y a los dos les dijimos lo mismo: “Hay ballotage y si no nos dan la resolución de Insalubridad ahora mismo, nosotros paramos el viernes antes de las elecciones y bueno, si gana Macri, joda”. Y bueno, nos terminaron dando la Insalubridad, apurando el trámite y dándonos la Insalubridad en septiembre cuando el ballotage era el 24 de Agosto del 2003. O sea, aprovechamos esa coyuntura política para lograr lo que en ese momento, bah, en todos los momentos, fue el logro más importante que tuvimos entre todos. Y que fue sin conflicto, o sea, no tuvimos que parar [E2].
A lo largo de los casi 15 años de experiencia, en un período que comprendió
grandes cambios de etapas políticas y por lo mismo, giros sustanciales en el
posicionamiento y rol del Estado, naturalmente, la relación de la organización con el
Estado nacional ha conocido múltiples versiones. Desde el proceso acelerado y brutal
de achicamiento del Estado –del que surge la concesión privada del subte- en el auge
neoliberal, pasando por la crisis socio-política más aguda y generalizada de las
últimas décadas, hasta la relativa recomposición de la figura de la autoridad política
de la mano de la implementación de un modelo de desarrollo que repone la
capacidad de intervención del Estado, la organización de los delegados ha tenido que
confrontar, negociar y articular con perfiles de gestión estatal muy disímiles, frente a
lo cual se ha ido reformulando notablemente el contenido y las formas de esta
vinculación. En ese derrotero, estableciendo un corte por la cualidad política de la
relación es posible identificar, de modo muy esquemático y en trazos gruesos,
distintas etapas que van dando cuenta de esa reconfiguración.
En principio, podríamos decir que desde el inicio de la concesión privada hasta
aproximadamente el año 2000 (es decir, en los gobiernos de Menem y De La Rúa) el
vínculo estuvo signado por la pelea por el reconocimiento como interlocutores por
parte del colectivo de delegados y el tono de la relación se caracterizó por ser,
fundamentalmente, de hostilidad y enfrentamiento.
En los prolegómenos y el posterior estallido de la crisis de 2001, el clima de
agitación social, de fortalecimiento de las organizaciones de los sectores populares en
inversa proporcionalidad al desprestigio de las figuras político-institucionales,
impuso la necesidad, por parte del Estado, de “gestionar” el conflicto para evitar que
la radicalización del enfrentamiento profundizara el desborde. En ese marco, el CD
es reconocido por el Ministerio como interlocutor en las negociaciones oficiales, en la
250
medida en que, como se dijo antes, eran los únicos que en su calidad de dirigentes
representativos podían garantizar el cumplimiento de los acuerdos refrendados.
En este contexto, tiene lugar además, el principio de un cambio sustancial en la
vinculación entre la empresa concesionaria y el Estado que, a su vez, modificará
considerablemente la relación del CD con ambos. El punto de inflexión está dado por
la promulgación, en el año 2002, del ya mencionado decreto (2075/2002) que -frente a
la crisis económica y social, que se traducía en una fuerte merma en el total de
pasajeros- declaraba la emergencia ferroviaria, en el marco de la Ley de Emergencia
Pública en Materia Económica, Administrativa y Financiera del Estado Nacional. Se
establecía, a través de esta normativa, el congelamiento tarifario y el pasaje de la
responsabilidad por las inversiones comprometidas de las concesionarias al Estado
nacional. Esta disposición, que se suponía transitoria, para oxigenar al sector y
permitirle reacomodarse a la nueva realidad económica mientras se revisaban los
contratos, sigue vigente hasta hoy y en la práctica operó como un mecanismo de
blanqueo de compromisos incumplido por los que Metrovías nunca fue sancionada,
al tiempo que el Estado asumió la realización de las obras que le correspondían
originalmente a la empresa.
Desde la Emergencia Ferroviaria, Metrovías comenzó a requerir una suma cada
vez mayor de subsidios públicos, justificados en el mantenimiento de la tarifa y el
supuesto “déficit operativo”. De este modo, progresivamente se fue configurando
una transformación estructural en la que se invierte la pauta y es el Estado el que
comienza a sostener a la empresa con aportes descomunales (el monto de subsidios
por “compensación tarifaria”, se ubica alrededor de los 400 millones de pesos
anuales105), mientras sigue haciéndose cargo de las ejecución de obras. Este giro
supuso un cambio radical en la lógica de ganancia y por tanto, en el perfil
empresarial: Metrovías deja de ser una empresa con un sistema de rentabilidad
“normal” para el capital privado, para convertirse en una empresa cuya ganancia
depende esencialmente del financiamiento estatal a través de subsidios106. A partir de
105 El subsidio promedio por boleto en trenes y subtes pasó de $0,15 en 2002 a $4,91 en el primer semestre de 2008. Para información más detallada, consultar anexo VI. 106 De acuerdo a la investigación de Roberto Navarro en el diario Página/12, los subsidios representan el 70% de los ingresos de la empresa Metrovías (“Sube”, Suplemento Cash, 30/04/2011).
251
2003, este mecanismo se profundiza con el aumento de esos subsidios, llegando al
punto de que actualmente el Estado asume prácticamente la totalidad de los egresos
financieros de la empresa, mientras que ésta retiene los ingresos en concepto de
pasajes y demás rubros107.
De acuerdo a la información provista por la Secretaría de Transporte, la
asignación del SIFER108 (Sistema Integrado de Transporte Ferroviario, creado por el
decreto 1377-01) directamente a Metrovías pasó de ser de $ 31.194.725 en 2003 a
$71.082.965 en 2009, es decir que en seis años aumentó casi un 60%109. Este
incremento se da en el marco de un notable aumento generalizado de los fondos
distribuidos por el SIT (Sistema de Infraestructura del Transporte), que en 2002 fue
de 225 millones de pesos y para 2007 había ascendido a 3.142 millones de pesos.
Este sostenimiento económico por parte del Estado nacional se traduce, además,
en incidencia sobre la gestión concreta, de modo que en este nuevo esquema la
empresa pierde paulatinamente autonomía, quedando a disposición de las directivas
de funcionamiento que establece la Secretaría de Transporte de la Nación110
(dependiente del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios).
Se transforma, entonces, en una suerte de “gerenciadora”, que se encarga de la
gestión cotidiana del servicio técnico y la fuerza de trabajo pero bajo los lineamientos
establecidos por el ámbito estatal nacional, que decide, por ejemplo, acerca de la
incorporación de personal, de los niveles y orientación de las nuevas inversiones y de
los cambios en las condiciones de trabajo.
En la medida en que la Secretaría empieza también a comandar de este modo
las relaciones laborales, se produce un cambio cualitativo en la relación del CD tanto
con la empresa- devenida subsidiaria-, como con el Estado –devenido cuasi patrón-
representado en la intervención conjunta de la referida Secretaría de Transporte junto
107 Esto incluye, además, una serie de negociados paralelos por parte de Metrovías, por ejemplo, su participación, a través de empresas constructoras del grupo (el rubro de origen de los Roggio) en las obras que la propia empresa propone y que el Estado financia. Es decir, que no sólo no aporta dinero para la ejecución, sino que gana a través de su participación encubierta. 108 Esta asignación no es el único tipo de subsidio que recibe la empresa, el resto, de carácter más indirecto, es más difícil de rastrear. 109 En 2004 fue de $27.653.179, en 2005 de $54.429.321, en 2006 de $46.500.863, en 2007 de $46.500.863 y en 2008 de $28.608.703. Para información más detallada, consultar anexo VI. 110 Dentro de la Secretaría, el área específica encargada es la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, a cargo de Antonio Luna.
252
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Este cambio de
posicionamiento de los actores marcó una nueva reconversión de Metrovías. El perfil
disciplinario de la primer época se correspondió con un proyecto empresarial que,
aunque desde su origen registró visos de subsidiariedad con el Estado, mantenía la
intención de instalar una impronta empresarial propia para lo cual le era
imprescindible el control de la fuerza de trabajo en pos de mejorar la rentabilidad.
Posteriormente, instalada esta especie de subordinación vía subsidios con el Estado,
tanto el desarrollo de los conflictos como los procedimientos de negociación, acuerdo
y formalización con la organización gremial irán asimilándose a una nueva lógica,
política, mucho más cercana a la “estatalidad” que a los mandatos del viejo nuevo
managment.
Volviendo a la caracterización histórica que proponíamos, podemos decir que,
en términos generales, desde 2003 en adelante, el CD se vio incluido en la política del
kirchnerismo de diálogo y acercamiento con las organizaciones sociales que venían
protagonizando la conflictividad social. Luego de la debacle del 2001, la necesidad
del nuevo gobierno de acumular apoyos, ganar consenso y reconstruir la legitimidad
perdida de las instituciones, lo ubicó en un lugar de mucha receptividad frente a la
las demandas de las organizaciones populares. Además, el kirchnerismo alentó
desde el comienzo el fortalecimiento de las expresiones más institucionalizadas de la
protesta social –entre las que los sindicatos son el actor privilegiado-, en detrimento
otras figuras surgidas fundamentalmente durante la resistencia al neoliberalismo,
que generalmente son englobadas en la categoría de movimientos sociales. Por otra
parte, el kirchnerismo nunca planteó una actitud reactiva frente al conflicto social en
general sino que más bien propuso –sobre todo en sus primeros años- un dinámica
política en la que el conflicto, la disputa entre sectores, aparece incluso como un
elemento necesario, funcional, siempre y cuando esté encuadrado en los cánones
dispuestos por el gobierno y respete los canales y procedimientos institucionales
establecidos. En ese sentido, en la medida en que se tratara de un conflicto regulado,
con demandas “razonables”, con interlocutores claros y mecanismos pautados, se
abrían espacios de negociación y vías de resolución. Esta es la impresión que plasma
en su testimonio Beto Pianelli:
253
Yo siempre recuerdo un artículo de Tomada en Página/12 donde él decía “nosotros no le tememos a la conflictividad social sino que por el contrario, vemos en esa conflictividad la puja necesaria que permite distribuir la riqueza”. Y a esta altura, yo creo que es cierto [E10].
En esta dirección, el Ministerio de Trabajo que, por lo menos hasta 2009 fue el
organismo responsable de las negociaciones, aceptó al CD como el interlocutor
sindical, en tanto mostraba tener la dirección política del proceso. Este reconocimiento
por supuesto tuvo sus matices, especialmente por la necesidad del gobierno nacional
de sostener su vínculo con la UTA, que es parte fundamental de la CGT, con la que el
kirchnerismo tiene una alianza estratégica que ha sido un sostén básico de su esquema
de gobernabilidad. Esta necesidad, por parte del gobierno nacional, de mantener ese
delicado equilibrio aparece como una constante que ha condicionado de manera
particular la relación con el CD. Sin embargo, a lo largo de los años, en líneas
generales -y con muchas contradicciones y algunos retrocesos entremedio- el
Ministerio mantuvo, e incluso profundizó una relación de mutuo reconocimiento con
los representantes de la organización gremial. Así lo relata uno de los delegados,
describiendo un panorama previo al reconocimiento oficial del sindicato:
Lo que es cierto es que hoy cualquier delegado entra al Ministerio. Y no sólo un delegado sino que cualquier compañero puede ir a discutir. Y en esas discusiones fuimos consiguiendo muchas cosas. Primero nos reconocieron como cuerpo de delegados, lo que nos permitió comenzar a firmar actas, a generar una práctica donde lo que se decidía se discutía con los compañeros. Más tarde pasamos a dirigir nosotros las conversaciones, ya la UTA no conducía más. Y hoy estamos en una situación donde nosotros tenemos la dirección real con el Estado, de modo tal que la UTA después va y firma nomás, aunque tratan de cagarte haciendo reuniones paralelas. Claro que para contener a la UTA, que es un gremio importante, tanto el gobierno como la empresa tienen que poner un dinero muy grande para que no hagan quilombo. Por ejemplo en enero de este año firmaron un acuerdo según en cuál les tienen que dar anualmente el equivalente a 5 millones de pasajes a la UTA. Son cinco millones y medio de pesos anuales, en concepto de una escuela de formación, un curro gigantesco [E17].
A pesar de que es posible identificar esta política de reconocimiento y apertura
por parte del Estado, también es interesante señalar cómo esta predisposición ha ido
variando en función de las diferentes coyunturas políticas. En los últimos años, por
ejemplo, este tipo de virajes se ha puesto claramente de manifiesto. Varios dirigentes
coinciden en señalar que en el período 2006-2007 se abre una etapa en la que el
254
gobierno decide sellar una suerte de pacto con la CGT cuyo objetivo era conseguir el
apoyo irrestricto de la Confederación para garantizar la gobernabilidad y que
suponía, a cambio, que el Estado reconociera como únicos interlocutores válidos a
aquellos sindicatos, dirigentes, cuerpos de delgados, encuadrados institucionalmente
en la CGT, excluyendo especialmente a las nuevas expresiones de base que venían
surgiendo en esos años y que, en muchos casos, no respondían a las conducciones
oficiales. Por su condición de experiencia sindical alternativa de referencia, el CD
padeció especialmente esta política de cierre hacia las organizaciones de menor escala
o no alineadas a favor de las expresiones más tradicionales de la corporación sindical.
Dos delegados expresan de este modo su lectura de esa coyuntura:
En ese momento era muy clara la consigna: acá con el gobierno sólo te relacionás a través de los sindicatos. Basta de comisiones internas, basta de cuerpo de delegados, basta de todo. Una de las principales conclusiones que sacamos, apenas comienza el proceso, hacia mediados de 2006, gracias a la fortaleza que habíamos logrado en el Subte, es “acá hay dos posibilidades, o nos matan o nos tienen que dar el sindicato”. Era bastante explícito que no había otra forma de salir de la encrucijada en que te metía el kirchnerismo [E17]. Nosotros vimos un proceso en el que Moyano y buena parte de la CGT cierra con Néstor [Kirchner] un acuerdo de gobernabilidad, en el cuál se apoya esencialmente en la CGT para poder seguir gobernando. Ese acuerdo tiene consecuencias, es decir, van las diferentes corporaciones y le dicen “cortala con esto que venís haciendo desde que asumiste, que recibís a cualquier comisión interna o le abrís las puertas de los ministerios a todo conflicto que se asome, basta, se acabó, no entra más nadie, acá entramos los que garantizamos el acuerdo”. Eso lo vivimos nosotros. Ahí comienza una contraofensiva por parte de la UTA respecto a nosotros. Pero no sólo lo vivimos nosotros, sino que se vivió en el Casino, se vivió en Jabón Federal, se vivió en los frigoríficos de zona norte, también en los mecánicos de zona norte y en un montón de lugares. El que conoce el ambiente sabía que había una contraofensiva (...) ¿Cuál es el negocio que hace la burocracia? Bueno, vos no atendés más a todo esto, se acabó. Ahora todo pasa por mí. Ese es el acuerdo. Te digo que nosotros teníamos relaciones. Nos cerraron todas las puertas pero nos llegaban las voces en off. Nos decían “todo bien pero no se puede, yo no puedo nombrar al subte en ningún lado” [E18].
Este cuadro de situación política encuentra su punto de quiebre a partir de la
crisis desatada por el enfrentamiento de las patronales agrarias con el gobierno
nacional a raíz de la modificación en el régimen de retenciones a la exportación. A
partir de la resonada derrota del kirchnerismo en esta disputa, el sistema de alianzas
de la fuerza en el gobierno fue modificándose en general y también en lo referido a
255
relación con los sectores sindicales, lo que paulatinamente permitió ir recomponiendo
la relación del CD con los organismos del Estado nacional.
A este nuevo escenario político se suma que en julio de 2009 se produce un
cambio en la dirección de la Secretaría de Transporte, que pasa de manos de Ricardo
Jaime a Juan Pablo Schiavi. La nueva gestión resultó mucho más accesible y proclive
al diálogo que la anterior, por lo que el vínculo político entre las partes mejoró
notablemente. Además, en este período se profundiza la política de subsidios que
mencionábamos antes, que al colocar a la Secretaría en un lugar decisorio clave,
también tendió a estrechar la relación. Bajo este nuevo panorama, la lógica de los
conflictos se alteró sustancialmente. La Secretaría de Trasporte ganó cierto
protagonismo frente al Ministerio de Trabajo en cuanto al liderazgo en la negociación
con el CD; si bien la estructura es tripartita (Ministerio, Secretaría y empresa), el
Ministerio funciona muchas veces como el ámbito formal de discusión política del
conflicto, pero la decisión última termina siendo de la Secretaría. Esto se refuerza a
partir de otro aspecto clave derivado de la política de subsidios: en muchas
oportunidades, el pago de la diferencia salarial es asumido por el Estado, vía
Secretaría. Esto sucede cuando, desatado un conflicto o negociación por aumento
salarial, la empresa se niega, desde el punto de vista legal, a aceptar el aumento y el
Estado asume el costo para garantizar el incremento; el plus es transferido a Metrovías
en concepto de subsidios. Esta nueva operatoria transformó la lógica de la
conflictividad, la interpelación a la empresa pasa, muchas veces, a un segundo plano,
Metrovías se ubica cada vez más en un lugar de intermediario entre los trabajadores y
el Estado nacional. A su vez, esta reubicación de Metrovías en la nueva estructura de
mando cambió también el papel de la propia empresa en los conflictos. De acuerdo a
la lectura de muchos dirigentes, hace tiempo la concesionaria comenzó a usufructuar
la emergencia de conflictos en provecho propio, esto es, operar entorpeciendo u
obstaculizando demandas para incitar al desarrollo de conflictos que redunden en
mayores subsidios. Una especie de estrategia de rentabilidad en esta nueva
disposición en la que los subsidios se convirtieron en una de las principales fuentes de
ganancia.
256
Volviendo al viraje de la política oficial desde 2008, podría afirmarse que las
primeras señales concretas del acercamiento al que hacíamos referencia aparecen con
el freno que el Ministerio de Trabajo pone para la realización del Congreso de la UTA
en que se planeaba definir la expulsión de los delegados del CD. A partir de entonces,
cuando el CD decide formalizar su salida de la estructura de UTA y encarar la
construcción del sindicato paralelo, el gobierno contrapone una estrategia que en
ciertos momentos es básicamente de dilación, consistente en retrasar, incluso por fuera
de los plazos legales su obligación de pronunciarse. Plantea así, una suerte de
oposición por omisión que, sin embargo, en ciertas circunstancias deviene en
oposición activa, especialmente cuando se acentúa la presión de la Justicia por una
definición.
La primera medida para obtener el reconocimiento legal tuvo lugar en
septiembre de 2008, cuando se iniciaron los trámites para la inscripción del nuevo
sindicato ante la autoridad administrativa. Al mes siguiente, la Dirección Nacional de
Asociaciones Sindicales emitió un dictamen favorable y unas semanas después
Secretaria Nacional del Trabajo, Noemí Rial, elevó el proyecto de resolución de
inscripción gremial. A partir de entonces, el trámite estuvo demorado durante un año,
hasta que en septiembre de 2009 el Juzgado Nacional del Trabajo (nº 79) dictó una
resolución ordenándole al Ministro de trabajo que resolviera en el expediente. El
Ministerio apeló esa resolución, retardando otra vez la resolución pero en octubre de
ese mismo año la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó
en todos sus términos la resolución judicial que le ordenaba inscribir al nuevo
sindicato del subte. A pesar de esa intimación judicial, el Ministerio no innovó en el
trámite111. Frente a esta estrategia de dilación, el CD llevó adelante un serie de
medidas de fuerza escalonadas en su intensidad, intentando forzar la apertura de una
negociación. Se realizaron marchas al Ministerio, luego 2 días se liberaron los
molinetes por algunas horas y finalmente, frente a la falta de respuesta oficial,
comenzaron a realizarse huelgas, primero de 2 y 3 horas, luego de medio día y
111 Un resumen de la cronología del trámite de la inscripción de la AGTSyP aparece en los documentos de la Secretaría de Prensa de la AGTSyP, “Más que una reunión”(16/11/2009), “La Cámara del Trabajo ordenó la inscripción gremial” (24/09/2010) y “Los Metrodelegados ya tienen su inscripción gremial” (25/11/2010).
257
finalmente el 11 de noviembre tuvo lugar un paro de 24 horas del servicio. Al llegar a
este punto, el Ministerio abrió una instancia de diálogo, que culminó con la firma de
un acta-acuerdo112 que establecía un sistema de “tutelaje” para los delegados. Es decir
que, a pesar de que se les negaba la inscripción simple se les otorgaba un régimen, “de
excepción” por el cual se les reconocían –por un año- todos los beneficios que tiene
cualquier asociación sindical con personería gremial, estos es, la posibilidad de ejercer
la representación colectiva de los trabajadores, garantizándoles sus condiciones de
trabajo (no pudiendo la empresa despedirlos ni sancionarlos, ni modificar las pautas
de trabajo) y el ejercicio de sus funciones (horas mensuales, por ejemplo)113. Además,
el CD logró eliminar el mecanismo, establecido por la Ley de asociaciones Sindicales,
de descuento compulsivo (conocido como “descuento por planilla”) sobre el salario de
los trabajadores, por el cual la empresa retenía un porcentaje del sueldo –1%- y lo
giraba directamente a la UTA. A cambio, los delegados se comprometieron a no
realizar medidas de fuerza –paz social- por cuestiones intra o inter-sindicales, sin que
esto obstaculizara la continuidad del trámite por la inscripción gremial.
En definitiva, este acuerdo quebró “de hecho” las principales limitaciones que
imponía la ley, lo que lo convierte en un hecho histórico en la materia y en un
antecedente insoslayable en el camino de la renovación de ciertos aspectos del modelo
sindical que vienen siendo ampliamente cuestionados desde numerosos sectores. En
ese sentido, uno de los delegados da cuenta de la significación histórica de este paso:
Desde el punto de vista histórico, estamos hablando de 100 delegados sin sindicato porque el nuestro ni siquiera está inscripto. Esto es un hecho nuevo, distinto, que tiene un valor gigantesco. A eso tenés que sumarle que la ley lo que te prevé es que un delegado tiene facultades para discutir ante la empresa los problemas de su sector y los problemas colectivos son llevados al sindicato con representación gremial de la UTA, en este caso, a nosotros se nos faculta para que este cuerpo de delegados pueda plantear cuestiones colectivas por el simple hecho de presentarlas ante el Ministerio de Trabajo. No dependemos de la UTA, ahora es el Ministerio el encargado de llamar a las partes ante los problemas [E14].
112 Acta acuerdo del 26/11/2009 entre el MTESS y la AGTSyP. 113 La tutela establecida figura en el art. 52 de la Ley Nº 23.551, garantizándoles también las condiciones de trabajo, y el ejercicio de las funciones que prevén los arts. 43 y 44 de la Ley de Asociaciones Sindicales (art. Primero). El art. 43 indica que los delegados tienen derecho a "presentar ante los empleadores o sus representantes las reclamaciones de los trabajadores en cuyo nombre actúen". El art. 44 sentencia que se concederá "a cada uno de los delegados del personal, para el ejercicio de sus funciones, un crédito de horas mensuales".
258
Por supuesto, la UTA reaccionó desconociendo el acuerdo, declarando a través
de su secretario general, Roberto Fernández, que “los términos del entendimiento
fueron arbitrarios e improcedentes”114. En ese plano, esta decisión del Ministerio, de
ofrecer esta cobertura, aunque indudablemente fue forzada por la capacidad de
organización y movilización del CD, también en cierta medida, expresó un gesto de
conciliación desde el Estado nacional con un costo político considerable para el
gobierno y su relación con los sectores dirigentes de la CGT. Este gesto se
profundizará cuando, casi exactamente un año después, el 25 de noviembre de 2010, el
ministro firme la inscripción gremial de la Asociación Gremial de Trabajadores del
Subte y Premetro.
2. Rodearse. La articulación con otras experiencias de lucha.
Junto con su relación con el Estado, la cuestión del vínculo político con otras
expresiones de lucha es un factor fundamental para comprender la inscripción de esta
experiencia en un contexto político más amplio y a la vez dar cuenta de las
particularidades que surgen de estas vinculaciones y que han marcado el desarrollo
de la organización. Al mismo tiempo, esta referencia a las articulaciones políticas del
CD es ineludible porque esta experiencia de lucha gremial se constituyó desde hace ya
varios años en un caso de referencia para buena parte de las organizaciones de los
sectores populares –sindicales y no sindicales- que la consideran una de las
expresiones más potentes de un nuevo sindicalismo. Por eso, por su carácter
emblemático y referencial, es interesante reparar en cuál ha sido la lectura política de
sus dirigentes acerca de las condiciones, las posibilidades y el sentido de articular su
práctica política con distintas organizaciones vinculadas o no de manera directa al
mundo del trabajo.
A lo largo de toda su historia, la capacidad de entablar alianzas con otros
sectores (instituciones, organizaciones políticas, colectivos artísticos,
comunicacionales, etc.) ha sido un elemento característico del modo de construcción
114 Diario Crítica, 28/11/2009.
259
del CD al que nos interesa indagar principalmente en dos planos: su relevancia
estratégica y su sentido político.
Analizando en perspectiva estas articulaciones, es posible identificar cambios en
la política de alianzas del CD en función de las distintas coyunturas políticas de la
época. Durante el primer tramo de la historia del CD, en el que comienza el trabajo de
agitación política por parte del activismo y tienen lugar las primeras acciones
colectivas, podría decirse que no existía todavía una política de alianzas como tal, sino
que la vinculación con otras expresiones políticas estaba dada fundamentalmente por
la intervención deliberada de las diferentes agrupaciones políticas de izquierda –que
mencionábamos en apartados anteriores- para impulsar el proceso de organización
incipiente. A fines de la década del 90, con la profundización de la crisis social y el
fortalecimiento de la organizaciones populares que lideraron la resistencia a la
implementación del programa neoliberal, empieza a configurarse una necesidad y una
oportunidad política de coordinar acciones, apoyos y objetivos con otras expresiones
de lucha. En esta etapa comienza a tramarse la relación con las organizaciones de
carácter territorial, especialmente con las organizaciones de trabajadores desocupados,
que en esa coyuntura constituían la expresión más visible y pujante de la movilización
social. Complementariamente, el CD desarrolló una estrategia de acercamiento y
coordinación con otras experiencias de lucha sindical alternativas, es decir, opuestas a
las dirigencias tradicionales de sus gremios. En términos esquemáticos, estas serían las
dos grandes líneas de articulación del CD, y si bien siempre se dieron en forma
conjunta y combinada, en función de las distintas etapas políticas hubo cierta
prevalencia de una u otra.
Además de estas dos vertientes principales, a lo largo de toda su trayectoria el
CD trabajó minuciosamente en el armado de una suerte de red de apoyo y contención
externa que involucró una variada red de actores provenientes de distintos sectores.
Entre ellos podemos mencionar a las organizaciones estudiantiles universitarias -o
grupos- de distintas facultades de la UBA (Filosofía y Letras, Ciencias Sociales,
Ciencias Económicas), grupos profesionales como el Taller de Estudios Laborales
(TEL), medios de comunicación alternativos (Red de Medio Alternativos, FM La
Tribu), grupos de arte y artistas (Grupo de Arte Callejero), fábricas recuperadas por
260
sus trabajadores (IMPA, Hotel Bauen, imprenta Chilavert, entre otras), organismos de
derechos humanos (Servicio de Paz y Justicia de Pérez Esquivel, Madres de Plaza de
Mayo), junto con la colaboración eventual de parlamentarios y personalidades de la
cultura (actores, periodistas, escritores) cuya participación es convocada
fundamentalmente para visibilizar los conflictos. Toda esta red de actores en
disponibilidad para acompañar las demandas y los conflictos ha conformado un
capital de gran importancia para atravesar los momentos más difíciles; un soporte
solidario indispensable, que a través de la difusión y la convalidación pública de las
reivindicaciones del CD ha contribuido valiosamente para sostener y reforzar la
legitimidad de las disputas.
La política de alianzas, particularmente hacia los movimientos territoriales y las
expresiones sindicales disidentes se materializó, fundamentalmente, en dos intentos
de generar organizaciones de mayor escala: el Movimiento Nacional por las Seis
Horas y posteriormente, el Movimiento Intersindical Clasista (MIC).
El Movimiento Nacional por las Seis Horas estaba integrado por organizaciones
sindicales, comisiones internas, representantes de fábricas recuperadas, movimientos
de desocupados, agrupaciones estudiantiles y algunos partidos de izquierda. La
propuesta nace impulsada por el CD, a partir del reconocimiento de la Insalubridad y
la consiguiente reducción de la jornada. Así lo explicaba uno de los impulsores, unos
meses antes del lanzamiento formal:
Cuando conseguimos el reconocimiento de insalubridad, el año pasado, se empezó a discutir en el cuerpo de delegados y con un grupo de activistas la posibilidad de hacer una convocatoria amplia sobre el tema, porque venían compañeros de otros gremios a preguntarnos cómo habíamos hecho los trámites en la Legislatura y el expediente y cómo habíamos logrado la insalubridad. A partir de ese momento comenzó a surgir la idea ya no solamente de plantear la insalubridad, sino también el tema de la jornada laboral de 6 horas. Cuando iniciamos la campaña estaba implícito porque las tres consignas eran: salud para los trabajadores, seguridad para el usuario y más puestos de trabajo. Eran las tres patas sobre las que se basaba nuestro pedido (...) La expectativa es que varios sindicatos la tomen, y a partir de ahí generar un interesante Movimiento Nacional con personalidades, con gente de la cultura, con historiadores, sociólogos y todos aquellos que quieren aportar, pero fundamentalmente basados en
261
las organizaciones sindicales y organizaciones de los trabajadores, que creo que son los que tienen la palanca o la llave115.
En una coyuntura de fuerte reflujo y desestructuración de las organizaciones
desocupados, la intención política del Movimiento era, en parte, reposicionar a este
sector político con el que el CD venía articulando desde un tiempo atrás. En ese
sentido, el mismo referente plantea:
Me parece que [el lanzamiento del Movimiento] va a ser un gran impulso para reordenar la discusión que viene planteando el gobierno con relación al problema de los desocupados. Evidentemente, en medio de la ofensiva que hubo contra las organizaciones piqueteras en todo este período me parece que con una convocatoria de este tipo también se podría reordenar las discusiones en cómo se resuelve el problema de la desocupación (...) Nosotros creemos que [las organizaciones de trabajadores desocupados] tienen que cumplir un rol fundamental. Ya hicimos algunas experiencias con algunas organizaciones de desocupados durante un período de nuestra lucha, y en el último período, cuando fue la huelga, jugaron un papel fundamental, defendiendo las cabeceras, solidarizándose116.
Entre los principales protagonistas de esta iniciativa estuvieron, además de los
delegados del subte, los dirigentes de FOETRA Buenos Aires, listas opositoras de
CTERA y SUTEBA, mineros de Río Turbio, representantes del SIMECA (sindicato de
motoqueros), diputados de Izquierda Unida, ceramistas de Zanón, comisiones
internas inorgánicas de las Unión Ferroviaria, entre otros. Por el lado de las
organizaciones de trabajadores desocupados participaron el Frente de Trabajadores
Combativos (FTC), MST Teresa Vive, Movimiento Territorial Liberación (MTL),
Coordinadora de Unidad Barrial (CUBA), Unión de Trabajadores en Lucha (UTL),
Movimiento Territorial Liberación- La dignidad, Barriadas del Sur, Movimiento 26 de
Julio y Movimiento de Trabajadores Desocupados de Claypole (MTD).
El lanzamiento del Movimiento se realizó en octubre de 2004, con un acto
multitudinario en la Federación de Box. Beto Pianelli, unos de los ideólogos del
Movimiento, fue uno de los principales oradores del encuentro y decía, en nombre de
los trabajadores del subte:
115 Entrevista a Beto Pianelli, “Generar un movimiento nacional por las seis horas”, peródico Socialismo o Barbarie, 13/05/2004. 116 Idem.
262
Nosotros hoy tenemos las 6 horas, y las tuvimos muchas veces y a veces las perdimos (...) parecía medio raro, convocando desde el subte a otros trabajadores y otras organizaciones, con una propuesta que hasta sonaba alocada. Bueno, hoy tiene su presentación acá, queremos llevarla hasta el último rincón del país. Porque creemos que el problema más grande que tenemos los trabajadores es el flagelo de la desocupación. Y creemos que esa unidad tenemos que sellarla a fuego, la unidad entre los trabajadores ocupados y desocupados para dar, una nueva pelea con nueva manera, no corporativa (...) Tenemos que retomar las viejas banderas con que se fundó el movimiento obrero. Y hoy empezamos a ver activistas obreros, militantes, trabajadores que salen a defenderse(...) Tenemos que empezar a romper el chaleco del corporativismo, de solamente mirarnos a nosotros y llegar a una pelea de conjunto; la pelea por la reducción de la jornada laboral, contra las leyes esclavistas, por una sociedad distinta. Esa pelea es la que va a romper, definitivamente esa barrera ficticia que han querido crear entre los trabajadores ocupados y desocupados (...) Es una batalla por lograr la unidad y es una batalla que nosotros la dimos durante 10 años en el subte117.
A pesar de que el objetivo político manifiesto de buena parte de los impulsores
de este espacio estuvo centrado en llevar adelante una construcción amplia y con
pluralidad ideológica, donde pudiera incluirse a grandes porciones de la clase
trabajadora, algunos sectores ubicaron la discusión en la unidad de la izquierda,
trazando un límite más estrecho a la convocatoria del Movimiento. Este tipo de
debates no saldados entre las distintas fracciones, junto con un contexto político
nacional en el que los movimientos sociales fueron perdiendo incidencia y, en alguna
medida, legitimidad por la reducción sostenida de la desocupación, entre otras
variables, hicieron que esta iniciativa del movimiento se fuera disolviendo hasta
perder fuerza por completo, poco tiempo después de su creación.
A partir de entonces, en la política de alianzas del CD se reforzó el vínculo con
otras experiencias de lucha sindical, opositoras o autónomas de las denominadas
“burocracias”; en ese marco se constituye el MIC, en agosto de 2005. La conformación
de este movimiento se llevó a cabo en un encuentro de trabajadores que contó con la
presencia de más de 300 dirigentes y militantes sindicales, de fábricas recuperadas y
de algunas organizaciones sociales. La Mesa Nacional del Movimiento, organismo
encomendado a debatir la lectura política de cada etapa y elaborar recomendaciones
para el conjunto, estaba integrada por dirigentes (mayormente pertenecientes a
seccionales o listas opositoras) de ATE, SUTEBA, SIMECA, FOETRA, bancarios, 117 Citado en “Lanzamiento del Movimiento Nacional por la jornada legal de seis horas y aumento de salarios”, agencia Rodolfo Walsh, 3/11/2004.
263
Unión Ferroviaria, trabajadores de la UBA, trabajadores de SIDERAR, Sindicato de
Comercio de Rosario, junto con los delegados del subte.
La consigna unificadora se relacionaba con el incentivo para la conformación de
listas unitarias para confrontar con los oficialismos en los distintos sindicatos y la
realización de campañas por el 82% móvil para las jubilaciones, la reducción de la
jornada laboral, contra la precarización laboral y la criminalización de las luchas
obreras, por el desprocesamiento de los luchadores populares y la igualdad de
géneros (igualdad de derechos para la mujeres trabajadoras).
Luego del notable impulso de los primeros encuentros, las diferencias internas
-especialmente entre las posiciones de la izquierda partidaria y el resto de los sectores-
debilitaron progresivamente la iniciativa y terminaron de implosionar durante el
proceso de confección de las listas para las elecciones de la CTA porque algunos
miembros de la Mesa Nacional decidieron participar de la lista oficial, mientras que
otra fracción impulsaba una lista opositora. Finalmente, el Movimiento, que nunca
terminó de afianzarse, apenas pudo concretar dos plenarios en un año y medio de
precario funcionamiento, después de lo cual se disolvió por su propia inconsistencia.
Uno de los delegados, que participó de este proyecto plantea la siguiente lectura
de lo sucedido:
Cuando nosotros nos conformamos como cuerpo de delegados y ganamos relevancia, junto con nosotros se ganaron varios espacios sindicales. Por ejemplo, en TBA se ganó tanto en el Mitre como en el Sarmiento, después se ganó el Belgrano Sur, apareció Zanón, Aerolíneas, se comenzaron a formar en algunas fábricas cuerpos de delegados opositores y combativos. El problema que tuvimos es que ese desarrollo sindical realmente era débil. Quizás tenía basamento en los compañeros, pero en la perspectiva general su desarrollo no era fuerte. Y no pudimos conformarnos como una corriente, aunque hicimos varios intentos. No se consiguió porque los sectores que aparecían como si fueran políticos boicotearon los desarrollos sindicales porque no valían en sí mismos, sino que sólo sirve si son funcionales al proyecto de los partidos. El proceso de desarrollo era tan incipiente que ni siquiera pudo sobreponerse a esos grupos, que no pasan de unas pocas personas cada uno. Mi impresión es que hay una gran debilidad en los sindicatos y en aquellos que se postulan como combativos, opositores, o que son democráticos, que están a favor de la libertad sindical, en el conjunto son muy débiles, posiblemente falte una estructuración sindical importante y luchas que den la experiencia y la fuerza [E17].
264
Fracasados estos dos intentos de aglutinar las experiencias sindicales alternativas
en una corriente, a partir de 2008, cuando además comienza a instalarse la idea de
constituirse como un sindicato propio, la política de alianzas entra en una nueva
etapa. El cambio fundamental que se registra a partir de entonces es la integración a
la CTA como estrategia política privilegiada de coordinación con otros sectores
organizados. En función de este acercamiento, la CTA comenzó a respaldar
formalmente muchas de las medidas de fuerza impulsadas por el CD, principalmente
aquellas que tenían que ver con el reconocimiento del nuevo sindicato, cuestión que se
inscribe directamente en la disputa por la libertad sindical, una de las banderas
históricas de la Central. El punto máximo de esta articulación tiene lugar en las
elecciones para elegir autoridades de la CTA, en septiembre de 2010. En principio, dos
meses antes de las elecciones se discutió el ingreso del nuevo sindicato (de hecho,
porque todavía no había conseguido el reconocimiento oficial) a la Central. Esta
posibilidad generó un virulento debate interno, centrado no tanto en la conveniencia
de integrarse o no a la Central –sobre la que había cierto consenso-, sino en el modo de
llevarlo a cabo, es decir, en qué tiempos, cómo y con quienes. Formalmente, esta
discusión quedó saldada en un plenario de delegados de julio de ese año, donde el
65% de los delegados presentes se manifestó a favor de pasar a formar parte de la
Central antes de las elecciones118. Sin embargo, una porción de delegados
(mayormente aquellos vinculados a la fracción de la izquierda partidaria) cuestionó
duramente el procedimiento, alegando falta de discusión genuina y manipulación de
la asamblea. Desde entonces, este sector mantendría su oposición categórica al
proceso. Entre los que apoyaron la iniciativa, el sector mayoritario apoyó la Lista 10,
conducida por Hugo Yasky que se enfrentó con el sector referenciado en Pablo
Michelli y Victor De Genaro. En función de esta alianza, los representantes del CD
lograron un lugar protagónico en las listas para las elecciones: Beto Pianelli fue
candidato a Secretario General de la CTA Capital y otros 21 delegados integraron la
Lista 10 en ese distrito y a nivel nacional, en puestos destacados como la Secretaría de
Salud Laboral y la Secretaría de Comunicación y Difusión, además de los cargos para
118 Datos tomados del comunicado de la Secretaría de Prensa de la AGTSyP, “El subte y la CTA”, 22/07/2010.
265
vocalías y congresistas nacionales. Estas postulaciones contaron, además, con el
respaldo de otros 61 delegados, que lo hicieron manifiesto a través de una solicitada
que se publicó en forma de afiche119.
A pesar de que de que el sector opositor llamó a los trabajadores del subte a no
votar en las estas elecciones para no convalidar lo que denominaron “el método del
arrebato” para ingresar a la CTA, la concurrencia fue de más del 35% del padrón (561
votos), duplicando el bajo nivel de participación nacional, que rondó el 15%. Entre los
votantes se impuso arrasadoramente la Lista 10, con el 96% de los votos. A nivel
general, la lista 10 de Capital Federal hizo una muy buena elección -con el 43% de
apoyo- aunque no le alcanzó para imponerse a la Lista 1, que se llevó más del 55% de
los votos.
Esta incorporación a la CTA, desde un estatus de sindicato conformado, le
permitió al CD estrechar relaciones con gremios de mayor escala, encuadrados en
CTA principalmente, pero también con algunos otros sindicatos pertenecientes a la
CGT, tanto del ámbito estatal como privado. Los acercamientos que se produjeron
entre el sector de la CTA encabezado por Hugo Yasky y la CGT, comandada por
Hugo Moyano (a partir de los cuales llegaron incluso a coordinar acciones y
pronunciamientos conjuntos) le habilitó al CD ampliar la posibilidad de articular con
algunos sindicatos, comisiones internas o seccionales de otros sectores.
Como decíamos al comienzo, la política de alianzas llevada adelante por el CD
puede ser analizada tanto en su dimensión estratégica como en relación a su sentido
político, definido en función de un diagnóstico y un horizonte político particular.
La relevancia estratégica hace alusión a una necesidad de generar una red de
apoyos, de “rodear” el conflicto, de contar con una suerte de cerco de protección
externa, a través de alianzas, acuerdos circunstanciales, contactos con diversos
sectores para fortalecer la posición de fuerza propia. Como dice uno de los delegados:
“Siempre fuimos conscientes de que tenemos que generar un entramado con el resto
de los luchadores porque es la mejor alternativa a todos los embates”[E3]. Así,
tempranamente, el CD comprendió que este factor resultaba clave para alcanzar
119 La solicitada llevaba el título de “Próxima estación CTA de todos” y fue publicada la primera semana de septiembre de 2010.
266
cualquier triunfo, sobre todo tratándose de una organización cuya estructura
institucional no sólo no la respaldaba sino que la atacaba abiertamente. Esta política
de alianzas se configuró, entonces, como el elemento que permitía que la autonomía
de hecho del CD no se tradujera en aislamiento y por tanto, en debilidad.
Por otro lado, el sentido político de estas alianzas fue variando de acuerdo a la
lectura política que, desde la organización, se fue haciendo de las distintas etapas que,
en más de 15 años, les tocó atravesar. En ese sentido, los cambios fueron
acompañando la transformación de los escenarios políticos y el reposicionamiento de
los distintos actores que se dio a nivel nacional en los últimos años. El corte temporal
fundamental que divide estas etapas está situado en el comienzo del proceso
kirchnerista. En cuanto a la reconfiguración de los actores, el dato ineludible se refiere
al derrotero de los movimientos sociales y el fortalecimiento del actor sindical en la
última década. En la medida en que en los años previos y posteriores al estallido del
2001, el sujeto social más potente en cuanto a resistencia y capacidad de creación e
innovación fueron las organizaciones que se nuclearon por fuera del ámbito del
trabajo120, el eje primordial de articulación se dirigió en esa dirección. Con esa política,
el CD se inscribió dentro de una concepción de la práctica sindical de corte más
movimientista –del que la CTA fue pionera- dispuesta a repensar su estructura,
objetivos y funcionamiento a partir de las transformaciones sociales, diferenciada
claramente de la posición de los sindicatos tradicionales, que nunca consideraron a los
nuevos movimientos como sujetos sociales con entidad suficiente como para entrar en
diálogo con ellos. A partir de la recuperación económica post-devaluación, la
desestructuración de este tipo de organizaciones en paralelo a la recomposición del
mundo asalariado –que incluye la revitalización de las instancias de base que
mencionábamos en capítulos anteriores- redirigió las alianzas posibles, virando
particularmente hacia un entramado más propiamente vinculado al ámbito sindical.
Sin embargo, creemos que además de las reconfiguraciones en función de las
sucesivas coyunturas, que fueron posicionando a uno u otro sector subyacen, además,
120 Si bien en buena medida el eje primordial seguía siendo el trabajo en tanto principal reivindicación en torno a la cual se nucleaban, lo que aquí se señala es el desplazamiento del punto neurálgico de manifestación de la conflictividad desde el espacio de trabajo asalariado hacia el territorio, dando lugar a nuevas expresiones de lucha de los sectores populares.
267
en ese recorrido de alianzas, ciertas definiciones políticas que han determinado esos
virajes. Nos referimos específicamente a la discusión en torno al horizonte político de
la convergencia de los movimientos sociales, de cuyo desarrollo nos ocuparemos en el
siguiente apartado.
3. La impronta del 2001 y el debate con los movimientos sociales.
Como venimos señalando a lo largo de toda la descripción de su historia, de sus
modos de organización y de su perspectiva política, el CD no se constituyó con los
rasgos de una organización sindical típica, de ahí que para muchos represente el
emergente de un “nuevo sindicalismo”. Varios factores podrían acudir a explicar esta
particularidad, entre ellos, creemos que la recuperación de concepciones y prácticas
del ciclo de luchas abierto en los noventa protagonizado por los movimientos sociales,
que encontró su punto más álgido a comienzos del siglo XXI, resulta un aspecto
ineludible. Desde este punto de vista, se complejiza el vínculo con este tipo de
organizaciones, en el sentido de que ya no se trataría tan sólo de una articulación
basada en la solidaridad externa, sino que también representaría una fuente de la que
se ha nutrido la organización, haciendo propios elementos de ese repertorio de luchas,
que se convirtieron en rasgos fundamentales en su accionar. De este modo, la
capacidad de asimilar imágenes, métodos, prácticas de procesos de resistencia
situados por fuera del propio sector y del ámbito del trabajo asalariado en general,
hizo que muchos vieran en esta experiencia –sobre todo en los años inmediatamente
posteriores al estallido de la crisis- visos del surgimiento de un sujeto político de
nuevo tipo, capaz de imbricar tradiciones de lucha dispares de un modo singular.
Sin duda, esta influencia tiene su marca de origen en lo que podría denominarse
la impronta 2001, que englobaría a toda la serie de fenómenos político-sociales de
resistencia surgidos al calor de la crisis, entre los cuales se destacan las nuevas formas
de protesta social (piquetes, cacerolazos, escraches), estrategias de resistencia, muchas
de ellas basadas en procesos autogestivos (recuperación de fábricas por sus obreros,
toma de tierras, micro emprendimientos productivos) y en la implementación de
métodos que reivindicaban la horizontalidad, especialmente las asambleas.
268
De acuerdo a la reconstrucción que de aquella época hacen los delegados, en
perspectiva, puede apreciarse que el impacto del fenómeno 2001 se evidencia
centralmente en tres aspectos. Por un lado, el clima general de fervorosa movilización
popular fortalecía los procesos de lucha otorgándoles legitimidad social,
reafirmándolos y potenciándolos. Los testimonios de los delegados reflejan
claramente cómo influía ese estado de situación:
Nosotros terminamos el 2001 muy fuertes hacia adentro. Cuando fue el estallido del 2001, los compañeros tenían mucha confianza en su propia fuerza, mucha desconfianza en el sindicato. Tenían claro quiénes estaban con vos y quiénes estaban para cagarte [E2]. No me acuerdo si fue 2003 o 2004, cuatro días de paro con la gente en cada una de las cabeceras haciendo ollas populares donde venían los vecinos, nos traían comida, se quedaban con nosotros. Todos los vecinos del barrio que rodeaban las cabeceras estaban con nosotros. Nos decían “fuerza, sigan luchando” y los usuarios que también veían como propio, si se quiere, el reclamo porque había un poco más de claridad con que si se mejoraba algún sector de trabajadores eso evidentemente abría la posibilidad para que se mejoren muchas otras [E1].
En segundo lugar, otro de los aspectos en los que rápidamente se hizo notorio el
influjo de los nuevos fenómenos de organización y movilización social fue en la
implementación de acciones de protesta novedosas, varias de las cuales se inspiraban
en formas de acción que los movimientos habían introducido al repertorio de
expresiones de la protesta social. Entre las más destacadas podemos mencionar al
bloqueo de boleterías, corte de vías o la apertura de molinetes, además de la acción
conjunta con grupos de arte que realizaron intervenciones para difundir los reclamos
entre el público usuario121.
Finalmente, quizás el aporte más sustantivo se manifieste en el influjo que
tuvieron las ideas de autonomía y democratización, que fueron emblemáticas de aquel
clima de época y que dejaron una huella persistente en esta experiencia en particular,
constituyéndose también como consignas históricas de la organización. En ese punto,
la autonomía como lema y como práctica, junto con la reivindicación del método
asambleario (con los matices a los que hacíamos alusión anteriormente) son,
probablemente, las cualidades que la han destacado por sobre el conjunto, que la han
121 Es el caso de las intervenciones del GAC en el conflicto por la reducción de la jornada laboral.
269
dotado de una singularidad política que la convirtió en paradigmática de los intentos
contemporáneos de construir un sindicalismo renovado.
Es interesante, en este plano, recuperar el análisis que uno de los delegados
hace –en un texto propio- acerca del lugar que va ocupando en el imaginario político
de los trabajadores y activistas la idea de la democracia –materializada en las
asambleas- en las distintas fases de la organización colectiva, en el cual resalta el
efecto de las movilizaciones de la época post crisis como una divisoria de aguas:
En los primeros momentos de conflicto, la democracia sólo será un embrión, que en algunos sectores fortalecerá el conflicto y en otros lo pondrá en duda. En estos últimos requerirá la aparición del furor y el caudillismo, que dejarán a la democracia tirada a un lado. Después de la crisis de 2001 y de las asambleas barriales de 2002-2003, la democracia dejará su lugar subalterno para ocupar por asalto el rol primordial, rechazando ahora absolutamente a la clandestinidad y ubicándola en el lugar que antes ocupaba ella. No dejará actuar a nadie, ni permitirá que suceda nada que antes no haya sido discutido en Asamblea122.
Otro delegado afirma en el mismo sentido:
Con el tema de las asambleas a mi me pasó algo particular, cuando yo era delegado si vos decías: “vamos a hacer una asamblea”, decir asamblea era mala palabra, porque hacer una asamblea era hacer quilombo. Si vos no querías que las cosas salieran mal no tenías que decir que querías hacer una asamblea, tenías que decir que querías hacer una reunión. Después del 2001, 2002, 2003, hubo todo un período importante asambleario en el país que no repercutió de forma inmediata en el subte, pero después sí ingresó, especialmente con todas aquellas personas que en su adolescencia vivieron ese proceso, todos los chicos que entraron después del 2005, que no entró con el miedo que había antes, con que asamblea era mala palabra, con el pensamiento que todavía estaba pero decaía del peronismo y el sindicalismo y todo ese tipo de cosas, sino que entraron con la idea de la asamblea, de que se puede luchar, cortar calles, es decir un cambio muy importante a nivel de los trabajadores [E15].
Como decíamos, esta ligazón con otras expresiones de lucha y la asimilación de
elementos surgidos en esos distintos procesos de resistencia, convirtieron a esta
experiencia gremial en una rara avis dentro del panorama sindical. Al mismo tiempo,
esta convergencia con otro tipo de organizaciones populares también involucró al CD
en la discusión política –candente en los primeros años de esta década- acerca del
horizonte estratégico de la pelea de los movimientos sociales y por tanto, el sentido
político de la articulación con ellos. El centro de este debate giraba en torno a las
122 Fragmento del texto “Los utopistas mesiánicos”, de Manuel Compañez, delegado de la línea A, inédito.
270
diferencias entre lo que podríamos denominar las posturas que entendían que el
objetivo último era la inclusión de los trabajadores excluidos del sistema productivo y
aquellos que planteaban que la recomposición de la sociedad salarial era inviable en las
condiciones del capitalismo contemporáneo y que por lo tanto, la emergencia de estos
sujetos sociales era una oportunidad para ensayar nuevos modos de asignación de
recursos fundados en emprendimientos populares autogestionados de variada índole.
Así, ambas posturas reivindicaban la idea de trabajo digno pero asignándole distintos
sentidos. Entre quienes sostenían la hipótesis de la integración, es decir de la inclusión
de los trabajadores desocupados como horizonte, el trabajo digno representaba la
posibilidad de una efectiva recomposición de la fuerza de trabajo a partir de la
generación de empleo genuino en función de un desarrollo industrial sostenido que,
al fortalecer la posición de fuerza de la clase trabajadora también permitiera terminar
con las políticas de precarización de la fuerza de trabajo y reponer los derechos
históricos destituidos por el neoliberalismo. Se trataba, entonces, de luchar por la
implementación de un proyecto de desarrollo nacional reindustrializador, que
impulsara la creación de puestos de trabajo de calidad a través de los cuales pudieran
reintegrarse al sistema productivo los sectores que habían quedado al margen a partir
de la crisis de fines de los noventa.
Por el contrario, en la segunda caracterización política a la que hacemos alusión,
la consigna de trabajo digno representaba la expresión de una voluntad autónoma de
los movimientos sociales que involucraba diferentes estrategias como la reapropiación
de los planes sociales como base para la auto organización en emprendimientos
productivos, integrados a su construcción política en pos de una estrategia de mayor
escala, que era la de crear nuevos lazos culturales y sociales con vistas al desarrollo de
nuevas formas de economía alternativa y solidaria (Svampa, 2005). Desde esta
concepción, que cuestiona radicalmente los fundamentos de la sociedad salarial, se
critica el pensamiento político constituido a partir del par incluido/excluido como
nociones dicotómicas. La exclusión sería la manera concreta e histórica de poder incluir
a ciertas clases de manera subordinada y, por tanto, parte esencial de los modos de
dominación actual. Por eso, la figura del excluido resultaría paradójica, porque
funcionaría como una suerte de construcción ideológica que oculta la necesariedad de
271
esa masa subordinada para el funcionamiento de la lógica del neoliberalismo. El
discurso contra la exclusión -o la demanda de inclusión- terminaría reforzando ese
dispositivo ideológico del “adentro y afuera”, que encubre la funcionalidad de esta
dinámica para la reproducción de la explotación (Colectivo Situaciones, 2002). Así,
desde esta lectura, además de no ser viable –por la lógica de este capitalismo tardío-
tampoco es deseable el retorno del mando salarial clásico sobre la reproducción social;
el horizonte político no es reintegrase a la producción capitalista, sino edificar
espacios por fuera de esa dinámica, sustentados en nuevas formas de sociabilidad y
construcción colectiva.
En el marco de la heterogeneidad política que caracterizó a los movimientos
sociales desde su surgimiento, este tipo de discusiones formaron parte del clima de
época de fines de los noventa y principios de esta década, en una coyuntura de
implosión de la estructura económica y profundo cuestionamiento del poder político.
Naturalmente, los militantes del CD, como parte de las experiencias de movilización
popular también se vieron atravesados por esta discusión. Si bien, lógicamente no es
posible identificar una postura unificada al interior del CD, nos interesaba dar cuenta
de la caracterización política de algunos de los dirigentes en torno a esta problemática,
que ha atravesado de modo ineludible a las organizaciones populares de los últimos
años. En este sentido, podemos decir que, tanto a través de las consignas que han
guiado las acciones conjuntas con las organizaciones de trabajadores desocupados,
como en función de los diagnósticos que aparecen en los testimonios, es posible
apreciar que la lectura de los delegados se orienta hacia un posicionamiento cercano a
la primer postura a la que nos referimos, es decir, a considerar que la estrategia más
adecuada es acompañar y articular la lucha con los trabajadores excluidos para forzar
políticas que permitan que estos sectores puedan ir reintegrándose al circuito laboral,
poniendo el énfasis en que esa inclusión sea formal, con derechos y buenas
condiciones de trabajo garantizadas. En ese sentido, inclusión y desprecarización
parecen ser los objetivos primordiales. En función de esto, aparece también la
demanda de reducción de la jornada laboral como un instrumento clave para generar,
por un lado, mayor cantidad de puestos de trabajo y, por otro, para mejorar la calidad
de vida de los trabajadores en su conjunto. Así aparece expresado en el análisis que
272
hacía uno de los referentes, en plena conformación del Movimiento Nacional por la
Seis Horas:
Hay toda una discusión en las organizaciones de desocupados, que es de público conocimiento, con relación a si la pelea central es por trabajo genuino o asistencialismo. Me parece que la reducción de la jornada de trabajo es una buena forma de empezar a resolver esa discusión. Empezar a plantear claramente la forma de resolver el problema de trabajo genuino y estructurar de nuevo un proyecto de país distinto, en ese sentido tienen un rol fundamental123.
En un testimonio más reciente, otro delegado afirma en la misma dirección:
Yo te puedo decir que al subte y a los ferrocarriles van miles de desocupados a querer laburar. Y si los toman como precarizados agarran igual, porque quieren incluirse. Es una tendencia natural. O no sé si natural pero es una tendencia. Luego, cuando ingresa como precarizado, entonces es posible pelear por ser trabajador de planta, estar bajo convenio. Es el deseo normal de cualquier laburante. Yo recuerdo en el año 2001, durante la gran crisis, haber visto unos videos con los compañeros sobre las luchas del precariado en Italia, que proponía la idea de una renta universal. Nosotros más bien estamos a favor de la reducción de la jornada laboral. La cuestión es que ese fenómeno europeo, que parte de lo que dicen algunos pibes, “a mi me gusta ser precario, porque trabajo un tiempo y luego hago otra cosa, y cuando necesito plata vuelvo a trabajar”, un país como el nuestro no existe. El tipo que no tiene laburo vive con la soga al cuello. El joven precario vive con los huevos en la garganta. No es como en Europa, donde el Estado puede bancar a un montón de gente, o como en Estados Unidos, donde despiden gente y no hay resistencia porque existe un colchón que te sostiene. Cuando se acabe el papel picado vamos a estar en un problema, porque van a estar todos fuera de la producción. Entonces, la lógica de la pelea creo yo que es por la desprecarización. Yo creo que lo que hay que hacer es meter a los precarios dentro del sindicato. Para mi la política, en un período de crecimiento como el actual, donde la producción aumenta considerablemente, debido al crecimiento de China, la India y el resto de los países en crecimiento, es la reducción de la jornada laboral. Queremos una sociedad donde laburemos todos menos. Esa es la gran consigna [E18].
Esta caracterización contiene toda una definición política general acerca de cuál
es el espacio estratégico de lucha y cuáles son las tácticas que puede desenvolver la
clase trabajadora en el marco del capitalismo global contemporáneo. La idea que se
sostiene, entonces, es que el espacio de trabajo sigue siendo el lugar privilegiado por
el que pasa la lucha primordial de las clases subalternas y el sindicato –aunque
renovado- se mantiene como el tipo de institución adecuada para contener y dirigir
ese proceso. Los trabajadores excluidos, organizados junto con los trabajadores
ocupados, deben luchar por retornar al mundo del trabajo asalariado, donde tiene
123 Reportaje a Beto Pianelli, “Generar un movimiento nacional por las seis horas”, periódico Socialismo o Barbarie, 13/05/2004.
273
lugar la disputa principal del Trabajo contra el Capital y de ahí en más, fortalecer la
organización de clase para ganar terreno en esa confrontación. En ese sentido, la
escalada consistiría en, primero, pasar de ser desocupado a reincorporarse al circuito
productivo para luego orientar la lucha a trabajar “menos y mejor” como política
estratégica para impulsar la distribución de la riqueza, el mejoramiento de la calidad
de vida de los trabajadores y el afianzamiento y avance de la clase sobre la esfera de
la producción. Al contrario de lo que sostiene toda una corriente de pensamiento, no
se adviertirían limitaciones estructurales del capitalismo globalizado para este
proceso. Aún después del proceso de reconfiguración del rol del Estado y de la
reestructuración del propio modo de producción en el llamado “capitalismo liviano”
o “posfordista”, desde esta perspectiva sería viable una recuperación del trabajo
formal a partir, como decíamos, de la reintegración de los sectores marginados o
precarizados. Es decir que esos cambios estructurales no se perciben como
determinantes, como expresa uno de los delegados:
Creo que el capitalismo puede absorber a los sectores que quedaron por fuera del mercado de trabajo, creo que puede absorber cualquier cosa y más hoy en día que hay tanta guita y un desarrollo muy grande. El problema es que tenés que pelearlo, porque si fuera por ellos te pagarían dos pesos y te precarizarían al máximo [E17].
En definitiva, repensando este diagnóstico político en relación a los modos de
articulación del CD con otro tipo de organizaciones populares, podría sugerirse que,
por un lado, se identifica claramente la influencia de las nuevas prácticas e ideas de
los movimientos sociales que, en un gesto de notable innovación política, el CD supo
incorporar en sus propias dinámicas. Por otro lado y al mismo tiempo, queda claro,
en función de la evaluaciones políticas estratégicas de algunos dirigentes, que el
sentido político de esa articulación no contemplaba el surgimiento de un nuevo sujeto
político, con horizonte propio, sino más bien la pelea –a través de modalidades sí
novedosas- por la reintegración y asimilación de esas expresiones a lo que
históricamente hemos conocido como “el movimiento obrero organizado”, aunque
con los rasgos originales de la época. Es decir, que convivieron en este movimiento
de articulación, lógicas renovadoras junto con aspiraciones estratégicas inscriptas en
una concepción más clásica de la lucha obrera. Indudablemente, la consolidación del
274
modelo kirchnerista y la recuperación de los niveles de empleo y producción y
salarios ha reforzado esta perspectiva política de la lucha gremial en particular y
popular, en general.
275
Capítulo VII. Crisis, autonomía e institucionalización.
Luego de haber abordado, en los capítulos anteriores, la descripción y el
análisis del despliegue de esta experiencia de organización, en este último capítulo
arribamos, en primer lugar, a los límites y por consiguiente, los interrogantes con
que se topa esta experiencia frente al desafío de pensar en sus posibilidades de
proyección político-institucional. Después de ocuparnos de la crisis de crecimiento de la
organización, que es saldada a partir de la formalización del sindicato propio,
analizamos algunos de los retos que implica la construcción de una institucionalidad
propia. En el plano externo, nos centramos en lo referido a las posibilidades y riesgos
que supone una construcción sindical autónoma en el marco del modelo sindical
imperante. En el flanco interno, retomamos el debate planteado acerca de cómo se
resignifica y reconfigura el liderazgo y la relación entre representantes y
representados a partir del crecimiento institucional, en el que la discusión de la
burocratización adquiere un lugar predominante. La recuperación de estas discusiones
históricas intenta poner en foco la reedición de estas problemáticas en el panorama
actual de la representación sindical.
1. La crisis política al interior del Cuerpo de delegados.
Después de transitar más de diez años de organización colectiva que, como
vimos, estuvo signada por una trayectoria ascendente tanto en términos de solidez
del tejido organizativo como de obtención de logros concretos, el CD atravesó en los
años previos a la conformación del sindicato una etapa de crisis en la que el rumbo
político estratégico se tornó más difuso, dando lugar a la exacerbación de las
diferencias entre las corrientes internas, lo que potenció ciertas tendencias de
fragmentación al interior de la organización y entre el conjunto de los trabajadores,
vinculadas a factores de distinto orden.
276
La crisis de crecimiento, como la denominaban algunos de los delegados, se
tradujo principalmente en un proceso de cierta desmovilización y dispersión interna,
tanto entre los activistas históricamente más comprometidos como entre la media de
los trabajadores, que redundó en un clima desorientación política que impedía fijar
objetivos claros que aglutinaran al conjunto de los sectores.
Entre los factores que abonaron a ese estado de situación, muchos señalaban, en
su momento, que la cantidad de conquistas alcanzadas había perfilado un tipo de
trabajo de condiciones excepcionales (buen salario, jornada reducida, beneficios
extra, régimen flexible en términos disciplinarios, etc.) que progresivamente fue
generando una comodidad que devino en apaciguamiento de la participación en la
discusión sindical. La sensación de cierto “aburguesamiento” entre los trabajadores
aparece en el discurso de varios de los delegados más críticos, que señalan que las
buenas condiciones de trabajo alcanzadas a partir de la organización gremial
convirtieron al puesto de trabajo en un bien mucho más preciado que antes, por lo
que la posibilidad de arriesgarlo –a través de medidas de fuerza o acciones
confrontativas- se había volvía, para algunos compañeros, una apuesta más
complicada que en otros momentos . Así lo planteaba una de los delegadas, cuatro
años atrás:
Ahora, que nosotros ganamos bien, que trabajamos poco, que seguramente tenés el auto más lindo de la cuadra, uno primero que siente que el trabajo vale más y que hay que cuidarlo (...) Puntualmente ahora estamos en un proceso de reflujo, para decirlo así técnicamente. Mal, en este momento hay como un desgaste, en el Cuerpo de delegados, creo que los compañeros están muy conservadores, que ya tenemos la mayoría de las cosas que soñamos y tenemos más todavía. Y el sindicato y la empresa en este momento están operando muy fuerte a nivel individual, con la gente, y bueno, eso nos trae algunos problemas, sumado a algunos desaciertos que hubo [E2].
Al cansancio de los trabajadores con más experiencia se le sumó, como
dificultad, cierta falta de implicación en la vida gremial de algunos sectores de los
trabajadores nuevos, aquellos “sin cicatrices” -como los define uno de los delegados-
que ingresaron una vez que los mayores logros ya habían sido conseguidos y
desconocen o se sienten ajenos al recorrido de lucha que fue necesario para alcanzar
esas conquistas. Frente a este panorama, se formulan algunas críticas sobre la falta de
277
estrategia política desarrollada por el CD en referencia a esta problemática. Por un
lado, se hace hincapié en que a pesar de haber generado una política de
comunicación innovadora que dio lugar a la elaboración de varias herramientas de
difusión (página web, tres libros publicados, boletines, etc.), este desarrollo, en
algunas oportunidades ha sido insuficiente para mantener una “memoria viva” de la
historia de lucha del CD que pudiera ser apropiada por los trabajadores que se
fueron incorporando recientemente, dándole recursos para poder historizar sus
condiciones actuales de trabajo y abriendo la posibilidad de generar cierta
identificación con el colectivo. Un ex delegado que se hace eco de esta lectura,
planteaba:
No les supimos vender lo que les teníamos que vender. No les supimos contar lo que les teníamos que contar (...) acá falta política para inculcarles la lucha (...) acá los tipos más combativos hacen silencio. [E9]
Por otra parte, otra discusión que se reflotó a partir de esta coyuntura fue la
necesidad del CD de generar espacios o ejes de implicación y compromiso de los
trabajadores por fuera de las coyunturas netamente conflictivas y de reivindicación
más directa. Este planteo remite a un debate de fondo acerca la construcción colectiva
del CD, vinculado con el contenido de la acción sindical más allá de las situaciones
de confrontación abierta y con cómo generar lazos de pertenencia y redes
organizativas estables que le den continuidad a la organización también en los
momentos de repliegue en términos de conflictividad. La evaluación era que el
descuido en torno a este aspecto fundamental estaba restándole consistencia al
colectivo, cuya trama parecía desarmarse en épocas de cierto reflujo reivindicativo.
Así lo analizaban algunos delegados en aquel momento:
Cuando nosotros empezábamos en la construcción de esta organización se trabajaba 8 horas en condiciones pésimas, se ganaban 700 pesos, era una constante lucha en contra de la empresa que te reventaba por todos lados. Mediante la lucha se revirtió la mayoría de eso y si vos no tenés política para que ese compañero no se desinfle, no se desarme, no se quiera ir a disfrutar de todo eso más que por el hecho de tenerlo, llega un momento en el que pasa esto. No tenés a nadie. Mirás para atrás y no hay nadie. [E1] Estamos en una crisis en algún punto de crecimiento. Estamos en ese punto. “Mirá todo lo que tenemos, y ahora cómo seguimos” (...) hoy estamos en que, si bien
278
tenemos un grupo de compañeros que ha crecido, en algunos casos hay mucha dependencia de 3 ó 4 que son los que van a definir. Por ahí esto también es parte del crecimiento, no lo sé. Pero sería mejor que fuese más colectivo. [E4]
Tal como lo hiciera la empresa en su diagnóstico, también los delegados del
CD identificaron como otro de los factores de la crisis cierta actitud soberbia de
algunos sectores de la organización y una parte de los trabajadores de base que,
ingenuamente y a partir de la gran cantidad de conquistas ganadas, han tendido a
sobreestimar el poder propio sin registrar los condicionamientos que fueron
planteándose a partir de los cambios en la coyuntura política tanto interna como
externa. De acuerdo a esta lectura, esta actitud trajo aparejada una predisposición
hacia el abuso de las medidas de fuerza -especialmente la huelga- que ha sido
estratégicamente perjudicial para el CD porque profundizó el rechazo y la enemistad
de la opinión pública y porque ha ido vaciando de contenido la medida de fuerza,
tendiendo a confundir el instrumento con el objetivo, es decir, asumiendo la
herramienta –el paro- como un fin en sí mismo.
En la última parte de esta etapa –alrededor del 2007-, esta serie contradicciones
internas fueron cobrando mayor relevancia en la medida en que el contexto político
se fue reconfigurando. Como mencionábamos en el capítulo anterior, en esa
coyuntura primó una política de disciplinamiento sindical por parte del gobierno,
que instaló cierta intolerancia a manifestaciones políticas “inorgánicas” y disruptivas,
como suele ser una huelga de subtes, que siempre adquiere una incidencia
indiscutida en el escenario político. En este sentido, esa suerte de “endurecimiento”
de la política estatal operó potenciando, en cierta medida, la desorientación, las
contradicciones internas y la crisis política.
Este cúmulo de transformaciones y reconfiguraciones políticas colocó al CD
frente a la encrucijada de redefinir su horizonte político y repensar sus estrategias de
reproducción y proyección política. En este debate, el principal eje de discusión giró
en torno a la conveniencia de decidir una estrategia de crecimiento a partir de la
ocupación progresiva de espacios institucionales hacia el interior de la UTA o encarar
la opción del desarrollo autónomo en base a la construcción de un sindicato propio.
279
2. La proyección política de una experiencia de base. El dilema entre la
ocupación progresiva y el desarrollo autónomo.
Llegado a este punto de experiencia y crecimiento político, el CD se vio
enfrentado a un dilema obligado en el marco del esquema político-normativo de la
estructura sindical argentina. Como queda evidenciado a través del repaso de su
trayectoria, los propósitos y prácticas del CD hace ya varios años dejaron de
circunscribirse meramente al ámbito de competencia de una comisión interna, para
dar paso a disputas políticas de fondo, propias de una organización política
autónoma y consolidada.
A partir de la bisagra histórica que constituyó la conquista de la jornada
reducida, empezaron a surgir los primeros planteos de algunos delegados que daban
cuenta de la necesidad de superar el encorsetamiento institucional y apostar por
espacios políticos más amplios, que permitieran mayor independencia para la
construcción sindical. En esos años, la solidez organizativa alcanzada a partir del
logro de las distintas conquistas confirió al CD un estatus político mayor, que se vio
reforzado por el creciente reconocimiento estatal como interlocutor privilegiado con
margen de acción propio. Además, este crecimiento se tradujo en un salto de carácter
organizativo en la medida que se fueron creando progresivamente distintas áreas de
funcionamiento –comisiones- como las de prensa, género, finanzas, cultura, etc. Esta
acumulación en términos políticos e institucionales fue poniendo de manifiesto para
buena parte de los dirigentes, la contradicción entre las capacidades reales y el
despliegue de la organización y sus limitaciones formales. Frente al reconocimiento
de este desfasaje cada vez más patente, se fue afianzando como problema apremiante
la cuestión de alcanzar una representación institucional a la medida de los objetivos
planteados sin que eso supusiera resignar autonomía política.
La radicalización de la ofensiva de la UTA del último período -descripta
anteriormente- que extremó las estrategias de boicot y represión frente a las
iniciativas del CD, convirtió a este asunto en una discusión urgente e imprescindible
para la supervivencia de la organización, en función de la cual se plantearon
posturas abiertamente enfrentadas.
280
Básicamente, las opciones políticas se dirimieron entre la pelea por dentro de la
estructura organizativa de la UTA y la conformación, por fuera, de una organización
propia. Al interior del sector que sostenía la primera de estas propuestas se
plantearon, también, dos posiciones diferenciadas. Por un lado, se presentaba un
sector que postulaba que la estrategia de la ocupación progresiva debía llevarse
adelante en el marco de ciertos márgenes de negociación y conciliación con la
dirigencia de UTA y a través de la integración a ciertos espacios institucionales
dentro del sindicato. En esta dirección, algunos grupos de delegados consideraron
como una táctica válida la aceptación del ofrecimiento por parte de la UTA de la
creación de una subsecretaría específica del subterráneo a ser ocupada por miembros
del CD. Marcando una diferencia, si se quiere de matiz, otros plantearon que el
objetivo debía ser forzar un cambio de estatuto que permitiera la regionalización de
la representación dentro de la estructura del sindicato, es decir, la creación de
seccionales regionales124. En esta lectura, la descentralización se evaluaba como la
solución para crecer institucionalmente sin que implicase someterse a la coerción de
las instancias centrales. Ambas estrategias suponían una apuesta de acumulación de
poder a mediano plazo, a partir de ir ganando posiciones por dentro del entramado
institucional. Entre las críticas formuladas a este punto de vista, se argumentó que en
términos prácticos, esta táctica significaba la aceptación de la subordinación a cambio
de una incidencia política mínima, que con el tiempo el aparato iría neutralizando.
Además, otros ponderaban que el momento político del CD, amenazado por la crisis
y la fragmentación interna, volvía inviable un movimiento de esta naturaleza;
enfrentarse al poderío de la estructura burocrática en un contexto de debilidad
interna suponía prácticamente un suicidio político.
Dentro de esta línea de no ruptura total con la UTA y construcción hacia
adentro, apareció también otra postura, más radicalizada e impulsada centralmente
por los grupos trosquistas, que propuso un enfrentamiento político abierto con el
oficialismo del sindicato a través de la conformación de una lista opositora. Esta idea
chocaba con obstáculos formales importantes. Por disposición estatutaria, en la UTA,
124 Un resumen de esta postura se plantea en el artículo “Por una seccional en el subte”, de la Agrupación Trabajadores de Metrovías (23/11/2006).
281
la presentación de listas para la competencia electoral requiere de una representación
extendida a nivel nacional. En el caso del CD, que tiene una inscripción territorial
muy acotada, afrontar este objetivo significaba empezar a desarrollar el trabajo
político de trabar vínculos con filiales de colectiveros de todo el país con miras a
formar una agrupación nacional. Por la envergadura de la tarea, esta construcción
era presentada como una apuesta al largo plazo, que claramente no respondía a la
premura que la mayoría de los delegados consideraba que requería la disyuntiva
política del CD. La firmeza de esta lectura se basaba, más que un análisis de
conveniencia táctica para el CD, en una concepción ideológica clara acerca de la
importancia estratégica de ganar la institución sindical como avance de gran
significación para la lucha del conjunto del movimiento obrero. Así argumentaban su
posición los delegados afines a esta interpretación:
La propuesta es reconquistar el sindicato, convertirse en una alternativa de la dirección burocrática tratando de presentar una lista a nivel nacional (...) la alternativa para nosotros es ésta. Construir a nivel nacional una lista de oposición y tratar de arrebatarle el poder a estos tipos que están atornillados a los sillones, pero desde otra forma de construcción [E1].
No nos interesa ni tratar con la burocracia, porque consideramos que la burocracia sindical es un cáncer. Hay que extirparlo, no de la manera quizás de decir bueno, la UTA son los malos, yo me voy y me hago mi propio sindicato. No creemos que la salida es por ahí. No es una cuestión institucional sino que es una cuestión... la UTA no son los que están adentro, la UTA es la organización y lo que tiene que cambiar es la gente que está adentro. Y la política. Esa lucha se da desde adentro [E6].
Algunos compañeros del Cuerpo de Delegados me dicen: "Hablamos cuando me traigas cinco líneas de colectivos". Les contesto que no es cuestión de que yo las traiga, hay que ir por ellas. Si nunca sacamos un volante del Cuerpo de delegados dirigido a las líneas, no se puede dar por liquidado un proceso que ni siquiera empezó. Recuperar la UTA es nuestro gran objetivo.125
Los argumentos en oposición a esta propuesta destacaron, como decíamos
antes, que se trataba una aspiración política que no se condecía con las necesidades
concretas y apremiantes del CD en el aquel contexto, señalando además, que se
trataba de un objetivo que no encontraba repercusión en la gran mayoría de los
trabajadores del subterráneo, que desde hace ya muchos años concebían a la UTA
125“Fue un paro formidable”, entrevista a Charly Pérez, disponible en www.metrodelegados.com.ar.
282
como una institución ajena y enemiga y no sentían ningún tipo de identificación o
cercanía con los otros sectores encuadrados en el sindicato (colectiveros de mediana
y corta distancia). Es decir, no los convocaba la consigna de “recuperar” ese
sindicato, porque nunca lo sintieron propio. Estos cuestionamientos provinieron
centralmente de un núcleo de delegados -que fue tornándose el de mayor incidencia
en el último tramo de la disputa- que desde hace tiempo venían impulsando la
formación del sindicato propio como la opción más viable para habilitar la
proyección política de esta experiencia de base. Las razones esgrimidas para dar este
salto se vincularon con la necesidad de cristalizar en términos institucionales –y por
ende legales- la experiencia de muchos años de efectivamente funcionar como un
sindicato de hecho, es decir, asumiendo las responsabilidades y desafíos propios de
una organización de mayor escala, pero sin gozar de ninguno de los beneficios que le
corresponden a una organización de ese nivel. Además, los partidarios de esta
posición rescataron como elemento clave la gran adhesión que la propuesta de un
sindicato propio encontró en el trabajador medio del subte, que históricamente ha
manifestado un fuerte rechazo hacia los representantes de la UTA -a quienes asocia
con la corrupción y las prácticas patoteriles- y venía reclamando, desde hace varios
años la necesidad de desvincularse y crear un espacio propio. Los delegados lo
reivindicaron como el paso necesario para “sacarse de encima la loza de la
burocracia” y decidir autónomamente, sin que esas decisiones estuvieran sujetas al
visto bueno de dirigentes completamente ajenos al proceso, y además adversarios en
términos políticos. La creación de institucionalidad propia se impuso, entonces, como
la herramienta más eficaz para fortalecer la organización de los trabajadores:
(...) hacer otro sindicato, no es una cuestión táctica para ver como enfrentamos mejor a la burocracia en el largo plazo. O, por lo menos, yo lo entiendo de otra manera, para mi la decisión de irse o quedarse responde a cual de las dos alternativas nos va a permitir organizarnos mejor para pelear contra la empresa. ¿Es la UTA la mejor herramienta para este objetivo? ¿O es el nuevo sindicato el que nos va a permitir desarrollar mayor poder obrero? Yo empezaría por esta discusión. En lo personal, tengo un sueño y es que podamos plasmar toda nuestra rica experiencia de estos años en un sindicato propio con dirigentes que nos representen de verdad. Creo que lo merecemos, que somos capaces de lograrlo. Y que va a ser el instrumento más eficaz para defender nuestros intereses como trabajadores [E2]. Mi posición siempre fue buscar algo alternativo, construir algo alternativo y disputar.
283
Las cuestiones legales, sí, las cuestiones legales tienen peso cuando vos no tenés suficiente poder político y peso político para modificarlo [E4].
Las objeciones de los contrarios a este proyecto se vincularon
fundamentalmente a las fuertes restricciones legales tanto para el reconocimiento del
nuevo sindicato, como –en mucha mayor medida- para el otorgamiento de la
personería gremial dentro de la actividad. Muchos sostenían que la creación del
sindicato propio suponía embarcar al CD en una pelea descomunal y muy desigual
por el enfrentamiento con los núcleos más duros del poder sindical tradicional, que
conllevaba el riesgo del desgaste y el aislamiento, y que por tanto era políticamente
inconveniente. Menos difundido, también apareció el argumento de la fragmentación
para cuestionar políticamente esta iniciativa. En este caso, se postulaba que se trataría
de una práctica divisionista que atentaría contra la unidad del movimiento obrero,
debilitándolo en su capacidad de negociación frente al capital, y que por lo tanto
significaría un retroceso para la organización de los trabajadores.
Finalmente, una serie de acontecimientos políticos, que tuvieron lugar en el
período 2008-2009, precipitaron la discusión y terminaron forzando una resolución
acelerada de este debate político de larga data. Luego de que el intento de expulsión
de los delegados por parte de la UTA se frustrara, la disputa entre el CD y la
dirigencia volvió a ponerse de manifestó unos meses después, a partir del
vencimiento de los mandatos de los delegados electos en el 2006. Primero, el reclamo
estuvo centrado en la convocatoria a elecciones que venía siendo demorada por la
UTA a pesar de haber pasado varios meses desde la fecha correspondiente. Cuando
en diciembre de 2008 finalmente se produce el llamado formal a elecciones, el
esquema electoral había sido notablemente modificado por parte de la UTA,
contradiciendo en determinados aspectos las normas pautadas en el Convenio
Colectivo126. Los delegados decidieron no presentar candidatos e iniciaron una
campaña de impugnación de la elección en términos legales y además convocaron a
una huelga el día de los comicios, llamando a la no votación para vaciar de
126 Las principales objeciones estaban vinculadas al cambio de modalidad de la elección, por el cual no se respetaba el modo de elección por establecimientos (líneas y talleres) estipulado en el punto 14.2 del CCT 316/99 (Actividad gremial/ámbitos) y se organizaba la elección por categorías y funciones. A este punto se le sumaba el reclamo por la escasa cantidad de delgados asignados.
284
legitimidad la convocatoria oficial. El 12 de diciembre la elección se llevó a cabo en el
marco del paro convocado por el CD. Ese día, como en ninguna otra oportunidad, se
puso en evidencia la agudización del conflicto; la UTA en acuerdo con la empresa,
puso todos sus recursos en juego para garantizar la realización de los comicios y el
funcionamiento del servicio. Con la presencia conjunta del personal de seguridad de
Metrovías, las grupos de choque de la UTA y los agentes de las fuerzas de seguridad
del Estado, las instalaciones del subterráneo (espacialmente las estaciones cabecera)
se encontraron prácticamente militarizadas, lo que permitió que el servicio
(manejado por personal jerárquico) funcionara con relativa normalidad aún en el
marco de la huelga. Aunque la UTA remarcó el éxito de concurrencia a la votación,
desde el CD se llevaron adelante denuncias de fraude en las que se señalaba que la
mayoría de los votantes eran personas ajenas a la empresa y que se habían violado
procedimientos pautados en el propio estatuto del sindicato.
La decisión en torno a presentar o no candidaturas, después de cuatro períodos
de grandes triunfos electorales, conllevó un arduo proceso de discusiones internas, y
la resolución final de retirarse de la disputa extremó la situación, estrechando las
posibilidades de acción. Este paso supuso virtualmente la “salida” del sindicato
oficial, marcando el agotamiento de las estrategias de pelea “hacia adentro”, y por
tanto decantó en la imposición de la estrategia de construcción de la herramienta
gremial propia. La brutal ofensiva de la UTA en alianza con la empresa fue el
elemento clave que terminó de despejar las dudas acerca de las estrategias posibles,
en tanto funcionó aglutinando a las diferentes fracciones dentro del CD en contra de
un enemigo común que radicalizaba sus ataques amenazando la supervivencia del
colectivo en su totalidad. Así, de alguna manera, la decisión de emprender la
construcción propia -casi como único modo posible de sostener la experiencia- operó
como un potente punto de recomposición al interior del CD, produciendo el
realineamiento de las diferentes tendencias en torno a un objetivo común.
285
3. El nuevo sindicato. Institucionalización y horizonte de la construcción
sindical.
La táctica que guió los primeros pasos para lograr la consolidación y el
reconocimiento del sindicato propio fue la de generar hechos políticos que
evidenciaran y reafirmaran de manera contundente la legitimidad política del CD
entre los trabajadores. Así, el criterio consistió en forzar políticamente a que el
gobierno y la justicia se vieran obligados a validar formalmente una institución que
ya existente y legítima de hecho. Además, en términos legales, esta posibilidad se vio
reforzada por el categórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de
2008 a favor de la pluralidad sindical, al que hicimos referencia en el segundo
capítulo, que abrió una brecha dentro del sistema de representación sindical, dándole
un fuerte envión al proceso.
En función de estas apreciaciones, el CD convocó a la Campaña Nacional e
Internacional de Apoyo a la Creación de un Nuevo Sindicato de los Trabajadores del
Subte de Buenos Aires a través de la cual se recolectaron adhesiones de múltiples
instituciones, espacios políticos y personalidades, que sirvió de plafón para el
lanzamiento de la convocatoria a un plebiscito en todas las líneas del subte para
decidir democráticamente si afrontar o no la construcción de un nuevo sindicato.
Esta consulta a los trabajadores finalmente tuvo lugar en febrero de 2009 y en su
primer día de realización se vio momentáneamente interrumpida por la agresión de
una patota, que irrumpió en el inicio de la votación, agrediendo a los trabajadores y
rompiendo las mesas instaladas a tal efecto. Vale subrayar que este ataque se llevó
adelante cuando se inauguraba el sufragio, con diputados nacionales, dirigentes
sociales y otras personalidades presentes; rápidamente pudo identificarse entre los
agresores a personas vinculadas a la UTA.
A pesar de estas intimidaciones, la votación mostró un éxito notable, tanto en
términos de convocatoria como de respaldo a la apuesta política planteada por el CD.
Asistió a votar el 61% del padrón y el 98.8% se pronunció a favor de crear un
sindicato propio del subterráneo, desvinculado de la UTA.
286
Si bien se iniciaron las presentaciones formales ante el Estado para requerir el
reconocimiento y la personería jurídica para el nuevo sindicato, el CD decidió no
esperar las resoluciones legales y convalidar el sindicato propio en la práctica, para lo
cual realizó, en el mes de abril, un llamado a elección de delegados del nuevo
sindicato denominado Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y
Premetro (AGTSyP). En esta instancia también consiguió un importante respaldo de
las bases: votó el 58% del padrón y el 99% acompañó a la lista única consensuada
entre los distintos sectores. Fueron elegidos 53 delegados titulares para las cinco
líneas y los respectivos talleres y 31 suplentes, lo cual redobló el número de
representantes antes dispuestos por la UTA (24 titulares). Paralelamente a la elección,
se impulsó una campaña de desafiliación a la UTA y afiliación masiva al nuevo
sindicato en vistas a disputar la personería gremial en la actividad127 para obtener
legalmente la representación colectiva de todos los trabajadores del subte, que hace
tiempo detentan en términos políticos. Este es el espíritu que se refleja en la
presentación del proyecto de estatuto pensado para el nuevo sindicato:
Hace tiempo que habíamos dejado de ser simplemente el Cuerpo de Delegados de Subterráneos, para pasar a ser el Sindicato de Trabajadores de Subterráneos. ¿Era posible que pudiéramos seguir subiendo a discutir al Ministerio como Delegados? ¿Qué eran las Comisiones de Finanzas, Prensa, Cultura, Formación…? ¿Soportaría Su Majestad, la UTA, que los trabajadores siguieran organizándose y decidiendo por sí? ¿Nuestra dinámica no explotaba por todos los flancos la simple estructura de un Cuerpo de Delegados? Nuestra intención de organizar a los compañeros, de recorrer nuevos horizontes, de profundizar en los intereses del conjunto de los trabajadores, ¿no requería y llamaba a gritos la conformación de lo que desde hace tiempo somos: un Sindicato? (...) A lo largo de los años cada vez más compañeros, venían proponiendo que se formalizara el Sindicato. Algunos dicen que nos apresuramos. Otros que tardamos mucho. Sin embargo, junto al despliegue de nuestra organización propia, la situación insostenible que planteó el Consejo Directivo de UTA, nos llevó finalmente a dar el paso y realizar las presentaciones pertinentes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Algunos compañeros dicen que “la UTA nos terminó convenciendo”, que “no nos dejó otra alternativa”, o que “nos ayudó a dar el paso que no nos animábamos a dar por nosotros mismos”. Sin embargo el desarrollo de los últimos años nos lleva no sólo a pensar en cómo la UTA nos empujó a conformar el sindicato, sino también a pensar positivamente qué somos. En 2008 reconocimos el futuro de nuestra unidad, el acuerdo general de los compañeros, en que tenemos intereses en común, un porvenir propio, y la imposibilidad de realizarlo dentro de
127 Según la legislación vigente, para obtener la personería gremial se requiere contar con la mayoría de afiliados cotizantes en los últimos seis meses. En función de esto, la AGTSyP comenzó a descontar el 1% del sueldo básico a cada afiliado.
287
UTA. 128 Posteriormente, como se ha dicho en el capítulo anterior, el Estado otorgó
primero un reconocimiento de hecho a los delegados y luego, en noviembre de 2010
fue firmada la personería jurídica por la cual quedó formalmente inscripto el nuevo
sindicato. Una vez adquirido el estatus legal, el siguiente paso fue la legitimación de la
conducción (que hasta ese momento había sido de carácter provisorio) a través de un
llamado a elecciones de autoridades de la Comisión directiva de la AGTSyP, que se
concretó en marzo de 2011, unos meses después de obtenida la personería. A pesar de
que en un principio el objetivo había sido presentar una lista de unidad entre los
distintas corrientes, primaron las diferencias y finalmente terminaron conformándose
dos listas: la Naranja Bordó Violeta, que aglutinaba a los sectores más vinculados a la
izquierda partidaria, que llevó como candidatos a Charly Pérez y Claudio
Dellecarbonara (a Secretario General y Secretario General Adjunto, respectivamente),
y la lista Roja y Negra, en la que confluyeron varias tendencias políticas y cuyos
referentes fueron Beto Pianelli y Néstor Segovia. Así, a partir de la consolidación de la
perspectiva del sindicato paralelo, por primera vez en la historia de la organización
los desacuerdos entre los diferentes nucleamientos al interior se cristalizaron en
términos institucionales. En este sentido, como planteábamos unos capítulos atrás,
pareciera entreverse un escenario en el que, desdibujado el rol de la UTA como
amenaza externa para la supervivencia del colectivo -que otrora operaba como punto
de recomposición interna- las diferencias tienden acentuarse y a dar lugar a la
constitución de fracciones que se fijan como grupos antagónicos, más allá de
discrepancias coyunturales.
La asistencia a las elecciones fue del 73,8% del padrón de afiliados (1.033
votantes) y se impuso rotundamente la lista Roja y Negra con el 66% (679 votos),
contra el 34% de la lista tricolor (347 votos). Esta propensión a la alta participación y el
contundente apoyo al sector encabezado por Pianelli y Segovia se ratificará dos meses
después, en las elecciones de delegados del nuevo sindicato para todos los sectores.
En la misma votó alrededor del 70% del padrón, y la lista 1 –oficialista- obtuvo un
128 Extracto de la introducción al proyecto de estatuto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, presentado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
288
respaldo del 72%, contra el 28% de la lista opositora129.
Después de realizadas las elecciones, la organización se topará con una discusión
clave para la definición del perfil del sindicato, referida al tipo de integración de las
minorías en la Comisión Directiva. Este debate, pieza fundamental en la elaboración
del nuevo estatuto (el anterior era de carácter provisorio), dio lugar al surgimiento de
importantes diferencias entre las dos listas, que todavía no fueron saldadas130 y cuya
resolución será clave para delinear la identidad política de la nueva organización. En
la determinación que se tome en relación a esta controversia se definirán, en buena
medida, los márgenes de democratización y pluralismo posibles dentro de esta nueva
fase de la organización colectiva.
A pesar de que, por un lado, como señalábamos, la institucionalización dio lugar
a cierta cristalización de las diferencias también, en sentido contrario, fortaleció al
colectivo en la medida en que terminó con la crisis de desorientación e incertidumbre
política que atravesaba al CD; a partir de la decisión de autonomizarse formalmente,
el objetivo –al menos- de mediano plazo es claro: la construcción, fortalecimiento y
posicionamiento del nuevo sindicato en el espectro sindical nacional. De ese modo, el
trabajo político desde la conformación del sindicato y especialmente desde su
reconocimiento estatal, se orienta fundamentalmente hacia la consolidación de la
organización en términos de estructura institucional. Para ello, se intenta fortalecer la
organización de las comisiones que ya venían funcionando, junto con la creación de
otros espacios nuevos. Actualmente se encuentran operativas las comisiones de
Prensa, Cultura, Género, Acción Social, Salud y Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, Derechos Humanos, Finanzas y Asuntos Legales. Entre ellas, se destaca
particularmente la relevancia que adquiere el rol de Prensa y Cultura, que se deriva
del lugar estratégico que la política de comunicación y formación ha tenido en la
construcción política del CD desde sus comienzos. En este sentido, a lo largo de su
trayectoria han desarrollado una serie de herramientas comunicacionales como el
129 En el análisis por líneas se aprecia que la lista oficialista cosecha mayor apoyo en las líneas D, A y E (incluye premetro), mientras que la lista 2 tiene su bastión fundamentalmente en la línea B. Para más detalles, en el anexo V se presenta información detallada de los procesos electorales. 130 La lista ganadora ofreció a la oposición la incorporación a la Comisión Directiva de tres integrantes por la minoría (sobre un total de 11 puestos, incluyendo las vocalías), pero la propuesta fue rechazada por los integrantes de la lista tricolor.
289
sello editorial “Desde el subte” (que lleva seis libros publicados), las páginas web (de
los delegados, del sindicato y de cada una de las líneas), los discos (en colaboración
con FM La Tribu), un boletín y una revista (“Acoplando”), hechos íntegramente por
trabajadores del subte y recientemente, la puesta en marcha de una radio propia
(Subteradio) que funciona en la fábrica recuperada IMPA y cuya programación
también está a cargo de los trabajadores. Esta política contempla varios objetivos: en
principio, ha tenido un papel central en la difusión de convocatorias, actividades y
demandas de la organización, tanto para intentar acercarse y ganar el apoyo del
público usuario como para asegurar la repercusión entre los propios compañeros,
hacia el interior del subte. Por otra parte, también estuvo orientada a promover la
formación política de los trabajadores y a la recuperación de la memoria histórica de
las luchas obreras, especialmente en el ámbito del subte, pero también de otras
experiencias referentes del sindicalismo combativo en nuestro país. En función de eso,
se ha recopilado y editado material acerca de la luchas de las comisiones de base
opositoras de los años 70 en el subte, pero también se ha hecho énfasis en la
trasmisión de la historia reciente del CD, recuperando a través de diferentes
materiales, el relato de los propios delegados acerca del proceso de conformación del
CD y sus primeros conflictos. En este último plano, esta política se ha constituido
como un elemento capital para la construcción de una identidad común entre
trabajadores de diferentes sectores, procedencias y trayectorias en la empresa.
Junto con la consolidación de la estructura institucional –en la que el trabajo de
las comisiones resulta indispensable- el otro plano de desafíos que se le presenta al
nuevo sindicato se refiere a las reivindicaciones históricas pendientes. Entre las
prioridades a demandar en lo inmediato se encuentran, el pedido de un régimen
jubilatorio especial por trabajo penoso e insalubre, que permita la reducción de la
edad requerida para jubilarse y el pago del 82% móvil en los haberes, la inclusión de
un nuevo franco (para alcanzar los dos semanales) y la creación de un nuevo sistema
de ascensos y de una bolsa de trabajo para los ingresos de personal, donde el sindicato
pueda tener mayor incidencia.
Ahora bien, además de identificar cuáles son las metas de esta construcción en el
corto plazo y en el plano estrictamente sindical, también nos interesa indagar acerca
290
de si aparece o no un sentido político estratégico de mayor escala a la hora de pensar
el horizonte de este proyecto. En ese registro, los testimonios de los dirigentes dejan
entrever dos lineamientos, no opuestos sino complementarios entre si. Por un lado,
uno de los vectores de la proyección de esta experiencia está vinculado a la
posibilidad de instituirse como referencia de una corriente de renovación del
sindicalismo; impulsar y liderar la organización de un movimiento de sindicatos
alternativos capaz de disputar con el sector tradicional del sindicalismo. En esa
dirección creemos que estuvieron enfocados los diversos intentos –anteriormente
mencionados- de confluir con otras expresiones de lucha gremial. En segundo lugar,
y desde una óptica que trasciende, en cierta forma, la perspectiva sindical tradicional
para dar lugar a un propuesta más innovadora, algunos dirigentes plantean la
necesidad de superar la lógica meramente reivindicativa de comprender los
problemas y de encarar la acción sindical a través una nueva forma de intervención.
Básicamente, se trataría de que los trabajadores ganen un nuevo protagonismo a partir
de asumir la incidencia social de la problemática del transporte en la ciudad y puedan
pensar y formular políticas concretas para mejorar el funcionamiento del servicio. Este
reposicionamiento político supone un desplazamiento de una lógica de demanda en
función de los intereses particulares de un sector, para pasar a constituirse en un
sujeto con capacidad para elaborar, desde su lugar, políticas para los sectores
populares en general, que impulsen un proceso de transformación social. Esta es la
idea que plantean dos de los delegados:
El problema es cómo hacer para que la clase obrera deje de ser masa de explotación, salga de su posición como sujeto sindical y se convierta en un actor social que plantea políticas hacia el conjunto. Y no consignas como "la dictadura del proletariado", que son las novelas de la izquierda tradicional, sino políticas concretas: si nosotros, que somos los que trabajamos en el subte no somos los principales impulsores de extender la red de subterráneos, proponiendo un medio de transporte alternativo que no contamine, que sea rápido, eficiente... [E18]. (...) entonces los usuarios putean con toda razón, el problema es cuál la respuesta nuestra. Si nosotros decimos, “che, dejen de putear, es lo único que hay”, o más bien le decimos “bueno, ustedes tienen razón y nosotros tenemos esta idea para solucionar un problema que es de ustedes y también nuestro” [E17].
291
Otro de los delegados, hace alusión a esta idea, nombrándola como la necesidad
de dar un salto de maduración que les permita a los trabajadores generar un
proyecto productivo transformador:
Nosotros tenemos que jugarnos a que se desarrolle la rama de producción de transporte subterráneo de pasajeros, para que sea una rama en expansión y eficiente, que la gente no espere diez minutos en el andén y se suba al vagón empujando. Éste no es un objetivo de la empresa, porque quiere solamente obtener ganancias, por eso mi planteo me lleva a luchar contra el capital, que no busca estar al servicio de la población pues, dadas las condiciones actuales, sus ganancias no provienen de la venta de pasajes sino de los subsidios del Estado. Y en segunda instancia hay una maduración importante que pasa por transformar nuestra forma de comprender la realidad y los problemas sindicales. Por ejemplo, te doy un caso, nosotros hicimos un montón de peleas para que en el subte haya mantenimiento en las formaciones, porque el subte se cae a pedazos. Y las perdimos, la verdad, las perdimos. La empresa consiguió no mantener las formaciones. Pero, esa pelea que perdimos nos permitió entender que el problema del subterráneo no es solamente el mantenimiento, sino que hay algo más importante que es su transformación productiva. ¿Qué significa esto? Que tenés que comprar o producir nuevas formaciones y construir túneles por toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo se expresa eso? Pidiendo más subterráneo, mejor servicio, más frecuencia. Para lo cual hay que decidir si compramos afuera los subtes o los producimos nosotros, que supone la conformación de una industria de subtes. Esto que te digo vos lo podés pensar con cualquier otra consigna. Entonces, yo creo que se transformaron las consignas pero obviamente es mucho más difícil. No es lo mismo conseguir las seis horas, que decir acá nosotros estamos en condiciones de generar un proyecto productivo que es el que necesita la ciudad y sin el cual esta ciudad no puede vivir porque viajar en Buenos Aires ya es un infierno [E20].
Sin embargo, esta idea de protagonismo de los trabajadores en la gestión
productiva no podría ser rápidamente encuadrada en los conceptos –o consignas-
habituales de “estatización” o “control obrero”; de lo que se trata, desde esta lectura,
es de construir un nuevo sentido de lo público, por fuera de la dicotomía entre el
estatismo ineficiente y la voracidad lucrativa del capital privado. Este nuevo sentido
no está predeterminado por un programa ya elaborado, sino que es más bien una
inquietud política, un horizonte a componer en el propio proceso de avance de la
construcción política. Así lo plantea uno de los delegados:
Conseguir esto es a más largo plazo, porque está combinado con el problema de qué se produce, quién lo controla, quién lo gestiona y quién lo hace. ¿Lo controla, lo gestiona y lo hace el Estado? ¿Lo hacen los trabajadores? ¿Se piensa en un esquema conjunto? Son grandes preguntas que se están comenzando a formular. Los compañeros tienen muy claro que una empresa privada no hay proyecto serio, pero es muy difícil, porque los compañeros que vienen de la época anterior saben que con una empresa estatal tampoco hay posibilidades de un proyecto serio. O sea, el Estado a veces funciona
292
pero tiene un virus adentro que es autodestructivo. Cuando fue la construcción de la H, la respuesta que habíamos encontrado nosotros, pero que todavía es muy discursiva, fue “tiene que haber un subte público”. ¿Qué significa eso? Dale el sentido que quieras, el contenido está vacío. Lo que es evidente es que se necesita otra idea de lo público, que no es estatal ni es privada. ¿Cuál es? No tengo la más mínima idea, lo que sé es que hay que construirla. En ese sentido nosotros empezamos a trabajar con un grupo de compañeros, de adentro y de afuera del subte, para empezar a pensar cómo se debería construir el subte y hacerlo ya mismo, por ejemplo elaborando formularios y cuestionarios acerca de las formaciones y de otros ámbitos del subte, tratando de investigar qué es lo inmediato que se necesita y qué es lo que se puede ya comenzar a hacer [E20].
En definitiva, la afirmación de la condición institucional establece un piso de
estabilidad y un nivel de independencia que facilita cierta capacidad de proyección
política en la medida en que se sostenga la fortaleza colectiva. Indudablemente, al
mismo tiempo, somete a la organización a nuevas disyuntivas propias de un proceso
de construcción autónomo que intenta alternativizar frente a los esquemas
tradicionales.
4. Modelo para desarmar. Autonomía y modelo sindical.
La decisión -forzada en gran parte por la política ofensiva de la UTA- de
constituir el sindicato paralelo, involucró a esta experiencia de lleno en el viejo
debate nacional sobre la necesidad de transformar o no el viejo modelo sindical
peronista, basado en el monopolio de la representación, denominado unicato. En los
últimos años, como señalábamos en capítulos anteriores, esta discusión se vio
reactualizada principalmente a partir de la emergencia de una serie de casos, con
conflictos de alta intensidad, de organizaciones de menor escala duramente
enfrentadas con las conducciones, entre las cuales el proceso del subte resulta
emblemático131. Al mismo tiempo, los ya citados fallos de la Justicia alentando, en
cierto grado, la organización autónoma de los trabajadores, también contribuyeron a 131 De acuerdo a los datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA, existen en el país 2.890 asociaciones sindicales inscriptas ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS), de las cuales 1.454 han adquirido la Personería Gremial, por lo que cuentan con plena capacidad para intervenir en negociaciones colectivas. Por el contrario, un total de 1.436 asociaciones sindicales simplemente inscriptas sólo podrían negociar frente a la inexistencia de un sindicato con personería gremial en su ámbito de actuación, situación virtualmente inexistente en nuestro país.
293
reavivar este debate. Centralmente, en los modos habituales de esta polémica, tiende
a contraponerse la noción de unidad frente a la de libertad o pluralismo sindical. En este
sentido, los defensores del unicato plantean que la habilitación de la pluralidad se
traduciría en una multiplicación de organizaciones, que necesariamente debilitaría la
fuerza del conjunto de los trabajadores, tanto frente al Estado como al Capital.
Reivindican, en este aspecto, las virtudes del modelo sindical aun vigente por haber
sido el instrumento que permitió alcanzar logros históricos a la clase trabajadora y,
aún hoy, seguir siendo una referencia con respecto al resto de América Latina, por
ejemplo en términos de afiliación, que en Argentina actualmente ronda el 39%,
superando ampliamente el promedio regional (MTESS, 2007) . Así, desde este punto
de vista, la central única de sindicatos es la herramienta por excelencia para
garantizar la fortaleza de la posición de fuerza sindicatos y cualquier modificación de
ese esquema es definido como un ataque encubierto a la clase trabajadora. La libertad
sindical, desde esta concepción es redefinida: como plantea Julio Piumato –Secretario
General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Secretario de Derechos
Humanos de la CGT y referente indiscutido del moyanismo- “...libertad sindical es
que donde haya un establecimiento haya un sindicato, que los patrones no puedan
impedirlo132”. Asimismo, con respecto a la renovación de la dinámica interna de las
estructuras sindicales, este dirigente postula que “cada gremio debe hacer solo su
proceso de recambio133”, lo cual que no requería en sí mismo ninguna intervención
externa o modificación normativa. Aquí es donde se abre el punto máximo de
controversia, que divide aguas en torno a la necesidad de introducir o no
readecuaciones en el modelo sindical vigente: las posibilidades de democratización
interna en el marco de las actuales estructuras sindicales. Precisamente, la mayoría de
quienes defienden una reforma que acabe con el unicato no reivindican la pluralidad
sindical como un fin en sí mismo, sino como la única herramienta que puede
habilitar un proceso de renovación democrática dentro de un aparato sindical
anquilosado, centralizado y verticalista, que especialmente en los últimos años se ha
encargado de pergeñar mecanismos institucionales para perpetuar a sus cúpulas en
132 Declaraciones de Julio Piumato en el programa “Marca de radio” de radio La Red, 21/11/2009. 133 Idem anterior.
294
el poder. Ejemplo de este tipo de prácticas fue la modificación de los estatutos que
varios gremios realizaron durante la década de los noventa, mediante la cual
introdujeron pautas reglamentarias orientadas a obstaculizar la conformación de
listas opositoras al interior de sus respectivos sindicatos. La UTA fue uno de ellos134;
a través de esa reforma se modificó el sistema electoral, anulándose las elecciones por
seccional para pasar a establecerse un sistema de lista sábana a nivel nacional. Esto
implica la obligación de presentar candidatos para todos los cargos en todas las
provincias, que suman un total de alrededor de doscientos. Así figura en el estatuto:
La elección de los órganos de conducción de la UTA previstos en los incisos b- c- y d- del artículo 24, se ejecutará por el sistema de lista completa, en distrito único y mediante el voto secreto y directo de sus afiliados135. (...) las listas se identificarán por color y deberán tener igual número de candidatos a la cantidad de cargos a llenar (...) las listas deberán ser presentadas en forma completa como requisito indispensable para su viabilidad. Se entiende lista completa la que tiene candidatos para todos y cada uno de los cargos identificados en la convocatoria136.
Además, se estipula que como requisito para todos los candidatos haberse
desempeñado anteriormente en algún cargo directivo inmediatamente inferior, con
lo que prácticamente se establece normativamente la imposibilidad de la renovación:
Para ser candidato a miembro del Consejo Directivo Nacional, Comisión Revisora de Cuentas, Junta Ejecutiva Seccional, Tribunal de Ética Gremial o Delegado Congresal, el postulante deberá ejercer o haber ejercido algún cargo electivo de la UTA, y haber asistido como mínimo a un curso oficial de la Escuela de Capacitación de la Conducción137.
De este modo, y para evitar una visión maniquea de una problemática
compleja, si bien coincidimos con Etchemendy (2011) en que es falso afirmar que en
aquellos sindicatos donde no prosperan listas opositoras los dirigentes carecen de
legitimidad -en tanto muchas dirigencias verticalistas y hasta autoritarias cuentan
con una gran adhesión de las bases- o que el pluralismo sindical a nivel de planta es
la solución a todos los problemas, también es cierto que en aquellos sectores en los 134 La modificación del estatuto se produjo en julio de 1990, cuando Jorge Triaca era Ministro de Trabajo. Expediente 203.785/90, resolución 603 del 13 de julio de 1990. 135 Capítulo XIII, Régimen electoral, artículo 107, Estatuto de la Unión Tranviaria Automotor. 136 Capítulo XIII, Régimen electoral, artículo 102, Estatuto de la Unión Tranviaria Automotor. 137 Capítulo XIV, De los requisitos para ocupar cargos, Estatuto de la Unión Tranviaria Automotor.
295
que efectivamente logran conformarse colectivos opositores a las conducciones y
representativos de porciones importantes de los trabajadores, sus posibilidades de
poder canalizar institucionalmente esta injerencia y proyectar una competencia
política, en buena parte de los sindicatos más poderosos, son virtualmente nulas
porque a las restricciones y tretas legales-institucionales se le suman las habituales
maniobras informales –y también ilegales- que van desde el ocultamiento de
información, el manejo espurio de los padrones hasta la persecución laboral (en
muchas oportunidades en connivencia con las patronales) y el ejercicio de la
violencia física lisa y llana contra los opositores. Así, tal como sucede con la
experiencia del subte que venimos analizando, y en tantos otros procesos similares
con mayor o menor visibilidad, se hace difícil pensar qué otra posibilidad, que no sea
el dificultoso e incierto camino de la autonomización, les queda como alternativa
posible para poder sostenerse y proyectarse.
Como decíamos, la consigna clave de los defensores del modelo es la unidad.
En relación a esa problemática de cómo hacer para que la multiplicación de
sindicatos no redunde forzosamente en un debilitamiento de la fuerza de los
trabajadores, una de las respuestas esgrimidas es que la unidad fundamental de la
clase trabajadora es de carácter político, más allá de lo normativo-institucional y que
esa unidad se plasma esencialmente en la capacidad de acción conjunta. Así como la
unidad obligatoria en términos institucionales no ha garantizado la unidad política
de los trabajadores, tampoco la creación de nuevos agrupamientos sindicales tiene
que ir necesariamente en desmedro de esa construcción conjunta. Esta es la postura
que sostienen varios dirigentes de la AGTSyP, como Beto Pianelli, que dice al
respecto:
Para mi la unidad es en la acción. Si se trata de responder a los ataques de la patronal la unidad es con todo el mundo. Vos para pelear necesitás unidad, si no, no vale la pena ni siquiera intentarlo, al menos en el sector privado. En la visión estatal, entre los docentes, es al revés: vos llamás a un paro y acatan los que quieren, los otros no, da lo mismo. En el sector privado si no paran todos, vas a la calle y empezás no de cero sino de menos veinte. Entonces, el concepto de unidad es clave: tratar de lograr la mayor unidad posible y luego imponer esa unidad. Cuando nosotros paramos no dejamos que los están en contra trabajen. Nunca le rompimos la cabeza a nadie, pero poníamos el cuerpo tirándonos a la vía. Sin embargo no estoy de acuerdo con el modelo sindical de Moyano, con el unicato. Por eso no creo que deba haber una sola central. Lo cuál no
296
quiere decir que me guste la idea de que haya incontable cantidad de sindicatos. Yo si pudiera decidir cómo debe ser la ley de asociaciones sindicales, diría que lo único que tiene que plantear es: "que los trabajadores se organicen como quieran y puedan". Nada más [E18].
Este punto de vista corre el eje de la discusión, desplazando a un lugar
secundario la cuestión del modelo en términos institucionales y focalizando en la
problemática de la representatividad como el verdadero elemento clave que determina
la fortaleza de los sindicatos. La representatividad, en este sentido y retomando a
Drolas (2004), además de hacer alusión a la cualidad del vínculo entre representantes
y representados, refiere específicamente a la fidelidad de los dirigentes a los intereses
de sus representados, independientemente de la forma político-institucional que cada
sindicato –o agrupamiento de sindicatos- decida darse a si mismo. La prioridad no
sería entonces, crear nuevos sindicatos o dejar de crearlos, sino encontrar en cada caso
el modo más adecuado para garantizar una construcción sindical que sea coherente en
la defensa de los trabajadores. En ese punto, el debate deja de ser entre “modelos
sindicales” para pasar a ser entre concepciones políticas de la práctica gremial. En esa
dirección afirma el mismo dirigente:
Acá no pasa por la discusión CGT - CTA, y menos CGT y CTA contra otros, como plantean algunos. Creo que lo que hay es una discusión en torno a la representatividad de los trabajadores. Acá hubo sindicatos que han dejado de tener políticas para los trabajadores que representan, y creo que la CGT, en su mayor medida, y a algunos de la CTA les ha sucedido, pero también allí hay sindicatos que son reconocidos, que sí mantienen ese contrato que hay entre los trabajadores y las organizaciones sindicales que los representan en sus derechos, sus aspiraciones. Voy a dar un ejemplo que tal vez para algunos sea irritante: yo no conozco ningún camionero que se quiera ir del sindicato, al contrario, más allá de la ideología que uno puede coincidir o no, eso sería parte de la libertad sindical. Entonces me parece que el debate es mucho mayor y profundo que el de libertad sindical; el debate gira en torno a representatividad sindical o un sindicalismo empresarial. Yo también prefiero un sindicato a veinte, más bien, pero siempre y cuando ese uno represente a todos. Si tengo uno que no representa a nadie, prefiero hacer otro. Por eso creo que no hay que entrar en falsas discusiones sino en la medular, en la discusión de fondo. Entonces, la discusión no es tanto sobre modelos sindicales. No hay fetiches, no hay recetas. Lo que tenemos que ver son los mecanismos democráticos que nos permitan organizarnos para pelear mejor, con máz fuerza, con mayor solidez [E14].
Por otra parte, desde esta lectura también aparece matizada la idea de la
efectividad del modelo del unicato, como el único que garantizó las conquistas
297
alcanzadas históricamente por los trabajadores en nuestro país y por lo tanto el único
que también puede mantenerlas o acrecentarlas. El avance del neoliberalismo, frente
al cual la dirigencia de la CGT se subordinó para preservar sus estructuras
institucionales y ciertos nichos de poder de las cúpulas, desmentiría en parte esta
supuesta infalibilidad del modelo. Así lo afirma este dirigente:
En una discusión con [Julio] Piumato recuerdo que él decía: "este modelo al que algunos compañeros atacan, logró resistir infinidad de dictaduras y proscripciones, perduró incluso a la represión más salvaje". Y yo dije: "todo eso es profundamente cierto, tanto como que ese mismo modelo fue el que en diez años entregó todo lo que había conquistado" [E14].
Evidentemente, la complejidad del estado de situación sindical actual alienta
con urgencia este debate, a la vez que invita a evitar las simplificaciones dicotómicas
o reduccionistas para pensar a un actor heterogéneo, plagado de contradicciones y
ambigüedades. Por eso, creemos que el reto, en este plano, se sitúa en intentar una
reflexión profunda que surja, más que de preceptos programáticos preestablecidos
(unidad= fortaleza, nuevos sindicatos= debilidad), del análisis concreto del estado de
situación de las organizaciones ubicadas en su contexto específico, ateniéndose a las
principales problemáticas que las atraviesan y que determinan su posibilidades de
proyección dentro o fuera de las estructuras establecidas.
5. El liderazgo y la “burocratización” como problema.
El salto cualitativo en el proceso de institucionalización que supuso la
conformación y el reconocimiento del sindicato propio, como veíamos, potenció
algunas tensiones y discusiones al interior de la propia organización; entre ellas, una
de las más candentes es la cuestión del riesgo de la denominada “burocratización”.
Estrechamente vinculado con lo que planteábamos en el apartado anterior, aparece
entre dirigentes y activistas, la inquietud política acerca de cómo evitar que la
diferenciación entre dirigentes y dirigidos se transforme, en el marco de la progresiva
institucionalización -que inevitablemente supone nuevas necesidades institucionales
(Michels, 1959)-, en una delegación pasiva y permanente de funciones sobre un
298
núcleo reducido de líderes, que podría sentar las condiciones para una creciente
oligarquización (o burocratización en términos de los análisis más clásicos la izquierda)
de la organización, acercándolos al tipo de sindicato que abandonaron críticamente
y al que han ubicado como referencia negativa, para definirse en oposición.
Si bien este interrogante se reavivó a partir del proceso de organización del
nuevo sindicato, en el que hubo que definir estructuras y roles y plasmarlos en la
letra de un estatuto interno (todavía en discusión), esta tensión en cuanto a relación
entre representantes y representados venía despertando preocupación entre los
delegados desde hace algunos años. Básicamente, lo que varios delegados plantean
es que conforme la organización se fue consolidando, se verificó un retroceso en
términos de participación en las instancias de discusión de buena parte de los
trabajadores, que se tradujo en una pasividad y dependencia de las mayorías hacia
algunos pocos dirigentes clave en los que se depositó la capacidad de decisión. Esta
tendencia puso de manifiesto la existencia de una distribución desigual de
experiencias y activismo entre delegados, activistas y trabajadores, que provocó esa
dependencia de la iniciativa y estrategias de unos pocos, otorgándole a esa suerte de
elite una condición de autonomía relativa con respecto a la masa de los trabajadores
(Raimundo, 2010). Esta sensación es la que trasmite un ex delegado:
Y en el entorno de los principales dirigentes no hay muchos, no te creas que hay muchos. Hay muy poca gente capaz de hacer estas cosas y tener esas decisiones y decir: “Bueno, loco, nos la jugamos en esta cancha. Mirá que la cancha está embarrada, fijate cómo te vas a parar”. Hay muy pocos. Yo de lo que he visto en todo este tiempo... hay muy pocos. Bocones hay a mansalva. Políticos que se paran en un escenario y creen que se llevan al mundo por delante a morir, muchísimos. Tipos capaces para poder llevar algo adelante y controlar una masa son muy pocos [E9].
En la mayoría de los testimonios de los delegados -y ahora dirigentes del
sindicato-, como decíamos, este problema aparece nombrado como la cuestión de la
burocratización, entendida (a la manera de Michels) como la separación de los
representantes respecto de sus bases, con la consiguiente conformación de una suerte
de casta con intereses propios, distintos a los de sus representados. Así se apreciaba
claramente en las palabras de dos delegados, un tiempo antes de la creación del
nuevo sindicato:
299
Hace un rato el cuerpo de delegados se convirtió en una burocracia, nos estamos convirtiendo en una burocracia donde hay tipos que están hace 10, 12, 8 años de delegados y trabajan de delegados. Y trabajan para el cuerpo de delegados y no para la gente [E1]. El delegado del subte con todas esas responsabilidades en la tarea sufre una disociación inevitable casi con lo que es la visión del propio lugar de trabajo, o sea, la cabina del conductor, la fosa de reparación para el mecánico del taller, como la boletería porque ha tomado un montón de responsabilidades, tiene que caminar de aquí para allá y pierde esta visión [E6].
En esta concepción, la contradicción nodal se establece, entonces, entre
representación y burocratización, tendiendo a componerse un esquema binario en el
que el foco del problema es la fractura que divide dos sectores irreconciliables: las
bases y los dirigentes, como entidades diferenciadas y opuestas.
Desde nuestro punto de vista, creemos que esta versión dicotómica merece ser
revisada en la medida en que, este tipo de análisis - que predominaron en la tradición
de izquierda, en buena parte, como reacción a la preponderancia de la perspectiva
institucionalista, en la que la historia de los trabajadores se reducía a la historia de las
cúpulas dirigenciales – resulta inconveniente para repensar estas tensiones en torno a
los procesos de institucionalización, fundamentalmente porque parten de supuestos
ontológicos acerca de la clase obrera, de los cuales se deriva asimismo, una
concepción moralizante y reduccionista del liderazgo y también, cierta tendencia a la
fetichización de ciertas figuras y/o procedimientos, como la democracia sindical o
los métodos asamblearios.
La imagen subyacente a este enfoque, como dice James, se compone de
(...) dos abstracciones metafísicas, aparentemente polares pero en rigor corolario una de la otra: una clase trabajadora que siempre lucha y aspira a la acción colectiva independiente con prescindencia del contexto y la experiencia, y una burocracia que siempre traiciona y reprime esas luchas y aspiraciones (James, 2006:342).
Esta separación tajante, a su vez, parte de una premisa esencialista acerca del
carácter ontológicamente revolucionario de la clase obrera, en la medida en que se da
por sentado la propensión “natural” y permanente de los trabajadores de base a
300
luchar radicalmente contra el capital que es refrenada sistemáticamente por las
conducciones, indefectiblemente más conservadoras que sus representados.
Como señala Hyman (1979), esta interpretación dualista en términos de
“burocracia” y “bases” estuvo históricamente relacionada con las teorías políticas –
algunas de las cuales describimos en el primer capítulo- que ubicaron a la
organización y la lucha en el espacio de trabajo como punto de avance estratégico
hacia la transformación social. En ese sentido, los procesos de participación y toma
de decisiones de las instituciones obreras a nivel planta han sido ponderados como el
factor clave que permitiría desencadenar la potencia colectiva contenida de la clase
trabajadora y construir el tan mentado “poder obrero”, que funcionaría como el
motor de la emancipación general (Raimundo, 2010).
En este marco, la interpretación de la trayectoria del movimiento sindical en
función de la tesis burocracia dirigencial vs. bases fue funcional a ciertos sectores
intelectuales de izquierda que intentaban explicar por qué el comportamiento de los
trabajadores no estaba a la altura de las expectativas depositadas en ellos, a partir de
lo que se consideraba su “destino histórico”. Al mismo tiempo, como señala Torre,
también operó legitimando las pretensiones de un liderazgo alternativo:
En un escenario definido por las maniobras integradoras de la burocracia sindical, la oposición de izquierda buscó proyectarse como quien mejor encarnaba los impulsos y los sentimientos de los trabajadores. Frente a la traición, se levantó el estandarte de la fidelidad (Torre, 2004:15).
Por otra parte, esta interpretación unilateral de la dominación, al plantearse en
términos de estratos pierde de vista las relaciones que atraviesan al conjunto de las
prácticas sindicales, corriendo el riesgo de caer en definiciones moralizantes. Como
afirma Hyman:
Al dejar de lado la significación de determinantes estructurales más amplios, entonces se atribuyen con facilidad los fallos de la democracia a características personales de los miembros o de los dirigentes: “apatía” por una parte, “corrupción” o “arribismo” por otra. Sin embargo, permanecer en este nivel de análisis más que explicar es moralizar (Hyman, 1981:91).
Usualmente, como alegan Ghigliani y Belkin (2010), en una lógica también
binaria, a la burocratización suele oponerse la democracia sindical. Naturalmente, en
301
una tradición sindical como la de nuestro país en la que, como referíamos en el
apartado anterior, las cúpulas concentran un poder descomunal, amparado y
promovido por el marco legal y son históricamente renuentes a las prácticas de
apertura democratizante al interior de sus sindicatos hasta niveles dramáticos, esta
contraposición es entendible, aunque en muchas oportunidades se traduce en esa
fetichización a la que nos referíamos cuando analizamos la reivindicación de lo
asambleario en la experiencia del subte. Esa fetichización deriva de enfatizar la
dimensión procedimental, “técnica”, referida a los métodos, obviando los factores
que condicionan las decisiones que son posibles o no tomar en las organizaciones
sindicales. En este sentido, Ghigliani y Belkin advierten sobre la relevancia de
reparar en los condicionamientos al ejercicio democrático vinculados a las estrategias
de la patronal y el Estado y las determinaciones productivas de cada sector en
particular. Según el autor, cuando estos condicionamientos no son considerados, las
categorías de democracia y representación quedan emparentadas a un racionalismo
ingenuo en el que pareciera que los procedimientos y espacios de deliberación
quedan por fuera de las relaciones de fuerza que atraviesan a la organización sindical
en particular y al espacio de trabajo en particular. Además, desde esta posición,
afirma el autor, “se concibe a la acción colectiva sobre fundamentos individualistas y
como agregación de voluntades”, asumiendo así
(...) una de las afirmaciones centrales de la teorías pluralistas sobre la democracia liberal: la neutralidad de la instituciones políticas respecto de la definición de los intereses en juego. Así, corre el riesgo permanente de reducir la democracia a un conjunto de procedimientos y reglas y a la libertad individual de aquellos que deciden (Ghigliani y Belkin, 2010: 111)
En función de todas estas observaciones críticas alrededor del planteo de la
burocratización, creemos que a la hora de encontrarse con el desafío de repensar
- como plantean los delegados- cómo generar y sostener prácticas democratizantes en
la nueva institución, que no clausuren el proceso de apertura que caracterizó al CD, es
importante revisar algunas claves de interpretación, especialmente aquella que
sostiene que el eje debe estar puesto es garantizar la calidad de la representación a
través de la fidelidad de las conducciones a los “intereses genuinos” de los
trabajadores. Esta fórmula también porta un sesgo esencialista, en la medida en que
302
da presupone que los intereses de los trabajadores son preexistentes y que entonces, el
problema fundamental consiste en medir en qué grado las dirigencias son
consecuentes con esos intereses ya dados, independientes de su accionar. Algunos
análisis más esquemáticos incluso derivan esos intereses directamente del
antagonismo estructural en el que se ubica la clase obrera, por lo que el
fortalecimiento de un proceso de democratización en el seno de las organizaciones
decantaría necesariamente en una cuestionamiento sostenido a la sociedad capitalista
(Basualdo, 2010).
Siguiendo nuevamente el análisis de Ghigliani y Belkin (2010), estas lecturas
ignoran un aspecto clave a tener en cuenta para pensar esta problemática: “el proceso
de formación de los intereses colectivos inmediatos de los trabajadores”. En este
sentido, el autor sostiene que estos intereses son el resultante de un proceso de
construcción social complejo, cuya manifestación empírica siempre es contradictoria y
en el cual, los liderazgos y las propias direcciones sindicales juegan un papel clave,
como poderes constituyentes de esos intereses colectivos. De este modo, los líderes
formales e informales -junto con otros factores igual de relevantes como las
estructuras organizacionales, las dinámicas de interacción entre los miembros
(trabajadores de base, delegados, activistas, dirigentes) y las determinaciones
materiales- cumplen un rol muy importante, reforzando ciertos sentidos del conflicto,
“impulsando (o no) la acción colectiva, legitimando (o no) medidas de lucha y
promoviendo (o no) un sentido de pertenencia que contribuya al reconocimiento de
intereses comunes”. Así, desde este enfoque, la problemática de la burocratización va
más allá de las características y políticas llevadas adelante por el grupo dirigente,
poniendo el eje en “el modo colectivo de organización y definición de los intereses
obreros a partir del tipo de organización social de las relaciones entre obreros,
activistas y dirigentes”(Ghigliani y Belkin, 2010: 105-106).
Asumiendo este nivel de complejidad de la cuestión, el desafío alrededor de la
burocratización/democratización supone mucho más que una buena elección o
contralor de los dirigentes, o que la mera existencia de procedimientos e instancias de
participación; supone poder conjurar ciertos condicionantes estructurales y jurídicos,
y al mismo tiempo poder delinear criterios organizativos que sostengan esos espacios
304
Conclusiones.
En esta tesis nos propusimos llevar adelante un estudio sobre los
condicionamientos contemporáneos de la organización colectiva en el espacio de
trabajo en nuestro país a partir del análisis de un caso con una trayectoria
paradigmática. Nuestro estudio de esta experiencia asumió una perspectiva que hizo
foco en las relaciones de poder en el espacio de trabajo y en las diversas dinámicas
que la contradicción entre Capital y Trabajo fue asumiendo a partir de la
organización de los trabajadores en el espacio productivo. Partimos además, de
considerar a las relaciones sociales que se enmarcan en el lugar de trabajo como
relaciones con una especificidad propia y una autonomía relativa, lo que implica que
si bien las relaciones en el trabajo se ven afectadas por procesos de otra escala que las
restringen o potencian (como el tipo de organización productiva o la coyuntura
política nacional), no son un mero reflejo de una correlación de fuerzas externas, sino
que conservan su singularidad y desarrollan sus propias tradiciones.
El caso del subterráneo es a la vez un caso testigo de ciertos procesos y un caso
de carácter excepcional con respecto a otros. Este espacio de trabajo sufrió, durante la
década de los noventa, las drásticas transformaciones que vinieron de la mano de la
oleada privatizadora neoliberal pero, al mismo tiempo, logró articular, a partir de la
conformación de un colectivo sindical de base, una respuesta política inédita en ese
contexto.
El pasaje de la empresa al ámbito privado implicó una reformulación radical de
la organización y las relaciones al interior del lugar de trabajo. Como en la gran
mayoría de las empresas de servicios públicos, la privatización significó una
reducción brutal de la plantilla estable de trabajadores y una reestructuración
organizativa diseñada en función de la introducción de políticas de flexibilización en
términos técnico-organizacionales, funcionales y -en menor medida- salariales, que
delinearon una impronta empresarial fuertemente disciplinaria. Bajo el discurso de la
eficiencia, el desarrollo profesional, la productividad y la modernización -
contrapuestos al anquilosamiento de la era estatal- se llevó adelante una
reconversión total de la empresa que reconfiguró de lleno la dinámica de las
305
relaciones laborales. Esta redefinición generó un régimen de trabajo que impuso un
considerable empeoramiento de las condiciones de trabajo, retroceso que se cristalizó
de manera contundente en la normativa de los Convenios Colectivos de Trabajo,
negociados claramente a la baja. Sostenemos que este proceso de reconfiguración se
tradujo en la creación de un nuevo orden empresarial que pudo ser implantado a partir
de la “purga política” previa a la privatización que convirtió al espacio laboral en
una suerte de “tierra arrasada” por la expulsión, fragmentación, precarización y
neutralización de la capacidad de resistencia de la fuerza de trabajo antes y durante
el proceso privatizador. Este vuelco substancial de la correlación de fuerzas dio lugar
a la conformación de una nueva estructura de control (Edwards, 1991) que, en
principio, privilegió el control directo sobre el proceso de trabajo, reforzando la
supervisión directa y los mecanismos coercitivos.
Frente a este avance del proceso flexibilizador y precarizador, en este espacio de
trabajo en particular, los nuevos trabajadores, ingresados a partir de privatización
fueron forjando una organización colectiva que habilitó el despliegue de una
estrategia de resistencia activa sostenida en el tiempo. Esta estrategia de resistencia,
que se funda a partir del entramado de acciones colectivas, reconoce, como se ha
podido ver a través del análisis de su trayectoria, distintos momentos político-
organizativos.
El momento inicial, de surgimiento incipiente de los primeros nucleamientos
colectivos, se caracterizó por un activismo dinámico pero disperso, impulsado
fundamentalmente por unos pocos trabajadores con alguna trayectoria militante, que
llevaron adelante el trabajo político de intentar generar los primeros encuentros
colectivos en un marco de clandestinidad tanto frente a la empresa como al sindicato.
En contrario de una interpretación bastante generalizada, que indica que los
procesos de activación política generalmente son promovidos por los trabajadores
con más trayectoria, en este caso fueron los trabajadores jóvenes –considerados a
priori por la empresa como más sumisos y dóciles por su inexperiencia laboral-
quienes se transformaron en el núcleo dinámico que impulsaba la organización
colectiva; los trabajadores más antiguos e históricamente sindicalizados se mostraban
306
aplacados por las secuelas subjetivas (miedo, desmovilización) que la
reestructuración privatizadora les había dejado.
Respaldadas por las pequeñas redes que se fueron conformando a partir de este
trabajo político, se gestaron las primeras acciones colectivas que devinieron en los
primeros conflictos abiertos post-privatización. En esta etapa que, recuperando una
definición de los propios delegados, denominamos foquismo, el nivel de dispersión
entre los activistas de los distintos sectores y los delegados independientes era muy
alto y esta falta de organicidad implicó que la metodología de lucha se basara en
acciones disruptivas de gran impacto, producidas fundamentalmente por el grupo
acotado de los militantes más activos, que luego lograban acoplar al resto de los
trabajadores. En la medida en que fueron desarrollándose exitosamente las primeras
acciones reivindicativas, el CD comenzó a ganar terreno en la disputa por la
representatividad (Drolas, 2004) en desmedro de la legitimidad del sindicato oficial y
fue posicionándose como un interlocutor imprescindible en las negociaciones tanto
con la empresa como con las distintas dependencias del Estado. En este punto, la
cantidad y la cualidad de las reivindicaciones que se fueron conquistando en los
diferentes conflictos, que hemos descripto en los capítulos anteriores, operó
retroalimentando la cohesión al interior del colectivo. Los sucesivos triunfos que
fueron desmontando el modelo flexibilizador impuesto desde la privatización
(despidos, salarios, polivalencia, jornada de trabajo, tercerización, etc.) se
transformaron en elementos de autoafirmación de la capacidad transformadora de la
organización y de esa manera fueron habilitando en su progresividad nuevas etapas
en la construcción colectiva.
Una vez alcanzado el momento institucional, a partir de ganar la mayoría de los
puestos (en las elecciones de UTA en el año 2000) comienza a profundizarse un
proceso de autonomización política por parte del CD, signado por un quiebre
progresivo con la estructura del sindicato. Ya a comienzos del 2001, cuando el CD
por primera vez desconoce y actúa contra la postura oficial de la UTA, se explicita la
contradicción y dos años después, esta inorganicidad termina de reafirmarse de
manera definitiva, cuando el CD impulsa las primeras medidas de fuerza en
oposición a un acuerdo ya rubricado entre Metrovías y la conducción de la UTA.
307
Desde entonces, el quiebre se profundiza y la organización de base crece en
términos de autonomía política y organizativa de hecho. Esta contradicción entre su
despliegue real y sus limitaciones formales y normativas dará lugar a una crisis
interna de crecimiento, que derivará en una crisis política, vinculada a las diferencias
en torno a los modos de pensar la proyección política de la organización, que
básicamente se dirimían entre pelear la conducción del sindicato o avanzar en la
construcción de un sindicato propio. Finalmente, un factor exógeno, la ofensiva de la
UTA contra el CD, forzará la salida formal del sindicato y el comienzo de la disputa
por el reconocimiento del sindicato paralelo.
A lo largo de toda su trayectoria esta experiencia pone claramente de manifiesto
cómo la consolidación y el ascenso de la organización colectiva en el espacio de
trabajo forzó una notable redistribución del poder al interior del espacio de trabajo.
El fortalecimiento progresivo del CD fue avanzando en el cuestionamiento a las
prerrogativas de la empresa y debilitando su capacidad de mando y de gestión de la
fuerza de trabajo. Esta incidencia creciente dio lugar a una verdadera redefinición de
la negociación del esfuerzo en el contrato implícito entre Capital y Trabajo a partir
del cambio en la correlación de fuerzas.
* * *
En el desarrollo de estas diferentes etapas, el colectivo ha ido desplegando y se
ha ido valiendo de ciertos recursos táctico-políticos para sostener y darle consistencia
política a la organización. Uno de los elementos claves ha sido la resignificación y
fortalecimiento de la figura del delegado y su relación con los trabajadores a través del
espacio de las asambleas en el lugar de trabajo. En tanto la propia identidad del CD
fue conformándose por oposición a las prácticas que caracterizaban a la UTA
(asociadas a un verticalismo acrítico con ribetes represivos), desde el comienzo de la
construcción colectiva, ambas figuras –delegados y asambleas- han sido postulados
como los principales sostenes del intento de conformar una práctica de intervención
sindical alternativa. En esta concepción, la base de la legitimidad de la construcción
sindical se asienta en el ejercicio de una representación directa y fluida entre
308
delegados y trabajadores y se completa, además, con la reivindicación de la
independencia tanto con respecto a la empresa como al sindicato.
En el marco del desamparo institucional en el que el CD transcurrió la mayor
parte de su historia, la tarea del delegado se profundizó y resignificó ampliamente,
asumiendo un rol necesariamente mucho más activo que en los contextos
tradicionales, y una especificidad distinta. A la gestión cotidiana se le sumaron las
tareas de elaboración de estrategias políticas de mediano y largo plazo y las
negociaciones con el Estado, entre otras cosas. Esta sobrecarga le imprimió una
complejidad particular que, en la mayoría de los casos, se tradujo en fuerte desgaste
físico y saturación psíquica, producto de las presiones sufridas por parte de la
empresa, el sindicato (UTA) y los propios compañeros, con importantes
consecuencias a nivel laboral, familiar y político. Este estado de situación puso de
manifiesto dos cuestiones centrales en la dinámica del colectivo: por un lado, la
necesidad de la organización de pensar cómo crear las condiciones para habilitar un
proceso de recambio más allá de la mera ampliación del número de delegados. En
segundo lugar y en estrecha vinculación con lo anterior, cuál es el lugar del liderazgo
en el proceso de organización colectiva. En este sentido, al análisis que planteamos
desestima la idea del representante como mero “portavoz”, que es mejor dirigente
cuanto más “fiel” sea a los intereses que se plantean en las asambleas. En contrario,
se resalta al importancia del rol de los dirigentes en el proceso de construcción
colectiva de esos intereses y se alerta sobre el riesgo de fetichización de los
instrumentos, como sería el caso de la asamblea o la huelga.
Otras aristas señaladas que complejizan aún más esta dinámica son: el rol de las
trabajadoras mujeres en el espacio de trabajo en general y en la organización sindical
en particular y la intervención en el proceso de los partidos políticos. En el primer
caso, aparece fuertemente la problemática de una participación subordinada de las
mujeres que, en materia de inserción laboral, se traduce una tendencia a la segregación
de empleo por sexos, que históricamente ha caracterizado al sector y que confina a la
mayoría de las mujeres a los puestos de menor calificación y remuneración. Esta
subordinación en parte parecería desplazarse a la propia organización del CD, donde
las militantes en general padecen también ciertos niveles de invisibilización de su
309
actividad política junto con un relegamiento a las tareas de menor relevancia dentro de
la organización. Además, como vimos a través de los testimonios de delegadas
históricas, la militancia sindical de las mujeres está atravesada por una serie de
condicionamientos que la hacen aún más cotosa que para los varones. Entre esos
factores hemos resaltado, el desgaste físico y psíquico por asumir una carga triple
(obligaciones domésticas, trabajo y militancia), la culpa por restar tiempo a la crianza
de los hijos (y, en menor medida, también al rol de esposa) y no poder cumplir con
los mandatos del estereotipo de madre y mujer y el miedo subyacente a la pérdida de
identidad sexual por la percepción de cierta necesidad de masculinizarse en su
participación sindical para salir de la invisibilidad y lograr reconocimiento.
En lo que refiere a la vinculación con los partidos políticos (en este caso se trata
de partidos de izquierda, fundamentalmente de corte trosquista) nos interesó dar
cuenta de las tensiones que se plantean en torno a la superposición de la lógica
sindical con la lógica partidaria. En este plano, el eje problemático está puesto en el
cuestionamiento a cierta lógica de intervención desde la exterioridad (Tarcus, 2003), que
caracteriza a la izquierda partidaria, basada en una concepción instrumental de la
organización sindical y que muchas veces hace que, en los diagnósticos políticos y en
las propuestas, se prioricen los intereses estratégicos del partido por sobre los
intereses inmediatos de la organización sindical. Este desfasaje, en muchas
oportunidades genera el riesgo de descuidar la evaluación de las relaciones de fuerza
y sobreexponer al colectivo en coyunturas de conflicto.
En buena medida y en la mayor parte de la trayectoria del CD -al menos hasta
la creación del sindicato propio- estas contradicciones políticas internas fueron
saldadas a partir de la estrategia de conformación de un frente único, que permitió
sostener la cohesión entre los diferentes sectores. En tanto se manifestó una decisión
de parte de los delegados referentes de los distintos partidos de subordinar los
mandatos partidarios al acuerdo en base a las necesidades específicas que se
planteaban en la discusión entre los trabajadores, priorizando una lógica de
construcción sindical, se habilitó la posibilidad de este frente común, que ha
resultado imprescindible para la estabilidad y la eficacia del CD. En términos de la
dinámica de organización colectiva, esta construcción registra, además, un
310
mecanismo de composición particular, caracterizada por su capacidad de revertir la
dispersión política y organizativa en función objetivos o coyunturas que operan
como puntos de recomposición colectiva. En este sentido, en tanto el CD no se
caracterizó por un funcionamiento orgánico en el desempeño de las actividades
cotidianas, sino más bien por un esquema descentralizado, cuya fragmentación
tendió a acentuarse frente a la ausencia de objetivos políticos claros, el
desencadenamiento de un conflicto o la necesidad de afrontar la ofensiva de un
enemigo común operaron como un fuerte punto de recomposición, de
aglutinamiento entre las fracciones, que reponía la cohesión interna y permitía
proyectar una imagen de unidad que fortalecía su posición de fuerza. Se produce así,
una combinación de dispersión como rasgo estructural compensada con un
mecanismo de reposición de la cohesión colectiva a partir de puntos de recomposición
fundados en conflictos que involucran la posibilidad de una amenaza externa. A
partir de la conformación del sindicato propio, se abre un interrogante sobre la
viabilidad de continuar con este esquema de articulación colectiva, ya que una vez
desdibujada la presencia de la UTA como principal enemigo, en un marco de
consolidación institucional queda por verse cuáles serán las estrategias que
resguarden la cohesión por sobre la división en fracciones internas.
La política de comunicación es otro de los recursos privilegiados por la
organización. En función de esta consideración, se ha desarrollado una serie de
herramientas comunicacionales (libros de edición propia, página web, discos,
boletines, etc.) dedicados la difusión de las problemáticas de los trabajadores del
subte. Es interesante destacar que, además de la difusión de las convocatorias,
actividades y reivindicaciones propias del subte se ha hecho especial hincapié en la
recuperación de la memoria histórica de las luchas obreras, tanto del ámbito del
subte como de otras experiencias referentes del sindicalismo de izquierda en nuestro
país. Así, se ha recopilado y editado material acerca de la luchas de las comisiones de
base opositoras de los años 70 en el subte, pero también se ha hecho énfasis en la
trasmisión de la historia reciente del CD, recuperando a través de diferentes
materiales, el relato de los propios delegados acerca del proceso de conformación del
CD y sus primeras luchas. Como señalábamos en uno de los capítulos, esos relatos
311
adquieren, entre los militantes del CD, un carácter mítico, en ellos aparecen
sintetizados los principales rasgos de la ética política que predican para la
organización. Volver a esa narración de los inicios de la autoorganización en plena
adversidad opera como un modo de reafirmar sus convicciones, sus capacidades y el
sentido de la apuesta política que protagonizan, y por tanto, se constituye como un
elemento capital para la construcción de una identidad común.
* * *
Estos modos de articulación interna se combinan, a su vez, con una táctica de
articulación hacia fuera, que intenta evitar que la autonomización de la organización se
traduzca en aislamiento. En ese plano, la política de alianzas del CD ha demostrado
una relevancia estratégica por su capacidad de generar una red de apoyos que
permite rodear los conflictos, armar una suerte de cerco de protección externa a través
de acercamientos, contactos y acuerdos estables o circunstanciales con otros sectores
que le permiten fortalecer su posición de fuerza. En términos esquemáticos, las dos
grandes líneas de articulación de la organización fueron: la relación con las
organizaciones de carácter territorial, especialmente con las organizaciones de
trabajadores desocupados y la coordinación con otras experiencias de lucha sindical
alternativas, es decir, opuestas a las dirigencias tradicionales de sus gremios. Si bien
ambas siempre se dieron en forma conjunta y combinada, en función de las distintas
etapas políticas hubo cierta prevalencia de una u otra. En los años posteriores al
estallido de 2001, en los que los movimientos sociales constituían la expresión más
visible y pujante de la movilización social, el CD planteó una política de articulación
con este sector, que se plasmó en la creación del Movimiento Nacional por las Seis
Horas. Años después, en el marco recuperación del protagonismo de las luchas
sindicales cobra impulso la estrategia de agrupamiento con otros gremios
(mayormente seccionales o comisiones internas) autónomos u opositores a las
conducciones de sus respectivos sindicatos, que decantó en la conformación del MIC
(Movimiento Intersindical Clasista). Frustrados estos dos intentos, principalmente
por las diferencias internas, en la nueva etapa que se abre a partir del reconocimiento
312
del sindicato paralelo la integración a la CTA pareciera presentarse como la
estrategia primordial de coordinación con otros sectores sindicales afines.
Además de estas dos vertientes principales, a lo largo de toda su trayectoria el
CD trabajó minuciosamente en el armado de una suerte de red de contención externa
que involucró una variada red de actores provenientes de distintos sectores (
organizaciones estudiantiles universitarias, grupos profesionales, medios de
comunicación alternativos, artistas, fábricas recuperadas por sus trabajadores,
organismos de derechos humanos, junto con la colaboración eventual de
parlamentarios y personalidades de la cultura) y que se ha constituido como un
capital de gran importancia, un soporte solidario en disponibilidad que, a través de
la difusión y la convalidación pública de las reivindicaciones, ha contribuido
valiosamente para sostener y reforzar la legitimidad de las disputas.
Junto con la importancia estratégica de estas articulaciones con otros sectores
hemos destacado la recuperación, en la experiencia del subte, de algunas de las
concepciones y prácticas del ciclo de luchas abierto en los noventa, protagonizado
por los movimientos sociales. En esa dirección, la capacidad de asimilar imágenes,
métodos y prácticas de procesos de resistencia situados por fuera del ámbito del
trabajo asalariado en general, en cierta forma perfiló al CD como una rara avis dentro
del panorama sindical, un sujeto capaz de imbricar tradiciones de lucha dispares de
un modo singular. Probablemente, el aporte más evidente está dado por la
gravitación de las ideas de autonomía y democratización, emblemáticas de la impronta
2001 y que dejaron una marca en esta experiencia, constituyéndose en consignas
históricas de la organización.
Otra dimensión clave que destacamos en el análisis de la inserción del caso en el
contexto político nacional es la vinculación con el Estado –a través de sus distintas
dependencias- en las muy diversas coyunturas que le tocó atravesar al CD en sus casi
15 años de historia. Si bien, en función de la tradición política de nuestro país, el tipo
de vínculo con el Estado siempre constituye un factor de relevancia, cuando se trata
de una empresa que brinda un servicio público esencial, ese influjo se vuelve
insoslayable para comprender la trayectoria de los distintos actores. Desde el brutal
achicamiento del Estado en el auge neoliberal, pasando por la agudización y el
313
estallido de la crisis en 2001, hasta la apertura de una etapa de relativa recomposición
de la autoridad política a través de la implementación de un modelo económico de
sesgo desarrollista que repuso la capacidad de intervención del Estado, el CD tuvo
que confrontar y negociar con perfiles estatales muy distintos. En términos
esquemáticos, en la etapa de agudización de la crisis, la relación estuvo signada por
la confrontación, y la pelea central del CD fue por obtener el reconocimiento del
Estado como interlocutores en la disputa con la UTA por la representación formal en
las instancias de negociación. A partir de 2003, el contexto de fortalecimiento de las
organizaciones de los sectores populares, paralelo al desprestigio de las figuras
político-institucionales, impuso la necesidad por parte del Estado, de “gestionar” el
conflicto social para evitar su radicalización, que se tradujo en una política de
apertura de hacia diversos sectores. En ese marco, el kirchnerismo alentó el diálogo
con las expresiones más institucionalizadas de la protesta social, entre las que los
sindicatos fueron el actor privilegiado y el CD fue, desde el comienzo, uno de los
sectores convocados. Desde entonces, una vez consolidado y reconocido como
representante legítimo “de hecho”, la relación con el Estado sufrió sucesivos vaivenes
determinados en buena medida por dos factores ineludibles: la relación del gobierno
kirchnerista con la CGT y la profundización de la política de subsidios a la empresa
en los últimos años. En cuanto al primer punto, la alianza estratégica del gobierno
con la conducción moyanista como parte central del esquema de gobernabilidad
condicionó fuertemente el vínculo con el CD y posteriormente, la disposición a
otorgar el reconocimiento oficial. El nivel de visibilidad de la experiencia del subte
como caso de referencia en muchos sectores hizo que se acentuaran las presiones por
impedir el avance de este proceso que en sí mismo representaba un fuerte
cuestionamiento a las estructuras sindicales tradicionales.
Por otra parte, en lo que concierne al segundo aspecto, el incremento sostenido
de los subsidios a Metrovías implicó un cambio sustancial en la vinculación entre la
empresa concesionaria y el Estado; en tanto los subsidios se convirtieron en la
principal fuente de ingresos de la empresa, ésta devino cada vez más en una suerte
de “gerenciadora” del Estado, quedando relegada a un segundo plano en las
negociaciones frente a la Secretaría de Transporte, que se posiciona como el nuevo
314
actor fuerte del ámbito estatal en la nueva etapa. Naturalmente, este
reposicionamiento modificará notablemente la relación del CD tanto con el Estado
como con Metrovías; instalada esta especie de subordinación vía subsidios con el
Estado, tanto el desarrollo de los conflictos como los procedimientos de negociación,
acuerdo y formalización con la organización gremial irán asimilándose a una nueva
lógica política, mucho más cercana a la “estatalidad” que a los mandatos del viejo
nuevo managment. En todas las circunstancias, hemos destacado como elemento
clave la capacidad de lectura política, de caracterización de las relaciones de fuerza
tanto entre los distintos sectores a nivel nacional, como al interior del bloque
Metrovías-UTA o en el vínculo entre éstos y los diferentes niveles del Estado, que les
permitió usufructuar los contextos de oportunidad que se presentaron para fortalecer
su posición de fuerza.
* * *
A lo largo del desarrollo de esta investigación nos hemos propuesto analizar el
devenir de las estrategias del CD - y luego del sindicato-, entendiéndolo en estrecha
vinculación y mutuo condicionamiento con las estrategias llevadas adelante por sus
adversarios políticos, es decir, la empresa y el sindicato. Desde esa perspectiva,
recuperamos el concepto de lucha (Edwards, 1991), que enfatiza el carácter
interdependiente de las acciones, dando lugar a un proceso en el cual los efectos de
las acciones de cada parte van configurando una estructura en la que tienen lugar las
acciones posteriores. Así, en este proceso, marcado por la disputa por conservar la
iniciativa política y ganar el control del espacio de trabajo pueden apreciarse
claramente múltiples reconversiones de estos dos actores fundamentales para entender
el proceso.
En lo que respecta a la trayectoria de Metrovías, podemos afirmar que es
especialmente sugestiva para observar este dinamismo que caracteriza a las
relaciones de poder en el ámbito del trabajo, por la diversidad de tácticas puestas en
juego y fundamentalmente por la notable reconversión de sus estrategias en función
de los acontecimientos políticos generados desde la práctica sindical. En el transcurso
del período analizado, la empresa ha ido ensayando distintos tipos de políticas para
315
contrarrestar la incidencia de la organización sindical en el espacio de trabajo, que no
necesariamente han resultado excluyentes entre sí. En una primera etapa,
inmediatamente posterior a la privatización, la política empresarial estuvo se basó en
una estrategia clásica de control detallado o directo (Edwards, 1990), es decir, orientada
a una supervisión estricta en un régimen sumamente coercitivo. Se intensificó la
vigilancia y se llevó adelante una reestructuración organizativa, que descentralizó el
esquema de los mandos medios, forzando su presencia en el lugar de trabajo. Al
mismo tiempo, se implementó una redistribución del personal para disipar los focos
de activismo entre los trabajadores. Frente al fracaso reiterado de esta estrategia que
aumentó los niveles de confrontación y se vio superada por el crecimiento de la
organización colectiva que forzaba un desplazamiento progresivo de la frontera de
control, la empresa se vio obligada a repensar sus modos de intervención. Se abre
entonces una nueva etapa, en la que la empresa diseña un plan estratégico en función
de un diagnóstico minucioso de los segmentos de trabajadores en términos
actitudinales. Este plan introduce asimismo como novedad la implementación de
una política de fidelización dirigida hacia la masa mayoritaria de trabajadores sin un
compromiso político activo con el proceso sindical. Entra en juego, entonces, una
política de gestión de la fuerza de trabajo que puede encuadrarse en lo que Friedman
denomina control general o autonomía responsable, que supone la instrumentación
políticas que habilitan ciertos márgenes de libertad a los trabajadores con el objetivo
de apropiarse de la creatividad de la fuerza de trabajo. De este modo, en esta
segunda etapa de la política empresarial que identificamos, al tiempo que se
mantiene una política de control detallado o directo (que demostró ser ineficaz para el
conjunto de la fuerza de trabajo) focalizada en la fracción “problemática” de los
trabajadores, se pone en marcha una política de control general para disciplinar al
sector mayoritario. Así, se implementa una política segmentada de gestión de la fuerza
de trabajo. Las políticas de fidelización se basaron en la apropiación de redes y
espacios de sociabilidad generadas por los trabajadores y la creación de otros nuevos
(actividades, eventos sociales, cursos, talleres, juegos, fiestas, etc.) que son diseñados,
gestionados, pensados por la empresa, pero que justamente tienen lugar en los
espacios y tiempos de la vida del trabajador por fuera de la empresa y que persiguen
316
el objetivo de alcanzar una interpelación afectiva que habilite un vinculo
individualizado entre el trabajador y la empresa que permita la internalización de
sus valores.
Frente a este giro de política de la empresa, la organización sindical se vio
enfrentada al desafío político de avanzar más allá del plano estrictamente
reivindicativo e involucrar a los trabajadores desde una concepción más amplia, que
contemple otras dimensiones de la vida. En este sentido, en la nueva etapa abierta
con la conformación del sindicato, la organización ha dado muestras de capacidad de
lectura y reacción al respecto, lo cual se evidencia en su intento de ocupar, apropiarse
y resignificar los espacios de sociabilidad creados por la empresa y en la decisión de
desplegar nuevas áreas y actividades en el marco del nuevo sindicato que le
permitan ir reconvirtiendo su propio perfil, ampliar su convocatoria y su capacidad
de generar sentido de pertenencia y compromiso.
Toda esta batería de políticas empresariales fue puesta en práctica contando con
el apoyo político de la UTA. Históricamente, la política rectora de la UTA fue la de
establecer una alianza estratégica con Metrovías. Este pacto tácito de mutua
conveniencia se selló bajo el objetivo común de neutralizar la incidencia política del
CD en el lugar de trabajo. La desarticulación de al organización significaría para
ambas partes poder retomar el control político, en el caso de la empresa, del proceso
productivo y en el de la UTA, de la organización sindical de base. Este acuerdo,
además, le ha permitido a la UTA fortalecer su base social, en tanto ha venido
consensuando con Metrovías la incorporación creciente de militantes o allegados al
oficialismo del sindicato al plantel de trabajadores, con el objetivo de acrecentar su
presencia en el espacio de trabajo.
En términos institucionales, la vinculación de la dirigencia de la UTA con el CD
fue variando considerablemente en función de las reconfiguraciones internas en la
composición política del sindicato. Si bien el objetivo estratégico ha sido siempre
desarticular al CD, las tácticas fueron variando de acuerdo a la correlación de fuerzas
entre las diferentes fracciones al interior de la UTA. En función de estos vaivenes, se
han alternado propuestas de conciliación e integración institucional subordinada (a
través del ofrecimiento de secretarías del sindicato) con una política de agresión
317
directa y judicialización de los conflictos impulsados por el CD. En los últimos años,
el cambio de dirigencia nacional impuso una prevalencia de este segundo tipo de
estrategias de modo brutal, y frente a la radicalización de la ofensiva, se aceleraron
los tiempos de las definiciones. Las tensiones se agudizaron al máximo, precipitando
la ruptura total del CD con la estructura de UTA e imponiendo el camino de la
construcción de institucionalidad propia casi como el único modo posible de sostener
la experiencia.
* * *
Luego de haber abordado el análisis del despliegue de esta experiencia,
observamos cómo su propio camino ascendente la ha topado con límites e
interrogantes frente al desafío de pensar en sus posibilidades de proyección político-
institucional. En la etapa previa a la decisión de crear el nuevo sindicato, la
organización atravesó una crisis de crecimiento, signada por la incertidumbre y las
diferencias internas acerca de cómo pensar la proyección posible de esta
organización de base que hace tiempo trascendía el carácter de tal por su capacidad
de organización y su incidencia política. Durante esos años, la falta de un objetivo
político consensuado acentúo la fragmentación y la dispersión al interior del
colectivo, generando cierto reflujo en su iniciativa política. Con la formalización del
sindicato propio, por un lado se resuelve el interrogante estratégico de qué vía
institucional tomar, lo cual fortalece la cohesión interna, pero a la vez se potenciaron
algunas tensiones y discusiones; entre ellas, destacamos la cuestión de la
“burocratización”, intentando aportar, desde el análisis del caso, elementos para la
reactualización de esta clásica discusión en torno a la práctica sindical. En ese
sentido, retomamos la inquietud política planteada acerca de cómo evitar que, en el
marco del proceso de institucionalización, la existencia de una distribución desigual
de experiencias y activismo entre delegados, activistas y trabajadores, profundice
una delegación pasiva hacia una suerte de elite que siente las condiciones para una
oligarquización (o burocratización en términos de los análisis más clásicos la izquierda)
de la organización, acercándolos al tipo de sindicato que abandonaron críticamente y
318
al que han ubicado como referencia negativa, para definirse en oposición. En relación
a este dilema político, coincidimos con varios autores en la necesidad de replantear el
propio concepto de burocratización en su definición clásica en la medida en que
tiende a componer un esquema binario (bases-dirigentes como abstracciones
irreconciliables) que parte de supuestos ontológicos acerca de la clase obrera, dando
por sentado la propensión “natural” y permanente de los trabajadores de base a
luchar radicalmente contra el capital, que es refrenada sistemáticamente por las
conducciones, indefectiblemente más conservadoras que sus representados. De esta
interpretación unilateral de la dominación se derivan asimismo, una concepción
moralizante y reduccionista del liderazgo y también, cierta tendencia a la
fetichización de algunas figuras y/o procedimientos. La crítica central a esta postura,
que retomamos de Ghigliani y Belkin (2010) es su desconocimiento del complejo
proceso social de construcción de los intereses colectivos inmediatos de los
trabajadores, de manifestación empírica siempre contradictoria y en el cual los
condicionantes productivos, institucionales y los propios liderazgos juegan un papel
determinante.
Los hallazgos del caso intervienen también en otro debate histórico del
sindicalismo nacional: la cuestión del modelo sindical. En este plano, la discusión
alrededor de modificar o conservar el denominado unicato en los últimos tiempos se
vio actualizado a partir de la emergencia de una serie de casos, con conflictos de alta
intensidad, de organizaciones de menor escala enfrentadas con las conducciones, de
las cuales el proceso del subte es un caso paradigmático. Habitualmente, se establece
una contraposición entre la unidad y la pluralidad, en la cual, los defensores del
modelo alegan que la multiplicación de organizaciones necesariamente debilitaría la
fuerza del conjunto de los trabajadores, tanto frente al Estado como al Capital, y
quienes reclaman la reforma plantean que la creación de nuevos sindicatos en
muchas oportunidades es la única estrategia viable para promover una
democratización interna en el marco de las estructuras sindicales vigentes. De este
modo, la pluralidad no es reivindicada como un fin en si mismo, sino como, en gran
la única herramienta que, en gran cantidad de casos puede habilitar un proceso de
renovación democrática dentro de un aparato sindical anquilosado, centralizado y
319
verticalista, que especialmente en los últimos años se ha encargado de pergeñar
mecanismos de todo tipo (institucionales, informales e incluso ilegales) para
perpetuar a sus cúpulas en el poder. Si bien sostenemos que es falso afirmar que en
aquellos sindicatos donde no prosperan listas opositoras los dirigentes carecen de
legitimidad o que el pluralismo sindical a nivel de planta es la solución a todos los
problemas, también resulta evidente que en aquellos espacios en los que
efectivamente logran conformarse colectivos opositores a las conducciones, como
sucede con la experiencia del subte que venimos analizando, y en tantos otros
procesos similares con mayor o menor visibilidad, resulta difícil vislumbrar qué otra
alternativa diferente al incierto camino de la autonomización, les queda como
estrategia para sostenerse y proyectarse. Al mismo tiempo, también parece necesario
complejizar los preceptos que asocian unidad normativa a unidad política y
pluralidad con debilitamiento, teniendo en cuanta que así como la unidad
institucional obligatoria no ha garantizado la unidad política de los trabajadores,
tampoco la creación de nuevos agrupamientos sindicales debería ir necesariamente
en desmedro de esa construcción conjunta. En función de estas consideraciones
creemos que es importante abordar esta problemática a partir del análisis concreto
del estado de situación de las organizaciones ubicadas en su contexto específico para
intentar evitar las simplificaciones dicotómicas a la hora de pensar una situación
compuesta de problemáticas heterogéneas y atravesada por múltiples
contradicciones y ambigüedades.
* * *
En el desarrollo de esta tesis hemos remarcado especialmente la inscripción del
fenómeno del sindicalismo en el lugar de trabajo en la historia reciente de nuestro
país y su relevancia insoslayable en la trayectoria del movimiento obrero. De este
modo, la experiencia que retratamos aquí se sitúa -con sus particularidades de época
y sus innovaciones- como parte de una tradición de organización y lucha que
singularizó al movimiento sindical argentino. Los altísimos niveles de presencia
sindical y organización colectiva, que durante muchos años se registraron en los
establecimientos, configuraron un tipo de socialización política que dio lugar a un
320
activismo particularmente potente, que hizo que en que las coyunturas políticas más
adversas para los trabajadores, las comisiones internas y los cuerpos de delegados se
convirtieran en los “bastiones de la resistencia” popular. Estas organizaciones de
base fueron las que protagonizaron la pelea en contra de la implementación de los
primeros programas de flexibilización y racionalización productiva, que con el correr
de las décadas y genocidio mediante, alcanzarían su plenitud en el modelo instalado
por la última dictadura y profundizado por el menemismo. Esa pelea, precisamente
estuvo centrada en ejercer una limitación de las prerrogativas del capital en la esfera
productiva, lo cual ubicó a estas organizaciones como un obstáculo a despejar, del
cual el terrorismo de Estado se encargaría con particular dureza.
Por otra parte, además de estar vinculada a estos notables antecedentes
históricos, el caso de Cuerpo de Delegados del subte se sitúa también como
referencia de algunos aspectos de las condiciones contemporáneas de la
representación sindical de base. En ese sentido, hemos planteado que en la etapa post
devaluación es posible registrar una mayor participación de las instancias de base en
el marco de una conflictividad sindical ascendente en términos generales, que se
detecta entre otros indicadores a través de la existencia de una tendencia a la
descentralización del conflicto laboral. Esta reactivación encuentra entre sus condiciones
de posibilidad 2000 el cambio en el vínculo con el Estado a partir de la etapa que se
inicia en 2003, la recuperación la recuperación de rasgos de las experiencias de
resistencia al programa neoliberal de los noventa y principios de los 2000 y la
presencia de una marca generacional que aporta algunos rasgos distintivos a esta
militancia. En el marco de este fenómeno incipiente, la experiencia que analizamos es
un caso de referencia, especialmente de aquellos sectores que hemos calificado como
nuevas expresiones de la acción sindical, caracterizadas por construcciones de tipo
más autónomo, que intentan, con más o menos capacidad, generar prácticas
alternativas. Así, creemos que la experiencia que estudiamos habla a través de sí
misma de un rasgo particular del panorama sindical actual, que aunque sea
minoritario en su extensión, no deja de revestir un interés político indiscutible en el
contexto presente.
321
Por eso, esta tesis tiene la intención ser una modesta contribución a una serie de
estudios que brinden claves para actualizar la reflexión acerca de los
condicionamientos, posibilidades y potencialidades contemporáneas de la práctica
sindical actual en los espacios de trabajo, explorando una nueva dimensión que
indudablemente enriquecerá nuestro conocimiento en torno a un actor tan
históricamente significativo como heterogéneo, dinámico, contradictorio y
tremendamente complejo como el sindicalismo argentino.
322
Anexo I. Metodología de la investigación.
1. Fundamentos metodológicos y estrategia.
La investigación sobre los fenómenos sociales puede ser abordada desde
diferentes paradigmas que conviven al interior de las diversas disciplinas. Según
Guba y Lincoln (1994), un paradigma representa una cosmovisión que define, para
quien la sostiene, la naturaleza del mundo, el lugar del individuo en ella y la posible
relación frente a ese mundo y sus componentes. La presente investigación está
orientada a comprender el sentido de la acción social en su contexto específico y
desde la perspectiva de los participantes. Reconoce como sus supuestos básicos la
resistencia a la naturalización del mundo social y el paso de la observación a la
comprensión y del punto de vista externo al punto de vista interno. En función de
esta elección, la investigación estará basada en una estrategia cualitativa. La
investigación cualitativa se interesa especialmente por dilucidar el modo en que el
mundo es producido, experimentado y comprendido, focalizando
fundamentalmente en la perspectiva de los propios actores, registrando sus sentidos,
su experiencia y los significados atribuidos. Esta estrategia se caracteriza, además,
por responder a una lógica esencialmente inductiva, en contraposición a los
procedimientos hipotético-deductivos del análisis de variables. En este sentido, en
tanto se trata de un tipo de investigación principalmente emergente e inductiva,
posee un diseño flexible que potencia su capacidad innovadora en la medida en que
está dotado de una flexibilidad que habilita la resignificación del problema de
investigación y la formulación de hipótesis de trabajo.
Los distintos métodos presentan fortalezas y debilidades, según sea, como
postula Yin (1994), el tipo de problema planteado y sus circunstancias. En la elección
del método que guía la investigación deben tenerse en cuenta fundamentalmente tres
factores: el tipo de pregunta que se busca responder, el control que tiene el
investigador sobre los acontecimientos que estudia y la contemporaneidad del
problema. Teniendo en cuenta el objeto de estudio propuesto y el tipo de preguntas
323
planteadas, el diseño de esta investigación se basa en un nivel de análisis
microsociológico y se fundamenta en un estudio de caso.
Un caso, siguiendo la definición de Coller, “es un objeto de estudio con unas
fronteras claras que se analiza en su contexto y que se considera relevante” (Coller,
2000:29) y que es construido como tal por el investigador. Los estudios de caso son
particularmente pertinentes para investigaciones orientadas a profundizar cómo y por
qué se desarrollan determinados acontecimientos a partir del rastreo de procesos y no
sólo la observación y descripción de momentos estáticos (George et al, 2005). En este
tipo de investigaciones el objetivo está centrado en dar cuenta de la particularidad y
de la complejidad de un caso singular (en nuestra investigación, además atípico) para
comprender las características de la interacción en su contexto, y su elección busca
maximizar las potencialidades del caso para desarrollar conocimiento a partir de su
estudio.
En cuanto a su vinculación con la teoría, las investigaciones basadas en el
estudio de caso plantean el uso de la teoría desde el momento del diseño de la
investigación, siguiendo la propuesta de Yin que considera que “el uso de teoría, en
los estudios de caso, no sólo brinda una inmensa ayuda en la definición de un diseño
de investigación apropiado y en la recolección de datos, sino que también, resulta el
principal vehículo para la generalización de resultados” (Yin, 1994:32). En este
sentido, en lo que a los hallazgos de la investigación se refiere, el método de estudio
de caso propone la generalización y la inferencia no hacia otros casos, sino hacia la
teoría. Se trata de una inducción analítica que permite hacer un uso de un caso para
ilustrar, ampliar, profundizar una teoría. Así, a partir de proceder a la abstracción de
las peculiaridades del caso para alcanzar un nivel de conceptualización teórica, es
posible desarrollar generalizaciones analíticas, o, en términos de Maxwell (1996),
habilitar la transferibilidad de las hipótesis analíticas.
Por otra parte, los estudios de caso constituyen una estrategia particular, que
suele enriquecerse a partir de la integración de diferentes métodos y técnicas (Colller,
1999). Este procedimiento de integración se denomina triangulación y tiene como
objetivo enriquecer la investigación a partir de las ventajas que presentan los
324
diferentes métodos o técnicas. Entre las formas más utilizadas de la triangulación se
destaca la de métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas, aunque al interior de
cada una de estas estrategias también se produce una integración intramétodo. En el
desarrollo de nuestra investigación hemos optado por esta última variante,
combinando la información recabada a partir de la observación directa, las
entrevistas y el análisis de documentos secundarios, con el propósito de reforzar el
estudio de las dimensiones del problema a investigar.
2. Universo de estudio.
El estudio se encuentra circunscripto espacialmente a la empresa
concesionaria de transporte subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, Metrovías y
dentro de la misma, el objeto de estudio específico es la organización sindical que
representa a los trabajadores de la empresa, el Cuerpo de Delegados del subterráneo,
luego devenido en Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro
(AGTSyP).
En cuanto al corte temporal, la investigación abarca el período que transcurre
desde la privatización -en enero de 1994- hasta principios de 2011, año en el que el
CD se desvincula formalmente de la UTA, emprende la construcción de un sindicato
propio a partir del reconocimiento estatal.
El universo está representado por los delegados y activistas del CD
pertenecientes a los diferentes sectores de trabajo dentro de la empresa. Esta
selección comprende a trabajadores de las seis líneas de subte (A, B, C, D, E y H) que
se desempeñan en distintos sectores de trabajo: boleteros, guardas, conductores, y
operarios de los talleres de mantenimiento de las estaciones e instalaciones del
subterráneo.
3. Fuentes y técnicas de recolección de la información.
Para el estudio del proceso de privatización de la empresa se llevó adelante el
análisis de documentos de diversa índole. Por un lado, el estudio el Decreto 1143/91
para los procesos de privatización por concesión de la explotación de los servicios de
325
transporte de pasajeros del Área Metropolitana y el Reglamento operativo de
Metrovías, dispuesto por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en
1997, nos permitieron determinar las condiciones formales de la concesión del
servicio. Esta información fue complementada a partir de un rastreo de material
periodístico (diarios Clarín, La Nación, Página/12 y Ámbito Financiero) del período
que va desde 1990 hasta 1995, en el que se recabó información referida al proceso
privatizador del transporte y sus vicisitudes políticas y judiciales.
Una segunda tanda de documentos fue significativa para el análisis del
desempeño de la empresa concesionaria en la gestión del servicio. Para esta
indagación se analizaron los informes de verificación de cumplimiento contractual
tanto de la Auditoría General de la Nación (2003) como de la Auditoría General de la
Ciudad de Buenos Aires (2001). Asimismo, también se estudió el informe presentado
por la Comisión de Investigación del ARI en el Congreso de la Nación acerca de las
empresas adjudicatarias de ferrocarriles del Área Metropolitana.
Para el análisis de las transformaciones en la organización y las condiciones de
trabajo desde la gestión estatal hasta el arribo del concesionario se examinaron los
tres Convenios Colectivos de Trabajo que se registran en la actividad hasta la fecha,
correspondientes a los años 1975, 1981 y 1999 (CCT 41/75, Decreto modificatorio
499/81 y CCT 316/99). Para facilitar la comparación, se confeccionó para cada uno de
los CCT una ficha de análisis (ver anexo IV) que permitió identificar cada convenio a
través del número y las partes firmantes, los principales aspectos analizados y el
contenido concreto de cada cláusula.
En función del objetivo primordial de caracterizar al CD en su dinámica
interna y en su vinculación con la empresa y la dirigencia de la UTA, la realización
de entrevistas semiestructuradas fue de fundamental importancia. La guía de
preguntas fue elaborada a partir de la consideración de las siguientes dimensiones:
� Trayectoria individual (Cuándo entró a la empresa, experiencia previa, puesto de trabajo, antecedentes de participación política/sindical).
� Flexibilidad laboral. (Principales características de las políticas de
flexibilización en el espacio de trabajo).
326
� Relato histórico de la formación del CD. (Cambios en la experiencia cotidiana de trabajo a partir de la formación de la organización sindical).
� Estrategias de acción del CD al interior del colectivo de trabajo (Organización
interna. Instancias de discusión, participación y toma de decisiones). � Relación con los usuarios, el Estado y otras organizaciones (Vinculación del
CD con organizaciones sindicales y no sindicales y con los organismos del Estado).
� Relación con la UTA. (Canales de diálogo y negociación. Quiénes participan.
Variaciones de las estrategias de la UTA con relación la CD. Tipo de vinculación existe entre la UTA y la empresa).
� Conflictos. (Relato de los principales conflictos motorizados por el CD.
Similitudes y diferencias en el modo de intervención del CD a través de los años).
� Desafíos y proyección política del CD. (Perspectivas políticas del CD y
principales discusiones que se presentan en torno a este punto).
Se realizaron un total de 34 entrevistas. La selección de los entrevistados
contempló una distribución equitativa en relación los sectores de trabajo de
desempeño (boleterías, tráfico y talleres) y fundamentalmente en cuanto a la
pertenencia política y a la corriente interna de referencia de cada uno dentro del CD.
En ese sentido, se entrevistó a delegados referentes de las distintas tendencias
políticas al interior del CD a fin de obtener una visión enriquecida de las distintas
perspectivas dentro de la organización. Las referencias de cada una de las entrevistas
se presenta a continuación de la bibliografía.
Adicionalmente, resultó de gran utilidad el análisis de documentos
producidos por el CD y los diferentes nucleamientos de activistas del subte. Los
principales documentos relevados fueron:
� Notas e información institucional publicada en los sitios del CD
(Metrodelegados) y la AGTSyP, los blogs de todas las líneas, de la
agrupación Asociación de Trabajadores de Metrovías (ATM) y de la Lista
Roja y Negra.
� El periódico gremial Desde el subte y la revista Acoplando.
327
� Los comunicados internos y los comunicados de prensa del CD.
� Los libros publicados por el sello editorial del CD: Cuando el terror no
paraliza 1974-1982, de Manuel Compañez, Las trabajadoras del subte
protagonistas de cambios, de Claudia Salud y Un fantasma recorre el subte, de
Virginia Bouvet.
� El material publicado en el foro virtual de discusión de delegados y
trabajadores de Metrovías.
� El material audiovisual producido por el CD (cortometraje 7 años de lucha)
� El material producido por Subteradio (debates entres candidatos e informes
especiales sobre problemáticas puntuales)
� El Anteproyecto de Convenio Colectivo del Subterráneo, elaborado por el
CD con asesoramiento del Taller de Estudios Laborales
� El proyecto de estatuto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte
y Premetro presentado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La indagación en relación al objetivo antes mencionado también incluyó una
serie de observaciones en campo. En este sentido, se realizaron observaciones
directas en asambleas del CD, reuniones de Comisión Directiva de la AGTSyP,
movilizaciones callejeras convocadas por el CD, actos electorales (plebiscito) y
charlas a cargo de delegados del CD realizadas en ámbitos académicos, sindicales y
comunitarios. Asimismo, se contó con la posibilidad de efectuar observación
participativa en dos talleres organizados por el Taller de Estudios Laborales. Se trató
de encuentros de formación sindical, convocados bajo el lema Producción Conjunta de
Conocimiento para la Acción Sindical, en los que se desarrollaron instancias de
discusión y elaboración colectiva en torno a las principales problemáticas vinculadas
al ejercicio de la representación sindical planteadas por los delegados tanto del subte
como de otros rubros del ámbito nacional e internacional.
Por otra parte, se tomaron en cuenta documentos y material institucional de la
empresa Metrovías. Se analizaron puntualmente las Memorias 2007 y 2008, los
estados contables de 2011, los documentos acerca de la historia y conformación del
Grupo Roggio publicados en su sitio institucional y el Plan Estratégico para los
328
Recursos Humanos de Metrovías del año 2005. Además, para el tratamiento de la
evolución de los subsidios otorgados a la empresa se analizó la información
estadística provista por la Secretaría de Transporte de la Nación y el documento “Los
subsidios en Argentina II. Transporte y Alimentos” de la Fundación para el cambio
(www.paraelcambio.org.ar ).
Por otra parte, para el rastreo y caracterización de los conflictos sindicales de
base más salientes de los últimos años se realizó un relevamiento de medios gráficos
y digitales que incluyó tanto a las grandes diarios (Clarín, La Nación, Página/12),
como a medios alternativos digitales ((Prensa de Frente, Agencia Walsh, Anred, Red
nacional de medios alternativos, Indymedia Argentina, La Fogata Digital, Mate
Amargo, Red Eco, Rebelión, Argenpress, La vaca, Agencia Púlsar, Revista Forja).
4. Tratamiento analítico de los datos.
En términos generales, para el análisis de los datos –de orden cualitativo- se
recurrió básicamente al procedimiento de inducción analítica. A partir de este
procedimiento se realiza simultáneamente recolección y análisis a fin de formular
categorías que contengan una formulación conceptual de los fenómenos bajo estudio.
Este proceso de recolección y análisis se detiene cuando se alcanza un estado de
saturación, momento a partir del cual los resultados obtenidos se pueden generalizar
analíticamente al espacio temático bajo estudio.
En relación a los CCT, se llevó adelante un análisis de contenido, a través de cual
se rastrearon las cláusulas que sufrieron modificaciones desde la ronda de 1975 hasta
la fecha. Para dar cuenta de estos cambios se realizó un análisis comparativo entre los
tres CCT firmados en el sector, que permitió detectar las reformulaciones de ciertas
cláusulas y la incorporación o exclusión de determinadas temáticas. Las principales
dimensiones a través de las cuales se realizó la comparación fueron:
� Condiciones de empleo (tiempo laboral, movilidad geográfica, relación
contractual, salarios)
329
� Gestión del trabajo (proceso de trabajo, proceso de clasificación profesional,
condiciones y medio ambiente de trabajo)
� Relaciones laborales (reglamentación de actividades sindicales, tratamiento
del conflicto, organismos de representación, elementos de individualización
de las relaciones laborales)
Para el tratamiento de la información proveniente de las entrevistas, se
construyeron cuadros comparativos que permitieron identificar cada uno de los
tópicos delineados por nuestro marco teórico. Esta composición de cuadros resulta
esencial a la hora de trabajar con una masa extensa y densa de información. El
análisis estuvo orientado a identificar principalmente las siguientes dimensiones:
� Organización del trabajo (políticas de flexibilización, cambios en el
proceso de trabajo)
� Políticas de disciplina y control (estrategias de desmovilización, disciplina
directa, técnicas de implicancia)
� Conflicto (dinámica de los conflictos, implicaciones objetivas y subjetivas,
modalidades de acción, rol de los delegados)
� Rol de la UTA (desempeño de los delegados, relación con la empresa,
relación con el CD)
� Estrategia y dinámica interna del CD (trayectoria, proceso de toma de
decisiones, acción colectiva, ejercicio de la representación, diferencias
internas, proyección político-organizativa)
� Estrategia de articulación externa del CD (relación con los organismos del
Estado, política hacia los usuarios y la opinión pública, articulación con
tras organizaciones sindicales, políticas y territoriales)
En relación a las observaciones, en primera instancia, se llevó a cabo una
explicitación pormenorizada de lo observado y sucedido en el campo a partir de
notas desarrolladas con mayor nivel de minuciosidad, recuperando y
reconstruyendo las anotaciones parciales realizadas en el campo, a la vez que se
330
sumaron todas las reflexiones, impresiones y análisis que consideramos pertinentes.
A partir de este registro, se realizaron fichas con información sistematizada en
función de las dimensiones planteadas.
Por último, con respecto a los documentos abordados, se los trabajó ubicando
constantes en relación a la definición de nuestro tópicos y, en el caso de los
documentos producidos por el CD , se pretendió analizarlos de modo tal de poder
rastrear el origen de sus acciones, preocupaciones y fundamentalmente sus
referencias a la acción y organización colectiva.
331
Anexo II. Guía de entrevista.
Tópicos
1- Trayectoria individual: Cuándo entró a la empresa, experiencia previa, puesto de trabajo, antecedentes de participación política/sindical.
2- Relato histórico de la formación del Cuerpo de Delegados (CD). Cambios en la
experiencia cotidiana de trabajo a partir de la formación de la organización sindical.
3- Estrategias de acción del CD al interior del colectivo de trabajo. Cómo se
organizan. Instancias de discusión, participación y toma de decisiones. 4- Relación con los usuarios, el Estado y otras organizaciones. Cómo se vincula el
CD con organizaciones sindicales y no sindicales. Cambios registrados cambios en la relación con el Estado y las organizaciones a medida que la organización del CD se fue afianzando y se fueron sucediendo los diferentes conflictos.
5- Relación con la UTA. Cuáles son los canales de negociación y cuáles son los
procedimientos concretos. Quiénes participan. Se trata o no de instancias formalizadas. Han variado o no las estrategias de la UTA con relación la CD? (Confrontación, captación, indiferencia). Qué tipo de vinculación existe entre la UTA y la empresa? La confrontación con la empresa implica inevitablemente un enfrentamiento con la UTA?
6- Conflicto. Cómo contribuyeron a la conformación del CD el desarrollo de
ciertos conflictos paradigmáticos y cuáles fueron las similitudes y diferencias en el modo de intervención del CD.
7- Flexibilidad laboral y estrategias de cooptación. Cuáles son las principales
características de las políticas de flexibilización en el espacio de trabajo. Variaciones a lo largo del tiempo. Desarrollo de estrategias de cooptación. Estas políticas inciden de manera diferente en los trabajadores con mayor o menor antigüedad? Se implementan políticas específicas para los nuevos trabajadores?
8- Desafíos y proyección política del CD. Qué política tiene el CD hacia otros
sectores de trabajadores? Cuáles son las posturas y discusiones existentes acerca de las posibilidades de proyección política del CD.
332
Anexo III. Matriz de análisis de entrevistas
DMENSIONES PARA EL ANÁLISIS DE ENTREVISTAS
A Organización del trabajo
1.La implementación de políticas de flexibilización
2.Cambios en la organización del trabajo
3.Beneficios del gobierno en relación a la empresa (política de subsidios)
B Políticas de disciplina y control
1.Estrategias de desmovilización y persecución sindical
2.Disciplina directa
3.Técnicas de implicancia
C Conflicto
1.Dinámica del conflicto (relato de cómo se desarrollan)
2.Implicaciones objetivas de los conflictos (qué modificaciones concretas produce en el espacio de trabajo)
3.Implicaciones subjetivas de los conflictos (cómo se vivencian a nivel personal, qué impacto tienen)
4.Métodos de acción
5.Desencadenante del conflicto
6.El rol específico del delegado en los conflictos
7.Reivindicaciones pendientes
D Dirigencia de la UTA
1.Estrategias de la burocracia para enfrentar al CD
333
2.Accionar de los delegados afines a la burocracia
3.Relación UTA- empresa
E Estrategia y dinámica interna Cuerpo de delegados
1.El perfil de los delegados
2.La implicación afectiva, el compromiso y el sacrificio personal de la tarea del delegado.
3.El momento de organización clandestino al inicio de la sindicalización y la primera etapa del CD
4.El proceso de toma de decisiones. El método asambleario y las diferentes concepciones en torno a esta práctica
5.La discusión en torno a la acción colectiva. Las tácticas no convencionales
6.El ejercicio de la representación por parte de los delegados. Dinámica concreta y los problemas en la construcción colectiva
7. La incidencia de la problemática generacional y de género.
8.La organización gremial en las tercerizadas
9. La intervención y relación con los partidos de izquierda
10.Las disidencias internas y la construcción del frente gremial
11.El conflicto por la superposición de los criterios sindicales con los partidarios. La discusión en torno al salto desde lo sindical a lo político
12.Los problemas político-organizativos y los desafíos a partir de la "crisis de crecimiento"
13.La disyuntiva política del sindicato propio o la pelea por espacios al interior de la estructura sindical oficial
14. Los desafíos frente al proceso de institucionalización
F Estrategia y dinámica externa Cuerpo de delegados
1.La política en relación al Estado. La vinculación con el ministerio
2.La política de articulación con otras organizaciones sociales y políticas
3.El CD como referente hacia fuera de un sindicalismo alternativo
4.La influencia del contexto político general
5.La política hacia los usuarios y la opinión pública
335
Anexo IV. Matriz de análisis de Convenios Colectivos de
Trabajo.
CCT TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS
FECHA DE CELEBRACION 15/07/1975
FECHA DE HOMOLOGACION 04/08/1975
VIGENCIA Desde el 1 de junio de 1975 hasta el 31 de mayo de 1976
PERSONAL INCLUIDO Personal administrativo (de las distintas dependencias de la empresa) y obrero de las clases D
PERSONALEXCLUIDO Personal de supervisión, seguridad y el comprendido en las clases A, B y C. (jerárquico, profesional y técnico)
ZONA DE APLICACIÓN Capital Federal
NUMERO DE BENEFICIARIOS 4.075 agentes
CONDICIONES DE EMPLEO
A- Tiempo Laboral
A1: Jornada (duración) C 3.3.2: “Dentro de cada ciclo de 7 días, la duración normal del trabajo previsto en el mismo no podrá exceder los límites que a continuación mencionamos: a) Tránsito : 42 hs , salvo cuando la prestación tenga lugar en sitios insalubres, en los que será de 36 hs b) Técnicos: (talleres y explotaciones): 44 hs, salvo cuando la prestación tenga lugar en sitios insalubres, en los que será de 36 hs. c) Administrativos de estaciones y talleres: 36hs d) Administrativos de administración central y dependencias: 36hs, no debiendo extender la jornada más allá de las 18hs e) Personal de servicios auxiliares: Personal de intendencia de la Casa Central 40hs, el resto las mismas horas que el resto del personal del servicio donde está adscripto.
A2: Vacaciones (distribución) Feriados C3.3.2.5: "Todo el personal tendrá derecho al goce de los beneficios de los siguientes feriados nacionales obligatorios; además del 1 de enero: 1 de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, 12 de octubre y 25 de diciembre." Asmismo para el personal administrativo de la empresa se agregan: 6 de enero, lunes y martes de carnaval, jueves y viernes santo, Corpus Christi, 15 de agosto, 1 de noviembre y 8 de diciembre." Día del Gremio C3.3.3.7 "Se fija el 1 de diciembre -Día del subterráneo- como día del Gremio del sistema, con los alcances y beneficios de los feriados nacionales" C 5.4.6 Permisos especiales con goce de sueldo: Por matrimonio 10 días, por fallecimiento de familares entre 2 y 4 días, dependiendo del tipo de familiar, por nacimiento 2 días al padre, por servicio militar obligatorio 1 año percibiendo el 50% del suledo y conservando la antiguedad, por examen (estudiantes universitarios o secundarios) 28 días al año, a razón de un máximo de 7 días por turno, por maternidad 90 días (siempre que tenga una antiguedad mínima de 10 meses), por casamiento de hijos 2 días, por mudanza 1 día. Permisos extraordinarios sin goce de sueldo C 5.4.7: "hasta un año para ausentarse al extranjero y hasta 6 meses para hacerlo dentro del territorio nacional" Permisos circunstanciales C 5.4.8: "...serán cedidos siempre que sean solicitados por razones justificadas y con 24 hs de anticipación como mínimo. En casos de extrema urgencia, dichos permisos podrán ser acordados sin la anticipación indicada, aún cuando el pedido se formule hasta 2 hs después de la hora de iniciación del servicio"
336
A3: Horarios/turnos
B: Movilidad Geográfica
Reubicación del personal físicamente disminuído C3.4.1.6: "La reubicación del personal disminuido físicamente podrá efectuarse en cualquier dependencia de la empresa (...) dentro de lo posible se le mantendrá en el lugar de trabajo habitual" Traslado del lugar de trabajo C4.3.1 “a) Cuando por estar fuera de los planteles establecidos fuese necesario trasladar personal de una dependencia a otra con carácter permanente o transitorio y no hubiera quien aceptare voluntariamente, se trasladará en todos los casos al menos antiguo en la especialidad y categoría, conservando su antigüedad para el servicio, pudiendo volver al lugar de procedencia cuando hubiere vacantes… g) al personal trasladado transitoriamente por razones accidentales a lugares de trabajo propios o ajenos a la empresa, alejados de su lugar habitual de trabajo, se le computará como mínimo una jornada legal completa de trabajo y por cada traslado durante la jornada, en caso de que el lugar asignado signifique un mayor tiempo de viaje desde su domicilio, éste mayor tiempo se abonará con el 100% de recargo y sin considerarlo dentro de la jornada.
El traslado de lugar de trabajo se plantea como un perjuicio para el trabajador. Se retribuye con bonificaciones a aquellos que son trasladados a un lugar muy lejano de su domicilio.
C: Relación Contractual
C1: estabilidad Ingreso definitivo: C7.1.5: "El nombramiento del personal tendrá carácter definitivo desde el primer día. Si durante los tres primeros meses no demostrara idoneidad y condiciones para las funciones del cargo conferido, la empresa podrá prescindir de sus servicios sin necesidad de sumario..." Estabilidad: C7.2: "El personal gozará de la estabilidad que le otorga este estatuto y no podrá ser declarado cesante sino por causas debidamente justificadas y previo sumario administrativo, salvo en los casos motivados por reducción no circunstancial de servicios previstos en el punto 7.5. La ideas de orden político, gremial o religioso, no serán cauusa de despido." Reincorporación: C 7.3: "Todo el personal que haya dejado de pertenecer a la empresa tendrá, en caso de reingresar, carcácter permanente desde el primer día de su reincorporación, cualquiera sea el puesto que hubiera desempeñado antes y el que se le asigne. Asimismo, recuperará a todos los efectos, excepto para el turno de servicio, la antiguedad anterior." Egreso por excedente de dotación: "Cuando la empresa establezca que por disminución no circunstancial de trabajo, acreditada fehacientemente, sea necesario modificar las prestaciones de servicio, y siempre que la situación no pueda ser superada mediante los traslados previstos, la consecuente reducción del plantel se efectuará disponiendo la cesantía del personal de menor antiguedad en la categoría más baja (...) a tal efecto, podrá disponer los traslados y permutas que fuesen necesarios u ofrecer a los agentes involucrados la opción a la indemnización legal o la rebaja de categoría, comenzando por los agentes menos antiguos (...) estas medidas deberán ser comunicadas a la entidad gremial representativa con no menos de 30 días de anticipación a la adopción de las mismas, a efectos del cabal conocimiento de las causales invocadas. El personal cesante por esta causa percibirá la correspondiente indemnización legal y tendrá prioridad absoluta para reincorporarse o recuperar la categoría en cuanto se produzcan vacantes que sea necesario cubrir."
Regulación/especificación de los procedimientos que justifican un despido. Cuando se trate de causas "estructurales" se dispone el aviso anticipado al gremio y se garantiza reinciorporación con beneficios.
C2: tipos de contratos habilitados por convenio
D: Salarios
337
D1: composición Pago de horas extraordinarias 3.3.2.6.1: "Personal afectado a tránsito y (,,,) personal de Técnica: En estos casos teniendo en cuenta la íntima relación de las funciones con la circulación del servicio, se abonará 100% de bonificación. El resto del personal de la empresa con el 50% de aumento sobre la retribución que corresponda, cuando el recargo no afecte los límites establecidos para el descanso parcial o hebdomadario y 100% cuando afecte dichos descansos. Se reintegrarán gastos de comida en los casos en que los agentes deban prolongar la jornada normal por una extensión no menor a 2 hs o una hora y media sin descanso..." C5.2: Bonificación por régimen de francos : “el personal afectado a especialidades operativas de tráfico y técnica que no tenga régimen de francos fijos o alternado en sábado y/o domingo tendrá una bonificación del 4% de la remuneración básica de la categoría que revista” Bonificación por trabajo en día domingo C 5.3: “El personal no comprendido en la bonificación anterior, percibirá, cuando preste servicio en día domingo, sin que signifique afectación de su franco, una bonificación del 30% de la remuneración básica de su categoría por la jornada” C 5.4 Beneficios marginales y/o sociales : bonificación por título (C5.4.1), por antigüedad (C5.1.2) (2% del salario mínimo vital y móvil, por año), por enseñanza a aprendices y practicantes (0,5% de la categoría 10 por día que dure la práctica) C5.1.3, subsidio familiar C 5.4.2, contribución a la asistencia médica C5.4.4 (abono del 50% de la cuota mensual del organismo de asistencia médica contratado por intermedio del sindicato-no rige mientras esté en vigencia la ley de obras sociales) Pases para viajar: C 5.4.1.0 Todo le personal de subterráneos y los jubilados, así como las respectivas esposas tienen derecho al pase gratuito (...) los hijos del personal en actividad gozarán del pase gratuito para concurrir a la escuela primaria, secundaria, superior y universitaria hasta la edad de 22 años, siempre que puedan utilizar el subterráneo para su traslado al establecimiento educacional"
Horas extras: justificación del porcentaje de bonificación de acuerso a la importancia de la labor para el funcionamiento del servicio. Bonificación salarial por enseñar el oficio a los aprendices.
D2: productividad
D3: premios
Reconocimiento por antigüedad: C5.4.11.1: "En reconocimiento a los 25 años de servicios prestados a la empresa para el personal femenino y a los 30 para el masculino, la empresa entregará al personal una medalla de oro y un pergamino o diploma, entrega que se efecturá en ceremonia conjunta anual, según reglamento de la empresa...." 25 años de matrimonio: C 5.4.11.2: "La empresa acordará al personal que cumpla 25 años de matrimonio 1 día de asueto a gozar en la fecha de tal aniversario. Además abonará una bonificación especial equivalente al 10% del sueldo básico de la categoría 10...."
OBSERVACIONES GESTION DEL TRABAJO
E: Proceso de trabajo
E1: Organización del trabajo Deberes: C7.8.1: "El personal deberá aplicar en todas sus actividades vinculadas con la empresa una clara noción de servicio (...) el personal está obligado a: a)obedecer toda orden de un superior jerárquico con atribuciones para darla...c) vestir correctamente el uniforme y usar los distintos elementos que para el mejor desempeño de las tareas que provee la empresa d) abstenerse de realizar todo acto tendiente a entorpecer el desarrollo normal del servicio público a cargo de la empresa, o crear dificultades al mismo."
Noción de compromiso con la prestación de un servicio público/ responsabilidad social
E1.1: Trabajo en equipo
338
E1.2: polivalencia
Deberes generales: C7.8.1: "El personal está obligado a realizar, cuando necesidades del servicio así lo requieran para atender emergencias, tareas distintas de las que tiene asignadas, pero que estén comprendidas dentro de su subclase. Igual prestación podrá requerirsele cuando eventualmente resulte necesario para obtener la ocupación efectiva del personal durante la jornada de trabajo, debiendo en estos casos procurarse que las tareas asignadas sean afines a las habituales. En ninguno de los casos ello significará menoscabo para sus derechos, su calificación y/o remuneración." C3.2.2 “El personal de la empresa que por razones de emergencia se desempeñe en puestos de categoría superior durante la mitad o más de la jornada tendrá derecho a percibir la respectiva diferencia de sueldo, por cada jornada de trabajo efectivo” (…) “El personal que se haya desempeñado percibiendo diferencia de sueldo durante 90 días corridos tendrá derecho a percibir la diferencia en los casos de licencias (enfermedad, permiso especial, licencia sin goce).”
Polivalencia restringida, de carácter excepcional . Cambio de tareas dentro de la subclase habilitado en caso de emergencias . Reconocimiento salarial por el desempeño de tareas de mayor jerarquía.
E1.3: movilidad funcional/reasignación de funciones
E2: Tecnología
F: Sistema de clasificación/calificación profesional
F1: reclutamiento C 3.2.3.1: “El personal tendrá prioridad para cubrir las vacantes en las categorías superiores comprendidas en otras clases que están fuera del presente estatuto. Sólo cuando las vacantes no puedan cubrirse por concurso interno, podrá llamarse a personas ajenas a la empresa” C3.2.3.3 : Régimen de promociones: “la cobertura de vacantes dentro del ámbito de aplicación del presente estatuto se efectuará en todos los casos por concurso de antecedentes y examen” (…) 3.2.3.4 “Los llamados a concurso tendrán la suficiente divulgación en todos los lugares de trabajo de la empresa (…) la empresa enviará el programa de exámenes a la Entidad gremial representativa, para que ésta tome conocimiento y formule las observaciones que considere pertinentes dentro de un plazo de cinco días hábiles” Procedimiento de selección: Preselección : criterios 1. antigüedad en la empresa 2. antigüedad en la categoría a cubrir 3. antigüedad en especialidades afines 4. calificación en el último período Selección: Examen oral
Procedimiento muy pautado, con criterios "objetivos" para la incorporación de persona yel cubrimiento de puestos de mayor categoríal. Prioridad obligada para el personal de la empresa, privilegiando a los de mayor antigüedad. Criterios de examen consensuados con el sindicato, que también participa en la confección del registro de aspirantes.
339
F2: movilidad ocupacional C3.2.3.3 : Régimen de promociones: “la cobertura de vacantes dentro del ámbito de aplicación del presente estatuto se efectuará en todos los casos por concurso de antecedentes y examen” (…) 3.2.3.4 “Los llamados a concurso tendrán la suficiente divulgación en todos los lugares de trabajo de la empresa” (…) “la empresa enviará el programa de exámenes a la Entidad gremial representativa, para que esta tome conocimiento y formule las observaciones que considere pertinentes dentro de un plazo de cinco días hábiles” Procedimiento de selección: Preselección : criterios 1. antigüedad en la empresa 2. antigüedad en la categoría a cubrir 3.antigüedad en especialidades afines 4.calificación en el último período Selección: Examen oral Punto 7-Disposiciones especiales C7.1.1. Ingreso: "El ingreso a cualesquiera de los servicios de la empresa deberá realizarse por los puestos de categoría inferior del escalafón y en las vacantes de personal que no pudieran ser cubiertas por el sistema de concurso previsto (...) este llamado será publicado con no menos de 15 días de anticipación, en los medios de publicidad propios de la empresa (avisos en coches y estaciones) y excepcionalmente en uno o más diarios. Estas medidas de publicidad podrán ser dejadas sin efecto cuando en el Registro de Aspirantes que lleva la empresa haya suficiente número de candidatos (...) la entidad gremial representativa podrá gestionar la inscripción de aspirantes a dicho registro."
F3: categorías profesionales
F4: formación/capacitación Capacitación y formación profesional: C7.7: "La empresa se compromete a continuar realizando dentro de sus posibilidades y los requerimientos técnicos de su actividad, programas de formación profesional o en su defecto contribuir a colaborar en los programas de igual índole que realice con su consentimiento la asociación gremial, a los fines de la capacitación técnica del trabajador y la la elevación del nivel de productividad a través del estímulo de la enseñanza técnica y del entrenamiento y reentrenamiento dle personal, de conformidad con los avances técnicos de la actividad. Dichos programas deberán ser coordinados con el Plan Nacional de Desarrollo, teniendo en cuenta no sólo la necesidad de la empresa, sino también la correspondiente al mejoramiento tecnológico que requiere mano de obra más idónea con el fin de evitar el desplazamiento de trabajadores a áreas más interesantes desde el punto de vista de la productividad. Para el logro de tales objetivos, se posibilitará la realización de cursos orientados a la formación, capacitación y reconversión de mano de obra mediante el otorgamiento de las facilidades necesarias, licencias, becas y todo otro medio que permita cumplir las metas mencionadas, sujeto al contralor de la empresa."
Capacitación para la adecuación al progreso técnico y la mejora de la productividad. Contribución a las actividades de capacitación organizadas por el sindicato.
G: CyMAT Higiene y seguridad C3.5 : “A los efectos de obtener el mayor grado de prevención y protección de la vida e integridad psicofísicos de los trabajadores se adoptarán por la parte empresaria las normas técnicas y medidas precautorias a efectos de prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos profesionales en todos los lugares de trabajo como el medio más eficaz de la lucha contra los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales …” Normas de seguridad: “a) ubicación y conservación de instalaciones, artefactos y accesorios de acuerdo a las técnicas más modernas, b) protección de máquinas c) protección en las instalaciones eléctricas d) equipos de protección individual d) identificación y rotulado de sustancias nocivas y señalamiento de lugares peligrosos f) prevención y protección contra incendios y siniestros” Higiene: a) características del diseño de las plantas industriales, establecimientos, locales, centros y puestos de trabajo, b) factores físicos-químicos en especial referidos a los siguientes puntos: ventilación, carga térmica, presión, humedad, iluminación, ruidos, vibraciones y radiaciones.” Servicios médicos preventivos : exámenes médicos preocupacionales y exámenes periódicos cuando las condiciones particulares en que se desarrolla alguna actividad lo hagan aconsejable. Vestimenta y útiles de labor: C1.6 “La empresa proveerá al personal el vestuario y elementos de protección necesarios, cuyo uso será obligatorio.” Condiciones especiales de trabajo : punto 4- C4.1: Lugares y/o tareas insalubres: La calificación de las tareas insalubres deberá ser determinada por la autoridad competente (…) No podrá disponerse la realización de horas extraordinarias salvo en casos de fuerza mayor, siniestros, averías imprevistas en las instalaciones o equipos.” C7.13: Ley de la silla
Criterio centrado en la prevención para el resguardo de la integridad psicofísica del trabajador.
OBSERVACIONES
340
RELACIONES LABORALES
H: Reglamentación de actividades sindicales (permisos gremiales, comisiones internas, cantidad de delegados, limitación de la actividad gremial)
Permisos gremiales: "La empresa acordará permisos gremiales a) a los integrantes electos de las comisiones directivas de las asociaciones prepresentativas del personal b) a los agentes designados para ejercer representación gremial en los organismos previstos por las leyes... c) asimismo la empresa considerará los pedidos que formulen las referidas asociaciones para hacer extensivo este permiso a otros agentes a quienes asignen funciones gremiales especiales (...) a este personal se le considerará como si estuviera en servicio activo a todos los efectos, con excepción del pago de haberes, salvo en los casos de los integrantes de la comisión paritaria." Comisiones internas y delegados gremiales-Comisiones locales de reclamos: C6.2.1: "Integradas solamente por delegados gremiales, los que se constituirán en las dependencias que se establezcan de común acuerdo entre la empresa y las asociaciones representaivas del personal. Habiendo asuntos a tratar, las comisiones se reunirán dentro de las horas de trabajo de las oficinas con sus jefes inmediatos, una vez cada 15 días, pudiéndose intercalar una reunión extraordinaria entre 2 ordinarias, a pedido de cualquiera de las partes (...) los integrantes de las comisiones locales no podrán abandonar el lugar de trabajo sin causas debidamente justificadas y previo conocimiento de la jefatura del lugar..." Comisión Central de Reclamos: C 6.2.2: "Estará integrada por 2 o más delegados de la pertinente asociación representaiva del personal y por representantes de la empresa. Esta comisión intervendrá por vía de conciliación en las cuestiones que se suscitan sobre el cumplimiento o interpretación de las disposiciones relativas al trabajo en general o las del presente reglamento en particular y SE ESFORZARÁ EN ELIMINAR AMISTOSAMENTE LAS DIFERENCIAS SURGIDAS" (en mayúsculas en el original) Comisión Paritaria de Conciliación: C 6.2.3: "Estará presidida por el funcionario que designe el Ministerio de Trabajo e integrada por 4 miembros titulares y 2 suplentes, en representación de la entidad gremial representativa pertinente y 4 miembros titulares y 2 suplentes en representación de la empresa. Esta comisión tendrá a su cargo la solución de los desacuerdos que surjan en la Comisión Central de Reclamos y se reunirá a solicitud de cualquiera de las partes.Los representantes de esas comisiones serán designados por los medio que cada parte considere conveniente..."
Tres instancias de negociación y participación gremial: Comisión local/ Central y Comisión paritaria de conciliación.
H1: Derecho a la información
I: Tratamiento del conflicto Régimen disciplinario: C6.1: "La sanción disciplinaria tiene por objeto desalentar en el inculpado y en sus compañeros, la repetición de la falta.Toda actitud negativa de un agente dará lugar a la censura, en privado, por el jefe del lugar de trabajo, quien debidamente impuesto de la gravedad de la falta y las circunstancias atenuantes y agravantes, aplicará o propondrá -según corresponda- la sanción, teniendo en cuenta dicha circunstancias, los antecedentes del agente y el código de calificación de las faltas que establecerá la empresa. Todas las sanciones, desde el "llamado de atención" inclusive, serán registradas en la foja del agente, como antecedente." Medidas disciplinarias: C 6.1.1: "Se consideran medidas diciplinarias, por su orden de importancia: llamado de atención, apercibimiento, suspensión sin goce de sueldo, cesantía." Junta de disciplina: C 6.1.2: "Tendrá por objeto la consideración de las medidas disciplinarias mayores de 3 días de suspensión y en revisión en tercera instancia las de hasta 3 días. Estará integrada por 2 miembros representantes de la empresa y 2 designados por la entidad gremial representativa.(...) Para el supuesto de que no exista acuerdo en la Junta de Disciplina, la actuaciones se elevarán en instancia conciliatoria (...) a consideración de la Jefatura del Departamento Relaciones Humanas de la empresa y el representante legal de la entidad gremial representativa. Subsistiendo el desacuerdo, resolverá en última instancia la autoridad superior de la empresa." Aplicación de las medidas disciplinarias: C 6.1.3: a) por el jefe del lugar de trabajo: desde el llamado de atención hasta la suspensión de 3 días, b) por la Junta de Disciplina: suspensión de 4 hasta 30 días, cuando la falta no da lugar a la instrucción de un sumario c) por el gerente respectivo, previa consideración de la Junta de Disciplina, cunado se trate de faltas que hayan dado lugar a un sumario y éste aconseje la suspensión del inculpado, que en ningún caso podrá ser mayor de 30 días, d) por el adiministrador general, previa consideración por la Junta de Disciplina, la rebaja de categoría y la cesantía, y siempre como resultado de un sumario." Notificaciones: C 6.1.4: "Toda medida disciplinaria debe ser notificada al interesado con la determinación precisa y clara de la causa que la motivó. Bajo ningún pretexto el interesado podrá negarse a firmar la notificación. A partir del momento de ser notificado, podrá reclamar en un plazo de 3 días corridos..." Disconformidad-Instancias: C 6.1.5: "Cuando el inculpado considere injusta la sanción impuesta, podrá expresar su disconformidad por escrito y aportando en cada instancia elementos de juicio debidamente fundados.
Objetivo disciplinario planteado: "desalentar en el inculpado y sus compañeros la repetición de la falta". Regulación minuciosa del procedimiento de sanción (de acuerdo a la gravedad de la falta) y las diferentes instancias de quejas. Participación conjunta (sindicato/empresa) en la evaluación de las sanciones más graves. Se pone enfasis en diferenciar claramente los diferentes canales de manifestación de reclamos de acuerdo a si éstos son de carácater colectivo o individual. Se especifica que el sindicato oficial es el único organismo habilitado para trasmitir reclamos que afecten al colectivo de trabajadores.No hay mención a la posibilidad de huelgas.
341
Cuando se interponga este recurso, la aplicación de la sanción quedará en suspenso hasta la resolución definitiva." Suspensión preventiva: C 6.1.5.3: "En el caso de iniciarse un sumario por faltas que pueden dar lugar a la aplicación de las medidas disciplinarias de rebaja de categoría y cesantía, el personal inculpado podrá ser suspendido preventivamente (...) o bien afectado preventivamente a otras tareas o lugar de trabajo." Sumarios: C 6.1.6: Causas de sumarios: a) la conducta delictuosa o inmoral en el ejercicio de sus funciones o fuera de ellas que afecte el buen nombre y prestigio que debe tener, comfrome a su ocupación y categoría el personal de la empresa, b) la transgresión o violación de las leyes o reglamentos de la institución, c) la desobediencia grave a los superiores jerárquicos, d) la negligencia u omisión reiterada en el cumplimiento de las funciones y obligaciones del cargo, e) la ineptitud en el desempeño del cargo o para el mantenimiento de la disciplina, f) la falsedad comprobada de una denuncia o el encubrimiento de faltas graves, g) suministrar informes oficiales reservados sin autorización para hacerlo, h) en general toda infracción o falta que afecte a la empresa y que por su gravedad exceda las sanciones aplicadas directamente por las jefaturas competentes." Quejas-Procedimiento de conciliación: C6.3: "El personal tendrá derecho a interponer el reclamo correspondiente, fundado y documentado, por cuestiones relativas a calificaciones, ascensos, sanciones y orden de mérito u otros aspectos relativos a su vinculación laboral con la empresa.Estas reclamaciones podrán ser hechas en forma oral o escrita. Igual derecho le asistirá si sufriere sanciones disciplinarias que no requieran sumario, en esos casos, el personal podrá ser representado por las asociaciones gremiales." Reclamaciones verbales:C 6.3.1: "Las formulará el agente a su superior inmediato. Si no obtuviera satisfacción, podrá recurrir a los superiores siguiendo el orden jerárquico pertinente" Reclamaciones escritas: C6.3.2: "Se ajustarán a las siguientes normas: a) deberán hacerse ante el jefe inmediato, personalmente o por intermedio de las comisión de reclamos respectiva, dentro de los 5 días de producido el hecho que motivó la reclamación b) serán en todos los casos de caracter individual y por asuntos que le afecten personalmente c) las reclamaciones con caracter colectivo que involucren asuntos de caracter general sólo pueden ser formuladas por intermedio de las comisiones locales de reclamos o la comisión directiva de las asociaciones representativas del personal. La empresa no aceptará reclamaciones colectivas presentadas por el personal, ni las que aún siendo individuales, planteen asuntos de caracter general d) la empresa contestará por escrito, en forma afirmativa o negativa los reclamos aludidos dentro de los 5 días subsiguientes... e) si el asunto planteado no se resolviera en forma satisfactoria, el reclamo podrá ser elevado dentro de los 5 días de obtenida la contestación, por la comisión directiva de la asociación representativa del personal, la cual llevará todas las reclamaciones ante las autoridades de la empresa, la que fijará día y hora para la discusión de las mismas con la comision central de reclamos, no pudiendo ello exceder de un plazo de 15 días de haber sido notificada la empresa f) si no se llegara a un acuerdo, las partes, si consideran que procede la insistencia, podrán plantear el asunto ante la comision paritaria de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo, para su resolución definitiva. El mismo procedimiento se seguirá por asuntos relacionados con la aplicación e interpretación del presente estatuto." Recurso jerárquico o judicial: "Contra los actos firmes de la empresa, que dispongan la cesantía respecto del personal comprendido en el régimen de estabilidad previsto por este estatuto, así como otras medidas lascivas a sus derechos inherentes al cargo, el personal podrá, en su defensa, hacer uso del recurso jerárquico o judicial (...) en todos los casos se coservará libre la vacante respectiva, hasta tanto se produzca el fallo judicial."
I1: Claúsula de Paz Social
I2: mantenimiento del servicio en caso de huelga
I3: Fines compartidos y objetivos comunes
342
J: Organismos de participación
Junta de disciplina: C 6.1.2: "Tendrá por objeto la consideración de las medidas disciplinarias mayores de 3 días de suspensión y en revisión en tercera instancia las de hasta 3 días. Estará integrada por 2 miembros representantes de la empresa y 2 designados por la entidad gremial representativa Comisiones internas y delegados gremiales-Comisiones locales de reclamos: C6.2.1: "Integradas solamente por delegados gremiales, los que se constituirán en las dependencias que se establezcan de común acuerdo entre la empresa y las asociaciones representaivas del personal." Comisión Central de Reclamos: C 6.2.2: "Estará integrada por 2 o más delegados de la pertinente asociación representaiva del personal y por representantes de la empresa. Comisión Paritaria de Conciliación: C 6.2.3: "Estará presidida por el funcionario que designe el Ministerio de Trabajo e integrada por 4 miembros titutlares y 2 suplentes, en representación de la entidad gremial representativa pertinente y 4 miembros titulares y 2 suplentes en representación de la empresa."
K: Elementos de individualización de las relaciones laborales
DIMENSIÓN IDEOLÓGICA
Obsevaciones acerca de la cosmovisión que se plantea entorno a la definición de las carcaterísticas de las relaciones laborales
Espíritu de consenso, de negociación corporativa. Regulación detallada de los diferentes aspectos de las relaciones laborales, que aparecerían reduciendo las posibilidades de manejos arbitrarios por parte de la empresa. Discurso de cooperación capital/trabajo. El conflicto es previsto (casi como un elemento normal) y pautado minuciosamente en sus diferentes instancias de negociación.
OBSERVACIONES
Antigüedad como criterio predominante para la asignación de beneficios/ No figura la descripción de las diferentes tareas. En las situaciones de ambigüedad para el otorgamiento de beneficios, en la mayoría de los casos se resuelve a favor del trabajador.
343
Anexo V. Datos de los procesos electorales.
Comparación de las elecciones de 2004 y 2006
2004 2006
Padrón Votantes* Padrón Votantes*
Linea A 503 434 345 179
Línea B 302 248 385 187
Línea C 225 126 238 108
Línea D 345 228 399 220
Líneas E 268 203 327 262
Taller Constitución-Canning y cochera San Martín
99 69 122 112
Taller Rancuaga 59 59 117 54
Taller Polvorin-Bonifacio 112 102 58 95
TOTAL 1913 1469 1991 1217
* Se han excluido los votos blancos por ser muy pocos Fuente: Página Web Metrodelegados
Resultados del plebiscito en las Lineas A, B, C, D, E, H y PM (febrero 2009)
Fecha Linea Padron* Votos Si % No % B/I
10/2 A 612 371 370 99.8 1 0.2 0
9/2 B 657 447 439 98.2 5 1.8 3
11/2 C 432 260 259 99.6 1 0.4 0
5/2 D 609 348 343 98.6 5 1.4 n/d
6/2 E y PM 434 266 262 98.5 3 1.5 1
12/2 H 203 104 101 n/d 3 n/d 0
Totales X 2.947 1.796 1.774 98.8 18 1 4
Fuente: Página web Metrodelegados *Aproximadamente el 20% de los trabajadores se encontraban a la fecha gozando de su Licencia Anual.
344
Resultados de la elección de delegados de AGTSyP (a bril de 2009)
Fecha Línea Padrón Lista 1 B/I Votantes
21/4
609 399 2 401
22/4
474 269 1 270
23/4
570 355 1 356
23/4
23 17 0 17
28/4
688 348 5/3 356
29/4
418 236 4 240
29/4
36 19 0 19
29/4
180 82 0 82
Fuente: Página web Metrodelegados
Resultados de la elección de delegados de AGTSyP (m ayo de 2011)
Fecha Línea Padrón Lista 1 Lista 2 B/I Votantes
24/5
616 404
3 407
26-27/5 (y Premetro)
480 211 68 8 287
18/5
700 241 422 5 668
17/5
701 334
334
19/5
437 166 71 3 240
345
27/5
253 79
2 81
Fuente: Página web Metrodelegados
Comparación de las elecciones de 2009 y 2011.
2009 2011
Padrón Votantes Padrón Votantes
Línea A 688 356 701 334
Línea B 570 356 700 668
Línea C 418 240 437 240
Línea D 609 401 616 407
Línea E 474 270 480 287
TOTAL 2759 1623 2934 1936
346
Anexo VI. Cuadros de evolución de subsidios al transporte.
Asignación del SIFER a Metrovías (2003-2008)
Fuente: Secretaría de Transporte de la Nación
Año Mes Empresa Provincia Subsidio2003 5 METROVIAS ND 93824512003 12 METROVIAS ND 27248682003 11 METROVIAS ND 27248682003 10 METROVIAS ND 43428332003 9 METROVIAS ND 43423242003 8 METROVIAS ND 25591272003 7 METROVIAS ND 25591272003 6 METROVIAS ND 2559127
311947252004 12 METROVIAS ND 23933872004 11 METROVIAS ND 23933872004 10 METROVIAS ND 23933872004 9 METROVIAS ND 23933872004 8 METROVIAS ND 25591272004 7 METROVIAS ND 23933872004 6 METROVIAS ND 25591272004 5 METROVIAS ND 02004 4 METROVIAS ND 25591272004 3 METROVIAS ND 25591272004 2 METROVIAS ND 27248682004 1 METROVIAS ND 2724868
276531792005 8 METROVIAS ND 30463552005 9 METROVIAS ND 66176092005 10 METROVIAS ND 02005 11 METROVIAS ND 66176092005 12 METROVIAS ND 02005 7 METROVIAS ND 43322972005 6 METROVIAS ND 66176092005 5 METROVIAS ND 93543732005 4 METROVIAS ND 80614362005 3 METROVIAS ND 43322972005 2 METROVIAS ND 27248682005 1 METROVIAS ND 2724868
544293212006 8 METROVIAS ND 125395952006 9 METROVIAS ND 125395952006 10 METROVIAS ND 02006 11 METROVIAS ND 125395952006 12 METROVIAS ND 02006 7 METROVIAS ND 02006 6 METROVIAS ND 02006 5 METROVIAS ND 02006 4 METROVIAS ND 02006 3 METROVIAS ND 02006 2 METROVIAS ND 02006 1 METROVIAS ND 8882078
465008632007 8 METROVIAS ND 125395952007 9 METROVIAS ND 125395952007 10 METROVIAS ND 02007 11 METROVIAS ND 125395952007 12 METROVIAS ND 02007 7 METROVIAS ND 02007 6 METROVIAS ND 02007 5 METROVIAS ND 02007 4 METROVIAS ND 02007 3 METROVIAS ND 02007 2 METROVIAS ND 02007 1 METROVIAS ND 8882078
465008632008 8 METROVIAS ND 02008 9 METROVIAS ND 02008 10 METROVIAS ND 02008 11 METROVIAS ND 02008 12 METROVIAS ND 02008 7 METROVIAS ND 02008 6 METROVIAS ND 64354252008 1 METROVIAS ND 221732782008 2 METROVIAS ND 02008 3 METROVIAS ND 02008 4 METROVIAS ND 0
347
Fondos distribuidos por el Sistema de Infraestructu ra del Transporte (2002-2008) En millones de pesos Subsidio en el transporte de pasajeros (2002-2008) Pasajeros transportados (en millones de boletos pagados) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I sem 2008 TOTAL Trenes + subtes
576 604 636 666 697 672 350 4201
Subsidio promedio por boleto Trenes + subtes
0,15 0,32 0,41 0,43 2,36 4,05 4,91 1,64
Fuente: Fundación para el Cambio en base a los datos de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Año SISTAU
(Pasajeros)
Total transporte de carga
Total transporte automotor
SIFER TOTAL
Subsidios al transporte distribuidos
2002 149 0 149 76 225
2003 342 15 357 177 533
2004 499 76 575 228 803
2005 694 228 922 246 1168
2006 1206 264 1470 238 1708
2007 2420 348 2768 374 3142
I sem 2008 1508 319 1827 290 2117
TOTAL 6818 1250 8607 1630 9697
348
BIBLIOGRAFÍA
ABAL MEDINA y otros (2009), Senderos bifurcados. Prácticas sindicales en tiempos de precarización sindical, Ed. Prometeo, Buenos Aires.
ABELES, M. (1999), “El proceso de privatizaciones en la Argentina de los noventa: ¿reforma estructural o consolidación hegemónica?”, en Revista Época, Año 1, Nº. 1, pp. 95-114.
ABÓS, A. (1977) “Delegados de personal. Comisiones Internas”, Derecho y realidad sindical, Ius, Bs As. ALVAREZ, A. (2006), “Mujer, trabajo y participación sindical”, Tesis de grado de la licenciatura en
Trabajo Social, Universidad Nacional de Lanús. ANDERSON, PERRY (1967), “Alcance y limitaciones de la acción sindical”, en AA.VV., Economía y
Política en la acción sindical, Cuadernos de Pasado y Presente, 44. ANDERSON, PERRY (2003), “Neoliberalismo: un balance provisorio”, en Emir Sader (comp.) y Pablo
Gentili (comp.), La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social, 2ª. Ed. CLACSO.
ANTUNES, R. (1999), ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y el rol central del mundo del trabajo, Antídoto, Bs As.
AROCCO, G. (2008), La negociación colectiva como herramienta de dominación y resistencia: el caso de servicios rápidos y entretenimientos, Primer Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo, UBA, 26 al 28 de septiembre de 2007.
ATZENI, M. Y GHIGLIANI, P. (2008) “Nature and limits of trade unions' mobilisations in contemporary Argentina”, Revista electrónica Labour Again, (www.iisg.nl/labouragain), mayo 2008.
AZPIAZU, D. (2002), (comp.), Privatizaciones y poder económico. La consolidación de una sociedad excluyente, IDEP/FLACSO/UNQ, Bs As.
AZPIAZU, D. (2001), "Presentación", Abeles, M; Forcinito, K. y Schorr, M., El oligopolio telefónico argentino frente a la liberalización del mercado, Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, Bs. As.
AZPIAZU, D. Y SCHORR, M. (2003), “Regulación de los servicios públicos privatizados y gobernabilidad en la Argentina. Principales desafíos para una nueva administración gubernamental”, Segundo Congreso Argentino de Administración Pública organizado por la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, Universidad Nacional de Córdoba, 27 al 29 de noviembre.
BALVÉ, B. Y BALVÉ , B. (2005), El 69.Huelga política de masas. Rosariazo, Cordobazo, Ediciones RyR. BARDARÓ, M. (2005) “El movimiento sindical regional: los camioneros y los judiciales”, en Jelin, E.
(comp.) Más allá de la nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales, Libros del Zorzal, Bs As. BARRIO ALONSO, A. (1996), El sueño de la democracia industrial, Servicio de publicaciones de la
Universidad de Cantabria, España. BATTISTINI, O. y MONTES CATÓ J.S (2000), “Flexibilización laboral en Argentina. Un camino hacia la
precarización y la desocupación” en Revista Venezolana de Gerencia, Maracaibo, año 5, Nº 10, pp. 63-89
BAUMAN, Z. (2003), Modernidad líquida, FCE, México.
BASUALDO, E. y ASPIAZU, D. (2002), El proceso de privatización en Argentina, Universidad Nacional de Quilmes/IDEP, Buenos Aires.
BASUALDO, E. (2000), Acerca de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una estrategia política, Flacso-Universidad Nacional de Quilmes - Página12, Bs As.
BASUALDO, E. (1994), “El impacto económico y social de las privatizaciones”, en Revista Realidad
Económica, Nro. 123, pp 27-52. BASUALDO, E, AZPIAZU, D y KHAVISSE, M., El Nuevo Poder Económico en la Argentina de los años 80, Legasa, Buenos Aires. BASUALDO, V. (2010), La “burocracia sindical”: aportes clásicos y nuevas aproximaciones, Revista
Nuevo Topo, N°7, septiembre/octubre de 2010 (p103-116).
349
BASUALDO, V. (2008), “Los delegados y las comisiones internas en la historia argentina: Una mirada de largo plazo, desde sus orígenes hasta la actualidad” en Cuadernillos de FETIA, Bs As.
BASUALDO, V. (2006), “Complicidad patronal- militar en la última dictadura argentina”,en http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php?blog=6
BEAUD, S. Y PAILOUX, M. (2004): “A vueltas con la condición obrera”, Sociología del Trabajo, nueva
época, Nº52, pp. 37-67 BENSUSAN, G. (2000), “La democracia en los sindicatos”, en De La Garza Toledo, E. (coord.) Tratado
Latinoamericano de Sociología del Trabajo, FCE, México. BIALAKOWSKY, A. y HERMO, J. (1995), “¿Puede la sociología del trabajo dar cuenta de las nuevas
articulaciones laborales?”, en Revista del Trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Rep. Arg., Año 2, Nro. 8, julio-diciembre.
BIALAKOWSKY, A. (2004), “Las identidades en el mundo del trabajo: Entre la implicación y la interpretación”, prólogo en Battistini, O. (comp.) El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores, Prometeo, Bs As.
BISIO, R. Y MENDIZÁBAL, N.(2002), “Visiones y propuestas de los jóvenes cuadros sindicales sobre el
rol de los sindicatos en Argentina”, en Fernandez, A. (comp.) (2002), Sindicatos, crisis y después. Una reflexión sobre las nuevas y viejas estrategias sindicales argentinas, Ediciones Biebel, Bs As.
BITRÁN, R (1994), El Congreso de la Productividad. La reconversión económica durante el segundo
gobierno peronista, El Bloque, Bs As. BLUMER, H. (1982), El interaccionismo simbólico: perspectiva y método, Barcelona Hora, S. A. BOLTANSKI, L. CHIAPELLO, E. (2002), El nuevo espíritu del Capitalismo, AKAL, España. BOUVET, V. (2008), Un fantasma recorre el subte. Crónica de la lucha de los trabajadores de
Metrovías, Desde el subte, Bs. As.
BRENNAN, J. (1994), El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976, Sudamericana, Bs As. COLE, G.H.D, (1980 [1920]), Guild Socialism Restated, Library of Congress, Londres. BUNEL, JEAN (1992), Pactos y agresiones. El sindicalismo argentino ante el desafío neoliberal, FCE de
Argentina. BURAWOY, M. (1985), The Politics of Prodcution, Verso, Londres. CAIRO, A. (1975), Peronismo. Claves, Centro de Estudios Aporte, Buenos Aires. CALVO, A. (1998), “Calidad, productividad y empleo en el sector público: el impacto de la
privatización en el servicio de transporte subterráneo de Buenos Aires”, Tesis de Maestría CEA, Bs As. CALVO ORTEGA, F. (2001), “La organización del trabajo después de fordismo. Estrategias
empresariales y procesos de subjetivación”, en Fernández Steinko, A. y Lacalle, D. (eds.) Sobre la democracia económica. La democracia en la empresa, El viejo Topo, Madrid.
CAMARERO, H. (2007), A la conquista de la clase obrera: los comunistas y el mundo del trabajo en la
Argentina, 1920-1935, Siglo XXI, Buenos Aires. CAMPIONE, D. (2005), “Reaparición obrera a partir de 2004”, XXV Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS), celebrado en Porto Alegre, Brasil, entre el 22 y 26 de agosto de 2005. CAMPIONE, D Y RAJLAND, B (2006), “Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina del 2001 en
adelante. Novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos”, en Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina, G Caetano (comp.), Bs As, Clacso.
CANITROT, A. y SEBESS,P. (1974). “Algunas características del comportamiento del empleo en la Argentina entre 1950 y 1970”, en Desarrollo Económico No. 53, Vol. 14, Abril-Junio 1974, pp. 80-1.
CARRI, R. (1967), Sindicatos y poder en la Argentina, Sudestada, Bs As.
CASTEL, ROBERT (2001), La metamorfosis de la cuestión social, PAIDOS, Bs. As. CASTILLO, C. Y OTROS (2007), Experiencias subterráneas. Trabajo, organización gremial e ideas
políticas de los trabajadores del subte, Ediciones del IPS, Bs. As.
350
CATALANO, A. (1995), “El sindicalismo y la construcción de nuevas identidades profesionales y sociales”, en Fundación F. Ebert, Cuaderno n°2, Bs As.
CATALANO, A. (1993), “La crisis de representación de los sindicatos. Del esencialismo de clase a la función comunicativa”, en Revista Nueva Sociedad, Nº 124, Caracas.
CLEGG, S. (1989), Organisation theory and class análisis. New aproaches and new issues, Walter de Gryter, Berlin.
CLEGG, S. (1975), “Pluralism in Industrial Relations”, British Journal of Industrial Relations, N°13. CLEGG, HUGH A. (1960), A New Approach to Industrial Democracy, Oxford, Blackwell. COLECTIVO SITUACIONES (2002), Hipótesis 891, Tinta Limón Ediciones, Buenos Aires. COLOM, Y. Y SALOMONE, A. (1997) “Las Coordinadoras ínterfabriles de Capital Federal y Gran Buenos
Aires”, en Razón y Revolución N° 4, Buenos Aires. COLOMBO, G. Y NIETO, A (2008), “Aproximación a las formas de la lucha obrera en la industria de la
pesca, Mar del Plata 1997-2007”, Revista electrónica Labour Again,(www.iisg.nl/labouragain), mayo 2008. COLLER, X. (1997), La empresa flexible. Estudio sociológico del impacto de la flexibilidad en el
proceso de trabajo. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid. COLLER, X. (2000), “Estudios de caso”, en Cuadernos metodológicos, Centro de Investigaciones
Sociológicas, Madrid. COMPAÑEZ, M. (2006) Cuando el terror no paraliza 1974-1982,Ed. Desde el subte, Buenos Aires. CORDONE, H. (1999), “Consideraciones acerca de la evolución de las relaciones laborales en la
historia Argentina reciente (1955-1983)”, en Fernández, A. y Cordone, H. Política y relaciones laborales en la transición democrática argentina, Ed Lumen Humanitas, Bs As.
CUNNINGHAM, I., J. HYMAN Y C. BALDRY (1996), “Empowerment: the power to do what?” en Industrial Relations Journal, vol 27, nº 2, pp. 143-154.
CRESTO, J. (2010), “Revirtiendo los efectos de la privatización sobre la fuerza de trabajo. Estrategias
sindicales y transformaciones de las condiciones laborales en los subterráneos de Buenos Aires”, tesis de doctorado, doctorado en ciencias sociales, Universidad de Buenos Aires.
DAHRENDORF, R. (1959), Class and Class Conflict in Industrial Society, Routledge, Londres. DE LA GARZA TOLEDO, E (2007), “Democracia, representatividad y legitimidad sindical”, en
http://docencia.izt.uam.mx/egt/publicaciones/articulos/democracia.pdf, consultado junio 2007.
DE LA GARZA TOLEDO, E. (2000), “Las transiciones políticas en América Latina, entre el corporativismo sindical y la pérdida de imaginarios colectivos” en De la Garza Toledo (comp.) Los sindicatos frente a los procesos de transición política, Bs As, CLACSO.
DEL CAMPO, H. (2005) Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable, Siglo XXI,
Bs As.
DELICH, F. (1971), “Córdoba: la movilización permanente”, en Los Libros, a.3, nº 21, 1971. DENZIN, N. Y LINCOLN, Y. (1994) “Introduction: Entering the Field of Qualitative Research”, en
Denzin, N. y Lincoln, Y. (eds.) Handbook of Qualitative Research, California, Sage Publications. DITHURBIDE YANGUAS, G. (1999), “Problemas en el análisis del conflicto laboral”, en Castillo
Mendoza (coord.), Economía, organización y trabajo. Un enfoque sociológico, Ed. Pir ámide, Madrid.
DROLAS, A; MONTES CATÓ, J. y PICCHETTI, V. (2005), “Las nuevas relaciones de poder en los
espacios de trabajo”, Fernández, Arturo (comp.) Estado y relaciones laborales: transformaciones y perspectivas, Prometeo, Bs As.
DROLAS, A. (2004), “Futuro y devenir de la representación sindical: las posibilidades de la identificación”, en Battistini, O. (comp.), El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores, Prometeo. Bs As.
DOYON, L. (2006), Perón y los trabajadores: los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955, Siglo XXI Editora Iberoamericana.
351
DOYON, L. (1984),“La organización del movimiento peronista, 1946-1955.”, Revista Desarrollo Económico, Vol. XXIV, Nº94, pp 204-234.
DOYON, L. (1977), “Conflictos obreros durante el régimen peronista (1946-1955)” en Desarrollo Económico, Nº 67
DUHALDE, S. (2009) “La democracia al interior del sindicato. Un estudio de caso: la Asociación
Trabajadores del Estado”, 1er. Congreso Nacional sobre Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad Nacional del Comahue, Bs As.
DUNLOP, J. T (1978), Sistemas de relaciones industriales, Península, Barcelona. DUVAL, N. (1988), Los sindicatos clasistas: SitraC (1970-1971), Centro Editor de América Latina, Bs As.
EDWARDS, P. (1990), El conflicto en el trabajo. Una análisis materialista de las relaciones laborales
en la empresa, Ed. Ministerio de Trabajo y Seguridad social, España. EDWARDS, P. Y SCULLION, H. (1987), La organización social del conflicto laboral. Control y
resistencia en la fábrica. Ed. Centro de Publicaciones de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid. EDWARDS, R. (1979), Contested Terrain, The transformation of the workplacein the twentieth, Basic
Books, Nueva York. ELEY, G. (1990), “Edgard Thompson, Social History and Political Culture”, en H.J. KAYE Y
MCCLELLAND (comps), EP Thompson: Critical Perspectives, Cambridge Polity Press. ENGELS, F. (1845), La situación de la clase obrera en Inglaterra, En
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/situacion/index.htm ETCHEMENDY, S. (2011), “Sobre la vigencia del modelo sindical argentino ¿Continuidad, reforma o
cambio?” ,en El modelo sindical en debate, Documento de ASET, Serie aportes del ciclo de seminarios (p 10-31).
ETCHEMENDY, S., COLLIER, R. (2008), “Down but not out: Union Resurgence and Segmented
Neocorporatism in Argentina: 2003-2007”, Politics and Society, vol. 35, N.3, set, pp 363-401. FALCÓN, R. (1996), “La resistencia obrera a la dictadura militar. Una reescritura de un texto
contemporáneo a los acontecimientos” en Hugo Quiroga y César Tcach (comps.), A veinte años del golpe. Con memoria democrática, Homo Sapiens Ediciones, Rosario.
FEIRSTEIN, D. (2007), El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina:
hacia un análisis del aniquilamiento como reorganizador de las relaciones sociales, FCE, Buenos Aires. FÉLIZ, M. y PÉREZ, P. (2010), “Políticas públicas y las relaciones entre capital y trabajo. Contrastes y
continuidades en la pos-convertibilidad a la luz de la historia argentina”, en Figari, Claudia, Lenguita, Paula y Montés Cató, Juan (comps.), El movimiento obrero en disputa. La organización colectiva de los trabajadores, su lucha y resistencia en la Argentina del siglo XX, CEIL-PIETTE/CONICET, Fundación Centro Integral Comunicación, Cultura y Sociedad/Ediciones CICCUS, Buenos Aires (Argentina), pp. 83-103
FELIZ, M. (2006), Teorías económicas sobre el mercado de trabajo I. Marxistas y keynesianos,
FCE/CEIL-PIETTE, Buenos Aires. FERNÁNDEZ, A. (comp.) (2002), Sindicatos, crisis y después. Una reflexión sobre las nuevas y viejas
estrategias sindicales argentinas, Ediciones Biebel, Bs As.
FERNÁNDEZ, A. (1998), Crisis y decadencia del sindicalismo argentino, Editores de América latina, Bs As.
FERNÁNDEZ, A. (1988), Las prácticas sociopolíticas del sindicalismo (1955-1985), Tomo I y II, Centro Editor de América Latina, Bs As.
FERNÁNDEZ BUEY, F, (2001). “Guía para la lectura de Gramsci”, en su libro Leyendo a Gramsci, El
viejo Topo, Barcelona.
352
FIGARI, C. (2009), “Prácticas corporativas empresariales y disciplinamiento social/cultural: desnaturalización y crítica a la pedagogía empresaria” en: Figari, C. Alves, G. (Orgs), La precarización del trabajo en América Latina. Perspectivas del capitalismo global, Praxis, Brasil.
FIGARI, C. (2009), “Dispositivos de control y nuevas matrices de disciplinamiento laboral:
desnaturalización y crítica como espacio de resistencia colectiva”, 9no Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, ASET, Buenos Aires, 5 al 7 de agosto
FIGARI C. (2007), “Procesos de racionalización, disciplinamiento laboral y dispositivos de control
social: entre la individualización y la normalización del trabajo”, V Congreso Latinoamericano de Sociología del
Trabajo: “Hacia una nueva civilización del trabajo”, ALAST, Montevideo, 18, 19 y 20 de abril.
FIGARI, C. (1995): "Viejos y nuevos convenios colectivos en una empresa privatizada", CEIL, Serie Debates Nº 7, Bs As.
FLANDERS, G. (1974), A Strategy For Industrial Relations Research In Great Britain, British Journal of
Industrial Relations, 12: 91–113. FLORES, G. (1994), SITRAC-SITRAM Del Cordobazo al clasismo, Magenta, Bs As.
FOX (1979), Industrial Sociology and Industrial Relations, HMSO, Londres. FRASER, S. (1998), “Is democracy good for unions?”, Dissent. FREGE, C., KELLY, J.(2003), “Union Revitalization Strategies in Comparative Perspective”, European
Journal of Industrial Relations, vol. 9, nº1, pp 7-24. FRIEDMAN, A. (1977), Industry and Labour: Class Strugle at Work and Monopoly Capitalism, MacMillan,
Londres. GALLARD, M.A, VASILACHIS, I. (1992), Métodos Cualitativos II. La práctica de la investigación, Centro
Editor de América Latina, Bs As. GAUDEMAR, J. P (1991), El orden y la producción. Nacimiento y formas de la disciplina de fábrica,
Ed. Trotta, España. GAVARINI, SERGIO (1972), “La ocupación de las fábricas y la experiencia de los consejos”, en
Gerratana, Valentino, Magri, Lucio y otros, Consejos obreros y democracia socialista, Ediciones Pasado y Presente, Argentina.
GEORGE, A. Y BENNETT, A. (2005), Case studies and theory development in the social sciences, MIT
Press, Cambridge.
GERCHUNOFF P. (1992), Las privatizaciones en Argentina, Edit, Bs As. GERMANI, G. (1971), Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la
sociedad de masas, Paidos, Buenos Aires. GHIONI, GASTÓN (2005), ¨Cambios en las relaciones laborales y respuestas sindicales. La experiencia
de trabajadores agremiados en comercio, en Fernadez, A. (comp.) Estado y relaciones laborales: transformaciones y perspectivas, Bs As.
GIGHILIANI, P. y BELKIN, A. (2010), Burocracia sindical: aportes para una discusión en ciernes, Revista
Nuevo Topo, N°7, septiemnbre/octubre de 2010 (p103-116). GHIGLIANI, P. y BELKIN, A. (2009), “Sindicalmente hablando”, Revista Tinta Roja, N°3, junio. GHIGLIANI, P. (2008), “Dilemas de la democracia sindical: la Federación Gráfica Bonaerense”, mimeo. GILLY, A. (1990), “La anomalía argentina. Estado, corporaciones y trabajadores” en González
casanova, P., El Estado en América Latina: teoría y práctica, Siglo XXI, México. GILLY, A. (1980), “Democracia obrera y consejos de fábrica: Argentina, Bolivia, Italia.” En
Movimientos populares y alternativas de poder en América Latina, AAVV, Universidad Autónoma de Puebla. GOFFMAN, E. (1989), Estigma. La identidad deteriorada, Amorrortu Ediciones, Bs As. GORDILLO, M. (1991), “Los prolegómenos del Cordobazo: los sindicatos líderes de Córdoba dentro de
la estructura del poder sindical”, Revista Desarrollo económico, Nº 132, vol 31, pp 163-187.
353
GOULDNER, A. (1964), Studies in Leadership - Leadership and Democratic Action. Harper & Brothers,
Nueva York. GORZ, A. (1998), Miserias del presente, riquezas de lo posible, Paidós, Bs. As. GORZ, A.(1995), Metamorfosis del trabajo, Sistema, Madrid.
GUBA, E. Y LINCOLN, Y. (1994), “Competing paradigms in qualitative research”, en Denzin y Lincoln
(Eds.) Handbook of qualitative research, Sage Publications, California. GUEVARA, S. (2010): “Límites y perspectivas de la acción gremial de los trabajadores de la industria
termina automotriz en Argentina, 2004-2008”, Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, Bs As. GRAMSCI, A. (1973), Antología, , Ed. Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, La Habana. GRAMSCI, A. [1929-1935, ed. 1949] (1997), Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado
moderno. Ed. Nueva Visión, Bs. As. GRAMSCI, A. (1920), “Sindicatos y consejos(II)”, LON, En: http://www.gramsci.org.ar HAIDAR; J. (2010), “Gramsci y los consejos de fábrica. Discusiones sobre el potencial revolucionario
del sindicalismo”, Revista Trabajo y Sociedad, N°15, vol. XIV, otoño 2010, Santiago del Estero, Argentina. HIRSCH, J. (1992), “Fordismo y posfordismo. La crisis social actual y sus consecuencias”, en Hirsch,
Bonefeld, Clarke, Peláez, Holloway y Plá, Los estudios sobre el Estado y la reestructuración capitalista, Ed. Tierra del Fuego, Bs As.
HIRSCH, BONEFELD, CLARKE, PELÁEZ, HOLLOWAY y PLÁ (1992), Los estudios sobre el Estado y la reestructuración capitalista, Ed. Tierra del Fuego, Bs As.
HUETE, L. M. (1997), Servicios y beneficios. La fidelizacion de clientes y empleados. La inteligencia emocional en los negocios, Deusto, Bilbao.
HYMAN, R. (1996): “Los sindicatos y la desarticulación de la clase obrera”, en Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 2, Nº4.
HYMAN, R. (1978), El marxismo y la sociología del sindicalismo, Ediciones Era, México. HYMAN, R. (1981[1975]), Relaciones industriales. Una introducción marxista, H. Blume Ediciones. HOBSBAWM, E. (1978), “Gramsci y la teoría política” en Hobsbawm, E.; Cerroni, U. y otros, El
pensamiento revolucionario de Gramsci. Ed. Universidad Autónoma de Puebla, México. JAMES, D. ([1988] 2006), Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina
1946-1976, Siglo XXI Editores, Bs As.
JAMES, D. (1981), “Racionalización y respuesta de la clase obrera: contexto y limitaciones de la actividad gremial en Argentina”, Revista Desarrollo Económico, vol. 21, pp. 321-349.
JELIN, E. (1975), “Espontaneidad y organización en el movimiento obrero”, Revista Latinoamericana
de Sociología, ITDT, Bs As.
JOBERT, A., P. ROZENBLAT (1985), “Portée et limite d’un accord de branche sur les classifications”,Formation et Emploi, N.º 9.
JÓDAR, P., ORTIZ, L., MARTÍ, J., MARTÍN, A. Y ALÓS, R. (2004) “Los perfiles de la afiliación sindical. Una propuesta metodológica a partir de un estudio de CCOO en Cataluña.”, Revista Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 2, pp 35-61.
KORSCH, K. (1922), Los consejos de Trabajo, Europa Editorial, Frankfurt. LAHERA SÁNCHEZ, A. (2000), “La emergencia de nuevos modelos productivos: la participación de los
trabajadores y la fabricación del consentimiento en la producción”, en Revista de Dialectología y tradiciones populares, tomo LV, cuaderno segundo, pp.9-50.
LENGUITA, P, MONTES CATÓ, J., VARELA, P. (2010), “Sindicalismo en el lugar de trabajo. Un debate
sobre la politización de las bases y el control del proceso de trabajo” en Pensamiento Crítico, organización y cambio social, Editorial El colectivo, Bs As.
LENGUITA, P.; RAMIL, L. y GARAMENDY, V. (2008), “Reestructuración económica en empresas periodísticas y resistencia política de los trabajadores de prensa”, II Jornadas de Economía Política, Universidad Nacional de General Sarmiento, Malvinas Argentinas, octubre.
354
LENIN, V. [1902] (1960). ¿Qué hacer? Editorial Anteo, Bs. As. LESTER, R. (1951), Labour and Industrial Relations, A General Analysys, MacMillan, Nuav York. LINHART, D. (2002): “Los asalariados y la mundialización”, Sociología del Trabajo, nueva época, Nº
45, pp. 53-68.
LINHART, R. (2001), De cadenas y hombres, Siglo XXI, México.
LINZ, J. (1998), Michels y su contribución a la sociología política, Fondo de Cultura Económica, México.
LIPSET, M. S. (1963), El hombre político, Eudeba, Bs As. LIPSET, M., TROW, M.Y COLEMAN, J. (1956), Union Democracy, Columbia University Press, Nueva
York. LITTLE, W. (1979), “La organización obrera y el Estado peronista, 1943-1955”, Desarrollo Económico,
vol. 19, N° 75, oct-dic. LOPEZ CALLE, P. (2007), La desmovilización general. Jóvenes, sindicatos y reorganización productiva,
Ed. Los libros de la Catarata, Madrid.
MARTÍNEZ LUCIO, M. (2008), “¿Todavía organizadores del descontento? Los retos de las estrategias de renovación sindical en España.” Revista Arxius, nº 18, junio, pp119-134..
MARSHALL, A. Y PERELMAN, L. (2004), "Sindicalización: Incentivos en la normativa sociolaboral", Cuadernos del IDES Nº4.
MARTUCCELLI, D. y SVAMPA, M. (1997), La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo, Losada,
Bs As. MARX, C. (1865). Salario, precio y ganancia, en, www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/65-salar.htm MAYO, E. (1977), Problemas humanos en una civilización industrial, Nueva Visión, Bs As. MAXWELL, J. (1996) Qualitative research design. An interactive approach, Londres, Sage Publications. MEIK, M. (1994), “Los retiros voluntarios o negociados: un arquetipo de fraude integrado a otras
estrategias flexibilizadoras”, Ponencia presentada al Congreso de FAES , Noviembre 1994, Bs As. MEULDERS, D. Y WILKIN, L. (1988): “La flexibilidad de los mercados de trabajo: prolegómenos al
análisis de un campo”, en Trabajo y Sociedad, Revista del Instituto Internacional de Estudios Laborales Ginebra, Vol. 12 Nº 1, 2, 3, Madrid.
MICHELS, R. (1959), Political Parties, Dover, Nueva York. MONTES CATÓ J.S, Y VENTRICI, P.(2008), “Organización de trabajo, flexibilidad y respuesta sindical
en el subterráneo de Buenos Aires”, Documento de trabajo Nº1, Poder y Trabajo Editores. MONTES CATÓ, J. S. Y VENTRICI, P. (2008), “Construcciones democráticas y resistencia. Delegados y
prácticas políticas en las organizaciones sindicales”, capítulo del libro Resistencias Laborales en Argentina, Insumisos, actualmente en prensa.
MONTES CATÓ, J. (2007), “Relaciones de poder en los espacios de trabajo y resistencia: los jóvenes trabajadores frente a las políticas de precarización laboral”, ponencia presentada en el IX Congreso Español de Sociología, Barcelona.
MONTES CATÓ, J. y PIERBATTSTI, D. (2007) “Relaciones de poder y disciplinamiento en los espacios de trabajo. Un estudio sobre la dominación en empresas de telecomunicaciones, Estudios del Trabajo N° 33, pp.67-94.
MONTES CATÓ, J.S. (2006), “Dominación y resistencia en los espacios de trabajo. Estudio sobre las relaciones de trabajo en empresas de telecomunicaciones”, Tesis Doctoral defendida junio del 2006, en el Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
MONTES CATÓ, J. (2004), “Disciplina y acción colectiva en tiempos de transformaciones identitarias. Estudio sobre las mutaciones en el sector de telecomunicaciones”, en Battistini, O. (comp.) El trabajo frente
355
al espejo. Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de los trabajadores, Prometeo, Bs As.
MONTES CATÓ, J.S. (2002): "De la fortaleza colectiva a la debilidad negociada. Evolución de la negociación colectiva en el sector de telecomunicaciones", Informe de investigación Nº 12, CEIL-PIETTE, Diciembre de 2002, Bs As.
MORENO, O. (1992), “¿Los trabajadores todavía tienen necesidad del sindicalismo? (Hacia un nuevo enfoque de las relaciones del trabajo y el papel del sindicalismo)”, en Neffa, J. C. (coord.), Nuevo paradigma productivo, flexibilidad y respuestas sindicales en América Latina, Trabajo y Sociedad.
MÜLLER-JENTSCH, W. (1988), “Industrial Relations Theory and Trade Union Strategy “, International
Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, vol. 4, no 3. MÜLLER-JENTSCH, W. (2008),”Industrial Democarcy: Historical Development and Current Challenges”,
Management Reveu, 19, 260-273.
MURILLO, M. (1997): “La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado durante la primera presidencia de Menem”, en Desarrollo Económico, vol. 37. Nº147, pp 419-446.
MTESS (2011), Informes especiales sobre conflictos laborales 2006- 2010, disponible en http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/conlab/informesa.asp
MTESS (2010), Informes especiales sobre conflictos laborales 2006- 2010, disponible en
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/negcol/informesa.asp MTESS (2007), “La expansión de la afiliación sindical: análisis del módulo de relaciones laborales de la
EIL”, documento del Ministerio, disponible en http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/eil/index.asp NEIMAN, G. Y QUARANTA, G. (2006), “Los estudios de caso en la investigación sociológica”, en
Vasilachis de Gialdino, I. (Coord.) Estrategias de investigación cualitativa, Gedisa, Barcelona.
NOTCHEFF, H.(1999), “Las políticas económicas en la Argentina de los noventa. Una mirada de conjunto” en Época, revista argentina de economía política, n°1, pp 15-32.
NOVELO, V. (1997), Historia y cultura obrera, Instituto Mra y CIESAS, México.
OBSERVATORIO DEL DERECHO SOCIAL (2010) Conflictividad laboral y negociación colectiva. Informe
anual 2009. Publicación electrónica disponible en [email protected]
OBSERVATORIO DEL DERECHO SOCIAL (2010) Conflictividad laboral y negociación colectiva. Informe de coyuntura- segundo trimestre de 2010. Publicación electrónica disponible en [email protected]
O´DONELL (1982), El estado burocrático autoritario: triunfos, derrotas y crisis 1966-1973, Editorial
del Belgrano, Buenos Aires.
OFFE, C. (1993), La sociedad del trabajo, Alianza, Madrid.
ONGARO, R. (1970), Sólo el pueblo salvará al pueblo, Las Bases, Bs As.
PALERMO, J; SALAMIDA, P. y SÁNCHEZ, R. (2007), “Conflicto subterráneo “, Primer Congreso Internacional de relaciones del trabajo UBA, 26 al 27 de septiembre 2007, organizado por la Carrera de Relaciones del trabajo, UBA.
PALOMINO, H. Y TRAJTEMBERG, D., (2007), “El auge contemporáneo de la negociación colectiva”, Revista Trabajo, nº 3, MTESS, Argentina.
PALOMINO, H. (2007), “Transiciones del empleo en Argentina: del régimen de precarización a un
régimen de regulación del trabajo”, V Congreso de ALAST, Montevideo, 18 al 20 de abril. PALOMINO, H. (2005), “Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales”, en Juan
Suriano, Nueva Historia Argentina, Tomo X, Dictadura y Democracia (1976-2001), Ed. Sudamericana, Buenos Aires.
PALOMINO, H. (2000), "Trabajo y teoría social: conceptos clásicos y tendencias contemporáneas. Del
trabajo asalariado a la sujeción indirecta del trabajo al capital. Un ensayo sobre los cambios contemporáneos en las relaciones sociales", ponencia presentada en III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo, -17 al 20 de Mayo del 2000, Bs As.
356
PALOMINO, H. (1999), “Democratización y crisis: Los dilemas del sindicalismo argentino”. En Campero, G., y Cuevas, A. (Comp.) El sindicalismo latinoamericano en los noventa. Vol. I Sindicatos y transición democrática. Planeta - ISCOS - CILS – CLACSO.
PALOMINO, H. (1995), “Quiebres y rupturas dela acción sindical: un panorama desde el presente sobre la evolución del movimiento sindical en Argentina”, en Acuña, C. (comp.), La nueva matriz política argentina, Nueva Visión, Bs As.
PÉRRILLEUX, T. (2004), “Idéologie managériale et resístanse à l´aliénation, Sociologia del lavoro, nº 95.
PIERBATTISTI, D. (2008), La privatización de los cuerpos. La construcción de la proactividad
neoliberal en el ámbito de las telecomunicaciones,1991-2001.Prometeo, Buenos Aires. PIERBATTISTI, D. (2007), “Mecanismos disciplinarios, dispositivos de poder y neoliberalismo: formas
de intervención sobre la fuerza de trabajo”, Herramienta nº 34, Buenos Aires, p. 75-98. PIERBATTISTI, D (2005): "Destruction et reconstruction des identités au travail en Argentine: la
privatisation d’ENTel 1990-2002". Lille, A.N.R.T. PIVA, A. (2006), “El desacople entre los ciclos de conflicto obrero y las acción de las cúpulas sindicales
en la Argentina (1989-2001)” en Estudios del Trabajo N°31, enero-junio 2006. POOLE, MICHAEL (1992), Industrial Democracy, en Georgy Széll (ed.), Concise Encyclopaedia of
Participation and Co-Management. Berlin and New York, de Gruyter, 429-439. PORTANTIERO, J. C. (1980), “Gramsci para latinoamericanos”, en Sirvent, C. (coord.), Gramsci y la
política, UNAM, México. RAIMUNDO, M. (2010), “Burocracia y democracia sindical: necesidades y herejías”, Revista Nuevo
Topo, N°7, septiembre/octubre de 2010 P(91-102). RODRÍGUEZ, G. (2001), “Un ‘Rosario’ de conflictos. La conflictividad social en clave local”, en OSAL-
CLACSO N° 5, pp 29-36. ROMERO, J. L. (1980), La experiencia argentina y otros ensayos, Editorial de Belgrano, Buenos Aires.
SALUD, C. (2007), Las trabajadoras del subte, protagonistas de cambios, Desde el subte, Bs. As.
SANTELLA, A. (2011), “La representación sindical en la empresa ¿un concepto desactualizado?, en El modelo sindical en debate”, Documento de ASET, Serie aportes del ciclo de seminarios (p 31-51).
SANTELLA, A. (2008), “ Reactivación de los conflictos en el sector automotriz argentino, 2004-2006”,
Revista Labour Again,(www.iisg.nl/labouragain), mayo 2008. SANTELLA, A. Y ANDUJAR, A. (2007), “El Perón de la fábrica éramos nosotros”. Las luchas
metalúrgicas de Villa Constitución. 1970-1976, Desde el subte, Buenos Aires. SARTORI, G.(1993), Qué es la democracia?, Instituto Federal Electoral, México.
SCHIAVI,M. Y CERUSO, D (2010): “La organización obrera de base en una época en transición: Las
comisiones internas en los orígenes del peronismo (1936-1947). El caso de los textiles y los metalúrgicos”, IX
Jornadas Nacionales VI Latinoamericanas Del Grupo de Trabajo Hacer la Historia, “El pensar y el hacer en
Nuestra América a doscientos años de gas guerras de la independencia, Universidad Nacional Del Sur, Argentina
7, 8 Y 9 de octubre de 2010.
SCHIAVI, M. (2009), “Viejas y nuevas preguntas a un viejo objeto de estudio: la problemática relación
de la clase obrera y el gobierno peronista (1946-1955)”, Segundas Jornadas de Historia de la Industria y los
Servicios”, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, 23 al 25 de septiembre de 2009.
SCHIAVI, M. (2008), “El control obrero de la producción durante el peronismo (1946-1955). Una
primera aproximación.” Segundas Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios”, Universidad de Buenos
Aires, Facultad de Ciencias Económicas, 23 al 25 de septiembre de 2009.
SCHNEIDER, A. (2005), Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo 1955-1973, Imago
Mundi, Bs As.
357
SCOTT MAINWARING (1982), “El movimiento obrero y el peronismo, 1952-1955”, en Desarrollo
Económico, Vol. 21, No. 84, Ene.-Mar.
SENÉN GONZÁLEZ, C. y HAIDAR, J,(2009), “Los debates acerca de la revitalización sindical y su aplicación en el análisis sectorial de Argentina”, Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, 2ª época, N°22, Semestre 2009, 5-31.
SENÉN GONZÁLEZ, C Y GARRO, S. (2007), “Fortaleza colectiva y fragmentación sindical en el sector
de telecomunicaciones en la Argentina post-devaluación”, V Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo, “Hacia una nueva civilización del trabajo”, 18 al 20 de abril del 2007, Montevideo, Uruguay.
SENÉN GONZÁLEZ, C.; ORSATTI, A. (2002), “Confrontando los retos sociales y laborales de la
privatización: Las empresas multinacionales del sector de telecomunicaciones durante los años noventa”, Documento de Trabajo Nº 90, Ginebra: OIT.
STEPAN- NORRIS, J., ZEITLIN, M. (1995), “Union Democracy, Radical Leadership and the Hegemony of
Capital”, American Sociology Review, vol. 60, pp 829-850.
STEPAN –NORRIS, J. (1997) “The Making of Union Democracy”, Social Forces, nº 76, pp 475-510. STURMTHAL, A. (1971), Consejos obreros, Editorial Fontanella, Barcelona, España. SVAMPA, M. (2008), “Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008). Entre las luchas por la
inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo”, Revista Osal, año IX, n°24, pp 17-49. SVAMPA, M. (2007), “Los avatares del sindicalismo argentino”, Le Monde Diplomatique, año VII, n°91. SVAMPA, M. (2005), La sociedad excluyente, Taurus, Bs As. SVAMPA, M. (2003), “Cinco tesis sobre la nueva matriz popular”, disertación para la apertura del
seminario “Los nuevos rostros de la marginalidad”, Instituto Gino Germani, Noviembre de 2003.
STOLOVICH, L. Y LESCANO, G. (1996), “El desafío de la calidad total o cuando los sindicatos se sienten atacados”, Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 2, nº 4.
THWAITES REY, M. (1993),“La política reprivatizaciones en la Argentina. Consideraciones a partir del caso Aerolíneas”, Realidad económica, Nº 116, pp. 46-75.
TORRE, J. C. (2004), El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976, Siglo XXI.
TORRE, J. C. (comp.) (1988), La formación del sindicalismo peronista, Legasa, Bs As. TORRE, J. C. (1974), “El proceso político interno de los sindicatos en Argentina”, Instituto Di Tella,
Buenos Aires. TRONTI, M. (2001), Obreros y capital, Akal, España. TROTSKY, L. (1940). “Los sindicatos en la época del imperialismo”. En:
http://www.marxists.org/espanol/trotsky/1940s/sindicat.htm91 TROTSKY, L. (1940), “La ofensiva económica de la contrarrevolución y los
sindicatos”,http://www.marxists.org/espanol/trotsky/1930s/1933_0330_1.htm TURNER, L. (2001), “Reviving the labor movement. Rank- and- file mobilization in the United States,
Britain and Germany”, Paper prepared for dlivery at the conference “Reinventing Society in a Changing Economy”, University of Toronto, march 8-11, 2001.
VARELA, P. (2009), “¿De dónde salieron estos pibes? Consideraciones sobre el activismo gremial de
base en la Argentina posdevaluación”, Revista Margen, N°55, septiembre, Buenos Aires. VARELA, P. (2008) “Rebeldía fabril: lucha y organización de los obreros de FATE”, Lucha de Clases.
Revista de teoría y política marxista, Num. 8, pp 119-148, Bs As,.
VASILACHIS, I. (2006) (Coord.) Estrategias de investigación cualitativa, Gedisa, Barcelona.
VASILACHIS, I. (1992), Métodos cualitativos I. Los problemas teórico - epistemológicos, CEAL, Bs As.
358
VENTRICI, P. “Dominación y resistencia en los espacios de trabajo: la reconversión de las estrategias empresariales frente a la construcción sindical. El caso del subterráneo de Buenos Aires.”, XXVI Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología, Bs. As, mayo 2009.
VENTRICI, P., “Democracia sindical, organizaciones de base y sindicalismo antiburocrático en las décadas del 60 y 70 en Argentina”, V Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata 10, 11 y 12 de diciembre de 2008.
VENTRICI, P. (2007), “Conflictividad laboral y representación sindical. El caso de los trabajadores del subte.” Ponencia presentada en el Primer Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo, UBA, 26 al 28 de septiembre de 2007.
VOCOS, F. (2010), “Transformaciones y conflictos sindicales recientes. Apuntes para el debate sobre
la democratización de las organizaciones gremiales”, II Encuentro Internacional Teoría y Práctica Política en América Latina. Nuevas derechas e izquierdas en el escenario regional, 3 al 5 de marzo de 2010, Universidad Nacional del Mar del Plata.
VOCOS, F. (2007) “Enfrentando la ofensiva empresaria: La construcción del anteproyecto de convenio
colectivo por los trabajadores del subte”, ponencia presentada en el 8vo. Congreso de ASET, Bs As, 2007.
WALSH, R. (1969), ¿Quién mató a Rosendo?, Fondo Editorial Casa de las Américas, La Habana.
WEBB, S. Y WEBB B. ([1898] 2004), La democracia industrial, Nueva Biblioteca, Madrid. WEBB, B. (1985), “Histórico” [1889], en Ensayos fabianos. Escritos sobre el socialismo [1889], Madrid,
Mº de Trabajo y S. Social, pp. 57-85. WERNER, R. y AGUIRRE, F. (2006) Insurgencia obrera en la Argentina, Ediciones del IPS, Buenos Aires. Lobbe, La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos
Aires (1975-1976), Buenos Aires, RyR. WOMACK, J.(2007), Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos
obreros, FCE, México. YIN, R. (1994), Case Study Research. Design and methods. Sage Publications, Beverly Hills. ZAPATA, F.(2004) “¿Democratización o rearticulación del corporativismo? El caso de México”, Política,
N.42, Santiago de Chile, pp. 13-40. ZORRILLA, R. (1983), El liderazgo sindical argentino. Desde sus orígenes hasta 1975, Siglo XX, Buenos
Aires.
OTRAS FUENTES ANTEPROYECTO CONVENIO SUBTE (2006): – Taller de Estudios Laborales (TEL) y Cuerpo de delegados del Subterráneo. AUDITORÍA GENERAL de la NACIÓN (2003): Transporte terrestre: muestra de las principales auditorías sobre órganos de control y empresas adjudicatarias de procesos de privatización. Síntesis y Conclusiones 1993-2003, Buenos Aires. AUDITORÍA GENERAL de la CIUDAD de BUENOS AIRES (2001): Informe final de auditoria Proyecto n° 5.19.00.03.02 Auditoría de Juicios de entes descentralizados, Subterráneos de Buenos Aires, octubre del 2001. Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo CCT 41/75 Decreto 499/81 CCT316/99
Diarios
Diario Clarín, 15/06/91, 19/06/91, 01/10/91, 27/07/92, 24/12/92, 01/04/93, 12/07/95
Diario La Nación, 09/10/90
Diario Página/12, 06/04/93, 07/04/93, 12/06/93, 11/08/93, 07/07/94, 20/07/95, 19/02/09
359
Diario Ámbito Financiero, 05/06/92
REFERENCIAS DE ENTREVISTAS CITADAS.
[E1] Delegado. Conductor [E2] Delegada. Boletera. [E3] Ex delegado. Operario de taller. [E4] Delegado. Guarda. [E5] Delegado. Boletero. [E6] Delegado. Operario de taller. [E7] Ex delegado. Conductor [E8] Delegado. Boletero. [E9] Ex –delegado. Conductor. [E10] Delegado. Boletero [E11] Ex delegada. Boletera [E12] Delegada. Boletera [E13] Delagado. Boletero. [E12] Delegado. Operario de taller. [E13] Conductor. [E14] Delegado. Boletero. [E15] Boletero. [E16] Conductor. [E17] Conductor. Delegado. [E18] Boletero. Delegado.