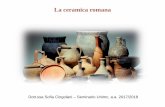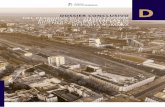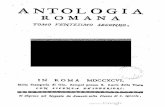Técnicas de edilicia romana en Mérida (I) / DURÁN CABELLO, R.M.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Técnicas de edilicia romana en Mérida (I) / DURÁN CABELLO, R.M.
Anas - IV-V (1991-92) pp. 45 - 80 45
TECIüCAS DE EDILICIA ROMAI\AEN MERIDA (r)
ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
Introducción.El presente trabajo consiste en un estudio de la Arquitectura Romana en Hispania,
desde la óptica del análisis de las técnicas constructivas y los materiales empleados.
Hemos elegido Mérida como centro de nuestra investigación por ofrecer un significativoelenco de edificios públicos en buen estado de conservación, ademâs de tener el particularcarâcter que le imprimió el ser una fundación colonial ex novo que se convirtió en capitalde la provincia Lusitania.
Este tþo de estudio, el de la edilicia, ha sido ya bastante experimentado en Italia y en
Roma, en particular. Sin embargo, es ahora cuando la investigación sobre edilicia está ad-
quiriendo auge en la Península Ibérica al evidenciarse la imposibilidad de traspolar los datos
obtenidos de Roma al resto de las provincias del lmperio. Así 1o ha puesto de manifiesto en
diferentes estudios Roldán Gómezt,en el caso de la Bética y, más concretamente, deltáÃica.
La metodología que estamos empleando enlarcalización de este trabajo consiste en larecogida exhaustiva de datos. Dicha recopilación se hace a través de una ficha tipo2 de
campo, en donde se reflejan todos los aspectos necesarios para hacer una disección mor-fológica y cuantitativa de los paramentos más significativos de cada edificio: descrþcióndei muro, atendiendo al material o materiales con que está hecho, la disposición de estos,
la regularidad o irregularidad que presenta, dibujo; fotografías, recogida de muestras de
los materiales para su análisis físico-químico y, por último, medición de los elementos
constructivos para, posteriormente, someterlos a un tratamiento estadístico que corrobore
la información que, a veces, se aprecia a simple vistal3
(1). L. ROLDAN GOMEZ, "Técnica edilicia en Itálica. Los edificios públicos", A.Esp.A., 60 (1987), pp. 89y ss.; idem, "El opus testaceum en Itálica. Edificios privados", A.Esp.A., 61 (1988), pp. 119 y ss.(2). L. ROLDAN GOMEZ, "Aproximación metodológica al estudio de la técnica edilicia en Hispania, en par-ticular el opus testaceum", Lucentum, 6 (1987), pp. 181 y ss.(3). Nuestra ficha de campo es la que se confeccionó para el Proyecto de Investigación "Arquitectura Romanaen Hispania", que fue subïencionado durante los tres primeros años por la C.A.I.C.Y.T. y en los dos últimospor el Ministerio de Cultura, y cuyo director es el Dr. Bendala Galán. Esta ficha está basada en la que pre-senta Roldán (1987), pero se le ha dotado de la posibilidad de servir para analizar cualquier tipo de técnicaconstructiva. No obstante, el sistema de trabajo es idéntico.
ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
La historiografía reciente de la Mérida romana es muy conocida, sobre todo a partirdei simposio que se realizó en 1976 con motivo de la conmemoración del bimilenario de
la ciudad, en donde se recogió el estado de la cuestión de los más importantes mo-numentos, algunos de los cuales repasaremos en estos apuntes, como son: el puente sobre
el Anas, el puente sobre el Albarregas, el muro de contención del río Guadiana, el em-
balse y el acueducto de Cornalvo, la muralla, el teatro y el anfiteatro, así como el llamado"Templo de Diana". Los restantes edificios como el pórtico del foro local, acueducto de
Los Milagros y su posible castellum aquae, acueducto de San Lâzarc y su desarenador,
el arco denominado "de Trajano", etc., serán tratados en otro trabajo venidero. Antes de
pasar a considerar los edificios, queremos hacer unas acotaciones previas:
Primero.- El orden de exposición que vamos a seguir viene impuesto por el criterio de
utilidades públicas básicas, compaginándose, en ciertos casos, con el criterio cronológico.Segundo.- Este estudio no pretende más que poner de relieve la variedad de técnicas
constructivas empleadas en los edificios emeritenses, dependiendo en cada caso en fac-tores técnicos, como son la configuración del edificio y su finalidad, factores económicos(aprovechamiento de materiales reutilizados, explotación de canteras vecinas o de la pro-pia roca de1 subsuelo) y factores cronológicos, es decir, pautas de construcción im-plantadas o abandonadas en ciertas épocas.
Tercero.- Por último, queremos advertir al lector que aquí no encontrará conclusiones
estadísticas referidas a los edificios que más arriba hemos mencionado, ya que no es este
nuestro objetivo para el presente caso. Sin embargo, será tema de próximas pu-blicacionesa.
LA TECNICA CONSTRUCTIVA DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DE MERIDA
De todos es sabido que, a1 fundarse una ciudad ex novo, en un primer momento son
muchaS y muy importantes las obras de carâcter público que deben afrontarse. Por ello, a1
realizarlas, se sigue un criterio de necesidad básica o urgencia. Así, sabemos que al ce-
lebrarse el rito fundacional de la colonia Augusta Emerita, lo primero que se ftazó fue-ron los ejes principales de la ciudad, es decir, el kardo y el decumano máximo, así comolas vías públicas secundarias que proporcionan a la urbe una subdivisión en areae, en
donde se ubicaron los distintos edificios oficiales así como las viviendas y zonas se-
miindustriales. Sin embargo, hemos de anotar un importante dato y es que el decumano
miáximo de Mérida tenía como punto de referencia el puente sobre el Anas, cuya líneacentraba el recinto urbano5.
(4). El estudio de la técnica edilicia de los edificios romanos de Mérida es el tema de nuestra tesis doctoral,por lo que el'prêsente escrito no es si no un avance de ella ya que todavía estamos en el proceso de tra-tamiento estadístico de los datos.(5). Cfr. los trabajos de J. ALVAREZ SAENZ DE BURUAGA, "La fundación de Mérida', AugustaEmerita (1916), p. 20, y de J. M. ALVAREZ MARTINEZ, El puente romano de Mérida, MonografiasEmeritenses, 1, Badajoz, 1983, pp. 65-70.
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
Puente sobre el Anas (Lám. 4, I y 2)
Es este e1 monumento mejor estudiado de toda la ciudad, ya que fue el tema de la tesisdoctoral de Alva¡ez Martínez6.
La obra que hoy conocemos no es por completo romana. Esto se debe tanto a câusasnaturales (las avenidas del río) como humanas (los asedios sufridos por la ciudad a lo lar-go de su dilatada historia).
En la actualidad consta de tres partes bien diferenciadas. El primer tramo va desde lapuerta de la ciudad hasta el primer descendedero y es el mejor conservado. El segundotramo transcurre entre el descendedero anterior y el segundo descendedero; éste presentamuchas reconstrucciones, ya que fue la parte del puente más afectada por las crecidas yacciones bélicas. El tercer y último tramo es el comprendido entre el segundo dscen-dedero y la orilla opuesta a la ciudad romana. Su construcción es diferente a los otros dostramos, y como ellos, también ha sufrido restauraciones en distintas épocas.
El primitivo puente estaba formado por dos partes, delimitadas por la isla y fue cons-truído entero de una sola vez. Hoy día parece ser que sólo se pueden considerar como'lauténticamente romanos" los seis primeros arcos del primer tramo, por 1o que será estala zona que analizaremos.
La estructura que presenta el puente en dicho tramo consta de siete pilas de planta rec-tangular, guarnecidas con tajamares de planta semicircular. Los vanos entre las pilas apa-recen cubiertos con arcos de medio punto formados por hiladas uniformes de sillares y re-alizados con cimbra. La zona de unión entre el término de las pilas y el arranque del arco,viene marcada por una hilada que sobresale, a modo de línea de impostas. Es evidenteque dicha llnea de impostas serviría de apoyo a la estructura de la cimbra, por lo que asíse explica que sobresalga. Los tímpanos también están realizados en opus quadratum yaparecen perforados por vanos coronados con arquillos de medio punto. Son estos los ali-viaderos del puente para las épocas de crecida del río. Por último, sobre la rosca de los ar-cos del puente, aparece una hilada que marca al mismo tiempo el final de la parte baja deledificio y la altura del tablero, con su correspondiente parapeto o pretil.
Se trata de una obra con núcleo de opus caementicium, hecho a base de cal, arena ygrava procedente del mismo río. Los paramentos externos están aparejados en opus qua-dratum de gran calidad. No obstante, se pueden apreciar dos tipos de tratamiento de lossillares dentro de esta parte del puente. Por un lado están los bloques que conforman suspilas. Estos presentan una factura impecable, ya que están perfectamente escuadrados yalisados. La gran mayoría de ellos tienen anathyrosis por los cuatro lados de la cara vistay, además, poseen un espléndido almohadillado nistico, pero sin llegar a la exageración,como ocurre en otros edificios de la ciudad. En muchos de ellos se puede reconocer al-
(6). J. M. ALVAREZ MARTINEZ, El puente y el urbanismo de Augusta Emerita, Madrid, 1981; idem, Elpuente romano de Mérida, Badajoz, 1983
ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
gunas de las herramientas que se emplearon en su desbastación, prirnando la presencia del
puntero y, en ciertos casos, de la gradina.
Los sillares están unidos entre sí a hueso y se insertaban, en parte, en el núcleo de hor-
migón. No sería de extrañar que hubiese tenido grapas parulaligazónde los sillares dentro
de una misma hilada, y, si así fue, carecemos de elementos para determinar material y forma
de ellas. En los bloques de las pilas, no aparece casi ningún ejemplo en donde se detecte el
uso de ferrei forfïces7 para su elevación y colocación, por 1o que pensamos que, quizá, en
estas partes bajas de la construcción, se emplease más la "castañuela" metiálica o "louve",
como la denomina4los especialistas franceses8, u "olivella", como la llaman los italianose,
cuyas huellas quedarían siempre ocultas en los lechos de recibimiento de los sillares.
En cuanto a la disposición de bloques en los paramentos, vemos que predomina la co-
locación a tizôn sobre los que van a soga. Esto se aptecia, sobre todo, en las caras internas
de las pilas y en los tajamares. De igual modo debemos destacar la regularidad que existe
entre las alturas de las diferentes hiladas, que oscilan entre 35 y 40 cms.
Otro detalle destacable, que pone de relieve la cuidadosa ejecución de esta obra, es que
las juntas verticales de los sillares aparecen siempre contrapeadas. Esto es, que van siem-
pre describiendo una línea quebrada para evitar, de esta manera, que si los paramentos se
agrietan, la línea de fractura encuentre mayores dificultades para expandirse y causar da-
ños irreparables en la construcción.
En el segundo cuerpo del puente, es decir, enla zona correspondiente a los ojos y a los
aliviaderos, a diferencia con 1o observado en las pilas, sólo hay escasos ejemplos de si-
llares almohadillados, que se concentran en las piezas que forman la rosca del arco, pre-
sentando una anathyrosis que ocupa tres de sus cuatro caras. Dicha anathyrosis se aplica
en las dos caras verticales y en la horizontal superior. Sin embargo, podemos apreciar que
1a anchura de la línea de anathyrosis es menor en las dovelas que en los bloques de las pi-
las y en las primeras existen dos anchos distintos, siendo mucho menores los de las juntas
verticales, que en ocasiones resultan imperceptibles, respecto de los de la cara sríperior
horizontal. En cuanto al almohadillado que poseen, no es, en modo alguno, de tipo rústico
como el visto en las pilas y su alisado es realmente cuidado.
También debemos subrayar ciertos detalles constructivos de gran curiosidad como es
Tafa\ta de énfasis en la dovela central o clave del arco, cosa que sólo aparece reflejada en
el cuarto arco, contando desde el muro de contención del río, por el lado de con-
tracorriente. Asimismo, tenemos que destacar la abundancia de huellas de uso de ferrei
forfices o ferreus vectislO en los bloques pertenecientes al segundo cuerpo.
(7). Cfr. J.-P. ADAM, La construction romaine. Matériaux et techniques, Paris, 1984' p. 50.(8).Idem.iS). C. LUC1,1, La técnica edilizia romana. Con particolare riguardo a Roma eLazio, Roma, 1957, pp.
228-230.(10). R. GINOUVES y $.. MARTIN, Dictionnaire mé_thodique de I'architecture grecque et romaine, Eco-le Française d'Athènes-Ecole Française de Rome, 1985, p. 124.
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
En relación con los arcos del puente y los aliviaderos, observamos dos modos de cons-
truir distintos. En los arcos, que ya hemos dicho que se realizan con cimbra, aparece cla-
ramente la individualidad de las dovelas, y en ningún caso están enjarjadas. No ocurre
igual con los aliviaderos, ya que los affanques de sus arcos sí que prcsentan enjarjes y, co-
mo en los ojos, también debieron ser construídos con cimbra, dada su profundidad que no
su luz. Debemos destacar que en las dovelas de los aliviaderos no se marca la anathyrosis
y ninguna presenta almohadillado, al contrario de lo documentado en los grandes arcos.
En los tímpanos, o paramentos entre los grandes arcos, los sillares aparecen casi sin al-
mohadillado ni anathyrosis. Tampoco presentan una disposición particular ni marcan un
ritmo concreto, aunque parece observarse que desde la base de la pila hasta la altura del
affanque del arquillo de los aliviaderos, los bloques que allí aparecen están colocados a
s-oga. No obstante, tampoco consideramos este dato como significativo puesto que van
conformando sus jambas y se cuantifican dentro de la anchura del muro en un bloque por
cada iado. Sin embargo , a partfu de la altura de la clave de los alivideros, se prodigan va-
rias hiladas con una disposición mayoritaria atizón, tras las cuales y coincidiendo con los
altura máxima de los ojos del puente, aparecen dos hiladas de mucha menos altura que las
del resto de la construcción, que se desarrollan por completo a soga. Su función es la de
homogeneizar el plano por completo, marcando al mismo tiempo la zona en la que se ubi-
ca el tablero.
En relación con la altura de las hiladas hay que decir que laparte en donde los bloques
presentan mayor altitud es la correspondiente al arranque de los ojos del puente hasta la
altura total del arquillo de desagüe. A partir de aquí las hiladas presentan, más o menos, la
misma altura que en las pilas y se reducen drásticamente en la zona del tablero. La ex-
plicación de esta diferencia de altitud entre las hiladas hay que buscarla en cuestiones téc-
nicas. Así, donde se aprecia mayor altura es enla zona más estrecha, propiciada por el pa-
so del primer al segundo cuerpo y por la presencia de los ojos del puente y de los ar-
quillos. Era ésta, por tanto, tJÍra zona muy vulnerable que era necesario fortalecer.
En cuanto a la cimentación del puente, hay que subrayar que no es igual en todos los
puntos, ya que debía ir acomodándose a las características que le ofrecía el lecho del río.
Así en algunos puntos del primer tramo, los apeos de la fábrica, se asientan directamente
sobre las afloraciones de roca diorítica, como sucede bajo el primer arco junto al muro de
contención del ríollPor último, su datación es de plena época de Augustor2.
Puente sobre el Albarregas (Lám. 5,1)
Al igual que ocuffe con el gran puente sobre el Guadiana, el que salva el affoyo
(11). J. M. ALVAREZMARTINEZ, El puente romano..., p. 24(12). J. M. ALVAREZ MARTINEZ, El puente romano..., pp. 61-63
49
ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
Albarregas ha sufrido varias restauraciones. Sin embargo, estas son menos conocidas yaque pocos de los autores que han descrito las antigtiedades de Mérida, han reparado se-
riamente en é1. No obstante, el estado de los conocimientos que sobre dicho monumento
tenemos hoy día, se debe, fundamentalmente, a AlvarczMnfínezl3.El puente consta de cuatro arcos y tres pilas. A diferencia con el otro puente, éste no
tuvo nunca tajamares, ni arquillos de descarga-aliviaderos en los tímpanos. No obstante,presenta dos aliviaderos en Ia zona de terraplenado del puente, por el lado más próximo a
la ciudad. La cubrición es, en ambos casos, una boveda de cañón. Uno de los aliviaderosaparece casi por completo restaurado. Modernamente se practicó un desaguadero de es-
tructura adintelada, por el lado de aguas arriba. Todo esto nos está hablando de la im-petuosidad del arroyo en sus crecidas. ì
Su estado de conservación, en general, ofrece grandes zonas retocadas. Observamos,por ejemplo, en sus costados grandes partes rehechas en mampostería. De igual modo se
aprecian las restauraciones en Ia zona de los tímpanos. Aquí se ha fortalecido la obra ro-mana mediante inyecciones de hormigón. También es fruto de la restauración el actualparapeto o pretil, que va señalado por una cornisa.
Lo más destacable de este puente es su sencillez, si 1o comparamos con la gran cons-
trucción sobre el Guadiana. Esta sencillezviene, en parte, marcada por la longitud que de-
be salvar, así como por la altura que desarrolla y, sobre todo, por tener mucho menos cau-dal este affoyo que el Anas, por lo que los empujes que debe soportar son, salvo en épocade avenidas, mucho menores que en el otro caso. Todo esto se matenaliza en la ausenciade tajamares para proteger las pilasla, que al mismo tiempo le proporcionarían un mayorvolado ante la posibilidad de un aumento de caudal. Sus características constructivas sonmuy similares al otro ejemplar. Los arcos son de medio punto y, como en el delGuadiana, se realizaron con ayuda de cimbra. Sin embargo, estos no presentan cornisa niningún otro elemento que señale la línea de impostas, salvo en el tercer arco en que se
aprecia que los sillares de las pilas, aIa altwa de la tercera hilada, se disponen a soga para"maÍcar" la imposta.
Los arcos se asientan sobre tres hiladas de base, cuyos sillares aparecen con un al-mohadillado similar al practicado en los sillares del puente grande. Es decir, no muy pro-nunciado y con las líneas de anathyrosis bien marcadas y alisadas. Los bloques aparecen
perfectamente escuadrados y alisados, y un gran número de ellos ofrecen, en su cara vista,el orificio que hubo de practicárseles para su elevación y colocación definitiva mediante
ferrei forfïces. En estas tres hiladas de basamento, los bloques se disponen con un claro
(13). J. M. ALVAREZ MARTINEZ, El puente romano..., pp.75-82(14).La carencia de tajamares puede deberse a una cuestión económica, tanto material como de tiempo, yaque a pesar del régimen de estiaje que sufre el Albarregas -como el Guadiana- nunca tuvo un caudal lo su-ficientemente potente como para hacer necesario la construcción de estos elementos. Por ello se suprimieronal proyectarlo y, de este modo, se ganó tiempo y dinero, en un momento en el que la colonia está en plenaefervescencia constructiva.
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (i)"
dtmo soga-tizón. Estos arcos, por su intradós, presentan los agujeros correspondientes al
anclaje de la cimbra y los sillares, en estas zonas, aparecen mayoritariamente dispuestos a
tizón. Los tímpanos están formados por once hiladas de altura hasta llegar a la cornisa
que marca el nivel del tablero y, a partir de ella, se desarrolla el pretil. Ya hemos dichomás arriba que los tímpanos también están muy restaurados. Sin embargo, hay uno que
está en mejores condiciones que el resto de la serie y es el contiguo al cuarto arco. Esto es
en la parte del puente más alejada de la ciudad. En él podemos apreciar como las hiladas
se coresponden con las dovelas del arco; también se observa que los sillares tienen un al-mohadillado muy cuidado que se enmarca en unas líneas de anathyrosis de gran calidad.
La cronología que le adjudica Alvarez Martínezls es augustea, tanto por su relacióncon el puente sobre e1 Guadiana como por sus paralelos con otros ejemplares del mundoromano bien estudiados.
El muro de contención del río Guadiana (Látm. 5,2)En este caso se trata de un paramento que recorre toda la orilla este del río, a 1o largo
de lo que ocupaba la ciudad romana. Esta perfectamente localizado desde el puente sobre
el Guadiana hacia el sur, mientras que su lado norte, aunque se sabe de su existencia, está
practicamente por localizar y documentar ya que no ha sido objeto de ninguna in-tervención arqueológica.
Su función era la de proteger los muros de la ciudad del peligro de las avenidas delAnas. Este tipo de construcción también está documentado en otra colonia augustea de
Hispania, en Caesaraugustal6.La planta que presenta esta construcción es, por su lado fluvial, la de una pared que
corre paralela al río que, cada cierto trecho, ofrece unos contrafuertes de planta rec-
tangular que se adelantan con respecto a la cortina mural del fondo. Por su cara intema, se
ve esta misma disposición de contrafuertes, aunque aquí, en la parte interna, están a me-
nor distancia entre ellos que en la zona de fuera. Hay que hacer notar un interesante de-
talle y este es que, en la pafte más cercana al puente, el primer contrafuerte que debería
aparecer, no es visible. Esto se debe a que, para proteger mejor la cabeza del puente, en lafortaleza árabe se construyó ahí una force avanzada, en cuyo interior está englobado parte
del muro y el consabido contrafuerte.
El dique se desarrolla a base de un gran zócalo realizado en opus quadratum, que
consta de cinco hiladas visibles, ya que si tiene más, éstas no son visibles por el pequeño
brazo del río que coffe a sus pies. Sobre el zócalo de sillares la obra crece en opus in-certum en cuatro grandes tongadas que se escalonan retranqueándose, casi im-perceptiblemente, hasta convertirse en la base sobre la que se recrece, también por es-
(15). i. M. ALVAREZ MARTINEZ, El puente romano..., p. 78(16). Cfr. M. BELTRAN LLORIS, "Un corte estratigráfico et la Zangoza romana", Symposium deCiudades Augusteas, II,Zangoza, 1976, p.92.
51
52 ROSALIA MARTA DURAN CABELLO
calonamiento, pero estavez de sillares, la muralla dela Alcazaba. Los contrafuertes están
hechos con sillares en la parte que afecta al basamento, para continuar, hasta la altura que
hoy se puede contemplar, en opus incertum. Entre contrafuerte y contrafuerte, enlazonadel muro rcalizada en opus incertum, aparece una especie de pilar reafizado con sillares,
equidistante de los mencionados contrafuertes. Su cometido es el de proporcionar al muro
una mayor solidez.
La disposición de los sillares en el basamento es mayoritariamente a soga en las cinco
hiladas. Sin embargo, en los contrafuertes se desarrolla alternativamente la siguiente dis-
posición: una hilada compuesta por una soga; 1a siguiente hilada aparece formada por dos
tizones. En todos los contrafuertes se observa que, tanto la primera hilada vista como la
última, son bloques dispuestos a soga, ya que el número de hiladas es impar. Algo similar
ocuffe con los "pilares" de la parte superior del dique. Dichos "pilares" constan de cuatro
sillares en altura; siempre se coloca el bloque que forma la primera hilada a soga y el in-
mediatamente superior, a tizón.Hay que subrayar que las dimensiones que presentan los sillares no son muy regulares.
Nos referimos con esto tanto ala altara como a Ia longitud. Así se observa que las hiladas
segunda y quinta son sensiblemente más altas que la terceÍa y cuarta. Incluso dentro de
una misma hilada, sobre todo en la quinta, los bloques pueden ofrecer distintas alturas. En
las medidas correspondientes a la longitud de ellos, se observa un fenómeno parecido
aunque no tan acusado. También es necesario destacar que en la zona en la que ei dique
se adosa al puente, aparecen unos sillares de forma, tamaño y disposición muy singular.
Esto se debe a la necesidad de adaptar la obra al puente, por lo que los sillares aparecen
con forma triangular. formando así una cuña para completar la unión de dos paramentos
con direcciones oblícuas. Por ello también se puedpn ver bloques de un tamaño mucho
menor, que se disponen formando una suerte de chaflán junto al puente y sobre el dique.
En cuanto al tratamiento de los silla¡es, se observa que no todos presentan anathyrosis
ni almohadillado. Normalmente, la anatþrosis aparece en el lado largo inferior del blo-que. Esto se da, sobre todo, en los paramentos, pero en los contrafuertes, también se ob-
serva que, cuando se emplea, puede aparecer en las dos caras largas. Esta constante no só-
1o es válida para las sogas sino para todos los bloques. Con respecto al almohadillado, es-
te no aparece casi en ningún caso del modo nistico y, más bién, aparece sugerido por la
propia anathyrosis.
En relación al sistema usado para colocar los sillares en la obra, se destaca la casi total
ausencia de bloques que presenten los orificios practicados para acomodar el ferreus vec-
tis17, por lo que nos inclinamos a pensar que se empleó para tal fin la castañuelal8.
De las herramientas que se emplearon para trabajar los bloques, sólo reconocemos la
(17). R. GINOUVES Y R. MARTIN, Dictionnaire méthodique...,p.l24.(18). B. BASEGODA MUSTE, Atlas de técnica edificatoria, Barcelona, 1972, seúe C "Muros macizos", fig.
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
huella clara de la gradina en las zonas coffespondientes ala anathyrosis. En el resto de la
cara vista de los bloques, el alisado es bastante bueno, por 1o que no se aprecia e1 rastro
del último elemento empleado para conseguir esta superficie, sin excluir que se tratasen
con arena dichas superficies.
No poseemos datos cronológicos certeros, pero, según Richmondle, debe ser anterior a
la construcción de las cloacas de la ciudad, ya que éstas desaguan a través de é1. Y, ade-
más, 1o considera coetáneo al puente del Guadiana. Así, se puede decir que debe ser de
época augustea o algo posterior, de los primeros años de la dinastía julio-claudia. Esto úl-
timo podría estar confirmado por la forma en que el muro de contención se apoya en el
puente, mostrando con claridad que fue construído después. El lapso de tiempo que trans-
cur¡ió entre el levantamiento de uno y otro es harto difícil de precisar, pero no sería de ex-
ttaíalr que fuesen casi coetáneos.
Presa y acueducto de Cornalvo (Lám. 6)
El caput aquae del acueducto de Cornalvo se encuentra a 16 Km. de distancia de la
ciudad, en 1o que se denominan "montes de Cornalvo". Su construcción es realmente ori-
ginal porque se aparta de las constantes que aparecen en casi todos los pantanos romanos.
Así, en vez de tener el muro vertical de la presa apeado en estribos escalonados por su la-
do interno -el del agua-, presenta un perfil en talud, constituído por tres muros paralelos
que se retranquean por el escalonamiento de su fábrica conforme va creciendo en altura.
También el castellum se ubica de forma distinta a 1o preceptivo, es decir, pegado al muro
pero por su lado externo. En Cornalvo se halla aguas adentro y está en contacto con la ci-
ma del talud mediante un sistema de arcos de los que hoy sólo queda el arranque de uno
de ellos en la misma torre.
La obra de1 muro ataludado estârcalizada en opus quadratum por la parte externa y
el interior está compuesto por opus caementicium enla zona superior del muro Y, la in-
ferior está compactada.con aren*O. Sin embargo el empleo del término "opus qua-
dratum", no 1o consideramos muy ortodoxo, ya que más bien se trata de una especie de si-
llarejo. Las piedras están muy bien escuadradas y presentan una acusada forma rec-
tangular. La disposición que siguen es alternante por hiladas. Así encontramos una hilada
en la que las piedras se colocan por su lado más largo, es decir en sentido longitudinal,
mientras que la hilada siguiente 1o hace de manera transversal. Las juntas aparecen con-
trapeadas, esto es que se evita coincidir en línea recta. En ningún bloque se observa algún
tipo de tratamiento especial, por la razón de que siempre deben estar cubiertos por las
aguas, además de ser este muto una obra de carácter eminentemente ingenieril por lo que
un trabajo de esta categoría sería superfluo.
(19). I. A. RICHMOND, "The first years of Augusta Emerita", Archaeological Journal, 87 (1930), p. 104.
iZOi. A. IIMENEZ MARTIN, "Losãcueductosãe Emerita", Augusta Emerita, Madrid, 1916,p. ll3.
ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
El castellum también está construído en opus quadratum. Esta obra presenta los blo-ques con un tratamiento muy cuidado, ya que todos están perfectamente escuadrados y
alisados en sus anathyrosis, trabajo este último que aparece en la casi totalidad de los si-
llares. Un elevado número de estos sillares ofrece almohadilladq rústico y, en muchos ca-
sos, aparece el agujero labrado para" acomoda¡ el ferreus vectis empleado para su ele-
vación y consiguiente colocación en obra. Un detalle muy interesante es la presencia de
grapas que van uniendo los sillares entre sí dentro de las misma hilada. Esto lo sabemos
porque entre los sillares se detectan finísimas láminas de p1omo21, que Almagro Basch in-terpretó como un sistema para cohesionar mejor las juntas de los sillares. Sin embargo,
Jiménez Mral.tín2z opina que estas laminillas son el resultado del emplomamiento de las
mortajas de las grapas, dictamen con el que estamos por completo de acuerdo.
Lógicamente, esta construcción que no posee núcleo cohesionador de opus cae-
menticium, porque está ocupada por escalerillas y diversos compartimientos y ca-
nalizaciones23, necesita tanto de grapas como la clavijas, o espigas metálicas, para afian-
zarlas hiladas entre sí. El uso de grapas está constatado en otros edificios emeritenses re-alizados con núcleo de opus caementicium y revestimiento de opus quadratum2a.
Oi'ro cnâcter arquitectónico peculiar que presenta este castellum, es la presencia en
las cuatro esquinas de un sillar que aparece volado. Esto se produce a la altura media de
la torreta y ha sido interpretado por Jiménez Martín como un punto de apoyo para adaptar
ahl algún artefacto de madera25. Los sillares que aparecen en volado, presentan anathy-rosis y el almohadillado, perfectamente trabajado, es el que sirve de base de sujección.
En cuanto al acueducto que parte del pantano arriba tratado, podemos decir que, en lostrozos que se pueden ver en la actualidad, presenta dos tþos de obra: una que es el om-nipresente opus Íncertum emeritense y, en otros puntos, el opus caementicium visto.
El opus incertum se emplea para formar una suerte de cimiento corrido que sustenta
el canal o specus. Dicha obra ofrece piedras irregulares, de tamaño mediano, bien ca-
readas y eue, aparentemente, están unidas entre sí por el encintado de sus juntas. Consiste
el encintado en una especie de cordón de mortero que va recorriendo el perfil de las pie-dras del paramento, uniéndolas entre sí. Los muros de opus incertum tienen el relleno de
opus caementicium y para realizar el canal, se empleó la técnica del encofrado. Esta obrase puede contemplar en parte en 1a zona de Caño Quebrado (que en la actualidad son losjardines del Hospital Psiquiátrico), más adelante y casi en línea recta con el tramo an-
(21). M. ALAMGRO BASCH, Guía de Mérida, Valencia, 1979,p.67.(22). Ã.IIMENEZ MARTIN, op. cit.,loc. cit.(23). R. LANTIER, "Reservoirs et acqueducts antiques de Mérida", Bulletin Hispanique, XVI (1915), p. 75.(24). R. M. DURAN CABELLO, "Sobre el opus quadratum del teatro romano de Mérida y las grapas desujeción", Cuadernos de Prehistoria y Arqueología. Universidad Autónoma de Madrid, 17 (1990), pp.9t-120.(25).
^. JIMENEZ MARTIR, op. cit.,loc. cit.
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
terior, en la ladera del paraje denominado Cerro Gordo; vuelve a verse a ambos lados dela carretera N-630 (donde se conserva un trozo de considerable longitud) y en la zonacomprendida entre el Estadio Municipal mismo y el Cuartel de Ia Guardia Civil hasta per-derse, casi, ala altwa de los así llamados Columbarios.
En los tramos en los que el opus caementicium aparece sin revestimiento, se apreciacon nitidez que estos paramentos jamás estuvieron revestidos por otro material, ya que enellos se puede contemplar la huella que dejaron los tablones del encofrado así como losmechinales de las agujas. La zona donde el empleo de este sistema se hace más relevantees en Caño Quebrado. Aquí ia alineación tiene un caúrcter mixto: por un lado en-contramos el muro corrido de mampuestos y, de otro, el arranque de las arcuationes.Dichas arcuationes estân realizadas por completo en hormigón visto y por el affanquedel primer arco de aguas arriba, podemos ver que no se hizo diferenciación del dovelaje.El arco se apoya en un pilar hecho de mampostería26.'
Otro de los aspectos peculiares de la técnica constructiva empleada en la elevación deeste acueducto, és la rcalización de algunos de los tramos de la bóveda de cubrición delcanal. Concretamente, en Ia zona de Caño Quebrado, se observa que la bóveda se hizocon cimbra pues está hecha con lajas de piedra. Este hecho evidencia, a su vez que se re-alizó en una segunda fase, es decir, después de construi¡ el cimiento corrido o subs-tructio2T. En el sitio de Cerro Gordo también se aprecia este tipo de construcción en dosfases, aunque no quedan restos de la bóveda como en'el caso anterior.
En la zona próxima al cerro de San Albín (rárea de los Columbarios), también se do-cumenta la presencia de arcuationes, de las que sólo se conservan algunos arranques delos pilares. Dichos piiares presentan'en sus cepas unas pocas hiladas constituídas por si-llarejo de granito, por lo que no 1o podemos considerar como otra obra más dado Io es-
caso de la muestra. También se ha constatado, en la misma zona,lapresencia de una suer-
te de alberca de pequeñas dimensiones, construída en opus testaceum y revestida conopus signÍnum, como ocuffe en todas las obras hidráulicas y como se constata a lo largode todo el specus del acueducto. Este receptáculo está en estrecha relación con el acue-ducto, aunque no pertenece aé1.
En la obra de esta conducción, se observan características que nos remontan a cro-nología republicana o, como muy tarde a época de Tiberio, Estos detalles son: el es-
calonamiento del muro ataludado de la presa, la disposición del aparejo del castellum, elarco de hormigón sin diferenciación del dovelaje y la bóveda de mampostería de lajas, en-
tre otros28. Si a los datos constructivos se une el dato epigráfico proporcionado por la ins-cripción que menciona a esta conducción como "AQUA AUGUSTA"Le, par:aca fuera de
(26). Este dato lo puso de relieve A. JIMENEZ MARTIN, op. cit., p. 114.(27).
^. JMENEZMARTIN, idem.
(28). G. LUGLI, La tecnica edilizia romana..., p. 230.(29). J. HIERNARD y J. M. ALVAREZ MARTINEZ, "Aqua Augusta. Una inscripción con letras de broncede Mérida", Sautuola, Itr (1982), pp.22l-229.
55
ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
toda duda que fue éste acueducto el primero que se levantó y abasteció a la ciudad.
La Muralla (Lâm.7)Lo que más ha preocupado siempre a los historiadores de la Antigüedad sobre este
monumento ha sido su recorrido exacto. Problema este que en Ia actualidad está en fase
de solución, aunque aún quedan otros puntos por aclarar, como son el sistema de puertas
y portillos que tiene la muralla. Sin embargo, no es nuestro cometido el de adentrarnos,
aquí y ahora, en este estudio. No obstante, pasamos a ver sucintamente su recorrido para
que luego sea más comprensible a la hora de ubicar lienzos. El circuito colre por el oeste
paralelo al Guadiana, para luego subir por el cerro de San Albín. Desde allí recorre las
traseras del teatro y bordea, materialmente unida, el anfiteatro hasta la casa del anfiteatro'
A partir de este punto, realiza un profundo quiebro para aparecer en la calle José Ramón
Mélida (donde se ubica el Museo Nacional de Arte Romano) y seguir hasta la de-
nominada Puerta de la Villa. En este lugar se ha localizado parte de decumano máximo,
por 1o que la puerta de la muralla debe estar.en las inmediaciones. Desde este punto sigue
su transcurso hacia el noroeste, pasando por los aledaños del Parador de Tirrismo y lle-
gando hasta e1 cerro del Calvario, donde es probable que haya otra puerta. Desde el cerro
del Calvario baja de nuevo hasta la orilla del Guadiana y la bordea hasta llegar de nuevo a
la puerta del puente y a la muralla misma.
Las técnicas constructivas que están representadas en la muralla son dos: el opus in'certun y el opus quadratum.
La primera de estas dos opera se constata a lo largo de toda la cortina muraria. Su fac-
tura consiste en piedras del lugar, del subsuelo emeritense (anfibolitas, sobre todo) bien
careadas por su lado visto, que siwen de encofrado natural al núcleo de la obra que es de
opus caementicium. Su levantamiento se hace a base de tongadas sucesivas, hasta lograr
su altura total que, hoy por hoy, se ignora. En ningún tramo de la obra defensiva hemos
podido documentar la presencia de encintado, pero desconocemos si esto se debe a que ja-
más 1o fuvo o bien a que se ha perdido. Sin embargo, dentro de esta aparente ho-
mogeneidad, se pueden documentar diferencias bien patentes. Así, en la zona de la mu-
ralla que se halla en la Alcazaba, destaca el tamaño de las piedras que forman la mam-
postería que son de dimensiones medianas y pequeñas3O 1Lám. 7,1), mientras que en la
zona que aparecejunto al anfiteatro, casa del anfiteatro y calle José Ramón Mélida, son
de caúßter casi ciclópeo, salvando las distancias (Lám. 7,2). Apesar de esta diferencia de
tamaño, la técnica que se siguió es la misma que hemos descrito líneas arriba. Esta di-
ferencia enffe paramentos se debe a razones eminentemente prácticas, porque en la zona
(30). En el opus incertum consideramos como dimensiones los dos ejes mayores de las piedras, teniendo encuenta comoèstán dispuestas. Así el tamaño "mediano" es el que ofrece en torno a los 30 cm. de eþ, mientrasque el "pequeño" va dè 20 cm. en disminución. De ahí que los bloques de la parte este de la muralla los con-sideremos como "casi ciclópeos".
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
de la Alcazaba, 1a muralla erareal y estrictamente simbólica, ya que por ese flanco 1a ciu-
dad era prácticamente inexpugnable. Allí teníala defensa natural que le proporcionaba el
ío y otra añadida que era el dique de contención, visto páginas atrás. Sin embargo, por el
lado este de la ciudad, la muralla tenía que cumplir ambas funciones: la simbólica-ritual y
la defensiva. Por 1o que se deduce que aquí se prestase mayor atención al tamaño de las
piedras. Buena prueba de ello es la presencia de un agger que protegía gran parte del re-
cinto murario por este fuea de la ciudad. Dicho agger es visible en las excavaciones que
se realizaron en la casa del anfiteatro, enla zona aledafra al acueducto de San Lâzato, el
cual, para salvarlo, desarrolla un arco de considerables dimensiones.
El opus quadratum se emplea en la puerta de la muralla, la que encaÍa el puente.so-
bre el Anas, que es hoy día la única visible. Sin embargo, sólo se conserva el nivel de ci-
mentación de ella y poco más. La puerta consiste en dos torres de planta rectangular que
rematan en fachada de forma semicircular. Arrancan éstas desde la cara intema del lienzo
de opus incertum y se adelantan hacia el puente, con respecto al muro exterior de la mu-
ralla propiamente dicha. El espacio que queda entre ambas torres está dividido por un mu-
ro que presenta la misma longitud que las torres pero es muy estrecho. Este muro es el
que servía de línea divisoria a la puerta, convirtiéndola en geminada, como conocemos
por las monedas3l. El aparejamiento de los muros de la puerta muestra el empleo del opus
quadratum en las zonas más expuestas a1 tráfico viario y más débiles, desde la pers-
pectiva de un supuesto ataque. Así, la obra de sillares aparece enla zapata de la torre nor-
te y, suponemos que igual debe ocurrir en la sur. Estos bloques están bien escuadrados y
alisados, pero presentan ni anathyrosis ni almohadillado. También se utilizan sillares en
las torres en su parte de fachada extema, justo en las zonas de esquina porque el resto de
la pared de fachada estáreaTizado en opus incertum. El núcleo de ambas tomes es un ex-
celente opus caementicium, como también se aprecia en el muro divisorio. Por los dos
pasillos que dan acceso a la ciudad, los muros presentan las esquinas cinchadas con si-
llares simplemente escuadrados y alisados, y el paramento está crecido con una cuidada
obra de incertum. Esta fábrica de caracteriza, eÍr estos tramos, por tener unas piedras de
tamaño mediano y pequeño, bien careadas, que están cohesionadas por un mortero de
gran calidad rico en cal. Se observa aquí un interesante detalle constructivo y es que las
piedras de menor tamaño, se utilizan para enrasar los niveles de tongadas con que se va
recreciendo el muro. Enlazona que dápaso inmediato a la ciudad así como en la fa-
chada intramuros se repite, en parte, el mismo esquema de la cara exterior. Los sillares
cinchan las esquinas de las torres, pero, en este caso, están trabajados con anathyrosis y se
aprecia un sutil almohadillado. El resto de los paramentos era de opus incertum. En
(31). A. BELTRAN MARTINEZ, "Las monedas romanas de Mérida: su interpretación histórica", AugustaEmerita, Madrid, 197 6, pP. 93-106'
ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
cuanto al muro medianero, tanto en Ia cara externa como en la interna era de opus qua-dratum, aunque dado lo reducido de los rèstos no se puede decir nada más acerca de é1.
El estado de conservación de esta puerta es bastante irregular. Por la cara externa se con-serva mejor la torre norte, el muro divisorio está casi por complefo arrasado y la torre sur se
ve también muy afectada. En el tramo interno es la torre sur la mejor conservada, mientrasque el muro medianero está casi por completo perdido y la torre norte aparece casi arrasada
según avanza el corredor hacia la ciudad. Por el lado interno de la cerca, la torre norte está
totalmente arrasada y se conservan bastante mejor el muro intermedio y la torre sur.
El Templo de Diana (Lám. 8,1)Este templo posee planta rectangular, es hexástilo y períptero. Su orientación sigue el
sentido norte-sur. Se ubica en las proximidades del cruce de las dos vías principales de laciudad y forma parte del foro municipal de Emerita. A través de los hallazgos hechos en
el transcurso de las excavaciones dirigidas por Alvarez Marínez32, tales como lacabezade un genius augusti, un genius senatus, así como el torso sedente de un emperadoridentificado como Cl¿udib I, se vislumbra con claridad que allí se rindió culto imperial33.
El edificio está construído en opus quadratum que es el revestimiento del núcleo de
opus caementicium. El monumento se eleva sobre un podium que remata en una cymareyersa, por su parte superior, y en una moldura de talón recto con dos filetes en la parteinferior, en su unión con el "peribolos", o calzada que rodea al edificio. El podium está
compuesto por siete hiladas de sillares que se disponen a soga y tizón, pero sin marcar unritmo espeòial, un tanto aleatoriamente. Se destaca un detalle constructivo en el podium,por su iara oeste, al que no hemos podido encontrar una explicación satisfactoria. Esto es
que la hilada inferior es ligeramente más alta que las sucesivas y aparece adelantada conrespecto al resto del paramento en 10 cm.
Ninguno de los bloques presenta ni almohadillado ni anathyrosis, pero tienen un ex-celente escuadramiento y un perfecto alisado que, según se aprecia, se hizo mediante lagradina. Algunos de los sillares muestran en su cara vista el orificio circular practicadopara encajar los ferrei forfices utilizados para su elevación. En ciertos bloques se observauna hendidura de planta rectangular, muy estrecha y profunda, que bien parece ser el em-potramiento necesario para emplear la castañuela, pero como este tipo de huella siemprese suele encontrar en el lecho de recibimiento del sillar (su cara superior interna), no cre-emos adecuada esta interpretación para estas raras perforaciones. También se han cons-tatado sillares con agujeros destinados, probablemente, a sustentar las inscripciones que
se colocaron en el templo. Estos últimos agujeros no se pueden explicar como destinados
58
(32). Toda la bibliografía sobre el tema se halla recogida en A. VELAZQUEZ JIMENEZ, Repertorio de bi-bliografía arqueológica emeritense, Cuadernos Emeritenses, 6 (1992), pp. 41 y ss.(33). J. M. ALVAREZ MARTINEZ, "El Templo de Diana", Templos romanos de Hispania. Cuadernos deArquitectura Romana, vol. I, pp. 83-93.
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (l)"
a encajm las grapas o espigas de sujeción del piacaje de mármol, ya que este edificio jamás
estuvo marmorizado pues fue concebido para estar siempre estucado. El cuanto a grapas de
tipo eminentemente técnico-constructivo (de cola de milano, de T, etc.), no se ha do-
cumentado ninguna por el buen estado de conservación que presenta el templo. Sin em-
bargo, estamos convecidos de que debe haberlas, ya que aunque posee un núcleo de hor-
migón, son un dispositivo más de seguridad dentro de la arquitectura de gran aparejo3a.
Sobre el podium se ubican las columnas: seis por los iados cortos y once por los lar-
gos. Las columnas presentan basas sin plinto, capiteles levemente acanalados pàra hacer,
posteriormente, las estrías en estuco; los capiteles son de estilo-corintio normal y se re-
alizat en tres bloques: ima, media y summa folia, que presentan la decoración insinuada
y ésta se rcalizaútpor completo mediante estuco3s.
Junto al templo, por su lado oeste, hay un pequeño estanque sagrado. Estárealizado en
ladrillo y revestido, como es preceptivo, por un magnífico opus signinum. En las zonas
donde ha desaparecido el revestimiento de hormigón hidráulico, se comprueba cómo los
ladrillos se disponen alternativamente a soga y tizón, reflejando una obra bastante cui-
dada. La cronología de este edificio se conoce gracias a los resultados de las excavaciones
en el practicadas así como por ciertas características constructivas muy significativas.
Así, su excavador, AlvarczMartínez36 se decanta por una datación inmediatamente pos-
terior a Augusto. Por las características constructivas y estilísticas se puede llevar a un
momento tardoaugusteo o tiberiano para los capiteles3T y julio-claudio, en general, si.no
tardorrepublicano, para cuestiones como la de las molduras del podium, las basas. sin
plinto y su decoración estucada.
El Teatro (Lâm.8,2y 9)
Se trata del edificio más conocido de Mérida, así como del primero que fue excavado
y que más atención affajo a lo largo de la historia de la ciudad.
Está construído aprovechando en parte la ladera natural de una colina y, el resto, le-
vantado exento. En él se dan cita varias técnicas constructivas, dependiendo de las ne-
cesidades propias de cada zona. En conjunto, los aparejos que vamos a encontrar son:
opus caementicium, opus quadratum y opus testaceum.
En líneas generales podemos decir que casi todo el monumento está rcaTizado a base
de un núcleo de opus caementicium revestido opus quadratum. Esto se observa en la
fachada anular exterior, en todos los vomitorÍa y en las fachadas delanteras por las que se
acede a los aditus maximi.
(34). R. M. DURAN CABELLO, op. cit, pp. 94y 95.(35). J. L. DE LA BARRERA ANTON, Los capiteles românos de Mérida, Monografiías Emeritenses, 2(1984), pp. 70-90.(36). J.-M. ALVAREZ MARTINEZ, "El foro de Augusta Emerita", Homenaje a Sáenz de Buruaga,Badajoz, 1982, p. 55. n.7 .
(37). J.L. DE LA BARRERA ANTON, Los capiteles...,p.27, n" 1
59
ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
Las particularidades que presenta el opus caementicium son diversas y depende del
punto del edificio que tratemos para encontrar un cierto tþo de caementa. Así, en la parte
inferior del teatro y más concretamente en los parodoi, la bóveda que cubre dichos es-
pacios estârealizada en opus quadratum en la parte de la entrada de la fachada principal
y cubre el ángulo de giro hacia la orchestra hasta la mitad, aproximadamente, de su lon-
gitud. A partir de aqtí,la cubrición se realiza con la bóveda de hormigón visto. En ella se
vé que los caementa son lajas de piedra que'se colocan radialmente sobre la cimbra.
Posteriormente, se vierte sobre las piedras el mortero. El tþo de piedra de los caementa
es granito, tan abundante en los alrededores de Mérida. Este mismo sistema de bóveda de
caírón aparece en la crypta o galeria interior que recorre el hemiciclo.
En la zona exenta del graderío se observa, tanto por la parte de la fachada como en el
graderío mismo, que el tamaño de los caementa varía conforme va ganando altura el edi-
ficio. Por esto, en la summa cayea los caementa son de menor tamaño que en la parte in-
ferior. También se aprecia cómo arriba aparecen los caementa de piedra en número más
reducido, mientras que hacen su aparición los cerámicos: tejas y ladrillos fragmentados.
La clase de la piedra mezclada con el hormigón es de tipo anfíbol, bastante alterado, así
como granito, también muy alterado, aunque éste se presenta en pequeña proporción. El
núcleo de las media y summa caveae se realiza mediante tongadas que están delimitadas
por el opus quadratum de la fachada anular, por un lado, y por los sillares del graderío,
por otro. Esto se comprueba tanto en fachada como en las caveae en las zonas en las que
faltan los sillares; allí se ve con claridad como la tongada de hormigón tiene la misma al-
tura que le impuso la altura de la hilada de bloques graníticos.
La calidad de los morteros de los hormigones del teatro son excelentes, con alto con-
tenido en cal y gravllIa de fina textura, lo que le proporciona una gtan dareza y resistencia.
Prueba de ello es el buen estado de conservación con que ha llegado hasta nuestros días.
El opus quadratum es, como hemos dicho anteriormente, el revestimiento del núcleo
del edificio. Dentro de éste, se pueden contemplar distintas zonas con un tratamiento di-
ferente de los bloques, así como distintos módulos y calidades del material.
En la fachada principal aparecen los sillares trabajados con esmero. Están. per-
fectamente escuadrados y las juntas se unen de manera casi perfecta. La disposición de
los sillares en estas zonas es predominantemente a soga, salvo en las partes en las que iba
colocado el epígrafe de Agrippa.Los bloques no presentan anathyrosis en los cuatro lados de su cara vista. Muchos de
ellos ni siquiera la tienen. Pero cuando un bloque ofrece anathyrosis, lo hace nor-
malmente por una de sus ca¡as horizontales, ya sa la superior, bien la inferior. Tampoco
tienen almohadillado, pero por una tazór.prâctica: el estuco que, aún hoy, los cubre. En la
parte que debería ir el almohadillado, la superficie está toscamente desbastada con el pun-
tero; esto se hace así para que se adhiera mejor el estuco.
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
Un detalle muy interesante lo constituye 1a ausencia de orificios en las caras vistas, pa-
ra la aplicación de ferrei forfices en los trabajos de elevación aunque éstos, pueden en-
contrarse en las caras laterales de los bloques, como ocurre en las fachada semicircular.
También hay que considerar la posibilidad del empleo de la castañuela.
A lo largo de la portada, de tramo en tramo y alineados en la vertical, aparecen sillares
en los que se les ha practicado una perforación cuadrangular y de gran profundidad. El
motivo de su presencia es que son la prueba inequívoca del uso del andamio en la cons-
trucción de este monumento, por lo que nosotros los interpretamos como mechinales.
Los sillares están tallados en granito de gran calidad, a juzgar por la fineza del gra-
nulado de sus componentes. Esto es de gran interés, ya que cuanto más menudo es el gra-
nulado, más dureza ofrece la piedra.
En la fachada perimetral exterior, la obra de sillares es netamente distinta ala qtrc aca-
bamos de referir. Los sillares en esta zona se disponen -en llneas generales- ma-
yoritariamente a tiz6n. Sin embargo, las juntas entre los bloques no son tan perfectas co-
mo antes hemos visto para Ia zona principal. Esto puede deberse a dos causas. Por un la-
do, que por ser la fachada perimetral la que más siglos ha estado expuesta a las in-
clemencias de la climatología, esté más afectada en su apariencia y por ello aparecen asl
las juntas. La o$arazón puede venir dada por cuestiones humanas: que los operarios fue-
sen menos hábiles, o por cuestiones de calidad de la piedra. Pensamos que debe ser un po-
co de todas estas posibles causas expuestas.
El módulo en los sillares de esta zona es de mayor tamaño. La gran diferencia reside
en que aquí, lo raro es encontrar algún bloque que no presente almohadillado. Todos los
silla¡es tienen un almohadillado de tipo rústico de unas proporciones considerables. Para
dar una idea podemos decir que, en algún caso, el almohadillado sobresale con respecto a
la pared de fondo incluso 20 cm. De esta manera se consigue un efecto de clarobscuro, en
los paramentos, muy marcado. Es el típico tremendismo que comienza a darse a fines del
reinado de Calígula y se extiende sólo bajo Claudio.
Casi todos los bloques tienen anathyrosis. Estas suelen ser bastante anchas Y, nor-
malmente, aparecen en las cuatro caras del sillar. Muestran las anathyrosis un trabajo de
alisado muy cuidado y, en algún ejemplar, se puede adivinar el empleo de la gradinapara
rematar dicha superficie.
A lo largo de todo el paramento anular, se pueden detectar algunos sillares con el clá-
sico agujero redondo, correspondiente a los ferreus vectis con los que se elevaron los blo-
ques. Sin embargo, en los iugares en los que los muros apatecen saqueados, se ve cómo, en
la gran mayoría de los paralelepípedos, éstas huellas están en las caras laterales de ellos.
Es digno de mención la presencia en ciertos puntos de la fachada posterior, de sillares
con sección acodada. No son muchos, numéricamente hablando, pefo sí es muy in-
teresante su presencia. Suelen aparecer en las zonas próximas a las puertas de los vo-
61
ROSALIA MARIA DT]RAN CABELLO
mitoria y su función es la de hacer la transición de dos hiladas de altura en la pared ex-
tema, a un gran bloque perteneciente al dovelaje de la bóveda de cañón rampante que cu-
bre el vomitorium. ((
Otra cuestión de gran interés reside en la presencia de mortajas de grapas de cola de
milano a lo largo de todo el muro perimetral. Se constata su presencia a partir de la no-
vena hilada de altura38, mientras que en la fachada principal sólo hemos podido do-
cumentar este tþo de ligamento en el muro, y su machón homónimo, que separa el pa-rascaenium este de la sala de la versura. La presencia en este árrea de mortajas y la au-
sencia en la otra zona puede venir provocada por cuestiones exclusivamente técnicas.
Esto es que el muro anular requiere de una mayor solidez y seguridad dentro de una mis-ma hilada, por su configuración semicircular, mientras que en el caso de la fachada, la se-
guridad está avalada con el "simple" cohesionamiento al núcleo de opus caementicium.La calidad de la piedra en este sector es peor que en la fachada principal. Se trata tam-
bién de granito común pero, su textura es mucho más rugosa y menos homogénea que en
los antes mencionados. Se podría decir que aquí emplean granito de "grano gordo".Otras zonas del teatro donde se emplea el opus quadratum es en la scaenae frons.
Aquí lo encontramos formando parte del podium, pero esta vez apaÍece asociado a otras
opera. Así, en los paramentos lisos aparece cinchando trozos de muro rcalizado en una
especie de opus incertum aparejado con sillarejos, entre los cuales aparece alguna in-trusión de ladrillo.
Son sillares bien escuadrados, de gran tamaño. Las uniones de sus juntas son im-pecables y todos presentan un buen alisado. En cuanto a su disposición, suelen aparecer
alternando sogas y tizones, ítmicamente, pero no en hiladas, ya que hiladas de sillares co-
mo tales no hay,. si no en el desarrollo del muro en altura.
Los bloques no presentan almohadillado ni anathyrosis, ya que estaban revestidos porel placaje de mármol. Sí tienen, en cambio, diversas perforaciones que corresponden unas
al acomodo para los ferreus vectis y otras a las mortajas para las]añas que debían sujetar
la decoración marmórea. También encontramos grapas metálicas, in situ, en el acceso de
la valva regia. Sólo está documentada una, que se deja ver un poco al haberse perdido ladecoración de mármoi. Por esta misma causa no podemos determinar cuál es su tþología.
El opus testaceum también se emplea en ciertos puntos del teatro y púa diversas fun-ciones. Encontramos los ladrillos en los vomitoria de acceso a la media y ala summacaveae, en las bóvedas como niveladores de plano y, casi concerteza, conformando labó-veda misma. Sin embargo, son estos los vomitoria más destruídos desde antiguo, por 1o
que confirmar que ias bóvedas fuesen todas ellas de ladrillo, es un tanto arriesgado aun-que bastante probable. Dada la escasez de datos, no podemos hablar de la disposición que
(38). R. M. DURAN CABELLO, "Sobre el opus quadratum..;',p. ll7.
62
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
tuvieron ni de nada similar, salvo sus grosores, que son noflnales: entre 5 y 6 cm., ge-
neralmente.
También aparece el opus testaceum en el zócalo del podium de la scaenae frons. Noobstante, sólo es visible en los lugares en donde se han perdido las planchas de mármoldel revestimiento, por 1o que su contemplación es sólo parcial y no nos permite, tampocoen este caso, extraer información a cerca de su disposición, grosor de las juntas, etc.
La zona en donde aparece este opus en grandes proporciones, es en la sala de.la ver-sura. Efectivamente, 1o vemos en los muros norte, este y parte del sur. Aquí se disponenlos ladrillos, mayoritariamente, a soga. Las juntas horizontales no son muy gruesas y os-cilan entre 1 y 1'5 cm. de espesor, mientras que los ladrillos tienen entre 5'5 y 6'5 cm. degrosor. En estos paramentos, se conserva una altura de aproximadamente 4 m. Sólo enuno de estos tres mures, el norte, está revistiendo un núcleo dp-oÞDs caementicium. En,los otros dos restantes no se aprecia este importa nte detalle/Cabe destacar de estos pa-
ramentos que, en muchos casos, el ladrillo ha desaparecido ¡l la argamasa de la llagas, es-
tá completa conservado el lugar que ocupó el ladrillo, Esto þe debe a que algunos ejem-plares proceden de una hornada de cocción más baja y, d\ahí se explica su poca re-sistencia a la climatología. \--_
Otro lugar del.monumento donde hay ladrillo es en la parte interna del podium de lascâenae frons. Hoy día no es visible este muro, pero en las fotografías que hemos podidoconsultar en el archivo fotográfico del Museo Nacional de Arte Romano, hemos podidocomprobar que estaba visto antes de la primera restauración de D. Félix Hernández, pocosaños después de ser puesto aIaTuz. Sin embargo, no sabemos nada de él porque Mélida3e
sólo habla en la memoria de excavación del ballazgo de ladrillos, pero sin especificar dequé punto concreto procedían.
En una fase posterio r ala erccción del teatro, probablemente en una época ya auan ada,
el edificio sufre ciertas modificaciones. Estas son, entre otras, el levantamiento de dos mu-ros que se ubican en el ángulo oeste, junto a la entrada de la crypta, unos de ellos, y, elotro, junto a un vomitorio practicado en el ángulo este y que desemboca en el iter este.
El muro de la esquina oeste estâ rcalizado en opus incertum. Presenta piedras de tipoanfibolita, bien careadas y unidas por un mortero de muy buena calidad. El proceso de
construcción es por sucesión de tongadas.
El paramento del ángulo este tiene la peculiaridad de estar realizado en una suerte de
opus africanum. Consiste en una pared de opus incerfum que, cada cierta distancia ofre-ce la presencia de una pilastra hecha de sillares graníticos. El módulo de los bloques es
superior a los que aparecen en esta parte de la fachada. Alguno de ellos, incluso, presenta
anathyrosis en su cara inferior y, otro de ellos, además de tener anathyrosis, ofrece un es-
(39). J. R. MELIDA ALINARI, "El teatro y el anfiteatro romanos de Mérida", Revista de Archivos,Bibliotecas y Museos, XXXII (1915), pp. 1-38.
ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
pléndido almohadillado nístico. En cuanto a los lienzos intermedios, las piedras que los
forman son de distintas variedades. Encontramos anfíbol, granito y, en algún punto, hay
intrusión de ladrillos, pero sin significación numérica alguna. Las piedras del opus in-
certum están bien careadas, pero la afgamasa que las une, sin,ser mala, no ofrece la ca-
lidad que veíamos en el otro muro. Este tþo de constfucción, el opus africanum, se do-
cumenta también en el área del teatro, más concretamente en el pórtico del peristilo por
su lado oeste, junto alaparte ffasera de la denominada "Casa Basflica". En este caso tam-
bién se trata de una reforma y, por la similitud del aparejo, no sería de extrañar que fuese
de la misma época.
En relación a la'interpretación de estos dos últimos muros analizados, todo parece
apuntar hacia un deseo concreto de canalizar la afluencia del público hacia esos lugares
en concreto, pero ignoramos la razónquie les llevó a ello.
Tradicionalmente se ha venido datanto este monumento en el año 16 a. C., atendiendo
al dato epigráfico proporcionado por las cuatro inscripciones que aluden a M. V. Agrippa.
Nosotros opinamos que, al menos el muro perimetral de é1, debe encuadrarse en época de
Claudioao. Poseemos también datos epigráficos de época de Constantino. A este momento
podrían deberse, por ejemplo, los muros que reconducirían el tráfico de viandantes hacia
esos vomitoria en concreto.
El Anfiteatro (Lám. 10)
Es éste otro de los edificios paradigmáticos de la Mérida romana. También despertó,
como el teatro, mucha expectación desde antiguo y fue, del mismo modo, uno de los pri-
meros edificios que se excavaron.
Se ubica aprovechando en parte la loma de una suave colina que se desliza en sentido
noreste Suroeste. Esta fue retallada en parte, como.oculte en Su flanco sur, sobre todo,
mientras que 11 zona nof-nofoeste, en líneas generales, está construída exenta.
En el podemos constatar el empleo de cuatro técnicas edilicias que por orden cons-
tructivo son: opus caementicium, opus incertum, opus quadratum y opus testaceum'
El opus caementicium es la obra de mayor envergadura, dado el importante papel que
juega. Así, en la zona de la ima cavea, conforma todo el armazón del graderío, re-
vistiendo en la parte sur -grosso modo- Ia roca del lugar, tallada, sobre la que se asienta.
Mientras, en la mitad noroeste, también en sentido amplio, realiza el mismo cometido de
configurar la grada, pero en este caso, envez de asentarse sobre la roca 1o hace sobre el
relleno de tierra, ya toda esta zona debe construirse exenta.
Dentro de este tipo de obra podemos distinguir dos grandes clases de caementa em-
pleados. Así, en las zonas pertenecientes al primer cuerpo del edificio, es decir 1o co-
rrespondiente alaima cavea, hallamos piedras de tamaño mediano, pertenecientes al gru-
(40). R. M. DURAN CABELLO, op. cit., p. l18.
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
po de las anfibolitas. Pudiera ser que estos caementa fueran los sobrantes del careado de
las piezas que configuran el opus incertum de los paramentos. Sin embargo, esto es una
hipótesis de trabajo muy difícil de demostrar, aunque en la actualidad se están realizando
análisis petrográficos que nos ayuden a contrastar esta cuestión. En cuanto a las calidades
del mortero, se evidencia en todo el conjunto que se ttata de una mezcla con mayot con-
tenido de cal que de arena y el árido está compuesto por arena de río, en la que se aprecia
un alto porcentaje de granos de cuarcita4l
Los grandes frogones de hormigón -caídos- que conformaban la media y la summacayea, ponen de relieve el empleo del mismo tipo de caemehta además de otros de di-ferente orígen, calidad y tamaño. Se trata de cantos de río de tamaño grande, que reducen
sus dimensiones en los escasos restos visibles de las partes que pertenecieron a la summacayea. Sin embargo, dichos cantos tienen una clara funcionalidad. Efectivamente, en los
restos pertenecientes a los graderíos del segundo y tercer cuelpo del edificio, aparecen
formando la primera tongada. Se disponen por su cara más grande y plana, y se colocaban
directamente sobre el relleno de tierra, ligeramente inclinado hacia la areîa, que forma la
base de los cunei de la media y summa cavea. Unavez puestos, se vertía sobre ellos un
mortero compuesto casi exclusivamente por cal, lo que le confiere una gran dureza.
Buena prueba de este dato es que en ciertos casos han desaparecido los cantos y el mor-
tero ha quedado intacto y conserva perfectamente la huella de ellos. Luego, en el resto de
la estructura escalonada que forma el graderío, los caementa vuelven a ser del mismo ti-po anfîbolítico visto en los casos precedentes.
El proceso de construcción del edificio se realiza de manera unitaria, siguiendo un pro-
yecto bien definido en el que se recogió la problemática que planteaba la topografía del
solar. Así, en el sector de la ima cayea que se asienta directamente sobre la roca del lu-gar, el opus caementicium se vierte sobre ella, de manera escalonada, por tongadas, cu-
yas alturas son las mismas que las de las gradas de granito. En el resto del monumento,
sobre todo en la parte oeste, al no tener la roca como asiento, debe construirse exento, por
lo que se realizan los muros contenedores en incertum y el espacio interior que delimitan
lo rellenan con tierra apisonada proveniente, con toda probabilidad, de la extraída durante
el proceso de preparación del solar.
Los muros maestros son de dos tipos, dependiendo de su funcionalidad. Por un lado
están los que podríamos denominar "concéntricos", es decir, los que marcan el grosor del
(41). El adelanto de l0 cm. de la primera hilada con respecto al muro, puede ser debido a que en esa reducidasuperficie apoyara una pequeña moldura decorativa, enlucida y estucada, que rematara el,zócalo. Conjunta yparalelamente-al trabajõ arqueológico que se desarrolla en el mencionado proyecto de investigac-ión, elDepartamento de Geoquímica de la Universidad Autónoma de Madrid participa en él realizando análisis delos componentes de lalargamasas mediante DRX (Difracción por Rayos X), estudios por lámina delgada, etc.Los resúltados hasta ahora obtenidos no arrojan toda la luz que desearíamos todos sobre las cuestiones quetratamos. Sin embargo, se pone de manifiesto su importancia al poder cuantificar las proporciones de los com-ponentes, la homogeneidad de los mismos al comparar una muestra con otra, etc.
ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
primer graderío y describen una elipse. Estos conforman la parte delantera y trasera de loscunei de los pisos superiores. Sin embargo, sólo se puede apreciar con claridad en las zo-nas de cierre y asiento de los frogones, es decir:las traseras.,Los muros delanteros son
más difíciles de rastrear ya que se ven inmersos en la obra aún en pie. Así, el muro de ce-
rramiento delantero de la media hay que buscarlo bajo la pared del balteus, donde se
aprecia una especie de pequeña zapata que marca el inicio del muro en sí así como la cotadel primitivo pavimento. El paño opuesto a este es visible en la parte amrinada, junto alos huecos de escaleras de acceso a las plantas segunda y tercera. Con respecto a la parte
baja, el muro delantero lo marca el podium que separa las gradas de la arena, mientrasque el trasero se perfila en la línea con que la praecinctio va circunscribiendo las lo-calidades, realizado con sillares de granito, en la que se abren las escalerillas de acceso ydivisión del espacio en sectores.
El otro tipo de muro es el.radral"42. Su utilización en la ima cayea es reducida y sólose documenta a ambos lados de los accesos del eje longitudinal y en la parte sur del ac-
ceso que une con el teatro, junto a la escalera que conducía a la tribuna occidental.Radiales son también los pmamentos que conforman estos tres pasos principales, así co-mo los correspondientes al resto de los vomitoria. En ellos se aprecia bien cómo la es-
pecie de pilastras empotradas en el muro, hechas con sillares graníticos, es el punto de
unión de los muros concéntricos antes mencionados. De esta manera, se pudo construirsucesivamente, y la presencia de dichas "pilastras" permitía enganchar una fábrica conotra mediante enjarjes entre el incertum y el quadratum.
El opus incertum tiene un alma de opus caementicium y conforma 1o que es toda lafachada externa del monumento. También forma parte de los vomitoria así como de losdos grandes accesos que se ubican a uno y otro extremo del eje longitudinal.
La piedra con que se realizó el opus incertum está muy bien careada. Es de tamañogrande-mediano y, en muchos casos, presenta tþos muy similares a los ladrillos. La clase
de piedra que conforma el opus incertum y que predomina, es de tþo anfibolita43, aun-que no faltan ejemplares de gabro4.
En el tratamiento y colocación de las piedras se pueden apreciar muchos detalles que
nos indican cual fue el proceso que se siguió en la erección del edificio. Así sabemos que
el sistema constructivo empleado consistía en colocación de las piedras por su lado más
largo y más plano, formando una suerte de hilada. Dichas piedras estaban unidas entre sí
con mortero. Por sus formas irregulares, de tendencia trapezoidal y pseudopiramidal, eran
muchos los huecos que quedaban entre ellas, ya que se escogían elementos que tuviesen,
66
(42). Seguimos en este caso la terminología de J. -L. GOLVIN, L'amphithéâtre romain. Essai sur la thé-orisation de sa forme et de ses fonctions, 2 vol. En concreto las pp. 109-111 están dedicadas al monumentoemeritense.(43). R. HOCHLEITNER, Minerales y rocas, Barcelona, 1987 (1" reimpresión), pp.213,214y 220.(44). R. HOCHLEITNER, op. cit., loc. cit.
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
aproximadamente, la misma altura. Dichos huecos se rellenaban con otms piedras de me-
nor tamaño y mortero. La eolocación de estas piedras de "relleno" era bastante irregular,porque lo que primaba no era el sentido "estético" sino el de la solidez constructiva. Unavez que se levantaba un pequeño murete, se vertía el opus caementicium y, de esta for-ma, quedaba constituída una tongada. Hay que precisar, no obstante, que en in-numerables ocasiones, 1a piedras de "relleno" de los huecos de la hilada eran muy ire-gulares y, por tanto, ofrecían un plano muy sinuoso para comenzar la siguiente tongada.
Por esta causa se emplearon piedras de las mismas calidades pero de tþo "laja-', con di-mensiones que se aproximaban mucho a las de los ladrillos, cuando no se utilizaban es-
tos, para enrasar la tongada o la hilada, permitiendo de este modo una construcción mu-cho más segura.
En relación con el tamaño de las pie-dfas, se observa que en el comiezo de una ton-gada, éstas presentan mayores dimensiones. Este detalle se aprecia, también, en las par-
tes más altas de la fachada, aunque no de manera muy clara, dada la poca altura que de
ella se conserva. Sin embargo, las zonas donde se puede ver con claridad son: en la cataeste de la fachada, en el punto de confluencia con la muralla, así como en el gran acceso
longitudinal del lado norte, que apenas está restaurado. En estas zonas se ve también que,
aunque esta norma se sigue cumpliendo, el tamaño de las piedras que marcan el inicio de
hilada, disminuye bastante. Este hecho es muy lógico, porque aunque se empleen an-
damios para la construcción así como grúas para el transporte de los materiales, la alturaimpone una serie de condicionantes que se resuelven, en su mayor parte, con un ali-geramiento de los materiales constructivos.
En alguno de los paramentos aparejados con opus incertum quedan 1os restos de un
encintado que iba recorriendo los perfiles, o líneas de juntas, de los elementos cons-
tructivos. Esto se aprecia, sobre todo, enlazona nororiental del edificio. Este hecho co-
rrobora el gusto de los constructores emeritenses por el encintado como 1o prueban otros
edicios de la ciudad. Tal es el caso de los llamados "Columbarios¡' o del final del re-
corrido del acueducto de San Láøaro. La causa, o las causas, de la presencia de encintado
habría que buscarlas bien en motivos de "moda", lo que implicaría, a su vez, unas pautas
cronológicas muy concretas, bien en cuestiones de concepción decorativa de1 edifico; es
decir, que se proyectó para estar visto, pues si hubiese sido concebido para estar es-
tucado o enlucido, habría sido innecesario realizar esta lenta labor para no ser con-
templada nunca.
El opus quadratum se emplea en mucha menor escala que las opera precedentes. Se
utilizí masivamente para conformar los graderíos de las caveae, pero no han sido mu-chos los restos que han llegado hasta nuestros días. A este respecto, la zona mejor con-
servada es la corresponcliente a la ima cayea en su sector noroccidental. Aquí aparece en
varios peldaños de la scalae conductora a los cunei. Son sillares de pequeño tamaño,
67
68 ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
bien trabajados y, como es lógico, sin ningún tþo de labor decorativa, Los bloques que
forman las gradas son de mayor tamaño que los de la escalerilla, de forma que fuese po-
sible que el espectador estuviese cómodamente sentado y reposase los pies en el peldaño
inferior sin molestar al que estaba en la grada de abajo. Como ya se dijo más arriba, la
altura de los bloques del graderío coincide con la altura de la tongada de hormigón y es
esta una de las zonas donde mejor se puede observar este hecho. Dichos sillares están
muy bien escuadrados y alisados; susjuntas son casi perfectas, pero en la actualidad están
considerablemente erosionados a pesar de que el granito que se ttilizô es de mejor ca-
lidad que el empleado en la fachada anular del teatro.
Otro de los puntos donde se enipleó el opus quadratum es el podium que delimita la
elipse interna de la arena. Se trata de un gran pmamento corrido, que se abre en cuatro zo-
nas muy concretas: los dos tribunalia, en los extremos del eje este-oeste, y los dos gran-
des accesos sitos a uno y otro lado del gran eje norte-sur. Dicho muro se desarrolla de la
siguiente forma: en la parte más baja, aparece una hilada de sillares considerablemente
más anchos que largos. De esta hilada surge una especie de canal o rodapié4s, cuya fun-
ción no está aún suficientemente aclarada, aunque hay varias hipótesis, como veremos un
poco más adelante. Sobre esta hilada se superponen dos en las que los bloques son de
gran tamaño. Presentan, además, una cierta intencionalidad en la disposición de los si-
llares, alternando sogas y tizones. En lasjuntas de dichos bloques aparecen unos orificioscuadrangulares, de dimensiones más o menos homogéneas y distribución especial; se tra-
ta de los agujeros para empotrar las clavijas o grapas de sujección del revestimiento mar-
móreo que tuvo esta parte del edificio. Por esta razón,los sillares están perfectamente es-
cuadrados y alisados, y no presentan ningún tipo de trabajo especial, es decir, que no lle-
van anthyrosis. Es bastante probable que el canal que se haila en la hilada inferior sirviese
para proteger y contener, al mismo tiempo, el placaje de miármol. O, qurizâ, para recoger
el agua de lluvia y conducirla hasta el foso y desde ahí hasta el'sistema de atarjeas de des-
agüe. El paramento delimitador de la arena, o podium, queda rematado con una cornisa
moldurada, toda ella rcalizada en granito, en cuya parte superior muestra los lechos prac-
ticados para acomodar los vástagos de una barandilla metâlica, que serviría de protección
a los espectadores de la primera gtada. Todos los bloques pertenecientes a esta zona no
ptesentan ninguna labor de anathyrosis, sólo están perfectamente alisados. con relación al
sistema constructivo de dicho podium, se documenta que para el levantamiento y co-
locación de los bloques debió emplearse el sistema de la "olivella", ya que no se aprecian
los agujeros para los ferrei forfices en las caras frontales ni en las laterales.
También se documenta el empleo de opus quadratum en parte de los tribunalia. Para
analizarlo nos basaremos, sobre todo, en la tribuna del sector este que, a pesar de estar res-
(45). El adelantamiento de 10 cm. de la primera hilada con respecto al muro, puede ser debido a que antes deser canal este saliente fuera una moldura-decorativa que, enlucida y estucada, rematase el zóca\o del podium.
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
taurada, ofrece muchos más elementos definitorios que su homónima occidental, que está
arrasada por completo, y en la norte, sita'sobre el gran vomitorio del eje longitudinal.En la oriental observamos que se utiliz-a la piedra granítica en la zona por la que se co-
munica con la ¿rrena, que es el mismo muro dei podio antes descrito. Sin embargo, no po-
demos analizar la disposición de los sillares, ya que son fruto de las obras de restauración
llevadas a cabo por Menéndez-Pidal y Alvarezaí. No obstante, debieron seguir un ritmosoga-tizón muy similar al que se documenta a 1o largo del podium. De igual modo, las
tres hiladas de altura estaban coronadas por la moldura que recone el remate de toda la
elipse, pero en este caso, eî yez de encajarse la barandilla protectora sobre la moldura se
colocó uno de los epígrafes que hacan mención a Augusto. En los sillares que forman di-cho epígrafe, por su cara superior, aparecen mortajas de grapa del tipo de cola de milano,para asegura¡ la unión entre los bloquesaT. Es de suponer que se emplearía un sistema de
clavijas metálicas para unir en la vertical la moldura del podio con los sillares de la ins-
cripción, ya que nos resulta un poco difícil de creer que se uniesen simplemente a hueso.
También se emplea el granito para delimitar el espacio de la tribuna, que aparece con-
formando los parapetos de ella. Estos bloques son de un grosor considerablemente menorque el resto de los usados en la obra del edificio y ofrecer una sección rectangular re-
matada en albardilla. Esto es debido a que, por su lado este, limita la primera praecinctioy es un modo sencillo de embellecer las zonas limítrofes. En los otros dos lados, apa-
rccerîa del mismo modo para no romper con la unidad del conjunto. Todo esto fue de-
tenidamente revisado por el arquitecto Menéndez-Pidal al hacer la restauración de esta
parte del anfiteatro. Con relación a los sillares que conforman dicho murete, vemos que
las uniones entre ellos así como su alisado evidencian un cuidadoso trabajo.
Como ya apuntamos líneas arriba, el opus quadratum aparece empleádo a lo largo de
toda la fachada del edificio, con diversas aplicaciones. Así, lo encontramos en las es-
quinas que forman los accesos a los distintos vomitoria y en los a¡cos de medio punto
que cubrían estos pasillos; sin embargo, esto sólo se puede documentar por completo en
una de las entradas del ángulo sureste, ya que el resto de los vomitoria están tan arra-
sados que, en los casos de mayor conservación, sólo queda el salmer. Por ello, ana-
lizaremos brevemente el vomitorio del ángulo sureste ya que es el rnejor conservado de
todo el edificio y, por tanto, nos permite extraq las pautas generales sobre el tipo de cons-
trucción de estas zonas.
El pasillo del ángulo sureste ofrece construcción de opus quadratum en la fachada e
inicio del pasillo. Su empleo viene propiciado por la necesidad de dotar de mayor se-
guridad al quiebro de la obra; así los bloques cinchan las esquinas confiriéndoles mayor
(46). J. MENENDEZ-PIDAL ALVAREZ, "La tribuna oriental del anfiteatro romano de Mérida", A.Esp.A., 28 (1955), pp.292 y ss.; idem, 'Restitución del texto y dimensiones de la inscripciones históricas delanfiteatro de Mérida'', A.Esp.A., 30 (1957-58), pp. 205 y ss.(47). J. MENENDEZ-PIDAL ALV APEZ, "La tribuna oriental...", p. 205.
69
ROSALIA MARIA DT]RAN CABELLO
fortaleza al mismo tiempo que consiguen un doble efecto estético: de un lado la al-ternancia cromática que se logra entre el gris del granito y los tonos verdosos y pardos de
las anfibolitas; y, de otro, la diferencia entre los dos tipos.de obra, lo que proporciona unmarco especial al acceso. Esta intención se evidencia en el tratamiento de los sillares en lazonade fachada, en donde se intentarepetir, aunque no de maneîatan exacta, el mismoesquema que hemos visto para los vomitoria del teatro. De hecho observamos que en lazonalimítrofe con la obra de incertum, los sillares se adelantan con respecto a los otrosque conforman el ángulo, de tal forma que, mediante un juego de luces y sombras, se-
mejan a las pilastras que flanqueaban las entradas de los pasillos del teatro. Sin embargo,aquí, no apafece el capitel de ellas, bien porque nunca lo tuvieron, bien porque han des-
aparecido. En cuanto al trabajo de los bloques, se documenta aquí un tipo de al-mohadillado muy peculiar, no evidenciado en el teatro. Concretamente, se trata de un al-mohadillado que podría denominarse como "natvtal", ya que es la irregular superficie delgranito, vista, que se enmarca en una muy cuidada y retranqueada anathyrosis que, a su
vez, suele presentarse sólo en las dos caras horizontales. Este almohadillado provoca elefecto óptico de rebasar los límites del sillar que, a su vez se distingue sólo por las su-
perficies alisadas. En muchos casos, cuando el sillar tiene uno o ambos lados horizontaleslibres -que no traban ni se unen a otro bloque- el almohadillado puede llegar a sobresali¡incluso 10 cms. más de la longitud del paralelepípedo. Además, esta característica se en-
fatizaen los bloques que se disponen a soga, que es donde se manifiesta esto con mayorvehemencia, ya que las alturas de los sillares oscilan entre 35 y 40 cms. y el al-mohadillado ocupa linealmente casi todo el bloque. Todo ello le imprime un aspecto de lomás abrupto, que ayuda a reafi.rmar la sensación de fofialeza que proporciona la piedra.
Con relación a la disposición de los sillares, se observa que en las nueve hiladas de al-tura que se conservan, se alternan rítmicamente del siguiente modo: una hilada con tres ti-zones; la siguiente, que suele tener mayor longitud, con dos sogas y así sucesivamente. Se
observa la presencia de algunos sillares acodados, algunos enla zona de transición entrela "pilastra" y el inicio de la esquina, y otros en el paso de la esquina al arco, es decir, en
los salmeies.
En el interior del pasillo, el opus quadratum sólo aparecejusto en 1o que correspondea la anchura del intradós del arco. El arco propiamente dicho está también realizado consillares de granito. Las dovelas ofrecen un almohadillado muy somero, perfectamente en-
marcado por líneas de antþrosis que recorren las cuatro caras del bloque. La clave tieneun tratamiento especial, tanto en tamaño como en decoración. Efectivamente, sobresale
en varios centímetros de la rosca del arco y presenta un trabajo de almohadillado muy sin-gular, pues es como una suerte de tronco de como invertido que se estrecha formando unaespecie de prolongación de tendencia cónica también. El almohadillado no sobresale mu-cho, pero cobra relieve por la presencia de la antþrosis que lo enmarca.
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
La calidad del trabajo de estos bloques sólo puede rastrearse en las anathyrosis, que no
son muy anchas, pero que están'perfectamente alisadas, con lo que se acentúa más 1a di-ferencia entre la superficie tratada y 1o abrupto del almohadillado.
En cuanto al sistema de elevación y colocación empleado, podemos decir que ninguno
de los sillares presenta los tþicos agujeros para el acoplamiento de los ferrei forfices, porlo que, en este caso concreto, hemos de pensar en el uso de la castañuela. Sin embargo, sí
está documentada la aplicación de ferreus vectis en otros puntos del edificio, así como
del sistema de elevación mediante juego de cuerdas, en el cual no es necesario practicarningún tipo de orificio o hendidurapara acoplar los ganchos ola castañuelas, sino que só-
lo es menester amarrar con cierta precaución dos protuberancias opuestas del bloque; si
éste no las tuviera por estar perfectamente escuadrado y se hubiese querido así evitar laposterior labor de rebaje, entonces sí se haría necesario rcalizalr dos canales con forma de
"1J", en caras opuestas entre sí, donde ubicar las cuerdas que lo sostendrán hasta su de-
finitiva colocacióna8
Continuando con los puntos del anfiteatro que están construídos en opus quadratum,no podemos dejar de comentar las características especiales que presentan los vomitoriosdel ángulo noroeste. La primera distinción que se aprecia viene marcada por la topografíadel terreno, como comentamos al comienzo de este epígrafe. A diferencia del vomitoriodel ángulo sureste, en esta zona, el acceso no se dirige directamente a la cavea, sino que
para salvar los desniveles, se hizo necesario construir escaleras de subida que des-
embocan en la primera praecinctio. El esquema es como sigue. En las esquinas de la fa-chada se repite la misma composición que en el frente perimetral del teatro: arcos de me-
dio punto flanqueados por pilastras de orden dórico, solo que en esta parte del anfiteatrono se documenta por entero, ya que está bastante arrasada. Sin embargo, hay evidencias
suficientes como para poder reconstruir las portadas. Una vez atravesado el umbral, apa-
rece un ambiente distribuidor, de planta rectangular alargada y enlosado con grandes lajas
de granito, que ofrece, tanto a izquierda como a derecha, sendas.puertas que conducen,
mediante un sistema de escaleras cuadradas, a la media y summa cayeae, y al frente, se
alzaunaescalera de dos tramos que lleva directamente a la praecinctio de la ima cavea.
Dichas puertas están constituídas por bloques de granito en jambas y dinteles, siendo es-
tos últimos adovelados.
El trâtamiento de los sillares es distinto del vomitorio del ángulo sureste ya que aquí,
los bloques, son de dimensiones considerablemente más grandes -sobre todo en 1o que a
longitud se refiere- y estián trabajados de manera más abrupta y son menos regulares. Esto
se refleja, por ejemplo, en el hecho de que una misma jamba aparczcan sillares con un
fuerte almohadillado junto a otros que sólo llevan una banda de anathyrosis en su parte in-
(48). J.-P. ADAM, La construction romaine..., p. 50.
71
ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
ferior. No obstante, es muy difícil discernir hasta que punto es algo intencional o es frutode una obra terminada con prisas y sin excesivo esmero. Como ilustración de esto ob-
servamos, por un lado, la gran variedad de tamaños que tienen los sillares, tanto en altura
como en longitud; por otro, vemos que en esta zona se usaron con mayor frecuencia los
ferrei forfices y los orificios para encajarlos aparecen en muchos casos en las caras fron-tales de los bloques, lo que evidencia una falta de cuidado en la obra. Esto último parece
revelar la existencia de diferentes cuadrillas de trabajo tanto en canteúa como en al-bañilería. Si observamos con detenimiento este monumento, podemos ver que son muyraros los casos de sillares que presentan huella de uso de los ferrei y, casualmente, es en
esta zona donde más se localizan. Siguiendo en esta línea, se podría explicar, también, elproblema que plantea la disparidad de tamaños que hay entre ellos y se justificaúa, de
igual modo, la presencia de los agujeros en alturas innecesarias. Dichos orificios se prac-ticarían en el edificio, a pié de obra, donde se retocarían y se colocarían, sin mucho es-
mero dependiendo de la pericia de los operarios y del criterio del maestro de obras res-
ponsable de ese sector- ya que, de otra manera, no se aclara como en la primera hilada sí
ap¿rece esta huella -si tenemos en cuenta que no era absolutamente preciso su empleo- yen las sucesivas no, por ejemplo.
Las razones de que estas puertas fueran realizadas en granito se resumen en dos. Porun lado, está la razón têcnica y esta es que necesitaban conferir al muro mayor solidez
donde más problemas se podían presentar, esto es en los ángulos; de esta forma los si-
llares conforman al mismo tiempo las jambas y cirìchan la esquinas que sufren grandes
empujes, tanto del terreno como de la propia obra: el núcleo de hormigón que forma laima cavea por este sector y el peso que debe soportar de las dos caveas superiores. Y de
otra parte, larazón estética, por la que se pretende resaltar estos dos accesos secundarios
del frente de opus incertum.Finalmente, el opus quadratum aparece empleado a 1o largo de toda la fachada del edi-
ficio en las pilastras. Estas se presentan intercaladas cada cierto trecho en las cortinas de
opus incertum. Su disposición suele ser de la siguiente manera: en la parte inferior, la pri-mera hilada se compone de dos tizones, mientras que la siguiente es una gran soga y ente rit-mo se continua, sucesivamente, hasta no sabemos bien que altura, ya que dado 1o destruído
del edificio, lo más que de ellas queda son cinco hiladas de altura, salvo en la zona noreste, a
la altura de la parte que se adosa a la muralla, donde se documentan hasta ocho ringleras.
En relación con el trabajo de los bloques, lo primero que se percibe es la buena laborde cantería que en ellos se rcalizó. Así, observamos que la anathyrosis se circunscribe a
los dos lados longitudinales, en los casos de sogas, mientras que en los tizones aparece en
tres de sus lados: inferior y superior así como con el lado frontero con el otro sillar.Dichas anathyrosis son bastante anchas y están muy bien alisadas, lo que hace sobresalir
el almohadillado, que se trabaja de Varias maneras. Así, lo podemos encontrar de poco re-
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
lieve por efecto del desvaste,.de la piedra; también se presenta al "natural", es decir ofrece
el mismo relieve que poseía e'l bloque antes de ser trabajado y, en este caso, suele ser bas-
tante prominente; por último, hallamos lo que se podría el bloque antes de ser trabajado y,
en este caso, suele ser bastante prominente, por último, hallamos 1o que se podría de-'
nominar como "tercer tipo", que está a caballo entre los anteriores y que consiste en tra-
bajar someramente la superficie del sillar propinandole una cierta promiencia, que en sec-
ción es un segmento de circunferencia.
Merece especial comentario la singularidad que ofrece el trabajo de los sillares de las
pilastras. Al describir los tþos de anathyrosis y de almohadillados de estas, hemos men-
cionado el buen hacer de los canteros que las labraron y esto no es gratuito.
Efectivamente, al acercarnos a los bloques, vemos como la anathyrosis recorre de igual
manera que en la cara principal, los lados superior e inferior, enmarcando un al-
mohadillado que, en un alto porcentaje, sobresale más de una decena de centímetros yque muestra, de manera "natural", la forma que tuvo en orígen el sillar. La anthyrosis es,
por tanto, el retranqueo, en un fina banda, de una gran parte de la superficie del bloque;
del mismo modo, es ella la que ínarca ei módulo del sillar. Esto último se evidencia al
contemplar frontalmente la pilastra: las anathyrosis coinciden escrupulosamente entre las
hiladas y marcan la anchura de 1o que sería la pilastra en sí, mientras que estos al-
mohadillados que sobresalen por los laterales, semiexentos, acentúan la sensación de ro-
bustez del edificio al tiempo que le confieren un gran tremendismo estético por el juego
de luces y sombras que provoca.
Finalmente, el opus testaceum es el aparejo que en menpr proporción se halla re-
presentado en el anfiteatro. Su uso está reducido, en líneas generales, a zonas ajenas a la
fachada. Así 1o encontramos formando el balteus que separa la media de la ima cayea'
en los vomitoria, en las ventanas y en la tribuna oriental.
Los ladrillos del balteus están revistiendo el núcleo de hormigón que configura todo el
nmazón del edificio. El muro que forman esLá modulado por la presencia de pilastras dis-
puestas a intervalos regulares. Esto le proporciona gran dinamicidad gracias al juego de
avances y retranqueos del paramento. En cuanto a la técnica constructiva como tal, se
muestra como una obra muy homogénea, constituída por elementos de medidas muy re-
gulares -aproximadamente el 907o de ellos son sesquipedales-, que se disponen ma-
yoritariamente a tizón. Hay que reseñar que los ladrillos que componen las ."pilastras",
que se adelantan con respecto al resto de la cortina muraria, se disponen altemativamente
según hiladas; así la primeraflJera aparece siempre colocada a soga, mientras que la in-mediatamente superior lo hace con dos tizones.
En relación con los ladrillos en sí, cabe destacar que su grosor es considerable y muy re-
gular, ya que oscila entre 6 y 6'5 cm., representando un escasísimo porcentaje los que mi-
den 7 cm. Su cochura es buena y los desgrasantes son finos. Su color es de tipo anaranjado,
73
ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
pero no es facilmente visible por la capa de líquenes que tienen. Hay que subrayar, también,que algunos de estos ladrillos ofrecen en planta una falta de casi un.cuarto de una esquina,
lo que les da una apariencia de "L". Su fabricación se realizó en moldes expresamente con-feccionados, ya que este tipo de ladrillo era necesario para hacer el tránsito del murete de
fondo al cuerpo avanzado, pues de otra manera se habría tenido, que tallar la pieza ce-
rârnicay, además de ser una labor lenta, es resultado final sería más "chapucero".El cuidado con que se realizó la obra se manifiesta en detalles como la regularidad de
anchura de las llagas, en lo reducido de los tendeles o juntas en la horizontal, en la aten-
ción de que no coincidan las llagas de una hilada con las de otra, etc.
Otra de las zonas del anfiteatro donde se emplea el ladrillo es en los vomitorios.Concretamente, en el ángulo sureste, los pequeños pasillos que parten de la galería y que
dan paso a la media y summa caveae, están cubiertos con bóvedas rcalizadas en opustestaceum, reconstruídas en parte, pues sólo quedan varias hiladas de arranque com-pletas. Los ladrillos se disponen mayoritariamente atizón y ofrecen, en líneas generales,
las mismas características que los del balteus. Su función es la de ofrecer gran resistenciaalapar que homogeneizan la última tongada de hormigón revestido de incertum.
También aparece en los vomitorios generales formando una banda, compuesta por tres o
cuatro hiladas, sobre las que se apoyarían las cimbras parurcalizar las grandes bóvedas de
opus caementicium, revestidas de ladrillos, desaparecidas hoy por completo. Es decir, que
su destino era, igual que en caso de arriba, effasar el plano. En relación con el tamaño y dis-posición, vemos que el primero de estos'dos parámetros no varía, pero en lo referido al se-
gundo, se aprecia con claridad que predomina la colocación a soga. Estos se debe a que de-
ben cubrir todo 1o que es el grosor de la bóvedas de cañón de los vomitoria, pero no en to-dos los casos, ya que. se suele hallar en aquellos que por su ubicación, se podrían considerarcomo secundarios: ángulo suroeste y toda la mitad oriental. En estos casos, los podemos en-
contrar de dos maneras: una, asentados sobre un sillar trabado en la cortina de incertun osin bloque granítico.
El opus testaceum se utilizó muy especialmente para configurar las ventanas abo-
cinadas, que procurabanfuzy aire, de los pasillos secundarios -los que franquean el ac-
ceso a las otras caveas- del sector este. Sin embargo este tþo de aparejo sólo es visible en
el interior, ya que la fachada sigue presentando el opus incertum como técnica pre-dominante. El tþo de las ventanas propicia dos formas de disponer los ladrillos. Así en
las jambas, o paramentos laterales, se colocan atizón, mientras que en el pequeño talud, oparte inferior que pronuncia el abocinamiento, lo hacen a soga. En esta zona inferior, laobra testácea se asienta sobre un zócalo, de escasa altura, hecho en incertum. Las jarir-
bas, en lapafie más alta que de ellas se conserva, revelan con qué esmero se cuidó lalra-bazón entre ambos tipos de opera: es como un sistema de cremallera por hiladas, en laque, de manera salteada, se introducen los ladrillos en la mampostería. Esta forma de unir
74
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
dos obras diferentes la encontramos resuelta de igual modo en 1as hornacinas del ángulonoreste del peristilo, así como en las de la llamada "Aula de Culto Imperi4l"ae, también enel peristilo del teatro. La tþología de los ladrillos empleados en las ventanas es idéntica a
los vistos en los otros puntos, con la salvedad del color que, como ya apuntamos líneasarriba, es difícil de distinguir.
Por último, se documenta el uso del opus testaceum en la tribuna oriental, en zonasmuy concretas y numéricamente reducido. Así 1o encontramos en los escalones.que con-ducían a la tribuna propiamente dicha desde la arena: quí se colocaron a sardinel, es decir,de canto, sobre su lado más corto y con unas llagas no muy finas. Sí podemos apreciaruna diferencia con respecto a los otros ladrillos vistos en este edificio: las dimensiones.Aunque no son muy distintas, cabe reseñar que los grosores son sensiblemente menores,oscilando entre 5 y 5'5 cm., 1o que llama la atención ante la regularidad que se viene cons-tatando toda vez que puede ser un indicativo más que refleje la reforma que sufrió esteambientesO. También aparecen como revestimiento tanto de la pared de fondo de la pe-queña habitación bajo la tribuna, como justo detrás de los bloques granlticos que de-limitan la arena. Concretamente, en el muro de fondo, la disposición es muy singular, yaque sobre un zócalo formado por una hilada de sillares se levantan cuatro pilastras de la-drillo -bastante reconstruídas- que se disponen de la siguiente maiera: en la primera hi-lada tres tizones; en la segunda, dos sogas y ya hasta la altura conservada, seis hiladas, se
repite la colocación a soga. Tras estas pilastras, está la pared de fondo propiamente dicha,sobre la que apoya el pretil de granito que delimitaba el espacio de tribuna. Aquí el nú-cleo de hormigón está revestido con opus testaceum pero de dos formas diferentes. Porun lado, a la altura de la hilada de sillares que forman el zícalo,los ladrillos se colocan decata, de manera que cubriesen una superficie mayor y no fuera necesario emplear másmaterial. Esto revela un uso económico propio de épocas inflaccionarias, así como unacaracterlstica constructiva muy típica del bajo imperio. Sobre estos elementos, el muro se
recrece con ladrillo, pero ya de la manera tradicional, con predominancia de la dis-posición a soga. Poco más se puede añadir sobre este ambiente ya que, comd avanzamosal inicio, está casi por completo reconstruído.
La cronología del anfiteatro se fija tradicionalmente eir el año 8 a. C. a tenor de las ins-cripciones que aparecieron en las tribunas. Sin embargo, somos de la opinión de que debeser o bien coetáneo al levantamiento del teatro o, en todo caso y más probablemente, pos-terior. Uno de los datos que más nos inclina hacia esta postura es el uso del ladrillo de
(49). Esta información es fruto de los mríltiples datos que hemos podido recoger en el transcurso de los tra-bajos de "Documentación arqueológica del Aula de Culto Imperial"; dichas labores fueron dirigidas por el Dr.Walter TRILLMICH y sufragadas por el Deustches Archäologisches Institut de Madrid, En las dos campañasque se realizaron contamos con los permisos preceptivos de la Consejería de Cultura de la Junta deExtremadura. No podemos dejar de agradecer el apoyo y la ayuda de los conservadores y del personal delMuseo Nacional de Arte Romano así como de los empleados del área monumental emeritense.(50). J. MENENDEZ-PIDAL, "La tribuna orienta1...", Ioc. cit.
76 ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
manera bastante abundante, si se compara con el teatro, que para la fecha que marcan los
epígrafes, el opus testacoum es de uso muy limitado en Hispania y más precisamente en
la Bética51. Por lo que si aceptamos la datación epigrâtfrca, debemos pensar que el te-
rritorio menos urbanizado de Híspania tendría una infraestructura económica muy des-
arrollada, capaz de producir elementos normalizados, así como mano de obra es-
pecializada que interpreta los proyectos arquitectónicos. Sin embargo, sería muy extraño
que en Lusitania ocurriese esto mientras que en Bética, la provincia más tempranamente
romanizada, no sucede en estos años.
Otra de las claves para poner en tela de juicio la datación tradicional, es el hallazgo y
excavación de una tumba de incineración que fue encontrada bajo uno de los frogones de
lacaveas2,lo que indica ya un uso funerario þrevio de ese solar antes de cumplir fun-
ciones de lugar de otium53
CONCLUSIONESI|navez esbozada esta rápida panorámica, sobre las técnicas de construcción que se
utilizaron en los edificios emeritenses, son varias las cuestiones que salen al paso.
En primer lugar, vemos que en todos los monumentos que hemos revisado, los ele-
mentos constructivos son procedentes del subsuelo local. Efectivamente, las piedras son
las que se hallan tanto en las inmediaciones de la ciudad como en los propios solares en
los que se ubicaron estos organismos arquitectónicos.'Esto nos revela, una vez más, la
cuidadosa selección del lugar donde asentar la colonia Augusta Emerita, ya que no hubo
que reconer muchos kilómetros para encontrar una buena cantera; se pone, así, de relieve
el marcado sentido de la práxis que posee el mundo romano. Por tanto, no es una cuestión
meramente estilística que el tipo de aparejo predominante en todas las obras de la ciudad
sea el opus incertum, rcalizado con anfibolitas. Esta constante presencia de dicho tipo de
piedra es debida tanto a su abundancia, como más arriba hemos enunciado, como a las
ventajas que ofrece su calidad: es una roca de dureza media, con una exfoliación laminar
y, por ende, facilmente careable. De igual modo vemos que la naturaleza granítica de la
comarca favoreöe que el opus quadratum sea el segundo tþo de aparejo más 5:mpleadoen los edificios oficiales emeritenses. Aunque no se halle en el subsuelo mismo del solar
urbano, aflora por doquier en las inmediaciónes de la ciudad, siendo el foco más cercano
y principal el de las canteras que se localizan en la vecina sierra de Carija.
En el párrafo anterior hemos visto cómo la nafxaleza geológica del terreno determina
en gran medida los tipor Í: fâbnca empleados por los constructores romanos. Sin em-
(51). L. ROLDAN GOMEZ, "Técnica edilicia en ltálica. Los edificios públicos", A.Esp.A., 60 (1987), pp'
120-t2t.(52). A. MARCOS POUS, "Dos tumbas emeritenses de incineración", A. Esp.A., 34 (1961), pp. 90 y ss.
(S¡). Ir,l. BENDALA GALAN y R. M. DURAN CABELLO, "El anfiteatro gg Augystg Emerita: rasgos ar-
quiÍectónicos y problemática urbanística y cronológica", El anfiteatro en la Hispania Romana, Mênda26-28 de noviembre de 1992, EN PRENSA.
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
bargo, no es posible hacer una seriación cronológica en lo que a usos de diferentes téc-
nicas edilicias se refiere. Así, todo parece indicar que son varias las primeras obras pú-
blicas que se acometen ttas realizarse la fundación de la colonia: cloacas, puentes, muralla
y el acueducto de Cornalvo. Todos estos monumentos son coetáneos, aunque no podemos
precisar aún el margen de tiempo aproximado en que se levantaron. No obstante, la re-
alidad arqueológica nos muestra cómo dependiendo del tipo de edificio que se trate se em-
plea una u otra tecnica. En efecto, no ofrecen el mismo tratamiento las cloacas que la mu-
ralla, por razones obvias de utilidad y emplazamiento. Por estas causas vemos como tanto
las cloacas como el acueducto de Cornalvo, emplean una sistema de obra muy similar: an-
fibolitas careädas y trabadas con un excelente mortero, forman las parèdes de los canales,
mientras que las bóvedas de cubrición de ellos, se realizan o bien con la clave compuesta
por teja o iadrillo, quedando el arranque y los riñones hecho como el resto de la obra, o
construída toda con lajas. Queda patente que, en este primer momento, a una necesidad
idéntica -conducir aguas, ya sean limpias o fecales- se da una solución muy parecidasa.
La similitud de respuestas a problemáticas con denominadores comunes, queda tam-
bién de relieve en el caso de los puentes y del muro de contención del río. Como hemos
visto, ambos puentes están aparejados con opus quadratum y revisten un núcleo de opus
caementicium. Las causas del empleo de esta técnica tienen diversos aspectos. Por un la-
do, están los criterios puramente tecnológicos, como son las ventajas de fortaleza y rc-
sistencia que ofrece el hormigón revestido con sillares graníticos, hecho este so-
bradamente ensayado y comprobado por los ingenieros romanos. De otro, tenemos el as-
pecto político y sociológico: un puente de piedra de las dimensiones del que cntza el
Guadiana, eln una zona donde hasta entonces sólo se vadeaba, es una importante proclama,
para los no romanos, de la capacidad y poder de Roma. Además, no sólo es un acto pro-
pagandístico de la magnificencia y pujanza del "poder establecido" sino que, también, es
una manera de propalar el espíritu de la urbs en una de las áreas menos urbanizadas de la
península Ibérica. Así pués, Mérida, como el resto de las colonias, es el reflejo, sino ma-
terial si espiritual, de la capital del Imperio, la URBS por antonomasia. Este carácter "pu-
blicitario" se manifiesta, también, en detalles tales como el que los sillares del gran puente
estén cuidadosamente trabajados con anathyrosis, que sus caras de unión estén es-
meradamente dispuestas, etc., de manera que más.que una obra de necesidad pública bá-
sica parece que se tratase de realizu un monumento como lo que es. Es este el mismo cri-
terio que inspira la erección del puente que cruza el otro río de la ciudad, que aunque co-
mo el primero su función primordial sea la de consolidar una vía de comunicación estable,
se realizó casi a imagen y semejanza dela gran pasarela sobre el Anas.
(54). En relación con las cloacas hemos de aclarar que no las hemos recogido en este estudio, dadas las di-ficultades físicas que conlleva este tþo de construcõión. Sin embargo, hablamos por las referencias que deellas da Plano (1 894).
ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
En los casos de ambos puentes hemos visto como una obra de necesidad básica, porcuestiones socio-poiíticas, se cuida hasta en sus más mínimos detalles. Sin embargo, fren-te a este esmero constructivo, hallamos una edificación en la que su finalidad es lo únicoque importa y en la que no se tienen en cuenta las cuestiones yistas más arriba. Nos re-ferimos al muro de contención del Anas. Como analizamos en su apartado co-rrespondiente, se trata de una obra de sólida fátbnca, en la que los matices técnicos han si-do minuciosamente estudiados y resueltos. Así, la parte inferior está concebida como unzícalo granítico, en el que los sillares no guardan gran regularidad ên 1o que a tamaño se
refiere ni en el tratamiento de sus anthyrosis; en cuanto ala zona superior, está aparejada
en opus incertum que, cada cierto trecho, aparece cinchado por una suerte de pilar. re-alizado con sillares. Esta alternancia en la obra se debe más que a cuestiones estilísticas o
estéticas, a razones puramente prácticas. En efecto, al construir el muro de contención se
consideraron una serie de problemas bastante similares a los que podría sufrjr un puente,
por lo que se optó por la solución más eftcaz: el granito, aunque en este caso no está muyclaro que revista un núcleo de hormigón. De esta manera se protege de una forma más
contundente la parte que, en caso de avenida, sufriría mayores daños, mientras que en lazona superior, que se vería amenazada en mucha menor proporción, se optó por un sis-
tema rápido de levantar y bastante consistente.
La combinación de opus incertum y opus quadratum que se plasma en la muralla de
la ciudad, pone de manifiesto, nuevamente, la conjugación de razones técnicas e ide-ológicas en general. Como ya dijimos al hablar de ella, todo el recorrido se hizo en in-certum, pues este sistema propòrciona durabilidad, fortaleza, rapidez y economía en su
realización. Sin embargo, no son sólo estas cuestiones las que entran en juego en esta
construcción, sino que hay otras de caúrcter ideológico y simbólico tan importante-s o más
que las enumeradas más arriba. En efecto, de todos es conocido el valor religioso de lamuralla como línea delimitadora entre el espaco sagrado -la ciudad- y el profano, así co-mo su evidente función defensiva, aunque en este caso sea más una cuestión preventivaante un hipotético ataque. Todos estos criterios aparecen mateializados en la cerca mu-ratia, de manera más o menos patente. Así, en la parte de la Alcazaba, vemos que, dado eltamaño de las piedras del incertum, es absolutamente simbólica ya que es esta la zonamejor protegida de la ciudad, mientras que por la zona del anfiteatro y de la "Casa del an-
fiteaffo", además de guardar su val'or simbólico de línea divisoria entre lo sagrado y 1o
profano, tiene también una importancia estratégica que se revela en el tamaño de las pie-dra sasí como en el agger que 1a precede. Sin embargo, es en la puerta de la ciudad, juntoal gran puente, donde se pone de manifiesto, una vez mâq el valor socio-político a la parque ideológico, que encierra esta construcción. Tras cruzar el puente, el viajero se "to-pabd' con una imponente puerta geminada, con un cuerpo de guardia en la parte superior,realizada en opus incertum, y cinchada en esquinas y puertas con opus quadratum. A
78
"Técnicas de Edilicia Romana en Mérida (I)"
través de ella se plasma la grandeza de la urbe y se transmiten todos los mensajes pro-pagandísticos que crean un estado de opinión favorable al poder de Roma y, por ende, alde esta ciudad que es un auténtico speculum ac propugnacula imperii romani.
Por último considera¡emos el teatro, el templo de Diana y el anfiteatro en conjunto,por tratarse de edificios públicos que no son de necesidad'bâsicapara el desarrollo de laciudad. La construcción de ellos debió acometerse \îayez que ya estaban encauzados oterminados, algunos de los anteriores. Sin embargo, cronológicamente deben estar bas-tante próximos, aunque no se puede precisar con exactitud. En los tres se manifiesta elafán de reproducir en pequeño 1o emblemático de la ciudad de Roma. En los casos deltemplo y del teatro, latécnica empleada es el opus quadratum, aunque con tratamientosdiferentes, ya que el primero fue concebido para que estuviese siempre estucado, mientrasque el segundo es una larde del trabajo de canteríapor lo contrario. En ninguno de los dosse documenta un afián de economizar la tarea y, en el caso del templo, el hecho de que es-tuviese estucado es, sobre todo, una razón estilística, propia del gusto tardorrepublicanoque ccintinua en los comienzos del principado. En cuanto al teatro, parece fuera de ducaque fue proyectado de forma que la piedra estuviera siempre vista. De hecho no se apre-cian huellas de grapas para el chapado marmóreo en las fachadas de los parodoi; y siconsideramos el lienzo anula¡ exterior, la vista del fabuloso almohadillado, borra cual-quier incertidumbre.
El caso del anfiteatro es más singular, ya que en el se revela de forma clara una bús-queda de economizar la obra: sólo se realizan las partes sobresalientes con sillares, que, asu vez, tienen unarazón de ser técníca alapar que simbólico-estilística. El resto del edi-ficio se apareja con opus Íncertum cuyas piedras deben provenir, en su mayoría, del mis-mo solar en que se asienta, tras las obras pertinentes de preparación del terreno, lo quenos documenta la importancia de la cuestión económica en este monumento . La otra téc-nica edilicia usada es el opus testaceum, prácticamente ausente en el resto de las cons-trucciones que se han considerado en el presente trabajoss, lo que nos pone sobre la pistade una fecha bastante más avanzada de lo que se desprende del dato epigráfico además derevelar la introducción de un nuevo sistema de edificación en Mérida, que a partir de estehito, se hará más común en los monumentos posteriores, aunque siempre se empleó demanera residual como veremos en los edificios que serán objeto del próximo trabajo.
(55). En Mérida, a pesar de estar en una zona rica en barros, no se ha documentado aún la existencia de unafabricación industrial de ladrillo para época romana. Esto parece estar avalado en todos los edificios públicosde la,colonia, ya que, salvo en el anfiteatro y en la sala de la versura del teatro, no se realizan parãmentoscompletos aparejados con dicho material cerámico, sino que suelen aparecer, en el 907o de los casos, desem-peñando-la labor.de enrasadores de planos en obras de incertum o empleados como material ligero para bó-vedas y faiones de estas.
ROSALIA MARIA DURAN CABELLO
RESUMENEste trabajo pretende esbozar, sintéticamente, la riqueza y complejidad de las fábricas
de los monumentos romanos de Mérida, desde la óptica del estudio de la técnica cons-ffuctiva.
Esta es la primera parte de un estudio más amplio y comprende los edificos fun-dacionales de la colonia: los puentes sobre el Guadiana y el Albanegas, el muro de con-tención del río, embalse y acueducto de Cornalvo, la muralla, el teatro, el anfiteatro y elllamado "Templo de Diana". En todos ellos se observa que, dependiendo de su fun-cionalidad, los aparejos responden a tres necesidades: solidez constructiva , npidez de eje-
cución y economía.
nÉsun¡ÉDans ce travaille on y essaie d'ébaucher, synthétiquement, la richesse et complexité
des fabriques architectoniques des monuments romaines de Mérida, grâce à l'étude des
techniques constructives.
C'est la première partie d'une investigation plus ambitieuse qui comprend tous les édi-fices de l'époque de la fondation de la colonie: les ponts sur le Guadiana et I'Albarregas,le mur retenue du Anas, le réservoir et l'arqueduc de Cornalvo, le rempart, l'amphitheâtreet le théâtre et le "Temple de Diane". Dans tous ces cas on a pu observer que les ap-pareilles, selon leur fonction, répondent à trois besoins: solidité constructive, vitessed'execution et économie.