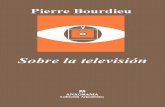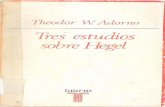SOBRE EL INDIO ECUATORIANO
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of SOBRE EL INDIO ECUATORIANO
M O I S É S S A E N Z wmbro de 1» Comisión de Investigaciones Indias de la Secretaria de Educación Pübliea
SOBRE EL I N D I O
E C U A T O R I A N O
Y SU INCORPORACIÓN AL MEDIO NACIONAL
PUBLICACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA
M É X I C O 1 9 3 3
M O I S É S S A E N Z Miembro de la Comisión de Investigaciones Indias de la Secretaría de Educación Pública
SOBRE EL I N D I O
E C U A T O R I A N O
Y SU INCORPORACIÓN AL MEDIO NACIONAL
PUBLICACIONES D E LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA
M É X I C O
1 9 3 3
980 Sa15s
N D I C E
Págs.
NOTA PRELIMINAR. X I I I
I. GENERALIDADES Y ANTECEDENTES HISTÓRI
COS 7
Geografía, Física y Económica 7
Las t res regiones na tura les , 8.—La Costa, 8.—La Sie
r ra , 9.—El Oriente, 12.—El Ecuador, país agrícola, 13.
Geografía Humana 16
Tipos de población de las t r e s regiones, 16.—Pobla
ción: datos censales y caracterización, 18.
La .Prehistoria Ecuatoriana y Algunos Antecedentes
Históricos . . . . 23
Los Caras , 23.—Desarrollo cul tural de los pr imeros po
bladores, 24.—La Conquista Incaica, 25.—La Conquis
ta Española , 27.
I L CARACTERIZACIÓN DEL INDIO ACTUAL 29
Descripción de los indígenas de las t res zonas, 29.—
Los indios de Oriente, 29.—El indio de la s ierra , 30.—
Las "parc ia l idades" indígenas, 31.—Aspecto físico, 34.—
Tipos de casas, 40.—Indumentar ia , 43.—Alimentación,
4 6 — L a chicha, 48.—Ocupaciones, 50.—Indio jornalero,
54.—Industr ia casera text i l , 57.—Cordeles y es teras ,
62.—Sombrerer ía , 64.—Cuantía y calidad de los a r t e
factos indígenas , 68.—Comercio: fer ias y mercados,
71.—Las " f e r i a s " son acontecimientos sociales, 73 .—
Id ioma: el quechua y el castel lano, 74.—Religión, 76.—
Música y danza, 79.—Embriaguez, 82.—Rasgos del in
dio borracho, 87.—El monopolio de alcoholes y agua r
dientes , 87.—Vida famil iar , 89.—Prácticas mat r imonia
les, 89.—Descripción de costumbres , hecha por Ceva-
llos, 92.—Costumbres comunales, 95.—Terreno de co
munidad, 97.—Las mingas , 97.
E l lat ifundio en el Ecuador , 101.—El caso concreto de
latifundio en Carchi, 103.—Las servidumbres del indio
campes ino: el concertaje, 105.—La forma ac tua l del
concertaje , 108.—Otra clase de peones, 110.—Servi
dumbre de las comunidades indígenas, 111.—Formas
agudas de gamonal i smo, 111.—Feudalismo, 113.—Ex
tensión de la parce la indígena, 113 .—¿Hay t i e r r a su
ficiente en el E c u a d o r ? , 115.—La act i tud del indio ha
cia la t i e r r a , 116.—El indio se rebela en contra de los
blancos, 118.—El p rob lema del suelo va adquiriendo
aspectos violentos, 119.—Situación legal re la t iva a la
t i e r r a , 121.—Un proyecto de reforma, 122.—Sugestiones
p a r a la colonización, 124.—Conclusiones sobre el p ro
b lema de la t i e r r a en relación con el indio, 125,
Legislación p ro tec to ra del indio, 128.—El indio explo
tado po r las au tor idades locales, 129.—Organización po
lít ica, 130.—Efectos de la consolidación política local,
133.—La si tuación jurídico-legal, 134.—Legislación re -
I I I . EL PROBLEMA DEL INDIO 101
La Tierra, 101
El Indio y el Estado 128
Fág3.
publicaría de indios, 136.—La lucha de los ju r i s t a s en
contra del "concertaje ," 139.—Legislación reciente so
bre el indio, 140.
El Indio y la Escuela 143
Descripción somera del s i s tema escolar, 143.—El indio
apenas es afectado por la escuela, 144.—Observaciones
en a lgunas escuelas, 146.—Caracterización de la escue
la p r imar i a en el Ecuador , 150.—La escuela de la ac
ción, 150.—Reforma de la escuela ru ra l , 151.
El Indio y la Iglesia 154
El clero y el indio, 154.—Los "ca rgos" y las f iestas,
155.—Un rela to sobre las Misiones de Oriente, 156.—
Preocupación social del clero ecuatoriano, 160.—El Con
greso Catequístico de 1916, 160.
IV. ASPECTOS GENERALES DEL PROBLEMA DEL i k -
DIO; CRITICA DE SOLUCIONES PROPUESTAS.
CONCLUSIONES 163
Acti tudes sociales, 163.—Las clases directoras , 164.—
Act i tud del indio, 165.—Ideas genera les sobre la reso
lución del problema indio, 166.—Resoluciones del Con
greso Catequístico, 168.
Modalidades del Proceso de Incorporación 171
Mestizaje étnico y mestizaje cul tural , 171.—Definicio
nes de grupos de población, 173.—Mestizaje en La Cos
ta , 178.—Influencia de las haciendas en el mestizaje,
179.—El servicio doméstico y el mest izaje, 180 .—¿Está
el indio p repa rado p a r a la incorporación?, 180.
Crítica de Soluciones Propuestas al Problema Indígena. 181
La solución legal is ta , 18L—La solulción pedagógica,
182,—La solución eclesiástica. 184.—La solución económica, 185.
CONCLUSIONES . . •. , . . • • • 1 8 G
BIBLIOGRAFÍA 193 ' Lista de Obras Consultadas 193
A PIÓ JARAMILLO ALVARADO, PORTAVOZ DE LOS QUE LLEVA
RON LA CAUSA DEL INDIO ECUATORIANO ANTE LOS TRIBUNA
LES DE LA NACIÓN, Y A FERNANDO CHAVES, REPRESENTATIVO
DE QUIENES HAN DE LABRARLE SU DERECHO EN LOS DUROS
CAMPOS DE LA LUCHA
MOISÉS SAENZ.
NOTA PRELIMINAR A mediados de 1931 fui comisionado por la Secretaría de Edu
cación Pública de México para visitar algunos países de Centro y Sudamérica, con el objeto de recabar datos de primera mano sobre la situación de las masas indígenas, dentro del conglomerado nacional, sobre los aspectos problemáticos de la vida del indio y sobre las medidas resolutivas que estuvieren operando. Visité Guatemala, el Ecuador, Perú y Bolivia. Mi estancia en cada país fué breve, demasiado breve; unas seis semanas únicamente. Juzgúese el apunte que ahora publica la Secretaría de Educación Pública con este dato a la vista.
Por otra parte, desde hace mucho me vengo ocupando de cuestiones indígenas. En mi país he visto el problema del indio y me ha cabido en suerte ta oportunidad de hacer alguna aportación al programa que el Gobierno se ha trazado frente a la cuestión. Formo parte de la generación que reconoce al indio como elemento vivo de la nacionalidad, apocado, opacado e mexpreso, por desgracia, pero no por eso negligible; soy de los que han repudiado el apotegma de que el mejor indio es el indio muerto; soy, además, del grupo de los que creen que no se puede matar al indio, que no es posible matar a ninguna raza, así se la aniquile materialmente y se ahogue su cultura; pero también formo parte de ese otro grupo, menos numeroso, pero por fortuna en aumento, que reconoce en la tradición y la actualidad del indio, cualidades valiosas para la composición del perfil nacional, indispensables para la determinación del genio de nuestros países. Mi experiencia con la cuestión indígena es larga, que sirva esto para explicar lo que de otra manera sería arrogante presunción al pretender hacer un apunte, así sea modesto, sobre la situación de los indios en cualquiera de los países visitados.
El método de este estudio fué directo, personal y sencillo. En cada país llegué primero a la capital (todas ellas, menos Lima, están en plena zona indígena), para informarme de las ideas directivas sobre asuntos indígenas, poniéndome en relación con los individuos y con las instituciones que se ocupan del indio o que tienen ingerencia en los movimientos que lo afectan. Fui desp>ués a los asientos de
los naturales, no para hacer etnografía, sino para, adquirir ambiente, para hacerme del punto de vista local, para ver Ja cuestión de abajo para arriba, de la periferia hacia el centro, por decirlo así. Me documenté un poco, pero, sobre el terreno, quise ver las cosas directamente, sin el estorbo del dato impreso, que en estu clase de cuestiones no sirve, las más de las veces, sino para embotar la curiosidad. Además, no he pretendido hacer etnografía; lie querido que este apunte sea más bien un documento humano. En consecuencia, he recorrido los países que me cupo en suerte visitar) un poco en ca<-lidad de artista, en actitud de artista, en lo que ésta tiene de visión de conjunto, esencial, inexperta, en el sentido de no especializada o profesional. Mi estudio es un reportazgo, un relato de primera mano. Ha de tener muy ¡JOCO de original, aparte de lo que de singular tiene la visión de cada individuo a través de su propia personalidad. Quizá el método sea un tanto original, no porque no sobren hasta el fastidio los libros de viajes; sino porque éstos, por lo común, no han visto al indio en la luz en que yo he deseado verlo. Tantos hay que miran al indio pintoresco, tantos otros que lo pintan sencillamente miserable, sin hacer cuenta de Tos que lo denigran y deturpan, escandalizándose al descubrirle i'asgos que en el blanco nunca les han parecido ni extraordinarios ni reprobables..
Junto a este carácter francamente personal de mi procedí-miento, va otro que le es, en cierto modo, opuesto y hasta contradictorio. Me refiero a mi deseo de presentar imparcialmente las situaciones. Cuando hablo de lo que el Estado o la Iglesia están haciendo o han hecho por el indio, o cuando describo Jas actitudes de los grupos sociales, he deseado a puntar objetiva mente, registrar. Esto quiere decir, una vez más, que este libro no es sino un apunte. No pretende tratar la cuestión del indio como tal, mucho menos resolverla o prescribir recetas para el alivio de sus males; he deseado sencillamente describir fenómenos. Los describo un poco al modo como el pintor apunta un paisaje, poniendo ya en el boceto algo de su personalidad, porque yo no oculto mi punto de vista sobre el indio ni disimulo mi actitud. Ni soy un turista que anota lo pintoresco y superficial, ni mi sabio alemán que diseca hasta la miopía; fui por tierras indoamericauas para sentir con el indio, para ver por el indio, para hablar por el indio. Los antropólogos, quizá hasta los sociólogos repudiarán este boceto; que lo dejen a un lado, les ahorro trabajo con esta nota al declararles que he querido escribir un documento humano, no un libro de ciencia.
El plan que he seguido no tiene complicaciones. Primero he deseado colocar al indio en su contexto histórico y tradicional: el indio de ayer es antecedente indispensable para entender al de hoy; después describo la vida de los naturales, tal como se desenvuelve en la actualidad y según yo mismo pude sentirla, reticente y medrosa, hosca y agresiva por necesidad de defensa, con el ritmo sin-
copado que le dan dos culturas distintas, que no pueden sincronizarse ni han tenido ocasión propicia para fundirse. La descripción del problema del indio forma la tercera parte; considero al natural frente a la tierra, en su carácter de ciudadano, en relación con la escuela y como objeto de la accióji eclesiástica. El último capítulo se refiere a los intentos de resolución de la cuestión indígena, a los diversos aspectos del problema de amalgamación étnica y social, para acabar, por fin, con algunos juicios sobre los fenómenos observados.
Quien se haya asomado siquiera a los tres países de Sudamé-rica que visité, no podrá menos que sorprenderse ante la inquietud que reina en torno de las cuestiones relativas al indio; se dará cuenta, ademéis, de que estos tres países, para no hablar sino de los que ahora considero, están en pleno devenir, en estado de flujo y conmoción, plasmándose dentro de las circunstancias y bajo las as~ piraciones de un día nuevo. El indio no se quedará sin representantes en esta crisis. La juventud actual del Ecuador, vanguardia de una generación que transformará al pais, sabe del indio; hablará por él, cuidará de que en la asamblea tormentosa donde hayan de definirse los destinos del ¡jais, no se quede olvidado ni su derecho ni su promesa. La generación reformista del Perú, ya en lucha abierta, sabe que su campo y su responsabilidad estein en la Sierra, con los indios; y en cuanto a Bolivia, país que ha avanzado menos que sus hermanos por el camino de la transformación nacional, está más dispuesta que nadie, y también más obligada a hacer surgir al indio.
En México, el indio, problema recalcitrante de hace veinticinco años, va fundiéndose en el crisol social al calor del fuego revolucionario y convirtiéndose, de cuestión especial que era, meramente en un fenómeno de crecimiento y consolidación nacionales. El programa de incorporación del indio, con miras a la integración nacional, que México ha seguido, podrá ser útil para los otros países indo-americanos que van entrando a la etapa de mestización que ya hemos alcanzado nosotros. Ojalá que les sirva para adoptar una política meis pareja, más coherente y miás completa que la que nosotros hemos tenido. Porque, a pesar de nuestra palabrería y de las indiscutibles ventajas sociales que la revolución nos ha traído, el hecho triste es que el indio, quitado el beneficio escolar que sí ha recibido, se ha quedado, en gran parte, al margen de la conquista revolucionaria. El indio va haciéndose mexicano, es cierto, y el torbellino revolucionario ha acelerado el proceso, pero siempre ciegamente, como en fuga: seguimos siendo víctimas del fatalismo histórico; aun no podemos ser arquitectos de nuestro destino nacio-
nal, Yo he asistido en los países indo-americanos cjue recorrí, al planteamiento del problema del indio propuesto con una claridad meridiana; que vengan nuestros amigos del Sur a ver en México un intento de resolución lleno de enseñanzas tanto en stis aciertos cuanto en sus errores y en sus deficiencias.
MOISÉS SAENZ.
México, enero de 1933.
SOBRE EL INDIO ECUATORIANO Y SU INCORPORACIÓN
AL MEDIO NACIONAL
CAPITULO I
GENERALIDADES Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS
GEOGRAFÍA FÍSICA Y ECONÓMICA
La República del Ecuador está situada al Noroeste de la América del Sur; la línea equinoccial atraviesa el país por la parte del Norte. El área a que el Ecuador sostiene tener derecho es un poco más de setecientos mil kilómetros cuadrados. Los límites con Colombia, la vecina del Norte, quedaron ya definidos por tratados recientes; no así los del Perú, país con el que se mantiene todavía el litigio por la cuestión de fronteras. El territorio en disputa constituye prácticamente toda la extensa región que queda al Oriente de los Andes, en la amplia hoya del Amazonas. Parte de este territorio está de hecho ocupado por el Perú. El Ecuador pretende extender sus límites por el Sur hasta el río Marañón, con lo cual tendrá una salida navegable hasta el Atlántico. De entregarse al Perú todo lo que este país alega, el área del Ecuador quedaría reducida a menos de la mitad ele la cifra que arriba se ha señalado.
El Ecuador está atravesado, en su tercio occidental, por el espinazo clel continente sudamericano, la cordillera de los Andes. De este fenómeno dependen todas sus condiciones, orográficas, hidrográficas, climatológicas, etnográficas y aun políticas. En efecto, los sistemas fluviales, las zonas vegetales y el clima derivan de ese hecho; el mismo determinó también el desarrollo de las cul-
Casa, gen te y plant ío típico de La Costa.
turas primitivas que fue muy distinto en la parte occidental que en la oriental, y que alcanza su desenvolvimiento máximo en las regiones altas y montañosas.
L A S T R E S R E G I O N E S N A T U R A L E S
Los Andes dividen al Ecuador en tres regiones, perfectamente distintas, tanto en lo físico cuanto en lo político y civil: 1.—El Ecuador Occidental —"La Costa,"' en la terminología vulgar, "Los Llanos"' de los antiguos cronistas—, comprende los países bajos, entre el litoral del Pacífico y la rama occidental de la Cordillera de los Andes; 2.—El Ecuador Central o alto —"La Sierra"' del lenguaje usual— se compone de las provincias andinas situadas sobre las cordilleras y sus flancos exteriores de ambos lados; 3.—El Ecuador Oriental se extiende de las faldas inferiores de la rama oriental de la cordillera de los Andes sobre las bajas regiones de la hoya amazónica.
LA COSTA \
La región baja occidental, o Costa, es una zona estrecha por el Sur del país donde la cordillera de los Andes casi llega hasta
el mar, pero se amplía desde la latitud ele Guayaquil adquiriendo un promedio de anchura de unas treinta leguas. No toda esta región es plana: algunas estribaciones de los Andes se introducen en ella y ocasionalmente hay lomeríos aislados que también le dan relieve; en lo general, sin embargo, la región queda bien definida con el nombre que le dieron los españoles de "Los Llanos." La costa ecuatoriana está dominada por dos grandes sistemas fluviales : el del magnífico río Guayas que corre de Noreste a Sureste y comprende un vaso ele unos treinta y cinco mil kilómetros cuadrados, llegando al océano por Guayaquil, y el del Esmeraldas, en la región del Norte. En la parte septentrional, al Sur de Guayaquil, la región costanera tiene el mismo carácter árido y desierto que el de la costa peruana, pero al Norte del citado puerto la precipitación fluvial abundante restituye a la región su carácter tropical y fértil. En lo general esta sección del país puede dividirse en cuatro zonas: la de los manglares, junto al mar y los esteros salados; la de las sabanas o tembladeras, de unos cinco kilómetros de ancho, baja y plana, cubierta de gramíneas, que se inunda durante la temporada de aguas y que no es propicia para la agricultura, aunque sí es excelente para la cría del ganado; la zona de cultivos que se extiende desde la orilla de las sabanas hasta las faldas de la cordillera, suelo de aluvión, libre por lo común de inundaciones, magnífico para el cultivo del cacao, que se da silvestre en muchas partes, de la. caña» ele azúcar, del banano, del arroz, ele las pifias y ele muchos otros cultivos tropicales, y por último la zona llamaela "La Montaña," que se extiende por las laderas de las cordilleras hasta unos mil metros ele altura, región de selvas vírgenes, de ríos estrepitosos cuyas vegas y bancos se prestan ael-mirablemente para la agricultura tropical y subtropical.
L A S I E R R A
La parte alta y montañosa recibe el nombre de región interandina por el hecho de que, aproximadamente donde la cordillera de los Andes entra a terreno ecuatoriano, por el Sur, se bifurca en dos bien marcados sistemas que recorren más o menos paralelamente el país hacia el Noroeste, El sistema de fondo o principal queda al Oriente y el otro, siguiendo el litoral, al Poniente. Estas dos cor-elilleras, la oriental y la occidental, elejan entre sí una zoíia alta
e irregular a la que Humboldt, con cierta impropiedad, denominó altiplanicie. La región interandina es un gran valle longitutinal en-tre las dos cordilleras; no es continua, está por el contrario dividida en extensas hoyas formadas por los nudos que conectan a las dos cadenas montañosas en varios puntos, algunos de los cuales se levantan a considerable altura sobre los valles. La altura media de los Andes en el Ecuador es de unos tres mil quinientos metros mientras que la altura media del valle interandino es alrededor de dos mil quinientos. Las hoyas de la zona interandina constituyen la región de los cereales y presentan las condiciones más favorables y propicias para la vida. Cada una aloja a una provincia y cuenta cuando menos con un centro de población de importancia. La primera por el Sur tiene la ciudad de Loja; las provincias del Azuay cuentan con dos capitales: Cuenca y Azogues. Importantísima es la boya de Eiobamba, como a la mitad del valle longitudinal, albergue de la provincia del Chimborazo, que tiene por capital a la ciudad de Eiobamba; la tercera del Ecuador, provincia donde se asienta una densa población indígena. La hoya de Ambato sigue por el Norte y, traspasando el nudo del Tiupuyo, se baja a la hoya de Quito donde está situada la capital; por último, ya hacia los límites con Colombia, la hoya de Ibarra, que aloja la ciudad de este nombre, cierra la serie. En estas hoyas o valles andinos tienen nacimiento ríos importantes que se abren paso por las cordilleras hacia el Este o el Oeste, por entre abras empinadas o por
El Illinlzar.
El Chimborazo.
estrechas quebradas. En todo su trayecto por el Ecuador las dos cordilleras levantan estupendas cumbres nevadas que forman la famosa "Avenida de Volcanes," uno de los más imponentes paisajes del mundo entero. El Chimborazo, el Cotopaxi y el Cayambe cuyas nieves desafían los rayos ardientes del sol bajo la propia línea equinoccial; el Illinízar, el Altar y el Antisana, no son sino algunas de las más importantes de esas cumbres. La región interandina es bella, de fuerte y variado colorido y de gran feracidad en las partes más bajas; su clima, dentro de la general clasificación de templado, es muy variado, desde el tropical del fondo estrecho de la quebrada hasta el frío y destemplado de los páramos.
E L O R I E N T E
La región oriental participa de muchas de las características de la occidental aunque es menos montañosa. Está atravesada por caudalosos ríos que, bajando de los Andes, atraviesan la inmensa planicie para ir formando los grandes tributarios del Harañón que
El pá ramo .
será después el Amazonas. Estos ríos enormes y las selvas vírgenes que cubren cual un océano toda esa región le imprimen su carácter singular, majestuoso, sombrío y melancólico. Durante buena parte del año el suelo está cubierto por agua; geológicamente parte de esta región está apenas en construcción y es todavía impropia para la vida humana.
E L E C U A D O R . P A Í S AGRÍCOLA
El Ecuador es un país eminentemente agrícola. El cacao en la costa ha constituido un importantísimo renglón de exportación, si bien ha decaído en los últimos años a causa de dos terribles plagas que asolan los plantíos. La sierra produce cereales y patatas. La ganadería es de las dos regiones, pero se desarrolla en mayor escala en la última. El doctor Pío Jaramillo Alvarado (*) no está de acuerdo con quienes afirman que el Ecuador es esencialmente agrícola. Dice qué no lo es porque no se cultiva lo sufi-
(*) Revista de la Sociedad Jur íd ico-Li terar ia , número 126, enero-junio de 1929, p . 147.
cíente, porque no todas sus tierras son fértiles en la parte poblada de su serranía y porque la misma exuberancia mata a la agricultura costeña. "La agricultura ecuatoriana es actualmente miserable,'' dice. Respalda su aserto con las cifras de exportación correspondientes a 1922, año en que el total de productos y manufacturas de La Sierra y de La Costa exportados fue de cerca de 84 millones de sucres, de cuya cifra corresponden 33 millones a los artículos de La Costa y el resto a los de La Sierra. Los artículos de La Costa, aclara Jaramillo, cacao, café y tagua, son de producción casi espontánea. En oposición a la aseveración de Jaramillo puede afirmarse que el Ecuador es, en efecto, esencialmente agrícola, tanto porque no es industrial, ni minero, ni comercial, como porque la gente vive preponderantemente de los productos del suelo y se dedica al cultivo de la tierra. Después de todo, si las exportaciones son indicio inequívoco de la riqueza industrial de un país y de su estatura económica internacional, no debe ser un criterio para juzgar de la calidad de ¡su economía. Por otra parte, desde el punto de vista social y humano es tan importante, quizá más importante, saber lo que un pueblo consume como lo que vende o atesora.
Montubios sombrereros .
El l lamado sombrero de P a n a m á es una manufac tu ra ecuator iana .
El cultivo del suelo constituye la ocupación tradicional y predilecta del ecuatoriano; la población del país es esencialmente rural. Lo son desde luego los indios, y el cholo se apega a la tierra con tanto cariño como los naturales. Hay en el Ecuador una importante y generalizada industria casera. Gada pequeño pueblo de mestizos en La Sierra es un obrador. En la parroquia de Espejo, provincia de Imbabura, por el Norte, hay unas sesenta familias de mestizos y cuenta justamente con cuarenta y dos establecimientos de industria o comercio en pequeño: prácticamente cada hogar es un táller. Los productos ele esta actividad industrial son consumidos dentro del país, no constituyen un capítulo de exportación sino los sombreros de palma toquilla, conocidos en todo el mundo coa el nombre de sombreros de Panamá, y algunos tejidos y otras manufacturas que van a Colombia.
La.vida es extremadamente barata en el Ecuador. Sigue una lista ele precios corrientes en los mercados de Otavalo y Eiobamba expresados en centavos ele sucre y en su equivalente, .en centavos cíe dólar. Para fines comparativos se dan los precios ele los artículos en la plaza ele Taxco, Gro. (México), y en la ciudad ele México, en pesos y en dólares.
PRECIOS DE ALGUNOS ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD
1 PRECIOS EN EL ECUADOR PRECIOS EN MÉXICO
ARTICULO Cantidad Otavalo Riobamba Taxco México, D. F. ARTICULO Cantidad
Sucres Dls. Sucres Dls. Pesos Dls. Pesos Dls.
Patatas arroba 0.60 0.12 1.00 0.20 3.30 1.10 2.87 .96 Maíz arroba 0.40 0.8 0.44 0.15 .92 .31 Cebada arroba 0.50 0.10 0.45 0.9*
0.44 .80 .27
Leche litro... 0.10 0.2 0.12 0.025 0.28 0.9" .22 .7 Arroz libra... 0.20 0.4 0.28 0.9 ,10 .3 Arroz de cebada. libra... 0.08 0.016 0.05 o.oí
0.28 0.9 ,10 .3
Carne de res libra... 0.20 0.04 0.25 0.05 0.40 0.13 ".28 ".9" Carne de puerco. libra... 0.15 0.03 0.30 0.06 0.30 0.10 .38 .12 Huevos uno... . 0.05 0.01 0.05 0.01 0.04 0.1 .04 .1 Frijol libra... 0.05 0.01 0.08 0.016 0.06 0.2 .9 .3 Manteca .... libra... 0.35 0.07 0.50 0.10 0.40 0.13 .42 .14 Piloncillo libra... 0.10 0.02 0.12 0.025 0.09 0.3 .7 .2 Sal libra... 0.20 0.04 0.20 0.04 0.05 0.3 .4 .1
Indios Colorados, Río Pupuzá , Ecuador .
Si se calcula el dólar a tres por un peso mexicano se verá que todos los artículos, excepción hecha de la sal (monopolio del gobierno), son considerablemente más baratos en el Ecuador que en México. Creo que, en general, el costo de la vida allá sea de tres a cuatro veces más bajo que en nuestro país.
El vivir de las gentes en el Ecuador se desenvuelve dentro de una mesura y un ajuste en cuanto al orden y a la economía en los gastos que parecen europeos. El estado participa de esta misma característica; no es dispendioso ni inflado de presupuesto. Tanto en lo público como en lo privado, se cuidan los fondos y se llevan cuentas exactas.
GEOGRAFÍA HUMANA
T I P O S D E P O B L A C I Ó N D E L A S T R E S R E G I O N E S
Las tres regiones naturales señaladas, La Costa, La Sierra y El Oriente, están habitadas por •tres tipos inconfundibles de pobla-
ción. Los de La Costa son mestizos en su mayoría, se les da el nombre de "Montubios." Por el Norte de esta misma zona en la región de Esmeraldas, el elemento negro es evidente y existen todavía, como veremos después, algunos pequeños grupos indígenas. El indio por regla general se hace mestizo en La Costa y por lo tanto en esta zona no hay indios, si en esta determinación hemos de comprender aquellos de traje exótico y lengua no española. El mestizo de La Costa, por lo general más blanco que el de la altiplanicie mexicana, acusa no obstante las corrientes de sangre negra e india que lleva en las venas. El castellano es la lengua imperante, y el tono, inflexión y cantidad del hablar de las gentes, menos "cerrado" que el de los de La Sierra, es muy semejante al de la generalidad de los mexicanos. La gente de La Costa es viva y alzada. La economía rural gira en torno de las grandes negociaciones agrícolas: los ingenios de azúcar y fincas de cacao. Guayaquil es la capital de la región y por su posición geográfica de puerto al mar, tiene aspectos de comercio internacional que Quito no conoce.
En la región interandina vive la mayor parte de los indios, pero tiene su asiento también la población blanca dirigente que se reconcentra en las principales ciudades de la zona: Loja y Cuenca por el Sur, refinadas y li terarias; Eiobamba y Ambato, de riqueza agrícola y comercial; Quito, el centro político y cultural del país; Otavalo e Ibarra, cerca de la frontera colombiana, asiento de mestizos inteligentes e industriosos. Pero los indios son los más numerosos. Habitan toda La Sierra desde el Sur y por el centro y hasta el Norte. Con ellos viven también los cholos que son mestizos. Los indios llevan una vida rural, ya como pequeños propietarios libres, ya como peones de hacienda. Los mestizos desarrollan actividades industriales caseras y se ocupan también de la agricultura. "Serranos" se llama a todos los que habitan esa región alta e irregular, serranos en oposición a costeños o montubios.
La Costa y La Sierra son expresiones de una especie de dualidad en que se desdobla el Ecuador. Guayaquil es capital de la primera, Quito de la segunda. La dualidad es económica, por la diversidad de productos de una y de otra región, destinados a la exportación, en gran parte los tropicales: al consumo doméstico los de la parte alta, pero más que todo por la diferente economía de los costeños mestizos y de los serranos indios. El dualismo es político
17
El Indio E c u a t o r i a n o . — 2
con ribetes de separatismo de parte de Guayaquil, de envidia y de rencor hacia los gobiernos ele la altiplanicie, hacia el Quito absorbente, según dicen los del litoral. Dualismo del suelo por la división longitudinal del país que los Andes han hecho, con la consiguiente dificultad para las comunicaciones transversales de La Sierra hacia La Costa.
En Oriente viven todavía en el ciclo primitivo de cultura no-mádica y bárbara, tribus y pueblos; Yumbos, Jíbaros, Záparos, que no han constituido jamás una "nación" ni en el sentido indio del término y que apenáis han logrado un bosquejo rudimentario de gobierno. Estos elementos no constituyen al presente factores importantes de población en el Ecuador. El país apenas parece tener conciencia de estas gentes; el interés que por ellos se tiene queda circunscrito al de los etnólogos y al de algunos misioneros. El territorio en que viven es justamente el que se han venido disputando desde hace largos años el Ecuador y el Perú. Debido a esta pugna el "Oriente Ecuatoriano" es un término de connotación política y geográfica, su significado social es todavía muy débil.
POBLACIÓN: DATOS CENSALES Y CARACTERIZACIÓN
No existe un censo de población en el Ecuador; los números que se anotan son cómputos parciales y cálculos estimativos. La cifra dada oficialmente por la Dirección General de Estadística señala dos millones y medio como la población calculada del Ecuador (*). De éstos un millón y medio, aproximadamente, corresponden a La Sierra, un cuarto de millón a la región oriental, señalándose unos 700,000 como el número de pobladores de La Costa. La densidad de la población que la misma oficina ha calculado es de 3.49 habitantes por kilómetro cuadrado en todo el país, promedio bajo porque incluye la región oriental y el archipiélago de Colón, que cuentan con una población muy escasa. Si se exceptúan estas regiones la densidad de la población es considerablemente mayor, yendo desde diez habitantes por kilómetro cuadrado en La Costa hasta unos veinticinco por término medio en La Sierra.
(*) Noticia estadíst ica suminis t rada al au tor por la oficina mencionada .
En 1822 al incorporarse el Ecuador a la antigua Colombia se computó en unos 880,000 la población del país, cifra confirmada cuatro años después en los padrones por medio de los cuales se cobraba el impuesto a los indios. El historiador y geógrafo P. F , Cevallos. (*) hizo un cómputo de la población ecuatoriana tomando como base la cifra de 1826 y examinando todas las memorias que los ministros presentaban a los congresos desde 1830 hasta 1887. Este historiador llega a estimar en 1.271,861 la población del país. Ei mismo señala como en 80,000 la probable población del Oriente ecuatoriano, de los cuales, añade, "debe entenderse que apenas habrá a vuelta de 10,000 que pertenezcan a la comunión católica, los demás andan camino de la idolatría."
Según el geógrafo Teodoro Wolf, autor ele la más importante geografía del Ecuaelor (*"), las razas o grupos étnicos más caracterizados del país son: blancos o sean los élescenclientes de europeos, indios puros, negros puros, mestizos (mezcla de blancos e inelios), cholos (mezcla de mestizos e inelios), mulatos (mezcla de blancos y negros) y zambos (mezcla de inelios y negros).
Bolívar elijo que América más que europea o americana era "un compuesto ele África y América. . . pues la España misma ele ja de ser europea por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter." Cuantos han citaelo estas palabras de Bolívar disienten ele su aseveración creyendo que él se expresó así más por la pasión política que elominaba a su tiempo que por la realidad ele los hechos mismos. Cevallos dice que los cholos constituyen tres clases: "la alta, la media y la baja, que pasan sucesivamente de padres a hijos, entendiéndose cuando la alta mantiene su riqueza y cuando la baja no la adquiere. De otro modo al andar de dos generaciones la primera se desmejora y se confunde con la baja y ésta se ennoblece. El poder de las riquezas, ele encanto mágico, es el supremo poder, el poder por excelencia y las censuras y murmuraciones procedentes ele muchas distinciones desaparecen al sonido del oro y de la plata" (***). Queda apuntada en esta apreciación de Cevallos el doble carácter del mestizaje, el étnico propiamente dicho y el económico, distinción que es importante conservar, en la
(*) P . F . Cevallos, Geografía Política, 1887, pp. 31, 33. (**) Teodoro Wolf, Geografía y Geología del Ecuador, 1892. (***) Cevallos, op. cit. p . 83.
Tipo de Otavalo.
memoria, pnes constituye un importante aspecto del fenómeno de asimilación que se observa hasta nuestros días. Los cholos, que son en lo general los mestizos, tanto del primer cruce del europeo con el indio como de los subsecuentes entre los mestizos y los indígenas, son todavía en el Ecuador mestizos de color bastante blanco, ocupan un término medio entre los europeos y los indios, concep-
Tipos de Otavalo.
tuándose inferiores a los primeros y superiores a los segundos, según el mismo Cevallos.
La caracterización que el autor que vengo citando hace del indio es la siguiente: color cobrizo, pelo lacio largo y lustroso, ninguna o muy escasa barba, ojos negros, pequeños, rasgados, nariz bien formada, dientes blancos y parejos, labios más bien gruesos, anchos los pechos y espaldas, bajos de cuerpo, pie pequeño! Temperamento flemático, pamposado, melancólico y desconfiado. Son fuertes y vigorosos de cuerpo, pusilánimes de espíritu. Cuando están ebrios es otra cosa, pues se hacen habladores y valientes y antes se resignarían a morir que a <-eder lo que no quieren (*).
Los negros desaparecen rápidamente, sólo en Esmeraldas se conservan algunos puros. Probablemente la proporción de este grupo en toda la población ecuatoriana no llega al 0 . 1 % .
Muy inciertas son las opiniones sobre la proporción de población que puede conceptuarse como indígena, mestiza y blanca. Wolf cree que los indios constituyen como una mitad de la población total, otros autores antes que él pretenden que la misma se divide más o menos igualmente en tercios: indios, mestizos y blan-
(*) Cevallos, op. cit. p . 86.
eos. Es del todo aventurado hacer una afirmación, relativa a este pinito. En La Sierra la proporción de indios parace exceder m muchísimo a la de los blancos y mestizos y tal vez no estaría muy lejos de la verdad afirmar que en esta región tres cuartas partes del total de habitantes son indios puros o en un estado de pureza cultural tal que permite caracterizarlos como indígenas, correspondiendo el cuarto restante a los blancos y mestizos. En la región de La Costa, se dijo ya, prácticamente todos son mestizos.. En el Oriente los indios puros constituyen casi el 100% ele la población.
No obstante la carencia de cifras exactas en cuanto a la clasificación de la población, se puede asegurar que la proporción de indígenas es elevada, que los cholos son, como clase, mestizos en los que la corriente de sangre blanca es fuerte, si es criterio para juzgar el color de la piel, y que los blancos que si bien no pueden reputarse como grupo étnicamente puro distinto de manera absoluta de los cholos o mestizos, forman de todos modos una clase suficientemente caracterizada, en lo general más blanca de color que la que se encuentra en el Perú, en Guatemala y en México. Como hay un dualismo económico, político y geográfico entre La Costa y La Sierra, existe otro bien marcado entre el indio y el blanco. De hecho el Ecuador es un país regido por los blancos', es un país de blancos. Es raro encontrar en un puesto de importancia en las oficinas públicas a una persona obscura de piel. Los hombres de letras, los intelectuales, en general, son, como clase, bien blancos. No existe, naturalmente, una conciencia blanca, ni por lo común se hacen distinciones en contra de quien tiene la piel obscura, ni en el gobierno, ni en la calle, ni en las escuelas. El hecho es, sin embargo, que la clase dirigente, determinante de la vida política, económica y cultural del país está integrada por gentes de piel clara, de ojos azules algunos. El indio ecuatoriano de La Sierra, si bien es de color cobrizo, como Cevallos anota, es, relativamente hablando, algo claro de piel, más desteñido que el indio de Guatemala o el de México. Esto podrá explicar, hasta cierto punto, el aspecto blanquizco del mestizo ecuatoriano, aunque la explicación más completa del fenómeno es, por supuesto, la preponderancia, de la sangre blanca, o, en otras palabras, el grado incipiente de la mezcla de blancos y de indios.
LA PREHISTORIA ECUATORIANA Y ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Ei Ecuador prehistórico estaba poblado por un gran número de tribus, ninguna de las cuales llegó a un desarrollo cultural sobresaliente; algunas como las de los Quitus tuvieron cierta importancia por su número, pero no por su huella histórica. En general las tribus del centro de la región alta fueron un tanto más adelantadas que las otras, sus costumbres eran más suaves "y refinadas. Las tribus de La Costa eran aguerridas y bárbaras, mientras que las del Ecuador Oriental, meros grupos nómadas, fueron las más atrasadas de todas, casi salvajes.
LOS GARAS
Velasco, el historiador y geógrafo principal del reino de Quito, da una nota de las naciones y tribus primitivas en la que se enumeran 43 de las primeras y 130 de las segundas, y todavía, si se cuentan todas las pequeñas variantes que el mismo historiador señala, se puede hacer un cómputo de 100 con sus correspondientes idiomas constituidos por unas 430 tribus, "un verdadero caos etnológico y lingüístico" como ha exclamado con razón Wolf. Sujetos los datos de Yelasco a un examen riguroso y descontando cuanto se quiera por repeticiones, inexactitudes y fantaseos, puede afirmarse que durante el largo período de la prehistoria ecuatoriana es el país un verdadero mosaico de tribus y de pequeñas culturas locales primitivas y arcaicas.
Relata Velasco que como por los años 700 u 800 A. D. la región costeña llegó a ser el asiento de una tribu más fuerte que las otras, la de los Caras, que habían llegado por agua en tiempos anteriores. El jefe de esta tribu se llamaba Caran y llevaba el epíteto de Scyri, que significa señor. Como por el siglo IX esta tribu empezó a movilizarse hacia el interior del país, remontando el Esmeraldas, probablemente, y llegando finalmente al territorio de los Quitus como por el año 1000 A. D.
Hasta el siglo X ninguna de las naciones que habitaban aquellas tierras había llegado a desempeñar papel de importancia en la historia del país, pero la invasión de los Caras, parece haber sido el estímulo para la formación de una nación que desarrolló una
cultura más elevada y que constituyó un reino cuyo poderío llegó a abarcar prácticamente todo lo que ahora comprende el territorio del Ecuador. Los Caran Scyris fundaron una dinastía y afianzaron til dominio en Quitu y en la región del Norte. El séptimo soberano emperné la conquista de la región del Sur, dominando a los de Lata-cunga y entablando una lucha con los de Puruhá, en el centro del país, que duró muchos años y que no terminó sino con una alianza por matrimonio que trajo por resultado la dinastía Scyri Duchi-cela que dominó el reino desde el año 1300 hasta 1450 cuando tuvo lugar la invasión de los incas, la que culminó con el establecimiento de los imperialistas del Cuzco en el reino de Quitu.
Tal es el relato que hace el padre Juan de Velasco, S. J . (*), historiador principal de la antigüedad ecuatoriana y cuya validez y veracidad, por lo que a los Caras respecta, han puesto en duda a los principios de este siglo buen número de los críticos e historiadores. Los intelectuales del Ecuador se han dividido en dos bandos: uno es el de los impugnadores de Velasco, el otro el de los que aceptando sus relatos sostienen la realidad de esa prehistoria ecuatoriana y basan en ella toda una tradición nacionalista. Va de suyo que mucho de lo que Velasco dice de los Caran Scyris es puro fantaseo e imaginación pueril: ¿no es eso acaso mucho de lo que otros relatores de la prehistoria y tantos cronistas han escrito también sobre otros pueblos? Pero no todo lo que Velasco dice es pura leyenda o invención. Un historiador extranjero, tan serio como el americano Means, se inclina a aceptar en mucho lo que el padre jesuíta escribió y no encuentra desvío fundamental en su historia (**).
D E S A R R O L L O C U L T U R A L D E LOS P R I M E R O S P O B L A D O R E S
Desde el punto de vista cultural parece seguro que existieron antiguamente en la costa del Ecuador culturas o series de .culturas que, arrancando de un nivel arcaico, se desarrollaron p'aulatina-
(*) Velasco, pad re J u a n de (1789), His tor ia del Reino de Quito en la América Meridional. Ed i t ada por D. Agus t ín Yerovi, 1841-1844, Quito, 3 tomos.
(**) Means, Philip Ainsworth , Ancient Civilizations of the Andes, 1931, pp. 147, 154, 167, 168.
mente hasta llegar a parecerse al tipo cultural que se conoce como del Tiahuanaco I I que floreció en el Perú, no siendo remoto que dichas culturas costeñas ecuatorianas hayan recibido influencias del Sur. Means (*) cree que es muy probable que tales grupos sean precisamente los Caras del abate Velasco. Al mismo tiempo, en las tierras altas ecuatorianas existían culturas que, como las de la costa, llegan a revestir las características del Tiahuanaco I I y que pueden haber sido afectadas como aquéllas, por corrientes peruanas. Means y Uhle, y con ellos otros arqueólogos e historiadores modernos, aseguran que el Ecuador recibió también en tiempos remotos influencias de carácter arcaico procedentes de Centroamé-rica, mayas con toda probabilidad.
Según Velasco, los Caras enterraban a sus muertos en tolas, especies de montículos; adoraban al Sol y a la Luna, a cuyas deidades edificaron templos; eran notables tejedores ele telas de algodón y de lana; eran excelentes talladores de piedra y consumados en el manejo ele la honda. Los Caras no desarrollaron ninguna especie de escritura y no supieron contar ni siquiera con algo semejante al quipu ele los Incas. Eran aguerridos y llegaron a consolidar el reino dándole un gobierno dinástico y una organización política avanzada.
L A C O N Q U I S T A I N C A I C A
Hacia el año de 1452 comenzaron las expediciones de los imperialistas del Cuzco a territorio Scyri. Fué fácil para los invasores del Sur entenderse con la nación Cañaris que defeccionó del reino Scyri y estableció ahí su imperio; pero el dominio del territorio del Norte había de ser disputado palmo a palmo, y si es cierto que el Inca al fin resultó victorioso, no lo es menos que los Scyris castigaron a los invasores en más de una ocasión. Los Incas hicieron su aparición por el Sur mandados por Tupac-Yupanqui, cloceavo de la dinastía o serie de su país y una de sus figuras más salientes. Los pueblos meridionales fueron los primeros sometidos ; algunos años después el mismo caudillo pudo llegar a Quito. Uno ele sus hijos, quien a su tiempo llegó a ser Huayna Cápac, el más famoso de los Incas, consumó al fin la conquista y añadió el reino
(*) Means, op. cit. p . 167.
de los Caran Scyris Duchicelas a su ya extensísimo y poderoso imperio.
Las conquistas del Inca en suelo ecuatoriano se extendieron especialmente en la región de la sierra, su influencia sólo llegó a la costa por Manabi. Huayna Cápac fijó su residencia en Quito durante unos treinta años y adornó la ciudad con hermosos edificios hasta que llegó a ser una segunda capital del Imperio. Para asegurar mejor la conquista, el Inca tomó por esposa a una princesa de Quito de cuya unión nació el famoso Atahualpa. En el propio Quito murió Huayna Cápac después de cincuenta años de mando; antes de morir dividió el vasto imperio que dominaba desde el Agasmayo, en Colombia, hasta el Maule, en Chile, entre sus dos hijos, dando lo que es ahora el Perú a uno, al otro el antiguo reino ele Quito. Muerto Huayna Cápac los dos hermanos sucesores emprendieron la guerra civil en cuya empresa destructiva fueron sorprendidos por los españoles.
Al extender su imperio a tierras ecuatorianas, los Incas implantaron su cultura, como lo habían hecho en todas partes. La organización política admirable; la. difusión del idioma, la implantación del culto del Sol y la organización eclesiástica relativa; la organización colectiva del trabajo; el reparto de tierras, para el Inca, para el Sol y para el imeblo, adjudicando las últimas a la gente cada año según el tamaño de las familias; la organización de las comunidades para fines militares, el traslado de pueblos o mitimaes cuando necesario fuera y todas las otras modalidades de que trato con más amplitud en el estudio relativo al Perú (*). La estadía de los cuzqueños en el Ecuador no fue muy larga, sin embargo —más o menos cincuenta años después de la sumisión total—, y la implantación cultural tuvo que haber sido incompleta y débil, pero tal fue el vigor de los conquistadores que el sello incaico perdura en el Ecuador indígena hasta nuestros días. El quechua es el idioma de toda. La Sierra, aunque su difusión se debe tanto a la conquista incaica cuanto al empeño que pusieron los españoles en generalizar su uso entre los naturales. La costumbre del trabajo colectivo es también una supervivencia incaica evidente. Los Incas dieron al reino de Quito una. unidad que no había
(*) Sáenz, Moisés, Sobre el indio peruano y su incorporación al medio nacional. México. 1933.
conocido, ni bajo' el gobierno ele los Scyris. El imperio era fuerte. La estupenda carretera que comunicaba a Quito y al Cuzco, una de las grandes empresas de la antigüedad, constituía un lazo de unión entre los conquistadores y los conquistados y el cariño que Huayna Cápac tuvo por Quito, restañó la herida de la conquista y se tradujo en obra de engrandecimiento para la capital ecuatoriana.
LA CONQUISTA ESPAÑOLA
Los verdaderos conquistadores españoles del Ecuador son Diego de Almagro y Sebastián de Benalcázar, quienes jior orden de Francisco Pizarro penetraron al país por el Sur en 1524, llegando hasta Quito y librando sangrientas batallas con los indios. En las postrimerías de este año fue fundada la capital en el asiento del antiguo reino de los Scyris. La lucha por la conquista del Ecuador duró unos diez años, lucha no tanto del blanco extranjero contra el indio cuanto entre los capitanes mismos que se disputaban el botín. Al varado se vino desde México y Guatemala tratando de arrebatar el territorio a los enviados de Pizarro; éste, desde el Perú, empieza a sentir desconfianza de sus propios comisionados y envía a su mismo hermano Gonzalo como Gobernador General del reino de Quito. Gonzalo, incitado por fantásticas conquistas de oro en el Oriente, emprende una expedición epopéyica hasta aquellas tierras en las que murieron miles de indios. Los diez años de la conquista quedan marcados también con el esfuerzo de los primeros misioneros para establecer conventos y escuelas; sobre todo con la obra del preclaro varón Bartolomé las Casas que aquí, como en Guatemala y México, deja su huella a favor del indio. El gobierno virreynal principia propiamente por el año de 1544 y después queda el Ecuador, como casi tocio el territorio sudamericano, bajo el mando del virrey del Perú, condición que conserva hasta 1717, ano en el que se crea el virreinato del Nuevo Reino de Granada, con capital en Santa Fe, hoy Bogotá. Esta nueva entidad, suprimida cinco años después, por breve tiempo, fue definitivamente constituida en 1739. La presidencia de Quito perteneció en lo político a Santa Fe, aunque en lo eclesiástico seguía recibiendo órdenes de Lima.
El 10 de agosto de 1809 estalló una revolución de independencia en Quito que no llegó a tener éxito. Guayaquil, sin embargo,
obtuvo su independencia en 1820 y dos años después, librada la batalla de Pichincha por Antonio José de Sucre, la presidencia de Quito, es decir, el Ecuador, quedó definitivamente separada de España. El Ecuador pasó a formar parte de la gran Colombia, la república bolivariana que al fin se desató y de la que el país se separó proclamando su independencia el 24 de mayo de 1830, fecha en la que se inicia propiamente la República.
CAPITULO II
CARACTERIZACIÓN DEL INDIO ACTUAL
D E S C R I P C I Ó N G E N E R A L D E LOS I N D Í G E N A S D E L A S T R E S Z O N A S
Se ha dicho que los indios de la sierra forman el grupo de naturales más caracterizado en el Ecuador, pero no hay que olvidar que hay pequeños núcleos de indígenas por la costa, en el Occidente, y que los hay en números considerables en el Oriente. Los Cayapas constituyen el grupo más importante de La Costa, y han sido descritos prolijamente por Wolf. En la antigüedad fueron los indios de esta región más civilizados que los de otras partes del Ecuador, no habiendo sido afectados ni por las influencias incas ni por las españolas. Comprendían, por 1890, unas dos mil cabezas. La fisonomía de estos indios, nos dice Wolf, no es desagradable, y son buenos con quien no los t ra ta mal. Se pintan el cuerpo de listas rojas, azules y negras, utilizando para la coloración bermeja el achiote. Viven de la caza y de la pesca, su agricultura se reduce al cultivo de platanales y yucales, que crecen casi espontáneamente, y a la cría de animales: cerdos y gallinas. Sus utensilios domésticos son primitivos; son antisociales, no se reúnen en poblados, sino una o dos veces al año; tienen sus propias autoridades, con un cacique a la cabeza, a quien ellos llaman gobernador, son cristianos a su manera y tienen su propio idioma.
LOS I N D I O S D E O R I E N T E
Los indios de la región oriental, según los datos de la mayor parte de los autores, son muy distintos de los de los Altos. Los Incas no extendieron hasta ellos su influencia; los españoles lograron fundar algunas ciudades populosas en el territorio de los Jíbaros, pero en 1599, los indios, irritados por la acción de los
blancos, se echaron sobre ellas y las arrasaron. Muchas de las naciones de Oriente fueron catequizadas por los misioneros en los siglos XVII y XVI í I, y de éstos aprendieron el idioma quechua y algunos el castellano. El indio oriental no llegó a ser jamás una nación propiamente dicha; las tribus estuvieron siempre dispersas. Se distinguen variedades de tipos aborígenes: el Yumbo, el Jíbaro y el Záparo son las principales.. El primero no difiere mucho del indígena de la. sierra, es bastante domestieable, propicio a la servidumbre; el Jíbaro es el verdadero señor de las montañas; nunca ha sido sometido; ha adquirido del blanco cuantas armas ha podido, con las que se defiende; sus conocimientos son primitivos, su agricultura es ocasional y rudimentaria; es polígamo y aguerrido; acepta la amistad del blanco, pero no se considera inferior a él; es vigoroso e inteligente. ^El Záparo tiene rasgos mongólicos, es risueño, afable y servicial, habla un dialecto monosilábico y gutural. El l rumbo es el menos nómada, sin tener del tocio residencia fija. La influencia cristiana apenas ha tocado a estas razas, no obstante los esfuerzos de los misioneros durante las primeras épocas de la Colonia.
EL INDIO DE LA SIERRA
Los indios de la sierra constituyen, como ya se dijo, el grupo más importante de población autóctona. Del millón y medio de pobladores ele esta región del país podría afirmarse que ellos forman las dos terceras partes. Xo es difícil desconocer ciertos rasgos'característicos de fisonomía y de cultura que ditinguen a los indígenas de las diversas partes de la sierra, pero, por otro lado, más cierto es que hay semejanzas entre todos ellos, que imprimen un aspecto común y que dan a esta importante masa humana una verdadera homogeneidad. Actualmente todos hablan el quechua ; las variantes locales son insignificantes. Tanto como una imposición del dominador Inca fué la ele este idioma una imposición de los españoles. Pocos años después de la conquista ibera, se había perdido casi por completo la influencia peruana en el reino de Quito, en cuanto al idioma, dicen algunos escritores. El primer sínodo diocesano (Quito 1583), dispuso que se compusieran catecismos en lenguas maternas para los indios que no entendían el castellano. Poco a poco el idioma que habían traído los
Incas fué generalizándose de nuevo, gracias al esfuerzo de los misioneros y a la insistencia de los colonizadores. En la actualidad, toda la región interandina emplea el tantas veces mencionado idioma, no quedando de las lenguas originales más que huellas en algunos de los nombres geográficos.
El diseño de cultura general es igual también para toda la región y las clases de habitaciones son las mismas en el Norte, en el centro y en el Sur. Las variaciones que se observan en este sentido no son regionales, dependen más bien del estado económico de los habitantes y de variantes locales de situación, según que se trate de parcialidades situadas cerca del páramo o de poblaciones radicadas en un ambiente más templado. La estructura económica es también idéntica: cultivo asiduo y minucioso de la tierra, industrias caseras de tejido y algunas pequeñas manufacturas, comercio regional en las ferias o mercados de los centros de población. Las variantes de la alimentación son, como las de las casas, locales más bien que regionales, siendo ocasionadas por la condición económica individual y por los productos preponderantes del suelo. En las zonas más altas donde el clima es impropio para la producción del maíz, las gentes se alimentan básicamente de cebada, en cambio, en los valles de la altiplanicie, el maíz y el frijol son artículos importantes de la dieta alimenticia. El consumo de la chicha está perfectamente generalizado. La situación política, modelada por el blanco, es, naturalmente, uniforme, como lo es la condición religiosa. Las variaciones son mucho menos importantes y significativas que las semejanzas. El grupo indígena del interior presenta, en consecuencia, • rasgos que permiten caracterizarlo como un todo, sin que debamos pensar, por otra parte, que la población es perfectamente homogénea, pues no hay que olvidar que el localismo y el regionalismo restringido, es, en todas partes, un rasgo bien indígena. Si en este aspecto se compara al indio del Ecuador, con el de México y Guatemala, resulta que el de aquí es bastante menos variable que el de aquellos países.
LAS "PARCIALIDADES", INDÍGENAS
La población indígena de la sierra no ha formado pueblos propiamente hablando; vive en parcialidades o anexos de las pa-
Una parcialidad indígena de la provincia del Chimborazo.
rroquias rurales, extendiendo sus moradas sobre una superficie más o menos extensa, que contiene las parcelas de tierra cultivable, dentro de cada una de las cuales se ha edificado la pequeña casa-habitación. Políticamente, el Ecuador está dividido, en provincias, éstas en cantones y los cantones en parroquias. La parroquia puede ser urbana o rural. Las parroquias de la segunda clase, están formadas, por regla general, por un pequeño caserío de población mestiza, al que se da el nombre de la parroquia y donde radica el Teniente Político, que es la autoridad. Este núcleo de casas está rodeado- por las parcialidades o anejos, especies de barrios, donde viven los indios. Cada parcialidad tiene su nombre propio, y, como diremos en su oportunidad, en cada una radica uno o más alcaldes indígenas, nombrados por el teniente político o por el cura. La parroquia fué, en otro tiempo, una unidad eclesiástica; actualmente es una entidad política, pero todavía se reconoce de hecho, en muchos respectos, la jefatura del cura y de la iglesia parroquial. La mayor parte de las parroquias rurales, y, desde luego, todas las urbanas, cuentan con una iglesia edificada en el centro, es decir, dentro del pueblo mestizo. Sólo por excepción hay iglesia construida en alguna de las parcialidades; los indígenas ocurren a la iglesia central. Las parcialidades indíge-
nas, se agrupan en torno de la parroquia rural, es decir, de la población mestiza, pero no quedan cerca, necesariamente, pues la dispersión de las parcelas implica, desde luego, alejamiento del centro y el número de anejos de algunas parroquias es considerable, lo que da por resultado, que ellas queden a regular distancia del casco de la población. La parcialidad está formada, ya se lia dicho, por el agregado de las parcelas; éstas son, típicamente, de pequeña extensión: una o dos cuadras, a lo sumo, y, como se verá en su lugar, la tierra que corresponde a determinada familia, no está siempre junta, sino queda a veces fraccionada en diversos solares y cortijos. De todas maneras, en el cortijo
Otavaleña.
33
El Indio E c u a t o r i a n o . — 3
Tipos de Otavalo.
principal, separado de los vecinos por linderos que apenas se dis tinguen, el indígena erige su casa-choza, jacal de adobe o habitación de teja. El aspecto de un pueblo indígena es, en consecuencia, el de un mosaico de bien cuidadas y geométricas parcelas que se extienden sobre el valle o sobre las laderas suaves de l o s cerros, conteniendo cada fracción familiar la inorada de los dueños.
ASPECTO FÍSICO
La descripción de Velasco, ya citada, es exacta; desde un punto de vista más general, puede decirse que el indio del interior
ecuatoriano, especialmente el del Norte y el del Sur, es de facciones agradables; algunas de las mujeres son realmente bellas; los indígenas de Otavalo tienen fama en todo el país, por su porte esbelto y por la belleza de las mujeres. La piel no es demasiado oscura y, por lo común, es de aspecto sano. El pelo es característicamente lacio, aunque no es raro encontrar algunos individuos de cabello ondulado. En muchas regiones del país, sobre todo en el Norte, tanto los hombres, como las mujeres, usan el pelo largo y trenzado. Las mujeres se hacen una sola trenza que suje-
India de Otavalo.
Indios de Otavalo.
tan aj)retadamente en su arranque, con una cinta ele color que forma una especie de anillo de diez o quince centímetros de anchura. Los hombres llevan el pelo tejido, por lo común, en dos trenzas, y se hacen un partido por el centro de la cabeza. Hombres y mujeres se cortan dos cadejos de pelo en la región temporal y los dejan caer a los lados de la cara, por delante de las orejas, parece que trajeran el pelo cortado "a la bob;" el aspecto es de un modernismo desconcertante.
Los indios de la región del Norte de Pichincha, los de Otavalo, así como los del extremo Sur, en Loja, tienen reputación de ser extremadamente limpios; los del eenfro, en cambio, son astrosos y desaseados. El aspecto de un grupo de indígenas de Otavalo, ya sea cuando vienen a la feria o tianguis, o en sus propias parcialidades, entregados a las faenas diarias, no solamente es el de gentes aseadas y pulcras, sino el de individuos robustos y vigo-
Tipos de ca sa : provincia de Chimborazo.
Casas de la provincia del Chimborazo.
rosos, y con frecuencia bellos. Sus facciones son regulares, afilada la nariz, grandes los ojos, el labio no demasiado grueso, la piel tersa, blanquísimos los dientes, la sonrisa va adornada muchas veces con hoyuelos en las mejillas. • Una bonita muchacha otava-leña llenaría muchos de los requisitos convencionales de los concursos occidentales de belleza.
Los indios de estas regiones son de constitución fuerte. Son fornidos los del Norte: poco menos altos, pero anchos de espaldas y robustos, los de todas partes. No tengo datos precisos sobre enfermedades y nosología: sí me parecieron raros los casos de bocio, de úlceras, llagas y deformidades en general. Se me dijo que los males más comunes son los cólicos, lo que se explicaría, quizá, por la cantidad excesiva de féculas y granos secos que consume el indio. La estadística de enfermedades y mortalidad en el Ecuador no es abundante ni completa. La Dirección General del ramo, sin embargo, ha publicado este año un boletín sobre esta materia, en el cual se dan cifras generales para toda la población del país, tanto indios como mestizos y blancos. En 1929
se registraron 52,814 defunciones; la cifra de 1930, fué de unos 8,000 casos menos. La mortalidad infantil (menores de un año), fué en 1929 de 16,697 o sea 315.10 por mil y en 1930 de 13,891, o sea 312.89 por mil sobre el total de defunciones (*), no puedo referir ni estos ni otros datos semejantes a la población1 indígena, porque la estadística no hace al respecto clasificación racial. Mi observación general y los informes verbales que recibí, me hacen pensar que la mortalidad infantil entre los indios es alta, pues el número de nacimientos es crecido, y, sin embargo, la familia indígena, rara vez tiene más de tres niños.
T I P O S D E C A S A S
Las casas son de tres tipos: de adobe y techo de teja, las de los más acomodados; de adobe y techo de zacate, las de las gentes de comodidad media, y chozas de zacate, las de los más pobres. Las casas de los dos primeros tipos tienen, por lo común, una pieza más o menos amplia y un pequeño y abrigado portal o corredor; la cocina forma una pequeña estructura aparte, pero a veces el portal mismo sirve de cocina. Excepcionalmente, en las casas de los indios más acomodados se ve alguna ventana. Como la tierra es escasa, no se la desperdicia de ninguna manera. El sembradío llega a las mismas puertas de la habitación. Si la parcela es un poco más extensa que la generalidad de ellas, la casa se dará el lujo de formar un patio diminuto, separado del terreno de cultivo por unas cuantas plantas, y tendrá, además, algún capulín o más raramente, algún otro árbol frutal. Los muros de las casas se construyen por secciones, haciendo formas con tablas, como las que se emplearían para construir con cemento vaciado. Las formas se rellenan con tierra húmeda, que se pisa con los pies y con pisones de madera. Terminada una sección, se quitan las tablas y se forma la siguiente, amarrando una y otra por medio de palos. El muro construido de esta manera, tiene una perfección de línea qué no se alcanza jamás cuando la construcción és de adobe, propiamente hablando. La superficie es perfectamente tersa, y, por lo común, no se le en jaiba ni pinta, aunque en las casas de gentes de mayores recursos sí reciben tal tratamiento. La teja de los techos es hecha por los mismos indígenas y se coloca sobre un ar-
(*) Boletín General de Estadís t ica , mayo, 1931, p. 31.
4$
mazón de morillos y viguetas amarradas con pita y con bejucos. En las construcciones de mayor imporancia, no propiamente en las casas habitaciones, se construye el cielo raso haciendo un enrejado de carrizo, en el que se sujetan esteras o petates gruesos y resistentes, los que se cubren con una capa de lodo batido con estiércol, que constituye una especie de estuco o enyesado de larga duración y excelente calidad.
Parcial idad de Aga to , Otavalo. La "p ied ra" p a r a moler g ranos .
Ponchos.
(Nótese la diferencia en t re los ponchos de los dos indígenas y el del cholo (centro, sombrero n e g r o ) .
Los muebles y utensilios del indígena son bien pocos. El fogón de la casa está instalado, por lo común, a raíz del suelo con tinaniaxtles de piedra. El comal para el tostado de granos y de maíz y el metate ("piedra"), para el molido de los mismos, son utensilios que nunca faltan: tampoco faltan las ollas grandes para guardar la chicha y algunas más pequeñas, así como cazuelas y mates para servirla y para tomar los atoles y coladas, elementos «pie nunca faltan en la alimentación del indio ecuatoriano. Algunas esteras y la piel de algún animal tendida sobre el suelo, cerca del fogón, sirven de camas, por lo común; las tarimas de tablas se ven muy raramente. El indio usa candelas o velas de sebo para alumbrarse. El problema del combustible para los hogares, es agudo en toda la región de La Sierra, pues prácticamente no hay bosques en el valle interandino, sino los formados por plantíos artificiales de eucaliptus. Hay regiones donde el indígena hace lumbre únicamente con la paja de la cebada o con los espinos y cactus, escasos todos, por cierto.
Las gallinas y los puercos ("chanchos") no faltan en la casa del indio, como tampoco los cuyes; los conejos de Castilla son menos comunes que éstos, pero también son frecuentes. Llama la atención la escasez de árboles frutales y de plantas de ornato en las casas de los indios. Entre los primeros, el capulín (traído de México, en tiempos coloniales), es típico, siendo, i>or cierto, casi el fínico frutal que tiene el indio.
I N D U M E N T A R I A
La nota más llamativa del vestido masculino, es el poncho, especie de sarape cuadrado, con abertura para introducir la cabeza, que se coloca sobre los hombres y que cubre el cuerpo hasta los muslos. Estas cobijas son siempre de lana gruesa, como conviene al clima casi frío de la sierra. Los habitantes de las diferentes parcialidades o regiones se distinguen por el color del poncho o por la anchura y disposición de ]as franjas. LTn sombrero de fieltro liso y duro, de copa bombeada y baja y de falda de muy variables dimensiones, según la región, de un solo color, por lo común brillante, constituye otra de las prendas características de la indumentaria de los hombres. Las otras partes del vestido, son la camisa y el calzoncillo de manta, de tipo más o menos convencional, sin tejido ni adorno. Los indios no usan zapatos de ninguna especie, excepción hecha de contados grupos que llevan los pies calzados con alpargatas blancas. (Los cholos, por regla general, usan alpargatas.) Los hombres de los páramos se cubren las piernas con especies de calzoneras o chaparreras hechas con zalea de oveja o de llama. Las mujeres llevan sobre la parte superior del cuerpo una manta de jerga de lana que les cae desde los hombros hasta abajo de las rodillas. En Otavalo, la camisa es de manta blanca y es confeccionada ad hoc, más o menos a la manera de camisón. En el pecho, y por la espalda, lleva la camisa una franja de rosas o figuras estilizadas, bordadas, que es, prácticamente, la única ornamentación del vestido de la indígena ecuatoriana. La parte inferior del cuerpo se cubre con una manta ele jerga de lana, que se sujeta a la cintura por medio" de una ancha faja bordada; se forma de este modo una especie de enagua, que se llama anaco. Por encima de estas ropas, sobre los hombros, usan las indias algunas mantas o pañolones, de lana oscura, por lo común. Las mujeres del Norte se ponen encima de
este pañolón o fachalina, como ahí se llama, otro de tela de algodón de color claro, y todavía, como mero adorno, por encima de todo ésto, cuando se visten de gala, se echan una manta de franela afelpada y suave de color vivísimo. La india se adorna con una gran cantidad de collares de cuentas rojas, medallas y cruces de plata y con orejeras, que son soguillas largas de cueii-tas de vidrio doradas, que se suspenden de las orejas y les caen
Vestidos de Otavalo.
hasta cerca cíe los hombros por cada lado. Usan también muchos anillos y tumbagas de cobre, que compran por unos cuantos centavos en los mercados. Los pañolones o mantas se sujetan con alfileres grandes que rematan en discos de plata labrada. Algunas indias del Norte llevan también sobre el pecho un titpu, gran disco de plata de 10 a 15 centímetros de diámetro, con figuras labradas y una piedra de color en el centro, reminiscente de los discos de metal con que se adornaban los Incas de la antigüedad. Las mujeres se cubren la cabeza con sombreros iguales a los de los hombres.
El indio se aferra a su manera de vestir, que significa para él una distinción de raza, de condición y de pueblo, todo lo cual me parece, sin embargo, menos arraigado y peculiar que lo que se observa entre los naturales de Guatemala, porque aquí el traje indígena responde a un tipo más generalizado y va de acuerdo justamente con el carácter uniforme de toda la población indígena de la sierra ecuatoriana.
Las prendas características del traj.e indígena, el poncho y el sombrero, persisten entre los cholos. El cholo se pondrá pantalones, zapatos y chaqueta, según su condición, pero seguirá usando diariamente el poncho sobre los hombros, parecido en color y en diseño al de sus primos indígenas. La chola dejará el anaco y se pondrá una enagua, pollera, ancha y plegada, pero sobre los hombros llevará una fachalina de confección menos cruda que la del ancestro indígena, pero verdaderamente reminiscente de la manta con que aquella se cubre. Cholos y cholas seguirán usando el sombrero, pero no será ya el de brillantes colores y desmesurado tamaño del indígena, el eje ellos es más como el del europeo, pero igual siempre para el hombre y para la mujer. Las prendas de vestir del indio son sobrias en diseño y textura, el color es la única nota brillante, vivísimo casi siempre, chillón y altisonante. El indio del Ecuador no matiza el color de sus ropas ni se entretiene con bordados y figuras minuciosas. Los ponchos no tienen más diseño que el de algunas franjas ocasionales, las mantas y los anacos de las mujeres son lisas y de un solo tinte. Los indios del Norte, más prósperos y alegres que los del centro, llenan el paisaje con enormes manchas ele color rojo y morado, solferino y azul; son mucho más sobrios los del centro, que no usan sino negros, cafés y grises.
Las féculas y los g ranos son la base de la al imentación.
Casi todas las prendas de vestir son tejidas y confeccionadas en casa, solamente en algunas regiones se compra la manta par;', hacer las camisas y los calzones de los hombres. Las telas de lana se hilan y tejen invariablemente en los hogares; casi siempre por las mismas personas que habrán de usarlas, pero aquí y allá asoman tendencias a la especialización, cuando algunas gentes que ya no tejen en casa, mandan hacer o comprar sus telas de otras. Los sombreros, fabricados siempre por los mismos indios, no son producto de cada familia; la especialización en este ramo es la regla: en ciertos pueblos hay sombrereros de oficio, indígenas y cholos, y todavía más, hay algunos pueblos que se dedican, de manera especial, a su fabricación, llevándolos a vender a los mercados.
A L I M E N T A C I Ó N
La primera cosa que llama la atención del viajero observador, es la abundancia de las féculas en el régimen alimenticio del indígena; la segunda es el hecho de que la mayor parte de los alimentos se toman en seco y en forma de granos y de harina. La patata, producto nativo del Ecuador y de toda la sierra andina, según parece, es uno de los elementos más importantes de la dieta del ecuatoriano; para muchos de los indios, sin embargo, el tn-
bérculo es un manjar de íujo, del que sólo disfrutan en las fiestas o el día en que van al mercado; los que gozan de una situación económica más holgada, lo consumen diariamente. A más de las papas, el maíz, la cebada y el frijol, son elementos fundamentales de la dieta, como lo son también las habas, la col, los chilacayotes y calabazas, la cebolla, las ocas y los mellocos.
En las localidades más elevadas de la región del centro,
La col y la cebolla son ar t ículos comunes en la dieta de muchos indígenas .
donde el maíz y el trigo apenas producen a causa de la altura, el cultivo de la cebada ocupa el primer término, y este grano llega a ser la base de la alimentación. Se le toma cómo harina tostada (la mashca y máshica), o bien resquebrajado, a lo que se llama arroz de cebada. La harina se come seca por regla general, a veces con un poco de agua, como pinole; el arroz de cebada se emplea en sopa y en atoles o "coladas." La generalidad de los indios de la provincia del Chimborazo se alimenta casi exclusivamente de cebada, pero los de Imbabura, y los de las regiones de mayor prosperidad, apenas la usan, sustituyéndola por el maíz como base, al que se añade el frijol y una variedad de harinas y pinoles. El maíz no se toma en tortilla como en Guatemala y en México, sino tostado, en forma de esquite, y cocido y mezclado con frijoles sin guisar. En el Norte, la col hervida y un caldo claro de cebollas son alimentos comunes. El indio casi nunca come carne; el café le es prácticamente desconocido; la leche, aunque la tenga en casa, casi nunca la toma; el azúcar o el piloncillo encuentran pequeñísima aplicación en la dieta del indio, de cuando en cuando emplea el aguamiel del maguey —el chaguarmizque— para endulzar; aun la sal es artículo que consume parcamente. Hay una gran variedad de harinas en uso corriente: a más de la de cebada, se emplean la de maíz, de habas o de alverjas, comiéndolas secas como pinole, o en atoles, salados por lo común más bien que dulces y condimentados con un poco de chile, especie de chileatole. La mazamorra es justamente uno de ésos, ele los más comunes. Está hecha a base de harina de maíz, cocida en agua con un poco de chile, de sal y ele manteca. Es un atole aguado que se toma en grandes cantidades en todas las fiestas y cada vez que se bebe la chicha en las chicherías o en los días de holgorio en casa.
LA CHICHA
La chicha es un artículo ele consumo diario y generalizado; sirve ele agua, ele alimento y ele estimulante. Es una bebida ele aspecto semejante al elel tepache mexicano, y, cuando es dulce, se le parece mucho en sabor. La más conocida y estimada es la ele jora, que se prepara con la harina ele maíz germinado echada a hervir en agua con piloncillo y dejada fermentar. Se puede hacer chicha con cualquier clase ele maíz (el ele jora es una variedad preferida). Se pone el grano a germinar, cubriéndosele con
esteras y con paja; cuando la germinación llega a un determinado punto, bien conocido por los chicheros, se descubre el grano y se expone al sol y al aire libre, por un breve rato, con lo que se suspende la germinación. Se guarda después en receptáculos (ollas, toneles o depósitos en el suelo), donde fermenta; cuando
el proceso llega a cierto grado, se saca el granó al sol hasta secar perfectamente. Ya en estas condiciones, puede guardarse el maíz, indefinidamente, para molerse, con pellejo y todo, en el momento en que se desea hacer la chicha. La bebida se produce haciendo hervir la harina preparada como acaba de indicarse, con agua suficiente y panela, 3 dejando todo a fermentar por un tiempo más o menos largo. La "chicha agria," es la bebida en la que la fermentación llega al mayor grado, probablemente contiene de 6 a 8% de alcohol; hay chichas más suaves, llamadas dulces, que tienen una proporción alcohólica menor. El indígena ingiere la chicha en grande escala: la hace en casa, la obtiene como parte de su ración alimenticia del patrón, y la compra en el pueblo en los días de feria, que terminan siempre con la visita a la chichería, donde se ahita de beber, consumiendo a la vez la correspondiente porción de mazamorra.
La dieta alimenticia del indio es indudablemente deficiente, sobre todo cuando la situación económica ele la familia es mala, y siempre muy poco variada. £¡n lo general, sin embargo, (fleo que los indígenas de la sierra ecuatoriana se alimentan mejor que los de Guatemala o los de México, que comen más y en mayor abundancia. El doctor Fassio (*) afirma que el trigo, la cebada, el maíz, el morocho (una variedad del maíz), la qninua (un pequeño grano que sirve para hacer atole), las lentejas y los frijoles que constituyen artículos comunes en la alimentación del indio, que contienen, a más de los hidratos ele carbono, albúminas vegetales y algo ele grasa, "proporcionan al indígena suficiente número ele calorías para mantener el equilibrio de su energética." Esto sería a condición, naturalmente, de que ingiriese una cantidad suficiente ele tales alimentos, lo que sucede ele manera general en las regiones clónele el indígena goza de mayor prosperidad (como Imbabura y Loja), pero lo que no acontece, por desgracia, en
(*.) Fass io Gustavo A. Conferencia sobre dietética y regímenes alimenticios. Revista de la Univers idad de Guayaquil , abril-junio, 1930. p p . 153, 171.
49
El Indio E c u a t o r i a n o . — 4
regiones tales como la provincia del Chimborazo. El indio no está libre de pelagra y de raquitismo, a causa de la deficiencia de fósforo en su dieta, ni del bocio, que denuncia, según los médicos, deficiencia en yodo y en sales minerales. Ya se ha dicho en otro lugar, que las enfermedades por cólicos, son muy frecuentes entre los indígenas, lo que se atribuye, según parece, a la excesiva cantidad de granos y de harinas secas que se comen.
O C U P A C I O N E S
El indio es esencialmente agricultor. Xo hay quien no posea una parcela, aunque sea ele insignificante extensión, como por desgracia lo es en muchos casos, pues el cortijo raramente abarca más de dos cuadras. En Imbabura, región próspera, desde ese punto de vista, la posesión de los naturales por regla general podría calcularse como en dos cuadras (aproximadamente hectárea y media), es un poco menor el predio típico en Pichincha y más pequeño todavía en las mejores regiones de la provincia del Chimborazo. Cuando, como acontece con frecuencia, la parcialidad indígena está remontada en las partes altas de los cerros cultivables, acercándose .hacia la zona misma de los páramos, la posesión es mayor, pero por la situación y la calidad de la tierra, el rendimiento es inferior. Cuando el indio muere y deja tierra, la reparte entre sus herederos proporcionalmente y cada uno de éstos conserva el cortijo en el lugar que le corresponde, no importa cuan pequeño sea. Se da el caso de que no se reciban sino dos o tres surcos de sembradío de la parcela paterna, pero así se conservarán, sin traspaso o traslado. Xo es práctica frecuente la de la consolidación de la parcela indígena; en consecuencia, los naturales poseerán fracciones pequeñas en diferentes lugares de la parcialidad, todo lo cual tiende a la atomización de la tierra.
El indio edifica su choza en el solar de mayor extensión; los pueblos, ya se ha dicho, no existen propiamente; la parcialidad es dispersa. Los terrenos de un propietario quedan separados de los del vecino por líneas bien reconocidas, pero poco marcadas; no se desperdicia la tierra con cercos, con bardas o con atajos divisorios; a lo más habrá una delgada y tenue hilera de magueyes pequeños o se colocarán como señales de linderos aquí y allá man-choncitos de zacate, pencas secas de maguey o alguna piedra: cambiar estos linderos o moverlos en cualquier forma es considerado
como un verdadero crimen. En aquellas secciones del país, donde el latifundio no ha extendido mucho sus garras, las parcialidades indígenas existen en los valles y en las hoyas disponibles y se extienden también sobre las laderas de los cerros hasta el límite de cultivo; pero en aquellas otras partes donde la hacienda se lia adueñado de las tierras de fondo, el aborigen ha tenido que irse a las partes más altas del terreno, trepándose hasta alturas increíbles, sin otro límite que el de la capacidad misma del clima para producir simiente.
La tierra varía según la situación de la parcela, es, por lo común, de excelente calidad, en el fondo de las hoyas; en la parte más alta el suelo se hace duro, es, propiamente, tierra de adobe: la "cangahua," que tiene que abrirse a punta de pico y dejarse meteorizar por lo menos un año, a fin de que pueda producir cebada o trigo. El valor de la parcela varía con la región y con la situación. En la parte Sur de la provincia del Chimborazo, por la parroquia de Flores, la tierra de segunda calidad, cangahuosa, casi en el límite en el que maduran el maíz y el trigo, se vende a unos 500 sucres (cien dólares) la cuadra (100 varas por lado), y ahí mismo, en lugares un poco más bajos, donde la tierra es de más cuerpo y la producción más segura por el clima más abrigado.
Cerros cultivados (cerca de Col ta ) .
Arado típico de los indígenas del Nor te .
la misma extensión no se conseguiría por menos de 1,000 a 1,506 sucres. Los precios son típicos para la región del Chimborazo, y apenas más elevados de los que privan en Imbabura o en Loja.
La clase de cultivo depende de la altura de la parcela. Recuérdese que el valle interandino tiene una elevación media de 2,500 metros y que muchísimas de las parcialidades de los indios están situadas, no en el fondo de los valles, sino en las laderas de los cerros, sobre el lomerío de los nudos, junto al páramo. En esta situación, la altura típica es de 3,000 metros, y aunque se está bajo el equinoccio, las plantas se resienten de esa elevación. El maíz y el frijol se producen franca y lozanamente en el fondo
de los valles; son magníficos en toda la región de Imbabura, pero en las parcialidades indígenas de la hoya de Eiobamba hay machos lugares donde no maduran ya ni el trigo ni el maíz, y donde el único producto seguro es la cebada. En términos generales, puede decirse que los cultivos típicos del indígena, son, en el orden de su cuantía: cebada, patatas, maíz, habas, frijol, trigo, quínua, chícharo, coles, cebollas, ocas, mellocos, chilacayotes y calabazas.
El indio es un consumado agricultor; sus parcelas son eras de surquería geométrica, bien acabada y meticulosa. Hay más que
Llamas .
el afán de economizar la tierra en la agricultura del indio; hay amor al suelo y un sentido devocional y artístico para trabajarla. La parcialidad indígena, con la pequeña choza nítida y bien cuidada en un extremo, con las parvas de heno a la puerta, cual enormes panales de abejas, con la tierra limpia como harina y los surcos dibujados, modelados casi, dan la impresión de una campiña de Bélgica o de Normandía. Las herramientas que emplea el indio, son primitivas y escasas: el arado egipcio, con una reja de acero forjado en casa, tirado por bueyes; el zapapico, el azadón y la barra. El indio, artista para trabajar la tierra, es todavía un agricultor primitivo. Abona cuanto puede, utilizando el estiércol de sus animales y toda la ceniza de sus fogones; el abono químico comercial le es desconocido. Sabe el secreto de la rotación de cultivos y lo practica hasta donde la penuria de tierra se lo permite.
Los animales de labranza son los bueyes, de los que el indígena tiene casi un monopolio, pues el cholo propietario de parcela, en la época de las siembras, tiene que alquilar las yuntas y los arados de los mismos indígenas. El indio tiene muías por rareza, con mayor frecuencia posee algún asno y en las regiones más frías, por el centro, llamas también, que utiliza para la carga. La posesión del caballo es todavía más rara. Casi todos los indios tienen algunas cabezas de ganado menor —ovejas—, y los más prósperos, una o dos vacas. El pastoreo de estos animales es uno de los problemas del indígena. Algunas parcialidades cuentan con terrenos comunales para pasteo en la parte más alta de su territorio, cerca del páramo, otras muchas, sobre todo las del centro del país, no cuentan con tales facilidades y deben obtenerlas de la hacienda, compensando el beneficio con servicios personales.
INDIO JORNALERO
El indio jornalero es por regla general peón en las haciendas; se t ra tará de él al hablar del latifundio y del problema de la tierra. Digamos aquí, anticipadamente, que hay tres clases de jornaleros rústicos, el "concierto," que es el peón radicado en una hacienda, comprometido con ella por deudas que se ha echado encima él mismo, o que tal vez heredó de sus antepasados: virtualmen-te un siervo y un esclavo. "Los indios sueltos," son peones ocasionales de la hacienda, y los "ayudas," son gentes que reconocen
servidumbre eu la hacienda por beneficios que de ella reciben, tales como uso de potreros para el pasteo de animales, agua para el uso de bestias y gentes, o tránsito por los terrenos del la tifundio. El "concierto" reside, por lo común, en el huasipongo, un pequeño cortijo que la hacienda le asigna dentro de sus mismos terrenos, parcela de una o dos cuadras, en la que se construye la choza, y cuyo terreno se cultiva por el trabajador para su pro pió beneficio, mediante refacción de semillas o de implementos que el hacendado le concede. El jornalero está obligado a trabajar dos o tres días a la semana, en la hacienda, a trueque del beneficio de la parcela, y, además, a pagar, con trabajo, por las semillas o implementos que la hacienda le hubiese proporcionado para trabajar el huasipongo. Tiene también la obligación de prestar servicios generales de pastoreo, cuida de bestias, cargas, etc. El peón "ocasional" o "indio suelto," es un jornalero que se alquila por un salario determinado, y por el tiempo que también le acomode. Los trabajadores del tercer grupo, "los ayudas,'' están obligados a dar a la hacienda tantos más cuantos días de trabajo en pago de los 'beneficios que de ella reciben, y que se han mencionado ya : potreros, agua y tránsito. El número de días de servicio es muy variable; en partes, es uno a la semana, pero hay
Se compra lana en el mercado.
Se carda y se hila en casa.
lugares donde es mayor y otros donde la servidumbre es menos frecuente.
Los jornales varían con la región; en Pichincha y en el Norte llegan en este año hasta un sucre (20 centavos de dólar), pero en muchos lugares del Centro y del Sur, el jornal no pasa de un real o sean diez centavos de sucre, que son, exactamente, dos centavos de dólar. En este año de 1931, juagando aproximadamente, creo que el promedio de jornal del peón será como de 50 centavos de sucre, o sean 10 centavos de dólar, cantidad que, tomando en cuenta el costo relativo de la vida, podría estimarse en México como en 30 centavos. A más del jornal en efectivo, en algunas partes se da al trabajador el almuerzo, es decir, la comida del mediodía, consistente en la dieta usual de la región, más una liberal porción de chicha. La práctica de proporcionar el almuerzo, no es absoluta ; muchas haciendas no la observan, pero sí es común que los cholos que emplean indios jornaleros para los trabajos de campo den esa comida a más del pago en efectivo del jornal estipulado. Muchos peones conciertos no perciben pago ninguno por el trabajo que desempeñan en las haciendas.
INDUSTRIA CASERA TEXTIL
Xa más común es la de tejidos. El indígena teje en casa las prendas de vestir. Obtiene la lana de sus propias ovejas, o la compra en los mercados cuando mT tiene la. suficiente, la lava y la carda, la hila y la tiñe y teje sus jergas, mantas y ponchos en telares primitivos. Dentro de cada familia hay una cierta especialización: el hombre teje, la mujer hila. La india hila en todas partes: cuando va al mercado, por los caminos, cargando sobre la espalda su mer-
La india hila cons tan temente .
Haciendo el hilo largo.
cadería, lleva en un brazo el montón de lana y con el otro hila ni ¡entras camina: en la plaza, sentada en su puesto o descansando en cualquier lugar del mercado, hilará también; en la casa no está desocupada un momento, pues si la tarea a que se entrega le deja las manos libres, hilará. En la comunidad que forma una parcialidad, se notarán también indicios de especialización. Hay algunas familias que ya no tejen, sino que mandan hacer su tela con el vecino, o bien habrá algunos individuos que hilan preferentemente y otros que únicamente tejen, y, en consecuencia, estos últimos encargarán a los hilanderos la preparación de .la hilaza. Va formándose ya en la población indígena el grupo de los que tejen profesio nalmente, ya sea sobre orden para los vecinos o para la confección de artículos que se llevan a la venta en los mercados. En las parroquias, donde viven indios y mestizos, las cholas hilan todavía, pero mandan tejer con los indios.
Los artículos que se manufacturan son las telas y las prendas de la indumentaria indígena : sargas, mantas y jergas de lana para los anacos; las camisas y los pañolones, en ciertas regiones del país: bayetas para las fachalinas o rebozos y ponchos para los hombres. Esto, por lo que respecta a las prendas de uso; para el
comercio se hacen ponchos que usan, como ya se ha dicho, no solamente los indios, sino toda la población rural ecuatoriana, chales o cobijas de mujer, bayetas de diferentes clases con las que hacen las cholas sus enaguas y blusas, frazadas y mantas gruesas, tapetes y rodapiés. Xo toda la industria de los tejidos está en manos de los indígenas. Hay poblaciones de mestizos, como la de Guano, cerca de Eiobamba, donde la industria textil predomina y está toda en manos de cholos, pero hay, por otra parte, parcialidades indígenas, la de Human, cerca de Otavalo, es una de ellas, donde también la industria textil es característica y es toda
Tipo de telar .
Otro tipo de te lar .
de indios. Se observa aquí el misino fenómeno que se ve en Guatemala: por regla general, cuando la actividad textil adquiere ciertas proporciones comerciales, y se generaliza, deja de ser una industria indígena y se convierte en una industria de mestizos. Tengo razones para suponer que tal fenómeno se deba no exclusi-yamente a que el mestizo elimina al indio de las actividades superiores, sino también a que cuando el indio llega a esos niveles más elevados, mejora su condición económica, y, por ese hecho mismo, se convierte en mestizo.
La manufactura del indio es de un acabado perfecto, los ponchos y las telas que se fabrican en Human, para el comercio, son tan bien acabados como pudieran serlo los cobertores y frazadas de una buena fábrica moderna. Si no fuera porque ve uno salir las telas de las manos del indio, y porque son confeccionadas ante la propia vista, sería defícil creer que aquellos ponchos, absolutamente simétricos y parejos, de colorido perfecto, tersos al tacto como finísimo cheviot, hubieran sido confeccionados en los telares precolombinos del indio.
Hay dos tipos de telares, el más primitivo, que consiste en un palo transversal que se sujeta por sus dos extremos a un poste
o a im árbol, en* el cual se coloca la trama, sobre la que se irá fabricando la urdimbre valiéndose de un buso, que no es más que una gran lanzadera de madera, en uno de cuyos extremos va amarrado él hilo, y el otro es ligeramente más complicado, semejante al aparato que usan las gentes de México para la manufactura de sarapes. Los dos tipos de telar son idénticos a los que se usan en Guatemala y en México. Los ponchos se fabrican especialmente en el telar más primitivo, las sargas y jergas se hacen en los otros. En todo el país tienen fama los ponchos de Otavalo, es decir, los manufacturados en aquella región del Norte.
Un poncho de la dimensión regular requiere una media arroba de lana, que el indio compra en el mercado a ocho sucres y medio, y anilinas por valor de dos sucres; representa un gasto para hilar de unos cuatro sucres, en total, 14 sucres, 50 centavos. Para tejer, teñir" y acabar el poncho, se necesitan tres días. Esta cobija se vende en el mercado por unos 18 sucres, de modo que la ganancia que el operario obtiene por sus tres días de trabajo, es más o menos de tres y medio sucres. LTn solo hombre que se encargase de todo el proceso, desde hilar la lana, hasta acabar el poncho, emplearía más o menos nueve días; para hilar, tres días; para torcer, dos días; para pintar, un día; para tejer, peinar y coser los dos lienzos, tres días. Vendiendo el mismo poncho en 18 sucres, y descontando de esa cantidad los gastos de tintas y para la compra de la lana, le quedaría recompensado su trabajo de nueve días por nueve y medio sucres. El hecho es que el operario de la región de Otavalo obtiene un jornal de un sucre diario, aproximadamente, por su industria. Hay que recordar, sin embargo, que este operario emplea tiempo en la compra de la lana, en su lavado y carda, y en la venta del producto, que tendrá que llevar él mismo al mercado. Si se toman en cuenta también otros pequeños trabajos incidentales, que desempeñan las mujeres o los niños de la casa, bien se puede afirmar que el empleo dé tejedor le produce a un individuo un salario de 50 centavos de sucre, o sean unos 10 centavos de dólar.
CORDELES Y E S T E R A S
De la fibra de la cabuya, especie de maguey, hacen los indios cordeles y redes de gran variedad, que llevan a vender a los mercados. Hay dos especies de cabuya, la blanca y la negra, la
segunda es muy semejante al maguey no pulquero de México. Así como las mujeres hilan eternamente la lana de las ovejas, los hombres marchan por los caminos y entretienen sus descansos enredando la fibra del maguey, haciendo cordeles. En las pocas regiones lacustres del valle interandino, donde se produce el tule, (pie aquí se llama totora, se fabrican petares y esteras muy semejantes a los que se hacen en México y en Guatemala, aunque mucho menos finos. Una estera tejida con un tule especial que casi parece carrizo, burda y tiesa, se emplea en las construcciones para alma del muro y del cielo raso, cubriéndola con lodo. La confección de canastos de carrizo también es industria indígena, pero es completamente rudimentaria, y ni por asomo alcanza las proporciones de cuantía y perfección que tiene en México. En algunas de las parcialidades indígenas de Otavalo, los naturales confeccionan cestitos delgados de fino petatillo coloreado.
Tejedores de somüreros en S. Pablo. ( Imbabura . )
SOMBRERERÍA
La industria de los sombreros es importante en el Ecuador. ,1'or Manabí, en la costa, y en muchos otros lugares, se tejen,
como es bien sabido, los sombreros de palma toquilla, los fa-
mosos sombreros de Panamá, conocidos en todo el mundo; la industria es de montubios y de cholos, casi nunca de indígenas, aunque en San Pablo, parroquia de la región de Imbabura, a las orillas de la laguna de ese nombre, muchos indios son, como los cholos, tejedores de sombreros. El sombrero de palma toquilla es artículo de uso común en el Ecuador, entre los cholos y los chagras; el indio raramente se lo pone. Los naturales prefieren el sombrero de fieltro; lo usan, como ya se ha dicho, tanto los
La mujer usa sombrero como el hombre .
65 El Indio E c u a t o r i a n o . — 5
La sombrerería es una indust r ia casera impor tan te entre los indios ecuator ianos.
hombres como las mujeres. Son sombreros de fieltro burdo, compacto y tieso, de copa redondeada y baja, aunque, por excepción, en algunas parcialidades la copa es cónica, parecida a la de los sombreros de algunos pueblos de la sierra oaxaqueña, por más que la falda es siempre diferente, pues, en general, la de estas partes es bastante cóncava con la curvatura ya hacia abajo ya hacia arriba. Los sombreros son de un solo color intenso, pecu-
liar para cada región, y a veces para cada parcialidad: rojo, morado, azul o negro.
La sombrerería es preponderantemente industria de cholos (mestizos). En la cabecera de la parroquia de Human hay unos 900 habitantes, de los cuales son indígenas 650 y cholos los restantes 250. Hay como 40 talleres de sombreros, con unos 60 operarios; esto querrá decir que, prácticamente, en cada casa de mestizos hay un
Barqui to de " to to ra" ( t u l e ) ; la única embarcación que emplea el indio ecuator iano de la Sier ra .
tallercito. Unos cuantos indios también se dedican a la manufactura de sombreros, que lian aprendido de los cholos. Como los tejedores, el sombrerero se hace cargo de todo el proceso de manufactura y venta, desde la compra de la lana, su cardado y la confección del fieltro, hasta la fabricación y acabado del sombrero y su venta en los mercados. La industria produce no únicamente los sombreros para los indios, sino también los que usan los cholos y los mestizos de las ciudades. La industria es importante, porque el Ecuador, como Perú y Bolivia, son de los países más en-sombrerados del mundo. Para el indio el sombrero es casi un objeto sagrado; quitárselo, como a veces se lo arrebata el blanco, es despojarlo del signo de su dignidad de hombre y privarlo de una prenda, para cuya recuperación estará dispuesto a hacer cualquier sacrificio y a someterse a cualquier servidumbre; la india, como su compañero, lleva siempre tocada la cabeza, y ]os cholos y las cholas, en poblados y en ciudades la llevan también cubierta con sombreros de estilos convencionales.
La alfarería es apenas una ocupación de indios, sólo por excepción se encuentra alguna parcialidad donde se fabrican, del modo más primitivo, grandes ollas para la chicha; por lo común, la fabricación de la cerámica es trabajo de mestizos.
CUANTÍA Y CALIDAD DE LOS ARTEFACTOS INDÍGENAS •
Si se compara al indio ecuatoriano con el mexicano o con el guatemalteco, en lo que respecta a sus manufacturas, se le encuentra inferior, tanto por la variedad y cuantía de lo que hace, como por la calidad artística del producto. Los tejidos, ya se ha dicho, son pobrísimos en diseño; realmente, aparte de las franjas en los ponchos, no tienen ninguno, pues el bordado del buche de las camisas de las indias otavaleñas, es confección de mestizos. El poncho ecuatoriano tiene valor, es cierto, si se le considera como un artículo comercial, o juzgándosele desde el punto de vista de la consistencia, uniformidad del tejido, ele la regularidad del tamaño y del color, de lo parejo del peinado, y de lo bien cortado de los flecos. Es un producto armónico y homogéneo, y tiene también cierta belleza de colorido, pero tan regular es y tan "patronizado , ? dentro de cierto canon primitivo, que no se ocurre considerarlo'•'como una expresión emotiva y creadora del indio, como sucede con los sarapes que fabrica el mexicano, o con los tzutes y pañolones del guatemalteco. Por lo que respecta
a otros artefactos, a las esteras y cestería, a la alfarería y a la carpintería, son tan rudimentarios, que apenas si se ocurre juzgarles con requisitos estéticos. Esto no quiere decir, sin embargo, que la industria casera ecuatoriana indígena y campesina, no sea importante; lo es de sobra por su generalización y por el monto de su producto. En la pequeña parroquia rural de Espejo, que cuenta con unas sesenta familias de blancos, mejor dicho, de cholos y mestizos campesinos, hay los siguientes pequeños talleres domésticos y establecimienios comerciales:
Guitarrerías Tejedores de sombrero toquilla Herrerías. . Zapaterías. . Alfarerías. . Sombrererías Platerías. . Sastrerías. . Peluquerías. Tiendecitas comerciales. . . S Cantinas (chichas, refrescos y aguardiente) 5
En Human, que cuenta con 250 cholos ele población, y que tiene probablemente unas 60 familias como Espejo, existen 40 talleres de sombrerería, como ya se dijo y, además, 6 alpargaterías, 4 carpinterías, 5 cantinas, 3 chicherías y 3 tiendas.
COMERCIO: F E R I A S Y MERCADOS
Ya se han mencionado algunas de las actividades comerciales del indio al hablar de la venta de sus manufacturas. El indio del Ecuador, como el de México y el de Guatemala, se congrega semanariamente en el pueblo céntrico para la plaza, mercado o tianguis, que en este país se llama feria. La concentración es mayor aquí, es decir, las ferias se celebran en un menor número de pueblos, los más grandes ele la región, y por lo mismo se ven concurridos por gran número de indígenas que tienen que recorrer distancias más largas que en los países con que comparo. En la provincia ele Imbabura la feria más importante es la ele Otavalo, que se celebra los sábaelos, sienelo la segunda en Cotocachi, los domingos. En la plaza ele Otavalo se congregan quizá unos 3,000 indios cada semana. La más famosa del centro es la ele Ambato, que tiene lugar los lunes y en la que se reúnen, según se me informó, ele cinco a seis mil indígenas. Los sábados es día ele mercado en Eiobamba, ciuelad en la que se reúnen probablemente de cuatro a cinco mil almas cada semana.
Desde el viernes en la noche, víspera de la feria, principian a llegar a Otavalo y a acantonarse en la plaza los inelios y los cholos de toda la provincia ele Imbabura, cíesele las parcialidades del páramo hasta las del cálido valle del Chota. Para las ocho ele la mañana del sábado el mercado está en apogeo, y es un hervidero ele gentes ataviadas con sus trajes ele gala, salpicados con las manchas brillantes ele los sombreros y las chalinas y con los chorros de luz de collares y orejeras. Los comerciantes, indios y cholos, se arreglan en hileras según las parcialidades y el giro. ü!na hilera de largo ele toda la plaza, amplísima, es para legumbres, coles, cebollas, zanahorias; otra para la venta de la carne de puerco, chicharrones y carnitas; la que sigue es la elel maíz, el frijol, la papa y varias leguminosas que se venden todas ya cocidas; otra es para el trigo, la cebada, el arroz ele cebada, el arroz de Castilla y las harinas ele tocias clases; la hilera que sigue es ele las frutas: plátanos, pinas, naranjilla, ciruelas del país, alma-
Mercado o "üer ia" de Ambato . (Lunes.)
cates y naranjas. Sigue después la sección de telas, mantas y cali-cots, productos de fábricas; la hilera que sigue es la de las telas de algodón y de lana, manufacturadas por los indios: sarga negra para los anacos, jergas grises y blancas para las camisas, hermosísimas mantas de algodón, fajas para la cintura, cordeles. Hay una sección especial para la venta de ponchos de lana y de hilaza y otra para la loza, comales y canastos. La mayor parte de los comerciantes, tanto de los que venden como de los que compran, son indígenas, aunque hay ciertos giros que parecen exclusivamente de cholos, las frutas por ejemplo, las telas de fábrica y la ropa hecha.
En Eiobamba hay cinco plazas; desde muy de madrugada los caminos que conducen a la capital de la provincia del Chimbo-razo, son como ríos humanos; la caravana es interminable y pintoresca: hombres, mujeres y niños que caminan con paso rítmico, llevando en la mano, rara vez sobre los hombros, la mercancía que venderán, pero con más frecuencia arreando a la llama o al asno que la conduce. En una de las plazas se venden exclusivamente legumbres, frutas y carnes; la otra es para granos.
patatas y harinas; la tercera está destinada al mercado de ropa; la cuarta es para animales domésticos de todas clases, desde una llama hasta un puerco; la última es para gallinas y para alfalfa. Probablemente el 80% ele los traficantes son indígenas.
LAS "FERIAS" SON ACONTECIMIENTOS SOCIALES
Las ferias son, a más de una actividad comercial regularizada y convencional, eventos sociales de importancia; marcan un ritmo a la vida indígena, son desahogo para el instinto gregario comunal, ofrecen distracción para la cotidiana rutina gris. El viaje al pueblo, que pudiera parecer largo y penoso, es el evento más importante de lá semana. El indio lleva la mercancía, tanto por una necesidad comercial, cuanto por un afán inexpreso de sociabilidad; no venderá su mercancía en el camino, así se la soliciten a buen precio, pues si lo hiciera no tendría por qué ir al mercado, que es, justamente, lo que en verdad desea. El día de feria es día de festín para toda la familia: no bien llegando al mercado, se comen las primeras raciones, pinoles y granos, descansando a las orillas de la plaza, o apenas instalados en sus puestos; para media mañana se hace el almuerzo en serio: platos colmados de Jocro —potaje de patatas en caldo—, algún guiso de carne, sopa de harina de cebada, tostado de maíz, mote, que son granos sueltos de maíz y de frijol cocidos. Después de la feria, desde el mediodía y las primeras horas de la tarde hasta el oscurecer, se hace la visita a las cantinas y chicherías, donde se ingiere chicha a reventar y enormes cantidades de mazamorra caliente. El indio regresa a su parcialidad bien caída la tarde, alumbrado por el aguardiente y la chicha; toca, canta y conversa como nunca en su vida; llega a su pueblo entrada la noche. El siguiente día, domingo o lunes, continuará en tono menor dentro de la intimidad de la cantina parroquial o en su propia casa, su lenta borrachera. La rutina del trabajo no se reanuda sino hasta el tercer día.
Las otras ocupaciones del indio son más incidentales y menos características. Los indígenas encuentran trabajo en las ciudades como sirvientes domésticos, "empleados," se les llama. Hacen también de cargadores. La profesión del arriero es más india que chola; los mozos de cuadra en los cuarteles, indios
Ent ie r ro , Otavalo.
también, forman tina clase conocida; los barrenderos municipales de Quito, Eiobamba y otras capitales, son también indígenas.
I D I O M A : E L Q U E C H U A Y E L C A S T E L L A N O
En toda la sierra el quechua es el idioma de los indios, se entienden unos a otros sin dificultad, así sean del Norte, del Centro o del Sur. Ya se dijo que aunque el'quechua fué una introducción incaica, la generalización de la lengua la terminaron
más tarde los misioneros y las gentes de la colonia. No tengo datos para determinar hasta qué punto el castellano es empleado y conocido. El quechua es el idioma familiar de los indios en todas partes, pero cierta proporción de ellos entienden el castellano y lo hablan suficientemente para comunicarse con el blanco. Hay parcialidades indígenas donde sería necesario el intérprete para la comunicación del blanco con los naturales; pero tengo la impresión de que esos casos son raros y que en la mayor parte de los anejos y pueblos, siempre se podría encontrar algún individuo con quien entenderse en español.
El castellano del Ecuador es puro y fluido; aun los cholos campesinos manejan el idioma con especial soltura. La influencia del dialecto que trajeron los incas es obvia, tanto por los quechuismos con que se salpica el hablar popular, como por ciertos giros de sintaxis (la tendencia a colocar el verbo después del atributo -—"bonito es," en vez de "es bonito"—) y, sobre todo, la inflexión. En la sierra se ha conservado la pronunciación castellana de la 11; por otra parte, se ha caído en el vicio de hacer sibilante, como en francés, la s, colocada entre dos vocales (rosa, los amos), lo que confiere al hablar de las gentes una caracterís-
Después de la misa del "Cargo , " r eg re san a la parcia l idad p a r a el fest ín.
tica pronunciación zumbona y hasta un poco nasal: "cerrada," se le dice en el Ecuador. Estas peculiaridades del modo de hablar de los blancos han sido adquiridas por el indio también. El indígena que habla castellano confunde constantemente los sonidos de la o y la u, y de la e y la i; dirá, por lo tanto, ripóblica por república y amu por amo. El indígena no parece tener repulsión hacia el castellano, ni creo que tenga un apego tradicional al quechua que, después ele todo, es un idioma extranjero también.
RELIGIÓN
La supervivencia de los ritos, creencias y tradiciones indígenas, en materia religiosa, parece más débil que en México o Guatemala; en consecuencia, el rito católico y los conceptos del catolicismo son más claros y arraigados entre los indios ecuatorianos. La influencia de la iglesia es más coherente y sistemática; el clero católico está mucho más cerca del indio en este país que en los otros que menciono.
En la parroquia, entidad política que, como se ha dicho, está constituida por un pequeño pueblo y varias parcialidades o anejos que en la sierra son siempre indios, hay en cada caso una iglesia y un cura, cuando menos; los indios de la región reconocen a esta iglesia como su centro religioso y al cura, en gran parte, como su jefe y director. Las parcialidades no quedan, por regla general, muy alejadas de la iglesia y, de todos modos, las ligas del pueblo con ella son estrechas y efectivas. Los indígenas asisten a la misa regularmente cada semana, o bien ocurren para la enseñanza de la doctrina bajo la inspección del párroco y del hacendado.
Las fiestas, "cargos" y "priostazgos" están ligados con la iglesia. Principian con una misa especial y se desarrollan después con música y cohetes, frente al edificio, para finalizar más tarde en la parcialidad misma, en la casa de los naturales. Los matrimonios y los bautizos son también eventos frecuentes de ritual en los que interviene el cura. Un sacerdote me decía que, por lo común, el "cargo" es una obligación voluntaria que se echa encima el indio, para decir una misa y hacer las celebraciones del santo patrono del pueblo. Parece, sin embargo, ser caso más general el que la comunidad, dirigida por los párrocos, designe a las personas que deben hacerse cargo de estas festividades. Sea
esto como fuese, una vez que el individuo ha decidido o ha sido designado para el "cargo," principiará a hacer sus preparativos; espera casi siempre la época de las cosechas (julio a octubre), y llegado el día, previo el permiso del Ayuntamiento para "reventar pólvora" (echar cohetes), se vendrán él y las gentes de la parcialidad hacia el pueblo, cabecera de la parroquia, pa> ra asistir a la misa que se ha mandado celebrar. Durante el acto religioso, la banda tocará frente a la iglesia y habrá muchos cohetes, camarazos y aun fuegos de artificio, no obstante ser de día. Terminado el acto, se pasará la mayor parte del día en estancos y chicherías, emborrachándose, y por la tarde regresarán todos a la parcialidad, para el convite, la comilitona y más borrachera. El dueño del "cargo" recibe la visita de las gentes de la parcialidad que le traen toda clase de obsequios: gallinas, frutas, comestibles, aguardiente y aun dinero en efectivo. El anfitrión corresponde dándoles de comer y de beber, y haciéndoles la fiesta. El fandango dura tres o más días, siempre con banqueteo, música, baile y embriaguez. Los obsequios que recibe el dueño del "cargo,** son, como se ve, una especie de contribución de la comunidad ; quien los recibe queda tácitamente obligado a corresponder a sus vecinos, cuando a su vez les toca hacerse cargo de la fiesta.
Era costumbre perfectamente establecida hace algunos años,
En la parcial idad la f iesta dura has ta t r e s días.
Pinguyo .
la designación para el "cargo" que hacía el alcalde, de acuerdo con el cura; tal escogimiento todavía tiene lugar en muchas partes, pero también es cierto, sin duda, lo que un cura me dijo, que en algunas ocasiones los mismos indígenas se ofrecen para tomar el "cargo." De hecho se considera una verdadera vergüenza no haber tenido el "cargo;" es una señal de incapacidad económica y social
y una falta de solidaridad comunal. El insulto más grande que puede hacerse a un indio es decirle: "Mana cargo yalishca," esto es, "no has pasado el cargo."
M Ú S I C A Y D A N Z A
El indio de la sierra ecuatoriana todavía hace música, y de cuando en cuando, muy sobre todo si está ligeramente alumbrado
Flau t a . No hay mercado sin su puesto de "música ."
Tocando el rondador.
por la chicha, canta; se le ve también reír ocasionalmente y conversar con cierta animación; rasgos, estos dos, casi únicos, pues ya se sabe cómo son de taciturnos y poco comunicativos los indios de otras partes. En todos los mercados hay puestos de instrumentos musicales nativos; en las tardes del día de plaza se oye el rasguido de la guitarra en todas las chicherías del lugar,
y, por la noche, cuando el indio regresa a su parcialidad, el doliente son de sus flautas se percibe por todas partes. Los instrumentos más frecuentes son el pinguyo, una especie de picólo de caña de tunda, que es como un carrizo de los páramos; es común que se toquen dos pitos a la vez, por el mismo individuo, produciéndose muy originales modulaciones; la flauta, un tubo de tunda perfectamente cilindrica, como de tres centímetros de diámetro y de unos treinta de longitud, con una membrana hacia el extremo superior, cerca del orificio para el aliento; en el otro extremo tiene seis perforaciones, con las que se obtienen los tonos; el rondador, instrumento formado por una serie de tubos de carrizo de diferentes tamaños, sujetados por la parte
Orquesta de un solo músico.
81
El Indio E c u a t o r i a n o . — 6
superior con dos tiras de carrizo, parece una pequeña serie de tubos de órgano; la quena, que es una flauta de bambú, y a veces, ya muy raramente, hecha con la tibia de algún animal; el bombo o tamborón, y el tambor pequeño. Hay también arpas, guitarras y violines muy parecidos a los que se usan en algunos pueblos ele México. Es muy frecuente oír música deliciosa, como ele flautas suaves, producida con una hoja ele capulín, que se coloca el indio sobre los labios y hace vibrar con su aliento. Para llamar al ganado en los páramos, se emplea la bocina, que es un cuerno con una caña larga, que produce un sonido aflautado ele larguísimo alcance. El churo es el cuerno mismo; sirve de trompa para la comunicación y para llamar de un pueblo a otro a través ele quebradas y barrancas. La música de todos estos instrumentos, excepción hecha del último, es doliente y de calidad menor; tan triste es la del rondador, que en algunas partes llega a prohibírsela. Ignoro si hay género musical de composición peculiar al indígena de esta t ierra; me imagino que existe; lo que sí es indudable es que hay un estilo ele música indígena, perfectamente caracterizado. El pasillo es un tipo musical ecuatoriano, con mucho de español, pero donde el resabio indígena no ha desaparecido por completo. Los san Juanes y yarabíes expresan mucho más distintamente la nota vernácula.
Como las ele otros pueblos primitivos, las danzas elel indio ecuatoriano forman parte ele la celebración religiosa. Se ejecutan al compás del bombo o tamborón, y del pinguyo o la flauta. Generalmente un mismo individuo toca los dos instrumentos.
Para las danzas, los indios, se atavían con disfraces recubiertos de monedas, se ponen sobre la cabeza penachos de pluma y se la adornan también con graneles plumeros de colores, exactamente iguales a los que sirven de sacudidores en las casas; se pintan la cara fantásticamente, o se la cubren con máscaras angulosas de hoja de lata. El "San Juan," especie de jarabe, es baile popular empleado por los indios, no únicamente en relación con sus fiestas religiosas, sino también en las celebraciones domésticas, continuación ele los actos religiosos.
E M B R I A G U E Z
La borrachera es el vicio que más se le echa en cara al indio; no hay gente con la que se hable sobre los indígenas, que no saque a colación la tendencia inveterada al alcoholismo. Estoy se-
Arpero Otavaleño.
guio que se exagera, a más de estar convencido de que aquí, como en Guatemala y en México, el alcohol ofrece al pobre indio el único paliativo a sus deficiencias, la única evasión de su condi ción reprimida, una de las pocas distracciones de su vida mono tona, y hasta un medio de suplir aparentemente la pobreza de la alimentación.
Ya se dijo que la chicha es parte obligada de la dieta diaria del indio, es como el pulque para el pueblo de la altiplanicie mexicana. Si se da ración de comida como parte del jornal, ésta incluye siempre una liberal suministración del rubio líquido al
eoholizado. En la mayor parte de los hogares indígenas se produce la chicha, sobre todo en estos tiempos que el aguardiente se ha encarecido, o bien se la. compra a precio insignificante, en las chicherías de la parroquia o en el pueblo en día de feria. Los caminos que dan acceso.a la población están bien salpicados de chicherías. El indio se emborradla también con aguardiente en los estancos o cantinas. El consumo del aguardiente, mayor antes que ahora, a causa de la carestía que prevalece, es siempre
Danzante . Otavalo.
menos frecuente que el de la chicha, y se reserva para las ocasiones especiales: los días de feria o las fechas de las fiestas.
La chichería, más que las cantinas de otras partes, es un lugar apropiado para hacer un poco de vida social; es una especie de combinación de fonda y cantina; ya se dijo que siempre que el indio bebe chicha come mazamorra. La chichería es una pieza espaciosa, realmente una cocina, con el fogón donde hierven las pailas de mazamorra y las enormes ollas de barro, los pondos, donde se guarda la chicha, cerca del fuego, porque a diferencia de nuestro tepache o pulque, la chicha ecuatoriana se toma tibia. Una familia de cholos regentea el establecimiento; las mujeres junto al fogón sirven el atole en grandes jicaras, y el hombre va y viene llevando a los parroquianos la chicha en jicaras grandes o en lebrillos de peltre, rebosantes de líquido, sobre el que flota como diminuto barquillo, un mate o jicara pequeña que sirve de vaso. El parro quiano recibe de manos del cantinero su lebrillo de chicha y la jicara de mazamorra; el atole pasa a la mujer y a los niños que lo acompañan, quienes, sentados en el suelo, lo beberán con delei te; los hombres, en grupos de dos o tres, toman la chicha, un jicarazo cada quien; de cuando en cuando se da un sorbo a las mujeres y a los pequeños. Mientras se bebe se conversa animadamente, se hace vida familiar y amistosa. En un rincón de la pieza algún indio toca la guitarra, se oye un canturreo y de cuando en cuando una risotada: hay viveza y animación en el ambiente. El consumo es barato, un litro de chicha vale diez centavos de ;sucre (2 centavos de dólar). Con cada litro se sirven dos platazos de mazamorra. Con diez centavos del país se hace una comida.
El indio borracho se torna lengua-suelta, alegrón, pendenciero ; sólo borrachos se pelean los indios unos con otros a puño limpio, ferozmente. La acometen contra ellos entre sí, casi nunca contra el blanco. También la emprenden contra la mujer, y ; ay! del intruso que se meta a defenderla, tendría que vérselas no solamente con el marido, sino con la mujer misma, que se tornaría en contra de su defensor, alegando que su hombre, derecho de sobra tiene para golpearla. El indio, chispo, de regreso a su parcialidad, camina ligeramente en grupo con sus amigos, cantando a coro antifónico dichos de su invención: "no hay nadie mejor que nos-otros; somos los más fuertes de la t ierra; mi chacra es la mejor de todas; no hay campos como los nuestros; somos poderosos,
somos muy ricos, podemos más que n a d i e . . . " Si se ha empinado el codo demasiado, el indio llega a la inconsciencia, caerá sobre el camino y su mujer se sentará junto a él horas y horas, hasta que se despierte, pasará la noche ahí mismo si el sopor durase tanto; abandonarlo es una deslealtad criminal. En raras ocasiones la mujer es la borracha, y entonces el marido hace la vela.
RASGOS D E L I N D I O B O R R A C H O
Tres cosas me llamaron la atención del indio borracho: la alegría y sociabilidad de la chichería: reunión familiar y amistosa, sabrosa comida, música, conversaciones y risas; la ferocidad del indio borracho, su amor al pleito y a la pendencia y a golpearse de puños hasta que la sangre corra a torrentes, y, por último, el despertamiento de la propia importancia, el tono de quieta jactancia que asume y el recital de sus propios méritos que canta.
E L MONOPOLIO D E A L C O H O L E S Y A G U A R D I E N T E S
El Estado mantiene el monopolio de alcoholes y aguardientes, sin incluir la chicha, como mantiene también el monopolio de la sal y de los fósforos. La chicha "agria," más fermentada y, por lo mismo, más alcoholizada que la dulce, causa impuesto que paga el cantinero o dueño del expendio: ocho sucres al mes. Pero la bebida se fabrica realmente en todas las casas y hay algunas parroquias, como la de San Luis, cerca de Eiobamba, donde la manufactura casera no es propiamente para el consumo familiar, sino para la venta a las chicherías de toda la región y a las haciendas; a pesar de todo, esa producción, que es propiamente comercial, no está gravada con impuesto alguno, como no lo está la meramente casera. El Estado mantiene estancos para alcoholes y aguardientes en las principales poblaciones; allí se recibe la producción de las fábricas y se expende a las cantinas. En este año (noviembre de 1931), el Estanco compra el aguardiente a los fabricantes a 42 centavos el litro (8 centavos de dólar y fracción), y los vende a 2 sucres y medio (50 centavos ele dólar). Se puede calcular un gasto ele administración de 40 centavos por litro, que sumados a los 42 que se pagan al fabricante, representan un costo ele 82 centavos que hay que descontar de los dos y medio sucres a que se vende; el Estado percibe, por lo tanto, como 1 sucre 68 centavos de ganancia; de ella se dan 50 centavos al
Municipio, ingresando el resto al Fisco. En el año de 1930, según los datos de la Dirección General de Estadística (*), se produjeron como seis y medio millones de litros de aguardiente, aleonóles y refinados que representan un valor de casi tres millones de sucres. Ese mismo año se consumieron un poco más de 6 millones de litros de bebidas espirituosas, con un valor para el consumidor, de poco más de trece millones de sucres. En el mismo año ingresaron ai Estanco poco más de seis millones de litros de aguardiente, que le representaron un valor de un poco más de dos millones de sucres, y el Estanco vendió cinco millones ochocientos mil litros de la bebida, por ios que se percibieron como doce millones trescientos mil sucres, aproximadamente.
Es claro que el Estanco de Alcoholes constituye un excelente negocio para, el Estado. Las recaudaciones son uno de los importantes capítulos de ingresos para el Tesoro Nacional. En su papel de comerciante, el Estado ha de preocuparse porque aumente el consumo de su mercancía, máxime cuando le es preciso percibir cierta suma de impuestos, que tiene calculada en su presupuesto, para hacer frente a ios compromisos del gobierno. Si el consumo decrece, el Estado-comerciante se preocupa y envía circulares a los estanqueros, para que impulsen y fomenten el negocio. Si por un lado el gobierno, entidad ética, combate el alcoholismo, por otro el gobierno, alcoholero, lo fomenta. El negocio ha decaído en este año de 1931. La provincia del Chimborazo rindió al Estado el año pasado, corno utilidad líquida, por el estanco de alcohol, muy cerca de un millón de sucres; este año probablemente no rendirá ni la tercera parte de esta cantidad, según me aseguraron personas bien enteradas. La baja obedece a la mala situación general y, en particular, a que el indio, que es el principal consumidor, no puede comprar; su capacidad adquisitiva está muy disminuida, pues el año pasado el indio vendía su cebada, a diez sucres el quintal y este año el precio apenas llegaba a i,80 sucre. El maíz, en cambio, base de la fabricación de la chicha, también ha bajado y puede adquirirse con mayores facilidades. Con un quintal, que vale tres sucres, el indio fabrica tres barriles do chicha. El hecho es que este año se está consumiendo menos aguardiente y más chicha. Me imagino que, de to-
(*) Boletín General de Estadís t ica , ob. cit. pp. 41-45.
das maneras, la situación por lo que a la embriaguez concierne, es mejor, pues la chicha es menos perjudicial que el aguardiente.
V I D A F A M I L I A R
La familia indígena es una unidad donde el aspecto económico oscurece casi por completo el ambiente emotivo. La mujer trabaja tanto como el hombre: en los pueblos sirve de peón haciendo adobes, mezclando el lodo, cavando zanjas; en el campo desempeña las mismas faenas que el hombre, y en el mercado, transportando la carga y vendiéndola, trabaja probablemente más que el marido. Los niños, desde muy temprana edad, trabajan también: desde pequeñitos tienen que cuidar el ganado, y cuando los padres se van a la feria, asumen ellos la responsabilidad de todo el ranchito, siendo caso frecuente encontrar a una criatura de ocho años, como la única encargada.
P R A C T I C A S M A T R I M O N I A L E S
El matrimonio se verifica desde la adolescencia, pero supe de casos frecuentes de uniones más tempranas. Un sacerdote bien enterado, me dijo que en Imbabura los padres de los jóve-
Una familia, par roquia de Flores .
Otavaleña trabajando.
nes son quienes conciertan el matrimonio, que los contrayentes ni siquiera se conocen muchas veces. El casamiento, concertado por los mayores, obedece, por lo común, a razones económicas. En este rumbo y en casi toda la sierra, si los jóvenes toman alguna participación en el convenio, el matrimonio se inicia con el cortejo juguetón que hace el mancebo a la muchacha: eu la feria arrebatará el joven el rebozo de la doncella, si ésta no se da
por entendida ni hace esfuerzo alguna para rescatarlo, señal es de que no tiene interés en el casamiento. Si sucede lo contrario, la unión queda, de hecho, apalabrada. En los campos, el mancebo arrojará hacia la muchacha alguna patata escogida, un pedruzco o algún otro pequeño objeto, y se iniciarán de esta manera, en caso de asentimiento de la mujer, retozos juguetones, que son la señal de que el matrimonio va en marcha. Llegadas las cosas a este punto, el alcalde o autoridad indígena de la parcialidad celebrará la ceremonia de la imposición del rosario, lo que constituye, propiamente, los esponsales, y con los que queda formalizada la promesa de matrimonio. Según un sacerdote que me dio informes, en esa misma región del Norte es corriente que los novios hagau vida familiar una vez que la imposición del rosario ha tenido lugar, pero la ceremonia del matrimonio civil y religioso se pospone casi siempre hasta la época de las cosechas. Durante esta espera, los novios conviven en la casa de los padres de alguno de ellos, se t ratan y se conocen, dan testimonio de su habilidad para ganarse la vida, y se da el caso, al parecer insólito, pero de cuya veracidad está seguro el sacerdote que ine informaba, de que los novios se acuestan en el mismo lecho, sin que se llegue, sin embargo, a consumar el matrimonio, sino has-
Una boda.
ta cuando la ceremonia civil y religiosa haya tenido lugar. Efectuado el matrimonio eclesiástico, los novios son encerrados en una pieza, y por fuera, el "naupaclor," especie de trovador-consejero, acompañándose al arpa, canta durante la noche a la puerta en lengua quechua, dando consejos a los desposados. Al otro día en la mañana, él mismo abrirá la puerta, y en reunión con lo-j familiares y con los amigos, tendrán lugar el baño de claveles, que consiste en una ablución de cara, manos y pies, y en una frotación superficial del rostro, con pétalos de clavel. A veces el novio va a vivir a casa de la novia, otras veces acontece lo contrario. Al empezar a haber familia, el matrimonio establecerá casa por su cuenta.
La práctica de los matrimonios tiernos se observa todavía en muchas partes. En Human visité la casa de un indígena, tejedor de oficio; su mujer, jovencita y guapa, daba el pecho a su primer criatura; el hombre tendría 28 años. El matrimonio se verificó hace unos cuatro años, la desposada tenía apenas doce, años de edad. Ahora ella tiene unos dieciséis. Los esposos viven felices con su tierno retoño en la casa de la suegra.
La moralidad matrimonial de los indígenas parece ser estricta. Un sacerdote me decía, convencidamente, que es altísima entre los indios de Otavalo. En las parcialidades de Flores y de Licto, por Eiobamba, todos son bien casados; se me asegura que las familias están en regla; no hay inmoralidad. Los jóvenes se casan de los 15 años en adelante. Un director escolar me aseguró que todavía se acostumbra en algunas de estas parcialidades que, concertado el matrimonio, se dé cuenta al cura y se envíe a la longa al curato por un mes para que aprenda a servir. En opinión de mi informante, esta práctica es un vestigio del antiguo derecho de pernada.
DESCRIPCIÓN DE COSTUMBRES, HECHA POR CEVALLOS
El historiador y geógrafo Pedro Fermín Cevallos, a quien hemos ya citado, hace para su tiempo, 1887, un relato sobre la vida, doméstica del indio, que es en gran parte justo, hasta para el presente, y que transcribo a continuación como resumen del cuadro de costumbres que he procurado describir: "En el alumbramiento, dice, la india se acuesta casi a ras del suelo, al salir el niño corta ella misma el cordón umbilical, lavando la
criatura, y la envuelve en cualquier manta tosca, prosiguiendo las más veces, sus trabajos domésticos, que apenas si se han interrumpido por el parto. Tres días es el período más largo de dieta o reposo, pero durante el mismo no hay ni cuidados ni alimentación especiales. El indiezuelo crece materialmente sobre la espalda de la madre, al sol y al aire, aunque por lo común demasiado envuelto y liado. Desde muy pequeño se le encargan trabajos domésticos. Desde los 3 hasta los 18 años, el longuito debe concurrir ciertas noches y mañanas a la hacienda para aprender la doctrina cristiana enseñada por algún otro longo mayor. La enseñanza no es gratuita, el longo paga por ella haciendo faena durante dos o tres cuartos de hora. Mientras dura el estado de longo, el joven indígena no se pone jamás calzones, usan la cuzma, gabán de lana, o sencillamente un camisón y el poncho. (Esta manera de vestir va desapareciendo, aunque todavía persiste en Human; los longuitos de ocho, diez y hasta más años vienen a la escuela de camisón, pues los padres,se resisten a ponerles calzones, creyendo que de hacerlo se apresura la adolescencia y el niño entrará en ganas de casarse.) Desde los dieciocho hasta los cincuenta años, sigue diciendo Cevallos, los indios tienen la obligación de pagar el tributo, una de las formas más odiosas de la especulación humana que se ha constituido, pero que, por .fortuna, fué al fin abolida después de una verdadera lucha, en 1857. A pesar de este gran paso para la liberación del indio, éste queda sujeto a la esclavitud del concertaje en el que, a trueque de un anticipo que no pasa de 40 sucres, "quedan los brazos indios empeñados para siempre." Lo que el indio recibe de "socorro" o anticipo apenas le ba^ta para comprar un poncho, algún gabán, el anaco para la mujer, esto cuando no se le emplea para gastos de priostazgos, alcaldías o cargos. El indio que siquiera posee 4 ó 6 hectáreas de terreno jamás se concierta. (Sobre el desarrollo del concertaje y sobre la condición de esta servidumbre en nuestros días, véase más adelante.)
Las indias, desde longuitas (jóvenes), visten anaco, que es un pedazo de bayeta azul o negra, envuelta alrededor del cuerpo, desde los pechos, hasta algo más abajo de las rodillas, sostenida por una ancha faja tejida por ellas mismas; portan también otro pedazo de bayeta llamado fachalina o tupelina, agarrada al pecho con un tupu (aguja grande de cobre u otro
metal), para cubrir las espaldas, cayendo por los codos. En algunos lugares del Sur visten "polleras" (enaguas de bayeta, muy anchas y plegadas) en lugar de anacos, y las indias del campo, en las serranías, no conocen camisa en su cuerpo.
Los indios gustan de los colores vivos, especialmente el púrpura y, tal vez, procede de este gusto propio de nuestra tierra que los mestizos y las cholas de las provincias subalternas de la sierra tengan asimismo una preferente afición a las telas de color bien encendido.
Los indios comen o lamizcan/cuantoi pueden, a cualquier hora del día o de la noche, pero también resisten el hambre por largas horas. Duermen al suelo raso, se acuestan muy temprano. No aceptan médicos ni drogas y "antes se dejarían matar que resolverse a que les echen lavativas." Cuando las enfermedades los dominan, recurren al curandero, quien con brebajes y palabras de agorería los cura. El indio no padece ni de sífilis ni de obesidad.
Los indígenas casi no tienen noción del bien y del mal. Se casan, más que por amor, por conveniencia para el trabajo. No saben resistir las vejaciones y abusos de los blancos. Aun los muchachos blancos pueden abusar de ellos, impunemente. Para el tránsito o marcha de las tropas sirven los indios como bestias de carga, se les considera como "bagajes menores," a diferencia de los animales ele carga, propiamente dichos, a quienes se cuenta como "bagajes mayores."
La alimentación está constituida particularmente por papas cocidas o asadas, por cebada y por maíz, los "zambos" (chila-cayotes) son uno de los más comunes artículos de dieta; las habas, las ocas, los mellocos y las coles son también artículos comunes. Earas veces comen carne, el maíz lo toman casi siem-pre tostado; una cosa nunca les falta: la chicha.
Los conciertos mayores ele dieciocho años tienen la obligación ele concurrir, por clos días a la semana, a la enseñanza de la eloctrina, con sus mujeres, si son casados. El mayordomo dirige la enseñanza, que principia a las cuatro de la mañana y que no es otra cosa que la repetición ele las palabras del rezo. En los días ele doctrina los conciertos tienen que pagar por ella, haciendo faena. Los indios sueltos, es decir, los libres no con-certaelos, asisten a la enseñanza ele la eloctrina los domingos en la iglesia ele la parroquia, una hora antes ele la celebración
de la misa. Cuando él indio no aprende fácilmente o es renuente para asistir, se le dan latigazos. Después de recibir los azotes, lc>s indios deben levantarse y dar el alabado a quien los azota. Los azotadores son los maestros de capilla o el alcalde de la doctrina, indígenas.
Se ha enseñado a los indios a saludar a los blancos, mestizos, cholos y aun a los negros, recitando el Alabado. El indio dice: "alabado sea el Santísimo Sacramento," o parte de esta fórmula; el saludado deberá contestarle "alabado, hijo." (Pero casi nunca contesta.)
Todos los gustos y los goces de estos miserables, sigue diciendo Cevallos, están reducidos a tener que beber y a celebrar sus fiestas con danzas, músicas, cohetes y procesiones. La obligación de hacer de danzantes implica grandes gastos para los que la sufren: alquiler de vestidos, bebida, música. A más de estas diversiones, juegan los indios más acomodados, al palmo, haciendo rociar bolas chicas de barro o de cuerno sobre un suelo bien planeado; también de ordinario, en la muerte de alguno de ellos, juegan al huairo, sirviéndose de un hueso de figura cónica, pero trunca, que tiran hacia arriba y dejan caer. Las caras del hueso están pintadas, y una de ellas indica el que gana o pierde. A la muerte la ven sin inquietud ni susto. "Si ven algo en la muerte, es el recelo de que el párroco trate de privar a los hijos del par de bueyes que testan, por los derechos del entierro. Así, el primer pecado de que se acusan cuando se ven ya de muerte, es que no dejan bienes ningunos "
La independencia que ha sido en alguna forma benéfica para el blanco, mestizo, cholo, mulato y negro, afirma Cevallos, ha dejado al indio al margen de toda ventaja. "Si hubiera en el mundo alguna causa capaz de justificar la repetición de las Vis-peras Sicilianas, tal vez no se hallaría otra más amplia que la causa de los indios." (*) '
C O S T U M B R E S C O M U N A L E S
Por tocios lados se ven indicios del carácter comunista o colectivista del indio que se atribuye a vestigios de la influencia incaica, pero que, incuestionablemente, tiene raigambre también
(*) P. F . Cevallos, ob. cit. p p . 139-179.
en la manera de ser de los indios ecuatorianos anterior a la conquista de los del Sur. El comunismo de la tierra es el rasgo más aparente; las mingas o costumbres de trabajo colectivo, son también aspectos obvios.
Sabido es que en la época de los incas los pueblos del extenso imperio vivían en un régimen que se designa como "comunista." Las tierras pertenecían al Estado, al Inca, quien las dividía en tres porciones; para el Sol, destinadas al sostenimiento de la religión, de las vírgenes, los sacerdotes y los templos; para el soberano o Inca, y para el pueblo. Las tierras del pueblo se adjudicaban a las familias, año por año, según el número de sus miembros. Cada jefe de casa recibía un lote de terreno que debía ser cultivado con sus propias manos, y el que se aumentaba con parcelas iguales por cada hijo varón y de mitad de la extensión más, por cada hembra. Las tierras del Sol y las del Inca eran trabajadas por. el pueblo, en turnos, perfectamente establecidos. El soberano repartía la semilla y vigilaba el trabajo, que constituía una ley universal, sus graneros se abrían al pueblo en las épocas de carestía. En el tomo I de su . importante historia, González Suárez (.*') hace la siguiente descripción sobre el régimen del trabajo impuesto por los incas. "El Inca, dice, exige apretadamente de sus subditos el tributo del trabajo personal. . . Todo individuo estaba obligado a emplear una parte del tiempo trabajando para el soberano, cada uno se ocupaba en hacer obras de su arte y oficio determinado. El alfarero, objetos de barro; el platero, la vajilla de oro y plata, los ídolos, los vasos y demás utensilios destinados tanto para el servicio del Inca como para el adorno de los palacios y el ministerio del culto religioso en los templos; los tejedores trabajaban la ropa. . . , y así, todos los demás artificios de armas, de escudos, de yelmos y de calzado. Pero mientras un indio se ocupaba en trabajos para el servicio del Estado, era alimentado de la hacienda del Soberano y no de la suya propia. Asimismo se exigía el trabajo personal para la construcción de los templos del Sol, de los palacios del Inca, de los tambos y depósitos comunes, y para la apertura de caminos y formación de acequias y canales. En este trabajo, lo mismo que en las labores de las minas y extracción de
(*) Federico González Suárez, His tor ia General de la República del Ecuador, tomo I, p . 221.
los metales, se alternaban por compañías más o menos numerosas, los indios de todas las provincias, según el tiempo que debía de darse a la ocupación de cada parcialidad."
I E R R E N O D E C O M U N I D A D
En la actualidad se encuentran muchas parcialidades indígenas, con algunos terrenos comunales, que se destinan al pastoreo del ganado. Estas tierras están, por regla, general, en las partes elevadas de la cordillera, hacia el páramo, impropio para la agricultura misma. Las márgenes pastosas de las lagunas de San Pablo, por el Norte, y de Colta, por el Sur, constituyen te-' rrenos comuneros. Pero el terreno de agricultura, propiamente dicho, que posee el indio, es de propiedad personal, habiéndose llegado a esta condición por una lenta evolución del concepto de propiedad que, partiendo de las tierras comunales que se adjudicaron en su origen a los individuos para su usufructo, temporalmente al principio y por vida después, ha llegado a considerar al individuo conlo propietario de derecho pleno.
L A S MINGAS
Las mingas son reuniones ele amigos, vecinos y parientes, para la ejecución de las labores de alguno de los miembros del grupo. Cuando uno de los indígenas - requiere la colaboración de sus amigos para ejecutar tal o cual trabajo en su campo o para hacer una casa, da la voz a sus allegados, quienes se reúnen para colaborar en la tarea. El día de la minga, el beneficiado proporciona el almuerzo y una abundante cantidad de chicha; no hay paga ninguna por la tarea, pero se tiene la obligación moral de participar en labores semejantes, cuando algún otro miembro del grupo lo solicite. Como resultado de este procedimiento, un buen número de obras y de labores agrícolas se desempeñan por grupos de vecinos, que van en turno de una parcela a otra. La hacienda ha aprovechado esta costumbre indígena para pedir también la colaboración del vecindario en la ejecución de las labores que requieran prontitud en su desempeño y un gran número de jornaleros. Si se trata de sacar las patatas, por ejemplo, de hacer la siembra o cavar alguna zanja, el hacendado enviará a su mayordomo, o de alguna otra manera hará correr la voz
97
El Indio Ecuatoriano.—7
Haciendo " m i n g a " en una hacienda.
entre los indígenas de la parcialidad, que vendrán el día y hora determinados para ejecutar la labor, recibiendo de la hacienda el mismo beneficio de almuerzo y chicha. A veces la invitación se hace por medio de un trago de aguardiente, si el indio lo acepta de manos del mayordomo* que lo visita para el efecto, queda comprometido a la minga.
Si una persona construye su casa, irá edificando lentamente las paredes, con la ayuda de sus familiares o de algún vecino, y una vez que está en soleras, llamará a todos los del vecindario, hombres y mujeres, quienes vendrán trayendo cada quien su aportación para la casa: carrizo, morillos, zacate, heno, pita, etc., y poniéndose todos a la obra, entre pláticas, risas, dichos y abundantes libaciones de chicha, terminarán la vivienda en un dos por tres. El dueño tiene la obligación únicamente de dar el almuerzo y la chicha. Los hombres, por lo general, son los únicos que trabajan en la edificación, pues las mujeres, que también concurren, se encargan de servir la chicha o se la pasan sentadas bebiendo y tejiendo en alguna casa vecina. -Quien recibe la cooperación de sus amigos de esta manera, queda, por supuesto,
obligado a corresponder en igual forma, cuando sea para el caso solicitado. .
El indio ecuatoriano no sufre del localismo reconcentrado en su pueblo, que se observa en Guatemala y en el Sur de México; primero, porque el pueblo, como tal propiamente no existe, pues los asientos de la población quedan dispersos en la parcialidad aparcelada, y segundo, por los remanentes de comunismo, cuyas manifestaciones más patentes acaban de describirse. Se lia hecho ya mención de que el idioma de los naturales de toda la sierra es el mismo, y de que las variaciones externas de indumentaria y costumbre, están menos marcadas que en otros países, todo lo cual no sirve sino para acentuar el carácter homogéneo de la población indígena del Ecuador.
CAPITULO III
EL PROBLEMA DEL INDIO
L A T I E R R A
La cuestión de la tierra está estrechamente vinculada con el indio; es una fase del problema del indio. Me propongo en este capítulo t ratar de la feudalidad y de sus dos manifestaciones más comunes, latifundismo y servidumbre; de la realidad agrícola del Ecuador, en cuanto a la extensión de la tierra disponible y a la capacidad del suelo para mantener a la población indígena, de la lucha iniciada y sostenida por los ideólogos reformadores para destruir los abusos del gamonalismo y establecer una situación jurídica favorable al jornalero rural y de los intentos generales de resolución del problema de la tierra.
E L L A T I F U N D I O E N E L E C U A D O R
El latifundio existe en el Ecuador, viene desde la Colonia, cuando la Corona hizo concesiones liberales, imprecisas y cuantiosas a los principales de la época. Por fortuna el país no ha tenido que sufrir, como fué el caso en México, bajo los Científicos, una nueva onda de expoliación del suelo durante los años de vicia independiente, aunque sí ha visto durante el siglo republicano la consolidación del latifundio que creara la Colonia y su gradual acrecentamiento, gracias a la maña y codicia del terrateniente que paulatinamente ha ido privando a la comunidad indígena de sus pertenencias ancestrales.
El latifundismo del Ecuador debe entenderse dentro de la relatividad geográfica del país. El valle interandino no es en realidad muy extenso; éste y la zona costeña juntos no soportarían, a causa ele su pequeña extensión, el establecimiento de los enormes
La casa de una hacienda pequeña.
latifundios que se formaron en el centro y en el Norte de México. Pero dentro de esa relatividad, el latifundio existe: una hacienda de quinientas o de mil hectáreas, constituye una desmesurada propiedad agrícola, si se la compara con las insignificantes parcelas de los indios. La situación no es uniforme en el país. En el extremo Norte, en la provincia del Carchi, el latifundismo es agudo, por el mismo rumbo, en la vecina provincia de Imbabura, la propiedad está bien dividida y puede afirmarse que casi no existe la hacienda descomunal. Hay latifundio en Cayambe, y en menor escala, en Pichincha y en las otras provincias del centro hasta que se llega a la de Chimborazo donde el vicio feudal asume proporciones severas. Loja, en el extremo Sur, según afirma Jaramillo Alvarado, está casi libre de la garra del terrateniente y la propiedad, como por Ibarra, queda bien distribuida. La región oriental, y más aún la del litoral, sufren el latifundismo de la Sierra, pues buen número de las haciendas arrancan desde las hoyas andinas y se extienden,por la montaña hasta la costa.
El latifundismo no es sino una de las expresiones del feudalismo agrícola; otras "son la servidumbre en toda su multiplicidad de formas, la administración absenteísta y el aprovechamiento incompleto de los terrenos de la hacienda. En todos estos respectos
la situación es severa. La servidumbre que el terrateniente lia establecido es horrible; toda la literatura con vistas a los problemas sociales del Ecuador y a la reforma de las condiciones reinantes, es un relato de las vejaciones que sufre el campesino a manos de los gamonales y una protesta. Con el concertaje, legal o de facto, la hacienda ha establecido una verdadera esclavitud; el dominio del terrateniente sobre la población indígena vecina a sus pertenencias, es tiránico y lesivo; está amparado por la ley y la costumbre; goza de la tácita complicidad de las autoridades y del asentimiento del blanco y recibe la colaboración del clero, amigo natural y eficaz de los gamonales, que mantiene al indio en sujeción espiritual, sosteniendo y justificando las prácticas de los opresores, adormeciendo las conciencias de los oprimidos y ofreciéndoles compensaciones extramunclanas por las penas del presente.
E L CASO CONCRETO DE LATIFUNDIO E N CARCHI
En el Boletín de la Dirección General de Estadística ya citado (páginas 67^77) se publican datos relativos a los predios rústicos de la provincia del Carchi, con expresión del avalúo de la superficie en hectáreas que comprenden, de la extensión cultivada en cada predio y de la extensión sin cultivar. La provincia es una de las menos extensas del Ecuador (3,872 kilómetros cuadrados), y también una de las menos pobladas de la sierra (60,000 habitantes) aunque la densidad de su población es considerable, pues existen como dieciséis habitantes por kilómetro cuadrado. Como ya se ha dicho, en esta provincia el problema del latifundio se considera agudo. Los datos que se consignan en el Boletín de Estadística pueden ser, por lo mismo, ilustrativos del latifundismo ecuatoriano.
La superficie total de hectáreas que comprenden todos los predios rústicos de la provincia del Carchi, es de 134,328. 75. Sólo unas cincuenta mal hectáreas de éstas estaban cultivadas en 1930, quedando 85,000, aproximadamente, sin cultivar. El avalúo total de los predios llega casi a dieciséis millones de sucres y los impuestos que el fisco percibe por contribución predial son de unos 74,000 sucres. El Ángel es una de las parroquias que forma parte de la provincia del Carchi, y el documento que analizo hace una especificación de
los datos sobre esta entidad en la que se ve que el número total de propietarios de predios rústicos en dicha parroquia es de 367, de los cuales 333 poseen predios cuya extensión no es sino desde media hectárea hasta diez hectáreas. Veinticinco son propietarios de terrenos que van desde las diez hasta las cien hectáreas, y cuatro propietarios tienen todavía extensiones mayores: uno de ellos tiene una hacienda de 2,940 hectáreas, otro 3,100, otro de 4,700, y el dueño de la más grande posee 7.074. El total de la pertenencia de estos cuatro individuos es de 17,814, o sea el 81% de toda la superficie de predios rústicos en la parroquia.
Si se suman las pertenencias de los nueve individuos que tienen más tierra, y de los otros 25 cuyas parcelas son mayores de 10 hectáreas, se obtiene la suma de 20,464 hectáreas, que constituyen más de nueve décimas partes de la extensión total de los predios rústicos. Los 333 propietarios restantes tienen apenas en total, entre todos ellos, 1,313 hectáreas, que es apenas el 7% de la extensión total de los predios rústicos de la parroquia. Por otra parte, estos mismos propietarios desarrollan cultivos que ocupan el 27% de toda la extensión, bajo cultivo en 1930, mientras que los otros propietarios que son dueños, como ya se dijo, del 93% del suelo, apenas son responsables por el 73% del área cultivada. Estas mismas proporciones pueden expresarse de manera aproximada, pero más clara, del siguiente modo: en la parroquia del Ángel, cantón de Tuleán, provincia del Carchi, cuatro propietarios poseen 4/5 partes de toda l¿t tierra arable; nueve individuos son dueños de nueve décimas partes de la misma, y 34 propietarios poseen 93%) de toda la tierra, mientras que 333 individuos apenas son dueños en conjunto de 7/100 de la tierra arable de aquella región: en cambio, más de la cuarta parte de toda la tierra cubierta por cultivos corresponde a los predios de estos mismos 333 individuos que no poseen sino una fracción mínima del suelo y los propietarios del 93% de la tierra únicamente son responsables por el 73% de la superficie cultivada. Las cifras anteriores deben tomarse en relación con un dato más que coloca al latifundista en una luz un poco menos desfavorable, y este es el hecho de que de las 17,814 hectáreas que poseen los cuatro latifundistas, 10,500 están clasificadas en la Estadística, como potreros y páramos abiertos, que no solí propiamente propicios a la producción agrícola, no siendo capaces, a lo sumo, sino para el pastoreo del ganado.
Eepito que la condición que las cifras de Carchi revelan es extrema, pero conviene recordar también que se refiere justamente a una región del país donde se sabe existe el latifundismo, y por lo mismo, las cifras pintan, típicamente, la condición de latifundismo, que es la que trato de caracterizar.
Extremo y todo, el caso de Carchi es bastante típico en determinados aspectos: primero, por lo que se refiere a la pequeña extensión de las parcelas de la mayor parte de la gente. Las de la parroquia del Ángel tienen un promedio de tres hectáreas, pero todavía si se analizaran lín poco más los datos relativos a las parcelas de los 333 pequeños terratenientes, se vería que cincuenta de ellos tienen predios mayores de cinco hectáreas, lo que significa que la modalidad de la extensión de la parcela típica en este rumbo no es mayor de unas dos hectáreas de tierra. Las cifras son también típicas, por revelar el hecho de que, en proporción, el pequeño agricultor produce mucho más que el grande agricultor. De cada diez individuos que en conjunto poseyeran 1,000 hectáreas de la tierra arable de la parroquia del Ángel, uno sólo sería dueño de 930, y no quedarían más que setenta para repartir entre los restantes nueve hombres. No obstante que este individuo privilegiado posee trece veces más tierra que los otros nueve juntos, apenas tiene cultivada una extensión de tierra dos y inedia veces mayor que ellos.
Los defensores del latifundismo podrán alegar, para aliviar el cargo de estas cifras, que la hacienda no solamente produce artículos del suelo, sino que también se dedica a la cría del ganado. En efecto, los ocho propietarios rústicos de mayor extensión en el distrito a que me vengo refiriendo, tienen en su abono 6,850 cabezas de ganado vacuno y 824 de ganado lanar, pero aunque los datos que tengo a la vista no consignan las cifras, estoy seguro de que los pequeños terratenientes indígenas de toda la sierra ecuatoriana son dueños en total de un número de cabezas de ganado lanar muchas veces mayor al que pueden tener todos los hacendados juntos, aunque en cuanto al ganado vacuno sí es seguro que el latifundista posee mayor número de animales que los pequeños agricultores.
L A S S E R V I D U M B R E S D E L INDIO C A M P E S I N O : E L CONCERTAJE
El segundo aspecto de la feudalidad ecuatoriana, el de la servidumbre del jornalero, ha quedado lastimosamente expresado a
través de toda la historia del país, desde la Colonia,, por la institución de lo que se ha llamado "el concertaje." El concertaje es el peonaje en su forma más aguda y vergonzosa; se inicia con el anticipo, habilitación o enganche que el hacendado concede al indio y con el cual queda vendido por vida, pues ni podrá pagar jamás, ni siquiera se desea que pague. Por otra parte, la ley que estuvo en vigencia hasta 1918 establecía la prisión por deuda, poniendo de esta suerte en manos del gamonal una cadena con la que podía atar irremisiblemente a sus siervos.
Los latifundistas y conservadores aseguran que no ha existido el concertaje en el Ecuador, que los reformadores, valiéndose de una convención del lenguaje vulgar, el vocablo concierto, han pretendido crear un estado social que atacan con virulencia, pero que de hecho ni existe ni ha existido. El doctor Luis F. Borja, rebatiendo el libro de Pío Jaramillo Alvarado "El Indio Ecuatoriano,' 7 dijo en 1923: "El llamado concertaje, es como si dijéramos una ilusión óptica que abulta desmesuradamente el contrato de arrendamiento ele servicios admitido por el Código Civil Ecuatoriano para toda clase de trabajadores, sea cual fuere la raza a que pertenecen, para convertirlo falsamente en algo así como la servidumbre y en la peor de las formas" (*). Ante todo, es preciso reconocer, sigue diciendo el doctor Borja, "que, en realidad, de verdad no existe el concertaje. Hemos inventado el nombre para una institución que no existe, y este error en la apreciación nos conduce a otros mayores en el terreno de los hechos.'' Jara-millo, y con él todos los reformadores, han refutado esta negación con sobra cíe hechos, testimonios y razones. Han recordado la Legislación Española de Indias, en cuyo Libro VI, Título XI I ele la Ley I, se dice al t ra tar del servicio personal: "Ordenamos y mandamos que los repartimientos como antes se hacían de indios o indias, para labor de los campos, edificios, guarda de ganado, servicios de las casas y otras cualesquiera cesen" ordenándose sin
(*) Luis F . Borja, citado por Pío Jarami l lo Alvarado en "Réplica al estudio crítico del señor Dr. Luis Fel ipe Borja." Revista de la Sociedad Jur ídico-Li terar ia . Enero-junio, 1929. p . 129.
embargo, a continuación, que los indios fuesen conducidos a las plazas y lugares públicos para que los patrones "los concierten y cojan ahí por días o por semanas, y por el tiempo que les pareciera sin que nadie los pueda llevar y detener contra su voluntad " Se lian citado las descripciones precisas de Cevallos que afirma una y otra vez que el indio está sujeto a la esclavitud del concertaje por lo que a trueque de un insignificante anticipo "quedan los brazos de los indios empeñados para siempre." El vibrante ensayo de Abelardo Moncayo y las exposiciones posteriores de Luis Martínez, Agustín Cueva y Belisario Quevedo que denunciaron y analizaron las características del concertaje, demostrando que es una servidumbre en la peor ele las formas, también lian servido para contestar a los latifundistas que se lian empeñado en eliminar de la realidad ecuatoriana, con meras negaciones rotundas, el hecho de la esclavitud rural del concertaje. Estos mismos defensores del indio citan también la pastoral del arzobispo ele Quito, Monseñor Polit, ele 1913, que dice: "el concertaje existe siempre con caracteres ele una prisión perpetua en los latifundios y cuando el peón se resiste a la servidumbre, en la ciudad y en los pueblos, la complicidad oficial tiene abierta la cárcel para sepultar al indio/" Por último, estos mismos reformadores citan el artículo ele la constitución de 1900, que contiene esta declaración: "Los poderes públicos deben protección a la raza india en orden a su mejoramiento en la vida social y tomarán especialmente las medidas más eficaces y conducentes para impedir los abusos clel concertaje."
El concertaje ha existido efectivamente en el Ecuador. La ley, si no lo instituía, sí lo determinaba, permitiendo el apremio personal para el trabajo y la coacción del jornalero. En efecto, el Código Civil Ecuatoriano ele 1857 establecía "que si el deudor que hubiese contraído obligación ele trabajar no cumpliese, el acreedor, junto con la indemnización, podría a elección suya pedir cualquiera de las tres cosas siguientes: l 9 Que se apremie al deudor para la ejecución de su compromiso. 2 9 Que se autorice al acreedor para ejecutar la obra a expensas del deudor, y 3 9 Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes ele la infracción elel contrato/' Tal disposición legal subsistió en los códigos ecuatorianos hasta 1918, y hasta esa fecha toda la legislación del país concordaba con tan absurdo como injusto estatuto. El artículo 564 elel Código ele Enjuiciamientos Civiles decía: "Habrá lugar a prisión por deudas pro-
cedentes de contratos civiles y mercant i les . . . . si la deuda provien e . . . . de obra o de servicio personal.". De igual manera el artículo 110 del Código de Policía vigente disponía que "el jornalero que sin justo motivo o sin licencia de su patrón faltara al trabajo o abandonase a su patrón, sería reducido a prisión." Decretada la supresión de la prisión por deudas provenientes de servicios personales, el 20 de octubre de 1918, la base jurídica para el concertaje dejó de existir, esto no obstante el abuso persiste aún en el país revistiendo algunas de sus odiosas formas tradicionales, si bien hay una tendencia decidida hacia su desaparición.
L A FORMA A C T U A L D E L CONCERTAJE
La forma actual del concertaje se desprende de lo que ya se ha dicho anteriormente. En pocas palabras, la servidumbre comprende: el enganche que se hace a un indio mediante un anticipo por lo común de poca monta; el compromiso que éste ha contraído para trabajar de pie en la hacienda, viviendo en ella con su familia en una pequeña parcela designada con el nombre de huasipungo, en la cual edifica su choza y cuya tierra cultiva para su propio provecho, recibiendo de la hacienda semilla e implementos para los cultivos, refacciones que tiene que desquitar con trabajo personal en la finca; en la obligación que tiene el concierto ele desempeñar las comisiones de carácter general, relacionadas con las tareas de la finca, cuidado ele animales y otras. Al concertar al indio, queda estipulada su obligación para trabajar como jornalero ele la hacienda, tantos más cuantos días a la semana, mediante el pago ele un jornal que no se especifica. Este pago, sin embargo, no es una regla general; hay muchas haciendas que no pagan un solo centavo a sus conciertos, exigiéndoles, eso sí, cierto número ele elías ele trabajo obligatorio, a más ele los trabajos generales a que se ha hecho alusión. El jornal que se paga al concierto, cuando se le paga, es por lo común menor que el que se paga a los otros trabajadores ele la hacienda. En la opinión ele muchos, el huasipungo es una parcela miserable, ele extensión insuficiente y ele tierras ele segunda calidad. En algunas haciendas, sin embargo, la paréela del peón concierto es de tierra buena, y, si no de tamaño suficientemente grande, puede reputársele como no menor que la extensión que típicamente poseen los indios libres. La donación del huasipungo cía derecho al patrón para toda clase de abusos para no pagar jor-
nal. para rebajarlos, si los paga, para aumentar la tarea, para exigir todas las mañanas una faena extraordinaria —la faina o fainita, que dice el indio—, y para señalar toda clase de tareas extraordinarias que pudieran presentarse. Si el indio concierto, por alguna circunstancia de enfermedad o compromiso con otra hacienda, por deudas que allá también pueda haber contraído, no pudiese des quitar su obligación, algún miembro de su familia está obligado a desempeñarla por él. Era costumbre corriente en otros tiempos que la deuda del concierto se trasmitiese de padres a hijos, de tal manera que el concertaje no era tan sólo una esclavitud personal sino una servidumbre perpetua para el peón y su descendencia. A más del beneficio del huasipungo, el indio concierto recibe de paite del hacendado permiso de pasturaje y pastoreo de los pocos animales que pueda poseer y otros favores personales que la benevolencia paternalista del patrón quiera concederle.
Hay una costumbre relacionada con el peón concierto que no se ha señalado todavía, la huasicamíq, o sea la obligación que tiene el concierto y su familia de desempeñar servicios personales, como mozos, cocineros, sirvientes en general, en la casa de la hacienda y en la casa urbana del hacendado. Los conciertos y sus
Huas icamas en la casa del amo.
familias se turnan en este servicio, en períodos de variable duración y frecuencia, según' el número de los peones. El huasicama está obligado a radicar con su familia en la casa-hacienda, o en la casa urbana del propietario, durante el período de su turno. Las mujeres de la familia hacen los servicios adaptados a su sexo, los varones al de ellos. La familia recibirá alimentación durante el tiempo de su servicio, alimentación que no varía mucho de la que el indio acostumbra en su propia casa. Los patrones se han dado en pensar que tal servicio de huasicamía es un verdadero beneficio para el indio, y hasta un elemento de civilización, por el contacto que implica con los amos y con las usanzas de los blancos.
o t r a c l a s e d e p e o n e s
Ya se ha dicho que la hacienda no únicamente cuenta con peones de pie o conciertos; tiene además los ganadores o peones sueltos, indios libres que se alquilan por un jornal estipulado, y que son libres para servir o no. El salario de estos trabajadores varía con la región y con las épocas; sus obligaciones son las de la tarea diaria, sin estar obligados al servicio de huasicamía o a ningún otro, a menos de gozar el jornal correspondiente. Mientras que el indio concierto "pertenece a la hacienda, firma papel y tiene huasipungo, el peón jornalero no está sujeto a ninguna de esas obligaciones, gana sencillamente el jornal que se estipula.
Hay otra variante de jornalero indígena rural, la de los "guac-chus" que disfrutan de huasipungo, pero que no están endeudados por anticipo y tienen mejor derecho que los conciertos para reclamar un jornal. El guacchu representa el paso intermedio entre el concierto y el peón propiamente dicho, está menos castellanizado que éste, y también más pobre, pero en general disfruta de una situación un poco menos mala que la del concierto. Hay todavía otra variante del peón concierto, el aparciero o partidario que se compromete a sembrar a medias con el patrón, recibiendo de éste la semilla y ejecutando él todos los trabajos, desde la siembra hasta la pisca. El producto se divide por mitad, pero de la parte del indio se saca el diezmo y la primicia que se debe pagar a la parroquia. El mediero o partidario tiene además la obligación de dar el "mediano," que es una especie ele comilitona para el patrón; además, a los amigos que le han ayudado, habrá ele darles
su. ración y las gu aullas o sean las patatas más bien logradas de toda la cosecha.
SERVIDUMBRES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Hay algunas, parcialidades de indígenas que están obligadas hacia la hacienda y tienen que rendirle servicio de uno o más días a la semana, la ya napa, en pago de beneficios de potrero para el pastoreo de los anímales, de leña, en los casos raros en que la hacienda pueda, tener bosque disponible, de agua para abrevar las bestias y para el consumo de las mismas gentes o de tránsito a través de los terrenos de la hacienda. Estas gentes forman la clase que la hacienda llama "ayudas,'- constituyen una población casi libertada de la. hacienda, pero con la cual cuenta el terrateniente de manera segura, porque la obligación que ha contraído el indio —la yanapa— como todas las que los naturales aceptan, constituyen verdaderos compromisos morales que acatan religiosamente. '
Como ya se ha dicho en otra parte, la hacienda aprovecha la costumbre de las mingas, y aunque el servicio que dentro de esta costumbre dan los indios parece voluntario, casos hay en que llega a ser una forzosa obligación. Cuando el patrón necesita el servicio colectivo de la gente, enviará al mayordomo con botellas de aguardiente y dinero suelto, por las casas de los indios. Se ofrece al indio una copa, si la acepta, es señal de que queda comprometido y vendrá a la minga sin falta. A veces el indio se resiste, y si el mayordomo quiere constreñirlo, lo obligará a recibir un medio real (cinco centavos ecuatorianos, un centavo de dólar), con lo cual el indio queda enteramente comprometido a concurrir a la minga.
FORMAS AGUDAS DE GAMONALISMO
Recogí el testimonio de algunos hacendados modestos de la provincia del Chimborazo, y ellos mismos me dijeron que por el Sur, en la región de Guamote y Tixan, el abuso que el terrateniente hace del indígena, es atroz. Las haciendas no pagan ningún jornal a los trabajadores, a quienes se considera obligados a dar sus servicios por los supuestos favores, beneficios y facilidades que la hacienda les concede: potreros, agua, leña, tránsito y huasi-
pungo, si de conciertos se trata. El indio trabaja para la hacienda seis días de la semana, y muchos de ellos todos los siete, sin percibir un centavo de jornal, ni un poco de alimentación, si acaso, de vez en cuando, algo de chicha. Es caso frecuente que los indios de la jurisdicción de esas haciendas, dueños todos de algunas ovejas, sean obligados a pastear sus ganados, que en conjunto constituyen varios miles, en determinado terreno que señala el amo, o bien a encerrarlos de noche en tales y cuales .sitios, con objeto de que dejen allí el estiércol. La obligación está reglamentada por seis meses del año, tiempo suficiente para que la tierra reciba todo el abono necesario. Mis informantes me dijeron, que el valor de este abono representa para la hacienda un beneficio muchas veces mayor que el que ésta le proporciona al indio. Cuando el hacendado de estos rumbos necesita mandar carga a Eiobamba, el mayordomo ordenará a algún indio de la jurisdicción que se presente para transportar tantos más cuantos quintales de ésto o de lo otro; el indio tiene la obligación ele presentarse en la hacienda con el suficiente número ele bestias para el transporte, todo costeado por él; la hacienda nada le pagará por este servicio, si acaso le dará al indio medio para su chicha. Es también una práctica conocida que el patrón mande al mayordomo a los apriscos ele los inelios a recoger determinado número ele ovejas, pagando por ellas un precio que fija a su capricho el haceiielaclo mismo (veinte centavos por cabeza, o sean cuatro centavos ele dólar, es un precio usual). No se consulta al indio si quiere vender, ni mucho menos si le conviene el precio; se t rata ele un despojo puro y simple. El hacendado vende sus ovejas, las elel despojo, según las tarifas comerciales. Se me dijo que durante la Guerra Europea, cuando había gran demanda de ganado, hubo hacendados que hicieron enormes operaciones de venta ele ovejas obtenidas de los indios en la forma que acabo ele describir.
Un teniente político me hizo un relato ele la enseñanza ele la doctrina en las haciendas, que coincide en casi tocios los detalles con lo que Cevallos apunta en su libro del 1887 y que transcribí en el capítulo anterior. En las haciendas de este rumbo, me decía mi entrevistado, se congrega a los conciertos, a los peones y a los indios sueltos, todos los viernes a las cuatro de la mañana, para la enseñanza de la doctrina. Los maestros son por lo común los mayorales (especies ele capataces indígenas, ayudantes del
mayordomo, que es cholo o blanco), o por los alcaldes de doctrina. La enseñanza consiste en rezos y en una especie de relato evangélico, en la lengua quechua, que se canta en concierto. Si los indios no concurren a la doctrina, se les da de azotes. Todos los asistentes deben pagar a la hacienda esta enseñanza, haciendo faena (nuyari) que dura como una hora, el mismo día viernes. Por otra parte tuve informes de que tal práctica de enseñanza de la doctrina va siendo cada día más rara en las haciendas del centro del Ecuador.
F E U D A L I S M O
Nada más habría que anotarse para que quedase plenamente demostrado que en el Ecuador existe el latifundismo feudal con todas sus formas: grandes extensiones de tierra poseídas por unos cuantos propietarios, servidumbre esclavizante en la hacienda, utilización en muy corta escala de las tierras de la hacienda, quedando la mayor parte de las mismas ociosas, relaciones feudales establecidas de costumbre entre los siervos y el señor y alianza efectiva de las prácticas religiosas, que vienen a constituir parte del sistema y de la rutina establecida por la hacienda. Cuando el amo regresa de un viaje y penetra al territorio de su hacienda, lanzará un gran grito, en quechua, que quiere decir, "el amo llega." En las haciendas mejor establecidas, será uno ele los siervos el que, pendiente de la llegada del amo, dé el aviso a los cuatro vientos; los siervos quedan de este modo enterados de que ha llegado el señor y, según les corresponda, deberán aprontarse a rendirle servicio.
E X T E N S I Ó N D E L A P A R C E L A I N D Í G E N A
Se ha hablado en detalle sobre la extensión de la parcela del indio, aunque por desgracia la carencia de datos estadísticos de conjunto nos inmpideii hacer una estimación precisa y comprensiva sobre la materia. Los cortijos del indio son por lo general de extensión insuficiente para sostener a una familia, aun dentro de las circunstancias de pobreza en que los indígenas viven. No es aventurado decir que el promedio de extensión de la parcela del indio por Otavalo, que es donde los indígenas están mejor situados, no ha de pasar de hectárea y media, cuando se trate de tierras de pri-
113
El Indio E c u a t o r i a n o . — 8
mera clase. Las parcelas de los naturales en la provincia de Chimborazo son probablemente de menor extensión que las del Norte. En algunas parcialidades, por las inmediaciones ele la laguna de Colta, de esa misma provincia, la parcela típica no es ni siquiera de un tercio de hectárea. En tóelos estos lugares, si la parcialidad está situada en las regiones más altas y posee terrenos de inferior calidad, las parcelas también se hacen de una extensión un poco mayor.
¿ H A Y T I E R R A S U F I C I E N T E E N E L E C U A D O R ?
Si el indio de la sierra no tiene tierra suficiente, cabe preguntar si existe terreno disponible en la región. Sin tener datos precisos, la impresión que se recibe, observando el valle interandino, es que toda la tierra arable está ya poseída, en otras palabras, que no hay, propiamente hablando, tierra disponible. El fondo de las hoyas no solamente está ocupado, está utilizado —sobre todo si es de los indios— hasta su iiltimo recurso. No hay desperdicio ninguno y las parcelas comprenden las tierras del fonelo, ocupan las orillas ele las hondonadas y se levantan hasta alturas increíbles, sobre las laderas ele los cerros empinaelos y aparentemente estériles. El espectáculo de estas montañas cafés, dominadas por el agricultor andino, es verdaderamente emocionante, tanto como expresión del tesón y del esfuerzo del hombre, como por revelar la necesidad ele la tierra, el hambre de tierra, que atormenta a estas gentes. Es cierto que la hacienda no utiliza todas las tierras que tiene, pero tampoco hay que abultar demasiado esta aseveración, pues buena parte de la empresa de la hacienda es la ganadería, y los terrenos que se ven aparentemente desocupados, son propiamente terrenos de pastoreo. Además, el dato que arroja la estadística elel Carchi, ya conocido, puede ser bien típico. De las 17,814 hectáreas que comprenden la extensión total ele las cuatro haciendas mayores de esa región, 10,500 están clasificadas por la estadística, como potreros y páramos abiertos, impropios para los cultivos. Me imagino que si fuera posible un fraccionamiento total de las propiedades mayores, y un aparcelamiento equitativo entre todos los habitantes rurales del valle interandino, indios y mestizos, la extensión que a cada individuo le correspondería de tierras adecuadas para la agricultura no habría de ser demasiado gran-
de. Estoy seguro de que en la provincia misma del Chimborazo donde el latifundio existe y donde por otra parte la población indígena es extraordinariamente densa, si se repartiese toda la tierra arable de primera y de segunda clase entre los indios, apenas si se obtendrían parcelas de extensión suficiente para el muy modesto sostenimiento de una familia. En otras palabras, mis observaciones me hacen llegar a la conclusión de que en el valle interandino la tierra disponible, aun suponiéndosela bien repartida (que es por supuesto una suposición enteramente alejada de la realidad), ya va siendo apenas suficiente para la población. La deficiencia de tierra no implica naturalmente una situación angustiosa a condición de que la distribución del suelo fuese más equitativa de lo que es, de que se utilizara de manera más completa la superficie disponible y de que se modificasen los sistemas de cultivo para aumentar el rendimiento.
Muy diferente es la situación de la costa, por lo que a la tierra se refiere. Cuando se baja de la montaña y se atraviesa la magnífica tabla de terrenos planos que median entre los contrafuertes de la sierra y el mar, se obtiene una impresión de amplitud y largueza, en cuanto a las posibilidades del suelo, que nunca pudo obtenerse en la sierra. En esta región privilegiada, reputada por algunos observadores como una de las mejores del mundo para la agricultura, existen, es cierto, haciendas y fincas; algunas de ellas constituyen verdaderas negociaciones agrícola-industriales y han dado origen a poblaciones mestizas —montubios— de considerables números, pero hay de todas maneras graneles extensiones del suelo en disponibilidad. Las haciendas tienen tierras de sobra, el fraccionamiento aquí no las mutilaría, y hay aelemás terrenos libres que servirían admirablemente para la empresa agrícola.
LA A C T I T U D D E L INDIO HACIA LA TIERRA
El amor del indio a la tierra es tradicional y un hecho demasiado conocido para que necesite recalcarse. La tierra es para el indígena símbolo de su derecho a la vida, el enlazamiento de la vida material con la misma existencia divina. El pedazo de tierra que el indio posee está amparado con el título de su posesión centenaria y de su amor acendrado. Es casi imposible para el blanco
comprarle tierras al indio; cuando éste llega a adquirirlas lia mediado por lo común un despojo. Si el indio puede, por el contrario, compra tierra, ésta es su única pasión. Es conocido el caso de Otavalo, cuando se puso a la venta una hacienda de considerable extensión, en pequeñas 23arcelas: en el breve lapso de cuarenta y ocho horas, los indígenas habían comprado hasta el último palmo de aquella tierra. El indio litigará eternamente por unas cuantas varas de terreno. Más del 60% de las necesidades de orden judicial y controversias de los indios de Imbabura versan generalmente sobre la propiedad y sus derivaciones jurídicas, dice Garcés ("). A pesar de todo, la hacienda ha ido paulatinamente ganando terreno y consolidándose. El caso de la parroquia de Flores me padece típico; era esta entidad una parcialidad indígena (Lanlan), dependiente de la parroquia de Punín; hace doce años fué erigida en parroquia, estableciéndose ahí la correspondiente autoridad; actualmente cuenta con doce anexos, que comprenden en total unos 11,500 indios, siendo los blancos en número de 500. La entrada del blanco marca el principio de sus esfuerzos para adquirir tierras. No hay todavía una hacienda constituida, y quizás no se establezca, porque la región es alta, cercana al páramo, y no cuenta con grandes extensiones de terreno arable, pero de todos modos, ya hay un mestizo pudiente que tiene bien fincada la única casa de tejado que existe y que va adquiriendo todo el aspecto de una pequeña hacienda. Este hombre y sus amigos, conforme el tiempo pasa, van comprando tierra y la van acaparando en una forma o en otra. Me dijeron ellos "que sí se puede comprar tierra en Flores." Cuando se recuerda la actitud del indio hacia la tierra, y su resistencia a venderla, bien puede uno interpretar esa afirmación de los mestizos de Flores en el sentido de que se puede comprar tierra cuando se es suficientemente terco, mañoso y poderoso. El caso de Flores, repito, demuestra la manera cómo, no obstante todas las resistencias y preocupaciones de los naturales, y a pesar de que no está desarrollándose bajo el amparo de las autoridades una política de expoliación propiamente dicha, la hacienda ha venido paulatinamente constituyéndose y consolidándose. El caso contrario también
(*) Víctor Gabriel Garcés. Condiciones psíquicosociales del indio, en la provincia de Imbabura . E l indio, factor de nues t ra nacionalidad. Tesis doctoral p resen tada a la facul tad de Jur isprudencia de la Universidad de Quito, 1931.
tiene sus ejemplos pues el fraccionamiento voluntario de la hacienda de Otavalo no es absolutamente único. El hecho general es que el gamonal despoja al indio con argucias y triquiñuelas legales, que se aprovecha de su ignorancia para hacerlo firmar lesivamente, y que, como están las cosas, la evolución económica del país va traduciéndose en un lento pero seguro despojo del indio.
EL INDIO SE REBELA EN CONTRA DE LOS BLANCOS
El indio no es del todo pasivo ante la vejación y la acción arrolladora del blanco. Un diario de Quito, del 18 de noviembre de 1931, contiene este reportazgo: "Noticias procedentes de Turando informan que el gobernador de policía ha tomado las providencias del caso para garantizar el orden y la paz en las comunidades de la región de Caiseiche, las cuales parece que pretenden sublevarse nuevamente contra los propietarios blancos de esa región."
Hace como un año, tres agentes fiscales visitaron la parcialidad de Agato, por la región de Otavalo, para hacer una nueva valuación catastral que conforme a la ley debe efectuarse cada dos anos. Los indios, creyendo que esto significaría aumento de contribuciones, arremetieron contra los agentes y los dejaron medio muertos. Se estableció un sumario, habiendo cogido a unos cuarenta indios como presuntos responsables; no se logró localizar la culpa, y no hubo sentencia, entretanto, en Otavalo había gran alarma, temiéndose un ataque general de los indios; se pidieron auxilios al gobernador de la provincia, quien envió fuerzas, éstas se acercaron a los indígenas sublevados, recibiendo sus desafíos e insultos; se parlamentó y se tranquilizó a los indios.
A principios del año se trató de organizar un congreso de campesinos en Cayambe, provincia de Pichincha. Debían asistir miles de indios. La organización estaba dirigida por un grupo de jóvenes de ideas avanzadas a quienes, en términos generales, se designó con el nombre de comunistas (en el Ecuador se considera comunista a todo aquel que de manera más o menos radical disiente de lo establecido). El gobierno pensó que se trataba de un proyecto comunista organizado, mandó fuerzas para intimidar a los indios, suspendió el congreso y apresó a algunos de los indígenas. Todavía
se recogen ecos de protesta por la supresión, tanto de parte de los grupos vanguardistas como de parte de los mismos indígenas.
Hace unos dos años los empleados de una hacienda de Colüm-be (lugar cercano a Guamote, provincia del Chimborazo) incendiaron unas casas de los indios. Los naturales agarraron a los autores del atropello y amarrados los trajeron ante las autoridades de Eiobamba; no obtuvieron justicia, y regresando a su pueblo se levantaron, es decir, se alzaron, adoptando una actitud amenazante. Los indios de Colta, región cercana, se unieron a los de Columbe; la revuelta tomaba proporciones, aunque no hubo acometida de par te de los indígenas. El gobierno mandó tropas, que con ametralladoras barrieron materialmente a los indios. Se hace subir el número de muertos hasta 3,000, ai gimas personas me aseguraron que esta cifra está muy exagerada, pero de todos modos, el hecho del levantamiento y la represión brutal es innegable.
Los casos citados son de los más recientes; ni con mucho agotan el catálogo de los levantamientos de los indios. Algunos ecuatorianos me aseguran que el número de insurrecciones y protestas violentas por parre de los naturales va en aumento. Todos reconocen como origen la vejación que recibe el indio, su palpitación por la tierra y son el resultado del despertamiento natural y además de cierta labor de agitación por parte de los líderes de avanzada.
EL PROBLEMA DEL SUELO VA ADQUIRIENDO ASPECTOS VIOLENTOS
El problema ele la tierra va tornándose violento en el Ecuador. Es agudo por la mala distribución ele la tierra y por la insuficiencia ele las áreas ele suelo aprovechable en relación con la población, agudo también por las condiciones feudales en que se desenvuelve la*agricultura. Se tiene el convencimiento ele que no se podrá resolver la situación elel indio si antes no se resuelve el problema ele la tierra, aseveración que se repite en mil formas, con el reconocimiento, ele parte ele todos, ele que el asunto ele la tierra, que constituye el aspecto más importante ele la vicia económica del indígena, tendrá que ser visto de verdad, atacado y resuelto antes ele que se pueda esperar un mejoramiento ele las masas indígenas. Los reformadores y elefensores del indio citan a cada paso el caso de México, y cómo fué necesario en nuestro país atacar resueltamente
la cuestión del suelo, ir contra el latifundio, fraccionar las tierras, restituirlos o donarlas a los pueblos y establecer una política constructiva de ayuda al campesino. Estos mismos defensores del natural, entre los cuales ocupa lugar prominente en la actualidad el doctor Pío Jaramillo Alvarado, toman el caso de México como dechado para lo que debiera intentarse en el Ecuador. La voz de los conservadores también se ha dejado oír. El doctor Borja, en su impugnación al libro de Jaramillo Alvarado, dice en alguna parte "hay latifundios, si cabe la palabra, en los terrenos baldíos que pertenecen al E s t a d o . . . , que ahí se haga el reparto (que proponen los reformistas), que ahí se adopten, que ahí se ensayen las ilusorias teorías comunistas de los Obregones, los. Villas y los Zapatas, de los estadistas ilustrados en la escuela de las revoluciones y matanzas, de las traiciones y asesinatos alevosos. . E s tos ataques violentos de los latifundistas ecuatorianos no indican sino la energía con que los reformadores han presentado la solución mexicana como uno de los caminos viables para la resolución de la tierra en el Ecuador.
No es este el único camino que se propone por cierto; se habla también de vigorizar y hacer efectiva una legislación que garantice al indio en su persona y bienes contra las exacciones de los explotadores, o bien que se implante un socialismo de Estado en cuanto al régimen de tierras. Junto a estas posibles soluciones, se presenta, repito, la de México, y se pide, para estar de acuerdo con ella, "que el pueblo delibere con el fusil en la mano, los programas medio y máximo del reparto de las tierras, y resuelva en la revolución la cuestión social." (*)
De las tres soluciones posibles al problema de la tierra que señala Jaramillo Alvarado, la legislativa y jurídica, la comunista y la mexicana, es la primera la que ha conquistado terreno en la práctica, no tanto en la realización efectiva, cuanto en ideología y en formulación de estatutos. La solución comunista no está ni siquiera formulada, existe dentro de una vaga teoría avanzada que no ha tenido todavía ocasión de precisarse. Se habla de volver
(*) Pío Jarami l lo Alvarado, El Indio Ecuator iano, 2^ edición, Quito, 1925, p . 328.
al régimen comunista incaico, y de aprovechar la tradición comunista en cuanto al control de la tierra, o de la socialización de la propiedad o de fórmulas como ésta, hechas o importadas, pero no definidas dentro de la realidad ecuatoriana. La solución mexicana, tendiente a la formación de la pequeña propiedad, es la que tácita y explícitamente aceptan la mayoría de los ecuatorianos que se preocupan del problema.
SITUACIÓN LEGAL RELATIVA A LA TIERRA
La situación legal relacionada con la tierra, reconoce como base de sustentación los artículos de la Constitución vigente (*). El artículo 144 de la Carta Fundamental dice, refiriéndose 1a los indígenas de la región Oriental: "La propiedad de éstos, si tuvieran establecimientos fijos, o se agruparan en poblaciones, será especialmente respetada." El artículo 151, que se refiere a las garantías fundamentales, consigna en su fracción segunda esta importante declaración: "La igualdad ante la ley. No habrá en el Ecuador esclavitud ni apremio personal, a título de servidumbre o concertaje." Más importante es todavía la fracción 14 de este mismo artículo, que reconoce como una de las garantías fundamentales el derecho de propiedad de la siguiente manera: "El derecho de propiedad, con las restricciones que exigen las necesidades y el progreso sociales.. . Los pueblos o caseríos que carezcan de tierras o aguas, o sólo dispongan en cantidad insuficiente para satisfacer las primordiales necesidades domésticas e higiénicas, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, armonizando los muchos intereses de la población y de los propietarios."
"La privación de todo o parte de los bienes, no podrá verificarse sino en virtud de fallo judicial definitivo o de expropiación con la indemnización que corresponda en los términos y con los trámites que establezca la l e y . . . " "El Estado favorecerá el desarrollo de la pequeña propiedad."
La fracción 18 del mismo artículo, consigna la protección del trabajo y su libertad: "Los artesanos y jornaleros no serán obli-
(*) Constitución Política de la República del Ecuador , dictada por la Asamblea Nacional Const i tuyente de 1928-1929.
gados, en ningún caso, a trabajar sino en virtud de cont ra to . . . El Estado protegerá especialmente al obrero y al campesino."
Como se ve, la Carta Fundamental de la República contiene provisiones suficientes para el desarrollo de un programa de frac cionamiento de tierras, si el Estado lo juzgase necesario. La tendencia de los ideólogos sobre la cuestión, es inequívoca y se abroga francamente por la política del fraccionamiento del latifundio y del reparto consiguiente de tierras. Tales proposiciones no vienen únicamente de los teorizantes, son expresados tanto por los pensadores que juzgan acertadamente de la realidad económica del país, como de personas caracterizadas en los asuntos políticos de la nación. Modesto Larrea Jijón, candidato a la presidencia de la República, en una reciente lucha electoral, terrateniente, propietario de alguna hacienda en el Norte del país, declara terminantemente que se impone el fraccionamiento del latifundio y el reparto de tierras.
Desde el l 9 de enero de 1929 entraron en vigencia algunas leyes sustantivas, relacionadas con los trabajadores, que codifican algunas de las disposiciones de la Carta Fundamental. Esta legislación se refiere de manera preferente al obrero de las fciudades, y tiene grandes vacíos en cuanto al obrero agrícola, que es por cierto la base misma de la clase trabajadora. La ley no excluye expresamente a los trabajadores del campo, los supone comprendidos en los estatutos, aunque sí se les ha excluido expresamente en el más fundamental de ellos, en la ley del contrato individual del trabajo. Los juristas y reformadores siguen propugnando por una legislación de obreros del campo que les garantice de manera más completa y precisa, y proponen la necesaria diferenciación entre las disposiciones que rigen al trabajador rural de la sierra y las que se. aplican al ele la costa, diferenciación que se impone por la diferencia de condiciones en que trabajan los campesinos de una y de otra región, y hasta por razones de orden étnico, tradicional y económico.
UN PROYECTO DE REFORMA
En el campo de los proyectos de reforma jurídica, que es el más rico en sugestiones, ya que los juristas son los que a la fecha más se han preocupado por la solución del problema indígena, de-
be estudiarse el proyecto que presentó al entonces presidente de la República, doctor Isidro Ayora, no un jurista por cierto, sino un médico cirujano, el doctor Gallegos (*). Son diversos los as-pectos de la reforma que propone el doctor Gallegos, de algunos nos ocuparemos otra vez al referirnos a la condición política del indio ecuatoriano; apunto en este lugar únicamente su proposición relacionada con el huasipungo y con el problema de la habitación rural. Se propone que el Banco Hipotecario establezca un sistema mediante el cual los indígenas que residen en huasipungo (los peones conciertos de las haciendas), puedan adquirirlos en propiedad. Se propone en seguida la fundación de compañías constructoras de casas con la ayuda del mismo Banco, para edificar una habitación adecuada para el indio, en el mismo sitio del huasipungo. La compra del huasipungo equivaldría de hecho a una repartición de tierras a expensas de la hacienda, pero el proyecto propone no que se done el huasipungo al indio, sino que establezca la compra dándole facilidades de préstamos. El préstamo para el pago del huasipungo, se haría con garantía hipotecaria de la misma propiedad, el indígena debería reembolsar al Banco una tercera parte del valor, en un tiempo determinado, y el resto en abonos anuales, con el 6% de interés.
Aunque el proyecto de Gallegos parece un tanto teórico e idealista, y da origen a la cuestión de sí el huasipungo constituye un patrimonio suficientemente extenso para el sustento del indio a más de dejar en pie la cuestión de si el Banco Hipotecario tendría fondos suficientes para la operación, creo que ofrece una manera viable para procurar la solución del problema de la tierra que tendría la ventaja de favorecer al grupo de indígenas más angustiosamente afectados por la actual situación, el de los peones conciertos.
En el terreno de las realizaciones, debe mencionarse el fraccionamiento que hizo el municipio de Loja, de una extensa propiedad que constituía el ejido del que se había adueñado el municipio, y que los indios reclamaban- por considerarse con derecho a
(*) Dr. Octavio P . Gallegos, Proyecto de ley sobre el servicio ele seguro, de enfermedad, invalidez y otros servicios sociales y sobre la incorporación política y el mejoramiento económico del indio ecuatoriano. Quito, 1929.
ella. La cuestión se decidió cuando el municipio fué autorizado para vender "directamente, mediante escritura pública, a los colonos de raza india, las parcelas de terreno que actualmente ocupan como arrendatarios de los ejidos de dicha ciudad." Las compras podían hacerse a plazo, con pagos anuales que no bajaran de la décima parte del precio total de la venta; si el pago se hacía al contado, se concedía un descuento del 12 al 15%, según la proporción de lo que se pagase. Según Jaramillo Alvarado ("), el proyecto se realizó con magníficos resultados: ios indígenas tienen sus tierras, y el municipio ha asegurado una entrada que le dé facilidades para obras de utilidad pública. El valor de la venta asciende a más de 200,000 sucres.
SUGESTIONES PARA LA COLONIZACIÓN
Dentro del campo netamente teórico, la solución del problema para llegar a la pequeña propiedad, ha incluido también proyectos de colonización y traslado de indígenas de alguna región con gestionada a otra de suelo más libre y extenso. Se recuerda, al efecto, la costumbre incaica de trasladar pueblos enteros asentándolos con fines de dominio o para la mejor explotación del suelo, en regiones alejadas y bien diferentes de las de origen. Se menciona también el precedente reciente de la comunidad de Angochagua (provincia de Imbabura), que sintiéndose congestionada, decidió trasladarse en parte a territorio más propicio, y se fué a fundar la que es hoy floreciente parroquia de Mariano Acosta, distante de la comunidad madre tres o cuatro horas de camino. Se habla a este respecto, de dos posibilidades, la de trasladar comunidades indígenas del centro hacia las laderas orientales de la cordillera, mirando hacia la hoya del Amazonas, pero en terrenos suficientemente altos para gozar de clima salubre, o bien la colonización hacia la costa, aunque se comprende que llevar masas de indígenas de la sierra a la costa, sería empresa casi imposible por la resistencia del hombre de los Altos a sentarse en los climas cálidos del litoraL A propósito de tales argumentos, contrarios al proyecto de colonización hacia la costa, es pertinente recordar el hecho de que pau-
(*) Pío Ja rami l lo Alvarado, ob. cit. Revista de la Sociedad Jurídico-
Li te rar ia , p . 175.
latinamente cierta parte de la población indígena de la sierra ha ido escurriéndose y asentándose en las haciendas del litoral, perdiendo con esa migración los rasgos de la exterioridad indígena.
CONCLUSIONES SOBRE EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN RELACIÓN
CON EL INDIO
Las observaciones hechas, los informes recogidos, los datos que se han acumulado, y la consideración general del problema de la tierra, en sus relaciones con el indio ecuatoriano, pueden resumirse en y dan margen a las siguientes conclusiones:
1. El latifundio existe en el Ecuador, debiéndosele considerar, sin embargo, dentro de la relatividad de la extensión del territorio.
2. La feudalidad existe todavía, siendo sus manifestaciones el latifundio, por un lado, y las obligadas servidumbres de los trabajadores braceros, por otro.
3. El absenteísmo no es tan exagerado como ha sido en México, pues por lo común el hacendado del Ecuador conserva una relación personal y directa con sus pertenencias.
4. La hacienda no aprovecha toda la tierra que está a su disposición. En las haciendas de la costa hay enormes extensiones de tierras arables de primera calidad que están ociosas. En las de la sierra, el suelo adecuado para los cultivos, propiamente dichos, se utiliza de mejor manera, tanto en los sembradíos como para el pastoreo ele ganados;. además, una considerable proporción de las tierras que forman el fundo del hacendado son de páramo que no puede ser cultivado, no pucliendo ser utilizado a lo más sino como potreros.
5. El latifundio no es parejo en el Ecuador; hay provincias, como la elel Chimborazo, donde es agudo; otras regiones, como las ele Ibarra y Loja, en el Norte y en el Sur, no han sido muy afectadas.
6. El concertaje, que es el nombre que recibe la condición a que la hacienda tiene sometido a sus peones residentes, ha existido y existe en el Ecuador, amparado antes por la ley del apremio personal y la prisión por deudas (hasta 1918) y como residuo de prácticas viciosas hasta la fecha. El concertaje tiende a des-
aparecer bajo la presión de la opinión pública, y por el cambio paulatino de la estructuración social ecuatoriana.
7. La vejación que sufren los indígenas a manos del hacendado, de los terratenientes y del blanco, en lo general es severa,
8. El huasipungo, que es la pequeña parcela que la hacienda concede al peón residente, para su usufructo, si bien insuficiente en extensión, y ele mala calidad de tierra, las más de las veces coloca al peón indígena ecuatoriano en una situación más ventajosa que la que sufre a manos del latifundista el peón acasillado ele las haciendas de ¡México, por lo que respecta a poder disponer de un pequeño solar para sus usos y cultivos.
9. Los jornales de los trabajadores del campo son demasiado bajos; en Pichincha alcanzan su grado máximo, son como de un sucre al día (20 centavos ele dólar). Más al Norte, la media es como de 75 centavos de sucre. En la costa los jornales del campesino son cuando menos el doble de los de la sierra. En el centro y el Sur, la paga es menor. El promedio de jornal, en este año ele 1931, puede calcularse como de 30 centavos de sucre, o sean 6 centavos de dólar por una jornada, que aunque estipulada por la ley de 8 horas, es por lo común bastante mayor. (Este jornal debe de estimarse en relación con el costo de la vida. Ver página 15.)
10. Es opinión corriente, entre los patrones, que los indios de Pichincha y del Norte, epie ganan más, también rinden más.
11. El indio ecuatoriano siente un gran apego por el suelo y hace lo indecible por poseer, conservar y aumentar su parcela.
12. En Otavalo, por el Norte, y en Lojia, por el Sur, los indios han podido conservar sus parcelas de extensión y calidad suficientes para proporcionarse una base adecuada para su economía. Los indígenas de otras regiones de la sierra no son tan afortunados ; en la provincia del Chimborazo muchos de ellos no poseen sino ana fracción mezquina de unos cuantos metros cuadrados.
13. En general, la parcela del indio es de extensión insuficiente y, salvo contadas excepciones, su tierra es ele segunda o tercera calidad.
14. El indio es un habilísimo agricultor, pero carece de los conocimientos modernos de agricultura para aumentar el rendimiento del suelo mediante métodos científicos de cultivo intenso.
El indio, por lo común, posee algunos contadas cabezas de ganado menor —ovejas—, pero se ve obligado casi siempre a comprar lana para completar la que le rinden sus animales para hacer las telas con que se viste.
15. Prácticamente toda la tierra disponible para la agricultura, en la sierra, es de propiedad particular; el Estado posee muy poca tierra en esa región,
ir;. En la región de la costa, especialmente al Norte, por Esmeraldas y Manabí, hay enormes extensiones de terrenos baldíos propicios para la agricultura. En esta misma zona, más hacia el centro y hacia el Sur, por la magnífica provincia de Guayas, existen todavía terrenos baldíos, y además graneles extensiones de tierras ociosas, pertenecientes a las haciendas.
17. Hasta 1918, la legislación ecuatoriana instituía el apremio personal y la prisión por deudas, y conceptuaba al trabajador del campo como una cosa que se arrendaba. En esa fecha culminó la campaña ele los reformadores, que dio por resultado concreto la abolición ele tal estatuto, y desde entonces, hasta el presente, se ha venido formulando una legislación liberal favorable a los trabajadores.
18. El jornalero del campo está menos protegido que el de las fábricas por la legislación.
19. La Constitución se declara a favor del pequeño propietario e instituye, dentro de las vías jurídicas, dotación de tierras para las comunidades que lo necesiten.
20. La solución legal ha sido insuficiente para componer el problema de la tierra, tanto por la deficiencia de los estatutos, como por la falta de aplicación de los que existen.
21. El indio se ha rebelado muchas veces en contra ele las vejaciones, ele que ha sido objeto por parte de los amos del suelo y, en los últimos tiempos, va dando señales de inquietud y de rebelión cada vez más patentes.
22. Los ideólogos del país están todos acordes en la denunciación del problema ele la tierra, en la declaración de que el mismo constituye la base del problema indígena, y de. que el indio no podrá ser emancipado hasta tanto no se arregle la cuestión elel suelo.
23. Existe en lo general cierta agitación comunista en el Ecuador, que se abulta por el temor que abrigan los conservadores, entre los cuales forman en primera fila los latifundistas, por todo aquello que pueda implicar un cambio en el orden establecido. De hecho, el comunismo no es otra cosa que el deseo y la ideación de los grupos que propugnan por una reforma social en el país. Las ideas y los métodos de estos grupos de avanzada no son todavía precisos, y lo son menos.por lo que al problema de la tierra respecta.
24. La solución que México ha intentado al problema de la tierra y, en general, la Revolución social mexicana, se presenta como un ideal en el Ecuador y como un dechado que el país pudiera seguir para lograr su propia reforma. De modo más particular, la actitud y el programa de la Revolución mexicana, en cuanto ai indio, son considerados como altamente deseables para resolver el propio problema en el Ecuador.
EL INDIO Y EL ESTADO
LEGISLACIÓN PROTECTORA DEL INDIO
Se es ciudadano en el Ecuador, cuando se tiene 21 años de edad y se sabe leer y escribir. El requisito de ilustración deja fuera de la ciudadanía a la inmensa mayoría de los indios. En la parroquia de Human, hay, sin contar los anejos o parcialidades que están habitadas únicamente por indios, 250 blancos y 650 indígenas, y en total se cuentan 180 votantes, de los cuales 100 son blancos y 80 son indios. Los indios constituyen, pues, un 72% de la población, pero únicamente un 44% de los votantes. En la parroquia de Flores hay 11,500 indios y 500 blancos; los votantes son 133, de los cuales solamente hay indios como una docena, Aquí apenas el 1% de los indios son ciudadanos. En Espejo hay como 250 blancos y como 3,700 indígenas. Los votantes son 98, de los cuales 50 son indios. Sólo 14% de los indios llenan los requisitos de ciudadanía. Aunque la Constitución declara la igualdad civil, de hecho los indios están en condición desventajosa respecto al resto de la población. Monseñor Polit, en una carta pastoral dirigida a los feligreses de Azuay, en 1913, dijo: "Cierto que nuestra Constitución y nuestras leyes han declarado la igualdad civil de todos
los 'ecuatorianos, inclusive los indios; pero no nos hagamos ilusión; esto, por lo general, no pasa de ser una hermosa utopia en cuanto a ellos."
La Ley no sólo determina la igualdad del indio con el resto de los ecuatorianos, va más allá, y declara una protección específica para los naturales. El artículo 33 de la Carta Fundamental que establece la composición del Senado por representaciones de grupos funcionales (hay 15 senadores funcionales, representantes ele las universidades, el magisterio, el periodismo, la agricultura, comercio, industria, obrerismo, los campesinos, etc.), ordena específicamente que uno de dichos senadores funcionales representará a las masas indígenas, siendo "para la tutela y defensa de la raza india." En el artícelo 144, se dice que la ley relativa al régimen de la región oriental (habitada por indígenas en su inmensa mayor ía) , "determinará en lo posible la manera de hacer efectivas para sus habitantes indígenas las garantías constitucionales." El artículo 151, al declarar la igualdad ante la ley, de todos los ecuatorianos, afirma "que no habrá en el Ecuador esclavitud ni apremio a prisión a título de servidumbre o concertaje," lo cual tiende a proteger de manera especial a los indígenas, puesto que han sido ellos los sujetos a tales servidumbres. Por último, el artículo 167 ya citado, declara terminantemente, "los poderes públicos deben protección a la raza india, en orden a su mejoramiento en la vida social, muy especialmente a lo relativo a su educación y condición económica."
E L INDIO E X P L O T A D O POR L A S A U T O R I D A D E S L O C A L E S
A pesar de las protecciones legales, el indio es un ser vejado políticamente. Está sujeto, por una parte, de manera sistemática, a los servicios obligatorios que ordenan las autoridades, trabajos municipales de obras públicas, trabajos en carreteras y aun faenas para el beneficio personal ele los funcionarios. El teniente político ele Punín me elijo que cada vez que se necesita gente para obras públicas (caminos, composturas ele calles, etc.), se ordena a los alcaldes indígenas de las diversas parcialidades o anejos de la, parroquia, por turno, que traigan el número suficiente ele indígenas de sus respectivas dependencias. Los alcaldes indígenas tienen la obligación de presentar esta gente, dándoles la chicha a su propia costa. El Gobierno no paga un centavo a los trabaja-
129 El Indio E c u a t o r i a n o . — 9
clores, ni siquiera les proporciona la ración alimenticia en el día que trabajan. Esta parroquia de Punín ocupa diariamente, en servicios de esta naturaleza, y durante todo el año, a unos 50 indígenas. El caso ele Punín es perfectamente típico y revela la condición característica ele tocia la sierra. A más de esta explotación sistemática y oficial, que sufre el indio por parte de las autoridades, es víctima de la vejación diaria de tocios los que tienen, alguna pequeña autoridad o ventaja social sobre él. "El indio es explotado por tocios, no únicamente por el clero, como se afirma constantemente," me decía un sacerdote, "es la víctima de las autoridades como lo es de sus mismos jefecillos y de los mestizos y blancos, en cuanta ocasión se les presenta." "Se abusa obstinadamente de la ignorancia del indio," dice Garcés en su tesis sobre las condiciones psíquico-sociales del indio, en la provincia de Imbabura ya citada. "; Cómo no será de productiva su ignorancia, que el cargo público de teniente político, por ejemplo, es ampliamente disputado teniendo un miserable sueldo mensual!"
ORGANIZACIÓN POLÍTICA
La organización política del Ecuador divide al país en provincias que están bajo la jefatura de un gobernador nombrado por el Ejecutivo; las provincias se separan en cantones y éstos en parroquias. El cantón está regido por un prefecto político, y las parroquias por tenientes políticos. Las parroquias pueden ser urbanas o rurales, según su ubicación y carácter, u n a parroquia rural queda constituida por un numero variable de anejos o parcialidades que en la sierra, como ya se lia dicho, son, por regla general, de indios. Por lo común, estas parroquias comprenden un pequeño núcleo de población mestiza, que se asienta dentro del caserío que lleva el nombre ele la parroquia. En los alrededores, a distancias variables, quedan situadas las parcialidades indígenas en caseríos más o menos dispersos, como almacigos, ele casas y parcelas. El teniente político es responsable directo ante el prefecto político, como éste lo es ante el gobernador. Los otras autoridades de la parroquia son dos jueces y un celador o policía.
El teniente político gana 30 sucres mensuales, tiene autoridad para imponer multas, hasta por 30 sucres, y arrestos hasta de 6 días. Los jueces pueden imponer multas hasta por 200 sucres y
arrestos por 6 meses. Los jueces reciben costas en los juicios y, además, emolumentos fijos en tarifa por varias diligencias pagadas por los interesados. Por una firma, deben ele pagarse 20 centavos, por cada kilómetro que se recorre en alguna diligencia, el juez tiene que recibir por parte del que la promueve, 40 centavos, etc. Otro miembro del gobierno parroquial, es el secretario, que gana 20 sucres mensuales (4 dólares), y que es a la vez el encargado del Registro Civil. En cada parcialidad hay uno o más alcaldes, indígenas siempre, puesto que se trata de congregaciones de indios. Estos alcaldes son nombrados ya por el teniente político, ya por el cura parroquial. A veces la propuesta para el nombramiento parte de los mismos indígenas. Los alcaldes desempeñan las comisiones que les confiere el teniente, hacen notificaciones, llevan a los indígenas ante las autoridades cuando éstas lo requieren, son los vigilantes que el teniente político tiene en el vecindario; por lo común, no son sino instrumentos de la autoridad para el dominio del indio, y no representan jefatura moral de ninguna especie entre sus congéneres. El teniente político es siempre un mestizo bien blanco. No supe sino de un solo caso, el de la parroquia de Andochagua, donde el teniente político fuese indio. En esta parroquia no se ha establecido todavía un núcleo de mestizos» En la parroquia ele Flores y en todas las demás, a pesar ele que el número ele indios es muchas veces mayor que el ele mestizos, el teniente político es siempre mestizo.
Si se compara la situación política del indio del Ecuador, por lo que respecta al gobierno local, con la prevalente en Guatemala y en muchas partes ele México, se nota a primera vista que en el país sudamericano los indígenas no tienen realmente autoridades locales propias. Recuérdese los pueblos indígenas ele Guatemala, con sus presidentes municipales, alcaldes, síndicos, regidores, alguaciles, ministriles, secretarios, jueces y comandantes ele armas; con sus elecciones más o menos democráticas, más o menos verdaderas en cada una; con la doble autoridad compuesta de indígenas y de blancos, en los pueblos de población mixta. Compárese todo eso, con la sencillez, con la casi ausencia de funcionarios en la parcialidad ecuatoriana. En algunas regiones, el indio conserva todavía resabios ele su organización política original; los alcaldes son caciques y gobernadores, jefes reales del indio; los naupadores asumen un papel importante. Estos rasgos no pasan
de ser meros vestigios que sólo una observación minuciosa por parte del folklorista puede percibir. El hecho es que los indios del Ecuador no son regidos por otras autoridades que las correspondientes a la organización general del país. Precisa anotar enseguida que tal organización general, por lo que se refiere a las parroquias y demás lugares habitados, pequeños, es sencillísima. Recuérdese una vez más el engranaje y composición de las autoridades pueblerinas de México y compáreseles con el gobierno local de una parroquia ecuatoriana. Allá hay un municipio libre, un cuerpo judicial y una maquinaria administrativa complicada y numerosa, aquí un teniente político, dos jueces y un secretario, y todo ello sin oficinas, sin burocracia, sin administración. En efecto, en la mayor parte de las parroquias que visité no encontré oficina de Gobierno ninguna; la tenencia política estaba alojada en la casa habitación del teniente, que es un vecino como cualquier otro; los jueces y el secretario desarrollan sus labores cuando ocasionalmente son solicitados, tampoco tienen oficinas ni administración.
A la sencillez, en la maquinaria política, corresponde una igual sencillez en el sistema de tributación que por lo que respecta a las pequeñas parroquias rurales casi no existe. El ecuatoriano de las regiones rurales, inclusive el indígena, está muy libre ele impuestos y gravámenes. Un predio rústico cuyo valor no pasa ele los 1,000 sucres, queda exento ele eontribuciemes; si vale más de esa suma, pagará impuestos a razón de tres sucres al millar. Los predios urbanos, valorizados en menos ele la misma cifra, 1,000 sucres, están igualmente exentos ele pago. En la parroquia de Espejo hay 00 familias de blancos; ni una sola paga contribución predial urbana. La inmensa mayoría ele los predios rústicos de los indígenas no están tampoco sujetos, dentro de su valor catastral, •a pago de contribuciones. Tampoco se paga por los pequeños giros comerciales e industriales ele estos pueblos. De los cuarenta y tantos talleres y tienelecitas establecidos tanto en Human, como en Espejo, no se paga impuesto ni por uno solo, excepción hecha del impuesto por la chicha fermentada, de ocho sucres mensuales, y el ele aguardiente, que tienen que pagar los cantineros. El indio no tiene más cargas financieras en relación con el gobierno, que las multas, que son innumerables por cierto, y que se le aplican
por cualquier pretexto. La multa es el filón que explotan, no tanto el gobierno nacional, cuanto los pequeños funcionarios locales.
La sencillez del gobierno y de la administración pública de los pueblos del Ecuador, cuando se le compara con la sobrada complejidad de iguales organismos en México, colocan a las comunidades campesinas en una situación ventajosa, librando al habitante del campo de cargas y obligaciones financieras y libertando a los pueblos de organizaciones superfinas y dispendiosas. Pero esa misma condición de sobrada simplicidad, crea una condición de abstención política de los campesinos ecuatorianos, y muy particularmente de los indígenas, que es indudablemente perjudicial, por cuanto los incapacita para la función cívica misma, y les impide formarse un sentido de obligación ciudadana y de solidarización pública. El gobierno centralizado y centralizante del Ecuador, priva al pueblo de la ocasión y de la oportunidad para la práctica de la función gubernamental democrática.
EFECTOS D E LA CONSOLIDACIÓN POLÍTICA LOCAL
La consolidación política del país, es decir, la creación de unidades políticas, parroquias, producida por el crecimiento de los anejos y parcialidades, y por la concentración de la población indígena o mestiza, es un proceso que afecta desventajosamente a la comunidad y a la personalidad del conglomerado indígena. El establecimiento de una parroquia rural, en un territorio indígena, quiere decir que se ha fundado un centro de población mestiza dentro de ese territorio, que llegará a ser el núcleo gobernante y dirigente. Las autoridades que gobiernan a la nueva entidad, son mestizos, más aún, mestizos blancos. La nueva unidad política se funda en respuesta a las necesidades de la población mestiza que se ha concentrado lo suficiente para exigir una administración particular y una atención mediata. Las instituciones que se establecen como resultado de la nueva organización política, de la erección de la parroquia, son para el mestizo; lo es desde luego la escuela. Cuando la parcialidad de Lanlán se hizo parroquia, hace unos doce años, la numerosa población indígena del rumbo tuvo que vérselas cara a cara con un pequeño grupo de mestizos, intrusos realmente, que se radicaron entre ellos. El establecimiento de la parroquia que a primera vista pudiera ser considerada como
un paso en la evolución político-social del conglomerado indígena, que es la parcialidad, significa en realidad un retroceso en cuanto a aquel organismo respecta, puesto que con la venida del blanco, con su asiento frente al indio, se enf atiza, la separación de los dos grupos. La escuela, si se funda, viene a ser tan sólo para los blancos, así se baya pretendido al principio que sirviera también a los lon-guitos. El indio resulta perjudicado, teniendo más cerca a gentes que no llegarán a ser otra cosa que sus amos y sus explotadores. El teniente político, ya se sabe, es un aliado del latifundista: lo ayudará a consolidar su hacienda, preferentemente impulsará los intereses de los mestizos, aun cuando sean contrarios a los del indio. No es de extrañar, por lo mismo, que cuando se constituyó la mencionada parroquia de Flores, en lo que antes fué la parcialidad de Lanlán, los indios se mostrasen resentidos, hostiles y desconfiados, y asumiesen una actitud casi amenazante. Desde el punto de vista de la socialización, la creación de nuevas entidades político-rurales resulta contraproducente, o cuando menos negativa, pues con el enfrentamiento de indígenas y mestizos, los prejuicios entre unos y otros se enf atizan, las actitudes se hacen más antagónicas, las ocasiones de fricción más frecuentes. Aparentemente no hay influencias en el Ecuador que estén operando para contrarrestar tal corriente antisocial. La escuela y el maestro serían los más llamados a trabajar en este terreno, pero según veremos más adelante, no están ejerciendo a este respecto influencia apreciable.
LA SITUACIÓN JURIDICO-LEGAL
La situación jurídico-legal del indio ha sido impugnada terminantemente por los indigenistas: El indio es víctima de las autoridades pueblerinas, es víctima de los tinterillos y abogados que explotan su ignorancia; víctima también de la complejidad de la administración de justicia. Los tenientes políticos, por conducto de sus cómplices y agentes, los alcaldes, molestan eternamente al indio con multas y amenazas, por pretextos fútiles y baladíes lo victimizan y lo atormentan. El indio, ignorante y timorato, recurre a los tinterillos que residen por lo común en la población más cercana a su parcialidad, gentes que han hecho una profesión de la defensa del indio, complicando IQS juicios, embrollando los problemas, abultando las gestiones, todo con el propósito de sacarle el
tr ibuto; un obsequio o un pago ele mayor cuantía en efectivo. Los tinterillos, quücas en quechua, son gentes vivas que se han constituido en apoderados de los indios; son los intermediarios entre éstos y las autoridades civiles y eclesiásticas, para todas las cuestiones menores. El indio no da un paso sin ellos, para el arreglo de cualquier dificultad, real o supuesta. Si quiere un bautizo, una misa, un responso o un matrimonio, ocurre en primer término al quilca o tinterillo, quien lo llevará personalmente ante el cura para el arreglo del asunto. Naturalmente que tratándose de necesidades menos llanas, cuando el indio tiene efectivamente alguna dificultad con la autoridad, con sus vecinos o con los blancos, la función del tinterillo se hace más importante. Cuando el indio se presenta ante el tinterillo, aun para la exposición de su dificultad, traerá ya un regalo en adelanto del pago; el indio jamás recurre a pedir un favor, así sea el más sencillo, si no lleva el obsequio para hacer méritos. Los tinterillos o apoderados son casi siempre los mismos estanqueros o dueños de chicherías; el mero hecho de que un indio consulte á este individuo, le obliga a ser su parroquiano. El tinterillo recibe, pues, un doble beneficio: el del pago por los servicios que presta y el de asegurar una clientela. Los abogados son también indispensables para el indio. Si la acción que éste promueve vale más de 500 sucres, tiene el indígena que presentar el respectivo reclamo de sus derechos, y entonces es el abogado y no el tinterillo el que entra en funciones. Los naupadores, consejeros de la comunidad, son los primeros individuos a quien el indio recurre; ellos le dirán si el asunto es de la jurisdicción del tinterillo o del abogado. Por todas las consultas, las preliminares y las definitivas, es preciso pagar. La situación no sería tan grave si el indio no fuere un litigante eterno; pero es una característica de los naturales el alegar y litigar constantemente. Sus cuestiones son, en gran parte, por asuntos de tierras y de propiedad; pero también se relacionan con todas las pequeñas y pueriles diferencias con sus vecinos, y con sus actos de desquite por los abusos de que es víctima. La administración de la justicia resulta para el indio costosa, complicada e ineficaz. Los juristas reformadores la denuncian vigorosamente y proponen tanto la simplificación del trámite judicial como el que dicho trámite llegue a ser efectivamente acor-dado para el indígena.
LEGISLACIÓN R E P U B L I C A N A D E INDIOS
Si la situación jurídico-legal de los indígenas del Ecuador es desventajosa, si sus relaciones con el Estado son defectuosas, si la ciudadanía del indígena es un mito, y su participación política es de hecho nula, eso no se debe, por cierto, a la falta de legislación. Si algo puede decirse a este respecto, es que el indio sufre de excesiva legislación. No son leyes lo que hace falta. Es de justicia declarar que hasta la fecha han sido los juristas los que más se han preocupado por la solución del problema del indio; si no se ha llegado a una situación satisfactoria, culpa es del método mismo de resolución que se ha propuesto, y también del hecho de que la mayor parte de la legislación relativa al indio ha sido, sencillamente, letra muerta.
Las leyes de Indias contenían ya suficientes normas y disposiciones para haber convertido la Colonia en un Estado modelo. Algunos de los ordenamientos, como el de la jornada de ocho horas, eran ampliamente liberales para su tiempo; pero una cosa eran las leyes y otra su cumplimiento. Jorge, Juan y Antonio de Ulloa, en las Noticias Secretas de América, dicen en bien conocida cita, que "todas las pragmáticas que llegaban a las capitales de los virreinatos, eran recibidas con la mayor indiferencia, y, por consiguiente, quedaban sepultadas en el olvido." "Si por acaso, añaden, llegaba alguna Orden Real expresa y terminante, así el virrey, como los oidores, la besaban después de leída, y poniéndosela sobre la cabeza uno después de otro, iban repitiendo la fórmula de "obedezco, pero no ejecuto, porque tengo que representar acerca de ella."
Pocos días después de la anexión a Colombia, un fraile recoleto del Tejar, el padre P. Clavijo, lanzaba en un opúsculo que impresionó a Bolívar, una serie de cargos directos a los "republicanos y libertadores," por su absurda indiferencia por la suerte del indio, para el que no había siquiera exención de las nuevas cargas tributarias de la República. La verdad es, dice Osear Efrén Reyes, que "para los hombres autóctonos de América las ventajas de la emancipación no aparecían por ninguna parte." (*) La Asamblea Nacional en 1830, bajo la presidencia del general Juan José Flores, declaró vigente la recopilación Española de Leyes de Indias, con
(*) Osear Efrén Reyes, ob. cit. p . 33.
136
la que se eslabonó desde este primer momento de la República, el nuevo régimen del antiguo feudalismo, que se pretendió destruir. Cuatro años antes, Simón Bolívar había restablecido en la República ele la gran Colombia el tributo indígena. El mismo presidente Flores clió una circular, el 18 de noviembre ele 1831, para fomentar la industria y la agricultura con la que remachaba fatalmente la esclavitud elel indio, insistiendo en la práctica del concertaje. Un decreto del Ejecutivo, del 16 ele enero ele 1833, resolvió promover la eelucación ele los indígenas, proponiendo el establecimiento ele escuelas para ellos, cuando menos una en cada parroquia. Para su sostenimiento se asignaban a los sobrantes ele los resguardos y ele más bienes ele comunidad." Bajo el pretexto ele la instrucción se iba a elespojar a los indígenas ele las pocas tierras que usufructuaban, observa con justicia Reyes. Los indios se levantaron, con tan alarmante furia, que el gobierno tuvo que suspender su proyecto, y el Congreso desautorizó al Ejecutivo. Este mismo Congreso esclarecido dio después un decreto, autorizando la denuncia pública de abusos en contra ele los inelios.
El tributo ele inelios, una ele las cargas más horribles y vergonzosas, instituido por la Colonia, y restituido por la República, no pudo ser abolido sino hasta 1857. Según una estadística presentada al Congreso ecuatoriano en 1922, las rentas ele la presidencia ele Quito, en los últimos años que precedieron a la independencia, ascendían a 591,199 pesos, ele los cuales 213,089 procedían elel "tributo ele indios." La proporción elel presupuesto que quedaba cubierto con los productos elel tributo, era importante en el Ecuador; en Venezuela ese peculiar capítulo ele ingresos producía apenas 30,000 pesos, y en Nueva Granada, 47,000 (*). El Congreso ele 1833 dio una ley, recomendando métoelos benignos para el cobro elel tributo ele inelios, en lugar ele los vejatorios que se habían ve-nielo empleando.
Vicente Rocafuerte expidió un decreto en el año ele 1835, disponiendo que no se nombrase a los indios priostes, contra su voluntad, ni se les obligase a hacer más de cuatro fiestas al año. Los deudos ele los indígenas no podrían, según este ordenamiento, ser obligados a pagar funerales costosos; los párrocos no deberían cobrar otros derechos que los que el Sínodo autorizaba; los rematadores de diezmo deberían limitarse a recoger del inelio únicamente el
(*) Osear Efrén Reyes, ob. cit.
diezmo. En otro decreto del mismo Rocafuerte, se determinaba en cuáles obras públicas podrían únicamente ser puestos a trabajar los indios.
Pasan casi veinte años en los que no registran los estatutos de la República legislación particular hacia el indígena, hasta la Constitución de 1852, en la que determinábase que para ser ciudadano fuese necesario tener propiedades raíces y trabajar sin sujeción a otro, o tener una renta de 200 pesos, con todo lo cual se excluía al indígena, de manera efectiva, de la ciudadanía ecuatoriana. El "apremio personal," instituido en 1857, en el primer Código Civil Ecuatoriano (que fué una adopción del proyecto de don Andrés Bello para la República de Chile), vino a regularizar el concertaje que, como ya se ha repetido tantas veces, era la esclavitud del obrero agrícola, principalmente del indio.
Ante estos hechos de opresión y de desconocimiento de las masas proletarias de la República que culminaron en el establecimiento legal de jerarquías sociales y económicas para el ejercicio de la ciudadanía es raro, dice Efrén Reyes, el humanitarismo hacia los negros, pues en esta época, 1852, fué decretada la libertad (manumisión) de los negros, v se gastaron 400,000 pesos en ellos.
el año de 1861 el Estado creyó conveniente arbitrarse fondos mediante el establecimiento del estanco de aguardientes que ha constituido a través del largo período en que el monopolio ha venido funcionando una de las influencias más perjudiciales para la raza indígena,
El general Eloy Alfaro, considerado como el reformador liberal del Ecuador, que se ufanaba del título de defensor de la raza india, a la que pertenecía por herencia materna, dictó disposiciones que efectivamente favorecían a los naturales aunque no llegó como pudiera haberlo hecho a la abolición del concertaje sino que contribuyó más bien a su sanción legal y a su reglamentación dentro de su propia naturaleza. La constitución expedida durante la administración de Alfaro, la de 1897, introdujo la declaración conservada en las subsiguientes de que los poderes públicos deben "protección a la raza indígena en cuanto atañe a su mejoramiento en la vida social." En 1899 Alfaro instituyó que "la estipulación del salario es libre, pero debe ser proporcionada al trabajo y en ningún caso bajará de 10 centavos por día." El Código de Policía de 1906
que incorporó casi todas las reglamentaciones que había dado Al-faro sobre el servicio de arrendamiento y concertaje desde 1899 estipuló también un jornal no menor de 20 centavos en el interior de la república y de 80- en la costa, disposición que naturalmente, sobre todo en la parte relativa a los trabajadores de la sierra, afectaba de manera especialísima al indígena. Este mismo código sancionado por Alfaro, sin embargo, contenía esta disposición fata l : "El jornalero que sin justo motivo o sin licencia de su patrón faltase al trabajo o abandonase a su patrón, será reducido a prisión y no podrá ser excarcelado si no diera fianza a satisfacción del patrón o del juez de cumplir fielmente su contrato."
L A L U C H A D E LOS J U R I S T A S E N CONTRA D E L "CONCERTAJE"
Fue por esta época cuando se inició en el Ecuador una de las más notables campañas de los juristas reformadores y de los hombres de letras en general, en contra de la prisión por deudas. Tal campaña que concentraba su acción en el punto concreto de la abolición de tal ordenamiento tradicional e injusto, tuvo por fuerza que referirse a la situación de los indígenas en lo general y de enfocar la atención pública en el problema del indio. En 1904 Luis A. Martínez presentó una conferencia ante la Sociedad Jurí-dico-literaria del Ecuador en la que con pasión y vehemencia denunciaba el concertaje y la situación miserable del indio. Un año después, en 1905, la misma sociedad abrió un concurso literario sobre el tema "Los proscritos de la civilización" y "Canto a la raza india." De este terreno meramente literario pasó la mencionada sociedad al terreno propiamente jurídico. En 1913 Carlos M. Tovar y Borgoña leyó ante la ilustre agrupación una conferencia en la que ahondaba en el problema del indio, sobre todo del obrero indio, y Belisario Quevedo presentó un importante estudio sobre el concertaje. Para esa fecha el sentido y brillante estudio de Abelardo Moncayo sobre el concertaje había hecho ya ejecutoria en las conciencias; el terreno estaba listo para una reforma legislativa. Agustín Cueva en 1915 presentó a la misma Sociedad una inolvidable conferencia sobre "Nuestra organización social y la servidumbre," que remachó todos los argumentos en contra del concertaje y de la prisión por deudas, presentando también un proyecto de ley que reglamentaba los servicios personales de los jornaleros y que determinada que el cumplimiento de estos servicios
no sería exigido mediante apremio personal. El proyecto llegó al Senado y fué discutido brillantemente aunque no hubo tiempo de erigírsele en ley. En 1917 se planteó de nuevo la cuestión, esta vez fué el licenciado Francisco Peres Borja quien hizo llegar al Senado el proyecto de ley aprobado ya en la Cámara, mediante el cual se suprimió la prisión por deudas. Aquel alto cuerpo aprobó tal proposición en octubre de ese año. "La libertad humana alcanza en ese día un espléndido triunfo," dice Jaramillo Alvarado, pero el acuerdo no es todavía una ley. Todos los pensadores reformistas se apresuraron a apoyarlo. "La Nación," periódico de la época, abrió una campaña que ha hecho historia. Por fin el 25 de octubre de 1918 el Presidente A. Baquerizo Moreno pone su firma en el acuerdo del Senado elevándolo a la categoría de una ley. La prisión por deudas estaba abolida, la base legal del concertaje había sido destruida; de este punto en adelante la desaparición de esta esclavitud del indio, que en opinión de algunos es la más terrible de todas las que ha sufrido desde la Colonia, tendrá que ser meramente una cuestión de tiempo.
LEGISLACIÓN RECIENTE SOBRE EL INDIO
La legislación posterior ha afectado todavía a la masa indígena de manera apreciable. La primera ley de accidentes del trabajo, 1921, y la de previsión de accidentes, 1927, el establecimiento de un ministerio de previsión social y trabajo, 1925, la nueva Carta Fundamental de la República, 1928, y una nueva ley del trabajo del mismo año han sido todos estatutos que en un aspecto o en otro se han acordado favorablemente del indio, pero que dejan todavía lagunas en lo que respecta al jornalero de los campos que sería necesario llenar.
En 1918 se expidió también un decreto prohibiendo los prios-tazgos, capitanías, etc., y el cinco de septiembre de 1921 otro por el cual se hace ilegal la venta de bebidas alcohólicas los días domingos. Estos ordenamientos como muchos otros relativos al bienestar del indígena son más o menos letra muerta. La legislatura de 1921 insinuó al Ejecutivo la formación en la capital de la república de una junta protectora de la raza india, encargada de presentarle proyectos encaminados a civilizarla y a protegerla. La junta se organizó el 30 de enero de 1927, pero nunca llegó a funcio-
nar y no hizo sino recoger una encuesta sobre algunos aspectos de la situación de los indios en el país.
Este sumario de la legislación ecuatoriana de indios deja bien establecido el hecho de que no es legislación lo que ha faltado para resolver la cuestión del indio. Hay quienes creen, por el contrario, que ha habido demasiada legislación y muchos otros aseguran que si se pusiera en vigencia la que existe, así fuese en parte siquiera, muy otra sería la condición de los naturales. A pesar de ésto, todavía hay personas que proponen más legislación para resolver el problema del, indio. Jaramillo Alvarado, no obstante sentirse un poco escéptico de la eficacia de la resolución jurídica, propone la expedición de una ley de indios que debería contener los siguientes puntos:
1. Derechos jurídicos del indio. Igualdad de derechos del obrero de los campos con el de fábricas e industrias, administración de justicia; representación legal de las comunidades de indios en los asuntos judiciales o extrajueliciales; reconocimiento del derecho de propiedad de los indígenas en las tierras de comunidades o baldías por la sola posesión de cinco años; enajenación y división de los bienes de manos muertas o bienes interiiaturalizaclos y derecho preferente de los indígenas para su adquisición, prohibición de enajenación de las tierras que los indios adquiriesen; revisión y empadronamiento de los títulos de propiedad de los indígenas; declaración de los derechos de propiedad de los indígenas en los terrenos llamados de resguardo; división de las tierras llamadas de comunidad a pedido de las indígenas, y 2. Derechos políticos y sociales. Formación de cuarteles de indígenas para instrucción militar, cívica y escolar en las que no podrían permanecer los indígenas sino dos años; fundación de escuelas de agricultura práctica; prohibición de priostazgos y fiestas religiosas costeadas por indígenas; formación de la liga nacional protectora de indios; publicación de libros, periódicos y papeles relacionados con la vulgarización de los derechos y deberes políticos y civiles de los indios (*).
La tendencia de la legislación ecuatoriana existente y ele la que se propone es considerar al indio como persona objeto de protección, lo que en cierto sentido es una reminiscencia de conside-
(*) P . Jaramil lo Alvarado, ob. cit. 1$ edición, 1922, p . 191.
rarlo como "persona miserable," que dijeran las leyes coloniales. Pero a pesar de todo, el indio ecuatoriano queda muy lejos de recibir los beneficios mínimos que las leyes le marcan; parece lógico pensar por lo mismo que su situación no mejorará con crear, sencillamente, más legislación.
4
Muy pocos niños indígenas en el Ecuador pueden ir a la escuela.
EL INDIO Y LA ESCUELA
D E C R I P C I O N SOMERA D E L SISTEMA ESCOLAR
El Ecuador cuenta con un bien desarrollado y coherente sistema escolar dirigido y controlado por un Ministerio de Educación Pública y Bellas Artes. En cada una de las provincias hay un Director de Estudios (puesto semejante al de directores de Educación Federal en México). El sistema comprende escuelas de todos los tipos, desde el kindergarten hasta la universidad y las escuelas especiales. Las escuelas primarias son de tres categorías, según la fuente de sostenimiento: las fiscales o de estado propiamente dichas: las municipales, sostenidas por los municipios; las privadas. En la categoría ele escuelas privadas se incluyen las prediales que, según la ley, deben ser establecidas y pagadas en las haciendas, para los niños de la jurisdicción.
En el año escolar de 1931 funcionaron en el país 2,081 escuelas primarias (*), de las cuales son fiscales 1,638, municipales 155, particulares 212 y prediales 76. El número de alumnos que en total asistió a estas escuelas fué de 149,065. (En el Ecuador hay probablemente unos 450,000 niños en edad escolar, o sea el 18% sobre una población calculada en dos millones y medio.) La población escolar se reparte así: 74% a las escuelas fiscales, 18% a las particulares, 6% en las municipales y 1 1/3% en las prediales. Esta misma población escolar se clasifica según el sexo en 77.19% niños y 42.85% niñas. El total de maestros que atiende a los establecimientos que acaban de enumerarse es de 3,618, de los cuales 2,746 ejercen en escuelas oficiales, 800 en particulares y 72 en prediales. 1,308 de estos preceptores son hombres, siendo del sexo femenino 2,310. Según su preparación académica y profesional estos maestros quedan clasificados en 11.48% normalistas, 4.45% bachilleres, 34.68% con certificado de primera, segunda o tercera clase y 44.29% sin título. Es interesante anotar que en las escuelas fiscales, aproximadamente dos terceras partes de los maestros son titulados, no siéndolo el tercio restante, en cambio en las escuelas municipales esta condición resulta a la inversa, pues un tercio de
(*) Es tos datos y los s iguientes de estadíst ica, han sido tomados del Informe del Ministerio de Educ. Púb . a la Nación, en 1931.
maestros es titulado y dos tercios no lo son. Las escuelas particulares prediales cuentan aproximadamente con un 71% de maestros titulados y con un 29% de no titulados.
Las escuelas particulares son todas, prácticamente, sostenidas o fomentadas por organizaciones eclesiásticas católico-romanas y por lo común funcionan en los centros más importantes de población. En Quito, por ejemplo, el número total de establecimientos de enseñanza primaria es de 42, de los cuales son oficiales justamente la mitad y particulares los otros. Cosa semejante se observa en Eiobamba, la capital de la provincia del Chimborazo, donde hay aproximadamente 9 escuelas oficiales y 9 debidas a la iniciativa privada. En los centros de menor importancia y en los pueblos y lugares rurales en general las cosas no son así, pues allí prácticamente no existen escuelas particulares. Esto queda puesto en evidencia con las cifras para la provincia del Chimborazo que tiene 17 escuelas particulares en toda la provincia (aproximadamente 210,000 habitantes), estando localizadas 9 de ellas, como ya se dijo, en la capital, Eiobamba, que cuenta con una población aproximada de 40,000 personas.
EL INDIO APENAS ES AFECTADO POR LA ESCUELA
Por razones obvias, conocida la distribución de la población indígena del Ecuador, los naturales no pueden disfrutar sino de aquellas escuelas establecidas en los lugares de población menos importantes, en las parroquias rurales y en las parcialidades. La estadística oficial publicada, relativa a las escuelas del Ecuador, no contiene datos que nos permitan clasificar las escuelas según las poblaciones en que están ubicadas, ni tampoco existe la clasificación entre escuelas primarias y escuelas rurales propiamente, 3ra que tal división, como se dice después, apenas se ha iniciado. Las observaciones que personalmente pude hacer me capacitan, sin embargo, para afirmar que las escuelas que actualmente funcionan en el Ecuador apenas si llegan ai indio: primero, porque la mayor parte de ellas están establecidas en las ciudades y en los pueblos grandes donde no viven los indios; segundo, porque en ese mismo caso, habiendo indios en la población, éstos por lo común no asisten a i a escuela, siendo el plantel de hecho únicamente para los mestizos y, tercero, porque en las parcialidades indígenas hay muy pocas escuelas.
No se observa en el Ecuador la resistencia del indio para enviar a los niños a la escuela cuando también a ella concurren los mestizos, pero sí es un hecho que en aquellos pueblos o parroquias adonde podrían asistir niños de las dos razas, únicamente concurren los no indígenas. En la tantas veces mencionada parcialidad de Flores, que cuenta con 500 mestizos y está rodeada por una inmediata y compacta población indígena de 11,500 almas, no concurren sino 5 niños indígenas, "longos" como se les llama. En Human, otra parroquia rural cercana a Otavalo, de población prepon-derantemente indígena, hay 2 escuelas, una de niñas y otra de niños; a la primera asisten 26 alumnas, todas mestizas, a la segunda concurren 62 niños, de los cuales son blancos 20, siendo los 42 restantes, indígenas. El caso de Human ilustra otro hecho importante relacionado con la escolaridad de los indios, y es que éstos, por lo común, no envían a las niñas a la escuela. Con resistencia y todo, habiendo la oportunidad, permitirán que los longos asistan, pero por lo que toca a las longas, tenazmente evitan que concurran. El indio del Ecuador no muestra ni entusiasmo ni afición por la escuela, hasta donde yo pude darme cuenta. No supe de ninguna comunidad de naturales que tuviese actitud alguna favorable a la instrucción de los pequeños.
Los indígenas de la región de Otavalo, provincia ele Imbabura, que, como ya se ha dicho, son de los más alertas y vigorosos, manifiestan ele cuando en cuando el eleseo ele que sus hijos aprendan a leer y escribir para que puedan servir ele tinterillos. Recuérelese lo que se dice en otra parte sobre la importante función del tinterillo en la comunidad indígena, y véase cómo el indio siente la necesidad ele que alguna gente ele su confianza esté capacitada para entenderse con las autoridades y con los mestizos en general para el arreglo ele sus dificultades.
Las escuelas prediales que por su ubicación serían las que afectaran al importante sector de la población indígena que radica en las haciendas, son tan pocas que apenas podría decirse que el indio, en lo general, se beneficia con ellas. Ya se ha elicho, por otra parte, que las escuelas particulares sostenidas o regenteadas por los religiosos, tampoco han llegado al indígena. La conclusión general que puede derivarse ele estos hechos es la que ya se asienta arriba: el indio ecuatoriano no tiene escuela.
145 E l Indio Ecuator iano .—10
O B S E R V A C I O N E S E N A L G U N A S E S C U E L A S
Antes de entrar a una caracterización general de las escuelas del Ecuador y de indicar las tendencias que se manifiestan en cuanto al desarrollo educativo del país, estimo de interés relatar someramente algunos casos concretos observados; nada mejor que esto nos pondrá en el ambiente escolar ecuatoriano.
Otavalo es una ciudad mestiza del Norte, tiene como 8,000 habitantes, está rodeada por un gran número de parcialidades indígenas de los mejores tipos. La ciudad cuenta con dos escuelas fiscales superiores; asisten a la de varones unos 500 alumnos y a la de mujeres como 250, pues funciona en el mismo lugar una escuela católica para niñas. El cuerpo docente de ambas escuelas me parece sobresaliente. La escuela de niños tiene un huerto escolar como de media cuadra, bien atendido, y cuenta con profesores especiales de música y de: trabajos manuales. Se procura aprovecharlos diseños de las fajas y demás tejidos de los indios para trabajos de aplicación en dibujos, tapetes y diversos artículos de uso común. Las actividades musicales incluyen la enseñanza de canciones y bailes populares de recio sabor vernáculo. Aunque los maestros del lugar constituyen un grupo profesional respetable y se observa en todos ellos la inquietud por el progreso y, en muchos, su deseo de hacer labor pro-indígena, no pude darme cuenta de ninguna ac-ción concreta en este sentido. A las escuelas del centro no alisten sino por excepción algunos niños indígenas.
La escuela de niños de la pequeña parroquia rural de Human tiene 02 alumnos, distribuidos en cinco grados, atendidos por un solo maestro que lleva ya unos 8 años de servir en esta parroquia, es mestizo con una elevada proporción de sangre indígena. La escuela, clasificada como rural, según la nueva terminología, es de medio tiempo como tod^as las de esta categoría; dos grupos asisten en la mañana y los otros tres en la tarde. No hay más que una aula. Equipo: la mesa del maestro, bancas corridas con pupitres para los niños, un pizarrón y un mapa. La mayor parte de los pequeños no hablan el castellano cuando entran a la escuela; se hace un esfuerzo especial para enseñárselos. Se hizo leer en mi presencia a los 12 niños del segundo año que estaban presentes, de los cuales únicamente dos eran blancos; casi todos leyeron por palabras. Se nota el vicio típico del indígena que habla el quechua, de trasponer
los sonidos de la e y de la i, y los de la o y la u. Las criaturas son robustas y limpias; tanto los hombres como las mujeres tienen trenza. Los longuitos van vestidos de camisa y calzón, pero algunos de ellos portan un camisón de manta ceñido por la cintura con una faja; esta manera de vestir es el resultado de una creencia indígena, todavía viva, de que si se quita a los longuitos prematuramente su ropa de niños, camisón, se apresura precozmente la adolescencia. Se desarrollan algunos pequeños trabajos manuales, algunos de modelado con lodo y un poco de dibujo. No hay prácticas agrícolas de ninguna especie. El programa escolar consiste de lectura, escritura, geografía e historia.
En la provincia de Pichincha ha empezado a funcionar la nueva escuela rural. Muchas de las escuelas del campo han establecido ya las prácticas agrícolas y tienen bonitos huertos escolares; en algunas los trabajos manuales son un reflejo de la vida regional y cuando menos en una, cuyo nombre por desgracia lie extraviado, el espíritu de la escuela activa socializada es marcadísimo. Esta escuela es una colmena, hay vida a reventar, libre y espontánea, pero regida por el espíritu de creación y por las fuerzas directrices de los maestros y de la misma personalidad del niño en desarrollo. La escuela canta, toca, pinta, proyecta y construye: crea.
Los niños indígenas aprenden desde muy t iernos las ocupaciones de sus mayores .
La escuelita de una par roqu ia ru ra l .
Es interesante observar el alumnado de la pequeña escuelita de la parroquia rural de Espejo, que como ya se ha dicho es de mestizos asentados en el casco y de una densa población indígena circundante. La escuela es mixta; hay 50 criaturas. La maestra es rubia, inteligente y activa. Estaban presentes 31 criaturas, de las cuales eran blancos 29 y longuitos (indios) 3. Este mismo grupo de alumnos quedaba dividido en 21 hombres y 10 mujeres. En cuanto al color había 13 niños de piel bien blanca, ocho de pelo castaño y 11 de ojos claros. De los 31 niños 10 traían zapatos. Es bueno llamar la atención, primero, a la preponderancia de los niños mestizos en el alumnado, y, segundo, a que estos mismos niños son mestizos con una grande proporción de sangre blanca, condición que como ya se ha dicho es típica del grupo mestizo ecuatoriano.
Visité algunas escuelas en el centro del país: las de los más importantes centros de población pueden ser caracterizadas como buenas escuelas del tipo herbartiano: la pedagogía es evidente por todos lados, casi raya en el vicio' del "pedagogismo." Las eras del jardín escolar tienen formas geométricas o están hechas para representar mapas o regiones geográficas. Cuando se canta se obser-
va tina especie de desciplina militar: se da la voz de mando para comenzar, entre estrofa y estrofa el director ordena, también con el correspondiente formulismo y marcando los tiempos, breves períodos de descanso, y luego, a la voz de ¡firmes! se comienza la segunda estrofa. Esta "táctica" se observa no únicamente en los cantos sino también cuando se recita en coro. Visité 6 escuelas rurales en la región de la provincia del Chimborazo más densamente indígena: todas ellas son del consabido tipo de escuelas de "peor es nada," tan frecuente, por desgracia, en todos nuestros países. La más mala probablemente fué la de la muy importante parroquia de Flores, que ya he mencionado. No obstante los 12,000 habitantes del lugar (500 mestizos y 11,500 indios), en la escuela no hay más que 25 niños blancos, siendo longuitos 5 únicamente, ü n vecino del lugar ha donado un solar para la casa, pero ésta no ha podido ser todavía edificada. En la región de Punín hay $ anexos o parcialidades que cuentan en total con una población de 15,000 indios, pero solamente en una única parcialidad existe escuela. En esta misma parte del país, en Colta, tienen los evangélicos una escuelita rural, lo que ha bastado para que el cura del lugar se haya sentido emulado para establecer también una. Visité esta última, está a cargo de una excelente y empeñosa anciana y ha sido establecida en un humilde jacalito semejante a los que habitan las gentes del lugar; es tan oscuro que en el interior casi no pueden distinguirse las caras de los niños. No obstante que el pueblo es preponderante-mente indígena, la mayor parte del escaso alumnado es de mestizos, aunque es significativo anotar que hay una sección de adultos, por las noches, para la enseñanza de la doctrina, a la que concurren unas 80 personas, todos indios. La enseñanza que se da a los niños en esta escuela puede juzgarse por la siguiente operación de sumar que puso la maestra a un Conguito de 10 años:
345 745 203 149 297 386 188 963
El indiecito hizo la suma en alta voz y conforme a aquel formulario de "escribir tanto y llevar tanto," etc., pero antes de principiar la tremenda suma se persignó.
Las observaciones que se han apuntado justifican, en mi concepto, la afirmación de que las pocas escuelas del campo a las que pueden asistir niños indígenas son anticuadas y deficientes y que si
es cierto, como quedará dicho en seguida, que la escuela ecuatoriana primaria en lo general es una institución bien organizada y de tendencias modernas, las escuelitas rurales de las parcialidades indígenas están abandonadas y no han recibido todavía ningún impulso renovador.
CARACTERIZACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ECUADOR
Al caracterizar la escuela primaria del Ecuador es necesario tener presente la distinción a que acabo de aludir: las escuelas urbanas situadas en las ciudades y en los centros de población de más importancia, pertenecen a una categoría; en otra muy distinta quedan los planteles de las parroquias rurales y muy particularmente aquellos de las parcialidades indígenas. Las escuelas del primer grupo, juzgando con un criterio técnico-pedagógico, merecen una alta calificación: son partes de un sistema ordenado y bien organizado; tienen programas bien orientados y bien hechos, están en manos de preceptores de muy aceptable preparación y a quienes las autoridades educativas se preocupan por mejorar profesional-mente. Estas escuelas revelan ese espíritu de orden y de mesura tan característico a toda la vida ecuatoriana, y además la dirección ilustrada de gentes que están al tanto de los progresos pedagógicos mundiales. Las escuelas se resienten de un cierto formulismo pedagógico. Las misiones de maestros alemanes que dos veces fueron traídos al país, dejaron su marca: el espíritu de Herbart ha per-meado los establecimientos; los cinco pasos formales apuntan por todas partes.
LA ESCUELA DE LA ACCIÓN
Recientemente se vienen sintiendo en el Ecuador movimientos de reforma que es importante anotar. En primer término los relacionados con la escuela activa. Adolfo Ferriére visitó el país el año pasado y dio una serie de importantes conferencias sobre los principios y práctica de la escuela activa y de la educación funcional. Su visita apresuró el movimiento que ya los maestros directores de la educación en el Ecuador habían iniciado. La reforma hacia la educación activa se va implantando con cautela; hay agitación por tocios lados y una labor de propaganda y ele convencimiento ante los maestros, pero de hecho se ha ensayado la nueva manera sola-
mente en contadas escuelas de la Capital; la prueba reviste los caracteres de un verdadero experimento. Como los resultados de este ensayo han sido favorables, se hacen ya esfuerzos para extender las prácticas de la escuela activa por todo el país.
R E F O R M A D E LA E S C U E L A R U R A L
La situación en las escuelas de los pequeños lugares es muy deficiente, como ya se ha dicho, pero también en este campo se dejan sentir tendencias hacia la reforma. Hasta hace poco las escuelas urbanas y las rurales habían venido subsistiendo teóricamente en iguales condiciones y con planes y programas idénticos. El informe del Ministerio de Educación Pública correspondiente a 1931 dice sobre el respecto: "Esta organización que implicaba desconocimiento de la realidad de las cosas, era absolutamente inconveniente, para no decir absurda, sobre todo si se toma en cuenta la heterogeneidad de nuestros elementos técnicos y el problema del indio. Así lo había comprobado la experiencia y, estimando inaplazable un cambio sustancial en la materia, el 30 de septiembre de 1930 se expidió el decreto número 11, por el cual se crea un tipo especial de escuela rural que, como lo expresa el considerando, comparte el conocimiento de las condiciones y necesidades de nuestros campesinos, para satisfacer las últimas en forma provechosa para ellos y para el país." (*) Se ha dado, pues, el primer paso para la reforma de la escuela rural ; para la creación de una verdadera escuela rural, mejor dicho. El decreto que se ha mencionado ordena la creación de estas escuelas rurales como escuelas elementales que habrán de establecerse en poblaciones rurales o en haciendas, que podrán ser mixtas o unisexuales y que podrán tener una o dos secciones, la inferior, que constará de tres grados, y la superior, que se referirá a los restantes tres de la escuela primaria. El horario de estas escuelas será alternado, es decir, son planteles de los llamados ele "meelio tiempo." Se ordena el establecimiento ele la sección nocturna en estas escuelas. El artículo 5? elel decreto es de importancia, elice a la letra:
"Art. 5? La escuela elemental o rural es una institución esencialmente democrática y educativa que tiene por objeto atender
(*) Informe del Ministerio de Educación Pública, ob. cit. p . 77.
al mejoramiento ele la población campesina, incorporándola a la cultura nacional, en forma más eficiente. Sus finalidades serán, en consecuencia:
"1? Despertar y arraigar el amor por la t ierra; " 2 o Elevar el nivel económico y social del campesino, capaci
tándole para el aprovechamiento racional de los recursos naturales que le ofrece el medio, mediante la instrucción de nuevas prácticas y la enseñanza de las pequeñas industrias rurales;
"39 Fomentar el espíritu de cooperación inteligente en la comunidad y demostrar la eficacia de dicha cooperación;
"4? Dar las formas elementales de una organización social; " 5 9 Crear hábitos de trabajo, de higiene, de moral y de civismo; "6° Enseñar, haciendo las cosas, y "79 Tender a la transformación del hogar, para alcanzar un
bienestar mayor, en lo que se refiere a la alimentación, vestido, vivienda, distracciones, etc., modificando las costumbres viciosas y creando las necesidades propias de la vida civilizada." (*)
El plan de estudios de la sección inferior de estas escuelas que comprende, como ya se ha dicho, el primero, el segundo y el tercer grados, señala las siguientes asignaturas y actividades: Primer grado, lengua materna, conocimientos de lenguaje, lectura y escritura, cálculo, conocimientos de la naturaleza, iniciación de las actividades agrícolas, actividades manuales, educación física, canto y actividades sociales. El segundo grado tiene los mismos títulos, añadiendo el de geografía local, y el tercer grado lleva asignadas, además, la historia, la moral y la educación cívica. El Ministerio de Educación expidió también los programas sintéticos para las nuevas escuelas y dejó en libertad a los directores de Estudios de las provincias para la confección de los programas analíticos o detallados. La provincia de Pichincha expidió hace poco el programa analítico que le corresponde. Fija con minuciosidad las actividades que han de desarrollarse de semana a semana. Bajo el rubro "actividades agrícolas del primer grado" se asignan, para comenzar, las siguientes: Primera y segunda semanas: Visita al campo agrícola; recolección de piedras, cascajos, etc., del terreno; conocimiento del suelo por sus componentes: arena, arcilla, piedra, lava, humus, etc., conocimiento de las herramientas más usadas en el campo. Terce-
(*) Informe, ob. cit. p . 244.
ra y cuarta semanas: conocimiento de las semillas, selección de éstas, cuidado de las herramientas, buenos hábitos del agricultor; denominación de algunas plantas y animales del lugar. Quinta semana : entierro de las basuras, hojas secas, ramas y desperdicios, etcétera, para utilizarlos como abono; preparación de almácigas y hortalizas; selección de semillas para el cultivo directo. (*)
Es claro que la reforma de la educación rural en el Ecuador se ha iniciado en el papel con todo detalle, con demasiado detalle sin duda, como queda en claro por la minuciosidad de las prescripciones. Ya los programas sintéticos que se expiden para todo el país son suficientemente detallados, pero los provinciales llegan a una especificación artificiosa e inútil como puede verse por el ejemplo del programa de prácticas agrícolas que se ha citado. No tiene importancia para mi objeto hacer una crítica del programa ideado para la escuela rural, sí deseo hacerla del método de reforma vque se ha seguido. La reforma, como se ve, es de gabinete, acusa una preocupación pedagógica más bien que una preocupación social; olvida que el factor maestro, importante siempre, lo es mucho más en el campo de la escuela rural. Juzgando por lo que vi, casi podría asegurar que cuando los promotores de la reforma se fijen en este punto van a proceder a transformar o preparar el cuerpo magisterial enseñándole más pedagogía y más técnica metodológica. El hecho es que el Ecuador sufre de pedagogía y de normalismo, situación que si ya para las escuelas organizadas de la ciudad puede, exagerándosela, resultar perjudicial, es sencillamente fatal cuando se trata de formular un programa de educación socializante para las masas campesinas. Es también significativo el hecho de que, a pesar del convencimiento expreso de las autoridades del Ministerio de Educación en el sentido de que la reforma de la educación pública debe tener en cuenta el problema del indio, ni el plan de estudios que esta oficina expidió, ni los programas sintéticos, ni los detallados dicen media palabra sobre el indígena. La escuela rural que pretende implantarse, podrá llegar a ser una institución de educación activa y quizá hasta funcional dentro del medio rural, pero
(*) Dirección -de Estudios , P r o g r a m a s analí t icos p a r a las escuelas rura les de la Provincia de Pichincha. Educación, números 59-61, octubre-diciembre, 1931, Quito, pp . 56-57.
dista mucho de obedecer a una preocupación de despertamiento y de organización de las masas campesinas e indígenas, de incorporación del indio y de homogeneización nacional.
Si se juzga comparativamente, es decir, si se pretende establecer comparación entre la situación del Ecuador con la de otros países indoamericanos, puede decirse que aquí los educadores han hecho progresos apreciables en el sentido de crear un sistema educativo bien organizado y bien orientado dentro de los cánones aceptados de la pedagogía, pero todo con la finalidad de promover la educación de la minoría mestiza dirigente. La preocupación del indio, si bien ha llegado ya a los directores del movimiento educativo, no se traduce todavía en acción organizada.
EL INDIO Y LA IGLESIA
EL CLERO Y EL INDIO
El fanatismo del indio ecuatoriano es un hecho innegable. Lo son también la ingerencia directa y personal del cura en la vida del indio, la connivencia y acuerdo del cura y el hacendado, el concordato tácito entre el párroco y el teniente político para explotar o dominar al indio, la complacencia de los curas ante los males que sufren los naturales y la falta de sensibilidad social del clero como clase: estos son los factores más significativos del problema del indio en relación con la iglesia y con los cuerpos eclesiásticos en el Ecuador. Son fanáticos tanto el indio guatemalteco como el ecuatoriano y el peruano, pero en el país centroamericano se ha desarrollado en menor escala que en los del Sur la explotación del fanatismo en manos del clero; allá el fanatismo corresponde a una emoción religiosa más espontánea y por lo mismo más justificable; aquí la religión es un sistema establecido por las clases eclesiásticas. El cura vive del indio. "El nos cía ele comer a tocios" —me decía un párroco—, "a los abogados, a los tinterillos y a los curas." Los curas y los latifundistas se han entendido a maravilla. La enseñanza de la doctrina y otras prácticas religiosas han sido establecidas dentro de la hacienda y forman parte de la rutina de la negociación. Con la separación de la iglesia y del estado "la parroquia," jurisdicción eclesiástica, ha dejado ele tener ingerencia política, esto no obsta
para que la influencia ele dicha unidad eclesiástica, que tiene como representante al cura párroco y como institución central a la iglesia correspondiente, sea todavía muy fuerte. El cura, el hacendado y el teniente político forman una trilogía tan bien conocida en el Ecuador como en otros países indoamericanos, triunvirato que se entiende a maravilla para perpetuar la explotación y la vejación del indio.
LOS "CARGOS" Y L A S F I E S T A S
El "cargo, 7 7 los priostazgos y mayordomías son formas de organización inventadas por la iglesia para las celebraciones religiosas, semejantes a las cofradías de Guatemala y de otros países. Dichas organizaciones eclesiásticas, según se desprende de lo asentado al describir la vida religiosa de las comunidades actuales, no revelan la apretada coherencia y el sistema que tienen en Guatemala, por ejemplo; la organización va desintegrándose, sin dejar por esto de ser real. Esto no quiere decir, en mi opinión, que el fanatismo organizado del indio ecuatoriano sea menos fuerte que el del guatemalteco, en cierto sentido lo es más. La más laxa organización que aquí observamos corresponde a una situación general de flojedad y desaliño en las comunidades todas, que son en el país ecuatoriano mucho menos vigorosas que en México o en Guatemala. Xo es fácil dar datos exactos sobre lo que gastan las comunidades indígenas en sus celebraciones religiosas, cofradías, etc. Puede asegurarse, sin embargo, que el indio ecuatoriano gasta tanto en su religión como sus hermanos en otros países. El "cargo" representa una verdadera carga para los indios a más de ser, por supuesto, una ocasión para la embriaguez. Se me ha dicho que muchos individuos se quedan arruinados a consecuencia del gasto de la celebración religiosa. En el Norte, por la región de Otavalo, un hombre que hace el "cargo" tendrá que pagar por la misa 15 sucres; por la banda de música, 50; 25 por el permiso del Ayuntamiento para reventar pólvora, y encima de eso, todo lo que requieran el banquete y la orgía. Calculando unos 200 sucres de erogación total, puede decirse que equivalen a unos 400 días de trabajo.
El ilustre Federico González Suárez, siendo Obispo de Ibarra en 1901, ordenó a sus párrocos que suspendiesen la celebración de misas para los "cargos" y que "combatiesen esta organización para no dar ocasión a la embriaguez desenfrenada que con motivo de
ellas se hacía." La prohibición duró unos 14 años, pero los indios, a pesar de ella, celebraban sus fiestas. Como no podían venir a la iglesia misma en vista de la prohibición, principiaban la fiesta en la esquina, en plena calle, ahí quemaban los cohetes y tocaban la música y seguían después con el programa acostumbrado; en otras palabras, lo único que, según mi informante, se logró con la prohibición de González Suárez, fué la supresión de la misa, pero no se consiguió que los indios dejasen de verificar su celebración. Por su parte, los ayuntamientos han elevado la cuota de permiso para cohe-tería, también con el propósito de dificultar las fiestas. Tan arraigada está la costumbre entre los indígenas, que, a pesar de todos estos obstáculos, siguen haciendo sus fiestas religiosas en la forma tradicional, de modo que los esfuerzos que se han hecho para prohibirlas no han traído otro resultado que aumentar la carga misma que ha querido evitarse. Xo obstante tales resultados contraproducentes me figuro que en el Ecuador, como en México, de algo ha servido la prohibición para liberar un poco al indio de sus dispendiosas tradiciones.
UN RELATO SOBRE LAS MISIONES DE ORIENTE
Antes de indicar un juicio sobre la influencia de la iglesia en el indio y sobre la responsabilidad del clero en lo que respecta a la emancipación, mejoramiento y elevación de las masas indígenas, es de justicia recordar la obra de los misioneros iniciada desde los primeros años de la Colonia y continuada con fervor y con celo a través de todo el período de la dominación española y aun hasta nuestros días. Pasada la primera etapa de evangelización que corresponde a la obra de frailes y misioneros representados por varones tan preclaros como fray Bartolomé Las Casas y que se desarrolló en la costa del Pacífico y muy especialmente en la sierra, donde la Colonia sentó sus reales e implantó su civilización, la obra de los misioneros entró al período de exploración, evangelización y civilización del Oriente ecuatoriano, la vasta región que comprende la hoya amazónica y que constituye hasta nuestros días un mundo apenas conocido y muy imperfectamente dominado.
La Compañía de Jesús desarrolló la obra más importante en el Oriente Ecuatoriano. Vicente Yáñez Pinzón había descubierto desde el año ele 1500 la desembocadura del Marañón en el Atlántico; medio siglo después, en 1541, Francisco Orellana descu-
brió y exploró las márgenes del mismo río en el interior del continente, y pasado otro medio siglo, en 1602, los jesuítas de la provincia de Quito tomaron a su cargo la evangelización del vasto territorio regado por ese noble río. La obra de los misioneros jesuítas lia sido relatada minuciosamente por muchos historiadores. La narración más importante y completa es probablemente la ele José Chantre y Herrera en su libro "Historia de las Misiones de la Compañía en el Marañón Español," publicada en Madrid en 1901. No incumbe a la naturaleza del estudio que escribo, el relato de la obra de aquellos esforzados misioneros, ni un juicio de la labor que realizaron, todo esto está ya hecho y es cuestión ele historia; sí me parece pertinente decir elos palabras para recordar el espíritu de aquella gránele empresa, y quizá nada mejor para el objeto que referirme en concreto a la obra ele uno ele aquellos misioneros (*), el P. Eaimundo ele Santa Cruz, natural ele Ibarra, descendiente de una familia noble de España, que pereció ahogado en el río Bobonaza mientras viajaba en exploración relativa a su misión salvadora. Por el año ele 1551 salía ele Quito un pequeño grupo de ocho misioneros encabezados por el P. Cujía. Se dirigían al Oriente, a Maynas, para proseguir la obra de evangelización que desde años atrás 7 'venían desarrollando los jesuítas. Formaba parte de este pequeño grupo ele misioneros el P. Eaimundo ele Santa Cruz, a quien se ordenó que acompañado ele otro misionero se fuese navegando por el Marañón a la región ele los Cocamas, recientemente descubierta. "Los Cocamas —escribe el P. Cassani, biógrafo ele Santa Cruz—vivían en un sitio en la orilla elel río Huallaga, tan vecino a él y tan expuesto a sus avenidas, que era más cenegal que terreno: esta humedad, sobre ser enferma a la salud, era inco-moclísima al trato, y más con la plaga de mosquitos zancudos, de tábanos y ele todas aquellas sabandijas que criándose en la putrefacción, son tormentos vivos que pudren la sangre y la paciencia." En un meelio tan malsano, no es ele admirar que el misionero estu viera a punto de morir, a poco ele iniciadas sus labores; en efecto, pronto fué atacado ele fiebre que lo postró, "perdió —escribe su biógrafo— todo el pelo ele la cabeza, por señal ele donde había cargado más la enfermedad; cayó el pelo, porque era débil, pero no cayó ele ánimo porque era robusto: no hizo cama, porque no te-
(*) Tomo este re la to del estudio de J . Roberto Páez . Un ibar reño i lustre, publicado en la Gaceta Municipal, número 44, Quito, 1931.
nía cama que hacer; no se ayudó con medicinas, porque no tenía posibilidad de alguna con que ayudarse: enfermedad, medicina y salud fueron todos costeados y sustentados de la paciencia, de la pobreza y del sufrimiento."
Nos dice el mismo biógrafo que la lengua de los Cocamas era tan difícil y complicada que los misioneros tenían que predicar por medio de intérpretes. El P. Santa Cruz aprendió la lengua Cocaína y logró formar un diccionario. Aprendida la. lengua se propuso educar a los Cocamas en los rudimentos de la agricultura. Logró que se le enviaran de Quito semillas y herramientas y les enseñó a cultivar la tierra y a manejar el arado. Muy pronto se ganó la voluntad de los naturales que veían en él a un maestro y a un director que procuraba su bienestar. El P. Santa Cruz venció la repugnancia de los indios y los persuadió a que mudaran el asiento ele su pueblo trasladándolo a un sitio menos húmedo y malsano. Su primer anhelo fue cambiar la habitación de los indígenas, de chozas miserables en que vivían, a casas de adobe con techos de paja, enseñándoles él mismo a hacer los adobes y a construir la casa.
Civilizados los Cocamas pasó el P. Santa Cruz al territorio de los Agúanos y Barbados, pueblos que vivían en perpetua lucha en-tre sí, a quienes logró civilizar después de infinitos trabajos.
En aquellos tiempos el viaje a las misiones de Maynas, y en general a la región del Marañón, se hacía partiendo de Quito por la vía de Cuenca; en el Sur del país, y de allí al Oriente atravesando un vertiginoso río. El regreso no podía hacerse por la misma vía, pues las embarcaciones no podían bogar contra corriente y era preciso hacer el retorno por el Perú, viaje largo y penoso. Otro misionero y explorador había ya descubierto la desembocadura del río Ñapo en el Amazonas, y el P. Santa Cruz se propuso hacer el recorrido del Ñapo desde su desembocadura en el gran río hasta su fuente, con el propósito de encontrar un camino de regreso para los misioneros de la región oriental hasta Quito. La expedición por el Amazonas hasta llegar a la desembocadura del Ñapo y la navegación por este río hasta su origen duró cerca de dos meses. Santa Cruz iba acompañado de dos españoles y de una centena de naturales. La expedición fue tan penosa, que muchos de los indígenas perdieron la vida. El P. Cassani describe así el término de aquella pe-ligrosa empresa: "Saltó el P. Raimundo a besar la tierra y mandó
saltar a tocia la gente, de la cual dejando en el puerto a uno ele los soldados españoles y algunos indios para guarda ele las canoas, partió con el otro soldado y cuarenta inelios en demanda ele Quito, naciendo el camino por tierra. Tres días tardaron en caminar por las montañas en busca ele Archidona, que encontraron; ya desde allí en camino trillado gastaron siete a Baeza, que está cuatro jornadas de Quito, a donde envió el P. Raimundo adelantado el aviso ele su llegada, y quedó para siempre abierta la puerta para las Misiones elel Marañón."
Preocupado siempre por el progreso de las misiones evangelL zadoras del Oriente y comprendiendo que era necesario encontrar vías más fáciles y directas ele la capital al territorio donde se desarrollaban, el P. Santa Cruz preparó una expedición para remontar el río Pastaza, que nace en la sierra ecuatoriana más o meiios por el centro del país y que se derrumba entre abras estrepitosas hacia la cuenca del Amazonas. La expedición llegó a feliz término y Santa Cruz logró establecer una de las más importantes vías ele comunicación entre el centro del Ecuador y el Oriente amazónico. El es-forzado misionero perdió al fin la vicia en su empresa: hacía por tercera vez el recorrido navegando río arriba por el Pastaza y por el Bobonaza, afluente ele aquel, y llegó a El Abra, quebrada espantosa de la cordillera andina que cía salida al Oriente. Hizo el mapa de aquella cañada y decidió por último bajar al río. En esta peligrosa empresa perdió la vicia, navegando en una balsa sobre el torrente, chocó contra un árbol que lo atravesaba y pereció ahogado en la impetuosa corriente.
El episodio puede revivirnos la visión de la obra estupenda ele los misioneros, de descubrimiento y dominio del mundo físico y de acercamiento a los hombres de las regiones ignotas que explora-ban. No fue despreciable tampoco la obra civilizadora ele los misioneros, si bien limitada siempre por la preocupación del proselitismo y por las alianzas con los intereses materiales. Las misiones jesuítas del Oriente fueron clausuradas por orden de Carlos I I I cuando se decretó la expulsión de la Compañía de tocios los dominios españoles. Con la salida de esos religiosos quedaron abandonados los pueblos y las tribus cuya civilización se había comenzado. Posteriormente se implantaron nuevas misiones en el país, pero una vez más, en el 95, tocios los misioneros fueron expulsados o suspendi-
dos. En la actualidad se han vuelto a implantar algunos trabajos de poco empuje y de menos valor. Un prominente ecuatoriano, cuyo punto de vista no puede tacharse de animadversión en contra de los misioneros, hacía un juicio general sobre la obra de las misiones: "Nunca lograron un arraigo definitivo —me dijo—; el trabajo que hicieron desapareció rápidamente, apenas deja vestigio." En la actualidad los misioneros se interesan primordialmente por el pro-selitismo, apenas se desarrollan algunos trabajos de enseñanza y de civilización,
P R E O C U P A C I Ó N SOCIAL D E L CLERO E C U A T O R I A N O
El clero ecuatoriano rural no es una clase absenteísta, como sucede en Guatemala y en México; está, por el contrario, muy cerca del indio, sea para bien, sea para mal, según quiera uno juzgar. El bajo clero ecuatoriano, el clero parroquial, es indio mayormente. El hecho es de significación, pues por sí mismo explicaría la actitud benévola de la clase clerical hacia el indígena. Sería presuntuoso de mi parte pronunciar juicio sobre la influencia concreta del clero entre los indígenas del Ecuador. En términos generales, me imagino que el clero ecuatoriano ha de ser responsable de las mismas culpas que carga en otros países indoamerieanos; no creo, sin embargo, que sea más responsable aquí que en otras partes; quizá lo sea menos. Una cosa es cierta: que los cuerpos eclesiásticos ecuatorianos han dado expresión a una preocupación social que no hemos oído en otros países. Es significativo en primer término que el más distinguido historiador del Ecuador, don Federico González Suárez, autor de la monumental Historia General de la República del Ecuador, arqueólogo de nota y hombre de ciencia distinguido, fuera durante largos años el arzobispo en el país. Ya se ha dicho cómo durante el período en que él fué obispo de Ibarra, dio disposiciones tendientes a la desfanatización del indio. Pocos escritores han visto con mayor claridad que González Suárez la condición del indio, y quizá también el fracaso de la Iglesia para resolverla satisfactoriamente.
E L CONGRESO CATEQUÍSTICO D E 1916
Se debe a la influencia de este eminente ecuatoriano la celebración del primer Congreso Catequístico que tuvo lugar en Quito en
1916, para la consideración del problema indígena. P. Jaramillo Alvarado (*) asienta que el Congreso Catequístico ha dejado un insospechable documento de la condición del indio ecuatoriano en el siglo XX. Los temas principales que trató el Congreso fueron, según los apunta el mismo Jaramillo Alvarado, los siguientes:
"Manera de catequizar a los indios, niños y adultos. La enseñanza de la doctrina en las haciendas.
—¿Se debe dejar a los indios en completa libertad para que cumplan o no con sus deberes religiosos, o conviene tenerlos como a niños, bajo cierta tutela del párroco, para facilitarles el cumplimiento de sus deberes cristianos,?
—¿Qué medidas conviene adoptar para que los indios, al celebrar las fiestas religiosas, como priostes, no se den a la embriaguez ni gasten inconsideradamente?
—¿Será mejor que mientras no entren de lleno en la civilización cristiana, queden alejados de celebrar fiestas, como priostes?
—Medios para obtener que los indios concurran a las escuelas y c para vencer la repugnancia de sus padres o hacendados.
—¿Con qué condiciones convendría establecer escuelas de agronomía, para los indios, y escuelas profesionales para las indias? ¿Cómo se podría realizar este propósito?
—¿Conviene fomentar el acercamiento de los indios a los blancos, para que tomen su civilización, su vestido y su idioma?—En caso afirmativo ¿por qué medios?
•—¿Será eficaz la creación de Un Oratorio festivo para indios, en casa parroquial, para catequizarlos, educarlos y evitar la embriaguez del día domingo? ¿Será conveniente y útil que indios y blancos concurran al mismo Oratorio festivo?
—¿Cómo se podrá obtener el mejoramiento ele los indios en su habitación, vestido y alimento?
—Medios para eliminar los abusos ele que suelen ser víctimas los indios.
—¿Qué leyes reclama la condición actual ele los inelios, en orden a su libertad, a su trabajo, a los accidentes de éste y„ a otras circunstancias que los rodean?
—¿Qué instituciones económico-sociales serán adecuadas para los inelios?
(*) P . Jaramil lo Alvarado. ob. cit. pp . 298 y s iguientes .
161 El Indio Ecuatoriano.—11
—Manera de cumplir la Encíclica Laerymabili de su Santidad el Papa Pío X relativa a los indios. ¿Será posible la creación de una Liga Xacional protectora de los indios? ¿Cuáles serían su fin, objeto, medios y organización?
—Deberes mutuos ele los hacendados y ele los indios concertados o gañanes, según los principios ele la moral cristiana, relativos al trato, asistencia, lugar, duración y materia elel trabajo, salario y descanso dominical.
—Las Misiones religiosas establecidas en las Provincias Orientales del Ecuador."
Las conclusiones a que llegó este importante Congreso son ele gran importancia; se anotarán en la sección que trate ele las medidas resolutivas elel problema indígena. Bástenos decir en este punto que las recomendaciones elel Congreso Catequístico formulan un programa ele acción que ele ponerse en práctica aliviaría considerablemente la situación elel indio. Lo importante para nuestro objeto en este lugar es señalar el hecho ele que los cuerpos eclesiásticos ecuatorianos se han encarado, aunque sea teóricamente con la cuestión elel indio; esto ya es un crédito valioso que debe abonárseles. En este respecto, el clero elel Ecuador ocupa una situación distinguida, pues en ningún otro país han visto los ministros con mayor claridad, ni expuesto con mayor franqueza el problema elel inelio y la correspondiente responsabilidad ele la Iglesia.
CAPITULO IV
ASPECTOS GENERALES DEL PROBLEMA DEL INDIO; CRITICA DE SOLUCIONES PROPUESTAS. CONCLUSIONES
A C T I T U D E S S O C I A L E S
Vistos los datos del problema del indio, examinemos someramente las actitudes de los grupos nacionales que intervienen o debieran intervenir en su resolución. El prejuicio racial de los blancos y mestizos no se articula, pero existe. Jaramillo Alvarado lo dice llanamente, "de chagra para arriba, nadie quiere llamarse indio." Muchas personas me dijeron que en el Ecuador, muy particularmente en provincia, la piel cobriza en un hombre y una fisonomía indígena prominente son obstáculos para el matrimonio; las muchachas le harán el feo. Pocas gentes en el Ecuador tienen un interés efectivo en el indio. Los juristas se han adelantado a todos, ellos sí han promovido reformas legislativas de importancia. Los literatos han mostrado cierta preocupación favorable a las masas autóctonas, pero en lo general, la emoción dinámica en favor del indio es mezquina.
Poco o ningún aprecio existe por lo que ha dado en llamarse "valores-indígenas," ni la curiosidad folklórica es muy viva ni hay gran aprecio por los artefactos y manufacturas del indio. Mucho de lo que el indio produce, particularmente los tejidos, son en efecto empleados por la gente, pero tal uso no es apreciativo, es, propiamente, una cuestión de necesidad. Claro que es preferible usar la producción indígena por razones de orden económico, que por motivos de sentimentalismo o de snobismo estético, pero puede imaginarse una situación —sería la ideal— en que el consumo de artículos indígenas fuese tanto un fenómeno de la economía del país como un acto de voluntaria aceptación y estima. Los intelectuales de
vanguardia, los maestros y la juventud universitaria, están agitados por hondas y sinceras preocupaciones sociales, pero ellas son de orden general y sólo de manera incidental especifican al aborigen. Anoto; no critico. Me doy cuenta de que el estudio de los problemas fundamentales del país y de la nacionalidad, de que una transformación social verdadera, tendrían forzosamente que llevar a las gentes a ver de frente y con valiente claridad la cuestión del indio. Por la vía de la reforma general llegarán los reformadores, no hay eluda, a la rehabilitación social, económica y moral del indígena, pero no deja de llamar la atención la aparente indiferencia de ios directores del movimiento vanguardista hacia uno de los más serios problemas del país. En el Peni los reformistas hablan específicamente del indio; en México, la Revolución escribió en sus banderas un programa de redención indígena; en Guatemala y Solivia, sin tener revolución a la puerta, el problema indígena queda destacado dentro del pensamiento avanzado. En el Ecuador, en cambio, excepción hecha de unos cuantos escritores que no han formado escuela, la cuestión indígena no figura en la plataforma reformista.
La actitud oficial corresponde a la actitud general. La Carta Fundamental de la República y los estatutos secundarios amparan al indio con preceptos generales que, de aplicarse, darían por resultado un cambio radical en la situación del indio; pero las leyes de esta naturaleza son, en el mejor de los casos, ideales nacionales, y a menos de estar empujados por la presión de la conciencia cívica y de una opinión pública exigente, no pasan ele mera literatura política En el campo escolar oficial abundan las ideas generales favorables al indio; no hay maestro a quien se consultó que no se mostrara bien elispuesto hacia el aborigen, pero el propio sistema escolar en operación y las finalidades que se marcan al movimiento de la educación popular, no determinan en verdad ningún programa concreto a su favor.
L A S C L A S E S D I R E C T O R A S
Las clases directoras del Ecuador están todavía actuando en el plano ele clase superior; creen que el bien social ha ele venir de arriba para abajo, que ha ele ser promovido benévolamente y con mesura por los encumbrados. El indio, según esto, se salvará por
medio de una legislación paternalista, con la ayuda de una educación metódica que escurra de lo alto. Es el concepto aristocrático del gobierno. El gobierno ecuatoriano es todavía, en este sentido, colonial. Aun los pensadores de vanguardia, al t ra tar del indio, no escapan a las actitudes condescendientes del aristócrata; sin darse cuenta de ello hablan del indígena como de una criatura inferior. Se preocupan por saber si sus procesos mentales son tan buenos como los de los blancos, entran en indagaciones teóricas, verdaderas especulaciones verbalistas, sobre la imaginación del indio, sobre su sensibilidad; se preguntan si es capaz de amar a sus hijos, si siente agradecimiento, si es leal, etc. Esta es justamente la actitud que asumieron los buenos frailes y misioneros de la Colonia cuando discutían en congresos y concilios sobre si el indio era una criatura irracional o si tenía alma. En el mismo orden xle ideas, los que más quisieran acercarse al indio, los maestros, demos por caso, pretenden hacer un estudio de su mentalidad y de sus condiciones psíquicas, a fin de poder recetar la fórmula educativa salvadora.
A C T I T U D D E L INDIO
La actitud del indio hacia el blanco se esconde en la reticencia natural de los aborígenes y en la actitud reprimida que se ha visto obligado a asumir como defensa durante estos 400 años de dominio y vejación. Dice Garcés ( # ) : "Hay —por parte del indio— una odiosidad concentrada contra el blanco." Probablemente existe, pero sus manifestaciones son raras. Cuando el indio se emborracha y se le inflama la personalidad, busca pleitos y entabla luchas feroces con sus mismas gentes, nunca con el blanco. En el. trabajo diario el indio es amable y sumiso. En la hacienda saluda humildemente a sus superiores, en los caminos no llega ni al saludo siquiera, diferente en esto al indio mexicano. Pero los levantamientos en masa son más frecuentes en el Ecuador que en ninguno de los otros países de indoamérica. Hice relato de casos al hablar del problema del suelo; son casos típicos de toda una situación. En su novela "Plata y Bronce," Fernando Chaves pinta un cuadro tomado de la realidad, de la venganza horrible que tres indígenas ejercieron en contra del señorito amo por violaciones a una longa. Va-
(*) Víctor Gabriel Garcés, obra ci tada, p . 23.
ría la actitud de los indios de diferentes regiones. Los otavalefíos y los lojanos, seguros de sí mismos, ven a los blancos de frente, sin desafío y sin odio, pero sin sumisión o vergüenza. Los de la provincia del Chimborazo, aniquilados material y espiritualmente por los gamonales, adoptan ante el blanco la actitud de perros aporreados. En términos generales, el indio del Ecuador ha conservado mejor su integridad que el indio guatemalteco. Sus mismos arrestos de violencia, sus pleitos cuando se emborracha, los levantamientos en masa, sus actos de venganza personal o colectiva, revelan que la raza no está aniquilada, que está, por el contrario, viva. El indio ecuatoriano es un buen leguleyo, pelea eternamente, su terquedad es medio infantil, pero de todos modos su tesón es un buen rasgo. Solamente en Bolivia entre los Aymarás se observa una característica semejante. Pero en el Ecuador el indio parece no esperar nada del blanco, aspira cuando más a que lo dejen en paz. No tiene ni la ansiedad ni el fervor de muchos indios mexicanos, despiertos ya, pero tampoco, por otra parte, está envuelto en aquella apatía lastimera de los de Guatemala.
I D E A S G E N E R A L E S SOBRE LA R E S O L U C I Ó N D E L P R O B L E M A INDIO
En la sección relativa al problema de la tierra se anotaron los proyectos que se han expuesto por los teoristas y por los hombres de acción para resolver en la parte relativa el problema indio. Igual resena de los remedios jurídicos se hizo cuando se trató del indio y del Estado. No pudo hacerse relato de los proyectos de acción educativa correspondiente, porque, por desgracia, éstos no existen, a más de la mera enunciación del problema y del deseo expreso, pero no especificado, de establecer institutos especiales para la educación del indio. Algunos escritores han formulado ideas o planes de resolución integral que deseo reseñar en este lugar. Víctor Gabriel Garcés ve la cuestión globalmente en su tesis sobre el indio, ya citada. Las resoluciones del Congreso Catequístico Ar-quidiocesano Nacional celebrado en Quito en 1916, a que ya se hizo alusión también, contemplan el problema en casi todos sus aspectos. Pío Jaramillo Alvarado, a quien he citado frecuentemente en el curso de este estudio, se ha preocupado del problema indígena íntegro; su obra, "El Indio Ecuatoriano," t ra ta los diversos aspectos de la cuestión, el histórico, el de especulación sociológica y el
ele idealización nacionalista, y nadie mejor que él, hombre de lucha, ha sabido señalar derroteros para la resolución de tan importante asunto nacional. Si no hago en este punto una reseña de las ideas del doctor Jaramillo Alvarado, es porque ya me he ocupado de ellas en las diferentes secciones de esta monografía.
En su citada tesis dice Garcés que es "absurdo pretender resolver el problema indígena haciendo tan sólo desaparecer las señales exteriores del indio. La resolución total del problema significaría la formación de una sociedad campesina rural, así como se ha creado una sociedad urbana." Entendemos esta idea del doctor Garcés en el sentido de que el problema del indio es en mucho un problema de socialización que, por otra parte, no podría quedar circunscrito a la sociedad campesina, sino que tendría que referirse a la más amplia sociedad que se llama nación. En otras palabras, el problema del indio es un problema de nacionalización. Este autor cree que el cuartel no es conveniente para el indio, ni se le puede considerar como un buen factor de socialización, a menos mientras no se modifiquen las condiciones de la vida del cuartel. Los "capariches" (nombre que se da a los indígenas que ingresan al cuartel como soldados o asistentes), no son ni buenos indios, ni buenos soldados, ni buenos ciudadanos. El clero, si lo deseara, sigue diciendo Garcés, podría hacer una gran obra para la incorporación del indio, revistiéndose del espíritu de los buenos misioneros, descargando al indio de todo el fardo religioso y de ritual que le ha echado encima, ilustrándolo. Garcés proclama la nueva escuela rural como uno de los medios que pudieran ser más eficaces para la incorporación del indio, y declara que la escuela actual del Ecuador, aun la misma del campo, no está capacitada ni por su profesorado, ni por su programa, para ayudar a resolver el problema indígena. Considera que el decreto del 30 de septiembre de 1930 sobre escuelas rurales no es más que una bella utopia. Cree que, con las adaptaciones del caso, "sería conveniente copiar la sólida reforma social implantada, en México en beneficio del indio." Como hombre que ha visto con seriedad el problema que estudia, considera que el mestizaje, que en América hispana es fácil e inevitable, será uno de los mejores medios para resolver el estado del indígena. Es una lástima que el doctor Garcés no ahonde en la cuestión del mestizaje ecuatoriano, estudiando sus modalidades y
procesos. El, como Jaramillo Alvarado, como Fernando Chaves y otros pensadores de vanguardia, está convencido de que no podrá haber solución del problema del indio si antes no se resuelve el problema del suelo. "Queremos revalidar moral y espiritualmente al indio —dice—, comencemos por darle tierras como premio anticipado." El jurista habla en seguida: "La organización adecuada de la propiedad es otra importantísima tarea legislativa y política," y luego, en la misma vena de reforma legalista, considera las transformaciones que es urgente hacer a las leyes de procedimientos, a la organización del poder judicial, etc. Impugna el monopolio de alcoholes, culpando al Estado de auspiciar el fomento del vicio mayor que posee el indio, el alcoholismo.
R E S O L U C I O N E S D E L CONGRESO CATEQUÍSTICO
Las resoluciones del Congreso Catequístico son de importan cia, tanto porque son una prueba de la preocupación eclesiástica en relación con el indio, como por referirse a algunos de los aspectos fundamentales de la cuestión. Dice Jaramillo Alvarado que, por desgracia, la obra del Congreso Catequístico fue meramente literaria, digna de elogio en el pensamiento generoso, pero que no ha sabido traducirse en una sola acción a favor del indio. A pesar de todo, como muestra de la ideología sobre la materia, las resoluciones del Congreso son importantes. Las transcribimos en seguida, tomándolas de la obra de Pío Jaramillo Alvarado (*).
"El Congreso cree conveniente que los niños indios sean catequizados en castellano, tanto en la letra del texto corno en la explicación; que los adultos aprendan la letra en castellano y oigan la explicación en quechua, si fuera posible dársela en este idioma. Se anhela porque los párrocos y hacendados contribuyan a la correcta catequización de los indios, sin sujetarlos a trabajos suplementarios denominados faenas, y no les pongan otros gravámenes, con pretexto u ocasión ele la doctrina. Se reconoce la necesielad del tutela je de los párrocos y el abuso de los Alcaldes de Doctrina, que deben ser reemplazados por otros agentes.
El Congreso reconoce que el cargo de priostes acarrea a los
( * ) ' P í o Ja rami l lo Alvarado, obra citada, pp . 301-306.
168
indios graves daños económicos y morales; y cree que, mientras no entren de lleno en la civilización cristiana, deben quedar alejados de celebrar las fiestas, como priostes, aun cuando espontáneamente se ofrezcan para ello. Mas no siendo la mente del Congreso impedir las fiestas que los indios quieran celebrar por propia devoción, suplica a la autoridad eclesiástica y a los honorables párrocos, que permitan estas fiestas, con tal que las celebren con espíritu cristiano y sin el carácter de priostes.
En orden a la instrucción escolar de los indígenas, el Congreso reclama el estricto cumplimiento de la Ley de enseñanza obligatoria; la fundación de escuelas normales para indios, bajo el régimen ele internado; la enseñanza deberá hacerse forzosamente en castellano.
Se anhela también por la instrucción preliminar agronómica elel indio en las escuelas y la creación de becas para los alumnos aprovechados, en los Institutos agronómicos de dentro o fuera elel país.
El Congreso declara la conveniencia del acercamiento de los inelios a los blancos, en las escuelas, oratorios festivos y sociedades económicas. Se pide intensificar los oratorios festivos para proporcionar elistracciones en los días clomingos y evitar la embriaguez. Se estimula el establecimiento ele deportes para indios.
Se hacen votos por ver mejoradas las habitaciones, vestidos y alimentos de los indios, introduciéndose la higiene en la vida campesina.
El Congreso aprueba las siguientes conclusiones ele orden legal:
1? Hace votos por una atinada reforma legislativa, en el sentido del régimen de libre contratación del arrendamiento de servicios personales, en la relativa a los accidentes del trabajo y al tiempo, lugar y forma del pago de salario.
29 Desea que se fije en un mes, para el indio criado o trabajador asalariado, el tiempo que t ra ta el Código Civil (Art. 1980), como necesario para que haya de ser reemplazado, cuando no puede retirarse sin grave incomodidad o perjuicio de su patrón.
3 9 Desea, asimismo, que el desahucio pueda hacerse no sólo ante la autoridad ele Policía, sino también ante los jueces parroquiales y sin que el proceelimiento ante estos últimos cause derechos.
á° Considerando que la falta de oportuno otorgamiento de la escritura de legitimación de los niños, en nuestras poblaciones rurales, cuando se ha verificado el matrimonio de los padres, trae graves desórdenes en el hogar y perjuicios para los que no están legitimados; recomienda, tanto a la autoridad civil como a la eclesiástica, que adviertan a los contrayentes de matrimonio, antes de su celebración, el deber en que están de legitimar a los hijos comunes en la forma expresada por la ley.
5° Reconociendo la necesidad de proteger la pequeña propiedad agrícola, encarece a las sociedades científicas, a los colegios de abogados y a los propietarios, que estudien sobre la conveniencia de que se declare incapaz de ser embargada una porción de la propiedad familiar inmueble, del campesino, que sea suficiente para asegurar su estabilidad e independencia; pero en condiciones tales, que no se dé lugar ni pretexto a perjuicio de tercero, ni a violación de la justicia.
6? Tomando en consideración: 1? Que muchos indios no tienen título de propiedad de los bienes raíces que poseen; 2 9 Que este vicio se nota principalmente en los bienes adquiridos en virtud de sucesión por causa de muerte; 3° Que las formalidades legales para las sucesiones son demasiado onerosas por el reducido patrimonio del indio; 4? Que es práctica ordinaria entre éstos dividir las herencias por medio de actas hechas por el juez parroquial, actas que no tienen valor alguno legal; o 9 Que por las causas anteriormente expuestas, se les explota miserablemente, induciéndoles a litigios en los que sacrifican todos sus bienes; 6? Que la representación por medio de tutores y curadores es impracticable entre los mismos, ya por el poco valor de sus patrimonios, ya también por la falta de personas hábiles para el ejercicio de estos cargos; Acuerda : recomendar al estudio de la Academia de Abogados, de las sociedades jurídicas y al de Ta próxima Legislatura, los puntos siguientes : l 9 La reducción del término de la prescripción ordinaria a diez o quince años, la de la ordinaria a cinco, y 2 9 Simplificación de los procedimientos judiciales relativos a la sucesión por causa de muerte.
FINALMENTE, el Congreso recomienda la institución de Cajas de Ahorro, Sociedades antialcohólicas y Funeraria Nacional, especialmente para indios; la organización de una "Liga nacional
ecuatoriana protectora de indios;" y la propaganda de las relaciones entre patrones y jornaleros, ensenando los deberes recíprocos; y hace votos por el éxito de las misiones en las provincias orientales."
MODALIDADES DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN
El proceso de incorporación debe distinguirse del programa o la política de incorporación. LTno es el desarrollo natural formado por las circunstancias del ambiente social, el otro un movimiento dirigido hacia un fin determinado con más o menos precisión y sujeto a un método bosquejado también con mayor o menor exactitud. Proceso de incorporación quiere decir, para nuestro objeto, pura y sencillamente, proceso de mestizaje. Es una equivalencia obligada por la historia: el mestizo es el escape del indio, el camino del indio.
MESTIZAJE ÉTNICO Y MESTIZAJE CULTURAL
Es bien sabido que hay dos clases de mestizaje, el que viene de sangre y el que es producto de la manera de vida del individuo; biológico el primero; económico, geográfico y social el segundo, cultural en el sentido antropológico del término, cuando cultural significa el modo de la vida y la costumbre de un grupo. No es preciso t ra tar ahora de los aspectos, modalidades, correlaciones y contraposiciones de estos dos mestizajes; de cómo el cruce racial, mestizaje biológico, provoca, favorece y acelera el otro mestizaje; de cómo, otras veces, son tales las condiciones del ambiente social, que la mezcla de sangre no es suficiente para arrancar al individuo del medio indígena, y entonces, mestizos y todo, hombres de piel blanca, de ojos azules y barbados, seguirán siendo indios, cultural y psicológicamente hablando; de cómo el mestizaje es función de la nacionalidad, más exactamente, del proceso de nacionalización: de cómo en nuestros países incloamericanos existe una estrecha correlación entre mestización y nacionalismo, y de cómo, en consecuencia, puede medirse el adelanto en el proceso de nacionalismo estimando sencillamente el desarrollo del mestizaje. No entraremos pues, en esos detalles, pero de todos modos el recuerdo de tales modalidades del proceso de mestizaje nos ayudará a interpretar el
fenómeno de cruce racial, de asimilación, de incorporación étnica y cultural que está teniendo lugar en el Ecuador.
En la sección de generalidades sobre la geografía humana del Ecuador, se habla de los principales grupos étnicos que comprende la población: los indios, los blancos, los negros y los individuos resultantes del cruce de estos dos grupos: de blanco e indio, el mestizo, de mestizo e indio, el cholo, y los zambos, del cruce de indio y negro. Es inútil pretender una estimación numérica de estos elementos de la población: no se han hecho censos. Anotadas las opiniones de estudiosos como Wolf y Cevallos, que han intentado el cálculo de la población ecuatoriana, procuremos hacer una estimación social de los grupos constituyentes, definiéndolos en términos de sus características objetivas apreciables y valorizados de acuerdo con el peso que actualmente tienen en la vida del país. Dentro de este orden de ideas asiento en primer término, que el Ecuador es un país de blancos. No me olvido que la proporción de blancos, estrictamente hablando, es muy pequeña; en realidad uso el término "blanco," no en sentido cuantitativo sino cualitativo. Digo, por lo tanto, que la política del país, las influencias dirigentes y determinantes son blancas. El gobierno ecuatoriano, las clases intelectuales, los hombres de acción, son blancos, que vale decir criollos y coloniales a veces, aristócratas o aristocratizantes, otras. Si quisiera ser un poco más literal, todavía podría sostener mi aserto sobre el color del Ecuador: el gobierno de Quito es claro de piel: de ojos azules los guayaquileños; todos los tenientes políticos que conocí eran de epidermis desteñida y el hablar de todos tiene una fluidez castiza, no obstante deslices del subjuntivo, que lo transporta a uno a tiempos de la Colonia. El ex presidente Ayora es bastante indio, y si sus enemigos querían insultarlo, no tenían sino echárselo* en c a r a . . . Desde este punto de vista, México y El Salvador, y, en un grado poco menor, el Perú, son ya países de mestizos, digamos más exactamente siguiendo la terminología sudamericana, de cholos; Guatemala y el Ecuador, y probablemente también Bolivia r
lo son de blancos, o de mestizos blanquizcos. El mestizo ecuatoriano tiene la tez deslavada y los ojos claros;
eso revela lo leve que ha sido el cruce racial. La masa indígena, numerosa, está a un lado, los blancos —criollos y mestizos— por el otro, el proceso de periferación es leve; va efectuándose, a buen seguro, pero lentamente. La población del Ecuador tiene mucho de
estática, regional, localista. Las hoyas andinas son tanto regiones naturales cuanto comarcas culturales; pequeños mundos aislados en gran parte unos de otros. Cada hoya tiene una capital: Ibarra, Quito; Ambato, Eiobamba; Cuenca, Loja. El país sufre de quietismo material: falta de comunicaciones, comunicaciones difíciles. Muchos ecuatorianos han establecido una compensación para ese quietismo y para ese aislamiento material: se han abierto caminos espirituales con el mundo a través de los mares, por sobre las cumbres de los Andes; los que pueden leer, leen mucho y con buen provecho, miran a Europa y miran a América. Esta inquietud espiritual, si bien augura movilizaciones internas en lo futuro, aun no las produce. La Costa es más movida y fluida; tiene también su capital, Guayaquil; pero el trópico ha amalgamado a la población y los llanos facilitan el tránsito de las gentes. La homogeneiza-eión étnica ha avanzado más en el litoral que en la sierra, porque la mezcla humana como otra unión cualquiera, está supeditada a las posibilidades del contacto: el mestizo es producto de choques, de corrientes encontradas f de testereos; cuando la población es estática, el mestizaje tendrá que ser, como en el Ecuador, un proceso débil, quieto y lento; subrepticio.
D E F I N I C I O N E S D E G R U P O S D E P O B L A C I Ó N
Siguen algunas definiciones de los grupos de la población ecuatoriana, definiciones sociales y culturales, que las propiamente antropológicas no vienen al caso en esta sección. Indios. Dice Garcés (*), que se es indio tanto por la morfología física, externa, como por la morfología moral e intelectual. "Indio es todo aquel que perteneciendo a la raza autóctona propia, vive en forma tal que participa de las tendencias y usos que a los demás les son comunes."' "Él individuo que teniendo los rasgos físicos del indio ha logrado sistematizar su existencia de modo de producir mejoramiento, por obra de factores educativos que se le proporcionaron y se pusieron a su alcance, está en condiciones felices para cambiarse, para transformarse y volverse igual en cultura a cualquier individuo de la especie humana, con quien tenga que parangonarse
C :) Víctor Gabriel Garcés. "Condición Psíquico Social del Indio en la Provincia de Imbabura . El indio factor de nues t ra nacionalidad." p . 85
Los cholos conservan mucho del indio.
y sufrir sus influencias." Osear Efrén Reyes, tratando del mosaico étnico del país, al iniciarse la República, da una definición descriptiva de indios que es bastante justa aun en la actualidad. "Hay —dice— una indiada inmensa, parte esclavizada en poder de los grandes terratenientes y parte recluida en sus comunidades irreductibles, formando un estado dentro de otro estado; y otra parte, errabunda por las selvas, en estado salvaje todavía.*' (*),
Longo. En el lenguaje corriente actual, significa indio joven, más exactamente, los que no pasan de los 18 años. En el tiempo en que escribió Cevallos se llamaban longos también a los que no habían hecho todavía de alcaldes de doctrina, ni gastado como priostes en la celebración de algunas fiestas de iglesia. Longos eran, pues, los adolescentes que no habían entrado de lleno a las responsabilidades de la comunidad.
Cholos. El cholo es un mestizo, producto del cruce del indio con otro mestizo. El término tiene una connotación social, sutil pero muy perceptible, tanto en el Ecuador, como en Perú y en Bo-livia. El cholo apenas escapa de la condición de indio, vive por lo
(*) Osear Efrén Reyes, ob. cit. p . 311.
común en los territorios de los indios, es el mestizo de las parroquias rurales y de los poblados y también el pueblo bajo de las ciudades. Su indumentaria campesina, distinta de la del indígena y carecterística, conserva no obstante obvias supervivencias. El anaco de la india se lia convertido en una pollera, enagua de franela o de bayeta de un solo color encendido, ancha y muy plegada. La íaehalina es muy parecida, aunque de mejor clase que la que porta
Cholos de la par roquia de Plores . Apenas han salido de la condición de "indios."
Las comunicaciones en la provincia de Pichincha facil i tan la incorporación del indio.
la india. El poncho del cholo es idéntico al del.indio, pero en cuanto a color se observa un fenómeno inverso al del traje femenino. El anaco de la india, es sobrio de color, la enagua de la chola, en cambio, es chillona; por otra parte, el poncho del indio es de colorido más alegre que el del cholo. Los sombreros de los cholos y de las cholas son un poco menos llamativos qx\e los de los indios, más pequeños, de color más apagado. De todos modos, los cholos, hombres y mujeres, usan sombrero de idéntica forma y color, así como sucede con los indios y las indias. El parecido de ocupación y de postura no se ha perdido por completo. Las cholas de las pequeñas parroquias rurales, que viven en las casas del casco de la población, en pueblos a la española, hilan todavía como sus hermanas indias de las chozas de las parcialidades circundantes; pero la india teje en las chozas, en los caminos y en los mercados, la chola lo hace únicamente en la casa. Cuando se viene a la feria, cansada del ajetreo del día, con la carga leve a la espalda atada en fachalina o pañolón, tanto la india como la chola se sentarán quietamente en la banqueta en las orillas de la plaza. No obstante estas semejanzas, la chola está removida de la india por muchos peldaños de
evolución social y espiritual. Garcés (*), que idealiza justamente al cholo en cuanto al papel que debe jugar en el proceso de nacionalización, dice: "El cholo es el pueblo, la gran masa, clase media de la sociedad llamada a integrar los destinos del país."
Montubio, Chagra. El montubio es el mestizo campesino del litoral ; el campesino del interior recibe por lo común el apelativo de chagra. Aunque los cholos pueden ser, y muchos son de hecho hombres del campo, también son "pueblo" en las ciudades. Montubio y chagra, en cambio, son términos que designan exclusivamente a gente del campo. Juan Montalvo ha descrito magistralmente al chagra. "Chagra es lo que el guajira en Cuba, lo que el sabanero en Bogotá. Hombre de zamarro si a caballo; de pantalón si a pie. Chagra sin poncho no lo hay; la funda del sombrero, cosa suya. El chagra es mayordomo rural de nacimiento: tiene muía, yegua; caballo, rara vez. Si le obligan a sentarse en la mesa, pues hay chagras calzados y tocados, no sabe el infeliz qué hacer de la cara y de las manos. Cuando este humilde personaje deja la chagra, no su fémina, sino su mansión rústica, y empieza a sacar los pies de las alforjas, es personaje terrible: chagra con botas, presillas, cachucha y galones, abrenuncio."
Dice con exactitud Pío Jaramillo Alvarado (•**). "La divergencia de castas en el Ecuador es más acentuada que la de origen étnico, como lo evidencian: por una parte, la multiplicidad de las clases sociales, de graduaciones no bien definidas, pero caracterizadas por la persistencia de las más extrañas y funestas preocupaciones de antaño, y, por otra parte, la profunda separación en que viven los habitantes de las ciudades y los pobladores del campo, tal como si se t ra tara de dos .nacionalidades d i s t in tas . . .
Tgero la gravedad de la farsa social está en que, de chagra para arriba, nadie quiere llamarse indio."
En la provincia de Pichincha, asiento de la capital de la República, la movilización de población, las intercomunicaciones entre pueblo y pueblo y la acción más vigorosa y sistemática del gobierno, han ciado por resultado mayor adelanto en el proceso de
(*) Garcés, obra ci tada, p . 73. (**) P . Jaramil lo Alvarado, "Réplica al Estudio Crítico del señor Dr.
Luis Felipe Borja, sobre "E l Indio Ecua tor iano ," revis ta de la Sociedad Jurídico-Literar ia , enero-junio. 1929. pp . 178 y 179.
177
El Indio E c u a t o r i a n o . — 1 2
homogeiieización y asimilación que en otras partes de La Sierra. El indio no lia desaparecido de Pichincha, se le ve por todos lados, pero el proceso de culturización avanza rápidamente. Los indígenas vienen a la Capital y se tranforman insensiblemente en cholos, en gentes de la clase baja, en sirvientes, en jornaleros, en modestos manufactureros y comerciantes. Las clases populares quiteñas, si bien reconcentradas y coloniales en muchos de sus usos, dejan ver la fuerte corriente indígena que en gran parte las constituye. En el campo, la población indígena va convirtiéndose sencillamente en una población campesina y rural en la que se pierden las características exteriores del indio y aparecen las del ecuatoriano. El estándar de vida es más alto en esta provincia de Pichincha que en ninguna otra de las serranas; son también más elevados.los jornales del campesino. Conviene recalcar el punto que ya se estableció en la sección relativa a las haciendas, que conforme el jornalero indígena recibe mejor salario, en un medio superior también, como es el de Pichincha, su rendimiento es mayor y su calidad como trabajador mejora.
MESTIZAJE EN LA COSTA
Ya se ha dicho que, hablando en términos generales, en La Costa no hay indios. Tengo la seguridad de que si existieran censos en el Ecuador, podríamos observar un fenómeno semejante al que revelan las estadísticas guatemaltecas: que conforme pasa el tiempo va teniendo lugar un lento desplazamiento de la población serrana hacia el litoral. En La Costa no hay indios, no porque la población indígena quede absolutamente circunscrita a los altos, sino porque La Costa amestiza al indio. Ser indio, ya se ha dicho, pero es necesario repetirlo, no es únicamente una cuestión de sangre, de raza; es una cuestión de economía y de costumbre. Ser indio, en cierto sentido, es vivir en una pequeña parcela indígena, hacer agricultura primitiva e individual, familiar a lo sumo, cultivar únicamente los productos que se han de consumir, aprender la doctrina en la hacienda y pagar la enseñanza con una fainita, portar poncho y llevar el pelo l a r g o . . . Cuando el individuo queda sometido a un régimen agrícola diferente y cuando el clima obliga a cambiar la indumentaria, es como si se hubiera dejado de ser indio y se ingresara a un grupo étnico distinto. Este cambio circunstancial determina el derrumbe de los prejuicios y antagonismos sociales y
facilita, por lo mismo, la mezcla de los elementos de unos grupos étnicos con otros. Tengo el convencimiento de que los prejuicios sociales, digámoslo más claro, los raciales, si bien no muy francos en el Ecuador y en los otros países indoamericanos, son, a pesar de todo, suficientemente fuertes para impedir en gran parte el proceso de asimilación y liomogeneización. Si la ocasión para tales prejuicios deja de existir, como es el caso cuando el indio oculta su identidad por cambio de territorio o de indumentaria, la mezcla se hace fácil y el proceso se precipita. Todo ésto explica, sin duda, el hecho de que la costa ecuatoriana, como la guatemalteca, la peruana y la mexicana, sea típicamente región de mestizos.
INFLUENCIA DE LAS HACIENDAS EN EL MESTIZAJE
La hacienda costeña es incuestionablemente una de las más importantes agencias determinantes del mestizaje, por las condiciones generales a que acaba de aludirse, por la mejoría de los salarios, por las oportunidades para la socialización mediante el contacto y el roce de unas gentes con otras, y por el vigor de la organización social obrera que se ha implantado ya en el litoral con el apoyo de una legislación favorable, que organiza a las masas colocando al individuo dentro de un ambiente social que determina, a la par que su liomogeneización, su mejoramiento y elevación y la consiguiente singularización de su personalidad. El sindicalismo, la organización obrera en general, constituye, aunque a primera vista parezca paradójico, un ambiente social mucho más adecuado para la individualización, que el ambiente netamente indígena. La hacienda de La Sierra no es, ni con mucho, tan eficaz como la de La Costa para promover la transformación del indio, pues ésta subsiste como institución económica y social, está de hecho constituida, sobre la base de mantener al indio en una condición de dependencia y de sumisión feudales. Mientras que la hacienda costeña destruye al indio, pero lo pone en el camino de la ciudadanía, gracias a la influencia de defensa social que la legislación y las organizaciones obreras determinan, la hacienda serrana aniquila al indio espiritualmente pero lo conserva intacto en lo exterior, haciendo de él un\siervo de la gleba.
E L SERVICIO DOMESTICO Y E L M E S T I Z A J E
Algunas personas creen que la costumbre ele los servicios domésticos que desempeñan los indígenas en las poblaciones de La Sierra constituye un medio no despreciable de culturización. Por lo que respecta al servicio de huasicamía que deben prestar los indios conciertos en las casas de los amos, estoy seguro que muy poco o nada ha de contribuir a dicho proceso de mejoramiento, a juzgar por la manera como estos pobres indios viven en las casas de sus patrones.
Es costumbre recibir a niños o jóvenes indígenas —hombres y mujeres —en las casas de los mestizos y de los blancos en calidad de sirvientes, con la obligación tácita o expresa por parte de quienes los reciben, de atender a su educación y mejoramiento. En muchos casos esto es una verdadera donación que los indios hacen de sus hijos a las familias de la ciudad. Los longuitos viven en su nueva casa desempeñando los trabajos que se les encomiendan, pero al mismo tiempo reciben cuidados y atenciones familiares, y en muchas ocasiones se les da escuela. Llegados a la mayor edad, los longuitos buscarán su vida como mejor puedan; las longas, criadas de la casa propiamente, corren la suerte de esta clase de mujeres: serán víctimas de cualquier galán esquinero, se escaparán con el sirviente de alguna otra casa, o se juntarán con algún soldado. Unos y otras, longos y longas, ingresarán a la vida popular de la ciudad, llegarán a formar parte del "pueblo." Es claro que el fenómeno que se ha descrito es un medio de culturización del indio y de incorporación al medio ambiente social aunque muy débil, pues por su misma naturaleza es muy limitado.
En el Ecuador no existe el servicio militar obligatorio. El ejército se recluta entre las clases populares en las ciudades y en los pueblos más importantes, pero no necesariamente entre las clases netamente indígenas. Es indudable que aun en estas condiciones, el servicio militar contribuye en parte a la nacionalización del indio, pero no es, ni con mucho, el importante medio de incorporación que es en Guatemala o en Bolivia.
¿ E S T A E L INDIO P R E P A R A D O P A R A L A I N C O R P O R A C I Ó N ?
Cabe preguntar si el indio ecuatoriano está listo para la incorporación. Los de Oriente, si se recuerda lo que se ha dicho sobre
sus condiciones culturales y se tienen en cuenta el alejamiento de la región y las dificultades de comunicación con el resto del país, están bien lejos de su incorporación al medio nacional. Los de La Sierra, que es donde viven casi todos los naturales, se encuentran en diferente grado de posibilidad y de capacidad para la incorporación. Las posibilidades de incorporación en el centro, en las regiones que caen bajo el radio de influencia de las ciudades más importantes y donde las comunicaciones son más fáciles, son muy grandes. Hay zonas como las de Otavalo y las de Loja, donde el indígena ha podido conservar su vigor físico y su integridad espiritual, sustentándolos sobre una base económica más o menos suficiente. Estos indios no solamente están perfectamente capacitados para ingresar a la vida nacional, sino que serán elementos muy valiosos para la nación.
CRITICA DE SOLUCIONES PROPUESTAS AL PROBLEMA INDÍGENA
Las ideas, proyectos y acciones tendientes a resolver el problema indígena en el Ecuador pueden agruparse en cuatro capítulos: la solución legal, la vía pedagógica, la acción eclesiástica y la solución económica.
L A S O L U C I Ó N L E G A L I S T A
En la sección de esta monografía que t rata del indio y el E s tado y en la parte relativa al problema de la tierra, se hizo una amplia exposición de la legislación ecuatoriana relacionada com los indígenas. Se dijo ahí que los estatutos y ordenamientos han sido abundantes, las más veces esclarecidos y siempre bien intencionados. Desde la Legislación de Indias, restaurada durante los primeros años de la República, hasta las más recientes expediciones legales, todos los estatutos han tendido a proteger al indio tanto de sí mismo como de la garra del explotador blanco y mestizo, preocupándose también por el mejoramiento económico y social de los naturales. Pero la legislación ha resultado ineficaz; con leyes y todo el indio ha sido despojado, vejado, explotado; su salvación no depende únicamente de medidas legislativas. Mucho hay que agradecer a los juristas ecuatorianos el interés por los naturales; ellos fueron los primeros en ver el predicamento del indio y la
necesidad de una resolución; la que intentaron lia sido ineficaz, pero no inútil ; ineficaz, porque el problema indígena tiene otros aspectos a* más del meramente legal, pero provechoso siempre, porque sin la base legislativa sería muy difícil intentar la acción por otras vías.
Pero no habría que insistir en la expedición de más reglamentaciones;' la fundamental ya se tiene y es de sobra suficiente. Hace falta la formación de una conciencia cívica nacional sensitiva al problema indígena, y de una opinión pública que se imponga y exija el cumplimiento de las leyes, y también la creación de los instrumentos de ejecución sin los cuales la legislación, pese a las demandas de una conciencia nacional o de una opinión pública inteligente, sería de todas maneras letra muerta. Bien dice Osear Efrén Reyes, el problema no es de "leyes, ante todo," sino también de hombres que sepan entenderlas y practicarlas, y yo digo además, de instituciones destinadas a traducir en acción social la mente del legislador y la voluntad del ciudadano.
LA S O L U C I Ó N PEDAGÓGICA
La solución pedagógica escolar ha sido, con la legislativa, la panacea para todos los problemas de las democracias americanas. El Ecuador no ha escapado a la regla y la receta que se ha dado para el mal del indio en particular ha sido siempre: escuelas. Dice el profesor Reyes, "El problema del indio merece, del conservador, como de muchos liberales ricos, un criterio netamente pedagogis-t a ; aunque reconociendo el peligro que entraña, para la existencia misma de la aristocracia territorial, la captación indefinida de indios y tierra" (*), pero no obstante que conservadores y liberales republicanos de la primera época y socialistas de la de hoy, han recurrido, en teoría, a la prescripción escolar para el indio, el hecho es, como se dijo en la sección respectiva de este estudio, que el indio y la escuela no se han encontrado todavía en el Ecuador. El indio no concurre a. las pocas escuelas fundadas en aquellos lugares donde hay población indígena. Es el mestizo, habitante del pequeño núcleo de la parroquia, quien por lo común se aprovecha de ellas. Las niñas indígenas de ninguna manera concurren. El indio
(*) Osear Efrén Reyes, obra citada, p . 307.
adulto no tiene escuela y todavía hay grandes regiones del país en La Sierra y en La Costa, para no hablar del Oriente, a donde no ha llegado la escuela. No cabe hacer, pues, la crítica de un remedio que ni siquiera se ha usado; digamos, en cambio, dos palabras sobre la prescripción misma.
Educar al indio, se dice. ¿Educarlo para qué? ¿Con qué objeto? ¿De qué manera? Enseñarlo a escribir, a poner su nombre digamos, que es a lo más que llegan las escuelas mutiladas de los poblachos del Ecuador y de otros países; enseñarlo a firmar. Los indios de Guatemala no quieren aprender a firmar, porque saben que muchas veces, con maña, se les lleva a poner una firma que resulta después en contra de ellos. Algunos indios de Guatemala que han aprendido a firmar pretenden no saber hacerlo, como un acto de defensa. Los indios ecuatorianos, los leguleyos y muy vivos de Otavalo, si se les constriñe, dirán que en efecto desearían que sus hijos fuesen a la escuela para aprender a leer y a escribir y puedan ser tinterillos, y muchos indios de México quieren que sus hijos que van a la escuela aprendan a ser "secretarios." ¡ Triste finalidad la de la educación que queremos darles! No es por el camino de esa escuela del silabario, por donde hemos de llegar a la salvación del indio; no es por el camino de ninguna escuela como agencia pedagógica formal, por donde hemos de salvarlo. Se requiere una transformación no ya de programas y de métodos, sino del concepto mismo de la finalidad educativa y de la función escolar. Fernando Chaves, maestro ecuatoriano de vanguardia, ve ya muy hondo en el problema, "Al hombre del campo —dice— le interesa mucho más la vida de las plantas que el alfabeto." "Las escuelas para indígenas —añade— habrán de enseñar una historia tónica que exalte las virtudes de la raza y una cívica que exalte los derechos; una geografía con vista a la geografía comercial e industrial y que desarrolle el país. Además, en lo práctico, enseñanza agrícola y de pequeñas industrias, y con los adultos desanalfabetización e información sobre asuntos nacionales y mundiales," Es amplia la visión de Chaves, pero no suficientemente radical. Al indio, en efecto, le interesa más la vida de las plantas que el alfabeto, pero más que todo, aunque no nos lo diga, le interesa su propia vida y, tanto como ella, la conservación de su parcela y su acrecentamiento; y, aunque tampoco lo diga, le ha de interesar, pese a los ingenuos que lo creen desprovisto hasta de amor a la prole, el bienestar de sus hijos. Estos son los campos básicos en los que la escuela tendrá
que laborar si va a ser una institución que resuelva, en parte siquiera el problema del indio. Y tendrá que ser también una agencia socializante, de capacitación y de rehabilitación vecinal y der integración nacional que reconstruya la vida de las comunidades y de los pueblos con estos dos compromisos a la vista: el de la lealtad a la tradición vernácula y el de la sujeción a los ideales nacionales.
L A S O L U C I Ó N E C L E S I Á S T I C A
La solución eclesiástica ha tenido una experiencia de 400 años en el Ecuador. Primero, frailes y misioneros, con afán de aventura, con visión, fervorosos, que acompañaron a los capitanes de la Conquista en los primeros días de la empresa y que los dejaron después enriqueciéndose en las ciudades que establecieron, para internarse ellos más y más lejos a las regiones a donde no llegaba la Colonia; después, una iglesia organizada y toda la maquinaria eclesiástica que es parte del gobierno al principio, y en todo tiempo, hasta nuestros días, influencia decisiva en la vida del país. Más que en ninguna otra de las agencias sociales, la iglesia se ha avocado el problema del indio. El resultado del experimento está a la vista: Las misiones de Oriente nunca prendieron; el indio de la sierra abandonado o embrutecido; el clero aliado con los intereses de la' explotación; las instituciones educativas de la iglesia, destinadas a entrenar sacerdotes o a educar a los niños y a las niñas "bien" en los centros de población. En todo mi extenso recorrido en la sierra ecuatoriana, sólo vi como exponente de la acción escolar de la iglesia entre los indios, aquella escuelita lastimosa de una parcialidad de Colta, donde el indiecito hace sumas con trillones y se X3ersigna antes de emprender la operación. Y no es que el clero ecuatoriano sea insensible al problema del indio, dicho sea en su abono, ya que ni en México, ni en Guatemala, ni en el Perú, ni en Bolivia, como clase, muestran los sacerdotes tanto interés por los naturales como en el Ecuador. Prueba de su interés es el notable Congreso Catequístico que uno de los más ilustres de los sacerdotes de América, el ecuatoriano Federico González Suárez, convocara; pero prueba también de la futilidad de la solución eclesiástica es el mismo Congreso. Jaramillo Alvarado lo dice: "buenas resoluciones nada más." La solución del problema del indio requiere una visión social, una emoción nacional y nacionalista que el clero, súb-
dito de Roma, no puede alentar. Sin hacer memoria de todos los crímenes sociales que pueden atribuírsele, se comprende fácilmente que la Iglesia, cuya finalidad es hacer ciudadanos del Cielo, no es la institución más adecuada para hacer ciudadanos del Ecuador, ni de ningún otro país.
LA SOLUCIÓN ECONÓMICA
La solución económica del problema del indio se anuncia, se esboza; no se ha intentado. Tocios los de esta generación que se han preocupado ele la cuestión tienen la seguridad ele que el problema de la tierra tendrá que resolverse antes de poder llegar a una solución integral de la situación indígena. El arreglo del problema de la tierra en el Ecuador, implica cíesele luego la distribución o cuando menos el reajuste del latifundio. Por fortuna el Ecuador cuenta todavía con muchos indios que han conservado su tierra así sea en extensión limitada; con éstos la obra de reconstrución económico-social no implicaría trastornos violentos en el régimen de la propiedad capitalista; el camino está expedito para la implantación ele un programa de rehabilitación económica que tendrá que constituir en tocias partes un importante capítulo ele la resolución del problema indígena. En otras regiones no queda más recurso que el fraccionamiento del latifundio y la dotación ele tierras, así como la restitución ele todas las que ele derecho pertenecen a las comunidades indígenas. Jaramillo Alvarado, en un arranque ele lógica desesperada, presenta, hablando del problema ele la tierra, los dos caminos posibles para el Ecuador: "o que se proceda a plantear la cuestión agraria por el Estado dentro de un régimen socialista, o que el pueblo delibere con el fusil en la mano los programas medio y máximo del reparto ele las tierras y resuelva en la revolución la cuestión social" (*). Pero la solución económica no es únicamente un arreglo de la cuestión del suelo, si bien tratándose del indio dicho arreglo es fundamental y temdría que ser el primer paso que se diera en muchos casos. Otros aspectos ele dicha solución tienen que ver con la capacitación económica ele las comunidades indígenas, con el entrenamiento para una producción más eficaz y con la enseñanza de las prácticas de asociación y de cooperación, sin las cuales el pequeño agricultor en estos tiempos de grande empresa estaría condenado al fracaso.
(*) Pío Jaramil lo Alvarado, obra citada, 2^ edición, p . 328.
CONCLUSIONES
Los hechos, observaciones y reflexiones apuntados en esta monografía pueden resumirse en las siguientes conclusiones:
1. La Costa, La Sierra y el Oriente constituyen tres regiones naturales del Ecuador, importantes por todos conceptos. Desde el punto de vista étnico, La Costa es preponderantemente mestiza, si bien la pequeña proporción de población negra tiene su asiento en esta región; La Sierra es indígena en primer término, por lo que a números respecta, pero es también el territorio donde habita la mayor parte de los mestizos y de los blancos; el Oriente ecuatoriano, remoto y repelente, casi todo en disputa con el Perú, comprende unos cuantos núcleos de población mestiza y está habitado por tribus nómadas, migratorias y trashumantes de indígenas en un estado de cultura más o menos primitivo.
2. El regionalismo ecuatoriano, fenómeno determinado tanto por la influencia indígena vernácula como por el localismo defensivo de los asientos coloniales y por la dificultad de las comunicaciones materiales, es un factor de peso en la vida del país y en particular en el problema de la incorporación del indio y de la liomogeneización nacional.
3. La población ecuatoriana es esencialmente rura l ; más de fres cuartas partes de la gente viven de la tierra y se ocupan en la tierra. Los indígenas serranos son típicamente agricultores en pequeño, tan fuerte es el vínculo entre el indígena y su parcela, que cuando queda roto sobreviene una desintegración de las comunidades y un cambio definitivo de la vida individual.
4. No se han levantado censos en el Ecuador. Se calcula la población en unos dos y medio millones de habitantes. Se ha dicho que el país, sin contar el Oriente, podría fácilmente dar albergue a una población cinco veces mayor. La proporción ele indios, mestizos y blancos es variable según la región. En La Costa preponderan los de los dos últimos grupos mencionados; en La Sierra, en cambio, el indio aventaja grandemente en números a los otros. Probablemente la población indígena serrana constituye de dos tercios a cuatro quintos de la total, el mestizo propiamente dicho se lleva como el 20% y el blanco no representa sino una pequeña fracción. De todos modos, el mestizo ecuatoriano es, en términos generales,
mi individuo más blanco que el mestizo peruano o mexicano, hecho revelador de la lentitud con que viene teniendo lugar el cruce racial.
5. En los tiempos muy antiguos, coincidiendo probablemente con los comienzos de la Era Cristiana, el territorio ecuatoriano estaba poblado por un gran número de tribus y pequeñas naciones que no alcanzaron relieve cultural notable. Entre ellos sobresalieron los Caras, que subieron a la región alta como por el siglo IX y establecieron el reino de Quitu que extendió sus dominios por la comarca. Hay evidencia arqueológica que revela que en aquellos primeros tiempos el Ecuador recibió influencias mayas y también del Sur, probablemente correspondiendo a la época del Tiahuanaco. A mediados del siglo XV, los Incas del Cuzco llegaron a territorio ecuatoriano e implantaron el Imperio, haciendo de Quito una segunda capital. La influencia incaica que duró apenas unos cincuenta años, pues fue interrumpida por la conquista española, ha dejado, no obstante, huella, hasta nuestros días.
6. La población indígena de La Sierra forma un grupo bastante homogéneo, étnica y culturalmente hablando, mucho más que el mexicano y el guatemalteco; el quechua es prácticamente el idioma de toda esa población. Las manifestaciones culturales son muy semejantes. Esto no obstante, la población indígena serrana.muestra variaciones locales de alguna consideración.
7. Los indígenas de la sierra ecuatoriana no forman "pueblos" como sucede típicamente en México y en Guatemala. Esto no quiere decir, sin embargo, que no se observe en muchas partes una cierta concentración de las casas, que llegan a constituir propiamente un pueblo. Por regla general, la población está asentada en parcialidades formadas por las parcelas indígenas dentro de cada una de las cuales se levanta la casa del dueño. La población indígena está perfectamente fija pero es un poco dispersa. Como los predios son por lo común pequeños, la dispersión no es excesiva, sin embargo. Las parcialidades constituyen anejos de una parroquia rural, unidad política en la que se ha localizado también un centro de población chola ,y mestiza. Por lo común estos núcleos son pequeños, sobrepasándolos en mucho la población indígena de la circunscripción.
8. En todo el extenso valle interandino, que es La Sierra, pueden distinguirse tres tipos de habitación indígena: casas de adobe techadas de teja, casas de adobe techadas de zacate y casas de
zacate. Estos tipos representan variaciones en la condición económica de los dueños, más bien que en otras condiciones culturales. Los indígenas que habitan el páramo, las regiones altas de las hoyas andinas, viven en chozas más humildes que aquéllas, de piedra y zacate, semienterradas bajo la superficie del suelo.
9. El indio ecuatoriano es fuerte físicamente, fornido y bien hecho; parece menos agobiado por las enfermedades que sus hermanos de otros países.
10. El vestido indígena muestra variaciones menores de región a región. El indio usa por lo común tanto prendas de lana como de algodón, a diferencia del guatemalteco, que sólo se viste de algodón, y del peruano y boliviano, que usan casi exclusivamente telas de lana. La indumentaria de los varones tiene ya poco de característica: consiste de camisa y calzón de manta sin ornamentaciones de ninguna clase, excepción hecha de la faja tejida y bordada que se lleva a la cintura; se usan ponchos de variados colores y sombrero de fieltro también de color. Las mujeres se visten con una enagua enredada, el anaco, que se sujetan a Ja cintura con una faja semejante a la que usan los hombres; se cubren el busto con camisa de manta o de lana, algunas, y todas con algún paño de color variable, de lana, franela o algodón. Todas las mujeres usan sombreros exactamente iguales a los de los hombres. La mayor parte de los indígenas ecuatorianos, hombres y mujeres, llevan el pelo largo. Todos andan descalzos.
11. Casi toda la indumentaria es manufacturada en las casas, desde el hilado hasta la confección. Se va generalizando ya la costumbre, sin embargo, de comprar la manta de fábrica para las camisas y los calzones de los hombres. Cada familia, por lo general, hace su propia ropa, pero también va siendo muy frecuente el caso de familias que ya no tejen las telas sino que las mandan tejer dando, para el efecto, lana, ya hilada, casi siempre. Los sombreros y los ponchos son generalmente un producto especializado, es decir, hecho por determinados operarios en la comunidad y vendidos en el mismo vecindario o puestos a la venta en los mercados.
12. El indio ecuatoriano se alimenta de féculas en gran parte, ya en forma de harinas, ya con los granos secos. Las papas constituyen la base de la alimentación en muchas regiones, en otras lo son el maíz o la cebada. La col y la cebolla son legumbres de
uso muy generalizado entre los indios y prácticamente las tínicas que consumen. El chile o ají se emplea muy poco; la tortilla es desconocida, se come el maíz como esquite tostado, hervido o como harina, en sopa y en mazamorra. Aunque la dieta del indio del Ecuador no es ni perfecta ni del todo suficiente, creo que se alimenta mejor que los naturales de otros países indoamericanos. El indio come con abundancia los días de plaza y también cada vez que se reúne en mingas para trabajar.
13. La chicha, especie de tepache fermentado que se hace con maíz, es la bebida más común entre los indios. Se la emplea diariamente, ingiriéndose en grandes cantidades en todas las fiestas.
14. El indio se emborracha con chicha y con aguardiente, el vicio de la embriaguez está muy generalizado. El indio borracho se hace altanero y pendenciero con sus mismos paisanos y entabla pleitos feroces. Cuando el marido se cae de borracho, la mujer vela junto a él. El estanco de aguardientes, monopolio del Estado, contribuye, según los mismos ecuatorianos, a la propagación y mantenimiento del vicio del alcoholismo.
15. El indio es agricultor por afición; cultiva la parcela familiar, intensamente, con cariño y meticulosidad; ignora la técnica agrícola moderna y no sabe nada sobre la ciencia del cultivo intenso. La mayor parte de los indígenas cuenta con algunas pocas cabezas de ganado ovejuno, por lo común.
16. La parcela indígena es pequeña, casi siempre insuficiente en extensión. La de los naturales del centro del país, más todavía que la de otras partes, es pequeña. La tierra es cara; vale de 50 a 300 dólares la cuadra de 100 varas por lado. El indio compra tierra cada vez que puede; esa es su pasión.
17. Existe entre los indígenas del Ecuador la propiedad individual con derecho pleno. Algunas comunidades conservan todavía ciertas extensiones de terreno que se consideran de propiedad colectiva, empleándoselas para el pastoreo de los ganados.
18. El indio ecuatoriano, cuando no es propietario, trabaja -como peón y jornalero en las haciendas de La Sierra y, menos frecuentemente, durante las temporadas de los trabajos, como bracero en las haciendas del litoral. Muchos de los indígenas propietarios libres se alquilan ocasionalmente como jornaleros en las haciendas.
19. La industria casera es una actividad típica en el Ecuador;
entre los indios lia alcanzado un desarrollo apreciable. El indígena se dedica particularmente a los tejidos de telas y a la sombrerería, pero su habilidad manual se manifiesta y se expresa en toda clase de manufacturas cuando existe la oportunidad para ello.
20. Desde el punto de vista estético y cultural, las artes y manufacturas del indio del Ecuador son pobres, poco variadas y de escaso valor artístico. Sin embargo, es conveniente recordar (pie las artes populares en el Ecuador son de importancia y que Quito fue, durante la Colonia, un centro artístico notable. Es lógico suponer que el indígena del Ecuador, a semejanza del de México, es en parte responsable por esa cualidad artística del país.
21. Los jornales del Ecuador son bajos en La Sierra; por la parte Norte fluctúan de 10 a 20 centavos de dólar; en el centro son todavía más bajos. Los salarios de La Costa han sido siempre más elevados que los de los altos. Los jornaleros indígenas que trabajan como operarios libres en sus propios tallercitos, perciben más o menos de 10 a 20 centavos de dólar de utilidad por cada día de trabajo. Estos jornales deben de estimarse en relación con el costo de la vida, que es sorprendentemente bajo en todo el país, pudiéndose calcular como de tres a cuatro veces menor que el usual en la Mesa Central Mexicana.
22. Las ferias y mercados son eventos de importancia en la vida del indio ecuatoriano; grandes multitudes de indígenas se reúnen semana a semana en los centros donde tienen lugar las ferias. Muy buena parte del comercio total de la Sierra, sobre todo el relacionado con artículos alimenticios y de uso corriente, tiene lugar en estos centros.
23. La lengua quechua está perfectamente generalizada en toda La Sierra. La mayor parte de los indígenas no hablan el castellano.
21. Los vestigios religiosos del indígena son menos aparentes en el Ecuador que en Guatemala; el indio ecuatoriano está bastante catolizado.
25. La vida familiar se rige en buena parte por las necesidades económicas; las mujeres y los niños traba.jan tanto como los hombres adultos. La ética familiar parece ser muy elevada.
2(3. En general, la vida comunal en el Ecuador es débil, apenas quedan vestigios dislocados de las tradiciones vernáculas. La
comunidad indígena conserva ya poquísimas de las formas de gobierno, pero la tradición del trabajo colectivo y de las expresiones recreativas, es todavía fuerte.
27. El problema de la tierra es agudo. El latifundismo ecuatoriano no lia producido el acaparamiento de enormes extensiones de tierra en manos de unos cuantos propietarios en la escala en que sucedió en México, aunque en relación con el área del país, sí hay grandes latifundios; de todas maneras, la tierra está mal repartida. La inmensa mayoría de la población rural del Ecuador disfruta de parcelas pequeñísimas, en cambio, hay propiedades y haciendas enormes. El latifundismo conserva mucho del aspecto feudal que tuvo en el tiempo de la Colonia, y mantiene todavía a los trabajadores en condiciones de intolerable servidumbre. Después de la abolición de la prisión por deudas y el apremio para el trabajo, el concertaje en las haciendas, que era una especie de esclavitud feudal, ha quedado sin base legal; en la práctica todavía subsiste aunque va desapareciendo poco a poco.
28. La hacienda no aprovecha debidamente la tierra que posee. En proporción los pequeños propietarios producen más que la hacienda. El problema del suelo es angustioso porque hay regiones del país, en La Sierra, perfectamente congestionadas de indígenas que no tienen suficiente terreno para producir lo que mínimamente necesitarían para comer. Todo mundo se da cuenta en el Ecuador de que se impone el reparto de tierras.
29. La legislación ecuatoriana relativa al indio, para su protección y para estímulo de su mejoramiento, es copiosa, pero en gran parte es letra muerta.
30. El indio es víctima de las autoridades civiles locales; se le obliga en todas partes a desempeñar trabajos sin remuneración, y los tenientes políticos han encontrado medios de explotarlo a espaldas de la ley.
31. La consolidación política del país, es decir, la formación de unidades políticas a que da lugar el crecimiento de los anexos y parcialidades y la concentración de la población indígena o mestiza, es un proceso que afecta desventajosamente a la comunidad y que acrecienta la desconfianza del indio hacia el mestizo y el antagonismo entre los grupos raciales. No se está poniendo en juego acción ninguna para contrarrestar tan malos resultados.
32. El tinterillo y el abogado son explotadores profesionales del indígena. El complicado sistema jurídico, la poca voluntad de las autoridades para servir al indio y la tendencia de los naturales de pleitear eternamente, son causas que agudizan aquella explotación.
33. La escuela prácticamente no llega al indio. En las parroquias rurales donde hay escuelas establecidas, éstas se ven concurridas especialmente por los mestizos del lugar. La mayor parte de las parcialidades indígenas, asi sean populosas, no cuentan con escuela. El indio se resiste a enviar a las niñas a la escuela. En general, el indígena del Ecuador muestra una perfecta indiferencia hacia la escuela.
34. Se ha iniciado la reforma de la escuela rural ecuatoriana, pero ésta no contiene adaptaciones especiales que pudieran hacerla más válida y beneficiosa para las clases indígenas.
35. La Iglesia Católica, o mejor dicho, el clero, ha sido un aliado del capitalismo y de los conservadores en contra del indio. Actualmente la Iglesia desarrolla muy poca o ninguna acción social entre las masas campesinas, aunque el clero ecuatoriano muest ra preocupaciones favorables al indio.
36. El mestizaje es un proceso en marcha, pero sus avances son lentos; ésto se debe en gran parte al estatismo de la población ecuatoriana de La Sierra, causado por el localismo indígena, por la reserva colonial y por las malas comunicaciones. El cruce racial es muy lento.
37. La Costa absorbe al indígena, lo asimila y amestiza, pero el indio por lo general tiene horror a La Costa. El proceso de culturización avanza con apreciable rapidez en el Norte de La Sierra, muy particularmente en la provincia de Pichincha.
38. Entre las medidas resolutivas del problema indígena que más se han ensayado, está la legislativa: la escolar y la económica, son más bien cuestión de proyecto.
39. El indio ecuatoriano representa una materia prima humana de primer orden para la incorporación y muchos grupos de indígenas están perfectamente preparados para ingresar a la vida nacional, requiriendo tan sólo el estímulo ele una política favorable al efecto.
BIBLIOGRAFÍA
LISTA DE OBRAS CONSULTADAS
BOLETÍN GENERAL DE ESTADÍSTICA, Año I, N<? 1, mayo, 1931, Quito, pp. 28.
CEVALLOS, Pedro Fermín.—1887.—Geografía política (Vol. VI de la obra Reseña de la Historia del Ecuador). Guayaquil, pp. 391.
CHANTRE HERRERA, José, Padre (1738-1755).—1901.—Historia de las Misiones de la Compañía de Jesús en el Marañan Español (1637-1767). Madrid, pp. 744.
CHAVES, Fernando.—1927.—Plata y bronce. Novela de costumbres. Quito, pp. 315.
Discurso pronunciado en la Apertura de los Cursos de la Universidad Central.—1932.—Quito, pp. 46.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, DICTADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL CONS TITUYENTE.—1929.—Quito, 1929.
CUEVA, Agustín.—1915.—-Nuestra organización social y la servidumbre. Revista de la Sociedad Jurídico-Literaria, N? 25-27, 1915, Quito, pp. 29-58.
EDUCACIÓN. Revista mensual del Ministerio de Educación. (Se ha publicado desde 1926.) Quito.
FASSIO, Gustavo Adolfo.—1930.—Conferencia sobre dietética y regímenes alimenticios. Revista de la Universidad de Guayaquil, tomo I, N<? 2, abril-junio, 1930, pp. 153-174.
GALLEGOS, Octavio P.—1929.—Proyectos de ley sobre el servicio de seguro de enfermedad, invalidez y otros servicios sociales, y
193
El Indio Ecuatoriano.—13
sobre la incorporación política y el mejoramiento económico del indio ecuatoriano. Quito, pp. 38.
GARÓES, Víctor Gabriel.—1931.—Condiciones psíquico-so cíales d,el indio en la provincia de Imbabura. El indio factor de nuestra nacionalidad. (Tesis doctoral, Facultad de Jurisprudencia, Universidad Central. Inédita.) Quito, pp. 90.
GONZALES SUAREZ, Federico. —1906.— Historia General del Ecuador. Quito, 6 tomos y atlas.
JARAMILLO ALVARADO, Pío.—1922.—El indio ecuatoriano, 1* edición. Quito, pp. 227.
Réplica al estudio crítico del señor doctor Luis Felipe Borja.— 1923.—Revista de la Sociedad Jurídico-Literaria, N 9 26, enero- junio, 1929. Quito, pp. 123-185.
El indio ecuatoriano.—-1925.—2* edición, Quito, pp. 328. (Las dos ediciones de esta obra difieren considerablemente. En la monografía se cita de la segunda, excepto cuando se indica lo contrario.)
J I JÓN Y CAAMAÑO, J.—1930.—Una gran marea cultural en el NO. de Sud-América. Journal de la Société des Américanistes de París, Tomo XXII , 1930, pp. 107-197.
MEANS PHILIP, Ainswortb.—1931.—Ancient civilizations of the Andes, New York, pp. 586.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA. —1931.—Informe anual que presenta a la Nación. Quito, pp. 288.
MONGA YO, Abelardo.—1923.—El concertaje de indios (escrito en 1912). Publicado en Añoranzas. Quito, pp. 272-330.
PAEZ, Roberto.—1931.—Un ibarreño ilustre; Raimundo de Santa Cruz, S. J., evangelizado^ del Oriente ecuatoriano. Gaceta Municipal, año XVI, N<? 44, octubre, 1931. Quito, pp. 183-196.
REYES, Osear Efrén.—1931.—Historia de la República. Quito, pp. 331.
ROMERO MENENDEZ, Héctor.—1930.—Nuestra legislación del trabajo. Revista de la Universidad de Guayaquil, tomo I, N? 2, abril-junio, 1930, pp. 175-236.
UHLE, Max.—1931.—Las antiguas civilizaciones del Manta. Quito, pp. 67.
UZOATEGUI GARCÍA, Emilio.—1929.—Hisdoria del Ecuador. Quito, 2 volúmenes.
WOLF, Teodoro.—1892.—Geografía y geología del Ecuador. (Publicada por orden del Supremo Gobierno.) Leipzig, pp. 671, 2 mapas.
VELASCO, Juan de (1789) .—1844.—Historia del Reino de Quito de la América Meridional. Quito, 3 tomos.