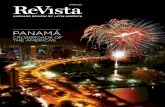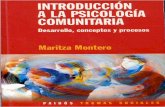Sistematización Forestería Comunitaria Darién Panamá f
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Sistematización Forestería Comunitaria Darién Panamá f
Aprendizajes en Manejo Forestal Comunitario
Comarca Emberá-WounaanDarién, Panamá
Panamá 2011
BW_EPS
BW_N_EPS
CMYK_EPS
CMYK_N_EPS
PMS_EPS
PMS_N_EPS
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Darién, Panamá
COMARCA EMBERÁ – WOUNAAN
Autores: Yadid Ordoñez – CATIE l Finnfor Clelia Mezua – WWF l Panamá Carlos Espinosa – WWF l Panamá Dimas Arcia – CATIE l Finnfor Panamá Edgard Pertuz – CATIE l Finnfor Panamá Jaime Castañeda – CONADES Darién Narciso Cubas – ANAM Panamá Agustín Rodríguez – ANAM Darién
Panamá, 2011
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 1
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO C O M A R C A E M B E R Á – W O U N A A N
PRESENTACIÓN El presente informe tiene el propósito de divulgar y visibilizar la sistematización de una experiencia
local de manejo forestal comunitario, que puede contribuir significativamente a las metas del manejo
forestal sostenible en Panamá.
Al dar a conocer esta experiencia se aspira a influir positivamente en las autoridades forestales para el
ajuste de políticas, normativas y procedimientos de carácter público acordes con esta realidad; así como
en las empresas y en la sociedad civil para la modificación de actitudes en pro de la aplicación y
promoción de buenas prácticas de manejo forestal y de comercio justo y responsable de productos
forestales; haciendo partícipes a los diferentes actores de la cadena de valor de la producción forestal,
en beneficio de la sostenibilidad.
Esta experiencia de manejo forestal comunitario se realizó en la Unidad de Manejo Forestal del Río
Tupiza, en bosques de producción de la región del Darién, en el Distrito de Cémaco, Comarca Emberá-
Wounaan, cuenca media del río Chucunaque.
Sobre el eje del río Tupiza se localizan cinco comunidades indígenas: Nuevo Belén, Punta Grande, La
Pulida, La Esperanza y Barranquillita, con una población de 822 personas (192 familias), la cual ha
dependido tradicionalmente de los productos del bosque y la agricultura de subsistencia, y sus
principales fuentes de ingresos monetarios han sido la madera y el plátano.
En el pasado, el aprovechamiento de la madera no fue sostenible, ya que éste estuvo sujeto más a los
intereses de empresarios y particulares foráneos, que a los intereses de las comunidades locales. Existía
un estilo de negociación de la madera de poca o nula transparencia, entre los líderes locales y los
madereros, sumado ello, se registraban prácticas de comercio no justo, así como la renuencia de los
madereros a comprometerse para aplicar técnicas de buen manejo forestal para la conservación. Dada
la situación anterior, en 2004 se acuerda un nuevo paradigma, con un nuevo liderazgo en las
comunidades indígenas, dispuesto y comprometido con la búsqueda de opciones de manejo forestal a
largo plazo; y ese es la base de la experiencia aquí descrita.
El presente documento constituye un esfuerzo conjunto de varias instituciones y personas que trabajaron
durante varios meses, recopilando y analizando información en campo, bajo las orientaciones técnicas y
metodológicas del proyecto Finnfor, Bosques y Manejo Forestal en América Central, del CATIE (Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza). El proyecto agradece a todas las personas que
desinteresadamente aportaron información, datos, reseñas, testimonios y anécdotas, como contribución al
logro de los objetivos planteados.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 2
Contenido
INTRODUCCIÓN _____________________________________________________________________ 4
ANTECEDENTES ______________________________________________________________________ 5
La Comarca Emberá-Wounaan __________________________________________________________ 5
Normativas institucionales para el uso de la tierra y aprovechamiento de los recursos forestales _______ 5
METODOLOGÍA _____________________________________________________________________ 7
LA SITUACIÓN INICIAL Y SU CONTEXTO __________________________________________________ 8
Aplicación de la normativa institucional 1960 - 2004_________________________________________ 8
Organización Comunitaria en la Comarca Embera –Wounaan ________________________________ 10
La organización en la práctica: debilidades en la dirigencia indígena. __________________________ 11
El caos genera convergencia entre la organización indígena y otras organizaciones _______________ 12
PROCESO DE INTERVENCIÓN Y SU CONTEXTO (2004 – 2009) _______________________________ 14
La asistencia técnica para la planificación, manejo y comercialización de la madera del bosque ______ 14
La planificación y manejo del bosque ____________________________________________________ 14
Organización comunitaria para el manejo forestal __________________________________________ 15
Asociación Forestal Comunitaria Río Tupiza (AFCRT) _________________________________________ 15
Empresa Forestal Comunitaria Río Tupiza (EFCRT) ___________________________________________ 15
Manejo forestal comunitario amenazado por leyes del comercio _______________________________ 16
La madera del Primer POA - La Pulida (2006) _____________________________________________ 16
La madera del Segundo POA - La Esperanza (2008) _______________________________________ 17
La madera del Tercer POA - La Pulida (2009) _____________________________________________ 18
Aprovechamiento de cedro amargo en fincas (SAF) _________________________________________ 18
Análisis y balance de las cuentas financieras de la gestión empresarial _________________________ 19
SITUACIÓN ACTUAL Y SU CONTEXTO (2009 – 2010) ______________________________________ 20
Asistencia técnica para el manejo, aprovechamiento y comercialización del bosque. ________________ 20
Contrato a Largo Plazo (10años): Green Life (Quinto Contrato: POA La Pulida + POA Marragantí)____20
Aspectos esenciales incorporados en la contratación de la madera. ____________________________ 20
La madera de los POA de La Pulida, La Esperanza y Marragantí ______________________________ 21
El proceso organizativo de la comunidad indígena. El imperativo de formar Empresas Forestales Comunitarias para poder asumir el rol del manejo del bosque ________________________________ 21
De Asociación, a Empresa Forestal Comunitaria del Río Tupiza. (EFCRT) _________________________ 21
De Asociación, a Fundación de Desarrollo del Río Tupiza _____________________________________ 22
La organización de las mujeres para la elaboración y comercialización de productos no maderables __ 22
Más allá de Río Tupiza. Extendiendo la experiencia a otras áreas de la comarca y del Darién _______ 23
LOS TRECE HALLAZGOS ______________________________________________________________ 25
LAS SEIS LECCIONES APRENDIDAS MÁS RELEVANTES _______________________________________ 27
CONCLUSIONES ____________________________________________________________________ 28
RECOMENDACIONES ________________________________________________________________ 29
BIBLIOGRAFÍA ______________________________________________________________________ 30
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 3
Acrónimos
ACDI-VOCA Desarrollo Internacional de Cooperativas Agrícolas (ACDI) y Voluntarios Cooperativos para la Asistencia al Exterior (VOCA)
ANAM Autoridad Nacional del Ambiente
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BIO-DARIEN Proyecto de Conservación de la Biodiversidad del Darién
CAF Corporación Andina de Fomento
CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CEGEL Centro de Gestión Local de Desarrollo Darién y Comarcas
CPD Centro de Promoción y Desarrollo
DECO DARIEN Proyecto de Desarrollo Comunitario de Darién
DIRENA Dirección de Recursos Naturales - Comarca Emberá-Wounaan
EPYPSA Especialistas en Programas y Proyectos SA
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FIDAMERICA Programa Regional para la Gestión del Conocimiento de los Proyectos FIDA
GEF Global Environment Facility
IDAAN Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
IDIAP Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá
IMA Instituto de Mercadeo Agropecuario
INAFORP Instituto Nacional de Formación Profesional
INRENARE Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables
ITTO International Tropical Timber Organization
MIDA Ministerio de Desarrollo Agropecuario
OIMT Organización Internacional de Maderas Tropicales
PIOT Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial
POT Plan de Ordenamiento Territorial
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PDSD Programa de Desarrollo Sostenible del Darién
PREVAL Programa Regional para América Latina y el Caribe para el Fortalecimiento de las Capacidades en Seguimiento y Evaluación de los Proyectos FIDA
PRODARIEN Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de Darién
RENARE Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables
SONDEAR Sociedad Nacional para el Desarrollo de Empresas y Áreas Rurales
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
WWF World Wildlife Fund
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 4
Introducción
La pérdida acelerada de los bosques, su vulnerabilidad y la depredación de la que son objeto obligan a la búsqueda de estrategias eficaces que ayuden a la sostenibilidad y al manejo adecuado de estos recursos. En esta búsqueda se han identificado nuevas estrategias que incorporan aspectos de gran relevancia como la participación de los actores locales, el enfoque de género, la formación del talento humano, etc. Sin embargo, ¿conocemos en qué medida estas estrategias están contribuyendo al logro de los objetivos trazados con los proyectos?
La sistematización de experiencias constituye una propuesta metodológica de reflexión – acción que permite dar respuesta a una o varias preguntas planteadas. La sistematización busca generar un proceso de aprendizaje y reflexión que culmine en la formulación de lecciones útiles para mejorar la práctica de los proyectos y afinar el diseño de nuevas propuestas de intervención.
El documento que se presenta a continuación constituye la sistematización de la experiencia de la comarca indígena Emberá-Wounaan, específicamente de cinco comunidades aledañas al margen del río Tupiza (Nuevo Belén, Punta Grande, La Pulida, La Esperanza y Barranquillita), y de la propuesta de manejo sostenible de sus bosques, así como del apoyo técnico brindado por organizaciones comprometidas, que han creído en el desarrollo de esta proyecto.
Las cinco comunidades pertenecen al distrito de Cémaco, las cuales se van encontrando al ir navegando por el cauce hasta la cabecera del río Tupiza, uno de los afluentes del río Chucunaque. El distrito de Cémaco limita al norte con el río Chiatí, al sur con el río Capetí y el Parque Nacional Darién, al este con la Comarca de Kuna Yala y Colombia, y al oeste con el río Chucunaque.
Esta experiencia, que tiene como eje central reflexionar sobre “¿Cómo el proceso de asistencia técnica integral y el nivel organizativo de la comarca Emberá-Wounaan han contribuido al desarrollo forestal del Río Tupiza?”, se enmarca aún, en un proceso de fortalecimiento y ejecución, el cual apunta hacia el desarrollo de las capacidades del talento humano local; incorpora el planeamiento estratégico y combina diferentes líneas de intervención para el logro de dos pilares fundamentales: primero, la consolidación del desarrollo organizacional de las cinco comunidades del río Tupiza y su relación con el resto de la comarca; y segundo, el manejo responsable y participativo de sus recursos naturales, en particular los forestales.
El presente documento consta de varios puntos que recogen el hilo conductor de la sistematización, entre los que se resaltan: (i) la situación inicial (proceso previo a la gestación y nacimiento de la “organización forestal comunitaria” de las cinco comunidades del río Tupiza; (ii) el proceso de intervención y su contexto; (iii) la situación actual y su contexto (iv) los principales hallazgos y logros obtenidos; así como conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas.
La sistematización tiene además como objetivos: (i) la apropiación de la metodología de sistematización propuesta por FIDAMERICA como parte del Ciclo de Aprendizaje y Gestión del Conocimiento y Comunicación (AGC); (ii) documentar procesos y estrategias implementados por las comunidades en su proceso organizativo, los resultados alcanzados, las ventajas y limitaciones enfrentadas en su desarrollo, mostrando factores centrales, en positivo o negativo, de su situación actual; (iii) obtener lecciones a partir de la experiencia y contar con un documento analítico que muestre los hallazgos positivos y negativos de la organización comunitaria, la asistencia técnica y su contribución al desarrollo forestal; (iv) trasladar el conocimiento adquirido de esta experiencia para beneficio de otras organizaciones, aportando recomendaciones y lecciones aprendidas que sean de utilidad para la organización, así como para las instituciones involucradas en su desarrollo.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 5
Antecedentes
LA COMARCA EMBERÁ-WOUNAAN
Darién es una de las provincias más extensas de la república de Panamá, con una superficie de 16 mil Km2, es la tierra de los ríos Tuira y Chucunaque, los más caudalosos de la región. Alberga uno de los sitios de biodiversidad más importantes de América Central, el Parque Nacional Darién, cuya extensión, a lo largo de toda la frontera con Colombia, alcanza 579 mil hectáreas, y comparte su entorno con las etnias Kuna, Emberá y Wounaan.
A partir de lo estipulado en la Constitución Política de Panamá (1972), en donde garantiza a las comunidades la propiedad colectiva y la reserva de tierras necesarias para el logro de su bienestar económico y social, y basados en la Carta Magna (1983), se dicta la Ley Nº 22, del 8 de noviembre, que crea la Comarca Emberá-Wounaan (CEW), y le reconoce a esta etnia, sus derechos consuetudinarios y colectivos de las tierras que ocupaban, así como su estructura de gobierno tradicional (Congreso General Emberá-Wounaan y los caciques general, regional y local).
A partir de esta Ley, la Comarca Emberá-Wounaan queda conformada por dos territorios separados, los distritos de Cémaco y Sambú, abarcando en conjunto una extensión de casi 440 mil ha. (Figura 1).
NORMATIVAS INSTITUCIONALES PARA EL USO DE LA TIERRA Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES
Con la promulgación de la Ley Forestal1 se introduce el concepto de “Plan de Manejo Forestal”; y se le
da la responsabilidad al Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE) de su
cumplimiento en todo el territorio nacional. Previo a esta ley, solo se requería elaborar un “Inventario
Forestal” como estudio técnico para permitir un aprovechamiento forestal. La ley además reconoce los
“bosques de las comarcas y reservas indígenas”, y señala que, “los permisos y concesiones de
aprovechamiento forestal”, en dichas áreas, serán autorizados por el INRENARE, conjuntamente con los
congresos comarcales respectivos, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de ley, entre ellos el
“Plan de Manejo Forestal”.
1 Ley No.1 del 3 de febrero de 1994.
FIGURA 1. MAPA DE UBICACIÓN REGIONAL DE LA COMARCA
EMBERÁ-WOUNAAN
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 6
En la década de los 90 se desarrollaron varios programas y proyectos en la región del Darién por
INRENARE–ANAM y otras instituciones nacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG)2. Todos
estos esfuerzos involucraron acciones en áreas de la comarca, con participación y decisión de las
autoridades comarcales, con la finalidad de estimular a las comunidades indígenas para que se
apropiaran de metodologías de gestión, desarrollo y aprovechamiento sostenido de sus recursos
naturales.
Estas acciones fueron configurando enfoques y estrategias de trabajo en la región; convergiendo en la
promulgación en 1999, por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), y dentro del marco
general del Programa de Desarrollo Sostenible del Darién (PDSD) y del Plan Indicativo de
Ordenamiento Territorial (PIOT), para el Darién.
Por su parte, la dirigencia y las comunidades indígenas también hicieron enormes esfuerzos para
realizar un uso y manejo adecuado de los recursos naturales presentes en su territorio, logrando en abril
de 1999, 16 años después de creada la comarca, que se promulgara la “Carta Orgánica
Administrativa de la Comarca Emberá-Wounaan de Darién3”, que reglamenta y organiza el
funcionamiento y administración de la comarca y establece las funciones del congreso, los caciques, el
Consejo de Nokora-Chi Por Naan, entre otros; además define los usos de la tierra como de4: a) uso
familiar, b) uso comunal, c) uso colectivo, y (d) aprovechamiento forestal.
También define que los recursos naturales existentes en la comarca son patrimonio colectivo del pueblo
Emberá-Wounaan, que el Congreso General en coordinación con la ANAM, definirá e impulsará las
políticas de protección, conservación, uso, explotación y aprovechamiento sostenido de los recursos
naturales y del ambiente; y para tal fin, crea la Dirección de Recursos Naturales y Ambiente (DIRENA),
como la responsable del planeamiento, organización, coordinación y ejecución de los planes emanados
del Congreso General.
2 Proyecto Bio-Darién (PNUD-GEF/1993-1999), Desarrollo Sostenible en las zonas de Frontera Agrícola (UE- CCAD/1994-1996), Pro-Darién (FIDA-MIDA/1994-1999), Manejo de Bosques de Cativales (OIMT/1996-1999), Desarrollo Sostenible del Darién (MEF-BID/1998-2006), Desarrollo Comunitario del Darién (USAID 2004-2006), entre otros. 3 Decreto Ejecutivo Nº 84. 4 Uso familiar, donde se realizan trabajos agrícolas para el sustento diario; uso comunal, sobre las cuales realizan actividades en beneficio de todos sus miembros; uso colectivo, las que se aprovechan en beneficio de un grupo organizado de la comunidad; y aprovechamiento forestal, las tierras reservadas para el manejo sostenido de los recursos forestales en beneficio de los integrantes de la comunidad.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 7
METODOLOGÍA Para la sistematización se utilizó la metodología generada por FIDAMERICA. El eje de sistematización
fue: “¿Cómo el proceso de asistencia técnica integral y el nivel organizativo de la comarca Emberá-
Wounaan han contribuido al desarrollo forestal del río Tupiza?”.
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
A partir del eje de sistematización seleccionado, se identificaron los actores directos e indirectos que
tuvieron y han tenido participación en el proceso de intervención, considerando dentro de los primeros
los que han participado en la toma de decisiones, han aportado recursos o se han beneficiado del
proceso, así como también aquellos cuyas acciones o decisiones incidieron en los resultados alcanzados.
Los actores directos son:
ANAM. Institución de Gobierno que rige y administra todo lo relativo a la protección, manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, incluidos los forestales.
WWF. Gestor y administrador de los recursos (técnico-financieros) que han facilitado el desarrollo de
la asistencia técnica directa a las comunidades indígenas y su dirigencia, para el manejo forestal
sostenible, en los últimos años.
Congreso General de la Comarca Emberá-Wounaan. Máxima autoridad tradicional dentro del
sistema organizacional de la comarca, que ha permitido y facilitado que se realice el proceso de
aprendizaje y de asistencia técnica para implementar las prácticas del manejo sostenible de los
bosques dentro de las tierras comarcales.
Los actores indirectos y clave son:
La dirigencia comunitaria y sus líderes o dirigentes.
Los gerentes de cada uno de las empresas forestales comunitarias.
Autoridades tradicionales de la comarca a nivel general (cacique general), a nivel regional (cacique
regional), a nivel local-comunidades (Nokos y presidente del congreso local).
Directora de la Dirección de Recursos Naturales de la Comarca.
Representantes locales de instituciones de gobierno con incidencia en el área (CONADES – Darién).
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 8
LA SITUACIÓN INICIAL Y SU CONTEXTO
APLICACIÓN DE LA NORMATIVA INSTITUCIONAL 1960 - 2004
Desde la década de 1960, ya el Código Agrario (1962) y el Decreto-Ley Forestal (1966) regulaban el
aprovechamiento forestal a nivel nacional. Las comunidades indígenas aprovechaban el bosque de
forma selectiva, especialmente para uso local, extrayendo árboles de especies valiosas (caoba, cedro
espino, pino amarillo, cocobolo, etc.) y productos no maderables (tagua, chunga, naguala, trupa, jira,
raicilla). Además, se aprovechaban áreas de bosque para cultivos de subsistencia: arroz, maíz, ñame,
yuca, plátano, y se talaban árboles individuales para vender a compradores de madera, o para ser
utilizados en sus viviendas. Estas normativas fueron evolucionando en la forma de aplicación institucional,
pero con pocos impactos en la sostenibilidad del recurso.
Evolución de las normativas forestales:
1966-1973, Servicio Forestal – Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria (MACI). El Servicio
Forestal, creado por la Ley Forestal de 1966, era un departamento del MACI, con función primaria
de protección y fiscalización. En la época, era muy poca su capacidad para facilitar el manejo
forestal; no obstante, se sentaron las bases para el inventario forestal nacional y otros estudios
forestales apoyados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).
1973-1986, MIDA-RENARE5. Encargada de otorgar los permisos para la explotación forestal
mediante concesiones forestales a personas naturales y jurídicas, en el área de influencia de la
comarca, fuera y dentro de ella. En este periodo se dio mayor impulso al otorgamiento de
concesiones forestales en el Darién, se otorgaban hasta por un período de 5 años y en superficies de
hasta de 5 mil ha., en donde la responsabilidad del cumplimiento en el manejo de la concesión
recaía de forma directa en el maderero o empresario, al cual se le otorgaba la concesión.
Para el otorgamiento de concesiones, se debía presentar un inventario forestal, el cual era realizado
por personal del Servicio Forestal y pagado por el concesionario. Por su parte, los Nokos o
dirigentes de las comunidades negociaban, con los madereros – concesionarios, el permiso de
ingreso a sus comunidades, para que aprovecharan los árboles, y no siempre informaban de estas
negociaciones a la comunidad. Negociaban las cortas selectivas de los árboles de las especies más
valiosas, (caoba, cedro espino, cocobolo, pino amarillo, bálsamo), en la mayoría de los casos sin
ningún documento escrito que avalara la transacción. El maderero o concesionario se encargaba de
hacer todas las operaciones, sin mucho conocimiento técnico, extrayendo solo los mejores árboles, sin
transferir ningún tipo de conocimiento a los indígenas. El líder indígena vendía los árboles en pie, a
precios muy bajos (US$ 50-75/árbol, con un volumen entre 2-3 m3/árbol).
1987-1998, INRENARE6. Se crea el INRENARE como institución autónoma, rectora del manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, con facultad para aplicar la Ley Forestal de 1994. Esta
Ley tipifica cuatro modalidades de aprovechamiento: a) Permisos especiales, de carácter doméstico
o de subsistencia (previa comprobación de la condición del solicitante -hasta dos árboles por
persona por mes-); b) Administración directa, por el propio INRENARE o delegada por ésta a
empresas públicas o privadas mediante contratos o acuerdos; c) Concesiones forestales; y d)
5 Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables (RENARE), dependencia MIDA, (Ley No.12 de1973) a través del Departamento Forestal. 6 Ley 21 de 16 de diciembre de 1985.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 9
Permisos comunitarios, que se derivan de los permisos especiales, y que solo son aplicables en áreas
comarcales.
En las tierras indígenas se daban simultáneamente tres modalidades: a) permisos especiales
individuales, b) permisos especiales comunitarios, y c) las concesiones forestales. Estos
aprovechamientos, incluyendo las concesiones forestales, no siempre eran bien controlados y
operaban al margen de los principios de sostenibilidad. En lo social, los concesionarios prometían
viviendas y mejoras a la comunidad, pero no las cumplían. Se llegaron a detectar permisos
comunitarios “brujos” con firmas falsas o aprobados por malos dirigentes de la comarca. La
autoridad forestal tenía poca capacidad para evitar los abusos en las concesiones y en los permisos
comunitarios, agudizando la tala ilegal y evidenciando las diferencias entre los dirigentes
comunitarios sensibilizados y no sensibilizados.
Con la nueva Ley Forestal (1994), se logró un avance relativo al incorporar medidas para controlar
mejor la explotación de los bosques, y surgió la modalidad de los “permisos comunitarios” en las
comarcas, sujetos a regulaciones y seguimientos técnicos. A estos permisos se le exigieron los mismos
requisitos que a las concesiones: a) la elaboración y aprobación de un Plan de Manejo Forestal; b)
un Plan de Desarrollo Social para la comunidad y; c) un Estudio de Impacto Ambiental, pero el
retraso de la promulgación del reglamento de la Ley, hasta 1999, limitó la aplicación adecuada de
la misma. Los dirigentes indígenas continuaron realizando los trámites ante el INRENARE, quien
valoraba el inventario y los demás requisitos legales y otorgaba el Permiso Comunitario, y el
dirigente lo “transfería” al empresario, facultándolo legalmente para aprovechar el bosque.
Esto no generó avances en el buen manejo forestal; solo cambió la modalidad de concesión a
permiso comunitario, manteniéndose las mismas prácticas no sostenibles y de poca atención social.
Bajo esta modalidad el maderero/empresario realizaba adelantos de dinero al dirigente de la
comunidad. Por otra parte, en las labores de aprovechamiento, pocos o ningún miembro de la
comunidad participaba en el proceso, solo eran contratados como peones o ayudantes de los
operadores de equipos, (no realizaban actividades técnicas). La mayor parte del personal propio
del aprovechamiento procedía de otras zonas o regiones del país. En este proceso, la comunidad
desconocía el potencial del bosque, no participaba o no se involucraba en las actividades forestales
y no se beneficiaba de ellas (generación de empleo). Al momento del balance de cuentas, resultaba
que la comunidad terminaba debiendo al concesionario.
En resumen, las empresas concesionarias forestales enfocaron sus actividades en la comarca para
abastecerse de materia prima debido a que ésta, estaba agotada o en proceso de agotarse en
otras regiones del país. La modalidad para aprovechar el bosque, era: a) las comunidades
solicitaban el permiso comunitario ante el INRENARE, b) el maderero pagaba el inventario y
pagaba las tasas al gobierno por el aprovechamiento; c) daba adelantos a la comunidad,
aprovechaba el bosque y luego pagaba lo acordado al líder comunitario; d) no elaboraba los
estudios requeridos por ley, porque no estaba reglamentada. La autoridad forestal hacía control de
la producción y cobraba las tasas e impuestos.
1998-2004, ANAM7. Se crea la ANAM como autoridad forestal y se reglamenta la Ley Forestal,
activando los requisitos de manejo forestal establecidos, tales como inventarios forestales, planes de
manejo sostenible y planes de desarrollo social. Y, por su parte, la ley general del ambiente
remarca la exigencia de un estudio de impacto ambiental.
7 En julio de 1998, se crea la ANAM mediante la Ley N° 41.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 10
Para esta fecha, se estaban dando varios proyectos en Darién, destacando el Programa Desarrollo
Sostenible del Darién (MEF-BID/1998-2006), Desarrollo Comunitario del Darién (USAID 2004-
2006), entre otros. Estos esfuerzos involucraban acciones en áreas de la comarca, demandando la
participación y decisión de las autoridades comarcales, con la finalidad de estimular a que las
comunidades indígenas se encaminaran a la autogestión, desarrollo y aprovechamiento sostenido de
sus recursos naturales. Estas acciones fueron construyendo un enfoque y unas estrategias de trabajo
más articuladas con la región; derivando en la promulgación del Plan Indicativo de Ordenamiento
Territorial (PIOT)8, para el Darién, en 1999, por parte de la ANAM y dentro del marco general del
Programa de Desarrollo Sostenible del Darién (PDSD). Es con este PIOT que se hace más visible el
hecho de que los bosques de la región del Darién se concentran en la comarca, que se mantienen en
buen estado y que tienen potencial económico.
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN LA COMARCA EMBERÁ –WOUNAAN
La Comarca tiene como órganos de gobierno dos tipos, uno de carácter tradicional y aceptado por la
Ley y el Gobierno Nacional, y otro de tipo político-administrativo que rige para todas las instancias
territoriales del país, sin distingo de ninguna clase. Ambos se deben coordinar en el ejercicio de sus
funciones para favorecer el bienestar de la población.
Autoridades tradicionales. Las constituyen cinco instancias. La de mayor nivel jerárquico es el Congreso
General, la máxima autoridad de la comarca, constituida en asamblea, integrada por los delegados
escogidos por cada Congreso Local de cada comunidad, quienes tienen derecho a voz y voto durante
las sesiones. Lo dirige una Junta Directiva, con duración de cinco años. La segunda, es el Cacique
General de la comarca, quien es escogido por el Congreso General, por el mismo periodo, y es el
representante legal, ante el Gobierno Nacional y todas las instancias que corresponda. La tercera
instancia es el Congreso Regional, de cada región o distrito de la comarca; (son dos distritos comarcales:
Cémaco -28 comunidades- y Sambú -12 comunidades-). Al nivel de la propia comunidad, está la cuarta,
que es el Congreso Local, conformado por todos los miembros de la comunidad, en asamblea general.
Asimismo, cada comunidad escoge un dirigente local conocido como “Noko”, la quinta autoridad, elegido
por el Congreso Local, y representa a la comunidad. Los tres congresos se rigen por su respectiva Junta
Directiva.
Autoridades administrativas no tradicionales. El gobierno nacional se hace representar en la comarca,
por las autoridades administrativas escogidas por la ley que rige todo el territorio nacional. Son cuatro
instancias, el Gobernador de la Comarca, el Alcalde, el Corregidor y el Representante de
Corregimiento. El Gobernador es nombrado por el Presidente de la República, con base en una terna
propuesta por el Congreso General de la Comarca. El Alcalde (de Cémaco y Sambú) es la autoridad
administrativa del distrito, elegido por votación popular de acuerdo con el código electoral; similar al
resto de los alcaldes de Panamá. El distrito se divide en corregimientos, cada corregimiento elige al
representante del corregimiento, por votación popular, según el código electoral de Panamá. El
Corregidor es nombrado por el Alcalde.
Las autoridades administrativas del gobierno reciben sus salarios del presupuesto nacional, mientras que
las autoridades tradicionales reciben sus estipendios y gastos de fondos de autogestión y donaciones,
que conforman el presupuesto del Congreso, según la disponibilidad de fondos.
8 El PIOT serviría de guía como política territorial del Estado dentro del proceso de ordenación del territorio.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 11
LA ORGANIZACIÓN EN LA PRÁCTICA: DEBILIDADES EN LA DIRIGENCIA INDÍGENA
El aprovechamiento forestal en el área de la comarca era realizado de tres formas: a) por las mismas
comunidades de forma selectiva (especies maderables y no maderables), para uso local o para venta a
terceros, a menor escala; b) por personas naturales y jurídicas a través de concesiones forestales
otorgadas por RENARE (hasta 1996); y c) por negocios establecidos entre líderes comunitaritos y
madereros, a través de “concesiones internas”, bajo la figura de permisos comunitarios o concesiones
forestales, sin documentos de respaldo ni involucramiento por parte de la comunidad. El
aprovechamiento bajo estas modalidades agudizó la tala ilegal y puso en evidencia las diferencias
entre los dirigentes comunitarios y el poco control estatal.
Esta situación condujo al Congreso Regional de Cémaco a emitir una resolución, entregada al INRENARE
a través de una Comisión, manifestando el desacuerdo de la comunidad con las actividades realizadas
por los madereros y sugiriendo la suspensión de todos los permisos vigentes en ese momento. El
INRENARE decidió suspender temporalmente el otorgamiento de nuevos permisos.
Con la nueva Ley Forestal (1994), la creación de ANAM (1998) y el interés de diferentes proyectos por
promover el desarrollo sostenible en el Darién, involucrando a las autoridades comarcales, se fue
generando una estrategia de trabajo más articulada en la región. Sin embargo, mientras la dirigencia
comarcal realizaba gestiones ante autoridades y otros organismos; la dirigencia local de la comunidad,
seguía solicitando permisos comunitarios ante ANAM, bajo la siguiente modalidad: a) El maderero-
empresario financiaba los estudios técnicos -Plan General de Manejo Forestal (PGMF), Plan de
Desarrollo Social (PDS) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)- y pagaba las tasas/tarifas por el
tronconaje; b) Los dirigentes indígenas presentaban a la ANAM los estudios, junto con el resto de
requisitos; c) ANAM analizaba la documentación y, de aprobarse la solicitud del permiso, emitía una
resolución en donde autorizaba la actividad de aprovechamiento por parte de indígenas; d) con esta
resolución, los indígenas autorizaban al maderero a ingresar a sus áreas de bosque a “sacar” la
madera e implementar el PGMF, que no se supervisaba.
A su vez, el PDS elaborado para la comunidad y aprobado por la ANAM debía implementarse con los
recursos económicos resultantes de la venta de la madera, sin embargo, estas acciones no pasaban del
papel a la práctica, ya que el dinero que el maderero “pagaba” al líder comunitario no alcanzaba o
era malversado. También, el control y monitoreo aplicado por el Estado era muy deficiente, lo que
favorecía su incumplimiento.
Aun con estas deficiencias, se autorizaron varios permisos comunitarios en Nuevo Belén y Barranquillita
(río Tupiza); sin existir una base sólida para el “manejo forestal” a lo interno de las comunidades; y con
el desconocimiento de los miembros sobre el proceso de manejo forestal. Esto que estaba ocurriendo en
la práctica (en 2003), y que se acentuó en el 2005, provoca una situación que sirvió de detonante para
poner a todos en alerta y tomar las medidas rectificadoras. Comunidades con permisos comunitarios
aprovechaban la madera en áreas de otras comunidades, generando conflictos internos (Nuevo Vigía
aprovechando en área de La Pulida).
Por esta razón, el Congreso General de la Comarca promulga una resolución, autorizando al Cacique
General (Francisco Agapí) a solicitar ante la ANAM la suspensión del Permiso Comunitario de Nuevo
Vigía. ANAM suspende el permiso y además sanciona al Cacique General, por los incumplimientos. La
lección aprendida fue que las negociaciones de dirigentes locales, buenas o malas, repercuten en el
representante legal de la comunidad, cuando se trata de tierras colectivas.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 12
Toda esta problemática de “caos” y “descontrol” en la comarca llevó a la ANAM a percibir que la
dirigencia indígena no era capaz de implementar acciones de manejo forestal sostenible de manera
organizada y puso en duda sus capacidades en relación con el tema. Sin embargo, este “desorden” se
convierte en una oportunidad que provoca a los dirigentes de la comarca, en varios niveles, a tomar
consciencia de su problemática, y a empezar a “cercar y ordenar la casa”, para dar paso al nuevo
modelo de organización y liderazgo para el manejo responsable del bosque.
Ante la crisis, por el descontrol manifiesto en el aprovechamiento de los recursos forestales en la
comarca, mediante los “permisos comunitarios”, la mala organización de las estructuras organizativas
locales y el comportamiento de los dirigentes indígenas, en 1998, la Comarca Emberá Wounaan, por
mandato del Congreso General, formula con el apoyo de la iglesia católica un Plan Estratégico de
Desarrollo, (2000-2010), el cual fue aprobado en abril del 2000 por el Congreso General Emberá –
Wounaan, en Puerto Indio (Sambú).
Este plan estipulaba los “lineamientos generales” para el manejo del territorio y de los recursos
naturales que se encuentran al interior de la comarca. La primera acción del plan, en concordancia con
el PIOT–Darién, fue iniciar el proceso de elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT)
para los distritos de Cémaco y de Sambú. Estos planes han avanzado más en el campo de los recursos
naturales forestales, pero muy poco o casi nada en lo relativo al desarrollo comunitario, aspecto vital
para crear las capacidades y el capital humano que requiere cualquier tipo de desarrollo.
Este proceso de PIOT + POT vino a fortalecer las directrices del Congreso General, quien reforzó a la
Dirección de Recursos Naturales (DIRENA). Para implementar los POT, el Comité Directivo del PDSD
aprobó US $100 mil para iniciar con el desarrollo comunitario; al parecer no se tenía confianza en que
los indígenas estuvieran preparados para emprender tan importante desafío y tampoco se vio el interés
por parte de la administración de Gobierno.
Por otro lado, y en su propósito por encontrar fórmulas para gestionar mejor los recursos forestales de
la comarca, el Congreso General logra el apoyo del Proyecto Frontera Agrícola (ANAM-UE-CCAD)
para realizar un inventario forestal en el “Río Tupiza” en un área de 5 mil hectáreas, con el fin de
elaborar un plan de aprovechamiento que permitiera generar recursos económicos para el auto
sostenimiento en las comunidades cercanas al río Tupiza. Sin embargo, aunque se realizó el inventario,
no se procedió a solicitar el permiso ante la ANAM, ya que no se contó con los recursos para elaborar el
PGMF, el PDS y tampoco el EIA, requisitos esenciales a ser presentados ante la recién creada ANAM.
EL CAOS GENERA CONVERGENCIA ENTRE LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA Y OTRAS ORGANIZACIONES
La situación ponía de manifiesto el riesgo de permanencia de los bosques en el área de la comarca. Las
instituciones y los dirigentes indígenas reciben el mensaje de que se deben preparar con estrategias de
manejo a largo plazo. La ANAM refuerza y reorienta su accionar para hacer valer la normativa
existente y pone en práctica los instrumentos de gestión establecidos por ley: PGMF, PDS y EIA.
A comienzos del 2000, los dirigentes comarcales se involucraron más en la planificación del
aprovechamiento del recurso forestal a largo plazo; siendo uno de los pioneros un joven Emberá
(Edilberto Dogirama), graduado en Recursos Naturales en los Estados Unidos (2003). Dogirama,
designado por el Congreso General como Director de DIRENA y becado por WWF, realiza un curso de
“manejo diversificado de bosques” en el CATIE, en donde conoce experiencias de manejo forestal
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 13
comunitario en América Latina. A partir de allí, se inicia una estrecha relación con WWF, con el fin de
obtener recursos económicos para el manejo sostenible en los bosques de la comarca. Esta relación inicia
con el apoyo de WWF para que líderes de la comarca visiten experiencias de manejo forestal
comunitario en Petén, Guatemala.
En 2004, el director de DIRENA (Sr. Dogirama), siguiendo las directrices del POT-Cémaco, y las
condiciones que ofrecía río Tupiza, propuso elaborar el PGMF, integrando a las cinco comunidades del
Río, con la participación de líderes comunitarios y miembros de las cinco comunidades del río Tupiza, que
habían conocido la experiencia de las Concesiones Forestales en Petén, Guatemala. El Congreso en el
río Tupiza, emitió la resolución para la elaboración del PGMF.
El Cacique General (Sr. Agapí) y el Congreso General, aprovechando la facilitación que le ofrecía el
Proyecto Deco-Darién (USAID) y como complemento a sus acciones en la región, con el apoyo de la
WWF y el aval de la ANAM, se preparan y gestionan un proyecto de manejo forestal comunitario para
la comarca, el cual fue presentado a la OIMT (ITTO). Es así como se unen esfuerzos y se diseña el primer
proyecto de manejo forestal comunitario para áreas indígenas en Panamá. En 2004, se logra su
aprobación por un monto de US$ 520,992, a ser ejecutado en tres años bajo la administración de
WWF, con el objetivo de impulsar el desarrollo del PGMF en el río Tupiza, abarcando los bosques de
las cinco comunidades ya mencionadas.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 14
PROCESO DE INTERVENCIÓN Y SU CONTEXTO (2004 – 2009) L A A S I S T E N C I A T É C N I C A P A R A L A P L A N I F I C A C I Ó N , M A N E J O Y
C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E L A M A D E R A D E L B O S Q U E
LA PLANIFICACIÓN Y MANEJO DEL BOSQUE
El proceso de una asistencia técnica a nivel del bosque, de forma más dirigida, se dio a inicios del 2004,
gracias a los recursos gestionados por la WWF y aportados por la OIMT, el gobierno de Panamá y la
dirigencia indígena. A continuación se indican las etapas operativas realizadas.
Inducción sobre el diseño del Plan General del Manejo Forestal. El proyecto inicia con el
desarrollo del Plan General de Manejo Forestal Comunitario en la Comarca Emberá-Wounaan, con
un horizonte de 25 años. Proceso que implicaría la definición de los lineamientos generales del plan
de manejo tales como: el inventario forestal, censo comercial, ubicación y marcado de árboles a
extraer, ubicación y marcado de árboles semilleros, ubicación y distribución de los patios de acopio,
diseño de una estructura ordenada de caminos de extracción, así como la implementación de un plan
operativo anual (POA) para cada año.
Socialización de la visita a experiencias de manejo forestal comunitario en Petén - Guatemala.
Entre julio y diciembre de 2004 se realizó la socialización de la experiencia de intercambio
efectuada en el Petén, con el apoyo de los líderes comunitarios que participaron en dicha gira.
Organización y capacitación para realizar el inventario forestal. En septiembre del mismo año, se
realiza el primer inventario forestal con participación de los indígenas de las 5 comunidades sobre
el río Tupiza, quienes previamente fueron capacitados en manejo de instrumentos de medición,
interpretación de mapas, supervisión de cuadrillas, e identificación de especies. El equipo lo
conformaron 15 miembros de las comunidades y 3 ingenieros como apoyo técnico, con el
involucramiento y participación de mujeres. Participan Noelia Cansarí y Marcela Pirasa, mujeres
líderes de la comunidad de La Pulida.
Plan general de manejo forestal. Fue liderado por técnicos de WWF, utilizando personal y mano
de obra comarcal de las 5 comunidades. Este Plan fue avalado por el Congreso General de la
comarca. Se acuerda que independientemente del área a aprovechar, según el POA, dentro del
PGMF, los beneficios económicos que resultasen se dividirían entre las 5 comunidades. Este acuerdo
se formaliza a través de una resolución del Congreso del Río Tupiza.
EIA y PDC. Estos instrumentos fueron elaborados de forma paralela al inventario forestal con
participación de un representante de DIRENA y miembros de las comunidades del río Tupiza,
siempre acompañados por el equipo técnico de WWF.
Censo Comercial. En 2005, se realizó el primer censo comercial para un área de 735 ha., con
técnicos contratados por WWF y más de 30 miembros de las diferentes comunidades. Después de
esta actividad, los miembros de la comunidad dominaron destrezas sobre técnicas de inventario y
estrategias de aprovechamiento del bosque. Las mujeres participaron en servicios de primeros
auxilios.
Gestión de aprobación de PGMF. En 2005, se entrega el PGMF, elaborado por el WWF,
acompañado del EIA y el PDC a la ANAM, quien los aprueba en enero 2006.
Cumplidas todas estas etapas, los miembros de las comunidades que participaron en los diferentes
procesos fortalecieron sus conocimientos técnicos y prácticos sobre manejo forestal.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 15
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA EL MANEJO FORESTAL
El proceso de organización tuvo varias etapas y actuaciones. Los dirigentes de la comarca decidieron
crear una instancia específica para administrar los permisos de aprovechamiento y manejo forestal;
delegando las facultades técnicas y operativas del proceso productivo forestal. Así nació la Asociación
Forestal Comunitaria Río Tupiza; posteriormente la Empresa Forestal Comunitaria, que tienen incidencia
en el sector del rio Tupiza, y más recientemente, el Congreso General crea la Empresa Ne Drua, S.A.
bajo su dependencia, que juega un rol de asesoría, apoyo y asistencia técnica general a las diferentes
Empresas Forestales Comunitarias de la comarca.
Asociación Forestal Comunitaria Río Tupiza
Asociación Forestal Comunitaria Río Tupiza (AFCRT). En 2005 se inició el proceso de formación
de una Asociación Comunitaria, con el apoyo de WWF y el PDSD. Se capacitó a los dirigentes y
líderes de las cinco comunidades en gestión organizativa y gerencial de proyectos. La “asociación”
quedó constituida por 243 socios. Su propósito era servir como una alternativa para separar de la
administración de los permisos comunitarios, a las autoridades tradicionales, y corregir las
irregularidades que se presentaban en el pasado. En 2006, la Asociación logró su personería
jurídica, cuya primer Junta Directiva quedó integrada por tres representantes de diferentes
comunidades y un dirigente comarcal.
Capacitación a miembros de la asociación. Se capacitó a la asociación, para asumir la
responsabilidad del uso y manejo del bosque y la dirección de la organización; se reglamentaron
los estatutos, y se reforzó el entrenamiento del personal de campo en: tala dirigida, inventarios
forestales, censos comerciales, identificación de especies, manejo de instrumentos y equipo forestal.
También en manejo y desarrollo empresarial, comercialización, cadena de custodia (CoC), cubicación
de madera, comercialización y elaboración de contratos, costos, administración y contabilidad.
Incorporación del Regente Forestal. Se introduce la figura de “Regente Forestal” en la comarca, un
Ingeniero Forestal Idóneo que le va a dar seguimiento a la operación de aprovechamiento y manejo
forestal, lo cual es un requisito de la ANAM para permitir el proceso de implementación, una vez
que se aprueba el PGMF. La contratación del Regente Forestal corre por cuenta de la AFCRT, por un
periodo de un año.
Capacidad para firmar contratos para aprovechamiento. Se aclara que si bien existe la Asociación
Forestal Comunitaria, la misma no puede firmar contratos forestales en la comarca, porque el único
autorizado por Ley es la “autoridad tradicional”; en este caso el Cacique General, como
representante legal de la comarca. Por tal razón, los contratos llevan las firmas de: el Noko de la
comunidad; el Cacique Regional de Cémaco; el Presidente del Congreso General de la comarca; y
el Cacique General. Firmados los contratos, las autoridades tradicionales delegan en la Asociación
Forestal Comunitaria del Río Tupiza (AFCRT), la administración de los mismos. Ella es la encargada
de vigilar el cumplimiento de las actividades definidas y comprometidas por las partes.
Empresa Forestal Comunitaria Río Tupiza (EFCRT)
La Asociación, al empezar a administrar el permiso de aprovechamiento dado por la ANAM, empezó a
recibir recursos financieros por las ventas de madera, y ello la llevó a encontrarse con su primera
limitación legal; debido a que el Banco donde poseía su cuenta bancaria, al observar los flujos de
fondos, no propios de asociaciones sin fines de lucro, le llamó la atención y ésta se vio obligada a
cambiar el estatus legal. Por esta razón, el Congreso regional toma la decisión de crear la Empresa
Forestal Comunitaria Río Tupiza (EFCRT), en 2009, como lo establece la ley, pero manteniendo los
objetivos del manejo forestal, que tenía la AFCRT.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 16
Manejo forestal comunitario amenazado por leyes del comercio
La comarca obtiene el aval institucional para el manejo a largo plazo del bosque, con la aprobación del
Plan General de Manejo Forestal y el Estudio de Impacto Ambiental categoría II presentados. De esta
forma, se respalda institucionalmente el manejo de 26 mil ha., dentro de la Comarca Emberá-Wounaan,
con unidades de corta de 720 ha. /año, quedando la disposición dentro del marco de la Ley Forestal,
(planes de aprovechamiento de menos de 1 mil ha. /año).
En este apartado se presenta un resumen de la experiencia vivida por la organización indígena en el
aprovechamiento y venta de madera, que consiste en la negociación de no menos de cinco contratos y
relaciones empresariales, con igual cantidad de empresas, en donde es notoria la eminente dificultad en
esta etapa del proceso del manejo forestal comunitario (comercialización de la madera), ya que los
patrones de negociación existentes están definidos por protocolos del sistema de mercado, en donde las
empresas emergentes y de carácter comunitario, tales como la Empresa Forestal Comunitaria Río Tupiza
(EFCRT), reflejan vastas deficiencias para negociar con las empresas ya establecidas.
La experiencia de comercialización da fe de que el manejo silvicultural del bosque está condicionado a
la viabilidad de poder negociar bien, sobre las especies, volúmenes, precios, plazos y otros aspectos, al
menos en la condición de los bosques comunitarios de la comarca indígena.
La madera del Primer POA - La Pulida (2006)
La comarca, con la asistencia técnica del WWF, en diciembre de 2005, hizo el lanzamiento público de
la oferta de madera del primer POA, en la sede del MICI, ya que la ANAM, había indicado que la
resolución de aprobación del PGMF podría salir en enero 2006. Éste fue realizado por el Cacique
General, el Presidente del Congreso General, líderes de la Asociación Forestal Comunitaria, la DIRENA,
y los Nokos de las 5 comunidades del Río Tupiza. Como resultado de esta acción se firma el primer
contrato de compra–venta de madera de la comarca.
Primer Contrato de Venta de Madera – 2006 (Sr. Hamet). El primero contrato se realizó con el Sr.
Hamet Díaz, para aprovechar 735 ha. del primer POA, localizado en el sector de La Pulida, área
que estaba dividida en cuatro “cuarteles o cuadrantes” de corta. La comunidad era responsable de
la tumba de los árboles y el industrial continuaba con la actividad de extracción y transporte de la
madera hasta su destino final, contando para ello con equipo propio, según lo estipulado
contractualmente y sin ningún anticipo económico para la comunidad.
Las actividades de aprovechamiento se iniciaron en el primer cuadrante según lo estipulado en el
plan de trabajo, avanzando de un cuadrante a otro conforme se aprovechaba, extraía y
transportaba la madera. En el primer cuadrante fueron aprovechadas 100 ha., sin embargo, la
madera no pudo extraerse debido al mal estado de la maquinaria del contratista, lo que llevó a
que la madera quedara en el bosque. Las actividades de aprovechamiento fueron canceladas por
la comarca debido a la falta de capacidad de extracción del industrial, y, por lo tanto, por
incumplimiento en el contrato. No obstante, esta decisión no le generó al industrial sanción o
inconveniente alguno, debido a que no estaba estipulado en las cláusulas de incumplimiento del
contrato elaborado.
Segundo Contrato de Venta de Madera (2007): Selloros, S.A. En diciembre de 2006, ante el
fracaso anterior, se firma un contrato nuevo con la empresa, Selloros, S.A. por un monto de US$ 127
mil, con un adelanto del 12% (U$15,240) para el inicio de operaciones, las cuales empezaron en
febrero. Para asegurarse de que no sucediera lo mismo que en el primer contrato, se incluyeron
cláusulas especiales, tales como consignar una fianza por incumplimiento de contrato, cuyo monto fue
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 17
de US$15 mil, reportar el equipo disponible, demostrar solvencia económica y realizar por escrito y
formalmente la solicitud de cortas a la empresa comunitaria. De forma complementaria, la EFC
presentaría reportes técnicos sobre el volumen de madera derribado, firmados por el regente
forestal, el representante de la empresa y el técnico de la asociación, a fin de tener control sobre lo
aprovechado y garantizar su extracción.
La AFCRT estableció mayores controles de producción, dispuso de personal tales como: anotadores,
marcadores de árboles, taladores, cubicadores, registradores y codificadores de árboles y trozas.
La cuadrilla la componían 24 personas: 7 motosierristas y 7 ayudantes, 3 cubicadores, 6
registradores de cubicación en montaña, y 1 codificador.
El área de corta sería la misma (735 ha. del POA 2006, excluyendo las 100 ha. que intervino el
contratista anterior). Sin embargo, Selloros, S.A. sólo aprovechó 401.8 ha.; ya que la tala solo se dio
hasta el mes de mayo, debido al inicio de la época lluviosa. De los 3,638 árboles autorizados por
ANAM, se talaron 1,083 (30%) con un volumen aproximado de 4,380.45 m3. De este volumen, se
quedó en el bosque 1,953.09 m3; (45.55%), y se movilizó hasta los patios de acopio 2,400.36 m3
(54.5%). De los patios de acopio se llevó a la industria 1,899.58 m3 (78%); quedando en patios
527.12 m3 (22%).
Se hizo una revisión del cumplimiento del contrato por parte de Selloros, S.A., debido a que sólo el
43% del volumen talado se logró llevar a la industria, y a que el 57% restante se quedó entre el
bosque y los patios de acopio. Haciendo cuentas: Selloros S.A. pagó por los árboles llevados a la
industria, además del impuesto a la comarca y el impuesto a la alcaldía, sin pagar por el resto del
producto (38%) dejado en patios y en el bosque, que había sido aprovechada bajo su autorización
y aprobación. Ante esta situación, la Comarca exigió el pago por dicha madera derribada, a lo
cual la empresa se resistió. Finalmente, Selloros, S.A se vio obligada a pagar la fianza de $15 mil
para evitar un conflicto legal. El contrato se rescindió y la madera talada en el bosque quedó allí.
La madera del segundo POA - La Esperanza (2008)
Mientras se realizaba el aprovechamiento en La Pulida, se elaboró, en 2007, un segundo POA para las
siguientes 735 ha., ubicado en la comunidad de Nueva Esperanza, el cual fue aprobado por ANAM en
2008.
Al igual que el primer POA, se hizo una oferta pública a nivel nacional, a la cual asistieron cinco
empresas e interesados, de los cuales ninguno ofertó. Los dirigentes comarcales percibieron que a los
empresarios les parecía muy costoso el m³ de madera ofertado, dejando en evidencia que los
compradores de madera no distinguen entre madera legal e ilegal, es decir, madera que cumple con
todos los requisitos de ley y que además es aprovechada con practicas sostenibles, direccionado por
personal técnico calificado versus madera que carece de los permisos legales o la documentación
correspondiente y que causa daños innecesarios al bosque al no implementar practicas sostenibles. Ante
el fracaso de la oferta pública, se decidió el contacto individual con algunas empresas (Panamerican
Wood; Orozco, S.A.; Aserradero Cañitas y otros pequeños madereros), sin lograr la comercialización de
todas las especies maderables detalladas en el POA.
Tercer Contrato (2008): Orozco, S.A. Ante el fracaso de comercializar todas las especies de la
canasta (15 especies) y en respuesta a las reglas del mercado se tuvo que optar por comercializar
solo la madera de interés para una de las empresas (Cedro espino: Bombacopsis quinata).
Este negocio, generó una nueva modalidad de contrato: en esta oportunidad la AFCRT entregaría
de forma directa la madera cuadrada a la empresa compradora. El aprovechamiento se realizó en
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 18
2008, con fondos de subvención aportados por WWF, empleando para ello 10 hombres miembros
de la comunidad, quienes aprovechaban y aserraban la madera con motosierras y la extraían con
tractores agrícolas contratados por rendimiento de producción. Se vendieron 55 mil pies/tablares de
madera cuadrada. Sin embargo, esta operación no tuvo un total control de producción y las cuentas
no fueron claras por parte de los dirigentes de la AFCRT, por lo que líderes de la comarca
decidieron suspender la operación, solicitando además a ANAM la suspensión del POA de Nueva
Esperanza.
La madera del Tercer POA - La Pulida (2009)
Ante el fracaso en la experiencia de la venta directa de madera cuadrada, del POA de La Esperanza,
la AFCRT, para darle opciones de ingresos a las comunidades, decide elaborar un tercer POA, ahora
prestando mayor atención a la demanda del mercado; el cual estaba interesado en el Bálsamo (la
especie de mayor valor comercial en ese momento); para lo cual se identificó en el área del PGMF un
área que presentara un volumen comercial atractivo de dicha especie. El plan era atraer la atención de
las empresas locales, y estimularlas a entrar en una alianza comercial con la comarca. Basados en el
inventario general, se determinó que el sector de La Pulida, presentaba el volumen más atractivo de
Bálsamo, y es por esa razón que se decide elaborar un nuevo POA en 2008, para ser ejecutado en
2009.
La ANAM aprobó el POA y se dio inicio al proceso de búsqueda de mercado. Esta vez en lugar de
ofertas públicas, se decidió contactar a las empresas directamente, entre ellas, se contactó al
Aserradero Cañitas, pero para esta empresa el volumen de Bálsamo no fue atractivo y por lo tanto no
se generó contrato.
Un intento de Cuarto contrato (2009): Panamerican Wood. Al no prosperar la venta de Bálsamo,
se vuelve a la modalidad de venta de especies en canasta (15 sp.), es decir, la comercialización de
todas las especies presentes en el área del POA. Se contactó a Panamerican Wood y con ella se
elabora una carta con compromiso de compra, condicionada al permiso de exportación, donde la
empresa compraría la madera en bloques para exportar.
Debido a que por Decreto (Nº57 de 204) está prohibida la exportación de la madera en trozas o
bloqueada, proveniente de bosques naturales en Panamá, y ante el interés de Panamerican Wood
de comprar toda la canasta de especies, siempre y cuando éstas puedan exportarse, la dirigencia
indígena solicita a la ANAM una autorización que le permita la exportación de la madera,
comprobando que el manejo y aprovechamiento que se realiza en sus bosques implementa practicas
sostenibles. Sin embargo, esta acción no fue posible ya que ANAM manifestó no poder revisar y
modificar el Decreto 57, decreto que se mantiene vigente hasta la fecha.
Aprovechamiento de cedro amargo en fincas (Sistemas Agroforestales)
Contratos (2009): PROMADERAS S.A. y Orozco, S.A. Al no poder hacer manejo en bosque natural,
en el POA 2009 de La Pulida, debido a la negativa de la ANAM a la solicitud de un permiso de
exportación y con el fin de evitar que la comunidad se desmotivara del proceso de manejo forestal
comunitario avanzado hasta la fecha, debido a que ya habían pasado dos años de inactividad
forestal, la AFCRT y WWF identifican una nueva estrategia para aprovechar los recursos forestales
en el área de la comarca, enfocado en el aprovechamiento de árboles en áreas de cultivos. Surgió
el proyecto de manejo y aprovechamiento de cedro amargo (Cedrella odorata), especie que crece
en regeneración natural en las fincas de plátano, de los miembros de las comunidades.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 19
El proyecto consistió en elaborar censos comerciales, en cada finca de los miembros de la comunidad
que estuvieran interesados en vender la madera por intermedio de la Asociación Comunitaria, ya
que esta, al contratar mayores volúmenes con los contratistas, beneficiaria a todos por ventas más
seguras y mejores precios. La Asociación se encargaría de coordinar y realizar todas las
operaciones de campo, con personal de la comunidad y pagaría a los propietarios, según los
registros del censo y los volúmenes resultantes. WWF donó $5 mil para subvencionar la reactivación
del aprovechamiento y apoyó a la Asociación en la elaboración de los siete censos comerciales.
También le asesoró para que se concretaran dos contratos de compraventa con las empresas
Orozco, S.A. y con Promaderas, S.A. por 20 mil pies/tablares en cuadro.
El aprovechamiento fue permitido mediante registro forestal de ANAM, quien verificó el número de
árboles por especie y volumen en cada finca. El mismo se dio entre octubre y diciembre, y se dividió
en dos entregas, en la primera se extrajeron 10 mil pies/tablares, en la segunda, los otros 10 mil. La
venta de la madera generó US$ 8 mil por entrega (US$16 mil en total). Al restarle todos los gastos,
incluyendo la asistencia técnica de WWF, la ganancia neta fue de unos $3 mil en cada entrega.
Esta práctica, de cosecha de madera de cedro amargo en las fincas, quedó instituida como una
alternativa económica para las comunidades, en especial, en la época en que no se puede realizar
aprovechamiento en el bosque. En otras palabras, los sistemas agroforestales (SAF) forman parte
del manejo integral del recurso y de complemento para la generación de ingresos a las
comunidades en ciertas épocas del año.
Análisis y balance de las cuentas financieras de la gestión empresarial
Las vivencias y resultados de las acciones de aprovechamiento y comercialización, con los diferentes
contratos de venta de madera efectuados por la AFCRT y la EFCRT, dan muestras de severas
limitaciones en este eslabón de la cadena productiva. La administración de los costos, respecto a
rendimientos y eficiencias del trabajo, en las operaciones de campo, no han sido eficientemente
controlados. Los productos contratados, las cantidades, los precios, las tasas e impuestos y los plazos
disponibles para las fases de tala y extracción no siempre han sido favorables, ni climática, ni
institucionalmente hablando, al proceso productivo. Ello ha llevado a que en la conciliación de cuentas de
egresos e ingresos, no se alcance todavía un balance positivo; lo que pone de manifiesto el amplio
terreno que habrá que recorrer en esta etapa del manejo forestal comunitario.
Alta relevancia alcanza también el hecho de que si se contabilizara el costo de la asistencia técnica, que
a la fecha está siendo asumida por fondos de donación de la cooperación internacional, el desbalance
financiero sería aun mayor.
Un hecho que resaltan los dirigentes de las empresas forestales comunitarias es el alto costo que
representan las tarifas y tronconajes que cobra la autoridad forestal (ANAM). Expresan como un hito,
que al cerrar un ejercicio financiero, la EFCRT tuvo una ganancia neta de US$ 22 mil. Pero para llegar a
esa cifra, al descontar todos los gastos, en ese mismo ejercicio la ANAM recibió por conceptos de tarifas
la suma de US$85 mil; entonces ¿Para quién es realmente rentable la operación?
La situación arriba descrita ha llevado a identificar un destacado hallazgo: los costos asociados al
manejo forestal responsable todavía son muy altos y no son pagados por el sistema de mercado actual,
además de que es importante e imprescindible que la autoridad forestal realice ajustes en su política de
cobros, para que sea consistente con la política de fomento a la sostenibilidad.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 20
SITUACIÓN ACTUAL Y SU CONTEXTO (2009 – 2010)
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO, APROVECHAMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DEL BOSQUE
Desde la perspectiva del manejo del bosque propiamente, incluyendo la fase de corta y
aprovechamiento, se reconoce el dominio de los conceptos y técnicas forestales por parte de la
dirigencia indígena, los gerentes de las empresas comunitarias y el personal de campo; aunque todavía
es necesario el acompañamiento de la asistencia técnica para la capacitación continua. Estos bosques
están en proceso de ingresar a la certificación forestal, según los criterios del FSC. Sin embargo, son
evidentes las limitaciones en los eslabones finales de la cadena de valor: la comercialización de la
madera, y la elaboración y consolidación de contratos de largo plazo que den garantía en la venta de
la madera. Al final, son estos contratos los que dan soporte a la posibilidad de que se aprovechen
responsablemente los bosques, en el largo plazo.
Contrato a Largo Plazo (10años): Green Life (Quinto Contrato: POA La
Pulida + POA Marragantí)
A principios del 2009, WWF fue invitada a la exposición de EXPOCAPAC, en ciudad de Panamá y allí
mostró las actividades realizadas con la comarca. La ocasión fue propicia para conocer a un posible
inversionista forestal (Sr. Francois Callier), perteneciente a un grupo de mercado de la madera. El Sr.
Callier se interesó en la experiencia del manejo forestal comunitario en la comarca y organizó una visita
a la comunidad para conocerla de primera mano y conversar con la dirigencia. Primero, visitó la
comunidad de Marragantí, (río Turquesa), donde se estaba ejecutando un POA similar al de La Pulida,
(río Tupiza) y posteriormente visitó La Pulida. Como resultado de la visita surgieron los primeros pasos
para iniciar la negociación de un contrato forestal a largo plazo.
Se le hizo entrega al empresario de toda la información necesaria: el PGMF, POA, censos forestales,
costos de producción, etc. Además, con apoyo de WWF-Washington, se procuró mayor información
sobre los accionistas de la empresa, la procedencia de los fondos y otros aspectos pertinentes. A
mediados de 2009, se genera un borrador de contrato revisado por todas las partes, en el que,
además, se incluyen más comunidades, debido a los volúmenes de madera requeridos por el empresario.
Además de La Pulida, se hace una alianza con la comunidad de Marragantí.
Aspectos esenciales incorporados en la contratación de la madera
En enero 2010, se firmó un contrato a largo plazo (10 años) entre la Empresa Green Life (Francois
Callier), los dirigentes indígenas (dirigentes de La Pulida y Marragantí, el Cacique General y el
Presidente del Congreso General), para aprovechar una canasta de 14 especies. El contrato establece
que las EFCRT y la EFC El Bálsamo (Marragantí), son las encargadas de hacer el censo, el marcado, la
tala dirigida y llevar los registros y monitoreo del aprovechamiento; por su parte la Empresa Green Life
es la encargada de construir los caminos y trochas, darle mantenimiento; extraer y transportar la
madera, con equipo propio en buen estado y personal idóneo para su operación. Además de invertir
en aserraderos en la zona, para generar empleo y darle valor agregado a la madera, el empresario
se hace responsable de realizar las medidas de aprovechamiento de bajo impacto, recomendadas en el
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 21
EIA correspondiente. Además, la empresa se comprometió a pagar el 50% del costo de la evaluación
para la certificación (EFSC) y el 100% de los pagos anuales para mantener la certificación forestal.
La madera de los POA de La Pulida, La Esperanza y Marragantí
A fines de febrero de 2010, se inició el aprovechamiento en las comunidades del Río Turquesa, en la
Unidad de Manejo de Marragantí. La empresa Green Life instaló 5 aserraderos portátiles en la
comunidad de Nuevo Vigía. La madera procesada es transportada vía terrestre a la ciudad de
Panamá, para la exportación. Ese año, la producción de madera fue del orden de 645 árboles, con un
volumen de 2,793.59 m³.
La empresa está capacitando a miembros de la comunidad, para que, en el futuro, la comunidad cuente
con la capacidad de entregar la madera procesada a la empresa, de acuerdo con lo requerido por
ella. Se realizan adelantos para que la EFC opere (trabajan por zafra 23 personas entre motosierristas,
ayudantes, control de tala, cubicadores, cocinero).
WWF continúa con la asesoría en gestión de negocios y brindando asistencia técnica en las actividades
de campo; no obstante, el acompañamiento no puede ser a 100%. La capacitación ofrecida ha sido en
manejo forestal sostenible, administración, gerencia y contabilidad, planificación forestal (inventarios y
censos), aprovechamiento de impacto reducido, cadena de custodia, certificación y aserrío.
En 2011, no hubo operaciones de tala en Río Tupiza, debido a la disponibilidad de árboles talados,
todavía en la Unidad de Marragantí, y Green Life debería priorizar la extracción antes de un nuevo
POA; se espera reincorporar a Río Tupiza (La Esperanza) en 2012. Pero sí se avanzó en los arreglos
para lograr la certificación forestal, tal como establece el contrato.
EL PROCESO ORGANIZATIVO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA EL IMPERATIVO DE FORMAR EMPRESAS FORESTALES COMUNITARIAS, PARA PODER ASUMIR EL ROL DEL MANEJO DEL BOSQUE
De Asociación a Empresa Forestal Comunitaria del Río Tupiza (EFCRT)
La comarca había creado la Asociación Forestal Comunitaria del Río Tupiza, (sin fines de lucro) para que
asumiera el rol de administración de los contratos de venta de madera y de la organización y
supervisión de las operaciones de campo, e las fases de inventarios, censo, tala, aprovechamiento en
general. Producto de los contratos, la AFCRT empezó a tener movimiento de fondos en su cuenta
bancaria, más allá de lo normal para una asociación sin fines de lucro, lo que llamó la atención del
banco. Hechas las investigaciones, el banco congeló los fondos y la AFCRT tuvo que aclarar y finalmente
cambiar la razón social de Asociación (sin fines de lucro) a Empresa y así mantenerse dentro de la ley.
Como resultado de lo anterior, en junio de 2009, al asumir el cargo el nuevo presidente de la
“Asociación”, se iniciaron las gestiones para transformar la Asociación en Empresa y así surge la Empresa
Forestal Comunitaria. La enseñanza de ello fue que cada persona jurídica tiene sus roles; ahora la
Empresa que maneja el bosque y vende madera debe ser rentable; pero la comunidad debe seguir
recibiendo beneficios sociales, y para poder seguir dando el apoyo a la comunidad, de la asociación
también se derivó la necesidad de conformar una Fundación, para que juegue dicho rol de tipo social
comunitario.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 22
De Asociación a Fundación de Desarrollo del Río Tupiza
En el ámbito social también se tuvo que hacer ajustes en la organización. El objetivo superior del PGMF
es generar ingresos para el desarrollo de la comunidad conservando la potencialidad del bosque; y la
EFCRT no puede asumir dicha responsabilidad. Por su naturaleza de empresa debe buscar la eficiencia
y rentabilidad. Este nuevo reto hizo imperativo separar de las funciones de la EFCRT (de producción), y,
en paralelo, crear una Fundación para que le diera cumplimiento al plan de desarrollo comunitario del
Río Tupiza; ya que el Congreso del Río Tupiza, quien en la práctica aspiraba a encargarse de esto, no
lo podía hacer porque todavía no hace parte de la estructura oficial del Gobierno Comarcal, y no
puede acceder a donaciones; como tampoco lo podía la EFCRT, por su naturaleza de fines de lucro. Es
de notar que la Junta Directiva de la Fundación, corresponde a la Junta Directiva del “Congreso Local
del Río Tupiza”.
Al crearse la “Fundación para el Desarrollo del Río Tupiza” para promover el desarrollo de las
comunidades de dicho río, ésta sí puede recibir recursos aportados por la EFCRT y de otras fuentes
externas (los aportes de la EFCRT no son suficientes para atender las demandas del plan de desarrollo
comunitario).
En mayo de 2009 se otorgaron las personerías jurídicas para la EFCRT, y para la Fundación para el
Desarrollo del Río Tupiza. Este sector cuenta con tres organizaciones: a) Asociación Artesanal de Mujeres
del Río Tupiza (2006); b) Empresa Forestal Comunitaria del Río Tupiza; c) Fundación para el Desarrollo
del Río Tupiza.
Estas organizaciones han permitido a los miembros de las comunidades los siguientes beneficios:
Empleos para los miembros de la comunidad
Capacitaciones en gerencia de proyectos, manejos contables, manejo de equipos (motosierras,
brújulas, GPS, software)
Recurso humano dentro de la comunidad
Acceso a recursos económicos, tales como del PDSD.
Empleos forestales temporales (3 meses al año unos 27 miembros de las comunidades participan de
la “zafra” de la madera diariamente, con ingresos US$15, por día, además de seguro y
alimentación)
El Congreso General de la Comarca Emberá - Wounaan-CGEW recibe US$ 5 mil cada año, que
aportan cada Empresa Comunitaria; actualmente son Empresas El Bálsamo de Marragantí y EFCR –
Tupiza.
Adquisición de equipos para la comunidad (motosierras Sthill) para limpieza del río y actividades
comunitarias)
Capital semilla y asesorías para la asociación de mujeres artesanas
Inicio de proyectos tales como el de la trupa (palma de fibra artesanal)
La organización de las mujeres para la elaboración y comercialización de
productos no maderables
Las 5 comunidades tienen un programa de trupa (palma aceitera) para producción de aceite de uso
comestible. Desde la conformación de la empresa del Río Tupiza se están promoviendo: el uso de la
palma de forma sostenible y la repoblación con plantones de trupa.
En el 2005 se hizo una promoción por parte de la comunidad para crear la asociación que representara
a las 5 comunidades en la producción y comercialización de productos artesanales no maderables. Las
mujeres por tradición elaboraban canastas y máscaras con fibra de chunga, canastas de jaba, etc. pero
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 23
para uso doméstico, aunque en algunas ocasiones se vendían a intermediarios. WWF apoyó el proyecto
de conformación de la asociación de mujeres artesanas, buscando promover una comercialización
directa y además la cosecha sostenible de la chunga.
En el 2006 se les otorgó la personería jurídica, denominada Asociación Artesanal del Río Tupiza.
Obtienen capacitaciones y participan en ferias nacionales 2008-2009-2010. La asociación está
conformada por 136 mujeres de las cinco comunidades del Río Tupiza, las cuales son integrantes activas
y cuentan con una Junta Directiva que se reúne cada mes, y anualmente realizan asambleas generales.
La presidencia de la asociación de mujeres, cambia cada 2 años. La presidenta convoca a través de
reuniones y les avisa con tiempo de 3 meses antes de la misma y les informa de la fecha posible en que
la Asociación les compraría el producto elaborado por cada una. En la conformación, inicialmente, se les
dio un fondo de US$5 mil. El cual se ha mantenido como un capital circulante que les permite comprar y
revender artesanías (con el fondo se compra y vende). Líderes de la asociación venden sus productos en
la ciudad de Panamá, cubriendo de la venta de productos los gastos de movilización, sin cobrar por este
servicio.
MÁS ALLÁ DE RÍO TUPIZA EXTENDIENDO LA EXPERIENCIA A OTRAS ÁREAS DE LA COMARCA Y DEL DARIÉN Lo que inició en un sector localizado de la comarca, en el río Tupiza, se ha ido extendiendo
gradualmente hacia otras siete áreas de la comarca tales como, Nuevo Vigía, Marragantí y Bajo
Chiquito, en río Turquesa, El Salto y Río Chico, en otros ríos de la Comarca Emberá Wounaan, y hasta
Mortí, en la vecina Comarca de “Wargandí”.
El cuadro siguiente muestra las 7 unidades de manejo forestal, en las áreas de las comarcas indígenas
que suman las casi 118 mil ha., de las cuales más de 84,400 corresponden a áreas de producción
forestal.
Cuadro. Unidades de manejo forestal sostenible en las comarcas indígenas, región del Darién.
Unidad de manejo
Área total de manejo (has)
Área apta para el Aprov. Forestal
Sostenible
Bosque de Protección
Uso Agrícola – SAF (Otros Usos)
Tupiza 26,854.70 18,379 2724 4,382
Marragantí 16,785.37 8,450 7,394 940
Bajo Chiquito 18,153.49 11,933 2,820 2000
Nuevo Vigía 8,000.00 7,500 - 500
El Salto 7,103.50 6,873.5 - 211
Río Chico 13,961.00 9,415 2,000 2,546
Mortí 26,854.40 21,868.9 3483 1,502
IFAD 714 573.5 82.3 56.8
Total 118,291.86 84,420.
IFAD: Instituto Forestal Agropecuario, está ubicado en Canglón, fuera de la comarca.
Estas acciones de manejo son llevadas adelante con el concurso, apoyo y asistencia técnica de varias
agencias y organismos de cooperación internacional, tales como OIMT, Comunidad Europea, USAID,
WWF, CATIE, que en coordinación con instituciones nacionales y autoridades indígenas, y bajo las
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 24
normas y políticas permitidas por la autoridad forestal; continúan avanzando en la meta del manejo
sostenible.
En un enfoque y esfuerzo regional se ha apoyado la creación de capacidades locales para el manejo
del bosque, la negociación para el aprovechamiento de los recursos bajo esquemas de tercerización de
las actividades de aprovechamiento, transformación y comercialización. Además, se ha incursionado en
la certificación forestal, bajo los criterios del FSC y la conformación de una empresa forestal indígena
(Ne Drua), dependiente del Congreso General Indígena, con el fin de brindar asesoría técnica y
acompañamiento a las Empresas Forestales Comunitarias en todo el proceso de gestión de la cadena
productiva forestal y el desarrollo forestal sostenible en la comarca.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 25
LOS TRECE HALLAZGOS
DE CARÁCTER GENERAL
El proceso de Forestería Comunitario impulsado en Darién se ha enfocado en crear capacidades
para la elaboración de instrumentos de gestión forestal para ordenar y aprovechar el bosque,
incluyendo la conformación de estructuras para la gestión empresarial. Las acciones para la
transformación, comercialización y desarrollo de la cadena forestal todavía son incipientes.
La Forestería Comunitaria que se está impulsando ha llevado a que en las comunidades se
conformen organizaciones para la gestión forestal empresarial, que debido a la falta de estas
capacidades los había llevado a establecer contratos comerciales poco ventajosos para las
comunidades.
Las políticas/normativas forestales pese a que han evolucionado siguen limitando el manejo forestal
comunitario, debido a: a) la ausencia de un concepto “institucional” claro de la Forestería
Comunitaria, b) los tiempos de respuesta prolongados por procedimientos administrativos, y c) la
cantidad de requisitos, imposiciones tarifarias y tasas, y largos trámites requeridos.
Las políticas que regulan los bosques comunitarios corresponden a modelos que también regulan a
las empresas comerciales, y éstas no consideran las características y realidades de las comunidades
indígenas y campesinas: tales como los cronogramas de aprendizajes, la falta de capacidades
técnicas, capital de trabajo, maquinaria y equipo, y capacidades de negociación en el mercado.
Las instituciones gubernamentales rectoras (que velan por el desarrollo del sector forestal) no
realizan asistencia técnica a las comunidades, y son vistos como fiscalizadores, controladores y
recaudadores de impuestos, más que como colaboradores y promotores del manejo forestal, por ello
la asistencia técnica proporcionada por organismos externos ha sido fundamental para impulsar los
procesos de manejo forestal comunitario.
OTROS HALLAZGOS VISTOS DESDE LA COMUNIDAD
Los miembros de las comunidades conocen con mejor detalle los límites de su territorio; las
capacitaciones y la asistencia técnica de los profesionales involucrados les han permitido conocer y
utilizar instrumentos y herramientas de precisión (GPS, brújulas, software), para medir y evaluar
situaciones de su entorno.
El proceso de intervención con asistencia técnica permanente en el tiempo (por diversos cooperantes)
ha permitido a los líderes comunitarios planificar el Manejo Forestal, y ha hecho que la alta
dirigencia tradicional de la comarca conozca y entienda el proceso que conlleva la realización de un
Plan General de Manejo Forestal.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 26
Se ha logrado que el 100% de la mano de obra en las operaciones marcado, censo, derribo y
cubicación de la madera en campo y patios de acopio, sea aportada por los miembros de las
comunidades y valorada como actividad especializada.
En la situación inicial hubo una capacidad organizativa débil de los miembros de la comunidad,
aunado a un total desconocimiento (de las comunidades) de la existencia de alternativas nuevas y
viables, que les permitieran aprovechar el bosque de manera responsable y ordenada y que
pudieran beneficiarse en forma más equitativa de su aprovechamiento.
Los miembros de las comunidades reconocen que el modelo de manejo del aprovechamiento y
gestión del bosque que están llevando a cabo tiene todavía muchas limitaciones, sin embargo,
prefieren seguir con el modelo actual (aun con limitaciones y tropiezos), en lugar de volver a hacerlo
de la manera descontrolada en que se hacía antes, en donde reinaba el “caos”.
Existen posiciones divergentes entre los miembros de las comunidades en cuanto a si hay o no
beneficios económicos para todos, sin embargo, todos son del consenso de que ahora se observan
beneficios tangibles, que no se tenían antes, tales como salarios para los Emberá que trabajan en las
empresas comunitarias, seguro colectivo a los trabajadores del campo, dotación de equipos (p.e.
motosierras) para que sirvan a la comunidad.
La implementación del modelo actual de Manejo Forestal ha frenado considerablemente el
problema de tala ilegal, pero aun no lo ha eliminado del todo.
Los miembros de las comunidades perciben una falta de interés por parte de las autoridades de
Estado en promover el desarrollo sostenido de los recursos bajo su jurisdicción y que hay
desconfianza en que los dirigentes, técnicos y personal indígena puedan hacer la diferencia en
establecer un manejo forestal sostenible en la comarca.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 27
LAS 6 LECCIONES APRENDIDAS
+ RELEVANTES
El manejo forestal comunitario contribuye a despertar el sentido de pertenencia sobre el recurso y
facilita la autoconfianza de las comunidades locales para el desarrollo empresarial como generador
de beneficios socioeconómicos.
El manejo forestal comunitario es una práctica eficaz de conservación que contribuye con la
reducción de los niveles de pobreza de los moradores de las comunidades, al tiempo que asegura la
permanencia a largo plazo, de las funciones ecosistémicas de los bosques.
El manejo forestal comunitario es una práctica que contribuye a minimizar la tala ilegal por parte de
personas extrañas o pertenecientes a la comarca.
Una buena organización social en la comunidad y buenos puentes de comunicación entre los
diferentes estamentos de la comarca, así como el alto sentido de responsabilidad empresarial, es
fundamental para asegurar el manejo forestal a largo plazo.
El manejo técnico del bosque es contundente en contrarrestar la percepción (tal vez infundada) por
parte de personas foráneas, de que la comarca posee exceso de tierras y recursos, de forma
ociosa.
Para que persista la forestería comunitaria, con todos sus beneficios socioeconómicos y ecológicos, es
fundamental que el Estado a través de la Autoridad Forestal, mantenga una política de fomento y
apoyo al desarrollo forestal clara, de largo plazo, y en beneficio de los grupos sociales más
vulnerables en el entorno forestal rural.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 28
CONCLUSIONES
La asistencia técnica continua y el grado de organización actual ha permitido que el modelo de
manejo que se tiene se extienda y difunda a otras comunidades indígenas dentro de la comarca,
como elemento clave para tener mayor consciencia y conocimiento de que el recurso bosque dentro
de las comunidades es valioso y se puede aprovechar de manera tal que genere beneficios.
Las comunidades han adoptado un modelo de aprovechamiento del bosque que ha permitido tener
beneficios comunitarios directos e indirectos, basado en técnicas de cosecha que permiten extraer
del bosque recursos de manera más ordenada.
Se ha reducido en gran medida la tala ilegal de los recursos maderables y se ha fomentado un
mejor control de la explotación del bosque dentro de la comunidad.
Los dirigentes de las comunidades han adoptado las herramientas de gestión forestal y gerencial en
los PGMF y los EIA, así como un sistema para llevar a cabo un análisis de costos forestales
(SICOSFOR) y un Sistema de Contabilidad Empresarial Forestal (SCONEF); ambos sistemas de
software implementados con asistencia técnica canalizada por la WWF y otros organismos.
Las acciones de asistencia técnica para el manejo de bosque, por parte de instituciones de
Gobierno, se ha percibido por los miembros y dirigentes de las comunidades, como casi nula.
Los miembros de las comunidades y sus dirigentes perciben a las instituciones del Estado como meros
fiscalizadores y recaudadores de ingresos, más que como colaboradores e instructores en la
construcción de un proceso.
El nivel organizacional de las comunidades del Río Tupiza ha evolucionado en positivo, ya que han
pasado de ser comunidades sometidas por las malas prácticas de compra de madera en el pasado,
a ser más independientes y desarrolladas, al lograr conformar “empresas” de autogestión, en donde
la dirigencia comarcal garantiza la disponibilidad de la tierra, les aporta condiciones de seguridad
frente a otros actores y les apoya en un mayor control de sus recursos naturales; lo cual definen con
sus propias palabras como: “ya hemos logrado el cercado de la casa”.
Los miembros de las comunidades reconocen, gracias a la asistencia técnica y al aporte de
instituciones internacionales y no gubernamentales, la necesidad de conservar y de aprovechar de
manera sostenible el recurso bosque para poder ofrecerlo a futuras generaciones, pues esta
asistencia les ha permitido conocer que el modelo de manejo propuesto permite aprovechar el
bosque de manera ordenada al conocer los volúmenes de madera, la cantidad de especies, precios
y darle el valor real que los bosques tienen.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 29
RECOMENDACIONES
Mejorar el sistema de rendición de cuentas de los dirigentes a sus bases, para hacer más
transparente el manejo del proceso productivo de los recursos forestales, que pertenecen a toda la
comunidad.
Institucionalizar el programa de manejo forestal comunitario, por parte de la ANAM, y a partir de
allí establecer mecanismos permanentes que incentiven a las comunidades al manejo forestal, dado
que los altos costos derivados de la implementación de buenas prácticas reducen considerablemente
el margen de ganancias de las comunidades y en reconocimiento a su gran contribución al
cumplimiento de las metas nacionales de conservación.
El programa de manejo forestal comunitario que establezca la ANAM debe tener expresión
nacional, regional y local, para que acompañe de forma idónea a todos los procesos de
capacitación y mejoramiento de la gestión empresarial-organizacional que sean necesarios.
Instar a las autoridades tradicionales al acompañamiento de este sistema de Plan de Manejo
Forestal.
Seguir trabajando (organizaciones de cooperación, ANAM y otras instituciones vinculadas) para
fortalecer las capacidades de organización para la producción e integración de las autoridades
locales en todos los procesos implicados en la elaboración de un PGMF.
Brindar mayor asistencia técnica y un entrenamiento continúo en servicio y asistencia técnica, tanto a
nivel de gerencia como a nivel intermedio y de base.
Elaborar una «guía de acción» que le permita a la comarca continuar con prácticas de manejo que
favorezcan el aprovechamiento del bosque de manera ordenada y perpetua, que sirva de
referente cuando la cooperación externa no esté presente.
Velar por la implementación práctica del Plan de Desarrollo Comunitario, para que la comunidad se
beneficie de manera real de las oportunidades que brinda la administración ordenada de sus
bosques.
APRENDIZAJES EN MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
Página 30
BIBLIOGRAFÍA
ANAM, Resolución Nº012 de 1999, con la cual se adopta el Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial
(PIOT) del Darién.
BERDEGUE, J.A; A. OCAMPO; G. ESCOBAR. Sistematización de experiencias locales de desarrollo rural.
Guía Metodológica. FIDAMERICA – PREVAL. 2007.
BERDEGUE, J.A; A. OCAMPO; G. ESCOBAR. Sistematización de experiencias locales de desarrollo rural.
Guía de Terreno. FIDAMERICA – PREVAL. 2007.
COMARCA EMBERÁ-WOUNAAN. Plan Estratégico de Desarrollo de la Comarca. 2000.
CONTRATO DE COMPRA-VENTA entre la Empresa Forestal Comunitaria Río Tupiza y la Empresa
Inversiones Promaderas LT. Contrato Nº001 – 2009.
CONTRATO PARA APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE MADERA entre la Empresa Green
Life Investment Corp. S.A. y el Congreso Emberá-Wounaan y los Congresos Locales de las Comunidades
de Río Tupiza y Marragantí de la Comarca. Contrato Nº01-2010.
GACETA OFICIAL Nº23,578. Ley Nº41, del 1º de julio de 1998, con la cual se crea la Ley General de
Ambiente, Panamá.
GACETA OFICIAL Nº22,470. Ley Nº1, del 3 de febrero de 1994, con la cual se crea la Legislación
Forestal de Panamá.
GACETA OFICIAL. Ley Nº37, del 21 de septiembre de 1962, con la cual se crea el Código Agrario de
la República de Panamá.
GACETA OFICIAL. Ley Nº22, del 8 de noviembre de 1983, con la cual se crea la Comarca Emberá-
Wounaan en la región del Darién.
GACETA OFICIAL. Decreto Ejecutivo Nº84, del 9 de abril de 1999, por el cual se reglamenta y se
organiza el funcionamiento y administración de la Comarca Emberá-Wounaan, conocida como “Carta
Orgánica Administrativa de la Comarca Emberá-Wounaan”.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS – CONADES – PDSD. Planes de Ordenamiento Territorial
(POT) para los Distritos de Cémaco y Sambú. 2002.
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Perfil de los Pueblos Indígenas de Panamá. 2002.
SALAZAR, M. 2011. Manejo Forestal en Darién. (Presentación en ppt).
VALLE, C.A. Ciclo de Aprendizajes y Gestión de Conocimientos. Metodología FIDAMERICA. Presentación
en ppt. Proyecto CATIE-Finnfor. 2010.
WWF – CA. Plan de Manejo Integrado de Manejo Forestal Río Tupiza, Distrito de Cémaco, Comarca
Emberá-Wounaan, Darién. 2005.
WWF – CA. Estudio de Impacto Ambiental (Categoría II) para el Plan de Manejo Integrado de Manejo
Forestal Río Tupiza, Distrito de Cémaco, Comarca Emberá-Wounaan, Darién. 2005.