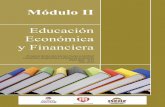SISTEMAS POLÍTICOS Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA
Transcript of SISTEMAS POLÍTICOS Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA
Sistemas políticos y procesosde integración económica
en América latina
J. Raúl Navarro García, coord.
ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS (CSIC)FUNDACIÓN EL MONTE
J. RAÚL NAVARRO GARCÍA, COORD.
Sistemas políticos y procesosde integración económica
en América latina
Sevilla, 2000
P U B L I C A C I O N E S D E L A
ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOSDE SEVILLA
N.º general catálogo 405
Las noticias, asertos y opiniones contenidos en este trabajo son de la exclusiva responsabilidad de los autores. La Escuela de Estudios Hispano-Americanossólo responde del interés científico de sus publicaciones.Quedan rigurosamente prohibidas, sin autorización es -crita del titular, la reproducción total o parcial de la obrapor cualquier medio o procedimiento, comprendidos lareprografía y el tratamiento informático, y su distribución
© CSICISBN: 84-00-07879-9NIPO: 403-00-014-6Depósito legal: SE-2939-2000Cubierta: “Errata I”, de Pablo LozanoDiseño y maquetación:
Juan Carlos Martínez GilImpresión: El Adalid Seráfico, S. A.Impreso en EspañaPrinted in Spain
EEHA — Alfonso XII, 16 — 41002 Sevilla (España). — http://www.eeha.csic.es
Í N D I C E
Páginas
PRÓLOGO, por J. Raúl Navarro García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-18
ARTÍCULOS
FLORENCIO M. GUDIÑO: Nuevos problemas teóricos en las relacionesinternacio nales: una visión desde América latina . . . . . . . . . . . . 21-33
JOSÉ ÁNGEL SOTILLO LORENZO: La reforma de la Unión Europea y surepercusión en las relaciones con Amé rica latina . . . . . . . . . . . . 35-46
JOAQUÍN ROY: La naturaleza de las relaciones de España con Américalatina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47-57
JOSÉ MANUEL GARCÍA DE LA CRUZ: América latina versus westernhemisphere. ¿Región o grupo de naciones? . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-76
JUAN CARLOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Desarrollo económico y legiti-mación democrática. Notas sobre los problemas derivados de laspolíticas de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77-86
JOSÉ ANTONIO NIETO SOLÍS: Los espacios de integración comercial dela Unión Europea y América latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-95
CHRISTIAN L. FRERES: El Acuerdo de Libre Comercio de América delNorte y las relaciones entre la Unión Europea y América latina 97-113
MANUEL GUTIÉRREZ VIDAL–SANTOS RUESGA BENITO: Amé rica latinaante el nuevo entorno económico internacional: efectos delAcuerdo de Libre Comercio de Amé rica del Norte sobre la estruc-tura económica y social de México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115-125
PEDRO ABELARDO DELGADO BUSTAMANTE: La integración económicacentroamericana, la globalización de la economía y la Alianzapara el Desarrollo Sostenible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127-136
DANIEL GAYO LAFÉE: Origen, situación actual y retos del MercadoComún del Sur (Mercosur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137-146
Páginas
LUIS MIGUEL PUERTO SANZ: Un análisis prospectivo del proceso deintegración energética en Mercosur, con especial referencia alsubsistema eléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147-157
ANTONIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Elites parlamentarias y polarizacióndel sistema de partidos en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159-174
FRANCISCO ENTRENA DURÁN: Globalización y crisis del nacionalismopopulista en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175-185
ISMAEL CRESPO MARTÍNEZ: Valores democráticos e identi ficación ide-ológica en los parlamentarios centroamericanos . . . . . . . . . . . . . 187-208
MARÍA PIA SCARFÓ: La legitimidad del Estado en Centro américa: aná-lisis comparativo entre El Salvador y Nicaragua . . . . . . . . . . . . . 209-219
MARÍA EUGENIA BALDONEDO PÉREZ: Evolución política, económica ysocial de Venezuela durante el período democrático . . . . . . . . . . 221-237
MARISA RAMOS: Estudio de la elite parlamentaria en Vene zuela: com-posición y profesionalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239-259
JUAN MARTÍN SÁNCHEZ: Fujimori: de la fortuna a la fama o cómo rein-ventar la democracia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261-273
ALFREDO ALEJANDRO GUGLIANO: Modernización y consolidación de -mocrática en Brasil: la democracia comparada al autoritarismo 275-286
ESTHER DEL CAMPO: Composición y profesionalización de la elite par-lamentaria en Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287-301
Í N D I C E8
P R Ó L O G O
LA Escuela de Estudios Hispanoamericanos y la Fundación El Monte pre -sentan en este volumen veinte sugestivos artículos que abordan dos áreas
temáticas de indudable interés para un mejor conocimiento de la realidad enla que se encontraban inmersos los países latinoamericanos a mediados de ladécada de los noventa: las relaciones internacionales multilaterales —a las quevan unidas en muchas ocasiones los procesos de integración económica que tan-to les afectan—, así como los peculiares modelos de transiciones y consolidacio-nes democráticas que muchos de estos países todavía afrontan como uno de losretos más trascendentes a corto plazo para su futuro como países con credibili-dad política en el contexto diplomático internacional.
Coordinados en su día por los profesores Alfonso Lasso de la Vega y AntoniaMartínez, estos trabajos —presentados en el V Encuentro de LatinoamericanistasEspañoles, celebrado en Sevilla a fines de 1995— se refieren, por un lado, a losprocesos de integración que viven México (ALCAN), Centroamérica y Mercosur,y por otro, a las relaciones de la Unión Europea (incluyendo en ella a la propiaEspaña) con América latina, dedicando un especial lugar a sus relaciones comer-ciales y a las repercusiones del ALCAN y Mercosur en las mismas.
En el ámbito político, varios de los trabajos publicados se centran en el es -tudio de las elites parlamentarias de México, Centroamérica, Venezuela y Chile.El resto de los artículos abordan las peculiaridades de los sistemas “democráti-cos” de México y Perú, así como la evolución política y económica en Venezuelay Brasil.
Florencio M. Gudiño, de la Universidad Complutense, en su trabajo sobreNuevos problemas teóricos en las relaciones internacionales: una visión desdeAmérica latina, plantea que el fin de la guerra fría ha abierto una época de tran-sición hacia un futuro incierto y desconcertante, que ha hecho obsoletos algunos
1 La Escuela de Estudios Hispanoamericanos publicó hace poco otro volumen colectivo sobreConsolidación republicana en América latina, en el que se incluyeron algunos trabajos que muy bienhubieran podido editarse aquí, y que son los siguientes: “Las relaciones Perú-España, 1919-1939.Temas clave y líneas de trabajo”, de la profesora Ascensión Martínez Riaza; “La intervención españolaen México (1862): un enfoque conservador del hispanoamericanismo o la persistencia del ideal monár-quico”, de la profesora Almudena Delgado Larios; “Las relaciones Brasil-Estados Unidos en los añostreinta”, del profesor Carlos Sixirei Paredes, y “Peronistas y radicales en la política argentina: las elec-ciones generales de 1951”, de la profesora Marcela Alejandra García. Otro trabajo que iba a publicar-se también en este volumen, y que escribieron las investigadoras del CINDOC Adelaida Román Romány Graciela Fainstein Lamuedra, titulado “Los procesos de transición democrática en los países latino -americanos a través de las publicaciones españolas recogidas en la base de datos ‘América latina’ delCINDOC”, fue publicado en la revista Anuario de Estudios Americanos, vol. LIV, núm. 1, Sevilla, 1997.
de los análisis clásicos en el ámbito de las relaciones internacionales. El autordesarrolla, desde una perspectiva latinoamericana, algunos de los ejes alrededorde los cuales podrían girar los estudios actuales sobre el sistema mundial: lareformulación del Estado como actor principal de las relaciones internacionales,la redefinición de su ámbito de actuación (mercados globalizados), el papel delcomercio como elemento de conflicto y cooperación o la importancia de las con-diciones de política interna para crear “climas competitivos”, entre otros. Lasconsideraciones teóricas se ilustran con un análisis acerca de la inserción inter-nacional de Argentina en la década actual.
José Ángel Sotillo Lorenzo, también de la Universidad Complutense, planteaen La reforma de la Unión Europea y su repercusión en las relaciones con Américalatina, que en un proceso de transición como el que vive la UE, los acontecimien-tos internacionales a los que tiene que hacer frente avanzan en progresión geomé-trica, mientras que los medios de acción de los que dispone la Comunidad lohacen en progresión aritmética. El conflicto en la antigua Yugoslavia, y su resolu-ción, es el ejemplo más evidente, según el autor. En esa inadecuación entre obje-tivos y medios, se insertan las relaciones con América latina, que hoy se ven suje-tas a revisión en un contexto de cambios internos y externos de la Unión Europea,y que habrá que tener en cuenta para la preparación de la ConferenciaIntergubernamental de 1996.
Respecto a las relaciones con América latina, son varios los condicionantesque se presentan: respeto del acervo comunitario, futuras ampliaciones, compe-tencia de la Europa del Este y del Mediterráneo, el diálogo político, la cuestión deCuba, etc. Por último, el objetivo de este trabajo es analizar la perspectiva queofrece la revisión del Tratado de la Unión Europea para las relaciones eurolati-noamericanas.
En su trabajo La naturaleza de las relaciones de España con América latina,Joaquín Roy, del Instituto de Estudios Ibéricos de la Universidad de Miami, plan-tea que la política exterior de España es una “paradoja” que se mueve entre lanecesidad urgente de estar en Europa y la vocación retórica de América, y quedurante el franquismo y bajo el régimen democrático ha tenido y tiene “continui-dad” y “homogeneidad”, cambiando a gran velocidad desde una posición de“aislamiento” a una de “influencia”. En el terreno concreto de Iberoamérica,parecería que España no tiene poder, pero sí influencia.
La revisión pormenorizada de los análisis sobre la política exterior deEspaña hacia América latina revela, según Roy, curiosas expresiones como “sus-titución” (por no tener autonomía en otros escenarios, como Europa), “presión”(para jugar la baza de ingreso en la misma Europa, al tiempo que se indicaba quese moderaría así su actuación) y “legitimación” (de carácter internacional, que lefaltaba, por ejemplo, a la coalición de Suárez). Se dice que España, en todo caso,tiene una relación “especial” con América latina, hasta el extremo que la insis-tencia en mantener el vínculo con Cuba la convierten en “un asunto interno”, quede reducirse a motivaciones puramente económicas se debería proponer una polí-tica de “negoción”.
Jesús Raúl Navarro García12
José Manuel García de la Cruz, de la Universidad Autónoma de Madrid,pretende en América latina versus Western Hemisphere ¿Región o grupo de nacio-nes? provocar una reflexión sobre las alternativas que, desde el punto de vista delas relaciones comerciales, pueden afrontar las economías latinoamericanas enuna coyuntura económica en la que junto a los acuerdos para la liberalización delcomercio internacional (Ronda Uruguay), se suceden las propuestas e iniciativasde integración económica. Para ello se introducen los elementos que desde unaperspectiva teórica pueden resultar favorables a las decisiones de integración y secontrastan con la experiencia ya vivida en ese campo y los problemas que enca-ran las sociedades latinoamericanas, abogándose por iniciativas de cooperaciónque no impliquen compromisos de integración económica.
En su ponencia Desarrollo económico y legitimación democrática: Notassobre los problemas derivados de las políticas de ajuste, Juan Carlos GonzálezHernández, de la Universidad de Alcalá de Henares, afirma que las contradiccio-nes que han producido las políticas de ajuste (campo y ciudad, agricultura eindustria, empresa privada y empresa pública, clases propietarias y asalariadas,sector formal y sector informal de la economía) permiten constatar que los paíseslatinoamericanos son tan heterogéneos en términos estructurales que tales ajustesno parecen ser capaces de contener la situación de crisis sostenida, cuestionán-dose la validez de una política única o de un modelo de desarrollo de caracterís-ticas iguales para toda la Región. A juicio del autor, la ejecución de las medidasde ajuste económico plantea que la crisis es un hecho político y no sólamente téc-nico. En este sentido, le preocupa la relación entre tipo de régimen político y ges-tión económica por lo que trata de perfilar las bases para el análisis de las hipó-tesis que asocian el éxito de los programas de ajuste con las políticas públicas,tanto sociales como económicas. Paradójicamente, en la expresión material de lascorrespondientes gestiones gubernamentales, piensa el autor que se puede cons-tatar de forma más o menos explícita la vinculación de los intereses de las elitesde poder y sus objetivos macroeconómicos con las características políticas de losregímenes respectivos.
José Antonio Nieto Solís, de la Universidad Complutense, piensa en Losespacios de integración comercial de la Unión Europea y América latina, quedurante los últimos años el comercio mundial ha experimentado un constante pro-ceso de apertura, más lento de lo que algunos desearían pero más importante quela liberalización acaecida en décadas pasadas. Al mismo tiempo, considera que laintegración económica está consolidándose como uno de los fenómenos de mayorinterés en la economía mundial de final de siglo. Los fenómenos de integraciónparecen estar cuajando, sobre todo en espacios comerciales próximos. Ello hacetemer al autor la formación de compartimentos estanco en la economía mundial.Las áreas del Pacífico, de América y de Europa se han configurado como los tresejes de este nuevo escenario. Sin embargo, también se han producido iniciativasintegradoras fuera de las áreas conformadas por países vecinos. La reciente pro-puesta de creación de una ZLC entre la UE y el Mercosur es un excelente ejemplode ello, aunque su desarrollo ofrece más dudas que las existentes en otros espa-
P r ó l o g o 13
cios de integración más arraigados en la tradición comercial europea, norteame-ricana y latinoamericana.
En El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y las relaciones entrela Unión Europea y América latina, Christian L. Freres, de AIETI, analiza los efec-tos, directos e indirectos, que puede haber tenido el Acuerdo de Libre Comerciode América del Norte (ALCAN) sobre las relaciones entre la Unión Europeay América latina. Empieza haciendo un balance de las relaciones entre la UEy América latina, especialmente en cuanto a aspectos económicos. A continuación,se estudian los aspectos contextuales que afectan a estas relaciones (aparte delALCAN). Se hace una evaluación de la futura dirección del ALCAN, para luegoanalizar cómo podría afectar a la política comunitaria hacia América latina.Finalmente, explora la relación entre las políticas de la UE y las políticas estado -unidenses. Concluye que el ALCAN refuerza las diferencias entre los “modelos” derelaciones de los Estados Unidos y la Unión Europea, y que aunque las relacioneseconómicas Unión Europea-América latina no serán tan intensas como las queexisten entre los Estados Unidos y América latina, estos vínculos se fundamentaránen una base más amplia, contribuyendo de forma importante a los procesos de inte-gración y de desarrollo económico y social de América latina.
Por su parte, Manuel Gutiérrez Vidal y Santos Ruesga Benito, del Colegio dela Frontera Norte (Tijuana, México) y Universidad Autónoma de Madrid, respec-tivamente, exponen en su trabajo América latina ante el nuevo entorno económicointernacional: efectos del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte sobrela estructura económica y social de México, que tras cuatro décadas de política desustitución de importaciones, la mayoría de los países latinoamericanos ha pues-to en marcha, durante la segunda mitad de los ochenta, diversos programas deliberalización comercial que en algunos casos fueron acompañados por una libe-ralización de las inversiones. Aunque ello ha permitido cierta renovación del apa-rato productivo, el desarme arancelario unilateral no ha garantizado en el áreaunas condiciones recíprocas de acceso a los mercados internacionales. En talescondiciones, el olvidado proceso de integración ha resurgido, si bien con nuevasmodalidades, en diversas naciones latinoamericanas. De entre estos casos, losautores son de la opinión que la experiencia más espectacular es la formación delárea norteamericana de libre comercio (ALCAN). Tal espectacularidad reside nosólo en la dimensión económica de dicha zona comercial, sino también en la inte-gración de un país latinoamericano con dos de los países miembros del llamadoGrupo de los Siete. Finalmente, pasan a analizar las diversas interpretaciones quese han esbozado sobre los efectos del ALCAN en la estructura productiva deMéxico, desde diversos puntos de vista: macroeconómico, sectorial y espacial.
Pedro Abelardo Delgado Bustamante, de la Fundación Centroamericanapara el Desarrollo Humano Sostenible (FUCAD), describe, a grandes rasgos, enLa integración económica centroamericana, la globalización de la economía y laAlianza para el Desarrollo Sostenible, el proceso de integración económica enCentroamérica: sus orígenes en el período de la independencia; la primera etapa(1950-1970), en la que se registraron considerables progresos gracias al rápido
Jesús Raúl Navarro García14
crecimiento de los intercambios comerciales que posibilitó la creación del merca-do regional; la crisis posterior del Mercado Común Centroamericano y los inten-tos de conciliar los nuevos esfuerzos integradores con la globalización de las eco-nomías de los países de la Región y, finalmente, las recientes iniciativas muchomás ambiciosas en cuanto a sus objetivos (“La Alianza Centroamericana para elDesarrollo Sostenible”), que incorporan en el proceso de integración además dela dimensión económica, la necesidad de mantener el proceso democrático y deimpulsar el desarrollo humano y el equilibrio ecológico.
Daniel Gayo Lafée, de la Universidad Complutense, pretende en Origen,situación actual y retos del Mercado Común del Sur (Mercosur) analizar los prin-cipales cambios institucionales y la profundización del proceso de integracióneconómica en el Mercosur, como consecuencia del establecimiento de una uniónaduanera imperfecta en la región a partir del 1º de enero de 1995, constatandotambién sus implicaciones futuras dentro del actual contexto mundial de creacióny consolidación de bloques económicos regionales. De esta manera, no sólo ana-liza el autor la situación actual del Mercosur, partiendo de las causas que posibi-litaron el surgimiento de esta iniciativa de integración económica, sino que plan-tea algunos de los principales retos que el Mercosur deberá afrontar paraconsolidar el proceso de integración en un futuro próximo.
Luis Miguel Puerto Sanz, del Centro de Estudios de América Latina, elCaribe y África (CEALCA), aborda en Un análisis prospectivo del proceso de inte-gración energética en el Mercosur, con especial referencia al subsistema eléctri-co, el devenir del proceso de integración eléctrica en el Mercosur con el objetivode elaborar una hipótesis prospectiva sobre dicho proceso. Para ello, en primerlugar, se mencionan los antecedentes institucionales de la integración. A conti-nuación, se indaga en la conveniencia o no de la interconexión eléctrica enMercosur. En tercer lugar, se abordan los efectos de la interconexión, tanto sobrela demanda como sobre la oferta de electricidad. Y, por último, se incorporan alanálisis las conclusiones.
En su trabajo sobre Elites parlamentarias y polarización del sistema de par-tidos en México, la profesora Antonia Martínez Rodríguez, de la Universidad deSalamanca, quiere distribuir la elite parlamentaria mexicana en la escala izquier-da-derecha y dibujar el espacio de competición en el que se mueve el actual siste-ma de partidos mexicano. Simultáneamente, da a conocer qué implica la dimen-sión izquierda-derecha para la elite parlamentaria, recurriendo a su actitud antela participación estatal en la economía, tema que sigue teniendo una gran vigen-cia en el debate político del país. Para ello, utilizará los datos de una encuesta rea-lizada a los parlamentarios mexicanos y que fue llevada a cabo en el marco delproyecto de investigación “Elites parlamentarias en América latina”, dirigido porel Dr. Manuel Alcántara y financiado por la CICYT.
Francisco Entrena Durán, de la Universidad de Granada, plantea enGlobalización y crisis del nacionalismo populista en México que la consolidacióndel nacionalismo populista, característico del régimen mexicano posrevoluciona-rio, resultó decisiva para la institucionalización del Estado, para que éste se afian-
P r ó l o g o 15
zara y se hiciera con el monopolio de la violencia legítima, y para la instauraciónde un sistema que permitía la rutinización o el reavivamiento, periódico y ritual,de situaciones carismáticas similares a las generadas en la inestable situacióncaudillista anterior. En el proceso de “transición a la democracia” se ubica la cri-sis del nacionalismo populista, ocasionada por la paulatina desarticulación de lasbases económico-sociales, político-institucionales y simbólico-legitimadoras quehicieron posible su consolidación. Dejando de lado las causas internas de esadesarticulación, la creciente globalización de tales bases a escala planetaria es unfactor exógeno que ha implicado una paulatina pérdida de hegemonía y capacidadde maniobra del modelo de Estado vertebrado a través del partido de la revolu-ción, con el consiguiente agotamiento del nacionalismo populista.
Por su parte, Ismael Crespo Martínez, de la Universidad Pública de Na -varra, se cuestiona en su trabajo Valores democráticos e identificación ideológi-ca en los parlamentarios centroamericanos las etiquetas ideológico-progra máticasen el ámbito político actual, caracterizado por las profundas transformacionesque se están dando en el campo de las ideologías. En cambio, el autor opina quelas no ciones de izquierda y derecha, así como la posibilidad de ubicarse en uncontinuo espacial, están muy arraigadas en las subculturas partidistas centro -americanas. A continuación, averigua la posición relativa de cada partido en unadimensión ideológica izquierda-derecha; luego pasa a identificar las familias departidos políticos en una perspectiva transnacional comparada. Tras ello, lahipótesis del autor es que los valores democráticos de los parlamentarios sondisímiles para cada una de las cuatro familias partidistas definidas en Centro -américa: así, se nos revela cómo ven la estabilidad de sus regímenes democráti-cos, cómo perciben la democracia, las elecciones, los partidos como agentes deintermediación política, etc. Los segmentos del centro político son los que estánmás de acuerdo con que el sistema democrático es el mejor mecanismo pararesolver los conflictos, las elecciones el mejor medio para expresar las preferen-cias políticas y los partidos elementos esenciales para la democracia. Por último,Ismael Crespo estudia qué esperan las elites parlamentarias de la instauraciónde un régimen democrático y qué condiciones perciben como necesarias paraconsolidarlo.
María Pía Scarfó, de la Universidad de Salamanca, intenta evaluar en Lalegitimidad del Estado en Centroamérica: análisis comparativo entre El Salvadory Nicaragua la legitimidad de los dos sistemas políticos, analizando entrevistasy encuestas realizadas a diputados de la Asamblea Legislativa de ambos países.Tras la codificación de los datos, llega a la conclusión de que existen buenas señales en cuanto a la legitimación del Estado tanto en El Salvador como enNicaragua. Los diputados salvadoreños piensan que el país posee un nivel relati-vamente alto de estabilidad política y apoyan los cambios graduales, factoresambos positivos para la legitimación del sistema. Sin embargo, la falta de institu-cionalización de los procesos electorales constituye un impedimento para conso-lidarlo. En Nicaragua, aunque hay una gran confianza en los procesos electorales—que legitima las instituciones existentes—, se percibe la inestabilidad democrá-
Jesús Raúl Navarro García16
tica y la falta de apoyo a cambios sociales. Con todo, el énfasis puesto en la polí-tica social, el requerimiento de un mayor grado de intervención estatal y el con-vencimiento de que el Estado puede resolver parte de los problemas del país,sugiere que los parlamentarios salvadoreños y nicaragüenses tienen el proyecto dehacer más participativo y activo el Estado en la política nacional.
María Eugenia Baldonedo Pérez plantea en su trabajo Evolución política,económica y social de Venezuela durante el período democrático que el estudio delas realidades latinoamericanas despierta cada día mayor interés en campos inte-lectuales y del saber de otras realidades geográficas. Dentro del continente latino -americano, Venezuela ha venido siendo un país que ha gozado de una economíafuerte dentro de la órbita de los países latinoamericanos y del Caribe, ejerciendoen determinados períodos un papel de liderazgo, encauzado por ser productory exportador de petróleo. Sin embargo, para la autora el modelo de desarrolloseguido durante los años de vida democrática no ha sido capaz de modernizar sueconomía. El objetivo principal de este artículo está centrado en la evolucióneconómica, social y política de Venezuela durante sus años de vida democrática,partiendo de una perspectiva metodológica apoyada en el análisis de texto y valo-ración de cifras estadísticas. Sirven de hilo conductor al contenido del presentetrabajo, los antecedentes históricos del sistema democrático y los principios rec-tores que solidificaron y reafirmaron el sistema democrático iniciado en 1958, asícomo la definición de los agentes sociales que intervienen en la creación de unmarco legal que regula el sistema político y que hace que la democracia pactada,como se denominó en sus inicios, se fortaleciera históricamente por la concerta-ción entre distintos agentes sociales.
El Estudio de la elite parlamentaria en Venezuela: composición y profesiona-lización, de Marisa Ramos (Universidad de Salamanca) analiza la estructurasociológica de la elite parlamentaria de mediados de los noventa, enmarcado enuna época como la actual en la que se está redimensionando el estudio de dichaselites. La fuente principal de información para realizar este estudio fue un cuestio-nario que se pasó a 65 diputados y del que se han utilizado tan sólo los datos perso-nales. Así, se estudia la extracción social de los diputados, su nivel educativo, supertenencia o no a familias de amplia tradición política, su profesionalización, etc.
Juan Martín (Escuela de Estudios Hispanoamericanos) pretende mostrar enFujimori, de la fortuna a la fama o cómo “reinventar” la democracia, la trayecto-ria seguida por el presidente del Perú, ingeniero Alberto Fujimori, desde su apa-rición en la escena política como candidato apenas conocido de la periferia has-ta su reelección como presidente por el 65% de los votos emitidos en laselecciones de abril de 1995. ¿Qué hay de novedoso en tal fenómeno y qué suponepara la democracia de los años noventa?, ¿dónde se encuentran las bases socia-les de su amplia legitimación y en qué experiencias recientes del Perú? Éstas sonalgunas de las preguntas que el autor se hace, concluyendo que en el centro de laexplicación se localiza el golpe de 1992, la suspensión de la Constitución y el cam-bio de institucionalidad política.
P r ó l o g o 17
Alfredo Alejandro Gugliano, de la Universidad Complutense, confronta en elartículo Modernización y consolidación democrática en Brasil: la democraciacomparada al autoritarismo las políticas de modernización aplicadas por losgobiernos de Juscelino Kubitschek (1956-1961) —democrático— y del generalEmilio Garrastazú Médici (1969-1974) —autoritario—, como representantes delas principales experiencias de crecimiento económico en la historia brasileñareciente. Con esto no sólo pretende el autor investigar los diferentes tipos demodernización implantados por cada régimen político, sino también la relaciónexistente entre desarrollo económico y bienestar social en los mencionadosgobiernos.
Por último, Esther del Campo, de la Universidad Complutense, escribeComposición y profesionalización de la elite parlamentaria en Chile. En este ar -tículo se trata de analizar la estructura y composición de la elite parlamentaria enChile en el período de transición democrática de mediados de los noventa. La con-formación del Par lamento democrático ha vuelto a replantear el problema de la“representación política” y la dicotomía “representatividad-responsabilidad”, asícomo el papel y composición de la clase política chilena. Del análisis de los ras-gos de la elite parlamentaria chilena (extracción social, posición socioeconómica,nivel de formación, antecedentes familiares en la política y grado de profesionali-zación) pueden extraerse interesantes conclusiones sobre su papel en la consoli-dación de la democracia en este país del Cono Sur.
No queremos concluir este prólogo sin comentar que el siempre difícil cami-no de la publicación de un volumen como éste ha sido abierto por la colaboraciónde la Escuela de Estudios Hispanoamericanos (CSIC) y la Fundación El Monte,entidades a las que agradezco desde estas líneas su generosidad y apoyo.
JESÚS RAÚL NAVARRO GARCÍA
Jesús Raúl Navarro García18
NUEVOS PROBLEMAS TEÓRICOS EN LAS RELACIONESINTERNACIONALES: UNA VISIÓN DESDE AMÉRICA LATINA
Florencio M. GudiñoInstituto Universitario de Desarrollo y Cooperación.
Universidad Complutense de Madrid
INTRODUCCIÓN
C enicienta y benjamín de las Ciencias Sociales, las Relaciones Inter nacionalesse enfrentan en este fin de siglo a un nuevo desafío, uno más en su azaroso
camino de consolidación como disciplina autónoma. La capacidad para explicarlos fenómenos actuales y la posibilidad de realizar predicciones contrastables, o almenos de formular programas de investigación con una base sólida, dependen dela manera en que los teóricos puedan aprehender una realidad mundial en perma-nente mutación.
Los intentos de comprender la sociedad siempre son posteriores a los acon-tecimientos reales y se apoyan en la retrospección. Así, la globalización de mer-cados y de tecnologías, la formación de bloques regionales, la existencia de empre-sas transnacionales o de organizaciones de la sociedad civil con objetivospuntuales y presencia en más de un país no son acontecimientos novedosos, aun-que todos se acentúan en esta época. La cuestión es que actualmente han pasadode ser temas situados en el margen de la teoría (aunque muchas veces no tan almargen de la realidad) a ocupar una posición privilegiada en el centro del huracánde acontecimientos e interpretaciones.
Este artículo se sitúa en la línea del “tercer debate” dentro de las relacionesinternacionales, que sucede a las controversias entre realistas e idealistas y entretradicionalistas y cientificistas. Se trata, ahora, de integrar nuevos hechos, actoresy factores a los parámetros clásicos utilizados por los estudiosos de la materia sinperder la coherencia en la explicación. En otras palabras, el problema consiste enincorporar a esta disciplina elementos heterodoxos de una manera relativamenteortodoxa. En este sentido, el trabajo que se desarrolla a continuación parte de lapremisa que afirma la posibilidad de utilizar el eclecticismo como herramientateórica.
En la primera parte del artículo se abordarán los nuevos problemas en lasrelaciones internacionales desde una perspectiva teórica y meta-teórica. Se haráreferencia específica a la diversificación de actores intervinientes, a la amplia-ción de la agenda de temas relevantes y a la multiplicación de arenas en las quese dirimen los conflictos internacionales, relacionando en todo momento las di -
ferentes cuestiones tratadas con la realidad latinoamericana. En la segunda partese esbozará un ejemplo de programa de investigación adecuado a las premisasexpuestas para un caso particular: la inserción internacional del sector agrario enArgentina.
NUEVOS PROBLEMAS EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES:ACTORES, AGENDA, ARENAS
Desde el fin de la guerra fría y el agotamiento del modelo comunista, se haconsolidado en el mundo un núcleo extendido de países que, más allá de los gra-dos de desarrollo relativo, se enmarcan decididamente en (o se encuentran en tran-sición hacia) un sistema de producción capitalista. En esta zona se incluyen en sucasi totalidad los continentes americano y europeo, Oceanía, una gran parte deAsia (incluida China) y una pequeña fracción de África. La frontera está situadaen algunos estados del mundo árabe y del África subsahariana. Los conflictos quese producen en este núcleo —o que amenazan alguno de sus puntos vitales— son,en general, reducidos rápidamente, mientras que las confrontaciones que se pro-ducen más allá de sus límites se prolongan y agudizan. En algunos casos resultande escaso interés, excepto por cuestiones humanitarias. En otros, parece difícilalcanzar la solución por discrepancias entre potencias del núcleo acerca de lamanera de integración de los países en conflicto.
Este análisis algo simplista y esquemático resulta de utilidad para estableceruna de las premisas en la que se basa este análisis: la mayoría de las relacionesinternacionales se producen en el interior de lo que se podría denominar “mundocapitalista global”. Esta circunstancia, lejos de simplificar los análisis internacio-nales, conlleva la intervención de nuevos actores en arenas no tradicionales paratratar temas de una agenda diversificada, en la cual la guerra aparece sólo como unaspecto más. Ya no se trata de interpretar las crisis en el nivel de las ideologíastotales o la confrontación este-oeste; ni siquiera se trata de verificar la existenciade un choque de civilizaciones como el descrito por Samuel Huntington. La cues-tión pasa por integrar en la explicación la presencia de una multiplicidad de agen-tes nuevos que niegan el monopolio protagonista del Estado. En palabras deLuciano Tomassini:
“Esta tendencia hacia la fragmentación de la política mundial, la diversificación de laagenda internacional y la incorporación a ella de numerosos temas dotados de unagravitación propia, que antes no formaban parte de la alta política , implican el findel mundo jerarquizado de Estados monolíticos exclusivamente ocupados de garanti-zar su seguridad mediante la acumulación y el uso de recursos de poder que defendióla teoría clásica”.1
Florencio M. Gudiño22
1 Tomassini, L.: La política internacional en un mundo postmoderno. Buenos Aires, 1991,pág. 81.
Tomassini asimila este cambio con la llegada de la posmodernidad a los estu-dios internacionales. En este sentido, afirma que las nuevas perspectivas tienden “adesestructurar el marco dentro del cual hasta ahora se han analizado —e incluso sehan construido— las relaciones internacionales y las categorías a la luz de las cua-les se han definido las respectivas reglas del juego, los intereses involucrados enella y los actores encargados de manejar esos intereses”.2
El trabajo de Tomassini demuestra que los estudios internacionales enAmérica latina han estado casi siempre al día en lo que se refiere a los debates teó-ricos de la disciplina. Desde los primeros análisis basados en la matriz realista queintentaban superar las perspectivas meramente históricas o normativas hasta lasadaptaciones de la teoría de la interdependencia compleja, pasando por los depen-dentistas o el “boom” cientificista de los ochenta, las escuelas y los investigadoreslatinoamericanos en esta disciplina han producido una cantidad importante deobras de primer nivel.3
El desafío actual consiste en mantener el alto nivel sin perder las posibilidadescreativas que la diversificación de temas y enfoques permite. Es preciso notar, sinembargo, que los estudios específicos para casos latinoamericanos no pueden dejarde considerar la existencia de ciertas restricciones y limitaciones de tipo sistémico.En otras palabras, se trata de reconocer que, pese al declive del realismo comoestructura de interpretación, las diferencias de poder relativo existen y, en ciertoscasos, condicionan el acceso a las esferas políticas en las que se deciden las nor-mas y en donde se define la lógica del funcionamiento capitalista. Muchas veces,así, será necesario describir un contexto internacional que funcionará como varia-ble independiente con respecto a las acciones de los estados latinoamericanos.
Un ejemplo de este “determinismo sistémico” es la buena salud de la quegozan actualmente las instituciones de Bretton Woods, sobre todo después de laculminación exitosa de la Ronda Uruguay del GATT y su consiguiente ascenso decategoría con la creación de la Organización Mundial del Comercio. El problemapara las naciones de menor peso relativo es que las organizaciones en las que seencuentran en igualdad de condiciones con las más poderosas —como laAsamblea General de las Naciones Unidas— decaen, mientras que aquellas quereflejan de manera más cruda las diferencias relativas prosperan. Esto explica, dealguna manera, la liberalización y las políticas de ajuste estructural de la mayoríade las naciones latinoamericanas; en definitiva, la opción obligada por adaptarse alas condiciones de capitalismo salvaje.
En cualquier caso, el diseño de un programa de investigación adecuado a lasnuevas realidades internacionales requerirá un triple esfuerzo de focalización:1) en lo que se refiere a la selección del actor; 2) en los temas específicos de laagenda a estudiar, y 3) en lo que concierne a la definición de la arena en la que sedirimirán los conflictos.
Nuevos problemas teóricos en las relaciones internacionales 23
2 Ibídem, pág. 62.3 Para un detalle más preciso de autores y tendencias ver la introducción de la obra editada
por R. Russell: Enfoques teóricos y metodológicos para el estudio de la política exterior, Buenos Aires,1991, págs. 7 a 18.
ACTORES
El reconocimiento de la existencia de nuevos actores en los escenarios inter-nacionales es ya general. Si la difusión del modelo de estado nación en los siglosXVI y XVII fue resultado de una evolución política que combinaba elementoslocales y extra-locales, el desarrollo de bloques supranacionales y organizacionesno gubernamentales y la internacionalización de actividades empresariales (porcitar sólo algunos ejemplos de actores no estatales) responden también a un pro-ceso histórico específico. Esto no significa la desaparición del Estado como actorsino la puesta en cuestión de su monopolio como protagonista.
Es más: la propia denominación de la disciplina como “RelacionesInternacionales” exige la supervivencia del criterio estatal. Para definir una accióncomo “internacional” debe existir al menos una frontera que la separe de lo “inter-no”. Si la globalización y la trasnacionalización logran unificar a los países en unaaldea plenamente integrada de tal manera que se pierda esta distinción, esta ramade las Ciencias Sociales deberá ser redefinida, renombrada o eliminada. Pero estasespeculaciones remiten a un futuro no próximo y no vale la pena preocuparse porellas. Al menos todavía.
No es objetivo de este trabajo profundizar en la descripción de los nuevosactores. Baste decir que, en estos momentos, parece evidente que la comprensiónde la realidad internacional debe estar basada en un conocimiento extensivo delfuncionamiento de los organismos multilaterales, por un lado, y de las empresastrasnacionales, por otro. El primer punto se refiere al aspecto “público” de las rela-ciones entre los estados, mientras que el segundo pone énfasis en aspectos “priva-dos”. Sin embargo, las conexiones entre ambas esferas son muchas y de granimportancia. Como ejemplo, se mencionarán las siguientes:
— las directivas emanadas de las instituciones financieras de Bretton Woodsestablecen elementos de condicionalidad para el otorgamiento de créditosque determinan, en muchos casos, la dirección de las políticas económicasdomésticas. Así, las empresas encuentran un contexto económico (políticasmonetaria, cambiaria, comercial, industrial, entre otras) que ponen límites asus posibilidades de crecimiento;
— las normas derivadas del GATT también han condicionado las posibilidadesde acceso a mercados internacionales para las empresas. Actual mente, la cre-ación de la Organización Mundial de Comercio, con el cambio de situaciónque implica, hará aún más evidente la sujeción a un contrato internacional;
— en el sentido inverso, el poder económico (de inversión, creación de empleo,etc.) de las grandes empresas trasnacionales, ejercido a través de los gruposde influencia o “lobbies”, influye las posturas negociadoras de los estadosnacionales en el seno de estos organismos internacionales.
La adaptación necesaria de las relaciones internacionales pasa por redefinirel papel del Estado en este nuevo contexto de competencia. En los casos latinoa-mericanos existe indudablemente una cesión de espacios de acción (sobre todo en
Florencio M. Gudiño24
el campo económico) y de regulación en favor de instancias políticas supranacio-nales o de los dictados del mercado. En el primer caso, el poder se transfiere a aso-ciaciones producidas por la integración regional o bien directamente a los organis-mos económicos internacionales. El segundo caso implica el predominio de ciertosgrupos económicos poderosos con control monopólico u oligopólico de ampliossectores de producción y distribución.
Las consecuencias de esta diversificación sobre el estudio de los fenómenosinternacionales son muchas. En principio, las posibilidades de análisis se amplíanen círculos concéntricos que van desde los organismos privados (empresas u orga-nizaciones no gubernamentales) hasta los regímenes económicos y políticos supra-nacionales, pasando por el nivel del Estado y de los bloques regionales (Fig.1).Existen múltiples conexiones y relaciones de causalidad o influencia entre unos yotros que es preciso desentrañar.
La primera definición del investigador debería ser, entonces, la situación delcentro del análisis. Una vez ubicado el objeto principal de atención, el estudio delcomportamiento internacional del actor en cuestión se enmarcará en sus múltiplesrelaciones tanto con los actores de su propio círculo como con aquellos de otrasinstancias. En algunos casos, estas relaciones serán de influencia recíproca; enotros, se transformarán en un esquema contextual que marcará los límites para laacción.
FIGURA 1
Nuevos problemas teóricos en las relaciones internacionales 25
Regímenes y organismos supranacionales
Bloques integrados
Estados
Organismos privados
AGENDA
La agenda de las relaciones internacionales se ha diversificado notablemen-te en los últimos años por causa de la aparición de temas globales, que afectan alos individuos con independencia de su nacionalidad, y sobre todo por la desapa-rición de la lucha hegemónica. Se ha girado, así, desde una perspectiva geoes-tratégica hacia una visión geoeconómica.4
La multitud de temas nuevos abarca tanto cuestiones ecológicas o medioam-bientales como la internacionalización de los derechos humanos, la proliferaciónde organizaciones “sin fronteras”, el narcotráfico y, sobre todo, la globalización demercados y la liberalización progresiva de los intercambios económicos. Esta pos-tura responde a la posición que establece el predominio de la economía políticainternacional sobre otras esferas de las Relaciones Internacionales.5
Un concepto clave para comprender esta posición es el de “competitividad”¿Se trata de una moda intelectual o es realmente el elemento clave que está deci-diendo las posibilidades de inserción internacional y el nivel de riqueza de lasnaciones? Las opiniones son diversas: en la primera línea se encuentran autorescomo Krugman,6 que incluso llega a definirla como “una obsesión peligrosa”. Enla segunda pueden ser enmarcados la mayoría de los “best-sellers” ensayísticos(Porter, Reich, Thurow) y los principales tomadores de decisiones de varios paísesdesarrollados y subdesarrollados.7
De cualquier modo, parece claro que son los fenómenos propios de este finde siglo los que han provocado la preocupación por encontrar un concepto capazde redefinir las causas y las consecuencias de la posición internacional de los paí-ses: la importancia cada vez mayor de la innovación tecnológica en productos yprocesos, la globalización de las actividades empresariales, los procesos de inte-gración económica, los cambios políticos y económicos en Europa del Este, el finde la guerra fría y la concentración de los flujos comerciales en un triángulo
Florencio M. Gudiño26
4 Resulta interesante, en este sentido, el artículo no firmado titulado “De la géopolitique à la‘géoéconomie’”, en Ramses 95- Synthése annuelle de l’actualité mondiale, Paris, 1994, en el que seafirma que: “después de la guerra fría la economía se convierte en verdaderamente mundial y vuelve aconstruir la política (...) Las cuestiones económicas y comerciales ocupan un lugar cada vez más
determinante en la política exterior de los principales países, especialmente de los Estados Unidos”(pág. 128, traducción propia).
5 Una de las obras paradigmáticas de esta posición es la de Robert Gilpin: The political eco-nomy of international relations. New Jersey, 1987. En ella se afirma que “aunque el proceso de moder-nización económica pueda ser afectado en el corto plazo por desarrollos sociales y políticos, en el lar-go plazo es mayormente independiente de estas influencias externas; fundamentalmente, la creación delmundo moderno es una consecuencia de factores internos al mercado” (pág. 67, traducción propia).
6 Krugman, P.: “Competitiveness: A Dangerous Obsession”, en Foreign Affairs, vol. 73,núm. 2, Nueva York, marzo-abril, 1994, págs. 28 a 44.
7 El propio Krugman engloba en esta línea a Jacques Delors y a varios asesores de la admi-nistración Clinton, como Laura D Andrea Tyson. Por otro lado, muchas de las políticas neoliberalesaplicadas en los países de América latina parecen seguir con bastante fidelidad los consejos de MichaelPorter (The Competitive Advantage of Nations, Londres, 1990). El caso de Chile y, más recientemente,el de Argentina, pueden ser considerados como paradigmáticos.
Unión Europea - Estados Unidos - Japón (la trilateralización) son algunos de losfenómenos que configuran este nuevo orden (o desorden) mundial que se intentaexplicar.
En este contexto, las teorías tradicionales del comercio internacional —sobretodo las neoclásicas, ricardianas o derivadas del modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson—, pierden algo de su eficacia para interpretar los flujos comerciales,sobre todo porque se pone en duda la relevancia explicativa de las ventajas com-parativas y por el inevitable reconocimiento de la imperfección de los mercados.8
Fue así que se llegó al término “competitividad”. Originalmente identificadocon la capacidad de una compañía para captar mercados, el concepto fue extrapo-lado desde la economía de la empresa a la teoría del comercio internacional. Eneste último campo, el término podría ser definido como lo hace Alonso:9
“(...) cabría definir la competitividad como la capacidad que muestra un país paraincrementar de manera sostenida su participación en la oferta mundial, y hacerlocompatible con el progreso en sus niveles de renta. Tal objetivo comporta (...) elincremento continuado de la productividad en el país en cuestión y, por ende, la incor-poración del progreso técnico al proceso productivo.”
Esta definición aporta dos precisiones: la referencia a la oferta significa quela medición de la competitividad no debe ser limitada a la presencia de un país enlos mercados internacionales, sino también incluir los mercados interiores; la refe-rencia a la productividad descarta como incentivo a la competitividad los meca-nismos espurios —por ejemplo, las devaluaciones— que empobrecen la economíadel país.10
En un sentido general, el debate sobre la competitividad en América latinadebe incluir una discusión sobre el papel del Estado en estos países. Más allá de laadopción de políticas de tipo “neoliberal”, que incluyen el abandono de ciertasactividades productivas (a través, fundamentalmente, de las privatizaciones) y lareducción del gasto público (disminución de plantillas, eliminación de dependen-cias, congelación salarial), el Estado debe desempeñar un rol que favorezca la cre-
Nuevos problemas teóricos en las relaciones internacionales 27
8 Tres son los factores a través de los cuales se critica la teoría H-O-S: la concepción de queel acceso a la tecnología no es un supuesto que debe ser tomado de manera acrítica, el reconocimientode la existencia de economías de escala y la heterogeneidad de bienes y factores entre países. Esto dalugar a: 1) que los costes no se transmitan de manera perfecta a los precios, lo que a su vez confiereimportancia a las estrategias de diferenciación de productos; 2) que sea necesario introducir en la expli-cación variantes concernientes a la disponibilidad factorial de capital tecnológico, humano o comercial,lo que a su vez permite modificar esta disponibilidad a través de inversiones públicas y privadas en acti-vos intangibles; 3) que la competitividad de un país no pueda ser medida por la adición de las compe-titividades relativas de sus unidades productivas, por causa de la existencia de economías de escala yexternas, Martin, C.: “Principales enfoques en el análisis de la competitividad”, en Papeles de economíaespañola, núm. 56, Madrid, 1993, págs. 2-13.
9 Alonso, J. A.: “Ventajas comerciales y competitividad: aspectos conceptuales y empíricos”,en Información Comercial Española, núm. 705, Madrid, mayo, 1992, pág. 41.
10 Fajnzylver, F.: “Sobre la impostergable transformación productiva de América Latina”, enPensamiento Iberoamericano, núm. 16, Madrid, 1989.
ación de ventajas competitivas para las empresas radicadas en la región. Esto supo-ne la ejecución de políticas activas en varias áreas estratégicas (política industrial,comercial, de capitales, entre otras).
Sin embargo, este debate está postergado y la mayoría de los estados latino-americanos parecen abocados a llevar a cabo la parte fácil del ajuste. Esto tal vezse deba a que se ha adoptado de manera acrítica la teoría de la competitividad sintener en cuenta ciertas características estructurales de la región, entre las que valela pena destacar:
— la mínima participación en la producción y comercio de los bienes industria-les intensivos en tecnología, que son precisamente aquellos en los que sebasa la teoría de las ventajas competitivas;
— relacionado con lo anterior, la alta proporción de productos primarios sin ela-borar o semielaborados en las exportaciones de casi todos los países;
— la presencia mayoritaria en el sector secundario de industrias livianas, inten-sivas en recursos naturales.11
Michael Porter dedica algunas palabras a los problemas de los países en víasde desarrollo:12
“Casi todas las exportaciones de las naciones menos desarrolladas tienden a estarligadas al factor coste y a la competencia por precio. Los programas de desarrollomuchas veces apuntan a industrias nuevas basadas en ventajas del factor coste, sinexistir ninguna estrategia encaminada a superar esta instancia. Las naciones que seencuentren en esta situación se enfrentarán a una amenaza continua de perder su posi-ción competitiva y a problemas crónicos para alentar salarios y retornos de capitalatractivos. Su habilidad para conseguir ganancias incluso modestas estará a mercedde las fluctuaciones económicas”.
En este sentido, la opción parece estar entre fomentar una industrialización“inteligente” que implique una transformación productiva o en aceptar estas limi-taciones e intentar alcanzar altos niveles de especialización en industrias agro -alimentarias y energéticas, por ejemplo. Esta última elección significa seguir adecuando las economías nacionales a una división internacional del trabajo defi-nida hace mucho tiempo y que parece resistir los embates de la historia. Estecamino parece ser, en la mayoría de los casos, el elegido por los gobiernos latino -americanos.
Más allá de los problemas concretos, el énfasis en el concepto de competiti-vidad pone de manifiesto que el análisis de las relaciones internacionales no sepuede evadir de cuestiones que refieren directamente al comercio mundial. En
Florencio M. Gudiño28
11 Ver, por ejemplo, el artículo de Bekinschtein, J. A.: “Un examen del perfil competitivo delas exportaciones argentinas”, en Revista de Ciencias Sociales, núm. 1, Univ. Nacional de Quilmes,1994, en el que se demuestra que el grueso de las exportaciones argentinas (un 60% en 1992) es de pro-ductos “recurso intensivos” y sólo un 11% es de bienes diferenciados.
12 Porter: The Competitive..., págs. 15 y 16, traducción propia.
definitiva, no es arriesgado afirmar que la gran mayoría de los vínculos entre paí-ses (o entre actores de tipo supra o sub-estatal) son económicos y se traducen en lacompra y venta de bienes y servicios. Aunque parece imposible cuantificar el pre-dominio actual del comercio sobre otras relaciones internacionales, esta asevera-ción está basada en el sentido común. Recíprocamente, las cuestiones económicasmovilizan también fuerzas de tipo social o político y generan una red compleja deinteracciones de todo tipo.
ARENAS
Las relaciones internacionales se establecen en ámbitos cada vez más diver-sos. Más allá de los campos de batalla, de las embajadas o las oficinas de NacionesUnidas, los problemas se dirimen en empresas o en cualquier agencia delGobierno. La diversificación de actores y temas corre paralelamente con la multi-plicación de arenas.
Así, si la competitividad con todas sus consecuencias se erige en el tema cen-tral que definirá la inserción internacional de los países, todo aquello que la afec-te se convertirá en una clave para su interpretación. Desde este punto de vista, unprograma de investigación acerca del acceso a mercados de determinados produc-tos deberá estudiar los condicionantes externos, por un lado, y los procesos inter-nos, estimulados por el propio Gobierno nacional o derivados de la acción empre-sarial, por otro.
En una perspectiva latinoamericana, como ya se ha mencionado, muchos delos condicionantes externos deberán ser incluidos dentro del contexto de determi-nismo sistémico y asumidos como datos o variables independientes. Toman espe-cial relevancia explicativa, entonces, los procesos internos de toma de decisionescon consecuencias internacionales.13 En este sentido, el campo de estudio seextiende hacia sectores de la realidad que hasta hace poco eran abordados sólo porespecialistas en política o economía local. La mezcla y superposición de discipli-nas puede derivar en un estado de confusión epistemológica, lo que exige delimi-tar con precisión la arena en la que se abordará la realidad a estudiar, previamenteal comienzo de la investigación.
Quien pretenda realizar un análisis profundo de las relaciones internaciona-les basado en el estudio de la política exterior de un país, como en las versiones
Nuevos problemas teóricos en las relaciones internacionales 29
13 Un trabajo clásico en este sentido es el de Graham Allison (Essence of decision: explainingthe Cuban missile crisis. Boston, 1971), en el que examina la crisis de los misiles en Cuba con tresmodelos: uno que sigue la teoría del Estado como actor racional indivisible, un segundo que aplica ele-mentos de las teorías de las organizaciones, y que subdivide al Estado en agencias imperfectamentecoordinadas; y finalmente un tercero que plantea las decisiones como resultado de actitudes de indivi-duos que ocupan puestos burocráticos clave. Estos modelos son presentados como complementarios, yno como alternativos, pues todos distorsionan los hallazgos del investigador. Ver también el análisis deWilliam Hazelton: “Procesos de decisión y políticas exteriores”, en Wilhelmy, M., ed.: La formaciónde la política exterior, Buenos Aires, 1987.
sistémicas clásicas,14 encontrará dificultades para comprender ciertas accionesestatales y para descubrir relaciones de causa-efecto.
No caben dudas de que, en este estado de caos, resulta de gran utilidad lacapacidad del investigador o del grupo de investigación para utilizar métodos yaproximaciones multidisciplinarias. La complejidad de la realidad actual exigiráun manejo adecuado de herramientas provenientes de la economía, la historia, lasciencias políticas, la sociología y las propias relaciones internacionales.
La crítica a esta postura ecléctica es evidente: ¿cómo determinar, entonces,aquello que pertenece al campo de las relaciones internacionales y lo que debe serabordado desde otra perspectiva? En principio, se podrían utilizar ciertos criteriosbásicos. Se entenderá por internacional:
— cualquier relación entre actores de diferentes países;— las derivaciones de alguna acción fuera de las fronteras nacionales;— las acciones internas que influyan sobre las posibilidades de acción interna-
cional de algún actor;— la forma (o estilo) de inserción de un actor fuera de sus fronteras.
Estos criterios reducen la vaguedad del concepto sólo de manera parcial. Entodo caso, es precisamente la amplitud del campo lo que permite una aproximacióncreativa a las realidades internacionales. La globalización, como señala Shaw,15
comprende un sistema económico (el mercado global), un sistema político (de esta-dos en competencia) y un sistema cultural (más difícil de definir, pero que deriva enuna suerte de sociedad civil global), todos los cuales poseen múltiples puntos decoincidencia y yuxtaposición. Cualquier análisis que delimite una parcela de uno deellos se encontrará en la necesidad de abordar los otros en alguna medida.
Vale la pena concluir esta disertación teórica retomando algunas ideas expre-sadas por Luciano Tomassini. La consecuencia de las nuevas realidades sobre lateoría pasa por reconocer que el sistema internacional es una trama que posee unarealidad por sí misma, “fruto de una constante interacción entre prácticas y fuer-zas y que constituye la condición misma para la existencia y el accionar de losEstados”.16 Esto debe permitir una ampliación de la agenda internacional y la eli-minación de la diferencia tradicional entre “alta” y “baja” política exterior, asícomo la división tajante de las esferas pública y privada. Esto implicará, por otraparte, el rechazo de la existencia de una potencia hegemónica como condición paraque exista el sistema internacional.
Se requiere, finalmente, invertir la relación entre teoría y práctica: en lugarde adoptar el modelo de la ciencia moderna y del estructuralismo, que subordinanla práctica a la teoría y la historia a un modelo, se trata de privilegiar las primeras,
Florencio M. Gudiño30
14 A modo de ejemplo de las teorías sistémicas clásicas, ver el trabajo de Pope Atkins, G.:América Latina en el sistema político internacional. Buenos Aires, 1991. En él se plantea que las rela-ciones internacionales se basan en el estudio de la política exterior, cuyo proceso decisorio difiere pornaturaleza del de la política interior.
15 Shaw, M.: Global society and international relations, Cambridge, 1994.16 Tomassini: La política..., pág. 74.
ya que “la historia, la experiencia y la práctica (son) la fuerza central en la vidasocial e internacional, convirtiendo o desestabilizando la legitimidad de un mode-lo racional y concluso que establece los límites de lo que es importante y posibleen estos campos, e incorporando aquellos elementos aportados por el cambio quese encontraban en los márgenes de dicho modelo”.17
UN EJEMPLO DE PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
Los aportes teóricos esbozados hasta el momento deben poder traducirse enun programa de investigación concreto para resultar de utilidad. A modo de ejem-plo, se esbozarán a continuación las líneas maestras de un proyecto actualmente enmarcha referido a la inserción internacional del sector agrario argentino entre elaño 1983 y la actualidad.
El sector agrario ha sido, históricamente, una pieza clave en las estrategias dedesarrollo y en la inserción internacional de Argentina. Si bien algunas vecesresultó marginado, de manera explícita o implícita, de las políticas públicas de estí-mulo a la actividad económica, su posición continuó siendo importante. Este hechopuede ser medido cuantitativamente por su aporte al PIB total (superior al ocho porciento en los últimos años) y sobre todo por la alta participación de productos deorigen agrario en las exportaciones (más del cincuenta por ciento en 1994). La tras-cendencia del sector se demuestra, también, al constatar que la agroindustria es larama más importante entre las actividades de transformación.
Desde el inicio, en 1983, del período democrático que hoy vive la Argentina,el papel fundamental del sector agroexportador fue generalmente reconocido. Sinembargo, muchas veces las medidas de política que se adoptaron como reacciónante la profunda crisis económica fueron en detrimento de los productores delcampo, dejando sin efecto los escasos programas de fomento del sector.Actualmente, desde la adopción plena de un proyecto “neoliberal”, es la iniciativaprivada quien debe hacer frente a los desafíos que el cambiante escenario interna-cional plantea a los productores.
En este sentido, la evolución empresarial muestra una clara tendencia haciala constitución de complejos agroindustriales (CAI), que controlan varios eslabo-nes de la cadena o “filière” agroalimentaria, desde la producción hasta la indus-trialización y comercialización.
Las modificaciones de los mercados mundiales de productos agrarios que seproducirán por el acuerdo alcanzado en la Ronda Uruguay del GATT, en diciem-bre de 1993, afectarán de manera especial al sector en los países agroexportadoresdel cono sur, en general, y en Argentina, en particular. La efectiva constitución delMercosur también supone un nuevo reto para los gobiernos y las empresas vincu-ladas al sector agrario, ya que establece un marco de coordinación en materia depolíticas y sienta las bases para la posible cooperación interempresarial.
Nuevos problemas teóricos en las relaciones internacionales 31
17 Ibídem, pág. 76.
El objetivo general de este programa de investigación es examinar, en elperíodo 1983-1994, la correlación entre las políticas públicas y el desarrollo de losCAI del sector agroexportador, haciendo especial referencia a la competitividad delos productos argentinos en los mercados mundiales.
Esto conlleva la necesidad de:
— analizar la evolución, a lo largo del período, de las políticas públicas queinfluyeron sobre el sector (política monetaria y cambiaria, política comercialy de protección y política fiscal, entre otras);
— analizar las reacciones de la iniciativa privada ante los estímulos provenien-tes del sector público, sobre todo a través del seguimiento de la evolución delos llamados “complejos agro-industriales”.
— estudiar la influencia que el cambiante escenario internacional puede tenersobre el sector agrario argentino, esencialmente por el acuerdo alcanzado enla Ronda Uruguay del GATT.
— determinar prospectivamente la influencia que la constitución del Mercosurpuede tener sobre las exportaciones agrarias argentinas.
El propio concepto de “competitividad” debe ser revisado desde una pers-pectiva que ponga en lugar preponderante al escenario internacional, y que anali-ce la influencia de las políticas públicas en la reducción de los costes y el aumen-to de la calidad de los productos, así como en las posibilidades de acceso amercados. En tal sentido, se plantea como la hipótesis general a verificar que lacompetitividad de los productos agrarios en los mercados mundiales requiere, tan-to del dinamismo de la iniciativa privada, como de la existencia de políticas acti-vas por parte del Gobierno. Al mismo tiempo, las líneas de actuación del sectorpúblico no pueden limitarse a la concesión de ciertas ventajas fiscales o cambia-rias, sino que deben estar incluidas en un proyecto global de inserción internacio-nal del país que se refleje en la adopción de posiciones coordinadas en los forosinternacionales.
Es posible sugerir, con carácter prospectivo, que en la estructura productivadel sector agrario argentino se consolidará el proceso de concentración en unaregión, la pampeana, y en pocos productos (granos, esencialmente trigo, soja, gira-sol, sorgo y maíz), por los condicionantes impuestos en el mercado internacional.Se experimentará, también, un crecimiento relativo de las exportaciones de pro-ductos agroindustriales, de mayor valor agregado, especialmente de aquellos deri-vados de las oleaginosas. Al mismo tiempo, la tendencia a la constitución de CAIcontinuará en el futuro, y se ampliará a todos los productos competitivos en losmercados internacionales. El Estado, en este contexto, deberá desempeñar unpapel redistributivo a fin de garantizar la supervivencia de los productorespequeños. Finalmente, el acuerdo alcanzado en la Ronda Uruguay del GATT nosignificará de por sí ganancias significativas para los productos argentinos en elcorto plazo, a menos que vaya acompañado de una mejora en su competitividad.La constitución del Mercosur, por el contrario, podría traducirse en ventajas inme-diatas para algunos productos, esencialmente el trigo.
Florencio M. Gudiño32
Este estudio, en consecuencia, tomará como actores básicos para el análisisel Estado argentino y las empresas agroindustriales. El Estado será abordado comouna serie de agentes que no siempre poseen una lógica común, y en el que predo-minan los intereses del Ministerio de Economía por mantener la estabilidad macro-económica sobre los incentivos específicos a la producción. Dentro de la actividadpública, será necesario también distinguir los diferentes períodos de gobierno. Laconsideración de los complejos agroindustriales como sujetos activos e influyen-tes sobre las decisiones estatales resulta de importancia clave.
Los condicionantes de tipo sistémico (restricciones al comercio agrario,GATT/OMC o incluso la constitución del Mercosur) influirán sobre las accionesdel Estado y las empresas, y deberán ser definidos de manera previa. El tema ele-gido es el de la competitividad en un sector que resulta de especial relevancia paracomprender la inserción internacional argentina. Esto exige un abordaje de tipoeconómico-político, ya que la arena principal en la que se realizará el análisis seráprecisamente la política económica.
En definitiva, un tema que podría parecer más cercano a la economía o laciencia política puede ser estudiado, desde el eclecticismo y la desestructuraciónepistemológica, como parte de las Relaciones Internacionales. La validez del estu-dio no dependerá, finalmente, de las etiquetas disciplinarias con las que se califi-que la investigación, sino de su calidad intrínseca y de su capacidad de explicacióny predicción.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Ohmae, K.: The end of the Nation State: the rise of regional economies. New York,1995.
Solomon, R.: The transformation of the World Economy 1980-93. New York, 1995.Thurow, L.: La Guerra del Siglo XXI. Buenos Aires, 1992.
Nuevos problemas teóricos en las relaciones internacionales 33
LA REFORMA DE LA UNIÓN EUROPEA Y SU REPERCUSIÓNEN LAS RELACIONES CON AMÉRICA LATINA
José Ángel Sotillo LorenzoUniversidad Complutense de Madrid
INTRODUCCIÓN
A unque las discusiones y negociaciones en torno al futuro de la Unión Europease centran prioritariamente en cuestiones domésticas (cómo será la futura
organización política, el papel de las instituciones, la cuestión de la legitimidad, latoma de decisiones, la coherencia entre las políticas comunitarias e interguberna-mentales, el acercamiento a los ciudadanos, etc.), no cabe duda de que otro de losaspectos fundamentales de la reforma es el diseño de la política exterior de laUnión Europea y, en general, de cuál es la presencia de la Unión Europea en lasrelaciones internacionales.
A pesar de que la relativamente corta experiencia de las relaciones entre laUnión Europea y América latina se puede valorar como positiva, la nueva situaciónen ambas regiones demanda nuevas respuestas frente a esas nuevas realidades. Desdela propia Unión Europea así se entiende, como demuestran los llamamientos sobre lanecesidad de reforzar esas relaciones hechos en los Consejos Europeos de Corfú (24y 25 de junio de 1994) y Essen (9 y 10 de diciembre de 1994), y en el DocumentoBásico sobre las relaciones con América latina, de 31 de octubre de 1994.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA REFORMA DE LA UNIÓN EUROPEA
Conforme a lo que establece el artículo N. 2 del Tratado de la Unión Europea(TUE), “en 1996 se convocará una Conferencia de los representantes de los gobier-nos de los estados miembros para que examine, de conformidad con los objetivosestablecidos en los artículos A y B de las disposiciones comunes, las disposicionesdel presente Tratado para las que se prevea una modificación”.
Entre esos objetivos, figura el de “afirmar su identidad en el ámbito interna-cional, en particular mediante la realización de una política exterior y de seguridadcomún, que incluya, en el futuro, la definición de una política de defensa comúnque podría conducir, en su momento, a una defensa común”; redacción que, comosucede en otras ocasiones a lo largo del TUE, es muestra de la ambigüedad calcu-lada con la que los gobiernos manifiestan su intención de hacer algo, dejandoabierta la posibilidad de no hacer nada. Con razón se ha señalado que, junto al yafamoso déficit democrático, la estructura y redacción del TUE le añaden el déficitpedagógico, al hacer el Tratado prácticamente incomprensible.
Hay que subrayar el hecho de que es al Consejo (institución interguberna-mental) a quien le cabe la responsabilidad última de la revisión, cuyas enmiendasentrarán en vigor después de ser ratificadas por todos los estados miembros, deconformidad con sus respectivas normas constitucionales. Por tanto, son losgobiernos de los Quince los que se tienen que poner de común acuerdo para con-sensuar el texto de la revisión, lo que, obviamente, hace mucho más difícil esatarea que en épocas anteriores.
En el marco de la Unión, tres instituciones se están encargando de prepararla Conferencia Intergubernamental de 1996 (CIG): el Grupo de Reflexión, laComisión y el Parlamento Europeo.
El Grupo de Reflexión, que preside el español Carlos Westendorp, es elmecanismo intergubernamental que prepara los trabajos de la CIG. Ha presentadovarios informes, en los que ya se ha hecho patente la dificultad de los acuerdos aQuince: el último texto, de 47 páginas, ha recibido enmiendas que ocupan 350.
La Comisión ha presentado su informe para el Grupo de Reflexión, termina-do en mayo de 1995, donde expone los dos grandes retos para la nueva Europa:asociar a los ciudadanos a la construcción de Europa y ampliar la Unión conser-vando al mismo tiempo el acervo de cuarenta años de construcción europea.
A su vez, el Parlamento Europeo ha presentado varias resoluciones en las queexpresa el triple reto que existe en la reforma: déficit democrático, procedimientosdecisorios y futura ampliación.
EL DISEÑO DE LA FUTURA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA
¿Cómo contemplan esas instituciones la futura política exterior?Hay que recordar primero que el TUE, en su artículo C, expresa que la Unión
“velará, en particular, por mantener la coherencia del conjunto de su acción exte-rior en el marco de sus políticas en materia de relaciones exteriores, de seguridad,de economía y de desarrollo. El Consejo y la Comisión tendrán la responsabilidadde garantizar dicha coherencia y asegurarán, cada cual conforme a sus competen-cias, la realización de tales políticas”. Tarea casi imposible de cumplir, dado quelas dos primeras políticas son exclusivamente intergubernamentales, mientras quelas dos segundas (economía y desarrollo) son comunitarias. La falta de coherenciaentre ambas es, quizá, el principal fallo observado en la acción exterior de laUnión. La Unión y sus estados miembros participan conjuntamente en la recons-trucción de Oriente Próximo o en la antigua Yugoslavia, pero no han tenido comotales ningún papel relevante en los procesos de paz, que ha protagonizado casi enexclusiva Estados Unidos.
Para el Grupo de Reflexión, las críticas al funcionamiento de la PESC sonunánimes, pero las soluciones prácticas que se ofrecen son escasísimas, en unamateria que se caracteriza por el gradualismo y en la que seguirán primando loselementos intergubernamentales. Las reformas, por tanto, serán “de alcance másbien limitado y centradas, en su mayoría, no tanto en una modificación delTratado, como en disposiciones de orden práctico”. Las discrepancias se observan
José Ángel Sotillo Lorenzo36
sobre todo en los mecanismos de decisión, entre quienes plantean que se manten-ga el consenso y el derecho de veto, y quienes optan por ir introduciendo el votopor mayoría cualificada.
La Comisión manifiesta, partiendo de la base de que la Unión es el mayorconjunto comercial del mundo, uno de los mayores donantes de ayuda y tambiénuno de los mayores contribuyentes financieros en distintos casos, que “cabe laduda de si la Unión obtiene todo el beneficio y la influencia que debería normal-mente extraer de dicha situación, en la medida en que su acción exterior se lleva acabo de forma paralela, por un lado, mediante la negociación comunitaria clásica,y por otro, mediante los mecanismos de la política exterior y de seguridad común”.Las insuficiencias que observa la Comisión son: la coexistencia de la Unión, sinpersonalidad jurídica, y la Comunidad, la dificultad del recurso simultáneo a losinstrumentos comunitarios y a los de la política exterior o la escasa articulaciónentre política exterior y sanciones económicas. “Todos estos fenómenos inquietana la Comisión, en la medida en que la cada vez mayor falta de disciplina en el res-peto de la competencia comunitaria externa puede minar en último término la soli-dez del mercado interior”.
El Parlamento Europeo es más tajante; bajo el epígrafe “La Unión ha de asu-mir plenamente sus nuevas responsabilidades”, afirma que: “debería haber unapolítica exterior de la Unión Europea más eficaz en el marco del pilar comunita-rio, que integre la política comercial común, la política de cooperación al desarro-llo, la ayuda humanitaria y las cuestiones de política exterior y de seguridadcomún...”. Plantea, además, la flexibilidad en la acción común en lo que respectaa la ayuda humanitaria (que algunos estados miembros pueden emprender, pormayoría cualificada); el derecho de iniciativa en la PESC para la Comisión; el con-trol democrático sobre la PESC por el PE y los parlamentos nacionales; un mayorcontrol sobre la venta de armas, y la creación de un Cuerpo civil europeo de paci-ficación (que incluya a objetores de conciencia) para la prevención de conflictos.
Como vemos, las opciones que se plantean son diversas: la conservadora delGrupo de Reflexión (que todo cambie para que todo siga igual), la reformista de laComisión y la rupturista del Parlamento Europeo.
A todo esto, esa discusión se plantea ante una opinión pública perpleja fren-te al hecho de que, existiendo algo que se llama política exterior y de seguridadcomún, un estado miembro decida unilateralmente —con la oposición de otrosestados miembros— realizar pruebas nucleares.
SU REPERCUSIÓN EN LAS RELACIONES ENTRE
LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA
En la cuestión concreta de las futuras relaciones entre la UE y América lati-na hay que destacar el principio general del acervo comunitario: las situacionesanteriores se mantienen, pero habrán de reformarse con el paso del tiempo, segúnlo contemplado en el nuevo tratado.
La reforma de la Unión Europea en las relaciones con América latina 37
Evidentemente, si se ponen en práctica unas u otras opciones cambiará deforma distinta esa relación, pero lo que sí se percibe en los momentos actuales esque será de menor intensidad que la vivida hace unos años. Angel Viñas definióhace tiempo esa relación como un proceso con tres etapas: olvido, transición ycambio; no sería exagerado decir que se puede producir el proceso contrario: cam-bio, transición y olvido. Hay varios condicionantes coyunturales y estructuralesque nos permiten examinar esa relación.
En un futuro próximo seguirán primando las decisiones adoptadas a nivelintergubernamental, desde un proceso paralelo, que IRELA resume así: “por unlado, un mayor papel de las instituciones de la UE, ya que se fortalece el ámbitode las políticas comunes (de competencia exclusiva de los órganos comunitarios)y, a través de la PESC, la Unión prevé tener una mayor capacidad conjunta deintervenir en las relaciones internacionales. Pero, paralelamente a esta tendenciahacia mayores grados de supranacionalidad, los estados miembros seguirán sien-do, en el seno del Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno y del Consejode Ministros, los protagonistas del proceso de toma de decisiones de la Unión. Deahí surge la posibilidad para América latina de explorar alianzas en determinadoscasos con los estados miembros de la UE relativamente más ‘sensibles’ a los temaslatinoamericanos”.1
Por su parte, la Comisión ha fijado recientemente las “Orientaciones del pro-grama estratégico para la cooperación con Latinoamérica hasta el año 2000”,2 seña-lando en primer lugar los tres retos que debe asumir el continente: la consolidacióndel Estado de derecho y la irreversibilidad democrática en el plano institucional; elproblema de la pobreza y de las desigualdades sociales; y la aplicación de reformaseconómicas y el aumento del nivel de competitividad internacional. En la estrategiamarcada se propone: estrechar los vínculos políticos en cuestiones como el mante-nimiento de la paz y de la estabilidad regional, el apoyo a la democracia y los dere-chos humanos, pero también las relaciones interamericanas y la protección delmedio ambiente; apoyar el fortalecimiento del librecambio y la integración regio-nal, así como potenciar que la cooperación sea más concreta y más innovadora.
CONDICIONANTES
Quienquiera que esté mínimamente atento a los medios de comunicaciónpuede comprobar la cargada agenda que tiene la actividad exterior e interior de laUnión Europea y, en particular, este semestre de presidencia española: Cumbre deFormentor (22 y 23 de septiembre), Conferencia Euromediterránea (27 y 28 denoviembre), Acuerdo de Pesca/Asociación con Marruecos, Pacto Atlántico conEstados Unidos, firma del Acuerdo con Mercosur, proceso de paz en OrientePróximo, ayuda a la reconstrucción de la ex-Yugoslavia y un largo etcétera. No
José Ángel Sotillo Lorenzo38
1 IRELA: La nueva Europa y su impacto en América latina. Dossier núm. 53, Madrid, mar-zo de 1995.
2 Europe, núm. 3617, de 26 de octubre de 1995.
deja de ser curioso que, a cada fecha, cada uno de esos temas sean los prioritariospara la Unión.
También los países latinoamericanos parecen sufrir una aceleración en su ritmo de vida, tras la llamada década perdida: procesos de paz, procesos de demo-cratización, recuperación económica, procesos de integración regional; situa cionesque tienen también su lado negativo: violencia generalizada, marginalización,pobreza o corrupción. Es decir, en uno y otro caso, se han incorporado casi plena-mente a la llamada comunidad internacional. Aunque la Comunidad siempre hapretendido tener al otro lado del Atlántico un interlocutor único con quien negociar,en la actualidad ha diversificado sus relaciones en función de la propia heterogenei-dad de las situaciones que se dan en las regiones y países latino americanos.
OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA
La Presidencia española es un buen termómetro para evaluar la situaciónactual de las relaciones con América latina.
Sin duda, esa Presidencia tiene un referente interno: la crisis política que viveEspaña —situación a la que no son ajenos otros países europeos— no permitededicar todo el esfuerzo necesario que requiere la Presidencia que, de hecho y almismo tiempo, se convierte en instrumento de la política interior. Esta situaciónproduce, en última instancia, una pérdida de credibilidad en el exterior.
Según el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, las prioridades de laPresidencia española son cuatro: una economía fuerte y generadora de empleo enla Unión Europea; una nueva estrategia de prosperidad y de paz en el Medite -rráneo, instrumentada por medio de la Conferencia Euromediterrá nea; reforzarlas relaciones con América latina y preparar la Conferencia Intergubernamentalde 1996.3
En lo que se refiere a América latina, la tarea principal es la relación conMercosur. El Consejo Europeo de Essen había encargado a la Comisión que pre-sentara un proyecto de mandato para negociar con Mercosur un acuerdo marcointerregional de cooperación económica y comercial. En ese acuerdo se contem-plaría la liberalización progresiva de los intercambios de mercancías y de serviciosde forma que se pudiera, en su día, establecer una zona de libre cambio entre agru-paciones regionales, a la que en su día se podría incorporar Chile.
Si se destaca el éxito de las relaciones con Mercosur, Solana plantea tambiénlas dificultades por las que pasan las relaciones con México, que derivan de la cri-sis política y económica que vive ese país.
Sobre América Central destaca la importancia que han tenido las reunionesde San José. La XI Cumbre tuvo lugar en Panamá y, para el ministro español, elbalance es enormemente positivo (“si echamos la mirada atrás y vemos quéAmérica Central existía cuando se inició el proceso de San José, donde la demo-
La reforma de la Unión Europea en las relaciones con América latina 39
3 Intervención del ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, ante la Comisión Mixta parala Unión Europea; DSCG, núm. 66, 2 de marzo de 1995.
cracia era la excepción y la guerrilla o la guerra la regla, nos daremos cuenta deque, afortunadamente, hoy estamos en una situación completamente distinta, don-de la regla es la democracia y la excepción la situación de falta de democracia.Los países de la Unión Europea que hemos sido capaces de acompañar a los paí-ses de América Central en el momento en que luchaban por recuperar la demo-cracia no podemos cerrar los ojos, y tenemos que seguir acompañándolos en estemomento en que tienen que hacer el ímprobo esfuerzo de la reconstrucción nacio-nal. Creo que durante este año 1995 seremos capaces de convencer de un reini-cio, de la realización de un nuevo contrato entre la Unión Europea y los paísesdel Grupo San José”).4
La valoración positiva del ministro Solana contrasta con la que realizan otrossectores. En línea con su política de acoso (e intento de derribo), el diario ABC5 noahorra críticas al respecto: “La Presidencia española prepara una serie de actos degran pompa y ceremonia con los que intenta ocultar el flaco contenido de las rela-ciones entre la Unión e Iberoamérica y el escandaloso recorte de las ayudas econó-micas a la región. Detrás de la retórica oficial sobre nuestros tradicionales lazos dehermandad, lo cierto es que Iberoamérica se ha convertido en la Cenicienta de losbailes de la Unión Europea”. En su editorial “Olvido de Iberoamérica”, la críticaes más evidente: “Porque lo cierto es que a fecha de hoy se ha parado la relacióncon Mercosur; se mantiene la indecisión respecto a poner en marcha, de una vez,la tan cacareada zona de libre comercio transatlántica; no habrá acuerdo de coo-peración con México; se duda de qué camino tomar en la cada vez más complejasituación cubana; se niega el acceso de las naciones iberoamericanas al régimenpreferencial que disfrutan los países ACP (en su mayor parte colonias francesas),lo que confirma la presión de Francia sobre los balbuceantes gestos de apoyo aIberoamérica de González y, para colmo de despropósitos, Gran Bretaña demues-tra que, a pesar de su euroescepticismo, consigue colocar las ayudas a Asia, zonaen la que conserva fuertes intereses financieros, por encima de las naciones ibero-americanas. Es decir, un fiasco en el capítulo diplomático español referido al sub-continente americano, un dislate que consolida la escasa impronta de González enel seno del Consejo o, algo peor, su voluntario abandono de los compromisos polí-ticos adquiridos con Iberoamérica, y coloca en un lugar particularmente incómodoal comisario Marín, pues no hay que ser Pitágoras para descubrir su nula capaci-dad, diplomática y política, para lograr un trato no ya preferencial sino justo conlo que significa y representa Iberoamérica en el escenario internacional”.
Lo que es evidente es que las relaciones con América latina llevan una diná-mica en la política comunitaria, que está sujeta a toda una serie de condicionantesy que, por mucho esfuerzo que realice algún estado miembro por mejorarlas —eneste caso España, potencia media entre los Quince—, es muy difícil de alterar. Delo que no cabe duda es que, desde hace poco tiempo, ha habido un cambio radical
José Ángel Sotillo Lorenzo40
4 Para un análisis de las reuniones de San José, IRELA: El proceso de San José: balance yperspectivas, Madrid, mayo de 1995.
5 Las frases que se citan aparecen en ABC el día 13 de octubre de 1995 y en el editorial“Olvido de Iberoamérica”, del mismo día.
en las relaciones eurolatinoamericanas, cambio en el que España ha influido deci-sivamente. Prueba de ese cambio es que, como reconoce un informe oficialespañol, “en las reuniones de ministros de Exteriores de los Quince, ‘las delega-ciones de los estados miembros suelen quejarse de la abundancia de temas iberoa-mericanos en la agenda’ desde que España preside la Unión Europea”.6
La presión española, junto a la de Portugal, es quizá una de las bazas paracambiar lo que se conoce como la pirámide de jerarquías; para el secretario deEstado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, José Luis Dicenta,“Portugal y España se están esforzando seriamente por desviar la mirada deEuropa —tan ombliguista siempre, afroasiática en ocasiones— hacia el continen-te americano. Gracias a este esfuerzo, un 62% de la ayuda al desarrollo que reci-ben los países latinoamericanos procede de la Unión Europea, primer donante enesas tierras”.7
LAS RELACIONES UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA
Siguiendo a grandes rasgos el esquema de Viñas, las relaciones entre laComunidad y América latina pasan por varias etapas: ignorancia, ayuda financie-ra y técnica, diálogo político, acuerdos de cooperación, acuerdos de asociación,acuerdos interregionales y zonas de libre comercio.
Dado que hay suficientes estudios sobre esas relaciones, simplemente com-partimos aquí con la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamen tales, el jui-cio crítico que ha realizado: “La Cooperación comunitaria con América latina debetener un enfoque integrado en el que la dimensión macroeconómica y la lucha con-tra la pobreza estén vinculadas. Es contradictorio apoyar programas de ajusteestructural que deterioran en gran medida la capacidad de ingreso de los sectorespopulares y por otro lado realizar programas de lucha contra la pobreza, causadaen gran medida por estas mismas políticas de ajuste”.8
La Unión Europea ha destacado la insuficiencia de esas relaciones, buscan-do nuevas vías para articular el diálogo político y las relaciones económicas.
Así lo manifestaba Felipe González en la V Cumbre Iberoamericana (SanCarlos de Bariloche, 16 de octubre de 1995):
“España, como Portugal, es también iberoamericana. El hecho diferencial deque nos hallemos al otro lado del Atlántico, nos permite contribuir a la crecientesensibilidad iberoamericana de Europa, que se refleja en una relación cada vez mássolidaria de Europa con Iberoamérica. Las experiencias regionales que están enmarcha en Europa y en América y los puentes llamados a tenderse entre ellas,constituyen un nuevo vehículo adecuado.
La reforma de la Unión Europea en las relaciones con América latina 41
6 Informe que cita el diario El País, de 15 de octubre de 1995.7 Dicenta, José Luis: “Iberoamérica: cinco buenas razones”, El País, 15 de noviembre
de 1995.8 La frase se recoge en las “Doce propuestas solidarias de las ONGD para una Europa soli-
daria”, Punto de Encuentro, Boletín de la Coordinadora de ONGD, núm. 20, 1995, pág. 5.
Los esfuerzos desplegados por la región iberoamericana en los últimos años—traducidos en la consolidación de sus procesos democráticos, el respeto a losderechos humanos, la pacificación y la activa participación en las corrientescomerciales internacionales— requieren una respuesta proporcionada de la UniónEuropea en forma de intensificación de las relaciones en beneficio mutuo. La pró-xima firma en Madrid, con ocasión del Consejo Europeo convocado bajo nuestraPresidencia, del Acuerdo Marco Interregional con los cuatro presidentes deMercosur, es un fruto importante de ese ejercicio recíproco de aproximación, queAmérica y Europa iniciaron hace unos años y que debe proseguir con la conclu-sión de los nuevos acuerdos de cooperación.
Con todo ello, buscamos la solidaridad y una mayor interrelación. Esa bús-queda pasa necesariamente por la definición de una nueva política común paraLatinoamérica. España está embarcada en este esfuerzo desde hace tiempo, enespecial desde que en 1989 asumimos nuestra primera Presidencia del Consejo dela Unión Europea. La UE, con sus estados miembros, ha consolidado en los últi-mos años su condición de primer donante de ayuda pública al desarrollo enIberoamérica al aportar casi el sesenta y dos por ciento del total mundial (...)
Pero todavía podemos avanzar más y el compromiso de España en esa direc-ción es aún más firme. Para ello, contamos con un diálogo institucionalizado quefunciona de modo adecuado —las reuniones del Grupo de Río y las Conferenciasde San José— y están en marcha importantes negociaciones de aproximación enlos ámbitos del comercio y de la cooperación con varios países del Continente”.9
Otra cuestión importante es el impacto que, sobre las relaciones con Américalatina, va a tener la incorporación de Austria, Suecia y Finlandia. Hay una reper-cusión cuantitativa, en el sentido de que los nuevos estados miembros deberáncanalizar su ayuda por medios comunitarios, dirigiéndola en su caso haciaAmérica latina, con lo que aumentarán los fondos hacia esa región. Por otro lado,la incorporación de tres países que se han caracterizado por su cooperación bilate-ral, podría influir en las políticas de cooperación de los demás estados miembros,si se profundiza en la cooperación.
Desde esa perspectiva, para IRELA el futuro es optimisma: “Europa será unsocio clave ya que, debido a la disminución de la ayuda de EEUU, tiene un mayorpeso relativo en el total de flujos de cooperación hacia América latina. Además,contrariamente a otros donantes, Europa puede aportar su propia experiencia en elcampo de la integración ... la presente década podría marcar una transición en losvínculos de cooperación birregional. Ambas partes se enfrentan al reto de no dejarescapar las oportunidades que ofrece esta transición, adaptándose a nuevas estra-tegias de cooperación como medio para reforzar las relaciones birregionales engeneral, y adaptando los instrumentos de forma a optimizar los recursos existentespara las apremiantes tareas del desarrollo”.10
José Ángel Sotillo Lorenzo42
9 “González afirma que Europa debe definir una nueva política para el Continente”, ABC, 17de octubre de 1995.
10 IRELA: La cooperación europea hacia América latina en los 90: una relación en transi-ción. Dossier núm. 51, Madrid, diciembre de 1994, págs. 50-51.
Examen de casos
Para comprobar el estado actual y, en cierta medida futuro, de las relacionescon América latina, es conveniente examinar algunas situaciones particulares,especialmente las que son más relevantes en la actualidad: Mercosur, Cuba yCentroamérica. Dejamos fuera otros casos importantes que, por falta de espacio,no podemos tratar aquí, como las relaciones con México o Chile.
a) Mercosur
El 14 de septiembre se iniciaron en Bruselas las reuniones para conseguirun acuerdo entre la UE y el Mercado Común del Sur (Mercosur). Las mismascontinuaron a partir del 28 en Montevideo y, pese a los avances conseguidos, tie-nen como principal obstáculo las restricciones europeas a la entrada de productosagrícolas.
Sin duda, uno de los motivos principales que impulsan esa relación, es la deestablecer vínculos económicos entre europeos y latinoamericanos, de forma queno sólo sea Estados Unidos quien protagonice y monopolice el mercado latinoa-mericano, que se percibe como uno de los de mayor capacidad de desarrollo amedio plazo.
Según IRELA, el acuerdo posibilita para los países del Mercosur la atracciónde más inversiones directas, la creación de nuevas empresas conjuntas, mayoracceso a la tecnología y know how europeos, más asistencia técnica para culminarla integración de Mercosur y un enorme impulso a las exportaciones. Por su parte,la Unión Europea obtendría un acceso privilegiado a un mercado emergente delque se beneficiarían su industria y sus servicios y mantendría un protagonismopolítico en el Cono Sur frente a la influencia geográfica de EEUU.
Las negociaciones sobre el Acuerdo Marco Interregional no han presentadodemasiadas dificultades, dado que lo que se discute es, por el momento, el esta-blecimiento de un gran marco general de relaciones a nivel político y económico,pero sin entrar todavía en la parte más difícil de la negociación definitiva: la nego-ciación comercial, con la identificación de sectores y productos sensibles.Mercosur teme la competitividad de la industria europea. Europa ve con temor lapotencia agrícola de estos cuatro países, a los que en el futuro pueden unirse Chiley Bolivia. Esa ralentización se considera positiva por la Comisión, dado que, entreotras cuestiones, en el futuro la Unión tendrá una nueva organización a partir delos resultados de la Conferencia Intergubernamental de 1996 y habrá podido abor-dar una nueva reforma de la Política Agrícola Común.
La asociación con Mercosur responde así a un triple objetivo: transmitir laexperiencia de la construcción europea de un bloque regional abierto; consolidarel desarrollo económico y la implantación de sistemas democráticos en esos paí-ses, y ser socios de una región donde la presencia norteamericana no es tan activa.
En una primera etapa —de cinco o seis años—, la relación entre la UE yMercosur, se centrará en aspectos políticos —con cumbres al más alto nivel cada
La reforma de la Unión Europea en las relaciones con América latina 43
dos años— y técnicos, como el medio ambiente, la formación, los intercambios deexperiencias, una cierta estandarización de las normas técnicas, unificación de lossistemas estadísticos, etc.
El acuerdo al que se llegó el 29 de septiembre con los países del Mercosur(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), sentará las bases para la creación de ungran bloque comercial que constituirá un mercado potencial de 550 millones depersonas. Ambas partes concluyeron una negociación que sobrepasa el marco deuna zona de librecambio y prevé la coordinación en el futuro en los campos polí-tico, económico, social, científico y tecnológico.
El texto contiene 36 artículos, de los que uno garantiza la ‘consideraciónrápida’ de cualquier asunto relacionado con los intercambios entre los dos bloques.La redacción y la firma del acuerdo ocuparon dos días a las delegaciones de los 19países implicados, reunidos en Montevideo (Uruguay). Se inicia, a partir de esemomento, la vía a la liberalización comercial entre las dos uniones aduaneras.
El acuerdo será firmado solemnemente cuando se celebre la reunión delConsejo Europeo en Madrid, los días 15 y 16 de diciembre.
b) Cuba
Con Cuba se da la paradoja de que todos los estados de la Unión tienen rela-ciones con su Gobierno (todos han condenado en Naciones Unidas el embargo nor-teamericano), pero la Comunidad no tiene ningún tipo de acuerdo, con lo que seconvierte en la excepción de toda América latina.
El objetivo de la activación de las relaciones es comenzar un diálogo que délugar a una mayor cooperación, vinculando el futuro de esas relaciones a la aper-tura política cubana, en los siguientes ámbitos: desarrolo de la sociedad civil,garantías para el respeto de los derechos humanos y de las libertades y ampliaciónde la esfera de la iniciativa privada.
En una primera fase, el diálogo lo ha llevado la actual troika comunitaria(España, Francia e Italia), que elevará los resultados preliminares de las conversa-ciones al Consejo de Ministros de los Quince, para que decida la conveniencia ono de entablar negociaciones con vistas a alcanzar un acuerdo de cooperacióneconómica y comercial con Cuba. Frente a las demandas comunitarias, elGobierno cubano ha manifestado reiteradamente que no aceptará condiciones pre-vias para la apertura de negociaciones. Una diferencia notable respecto a la rela-ción con Mercosur es que Cuba sí es un área sensible a la política norteamericana.
Es tan fuerte la idea de cambio que incluso un reciente seminario con repre-sentantes de la Comisión y el Parlamento Europeo, recibió el titular “La UniónEuropea patrocina en Cuba un baño de inmersión en el capitalismo”:11 “Si desdehace dos años se han incrementado las visitas de funcionarios y parlamentarioseuropeos que viajan a la capital cubana para intervenir en seminarios políticos ocontactar con el Parlamento, ahora los ministros de Exteriores de la Unión Europea
José Ángel Sotillo Lorenzo44
11 El País, 9 de octubre de 1995.
acaban de aprobar el viaje de una delegación de la troika para determinar ‘el mar-co adecuado de las futuras relaciones de la UE con Cuba’, que podría ser el primerpaso para un acuerdo económico y comercial”.
La delegación comunitaria (compuesta por españoles, con Yago Pico deCoaña como presidente, franceses e italianos), visitó Cuba del 6 al 10 de noviem-bre;12 posteriormente presentó un informe en el que destacaba los progresos econó-micos y la lentitud de las reformas políticas. El Consejo examinará el informe elpróximo 4 de diciembre y parece que la única duda es saber qué tipo de acuerdova a regular las relaciones entre Cuba y la Comunidad.
c) Centroamérica
A pesar del éxito que ha tenido el diálogo político institucionalizado entre laComunidad y Centroamérica, conocido como las conferencias de San José (la pri-mera se celebró en esa ciudad los días 28 y 29 de septiembre de 1984), hoy elmodelo parece agotado puesto que, en buena parte, la situación actual enCentroamérica la contemplaban los objetivos del proceso de San José: la paz y lademocracia se van instalando, con problemas en ocasiones, en los países del istmo.Por eso, en la XI Cumbre, celebrada en Panamá (23 y 24 de febrero de 1995) sedebatió la necesidad de revitalizar los mecanismos existentes, con el fin de hacerfrente a la nueva situación que se plantea en Centroamérica. Cuestiones como lapobreza, la marginación de la sociedad civil o la reforma y modernización delEstado, siguen pendientes de solución. La Comunidad, que cumplió un gran papelen la década anterior, deberá hacer frente a esos nuevos retos de la cooperación.
CONCLUSIONES
De lo antes expuesto podemos sacar las siguientes conclusiones:
a) El proceso de reforma será largo y complejo, lo que permitirá continuarel actual sistema de relaciones con América latina durante cierto tiempo.
b) La reforma se centrará en una serie de prioridades: internas (reforma dela UE, en particular la UEM), ampliación, definición de la futura acción exteriory definición de áreas geográficas de actuación preferente.
c) En esa preferencia regional, América latina se perfila hacia el futuro des-de un esquema de relaciones de baja intensidad, frente a etapas anteriores, dadoque no hay un interés específico por esa región, y sí por otras zonas (Europa cen-tral y oriental, la reforma del Convenio de Lomé, la ex-Yugoslavia, OrientePróximo y el Mediterráneo).
d) En concreto, hacia América latina, podemos afirmar que si ha primado lopolítico sobre lo económico, hacia el futuro esa relación se invierte (comercio einversión).
La reforma de la Unión Europea en las relaciones con América latina 45
12 Europe, núm. 3634, de 20 y 21 de noviembre de 1995.
e) Otra situación presente que permanecerá es la existencia de dos procesosparalelos: generalización del diálogo político y regionalización de las relacioneseconómicas.
f) El esquema actual —y quizá también el futuro— deja fuera cuestionesfundamentales como la lucha contra la pobreza (los indicadores de muchos paísesestán por encima de los mínimos fijados por el CAD), la deuda, la participación dela sociedad civil o la incorporación de nuevos ámbitos, como la transferencia detecnología.
g) En definitiva, el actual proceso de revisión pone en evidencia la falta devoluntad política que tienen los gobiernos de los estados miembros por responderde forma conjunta y solidaria a una serie cada vez mayor de problemas.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1. Textos
La Conferencia Intergubernamental de 1996. Bases para una reflexión. Madrid, 2 demarzo de 1995.
Comisión Europea: Conferencia Intergubernamental 1996. Informe de la Comisiónpara el Grupo de Reflexión, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales delas Comunidades Europeas, 1995.
Parlamento Europeo: “Conferencia Intergubernamental 1996. Resolución sobre el funcionamiento del Tratado de la Unión Europea en la perspectiva de laConferencia Intergubernamental de 1996. Realización y desarrollo de la Unión”(A4-0102/95). Ponentes: Jean-Louis Bourlanges / David Martin. 17 de mayo de1995. PE 190.441.
2. Bibliografía
Comisión Europea: Europa y América latina: una cooperación para la acción.Documento básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América latinay el Caribe, 1994.
Louis, Jean-Victor: “Algunas reflexiones sobre la reforma de 1996”, en Revista deInstituciones Europeas, vol. 22, núm. 1, enero-abril de 1995, págs. 9-41.
Parlamento Europeo: El Parlamento Europeo y América latina: relaciones institucio-nales y principales puntos de vista. Documento de Trabajo, Serie Política, W-11,PE 165.347, Luxemburgo, julio de 1995.
Ripol Carulla, Santiago: La Unión Europea en transformación. El Tratado de la UniónEuropea en el proceso de integración comunitaria, Barcelona, 1995.
Santa Gadea Duarte, Rosario: La Unión Europea en transición y sus implicacionespara América latina. Documento de Trabajo núm. 39, Madrid, 1994.
José Ángel Sotillo Lorenzo46
LA NATURALEZA DE LAS RELACIONES DE ESPAÑACON AMÉRICA LATINA*
Joaquín RoyInstituto de Estudios Ibéricos
Universidad de Miami
LA HISTORIA Y LAS ETIQUETAS
N o parece haber numerosas voces que se opongan a la calificación de la polí-tica exterior de España como una “paradoja”.1 Pero también es cierto que esta
percepción coexiste, sin tampoco oposición, con afirmar que la política exterior deEspaña durante el franquismo y bajo el régimen democrático ha tenido y tiene con-tinuidad y homogeneidad.2 La perplejidad aumenta al comprobar que un análisisreciente caracteriza la política interior y exterior española como una que ha cam-biado a gran velocidad desde una posición de “aislamiento” a una de “influencia”.3
Parecería, por lo tanto, ya entrando en el terreno concreto de Iberoamérica, que sedebería dar la razón a un protagonista de la política exterior española que opinóque España no tiene poder en América latina, pero sí influencia.4
En todo caso, la revisión más pormenorizada de los análisis sobre la políti-ca exterior de España hacia América latina revela curiosas expresiones como “sus-titución”, “presión” y “legitimación” para caracterizarla.5 Teniendo en cuenta queestas etiquetas forman parte del arsenal terminológico usual al describir diferen-tes variantes y grados de política exterior de diferentes estados, se debiera pon-derar la posibilidad de que España tenga una relación “especial” con América lati-na. Pero de ser así, no se resuelve el enigma de en qué consiste su naturaleza de“especial”.
* Agradezco a Manuel Alcántara la sugerencia para participar en este V Encuentro deLatinoamericanistas Españoles y a Alfonso Lasso de la Vega y J. Raúl Navarro García su hospitalidad.
1 Pollack, Benny, y Hunter, Graham: The Paradox of Spanish Foreign Policy. Spain’sInternational Relations from Franco to Democracy. London, 1987.
2 Ibídem, pág. 1.3 Maxwell, Kenneth: The New Spain: from Isolation to Influence. New York, 1994.4 Atribuida a Fernando Morán, ex-ministro de Asuntos Exteriores español, la expresión ha
sido usada por distintos expertos. Ver, por ejemplo, Viñas, Ángel: “Estrategia nacional y entorno exte-rior”, REI, vol. 5, núm. 1, 1984, pág. 99.
5 El contexto de estas expresiones puede encontrarse en la exhaustiva y copiosa revisión dela historia de la política española hacia América latina, esbozos de opciones futuras, de: del Arenal,Celestino, y Nájera, Alfonso: La Comunidad Iberoamericana de Naciones. Pasado, presente y futurode la política iberoamericana de España. Madrid, 1992, especialmente págs. 36-37.
Ante la evidente indefinición de los análisis académicos, a menudo convieneproceder a la exploración de la intuición ensayística, alternativa muy aconsejableal tratarse del contexto de las relaciones hispanoamericanas y la lucidez de algu-nas de las fuentes: ¿Puede América latina existir sin España? ¿Puede España exis-tir sin Latinoamérica? Son preguntas retóricas de Carlos Fuentes6 que esperaríanun “no” rotundo. Pero nos debemos preguntar también, ¿por qué? No sería desca-bellado contestar que se debería a las mismas razones que motivaron que, desdeotra perspectiva del continente americano, y ante la perplejidad producida por lainsistencia en la resolución del tema del embargo cubano, un alto funcionario delos Estados Unidos les preguntara a unos parlamentarios españoles si Cuba era unasunto interno para España.
Pero si es así, se debería preguntar a renglón seguido si España está actuan-do, tanto en América latina en general como en Cuba en particular, siguiendo sim-plemente un sentimiento de “vocación” o de “obligación histórica”. Por lo tanto,si no es impelida por tales motivaciones altruistas y se acusa a las empresasespañolas, públicas y privadas, de aprovechar la coyuntura especial —tanto enCuba como en otros países—, al aplicar un cinismo lógico se puede postular unapolítica de (excúsese la ligereza) “negoción” para añadirla a la de “sustitución”,“legitimación”, “presión”, “vocación” y “obligación”, para explicar parte de laestrategia de los intereses económicos españoles en América latina, y muy espe-cialmente en Cuba.
En todo caso, la evidencia muestra que la España oficial y diplomática estáactuando en Latinoamérica en forma desproporcionada a la realidad de sus víncu-los económicos y en comparación desventajosa con las urgencias que otros esce-narios imponen para la protección de lo que es esencial para su ‘seguridad nacio-nal’. Por una parte, se constata el esfuerzo enorme y sostenido de la puesta enmarcha de las cumbres iberoamericanas. Por otra, se debe uno preguntar sobre québase se asientan las inversiones en empresas públicas de América latina y Cuba enparticular.
Si ampliamos el ámbito hasta abarcar el escenario eurolatinoamericano,debemos también considerar la validez de las opiniones que consideran queLatinoamérica es hoy más importante para la Unión Europea que antes del ingre-so de España en la misma. En este contexto, ¿cómo se explica la supervivencia delpapel de “puente” para España, entre la Unión Europea y América latina, estrate-gia que en los tiempos de la transición política española pareció ser prioritaria?En todo caso, no debe dejarse en el vacío la insistencia de España para poder participar en la pacificación y democratización de lugares conflictivos comoCentroamérica y, más recientemente, Haití, como en su momento se hará en Cuba.Toda esta compleja inquisición debe llevar a plantear una pregunta globalizadora:¿Por qué América latina es, en cierta manera, pero de un modo muy especial, un“asunto interno” de España?
Joaquín Roy48
6 The Buried Mirror. N.Y., 1992.
No resulta exagerado afirmar que en el triángulo que une a Europa tanto conlos Estados Unidos como con el resto del hemisferio occidental, el papel históricode España resulta crucial. No sólo porque es la causante del principio de esta pecu-liar relación de Europa con el “extremo occidente”;7 también lo es por la perspec-tiva que nos ha dado la reevaluación de los 500 años y porque ese aniversario pare-ce ser solamente la ventana que abre paso a otro más significativo: 1998. Más queel impacto causado por 1492, 1898 (aunque menos emblemático) dejó más huellasobre la Latinoamérica del presente, además de incorporarse indeleblemente a lasseñas de identidad de España y de los Estados Unidos.
Desde la muerte de Franco en 1975 España está todavía inmersa en un capí-tulo decisivo de su historia y al mismo tiempo ha rediseñado su relación conAmérica latina. La pérdida del poder e influencia ocupa un largo período con unlargo final que, a su vez, se extiende desde la derrota en Ayacucho en 1823 hastael desastre de Santiago de Cuba en 1898. Desde entonces, la llamada de Américase ha dejado sentir. Sin embargo, la reincorporación de España en Europa se haejecutado periódica y simultáneamente con un nuevo regreso a las Américas.
Paradójicamente, el vínculo con Europa comenzado a través de España (yPortugal) ha recobrado una especial dimensión en los últimos años con el ingresode España (y Portugal) en la Comunidad Europea. Esto sucedió precisamente enlos años en que se estaba gestando la poco definida “Comunidad Iberoamericanade Naciones”, que se conformaría alrededor de la sucesiva celebración de las cum-bres en Guadalajara, Madrid, Salvador de Bahía, Cartagena de Indias y San Carlosde Bariloche. Otro factor surgiría bajo el liderazgo de los Estados Unidos, comorespuesta al proceso del Acta Única que desembocaría en el Tratado de la UniónEuropea plasmado en Maastricht: la Iniciativa de las Américas y el desarrollo delos acuerdos de libre comercio iniciados por NAFTA.
Ya en 1994, los comunicados oficiales de Madrid comenzaron a usar un nue-vo término: el “espacio iberoamericano”. Las palabras del discurso político sonalgunas veces gratuitas, sobre todo en el contexto hispánico, pero frecuentementeson elegidas por alguna motivación. El escenario esta vez para el uso de la palabraespacio parecería estar relacionado con el desarrollo de una Europa más ampliaque quedaba dibujada bajo la entidad llamada Espacio Económico Europeo, con-formado por los miembros de la Unión, más los de la EFTA (aunque luego algu-nos de ellos pasarían a ingresar en la UE, con lo que la “antesala” o “aparcamien-to” en que se había convertido la EFTA quedaba reducida a un puñado de estados).
Sin embargo, esta nueva acepción del término espacio tiene unas carac-terísticas especiales. Es el preferido ante bloque (con su connotación de “cerra-do”), grupo (de perfil coyuntural), incluso Comunidad (empleada tanto para defi-nir a la europea, como a la británica o incluso a la tenue relación existente entrelas repúblicas situadas antes bajo el yugo soviético). En la ausencia de institucio-nes burocráticas estables, el espacio iberoamericano sería el esqueleto social que
La naturaleza de las relaciones de España con América latina 49
7 Rouquié, Alain: Amérique Latine. Introduction a l’Extreme Occident. Paris, 1987, traduci-do como América latina: introducción al extremo occidente. México, 1989.
daría concreción práctica al funcionamiento de la Comunidad Iberoamericana deNaciones.
A esta altura de la presente meditación, resulta aconsejable también la breveaclaración de otro término usado en los últimos veinte años con fuerza sistemáti-ca por los organismos españoles: Iberoamérica. De instalación modesta en lasobras de algunos intelectuales, hoy ha pasado a ser el término normalizado por losorganismos del Gobierno español. Recuérdese el cambio que experimentó el enteencargado de las relaciones culturales: de Instituto de Cultura Hispánica pasó, bre-ve y defectuosamente, a denominarse Centro Iberoamericano de Cooperación paraluego convertirse en Instituto de Cooperación Iberoamericana. Mientras, otrosentes de ámbito inter-atlántico anclaban esta denominación, como la OficinaIberoamericana de Educación, con sede en Madrid. “Iberoamérica” se imponíacomo incluyente no sólo de los países de habla española y portuguesa en América,sino también de España y Portugal. Como lastre, sin embargo, conviene recordarque los ciudadanos de los países americanos de habla española o portuguesa rara-mente se autodescriben como iberoamericanos, y mucho menos los españoles oportugueses. De ahí que los responsables del proyecto del “espacio iberoamerica-no” consideren que deben generar el entusiasmo de los ciudadanos, de forma para-lela a la urgencia de incorporar la participación activa de las sociedades europeasen la construcción de la Unión Europea.
ESPAÑA, A LA ‘RECONQUISTA’ DE AMÉRICA
La historia es tozuda. Trescientos años de unión, autarquía económica, cen-tralización administrativa, explotación, mestizaje, evangelización, trasculturación,etc., no se borran con un brochazo de proclamas. Tras la independencia, Españay Latinoamérica se rechazaron y olvidaron mutuamente, aunque las elites econó-micas mantuvieron una nostalgia por la hegemonía disfrutada en un sistema auto-ritario que temían se les fuera de la mano.8 Mientras tanto, en España se mantu-vo también una nostalgia asentada en los círculos de poder, apuntalada porexperimentos de ‘reconquista’ y sobre todo por el espejismo proporcionado por lacontinuada presencia colonial en Cuba y Puerto Rico. Luego, España pareció notener prisa en el reconocimiento de las nuevas repúblicas, e incluso intentó elregreso en episodios aislados como la reversión de soberanía en la RepúblicaDominicana, la participación en el imperio de Maximiliano en México o las inter-venciones en Chile y Perú.
1898 abrió una nueva etapa en las relaciones de España con América latina.La derrota ante los Estados Unidos fue el choque brutal que, paradójicamente, pro-vocó el surgimiento de uno de los capítulos más ricos de las letras españolas, dán-
Joaquín Roy50
8 Para una revisión del pensamiento conservador latinoamericano tras la independencia,Romero: El pensamiento conservador. Caracas, 1976. Para un análisis panorámico y biográfico de losempresarios españoles más activos en el mismo período, Bahamonde y Cayuela: Las elites colonialesespañolas en el siglo XIX. Madrid, 1992.
dose la mano también con una nueva era del pensamiento latinoamericano quetrocó la consigna de elegir entre la civilización y la barbarie, por la del toque deatención al seguir la senda de Calibán y el consejo de optar por el modelo de Ariel.
Era ya la plenitud de los tiempos en que España de veras ‘reconquistó’América por la vía dura de la emigración, que obligó, entre otras ‘hazañas’, a silen-ciar estrofas enteras del himno nacional argentino y que preparó el terreno para que,en su momento, miles de exiliados políticos recibiesen refugio en América al final dela Guerra Civil. En ninguna parte de América latina los españoles iban a ser conside-rados “extranjeros”. Lo que la España oficial no había conseguido, lo lograría la real.
España se desprendía de sectores empobrecidos de su población y de milesde desertores que rechazaban servir en las guerras de un imperio de sustitución. Ladictadura de Primo de Rivera (aprovechando el mensaje de Rodó) se aliaba con lamonarquía y procedía a insertar el mensaje de la Hispanidad, que se asociaba conel nostálgico hispanismo de las elites conservadoras de América latina. Tras laGuerra Civil, la misma España oficial va a tomar el relevo, que no abandonará casihasta el mismo año de la muerte de Franco en 1975. Entonces tratará de hacer dela relación con Hispanoamérica una parte fundamental de su “política exterior desustitución” para rellenar las limitaciones del franquismo.
La actual etapa está presidida, entre la muerte de Franco y el ingreso en laComunidad Europea, por el equívoco de la metáfora de España como “puente”,que en esos momentos, sobre todo durante el gobierno de Adolfo Suárez, suponíacontinuar la política exterior de sustitución, al estar lejano, de momento, el verda-dero “destino manifiesto” de España, o sea su posición en Europa. De una políticaexterior de “sustitución”, España debió adoptar una de “legitimación” (con el finde justificar una posición internacional para la coalición formada por Suárez) ymás tarde fue transformada en “presión”, tanto en los gobiernos de la UCD comodel partido socialista. Algunas veces esta política tenía un perfil internacional cer-cano al de algunas potencias medianas del Tercer Mundo, pero serviría de pieza denegociación para pedir el ingreso en la Comunidad Europea y en sus relacionescon los Estados Unidos. Todo se producía en el marco de alto riesgo de la GuerraFría, especialmente cuando España se reinsertaba desde el punto de vista cultural,político y económico, a través de una nueva Hispanidad, en la arena latinoameri-cana, el hábitat natural de los Estados Unidos.
LAS OPCIONES DE HOY
En el mundo actual, España se halla presionada por las prioridades de su posi-ción en el entorno europeo y la potencial (o real, según pasan los días) inestabilidaddel norte de África.9 Éste es el terreno común para dos de los escenarios de la políti-
La naturaleza de las relaciones de España con América latina 51
9 La celebración en Barcelona, los días 27 y 28 de noviembre de 1995, de la ConferenciaEuromediterránea, y el anuncio de la formación de una zona de libre comercio entre la Unión Europeay los países de las riberas sur y oriental del Mediterráneo son la concreción de los planes de estabilidadde la región.
ca de España hacia América latina según están delineados por Celestino del Arenaly Alfonso Nájera10 en su exhaustivo libro publicado en 1992: la escena global einternacional, el contexto específico latinoamericano y las limitaciones interiores.
Parece como si España, ya como sólido miembro de la naciente UniónEuropea y de una nueva OTAN que angustiosamente está redefiniendo su papel,11
no necesitara más usar los temas de América latina para tener un lugar en el sol delas relaciones internacionales. Ya no hay la urgente necesidad de una política exte-rior de sustitución para equilibrar en una región las limitaciones impuestas porotra. España ya no está liderada por un partido (el PSOE o su potencial sustituto,el conservador Partido Popular) que necesite una legitimación internacional, comosucedía en tiempos de la UCD. España ya no cree que la presión sea un mecanis-mo válido de las realidades de la Guerra Fría. Sin embargo, la elite política todavíaconsidera que España debiera hacer de América latina una pieza central de su polí-tica exterior. A falta de una expresión mejor, obligación y vocación debieran aña-dirse provisionalmente a la serie expuesta antes para caracterizar la naturaleza dela política de España hacia América latina. Esta porción de la agenda internacio-nal no es cuestionada ni por el sector empresarial ni por la oposición y recibe unrespaldo moderado en la opinión pública. Hay diferencias de opinión entre parti-dos políticos y líneas ideológicas, pero el conflicto se limita a áreas concretas otemas específicos, como la manera especial de tratar con Cuba o la naturaleza delas recientes inversiones públicas (como en las líneas aéreas sudamericanas). Porotra parte, hay un consenso generalizado entre los especialistas respecto a los obje-tivos y mecanismos de una efectiva política latinoamericana.12
Desde su victoria en las elecciones de 1982, el Partido Socialista se enfrentóa una variedad de temas pendientes de política exterior que no habían sido solu-cionados por los gobiernos de la UCD. España había ingresado en la OTANmediante un procedimiento de urgencia ejecutado por Calvo Sotelo con el fin deobtener cierto reconocimiento internacional (parte de la política de “legitimación”)y para que sirviera no sólo de “vacuna” a los militares que acababan de intentar ungolpe de estado, sino también para corregir la errática conducta “no alineada” deAdolfo Suárez (mientras, España estaba ligada por acuerdos de defensa con losEstados Unidos en sintonía con su estrategia de la Guerra Fría), que había espera-do ansiosamente el proceso de su solicitud de ingreso en la Comunidad Europea.Los temas latinoamericanos fueron aceptados por el mismo consenso que hizoposible la transición política, pero le proporcionaron al Gobierno las líneas especí-ficas de acción y los papeles claramente definidos para cada una de las agencias.La política latinoamericana de España quedó reducida a seguir la inercia de losviejos tiempos, por las decisiones instantáneas efectuadas por Suárez (quien se
Joaquín Roy52
10 Del Arenal y Nájera: La Comunidad Iberoamericana...11 El nombramiento de Javier Solana, ministro de Asuntos Exteriores, como nuevo secretario
general de la OTAN, no es solamente simbólico: es la confirmación de la posición de España comopotencia media.
12 Como ejemplo de la más reciente investigación sobre este tema y de algunas fuentes todavíarelevantes en las relaciones españolas con América latina, ver la bibliografía que se adjunta.
sentía muy cómodo hablando la misma lengua con sus pares latinoamericanos, altiempo que evitaba el complicado escenario de la Comunidad Europea) y los expe-rimentos con la imagen de España como “puente” entre América latina y Europa.
CAMBIOS INSTITUCIONALES
Tras el ingreso de España en la Comunidad Europea, el año 1985 marcó elprincipio de un nuevo subperíodo en las relaciones con América latina. El nuevoministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, encargó la rees-tructuración del sistema mediante la creación de una Secretaría de Estado dedica-da a la cooperación internacional y “para Iberoamérica” (conocida desde entoncespor sus siglas SECIPI). Dos áreas de política exterior fueron ubicadas bajo el mis-mo paraguas y se ejecutaron en tres avenidas principales: una moderna política decooperación con un nuevo presupuesto, unidades y métodos; el reforzamiento delos vínculos con América latina, y la inserción de las acciones españolas en lasoperaciones de pacificación controladas por las Naciones Unidas. En rápida suce-sión, se comenzaron a ejecutar varias acciones específicas, programas y proyectosa través de la SECIPI. Se creó una comisión interministerial en 1986 para coordi-nar los programas de cooperación. Se estableció un Plan Anual de CooperaciónInternacional (PACI). Se fundó la Agencia de Cooperación Internacional encua-drada en la SECIPI. Se establecieron nuevos métodos legales y de procedimiento.Aunque comprensiblemente no opera en los países de habla española, convienerecordar la fundación del Instituto Cervantes a imagen del alemán Goethe, laAlliance Française y el British Council. España ingresó en la OECD en 1991 ydedicó notables recursos a la ayuda internacional. Mientras se plantaban las semi-llas de la nueva Comunidad Iberoamericana de Naciones, España procedía a la fir-ma de una serie de tratados bilaterales con los más importantes países latinoame-ricanos.13
Es evidente, por lo tanto, que se estaba generando una nueva agenda deEspaña para Iberoamérica y la meta general tenía diferentes asuntos incluidos enuna especie de lista de la compra. En su libro sobre el contexto y desarrollo del vie-jo y conservador concepto de la Comunidad Hispánica y la nueva propuesta de unmoderno y democrático concepto de Comunidad Iberoamericana de Naciones, delArenal y Nájera delineaban por lo menos nueve objetivos para la política latinoa-mericana de España: (1) creciente interdependencia (cultura, lengua, sociedad) conAmérica latina; (2) respaldo de básicos principios (paz, desarrollo, democracia,integración) como parte de la agenda; (3) refuerzo de las relaciones mediante lacooperación para el desarrollo (económico, científico, cultural); (4) ligámenescomerciales y financieros, tanto oficiales como privados; (5) facilitar la comunica-ción y las relaciones proporcionadas a través de las ONGs; (6) desarrollo de vín-
La naturaleza de las relaciones de España con América latina 53
13 Para una clara panorámica de esta evolución, Viñas, Ángel: Spanish Policy Toward LatinAmerica: From Rhetoric to Partnership. Coral Gables, 1992.
culos de cooperación entre la Comunidad Europea y Latinoamérica; (7) desarrollode mecanismos flexibles (al igual que los instrumentos necesarios) de cooperacióncultural, política y económica; (8) intensificar las relaciones con los sectores indí-genas; y (9) fundación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Con el debi-do respeto a la libertad académica, pero teniendo en cuenta que el libro fue encar-gado por agencias del Gobierno español, publicado por el Centro Español deEstudios sobre América latina (CEDEAL) y honrado por un prólogo del rey JuanCarlos I, las recomendaciones deben ser leídas como deseos del Gobierno españoly también de la propia Corona (aunque este último aspecto será pudorosamentenegado de forma oficial, por razones comprensibles).
TIEMPO DE DECISIONES
Según lo expuesto, cuatro son las opciones para la actuación hacia Américalatina. Atenuada la urgencia de alineamientos políticos, las vías restantes son enesencia las siguientes: la cultura en sentido amplio, el comercio y las inversiones,una combinación de estas dos estrategias, y la actuación dentro de bloques. Lacomplejidad del mundo de hoy reafirma la necesidad de apostar por una inteligen-te combinación de estas cuatro avenidas. En otras palabras, España no se puedepermitir el lujo de limitar sus acciones siguiendo solamente una senda pragmáticasobre indicadores económicos. Al mismo tiempo, no puede concentrarse sólo enlos vínculos culturales e históricos, el espinazo de la política tradicional y conser-vadora. España, ahora insertada sólidamente en diversas estructuras internaciona-les y supranacionales, debe ser lo suficientemente lúcida para usar en su interésnacional la porción de soberanía que ha invertido a través de su membresía en enti-dades supranacionales —Unión Europea—, o en organizaciones intergubernamen-tales —Naciones Unidas—, como observadora privilegiada de la OEA o comocontribuyente a programas financiados por el BID. Una revisión breve de los dife-rentes mecanismos y acciones disponibles para España en cada uno de los cuatrocanales básicos aclarará el panorama.
En primer lugar, se debe asumir como vigente la línea más fácil, económica,rentable y palpable que sigue la senda de la llamada “tercera” o “cuarta dimen-sión”14 de la política exterior y que se ejecutaría mediante la continuación de la tra-dicional actitud en una versión reformada y moderna de la “hispanidad”.
LA DIMENSIÓN COMERCIAL
La segunda opción de la política exterior española es más arriesgada, ya queimplica una política comercial (anclada en los acuerdos de la Unión Europea o,más estrictamente, de la Comunidad Europea) y de inversiones que dependen de
Joaquín Roy54
14 Hall Cooms, Philip: The Fourth Dimension of Foreign Policy. New York, 1964.
las variaciones del mercado, en una época de incertidumbre ante la impredecibili-dad del sucesor del GATT, la Organización Mundial del Comercio. De todas mane-ras, las relaciones económicas de España con América latina siempre se veránreforzadas por los vínculos relatados anteriormente. La facilidad de compartir lamisma lengua y la alusión a lazos familiares coadyuvan frecuentemente a queimportantes acuerdos de perfil comercial se lleven a cabo con mayor fluidez y cele-ridad que las que cabría esperar en otras latitudes. Solamente de esta forma seentienden operaciones de envergadura notable como la compra de participación encompañías aéreas de América latina por parte de Iberia, justamente cuando la com-pañía española está aquejada de problemas graves. Lo mismo puede decirse deTelefónica penetrando en los (siempre ineficientes, hasta ahora) sistemas telefóni-cos argentinos.
Cuatro rasgos son relevantes en las relaciones económicas de España conAmérica latina durante los años cercanos a 1992. Por una parte, la zona latino -americana parece tener creciente atractivo para los productos españoles; porotra, España ha ralentizado el nivel de importaciones de productos latinoamerica-nos; en tercer lugar, América latina como destino de las inversiones españolassigue en alza; finalmente, Latinoamérica en su conjunto representa sólo unapequeña parte de la actividad económica española, entre aproximadamente el seispor ciento de las exportaciones y el cuatro por ciento de las importaciones.Mientras, las inversiones en 1993 significaron un aumento del 3,41% de todas lasinversiones españolas hechas en el mundo en 1992 y un impresionante 14,98% elaño siguiente. Todo esto tiene, sin embargo, una pequeña historia, un contexto yuna explicación sectorial.
Desde el fin de la autarquía en 1959 y la puesta en marcha del plan de libe-ralización en el comercio exterior, España ha estado aquejada de diversos proble-mas. La norma ha sido el déficit estructural en su balanza comercial, aunque enciertos períodos aumentaban las exportaciones en mayor proporción que lasimportaciones, especialmente en años de depresión. Cuando la economía mejora,las importaciones de materias primas y el equipo de inversiones disparan el défi-cit comercial de nuevo. Sin embargo, el déficit general contrasta con la ventajadisfrutada en las operaciones comerciales con América latina. En 1965,Latinoamérica era el origen del 8,5% de las importaciones españolas, mientrasque los latinoamericanos compraban el 12,6% de todas las exportaciones españo-las al mundo. Veinte años más tarde, las importaciones se habían estabilizado alre-dedor del diez por ciento (debido al efecto de la adquisición de materias primasy productos petrolíferos) mientras las exportaciones españolas hacia América lati-na descendieron hasta apenas el cinco por ciento, precisamente cuando Españaingresó en la Comunidad Europea. En 1993, Latinoamérica fue el destino del5,5% de los productos españoles, mientras que la producción latinoamericanarepresentó el 4,2% de las importaciones de España. Para América latina, el ingre-so de España en la Comunidad Europea no representa una experiencia positiva,ya que la importación de sus productos descendió del 6,7% hasta apenas el 4,2%,nivel que se ha mantenido hasta la actualidad. Para España, sin embargo, América
La naturaleza de las relaciones de España con América latina 55
latina es un destino de sus productos en ascenso: entre 1990 y 1994 se doblaronlas exportaciones.15
ESTRATEGIAS COMBINADAS
Según los razonamientos antes expuestos y teniendo en cuenta las realidadesdel presente, la tercera opción, sin rechazar los métodos incluidos en la primeraavenida, los fortalece y los convierte en fundación de una segunda en un contextomás amplio. En una nueva versión del multilateralismo de España, las energías sehan derrochado en tres foros: las Naciones Unidas, la Comunidad Europea y en eldesarrollo del concepto de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Además,dos avenidas adicionales se han explorado y deben ser consideradas como distin-tivamente españolas. Éstas son las políticas de las comunidades autónomas y losprogramas ejecutados por los diferentes organismos del Gobierno español hacia lacomunidad hispana de los Estados Unidos.
En el escenario de las Naciones Unidas, España ha estado jugando un papelde acuerdo con sus objetivos económicos y sus posibilidades militares. España esuno de los principales contribuyentes al presupuesto de las Naciones Unidas y haproporcionado tropas para las misiones de pacificación y mantenimiento de pazen África, la antigua Yugoslavia y Centroamérica. En el contexto específicamen-te latinoamericano, el papel de España es percibido como complementario a laayuda proporcionada a la zona y a los vínculos políticos generados durante la cri-sis de los 80.
En el contexto iberoamericano, recuérdese la evolución de la agenda deEspaña en la gestación de la que originalmente se llamó Comunidad Ibero -americana. Su mínima arquitectura institucional está compuesta por las cumbresanuales y la variante de secretariado, que en principio estaba formado por una troi-ka (el país anfitrión, el anterior, y el sucesor) y que luego se amplió para que siem-pre hubiera un país europeo, uno sudamericano y otro caribeño o centroamerica-no. El futuro de esta entidad (y con ella, el uso que España haga para su políticaexterior) está basado en el principio de la existencia de una ComunidadIberoamericana de Naciones. Esta realidad histórica es entendida por todos, perose constata que la expresión original ha desaparecido de los comunicados.
Como se ha mencionado antes, los funcionarios españoles han usado tenaz ysistemáticamente la etiqueta “espacio iberoamericano”. Las declaraciones oficia-les resaltan que la característica básica de la relación ibérico-latinoamericana estodavía el compartir una cultura, además de la cohesión de una “sociedad civil”existente en los estados miembros. Los documentos son pudorosos a la hora de
Joaquín Roy56
15 El autor quiere reconocer la información y el análisis generosamente facilitado por CecilioOviedo, director de la Oficina Comercial de España en Miami. Para una revisión más amplia de lainversión española en 1993, de la Cueva, Ana: “Las inversiones españolas en el exterior durante 1993”,Información Comercial Española (6-12 de junio de 1994), y “El comercio exterior de España en mayode 1994”, Información Comercial Española (18-24 de julio de 1994).
emplear referencias a “bloques” y los funcionarios reiteran el razonamiento de queel pertenecer a la entidad iberoamericana no está en contradicción con el disfrutede los beneficios y el cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones euro-peas a las que España pertenece, y los diferentes esquemas de integración que sonla prioridad urgente de los estados latinoamericanos. Las mismas declaracionesenfatizan que los demás “espacios” están liderados por un estado específico (unareferencia clara acerca de NAFTA), mientras que la entidad iberoamericana estábasada en la pluralidad.16
CONCLUSIÓN
La especificidad de la relación de España con América, por lo tanto, reco-mienda no solamente la continuidad de las políticas tradicionales basadas en loslazos culturales y educativos, sino también su refuerzo y aprovechamiento para laampliación de los tenues vínculos comerciales y financieros. La distinta coyuntu-ra política actual respecto a la imperante en los años 80 podría recomendar el aban-dono de las líneas de actuación basadas en la búsqueda y consolidación de los pro-cesos democráticos y en la defensa de los derechos humanos, pero la fragilidad delas conquistas recientes en ciertos países iberoamericanos convierten a la partici-pación española en no solamente deseable sino necesaria, tanto para el beneficiode la sociedad latinoamericana, como para consolidar la pauta de rectificación dela política española en América, al convertirse en firme defensora de las libertadesefectivas. Esta confluencia de líneas de actuación no solamente debiera proseguirpor los canales bilaterales, sino que debiera aprovechar al máximo los foros mul-tilaterales en los que la especial relación de España con América permite su explo-tación al máximo. Esto es aplicable especialmente en los casos de la UniónEuropea y las Naciones Unidas, y también en aquellas entidades donde España haapostado al máximo por su viabilidad, como la Comunidad Iberoamericana deNaciones.
La naturaleza de las relaciones de España con América latina 57
16 Dicenta Ballester, José Luis: “Un objetivo de política exterior: el espacio iberoamericano”,El País, 21 de junio de 1994, pág. 4; conceptos similares fueron expresados en el discurso del ClubSiglo XXI; March, Juan Antonio: “¿Qué cooperación en Iberoamérica?”, El País, 1 de agosto de 1994.Su contenido y espíritu se ha mantenido inalterable y ha sido ampliado con anterioridad y posteriori-dad a la cumbre celebrada en Bariloche, tal como el propio Dicenta expuso en numerosos foros, casodel Curso/Seminario sobre cooperación y relaciones con América latina celebrado en la UniversidadMenéndez Pelayo de Barcelona en julio de 1995, y la conferencia dictada en el North-South Center dela Universidad de Miami el 23 de octubre del mismo año.
AMÉRICA LATINA VERSUS WESTERN HEMISPHERE¿REGIÓN O GRUPO DE NACIONES?
José Manuel García de la CruzUniversidad Autónoma de Madrid
INTRODUCCIÓN
D urante los últimos diez años se asiste en la economía internacional a un pro-ceso de relanzamiento de la idea de la integración económica como instru-
mento de apoyo a los intentos de superar la situación de inestabilidad e incerti-dumbre generados por la tensión entre la dinámica de la globalización einternacionalización de los fenómenos económicos, por un lado, y de la conserva-ción de la soberanía y la gravedad de los problemas nacionales, por otro.
En este relanzamiento de las propuestas de integración económica participantanto economías desarrolladas (EEUU, Japón) como menos desarrolladas(México, Malasia, Singapur) que observan los movimientos de los países miem-bros de la Unión Europea con una combinación de temor, escepticismo y, también,atracción.
Ahora bien, más allá de la mayor o menor dificultad de la traslación de expe-riencias nacionales e internacionales a otras geografías y tiempos, es preciso recor-dar algunos principios que si bien no han sido seguidos fielmente en las trayecto-rias de integración más exitosas —en concreto, por la Unión Europea—, sídebieran de servir de marco de reflexión en la consideración y evaluación de lasdiferentes opciones que, en un marco de relaciones internacionales más abierto,pueden afrontar las economías nacionales.
Es importante tener presente lo anterior, máxime cuando como en el casoconcreto de las economías latinoamericanas se han conocido ambiciosos proyec-tos de integración cuya experiencia no puede ser admitida como referente cara alfuturo y, además, cuando la reorganización de la economía mundial no tiene cla-ramente definida una tendencia para los próximos años. Sigue pendiente el con-flicto en la tríada —EEUU, Alemania/Unión Europea y Japón— y la contradicciónentre regionalismo y multilateralismo, por no citar el permanente problema de lasrelaciones Norte/Sur.
En las líneas que siguen no se pretende llegar a una propuesta definitiva, sino,simplemente, proponer una reflexión sobre las dificultades y las oportunidades quepara América latina y sus economías más importantes tiene la opción de la inte-gración comercial —actuación como bloque— frente a alternativas de buena
vecindad pero sin compromisos de integración económica —actuación comonaciones independientes—, y no siempre en el exclusivo plano de las relacioneseconómicas.
LA TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN COMERCIAL
Antes de seguir, conviene explicar por qué se insiste en el término integra-ción comercial. Por varios motivos:
— Primero, porque con la excepción de la Comunidad Económica Europea y,en otro contexto, el Comecon, no existen experiencias de integración quehayan sobrepasado el estadio de la unión arancelaria y la fijación de criterioscomunes de política comercial, con independencia de que, en algún caso, sehayan logrado notables acuerdos en otros campos, como por ejemplo en elPacto Andino y su legislación sobre inversiones extranjeras, o, hasta fechasrecientes, en la Comunidad Europea con la Política Agrícola Común.
— Segundo, porque las experiencias que se han iniciado recientemente priori-zan la creación de áreas comerciales sobre cualquier otro objetivo: MercadoComún del Sur (Mercosur), Acuerdo de Libre Comercio de América delNorte (ALCAN) o la Organización Económica del Pacífico (APEC).
— Y, tercero, porque la propia teoría de la integración no ha avanzado signifi-cativamente mucho más allá del análisis de la creación de zonas de librecomercio y de uniones aduaneras.
¿Qué dice la teoría económica sobre la integración comercial?
Es preciso empezar reconociendo que la interpretación teórica se ve limitadaa explicar los efectos de la creación de áreas preferenciales comerciales, como lasuniones aduaneras y zonas de libre comercio, en tres aspectos: el impacto sobre lalocalización de los factores de producción y la especialización; el grado de apro-vechamiento de las economías de escala, y el efecto sobre la evolución de los tér-minos de intercambio.
Los aspectos macroeconómicos como la contribución de este tipo de acuer-dos comerciales al crecimiento económico, a la estabilidad o a la distribución dela renta, son considerados objeto de la política nacional. Será ésta la que deba pres-tar atención a los efectos internos de la integración aunque en su definición y pues-ta en práctica no debe excluir las posibilidades que ofrece la coordinación de laspolíticas nacionales.
En principio, y siguiendo el esquema clásico de Viner de examen de los efec-tos positivos derivados de la creación de comercio y los negativos de la llamadadesviación de comercio, se establece que:
1. La integración comercial regional es un subóptimo respecto de la liberaliza-ción general de los intercambios a escala internacional.
José Manuel García de la Cruz60
2. El efecto de creación de comercio (positivo) será mayor que el de desviaciónde comercio (negativo) cuanto mayor sea el área de integración, mayor elnúmero de consumidores y mayor el número de economías incluidas.
3. La generación de nuevo comercio es más probable cuanto más diversificadasy más competitivas sean las economías participantes. En tanto que la competi-tividad mantendrá los niveles de costes de producción similares, los intercam-bios se realizarán por criterios distintos, dinamizándose la especialización.
4. Cuanto mayor sea la complementaridad entre las economías participantesmás fácil es la desviación de comercio, evitando la relocalización de recur-sos y, por lo tanto, congelando la especialización productiva. Sin embargo, seabre la posibilidad de aprovechar la aparición de economías de escala.
5. La valoración de los efectos sobre la evolución de los términos de intercam-bio no es concluyente ya que dependen de la capacidad de negociación de launión con los terceros y de la armonización de los intereses de cada partici-pante con los comunes del proceso de integración.
Ahora bien, no necesariamente hay que considerar como beneficiosa la cre-ación de comercio, en tanto que significa admitir el desplazamiento de la produc-ción nacional por las importaciones, ya que no siempre existen alternativas alempleo de los factores liberados. Los resultados positivos serán más probablescuando se esté ante procesos de integración emprendidos por y entre economíasdesarrolladas y en épocas de expansión económica ya que, en estas circunstancias,las oportunidades de inversión son más amplias y variadas.
No obstante, cuando las iniciativas suelen ser protagonizadas por economíasde menor grado de desarrollo o dinamismo económico, cabe la posibilidad de acor-dar políticamente un determinado proteccionismo, así como de establecer cláusu-las de salvaguardia, para los sectores más sensibles de cada economía participan-te. De esta forma, en la fijación de las partidas arancelarias frente a terceros y enlos intercambios intraárea, se tendrán en cuenta, además de los intereses comunes,las dificultades específicas frente a la competencia de cada una de las economíasparticipantes, aceptando aranceles más altos para determinados productos esencia-les en la industrialización de un país o el mantenimiento de contingentes a losintercambios entre los socios en el proceso de integración.
Ahora bien, no hay que olvidar que cualquier restricción debida a motivos decoste particular de una economía o un sector disminuye las ventajas a obtener enel proceso. Por ello, para que sean admitidas caben tres situaciones que puedendarse de forma alternativa o complementaria:
a) que los participantes beneficiados de las medidas de discriminación com-pensen los costes del proteccionismo otorgado por los socios con los benefi-cios obtenidos para sí; por ejemplo, renunciando a determinadas áreas deespecialización o concediendo mayor apertura en otros campos: el contenidode los cuadros de adhesión a la Comunidad Europea;
América latina versus Western Hemisphere 61
b) que se cree un mecanismo de transferencia financiera que satisfaga las pér-didas a quienes acepten la discriminación proteccionista de actividades de losdemás socios, de manera que las economías o sectores más débiles debieranhacerse cargo de los costes que su situación genera al conjunto del proceso(caso del cheque británico por no participar plenamente de la PolíticaAgrícola Común de la Unión Europea);
c) como la propia experiencia europea muestra, alternativamente, también cabela posibilidad de crear mecanismos de compensación para los potencialesefectos negativos que el proceso de integración pueda ocasionar a algunos desus miembros (Fondos Estructurales).
Evidentemente, salvo que se acepte un esquema de funcionamiento econó-mico para el proceso de integración semejante al de las economías mixtas, con otrotipo de derivaciones para el propio proceso —nuevamente la Unión Europea pue-de servir de ejemplo—, estos mecanismos debieran ser considerados como transi-torios hasta que se den las condiciones para el reconocimiento de la libertad de cir-culación de mercancías que tanto las zonas de libre cambio como las unionesaduaneras tratan de alcanzar.
LA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL EN AMÉRICA LATINA
El pensamiento cepalino y, en concreto, la estrategia de desarrollo económi-co basado en la sustitución de importaciones encontró en la integración de los mer-cados de las economías latinoamericanas una salida a la problemática derivada dela estrechez de los mercados nacionales. La integración comercial fue entendidacomo un instrumento capaz de intensificar la sustitución de importaciones dentrode un marco negociado en el que los intereses nacionales quedaban protegidos dela competencia internacional y, al tiempo, facilitaba una especialización ordenadadel conjunto de las economías de la región que permitía prolongar la industrializa-ción emprendida en algunos países durante la Segunda Guerra Mundial.
Dentro de este primer impulso, en 1960, once naciones crearon la AsociaciónLatinoamericana del Libre Comercio (ALALC) —transformada en AsociaciónLatinoamericana de Integración (ALADI) en 1980—, y otras cinco el MercadoComún Centroamericano. Con posterioridad, en 1969, Bolivia, Colombia, Chile,Perú y Ecuador constituyen dentro del ALALC, el Grupo Andino —al que se sumóen 1972 Venezuela mientras que Chile lo abandonó en 1976— y en 1973 los paí-ses de habla inglesa del Caribe pusieron en marcha la Comunidad del Caribe(CARICON). En todas estas iniciativas, el punto fundamental fue la liberalizacióncomercial con la expectativa de crear zonas de libre comercio, primero, y unionesaduaneras, después.
Las experiencias anteriores ofrecen un balance desigual, si bien escasamen-te positivo. Por un lado, es obvio que, aunque de forma limitada, sirvieron parareorientar y compensar la intensa relación que cada una de las economías latinoa-
José Manuel García de la Cruz62
mericanas mantenían con las economías más desarrolladas, pero, por otro lado, espreciso reconocer que la integración económica, aun siendo participada por lapráctica totalidad de la región no fue suficiente para asegurar el éxito de la estra-tegia de sustitución de importaciones. Menos aún para evitar los resultados que entérminos de inestabilidad económica, inflación y déficit conocieron las economíaslatinoamericanas durante los años setenta y que, tras la crisis de la deuda, abrió elpaso a la década de los ochenta, significativamente denominada como «décadaperdida». Sobre este particular, también hay que apuntar en el debe de las sucesi-vas estrategias de crecimiento —con o sin restricción externa— que, a comienzosde los años noventa, el 10% de los hogares más ricos disfruta del 40% de la rentatotal mientras que el 20% más pobre solamente accede al 4% del ingreso, una dis-tribución peor incluso que en los años sesenta.
Según las condiciones expuestas acerca de la teoría de la integración comer-cial, resulta obvio que, como consecuencia del análisis cepalino efectuado sobre lainserción internacional de la economía latinoamericana, dentro del rechazo a laliberalización genérica de los intercambios, estuvo lejos la consideración de laintegración comercial como un subóptimo sino, al contrario, fue defendida comoinstrumento optimizador de los logros que tuviera la estrategia de sustitución deimportaciones.
Abonaba esta valoración el hecho evidente de que la amplia integración pro-puesta contaba con elementos que, desde el punto de vista teórico, permitían pre-ver un resultado favorable. Así, el tamaño de las iniciativas, tanto desde el puntode vista del número de economías concernidas, como por la importancia de lapoblación que incorporaban —especialmente, y de forma directa y desde el primermomento, la residente en núcleos urbanos y manufactureros— ofrecía argumentosa la esperanza en los efectos positivos de la creación de comercio. No obstante, lapropia incapacidad del modelo de sustitución de importaciones por romper deter-minados patrones de consumo y, sobre todo, los pobres resultados obtenidos en ladiversificación y competitividad internacional de las economías mermaron lasposibilidades de aprovechar las oportunidades que ofrecía la integración.
Por otro lado, la complementaridad entre las economías participantes estabaunida a elevadas diferencias en lo que se refiere a capacidad económica y grado dedesarrollo relativo, lo que motivó la proliferación de acuerdos parciales de conte-nido bilateral y sectorial que limitaron la creación de mercados unificados desde elpunto de vista aduanero con el pretexto de no profundizar ni ampliar las diferen-cias entre los participantes. La transformación de la ALALC en ALADI tuvomucho que ver con esto último.
Precisamente, dentro del esquema de la ALADI, en el que la concesión de lacláusula de nación más favorecida entre sus miembros es un componente funda-mental para acelerar el proceso de integración de mercados, se han venido prodi-gando acuerdos entre algunos de sus miembros sin que sean ampliados al resto.Estos acuerdos no solamente incluyen aspectos de liberalización controlada delcomercio bi o multilateral entre los participantes, sino que incorporan acciones decooperación en áreas de producción (minería, siderurgia, energía, etc.) y también
América latina versus Western Hemisphere 63
en otras como las infraestructuras de transporte o la liberalización de las inversio-nes. Estos compromisos amplían el marco de la cooperación hacia aspectos dife-rentes del comercio dentro de esquemas de integración no asimilables plenamentea las clásicas zonas de libre comercio o uniones aduaneras y tratan, especialmen-te, de controlar la asignación de recursos dentro de un esquema de dinamizaciónde la especialización externa de las economías afectadas y de organizar la distri-bución de los costes y de los beneficios de tales acuerdos —el Grupo Andino expli-citó estos objetivos en el Acuerdo de Cartagena—.
Finalmente, las economías latinoamericanas están asistiendo al desarrollo denuevas iniciativas de integración como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y elAcuerdo de Libre Comercio (ALCAN o NAFTA) entre Canadá, Estados Unidosy México, que han tenido entre otros efectos, un renovado interés por el GrupoAndino y el Mercado Común Centroamericano. En ningún caso se contemplanmecanismos de redistribución de los efectos mediante políticas de integraciónpositivas o intervencionistas.
Este nuevo impulso de los esquemas de integración tiene como característi-ca propia el hecho de que se inscriben dentro de procesos de reforma estructuralque tiene como objetivos inmediatos mejorar, por un lado, la inserción de las eco-nomías latinoamericanas en el conjunto de la economía mundial; por otro, sanearlas finanzas públicas y dotar de estabilidad al crecimiento económico, y, por últi-mo, mejorar la distribución del ingreso en cada una de las economías nacionales—cuestión esta última a la que nada contribuyeron las iniciativas de los añossesenta—, dentro de lo que la CEPAL ha venido a llamar «transformación pro-ductiva con equidad». No se debe olvidar que estos objetivos vienen determinadospor la situación de quiebra generalizada en el continente y por las nuevas directri-ces del Fondo Monetario Internacional, tradicional opositor a los esquemas deintegración, sobre el manejo de la coyuntura.
LAS ALTERNATIVAS DE INSERCIÓN INTERNACIONAL PARA AMÉRICA LATINA
Es evidente que el resultado, en cuanto a incremento del comercio dentro decada esquema de integración, fue más favorable en los primeros años, mientras quelas energías fueron debilitándose en los años sucesivos, lo que puede ser interpre-tado como un agotamiento de las oportunidades abiertas por el propio proceso.Debemos recordar los diferentes ciclos políticos que han conocido las sociedadesamericanas para entender mejor el freno a los impulsos iniciales, así como los pro-pios límites que la distribución/concentración del poder y la organización socialhan supuesto sobre la orientación de las políticas económicas nacionales.
En todo caso, la importancia de los intercambios dentro de cada esquema deintegración sigue siendo muy reducida. Así por ejemplo, en 1993, los miembrosdel Grupo Andino solamente realizaron entre sí el 10% de sus ventas al exterior,mientras que para los países del ALADI, y también de los de Mercosur y delMercado Común Centroamericano, este porcentaje se duplica (20%, aproximada-
José Manuel García de la Cruz64
mente). A pesar de que en todos estos esquemas de integración el comercio intrazona ha conocido crecimientos muy notables en los últimos años.
Mientras tanto, a escala mundial se han producido importantes cambios res-pecto a la distribución del protagonismo en los mercados internacionales. Así, lospaíses del Oriente desarrollado (incluido Japón) han pasado del 8% de las impor-taciones y el 8% de las exportaciones mundiales en 1970 al 14% y el 16% respec-tivamente, en 1992 (Cuadros 1 y 2), la Unión Europea ha mejorado ligeramente suparticipación entre ambas fechas (37-39% para cada uno de los flujos) —aunquese ha producido un fortalecimiento de la posición de Alemania—, Norteamérica(EEUU y Canadá) ha visto disminuir ligeramente su participación, sobre todocomo exportadora (del 17% al 15% en el período de referencia), y América latinasí ha perdido protagonismo —ciertamente la mayor pérdida ha correspondido alÁfrica Subsahariana, pero esta región queda fuera de nuestros propósitos—. Esdecir, los intentos de integración no han sido suficientes para evitar un deterioro dela situación de Latinoamérica en el conjunto del comercio internacional.
Pero además, como las cifras señalan, en los años setenta tampoco se consi-gue una mayor presencia latinoamericana en el comercio mundial, de manera queni como importadora ni como exportadora se alcanza un modesto 6% del comer-cio mundial. La trascendencia de la situación resulta más dolorosa cuando seobserva que, en la actualidad, una Ciudad-Estado como Singapur tiene una pre-sencia, en los mercados internacionales de mercancías, semejante a la de toda laregión latinoamericana (3,5%, aproximadamente, de las compras y de las ventas).
Tampoco está claro que al menos las economías más grandes del conjuntoiberoamericano hayan visto disminuir la importancia relativa de sus relaciones conel grupo de economías más desarrolladas (Cuadro 3) en el período 1983-1992, sinoque se ha producido una redistribución de su intensidad entre cada uno de los com-ponentes de la tríada sin que se pueda generalizar una orientación general, dado elsigno diferente de los cambios en cada país y para las importaciones y las expor-taciones. No obstante, sí queda claro que mientras que México mantiene una rela-ción comercial predominante con los EEUU, Brasil y, en menor medida, Argentinase relacionan algo más con la Unión Europea, mientras que Venezuela sigue, aun-que distanciado, los pasos de México y Chile incrementa sus relaciones con Japón,que, al menos como mercado de ventas chilenas, ya supera en su importancia al delos EEUU.
La debilidad es la característica dominante en los intercambios entre eco-nomías latinoamericanas. También sobresale el hecho de que solamente las rela-ciones entre Brasil y Argentina parecen haberse reforzado desde niveles próximosa los comunes intrarregionales hasta otros sensiblemente más elevados, cuatro ocinco veces superiores.
La pregunta por lo tanto es ¿merece la pena mantener la importancia conce-dida a las iniciativas de integración regional o subregional en el contexto de inter-nacionalización y globalización de las relaciones económicas?
Vaya por delante la consideración de ser políticamente oportuno el estrecha-miento de las relaciones entre los distintos estados nacionales latinoamericanos
América latina versus Western Hemisphere 65
tanto en cuestiones económicas como de otra índole, consecuencia de la necesidadde operar coordinadamente en un mundo en el que no sólo cuentan los estados sinotambién las alianzas geográficas derivadas de otras experiencias como la UniónEuropea o la Comunidad del Pacífico Oriental, con Japón como líder indiscutible.Es decir, el juego entre la tríada —que como se desprende de los cuadros 4 a 7,protagoniza el grueso de las exportaciones mundiales— no permite, o al menosdificulta, actuaciones individuales por parte de los pequeños estados o de eco-nomías débiles.
Ahora bien, la firma de los Acuerdos de la Ronda Uruguay ha supuesto uncompromiso de liberalización de los intercambios mundiales ampliable a los ser-vicios. También ha significado la sustitución de un mecanismo débil y demasiadoinfluible por los intereses de las potencias, como el GATT, por otro: laOrganización del Comercio Mundial, en el que, sobre el papel, caben más oportu-nidades a economías como las latinoamericanas gracias a las nuevas disposicionesde tipo organizativo y sobre la participación de los miembros.
Esta nueva situación refuerza lo anteriormente expuesto sobre la convenien-cia de la cooperación política. Pero ¿ésta exige de la integración económica?
Como ya se ha anticipado, la CEPAL ha vuelto a incorporar la integracióncomo instrumento de apoyo a otros objetivos más amplios y que tienen que ver conel ajuste y reforma de las economías nacionales. Sin embargo, nuevamente se tra-ta de incorporar a procesos de integración a economías que, sin entrar en el (bajo)grado de cohesión económica y social interna —quizá el punto de mayor coinci-dencia entre todas ellas—, muestran elevados grados de heterogeneidad. Ya men-cionamos la escasa importancia de los intercambios intrarregión. Sólo Brasil pare-ce capaz de tener una presencia relativamente importante dentro de las relacionescomerciales de los países considerados, lo que dificulta mucho cualquier intento deintegración comercial y, sobre todo, su utilización como instrumento para otrosobjetivos. Pero no queda aquí la cuestión.
Como se refleja en el Cuadro 8, las diferencias en renta per cápita son extre-madamente altas entre las distintas economías latinoamericanas, incluso entre lasque comparten escenarios geográficos comunes como las centroamericanas, lasandinas o las del cono Sur, lo que establece límites en el aprovechamiento de losmercados y afecta negativamente a las posibilidades de especialización sobre pro-ductos competitivos.
Por otro lado, los resultados externos muestran el desigual grado de inserciónen la economía internacional, de apertura externa. También reflejan la distintacapacidad de competir y, por tanto, de mantenimiento de saldos positivos o nega-tivos, así como la desigual incidencia del endeudamiento externo.
Con la excepción de Panamá, República Dominicana, Guatemala, Paraguayy El Salvador todas las demás economías de la región afrontan un servicio de ladeuda superior al veinte por ciento de los ingresos de exportación de bienes y ser-vicios, siendo las situaciones más dramáticas las de Bolivia (59,4%) y Perú(58,7%). Argentina no queda lejos con un servicio de deuda del 46% de sus expor-taciones comerciales.
José Manuel García de la Cruz66
En todas las iniciativas de integración, tanto en las clásicas de los años sesen-ta como en las de nueva generación, el objetivo proclamado es el apoyo que ofre-ce a las políticas nacionales para superar el atraso y el subdesarrollo. Sin embargo,los procesos de integración exigen también algo más que la apertura de las fronte-ras a los productos de las economías asociadas: exigen estabilidad económica y uncierto grado de coordinación de las políticas económicas.
Es aquí donde aparecen las sombras acerca de las posibilidades de éxito delas nuevas propuestas de integración. En tanto que las diferencias en los grados dedesarrollo económico, de capacidad de presencia en los mercados internacionales,y en los desequilibrios internos y externo se mantengan, es prácticamente imposi-ble asegurar que las políticas nacionales no afecten de manera desigual a lasimportaciones y a las exportaciones. Por otro lado, el grado de apertura y el ritmode liberalización de las compras en el exterior tiene consecuencias sobre la com-petitividad de las exportaciones y, en definitiva, en la calidad y ritmo del creci-miento del conjunto de la economía.
Sin embargo, no basta con asegurar la competitividad de las exportaciones,máxime cuando se consigue a través del incremento de la dependencia de los sumi-nistros externos. Es necesario asegurar el logro de resultados positivos en la balan-za comercial, única manera de aligerar el peso de la deuda externa. Ello exige laadecuación de las políticas presupuestarias y monetarias a los objetivos externos,siendo un instrumento básico la política de fijación y control de las modificacio-nes del tipo de cambio de las monedas nacionales.
Las experiencias de los países que han abordado programas decididos deapertura externa como Chile, Bolivia o México proveen de una elocuente expe-riencia acerca de la dificultad de mantener a lo largo del tiempo directrices cohe-rentes de apertura junto a un saneamiento de las finanzas públicas y distribuciónde ingreso —en línea con los predicamentos de la CEPAL—, con consecuenciasdispares sobre la estabilidad de los tipos de cambio —exigencia del FMI—. Eldebate entre los objetivos/necesidades internas y los objetivos/obligaciones exter-nas, es permanente.
Ahora bien, la estabilidad cambiaria es una condición ineludible para mante-ner los compromisos de liberalización comercial dentro de un esquema de inte-gración, por lo que parece lógico y recomendable esperar a los resultados de laspolíticas de reforma y ajuste económico antes de emprender proyectos de integra-ción más ambiciosos.
Es decir, las posibilidades de éxito de las políticas nacionales no deben ver-se limitadas por compromisos comerciales que, por otro lado, no ofrecen suficien-tes atractivos como para sacrificar los objetivos de crecimiento y estabilidad a losque la soberanía nacional no debe renunciar. Máxime cuando se trata de una regiónen la que el 46% de sus habitantes es pobre y una de cada cinco personas no pue-de asegurarse el sustento diario.
Algo de lo expuesto deben haber empezado a sentir múltiples gobiernos lati-noamericanos que no han esperado al éxito de las nuevas propuestas de integracióny se han lanzado, desde los años ochenta, a rápidos procesos de liberalización
América latina versus Western Hemisphere 67
comercial con importantes reducciones arancelarias de carácter general y grandesrecortes en los niveles de protección más elevados. Casos significativos los ofre-cen Chile, el pionero, que ha reducido su arancel promedio del 94%, en 1973, al10% en 1992, pero también otros como Perú (1990: 66%; 1992:18%), Colombia(1990:44%; 1992:12%), Argentina (1989:39%; 1992:15%), Venezuela(1989:35%; 1992:10%) e, incluso, Brasil (1990:32%; 1992:21%).
Los resultados son, sin duda, desiguales, pero la vuelta atrás, como proba-blemente puede que suceda en Colombia y, quizá, en México y Venezuela, sepodrá realizar sin más responsabilidad que la derivada del ejercicio de la soberaníanacional y no tendrá otros damnificados que aquéllos que juegan con las mismasarmas en las relaciones económicas internacionales. Sin compromisos o ligazonesa socios que, todavía hoy, poco pueden aportar a la solución de los problemasnacionales y tampoco a los colectivos.
Con esto no se quiere negar la importancia de la mejora de las relacionespolíticas e institucionales entre los diferentes estados nacionales de la región lati-noamericana, al contrario, existe un amplio abanico de temas en los que la coope-ración intrarregional parece absolutamente necesaria: desde la reforma de Estado,hasta el decidido esfuerzo contra la pobreza y la marginación social —que inclu-ye asuntos graves como los movimientos de población por motivos económicos ypolíticos— o la adopción de posturas de negociación frente a terceros en los forosinternacionales a fin de que los intereses de la región sean debidamente respetados.Sin embargo, las diferencias entre los distintos grupos hegemónicos no solamenteno se suavizan en una perspectiva regional, sino que a menudo en esta dimensiónaparecen multiplicadas, como la propia experiencia en el seno de las NacionesUnidas demuestra cada día.
BIBLIOGRAFÍA
Robson, P.: The Economics of International Integration, Londres, 1988.Vilaseca i Requena, J.: Los esfuerzos de Sísifo. La integración económica en América
latina y el Caribe, Madrid, 1994.VV.AA.: «América latina: Balance de una década», en Información Comercial
Española, agosto-septiembre de 1994, núms. 732-733.
José Manuel García de la Cruz68
CUADRO 1
AMÉRICA LATINA Y LOS CENTROS COMERCIALESMUNDIALES MÁS IMPORTANTES
(Millones de $ de EEUU)
Importaciones (c.i.f.) Exportaciones (f.o.b.)1970 1980 1992 1970 1980 1992
MUNDO 328503 2047668 3849400 313792 1993692 3721263NORTEAMÉRICA 56307 315843 657905 59587 288261 559730
EEUU 42806 256984 554023 43762 225722 448164Canadá 13360 59226 122477 16119 65123 134223
UNIÓN EUROPEA 124160 765891 1514907 115684 680755 1442568Alemania 29947 188001 408305 34228 192930 430272Reino Unido 21870 115566 221658 19430 110115 190481Francia 19114 135082 238911 17935 111114 231948España 4716 34081 99766 2388 20721 64329
ORIENTEDESARROLLADO (*) 26356 210025 514578 24222 186436 599842
Japón 18883 140524 233548 19319 129812 340483Corea del Sur 1984 22294 81775 835 17505 76332Singapur 2905 22438 123428 2514 19743 119511Hong-Kong 2584 24769 75827 1554 19376 63516
AMÉRICA LATINA 18033 116354 153803 16635 104961 134701ALADI 11640 83240 121851 12272 80722 116645MCCA 1232 5979 8354 1105 4875 4663
(*) Suma de las cantidades de los países señalados. La fuente original presenta algunos errores,pues, en ocasiones, los totales de EEUU y Canadá superan las cifras referidas a Norteamérica.
Fuente: Naciones Unidas: International Trade Statistics Yearbook, 1992, Nueva York, 1993.
América latina versus Western Hemisphere 69
CUADRO 2
AMÉRICA LATINA Y LOS CENTROS COMERCIALESMUNDIALES MÁS IMPORTANTES
(En tanto por ciento)
Importaciones (c.i.f.) Exportaciones (f.o.b.)1970 1980 1992 1970 1980 1992
MUNDO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00NORTEAMÉRICA 17,14 15,42 17,09 18,99 14,46 15,04
EEUU 13,03 12,55 14,39 13,95 11,32 12,04Canadá 4,07 2,89 3,18 5,14 3,27 3,61
UNIÓN EUROPEA 37,80 37,40 39,35 36,87 34,15 38,77Alemania 9,12 9,18 10,61 10,91 9,68 11,56Reino Unido 6,66 5,64 5,76 6,19 5,52 5,12Francia 5,82 6,60 6,21 5,72 5,57 6,23España 1,44 1,66 2,59 0,76 1,04 1,73
ORIENTEDESARROLLADO (*) 8,02 10,26 13,37 7,72 9,35 16,12
Japón 5,75 6,86 6,07 6,16 6,51 9,15Corea del Sur 0,60 1,09 2,12 0,27 0,88 2,05Singapur 0,88 1,10 3,21 0,80 0,99 3,21Hong-Kong 0,79 1,21 1,97 0,50 0,97 1,71
AMÉRICA LATINA 5,49 5,68 4,00 5,30 5,26 3,62ALADI 3,54 4,07 3,17 3,91 4,05 3,13MCCA 0,38 0,29 0,22 0,35 0,24 0,13
(*) Suma de las cantidades de los países señalados. La fuente original presenta algunos errores,pues, en ocasiones, los totales de EEUU y Canadá superan las cifras referidas a Norteamérica.
Fuente: Naciones Unidas: International Trade Statistics Yearbook, 1992, Nueva York, 1993.
José Manuel García de la Cruz70
CU
AD
RO
3IM
POR
TAN
CIA
RE
LA
TIV
A D
EL
CO
ME
RC
IO C
ON
LO
S N
ÚC
LE
OS
CO
ME
RC
IAL
ES
PAR
A L
AS
PRIN
CIP
AL
ES
EC
ON
OM
ÍAS
LA
TIN
OA
ME
RIC
AN
AS
(En
tant
o po
r ci
ento
)
aE
EU
UU
EJA
PÓ
NA
LA
DI
MÉ
XIC
OV
EN
EZ
UE
LA
AR
GE
NT
INA
BR
ASI
LC
HIL
Ede M
ÉX
ICO
Imp.
83
69,5
13,6
3,9
2,1
——
—1,
4—
9262
,514
,96,
34,
2—
——
2,3
—E
xp.
8362
,916
,46,
24,
0—
——
2,7
—92
68,7
11,8
3,3
5,0
——
—1,
6—
VE
NE
ZU
EL
AIm
p.
8346
,422
,35,
610
,9—
——
6,0
—92
47,6
20,5
6,5
13,4
——
—4,
0—
Exp
. 83
32,6
21,4
2,8
7,1
——
—3,
5—
9254
,69,
62,
39,
2—
——
1,9
—A
RG
EN
TIN
AIm
p.
8321
,927
,26,
832
,1—
——
14,8
6,2
9221
,724
,44,
733
,5—
——
22,5
3,4
Exp
. 83
9,9
23,8
4,8
13,1
——
—4,
64,
292
11,0
30,6
3,1
32,0
——
—13
,77,
4B
RA
SIL
Imp.
83
16,5
12,9
3,9
13,6
——
2,2
——
9223
,224
,75,
416
,6—
—7,
8—
—E
xp.
8323
,128
,96,
59,
4—
—3,
0—
—92
19,7
29,6
6,4
21,1
——
8,5
——
CH
ILE Im
p.
8325
,721
,16,
424
,0—
7,9
4,7
7,7
—92
21,2
18,9
8,7
27,3
—2,
77,
49,
4—
Exp
. 83
19,3
34,6
12,0
19,5
——
—8,
6—
9214
,831
,319
,414
,8—
——
5,5
—
Imp.
: c.i.
f.; E
xp.:
f.o.
b.; —
: poc
o re
leva
nte.
Fuen
te: N
acio
nes
Uni
das:
Int
erna
tion
al T
rade
Sta
tist
ics
Year
book
, 199
2.N
ueva
Yor
k, 1
993.
América latina versus Western Hemisphere 71
CU
AD
RO
4
MA
TR
IZ D
E L
AS
EX
POR
TAC
ION
ES
EN
TR
E L
OS
PRIN
CIP
AL
ES
CE
NT
RO
S C
OM
ER
CIA
LE
S Y
AM
ÉR
ICA
LA
TIN
A(f
.o.b
., m
illon
es d
e $
de E
EU
U)
aM
UN
DO
NO
RT
E A
MÉ
RIC
AE
EU
UU
EJA
PÓ
NA
MÉ
RIC
A L
AT
INA
AL
AD
Ide M
UN
DO 1980
2000
947
2910
6024
0320
7444
4612
4484
1261
0583
358
1991
3438
565
5880
5347
5857
1372
054
2044
1715
0012
1060
91N
OR
TE
AM
ÉR
ICA
1980
2165
9275
285
4118
366
414
2430
041
309
3406
419
9152
7746
1745
5695
501
1077
6452
354
6365
552
422
EE
UU
1980
2165
9234
102
—57
849
2057
438
021
3166
819
9140
0984
7905
5—
9751
446
111
6132
650
671
UE
1980
6895
9743
572
3861
938
4556
6672
2221
416
875
1991
1367
722
9891
087
418
8396
9127
126
2832
819
414
JAPÓ
N 1980
1298
0734
184
3174
718
120
—85
3759
2319
9131
4525
9934
292
091
5955
7—
12
243
6791
AM
ÉR
ICA
LA
TIN
A19
8010
7879
3697
434
890
2395
445
4122
985
1193
619
9113
6644
5062
648
545
3381
376
1523
139
1592
3A
LA
DI 19
8079
610
2581
923
389
1922
241
5418
408
1098
219
9111
6698
4316
641
557
3067
471
3719
503
1499
5
Fuen
te: N
acio
nes
Uni
das:
Int
erna
tion
al T
rade
Sta
tist
ics
Year
book
, 199
2.N
ueva
Yor
k, 1
993.
José Manuel García de la Cruz72
CU
AD
RO
5
MA
TR
IZ D
E L
AS
EX
POR
TAC
ION
ES
EN
TR
E L
OS
PRIN
CIP
AL
ES
CE
NT
RO
S C
OM
ER
CIA
LE
S Y
AM
ÉR
ICA
LA
TIN
A(E
n ta
nto
por
cien
to)
aM
UN
DO
NO
RT
E A
MÉ
RIC
AE
EU
UU
EJA
PÓ
NA
MÉ
RIC
A L
AT
INA
AL
AD
Ide M
UN
DO 1980
100,
0014
,55
12,0
137
,20
6,22
6,30
4,17
1991
100,
0017
,10
13,8
439
,90
5,94
4,36
3,09
NO
RT
EA
MÉ
RIC
A19
8010
0,00
34,7
619
,01
30,6
611
,22
19,0
715
,73
1991
100,
0033
,08
18,1
020
,42
9,92
12,0
69,
93E
EU
U19
8010
0,00
15,7
4—
26,7
19,
5017
,55
14,6
219
9110
0,00
19,7
2—
24,3
211
,50
15,2
912
,64
UE
1980
100,
006,
325,
6055
,77
0,97
3,22
2,45
1991
100,
007,
236,
3961
,39
1,98
2,07
1,42
JAPÓ
N 1980
100,
0026
,33
24,4
613
,96
—6,
584,
5619
9110
0,00
31,5
829
,28
18,9
4—
3,
892,
16A
MÉ
RIC
A L
AT
INA
1980
100,
0034
,27
32,3
422
,20
4,21
21,3
111
,06
1991
100,
0037
,05
35,5
324
,75
5,57
16,9
311
,65
AL
AD
I 1980
100,
0032
,43
29,3
824
,15
5,22
23,1
213
,79
1991
100,
0036
,99
35,6
126
,28
6,12
16,7
112
,85
Fuen
te: N
acio
nes
Uni
das:
Int
erna
tion
al T
rade
Sta
tist
ics
Year
book
, 199
2.N
ueva
Yor
k, 1
993.
América latina versus Western Hemisphere 73
CU
AD
RO
6
MA
TR
IZ D
E L
AS
EX
POR
TAC
ION
ES
EN
TR
E L
OS
PRIN
CIP
AL
ES
CE
NT
RO
S C
OM
ER
CIA
LE
S Y
AM
ÉR
ICA
LA
TIN
A(f
.o.b
., m
illon
es d
e $
de E
EU
U, e
xclu
ido
el c
omer
cio
intr
a U
E)
aM
UN
DO
NO
RT
E A
MÉ
RIC
AE
EU
UU
EJA
PÓ
NA
MÉ
RIC
A L
AT
INA
AL
AD
Ide M
UN
DO 1980
1616
391
2910
6024
0320
3598
9012
4484
1261
0583
358
1991
2598
874
5880
5347
5857
5323
6320
4417
1500
1210
6091
NO
RT
EA
MÉ
RIC
A19
8021
6592
7528
541
183
6641
424
300
4130
934
064
1991
5277
4617
4556
9550
110
7764
5235
463
655
5242
2E
EU
U19
8021
6592
3410
2—
5784
920
574
3802
131
668
1991
4009
8479
055
—97
514
4611
161
326
5067
1U
E19
8030
5041
4357
238
619
—66
7222
214
1687
519
9152
8031
9891
087
418
—27
126
2832
819
414
JAPÓ
N 1980
1298
0734
184
3174
718
120
—85
3759
2319
9131
4525
9934
292
091
5955
7—
12
243
6791
AM
ÉR
ICA
LA
TIN
A19
8010
7879
3697
434
890
2395
445
4122
985
1193
619
9113
6644
5062
648
545
3381
376
1523
139
1592
3A
LA
DI 19
8079
610
2581
923
389
1922
241
5418
408
1098
219
9111
6698
4316
641
557
3067
471
3719
503
1499
5
Fuen
te: N
acio
nes
Uni
das:
Int
erna
tion
al T
rade
Sta
tist
ics
Year
book
, 199
2.N
ueva
Yor
k, 1
993.
José Manuel García de la Cruz74
CU
AD
RO
7
MA
TR
IZ D
E L
AS
EX
POR
TAC
ION
ES
EN
TR
E L
OS
PRIN
CIP
AL
ES
CE
NT
RO
S C
OM
ER
CIA
LE
S Y
AM
ÉR
ICA
LA
TIN
A(E
xclu
idas
las
expo
rtac
ione
s in
tra
UE
)(E
n ta
nto
por
cien
to)
aM
UN
DO
NO
RT
E A
MÉ
RIC
AE
EU
UU
EJA
PÓ
NA
MÉ
RIC
A L
AT
INA
AL
AD
Ide M
UN
DO 1980
100,
0018
,01
14,8
722
,27
7,70
7,80
5,16
1991
100,
0022
,63
18,3
120
,48
7,87
5,77
4,08
NO
RT
EA
MÉ
RIC
A19
8010
0,00
34,7
619
,01
30,6
611
,22
19,0
715
,73
1991
100,
0033
,08
18,1
020
,42
9,92
12,0
69,
93E
EU
U19
8010
0,00
15,7
4—
26,7
19,
5017
,55
14,6
219
9110
0,00
19,7
2—
24,3
211
,50
15,2
912
,64
UE
1980
100,
0014
,28
12,6
6—
2,19
7,28
5,53
1991
100,
0018
,73
16,5
6—
5,14
5,36
3,68
JAPÓ
N 1980
100,
0026
,33
24,4
613
,96
—6,
584,
5619
9110
0,00
31,5
829
,28
18,9
4—
3,
892,
16A
MÉ
RIC
A L
AT
INA
1980
100,
0034
,27
32,3
422
,20
4,21
21,3
111
,06
1991
100,
0037
,05
35,5
324
,75
5,57
16,9
311
,65
AL
AD
I 1980
100,
0032
,43
29,3
824
,15
5,22
23,1
213
,79
1991
100,
0036
,99
35,6
126
,28
6,12
16,7
112
,85
Fuen
te: N
acio
nes
Uni
das:
Int
erna
tion
al T
rade
Sta
tist
ics
Year
book
, 199
2.N
ueva
Yor
k, 1
993.
América latina versus Western Hemisphere 75
CU
AD
RO
8
IND
ICA
DO
RE
S D
E A
MÉ
RIC
A L
AT
INA
. 199
3 TASA
DE
AP
ER
TU
RA
DE
UD
ASE
RV
I-C
IOP
OB
LA
CIÓ
NP
IBP
IB/P
CE
XP
OR
T.IM
PO
RT.
SAL
DO
CO
BE
RT
UR
AX
+M
/PIB
EX
TE
RN
AD
/X B
Y S
NIC
AR
AG
UA
4,1
1800
439,
0226
672
7-4
6136
,655
,210
445
29,1
HO
ND
UR
AS
5,3
2867
540,
9481
410
59-2
4576
,965
,338
6531
,5B
OL
IVIA
7,1
5382
758,
0372
812
06-4
7860
,435
,942
1359
,4G
UA
TE
MA
LA
10,0
1130
911
30,9
013
4025
99-1
259
51,6
34,8
2954
13,2
EC
UA
DO
R11
,014
421
1311
,00
2904
2562
342
113,
337
,914
110
25,7
R. D
OM
INIC
AN
A7,
595
1012
68,0
055
521
25-1
570
26,1
28,2
4633
12,1
EL
SA
LVA
DO
R5,
576
2513
86,3
655
519
19-1
364
28,9
32,4
2012
14,9
CO
LO
MB
IA35
,754
076
1514
,73
7052
9841
-278
971
,731
,217
173
29,4
PER
Ú22
,941
061
1793
,06
3463
3389
7410
2,2
16,7
2032
858
,7PA
RA
GU
AY
4,7
6825
1452
,13
695
1689
-994
41,1
34,9
1599
14,9
CO
STA
RIC
A3,
375
7722
96,0
619
9929
07-9
0868
,864
,738
7218
,1PA
NA
MÁ
2,5
6565
2626
,00
553
2188
-163
525
,341
,868
023,
1V
EN
EZ
UE
LA
20,9
5999
528
70,5
713
239
1097
922
6012
0,6
40,4
3746
522
,8B
RA
SIL
156,
544
4205
2838
,37
3859
725
439
1315
815
1,7
14,4
1327
4924
,4C
HIL
E13
,843
684
3165
,51
9328
1059
6-1
268
88,0
45,6
2063
723
,4M
ÉX
ICO
90,0
3434
7238
16,3
630
241
5014
7-1
9906
60,3
23,4
1180
2831
,5U
RU
GU
AY
3,1
1314
442
40,0
016
4523
00-6
6571
,530
,072
5927
,7A
RG
EN
TIN
A33
,825
5595
7561
,98
1311
816
784
-366
678
,211
,774
473
46,0
Not
as: L
a po
blac
ión
está
en
mill
ones
de
pers
onas
y lo
s da
tos
de c
omer
cio
exte
rior
y d
euda
en
mill
ones
cor
rien
tes
de lo
s E
EU
U. L
os d
atos
de
PIB
cor
res-
pond
ient
es a
Nic
arag
ua,
Bol
ivia
, G
uate
mal
a, E
cuad
or,
Rep
úblic
a D
omin
ican
a, E
l Sa
lvad
or,
Para
guay
, C
osta
Ric
a, V
enez
uela
, C
hile
, M
éxic
o y
Uru
guay
se
expr
esan
en
pari
dad
de c
ompr
a.Fu
ente
: Ban
co M
undi
al: I
nfor
me
sobr
e el
des
arro
llo
mun
dial
, 199
5,19
95.
José Manuel García de la Cruz76
DESARROLLO ECONÓMICO Y LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA.NOTAS SOBRE LOS PROBLEMAS DERIVADOS
DE LAS POLÍTICAS DE AJUSTE
Juan Carlos González HernándezUniversidad de Alcalá de Henares
LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES
E n los últimos veinticinco años, Latinoamérica ha intentado casi todas las solu-ciones que la economía política del desarrollo plantea en relación al problema
del ajuste.En efecto, todas las formas de gobierno de muy distinta naturaleza que se han
dado en la región, han tratado de diseñar políticas de equilibrio económico sus-ceptibles de procurar las bases de un crecimiento continuado y sostenido.1
En la etapa que conocemos como modelo de sustitución de importaciones,las teorías de la modernización, del centro-periferia formuladas por CEPAL y dela dependencia se aplicaron para diseñar estrategias concretas y, eventualmente,fueron el origen de la puesta en práctica de determinadas políticas públicas.2 Lasdiferentes aproximaciones al problema estructural del continente han tenido ennumerosas ocasiones un uso instrumental concreto.
El futuro económico de América latina se debate en la incertidumbre. Apesar de que en algunos países, como México, Chile o Argentina y más reciente-mente Brasil, parecían existir difusas señales de recuperación, el panorama gene-ral sigue mostrando altas tasas de inflación, déficits fiscales persistentes, deteriorodel precio de las divisas, contracción de los mercados internos y descomposicióndel sector formal de la economía, aparte de efectos sociales dramáticos sobreamplios sectores de la población.
La inserción de América latina en la nueva economía política mundial ponede manifiesto una situación muy vulnerable que evidencia el acceso limitado de los
1 No parece, sin embargo, que exista una sola forma de afrontar las políticas de ajuste. Tantolas corrientes ortodoxas como las heterodoxas han sido aplicadas profusamente y en todas sus varian-tes en la práctica totalidad de los países del área. Así, perspectivas teóricas tales como las neoliberales,neokeynesianas, monetaristas, estructuralistas..., han servido de sustento ideológico para las más varia-das acciones políticas, pasadas y presentes, que se han manifestado en los diversos países deIberoamérica. Sin embargo, no han sido capaces de procurar soluciones eficientes frente a los muydiversos problemas políticos y económicos que deben enfrentar. En este sentido, véase el trabajo deEliana Cardoso y Ann Helwege: Latin America’s Economy: Diversity, Trends and Conflicts.Massachusets, 1992.
2 Rudolph Sonntag, H.: Duda, certeza y crisis. Caracas, 1990.
actores políticos de la región a procesos estructurales sobre los que no tienen con-trol, pero que sin duda les afectan. Ello evidencia, a su vez, no sólo variables decarácter económico, sino también relaciones de orden político. Se trata, funda-mentalmente, de asimetrías en la constitución de una nueva división internacionaldel trabajo que alude a dinámicas excluyentes, de donde se generan consecuenciasestructurales para América latina.
Después de que la crisis mexicana de 1982 pusiera de manifiesto los dese-quilibrios de las economías latinoamericanas, una serie de políticas diversas mar-caron la aparición de un nuevo modelo de desarrollo en la región orientado haciala liberalización de mercados. El cambio de políticas arancelarias es un indicadorsignificativo.
En 1985 Bolivia reduce los aranceles en un 10%; en Chile bajan del 35 al15% en 1982; en Brasil se universalizan las licencias de importación para 1989; enMéxico se discute un estatuto liberalizador general orientado hacia el mercado nor-teamericano;3 Colombia y Venezuela proponen un arancel exterior común inferioral 20% para todo el Pacto Andino y lo llevan a efecto desde 1992 sin el resto delos socios.4
El enfoque analítico en la búsqueda del equilibrio económico ha sido unaaproximación calificada como neoliberal y que se expresa en la llamada ortodo-xia,5 opción de ajuste estructural que encuentra, fundamentalmente en las políticasdomésticas —esto es, la mala gestión económica— la causa principal de las crisislatinoamericanas.
Los supuestos de esta aproximación plantean la noción de crecimientoeconómico como una alternativa a la crisis estructural latinoamericana. Se suponeque si este objetivo se alcanza habría cinco dimensiones que se transformarían ensentido positivo: una primera consecuencia sería la generación de empleo; en tér-minos sociales, los problemas de distribución de ingresos mejorarían por este pro-ceso; en lo político, la democracia se vería fortalecida y, en lo institucional, el debi-litado sector privado recuperaría su papel productivo. Estas dimensiones y elobjetivo se interpenetrarían.
La estrategia para implantar políticas en este sentido pasa por la adopción detipos de cambio competitivos e incentivos a la exportación, por el fortalecimientode los niveles de ahorro interno, especialmente por la reducción del gasto públicoy por una política impositiva en este sentido y, finalmente, por un menor protago-nismo del Estado y el abandono de su función de regulador y productor de bienes,conduciéndolo a la simple función de proveedor de servicios.6
En definitiva, la crisis es descrita como un cúmulo de errores en la formula-ción de políticas fiscales, de tasas de interés y de cambio de divisas. Básicamente,
Juan Carlos González Hernández78
3 Cardoso y Helwege: Latin America’s Economy...4 Salgado, G. y Urriola, R. (coordinadores): El fin de las barreras. Los empresarios y el Pacto
Andino en la década de los 90. Caracas, 1991.5 Canak, W., ed.: Lost promises. Debt, austerity and development in Latin America. Boulder,
1989.6 Belassa, B.: Toward Renewed Economic Growth in Latin America, 1986.
el discurso político de esta aproximación implica la crítica al excesivo gasto públi-co —no sólo en infraestructuras, sino también en el mantenimiento de subsidios yempresas deficitarias—, así como la descalificación a las tasas de interés artifi-cialmente bajas y la sobrevaluación de las divisas nacionales.
En esta línea de análisis se considera a la crisis como una consecuencia deincapacidades gubernamentales permanentes, cuya solución final sería administra-tiva, puesto que sus orígenes se encontrarían en políticas equivocadas. La liquidezdel sistema financiero internacional durante los años setenta y el patrón de conduc-ta latinoamericano, que siempre ha sido favorable al crédito, habrían sido los catali-zadores del proceso. De este modo, el conflicto contemporáneo se explicaría por elendeudamiento irresponsable y la forma del gasto de esos recursos, redistribuidoshacia elites especulativas en lugar de dirigirlos hacia inversiones productivas.7
Por lo que se refiere a política fiscal, las premisas de la ortodoxia planteanque el mantenimiento de barreras proteccionistas no ha servido para la preserva-ción ni para la creación de mercados internos y que, por el contrario, ha encareci-do la economía, aislando al aparato productivo del entorno internacional. El resul-tado habría sido la conservación de tecnologías obsoletas y de costes deproducción elevados que terminan afectando a los consumidores y retrasando lasposibilidades de desarrollo porque el sistema se levanta sobre un mercado cautivoy no basado en la eficiencia de la competitividad.
La consecuencia subsiguiente de esta aproximación es que una economíaprotegida construye un mercado financiero ficticio, con tasas de interés subsidia-das y valores artificiales de las divisas. Todo este contexto se expresa, finalmente,en la creación de unos sectores productivos protegidos, vinculados a un Estadogigantesco, en donde la consecución de bienestar es proporcional al gasto público,circunstancia que posibilita una economía ineficiente y las circunstancias estruc-turales que provocan una huida de la inversión, especialmente si hablamos de losrecursos crediticios que se dirigieron hacia el sector privado, la mayor parte de loscuales fue a parar a economías industrializadas dada la baja tasa de rentabilidad enlos países latinoamericanos.8
Hay, desde luego, reparos que pueden formularse a esta aproximación. Enprimer lugar, no se considera la naturaleza de la inserción de América latina en laeconomía internacional, esto es, si la relación se caracteriza por la histórica distri-bución asimétrica de los recursos en América latina y por una determinada condi-ción periférica en la economía política mundial, es difícil encontrar decisores concapacidad para sustraerse de los intereses que les dieron origen, pudiéndose argu-mentar que el propio proceso de construcción de la sociedad y de las elites —y desus percepciones— es el resultado de una serie de hechos históricos que tienen quever, precisamente, con la integración de América latina a la economía mundial.
Desarrollo económico y legitimación democrática 79
7 Pastor, M.: “Latin America, the debt crisis and the IMF”, en The IMF and Latin America.Boulder, 1987.
8 Castells, M. y Laserna, R.: “The new dependency: Technological change and socioecono-mic reestructuring in Latin America”, en Alejandro Portes y Douglas Kinkaid, eds.: SociologicalForum. Vol. 4, núm. 4, diciembre de 1989.
Por tanto, los patrones de acumulación y la lógica empresarial, resultantes deese contexto histórico y estructural, no pueden entenderse desde un acercamientonormativo, como parece ser el argumento de la ortodoxia neoliberal, porque sonlas inestables expectativas de éxito económico, en un entorno deteriorado, el fun-damento de una conducta que prima la ganancia a corto plazo, a costa de lo quepodríamos denominar como un comportamiento económico de carácter racional.
En estas circunstancias, la fuga de capitales por ejemplo, es el resultado debajos niveles de rentabilidad para la inversión en los países afectados por la crisis.El mercado interno, por su parte, se encuentra sometido a presiones que lo restrin-gen, fundamentalmente por el hecho de que la estabilización provoca la reducciónde la demanda agregada. En estas condiciones, el crecimiento económico nodepende de procesos nacionales, sino de las ventajas comparativas y la capacidadde oferta de las economías para cubrir necesidades de otras sociedades, de lo quese desprende la extrema vulnerabilidad en la persecución de intereses nacionales.
Además, es evidente que los procesos de ajuste tienen un coste político. Losgobiernos se enfrentan a un proceso constante de deterioro de su legitimidad por-que los límites económicos no logran satisfacer las demandas de los sectores socia-les fundamentales y, en el caso de países con alto grado de heterogeneidad estruc-tural, ni siquiera las demandas de las diversas elites.
La nueva división internacional del trabajo estaría definida por la interna-cionalización de los intereses económicos de los actores del norte industrializado,por nuevos modelos de localización de la producción (hacia el tercer mundo), poruna lógica global de acumulación y reproducción ampliada del capital, así comopor una expansión, igualmente global, de las relaciones de producción capitalis-ta. En la medida en que esto ocurre, los modos tradicionales de comercio han sidoreducidos por la capacidad para internacionalizar la producción, todo lo cualdemanda un proceso de reajuste estructural, especialmente en países como los deAmérica latina.
Otra perspectiva definiría el modelo de desarrollo contemporáneo como deindustrialización orientada hacia la exportación, que sigue a varias fases previas deindustrialización: exportación de materias primas, sustitución de importacionesprimario y sustitución de importaciones secundario. Sin embargo, la orientaciónhacia fuera del aparato productivo nacional, en esta perspectiva, no es suficiente,por sí sola, para garantizar el crecimiento.
Estas nuevas condiciones estructurales significarían, entonces, que la capaci-dad de estabilización de cada una de las naciones no es una variable independiente(como sugiere el modelo ortodoxo), resultado de la aplicación de un conjunto racio-nal de políticas, sino que está mas bien relacionada con las ventajas históricas deuna formación social determinada para adaptarse a las nuevas circunstancias.
El análisis ortodoxo del ajuste, sin embargo, apunta hacia la transformaciónde indicadores. El déficit fiscal se reduce mediante el recorte del gasto público, queen América latina implica, generalmente, la reducción de la inversión en infraes-tructura física y en programas de protección social, junto con la reducción del sala-rio real y la eliminación de los subsidios.
Juan Carlos González Hernández80
Los límites al papel del Estado como regulador en la economía han sidoentendidos como el recorte de la presencia estatal, de forma que las privatizacio-nes son, por lo general, parte de esos programas. El problema de las privatizacio-nes, podría argumentarse, responde a necesidades de producción de consenso conlas elites empresariales puesto que prácticamente en todos los países en los que sehan producido, hay evidencia de intercambio de servicios y adhesiones, en la másclásica política prebendaria.
El problema que plantea la aproximación neoliberal es que el proceso mismode desarrollo, considerado como conjunto estructural, no es confrontado o asimila-do; no existe un modelo de desarrollo neoliberal porque el término en esta tenden-cia no tiene inferencias sociales. Lo que encontramos son políticas de adaptaciónque buscan un resultado concreto: crecimiento económico. El mercado interno,como parte fundamental de la economía, desaparece del análisis porque las socie-dades nacionales son evaluadas de acuerdo a su capacidad de inserción en la nuevadivisión internacional del trabajo. El improbable crecimiento económico que puedalograrse, por otra parte, no garantiza el desarrollo porque las economías nacionaleslatinoamericanas tienen muy pocas posibilidades de representar sus necesidades enel contexto internacional. Si el mercado de frutas tropicales o de exportaciones noagrícolas tradicionales es alterado por cualquier razón, que puede ser tan versátilcomo una crisis energética o una situación política como la del Golfo Pérsicodurante 1990, pueden modificarse fácilmente todos los indicadores positivos.
LAS POLÍTICAS DE AJUSTE ECONÓMICO Y LOS PROBLEMAS
DE LEGITIMACIÓN POLÍTICA
Los elementos que inciden en la decisión política, no sólo en materia econó-mica sino también social, tienen que ver con el coste de la crisis, con la localiza-ción del sacrificio. Es decir, qué grupos sociales son los más afectados y cuáles sebenefician. Este ejercicio permite vislumbrar cuáles son los mecanismos de cons-titución de hegemonías y, finalmente, hacia dónde se dirige la exclusión. Va adeterminar quiénes participan y son representados, de donde se desprenderán lascaracterísticas del régimen político.
El problema de los planes de ajuste estructural no depende únicamente de lasopciones que la política económica ofrece, sino también de su ejecución. Escogerya implica considerar variables de carácter político porque la selección de un plansupone la interpelación de intereses sociales y su representación, de acuerdo a loscostes, el esfuerzo o la presión sobre determinados estratos de la sociedad.Mientras las elites ligadas a la exportación son las menos afectadas en cualquiertipo de acercamiento, los asalariados del sector formal y los sectores deprimidoscargan con el peso del ajuste en la opción ortodoxa.
Todo lo anterior implica, además, analizar las contradicciones que el ajusteha configurado entre campo y ciudad, agricultura e industria, empresa privada yempresa pública, clases propietarias y asalariadas, sector formal y sector informal
Desarrollo económico y legitimación democrática 81
de la economía. En fin, implica la constatación que los países latinoamericanos sonheterogéneos en términos estructurales y que el ajuste probablemente prolongueesta situación, de modo que es muy discutible la validez de una política única o deun modelo de características iguales para toda la región, a pesar de los esfuerzosde los organismos acreedores como el Banco Mundial, el Fondo MonetarioInternacional o los diversos clubes de la Banca privada internacional en configurarun modelo común para el continente.
El problema de la ejecución plantea que la crisis es un hecho político y nosolamente técnico. Algunas de las hipótesis a propósito de la relación entre tipo derégimen político y gestión económica no han logrado explicar todas las compleji-dades latinoamericanas, confrontándose con la evidencia histórica, y de maneraparticular la afirmación que asocia el éxito de los programas de ajuste con lascaracterísticas autoritarias de la acción de gobierno. En relación a ello, es precisoseñalar que puede observarse, en los autoritarismos de los setenta, una vinculación,más o menos clara, de los intereses del grupo en el poder y sus objetivos macroe-conómicos con las características políticas del régimen.
Una manera de explicar esta relación es la perspectiva del burocratismo auto-ritario que planteaba que el Estado asumía un papel regular con el propósito explí-cito de liberalizar la economía, representando los intereses de un sector empresa-rial transnacionalizado, al igual que las tendencias en la estructura de laproducción, lo que devenía en un modelo excluyente de acumulación en donde lacoerción cumplía funciones normalizadoras, limitaba la participación de otrosactores sociales con proyectos políticos alternativos y “despolitizaba”, aparente-mente, la gestión de los asuntos públicos, suprimiendo las instituciones de repre-sentación y participación.9
Ahora bien, el éxito parcial de algunos autoritarismos liberalizadores sobreciertos indicadores económicos —y no, desde luego, sociales— en los años seten-ta debe ser considerado en perspectiva histórica. Mientras en los sesenta tardíos yprincipios de los setenta muchos países latinoamericanos afrontaron crisis deinmovilismo y recesión, que pusieron seriamente en cuestión las opciones keyne-sianas, una vez iniciada la década de los setenta hay disponibilidad de recursosfinancieros en el mercado internacional como resultado de la acumulación petro-lera y de la reformulación del sistema fundado en Bretton Woods. Y no es éste elcaso de los regímenes civiles que les sucedieron.
La representación de intereses tiene más mediaciones una vez establecidoslos regímenes civiles tras la reestructuración. La economía mundial cambia rápi-damente en diez años y se perfila esta nueva división internacional del trabajo. Losregímenes civiles de la década de los ochenta y de los noventa se enfrentan,además, a circunstancias estructurales muy diferentes de aquéllas que vivieron losautoritarismos. Existen nuevos actores sociales, diversos mecanismos de represen-tación de intereses y un horizonte estructural diferente y mucho más limitado.
Juan Carlos González Hernández82
9 O’Donell, G.: 1966-1973. El Estado burocrático autoritario. Triunfos, derrotas y crisis.Buenos Aires, 1979.
A pesar de ello, en relación a la crisis fiscal, no hay evidencias claras que nospermitan afirmar que los autoritarismos corrieron mejor suerte que los gobiernosconstitucionales de los años ochenta, aunque los regímenes en transición vivieronmayores dificultades en la puesta en práctica de políticas macroeconómicas debi-do, en general, a la interacción de los actores políticos nacionales que contestaronesas políticas.10 Existen, no obstante, algunos patrones de conducta que permitiríanrelacionar la forma de régimen con la adopción de políticas económicas. De estemodo, regímenes civiles de origen electoral consolidado, al enfrentarse a una seve-ra crisis, optarían por estrategias ortodoxas. Por su parte, los regímenes civiles detransición preferirían, a fin de garantizar la estabilidad política, aproximacionesheterodoxas a la crisis, cuyo coste político, en caso de no mejorar la situación, hasido muy elevado.
Ahora bien, por lo que se refiere a la legitimidad de los gobiernos, las dife-rencias entre democracias jóvenes y establecidas no son excesivas si consideramosla volatilidad electoral y el cambio de la tendencia de adhesión hacia uno u otropartido o candidato, puesto que los resultados electorales mostrarían cambios drás-ticos en la elección de presidentes y diputados en países que tienen condicioneseconómicas y cultura política aparentemente distintas.11
A pesar de ello, es cierto que encontramos características similares en laspolíticas de ajuste, aunque varían entre países. Es posible establecer, en términosdesde luego muy generales, varios tipos de efectos sociales y políticos, eventual-mente conflictivos, que se desprenden de un programa de ajuste estructural, biensea ortodoxo o heterodoxo.
1.—Hay posibilidades de conflicto cuando las políticas relativas al déficit fis-cal implican la reducción del Estado, no sólo porque ello supone la desocupaciónde empleados públicos, generalmente con algún nivel de protección social, sinoporque esto suele provocar la descomposición de los sistemas de seguridad social,con la consiguiente devaluación de la fuerza de trabajo, que a su vez implica exac-ción de recursos de los asalariados vinculados al sector formal y la paralización dela inversión pública en infraestructura.
Sociedades de recursos escasos y de institucionalidad precaria, como la ecuato-riana, peruana o boliviana, por ejemplo, no tienen mecanismos suficientes para supe-rar el conflicto. Los resultados pueden ser crisis de gobernabilidad, pérdida de legiti-midad gubernamental y quiebra del consenso que hizo posible un gobierno civil.
2.—La política impositiva es parte necesaria en la lucha contra el déficit fis-cal. Sin embargo, es un recurso limitado porque afecta directamente a la economíavinculada al sector formal. Por otra parte, es inevitable que los impuestos terminenafectando al consumo. El resultado es una nueva contracción del mercado interno
Desarrollo económico y legitimación democrática 83
10 Haggard, S. y Kaufman, R.: “Economic Adjustment in New Democracies”, en Joan Nelson,ed.: Fragile Coalitions: The politics of economic adjustment. Washington, 1989.
11 En general, los latinoamericanos se inclinaron por la oposición durante la década de losochenta. A este respecto, Remmer, K.: “The political impact of Economic Crisis in Latin America inthe 1980s”, en American Political Science Review. Vol. 85, núm. 3, 1991.
y, en la perspectiva macroeconómica, puede llegar a ser un elemento más en la con-figuración de un escenario recesivo.
En términos de conflicto político, además del que se produce entre las eliteseconómicas debido a que son sectores industriales y comerciales antes que finan-cieros —y son aquéllos los más vulnerables a este tipo de medidas—, existe unavinculación entre protesta social y políticas tributarias, especialmente si éstas sondirectas o cargan servicios básicos como transporte o energía.
Una posible alternativa al déficit fiscal es la reducción del gasto militar, pues-to que los gastos en defensa no son necesariamente productivos, pero dada la posi-ción de fuerza de este actor es bastante difícil plantearse la opción con una políti-ca posible. Este ejemplo creo que plantea claramente el problema del ajusteestructural como un tema político y no como una decisión de carácter sólo racio-nal, que busca maximizar resultados y minimizar pérdidas.12
3.—Otra posibilidad de conflicto es la que se plantea por la eliminación desubsidios, uno de los pocos mecanismos existentes para asegurar cierta redistribu-ción en algunos países. Lo mismo podríamos afirmar respecto a la reducción desalarios reales.
4.—Por lo que se refiere a las políticas reguladoras del sistema monetario, laelevación de las tasas de interés restringe las posibilidades de ahorro o de inversióndirigida al mercado interno, y no asegura las economías nacionales en contra de lafuga de capitales al exterior porque la percepción de la seguridad de las inversio-nes está directamente relacionada con indicadores políticos de estabilidad. Másaún, los planes de ajuste estructural de duración efímera son muy comunes enAmérica latina.
Por otro lado, la ejecución de las políticas de equilibrio estructural tiene, almenos, la misma importancia que la opción de ajuste decidida. La realidad latino-americana cuenta con una serie de planes de ajuste que nunca llegaron a terminar-se. Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Venezuela, entre otrospaíses, desde la segunda mitad de los años ochenta han reformado o suspendidolos originales planes de ajuste, tanto por razones políticas como por incapacidadeconómica, generalmente relacionada con el peso de la deuda, para cumplir loscompromisos.
La capacidad de ejecución de una política de esta naturaleza podría plante-arse considerando cinco variables fundamentales en la aproximación a un casonacional: Las tendencias y la naturaleza misma de la crisis; la capacidad técnica yadministrativa del Estado; el tipo de régimen y la estructura de las instituciones;las coaliciones, alianzas, consensos y, por último, la influencia de los actores inter-nacionales, especialmente las instituciones crediticias.13
Juan Carlos González Hernández84
12 Perú, por ejemplo, gastó en la década de los ochenta casi el 6% del PIB en inversiones dedefensa, Bonilla, A.: Los onerosos costos de la soberanía. Dinámica de armamentos entre Ecuador yPerú. Informe preparado para el proyecto “Violencia estructural en los Andes”. Quito, 1992.
13 Nelson, J.: “The politics of economic adjustment in developing nations” en J. Nelson, ed.:Economic Crisis and policy choice. The politics of adjustment in the third world. Princeton, 1990.
La adopción de estrategias económicas no depende sólo de la voluntad polí-tica de los gobernantes sino también de la capacidad de articular consensos.
En los países andinos, por citar el caso peruano, vemos cómo distintas coali-ciones, representando posiciones ideológicas diferentes, gobernaron durante ladécada de los ochenta. Al comenzar el decenio, Belaúnde, que no tuvo fortuna enarticular coaliciones que lo respaldaran, intentó legitimarse a través de políticas degasto público incoherentes con la estrategia del ajuste. Es reemplazado por unGobierno de signo totalmente distinto que impone uno de los más dramáticos pla-nes heterodoxos, que terminará arrojando resultados económicos desastrosos yque, al mismo tiempo, implicará una derrota terminante en el plano electoral.
Fujimori, a finales de 1990, pone en marcha un paquete económico de ajus-te exactamente contrario al programa que le había llevado a ganar la elección. Enel primer trimestre de 1992 deja de existir también la legitimidad que se originó enlas elecciones. No existen evidencias que permitan suponer que habrá mayor inver-sión extranjera, ni que dadas las condiciones del Perú se logre estabilizar el índicede inflación como en Bolivia (pese a que en este país no se haya superado la rece-sión), ni tampoco que las propiedades del Estado puestas a la venta alcancen pre-cios razonables. En definitiva, lo que parece consistente en la gestión económicaperuana es su inconsistencia y el continuo estado de crisis, que se combina conotros factores aparentemente distintos, pero relacionados por compartir un mismoambiente social, como la manifestación política violenta.
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES
Toda América latina está sometida a una dinámica de apertura de mercadosque vuelve insostenible el mantenimiento de políticas de protección, y que priori-za el mercado internacional sobre los mercados internos nacionales. A pesar deello, los indicadores sociales y los macroeconómicos siguen declinando. El colap-so del antiguo modelo productivo es evidente, pero el nuevo no se presenta tanfuerte como para asegurar el desarrollo de la región, ni siquiera su crecimientoeconómico.
En la dimensión política, la necesidad de supervivencia, incluso en el nivelde reproducción de las elites, parece haber constreñido la posibilidad de produc-ción de proyectos hegemónicos, reflejándose en crisis constantes de gobernabi -lidad, como ocurre en Venezuela, Brasil, Nicaragua, Panamá, Paraguay o Ecua -dor, que ponen en riesgo, o modifican, el carácter del régimen político, como ha sucedido ya en Perú. Los demás países tampoco están exentos de problemas delegitimidad.
En el caso de gobiernos civiles originados electoralmente se construye unasuerte de círculo vicioso. A lo largo del período gubernamental se repiten ciclosinflacionarios seguidos de medidas correctivas tales como devaluación, reducciónsalarial, alzas impositivas a las importaciones... Sin embargo, el coste del disensoy la necesidad de asegurar la gobernabilidad provocan que los planes originales de
Desarrollo económico y legitimación democrática 85
ajuste en América latina cambien a lo largo del período, cuando las crisis políticasse vuelven inmanejables. Así, el escenario del ajuste se diluye por las propias con-secuencias de su aplicación.
En el caso de Ecuador, la crisis producto de la inserción desventajosa del paísen la nueva división internacional del trabajo deslegitima de manera constante laforma del régimen político. La apertura de la economía y el colapso de lo quepodría denominar como modelo de sustitución de importaciones ha supuesto lapérdida de relevancia de algunos actores sociales y políticos dependientes de esetipo de estructura social, básicamente los inscritos en la economía formal: clasesmedias y asalariados, pero no ha creado las condiciones para la emergencia y esta-bilización de una estrategia de liberación de mercados. Los planes de ajuste hanatentado contra la estabilidad política y han impedido la formación de consensosentre las elites o la conclusión de pactos sociales.
La evidencia parece mostrar un comportamiento volátil en la producción deacuerdos que garanticen la gobernabilidad. Ello incide en la inestabilidad de laspropuestas económicas y pone de manifiesto la existencia de una crisis estructuralde hegemonía provocada, entre otras cosas, por la agudización de la heterogenei-dad estructural que, paradójicamente, es causada por el ajuste.
La decisión política de puesta en práctica de planes de estabilización planteala necesidad de analizar el vínculo entre las posibilidades de ejecución y los inte-reses sociales afectados, los mismos que a lo largo de una década no se han resuel-to en términos positivos para ningún sector empresarial específico, entre otrasrazones porque no han existido posibilidades de construir un sólido proyecto socialy menos aún de ponerlo en práctica.
El nuevo modelo, producto de la división internacional del trabajo, no dejade priorizar intereses elitistas que tienen una capacidad limitada de diálogo con elconjunto de la sociedad. En última instancia, todo ello se relaciona con los esfuer-zos de adaptación de una forma de dominio caracterizada por la desigual posibili-dad de acceso de la población tanto a los recursos como a los servicios públicos.
Juan Carlos González Hernández86
LOS ESPACIOS DE INTEGRACIÓN COMERCIALDE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA
José Antonio Nieto SolísUniversidad Complutense de Madrid
D urante los últimos años, y pese a lo dilatadas que han sido las negociacionesde la ronda Uruguay, el comercio mundial ha experimentado un constante
proceso de apertura, más lento de lo que algunos desearían pero más importante entérminos reales que la liberalización acaecida en décadas pasadas.
Paralelo a este panorama de liberalización de los intercambios internaciona-les, la integración económica está consolidándose como uno de los fenómenos demayor interés analítico en la economía mundial en el final de siglo. La integracióneconómica está cuajando, sobre todo, en espacios comerciales próximos. Ello hallevado a pensar, y en ciertos momentos a temer, por la formación de comparti-mentos estanco en la economía mundial. Las áreas del Pacífico, de América y deEuropa se han configurado como los tres ejes de este nuevo escenario.
Sin embargo, también se han producido iniciativas en el terreno de la inte-gración económica fuera de las áreas conformadas por países vecinos. La recientepropuesta de creación de una ZLC entre la UE y el Mercosur es un excelente ejem-plo de ello, aunque también hay otras iniciativas europeas en Latinoamérica de lasque podemos hablar más adelante. Del mismo modo, es posible encontrar otrasexperiencias, por ejemplo, la propuesta norteamericana de constituir un área deintegración comercial en torno al Pacífico.
Estas iniciativas cruzadas parecen negar las tesis de la división del mundo enáreas de influencia, al tiempo que parecen confirmar las perspectivas de liberali-zación multilateral del comercio, puesto que casi todas ellas se inician con pro-puestas de carácter comercial. Es lógico, si se tiene en cuenta que la creación porparte de dos o más países de un espacio económico de mayor dimensión es mássencilla en el terreno comercial.
El comercio internacional aparece hoy más que nunca como una corteza delas relaciones económicas internacionales e incluso de las relaciones sociales y delas relaciones de producción en un mismo territorio o país. De aquí que sea impor-tante conocer las tendencias del comercio mundial, aun sabiendo que con ello esta-mos ignorando todavía otros fenómenos productivos, sociales, financieros, políti-cos y culturales de tanta o más importancia.
La ventaja que entrañan los análisis sobre las relaciones comerciales derivadel hecho de que los grandes números del comercio internacional, los únicos quepodemos analizar ahora, son relativamente estables en el tiempo. Y la ventaja tam-
bién, es que la aproximación a estos fenómenos complejos y de gran amplitudresulta más fácil y coherente si se realiza desde la óptica de la integración econó-mica, puesto que la mayor parte del comercio de cada país se realiza con sus sociosreales o potenciales del espacio de integración.
Hasta tal punto es cierto el papel que juega el comercio como antesala deotras formas de integración, que incluso el menos experto de los analistas des-confiaría de una propuesta integradora entre países que no realicen entre sí lamayor parte de sus respectivas cuotas de comercio internacional. Así pues, la inte-gración comercial, entendida como un proceso que se inicia con acuerdos institu-cionales capaces de traducirse en un incremento real (absoluto y relativo) delcomercio bilateral, parece un instrumento acorde a las exigencias de las rápidastransformaciones que están teniendo lugar en la economía mundial en el umbraldel cambio de siglo.
La Unión Europea, como decía antes, ha hecho un uso notabilísimo de losacuerdos comerciales como vía de tomar posiciones en el escenario internacional.En la actualidad existen acuerdos con casi todas las áreas del mundo. La mayorparte de ellos son diferentes y, por lo tanto, discriminatorios, aunque el efecto finalmuy probablemente es positivo, si lo analizamos en virtud de los efectos de estí-mulo sobre el comercio mundial, en su conjunto, e incluso sobre el comercio mul-tilateral.
Aparentemente, pese al esquema preferencial utilizado por la Unión Europeaen sus acuerdos internacionales, la CE es un área muy dinámica y abierta a los flu-jos con otras zonas. Estados Unidos parece seguir la estrategia contraria, al menoshasta fechas muy recientes. En lugar de desplegar un abanico de negociaciones ins-titucionales con finalidad comercial e integradora, los Estados Unidos han dejadovaler su influencia real como dato de partida incontestable. Sus grandes empresas,la influencia del dólar y, en fin, su peso político, han actuado de respaldo al fomen-to del comercio allá donde fuese necesario.
Más recientemente, con las propuestas recuperadas de creación de una ZLCen Norteamérica, en el conjunto del continente americano e incluso en torno al ani-llo del Pacífico, las autoridades de Estados Unidos parecen estar ganando interéspor la formalización de las relaciones internacionales. No obstante, el ejemploeuropeo permite extraer una enseñanza importante a mi modo de ver: los fenóme-nos de integración, ya sea comercial o de otro tipo, no pueden ser operativos nadamás que en el medio-largo plazo, puesto que resulta necesario modular los efectosque tienen sobre el tejido socio-económico de los países implicados.
Latinoamérica, por su parte, es un continente donde las propuestas integra-doras han tenido siempre un notable predicamento. Lástima que sus resultados nohayan sido tan brillantes como los defensores e ideólogos de la integración latino-americana hubieran deseado. Desde hace décadas se han iniciado procesos inte-gradores bien conocidos y en cuyo análisis ahora no vamos a entrar. Además, dis-tintas áreas latinoamericanas, porque obviamente Latinoamérica es tan extensacomo heterogénea, tienen vínculos contractuales con la Unión Europea al tiempoque se muestran dispuestas a alcanzar una situación similar con Estados Unidos.
José Antonio Nieto Solís88
Yo creo que ambas iniciativas (UE y EEUU) son compatibles para los paíseslatinoamericanos, siempre que se asienten sobre una base comercial sólida, en rela-ción a la economía de cada país, bien anclada en el comercio con sus vecinos ycapaz de controlar el impacto interno de la liberalización comercial. Es más, yocreo que Latinoamérica puede ser un campo de prueba excelente para demostrarque los acuerdos comerciales tendentes a favorecer la integración, no son incom-patibles con las normas multilaterales del GATT/OCM, puesto que tienden a faci-litar el comercio con carácter general aunque transitoriamente lo hagan sobre víasdiscriminatorias. Hace tiempo que distintos autores se aproximaron a este punto devista bajo el término de ‘regionalismo abierto’.
Por supuesto, la descompensación que existe entre los países latinoamerica-nos y Europa o Estados Unidos es evidente, y no se refiere sólo a volumen delPIB o nivel de renta per cápita. Por ejemplo, para la CE, Latinoamérica es unaparte residual del comercio exterior (poco más del cinco por ciento), mientras quepara algunos países latinoamericanos la CE es un mercado indispensable para sudesarrollo económico.
Esto hace que Latinoamérica deba poner más esperanza en la mejora de susrelaciones con Europa o Estados Unidos, que al revés. O dicho de otro modo, estadesigualdad evidente hace que Europa o Estados Unidos tomen sus relaciones conLatinoamérica, y otras áreas del mundo, como relaciones no sólo comerciales, sinotambién de ayuda al desarrollo.
La ayuda al desarrollo se mezcla con la cooperación comercial, en dosis nosiempre fáciles de conocer y en cócteles no siempre adecuados para los supuestosbeneficiarios. No obstante, hay que contar con este dato como un punto de partidaobligado. La Unión Europea, por ejemplo, ha ido completando en estos últimosaños sus esquemas de ayuda a las naciones de menor desarrollo de América, mien-tras perfilaba esquemas de cooperación económica con los países más avanzados.
Lo paradójico es que tan impresionante aparato institucional no ha supuesto,al menos todavía, un aumento significativo de los intercambios comerciales. Sepueden alegar razones relacionadas con la crisis económica, pero hay un dato para-lelo que arroja más dudas sobre la vía de actuación europea: el comercio deLatinoamérica con Estados Unidos es más importante y ha crecido más, en los últi-mos años, que el comercio con Europa.
Evidentemente, no podemos extraer muchas consecuencias de este tipo decomportamientos basados en las cifras globales del comercio. Hay que descendera un nivel de desagregación geográfica y sectorial algo mayor. En mi artículopublicado en el número 26 de Pensamiento Iberoamericano he iniciado, todavía deforma precaria, esta tarea de investigación y me ha llamado la atención un dato queresulta ilustrativo sobre lo que estoy tratando de señalar: el comercio de los paísesde Mercosur con Estados Unidos es más importante, desde luego, y sobre todoreposa más en el intercambio de productos industriales que el comercio deMercosur con la UE.
A mi modo de ver, eso quiere decir que si Europa desea hacer realidad suspropuestas de creación de una ZLC transatlántica, debe estar abierta a un aumen-
Los espacios de integración comercial de la Unión Europea y América latina 89
to de los intercambios, pero sobre todo a una reorientación de los mismos hacia elterreno de las manufacturas y los bienes no agrícolas. Además, como sabemos, elproblema de la PAC y las exportaciones agrícolas del Mercosur tendrán que encon-trar solución. Pero yo creo que es interesante destacar que éste no es el único focode conflicto en el desarrollo de tan importante acuerdo de integración comercial.
Es más, si comparamos la evolución de las relaciones de América latina conotras áreas del espacio de integración europeo, podemos confirmar otros datos nodemasiado alentadores. En el gráfico 1 se han recogido las áreas de integracióncomercial de Estados Unidos y Europa. Como puede apreciarse, Estados Unidostiene un eje vertical que ocupa todo el continente, a sus espaldas tiene el eje delPacífico, liderado por los NPI, y debe hacer frente a su rival del otro lado delAtlántico: la UE.
Aunque el gráfico ignora por completo a Japón, lo cual es tan incorrectocomo peligroso, puede verse que recoge también el área de influencia europea,desde Escandinavia (que ahora ya forma parte mayoritariamente de la UE), hastael Mediterráneo y África. La carga que en este caso lleva a sus espaldas la UE sonlos PECO, un problema caliente al que debe buscarse solución en aras a la estabi-lidad de la propia UE, pero que a medio-largo plazo podrá resultar incluso unainversión rentable.
De hecho, como se ha explicado en la bibliografía reciente sobre el tema, losPECO han ascendido vertiginosamente desde el último al primer lugar de las pre-ferencias comerciales de la UE. Claro está, en el gráfico no aparecen otras áreasposibles, pero en el cuadro 1 quedan recogidos distintos grupos de países, compa-rando el peso relativo de sus importaciones y exportaciones con Estados Unidos yla UE-12 en el año 1992. Algunos datos que derivan de este análisis, por obviosque resulten, conviene tenerlos presentes al referirse a las perspectivas de la inte-gración económica en Latinoamérica.
José Antonio Nieto Solís90
GRÁFICO 1
ÁREAS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL DE EEUU Y LA UE
PD Canadá
Pacífico+ EEUU
MéxicoPVD
A. Latina
EFTA PD
UE-12 PECO+
MediterráneoPVD
África
CUADRO 1
DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EEUU Y UE (1992)1
* Países/Zonas % Exportaciones % Importaciones
Destino/Origen EEUU UE-12 EEUU UE-12
OCDE 58,57 — 57,86 —
PVD (no-OCDE) 41,43 50,32 42,14 45,87
UE-12 22,77 — 17,60 —
EFTA(6) 2,25 23,99 2,80 22,30
EEUU — 16,08 — 16,75
Canadá 19,66 1,87 18,13 1,70
Canadá+México 29,01 3,14 24,63 2,27
Japón 10,86 4,62 18,17 10,81
Australia+N.Zelanda 2,38 0,96 1,63 1,23
PECOS2 0,30 4,18 0,17 3,35
Rusia/CEI 0,44 5,34 0,24 4,34
OPEP 5,06 8,85 6,45 8,40
MEDITERRÁNEO3 2,55 6,60 1,34 5,00
ÁFRICA 2,32 8,66 2,73 8,46
LATINOAMÉRICA4 17,33 5,76 12,92 5,39
México 9,35 1,27 6,50 0,57
Brasil+Argentina 1,99 1,39 1,67 2,54
Uruguay+Paraguay5 0,10 0,11 0,05 0,14
Chile 0,55 0,32 0,28 0,49
NPI asiáticos6 10,61 6,02 11,78 6,68
China 1,73 1,47 4,97 3,07
1 Cada columna refleja % sobre el total de M o X. En el caso de la UE se ha excluido elcomercio intracomunitario.
2 PECOS: Polonia, Hungría y Repúblicas Checa y Eslovaca.3 Mediterráneo: Turquía, Israel, Egipto, Argelia, Túnez y Marruecos.4 Latinoamérica incluye toda América excepto EEUU y Canadá.5 Los datos de Uruguay y Paraguay corresponden sólo a 1986.6 NPI asiáticos: Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong.
Fuente: OCDE (Trade by commodities, 1986, 1992) y elaboración propia.
Los espacios de integración comercial de la Unión Europea y América latina 91
CUADRO 2
COMERCIO EXTERIOR DE EEUU Y LA UE (1986-1992)
Crecim.Exportac. Crecim.Importac.1 Tasas Cobertura2
Países y Zonas EEUU UE-12 EEUU UE-12 EEUU UE-12
Mundo 2,056 1,826 1,446 1,936 76,3 95,7
OCDE 1,393 1,811 1,292 1,947 77,2 95,4
UE-extra3 1,917 1,662 1,233 1,887 98,7 89,3
UE-intra — 1,949 — 1,972 — —
EEUU — 1,236 — 1,861 — 85,7
PVD4 2,247 1,900 1,728 1,887 75,0 97,9
OPEP 2,043 1,441 1,656 1,386 60,0 94,0
1 El crecimiento de las exportaciones e importaciones en cada zona se ha calculado a precioscorrientes (1992/1986).
2 Las tasas de cobertura (X/M) corresponden sólo a 1992.
3 UE-extra comprende el comercio exterior de la UE, mientras UE-intra se refiere al comer-cio intracomunitario.
4 Al igual que el cuadro 1, PVD agrupa el conjunto NO-OCDE.
Fuente: Ibídem.
CUADRO 3
COMERCIO CON EFTA, CANADÁ, MÉXICO Y CHILE (1986-1992)
Crecim.Exportac. Crecim.Importac. Tasas Cobert.-92
Países y Zonas EEUU UE-12 EEUU UE-12 EEUU UE-12
Mundo 2,056 1,826 1,446 1,936 76,3 95,7
EFTA 1,725 1,589 1,290 1,875 61,3 96,1
Canadá 1,974 1,183 1,510 1,664 82,7 98,6
México 3,302 3,608 2,044 1,545 109,8 198,7
Chile 2,909 2,618 1,810 2,033 151,4 59,0
Notas y fuente: véase cuadro 2.
José Antonio Nieto Solís92
CUADRO 4
COMERCIO CON LOS PECOS Y EL MEDITERRÁNEO (1986-1992)
Crecim. Exportac. Crecim. Importac. Tasas Cobert.-92
Países y Zonas EEUU UE-12 EEUU UE-12 EEUU UE-12
Mundo 2,056 1,826 1,446 1,936 76,3 95,7
Polonia 4,328 4,453 1,527 3,163 156,9 114,5
Checoslovaquia 5,909 4,165 2,760 3,383 155,8 112,9
Hungría 3,196 2,160 1,505 2,676 75,7 102,4
Turquía 2,574 2,237 1,710 2,486 228,7 122,2
Marruecos 1,230 2,120 4,152 2,119 249,5 119,3
Argelia 1,516 0,964 0,855 1,231 39,8 60,8
Túnez 1,562 2,238 3,968 2,270 446,1 135,5
Egipto 1,859 0,993 3,776 1,443 658,0 145,5
Israel 2,084 1,984 1,557 1,733 93,5 184,2
Notas y fuente: véase cuadro 2.
CUADRO 5
COMERCIO CON PAÍSES DEL MERCOSUR Y ASIA (1986-1992)
Crecim.Exportac. Crecim.Importac. Tasas Cobert.-92
Países y Zonas EEUU UE-12 EEUU UE-12 EEUU UE-12
Mundo 2,056 1,826 1,446 1,936 76,3 95,7
Brasil 1,451 1,281 1,083 1,639 69,2 37,3
Argentina 3,251 2,081 1,459 1,844 217,8 81,5
China 2,378 1,299 5,235 4,723 26,6 42,9
Singapur 2,739 2,775 2,366 3,696 76,7 99,8
Corea del Sur 2,452 2,525 1,286 2,233 81,8 78,7
Taiwán 2,780 3,127 1,214 2,908 54,5 54,2
Hong Kong 2,653 2,700 1,083 1,997 74,0 102,5
Notas y fuente: véase cuadro 2.
Los espacios de integración comercial de la Unión Europea y América latina 93
CUADRO 6
COMERCIO POR PRODUCTOS EEUU Y UE (1992)
Zonas Origen/Destino. Comercio EEUU2 Comercio UE3
Productos-grupos SITC1 M Canadá X Canadá M EFTA X EFTA
0) Alimentos, anim.v. 4,61 5,45 3,37 4,301) Bebidas y tabaco 0,90 0,17 0,06 0,072) Materias primas. NC 7,71 3,44 6,20 2,843) Combustibles, min. 11,38 1,64 10,64 3,704) Aceites no minera. 0,18 0,01 0,08 0,135) Productos químicos 5,22 8,80 11,67 12,826) Product. manufact. 16,74 13,11 27,44 18,097) Máquin., m.transp. 43,77 53,51 28,03 36,348) Artíc. manufac. NC 4,44 10,83 10,73 19,419) Otros productos NC 5,01 2,93 1,70 1,41
1 Las agrupaciones de productos corresponden al nivel de desagregación de un dígito de laSITC (CUCI revisión 3). NC significa productos no clasificados en otra categoría.
2 Se ha calculado, para EEUU, el desglose porcentual de importaciones (M) y exportaciones(X) con Canadá en 1992.
3 Se ha calculado, para la UE, el desglose porcentual de importaciones (M) y exportaciones(X) con la EFTA en 1992.
Fuente: Ibídem.
CUADRO 7
COMERCIO EEUU POR PRODUCTOS CON LATINOAMÉRICA (1992)
P.1 M México2 X México M Brasil X Brasil M Argent. X Argent.
0) 6,90 6,76 16,82 1,10 37,29 1,311) 0,80 0,20 3,26 0,10 3,76 1,332) 2,18 4,60 6,18 4,01 6,20 2,843) 13,67 3,13 3,35 8,80 19,64 1,404) 0,01 0,41 0,30 0,12 1,50 0,175) 2,38 7,92 4,53 17,00 7,42 17,946) 7,25 13,80 20,83 4,34 15,26 6,627) 50,00 46,78 20,45 55,60 6,86 52,668) 12,50 12,11 19,97 6,43 5,99 11,239) 4,16 4,21 4,27 2,46 1,81 4,44
1 Los productos (P) están agrupados en las mismas categorías (0 a 9) reflejadas en el cuadro 6.2 Las columnas reflejan, respectivamente, el desglose porcentual de las importaciones y
exportaciones de EEUU con cada país en 1992.
Fuente: Ibídem.
José Antonio Nieto Solís94
CUADRO 8
COMERCIO UE POR PRODUCTOS CON LATINOAMÉRICA (1992)
P. M México X México M Brasil X Brasil M Argent. X Argent.
0) 5,03 5,00 33,24 2,63 62,43 2,501) 1,75 1,99 3,78 1,40 2,11 1,332) 3,15 0,96 25,56 1,80 18,66 0,983) 46,06 0,10 0,15 1,05 2,20 0,584) 0,30 0,80 0,33 0,50 1,70 0,065) 7,13 11,66 3,70 23,38 2,61 15,906) 9,73 13,21 15,80 9,36 5,90 9,457) 21,82 55,00 10,83 50,33 3,05 58,208) 4,58 8,85 5,60 8,58 1,12 10,239) 0,43 2,41 0,98 0,92 0,16 0,73
Fuente y notas: Ibídem. Cuadros 6 y 7.
CUADRO 9
COMERCIO UE POR PRODUCTOS CON PECOS Y MEDITERRÁNEO (1992)
P. M Polonia X Polonia M Turquía X Turquía M Israel X Israel
0) 11,42 8,61 13,81 1,77 13,05 3,751) 0,09 1,03 1,72 0,52 0,07 0,332) 8,68 2,29 4,47 4,87 8,82 1,083) 7,79 6,19 2,26 1,71 1,14 0,254) 0,26 0,75 0,03 0,50 0,02 0,285) 7,14 13,80 2,18 15,16 17,60 12,086) 26,80 20,59 18,86 18,29 27,39 42,067) 13,34 34,29 9,90 46,98 14,60 31,358) 23,53 11,23 46,35 6,58 16,73 8,129) 0,89 1,20 0,38 3,60 0,54 0,66
Fuente y notas: Ibídem. Cuadros 6 y 7.
Los espacios de integración comercial de la Unión Europea y América latina 95
EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y LASRELACIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA
Christian L. FreresAIETI
INTRODUCCIÓN
L a mayoría de los estudios sobre el impacto del ALCAN (Acuerdo de LibreComercio de América del Norte)1 tratan casi exclusivamente sobre sus efec-
tos en factores económicos dentro de uno o de los tres países socios.2 Hasta ahorasólo de forma limitada los estudios publicados analizan cómo este TLC (Tratadode Libre Comercio) puede afectar a los lazos económicos de estos tres países conotros países o regiones, como socios comerciales importantes, por ejemplo, laUnión Europea (UE) o Japón. Unos cuantos han intentado determinar cómo elALCAN afectaría al sistema comercial mundial, pero sólo llegan a conclusionesgenerales como, por ejemplo, que el ALCAN podría conducirnos a un sistema decomercio dirigido —“managed trade”—,3 o el contrario.4
Además, estos estudios dicen poco o nada sobre los efectos políticos e ins-titucionales que ALCAN podría tener, internamente (dentro de Norteamérica) yexternamente (frente a socios terceros), ni tampoco profundizan sobre su posibleimpacto en las relaciones dentro de América latina (AL). Esto es particularmentenotable dada la experiencia de la Unión Europea, donde la integración económi-ca y la ampliación del espacio de la Comunidad han contribuido a grandes cam-bios en la estructura institucional así como en su cooperación política y relacio-nes económicas con países terceros (como la globalización de su cooperación aldesarrollo).
1 Algunos utilizan la denominación de TLC para referirse a este grupo, pero creo que se pue-de referir a cualquier tratado de libre comercio. Otra variante utilizada es TLCAN, o simplemente NAF-TA, en su versión en inglés.
2 Lustig, Nora; Bosworth, Barry, and Lawrence, Robert, eds.: North American Free Trade.Assessing the Impact. Washington, DC, 1992. Moss, Ambler, ed.: Assessments of the North AmericanFree Trade Agreement. New Brunswick, 1993. Grinspun, Ricardo, y Cameron, Maxwell, eds.: ThePolitical Economy of North American Free Trade. New York, 1994.
3 Bhagwati, Jagdish: “Beyond NAFTA: Clinton’s Trading Choices”, Foreign Policy, núm. 91,Summer 1993, págs. 155-162.
4 Smith, Murray: “The North American Free Trade Agreement: global impacts”, in KymAnderson and Richard Blackhurst, eds.: Regional Integration and the Global Trading System. London,1993, págs. 83-103.
Esta falta de literatura es comprensible dada la naturaleza del acuerdo comer-cial, su reciente entrada en funcionamiento y la dificultad de analizar los efectos ylas variables no-económicas. Pero, de alguna forma, esto supone cierta ceguedad,sobre todo porque los factores políticos e institucionales pueden a la larga quizásser tan importantes como los factores económicos. Por tanto, las investigacionesnecesitan ampliar su visión para que los decisores políticos puedan evaluar opcio-nes alternativas y tomar las acciones necesarias.
Aunque es relativamente fácil construir modelos econométricos para prede-cir —con más o menos precisión— los efectos de desviación o creación de comer-cio, no hay modelos parecidos de fácil utilidad disponibles para el análisis políti-co. Por consiguiente, para aventurarnos en esta problemática área, quizá sea mejorestudiar el escenario más probable e intentar evaluar sus ventajas y desventajas.Basándonos en este escenario, analizaremos tres temas:
— los efectos posibles del ALCAN sobre las relaciones institucionales, políti-cas y de cooperación de la UE con subregiones de América latina;
— el efecto indirecto y potencial del ALCAN sobre el comercio y el flujo deinversiones de la UE-América latina; y
— el impacto sobre las relaciones de la UE-América latina de factores indirec-tamente relacionados al ALCAN.
Por último, sugeriremos algunas alternativas para la política de la UE, y hare-mos varias conclusiones que resaltan los logros mayores, especialmente aquellosrelacionados con la respuesta de la UE al ALCAN y sus implicaciones.5
LAS REPERCUSIONES DEL ALCAN EN LAS RELACIONES UE-AL
Contexto actual de las relaciones UE-AL
Un problema obvio para poder analizar los efectos potenciales de los lazosentre ALCAN y la UE consiste simplemente en separar los factores que tienen unarelación directa a este asunto y los que están indirectamente relacionados, pero quepueden llegar a ser variables importantes, como es el caso del actual contexto gene-ral de la relaciones entre la UE-AL. Aquí sólo revisaremos las tendencias globa-les, que parecen señalar que las relaciones financieras y económicas entre estas dosregiones en los últimos años han llegado a una cierta meseta (“plateau”) y que eldiálogo político ha alcanzado con probabilidad sus límites para efectuar cambiosreales en la práctica de las relaciones.
—Las relaciones económicas Unión Europea/América latina. Un aspectoimportante que las estadísticas indican es el gradual nacimiento de un área comer-cial en el hemisferio occidental y que empezó a mediados de los ochenta. Esto que-
Christian L. Freres98
5 Es importante recordar a los lectores la naturaleza especulativa de este tipo de análisis. Lasituación a todos los niveles está cambiando tan rápidamente que nuevos eventos pueden invalidar algu-nas suposiciones presentadas aquí.
da especialmente claro cuando se observa desde la perspectiva de los países deAmérica latina (cuyo comercio intrarregional supuso un promedio del 17,7% en1992-1994 y el comercio con los EEUU aumentó de menos del cincuenta por cien-to del comercio total en 1980 a casi el sesenta por ciento en 1994). Dicha tenden-cia ha significado una reducción progresiva en la relevancia de otros socios comer-ciales extrarregionales, sobre todo de la Unión Europea.6
Entre 1990 y 1993, las exportaciones de AL a la UE se habían paralizado,y sus importaciones de la UE habían crecido a niveles generalmente más bajosque aquellas provenientes de los EEUU o Japón. Los datos preliminares para 1994indican que esta tendencia puede haberse revertido, ya que las exportaciones deAL a la UE crecieron en un 19,2% sobre el año anterior. Para los estados miem-bros de la UE, el comercio con AL se ha estancado alrededor de algo menos delcinco por ciento en promedio del total de su comercio extrarregional desde 1987(un año después de la entrada de España y Portugal y del comienzo de la cuentaatrás al Mercado Único Europeo).
No obstante, está claro que AL es un destino de creciente importancia paralas exportaciones europeas. La región ha pasado de representar el 3,8% de lasexportaciones extracomunitarias en 1988-1990 al 4,9% en 1992-1994. En los últi-mos tres años, esas exportaciones han crecido a un ritmo anual de más del doce porciento en promedio, frente a importaciones de AL que han crecido a menos del unopor ciento en ese período. Por lo tanto, AL se está configurando como uno de losmercados más importantes del mundo en desarrollo. En 1994 representaba el15,1% de las exportaciones de la UE a este grupo de países, aunque sólo estáacercándose a niveles de 1980.
Para América latina, el comercio (X+M) con la UE representó el 18,1% deltotal de su comercio mundial en 1994, siendo sólo un poco superior en importan-cia al comercio intrarregional. Entre 1992 y 1994 las exportaciones latinoamerica-nas al mundo entero crecieron en un 14% promedio anual, mientras que las desti-nadas a la UE aumentaron en menos del uno por ciento.
Como inversores en la región, los estados miembros de la UE han disminui-do en importancia relativa desde 1988, el último año en el que su IED (inversionesextranjeras directas) en AL (excluyendo los paraísos fiscales) superó al de losEEUU; en 1993, el total de la IED de la UE en la región —$US1,86 mil millones—fue inferior a la cuarta parte de las estadounidenses.
Entre 1980 y 1989, la UE representaba más del cuarenta por ciento de los flu-jos de IED a AL, pero ha pasado a ser en 1993 sólo del 23,2%. La UE dominabacomo inversor en Argentina, Brasil y Venezuela en la época anterior, pero actual-mente sólo destaca en economías más pequeñas de la región.
El ALCAN y las relaciones entre la Unión Europea y América latina 99
6 Esta tendencia es particularmente evidente desde una perspectiva histórica. El índice deintensidad del comercio intrarregional (la parte de las exportaciones de un país que van a su región,dividida por la parte de sus importaciones de esa región) para las Américas, Norte y Sur, aumentó del1,77 en 1948 al 2,26 en 1990, muy por delante del índice de Europa, 1,51 en 1990. Norheim, Hege;Finger, Karl-Michael, y Kym Anderson: “Trends in the regionalization of world trade, 1928 to 1990,”(Appendix) in Kym Anderson and Richard Blackhurst, eds.: Regional Integration..., págs. 436-486.
Un área en la que la UE puede actualmente presumir de ser líder es en laAyuda Oficial al Desarrollo (AOD). El total de la AOD de la UE, canalizado deforma bilateral o a través de la Comisión Europea, fue más de tres veces superiora la de EEUU en 1993 ($US 2.323 millones y $US 528 millones, respectivamen-te). Es probable que se mantenga o incluso se amplíe esta diferencia a medida queel programa de ayuda estadounidense siga reduciéndose. Sin embargo, se debetomar esta AOD en un contexto más amplio, ya que sólo representa una pequeñaporción de todos los flujos financieros. Además, los mismos países latinoamerica-nos preferirían generalmente tener mayor acceso a los mercados europeos y másinversiones, interesándoles menos la tradicional ayuda al desarrollo.
Por otro lado, como están argumentando un creciente número de expertos, latradicional generosidad europea en ayuda al desarrollo tampoco es indefinida y,por lo tanto, probablemente veremos en años venideros un declive gradual, y enalgunos casos rápido, en los flujos bilaterales. Se puede esperar este cambio inclu-so en aquellos donantes “progresistas” como Holanda y los países escandinavos.7
Mientras que la ayuda al nivel de la UE puede compensar en parte el declivemundial en flujos bilaterales de AOD, la cooperación de la Comisión también seenfrenta a presiones fuertes, tanto desde el exterior —a medida que se aumenta elnúmero de países receptores de la ayuda comunitaria y se centran esfuerzos en lospaíses del Convenio de Lomé y del Mediterráneo—, como desde el interior, ya que“los costes del ajuste en la CE aumentarán la demanda de fondos sociales y estruc-turales”;8 debido al paquete Delors, no se prevé un aumento sustancial en los pre-supuestos de la UE, por lo que cambios en unos programas afectarán a otros. Latradicional “pirámide de privilegio” de la Comunidad que coloca a los países ACPen la cima, en términos de tratamiento favorable, y América latina y Asia abajo,continuará vigente a medio plazo.
La cada vez menor relevancia de la UE como socio extrarregional tienemucho que ver con la situación interna de la Unión en los últimos años, a medidaque los flujos comerciales intrarregionales han ido marginando el comercio conotras áreas. Esta tendencia ha sido muy evidente en los años ochenta y parece pro-bable que siga en el futuro próximo. Además, frente a tendencias económicas mun-diales, los países del hemisferio occidental están cada vez más convencidos de lanecesidad de integración regional como una parte central de sus estrategias deinternacionalización.
Es cierto que la Unión firmará un acuerdo de libre comercio con el Mercosuren la Cumbre de Madrid en diciembre de 1995, y que está negociando acuerdossimilares con México y Chile. Claramente éstos son pasos positivos hacia unmayor libre comercio interregional que no se pueden ignorar. Pero estos acuerdosson parciales en cuanto a los productos que van a cubrir, y también tardarán cier-
Christian L. Freres100
7 Freres, Christian: La cooperación para el desarrollo de los estados miembros de la UniónEuropea con América Latina. Informe para la Comisión Europea, 1995 (mimeo).
8 Payne, Anthony, y Sutton, Paul: “The Commonwealth Caribbean in the New World Order:Between Europe and North America?”, en Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 34,núm. 4, Winter 1992-1993, pág. 49.
to número de años en ponerse completamente en vigor. Asimismo, no se contem-pla por ahora la posibilidad de firmar acuerdos con otros países de la región.
La ampliación de la Unión en tres miembros más a partir de enero de 1995es otra variable que contribuirá quizás a concentrar el comercio comunitario intra-rregionalmente. Podría incluso hacer que América latina y otras zonas en desarro-llo sean menos relevantes, al menos en el corto y medio plazo, sobre todo —comoparece lógico— si se fortalece el enfoque hacia los países de Europa Central yOriental/PECOs (algunos de los cuales esperan entrar en la UE próximamente).
No obstante, esta ampliación puede también beneficiar a los países latinoa-mericanos ya que los nuevos estados miembros, Suecia en particular, han sido porlo general defensores del libre comercio. La entrada de estos países puede tener unefecto positivo al cambiar el equilibrio en el seno de la UE a favor de los que apo-yan una mayor apertura comercial (frente a los proteccionistas, generalmente delsur de la UE).
—Relaciones políticas entre la UE y América latina. Junto a estas tenden-cias económicas, necesitamos ver también tendencias políticas relacionadas den-tro de la UE. Una de éstas que merece atención especial es la presión crecientedentro de la Unión para trasladar su “corazón político” más hacia el Norte. Conello, la voz de los “defensores” de una mayor relación con América latina —prin-cipalmente España— se verá diluida en la competición intracomunitaria sobrerelaciones exteriores.
Esta tendencia aparente se refleja en el cada vez mayor interés en los PECOs.Si bien en la Cumbre de Cannes (junio de 1995), los estados miembros equilibra-ron algo este “torno al Este” con un compromiso mayor para con el Sur, aumen-tando los recursos que dedicarán a la zona del Mediterráneo, no parece fácil exten-der esa política a otras zonas del Sur. Si la misma continuidad del Convenio deLomé está ahora en cuestión, difícilmente se pueden contemplar grandes iniciati-vas para América latina o Asia (por la oposición que varios estados miembros pre-sentarían, sin duda).
Asimismo, la UE está inmersa en un proceso de reflexión sobre cómo avanzaren los próximos años, tanto en la profundización como en la prevista ampliaciónhacia el Este y el Meditérraneo. A mediados de 1996 se iniciará la ConferenciaIntergubernamental para reformar el Tratado de la Unión Europea; este procesopuede dificultar seriamente la toma de decisiones sobre muchos temas.
Todo esto no quiere decir que la UE reduzca de forma significativa sus rela-ciones con América latina, pero es probable que tenga efectos en la intensidad delas relaciones políticas, contribuyendo a su vez a dificultar la solución de contro-versias comerciales y a limitar en un futuro próximo la innovación en las relacio-nes económicas (como por ejemplo, ir hacia acuerdos de “cuarta generación” simi-lares a los ofrecidos a países en desarrollo asociados). La sugerencia del comisarioMarín en la reunión de abril de 19949 de que debía existir una división de trabajo
El ALCAN y las relaciones entre la Unión Europea y América latina 101
9 Europe, 25 y 26 de abril de 1994, pág. 9.
entre los varios foros UE-AL (temas específicos se considerarían en las relacionesde la UE con cada uno de las tres subregiones, y temas políticos globales en elGrupo de Río) puede tener el efecto no intencionado de reducir la relevancia de lasreuniones UE/Grupo de Río para los países latinoamericanos, y no les ayudaría ensus esfuerzos de coordinar políticas en temas importantes como el comercio con laUnión.
El limitado interés de Europa por AL, los vínculos económicos relativamen-te débiles y la persistencia de conflictos comerciales (sobre todo en torno a pro-ductos agrícolas) pueden hacer que los países latinoamericanos miren cada vezmás hacia el Norte, hacia el Este (Asia-Pacífico) y hacia la propia región para forosde diálogo político.
Aunque el modelo de diálogo político de “grupo-a-grupo” (ejemplificado enlas reuniones UE-Grupo de Río y el proceso de San José) ha funcionado razona-blemente bien hasta ahora, la falta de coherencia en las políticas exteriores de losestados miembros de la UE pone límites serios a la atención que éstos pueden pres-tar a vínculos que ya de por sí son poco significativos. No obstante, siguen tenien-do su valor, porque son las únicas reuniones regulares de alto nivel entre oficialesde ambas regiones, dando una buena oportunidad para intercambiar puntos de vis-ta sobre un gran número de temas. Además, estas reuniones establecen el marco defuturos avances en la cooperación interregional.
—América latina: buscando autonomía. Un resultado evidente de la recienteola de democratización y reforma económica en la mayoría de los países latino -americanos ha sido el renovar el tradicional fuerte deseo de estos países por diversi-ficar sus relaciones externas. El concepto de “regionalismo abierto” refleja la actualbúsqueda de inserción internacional de América latina. El término incluye tresaspectos: (1) apertura unilateral de sus economías; (2) fortalecimiento de institucio-nes subregionales (ej. Mercosur, Pacto Andino) e intrarregionales (ej. Gru po deRío); y (3) fortalecimiento de vínculos con los tres bloques económicos —Amé -rica del Norte, Unión Europea y Asia-Pacífico— utilizando una serie de instrumen-tos flexibles.10
Esto hace que Europa occidental tenga cierta importancia para la región hoyen día, incluso cuando los europeos no dan la misma prioridad a las relaciones inte-rregionales. En efecto, el declive aparente en la hegemonía estadounidense debefavorecer la búsqueda de una mayor cercanía con Europa.
Pero, Europa no es la única otra opción. De forma creciente, los países deIberoamérica miran hacia el Este, al otro lado de la Cuenca del Pacífico, región quehan desconocido históricamente. Esta tendencia se refleja en la entrada de Méxicoy Chile al foro APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Aunque el potencialde diálogo político dentro de ese área es bastante limitado, hay muchas posibilida-des para la cooperación económica; además, esa cooperación probablemente se
Christian L. Freres102
10 Ideas recogidas de la ponencia de Alberto van Klaveren, 22 de noviembre de 1995, Casa deAmérica, Madrid.
establecerá en base al principio de igualdad, lo cual no se da en los acuerdos exis-tentes entre América latina y la UE o EEUU (salvo en el ALCAN).11 Es probabletambién que los países de AL aumenten sus relaciones con otros países en desa-rrollo, por razones pragmáticas (no como parte de movimientos basados en la retó-rica “tercermundista”), para crear alianzas necesarias a fin de confrontar desafíosfuturos en negociaciones internacionales sobre comercio, medio ambiente, finan-zas, etc.
El aparente declive en la actitud hegemónica de los EEUU respecto a ALrefleja su general retirada del activismo internacional (en comparación con otrasépocas). Hay varios ejemplos de esta nueva actitud: sus intentos de fortalecer losorganismos interamericanos como la OEA (Organización de Estados Americanos)o el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), y sus esfuerzos por evitar impo-ner soluciones unilaterales.
Las señales más prometedoras fueron, por un lado, el anuncio durante laAdministración del presidente Bush, de la Iniciativa por las Américas en 1990, ypor el otro, el propio ALCAN, ya que mostraron un país que empezaba a tratar asus vecinos del sur como socios (aunque no necesariamente iguales todavía), y nosólo como objetos en algún juego de poder mundial. El presidente Clinton no hatenido grandes iniciativas, aunque ha mantenido el espíritu de la anteriorAdministración en la Cumbre de las Américas en diciembre de 1994 en Miami. Unenfoque emergente de esta Administración es el concepto de “simetría sustantiva”,mediante el cual todos los países —incluido los EEUU— buscan una agenda simi-lar de profundización democrática, consolidación del crecimiento económico, yreforma social; esta convergencia es el motivo por el cual la Administración espe-ra que la Cumbre llegue a “catalizar consensos, impulsar ideas nuevas, iniciar unaserie de reuniones ministeriales, y fortificar mecanismos multilaterales”.12 En juliode 1995 se celebró una reunión de los ministros de comercio del hemisferio enDenver.
Todo esto no significa que la “amenaza gringa” haya desaparecido, porquetambién hay señales preocupantes que hacen dudar de si va a llegar este “cambiode enfoque”: por ejemplo, el uso de tropas estadounidenses para las operaciones“civiles” en Colombia y Paraguay, el mantenimiento del embargo contra Cuba,condicionar la ayuda a Nicaragua al despido del ministro de Defensa, etc.
Sin embargo, está claro que EEUU está más proclive que nunca a trabajarcon otros para enfrentarse a los retos de América latina, sobre todo porque se dacuenta de que sus recursos son demasiado limitados para conseguir solo muchosde sus objetivos. Por lo tanto, EEUU ha animado la cooperación europea conCentroamérica, promovido un papel de liderazgo para la ONU en operaciones demantenimiento de paz en esta subregión, actuado como mediador en situaciones
El ALCAN y las relaciones entre la Unión Europea y América latina 103
11 Van Klaveren indicó que la virtud del enfoque asiático de “unilateralismo concertado”, esque aunque sea muy cauteloso, es bastante efectivo en cuanto a integración real.
12 Feinberg, Richard: “Substantive Symmetry in Hemispheric Relations”, address to the LatinAmerican Studies Association, vol. 5, núm. 11, Atlanta, 10 March, 1994, U. S. Departament of StateDispatch (14 March), págs. 158-162.
como las de Haití, y ha intentado que Japón aumente su ayuda a toda la región.Incluso la Administración actual no mira de forma negativa los intentos de la UEde acercarse a Cuba (aunque no puede decirlo públicamente).
—Cambios en el sistema económico y financiero mundial. Sin duda, el fenó-meno principal del sistema económico mundial actual es la “globalización”.Aunque parece un tópico, este término refleja una realidad, pues por ejemplo hoyen día las exportaciones representan el 18% del PIB mundial, frente al 11% dehace 20 años. Ha habido una ampliación e intensificación de las conexiones inter-nacionales en todos los ámbitos en los últimos años. Y, para nuestro estudio, des-taca que los países en desarrollo serán participantes activos de los cambios que seestán produciendo en el sistema internacional.13
La proliferación de acuerdos comerciales en los últimos años es parte de laglobalización. Aunque algunos argumentan que van en contra del multilateralismo,lo cierto es que han tenido efectos positivos sobre el crecimiento del comerciomundial, al menos en el caso de la Unión Europea y el TLC-EEUU-Canadá. Eléxito relativo de estos acuerdos se explica en gran parte por su alto índice de com-plementariedad comercial.14
Aunque la reciente crisis financiera en México no puede ser atribuida direc-tamente al ALCAN, el evento es un factor importante a tomar en cuenta en nues-tro análisis por su relevancia internacional. La crisis ha tenido efectos negativos yserios para varios países latinoamericanos. A su vez, este “efecto tequila” ha hechoque los inversores internacionales sean más cautos a la hora de poner sus fondosen la región en su conjunto. Esta actitud más realista puede resultar en IED bas-tante más baja en América latina a corto plazo, aunque tendrá mayores efectossobre las inversiones más especulativas de cartera.
El escenario más probable para el futuro del ALCAN
Cuando observamos al ALCAN, tomando en cuenta las distintas experien-cias de integración regional, parece que para él hay tres posibles escenarios:ALCAN como un área comercial preferencial; ALCAN como centro de una zonade libre comercio hemisférica; y el ALCAN como el inicio de un Mercado Comúnde las Américas.
A corto y mediano plazo sólo es factible el primer escenario, a saber: ALCANcomo un área comercial preferencial, aunque con ciertos matices. Esta alternativasignificaría que el ALCAN fuera un TLC relativamente poco profundo, sin un
Christian L. Freres104
13 Banco Mundial: Las perspectivas económicas globales y los países en desarrollo.Washington, DC, 1995.
14 Este índice se calcula en base al nivel de exportaciones de un miembro importado por otrosmiembros del área comercial. En este caso, el 1,0 es el índice más alto. El ALCAN tiene 0,56; la CEEoriginal tenía 0,53; el Mercosur: 0,29; el APEC: 0,35; y el Pacto Andino: 0,07 (Banco Mundial: Lasperspectivas..., págs. 28-29).
desarrollo institucional importante, y con un cierto alto grado de proteccionismofrente a terceros, sin ser una unión aduanera. Una opción que afectaría más nega-tivamente al comercio de terceros países,15 con efectos muy negativos para algunospaíses latinoamericanos. Esta opción podría contribuir a fortalecer “el giro hacia elcomercio administrado en muchos países de la OCDE (Organización deCooperación y Desarrollo Económico)”.16 De hecho, como afirma un experto:17
Bloques comerciales que controlan gran parte del mercado, como es el caso delALCAN (..), pueden tener la tentación de imponer restricciones a los no-miembrosporque el riesgo de represalias sería muy reducido. La creación de bloques comer-ciales exclusivos y proteccionistas reduciría los beneficios de los acuerdos de librecomercio y amenazaría lo que se ha ganado en la liberalización multilateral.
Si bien es cierto que la ratificación del ALCAN en noviembre de 1993 con-tribuyó bastante a finalizar la negociación de la Ronda Uruguay del GATT(Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles), no hay ninguna garantía que elALCAN sea beneficioso para el comercio mundial. Un motivo para la duda es, porejemplo, el éxito de los EEUU en evitar reglamentos más estrictos para la utiliza-ción (abusiva) de leyes “anti-dumping”.18 Se cita el creciente uso de estas medidasde represalia unilateral —incluso por algunos países latinoamericanos comoBrasil— como un obstáculo al comercio con peores efectos que las barreras aran-celarias tradicionales.19
En la segunda opción —ALCAN como el centro de una zona de libre comerciohemisférica, basándose en el modelo de “hub and spoke”— se amplía el ALCAN,aunque se mantiene una profundidad similar a la primera, porque sus miembros, enespecial los EEUU, crean que el acuerdo trilateral es demasiado pequeño, particu-larmente como contrapeso a otros bloques regionales. Aquí el escenario sería bas-tante parecido al anterior, pero quizás peor para las relaciones UE-AL, ya que lamayor parte de otras economías grandes de AL, como Chile, Colombia, y las delMercosur, podrían juntarse a un ALCAN más amplio, con los EEUU como eje(“hub”) del sistema. El nuevo acuerdo de libre comercio de las Américas (ALCA)
El ALCAN y las relaciones entre la Unión Europea y América latina 105
15 Weintraub, Sidney: “From blueprint to building bloc”, Hemisfile, Vol. 5, núm. 1,January/February 1994, pág. 12.
16 Blackhurst, Richard, y Henderson, David: “Regional integration agreements, world inte-gration and the GATT”, in Kym Anderson and Richard Blackhurst, eds.: Regional Integration..., pág.418.
17 Holliday, George: “North American Free Trade Agreement: Effects on Trade withNonmember Countries”. CRS Report for Congress (93-254 E) Washington, DC, 1993, pág. 8.
18 Cloud, David: “The GATT Battleground Shifts from Geneva to Capitol Hill”, Con -gressional Quarterly, vol. 52, núm. 13, 2 April 1994, pág. 792.
19 La renovación del “Super 301” (sección del Omnibus Trade Act) por parte de EEUU el 3de marzo de 1994 es una señal de la preferencia de la Administración Clinton por este tipo de reme-dios. Aunque la Organización Mundial de Comercio (OMC) debe reducir la posibilidad de las represa-lias unilaterales, muchos en el Congreso de EEUU están diseñando nuevos instrumentos no cubiertospor la OMC. Como dijo el representante Gephardt, un líder del Partido Demócrata, “si las proteccionesapropiadas no están contenidas en nuestros acuerdos multilaterales, nosotros tendremos que aprobarlasy aplicarlas por nuestra cuenta” (citado en Cloud: “The Gatt...”, pág. 793).
podría empezar a sentirse más autosuficiente, y quizás se preocuparía menos porposibles problemas con socios extrarregionales. Las dudas sobre la pérdida de lasoberanía, vistas en el primer caso, se verían disminuidas ya que el mayor númerode miembros latinoamericanos serviría para reducir algo el papel predominante delos EEUU. Éste sería muy negativo si se produjera en un marco multilateral débil(hipótesis posible de imaginar). Tal modelo también tendería hacia prácticas de“comercio administrado”, creando efectos contrarios para los no-miembros, sinhacer mucho para reducir las barreras no arancelarias.20 No obstante, incluso en unALCA relativamente cerrado, se podría atraer niveles importantes de IED deEuropa “ya que las firmas que tienen el mercado estadounidense como objetivoprobablemente aumentarían sus inversiones en América latina”.21
No obstante, la mayor parte de los analistas señalan que el ALCA está quizásmuy distante en el tiempo.22 Primero, porque los incentivos para que la mayoría delos países latinoamericanos se adhieran al ALCAN no son tan relevantes a cortoplazo, pues gran parte de sus productos ya entran en los EEUU con poca o ningu-na dificultad; la única excepción sería Chile, un país abierto pero pequeño, quequerrá asegurar su acceso al mercado de los EEUU.23 La razón principal para adhe-rirse sería, de hecho, lograr una especie de “seguro” contra cualquier acción unila-teral perjudicial a los EEUU,24 o para conseguir lo que otros llaman un “sello inter-nacional de credibilidad”.25 Pero también hay grandes y fundadas dudas sobre ladisponibilidad de los EEUU para extender el ALCAN a otros países latinoameri-canos, incluso en esta forma poco profunda. No existen muchos incentivos inter-nos para embarcarse en esta iniciativa,26 y el compromiso de la AdministraciónClinton, de futuras administraciones, o del Congreso, no está nada claro. El hechoque se vea postergada la entrada de Chile al ALCAN hasta después de las eleccio-nes generales de 1996 demuestra las dificultades que el Gobierno tiene para avan-zar en este tema. Asimismo, refleja la realidad política en EEUU, donde la opiniónpública empieza a cuestionar incluso al ALCAN, especialmente por la incerti-dumbre sobre la situación de México y por una serie de pequeños conflictoscomerciales con Canadá.
El tercer escenario posible, el ALCAN como el inicio de un esquema de inte-gración más profundo y más amplio, implicaría la creación de un bloque regional
Christian L. Freres106
20 Primo Braga, Carlos Alberto: “NAFTA and the Rest of the World”, in N. Lustig, B.Bosworth and R. Lawrence, eds.: North American Free Trade..., pág. 212.
21 Fritsch, Winston: “Latin America in a Changing Global Environment”, Paris, 1992, pág. 10.22 Weintraub: “From blueprint...”, págs. 1-12. Salazar, José Manuel, y Lizano, Eduardo: “Libre
comercio en las Américas. Una perspectiva latinoamericana”, Síntesis, núm. 19, Madrid, 1993, págs.237-254.
23 Fritsch: “Latin America in a Changing...”.24 Ahearn, Raymond: “U.S. Interest in Western Hemisphere Free Trade”, CRS Report for
Congress (93-988 F). Washington, DC, Congressional Research Service, 1993, pág. 11.25 Aninat, Eduardo: “El futuro de la inserción internacional de Chile: elementos para el deba-
te”, Síntesis, núm. 19. Madrid, 1993, pág. 172.26 Meller, Patricio: “América Latina en un eventual mundo de bloques económicos,” Síntesis,
núm. 19, Madrid, 1993, págs. 51-86.
más profundo y más amplio, algo parecido a la UE (pre-Mercado Único). Se debemencionar que si un ALCA poco profundo es difícil de lograr, más difícil aún seríaconseguir este nivel, así que sólo se podría intuir para algún momento del siglopróximo. No obstante, como señala Sidney Weintraub, profundizar en el ALCANes la única “fundación para una integración económica más duradera” en la zona,y podría ser inevitable. Piensa que la profundización debe preceder a una amplia-ción gradual, ya que una “ampliación promiscua aseguraría que el grupo comercialdel hemisferio occidental fuera poco menos que un área de preferencias regio-nal”,27 como ocurre en la segunda opción. De hecho, parece que una cierta institu-cionalización del ALCAN ya se ha iniciado, aunque de forma tentativa.
Posibles efectos del ALCAN en las relaciones UE-AL
Como ya venimos diciendo, a corto plazo podemos esperar ver al primerescenario. La gran cuestión es en qué dirección irá el ALCAN. ¿Mantendrá suactual nivel de integración poco profunda, o se irá ampliando y profundizando? Esprobable que el ALCAN no se vaya cerrando, sino que de forma gradual, al prin-cipio, se abrirá más al mundo. Es inevitable porque los tres miembros dependendemasiado del comercio con el resto del mundo. Aunque esta dependencia es cier-tamente menor en el caso de México, este país también busca y necesita diversifi-carse mucho más, por lo que no le interesa un bloque cerrado: la prueba está en losacuerdos bilaterales que ha negociado con Chile, dentro del Grupo de los Tres yactualmente con la UE.
En términos generales, el análisis anterior demuestra que sólo si el ALCANse convirtiera en un bloque comercial cerrado, lo cual parece poco factible, habríarepercusiones muy significativas para las relaciones económicas entre la UE y AL.Esta opción será sin duda la más negativa para las relaciones con México, pero¿cómo afectará las relaciones de la Unión con los otros países latinoamericanos?Dado que México ha sido el cliente latinoamericano más importante para produc-tos europeos (representando el 28% de las exportaciones de la UE a AL en 1992),y cuenta con casi la quinta parte del comercio UE-AL, cualquier declive en esteflujo causará una consiguiente reducción en los niveles globales de comercio inte-rregional. Sólo Brasil y Argentina serían capaces de llenar este vacío, pero Brasiles más importante como fuente de importaciones que como comprador de expor-taciones europeas.
No obstante, datos de 1993 demuestran que la UE ha tenido un incrementonotable en sus exportaciones a AL (mientras sus importaciones de la región han caí-do), demostrando la creciente importancia de la región para Europa. Por otro lado,esta nueva situación elimina uno de los argumentos más repetidos de la Comunidadpara mostrar su “sensibilidad” frente a AL, ya que tradicionalmente ha compradomás de lo que ha vendido. En su momento tuvo cierto valor simbólico para compa-rarse a EEUU, que regularmente tenía un excedente comercial a su favor con AL.
El ALCAN y las relaciones entre la Unión Europea y América latina 107
27 Weintraub: “From blueprint...”.
EL ALCAN COMO ESTÍMULO A LAS RELACIONES DE LA UE CON AL
UE: buscando una “asociación” con AL
Si trazamos la historia reciente de las relaciones entre la UE y AL, vemos quehay dos factores impulsores. Primero, desde dentro de la UE quizás el más impor-tante ha sido la incorporación de España y Portugal a la Comunidad a partir de1986. No voy a entrar en esta cuestión porque hay muchos estudios que la abordan.Segundo, desde fuera de la Unión el factor más importante, aunque no muy eviden-te en los documentos, es la política estadounidense hacia Iberoamérica. Es decir, lapolítica de la UE hacia AL se ha ido desarrollando en gran medida como reacción ainiciativas estadounidenses en la región. Estas reacciones pueden darse en forma deiniciativas que refuerzan una tendencia que EEUU está apoyando (ej. el fomento dela liberalización económica), o de rechazo a esas tendencias (ej. en Centro américadurante los ochenta). Como dice Wolf Grabendorff, “si la estrategia comercial de laUE hacia América latina experimenta algunas modificaciones significativas en elcorto o mediano plazo, será como resultado de nuevas tácticas agresivas de losEEUU”.28 En ciertos casos, coinciden los intereses de EEUU y la UE, de forma queno se puede saber con certeza quién inició una tendencia específica.
Esto no quiere decir que la política comunitaria sea de mero mimetismo fren-te a la de EEUU. Mas bien, la UE, que no tiene una gran capacidad para desarrollariniciativas innovadoras en política exterior (por las dificultades de los estadosmiembros de llegar a consensos, particularmente en cuestiones delicadas para uno omás miembros, como ocurrió en el caso del conflicto balcánico), se limita muchasveces a desarrollar políticas en base a políticas ya iniciadas por los EEUU. Pero ellono se debe sólo a una pobre formulación de política exterior. También es posibleque la UE mantenga cierta cautela en la región de forma premeditada, lanzando sólonuevas iniciativas tras tomar acciones primero EEUU en determinados campos.Así, la acción posterior es parte de una estrategia calculada para evitar crear rocescon los EEUU en una zona considerada de su “esfera de influencia”.
Por otro lado, no se puede olvidar la importancia de los cambios en la propiaIberoamérica, porque ayudan a explicar el renovado interés por parte de la Unión.De hecho, son algunos de los que se citan en el reciente documento de estrategiade la Comisión Europea.29
Es notable resaltar que el documento de la Comisión citado arriba probable-mente sea uno de los primeros textos oficiales de la UE que empieza a hablar deuna relación de asociación con América latina. Hasta la fecha, AL fue parte de ungrupo de cajón de sastre, los llamados países en vías de desarrollo de América lati-na y Asia (PVD-ALA), también llamados los PVD “no-asociados”, para diferen-ciarlos de los países ACP o del Mediterráneo.
Christian L. Freres108
28 Grabendorff, Wolf: “Repercussions from the Mexican Crisis in Europe: Ripples, Waves ora Sea-Change in Perspectives?”, 1995, pág. 11 (mimeo).
29 Comisión de las Comunidades Europeas: Comunicación de la Comisión al Consejo y alParlamento Europeo: Unión Europea-América Latina. Actualidad y perspectivas del fortalecimiento dela Asociación, 1996-2000. Bruselas, 23 de octubre de 1995.
Los acuerdos comerciales UE-AL
Lo más positivo del ALCAN es que ha impulsado a la Unión a abrir nego-ciaciones serias para firmar acuerdos comerciales con varios países latinoamerica-nos, empezando con el grupo de Mercosur, que en su conjunto representa el 46%del comercio UE-AL (en 1993). Como ya se ha dicho, similares negociaciones hanempezado con Chile y México.
La argumentación de la UE para iniciar las negociaciones comerciales es enparte autodefensiva (ej. proteger su acceso al mercado estadounidense y mexica-no),30 pero también es proactiva, en el sentido de ir profundizando en unas relacio-nes que si bien eran interesantes acusaban cierta falta de dinamismo, como ya seha señalado. La realidad de los hechos —en especial el aumento significativo delas exportaciones de la UE a AL— refuerza este tipo de argumento.
Su interés en Mercosur, Chile y México es natural porque estos países repre-sentan en conjunto más del setenta por ciento de las exportaciones comunitarias ala región, así como casi el setenta y cinco por ciento de sus exportaciones (1993).
Para América latina es fundamental en el futuro conseguir una inserciónequilibrada en el sistema internacional. Asimismo, AL puede ir dirigiéndose mása otras partes del mundo que no sean ni la UE, ni los EEUU. En efecto, gran par-te del crecimiento mundial y en particular el crecimiento del comercio vendrá delárea Asia-Pacífico, por lo que esta zona debe figurar como prioritaria en las estra-tegias latinoamericanas del futuro.
Dicho esto, es muy evidente que los latinoamericanos querrán atar bien susrelaciones con la UE y EEUU, a través de la firma de acuerdos comerciales en elprimer caso, y en el segundo, a través de la ampliación del ALCAN. Asimismo, sedeben ir fortaleciendo los esquemas subregionales de integración, porque hoy endía son el mejor activo internacional de los países de la región; sólo un par de paí-ses pueden pretender desarrollar acuerdos avanzados de comercio con estados ogrupos extrarregionales.
¿Una batalla de modelos con los EEUU?
Algunos especialistas argumentan que en realidad la UE y EEUU presentandos visiones muy distintas en relación a América latina (así como respecto a todoel mundo). Por un lado, EEUU se centra de forma casi exclusiva en los acuerdosde libre comercio (particularmente los bilaterales, donde puede mantener mayormargen de maniobra unilateral), predominando en ellos los aspectos comerciales yfinancieros y dejando de lado las cuestiones políticas e institucionales. El enfoquede los EEUU es muy agresivo en su búsqueda de mercados exteriores; es también
El ALCAN y las relaciones entre la Unión Europea y América latina 109
30 Parlamento Europeo: “Informe de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sobrelas relaciones económicas y comerciales entre la Unión Europea y América Latina”. Bruxelles:Parlamento Europeo, Documentos de Sesión (PE 204.810/def), 15 de marzo de 1994. Ponente: AnaMiranda de Lage.
unidimensional pues no se conectan estrechamente las relaciones económicas conotros aspectos que caracterizan los vínculos entre naciones (aunque en la Cumbrede las Américas se inició un diálogo algo más amplio, pero todavía está por ver susfrutos). Ciertamente Estados Unidos ha tenido bastante éxito con su política alcontrolar mayores porciones de mercados en América latina y otras zonas, pero acosta de tener lazos poco profundos en otras esferas.
EEUU percibe a los acuerdos de libre comercio como un instrumento más enla promoción de sus exportaciones. América latina figura como el mercado quemás ha crecido en los últimos tiempos, por lo que esta estrategia cobra muchaimportancia.
Por el otro lado, la Unión Europea tiene un enfoque mucho más amplio y plu-ridimensional, donde el comercio y las finanzas son elementos destacables sinduda, pero parte de un “paquete” de relaciones de múltiples contenidos. Respectoa América latina, los acuerdos económicos tienen como uno de sus fines centralesel fomento de la integración regional,31 a diferencia de los meros acuerdos de librecomercio; esta visión de las relaciones es más completa porque no abarca sólo losaspectos económicos y financieros, y porque permite fundamentar la cooperacióninterregional sobre bases más estables (con países individuales hay más riesgos porlos efectos de cambios de gobiernos). Se ha puesto en práctica esta política enCentroamérica (proceso de San José ligado a Esquipulas) y, recientemente, con elMercosur.
Es importante resaltar que con el Mercosur, la Unión no se lanza a firmarun TLC, sino que empieza con un acuerdo de cooperación similar al que se firmacon “países asociados”, con plazos establecidos para la negociación de acuerdosde libre comercio en varios sectores, y el establecimiento de un diálogo políticopermanente que contribuya a desarrollar todas las relaciones. El enfoque actual enel Mercosur se da porque es el esquema de integración subregional en AL que tiene más posibilidades de éxito, y porque es el área que tiene mayores vínculoscon la UE.
Pero, por otro lado, la UE contribuye, al igual que EEUU, a reforzar la divi-sión emergente entre las “dos latinoaméricas”, una Latinoamérica que incluye paí-ses que pueden ser socios, como un grupo, con los países industrializados (ej.Mercosur, México, Chile, y quizás Colombia), y otra que incluye los demás paí-ses, que serán fundamentalmente receptores de AOD y socios comerciales margi-nales. La diferencia es que la Unión provee importantes sumas de AOD a estesegundo grupo, mientras que EEUU va reduciendo su cooperación. Ambos man-tienen algunos instrumentos de preferencias comerciales, como el CBI (CaribbeanBasin Initiative) en el caso de EEUU, y el “Programa Colombia” de la UE (que seextiende a otros países andinos así como a Centroamérica).
Es casi inevitable que estos dos modelos se enfrenten en el terreno, o sea, enAmérica latina. Con ello se puede prever que la competencia entre EEUU y la UEpara porciones del mercado latinoamericano será cada vez más reñida. Y lo que es
Christian L. Freres110
31 Grabendorff: “Repercussions from the Mexican...”.
más preocupante, los latinoamericanos volverán a ser meros objetos no partici-pantes en esta lucha.
A MODO DE CONCLUSIONES
Para un tema tan amplio es realmente difícil sacar conclusiones claras, perose puede resumir las ideas principales de la siguiente manera:
—Los efectos directos del ALCAN sobre las relaciones de la UE con AL. Elefecto más inmediato del ALCAN en la UE ha sido impulsar el inicio de negocia-ciones para un acuerdo de cooperación económica o ALC con México, básica-mente como estrategia defensiva (para asegurar su acceso a los mercados impor-tantes del ALCAN). De forma más tardía, se decidió reforzar el PactoTransatlántico con los EEUU, aunque éste se mantiene en principio en un planomás general y se refiere sobre todo a temas políticos y geoestratégicos. Ambosmovimientos fueron afectados también por el foro APEC que se percibe como blo-que de gran dinamismo con el cual la UE no mantiene vínculo alguno.
—Los efectos indirectos del ALCAN. Aunque ya se ha afirmado que la crisisfinanciera de México no es resultado directo del ALCAN, muchos en la UE estánconvencidos de que este tipo de problema puede surgir con mayor facilidad en unazona de libre comercio que en un área de integración como la UE.32 Por lo tanto,están más convencidos que antes de lo positivo de su modelo de relación conAmérica latina; también contribuye a que la UE tenga una política más cautelosa—con una estrategia gradualista— a la hora de firmar acuerdos con países en desa-rrollo.
Finalmente, el ALCAN tuvo el resultado positivo de forzar a la UniónEuropea a tomar a los países de América latina más en serio como socios poten-ciales: ha contribuido a que los europeos vayan progresando de una relación depoca intensidad, basada en acuerdos desactualizados en muchos casos, a una rela-ción de asociación. Con este nuevo esquema de relaciones pronto tendremos queir buscando nuevos términos para hablar de lo que ahora llamamos “relacionesNorte-Sur”, porque las del futuro no tendrán nada que ver con las de ahora o deantaño.
El ALCAN y las relaciones entre la Unión Europea y América latina 111
32 Aunque la Unión ha tenido sus propias crisis financieras, algunas muy recientes, no hantenido el efecto tan negativo como se ha visto en el caso de México. Además, existen mecanismos máso menos eficaces de control que están diseñados precisamente para, de forma conjunta, resolver estosproblemas sin mayores disturbios.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Agosin, Manuel, y Tussie, Diana: “Trade and Growth: New Dilemmas in Trade Policy-An Overview”, in M. Agosin and D. Tussie, eds.: Trade and Growth. NewDilemmas in Trade Policy. Hampshire, 1993, págs. 1-39.
Alcaide de la Rosa, Luis: “El TLC o NAFTA. Consideraciones desde España”, PolíticaExterior, 37, VIII, febrero-marzo de 1994, págs. 21-41.
Cameron, Maxwell, y Grinspun, Ricardo, eds.: The Political Economy of NorthAmerican Free Trade. New York, 1994.
Chabat, Jorge: “Mexico. So close to the United States, So far from Latin America,”Current History, vol. 92, núm. 571, february 1993, págs. 55-58.
Chudnovsky, Daniel: “El futuro de la integración hemisférica: el Mercosur y laIniciativa de las Américas”, Desarrollo Económico, vol. 32, núm. 128, enero-marzo de 1993, págs. 483-511.
Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México: “La UniónEuropea y el TLC”. EUROnotas (diciembre 1993-enero 1994). México, D.F.,1994.
Dosman, Edgar, and Haar, Jerry: “Conclusion: The Future Challenge,” in J. Haar andE. Dosman, eds.: A Dynamic Partnership: Canada’s Changing Role in theAmericas. New Brunswick, 1993, págs. 177-187.
Erzan, Refik, and Yeats, Alexander: “U.S.-Latin American Free Trade Areas: SomeEmpirical Evidence,” in Sylvia Saborio, ed.: The Premise and the Promise: FreeTrade in the Americas. New Brusnwick, 1992, págs. 117-152.
Fitzgerald, E.V.K.: “The Impact of NAFTA on the Latin American Economies”, inVictor Bulmer-Thomas, Nikki Craske and Mónica Serrano, eds.: Mexico and theNorth American Free Trade Agreement. Who will Benefit? London, 1994, págs.133-147.
Frambes-Buxeda, Alicia: “Moving towards a Sociology and Theory of SubordinateIntegration, Implications for Latin America and North America”, paper presen-ted to the Latin American Studies Association XVIII International Congress,Atlanta, 10-13 March, 1994 (mimeo).
Franco, Eliana: “El Tratado de Libre Comercio y Centroamérica: Pérdidas yGanancias,” Polémica, núm. 20/21, San José de Costa Rica, abril-diciembre de1993, págs. 3-15.
Freres, Christian: “Coordination of European Development Cooperation policies”,informe preparado por un estudio coordinado por CeSPI para la CommisiónEuropea, 1994 (mimeo).
Freres, Christian; Van Klaveren, Alberto, y Ruiz-Giménez, Guadalupe: “Europa yAmérica latina: la búsqueda de nuevas formas de cooperación”, Síntesis, núm.19, Madrid, 1992, págs. 91-178.
Hakim, Peter: “Western Hemisphere Free Trade: Why Should Latin America beInterested?”, ANNALS, AAPSS 526, March, 1993, págs. 121-134, y “NAFTA..and After: A New Era for the U.S. and Latin America? Current History, vol. 93,núm. 581, 1994, págs. 97-102.
Christian L. Freres112
Harrison, Glennon: “NAFTA and the EC as Trading Blocs: A Distinction with aDifference”. CRS Report for Congress (93-864 E) Washington, DC, 1993.Congressional Research Service.
Lajud Desentis, César, y López Roldán, Mario: “La zona de libre comercio: más queuna fortaleza comercial, un reto a la imaginación empresarial europea”,Comercio Exterior, vol. 44, núm. 4, abril de 1994, págs. 349-352.
Lamas, L.L., y Merino de Sáez, María: “Efectos del TLC sobre las exportacionesespañolas a México”, Boletín Información Comercial Española, núm. 2.393,1993.
Lawrence, Robert: “Futures for the World Trading System and their Implications forDeveloping Countries,” in M. Agosin and D. Tussie, eds.: Trade and Growth.New Dilemmas in Trade Policy. Hampshire, 1993, págs. 43-68.
Morici, Peter: “Free Trade in the Americas: A U.S. Perspective,” in Sylvia Saborio, ed.:The Premise and the Promise: Free Trade in the Americas. New Brusnwick,1992, págs. 53-74.
Nanto, Dick: “Japan and NAFTA”. CRS Report for Congress (93-982 E). Washington,DC, 1993. Congressional Research Service.
Pastor, Robert: Integration with Mexico. Options for U.S. Policy. New York, 1993.Peña, Félix: “Mercosur y NAFTA: dos realidades hemisféricas”, Contribuciones,
núm. 2, 1993, págs. 95-101.Poitras, Guy: “NAFTA and beyond: the Promise and Limits of North American
Economic Integration,” paper presented to the Latin American Studies Asso -ciation XVIII International Congress, Atlanta, 10-13 March 1994 (mimeo).
Sek, Lenore: “North American Free Trade Agreement”. CRS Issue Brief (IB90140).Washington, DC, 1994. Congressional Research Service.
Stewart, Hamish: “El Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá:Algunas lecciones”, Estudios Internacionales, núm. 102, 1993, págs. 187-203.
Symonds, William: “NAFTA Already Looks Frayed at the Northern Border,”International Business Week, 11 April 1994, págs. 20-21.
Vangrasstek, Craig, y Vega, Gustavo: “The North American Free Trade Agreement: ARegional Model?”, in Sylvia Saborio, et al.: The Premise and the Promise: FreeTrade in the Americas. Washington, DC, 1992.
Vega Cánovas, Gustavo: “México. El tratado de comercio libre de América del Nortey el Grupo de los Tres”, 1992 (mimeo).
Watson, Alexander: “U.S.-Latin America Relations in the 1990s: Toward a MaturePartnership”, U.S. Department of State Dispatch, vol. 5, núm. 11, 14 March1994, págs. 153-157.
El ALCAN y las relaciones entre la Unión Europea y América latina 113
AMÉRICA LATINA ANTE EL NUEVO ENTORNO ECONÓMICOINTERNACIONAL: EFECTOS DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO
DE AMÉRICA DEL NORTE SOBRE LA ESTRUCTURAECONÓMICA Y SOCIAL DE MÉXICO
Manuel Gutiérrez Vidal.El Colegio de la Frontera Norte
Tijuana (México)
Santos Ruesga Benito.Universidad Autónoma de Madrid
D espués de cuatro décadas de perseverar en una política de sustitución deimportaciones, la mayoría de los países latinoamericanos puso en marcha,
durante la segunda mitad de los ochenta, diversos programas de liberalizacióncomercial.1 Tales programas incluyeron, como principales medidas, la eliminaciónde permisos previos de importación y una reducción sustancial de aranceles, sien-do acompañadas en algunos casos por una liberalización de las inversiones.
Esta nueva política comercial permitió que el aparato productivo y los con-sumidores de estos países tuvieran un mejor acceso a una mayor variedad de bie-nes, en condiciones de mejor calidad y precios. Sin embargo, el desarme arancela-rio unilateral no garantizaba que las mercancías producidas en el área tuviesencondiciones recíprocas de acceso a los mercados internacionales. En tales condi-ciones, el olvidado proceso de integración ha resurgido, si bien con nuevas moda-lidades, en diversas naciones latinoamericanas.2
De entre estos casos, la experiencia más espectacular es la formación del áreanorteamericana de libre comercio. Tal espectacularidad reside no sólo en la dimen-sión económica de dicha zona comercial, sino en la integración de un país latino-americano con dos de los países miembros del llamado Grupo de los Siete.
El antecedente inmediato del Acuerdo de Libre Comercio de América delNorte (ALCAN) es el acuerdo de libre comercio suscrito entre los gobiernosde Estados Unidos de América y Canadá, que entró en vigor el 1 de enero de1989. Durante su primer año de vigencia dicho acuerdo supuso una desviaciónde comercio en perjuicio de México por aproximadamente mil millones de dóla-
1 Agosin, Manuel, y Ffrench-Davis, Ricardo: “La liberalización comercial de AméricaLatina”, Revista de la CEPAL, 1993, núm. 50, págs. 41-62.
2 Fuentes, Juan: “El regionalismo abierto y la integración económica”, Revista de la CEPAL,1994, núm. 53, págs. 81-89, y Salazar, José Manuel: “El resurgimiento de la integración y el legado dePrebisch”, Revista de la CEPAL, 1993, núm. 50, págs. 21-40.
res,3 lo que estimuló al Gobierno mexicano a proponer la negociación de un acuer-do con los Estados Unidos de América. Finalmente, el 1 de enero de 1994 entróen vigor el ALCAN, en el que participan México, Canadá y Estados Unidos deAmérica.
EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE
¿Cuál es el contenido del ALCAN? ¿Se trata de un esfuerzo por alcanzar unaintegración profunda, con políticas comunes e instituciones supranacionales, comoen el caso europeo? ¿O se trata, por el contrario, de una integración económica mássuperficial? La respuesta a estas cuestiones resulta fundamental para evaluar losposibles impactos del ALCAN sobre la estructura económica y social de México.
El ALCAN no constituye una experiencia de integración económica profun-da. A diferencia de un mercado común, en el que se promueven las “cuatro liber-tades”, en el texto del acuerdo sí se garantiza la libre circulación de mercancías,servicios y capitales, pero no ocurre lo mismo con el libre tránsito de personas.Este último aspecto ni siquiera fue objeto de negociaciones y, en relación a Mé -xico, la aplicación de la política estadounidense corresponde a su Departamento deInmigración y Naturalización.
Por otra parte, de conformidad con el artículo 101 del acuerdo, los tres esta-dos miembros establecen una zona de libre comercio, en los términos del artículo24 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.4 Como se sabe,mediante una zona de libre comercio las partes contratantes acuerdan la elimina-ción de aranceles al comercio entre ellas, a la vez que cada una define los arance-les aplicables a las importaciones provenientes del resto del mundo. De maneramás general, se puede decir que cada estado miembro mantiene la soberanía en ladefinición y aplicación de su política comercial con los países que no participan ensu área comercial.
Lo mismo ocurre con otras políticas económicas: en materia fiscal y de com-petencia los países firmantes del ALCAN definen y aplican sus propias legislacio-nes nacionales, en lugar de ejercer políticas comunes. Por supuesto, el acuerdo pre-viene la utilización de las diferentes legislaciones para practicar una competenciadesleal; por ello, en el texto del acuerdo se recoge el principio de trato nacionalpara la inversión extranjera procedente de dentro del área.
También la definición y ejecución de la política monetaria es un ámbitoreservado a cada uno de los tres estados miembros; no existe, por tanto, políticacomún al respecto, salvo aquélla que resulta del hecho de que los tres socioscomerciales pertenecen al FMI y deben, por tanto, respetar la normativa de este
Manuel Gutiérrez Vidal-Santos Ruesga Benito116
3 Romero, José: “La teoría de la unión aduanera y su relevancia para México ante el Acuerdode Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá”, Estudios Económicos, 1991, vol. 6, núm. 12, págs.231-270.
4 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial: Tratado de libre comercio entre México,Canadá y Estados Unidos, México, 1992.
organismo internacional. No se plantea, en fin, la existencia de una moneda únicani de un banco central común, como se proyecta en la Unión Europea.5
Las políticas sociales abarcan —entre otros campos de importancia— laspolíticas laboral, de medio ambiente y regional. Por lo que hace a las dos prime-ras, el ALCAN incorpora dos anexos mediante los que las partes contratantes con-vienen en que son ámbitos de cooperación, es decir, no son estrictamente vincu-lantes. La política regional es la gran ausente en el acuerdo: no existe siquiera unacaracterización de las diferentes regiones de Norteamérica y no se definen, por tan-to, líneas e instrumentos de política regional.
Tampoco es vinculante la política exterior y de defensa; más aún, ni siquierase plantea una posible cooperación al respecto. Una vez más, en este ámbito cadaestado conserva su soberanía para relacionarse con el resto del mundo como mejorconvenga a sus intereses.
Finalmente, hay que decir que con el ALCAN no se crean institucionessupranacionales. A diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea, que cuentacon el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y elTribunal de Justicia —este último dictando una amplia jurisprudencia—6 los paí-ses norteamericanos han creado tres sencillas instancias para vigilar la correctaaplicación del acuerdo: la Comisión de Libre Comercio, integrada a nivel ministe-rial, un Secretariado en cada uno de los tres países miembros y los páneles arbi-trales para la resolución de controversias.
EFECTOS DEL ALCAN EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DE MÉXICO
Desde que en 1990 se anunció la posibilidad de que México negociara unacuerdo de libre comercio con Estados Unidos de América, se abrió un ampliodebate sobre los efectos que esto acarrearía para el país latinoamericano. En estasección se revisan algunos de los trabajos más representativos de este debate,agrupándolos en cuatro tipos: análisis cualitativos, evaluación de efectos macro -económicos, evaluación de efectos sectoriales y evaluación de efectos regionales.
a) Análisis cualitativos de los efectos del ALCAN sobre México
Hay tres trabajos que se distinguen por una defensa apologética del acuerdo.Dos de ellos son los del Centro de Investigación para el Desarrollo7 y el de Rubio
América latina ante el nuevo entorno económico internacional 117
5 Para un análisis de las condiciones de integración Norte-Sur en el seno de la Unión Europea,en particular en el caso español, Ruesga, Santos M.: “España ante el Mercado Único, reflexiones des-de una perspectiva económica”, Sistema, junio de 1993, núms. 114-115.
6 Louis, Jean-Victor: El ordenamiento jurídico comunitario, Bruselas, 1991.7 Centro de Investigación para el Desarrollo: El acuerdo de libre comercio México-Estados
Unidos, México, 1991, y Rubio, Luis, y Remes, Alain de: ¿Cómo va a afectar a México el tratado delibre comercio? México, 1992.
y de Remes, que entre los principales beneficios para México identifican: a) la me -jor asignación de recursos debido a la liberalización del comercio, b) la eliminaciónde las distorsiones que introdujo la anterior política proteccionista, c) la reducciónde la incertidumbre para los inversionistas, d) la eliminación de la discrecionalidadestadounidense en la imposición de barreras no arancelarias, e) la consolidación dela política de estabilización macroeconómica, f) una reducción del déficit fiscal, loque originará una menor demanda de recursos financieros por parte del Gobierno,que podrán canalizarse al sistema productivo a bajas tasas de interés.
Por su parte, Sánchez González8 considera que la eficiencia del conjunto dela economía mexicana —y por tanto del ingreso real— se elevará como resultadode la reducción de precios, el logro de economías de escala y la eliminación de lasbarreras no arancelarias. Además, dado que el ALCAN provocará que México seespecialice en procesos intensivos en mano de obra, puede esperarse un incremen-to en los salarios reales.
Por contrapartida, hay cuatro trabajos en los que sus autores se oponen a laparticipación de México en el ALCAN. Uno de ellos es el de Rangel,9 quien opi-na que Estados Unidos está interesado en el acuerdo comercial en razón de que ellole permitiría mejorar su competitividad internacional; sin embargo, el riesgo paraMéxico es que la economía nacional se disocie en un sector moderno volcadohacia el exterior y otro hacia el mercado interno.
Rozo,10 al igual que Rangel, parte del supuesto de que la formación del áreanorteamericana de libre comercio y la Iniciativa de las Américas se originan en lapérdida de la hegemonía económica estadounidense. En este sentido, el propósi-to de este país es la creación de una reserva estratégica territorial, agropecuaria yde mano de obra para enfrentar en mejores condiciones a los otros países indus-trializados.
Para Huerta11 los riesgos del ALCAN son: a) el alto costo económico y socialque supone la formación de un bloque comercial entre economías desiguales; b)profundizar la especialización en torno a las ventajas comparativas, lo que conde-naría al país a ser exportador de bienes intensivos en recursos naturales y mano deobra; c) agudizar el proceso de competencia económica y la depuración de la plan-ta productiva, lo que obligaría al cierre de numerosas industrias; y d) profundizarla integración de México con Estados Unidos, en vez de su inserción en el conjuntode la economía internacional.
Manuel Gutiérrez Vidal-Santos Ruesga Benito118
8 Sánchez González, Manuel: “Entorno macroeconómico frente al tratado de libre comercio”,en: Eduardo Andere y Georgina Kessel, comps.: México y el tratado trilateral de libre comercio:impacto sectorial, México, 1992.
9 Rangel, José: “México, el tratado de libre comercio y los tigres del este asiático”, en: Variosautores: La integración comercial de México a Estados Unidos y Canadá: ¿alternativa o destino?México, 1990.
10 Rozo, Carlos: “El acuerdo de libre comercio en la disputa por la hegemonía económicamundial”, en: Varios autores: La integración comercial...
11 Huerta, Arturo: “Consideraciones al tratado norteamericano de libre comercio”, Inves -tigación Económica, 1991, vol. 51, núm. 198, págs. 327-368, y Riesgos del modelo neoliberal mexi -cano, México, 1992.
En opinión de Castañeda,12 el acuerdo entraña tres graves riesgos paraMéxico. En primer lugar, asegura, la apertura de la frontera mexicana provocará eldesmantelamiento de las viejas industrias mexicanas. En tales condiciones se per-derán más empleos de los que se crearán con el ALCAN.13 Por todo ello, se exa-cerbarán las disparidades y desajustes ya existentes.
Finalmente, en cuatro trabajos se considera que el acuerdo traerá paraMéxico impactos tanto positivos como negativos. Uno de estos trabajos es el deGodínez,14 quien asegura que los beneficios que el país puede obtener del ALCANdependen del aprovechamiento de su más importante ventaja comparativa: el bajocosto de su fuerza de trabajo. En tales condiciones, cabría esperar un desplaza-miento de la producción hacia bienes exportables intensivos en mano de obra, loque requeriría una reasignación de los factores de producción; ello, sin embargo,no resulta tan sencillo desde su punto de vista, en razón del desarrollo alcanzadopor el mercado financiero nacional y por las características de movilidad funcionaly sectorial de la fuerza laboral mexicana.
El Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas15 prevé, entre otros, lossiguientes efectos del ALCAN sobre la economía y la sociedad mexicanas: a) lasmayores oportunidades para el comercio y la inversión extranjera influirán positi-vamente sobre el PIB, el empleo y los salarios; b) la estructura productiva y lacompetitividad mejorarán; c) la integración económica favorecerá una políticaeconómica más estable y coherente; y d) la unión de socios tan dispares puedeabrir oportunidades de complementariedad, pero también puede exacerbar las des -igualdades al interior de México, y entre éste y sus socios comerciales.
Por su parte, Esquivel16 polemiza con quienes argumentan que el ALCANprovocará la desaparición de una parte considerable de las industrias nacionales,con la consiguiente reducción del producto y el empleo. Esta opinión, señala, des-cansa en el supuesto que el comercio entre Estados Unidos de América y Méxicoes de tipo inter-industria, es decir, determinado por las dotaciones relativas de fac-tores. Sin embargo, el comercio intra-industria —el intercambio de bienes que per-tenecen a una misma rama industrial— entre ambos países pasó de 33 a 63% en ladécada de los ochenta.
América latina ante el nuevo entorno económico internacional 119
12 Castañeda, Jorge: “NAFTA y el futuro de México”, Política Exterior, 1993, núm. 35,págs. 127-139.
13 Resulta curioso observar que el mismo argumento de pérdida de empleos se esgrime poranalistas estadounidenses opositores al ALCAN. Al respecto pueden verse los trabajos de Faux ySpriggs (Faux, Jeff, y Spriggs, William: U. S. Jobs and the Mexico Trade Proposal. Washington, 1991)y Koechlin y Larudee (Koechlin, Timothy, y Larudee, Mehrene: Effect of the North American FreeTrade Agreement on Investment, Income and Employment in Mexico and the U. S. Mimeo. SkidmoreCollege, Saratoga Springs, N. Y., 1992), quienes estiman que se perderán cientos de miles de empleosen Estados Unidos durante los primeros años de vigencia del acuerdo.
14 Godínez, Víctor: “México en el nuevo sistema internacional: reflexiones sobre los retosinmediatos”, Investigación Económica, 1991, vol. 51, núm. 196, págs. 279-286.
15 Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas: ¿Hacia un bloque comercial norteame-ricano? El NAFTA, América Latina y Europa, Dossier núm. 35, Madrid, 1991.
16 Esquivel, Gerardo: “Notas sobre el comercio intra-industrial México-Estados Unidos”,Estudios Económicos, 1992, vol. 7, núm. 13, págs. 119-137.
Romero17 analiza los posibles efectos del acuerdo sobre la economía mexica-na. Estima que habrá efectos positivos porque la creación de comercio superaráampliamente la desviación, por una tasa de crecimiento económico mayor, por lareducción de precios de las mercancías y porque los beneficios de la formación delbloque comercial superan los que reportaría la eliminación unilateral de aranceles;también podrían mejorar las perspectivas de desarrollo económico si los flujos deIED son importantes y hay una alta tasa de reinversión. En cambio, los efectosnegativos se derivan de unos términos de intercambio extra-zona desfavorablespara México y de la no existencia de una tasa arancelaria común. Por otra parte, noexisten indicios suficientes de que México pueda aprovechar economías de esca-la, y tampoco está claro el papel que jugará la inversión extranjera en la crea -ción/reducción de ganancias extranjeras.
b) Evaluación de los efectos macroeconómicos del ALCAN sobre México.
La mayoría de los cálculos sobre los efectos a largo plazo del acuerdo coin-ciden en que México obtendrá una tasa de crecimiento económico superior a la queobtendría en su anterior situación, así como en que este país recibirá mayoresbeneficios relativos que sus otros dos socios comerciales.18 En esta sección se revi-san los resultados encontrados para diferentes modelos de equilibrio general apli-cado; sus hallazgos varían de acuerdo a los supuestos en que descansa cada mode-lo, pero éstos pueden clasificarse en tres tipos principales: modelos estáticos conrendimientos constantes a escala, modelos estáticos con rendimientos crecientes aescala, y modelos dinámicos.19
De entre el primer grupo de modelos, resultan de particular importancia paraevaluar los cambios en algunas variables macroeconómicas de México, los cons-truidos por Bachrach y Mizrahi, Hinojosa-Ojeda y Robinson y Roland-Holst etal.20 Bajo un escenario de liberalización comercial —en el que se eliminan losaranceles y las barreras no arancelarias— se estima que el PIB podría crecer a unatasa adicional de entre 0,3 y 2,3% anual; pero si además se registran importantesflujos de capital, esta tasa podría oscilar entre 3,0 y 6,8% anual. Bajo el escenariode liberalización comercial se estima que el empleo puede crecer a una tasa adi-
Manuel Gutiérrez Vidal-Santos Ruesga Benito120
17 Romero: “La teoría...”.18 Gruben, William: “El libre comercio en América del Norte: oportunidades y riesgos”,
Economía Mexicana, 1992, vol. 1, núm. 2, págs. 473-489.19 Una descripción pormenorizada de algunos de estos modelos puede encontrarse en Brown,
Drusilla K.: “El impacto de una zona norteamericana de libre comercio: modelos de equilibrio generalaplicado”, Economía Mexicana, 1993, núm. especial, págs. 39-102.
20 Bachrach, Carlos, y Mizrahi, Lorris: The Economic Impact of a Free Trade Agreement bet-ween the United States and Mexico: a CGE Analysis, Washington, 1992; Hinojosa-Ojeda, Raúl, yRobinson, Sherman: “Diversos escenarios de la integración de los Estados Unidos y México: enfoquede equilibrio general computable”, Economía Mexicana, 1992, vol. 1, núm. 1, págs. 71-144, y Roland-Holst, David et al.: North American Trade Liberalization and the Role of Nontariff Barriers, MillsCollege, 1992.
cional de entre 0,8 y 1,5% anual, o los salarios a una tasa adicional de 0,8% anual;21
pero las tasas se elevan de manera importante en presencia de flujos de capital:6,6% para el empleo, y entre 4,0 y 8,4% para el salario.
También existen tres modelos estáticos con rendimientos crecientes a escala,que son de especial importancia para prever los cambios en algunas de las variablesmacroeconómicas de México. Éstos son los de Sobarzo, Brown et al. y una segundaversión de Roland-Holst et al.22 De acuerdo a estos modelos, bajo un escenario deliberalización comercial el PIB podría crecer a una tasa adicional de entre 1,6 y2,3% anual; aunque dicha tasa sería de entre 2,4 y 8,0% anual si se registraran flujospositivos de capital. Por su parte, bajo el escenario de liberalización comercial elempleo podría crecer a una tasa adicional de entre 5,1 y 5,8%, o los salarios en 0,7%anual; aunque estas cifras podrían ser de entre 1,7 y 2,4% para el empleo, o entre 9,3y 16,2% anual para los salarios en presencia de capital adicional.
Finalmente, existen cuatro modelos dinámicos en los que se hacen diversasestimaciones sobre los cambios que registraría el PIB de México como resultadode su inclusión en el ALCAN. Estos modelos son los de Levy y van Wijnbergen,Young y Romero, McCleery et al., y Ciemex-Wefa.23 Bajo un escenario de simpleliberalización comercial, en estos modelos se estima una tasa adicional de creci-miento del PIB que oscila entre 0,6 y 2,6% anual, pero dicha tasa podría ser deentre 3,2 y 8,1% anual en presencia de flujos positivos de capital. Más aún, deacuerdo a McCleery et al. podría ocurrir que México tuviese ganancias de produc-tividad en razón de la mayor interacción económica con Estados Unidos deAmérica; si éste fuese el caso, la tasa adicional de crecimiento del PIB podríaalcanzar el 11% anual.
En resumen, los modelos dinámicos parecen mostrar ganancias para Méxicoligeramente mayores que los modelos estáticos con rendimientos crecientes a esca-la, y éstos que los modelos estáticos con rendimientos constantes a escala. Pero enlos tres casos las ganancias que el país podría obtener por la eliminación de losaranceles y las barreras no arancelarias parecen modestas; los beneficios realmen-te importantes se derivan de los flujos de capital que México obtendría al asegurarel acceso de los bienes producidos en su territorio al conjunto del mercado norte-americano.
América latina ante el nuevo entorno económico internacional 121
21 Los efectos sobre el empleo y los salarios son alternativos, es decir, los modelos considerancambios en el empleo manteniendo los salarios fijos, o bien cambios en los salarios conservando elempleo fijo.
22 Sobarzo, Horacio: A General Equilibrium Analysis of the Gains from Trade for the MexicanEconomy of a North American Free Trade Agreement, Documento de Trabajo núm. II-91, México,1991; Brown et al.: “A North American Free Trade Agreement: Analytical Issues and a ComputationalAssessment”, World Economy, 1992, vol. 15, págs. 11-30, y Roland-Holst et al.: North American...
23 Levy, Santiago, y van Wijnbergen, Sweder: Transition Problems in Economic Reform:Agriculture in the Mexico-U.S. Free Trade Agreement, Boston, 1991; Young, Leslie, y Romero, José:A Dynamic Dual Model of the North American Free Trade Agreement, Documento de Trabajonúm. III-91, México, 1991; McCleery, Robert et al.: An Intertemporal, Linked, Macroeconomic CGEModel of the United States and Mexico, Focusing on Demographic Change and Factor Flows,Honolulú, 1992, y Ciemex-Wefa: “Perspectivas económicas de México, 1993-1998”, El mercado devalores, 1993, vol. 53, núm. 15, págs. 38-51.
c) Evaluación de los efectos del ALCAN en los sectores económicos de México
Todo parece indicar que, por su pertenencia a la zona norteamericana de librecomercio, México obtendrá un beneficio neto positivo, es decir, que los beneficiostotales superarán a los costos derivados de la aplicación del acuerdo. En otras pala-bras, afirmar que el ALCAN beneficiará en términos generales a México no quie-re decir que todos los sectores de la economía registrarán las mismas mejoras; dehecho, mientras que unos sectores se convertirán en los ganadores del acuerdo,otros —los que no tienen ventajas competitivas frente a sus rivales canadiensesy estadounidenses— registrarán fuertes pérdidas o bien desaparecerán.
Los estudios acerca de los efectos del ALCAN sobre los sectores de la eco-nomía mexicana pueden clasificarse en dos grupos: por una parte, en algunos tra-bajos se recurre a análisis que no utilizan una modelización; por la otra, están losestudios en los que se construye un modelo de equilibrio general aplicado.
En el primer grupo se encuentran los trabajos del Centro de Investigación parael Desarrollo,24 en los que se analiza el comportamiento reciente de las exportacio-nes mexicanas, así como las ventajas comparativas reveladas de México frente aEstados Unidos y Canadá; el del Instituto de Relaciones Europeo-Latinoame -ricanas,25 en el que se hace una previsión sobre el comportamiento esperado en lasimportaciones y exportaciones de los diferentes sectores económicos; el de Mo -rici,26 quien analiza la probable reasignación internacional de factores de la produc-ción; el del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado,27 en el que se esti-man los posibles cambios en los costos de producción sectoriales; y el de GutiérrezVidal,28 quien analiza el comportamiento de las exportaciones manufacturerasmexicanas durante los duros años de ajuste de la década de los ochenta.
En el sector primario de la economía se estima que México tiene ventajas enfrutas y verduras y en ganado, y desventajas en granos y en carnes frescas o refri-geradas. En el sector manufacturero se estima que las ramas ganadoras serán las detextiles y vestido, excepto prendas de calidad, en las que Canadá está mejor situa-do; productos de madera; petroquímica, más por la reciente liberalización de lainversión extranjera en este sector, que por el efecto ALCAN; minerales no metá-licos, especialmente vidrio y cemento; siderurgia, particularmente hierro en barray tubos de acero, ya que en láminas de acero Estados Unidos es más competitivoque México; automóviles y autopartes, y equipo de telecomunicaciones. Por con-trapartida, se ubican como ramas manufactureras perdedoras a las de papel y edi-torial, maquinaria eléctrica, computadoras y equipo electrónico. La banca y losseguros, en el sector terciario de la economía, será una rama perdedora de cara ala integración norteamericana.
Manuel Gutiérrez Vidal-Santos Ruesga Benito122
24 Centro de Investigación para el Desarrollo: El acuerdo de libre...25 Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas: ¿Hacia un bloque...?26 Morici, Peter: Trade Talks with Mexico: A Time for Realism, Washington, 1991.27 Centro de Estudios Económicos del Sector Privado: Algunos impactos del Tratado de Libre
Comercio sobre el sector manufacturero en México, Estados Unidos y Canadá, México, 1992.28 Gutiérrez Vidal, Manuel: “Los sectores industriales en México: perspectivas frente al TLC”,
Investigación Económica, 1994, vol. 54, núm. 210, págs. 205-223.
En el segundo grupo de trabajos se privilegia el análisis de los posiblesimpactos del ALCAN sobre los sectores industriales de México. Entre estos traba-jos se encuentran los modelos construidos por INFORUM,29 que identifican lossectores ganadores y perdedores en base a la creación/destrucción de empleos;KPMG Peat Marwick,30 que identifican sectores ganadores y perdedores de acuer-do a los cambios en el volumen de la producción y el empleo; Sobarzo y Brownet al.,31 quienes distinguen ganadores y perdedores en función de la balanza comer-cial de cada sector.
De acuerdo a estos cuatro modelos, los sectores ganadores de México frentea la integración norteamericana serían los de textiles y vestido, productos de cue-ro, vidrio, componentes electrónicos, aparatos domésticos y autopartes. En cam-bio, los sectores perdedores serían los de industria química, maquinaria y equipo,vehículos y equipo de transporte.
d) Evaluación de los efectos regionales del ALCAN en México
Ésta es tal vez la dimensión menos estudiada por quienes se han ocupado deanalizar los efectos que sobre México tendrá la formación del área norteamerica-na de libre comercio. A pesar de ello, pueden señalarse varios trabajos que, aun-que emplean diferentes herramientas de análisis, coinciden en sus hallazgos.
El Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas32 examina la probablelocalización de la IED, y concluye que la principal región receptora es la formadapor las seis entidades federativas de la frontera norte de México, que verá fortale-cidos sus vínculos con la economía estadounidense. Ello, señala el estudio, puedeagudizar las diferencias en los niveles de desarrollo mostrados por el norte y el surde México.
Reconociendo que el comercio intra-industria representa cada vez una mayorproporción de los intercambios entre México y Estados Unidos, Bueno33 parte delsupuesto de que dicho comercio está determinado en gran medida por la distanciaentre las regiones y por la existencia de fronteras comunes, por lo que cabría esperarque la principal región beneficiada por el ALCAN sea la frontera norte de México.
Hanson,34 por su parte, construye un modelo espacial para la industria delvestido de México y Estados Unidos. Sostiene que antes del ALCAN pueden iden-
América latina ante el nuevo entorno económico internacional 123
29 INFORUM: Industrial Effects of a Free Trade Agreement between Mexico and the USA,1990.
30 KPMG Peat Marwick: The Effects of a Free Trade Agreement between the U.S. and Mexico,Washington, 1991.
31 Sobarzo: A General..., y Brown et al.: “A North...”.32 Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas: ¿Hacia un bloque...?33 Bueno, Gerardo: “El Acuerdo de Libre Comercio y sus posibles efectos sobre el co -
mercio y el desarrollo en la frontera”, Integración Latinoamericana, 1992, vol. 17, núms. 181-182,págs. 15-20.
34 Hanson, Gordon: “Localización industrial, especialización vertical y libre comercio entreMéxico y Estados Unidos”, en: Varios autores: Ajuste estructural, mercados laborales y TLC,México, 1992.
tificarse tres regiones en las que se concentran las funciones de producción y mer-cadeo: Los Ángeles, Nueva York y la ciudad de México. Al derribarse las fronte-ras entre ambos países se podría esperar que Los Ángeles y Nueva York se espe-cialicen en el mercadeo de los productos, en tanto que la producción se desplazaríahacia la frontera norte de México para aprovechar sus ventajas de localizacióny mano de obra barata.
Gutiérrez Vidal ha analizado la especialización sectorial de diez macrorre-giones en que se divide el país, a fin de identificar las fortalezas y debilidadesde sus sectores industriales. En base a ello, concluye que el área que obtendrálos mayores beneficios del ALCAN es la región norte de México, formadapor Chihuahua y Coahuila, seguida por las regiones noreste, noroeste y cen tro-norte.35
Para Wong González, la formación del bloque económico norteamericano seinscribe en la triangulación comercial y productiva del Pacífico. Él analiza la loca-lización reciente y esperada de la IED asiática, y concluye que las principalesregiones receptoras serán la norte y centro-norte de México.36
Finalmente, mediante el análisis de catorce variables, Gutiérrez Vidal37 eva -lúa la posición competitiva de las nueve macrorregiones de México. Las variablesincluyen aspectos urbano-demográficos, de formación de capital humano, de mer-cados regionales de trabajo, de la estructura industrial y de la especializaciónmanufacturera de las regiones. Del análisis se desprende que las regiones másbeneficiadas por el ALCAN serán la norte y noreste, seguidas por la noroeste y lacentro; en tanto que la gran perdedora será la región Pacífico Sur, formada por lospobres y conflictivos estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
En resumen, los diferentes estudios coinciden en señalar que los beneficiosderivados del acuerdo de libre comercio se concentrarán en la región norte deMéxico, en tanto que los desajustes y tensiones podrían ser mayores en el sur delpaís. Si el gobierno central no aplica los correspondientes correctivos, los mayoresdesequilibrios interregionales podrían elevar la conflictividad política y social, fre-nando así los flujos de inversión esperada.
POSIBLES CAMBIOS EN LA RELACIÓN ENTRE MÉXICO Y EL EXTERIOR
¿Qué cambios podrían esperarse en las relaciones entre México y los EstadosUnidos de América, como producto de la entrada en vigor del ALCAN? ¿Quécambios podrían registrarse en las relaciones de México con el resto del mundo?
Manuel Gutiérrez Vidal-Santos Ruesga Benito124
35 Gutiérrez Vidal, Manuel: “La especialización sectorial de las regiones económicas deMéxico: perspectivas frente al TLC”, Boletín Económico de Información Comercial Española, 1993,núm. 2384, págs. 2621-2627.
36 Wong González, Pablo: “La región norte de México en la triangulación comercial y pro-ductiva del Pacífico”, Comercio Exterior, 1993, vol. 43, núm. 12, págs. 1153-1163.
37 Gutiérrez Vidal, Manuel: “Las regiones de México ante el TLC”, Comercio Exterior, 1994,vol. 44, núm. 11, págs. 1008-1014.
En primer lugar, es de esperar que los vínculos comerciales entre México ylos EUA se fortalezcan, en virtud de la eliminación de las barreras a la libre circu-lación de mercancías. Ello originaría una desviación del comercio proveniente delresto del mundo, en razón de que México aún conserva unos aranceles relativa-mente altos.
En segundo lugar, es probable una mayor presencia en México de IED pro-veniente de EUA para aprovechar las ventajas que le ofrece su socio latinoameri-cano. En consecuencia, las empresas multinacionales estadounidenses podríantener un mayor peso en el conjunto de la economía mexicana. Sin embargo, tam-bién es probable que el libre acceso al mercado norteamericano atraiga a Méxicoinversiones europeas y asiáticas.
En tercer lugar, aunque hemos dicho que el ALCAN es una experiencia deintegración superficial, también es cierto que los desequilibrios macroeconómicosde México pueden impactar a la economía estadounidense, como lo demuestra ladevaluación del peso mexicano de diciembre de 1994 y la actual contracción de laactividad económica del país. En esas condiciones, en un futuro podría convenirsela coordinación de las políticas económicas y monetarias de los estados miembrosdel ALCAN.
En cuarto lugar, la integración económica con América del Norte puede serel primer paso para una más amplia inserción de México en la economía interna-cional. Su ingreso a la APEC en 1993 y la actual negociación de un acuerdo decooperación económica y política con la Unión Europea, permitirían diversificarlas relaciones económicas de México y pueden reducir o eliminar el efecto des-viación de comercio del resto del mundo.
América latina ante el nuevo entorno económico internacional 125
LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA,LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LA ALIANZA
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Pedro Abelardo Delgado BustamanteFundación Centroamericana parael Desarrollo Humano Sostenible
PREÁMBULO
L os antecedentes de la Integración Económica de Centroamérica se remontan ala época de su independencia (1821), fecha en que las regiones que formaban
parte de la antigua Capitanía General de Guatemala se presentaron al mundo comolas Provincias Unidas de Centroamérica, con el propósito de participar en el con-cierto de nuevos países latinoamericanos, que se abrían su propio camino al ampa-ro de las ideas difundidas por la Revolución Francesa, trasplantadas a nuestro con-tinente por los próceres que emprendieron esa misma lucha independentista en elresto del hemisferio occidental.
En efecto, el Acta de Independencia sólo marca el inicio de un esfuerzo deintegración de dichas provincias, que dio origen más tarde a la República Federal deCentroamérica (1823-1824). Esfuerzo por integrarse en lo político, pero sobre todoen lo económico, que se ha visto frustrado tantas veces a lo largo de nuestra historia.
Cabe recordar que la Madre Patria, durante toda la época colonial, mantuvoa sus territorios unidos a la metrópoli, pero desunidos entre sí, tanto en lo que serefiere al transporte y comunicaciones, como a sus relaciones políticas, socialesy culturales, que estaban centralizadas por la corona.
Sin embargo, en medio del caos y de las luchas de los dos partidos (federa-lista y unitario) que dominaban la escena centroamericana, siempre estuvo presen-te —aunque en forma subyacente— el deseo de integrar sus economías, a fin dedarle un fundamento a la tarea de crear una sola nación. Esa tarea consumió elesfuerzo político y guerrero de los caudillos que rigieron los destinos de estas tie-rras ístmicas, al grado de agotar los recursos de que disponían para su progreso.
La historia de estas guerras y esfuerzos por mantener la unión, cubre unperíodo de más de quince años (hasta 1838-1839), capítulo que se cierra con laruptura de la Federación.
Pero la ruptura marca a su vez el inicio de otra época, también azarosa, deduras batallas y prolongadas negociaciones para restablecer la Patria Grande quese había disuelto. Ensayos porfiados que, como dice Thames, valen más por la per-severancia en el intento, que por los resultados, siempre malogrados por los inte-reses creados de dentro y de fuera de la región.
La segunda época se extiende hasta nuestro tiempo y comprende una serie deesquemas, tendentes a una unión total o parcial de las flamantes repúblicas, en lasque unas veces se usó el poderío militar o la estrategia política y en otras el enfo-que jurídico.1
LA PRIMERA ETAPA DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Este preámbulo nos sitúa en la segunda mitad de los años cuarenta, cuandola posguerra nos trajo una nueva inquietud por integrarnos, pero dentro de unmovimiento novedoso que exigía como requisito previo la creación de una tramade intereses económicos comunes, que sirvieran después de sustentáculo para losesfuerzos de unión política.
Como puede advertirse, el nuevo enfoque era claramente economicista yaque, frente a la pérdida de dinamismo de las economías agroexportadoras, no sóloperseguía superar las limitaciones del tamaño de los mercados de los cinco paísescentroamericanos, sino además lograr, con base en una demanda de dimensiónregional, cierto grado de industrialización. Viene al caso recordar que en esa épo-ca estaba en boga, en los países más grandes de América latina, la idea de propi-ciar una rápida industrialización, como un medio de crear empleos para la cre-ciente población que no podía ser absorbida por el sector agropecuario.
El esquema incluía además la modernización de los servicios básicos y de lasempresas de nuestros países, con un enfoque regional, a fin de ir construyendo unaestructura productiva que pudiera servir de plataforma para obtener acceso a merca-dos más amplios, cuando las circunstancias se mostraran favorables. Circunstanciasque aparentemente no se presentaron o no fueron aprovechadas luego.
Es decir, que el movimiento aceptó desde sus orígenes, como una premisafundamental, que la sustitución de importaciones adoptada como política de desa-rrollo por Centroamérica ( y en fechas más tempranas, por países grandes latinoa-mericanos), no debía descartar, de ninguna manera, el fomento de las exportacio-nes; y que, por lo tanto, la integración de las economías de los países de la regiónen base a dicha política, no sería excluyente de la participación de Centroaméricaen espacios económicos de mayor tamaño. Así, en la primera década pudo reali-zarse un amplio programa de estudios sobre los principales aspectos de la eco-nomía de la región y después de pasar por un proceso de acercamiento gradual yprogresivo, mediante la puesta en ejecución de una serie de tratados de librecomercio y cooperación económica de carácter bilateral —que culminó con sumultilaterización en 1958—, la región se lanzó de lleno al establecimiento de unMercado Común (en diciembre de 1960) que llegó a ser, en aquella época, unmodelo para América latina y el Caribe.
Pedro Abelardo Delgado Bustamante128
1 Una síntesis de esos intentos se puede encontrar en Sol Castellanos, Jorge: “El proceso denuestra integración económica”. Revista de la Integración y el Desarrollo de Centroamérica, núms. 45y 46, Tegucigalpa, junio de 1990.
El éxito del Mercado Común durante toda esa década, puede observarse enlos indicadores del crecimiento de la producción manufacturera, en la expansióndel comercio dentro de la región (826%) y en el avance de la urbanización. A ellohabría que agregar un proceso notable de acumulación de capital público y priva-do, el mejoramiento continuo de la productividad promedio, la construcción de unared regional de obras de infraestructura física y el ensanchamiento de las clasesmedias, así como el mayor crecimiento económico producido por la integración,que se ha estimado en tres puntos porcentuales por año.
Este auge se prolongó durante los años setenta, a pesar que en ese períodohubo que superar varias crisis, la mayor de las cuales fue provocada por la distri-bución de beneficios y costos del esquema.
Al respecto, cabe recordar que el orden económico internacional en el que seasentó el desarrollo centroamericano de la primera época, sufrió transformacionesfundamentales durante esta década: el mundo de Bretton Woods quedó seriamen-te lesionado con la desaparición del patrón oro; el desarrollo fundado en la energíabarata se vio alterado sustancialmente por el aumento de los precios del petróleo—que de 2,70 dólares por barril pasó a cifras cinco veces y luego doce vecesmayores—, dando por resultado el reciclaje de dólares petroleros hacia los paísesen desarrollo y el consecuente endeudamiento e incremento de los intereses a 20%y más, y, finalmente, el cierre para la región de las fuentes de recursos externosentre 1979 y 1980.
En esta misma década, los desastres naturales y, en algunos países, la insur-gencia, erosionaron la actividad productiva y buena parte de la infraestructura,afectando la seguridad y el orden social, así como las posibilidades de conviven-cia, hasta desembocar en una situación que convirtió a Centroamérica —en losaños ochenta— en un nuevo escenario de la guerra fría. Los conflictos se genera-lizaron, ahuyentando la inversión. Mientras, las conmociones internas desplazaronde sus comunidades a millones de centroamericanos, muchos de los cuales tuvie-ron que emigrar hacia el exterior de la región, privando a Centroamérica de buenaparte de su mano de obra, ya que la mayoría de los emigrantes se encontraban enedad de trabajar.
Así, después de tres décadas de progreso (los años cincuenta, sesenta y seten-ta), Centroamérica y su Movimiento de Integración entraron en una etapa de fran-co deterioro que condujo al colapso del Mercado Común. De modo que en estadécada el comercio intrarregional (es decir la compra de mercaderías dentro de laregión) se redujo a menos de la mitad: de 1.129 millones de dólares (de compras)en 1980 a 460 millones de dólares en 1986, y, como era de esperar, los flujos inter-nos fueron sustituidos por importaciones del exterior, permitiendo que el multila-teralismo diera paso de nuevo a los tratados bilaterales, como en los cincuenta. Latarifa común sufrió resquebrajamientos graves y las instituciones regionales separalizaron. Por lo demás, gran parte de la riqueza acumulada desapareció, la pro-ductividad media se redujo significativamente, y la red regional de infraestructurafísica (carreteras, telecomunicaciones, obras de generación y distribución deenergía), no sólo se destruyó sino que se volvió obsoleta.
La integración económica centroamericana 129
Todo esto trajo como consecuencia una gran disminución de las clases mediasy el aumento de la pobreza en las masas populares, tanto urbanas como rurales.Todavía más, contrariando los postulados iniciales del Movimiento, en el sentidoque la política de sustitución de importaciones habría de disminuir la dependenciadel exterior, tal dependencia aumentó y cobró rigidez, debido al componente eleva-do de importaciones que requería la producción de bienes finales y a que, por tratar-se de insumos industriales, se había vuelto más difícil imponer restricciones (paraimportarlos) con miras a remediar los desequilibrios en el sector externo.
Con el objeto de afrontar los problemas de sus balanzas de pagos y los desequi-librios internos, todos los países implantaron programas de estabilización en distin-tas fechas de la década de los ochenta, lo cual introdujo nuevos elementos de con-tracción de su actividad productiva. Mientras tanto, los términos de intercambio, quefueron adversos durante esa época, constituyeron un factor determinante del retroce-so de sus economías, tan dependientes de sus exportaciones de productos primarios.
No obstante lo dicho, la observación del proceso y sus vicisitudes pone demanifiesto la fortaleza del Movimiento y su capacidad para resistir el impacto delos factores adversos: en efecto, su estructura básica ha podido sobrevivir muchomás allá de lo que razonablemente podría esperarse si se toma en cuenta la grave-dad de la crisis.
Debe tenerse presente que el Mercado Común —con todo y sus éxitos— notuvo suficiente tiempo (ni la profundidad de los cambios fue tan grande) para lle-gar a transformar las economías de los países miembros en una economía regional.Viene al caso mencionar que las exportaciones interregionales (compras internas)sólo alcanzaron a significar el 26% de las exportaciones totales; es decir, que apesar del enorme esfuerzo realizado a lo largo de las primeras tres décadas, elMovimiento de Integración Económica no pudo cambiar el modelo agroexporta-dor que ha marcado el destino de estos pueblos.
Los acontecimientos que se dejan reseñados son bastante conocidos, peroconviene traerlos a cuenta para poder explicar la situación en que se encontraba elMovimiento de Integración, iniciado bajo tan buenos auspicios, cuando, al final delos ochenta, un extraño silencio caracterizaba el quehacer regional.
Como dice Carlos Manuel Castillo:2 “En medio del conflicto de la crisis y dela parálisis, los cinco países estaban inhibidos de plantear sus problemas ellos mis-mos. Eran otros los que hablaban por ellos en la Comunidad Internacional”, por-que “Centroamérica había perdido su propia voz”.
INTEGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS
Sólo cuando Centroamérica pudo hablar por sí misma empezaron a ponerselas bases para emprender otra vez el camino hacia la integración de las economíasde los países de la región.
Pedro Abelardo Delgado Bustamante130
2 Castillo, Carlos Manuel: “El Mercado Común Centroamericano y la Cuenca del Caribe”,inédito, San José (Costa Rica), 1991.
Pero esta vez, se trata de asociar la integración con la paz y la democracia.Éste es el significado de los Acuerdos de Esquipulas II. Fue entonces cuando lospresidentes decidieron llevar a cabo una nueva etapa que, en una primera aproxi-mación, quedó plasmada en el Protocolo a la Carta de la Organización de losEstados Centroamericanos (ODECA) de 1991, firmado en Tegucigalpa (Hon -duras), y en el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centro -americana, suscrito en Ciudad de Guatemala en 1993.
El Protocolo de Tegucigalpa ya está en vigor y el Protocolo de Guatemala alTratado General ha sido ratificado por dos países, esperándose en cualquiermomento la ratificación de un tercero a fin de que entre en vigencia para los sig-natarios, sin perjuicio de la incorporación posterior de los otros países.
Centroamérica se encuentra así en el umbral de otro período de vocaciónintegradora, en el que la profundización de compromisos adquiridos en la primeraetapa surge no solamente como condición del desarrollo, sino como un requisitode supervivencia. De las reuniones presidenciales han salido y seguirán saliendolas orientaciones para determinar sus alcances y las nuevas modalidades que van aintroducir.
Mientras tanto, el mundo avanza hacia una creciente apertura comercial y lospaíses centroamericanos pueden participar de ella, como fue su aspiración desdehace mucho tiempo: cuando los países desarrollados no quisieron abrir espaciospara sus exportaciones. La apertura comercial es un aspecto saliente de la globali-zación de la economía, y en este nuevo escenario, con precios más bajos y mejorcalidad de bienes comercializados en la región como fruto de la competencia exter-na, los beneficios sociales del incremento del comercio intrazonal, serían propor-cionalmente mayores que en el pasado, permitiendo al mismo tiempo competir enmejores condiciones en el mercado mundial.3
Ahora bien, como han transcurrido más de cuarenta años desde que se ini-ció la primera etapa, sería de esperar que los países que participan en este esque-ma —enmarcado dentro de los compromisos adoptados por los presidentes—pasaran por una fase previa de reconocimiento del terreno, como se hizo en loscincuenta. Ello permitiría formular un diagnóstico que incluyera los nuevos pro-blemas acumulados en el ínterin, y, a partir de allí, acometer el diseño de un plande acción para esta nueva etapa.
Pero no ha habido tiempo para realizar esa tarea a cabalidad, pues se reque-riría un gran apoyo técnico que no está disponible. No obstante, la necesidad deestudios completos resulta hoy aún más obvia, por la complejidad que ha adquiridoel entorno en que se desarrolla el nuevo esfuerzo. La movilización de talento cen-troamericano para realizar dicha labor sería esencial para el éxito de la aventura.
Mas bien parecería que algunos acontecimientos van más deprisa que nues-tra capacidad de reflexión y estudio, mientras otros se quedan rezagados, porqueno se ubican dentro de la nueva onda de la apertura y de la globalización econó-
La integración económica centroamericana 131
3 De acuerdo con el director de la Federación de Entidades Privadas de Centroaméricay Panamá (FEDEPRICAP), podrían señalarse al menos diez tendencias asociadas a la globalización.
mica. Se da la impresión que otra vez se han encontrado dificultades insuperablespara tomar las propias decisiones y, de repente, se tropieza el observador con reso-luciones que, con un poco de análisis adicional, resultan difíciles de cumplir en losplazos señalados, debido a su magnitud y complejidad.
Resulta obvio que las directrices siguen viniendo de fuera y es necesario quelos mismos centroamericanos tomen, también aquí, el destino en sus manos. Asíse cortó el nudo gordiano en lo político y así habrá de romperse la inercia que man-tiene a los principales protagonistas desconcertados en lo económico. Debe reco-nocerse, de una vez por todas, que para los centroamericanos no hay incompatibi-lidad entre la apertura (que es parte de la globalización como se ha dicho) y elproceso de integración económica regional.
Como dice Carlos Manuel Castillo:4 “La formación de una sola economíaregional marca, hoy como ayer, el objetivo (inmediato) a alcanzar... La acciónregional tampoco es hoy un elemento sustitutivo de la acción de cada país; es másbien un medio que facilita la potencia y el desarrollo nacional.... Podría aducirseque el proceso ya en marcha hacia la apertura comercial y financiera en el mundo,equivale a una pérdida de relevancia de la integración regional (pero) esto no esverdad... (Si bien) los avances de la transnacionalización .... aumentan notable-mente el límite óptimo del tamaño del Estado del futuro, ésta es una razón máspara entrar en la globalización de la economía a nivel mundial como una solaregión, con un mercado único y no aislados”.
”La tarifa externa común sigue siendo una condición necesaria, pero lo es porsu uniformidad (es decir, por proporcionar un tratamiento igual en todo su territo-rio) y no por la protección arancelaria que ofrece y que se ha disminuido drástica-mente” (1% para insumos, bienes intermedios y de capital y 15% para bienes deconsumo como regla general, con algunas excepciones, a partir del 1.º de enero de1996).
No cabe duda que el mercado protegido por una barrera arancelaria tiende adesaparecer, es decir, que el concepto de comunidad autárquica, cerrada a las ex -portaciones del exterior, se está superando rápidamente, para transformarse en unode desarrollo interdependiente. Sin embargo, la situación actual plantea a este nue-vo esquema centroamericano de integración económica, por lo menos dos víaspara su desarrollo: la sustitución eficiente de importaciones, que todavía subsiste,y la complementariedad en la línea exportadora.
En medio de la apertura, las ventajas comparativas de la región (su proximi-dad a grandes mercados y posición interoceánica) pueden realizarse plenamente,ya que antes no pudieron hacerlo por los obstáculos que se le opusieron y ahora nodeberían existir, en virtud de la globalización de la economía a nivel mundial.
En cuanto a la inserción misma de Centroamérica en la economía interna-cional, podría lograrse mediante las actividades de los empresarios y de los traba-jadores de los cinco países, con inversiones, producción y comercio, que ellostendrán que realizar en el marco que establezcan sus gobiernos para relacionarse
Pedro Abelardo Delgado Bustamante132
4 Castillo: “El Mercado Común Centroamericano...”.
con el resto del mundo. Pero todo esto tendrá que hacerse actuando como una solaunidad, como un conjunto integrado; porque no hay opción para una acción aisla-da. Así ha sido definido por consenso internacional y así lo ha aceptadoCentroamérica: como el reto de nuestros tiempos.
A este efecto, el 20 de febrero de 1992 los gabinetes económicos aprobaronuna “Agenda Prioritaria” que tuvo por objeto “el ordenamiento de las actividadesa desarrollar” de conformidad con las resoluciones tomadas hasta esa fecha por losmás altos foros. La Agenda Prioritaria contenía una serie de acciones para reacti-var la integración económica y conseguir el restablecimiento de la normalidad jurí-dica,5 el desmantelamiento de los obstáculos al comercio dentro de la región, lareunificación del Arancel Centroamericano de Importación, la coordinación depolíticas macroeconómicas, la negociación comercial conjunta con el exterior, y elfortalecimiento de instituciones integracionistas. Para lo cual debería procurarsecooperación externa.
La Agenda Prioritaria contemplaba la necesidad de garantizar la seguridadalimenticia, la de proporcionar servicios de apoyo a los sectores productivos(transporte, telecomunicaciones, energía, etc.), la de modernizar la industria, elsector público y los servicios financieros, o promover inversiones, domésticasy foráneas, en los sectores agrícola e industrial, así como en el desarrollo humanoy en la protección del medio ambiente.
En todos estos aspectos se han hecho grandes progresos, pero también faltamucho por hacer.6 Además, la apertura comercial hacia el resto del mundo se hainiciado, en cada uno de los países, en fechas diferentes y a un ritmo distinto. Porlo tanto, los efectos de esta apertura se han venido sintiendo en grados diversos, enfunción también de la estructura económica interna de cada país.
Además, pareciera que los avances en la apertura fueran mayores y más rápi-dos que los obtenidos en el campo de integración económica, desaprovechando asíla oportunidad de producir, mediante su coordinación, un efecto sinergético, quepudiera conducir al logro de ambos objetivos. Por ejemplo, Centroamérica ha pro-tagonizado un gran avance en materia de apertura al rebajar sus tarifas de impor-tación a un nuevo techo, que ahora es del 20%, pero será muy pronto del 15%,como se ha dicho, y a un nuevo piso que hoy es del 1% sólo para los bienes decapital y que será extendido a los bienes intermedios y materias primas a partir del1º de enero de 1996.
Sin embargo, no parece haber dudas de que las principales actividades manu-factureras centroamericanas para la exportación (textiles, muebles de madera, etc.)podrían seguir compitiendo dentro de ese nivel de protección arancelaria,7 siemprey cuando gocen de incentivos para modernizar sus instalaciones industriales.
La integración económica centroamericana 133
5 Honduras había permanecido fuera del Tratado General desde principios de los años setenta.6 La Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana
(SIECA) informa regularmente sobre los logros alcanzados en el cumplimiento de los mandatos presi-denciales.
7 Los cálculos relativos al efecto de las desgravaciones del arancel de importación revelaron quela alta protección de las tarifas contenía rangos no utilizados, lo que se conoce como “agua en la tarifa”.
El problema se plantea cuando, antes de que se haya aclimatado la produc-ción doméstica a esa situación, los gobiernos se apresuran a celebrar acuerdos delibre comercio con otros países extrarregionales, sin reparar que lo que se estánegociando es la concesión a terceros del pequeño margen de protección arancela-ria que todavía disfrutan los países miembros del Mercado Común, tanto máscuanto que la infraestructura física regional todavía no ha podido recuperarse,influyendo en la capacidad competitiva de la producción centroamericana.
Por otra parte, tampoco se derivó ningún beneficio de la reducción pareja delArancel Centroamericano de Importación, que se ha llevado a cabo por propia ini-ciativa de los países u obedeciendo a lo recomendado por las instituciones multi-nacionales de financiamiento.
Asimismo, en lo que se refiere a infraestructura, se advierte un sesgo en favorde la globalización de las economías del área, con una clara preferencia por moder-nizar instalaciones físicas y servicios locales, con el fin de reducir los costos deexportar al resto del mundo, ignorando las necesidades del comercio intrazonal.
Pueden encontrarse otros ejemplos para ilustrar el problema que se presentacuando no hay un esfuerzo deliberado de congeniar la adopción y ejecución depolíticas en ambos campos: el de la apertura comercial y el de la integracióneconómica regional.
Lo indicado hubiera sido impulsar la estrategia de globalización de las eco-nomías regionales, en busca de una inserción de Centroamérica en la economíamundial, teniendo presente la necesidad de dar igual o mayor importancia a la inte-gración económica de los países de la región, pues el área centroamericana deberíahaberse considerado como parte y extensión natural de las economías nacionales,tomando en cuenta además el valor que representan los cuantiosos recursos huma-nos y materiales invertidos en el parque industrial y agroindustrial del área y en sucorrespondiente infraestructura física y humana.
Resumiendo, podría decirse, en primer lugar, que era necesario adoptar unaestrategia regional de desarrollo de mediano y largo plazo para que, a la luz de susrequerimientos, tanto las políticas de apertura como las de integración pudieran ajus-tarse adecuadamente; en segundo lugar, era urgente acometer el fortalecimiento delos sectores productivos en forma integrada, respondiendo a las necesidades reales deuna sustitución eficiente de importaciones y de una mayor participación de la produc-ción centroamericana en el mercado internacional; también debería buscarse un aco-modo de las políticas macroeconómicas y de promoción de las exportaciones, con elobjeto de evitar discriminaciones que afectaran actividades productivas, y finalmentedeberían establecerse mecanismos permanentes de formulación de políticas a nivelregional, para evitar que dichas políticas fueran inducidas desde el exterior.
LA ALIANZA CENTROAMERICANA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Pues bien, todas esas acciones se están intentando en épocas recientes, y aúnmás. En efecto, durante la XV Reunión Ordinaria de Presidentes, celebrada enCosta Rica en agosto de 1994, se adoptó la declaración de Guacimo, donde se toma-
Pedro Abelardo Delgado Bustamante134
ron una serie de acuerdos y disposiciones de gran trascendencia que además preten-den ser específicas en lo político, económico, social y del medio ambiente, inclu-yendo una nueva “Agenda” que rebasa en mucho lo estrictamente económico, paraincursionar en los otros campos, tratando de hacer con ellos un todo coherente.
La Reunión de Guacimo fue seguida por otras dos a nivel presidencial: laCumbre Ecológica, en Managua, del 12 y 13 de octubre, y la Conferencia Inter -nacional para la Paz y el Desarrollo en Centroamérica, celebrada en Tegucigalpalos días 24 y 25 del mismo mes y año. Resulta oportuno señalar que en dicha oca-sión, los mismos presidentes reconocieron que las decisiones tomadas en esas tresreuniones constituyen la Nueva Agenda para la Región, dentro de la cual orien-tarán la gestión de sus gobiernos nacionales, así como las de sus entidades de inte-gración, de nuevo con miras a darles mayor coherencia.
En esas oportunidades se dijo textualmente que “El compromiso firme de(sus) gobiernos con una estrategia de desarrollo sostenible, (los) ha llevado a laadopción de un Programa de Acciones Concretas, con objetivos y plazos definidos,con el propósito de poner en práctica los compromisos asumidos...” en la “AlianzaCentroamericana para el Desarrollo Sostenible”, que viene a ser como un resumende todo lo que se quiere lograr y de los esfuerzos que están dispuestos a hacer.
Obviamente, no es posible en esta oportunidad hacer una exégesis de dichaAlianza, que contiene la “estrategia nacional y regional, orientada a hacer del ist-mo centroamericano una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, que pro-mueva un cambio de actitudes personales y sociales, para asegurar la construcciónde un modelo sostenible en lo político, económico, social, cultural y ambiental”,como dicen los presidentes centroamericanos.
Por lo tanto, baste con señalar que para esta Alianza, el Desarrollo Sos -tenible “es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser huma-no, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio delcrecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos deproducción y de los patrones de consumo, y que se sustenta en el equilibrio ecoló-gico y el soporte de la región”. Por lo que “este proceso implica el respeto a ladiversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimien-to y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía conla naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las genera-ciones futuras”.
El convenio enumera siete principios: respeto a la vida, mejoramiento de sucalidad, aprovechamiento de la diversidad de la tierra, promoción de paz y demo-cracia, respeto a la pluriculturalidad étnica, logro de mayores grados de integracióneconómica y responsabilidad intergeneracional.
Señala las bases que sustentan dicha Alianza: democracia, desarrollo socio-cultural, desarrollo económico, manejo sostenible de los recursos humanos y me -jora de la calidad ambiental.
Crea los instrumentos para llevar a cabo su tarea: el Consejo Nacional parael Desarrollo Sostenible, con representación del sector público y de la sociedadcivil, y los Consejos Nacionales, en cada país, para mantener la coherencia en la
La integración económica centroamericana 135
acción y la consistencia en las políticas, programas y proyectos nacionales, con laestrategia de desarrollo sostenible.
Finalmente, cabe mencionar que la Alianza comprende cuarenta y siete com-promisos que abarcan todos los campos de la actividad humana: desde el manteni-miento de la paz, la democracia y la seguridad regional, hasta compromisos másespecíficos en materia social, cultural, jurídica, económica, de medio ambientey recursos naturales. Ello representa un gran avance conceptual, de suma impor-tancia para el quehacer integracionista y en general para los habitantes de estaregión, aun cuando la concreción de esta Alianza tiene todavía que materializarse.Es decir, que los países signatarios tendrán que ir alcanzando gradualmente losambiciosos objetivos que han fijado para la región.
No obstante, se puede percibir el comienzo de una nueva era, pues esta nue-va fase del Movimiento de Integración Económica ha sido emprendida en el mar-co de regímenes políticos encaminados al reforzamiento de las institucionesdemocráticas, circunstancia que ofrece cimientos más sólidos para un mayor con-senso, lo que ha de reflejarse en sus posibilidades de ejecución.
Pedro Abelardo Delgado Bustamante136
ORIGEN, SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS DELMERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)
Daniel Gayo LaféeUniversidad Autónoma de Madrid
Centro de Estudios Superiores Socialesy Jurídicos “Ramón Carande”
ORIGEN DEL MERCOSUR
P ara poder comprender el porqué de la iniciativa de integración económicadenominada Mercado Común del Sur (Mercosur), nacida a principios de la
década de los años noventa, es conveniente analizar el contexto histórico en el quese inserta. Situar al Mercosur dentro del curso histórico de los procesos de inte-gración latinoamericanos y analizar sus antecedentes inmediatos ayudará a enten-der cuáles fueron sus causas originarias, sus expectativas de futuro o el verdaderosignificado para sus países miembros.
Partiendo del antecedente histórico-ideológico de los procesos de indepen-dencia llevados a cabo por los libertadores de este inmenso territorio, se puedendistinguir cuatro etapas1 por las que pasaron de manera análoga prácticamente latotalidad de las instituciones integracionistas de América latina en la historia desus procesos de integración económica.
En la década de los años 60 surgirán los primeros esquemas latinoamerica-nos de integración económica, caracterizados por un gran optimismo en las insti-tuciones integracionistas recién creadas —la Asociación Latinoamericana de LibreComercio (ALALC) y el Mercado Común Centroamericano (MCCA) en 1960, oel Pacto Andino en 1969— como resultado de la influencia e ilusión de emular elejemplo europeo y de contar con el apoyo de la Comisión Económica paraAmérica Latina y el Caribe (CEPAL) y del Acuerdo General sobre TarifasArancelarias y Comercio (GATT). Este optimismo desaparecerá en los años 70 alparalizarse, ya en esta segunda etapa, prácticamente la totalidad de las institucio-nes creadas en la etapa anterior. Como principales causas de tal declive destacan:la crisis económica mundial de mediados y finales de los años 70, el enfriamientopolítico de las relaciones entre los países partícipes de los esquemas de integra-ción, el mantenimiento de políticas económicas que imposibilitaron el tan necesi-tado cambio estructural de sus economías, o el no dotar de un mínimo de poder a
1 Vilaseca i Requena, J.: Los esfuerzos de Sísifo. La integración económica en AméricaLatina y el Caribe. Madrid, 1994.
las instituciones supranacionales creadas que impidiese ineficiencias respecto a ladistribución de los costes y beneficios derivados de la integración.
En la tercera etapa de los procesos de integración económica —década de losaños 80— se produce, tras el deterioro y la crisis experimentada en la etapa ante-rior, una revisión de los mecanismos de integración existentes, en un marco comúnde reducción de las relaciones comerciales intrarregionales, de ajustes estructura-les y de crisis de la deuda externa en la región. Se dará un cambio de estrategia envarias de las instituciones integracionistas —transformación en 1980 de la ALALCen la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y abandono de laALCC para crearse en 1973 el CARICOM— que no conlleva una profundizaciónen los procesos de integración, sino un replanteamiento de las instituciones y unarevisión y transformación de los instrumentos para conseguir los fines primitiva-mente fijados.
A principios de la década actual comienza lo que parece ser la cuarta etapade la integración económica latinoamericana, produciéndose un proceso de subre-gionalización mediante convenios entre países que generalmente poseen ciertacontinuidad geográfica. La filosofía dominante defiende la liberalización de laseconomías y su apertura hacia el comercio internacional, y se percibe un cambiode perspectiva respecto al significado y alcance de los distintos procesos de inte-gración económica. Los mismos se identifican no sólo como instrumentos que pro-mueven el comercio intrarregional, sino que, además, permitirán la adopción deestrategias comunes de inserción en los mercados internacionales, ante la actual ymayoritaria tendencia mundial a formar bloques económicos regionales.
Este cambio de percepción tiene sus influencias en la nueva estrategia cepa-lina denominada “transformación productiva con equidad” y en el nuevo protago-nismo de Estados Unidos en los procesos de integración económica en Américalatina, reflejado en su “Iniciativa para las Américas” de 1990, en la firma, en 1991,del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá y en la propuesta de diciem-bre de 1994 de crear una zona de libre comercio continental para el año 2005.Todos estos cambios ayudan a comprender por qué en la actualidad los países lati-noamericanos están promoviendo el resurgimiento de los antiguos tratados inte-gracionistas, o bien firmando otros nuevos, para poder adaptarse a las nuevas cir-cunstancias y acontecimientos actuales.
Si bien éste es el contexto global en donde surge, en 1991, la iniciativa deintegración económica denominada “Mercado Común del Sur” (Mercosur), esnecesario analizar los precedentes inmediatos de esta iniciativa, para lo cual hayque remontarse a los conflictos, los intereses y las expectativas que existían en lasrelaciones bilaterales entre Argentina y Brasil2 en el lustro anterior a la firma delTratado de Asunción, constitutivo del Mercosur.
Los primeros pasos hacia un programa de cooperación e integración entreestos dos países surgieron a raíz de la Declaración de Iguazú, en noviembre de
Daniel Gayo Lafée138
2 Hirst, M.: “El Mercosur y las nuevas circunstancias para su integración”. Revista de laCEPAL, núm. 46, abril de 1992, págs. 147-158.
1985, en donde se plasmaron sus posiciones convergentes de política exterior: cre-ación de una zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur. A partir de ahí, losacuerdos y tratados entre Argentina y Brasil se sucedieron vertiginosamente.Desde 1986 estos dos países comenzaron a acelerar su proceso de integracióneconómica tras la firma del Programa de Integración y Cooperación Económica(PICE), que supuso la negociación de sucesivos protocolos de complementaciónproductiva con plazos y metas en diversos temas (un total de 24 entre 1986 y1988). La firma, en 1989, del Tratado de Integración y Cooperación entre ambospaíses supuso un paso adelante, al prever la formación de un espacio económicocomún en el plazo de 10 años.
De estos antecedentes surgió, con la firma en julio de 1990 del Acta deBuenos Aires, la iniciativa de constituir un mercado común entre ambos países apartir del 31 de diciembre de 1994. Seguidamente se negoció el Acuerdo deComplementación Económica en el ámbito de la ALADI (ACE Nº14), en el cualse condensaron todas las negociaciones sectoriales ya realizadas y se estableció unprograma gradual de liberalización comercial con miras a la eliminación comple-ta de los aranceles y barreras no arancelarias en el comercio recíproco entre los dospaíses.
Pues bien, el alto grado de dependencia comercial que Paraguay y Uruguaytienen con sus vecinos gigantes implica que sus economías se vean “arrastradas”por los ciclos y políticas desarrolladas en las economías argentina y brasileña, rea-lidad ineludible para las autoridades paraguayas o uruguayas a la hora de estable-cer cualquier planificación de crecimiento económico. Por ello, no es de extrañarque Paraguay y Uruguay no quisieran o, más bien, no pudieran, quedarse al mar-gen de la iniciativa argentino-brasileña de crear un mercado común.
Fue el 26 de marzo de 1991, cuando estos cuatro países firmaron el Tratadode Asunción, constitutivo del Mercosur, con la intención de crear un mercadocomún, ahora ya, con tintes regionalistas, para el 31 de diciembre de 1994. No obs-tante, en el tratado dicha fecha se pospuso un año para Uruguay y Paraguay a finde poder preparar adecuadamente su integración a dicho mercado.
SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCOSUR
Como todo proceso de integración económica que evoluciona con el tiempoy que va adaptando sus instituciones y objetivos intermedios a su realidad circun-dante y al propio ritmo de la integración, en el Mercosur se pueden apreciar etapaso estadios respecto a su objetivo último de constitución de un mercado común.
Así pues, al analizar la evolución del Mercosur, desde su origen hasta laactualidad, se observa un cambio sustancial en el proceso de integración a partir dela reunión de Ouro Preto celebrada a mediados de diciembre de 1994. A raíz deesta reunión, ya prevista en el Tratado de Asunción, se firma el “Protocolo de OuroPreto” que supone el reconocimiento del fin del denominado “período de transi-ción” del Mercosur (1991-1994) y el inicio de una nueva etapa (a partir de enero
Origen, situación actual y retos del Mercado Común del Sur 139
de 1995) con la reforma y complementación de su estructura institucional originaly con la creación de una unión aduanera imperfecta. Veamos los principales ras-gos, los avances y los temas pendientes de cada una de estas dos etapas delMercosur.
El artículo 3º del tratado define que el “período de transición” del Mercosurabarcará desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 1994, fecha en laque, según su artículo 1º, debería estar conformado el mercado común. Para con-seguir tal objetivo en su artículo 5º se enuncian los principales instrumentos quecon vigencia limitada al período de transición harán posible tal fin: un programade liberación comercial, el establecimiento de un arancel externo común, la coor-dinación de políticas macroeconómicas y la adopción de acuerdos sectoriales.
Con el cumplimiento del Programa de Liberación Comercial se han elimi-nado, a 31 de diciembre de 1994, la mayor parte de los aranceles y demás restric-ciones aplicadas en el comercio recíproco de los países miembros. No obstante,hay que precisar que de manera adicional, el Tratado de Asunción reconoce unaslistas de excepciones al programa de liberación comercial con una reducción aran-celaria más lenta y que concedían a Paraguay y Uruguay un año más de tiempo:hasta el 31 de diciembre de 1995.
Pues bien, a raíz de los acuerdos de Ouro Preto, para los productos que sehallaban en las listas nacionales de excepciones al programa de liberación comer-cial en el día 31 de diciembre de 1994 —así como para los productos que estabanen régimen de salvaguardia comunicada a otro país miembro hasta el 5 de agostode 1994— se aprobó el Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera queles otorga, a través de un proceso lineal y automático, un plazo final de desgrava-ción de cuatro años desde el 1 de enero de 1995 y cinco años en el caso de Uruguayy Paraguay.
El número de apartados involucrados en el régimen de adecuación final a launión aduanera es de 221 para Argentina, 29 para Brasil, 427 para Paraguay y 1018para Uruguay. Por su parte, los principales sectores afectados son en Argentina: losproductos siderúrgicos (56% del total), los textiles y calzados (25%) y el papel(10%); en Brasil: los textiles (50% del total) y los productos del caucho (38%); enParaguay: los textiles y calzados (58% del total), los alimenticios (12%), el papel(4%) y los siderúrgicos (4%); y en Uruguay: los productos textiles y calzados (23%del total), los alimenticios (10%), los químicos (11%) y los siderúrgicos (8%).3
Por otra parte, la armonización de la nomenclatura arancelaria y la aproba-ción de un código aduanero en la región han hecho posible no sólo que los cuatropaíses negociasen y acordaran el establecimiento de un arancel externo comúnpara la mayor parte de los productos a ser importados de terceros países (extra-Mercosur), sino también que aprobaran un régimen de origen para los productosexceptuados de dicho arancel externo común.
Daniel Gayo Lafée140
3 González Cano, H.: “Mercosur: análisis arancelario y de tributación al consumo”. TercerCongreso Tributario del Consejo de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tandil, abril de 1995,págs. 2-11.
Así, durante 1994 se negoció el arancel externo común con el objetivo deincentivar la competitividad externa de los países miembros del Mercosur y conel referente de que debía aplicarse a partir del 1º de enero de 1995. Este arancelexterno común se aprobó a fines de 1994 para el 85% de las partidas arancelarias,con un nivel arancelario que varía del 0 al 20% y una tasa promedio del 14%. El15% del universo arancelario excluido engloba a tres grupos de productos: los bie-nes de capital, los productos informáticos y el sector de las telecomunicaciones,debido a la voluntad de Brasil de mantener una mayor protección a esos tres gru-pos de mercancías.
De esta manera, respecto a los bienes de capital se prevé una convergenciaascendente para Argentina, Paraguay y Uruguay y descendente para Brasil (actual30%) con objeto de llegar a un arancel común del 14% en el año 2001. Por su par-te, para los productos informáticos y el sector de las telecomunicaciones la con-vergencia hacia un arancel del 16% en el año 2006 será ascendente para Argentina,Paraguay y Uruguay y descendente para Brasil (actual 30%).
Adicionalmente, en los acuerdos de Ouro Preto se establecieron unas listasde excepciones al arancel externo común que se fijaron en 300 partidas arancela-rias para Argentina, Brasil y Uruguay y 399 para Paraguay, país al que también sele conceden plazos superiores y regímenes de origen más permisivos.
Por todo ello, a partir del 1º de enero de 1995 el Mercosur ha pasado a seruna unión aduanera imperfecta no sólo como consecuencia de que tres sectoresproductivos y las listas anteriores están excluidos del actual arancel externocomún, sino también por la existencia de un régimen de adecuación final a la uniónaduanera respecto al comercio intra-Mercosur.
El Tratado de Asunción también insta a que durante el período de transiciónlos gobiernos del Mercosur coordinen sus políticas macroeconómicas de formagradual y convergente con los programas de desgravación arancelaria. Si bien en1991 las asimetrías eran profundas,4 en la actualidad las existentes entre la eco-nomía argentina y la brasileña están disminuyendo progresivamente como conse-cuencia de la puesta en marcha, en julio de 1994, del nuevo plan de estabilizacióneconómica del Gobierno brasileño, denominado “Plan Real”. No obstante, todavíapersisten importantes asimetrías macroeconómicas en la región que deberán sercorregidas, tal y como lo reflejan las tasas de inflación en agosto de 1994: un41,6% en Uruguay, un 3,8% en Argentina, un 22% en Paraguay o la brasileña demás de tres dígitos (3.107,7%, en cruceiros).5
Por otro lado, si bien la adopción de acuerdos sectoriales entre las eco-nomías del Mercosur permite optimizar la utilización y movilidad de los factoresproductivos y alcanzar escalas operativas eficientes, el haber concluido el perío-do de transición con una unión aduanera imperfecta en lugar de un mercadocomún —tal y como pretenciosamente establece el Tratado de Asunción— ha
Origen, situación actual y retos del Mercado Común del Sur 141
4 Morales de Marega, H.: “Asimetrías macroeconómicas del Mercosur”. Revista deEconomía, núm. 68. Argentina, marzo de 1993, págs. 115-141.
5 CEPAL: “Panorama económico de América Latina”, 1994.
condicionado a que los cuatro gobiernos no hayan utilizado este tipo de instru-mento de integración económica a un nivel deseable, dadas sus enormes poten-cialidades.
Junto a estos cuatro instrumentos, el Tratado de Asunción reconoce a losestados miembros la posibilidad de aplicar, en régimen de excepción y sólo duran-te el período de transición, cláusulas de salvaguardia a la importación de pro-ductos que se beneficiaban del programa de liberación comercial, además de esta-blecer un Régimen General de Calificación de Origen para determinar si unproducto es originario o producido en el Mercosur. Finalmente, cabe señalar queel Sistema de Solución de Controversias quedó definido para el período de tran-sición en el llamado Protocolo de Brasilia, de diciembre de 1991, que comple-menta al tratado al institucionalizar el procedimiento a seguir para solucionar losconflictos que pudieran surgir entre los estados miembros como consecuencia desu aplicación.
Lo más relevante de este procedimiento para solucionar controversias es quetras agotarse las vías de la negociación directa y de la intervención del GrupoMercado Común con la formulación de recomendaciones, se inicia un procedi-miento arbitral cuyas decisiones carecen de poder vinculante a los estados involu-crados, facultando a las partes perjudicadas a que establezcan medidas compensa-torias temporales. Pese a que se reconoce que este sistema es sólo temporal en lamedida en que se prevé el establecimiento de uno con carácter permanente, elProtocolo de Ouro Preto no sólo no ha modificado el sistema de solución de con-troversias definido en el Protocolo de Brasilia, sino que ha ratificado lo dispuestopor éste y ha pospuesto su reforma.
La estructura orgánica que ha regulado la administración y ejecución del tra-tado durante el período de transición ha estado constituida por el Consejo delMercado Común y por el Grupo Mercado Común. El Consejo es el órgano supe-rior del Mercosur, correspondiéndole la conducción política del mismo y la tomade decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidospara la constitución definitiva del mercado común, mientras que el Grupo MercadoComún es el órgano ejecutivo del Mercosur cuyas funciones son las de velar porel cumplimiento del tratado y tomar las providencias necesarias que aseguren elavance hacia la constitución del mercado común. La toma de decisiones tanto delConsejo como del Grupo se realiza por consenso y con la presencia de todos losestados miembros.
A su vez, durante el período de transición han existido otros dos órganos deapoyo al Consejo y al Grupo con funciones consultivas: una Secretaría Adminis -trativa del Mercosur con sede en Montevideo y una Comisión Parlamentaria delMercosur.
Si uno toma como referente el objetivo último del Tratado de Asunción decrear un mercado común entre los países del Mercosur, el avance hacia la creaciónde una unión aduanera puede considerarse como el paso lógico después de haber-se culminado un programa de liberalización comercial intra-regional, y pese a que
Daniel Gayo Lafée142
dicha liberalización esté, hoy por hoy, todavía incompleta.Pues bien, tal avance nosería posible, o se vería seriamente obstaculizado, sin la necesaria reforma de laestructura institucional, definida originariamente para el período de transición,reforma ya prevista en el tratado.
Será el Protocolo de Ouro Preto el que defina la estructura institucional quepermitirá la consecución de una unión aduanera en el Mercosur, complementandocon nuevos órganos los ya previstos en el tratado para el período de transición ydefiniendo más detalladamente sus competencias y su sistema de adopción dedecisiones.
De esta manera, los nuevos órganos recién creados son la Comisión deComercio del Mercosur, con funciones de velar por la aplicación de los instru-mentos de política comercial común y efectuar su seguimiento en el comerciointra-Mercosur y con terceros países; la Comisión Parlamentaria Conjunta quesupone la institucionalización de sus actividades desarrolladas durante el períodode transición y cuya función principal es la de acelerar los procedimientos internospara la entrada en vigor de las normas emanadas del Consejo, del Grupo y de laComisión, y el Foro Consultivo Económico Social integrado por representantes delos sectores sociales y económicos de los cuatro países miembros y con funcionesconsultivas.
Además de crear esos nuevos órganos, el Protocolo de Ouro Preto mantienelas potestades originales del Consejo Mercado Común, del Grupo Mercado Comúny de la Secretaría Administrativa del Mercosur, si bien cabe destacar que elConsejo, además de sus funciones originales, ejercerá la titularidad de la persona-lidad jurídica del Mercosur en la negociación y firma de acuerdos en su nombrecon terceros países. También formulará políticas y promoverá acciones para la cre-ación del mercado común, convocando las reuniones especiales y creando los órga-nos que considere pertinente, así como adoptando las decisiones necesarias enmateria financiera y presupuestaria.
Uno de los aspectos más importantes que se derivan de este protocolo es quelas decisiones del Consejo Mercado Común, las resoluciones del Grupo MercadoComún y las directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur, a diferencia delo establecido en el tratado para la estructura orgánica con vigencia durante elperíodo de transición, pasan a ser obligatorias para los estados miembros, quienesdeberán adoptar las medidas necesarias para cumplirlas. Por su parte, se mantieneque estos órganos de carácter intergubernamental actúen por consenso y con la pre-sencia de todos los estados miembros, si bien se reconoce que las decisiones, lasresoluciones y las directivas tienen la misma jerarquía.
Sin embargo, esta complementación de la estructura institucional originariadel Mercosur no pretende ser la definitiva hasta la constitución del mercadocomún, tal y como lo reconoce el mismo Protocolo de Ouro Preto, al establecer-se la posibilidad que los estados miembros convoquen, cuando lo estimen opor-tuno, una conferencia extraordinaria que revise la estructura institucional delMercosur.
Origen, situación actual y retos del Mercado Común del Sur 143
LOS RETOS DEL MERCOSUR
Si bien la firma del Protocolo de Ouro Preto ha supuesto un importanteimpulso integracionista para el Mercosur, es conveniente reflejar algunas conclu-siones sobre la situación actual del mismo y sus principales retos e interrogantesen un futuro próximo.
En primer lugar, hay que constatar que el establecimiento de una unión adua-nera imperfecta, a partir del 1.º de enero de 1995, supone un importante avancepara la constitución del denominado “Mercado Común del Sur”, fin último delTratado de Asunción.
Pues bien, la conformación de un perfil arancelario externo en el Mercosurdebe interpretarse como una señal para las expectativas de los agentes económicosy sociales tanto de la región como extra-regionales, dado que disipa las dudas queexistían sobre la voluntad estratégica de los países miembros de ir más allá de lacreación de una zona de libre comercio en la región y, además, permite constatarel alcance del potencial de acuerdo entre los cuatro países.
A su vez, la aprobación del arancel externo común dentro del actual estadiode desarrollo del proceso de integración, no hay que analizarla como el resultadode una política de desarrollo común en el Mercosur tal y como lo establece lateoría de las uniones aduaneras, sino como fruto de la necesidad de establecer laconvergencia de las distintas estrategias nacionales hacia las estrategias comunesde una futura y deseable complementación productiva dentro de la región.6
Así, partiendo de las asimetrías generadas en las trayectorias de los paísesmiembros y de las particularidades derivadas de sus vínculos comerciales y eco -nómicos que se han ido estableciendo a lo largo de los últimos años, se posibilitala futura especialización y complementación productiva entre las cuatro econo -mías —incipiente en la actualidad— a través de un incremento del comercio intra-Mercosur y de conceder un mayor protagonismo a los acuerdos sectoriales.
Pues bien, a pesar de este impulso integracionista, el Protocolo de Ouro Pretoha dejado sin solución definitiva algunas importantes lagunas que ya existían en elTratado —marco— de Asunción.
La ratificación por parte del Protocolo de Ouro Preto del originario Sistemade Solución de Controversias —creado sólo para la etapa de transición—, suponeun serio impedimento que puede obstaculizar no ya el ritmo del proceso de inte-gración económica, sino quizás su mismo avance.
Para que en un futuro cercano se complete la unión aduanera en el Mercosury para que, a más largo plazo, se constituya de manera efectiva un mercado comúnen la región, es preciso que a nivel supranacional se cree un Tribunal de Justiciaque solucione las controversias surgidas entre los países miembros como conse-cuencia de la profundización del proceso de integración económica. Sin una insti-
Daniel Gayo Lafée144
6 Bizzozero, L. y Vera, T.: “De Asunción a Ouro Preto. Definiciones y estrategia en la cons-trucción del Mercosur”. Universidad de la República. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento deEconomía, Documento núm. 1/95. Montevideo, febrero de 1995.
tución supranacional e independiente que permita y asegure las políticas económi-cas de integración y que garantice la interpretación y aplicación uniforme del dere-cho comunitario, difícilmente se podrá avanzar en la creación del “MercadoComún del Sur”.
En el Protocolo de Ouro Preto se reconoce de modo formal y vinculante elobligatorio cumplimiento de las decisiones, resoluciones y directivas —todas conigual jerarquía— por parte de los estados miembros, especificando que éstos hande tomar las medidas necesarias para cumplirlas (de manera análoga a las directi-vas de la Unión Europea). Ello supone dotar al Mercosur de un instrumento jurí-dico básico —ausente durante el período de transición— que permite que los futu-ros acuerdos políticos respecto al proceso de integración se traduzcan en unefectivo cumplimiento de las políticas y medidas integracionistas por parte de losestados miembros.
Por otro lado, al ratificarse el criterio de consenso y de presencia de todos losestados miembros en la toma de decisiones por parte de los órganos del Mercosurse va a ver favorecido el ritmo del proceso de integración en el futuro. Aceptar elcriterio de unanimidad en la toma de decisiones permite a los países miembros conun menor desarrollo relativo condicionar su apoyo a la satisfacción de sus preten-siones legítimas —y a mi parecer, necesarias— en materia de distribución de bene-ficios o de corrección de las consecuencias dañinas que se deriven de las medidasa ser aprobadas.
No obstante, existe el riesgo que el criterio de unanimidad dificulte o, inclu-so, llegue a paralizar el avance de la integración regional. Para que esto no suceda,es preciso que el proceso de aprobación de normas varíe en función del tema encuestión. Así, será necesario distinguir los temas concretos que necesariamentetendrán que ser “regulados” con normas aprobadas unánimemente por los estadosmiembros de aquellos otros temas en donde bastará con una mayoría simple.Evidentemente, la clasificación de los diferentes temas o aspectos de la integraciónen una u otra categoría es una decisión política que conlleva el que el Mercosuravance en una u otra dirección, con un mayor o menor grado de profundización,o con un mayor o menor ritmo de desarrollo.
El potencial económico de este proceso de integración es lo suficientementeatractivo como para que terceros países o bloques regionales se interesen por ingre-sar o asociarse al Mercosur. Es el caso de la reciente petición de Chile de consti-tuir el libre comercio con el Mercosur para un importante volumen de su comerciobilateral —si bien no se ha llegado a un acuerdo respecto al porcentaje y a las par-tidas afectadas—, o la más reciente iniciativa de la Unión Europea de crear unazona de librecomercio con el Mercosur para principios del siglo XXI. A este res-pecto, conviene matizar la importancia relativa que esta iniciativa tiene para ambosbloques regionales a fin de poder analizar su verdadero alcance.
El peso de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea ha ido dis-minuyendo desde 1991, si bien representa en 1994 un 23,5% del total exportado,mientras que en el caso de Brasil dicho peso ha cambiado en 1993 de tendencia—de creciente a decreciente—, si bien en 1994 se ha recuperado de nuevo la ten-
Origen, situación actual y retos del Mercado Común del Sur 145
dencia creciente, situándose en un 26,1% del total de sus exportaciones. Respectoal peso de las importaciones provenientes de la Unión Europea, destaca su creci-miento para ambos países desde 1991, llegando a representar, en 1994, el 25,6%del total de las importaciones argentinas y el 23,6% de las brasileñas. Por otrolado, para la Unión Europea el volumen comercial argentino y brasileño repre-senta —conjuntamente— un 2,4% de su comercio mundial, pasando a ocupar elnoveno puesto dentro de los principales socios comerciales de la Unión Europea.7
De esta manera, el interés del Mercosur por constituir una zona de librecomercio con su principal socio comercial no se corresponde con el escaso pesoque tiene el comercio del Mercosur en el volumen comercial total de la UniónEuropea. No obstante, el que esta iniciativa se paralice o se materialice en el futu-ro depende de la voluntad política de los países involucrados, y ello no deberíacondicionar o impedir el que se prosiga e intensifique la ayuda y cooperación téc-nica de la Unión Europea al Mercosur.
Para finalizar, tan solo mencionar que si bien el Tratado de Asunción esta-blece como objetivo del Mercosur la constitución de un mercado común entre suspaíses miembros, es preciso asociar y condicionar la creación de dicho mercado alincremento y mejora del bienestar de sus habitantes al aceptar que es un objetivoimplícito e imprescindible de todo proceso de integración regional. De no ser así,se corre el riesgo de desaprovechar las enormes potencialidades que este procesode integración brinda a sus países miembros para combatir la situación de pobre-za extrema en la que se encuentran millones de personas en el Mercosur, así comopara que se realice una mejor distribución de la riqueza en sus sociedades. De estamanera, es necesario que en un futuro próximo se profundice en los aspectos socia-les de la integración regional, ámbito que hasta el momento ha sido relegado a unsegundo término frente a la primacía de la integración comercial del Mercosur.8
Así pues, se demanda una voluntad política que posibilite, junto a la integracióneconómico-comercial, la integración social en la región —equiparando las condi-ciones sociales “hacia arriba”—, al ser un requisito imprescindible para constituirun mercado común del trabajo.
Daniel Gayo Lafée146
7 EUROSTAT: “Commerce Exterieur - Statistiques mensuelles”, núm. 7/1995.8 Gayo Lafée, D.: “Mercosur: una experiencia de integración latinoamericana. Los aspectos
sociales de la integración desde la perspectiva uruguaya”. Tesina de Licenciatura. Programa de docto-rado: “Integración y desarrollo económicos”. Dpto. de Estructura Económica y Economía delDesarrollo. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, enero de 1995.
UN ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓNENERGÉTICA EN MERCOSUR, CON ESPECIAL REFERENCIA
AL SUBSISTEMA ELÉCTRICO
Luis Miguel Puerto SanzUniversidad Complutense de Madrid
N o cabe duda que la integración es un tema lleno de paradojas. Se ha escritomucho sobre ella, a pesar de lo que, aún hoy parece negarnos su especifici-
dad. Ha reunido en torno suyo notables esfuerzos, pero no ha logrado alcanzar todosu potencial. En muchos casos goza de notable popularidad y, en cambio, carece,en multitud de ocasiones, de los apoyos políticos necesarios; si bien, en otras oca-siones podemos encontrarnos un panorama inverso. Se ha pretendido mostrar suconveniencia para favorecer el desarrollo, pero paralelamente han surgido sus limi-taciones. En definitiva, es un aspecto de la realidad muy complejo, pero suma-mente relevante. Tal vez sea esa combinación lo que concita la atención de losinvestigadores y suscita cerradas polémicas sobre su desarrollo futuro.
El objeto de estudio que pretendemos desarrollar en las siguientes páginas esel devenir del proceso de integración eléctrica en el Mercosur, teniendo en cuentaque la firma del Tratado de Asunción incorpora como uno de sus ejes axiales lalibre circulación de mercancías, servicios y factores productivos entre los países,proporcionando así un nuevo marco que permitiría cambiar el enfoque tradicionalcon que se acometieron históricamente las obras. Todo ello con el objetivo de esta-blecer una hipótesis prospectiva sobre el proceso de integración eléctrica enMercosur que se encuentre más cercana a la realidad y que abandone el boato y lapompa con la que se adorna este proceso de integración.
Para ello, la estructura del trabajo se ocupa, en primer lugar, de los antece-dentes institucionales de la integración. A continuación, de la conveniencia o no dela interconexión eléctrica en Mercosur, defendiendo la unión a través de las cen-trales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, por favorecer la integración multilateraly ser más económica. En tercer lugar, abordaremos los efectos de la interconexióneléctrica sobre la demanda de electricidad, con especial atención, por un lado, a lademanda de potencia y, por otro, a los distintos planes energéticos de los paísesmiembros. Seguidamente, de los efectos de la interconexión eléctrica sobre la ofer-ta de electricidad, centrando brevemente el análisis en: a) la complementación delos regímenes hidrológicos; b) la hidraulicidad conjunta de las cuencas; y, c) lacomplementación de almacenamiento hidráulico. Por último, en quinto lugar, lasconclusiones.
LOS ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DE LA INTEGRACIÓN
El surgimiento de los estados nacionales en América latina estuvo impreg-nado de una concepción integracionista desde sus orígenes. No obstante, parahablar de integración económica en Latinoamérica hay que remontarse en el tiem-po a épocas más recientes.1 Pese a los progresos alcanzados, las distintas modali-dades de integración no han posibilitado un volumen y estructura de comercio sufi-cientes como para influir en la actividad económica general y modificar lainserción externa de América latina. Sin embargo, es preciso reconocer que losmercados regionales han desempeñado un papel relevante en el crecimiento ydiversificación de las exportaciones de manufacturas.2
En el área energética, el acercamiento entre los países latinoamericanos havenido intensificándose desde mediados de la década de los sesenta, promoviendola creación de distintos entes de cooperación específica en el ámbito energético. LaAsistencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana (ARPEL),3 la Comisiónde Integración Eléctrica Regional (CIER)4 y la Organización Latinoamericana deEnergía (OLADE)5 son una clara muestra de ello.6
Luis Miguel Puerto Sanz148
1 Los principales acuerdos institucionales para la promoción de la integración en Américalatina han sido: cuatro zonas de libre comercio (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio,ALALC, en 1960; Asociación de Libre Comercio del Caribe, CARIFTA, en 1965; el Grupo de los Tres,establecido por México, Colombia y Venezuela en 1990; y, el Tratado de Libre Comercio, TLC, en1993); cinco convenios con rasgos de mercado común (Mercado Común Centroamericano, MCCA, en1961; Mercado Común del Caribe Oriental, MCCO, en 1968; Grupo Andino, GRAN, en 1969;Mercado Común del Caribe, CARICOM, en 1973; y, Mercado Común del Sur, MERCOSUR, en 1991)y un convenio previsto para la suscripción de acuerdos de carácter parcial y establecimiento de una pre-ferencia arancelaria regional, pero sin plazos determinados (Asociación Latinoamericana deIntegración, ALADI, 1980).
2 Se puede ver, en relación con los principales patrones de comercio intralatinoamericanoobservados, la obra de A. Fuentes y J. Villanueva: Economía mundial e integración de América Latina,Buenos Aires, 1989, págs. 102-113.
3 ARPEL es un organismo no gubernamental constituido con el propósito de integrar técnicay comercialmente el sector petrolero estatal latinoamericano. Creada en 1964, en la II Conferencia deEmpresas Petroleras Estatales Latinoamericanas, contó con los siguientes socios fundadores:Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) de Uruguay; CorporaciónVenezolana del Petróleo (CVP) de Venezuela; Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) deColombia; Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) de Chile; Empresa Petrolera Fiscal (EPF) de Perú;Petroleo Brasileño S.A. (PETROBRAS) de Brasil; Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) deArgentina y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Bolivia.
En 1992, ARPEL contaba con 20 empresas petroleras estatales como miembros, responsablesde la casi totalidad de los 7,4 millones de barriles diarios de petróleo (cerca del 12% de la demandamundial) y de 360 millones de m3 de gas que produce América latina.
4 La CIER fue fundada en 1964 y se constituyó formalmente en 1965, con la participación deempresas eléctricas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. En 1970 se sumaronEcuador, Perú, Colombia y Venezuela y como miembro asociado el grupo ENDESA de España. Elobjetivo de esa institución es promover y favorecer la integración del sector eléctrico en la región,mediante acciones que propicien la asistencia y la cooperación técnica de las empresas y organismosmiembros; la transferencia de conocimientos, informaciones y experiencias; la adopción de normas téc-nicas armónicas; la formación y capacitación del personal y el desarrollo de proyectos con alcanceregional.
De modo más concreto y aproximándonos al objeto de estudio, las primerasinterconexiones eléctricas entre los distintos sistemas de los países del Mercosursurgieron de negociaciones bilaterales encaminadas a solucionar problemas deabastecimiento en áreas de frontera, generalmente aisladas de los sistemas eléctri-cos de los países que presentaban déficit.7
Históricamente, las interconexiones en alta tensión entre los sistemas tron-cales de la región estuvieron subordinadas a la construcción de aprovechamientoshidroeléctricos compartidos. Por ello, puede afirmarse que las centrales binacio-nales constituyen los antecedentes más significativos de integración eléctrica enel Mercosur.8 Se han identificado nueve aprovechamientos hidroeléctricos bi -nacionales sobre los ríos Uruguay y Paraná, de los cuales tres se encuentran enoperación.9 La estrategia privilegiada, a la hora de llevar a cabo los aprovecha -mientos de los cursos de agua compartidos, fue la relación bilateral frente a lamultilateral.
Con el advenimiento del Mercosur, la integración energética, que ya veníasiendo realizada a través de emprendimientos binacionales debido a las condicio-
Análisis prospectivo del proceso de integración energética en MERCOSUR 149
5 OLADE, creada en 1973 por el Convenio de Lima, contó con la participación inicial de 22países miembros, estando actualmente integrada por 26 países de América latina y el Caribe, entre losque se encuentran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este organismo tiene por objeto propiciar laintegración, conservación y aprovechamiento racional de los recursos energéticos, así como la difusiónde tecnologías energéticas de la región.
6 Un escenario de crecimiento moderado, entre 1990 y 2010, considerando una tasa prome-dio anual del 3%, sin cambios sustantivos en la estructura productiva y en la intensidad energética,determinaría que la demanda de energía aumentase de 2.648 millones de barriles equivalentes de petró-leo (BEP) a 4.477 millones de BEP para el conjunto de los países de América latina y el Caribe. Eneste contexto, las proyecciones indican que sería necesario duplicar la potencia instalada del sectoreléctrico, lo que demandaría un esfuerzo de inversión del orden de 22.000 millones de dólares por año,Coviello, M. F.: “El desarrollo de las fuentes de energía nuevas y renovables como parte de la trans-formación productiva con equidad en América Latina”, Seminario Internacional Uso racional de laenergía y energías renovables, Asunción, 1995, pág. 170.
7 Estos antecedentes no incorporan la interconexión de líneas de alta tensión, de modo que noimplican a los sistemas eléctricos troncales de los países del área, a pesar de constituirse en la soluciónde los problemas locales de abastecimiento.
8 Los cuatro países firmantes del Tratado de Asunción, junto con Bolivia, comparten la cuen-ca del Plata, una de las más grandes del mundo y la segunda de América latina (después de la amazó-nica). Sus ríos —Paraná, Paraguay, Uruguay y el Plata y sus afluentes— proporcionan a la economíade la región 15.000 kilómetros de vías navegables y constituyen la única salida natural para Boliviay Paraguay —países mediterráneos— y para importantes regiones de Brasil y de Argentina. Esta cuen-ca incluye el 38% de la superficie continental de Argentina, el 17% del territorio brasileño, el 80% dela superficie de Uruguay y el 100% del territorio paraguayo. Se pueden ver al respecto las siguientesobras: Shilling, P.; Gugliamelli, J., y Sanguinetti, L: Una situación explosiva. La cuenca del Plata,Buenos Aires, 1974; Shilling, P.: El expansionismo brasileño, México, 1978; Sánchez Gijón, A.: Laintegración en la Cuenca del Plata, Madrid, 1990, y Díaz de Hasson, G.: “Prospectiva eléctrica en elMercosur”, Revista Energética, año 17, núm. 1, Quito, 1993, págs. 65-77.
9 Itaipú, entre Brasil y Paraguay, en operación desde 1985; Salto Grande, entre Argentinay Uruguay, en explotación comercial desde 1987 y Yacyretá, entre Argentina y Paraguay, con una tur-bina en funcionamiento desde 1994, y el resto en proceso de instalación. La capacidad instalada en ope-ración representa el 53% del potencial compartido al interior de la cuenca, porcentaje que ascenderáhasta el 66% cuando entre plenamente en servicio Yacyretá.
nes físicas y políticas de la región, podría cobrar un nuevo impulso.10 En este sen-tido, las conclusiones elaboradas por el Subgrupo de Trabajo núm. 9 (SGT-9)resultan interesantes para identificar el desarrollo energético futuro, conforme a losprincipios consagrados en el Tratado de Asunción,11 y especialmente para observarlas contradicciones que nos permitirán elaborar la hipótesis prospectiva que se sos-tiene en las conclusiones.
Entre los elementos básicos aprobados como directrices por el SGT-9 seencuentran los siguientes:” (...) a) Viabilidad económico financiera de los proyec-tos energéticos de la región; b) Optimización de la producción y del uso de lasfuentes de energía de la región; c) Favorecimiento de la integración entre los mer-cados energéticos de los estados partes, con libertad de compra y de venta deenergía entre las empresas de energía y libre tránsito de los energéticos, respetan-do las legislaciones vigentes en cada país; y, d) el precio de la energía debe refle-jar, en principio, su costo(...)”.12
Si bien todos los aspectos reflejados antes no constituyen el conjunto dedirectrices elaboradas por el SGT-9, son a efectos del trabajo los más destacables,especialmente en relación al mayor emprendimiento hidroeléctrico de la cuenca.
¿ES CONVENIENTE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN LA CUENCA DEL PLATA?
El endeudamiento que registra el sector eléctrico y las dificultades que atra-viesan algunos países del área para establecer tarifas que respondan a los costos delservicio, determinan un panorama poco alentador de cara a la imprescindibleexpansión de la capacidad de producción eléctrica.
Además, con carácter particular, pero inscrito en la dinámica de la cuenca, espreciso tomar en consideración distintos aspectos relacionados con la explotaciónde la central de Itaipú.13 En primer lugar, no se lleva a cabo la contratación de toda
Luis Miguel Puerto Sanz150
10 Las iniciativas, hasta entonces, se restringían al desarrollo de estudios, proyectos y obras,dentro de una visión bilateral y circunscripta a los emprendimientos orientados a la oferta eléctrica. Conla evolución de las aportaciones del Subgrupo de Trabajo núm. 9 (SGT-9) se buscó tener una visión másamplia y multinacional, no solamente orientada hacia la oferta de energía, sino también incorporandola experiencia energética global de cada país en la utilización más racional de la energía, favoreciendola competitividad y la calidad de los productos finales de cada país.
11 No se recogen todas las directrices aprobadas de común acuerdo entre los países miembrosa lo largo de las distintas reuniones del Grupo Mercado Común, donde se articulan las conclusiones delSGT-9. Se puede obtener información más completa en SGT-9: Integración energética en el Mercosur,s.l., 1994, págs.19-43.
12 Estas directrices están recogidas en SGT-9: Integración energética..., pág.41.13 Si la central hidroeléctrica de Itaipú tiene un peso específico nada desdeñable dentro de la
estructura eléctrica brasileña, llegando a representar cotas ligeramente inferiores a la cuarta parte delsuministro de electricidad para el conjunto del territorio en el año 1991, esta relevancia se torna mássignificativa si nos circunscribimos a las regiones donde se lleva a cabo su distribución y comerciali-zación (Sureste y Sur) alcanzando niveles superiores al 30%. Con todo, tal vez lo más importante seaconstatar la tendencia creciente de la participación de la electricidad suministrada por Itaipú en lacobertura de las necesidades de electricidad de las regiones Sureste y Sur. En relación al peso que tie-ne respecto al sistema eléctrico paraguayo podríamos señalar que llega a ser descomunal, pues con unaturbina se abastece cerca del 100% de la demanda de electricidad en Paraguay.
la potencia instalada,14 de modo que hay una infrautilización de los recursos dis-ponibles.15 En segundo lugar, la energía desperdiciada, que presenta dos manifes-taciones, por un lado, tirando agua por el vertedero sin hacerla pasar por las turbi-nas y, por otro, haciendo trabajar a las turbinas por debajo de su capacidadpotencial. Tanto la potencia no contratada como la energía desperdiciada se redu-cen considerablemente en los períodos en que las necesidades energéticas brasi-leñas no pueden ser satisfechas con sus recursos propios. De modo que Brasilemplea la represa de Itaipú como una válvula reguladora, a partir de la cual lo quelleva a cabo es la optimización de sus embalses y centrales hidroeléctricas de for-ma individual.
Lo llamativo, por llamarlo de alguna manera, es que ambos fenómenospodrían evitarse pues existe un mercado potencial16 para esa capacidad instalada yno utilizada, que podría emplearse si existiera una fuerte interconexión eléctrica enel área.
Una interconexión a gran escala entre Itaipú y Yacyretá que vinculase los dis-tintos sistemas eléctricos del Mercosur permitiría: a) Disminuir el riesgo de racio-namiento en el suministro de los sistemas eléctricos; b) la creación de mercadospara los excedentes de energía eléctrica que se concentran de forma notable enParaguay; c) eludir ampliaciones de la capacidad de generación de los sistemaseléctricos, ganando mediante la interconexión cotas de seguridad en el suministro.Esta situación da pie a postergar la construcción de nuevas plantas, en especialaquellas destinadas a cubrir las horas “punta”, que serían satisfechas en el inter-cambio eléctrico; y, d) optimizar los recursos hidráulicos de los embalses de lascentrales hidroeléctricas, permitiendo evitar puntuales desabastecimientos y dis-minuir el consumo de combustibles fósiles para suplir la falla a través de centralestérmicas.
La mayor parte de la infraestructura necesaria para llevar a cabo este proce-so de integración de los sistemas eléctricos se encuentra construida o en fase decreación. En efecto, están en construcción las centrales hidroeléctricas de Itaipú17
Análisis prospectivo del proceso de integración energética en MERCOSUR 151
14 La potencia no contratada en términos medios, a lo largo del período de operación, alcanzócasi la cuarta parte de la potencia instalada.
15 En el artículo XIII, parágrafo único del Tratado de Itaipú, se recoge que “las Altas PartesContratantes se comprometían a adquirir, conjunta o separadamente, el total de la potencia instalada”Itaipú Binacional: Documentos oficiales de Itaipú, Asunción, 1989, pág. 66. Una posible interpretaciónde esta cláusula nos la proporciona R. Canese: “Esta cláusula fue acordada ante i) la pretensión delBrasil, que no se negocie la energía con terceros países y ii) debido a la necesidad de que no quedepotencia instalada en forma ociosa, pues si esto último se permitiera, sería imprescindible la amortiza-ción de los créditos contratados y el costo de generación de la central podría ser creciente en directoperjuicio de ambos países y particularmente de la entidad binacional”. Canese, R.: La problemática deItaipú, Asunción, 1990, pág. 113.
16 Según los cálculos realizados por la Comisión de Integración Eléctrica Regional (CIER), laspérdidas como resultado de la crisis energética argentino-uruguaya de 1988-89 fueron cercanas a milmillones de US$, CIER: Interconexiones de sistemas de energía eléctrica, Montevideo, junio de 1990,págs. 4-9.
17 A pesar de haber entrado en funcionamiento la totalidad de sus turbinas, están pendientesde concluir las obras auxiliares de navegación del embalse, conforme a lo establecido en el tratado.
y de Yacyretá;18 están construidos los sistemas de conversión de energía de 50 c/sa 60 c/s;19 y, está construida la red que conecta Itaipú con los principales centrosde consumo de Brasil y la red que conecta Yacyretá con Buenos Aires (adicional-mente existe una red que vincula Salto Grande con Buenos Aires y Montevideo).Con este panorama, únicamente faltaría la construcción de una red de transmisiónde gran potencia entre Itaipú y Yacyretá.20
EL IMPACTO DE LA INTERCONEXIÓN SOBRE LA DEMANDA ELÉCTRICA.
No cabe duda de que el proceso de integración del Mercosur traerá consigomúltiples efectos sobre distintas actividades económicas y, especialmente, sobrelos mercados eléctricos.
En primer lugar, la interconexión de los sistemas eléctricos afectará a las con-diciones de abastecimiento de potencia, permitirá una mejora en la calidad del ser-vicio prestado y repercutirá necesariamente sobre las necesidades de reservashidráulicas. En segundo lugar, influirá en la elaboración de las distintas estrategiasde utilización de los recursos energéticos y en el papel desempeñado por la elec-tricidad en la cobertura de los requerimientos energéticos.
En lo que se refiere al primer punto señalado en el párrafo anterior, la deman-da de potencia, es preciso tomar en consideración que, desde el punto de vista esta-cional, la carga máxima anual se registra en Argentina, Brasil y Uruguay en invier-no, mientras que en Paraguay responde al otoño. Los análisis consultados21 estimanque no es probable que tenga lugar una coincidencia de las cargas máximas anua-les, de modo que el panorama más factible es que cuando un país registre su car-ga máxima anual, los restantes países enfrentarán cargas normales.
Así, el incremento de escala del parque generador otorgaría mayor estabili-dad al sistema eléctrico conjunto ante posibles fallas repentinas, en tanto en cuan-to el peso de una unidad generadora es menor en relación a la carga total a abaste-cer, lo que influye directamente en la mejora de la calidad del servicio.
Por lo que respecta al segundo punto señalado, los requerimientos energéti-cos, debemos señalar que los usos a los que se destina la electricidad consumidatienen gran importancia sobre las proyecciones de demanda eléctrica y están estre-chamente vinculados a las estrategias energéticas de los países.
Luis Miguel Puerto Sanz152
18 Actualmente se encuentran instaladas seis de las veinte turbinas con que cuenta el proyecto.19 El primer ciclaje se emplea en Argentina, Paraguay y Uruguay, y el segundo, en Brasil.
Argentina y Brasil tienen proyectado construir tres usinas hidroeléctricas en el curso del río Uruguay:Roncador (3.000 MW), Garabí (2.196 MW) y San Pedro (736 MW). No obstante, no se ha previsto lainstalación de sistemas convertidores de corriente, lo que sin duda supondrá un encarecimiento notablede la infraestructura.
20 Canese: La problemática..., pág. 135, estima que el coste de la interconexión estaría cerca-no a los doscientos cincuenta millones de dólares.
21 Se puede ver de forma más detallada los cuadros III.2.1 al III.2.5. que presenta el Institutode Economía Energética: Estudio prospectivo de la demanda y oferta de energía eléctrica en elMercosur, Buenos Aires, 1992, informe final, mimeo, págs. 53-57.
En la actualidad, en Argentina se manifiesta un amplio proceso de sustituciónde gas natural por electricidad, principalmente en los usos calóricos donde el gasnatural resultó competitivo, tanto en términos de precio como en la calidad de pres-tación del servicio. No obstante, la electricidad es empleada con fines calóricos enlos sectores residencial, comercial y público, allí donde no se cuenta aún con redesde gas. En cuanto al sector industrial, la electricidad es utilizada como fuerzamotriz, iluminación y electroquímica. En términos globales, podemos concluir quela electricidad es empleada en usos muy específicos donde resulta difícil sustituirla.
En el caso brasileño, como consecuencia de las dos crisis petroleras de ladécada del setenta, se incentivó el uso de la electricidad en la industria para finescalóricos.22 A partir de 1987, la nueva política implementada siguió promoviendola sustitución de combustibles fósiles por electricidad, en particular de origenhidráulico, pero solamente cuando las condiciones hidrológicas determinaran unexceso de oferta que no pudiera ser aprovechada.23 La línea definida de políticaenergética hace hincapié en la racionalización del consumo, aprovechando lasoportunidades que proporciona la integración con los restantes países.
Para el caso paraguayo, la política se centra en la penetración de la electrici-dad en la matriz energética, favoreciendo la sustitución de los derivados del petró-leo. Aun así, la utilización de la electricidad con fines calóricos no parece ser exce-sivamente importante, ya que se aprecia el dominio de la biomasa y de la leña. Encuanto a la actividad industrial, hay que señalar la existencia de tarifas reducidaspara incentivar el establecimiento de industrias electrointensivas en el país.
En Uruguay, el empleo de la electricidad con fines calóricos en el sector resi-dencial es relevante (asciende al 38%).24 Dadas las condiciones del sector eléctri-co uruguayo, puede ser interesante la sustitución por gas natural.
En este contexto, pueden tener lugar, como resultado de la integraciónenergética, procesos de sustitución entre fuentes de energía, circunstancia que in -fluirá, sin ninguna duda, en el sector eléctrico.
Esas posibilidades de sustitución se encuentran muy concentradas en Brasily en Uruguay y asociadas, en ambos casos, a la penetración del gas natural. Lacircunstancia de que el uso de la electricidad presente un carácter muy específicoen el territorio argentino y que la política paraguaya haya promovido el uso de laelectricidad desde que comenzó a contar con recursos hidroeléctricos, permiten
Análisis prospectivo del proceso de integración energética en MERCOSUR 153
22 La tarifa de electricidad garantizada por tiempo determinado (EGTD), fijada entre 2 y 3milésimos de US$ por KWh, supuso la reconversión del parque de calderas industriales en el sur delpaís para adaptarse al empleo de la electricidad. La información se recoge en Instituto de EconomíaEnergética: Estudio prospectivo..., pág. 53.
23 La nueva orientación de la política energética responde al cambio experimentado por lascondiciones en las que se desenvuelve el sector eléctrico, fundamentalmente las dificultades económi-co-financieras para afrontar un programa de expansión creciente. Las tarifas establecidas en el nuevomarco se sitúan alrededor de 8 milésimos de US$ por KWh.
24 Puerto Sanz, Luis Miguel: La internacionalización del capital y la integración económicaen el sector energético: el caso de Itaipú, 1976-1991, Madrid, 1994. En el capítulo VIII de esta tesisdoctoral puede verse un análisis más detallado sobre la evolución de los sistemas energéticos enMercosur, págs. 180-205.
augurar que no se registrará un cambio sustancial en el sector eléctrico de ambospaíses.
En el caso brasileño, el impacto sobre la demanda eléctrica incluye tanto lasustitución directa a nivel del consumo final como la promoción de la autoproduc-ción y cogeneración por parte del sector industrial, lo que supondrá una disminu-ción de los requerimientos sobre el sector eléctrico de carácter público. La incor-poración del gas en el sector residencial, comercial y público puede traer aparejadauna reducción en el consumo de gas licuado de petróleo y/o de electricidad. Encuanto al sector industrial, la presencia del gas disminuirá la demanda de fuel-oily/o electricidad. En cambio, un eventual empleo del gas en las centrales térmicasdel servicio público, en sustitución de otros combustibles, no afectará al nivel deproducción eléctrica.
En Uruguay también se han registrado posibilidades de sustitución de elec-tricidad por gas natural.
Tal vez, lo más relevante a destacar aquí sea la necesidad de estudiar de for-ma conjunta la demanda de gas natural y de energía eléctrica en todos aquellosusos en que sean directamente sustituibles, lo que permitiría determinar la cuota demercado a ocupar por cada una de ellas, suponiendo que existiera una oferta sufi-ciente de ambos, caso del Mercosur.
EFECTOS DE LA INTERCONEXIÓN SOBRE LA OFERTA ELÉCTRICA.
La interconexión de los sistemas eléctricos del Mercosur traería consigo algu-nos efectos positivos sobre la operación del parque de generación. En primer lugar,como consecuencia de la gran participación hidráulica en la oferta eléctrica debe-mos situar un beneficio en la complementación hidroenergética. Existen variasposibilidades de complementación a través de: la integración de los regímeneshidrológicos de los principales ríos de la cuenca; la complementación de la capaci-dad de almacenamiento hidráulico; la capacidad de los embalses para regular loscaudales, reduciendo así el riesgo de falla en los años con pobre aporte hídrico eincrementando la energía firme garantizada. En segundo lugar, la interconexióneléctrica puede inducir a la revisión de los planes de expansión del sector.
Ya hemos apuntado los beneficios que pueden derivarse de la integraciónhidroenergética. Respecto a la complementación de los regímenes hidrológicos,tenemos que señalar que presenta efectos similares a los de un embalse regulador,permitiendo el suministro energético producido por centrales ubicadas en un ríoque atraviese un período estacional rico, a otra zona que se encuentre en unmomento de estiaje.
En el caso de Mercosur, los regímenes hidrológicos evidencian una comple-mentación estacional notable.25 Podemos establecer dos agrupaciones con carac-
Luis Miguel Puerto Sanz154
25 La fuente consultada ha sido el informe del Instituto de Economía Energética: Estudio pros-pectivo..., págs. 101-108.
terísticas distintas entre ambas, pero similares dentro de cada una de ellas, y quedenotan una gran complementariedad.
Uno de los beneficios más significativos de la interconexión eléctrica radicaen poder considerar de forma conjunta la hidraulicidad de ríos situados en cuencasindependientes. Ello implica que el estiaje conjunto alcanza valores menores que lasuma de los estiajes por separado, de modo que se logran situaciones menos críticasdesde el punto de vista del suministro energético. Ello supone una mayor seguridad,ya que es menos probable la concurrencia simultánea de los mismos estiajes.
Por último, la interconexión eléctrica también favorece la complementaciónde la capacidad de almacenamiento hidráulico, permitiendo regular el escurri-miento, combinando los períodos ricos con los pobres para mantener la generacióneléctrica en momentos críticos desde el punto de vista hidráulico.26
Los efectos de la interconexión de los cuatro sistemas eléctricos puedenvariar de acuerdo al grado de integración que acepten los distintos países implica-dos. En un orden creciente de coordinación en el manejo de los sistemas eléctricoscaben tres alternativas: a) la operación independiente de los sistemas eléctricos conintercambios en situaciones críticas y frente a excedentes de energía más barata enalgún país.27 Esta opción, con ser importante, entendemos que supondría apenas unaprovechamiento marginal de la energía disponible de más bajo costo; b) la opti-mización conjunta de la operación, especialmente en lo que respecta al manejo delos embalses; y, c) la coordinación de los planes de expansión.
Si tenemos en cuenta los planes nacionales, a pesar de que todos los países aexcepción de Paraguay incrementan la instalación de centrales térmicas, elMercosur mantendrá un predominio en términos de oferta hidroeléctrica. La inter-conexión de los distintos sistemas podría propiciar la reducción de la potencia ins-talada, ya que favorecería la sustitución de energía eléctrica de origen térmico porel aprovechamiento de la energía eléctrica de origen hidráulico vertida por falta demercado.
Adicionalmente, tenemos que considerar que la coordinación de los embal-ses traería una ganancia en términos de la energía firme disponible (nivel de inte-gración dos). Para Uruguay, el solo hecho de compartir excedentes hidráulicos alinterior del Mercosur le permitiría revisar la necesidad de instalar centrales térmi-
Análisis prospectivo del proceso de integración energética en MERCOSUR 155
26 Las capacidades totales de almacenamiento hidráulico para Argentina, Brasil y Uruguay,medidas en los valores energéticos de su producción en GWh (no se dispone de información sobreParaguay a este respecto), conforme a la información que proporciona el Instituto de EconomíaEnergética, son: Argentina 2.740 GWh, Brasil 122.082 GWh y Uruguay 1.270 GWh. La capacidad deregulación brasileña es plurianual y la de Argentina y Uruguay menor pero importante para sus volú-menes operativos. Se puede ver Instituto de Economía Energética: Estudio prospectivo..., pág. 110.
27 Los aprovechamientos hidroeléctricos binacionales han incentivado este nivel de integra-ción. Así, los sistemas brasileño y paraguayo se encuentran interconectados a través de Itaipú, desde1985; Argentina y Uruguay cuentan con una interconexión a partir de 1987, mediante la central hidro-eléctrica de Salto Grande, lo que permite la operación coordinada de ambos sistemas; en 1994, se pro-dujo la interconexión entre Argentina y Paraguay, a través de la usina hidroeléctrica de Yacyretá. Hastaese momento, ambos países se hallaban vinculados por interconexiones de menor capacidad situadasen la zona de Misiones y en Clorinda. La unión entre los sistemas argentino y brasileño está en fase deestudio por medio del aprovechamiento de Garabí.
cas de respaldo.28 Argentina debería determinar el parque térmico convencionalmínimo necesario para operar bajo las hipotéticas nuevas condiciones de coordi-nación. Brasil también se vería favorecido en la medida que podría reducir susniveles de reserva con el consiguiente ahorro en el sector.
Es probable que en el contexto de un proceso de integración como el deMercosur se avanzará en la coordinación de las políticas eléctricas y en la com-plementación de los sistemas eléctricos. Ahora bien, a pesar de las condicionesfavorables que presenta la interconexión eléctrica entre las centrales de Itaipú yYacyretá, nada indica que ésta sea la línea a articular, cobrando fuerza, a nuestrojuicio, el nodo ubicado en la futura central de Garabí.29
CONCLUSIONES
A partir de los elementos apuntados podemos concluir que existen importan-tes ventajas como resultado de la integración y complementación de los sistemaseléctricos al interior del Mercosur. Es preciso resaltar que la base para articular unintenso proceso de interconexión de los sistemas y avanzar en la coordinación seencuentra en el desarrollo de los distintos aprovechamientos hidroeléctricos com-partidos.
A pesar de la creación de un marco idóneo para articular soluciones integra-doras, nuestra visión es que la integración eléctrica subregional será el resultadode una profundización de las relaciones bilaterales en el sector eléctrico, antesque el resultado de un proceso de multilateralización. Se primará la solucióncomercialista dificultando el establecimiento, en este cuadro, de intereses econó-micos solidarios de los diferentes lados de las fronteras.
En la medida que, por una parte, el economicismo supone la pérdida de entu-siasmo ante las iniciativas integradoras y, por otra parte, el politicismo genera pro-yectos voluntaristas alejados de las condiciones reales en las que desarrolla la inte-gración, la salida puede pasar por reemplazar las metas políticas por la negociaciónentre los socios de la integración, primando los intereses particulares sobre losgenerales.
Mantener una capacidad ociosa creemos que solamente se justifica si situa-mos a la represa de Itaipú dentro del conjunto de recursos hidroeléctricos que abas-tecen a la región Sureste y Sur de Brasil. En este sentido, Itaipú se convierte, hoypor hoy, en el elemento regulador de las necesidades eléctricas brasileñas. Sin
Luis Miguel Puerto Sanz156
28 Serían 300 MW de potencia hasta el año 2000, Instituto de Economía Energética: Estudioprospectivo..., pág. 118.
29 Este planteamiento es recogido en Instituto de Economía Energética: Estudio prospectivo...,pág. 119. No obstante, no realiza ninguna consideración respecto a la interconexión eléctrica a travésde la vinculación de las represas de Itaipú y Yacyretá. En la misma página se hace una estimación delcoste que supondría la interconexión a la altura de Garabí: “(..) 577 millones de US$. De este valor, 135millones de US$ corresponderían a la estación conversora (900 MW), 242 millones de US$ al sistemade transmisión en Brasil (variante 500KV) y los restantes 200 millones de US$ al sistema de transmi-sión argentino”.
embargo, debemos tener en cuenta el devenir de esos requerimientos, atendiendoa los planes futuros; la región Sur-Sureste absorberá la totalidad de la electricidadgenerada por Itaipú y aún no será suficiente, haciéndose imprescindible recurrir alos recursos de otras zonas, especialmente de la zona norte. Así, en la garantía desuministro futuro podemos señalar que existe una razón objetiva para no profun-dizar en el proceso de integración.
Por otra parte, la posible presión que pudieran ejercer argentinos y urugua-yos para fomentar la libre circulación de electricidad conforme a lo establecido enel tratado de Mercosur, favoreciendo la interconexión eléctrica multilateral, se havisto mermada dado el interés argentino y brasileño en propiciar la interconexiónbilateral a través del emprendimiento de Garabí. Argentina es excedentaria enmateria de electricidad y busca mercado para colocar sus excedentes hallándolo ala puerta de su casa. Uruguay, que podría replantearse la creación de ciertas cen-trales, caso de existir la interconexión, carece de suficiente peso como para rever-tir una situación que favorece a los dos más grandes.
Ambas dinámicas no hacen sino reforzar la hipótesis prospectiva con la queconcluimos el presente trabajo.
Análisis prospectivo del proceso de integración energética en MERCOSUR 157
ELITES PARLAMENTARIAS Y POLARIZACIÓNDEL SISTEMA DE PARTIDOS EN MÉXICO
Antonia Martínez RodríguezUniversidad de Salamanca
L os análisis sobre ciertas características estructurales de los sistemas de parti-dos tales como la fraccionalización, la fragmentación y la polarización han
estado relativamente ausentes en las investigaciones sobre el caso mexicano. Sólolos estudios sobre el número de partidos que actúan dentro del sistema han recibi-do mayor atención,1 si bien los investigadores todavía se enfrentan a dificultadescuando se trata de concluir si México puede englobarse, a escala nacional, dentrode un sistema de partido hegemónico o dominante,2 y cuando, incluso, algunosanalistas consideran al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como un parti-do de Estado a la manera del PCUS de la extinta Unión Soviética. Una posibleexplicación a estas ausencias puede encontrarse en la idea de no existir un régimenpoliárquico en México, con la consiguiente irrelevancia de analizar el sistema departidos que operaba ya que, en el espacio de competición, los actores partidistasno eran elementos esenciales. Además, estaba presente la lógica de la artificialidaddel sistema de partidos tanto por los amplios márgenes del régimen para mantenercomo actores a ciertos partidos y diseñar las reglas de competencia, como por ladebilidad organizativa y electoral de gran parte de las fuerzas de oposición.3 Sinembargo, el escenario se ha modificado sustancialmente a partir de 1988 al ini-ciarse un incierto proceso de cambio, acompañado de una reelaboración del papelde las organizaciones partidistas y de un rediseño, no concluso, de los elementosque componen el sistema de partidos mexicano.
En este contexto de cambio que afecta al sistema político se sitúa la relevan-cia de analizar el grado de moderación, el área de competición y los espacios ide-ológicos en los que se mueven los principales partidos políticos mexicanos, esdecir, la polarización del sistema de partidos utilizando la autoubicación de las eli-tes parlamentarias mexicanas en el continuum izquierda-derecha.4 Si bien enMéxico han existido fuerzas políticas de izquierda y de derecha, el surgimiento
1 Molinar Horcasitas, Juan: El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y demo-cracia en México. México, 1991.
2 Lujambio, Alonso: “De la hegemonía a las alternativas: diseños institucionales y el futurode los partidos políticos en México”, en Política y Gobierno, núm. 1, México D.F., 1995, pág. 47.
3 Molinar Horcasitas: El tiempo de la legitimidad..., pág. 178.4 Sani, Giacomo, y Sartori, Giovanni: “Polarización, fragmentación y competencia en las
democracias occidentales”, en Revista de Ciencia Política, núms. 1-2, Santiago de Chile, 1991, pág. 40.
y accionar del PRI como un partido catch-all y, sobre todo, la existencia del cliva-je de la Revolución como referencia básica de estructuración, ha implicado la arti-culación de las tensiones sociales en torno a principios revolucionarios con la asig-nación de un papel secundario a las dimensiones izquierda-derecha. Ellocontribuyó a incrementar un desequilibrio en el sistema de partidos en la medidaen que han funcionado “unas izquierdas y unas derechas que se definen respecto asu posición frente o al lado del PRI”.5
Pese a lo referido, creemos que para el caso de México es válida la idea deSani y Sartori de que, del conjunto de tensiones sociales, y sin prescindir de otrasdimensiones de identificación, el espacio de competición más destacado es el arti-culado por la izquierda y la derecha.6 A su vez, esta conceptualización es útil enla medida en que facilita a los diversos actores simplificar el universo político yestablecer elaboraciones de lejanía o cercanía con diversos elementos políticos.7
Puede plantearse la cuestión de que las propias elites parlamentarias mexicanasinvalidasen este esquema analítico al rechazar autoidentificarse en la escala pre-cisada, pero los datos evidencian que los diputados consideraron válida la escalaizquierda-derecha ya que, de la muestra entrevistada, el 98,03 % encontró unespacio en el que ubicarse, siendo homogénea la distribución por partidos y, así,los parlamentarios del PRI respondieron en un 97,72%, los del Partido AcciónNacional (PAN) en un 97,14% y los del Partido de la Revolución Democrática(PRD) en un 100%.
Pero, ¿cuáles son las cuestiones a las que queremos aproximarnos? El aná-lisis pretende establecer la distribución de la elite parlamentaria mexicana en laescala izquierda-derecha y dibujar cuál es el espacio de competición en el que semueve el actual sistema de partidos mexicano. Simultáneamente, se desea esta-blecer qué implica la dimensión izquierda-derecha para la elite parlamentaria deMéxico recurriendo, para ello, a su actitud ante la participación estatal en la economía, tema que sigue teniendo una importante vigencia en el debate políticodel país.
Los instrumentos que para tal fin se han utilizado provienen de la encuestarealizada a 103 diputados de los 500 que componen la Cámara Baja mexicana.Las preguntas seleccionadas se concretan en aquéllas que permiten percibir lascaracterísticas del sistema partidario, así como fijar sus posiciones respecto a laintervención del Estado. Para el primero de los aspectos se ha empleado la infor-mación contenida en tres preguntas distintas. En la primera se pedía a los diputa-dos que ubicasen a los partidos del sistema, excepto al suyo, en la escala izquier-da-derecha; en la segunda se les solicitaba que, en el mismo esquema dereferencia, situasen a su propio partido y, por último, que se autoubicasen. En lostres supuestos se les proporcionaba, en momentos distintos, una escala con diez
Antonia Martínez Rodríguez160
5 Molinar Horcasitas: El tiempo de la legitimidad..., pág. 183.6 Sani y Sartori: “Polarización, fragmentación y competencia...”, pág. 48.7 Sani, Giacomo y Montero, José Ramón: “El espectro político: izquierda, derecha y centro”,
en Linz, J.J. y Montero, J.R.: Crisis y cambio: electores y partidos en la España de los años ochenta,Madrid, 1986, pág. 155.
puntos que incluía las palabras izquierda y derecha en sus respectivos extremos.Para analizar el segundo de los aspectos, la intervención estatal, se ha recurrido alos datos provenientes de cuatro preguntas diseñadas con procedimientos distin-tos. En las dos primeras se demandaba al entrevistado que eligiese aquella opciónque expresase mejor su opinión sobre las privatizaciones de la industria estatal yde los servicios públicos. Se les ofrecía, en cada caso, cuatro opciones diferentesmediante la utilización de una tarjeta, si bien, en ambos supuestos, se posibilita-ba que el diputado recurriese a otra contestación distinta a las ofertadas. En la ter-cera pregunta se pedía a los diputados que expusiesen sus ideas respecto a la capa-cidad del Estado en la resolución de los problemas sociales. El encuestado debíaelegir una opción de las cuatro que se le ofrecían. Finalmente, en la última con-sulta se solicitaba que los diputados expresasen en qué grado consideraban que elEstado debía intervenir en nueve funciones diferentes, utilizando, para cada unade ellas, una escala que, de uno a cinco, explicitaba el grado mínimo y el gradomáximo de intervención.
Como se ha referido, el análisis se articula sobre los datos de 103 entrevistasrealizadas a parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD, no utilizándose los pro-cedentes de las encuestas llevadas a cabo a diputados del Partido del Trabajo (PT)por la escasa información disponible sobre los miembros de dicho partido y, sobretodo, por considerar a dicha formación, pese a que disponga en la presente legis-latura de diez escaños, es decir, el 2 % de la cámara, como no significativa en tér-minos sistémicos.8
IZQUIERDA Y DERECHA EN EL PARLAMENTO
Cuando se solicitó a los diputados mexicanos que se autoubicasen de acuer-do con sus ideas políticas, el 98,03 % de los entrevistados encontró una posiciónen la escala izquierda-derecha. De acuerdo con estas dimensiones, ¿cuál es el esce-nario político que se dibuja?
CUADRO 1
AUTOUBICACIÓN MEDIA DE LOS DIPUTADOSEN LA ESCALA IZQUIERDA-DERECHA
PARTIDOS MEDIA (N)
PRD 3,69 23PRI 5,09 45PAN 6,14 35
Elites parlamentarias y polarización del sistema de partidos en México 161
8 Sartori, Giovanni: Partidos y sistemas de partidos, Madrid, 1992, págs.152-156.
Los datos parecen confirmar el orden en la escala que cualquier observador,sin datos empíricos, establecería. Es decir, partiendo desde las posiciones más a laizquierda se situaría el PRD, después el PRI y, por último, se ubicaría el PAN. Espreciso subrayar que la media del PRD se ubica en posiciones de centro-izquierdaen lugar de más al extremo de la escala como se podría suponer ante el discursoarticulado, de forma habitual, por dicha formación. Más destacable es que PRI yPAN aparezcan ubicados en el mismo espacio de centro cuando las tendencias cla-sificatorias de los investigadores tienden a situar al PAN como una formación dederecha o, en todo caso, de centro-derecha. Estos datos son más interesantes en lamedida en que remiten a una serie de cuestiones sobre el accionar del PAN y sobrelas que se puede elucubrar. De ellas, quizá las más relevantes estarían referidas ala relación que se establece entre las posibles discontinuidades entre la ubicaciónideológica y el discurso articulado por la formación, y la autoubicación de losdiputados y la imagen del partido en la sociedad.
Estos elementos son ilustrativos en la medida en que proporcionan una ima-gen global de las posiciones en que se sitúan los parlamentarios de cada formación.Sin embargo, pueden resultar confusas en la medida en que no evidencian las posi-bles desviaciones existentes. En cada partido algunos diputados se ubican en posi-ciones cercanas a la media pero, simultáneamente, otros pueden hacerlo en espa-cios muy distantes. Si bien ello no invalida la utilización de los lugares medios paracolocar a los partidos en los distintos espacios de la escala izquierda-derecha,9 esrelevante observar cómo se produce la distribución en el interior de cada forma-ción política.
CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE LOS DIPUTADOS EN UNA ESCALA REDUCIDAIZQUIERDA-DERECHA (EN PORCENTAJES)
Partidos Izquierda Cen.-Izq. Centro Cen.-Dcha. Derecha
PRD 26,08 34,78 39,13 0,00 0,00PRI 2,32 34,88 48,83 11,62 2,32PAN 2,94 14,70 41,17 38,23 2,94
Estas series evidencian cómo el mayor número de diputados del PRI y delPAN se sitúa en la misma posición de la escala en la que se ubica la media deambas formaciones, mientras que en el PRD el mayor número de sus parlamenta-rios se desplaza hacia el espacio de centro. Por otra parte, parece existir un mayoracuerdo entre los diputados del PRD sobre su posición ideológica en la medida enque sus espacios de ubicación ideológica discurren, exclusivamente, desde la
Antonia Martínez Rodríguez162
9 Montero, José Ramón: “Sobre las preferencias electorales en España: fragmentación y pola-rización (1977-1993)”, en Castillo, Pilar del (edit.): Comportamiento político y electoral, Madrid, 1994,pág. 91.
izquierda al centro, y, más de las dos terceras partes, coinciden en los lugares cer-canos de centro-izquierda y centro. En los otros dos partidos se estima que la con-formidad es más difusa debido a que los diputados se sitúan en todos los espaciosde la escala utilizada, si bien se ubican con porcentajes bajos en los espacios extre-mos. En el supuesto del PRI este hecho no es demasiado destacable ya que siem-pre se ha presentado y ha actuado como un partido catch-all en términos ideológi-cos. Lo es más para el PAN ya que si bien más de las tres cuartas partes de susdiputados se identifican con el centro y centro-derecha, casi el cuarto restante sesitúa en el centro-izquierda e izquierda. El escenario se dibuja, complementado alos datos del Cuadro 1, con el PRI en la posición de centro desplazándose hacia elcentro-izquierda, el PAN en el mismo espacio de centro discurriendo hacia el cen-tro-derecha, y el PRD ocupando las posiciones de centro-izquierda y centro.
CUADRO 3
MEDIDAS DE DISTANCIA EN MÉXICO Y NUEVE DEMOCRACIAS EUROPEAS10
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,61Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,56Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,55España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,52Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,45Reino Unido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,33Holanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,28Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,27México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,27Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,23
Fuente: Montero: “Sobre las preferencias...”, pág. 101.
La dimensión ideológica del sistema de partidos mexicano muestra una bajapolarización ya que la distancia11 entre las dos formaciones extremas, PAN/PRD,
Elites parlamentarias y polarización del sistema de partidos en México 163
10 Los datos para los casos europeos reseñados son de 1993. Hay que precisar que dichas cifrashan sido elaboradas a partir de las posiciones medias de los votantes de las formaciones que se han con-siderado para establecer dichos índices mientras que para México han sido elaboradas partiendo de lasautoidentificaciones de los parlamentarios de dichos partidos. Es decir, que no es posible establecer unaequivalencia comparativa exacta entre ambos grupos de datos en la medida en que unos provienen delas percepciones de la población y otros de la elite. Sin embargo, si bien el nivel de polarización en laelite es en general distinto del nivel de polarización general o “de masa”, las evaluaciones de los elec-tores se corresponden muy aproximadamente con las de los miembros de la elite (Sartori: Partidos ysistemas..., pág. 415).
11 El índice remite a “la distancia entre dos grupos cualesquiera, medida por la diferencia(absoluta) entre su autoubicación media dividida por el máximo teórico, que, en la escalaizquierda-derecha en cuestión, es 9”. Sani y Sartori: “Polarización, fragmentación y competencia...”,pág. 54.
es de 0,27. Como se observa en el Cuadro 3, el índice de distancia entre los parti-dos extremos en México es inferior al que se presenta para todos los países deEuropa del Sur considerados, igual al de Alemania, y muy similar al de ReinoUnido, Holanda y Bélgica, es decir, países en los que la competencia se estableceentre partidos socialistas o socialdemócratas y formaciones de carácter conserva-dor,12 hecho con el que, como se analizará después, no coincidiría el tipo de com-petencia que se produce en el supuesto mexicano.
Esta baja distancia es todavía menor si se tienen en cuenta los otros dos paresde partidos que pueden contrastarse, ya que entre el PRI y el PAN el índice es de0,11, y la que se establece entre el PRI y el PRD es de 0,15. Las cifras deben serampliadas con los datos sobre superposición13 que se contienen en el Cuadro 4 don-de también se contemplan los índices de España para 1993.
Antonia Martínez Rodríguez164
12 Montero: “Sobre las preferencias electorales...”, págs. 100-101.13 El índice de superposición se ha establecido siguiendo a Sani y Sartori. Indica la medida en
que los simpatizantes de los diferentes partidos ocupan las mismas posiciones en la escala izquier-da-derecha, y se fija dividiendo la suma absoluta de las diferencias por el máximo teórico (200) y res-tando el resultado de 1. Sani y Sartori: “Polarización, fragmentación y competencia...”, pág. 54.
Izquierda Centro-Izquierda Centro Centro-Derecha Derecha
0
10
20
30
40
50
60PRD
PRI
PAN
GRÁFICO 1
CONCENTRACIÓN DE LA COMPETENCIA
CUADRO 4
MEDIDAS DE SUPERPOSICIÓN Y DISTANCIA EN MÉXICO Y ESPAÑA14
Partidos Distancia Superposición
España
IU/PSOE 0,08 0,68IU/PP 0,51 0,11PSOE/PP 0,42 0,20
México
PRI/PRD 0,15 0,77PRI/PAN 0,11 0,73PRD/PAN 0,27 0,57
Fuente: los datos sobre España han sido extraídos de Montero: “Sobre las preferencias...”,pág. 103.
Los datos evidencian, para México, un escenario caracterizado por la bajapolarización pero con una alta concentración de la competición. Mientras que enEspaña la menor distancia y mayor superposición se establece entre IU y PSOE,en el supuesto de México se observa un esquema de competición a dos bandas. Sibien en los tres casos se dan índices de baja distancia y alta superposición pareceevidente que se produce con mayor intensidad entre PRI/PRD y PRI/PAN. Ellopuede ser resultado del desplazamiento que han experimentado las formaciones deizquierda que constituyeron el sustrato del PRD en su formación, acompañado deldeslizamiento de dicho partido hacia posiciones más de centro-izquierda, pero,también, del proceso semejante que ha afectado al PAN aun partiendo de otro pun-to de la escala.
Como se observa en el Gráfico 1 se establece una alta concentración de losparlamentarios en los mismos espacios ideológicos, hecho que parece evidenciaruna competencia centrípeta de carácter bipolar en la que el partido que se ve másafectado para realizar una política expansiva de captación de votos a la izquierday a la derecha del espectro ideológico es el PRI ante la ocupación de esos espaciospor sus antagonistas.
Diversos estudios han establecido cómo la autoubicación ideológica de losencuestados está relacionada con sus percepciones sobre la posición que los parti-dos ocupan en el espacio izquierda-derecha.15 El Cuadro 5 ofrece esta informaciónpara México, donde se conjuga la imagen que los diputados tienen de su propiopartido (diagonal) con la que procesan sobre el resto de formaciones políticas
Elites parlamentarias y polarización del sistema de partidos en México 165
14 En relación a la utilización de los datos sobre distancia y superposición para España se hacela misma apreciación metodológica que se incluye en la nota 11.
15 Sani y Montero: “El espectro político...”, pág. 187.
(horizontal). Cuando se solicitó a los diputados que situasen a sus organizacionesen la escala izquierda-derecha el 96,11 % se mostró de acuerdo (el 100 % delPRD; el 95,55 % del PRI, y el 97,14 % del PAN), disminuyendo ese porcentaje al95,14 % cuando se trató de colocar, en esa misma escala, al resto de formaciones(95,65 % del PRD; 95,55 % del PRI, y 97,14 % del PAN).
CUADRO 5
POSICIONES MEDIAS ATRIBUIDAS A LOS PARTIDOS
PRI PRD PAN
PRI 5,51 3,04 8,86PRD 8,30 3,22 9,39PAN 5,86 2,70 6,45
Si comparamos las medias que resultan de situar a sus propias formacionescon las medias de autoubicación la conclusión que se extrae es que los diputadossiguen la pauta de referencia establecida para otros países.16 Es decir, que, en lostres casos, los parlamentarios se sitúan en posiciones más hacia el centro que lasque asignan a sus propios partidos. Las diferencias, si bien no excesivamente ele-vadas, son significativas y así, para ambas medias, la que presenta el PRD es del0,47, la del PRI de 0,42, y la del PAN de 0,31. En todo caso, la conclusión es quelos diputados del PRD se autoubican menos a la izquierda que la percepción quetienen de su partido, mientras que los parlamentarios del PRI y del PAN se colo-can en posiciones más al centro que las que asignan a sus respectivas formaciones,hecho que puede hacer válida también para el supuesto mexicano la idea de queello coadyuva a disminuir la polarización y la inestabilidad.17
Pero ¿dónde sitúan los parlamentarios de una formación al resto de partidos?Los estudios a nivel de votantes han evidenciado la tendencia a colocar a los par-tidos más alejados entre sí y a las formaciones de los extremos más apartadas enel espacio que los partidarios de esas mismas organizaciones.18 ¿Es posible afirmarque esta idea se cumple en las apreciaciones de la elite parlamentaria mexicana?
De acuerdo al Cuadro 5, los diputados del PRI emplazan al PRD en posicio-nes más de centro-izquierda y al PAN en un espacio más de centro-derecha que lasque atribuyen a dichos partidos sus propios parlamentarios. Algo similar ocurrecuando se trata de los parlamentarios del PAN. Éstos ubican al PRD en el espaciode izquierda y al PRI en posiciones de centro pero con una media superior a la con-siderada por los diputados priístas. Por último, el PRD desplaza en la escala ide-ológica al PRI a los lugares de centro-derecha y al PAN a los de derecha. Si los
Antonia Martínez Rodríguez166
16 Sani y Montero: “El espectro político...”, pág. 189.17 Sani y Montero: “El espectro político...”, pág. 191.18 González, Luis Eduardo: Estructuras políticas y democracia en Uruguay, Montevideo,
1993, pág. 139.
análisis establecen que cuanto más a la izquierda se ubica una formación tiende asituar en posiciones más conservadoras al resto de formaciones políticas19 y vice-versa, esto es lo que, igualmente, se constata en las percepciones mutuas del PRDy del PAN. Sin embargo, es interesante resaltar que estas apreciaciones no alteranla secuencia de orden en la escala ideológica, de tal forma que las discrepanciassólo se refieren al espacio exacto que en ella ocupa cada formación. Como seobserva en el Gráfico 2, 44 de cada 100 panistas ubican al PRD en la izquierda eidéntica proporción en el centro-izquierda. A su vez, 91 de cada 100 diputados delPRD sitúan a Acción Nacional en el espacio de derecha. Mientras que los diputa-dos del PAN ubican en la misma proporción, 26 de cada 100, al PRI en las posi-ciones que van del centro-izquierda al centro-derecha, un tercio de los parlamen-tarios del PRD perciben a la formación priísta en la derecha y la mitad lo colocaen el centro-derecha.
GRÁFICO 2
PERCEPCIONES DE LOS DIPUTADOS SOBRE LOS PARTIDOS COMPETIDORESPOR SEGMENTOS DE LA ESCALA IDEOLÓGICA
Elites parlamentarias y polarización del sistema de partidos en México 167
19 Sani y Montero: “El espectro político...”, págs. 189-190.
Izquierda Centro-Izquierda Centro Centro-Derecha Derecha
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Diputados del PRI al PAN
Diputados del PRI al PRD
Diputados del PAN al PRI
Diputados del PAN al PRD
Diputados del PRD al PRI
Diputados del PRD al PAN
Por tanto, la conclusión observada para otros países es también válida paraMéxico. Es decir, que la percepción de los miembros de un partido sobre su for-mación no coincide, en la escala ideológica, con la que elaboran los participantesen otras agrupaciones partidistas, al mismo tiempo que los diputados tienden aestablecer mayores distancias entre los partidos opuestos y sus propias formacio-nes. De acuerdo con esta premisa podríamos establecer qué grado de polarizacióndel sistema percibe cada partido teniendo en cuenta tanto su propia identificacióncomo la posición que se le asigna a las otras formaciones. Utilizando los datos con-tenidos en el Cuadro 5, vemos que la distancia entre los partidos es de 0,64 deacuerdo con la percepción de los parlamentarios priístas; para el PRD es de 0,68,y para los diputados del PAN es de 0,41. Es decir, que, considerando esta forma demedir las características del sistema, en la visión del PAN el sistema estaría bas-tante polarizado aunque esta percepción sería más elevada todavía en los supues-tos del PRI y del PRD.
Introducir esta variable nos lleva a cuestionar cuál es la información másválida para determinar la polarización del sistema mexicano de partidos: la esta-blecida a través de las visiones que las elites tienen de las formaciones políticascon las que compiten, o su propia percepción del espacio que ocupan. Se puedeprecisar que cada impresión que se obtiene es adecuada por la información queproduce, de forma que si ambos procedimientos para establecer las distancias entrepartidos proporcionan datos bastante disímiles ello ya es, en sí mismo, un datopolítico destacable.20 Sin embargo, es más adecuado determinar la polarización“real” del sistema a través de la autoidentificación de las elites, no sólo porque sesolicita a los entrevistados que concreten su propia posición ideológica sino tam-bién debido a que ése ha sido el indicador utilizado por el mayor número de aná-lisis relevantes en este ámbito. Así, por ejemplo, Sani y Sartori establecen como unprocedimiento certero de medir la polarización de un sistema “la distancia o pro-ximidad percibida por las elites políticas (en general, miembros del Parlamento),en términos de cuán cercanos o alejados se sienten de los demás partidos”,21 y noa través del lugar que, en la escala izquierda-derecha, asignan a otras formacionespolíticas.
LA DIMENSIÓN IZQUIERDA-DERECHA EN EL PARLAMENTO
Existe un consenso generalizado en la literatura académica en torno al hechode que la posición en la escala izquierda-derecha responde a un conjunto de plan-teamientos concretos en relación a unos temas políticos determinados. Uno de lostemas más utilizados para marcar las diferencias entre izquierda y derecha ha sidola actitud distintiva hacia la presencia del Estado en la economía. La lógica subya-cente señala que las posiciones de izquierda se correlacionan con la defensa de la
Antonia Martínez Rodríguez168
20 González: Estructuras políticas..., pág. 143.21 Sani y Sartori: “Polarización, fragmentación y competencia...”, pág. 49.
intervención estatal como herramienta fundamental de políticas redistributivas,aspecto sobre el que las actitudes conservadoras mantendrían una postura contra-ria. A priori la relación se establece de forma similar para el caso mexicano ya quela derecha ha defendido una inhibición del Estado en la esfera económica privile-giando la acción de la iniciativa privada. Por contra, la izquierda ha insistido en elpapel esencial que la organización estatal debe desempeñar como promotora deldesarrollo económico y como medio para lograr la igualdad social.22 Este esquematodavía continúa siendo válido en México, hecho que se evidencia analizando losprogramas electorales que las diversas fuerzas políticas presentaron en las eleccio-nes presidenciales y legislativas de agosto de 1994, y en el debate político actual.Pero lo que nos interesa analizar es si la elite parlamentaria mexicana se compor-ta respecto a este tema de acuerdo a su posición en la escala izquierda-derecha.
CUADRO 6
LA POSICIÓN DE LOS DIPUTADOS ANTE LAS PRIVATIZACIONES23
(en porcentajes)
PRI PAN PRD
Privatizaría todas las industrias estatales . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,97 40,00 0,00Sólo privatizaría industrias de escasa rentabilidad . . . . . . . . . . 9,30 5,71 23,80Privatizaría todas las industrias que no fueran estratégicas
para el desarrollo del país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,06 54,28 71,42Dejaría las cosas en su estado actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,65 0,00 4,76Privatizaría todos los servicios públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 21,21 5,00Sólo privatizaría servicios públicos de escasa rentabilidad . . . 9,52 18,18 15,00Privatizaría todos los servicios públicos menos los que
tuvieran incidencia para la mayoría de la población . . . . . . 76,19 60,60 70,00Dejaría las cosas en su estado actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,28 0,00 10,50
Siguiendo los datos del Cuadro 6 se observa cómo los diputados de las tresformaciones consideradas evidencian su mayor grado de acuerdo con la opción deprivatizar las industrias no estratégicas y los servicios públicos sin incidencia parala población. Si bien hay diferencias por partidos, en los tres casos más de la mitadde los parlamentarios se decantaron por esa opción, dato que llega a más del seten-ta y cinco por ciento en el PRI. Son más interesantes las posiciones que se esta-blecen en función de que la posibilidad sea una privatización global, ya que se
Elites parlamentarias y polarización del sistema de partidos en México 169
22 Molinar Horcasitas: El tiempo de la legitimidad..., págs. 173-174, y Loaeza, Soledad: El lla-mado de las urnas, México, 1989, págs. 224-238.
23 Las dos preguntas, cuyas salidas y porcentajes de respuesta están contenidos en el cuadro,estaban formuladas en los siguientes términos: “En el momento económico actual ¿cuál de los siguien-tes criterios resume mejor su actitud personal hacia el tema de las privatizaciones de la industria esta-tal? Señale un solo criterio”. “Y, en la misma línea, ¿cuál de los siguientes criterios resume mejor suactitud hacia el tema de las privatizaciones de los servicios públicos? Señale un solo criterio”.
constatan mayores discrepancias. Una pequeña o nula proporción, dependiendo dela salida, de diputados del PRI y del PRD están conformes con la privatizacióngeneralizada de industrias y servicios, incrementándose sustancialmente las opi-niones favorables de los parlamentarios de Acción Nacional.
La conclusión parece evidente a la luz de los datos: los miembros del PANson partidarios de llevar a cabo actuaciones que modifiquen la acción del Estadoen la vida económica del país con mayor intensidad que los del PRI y del PRD, y,al mismo tiempo, un significativo número de ellos son más partidarios que los delas otras formaciones a realizar políticas de mayor corte antiestatista. Ambosaspectos coinciden con las ideas que el PAN ha defendido sobre la ineficacia delEstado en la gestión de los bienes y servicios públicos. Sin embargo, la existenciade un importante número de diputados blanquiazules que defienden la puesta enpráctica de estrategias no indiscriminadas en esta temática equilibra la presenciade otros sectores más antiestatales. En todo caso, estos datos parecen correspon-derse con los espacios que los tres partidos ocupan en la escala ideológica, aunquepuede argumentarse que Acción Nacional se desplazaría en esta temática. Estainterpretación puede intentar ser corroborada con otros datos que sugieren cuál es,en visión de los diputados, la capacidad resolutiva de los problemas de la sociedadpor parte del Estado y que están contenidos en el Cuadro 7.24
CUADRO 7
PERCEPCIÓN DE LOS PARLAMENTARIOS SOBRE LA CAPACIDADDEL ESTADO MEXICANO EN LA RESOLUCIÓN
DE LOS PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD(en porcentajes)
EL ESTADO PUEDE RESOLVER... PRI PAN PRD
La mayoría de los problemas 18,18 8,57 17,39Bastantes de los problemas 36,36 22,85 34,78Algunos de los problemas 31,81 45,71 34,78Muy pocos de los problemas 13,63 22,85 13,04
Las dos primeras salidas implican un mayor acuerdo con la opción global deque el Estado puede solucionar gran número de los problemas con los que se pue-de enfrentar la sociedad, contrariamente a lo que supone decantarse por cualquie-ra de las otras dos opciones. Por ello, es posible aglutinar los porcentajes de res-puesta a efectos analíticos. Tendríamos que la formación partidista que menosconfía en la capacidad resolutiva del Estado sería Acción Nacional —68 de cada100 diputados— mientras que los parlamentarios priístas y perredistas, en ambos
Antonia Martínez Rodríguez170
24 La pregunta sobre la que se ha construido el cuadro estaba formulada en los siguientes tér-minos: “Con frecuencia se afirma que el Estado puede resolver los problemas de nuestra sociedad. Ensu opinión, el Estado puede resolver:”
casos con estrechos márgenes de distancia entre las dos posibilidades, otorgan suapoyo a la organización estatal como instrumento eficaz de solución de problemas.Las respuestas parecen mantener al PAN en la posición que inicialmente se le asig-naba en la escala ideológica mientras que el PRD y el PRI alternarían, si bien poruna muy pequeña diferencia, sus posiciones en el espacio ideológico. Sin embar-go, para el caso de los diputados tricolores cabe cuestionarse si sus respuestasestán más relacionadas con su ubicación ideológica o con la tradición del partidoal que pertenecen y, por tanto, con inercias mantenidas a pesar del cambio de estra-tegia impulsado a partir del sexenio de Miguel de la Madrid.
GRÁFICO 3
EDUCACIÓN E INTERVENCIÓN ESTATAL
Un último tema relevante es determinar en qué áreas considera la elite parla-mentaria mexicana que debe intervenir el Estado, ya que ayudaría a validar tantoincongruencias con los anteriores puntos como la orientación, en su caso, que losdiputados consideran debe tener la intervención del Estado en México. Para ello seha agrupado la información que se considera pertinente a estos efectos en cuatrobloques diferenciados. El primero incluye las respuestas que están re lacionadascon la intervención del Estado en la educación; el segundo se refiere a las que inci-
Elites parlamentarias y polarización del sistema de partidos en México 171
4
3
2
1
0
5
Primaria Secundaria Universitaria
PRDPRIPAN
den sobre el papel del Estado como dador de trabajo y vivienda; el tercero se cir-cunscribe a la opción de que la organización estatal articule parte de su posibleintervención controlando los precios y subsidiando productos de primera necesi-dad, y, por último, las respuestas que van destinadas a medir la opción de que elEstado proporcione seguridad social general y gratuita, y subsidios contra eldesempleo.25 Los gráficos han sido elaborados considerando la media de las res-puestas de cada grupo de diputados y en función de la escala que se les propor-cionó para que expresasen su opinión, es decir, uno implicaba el mínimo grado deintervención del Estado en dicho campo y cinco grado máximo de actuación.
GRÁFICO 4
INTERVENCIÓN ESTATAL EN PRECIOS, SUBSIDIOS, TRABAJO Y VIVIENDA
Parece constatarse que, como se observa en el Gráfico 3, ninguna de las for-maciones políticas evidencia su acuerdo con que el Estado mexicano no interven-ga proporcionando educación en alguno de los tres ámbitos establecidos, si bien,como resultaba lógico prever, el grado de intervención varía según sea el rango
Antonia Martínez Rodríguez172
PRDPRIPAN
4
3
2
1
0
5
Control precios Subsidios productos/servicios Trabajo Vivienda
25 La pregunta sobre la que se ha elaborado esta información fue redactada en los siguientestérminos: “De las funciones que voy a leer a continuación, ¿en qué grado piensa usted que el Estadodebe intervenir? Señale 1 el grado mínimo de intervención y 5 el máximo”.
educativo considerado y el partido político. El papel del Estado en el ámbito edu-cativo está relacionado con la posición que las formaciones políticas ocupan en laescala ideológica ya que, en los tres niveles, es el PRD el que defiende un mayorgrado de actuación del Estado y el PAN el que menor. Igualmente es constatablecómo las tres organizaciones partidistas van expresando un menor apoyo en laactuación estatal conforme se va incrementando el nivel educativo, de forma quela educación universitaria es la percibida como merecedora de menor intervenciónestatal, si bien el PRD y el PRI manifiestan todavía una defensa elevada. ¿Qué ocu-rre cuando analizamos las opiniones de los diputados mexicanos en relación a losdos grupos siguientes de rubros?
GRÁFICO 5
INTERVENCIÓN ESTATAL EN SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURO DE DESEMPLEO
De acuerdo a los datos contenidos en el Gráfico 4 las respuestas siguen sien-do similares a las otorgadas en el punto anterior. Se evidencia para las cuatro pre-guntas una relación entre ubicación ideológica y grado de intervención del Estadoen esos campos. Es decir, que los diputados del PAN, por ejemplo, explicitan unmenor acuerdo en la intervención del Estado en esos ámbitos que el resto de lospartidos. Es destacable que la media de los parlamentarios blanquiazules no expre-
Elites parlamentarias y polarización del sistema de partidos en México 173
4
3
2
1
0
5
Seguridad Social Seguro Desempleo
PRDPRIPAN
sen su acuerdo con la opción que refleja una mínima intervención del Estado sinocon el grado que representa el dos, es decir, una baja actuación. También es rele-vante que las medias son, de forma mayoritaria, menores en estos campos que enel de la educación. Esto es, parece que los diputados de las tres formaciones des-tacan la intervención en el ámbito educativo por encima del control de los precios,la política de subsidios, y el proporcionar trabajo o vivienda. ¿Qué sucede si con-trastamos esta información con la intervención estatal en dos de los temasemblemáticos del Estado del Bienestar?
Otra vez los datos nos sugieren una relación entre ubicación en la escala ide-ológica y opinión sobre la intervención del Estado a través de proporcionar segu-ridad social general y gratuita y seguro de desempleo. A mayor posición en laizquierda del espectro más acuerdo de los parlamentarios con una máxima inter-vención del Estado en ambos rubros. Además, se incrementa la media en estos dossupuestos, y en los tres partidos, en relación a los dos bloques de intervención delEstado considerados previamente, si bien son más bajos —aunque no muy sustan-cialmente— que en la acción del Estado sobre la educación primaria y secundaria.Todo ello muestra que la elite parlamentaria mexicana, en un grado que varía enconsonancia con su ubicación ideológica, es partidaria de que el Estado actúe enun amplio segmento de actividades, aunque establece graduaciones en función dela importancia que otorgue al tema de que se trate. Junto a ello, los datos mani-fiestan que no sólo es el PRD, con su discurso de vuelta a las tradiciones inter-vencionistas del Estado mexicano, el que está escasamente identificado con algu-nos de los presupuestos de primacía de la acción individual sobre el Estado, ya quelos diputados manifiestan, en gran medida, su acuerdo con que el Estado enMéxico realice prestaciones, como la seguridad social universal y gratuita y elseguro de desempleo, que nunca en la historia ha llevado a cabo. Es decir, parecedibujarse una cierta desconexión entre las políticas que los programas electoralesdel PRI y del PAN han defendido en las últimas elecciones y las posiciones de losdiputados y su opinión sobre la intervención del Estado en determinadas áreas.Relación que puede agudizarse en el caso de los parlamentarios priístas proclivesa una actuación estatal en las áreas mencionadas pero, sin embargo, defensores enel discurso de la política llevada a cabo por el actual presidente de la república,Ernesto Zedillo. En todo caso, parece confirmada la respuesta que se daba al ini-cio de este epígrafe, esto es, queda demostrada la asociación existente, para elsupuesto de México, entre el lugar que se ocupa en la escala ideológica y la acti-tud ante el tema de los ámbitos y extensión de la actuación estatal.
Antonia Martínez Rodríguez174
GLOBALIZACIÓN Y CRISIS DEL NACIONALISMOPOPULISTA EN MÉXICO
Francisco Entrena DuránUniversidad de Granada
ANTECEDENTES Y PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEL NACIONALISMO POPULISTA:DEL CAOS CAUDILLISTA AL ORDEN DEL PRI
L a inestabilidad política es un rasgo característico de la América latina deci-monónica, en el análisis de cuyas raíces considero que no resulta pertinente
entrar aquí de manera detallada. No obstante, conviene precisar que es posibleencontrar una estrecha vinculación entre dicha inestabilidad político-social y elfenómeno del caudillismo, otra de las constantes características de Latinoaméricaen el siglo XIX. Obviamente, la inestabilidad es un producto de la conducta que,frecuentemente, observaron los propios caudillos, quienes no vacilaron en levan-tarse en armas cuando sus intereses o ideologías particularistas así se lo sugerían,ni en recurrir usualmente a la violencia y a los enfrentamientos abiertos entre elloscomo métodos para dirimir las discrepancias entre sus diferentes visiones perso-nalistas y encontradas de los problemas nacionales. Pero, por otra parte, tambiénla inestabilidad conformó el marco contextual en cuyo seno se generó y desarrollóel caudillaje, el cual contribuyó de manera personalista (y en ocasiones carismáti-ca) a suplir las carencias de legitimidad de un sistema en perpetuo desequilibrio,en el que las fórmulas liberales, importadas de Europa, legitimaron la emancipa-ción colonial y la consiguiente irrupción de las nuevas naciones-estado latinoame-ricanas, sin llegar a trascender del plano meramente formal ni, en consecuencia, aincardinarse eficazmente, en la específica realidad social en la que nacían.Incardinación que hubiera tenido, necesariamente, que conllevar la conformacióny el afianzamiento de un estado centralista moderno; hecho que no fue posible porla ausencia de unas condiciones estructurales propicias para ello, o, dicho de otromodo, por el alto grado de fragmentación del poder y de dispersión localista atodos los niveles que caracterizaba a tales países, en los que era evidente la ine-xistencia de un sentimiento de identidad nacional y, por lo tanto, de unos marcosen lo económico, en lo social y en lo institucional centralmente determinados yestructurados, así como comúnmente definidos, consensuados y legitimados por lamayoría de los miembros de la sociedad.
En concreto, en el México del siglo XIX existía un reparto de la propiedadde la tierra profundamente inequitativo y una fragmentada economía agraria demera autosubsistencia local, representada por la fórmula de producción de carác-
ter autárquico que conformaba la denominada hacienda. También en el transcursode su primer siglo como país independiente, México se vio inmerso en el caoseconómico y político-institucional derivado de los más de un millar de levanta-mientos armados que se produjeron, gran parte de los cuales consiguieron hacersecon el triunfo. Durante los primeros cincuenta y cinco años, contados a partir de1821 (fecha de la emancipación de la metrópoli española), llegaron a sucederse almenos setenta y cuatro poderes ejecutivos (dos emperadores, treinta y seis presi-dentes, nueve presidentes provisionales, diez dictadores, doce regentes y cincoconsejeros supremos). Los caudillos locales, carentes en muchos casos de visiónde Estado y de sentido de la identidad nacional, hacían con inusitada frecuencia suaparición y controlaban diversas áreas regionales de México; se oponían y enfren-taban unos a otros, disputándose entre sí el control del aparato del Estado que, porconsiguiente, experimentó sucesivos y continuos cambios de detentadores, de for-ma de organización institucional y de legitimidad. La secuencia podría esquemati-zarse así: imperio, república, imperio, república. Imperio, primero, con Iturbide araíz del hecho independentista. República tras el derrocamiento por Santa Anna deIturbide en 1823. Sin embargo, esta segunda forma de Estado no se estableció defi-nitivamente hasta después de la derrota y el fusilamiento de Maximiliano en 1867,que puso fin a tres años de imperio que, de nuevo, había sido restaurado en Méxicocon el apoyo de Francia.
Sólo entre los años 1877 y 1911, paréntesis que corresponde a la dictadurapersonal de Porfirio Díaz, se logró establecer en el país una relativa calma. Estaestabilidad que careció de bases institucionales se consiguió al precio de sometera la tiranía, cuando no de eliminar físicamente, a todos los que se atrevieron a mos-trar su oposición personal a Díaz. Tras ser expulsado del poder el dictador, Méxicoretornó de nuevo a la caótica situación anterior. Durante la revolución de 1910-1917 y a lo largo de la década de los años veinte, continuaron asolando al país laviolencia armada y el insistente golpismo. Así, se observa cómo tanto en el Méxicoanterior a la revolución como en el inmediatamente posterior a ella, no había podi-do consolidarse un aparato estatal centralista moderno, uno de cuyos rasgos dis-tintivos es la existencia de cauces institucionales adecuados para garantizar unafluida y eficaz comunicación entre el aparato burocrático que desempeña el gobier-no de dicho estado y el ámbito poblacional y territorial sobre el que éste ejerce suinfluencia y control político-social.
Aunque la revolución mexicana resultó ser una ocasión idónea para el reavi-vamiento y la proliferación del caudillaje, con ella se desencadenó un proceso detransformaciones que dieron lugar a la creación y afianzamiento de un Estado cen-tralista moderno, así como a la consolidación de un sistema económico-social-político, relativamente estable y estructurado de acuerdo con mecanismos organi-zativos de carácter institucionalizado. El modelo de Estado nacido de laConstitución de 1917 necesitó para materializarse en la práctica, durante los añosposteriores a la revolución, de la fundación de un partido que creó un armazónburocrático y unos cauces políticos que permitieron a las masas canalizar susdemandas por vías de institucionalidad civil, diferentes de las que hasta entonces
Francisco Entrena Durán176
habían propiciado los caudillos. Me refiero al que primero fue denominado PartidoNacional Revolucionario (PNR). En el momento de su creación, en 1929, consis-tió, básicamente, en una agrupación de generales participantes en la revoluciónbajo los auspicios de Plutarco Elías Calles. Su finalidad era coaligarse para conci-liar intereses y, de este modo, tratar de evitar los continuos levantamientos arma-dos y asesinatos que se venían produciendo, como por ejemplo el del general Álva-ro Obregón, uno de los más renombrados caudillos revolucionarios. Más tarde elpresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) cambió el nombre y la composición delpartido, que pasó a llamarse Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Éste inte-graba en su seno a obreros, campesinos y clases medias erigiéndose de esta formaen un auténtico partido de masas, cuya estructura corporativa servía para integrara la heterogénea sociedad entonces existente y canalizar sus demandas ante elEstado. Posteriormente, el presidente Miguel Alemán (1946-1952), cuando ya elpartido se había convertido en uno de los pilares fundamentales del régimen yhabía logrado un alto grado de inserción social, procedió a adoptar para el mismola actual denominación de Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El cambio de nombre del partido responde, en cierto modo, a la situaciónsocio-política del momento en el que se concreta la tarea de estabilización que ini-cialmente se habían propuesto los creadores del PNR. Este logro resultó efectivo yviable, no sólo porque en la década de los treinta tuvo lugar la creación, por partede Cárdenas, de las bases político-institucionales del sistema nacionalista populis-ta a partir de la articulación del PRM como un partido de masas, sino también por-que en esa década se sentaron las bases económico-sociales y simbólico-legitima-doras de sustentación del nacionalismo populista. En otro texto ya he estudiadomás extensamente el proceso de creación, evolución y paulatina desarticulación detales bases,1 aquí sólo estimo necesario señalar que, en el plano económico-social,con Cárdenas se establecieron las condiciones para hacer posible esa fuerte inter-vención del Estado en la economía, típica del nacionalismo populista. Asimismo,tanto la política de nacionalización de sectores económicos estratégicos (por ejem-plo, el petróleo) como la intensa reforma agraria llevadas a cabo por dicho presi-dente contribuyeron al desarrollo y a aminorar las profundas desigualdades socia-les existentes en el agro de un país rural como era el México de entonces. Talesdesigualdades constituían la base del tradicional descontento y de las reiteradasrevueltas que desde los tiempos de la Colonia se venían produciendo en el campo.Por otra parte, a nivel simbólico-legitimador, el marco de tolerancia religiosa, pro-piciado por Cárdenas, contribuyó de manera notable a apaciguar los ánimos de unasociedad en su mayor parte católica, a la vez que el gran impulso dado a la educa-ción pública por tal mandatario repercutió en la creación de mecanismos normali-zados de socialización y de reproducción de la identidad nacional, así como en queésta arraigara con más fuerza en la mentalidad de la población de cara a contra-rrestar sus visiones localistas.
Globalización y crisis del nacionalismo populista en México 177
1 Entrena Durán, Francisco: México: del caudillismo al populismo estructural, Sevilla, 1995,págs. 153 y ss.
Desde su creación en el año 1929, el partido de la revolución constituyó unfactor esencial en el abandono de la actividad política por parte de las fuerzasarmadas. A que ello se lograra contribuyó de manera notable el especial interés quepusieron sus dos primeros jefes, Calles y Cárdenas (los dos, además de presiden-tes de México, fueron generales), en que tuvieran lugar en el seno del partido tan-to la asignación de cargos como la determinación de las pautas y reglas normati-vas a seguir. No obstante, no se consiguió afianzar definitivamente al partido eninstrumento del poder civil hasta que en 1940 el presidente Ávila Camacho proce-dió a disolver el sector militar autónomo del mismo. A partir de esa fecha todos lospresidentes de México han sido civiles. El ejército ha seguido siendo un elementoinfluyente en la política, pero su protagonismo ha ido disminuyendo, gradualmen-te, al mismo tiempo que se afianzaba el PRI, y ya no decide por sí mismo, sino queha de contar con los restantes sectores del partido.
LA INSTITUCIONALIZACIÓN REVOLUCIONARIA O EL AFIANZAMIENTO DEL ESTADO:EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA LEGÍTIMA Y LA RUTINIZACIÓN DEL CARISMA
El tránsito del poder militar al civil transcurrió de modo paralelo a un proce-so de progresiva institucionalización de la actividad socio-política, en el que losconflictos otrora existentes entre los caudillos revolucionarios fueron siendo gra-dualmente reconducidos, con la creación del PNR, a través de unos cauces institu-cionales de intermediación y negociación. La violencia abierta, existente entre losdistintos caudillos por motivos personales o por discrepancias localistas, encontróen la estructura corporativa del partido de la revolución vías para su solución através de la conciliación y armonización de intereses. Sin embargo, este procesode institucionalización, por el modo en que se llevó a la práctica (desde arriba, des-de la cúpula del propio aparato de poder), no terminó completamente con la vio-lencia, a la que, de forma excepcional, el sistema recurrió cuando lo considerónecesario.2 Lejos de ser erradicada, la violencia sólo fue eficazmente monopoliza-da por el aparato del Estado, normalizada e institucionalizada, convertida en parteintrínseca de la estructura de control político-social, encubierta por un sistema que,para legitimarse y mantener su statu quo, optaba por desplazar a la violencia abier-ta en aras del encuadramiento y control de las fuerzas político-sociales cuyasdemandas pudieran resultar potencialmente desestabilizadoras.
Dada la naturaleza verticalista del proceso que dio lugar a la creación y afian-zamiento del partido de la revolución, la racionalización que ello conllevó no fueresultado de un debate interno entre las diferentes fuerzas y tendencias ideológicasde la sociedad, sino de la labor efectuada desde arriba por el Estado que, ante laincapacidad de la sociedad para autoorganizarse y salir por sí misma de la confu-
Francisco Entrena Durán178
2 Los sucesos de la Plaza de las Tres Culturas en 1968 o la brutal represión con que, inicial-mente, fue afrontada la revuelta de campesinos indígenas estallada en Chiapas a comienzos de 1994 sondos significativos ejemplos de esta violencia del sistema contra la sociedad.
sión caudillista y de la desestructurada y fragmentada realidad existente, tomó lainiciativa y se erigió en árbitro de la situación. La soberanía del Estado se afianzóa costa de la necesaria autonomía de la sociedad; durante décadas el primero haactuado, generalmente, sin contar con el consentimiento de amplios sectores de lasegunda. Sólo el cardenismo procuró tenerlos en cuenta, entre otras razones por-que necesitaba apoyos de la base social para llevar a cabo con éxito su intensa tareareformadora y la articulación del PRM como un partido de masas. Pero el mismopartido que, durante el mandato de Cárdenas, constituyó por su carácter verticalis-ta un vehículo muy idóneo para la canalización de las demandas sociales hacia elEstado, se convirtió, a partir de los años cuarenta, precisamente por ese carácter,en uno de los más eficaces instrumentos de control de masas.
La estabilidad política lograda en México durante largas décadas está tam-bién relacionada con el hecho de que se hayan evitado los conflictos violentos desucesión, al desempeñar su cargo los presidentes por un período único de seis años,sin posibilidad de reelección, tal cual era la aspiración originaria del constitucio-nalismo en 1917. Pero esta circunstancia no ha impedido la ininterrumpida y rei-terada confirmación electoral del PRI en el poder. Por tanto, puede considerarse almexicano como un sistema de partido hegemónico o preponderante, ya que el “jue-go democrático” no ha posibilitado que ganara las elecciones ninguno de los res-tantes partidos existentes [todos, salvo el derechista Partido de Acción Nacional(PAN), con representación minoritaria o testimonial hasta las presidenciales de1988]. Hasta ahora se ha seguido eligiendo el sucesor presidencial como en los ini-cios de la institucionalización revolucionaria en los años cuarenta; es decir, a travésde un complicado y un tanto misterioso proceso intrapartidario de sondeos, derecomendaciones, consultas, discusiones y de búsqueda del consenso, en el que elpresidente saliente desempeña un destacado papel, a veces determinante.
El Estado y el PRI están estrechamente vinculados. El segundo viene a seralgo así como el instrumento ejecutor de las directrices del primero. No se com-prende ni se explica el grado de modernización institucional alcanzado por lasociedad mexicana si no es mediante la creación de un partido que ha logradocanalizar y poner en práctica las ideas y el nacionalismo populista corporativo eintegrador emanados de la revolución. No obstante, como la modernización vinoimpulsada desde arriba, la continua supremacía del PRI ha significado también lapervivencia de una misma elite modernizadora que ha monopolizado para sí elcontrol del aparato estatal. Se trata del grupo dirigente surgido a raíz de la revolu-ción, que ha encontrado una forma “democrática” de legitimar su permanenciaininterrumpida al frente del país, a través de las repetidas victorias electorales delpartido que de modo oficial ha venido ostentando la memoria y los ideales revolu-cionarios que dieron lugar a su fundación. La creación de dicho partido representóuna solución muy eficaz para apaciguar las constantes convulsiones de la historiamexicana, pero también supuso una restricción a la democracia, según se entiendeen las sociedades industriales avanzadas: como un marco necesario para el desa-rrollo de la igualdad de oportunidades y de la plena concurrencia electoral entre losdiferentes partidos.
Globalización y crisis del nacionalismo populista en México 179
El partido ha sido (y es todavía) un decisivo instrumento al servicio del régi-men presidencialista mexicano. Me refiero aquí tanto a los aspectos jurídicos e ins-titucionales del presidencialismo como a su dimensión social. La importancia dela figura personal del presidente y las expectativas que todavía, a pesar de la evi-dente crisis de legitimidad del PRI, la sociedad mexicana deposita en él son, encierto modo, equiparables a la relevancia otrora atribuida al caudillo por la socie-dad. Hay una cierta solución de continuidad entre el caudillaje y el presidencialis-mo. El segundo viene a ser algo así como la normalización institucional, la rutini-zación por emplear el concepto weberiano, de los mecanismos de generación yactuación del carisma que, de esta forma, se reproducen cíclicamente cada seisaños con ocasión de las elecciones presidenciales. Éstas han sido ocasiones muypropicias para el reavivamiento de grandes expectativas sociales de regeneracióndel sistema, de que por fin iba a ser definitivamente atajada la corrupción, a la vezque se iba a recuperar la auténtica herencia revolucionaria, encarnada por el can-didato a presidente. Por un candidato designado por el partido oficial que repre-senta la memoria y el carisma de la revolución...
LA CAPACIDAD HEGEMÓNICA DEL PRI DESPUÉS DE LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES DE 1988: LA “TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA”
A lo largo de la segunda mitad de la década de los setenta, y sobre todo en laprimera parte de los ochenta, a medida que se fue agravando la crisis económica,fueron alejándose las elevadas expectativas populares que en su momento consi-guió despertar la política del principal artífice del partido oficial, Lázaro Cárdenas,de tal forma que la situación parecía hacerse insostenible. Llegó a extenderse unaespecie de resignación fatalista según la cual no había salida, pues, si bien granparte de las causas de la crisis se debían a la corrupta administración del PRI, elhecho era que existía una conciencia generalizada de que tampoco al margen delmismo había soluciones posibles y viables. Tal vez ésta fuera una de las principa-les razones que explicasen el fracaso de todas las tentativas de reforma políticaencaminadas a ampliar la efectividad real de los testimoniales y minoritarios par-tidos de oposición existentes en la escena política mexicana. Habría que investigarqué parte de influencia ha tenido en estos reiterados fracasos —al margen de losimpedimentos obvios del grupo dirigente empeñado en conservar su statu quo—la ausencia de una institución estatal separada y claramente diferenciada del PRI,partido que durante bastantes años ha venido representando el espíritu de la revo-lución como si fuera un patrimonio exclusivo suyo.
Las presidenciales del día 6 de julio de 1988 supusieron por primera vez enla historia del PRI una fuerte merma de su tradicionalmente alta representatividad.Por la izquierda de este partido, con un 31,12% de los votos, emergió el FrenteDemocrático Nacional (FDN), a partir del que se constituyó, en 1989, el Partidode la Revolución Democrática (PRD), liderado por Cuauhtemoc Cárdenas, queintegraba algunos de los partidos agrupados originariamente en el FDN. Por la
Francisco Entrena Durán180
derecha del PRI se destacó el PAN con un 17,07% de votos. El crecimiento delFDN y del PAN se efectuó a costa del PRI que, al contrario de las aplastantesmayorías que venía obteniendo desde que fuera fundado, consiguió para la candi-datura de Salinas de Gortari sólo el 50,36% de los votos emitidos.
A pesar de la considerable merma de votos, tanto en las presidenciales de1988 como en las de 1994 el PRI resultó vencedor. Sin embargo, su tradicionalhegemonía en el control de las relaciones del Estado con la sociedad y la herenciade los principios organizativos e ideales de la revolución, se ha visto seriamentecuestionada al no obtener las aplastantes mayorías a las que nos tenía acostumbra-dos desde su fundación.
Como consecuencia de las graves carencias socio-económicas que existen enChiapas, el 1 de enero de 1994 estalló en ese estado sureño una revuelta de cam-pesinos indígenas. Este hecho, junto con el posterior asesinato en el mes de marzodel candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, y su precipitado reemplazopor Ernesto Zedillo, no impidió que de nuevo, contra muchos pronósticos, el par-tido oficial se hiciera con la victoria en las elecciones de agosto de ese mismo año.
Las reformas legislativas encaminadas a propiciar una mayor apertura políti-ca e igualdad en las condiciones de participación de los restantes partidos en losprocesos electorales se intensificaron, especialmente a raíz del gran descenso devotos a favor del PRI en las elecciones presidenciales de 1988. Esta circunstancia,unida al hecho de que por primera vez se atisbaba la posibilidad real de una derro-ta del PRI y de una alternancia de partidos al frente del poder, llevó a varios trata-distas a denominar como “transición a la democracia” el proceso posterior a 1988.Este trabajo no se ocupa de analizar la problemática de dicha transición ni los retosque se le plantean, sino que ésta es considerada aquí sólo como un marco en el quese ubica la presente crisis del nacionalismo populista. No obstante, parece oportu-no precisar que el mantenimiento del apoyo mayoritario de la población al partidoque lleva gobernando desde hace 65 años no significa que el sistema político mexi-cano, como consecuencia de las reformas acometidas por Salinas, haya dejado decomportarse autoritariamente y comenzado a actuar en consonancia con los reque-rimientos de transparencia y legalidad que demanda la práctica de la democracia.Así, tras su fin se ha hecho público el lado oscuro del salinismo: corrupción econó-mica, supuestas vinculaciones entre funcionarios de alto rango y redes de narco-traficantes, o los obstáculos y manipulaciones de que fueron objeto investigacio-nes encaminadas a esclarecer asesinatos políticos como el del secretario generaldel PRI, José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre de 1994, o el de LuisDonaldo Colosio, en el que fue cómplice su propia guardia personal, como se haconocido después.
Precisamente, el alto grado de imbricación del partido y del Estado, que tanfuncional fue para la estabilización de éste, resulta ahora un obstáculo para el cam-bio, al ser percibida con temor por muchos votantes una eventual caída del PRI,por lo que ésta pueda implicar de amenaza a la estabilización estatal. Con talesplanteamientos se legitima un voto de miedo que contribuye a perpetuar en elpoder al partido gubernamental. Por todo ello, aunque el autor se suma a quienes
Globalización y crisis del nacionalismo populista en México 181
apuestan por el ineludible reto de caminar hacia la democratización y a quienes seesfuerzan por encontrar tanto algunos signos de que México se dirige en efectohacia ese fin, como algunas claves teóricas para interpretar este proceso, lo ciertoes que todavía no está del todo claro hacia dónde transita realmente dicho país. Loque sí parece evidente es que la actual situación socio-política manifiesta la exis-tencia de una profunda crisis del nacionalismo populista, que casi ha llegado a suagotamiento.
GLOBALIZACIÓN Y DESARTICULACIÓN DE LAS BASES DEL NACIONALISMO POPULISTA
En otra parte he estudiado más exhaustivamente los factores estructuralesinternos del afianzamiento, evolución, gradual desarticulación y crisis de las baseseconómico-sociales, político-institucionales y simbólico-legitimadoras del nacio-nalismo populista en México.3 Dejando de lado dichos factores internos, este epí-grafe final se centra en el fenómeno de la creciente globalización de tales bases aescala planetaria como un factor exógeno de su desarticulación y crisis, que haimplicado una paulatina pérdida de hegemonía y capacidad de maniobra del mode-lo de Estado vertebrado a través del partido de la revolución, con el consiguienteagotamiento del nacionalismo populista.
En las presentes sociedades los problemas que surgen y sus posibles solu-ciones cada vez están más vinculados a la imprevisible dinámica de un mundo queopera a escala global. Lo local tiende apresuradamente a perder importancia enfavor de lo global, de tal modo que se está experimentando un acelerado creci-miento de diferentes organizaciones de alcance transnacional, así como de movi-mientos e instituciones que han originado una mayor permeabilidad de las fronte-ras a los influjos procedentes del exterior.4 Todos los procesos experimentados porla población tienden a insertarse en el marco de una sociedad mundial. La globa-lización conlleva una crisis del nacionalismo populista porque implica la modifi-cación de las funciones y los papeles de sus bases económico-sociales, político-institucionales y simbólico-legitimadoras.
En el plano económico-social se produce una tendencia a pasar de un mer-cado que actúa a escala nacional a otro que lo hace a nivel mundial, así como aun alto y muy difícilmente controlable grado de transacciones comerciales ofinancieras, de tal modo que se experimenta una cada vez mayor “monetariza-ción” de la economía, con una creciente preponderancia del capital financierosobre el productivo. Los mercados de divisas y los movimientos de capital hanllegado a aventajar en cuantía y magnitud al tráfico de mercancías o de servicios.Asimismo, la globalización de la economía mundial ha alterado todos los con-ceptos y criterios que tradicionalmente regían las economías nacionales. Antes eraposible conseguir altos niveles de crecimiento económico sin mayor vinculación
Francisco Entrena Durán182
3 Entrena: México: del caudillismo al..., págs. 163-208.4 Robertson, Roland: Globalization. Social Theory and Global Culture, Londres, 1993, pág. 5.
con la economía internacional; en la actualidad, ninguna economía puede crecersin participar activamente en esos procesos pues la economía internacional ya noconstituye la suma de las de muchas naciones, sino un proceso que vincula a laseconomías nacionales, en una continua búsqueda de eficiencia y de ventajas com-parativas. La producción global tiene lugar a través de la integración de las acti-vidades de las diversas naciones implicadas en los procesos productivos. Si antesse manufacturaba, típicamente, un determinado producto en una planta o conjun-to de plantas, en un solo lugar, hoy la producción se efectúa a través de las fron-teras, de tal forma que cada vez es más extensa la red de los diversos fabricantesque elaboran partes y componentes que, al final del proceso productivo, se inte-gran para completar el ciclo.5
La nueva forma de organizar la producción redunda en una mejora de la cali-dad y de la competitividad, pero también dificulta, enormemente, que cualquiereconomía pueda lograr elevadas tasas de crecimiento de manera aislada o circuns-crita a un único país o que puedan mantenerse y afianzarse fórmulas de Estadointervencionistas en la economía a la usanza de la del nacionalismo populistamexicano. La integración de este país en el área económica de los Estados Unidosy Canadá, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), pue-de ser interpretada como una tentativa de reaccionar frente a esta nueva situación,en la que tienden a establecerse organismos económicos supranacionales, dado quela capacidad de los estados para determinar las directrices básicas de las economíasnacionales está disminuyendo paulatinamente, ante la creciente globalización de laactividad económica, que cada vez transcurre más al margen de las posibilidadesestatales de regulación y de control.
No es ya viable, por lo tanto, el verticalismo autoritario típico del naciona-lismo populista mexicano, cuya soberanía se caracterizaba por el gran peso que laautoridad estatal tenía sobre la sociedad. En el presente contexto, la soberanía delEstado en lo político-institucional ya no resulta explicable de acuerdo con los enfo-ques de los viejos libros de texto que solían presuponer un control integral, por par-te del Estado, sobre todos los procesos que tienen lugar dentro de las fronterasnacionales. La nueva concepción de la soberanía ha de incidir menos en los aspec-tos geográficos y defensivos y, en cambio, enfatizar, los sociales. Dicho de otromodo, en la actual circunstancia de globalización y de inserción en unos procesossocioeconómicos cada vez más intervinculados a escala planetaria, lo que real-mente cuenta son las posibilidades de control y regulación colectiva, lo másdemocrática posible, de tales procesos por parte de los sujetos en ellos insertos, decara a la mejora de su calidad de vida y bienestar social y/o a optimizar la posiciónque ocupan en ellos. En el actual orden internacional, tales posibilidades sólo seacrecentarán si las mentalidades colectivas logran salir del estricto marco de laconcepción nacionalista de los problemas y de lo político-institucional, ámbito enel que, dada la creciente extensión de estructuras de relaciones e instituciones de
Globalización y crisis del nacionalismo populista en México 183
5 Rubio, Luis: “La política mexicana vs. la economía global”, Nexos, vol. XVII, núm. 201,México, septiembre de 1994, págs. 67-68 y 71.
naturaleza internacional o transnacional, se está experimentando una gradualreducción del margen de maniobra de los estados nacionales.
“El orden internacional, y con él el rol del estado-nación, está cambiando. Aunquehace ya bastante tiempo que ha emergido un pensamiento acerca de las complejaspautas de global interconexión, sin duda, ha sido recientemente, cuando se ha expe-rimentado una creciente internacionalización de las actividades domésticas e incre-mento de los procesos de decisión adoptados en contextos internacionales. Es cierta-mente una evidencia muy fuerte el hecho de que las relaciones internacionales ytransnacionales han debilitado la soberanía de los estados modernos... De acuerdocon esos desarrollos, el significado y el lugar de la democracia necesitan ser replan-teados en relación con una serie de estructuras y procesos locales, regionales y glo-bales que han llegado a ser interdependientes. Para ello es esencial conocer al menoslas consecuencias centrales de la globalización: primero, la interconexión entre aspec-tos como lo económico, lo político, lo legal y lo militar, entre otros, está cambiandodesde arriba la soberanía del Estado; en segundo lugar, los nacionalismos locales yregionales están erosionando el Estado desde abajo; y en tercer lugar, la interconexiónglobal crea cadenas de decisiones políticas y efectos intervinculados entre los estadosy sus ciudadanos que afectan a la naturaleza y a la dinámica de los propios sistemaspolíticos nacionales”.6
Por último, en lo simbólico-legitimador la globalización genera una sociedadcrecientemente estandarizada en lo cultural y expuesta a tal ritmo de circulación demensajes y de contactos entre ideas a nivel planetario que da lugar al relativismovalorativo-cultural y a la incertidumbre de esta era posmoderna. Se trata de un con-texto que hace cada vez más necesario y plausible el pluralismo frente a las tradi-cionales tentativas de instauración de discursos homogéneos, integradores y legiti-madores de órdenes sociales-estatales (como, por ejemplo, el nacionalismopopulista mexicano) que poseían un apreciable grado de control sobre sus meca-nismos de socialización o reproducción simbólico-cultural, ya que eran más cerra-dos y estables, a la vez que se encontraban menos expuestos a las influencias exter-nas que los órdenes de la globalizada sociedad actual, inmersos en una constantemovilidad individual y socio-cultural.
Francisco Entrena Durán184
6 Held, David: “A Democracia, o Estado-Naçao e o Sistema Global”, Lua Nova, núm. 23, SaoPaulo, 1991, págs. 178-179.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Aguilar Camín, Héctor: “Compuerta”, Nexos, vol. XVII, núm. 201, México, septiem-bre de 1994.
Alcántara Sáez, Manuel: Sistemas políticos de América Latina, Madrid, 1989.Alcántara, Manuel, y Martínez, Antonia (Compiladores): México frente al umbral del
siglo XXI, Madrid, 1992.Carpizo, Jorge: El presidencialismo mexicano, México, 1979.Córdova, Arnaldo: La formación del poder político en México, México, 1977.
— La ideología de la revolución mexicana, México, 1975.— La política de masas del cardenismo, México, 1974.
Entrena Durán, Francisco: La formación del Estado en México (1821-1911), Madrid,1990.
— La estabilidad mexicana y la crisis de los regímenes políticos en AméricaCentral, Madrid, 1992.
Garrido, Luis Javier: El partido de la revolución institucionalizada; la formación delnuevo Estado en México, México, 1982.
González Casanova, Pablo: El Estado y los partidos políticos en México, México,1981.
Huntington, S. P.: El orden político en las sociedades en cambio, México, 1972.Paz, Octavio: El ogro filantrópico, Barcelona, 1979.Weber, Max: Economía y sociedad, México, 1979.Zermeño, Sergio: México: una democracia utópica. El movimiento estudiantil de 1968,
México, 1978.
Globalización y crisis del nacionalismo populista en México 185
VALORES DEMOCRÁTICOS E IDENTIFICACIÓN IDEOLÓGICAEN LOS PARLAMENTARIOS CENTROAMERICANOS*
Ismael Crespo MartínezUniversidad Pública de Navarra
E l presente estudio es uno de los resultados parciales de una investigación demayor envergadura que, bajo el título Elites parlamentarias en América lati -
na, 1994-1998, es desarrollada por profesores de diversas universidades españolasbajo la dirección del Dr. Manuel Alcántara (Instituto de Estudios de Iberoaméricay Portugal de la Universidad de Salamanca), financiada por la ComisiónInterministerial de Ciencia y Tecnología de España (SEC94-0284). Las encuestasque soportan la parte empírica de este trabajo fueron realizadas durante el segun-do semestre de 1994 por M. Alcántara y J. Guzmán en Costa Rica, M.P. Scarfo enEl Salvador y Nicaragua, y A. Martínez y el autor en Honduras. El procesamientode la información en una base de datos SPSS corrió a cargo de I. Vera. Unos apun-tes iniciales en torno a las temáticas que se tratarán en las próximas páginas fue-ron presentados en las Jornadas de Cultura Política que, coordinadas por la Dra.Pilar del Castillo y el autor, tuvieron lugar en el seno del Instituto de Estudios deIberoamérica y Portugal durante la primavera salmantina de 1995.
Como punto de partida, este trabajo se inserta en la propia dinámica de losestudios que sobre las elites parlamentarias latinoamericanas se derivan del pro-yecto referido. Pero más allá de esto —y a pesar de la carencia que supone nohaber incluido todavía la información sobre dos países centroamericanos—, nues-tro interés radica en una discusión profunda de la perspectiva metodológica aquíadoptada, más que en un debate en torno a la cultura política de los diputados cen-troamericanos a través de las conclusiones sobre la materia a que se arriben desdeeste enfoque. Nuestros colegas deben excusar, por tanto, que no hayan sido inclui-das en esta publicación otras variables sistémicas o estructurales que nos ayuden aexplicar las disimilitudes en la cultura política democrática de las subculturas par-tidistas centroamericanas. Desde esta perspectiva, lo que aquí vamos a presentar esuna versión inicial de un trabajo posterior, versión ésta que, por supuesto, adolecede una discusión y presumible afinamiento de la perspectiva metodológica, de una
* Versión revisada y corregida de la ponencia presentada a la sesión Parlamentary Élites inCentral America, organizada por Cristina Eguizábal (Ford Foundation), bajo el patrocinio del TaskForce on Scholarly Relations with Spain y del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. XIXInternational Congress of Latin American Studies Association. Washington D.C., 28-30 de septiembrede 1995.
inclusión de los datos referidos a Guatemala y Panamá, de una incorporación devariables sistémicas y estructurales, y, por último y derivado de todo lo anterior, deunas conclusiones que, salvando especificidades nacionales, pudieran ser genera-lizables en todo o en parte para el resto de los países de América latina. En esperade su comprensión hacia todas estas deficiencias, que ahora se nos hacen necesa-rias, esperamos recibir sus inteligentes críticas.
EL PROBLEMA
El planteamiento
La comunidad de politólogos reconoce la existencia y utilización de diversosmétodos para la construcción de tipologías sobre los sistemas de partidos políticos.Quizás uno de los más utilizados sea el que Sartori popularizó en su libro Partiesand Party System. A Framework for Analysis: aquél basado en el criterio o forma-to numérico. Otro procedimiento, no digamos paralelo sino complementario, parala construcción de tipologías de los sistemas partidistas ha sido el recurso a sudimensión espacial: la ubicación de los partidos de un sistema dado en un eje ide-ológico izquierda-derecha. Desde este procedimiento se han construido tipologíasconforme al grado de polarización existente en el seno de un sistema partidista, entérminos de cercanía o distancia entre la ubicación ideológica de los partidos quecomponen ese sistema. Tanto el formato numérico como la dimensión espacial sehan considerado características estructurales de los sistemas partidistas, y de sucombinación —amén de otras características estructurales como la fragmentacióny/o la fraccionalización— se ha derivado la posibilidad de pasar a una fase deconocimiento superior: la clasificación de los diversos sistemas partidistas empíri-cos. De esta manera, podemos no sólo dotar de especificidad a cada uno de los sis-temas partidistas por separado, sino que también podemos hacer política compara-da, ya sea aplicada entre casos semejantes o, por el contrario, diferentes.
Ahora bien, cuando la construcción de tipologías y clasificaciones se realizaen el campo de los propios partidos políticos, es común que se recurra para ello aun criterio de diferenciación, más o menos intuitivo (o al menos sin la utilizaciónde indicadores adecuados), de carácter ideológico-programático. De esta manera,la utilización de una dimensión espacial, con posibilidades reales de comparativis-mo, se realiza cuando menos de manera blanda. En vez de construir una tipologíade partidos, basada en la tensión ideológica relativa a su propio espectro de actua-ción dentro de un sistema partidista, lo que hacemos es pasar directamente a unafase (superior) de clasificación de esos mismos partidos —así, decimos que estospartidos son social-demócratas o aquéllos son social-cristianos, cuales son libera-les o tales son conservadores—.
Este procedimiento de clasificación (aunque sin lugar a dudas un nombremás preciso sería el de etiquetado), nos plantea a menudo, en nuestro análisis coti-diano, una serie considerable de problemas lógicos.
Ismael Crespo Martínez188
En primer lugar, las clasificaciones procedentes de un criterio ideológico -programático (no espacial) derivan de una visión eurocéntrica que ha predomina-do en la política comparada; son, en muchos casos, una transferencia político-cul-tural de las etiquetas ideológicas aplicadas de antaño a los partidos políticos de lasdemocracias occidentales. Desde esta perspectiva, creemos harto difícil su directaaplicación a otros ámbitos geográficos (como es el de Centroamérica) donde sehan formado subculturas partidistas bajo tensiones ideológicas disímiles a las de laexperiencia europea.1
Por otro lado, esta forma de clasificación no tiene en cuenta una dimensióntan relevante como es la temporal. Ya sabemos que las referencias ideológico-pro-gramáticas se transforman con el paso del tiempo, de forma que, por ejemplo, losotrora partidos “conservadores” se han convertido ahora en abanderados del libe-ralismo: ¿qué haremos entonces con los que desde antes eran etiquetados comopartidos liberales? Pero además, estas referencias básicas de los partidos puedenverse afectadas por coyunturas críticas (recuérdese a blancos y colorados en elUruguay de la crisis primero y de la transición después), coyunturas que modifi-can, quizás por un largo período temporal, la ubicación espacial en un eje ideoló-gico de los partidos de un sistema, pero sin alterar de manera consecuente su cla-sificación tradicional.
En tercer término, se ha hecho específica en la literatura politológica la irre-levancia de aplicar etiquetas ideológico-programáticas cerradas a partidos que sedesenvuelven en formatos bipartidistas de escasa polarización, donde la importan-cia de una diferenciación a través de la tensión ideológica es menor. Sistemas ypartidos, del que el de los Estados Unidos de América sería un buen ejemplo, don-de la simpatía partidista se adscribe según los issues que cada uno de los partidospolíticos defiende con mayor interés en una coyuntura específica.
Por último, ¿cómo es posible aplicar hoy en día estas etiquetas ideo lógico -programáticas cuando asistimos a una época caracterizada por profundas transfor-maciones en el campo de las ideologías?; una época en donde las corrientes neolibe-rales en política económica se han convertido en un referente habitual de todaAmérica latina. Si bien estas cuestiones pueden ser resueltas en un ámbito nacionalespecífico, nos limitan sin embargo a la hora de poder comparar partidos políticos dedistintos países o, cuando menos, de diferentes ámbitos de referencia cultural.
La resolución
Además de las críticas esbozadas en los párrafos anteriores, la propia inves-tigación empírica que soporta este trabajo nos ofrece una serie de datos sobre lairrelevancia de utilizar un criterio ideológico-programático para la clasificación de
Valores democráticos en los parlamentarios centroamericanos 189
1 Incluso, “[...] el término ‘liberal’ tiene un significado sui generis en Estados Unidos distin-to al que tiene en Europa. Además, los diversos ‘partidos liberales’ existentes en el mundo no puedenclasificarse conjuntamente. Dificultades similares son las que plantea el término ‘laborista’ [...]”, Sani,Giacomo, y Sartori, Giovanni: “Polarización, fragmentación y competición en las democracias occi-dentales”, en Revista del Departamento de Derecho Político, núm. 7, UNED, Madrid, 1980, págs. 7-37.
los partidos en los casos nacionales aquí estudiados: Nicaragua, Costa Rica, ElSalvador y Honduras. Así, un porcentaje significativo de los parlamentarios entre-vistados en estos países (211 casos) consideran que “Los partidos políticos no sediferencian mucho en términos ideológicos” (65%) o que “La ideología de los par-tidos políticos es algo irrelevante” (13%). Incluso, una pregunta abierta sobrecómo éstos percibían las diferencias ideológicas y programáticas de su partido conel resto de los partidos del sistema tuvo que ser retirada posteriormente del cues-tionario ante la indefinición de que hacían gala las respuestas de los entrevistados.Por el contrario, en todos los casos nacionales estudiados se dieron porcentajessatisfactorios de encuestados que querían y podían identificarse en las diversasposiciones espaciales de un continuo izquierda-derecha, de suerte que en la inves-tigación sobre elites parlamentarias en América latina el porcentaje de respuestaspara Centroamérica llegó al 96%.
Este último dato nos sugiere que las nociones de izquierda y derecha, asícomo la posibilidad de su ubicación en un continuo espacial, están fuertementearraigadas en las subculturas político-partidistas centroamericanas. Los parlamen-tarios entrevistados quieren y pueden utilizar estas imágenes no sólo para caracte-rizar en una dimensión espacial a su propio partido y a los otros partidos del siste-ma, sino también al resto de los actores políticos, a los líderes nacionales y a susprogramas y discursos. Así, parece ser que esta imagen es más relevante —en unaépoca de profundas transformaciones y en países con diferentes desarrollos políti-cos— que otras contraposiciones ideológicas clásicas del tipo “liberal-conserva-dor”. Sani y Montero argumentan que esto es así por el hecho que el continuo espa-cial izquierda-derecha posibilita al actor (en este caso al parlamentario) simplificarel universo político.2 De esta forma, tanto el entrevistado (autoidentificación) comosu propio partido (identificación) se dotan de una identidad política, al posibilitarel establecimiento de una relación de cercanía y/o de distancia con otros parla-mentarios u otros partidos.
Es en el recurso a esta dimensión espacial donde nuestro estudio encuentraun punto de apoyo con el cual enfrentarse a algunos de los problemas planteadospor las formas de clasificación basadas en el criterio ideológico-programático. Paraello se articula un instrumental analítico que se aplicará en dos fases sucesivas.
En un primer momento, nuestra tarea consistirá en construir una tipología delos partidos políticos de un sistema dado en base a un criterio espacial —el conti-nuo izquierda-derecha— mediante encuestas de autoidentificación ideológica.3 Loque pretendemos averiguar con este criterio es la posición relativa de cada uno delos partidos políticos analizados en una dimensión ideológica “izquierda-derecha”.
En una segunda fase, trataremos de saber cuán cercanos están, por ejemplo,el Partido Justicialista argentino y el Partido Nacional uruguayo. Hemos compro-bado que una clasificación del tipo “ambos son conservadores” no nos revela
Ismael Crespo Martínez190
2 Sani, Giacomo, y Montero, José R.: “El espectro político: izquierda, derecha y centro”, enLinz, J.J., y Montero, J.R.(eds.): Crisis y cambio: Electores y partidos en la España de los años ochen-ta, Madrid, 1986, págs. 155-200.
3 Sani y Sartori: “Polarización, fragmentación y competición...”.
ningún componente estructural esencial. Podría ser más significativo argumentarque “ambos son la derecha de su sistema partidista”, si bien esto tampoco aportaríanada relevante pues no nos responde cuán derecha son y, en consecuencia, no nospermite una comparación empíricamente sólida ni entre ellos ni ante un tercercaso. De ahí que en esta fase el trabajo se centrará en la identificación de familiasde partidos políticos en una perspectiva transnacional comparada mediante losdatos que nos ha proporcionado el continuo izquierda-derecha.4
LOS INSTRUMENTOS
La encuesta
Ya hemos perfilado anteriormente que nuestro análisis parte de la base que lasubicaciones seleccionadas en el eje unidimensional izquierda-derecha tienden areflejar las opiniones político-ideológicas de los encuestados. Lo que ahora tendre-mos que resolver es la ejecución de este estudio para el caso de los cuatro paísescentroamericanos analizados: quiénes serán los actores encuestados, qué partidospolíticos serán considerados relevantes y cómo se formulará la pregunta de identifi-cación.
En cuanto a la primera cuestión, partimos aquí de la idea que la posición políti-co-ideológica de cualquier partido no es ex-ante ni por siempre, sino que está con-formada por las opiniones de sus simpatizantes —como presuntos votantes queorientan las posiciones en los principales issues—, sus afiliados —como formadoresdel debate interno, al menos en términos teóricos—, y sus cuadros —de los que elmás importante en los regímenes democráticos es el parlamentario—. Parece queexiste un consenso razonable en el hecho que conocer las posiciones político-ideoló-gicas en cualquiera de esos tres niveles nos conduce a poder ubicar tendencialmentela posición político-ideológica del partido considerado. Es más, los estudios sobreesta temática parecen inclinarse a situar la percepción de la elite como el más impor-tante referente de la orientación.5 Desde este presupuesto de partida, nues tro análisisse centrará en las posiciones expresadas por los miembros electos de los parlamen-tos centroamericanos de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica.
De estos cuatro países, se han seleccionado para la encuesta todos aquellospartidos políticos que tienen representación parlamentaria en las actuales legisla-turas (25 casos). Sin embargo, posteriormente se han aplicado dos criterios de sim-plificación del universo partidista sobre la base de excluir del análisis tanto a aque-llos partidos que no resultan significativos de manera sistémica como a aquellosotros pequeños partidos para los que no se contaba con un número de casos sufi-ciente. El primer criterio no presupone una pérdida de información para los tradi-
Valores democráticos en los parlamentarios centroamericanos 191
4 González, Luis E.: Estructuras políticas y democracia en Uruguay, Montevideo, 1993,págs. 144-156.
5 Sani y Sartori: “Polarización, fragmentación y competición...”.
cionales sistemas bipartidistas de Honduras y Costa Rica. En ambos países sólo seconsideran los dos partidos más relevantes en términos de su capacidad de accesoal Ejecutivo (PN y PL, y PLN y PUSC, respectivamente), pues las terceras fuerzasno superan en ninguno de los dos casos el 5% de sus respectivos parlamentos.También es válido este primer criterio para el caso de El Salvador, donde a pesarde una tendencia del sistema hacia la bipolarización (ARENA-FMLN), se incluyeen el estudio un tercer partido relevante (PDC) con el cual se cierra —también amás del 92%— la representación parlamentaria. Es en Nicaragua donde nos sur-gen mayores problemas, ya que si también aquí nos enfrentamos a una situaciónbipolar (FSLN-UNO), uno de estos actores resulta ser una coalición de pequeñospartidos. En este caso nos vemos en la necesidad de aplicar el segundo criterio, deforma que se excluyen del estudio un grupo de partidos del que, aún significativosde manera sistémica —como son los casos del PLI, el PLC, el MAR, el PSD y elPNC—, no poseemos un número de entrevistas suficientes (20 en total) para unanálisis correcto.6
La última cuestión que nos queda por resolver es la que se refiere al formatode la pregunta utilizada. Se presentó a cada parlamentario encuestado una tarjeta enla cual se mostraba un rectángulo largo y estrecho, de forma apaisada, con las pala-bras izquierda y derecha en sus extremos correspondientes, el cual estaba divididoen diez casillas consecutivas sin ninguna otra indicación que los números corres-pondientes a cada una de ellas. Se solicitó de cada diputado que se colocara a sí mis-mo en una de las celdas de ese rectángulo según sus ideas políticas (variable 234).También se les pidió que ubicaran en esa escala la posición que según ellos ocupabael partido al que representaban en el Parlamento nacional (variable 132). Este pro-cedimiento se aplicó en los cuatro países considerados a un total de 181 diputadospertenecientes a nueve partidos políticos, siendo el porcentaje de respuestas de un96%. La Tabla 1 nos muestra las medias de los resultados de autoidentificación delos parlamentarios en el continuo izquierda-derecha (variable 234), así como de laidentificación de sus propios partidos en esa misma escala (variable 132).
Sobre los resultados expuestos en la Tabla 1 debemos resaltar dos considera-ciones iniciales: por un lado, la ubicación ordinal de los partidos políticos consi-derados en la dimensión izquierda-derecha es la que hubiera podido esperar cual-quier conocedor de la política centroamericana; y, por otro lado, la percepciónpolítico-ideológica expresada en la pregunta de autoidentificación de los parla-mentarios es en términos globales muy similar a la posición que dan de sus pro-pios partidos. Vemos así que no existe una variación ordinal en ninguno de loscasos de ambas columnas. Tampoco existen diferencias importantes en las ubica-ciones de cada partido entre una columna y la otra (éstas no superan en ningúncaso el 9% de distancia). Por tanto, las posiciones relativas de cada partido pare-cen no variar según el criterio de definición, ya sea éste el de la autoidentificacióno el de las atribuciones explícitas de los miembros.
Ismael Crespo Martínez192
6 Para una visión detallada sobre estas consideraciones de relevancia y suficiencia, Sartori,Giovanni: Partidos y sistemas de partidos, Madrid, 1992, págs. 149-162.
Sin embargo, sí existe una pauta explícita en el estudio de ambos criterios dedefinición: la tendencia de los entrevistados a situarse ellos mismos más a laizquierda que la posición adjudicada a sus propios partidos políticos. Otros estu-dios ya han percibido pautas similares a esta tendencia, tanto a nivel de masascomo de elites: la autoidentificación de los encuestados suele ser menos extrema(más centrada) que la posición por ellos percibida de sus propios partidos.7 Ennuestro caso, esta última pauta se cumple si observamos los cuatro partidos situa-dos más a la “derecha” del espectro, no así en los otros cinco casos situados más ala “izquierda”. En suma, los parlamentarios centroamericanos ubicados del centrohacia la derecha se perciben a sí mismos como más centrados que sus propios par-tidos, mientras que los encuestados en posiciones del centro hacia la izquierda con-sideran a sus partidos más centrados de lo que ellos mismos se sienten.
TABLA 1
AUTOIDENTIFICACIÓN MEDIA DE LOS PARLAMENTARIOS CENTROAMERICANOS(AGREGADA POR LOS PARTIDOS DE PERTENENCIA) EN LA ESCALA
IZQUIERDA-DERECHA, E IDENTIFICACIÓN MEDIA DESUS PROPIOS PARTIDOS EN ESA MISMA ESCALA
Autoidentificación media Identificación mediade los parlamentarios en de sus partidos en
PARTIDOS la escala 1-10 la escala 1-10 (N)
ARENA (El Salvador) 6,65 7,20 (20)PN (Honduras) 6,20 6,82 (29)
PUSC (Costa Rica) 6,17 6,21 (23)PL (Honduras) 5,11 5,63 (36)
PLN (Costa Rica) 4,76 5,00 (25)UDC (Nicaragua) 4,75 4,80 ( 5)PDC (El Salvador) 4,52 4,63 (11)
FMLN (El Salvador) 2,93 3,06 (15)FSLN (Nicaragua) 2,60 2,76 (17)
Nota: Se han excluido las respuestas “NS/NC” de la base de cálculo para la obtención de ambasmedias.
Entonces, la cuestión es saber cuál es la posición verdadera. Si nos remitimosa lo expresado con anterioridad, la respuesta a esta cuestión se nos presenta inútil.Sabemos que las posiciones político-ideológicas no se alteran ni espacial ni ordi-nalmente ya se tome uno u otro criterio de definición. En consecuencia, tampocose modifica sustancialmente la posibilidad de formar familias de partidos políticosen una perspectiva comparada. Ahora bien, ante la necesidad de elegir entre ambos
Valores democráticos en los parlamentarios centroamericanos 193
7 Sani y Montero: “El espectro político...”, págs. 187-193.
criterios consideraremos de ahora en adelante el basado en la identificación políti-co-ideológica del partido (variable 132), ya que éste parece expresar una posiciónmás “libre” de las tendencias centrípetas que el criterio basado en la autoidentifi-cación.
Una vez solucionadas estas cuestiones iniciales procederemos —en cada unode los partidos políticos— a ubicar porcentualmente en sus posiciones de la esca-la de identificación a los 181 parlamentarios centroamericanos entrevistados (véa-se Tabla 2).
TABLA 2
UBICACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CENTROAMERICANOS,REALIZADA POR SUS PROPIAS ELITES PARLAMENTARIAS
(PORCENTAJES EN UNA ESCALA REDUCIDA IZQUIERDA-DERECHA)
PARTIDOS 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 Media (N)
ARENA — 5,00 35,00 35,00 25,00 7,20 (20)PN — — 51,71 31,06 17,23 6,82 (29)PUSC — — 69,58 26,08 4,34 6,21 (23)PL — 8,32 66,69 19,44 5,55 5,63 (36)PLN 4,34 17,38 69,60 8,68 — 5,00 (25)UDC — 20,00 80,00 — — 4,80 (5)PDC — 45,46 54,54 — — 4,63 (11)FMLN 26,66 66,68 6,66 — — 3,06 (15)FSLN 33,34 58,33 8,33 — — 2,76 (17)
Las medidas
Los resultados expuestos en la Tabla 2 nos muestran unas distribuciones bas-tante diferentes para cada uno de los partidos políticos considerados. Entonces,¿cómo nos será posible presentar una visión aún simplificada de las subculturaspartidistas centroamericanas en una perspectiva comparada? Esta cuestión será ini-cialmente resuelta mediante la aplicación a los datos expresados en la Tabla 2 dedos medidas: la distancia y la superposición.8
La primera de éstas nos proporciona una medición de la distancia existenteentre las medias de identificación de dos cualesquiera partidos políticos. El cálcu-lo se realiza en base a la diferencia (absoluta) del promedio de identificación decada uno de los partidos dividida por el máximo teórico de esa diferencia, que enla escala de diez puntos es 9. En consecuencia, esta medida nos servirá para seña-lar la distancia existente en la dimensión espacial izquierda-derecha entre dos par-tidos cualesquiera. De manera que, cuanto mayor sea el resultado de esta medida
Ismael Crespo Martínez194
8 Sani y Sartori: “Polarización, fragmentación...”.
mayor será también la distancia ideológica entre ambos partidos (la medida de dis-tancia tiene un recorrido de 0 a 1).
Por su parte, la superposición nos indica en qué medida los parlamentariosde los diferentes partidos se ubican en una misma localización espacial del ejeizquierda-derecha. Su cálculo, que se realiza sobre una escala reducida de cincotramos (véase Tabla 2), es también muy sencillo: sumatorio de las diferencias por-centuales absolutas obtenidas en cada uno de los cinco tramos entre dos partidoscualesquiera, dividido por el máximo teórico que es 200 (dado que cada hilera par-tidista suma 100), y restando 1 del resultado anterior. Esta medida tiene un reco-rrido de 0 a 1, de manera que cuanto más se aproxime a 1 el resultado obtenido,mayor superposición ideológica habrá entre los parlamentarios de dos partidosdiferentes. Si el resultado obtenido es expresado de forma porcentual (mediante sumultiplicación por 100), el porcentaje resultante nos indicaría el tanto por cientode parlamentarios de diferentes grupos que mantendrían idénticas ubicaciones enuna escala izquierda-derecha.
Las dos medidas expuestas se han aplicado a los treinta y seis pares de par-tidos posibles con la intención de conocer cuáles de éstos son los que, de acuerdoa la percepción de sus elites parlamentarias, manifiestan una mayor superposicióny una menor distancia entre sí (véase Tabla 3).
La formación de familias
La última de nuestras operaciones consistirá en la formación de familias departidos políticos en una perspectiva comparada. Para este propósito se aplicará uncriterio de definición basado en el cumplimiento de tres condiciones sucesivas.
La primera condición es que una familia se identifica como tal sólo si secomparan partidos de países diferentes, pues en un mismo país la brecha ideoló-gica no tiene la capacidad de poder establecer identidades similares entre partidosdel mismo sistema (de no ser que existan en éste profundas tensiones de otra natu-raleza).9 Existe un consenso razonable sobre la idea que la competencia políticaen la mayoría de los sistemas partidistas se produce en un espacio unidimensio-nal: el continuo izquierda-derecha. Por tanto, en la mayoría de los países no esposible la existencia de partidos “cercanos” (que formen familias) al interior delsistema. Sin embargo, sí es posible que en algunos sistemas específicos la com-petencia se produzca en un espacio de dos o más dimensiones —como puedesuceder en los casos europeos de Holanda, Suiza, Bélgica o Finlandia—, por lastensiones derivadas del idioma, la nacionalidad o la religión. En todo caso, ennuestro análisis de estos cuatro sistemas partidistas la competencia establecida serealiza en un espacio unidimensional, de ahí que esta primera condición eliminedel universo un total de seis pares de partidos (aquellos formados precisamentepor partidos de un mismo país).
Valores democráticos en los parlamentarios centroamericanos 195
9 González: Estructuras políticas..., págs. 146-148.
TABLA 3
DISTANCIA Y SUPERPOSICIÓN
POSIBLES PARES DE PARTIDOS DISTANCIA SUPERPOSICIÓN
UDC/PDC 0,01 0,78PLN/UDC 0,02 0,86FMLN/FSLN 0,03 0,91ARENA/PN 0,04 0,83PLN/PDC 0,04 0,78PUSC/PL 0,06 0,90PN/PUSC 0,06 0,82PL/PLN 0,07 0,83PL/UDC 0,09 0,75ARENA/PUSC 0,11 0,65PL/PDC 0,11 0,62PUSC/PLN* 0,13 0,78PN/PL* 0,13 0,76PUSC/UDC 0,15 0,69ARENA/PL 0,17 0,64PUSC/PDC 0,17 0,54PDC/FMLN* 0,17 0,52UDC/FMLN 0,19 0,26PN/PLN 0,20 0,60PDC/FSLN 0,20 0,53PLN/FMLN 0,21 0,28PN/UDC 0,22 0,51UDC/FSLN* 0,22 0,28PN/PDC 0,24 0,51ARENA/PLN 0,24 0,48PLN/FSLN 0,24 0,30ARENA/UDC 0,26 0,40ARENA/PDC* 0,28 0,40PL/FMLN 0,28 0,14PL/FSLN 0,31 0,16PUSC/FMLN 0,35 0,06PUSC/FSLN 0,38 0,08PN/FMLN 0,41 0,06PN/FSLN 0,45 0,08ARENA/FMLN* 0,46 0,11ARENA/FSLN 0,49 0,13
* Pares formados por partidos de un mismo país.
Ismael Crespo Martínez196
La segunda condición define por sí misma el criterio de cercanía o, lo que eslo mismo, la mínima distancia y la máxima superposición que se deben dar entredos o más partidos para que éstos puedan ser considerados como una posible fami-lia. En nuestro estudio, se considerará que partidos que entre sí tengan un 0,13 omenos de distancia y, simultáneamente, un 0,78 o más de superposición podrán serpartidos de una misma familia político-ideológica. Hemos seleccionado estosmínimos por que ambos representan los valores “límite” de la comparación entredos partidos de un mismo sistema. Se trata, en concreto, de las medidas obtenidasen la comparación entre los dos partidos de Costa Rica: PUSC y PLN (véase Tabla3). En consecuencia, se definen como partidos cercanos aquéllos en que la distan-cia entre sus medias de identificación ideológica sea igual o menor al 13% de laescala y, simultáneamente, en los que un 78% o más de sus parlamentarios sesitúan en el mismo espacio de la escala izquierda-derecha. Para este trabajo, lasegunda condición de cercanía sólo es cumplida por los ocho primeros pares departidos que están expuestos en la Tabla 3.
Por último, la tercera condición para formar familias es que todos los parti-dos que pertenezcan a una misma familia estén cercanos entre sí, de manera quepueda establecerse una relación de “equivalencia”: si el partido “x” es familia delpartido “y”, y éste a su vez es familia del partido “z”, los partidos “x” y “z” debenser familia.10 Esta última condición elimina a dos de los ocho posibles pares de par-tidos presentes para la formación de las familias político-ideológicas: PN/PUSCy PL/PLN.
CUADRO 1
FAMILIAS DE PARTIDOS POLÍTICOS EN CENTROAMÉRICA
IZQUIERDA CENTRO-IZQUIERDA CENTRO-DERECHA DERECHA[2,7-4,5] [4,6-5,4] [5,5-6,3] [6,4-8,2]
FSLN/FMLN PDC/UDC/PLN PL/PUSC PN/ARENA
El Cuadro 1 nos muestra las cuatro familias resultantes de los seis pares departidos posibles y su ubicación en la dimensión ideológica izquierda-derecha. Deacuerdo a los resultados expuestos, nos encontramos con dos familias situadas casien los extremos del eje y con otras dos que se ubican hacia el medio del espectroideológico, si bien cada una de éstas tiene una tendencia definida dentro del pro-pio “centro”. Los dos miembros de la familia de “izquierda” se muestran casi comoel mismo partido, por lo menos en lo que hace a su referente ideológico, ubicán-dose más del noventa por ciento de sus parlamentarios en la misma posición denuestra escala. También los tres componentes del espacio de “centro-izquierda” semuestran muy cercanos, siendo la distancia máxima entre los extremos de la fami-
Valores democráticos en los parlamentarios centroamericanos 197
10 Ibídem, pág. 146.
lia (PLN/PDC) del 4% en la escala de identificación. Por último, aunque los dosespacios restantes mantienen distancias iguales o superiores al 4%, consiguen, porel contrario, unas altas superposiciones entre sus miembros. Este último dato,además de mantener distancias menores, nos señala que el PN hondureño está máscerca de ARENA que del PUSC costarricense [2% más de distancia y 1% menosde superposición], y que el PL de Honduras está a su vez más cercano al PUSCque al PLN de Costa Rica [1% más de distancia y 7% menos de superposición].
En suma, terminamos así nuestro análisis para mostrar a continuación una delas posibles operacionalizaciones del mismo en base a los datos de la encuestasobre Elites parlamentarias en América latina.
VALORES DEMOCRÁTICOS DE LAS ELITES PARLAMENTARIAS CENTROAMERICANAS
La hipótesis
Hemos afirmado anteriormente que la tensión izquierda-derecha nos sirvepara sintetizar, en términos de su capacidad para simplificar la complejidad delanálisis comparado, una de las más importantes dimensiones de la competenciapartidista: la ideológica. Es evidente que esta dimensión no explica todo el com-plejo universo político; también lo es que para un correcto análisis empírico debenser incorporadas otras variables más específicas de los propios casos nacionales.Sin embargo, el conocimiento de la ubicación de los parlamentarios y de sus par-tidos en la dimensión espacial sí nos proporciona un buen indicador inicial de laposición de éstos ante los temas centrales de la política. Y ya que ello forma par-te de la identidad y de la cultura política de los parlamentarios y de sus propios par-tidos, podemos afirmar que el conocimiento de esta dimensión espacial nos es deutilidad para la clasificación de cada uno de los actores en el espectro ideológico,con independencia del significado que este referente tenga en cada caso nacionalespecífico.
Desde este enfoque, los partidos políticos que se encuentren cercanos (en lostérminos definidos anteriormente) se comportarán de una manera relativamentesimilar ante los principales temas de la política. O, en otros términos, cada una delas familias partidistas antes relacionadas deberán manifestarse ante estos temasconforme a los contenidos comunes asociados al espacio ideológico que “repre-sentan”. De aquí que nuestra hipótesis principal para el presente estudio sobrevalores democráticos sea: “Los valores democráticos manifestados por los parla-mentarios tenderán a ser disímiles para cada una de las cuatro familias partidistasdefinidas en Centroamérica”.
Esta hipótesis será sometida a comprobación empírica mediante dos series devariables seleccionadas del cuestionario sobre Elites parlamentarias en Américalatina. Con estas series no sólo pretendemos la comprobación de la hipótesis cen-tral, sino que también trataremos de trazar un perfil inicial de la cultura políticademocrática de los parlamentarios de estos cuatro países centroamericanos.
Ismael Crespo Martínez198
La primera serie de variables está compuesta por un grupo de cuatro pregun-tas en las que el entrevistado expresa su grado “de acuerdo” (en una escala de cua-tro puntos) con una serie de juicios de valor sobre la democracia y sobre cuestio-nes procedimentales asociadas a los regímenes democráticos. Por su parte, lasegunda serie se compone de dos preguntas en las que el parlamentario señala(entre una gama diversa de opciones) “las principales ventajas de la democracia”(variables 012, 013 y 014) así como “las características más relevantes para la con-solidación democrática” (variables 017, 018 y 019).
Estabilidad democrática y elites parlamentarias
La última década ha sido para los países centroamericanos, con la excepciónde Costa Rica, un período difícil. Los actuales regímenes democráticos se han ins-taurado en condiciones sumamente complejas, tras años de autoritarismo, de gue-rra civil o, como en el caso de Nicaragua, de un proceso de aprendizaje revolucio-nario. De ahí que, tanto en los procesos de transición como de consolidación deestos nuevos regímenes, la búsqueda de la estabilidad de sus democracias se hayaconvertido en una de las principales áreas de la discusión partidista. El alto gradode conflicto político que pervive aún hoy en estas sociedades y la escasa tradiciónde una cultura política democrática son elementos que, sin lugar a dudas, determi-nan la percepción que las elites parlamentarias tienen sobre la estabilidad de suspropios regímenes democráticos. Ahora bien, ¿es razonable pensar que todas lasfamilias partidistas consideradas anteriormente manifestarán una posición similarante el problema de la estabilidad? Los resultados de nuestra encuesta muestranuna evidencia negativa.
De acuerdo a los datos contenidos en el Gráfico 1, la percepción sobre laestabilidad de sus regímenes es disímil para cada una de las familias partidistas:entre el 83 y el 85% de los parlamentarios de la “derecha” y del “centro-derecha”perciben como “bastante” o “muy” estables las democracias de sus países, mien-tras que para una inmensa mayoría de los miembros de las otras dos familias delespectro ideológico estas democracias son percibidas como “poco” o “nada” esta-bles [en valores que van desde el 69% para el “centro-izquierda” hasta el 83% parala “izquierda”]. De esta manera, la percepción que tienen los parlamentarios cen-troamericanos [con la excepción de los costarricenses] sobre la estabilidad de susdemocracias, recorre un continuo inestable-estable similar a la ubicación espacialde los actores en el eje izquierda-derecha.
A pesar que éstos pudieran ser unos resultados esperados, nuestro deseo eracontrolar su distribución mediante la percepción que las distintas familias teníansobre la estabilidad democrática como problema relevante para sus actualesgobiernos. El resultado es que ambas cuestiones covarían positivamente (véaseGráfico 2), de manera que —de izquierda a derecha— cuanto más se cuestiona laestabilidad del régimen, más aumenta también la percepción de la estabilidaddemocrática como un importante problema político. De esta manera, para las dos
Valores democráticos en los parlamentarios centroamericanos 199
familias situadas a la izquierda del espacio ideológico, los regímenes de ElSalvador, Honduras y Nicaragua no sólo no son estables, sino que la propia esta-bilidad democrática se ha convertido en uno de los problemas centrales del actualescenario político.
GRÁFICO 1
PERCEPCIÓN DE LAS ELITES PARLAMENTARIAS CENTROAMERICANASSOBRE LA ESTABILIDAD DE SUS DEMOCRACIAS*
* La estabilidad democrática en Costa Rica nos ha hecho excluir, para el cálculo de los por-centajes, a los entrevistados del PUSC y del PLN.
Percepciones sobre la democracia
Si la construcción de una democracia estable es una tarea política asumidamás o menos de forma prioritaria por todas las familias partidistas, es razonablepensar que la propia democracia se ha tenido que convertir en un régimen de -seable para los parlamentarios de los cuatro países considerados. Por tanto, nosplanteamos si las distintas familias ideológicas han aprendido que: a) la demo-
Ismael Crespo Martínez200
nada estable poco estable bastante estable muy estable
0
10
20
30
40
50
60
70
80izquierda
centro-izquierda
centro-derecha
derecha
%
cracia es el mejor régimen político para sus sociedades, y b) que éste se estruc-tura, en el caso de Centroamérica, como un régimen para la regulación del con-flicto político.
Los datos de nuestra encuesta indican que una mayoría significativa de laselites parlamentarias de estos cuatro países están “muy” de acuerdo con la afirma-ción de que “La democracia es siempre el mejor sistema político para un país”.Esto es así para tres de cada cuatro parlamentarios de las familias de“centro-izquierda” e “izquierda”, mientras que esta misma opinión es sostenidapor dos de cada tres miembros de las familias de “centro-derecha” y “derecha”.Estos resultados, que se manifiestan como una tendencia positiva hacia la cons-trucción de una cultura política democrática en Centroamérica, deben ser contro-lados a través de las respuestas a un nuevo juicio de valor sobre las percepcionesde la democracia como un régimen capaz de canalizar el conflicto político: “Lademocracia es peligrosa porque puede traer desorden y desorganización”.
GRÁFICO 2
OPINIONES DE LAS ELITES PARLAMENTARIAS CENTROAMERICANASSOBRE LA ESTABILIDAD DE SUS DEMOCRACIAS
COMO RELEVANTE PROBLEMA POLÍTICO
Valores democráticos en los parlamentarios centroamericanos 201
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
todosderechacentro-derechacentro-izquierdaizquierda
Desde una perspectiva lógica, las respuestas a esta última afirmacióndeberían covariar de forma negativa con los resultados expuestos para la pre-gunta sobre la democracia como el mejor sistema político para un país. Es decir,esperaríamos obtener respuestas “muy de acuerdo” o “de acuerdo” nunca supe-riores al 30% para el “centro-derecha” y la “derecha”, e inferiores al 20% parael “centro-izquierda” y la “izquierda”. Sin embargo, como expresa el Cuadro 2,las respuestas positivas a esta afirmación nos mostrarían gráficamente una cur-va de tipo “U”. De esta manera, para un 32% de la familia de la “derecha” ypara un 38% de la de la “izquierda” (que representan ambas los extremos de lacurva), la democracia no es concebida como un régimen capaz de mantener elorden y la regulación del conflicto, sino que, por el contrario, la instauración delos regímenes democráticos llevaría aparejadas las ideas de desorden y des -organización.
CUADRO 2
VALORACIÓN DE LA DEMOCRACIA COMO FUENTEDE DESORDEN/DESORGANIZACIÓN
VALORACIÓN DERECHA CENTR.-DER. CENTR.-IZQ. IZQUIERDA TODOS
Muy de acuerdo 7% 2% 3% 10% 4%De acuerdo 25% 14% 17% 28% 20%En desacuerdo 52% 41% 22% 53% 41%Muy en desacuerdo 16% 43% 58% 9% 35%
De acuerdo a los resultados de estas primeras preguntas, podemos avanzarque en las dos posiciones “centrales” del espectro existe una tendencia hacia laconstrucción de una cultura política democrática. De esta manera, cuatro de cadacinco encuestados del “centro-izquierda” no sólo perciben la democracia como elmejor sistema político, sino que también otorgan a éste una capacidad para el man-tenimiento del orden y la regulación del conflicto. Por su parte, si bien uno de cadatres parlamentarios del “centro-derecha” no opinan que la democracia sea el mejorsistema para un país, sólo un 16% la percibe además como una fuente de desordeny desorganización. Por el contrario, para los extremos de nuestro mapa partidistala democracia no es todavía un valor intrínseco de su ideario colectivo. Así, parauno de cada tres parlamentarios de la “derecha” centroamericana, la democracia nosólo no es el mejor sistema político, sino que además éste es percibido como “peli-groso”. Mientras, para el caso de la “izquierda” se manifiesta una postura incon-gruente entre ambas respuestas, ya que si bien tres de cada cuatro entrevistadosperciben a la democracia como el mejor régimen para un país, un 38 % de éstos laconsideran a su vez como “peligrosa”.
Ismael Crespo Martínez202
Partidos políticos y procesos electorales
La construcción de regímenes democráticos en la mayoría de los países deCentroamérica ha estado marcada por el recuerdo de unas “democracias” basadasen elecciones no competitivas y en la actuación de partidos políticos de clarostonos autoritarios. Ambas realidades han constituido una parte central de sus tran-siciones políticas, pero también un obstáculo a la consolidación de estos nuevosregímenes. La escasa tradición en unas prácticas democráticas, sumada a un pasa-do reciente de manipulación de los mecanismos de la competición partidista,hacían prever unos desenlaces transicionales en donde la fase del aprendizajedemocrático había quedado sustituida por la emergencia de una complicada agen-da política. De ahí que fuera razonable pensar que para un nutrido grupo de los par-lamentarios centroamericanos la expresión de las preferencias políticas por mediode los partidos, y a través de unos procesos electorales libres y competitivos, noconstituirían una parte esencial de su cultura política.
Desde esta perspectiva, se pidió a los parlamentarios encuestados que mos-traran su grado de acuerdo —en una escala de cuatro puntos— con la afirmaciónde que “Las elecciones [competitivas] son siempre el mejor medio para expresarunas determinadas preferencias políticas”. Los resultados obtenidos son muy simi-lares para cada una de las familias consideradas, con la excepción de la “izquier-da” partidista (véase Gráfico 3). Para ésta, las elecciones competitivas no son per-cibidas todavía como el principal medio de expresión de las preferencias políticas.Así, sólo el 40% de sus parlamentarios se mostraban “muy de acuerdo” con la afir-mación sostenida, mientras que un 47% estaba simplemente “de acuerdo”. El 13%restante se manifestaba en “desacuerdo” con el hecho que las elecciones fueran elmejor medio para que la ciudadanía determinara sus preferencias políticas y, porende, la adjudicación de los puestos de poder en juego. En el caso de las demásfamilias, los porcentajes obtenidos en cada uno de los segmentos de la escala nosindican que ya existe un proceso significativo de interiorización, en sus subcultu-ras partidistas, de los mecanismos democráticos para expresar las preferenciaspolíticas, si bien este hecho es más acusado en el “centro-izquierda”.
La otra cuestión considerada al inicio de este epígrafe hacía referencia a lapercepción que se tendría sobre los partidos como agentes de intermediación polí-tica en los regímenes democráticos. Para conocerla, se solicitó a los parlamenta-rios que expresaran su grado de conformidad con la afirmación de que “Sin parti-dos políticos no puede haber democracia”. La distribución de las respuestasobtenidas nos muestra una gráfica en forma de “U” invertida (véase Gráfico 4).Así, tres de cada cuatro encuestados de los dos segmentos centrales del espectroideológico se mostraban “muy de acuerdo” con la existencia de los partidos polí-ticos como una condición esencial de la democracia. Sin embargo, esta vinculaciónentre partidos y democracia sólo era sustentada por el 61% de los parlamentariosde la “derecha” y el 34% de los de la “izquierda”. Estos resultados coinciden, enbuena medida, con los obtenidos para la pregunta anterior, resaltando aquí aún más
Valores democráticos en los parlamentarios centroamericanos 203
el hecho que la familia de “izquierda” no haya incluido todavía en su subcultura eideario político el valor de los partidos como actores centrales en los regímenesdemocráticos.
GRÁFICO 3
PERCEPCIÓN DE LAS ELECCIONES COMPETITIVAS COMO MEDIODE EXPRESIÓN DE LAS PREFERENCIAS POLÍTICAS
En definitiva, podemos resumir este epígrafe afirmando que, si bien todas lasfamilias ideológicas perciben de forma mayoritaria a la democracia como el mejorrégimen político para sus países, sólo los dos segmentos del “centro” estaríanmayoritariamente “muy” de acuerdo en que este sistema es el mejor mecanismopara la resolución de los conflictos, en que las elecciones son el mejor medio paraexpresar las preferencias políticas, y en que los partidos son elementos esencialespara la construcción y el funcionamiento de una democracia. Por el contrario, la“izquierda” se sitúa ante estas tres cuestiones en el reverso de la moneda. Final -mente, la “derecha” de los países centroamericanos ocuparía, en cada una de lascuestiones planteadas, una posición intermedia.
Ismael Crespo Martínez204
muy de acuerdo de acuerdo en desacuerdo0
10
20
30
40
50
60
70
80izquierdacentro-izquierda
centro-derechaderecha
%
Democracia, consolidación y elites parlamentarias
Para terminar por trazar un perfil, aún inicial, de la cultura política democrá-tica de las elites parlamentarias centroamericanas, nos interesaba conocer, por unlado, qué esperaban obtener éstas de la instauración de un régimen democrático, y,por otro lado, qué condiciones percibían como necesarias para la consolidación dela democracia.
GRÁFICO 4
PERCEPCIÓN DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTREPARTIDOS POLÍTICOS Y DEMOCRACIA
Respecto a la primera cuestión, se solicitó a los entrevistados que señalaranlas tres principales ventajas que, a su juicio, representaba tener un régimendemocrático.
Conforme a la Tabla 4, todas las familias consideradas concuerdan en esta-blecer como principales ventajas de la democracia el que ésta asegura “la libertadde las personas” y “el respeto a los Derechos Humanos”, de forma que, según losdatos expuestos, pareciera establecerse una relación directa entre ambos valoresculturales y la existencia de un régimen democrático.
Valores democráticos en los parlamentarios centroamericanos 205
muy de acuerdo de acuerdo en desacuerdo muy en desacuerdo0
10
20
30
40
50
60
70
80izquierdacentro-izquierda
centro-derechaderecha
%
TABLA 4
PERCEPCIONES DE LAS ELITES PARLAMENTARIAS CENTROAMERICANAS
SOBRE LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE UNA DEMOCRACIA (EN %)
Principales ventajas de una democracia Izquierda Cent.Izq. Cent.Der. Derecha Todos
Asegurar la libertad de las personas 16 15 17 18 17
Asegurar el respeto a los Derechos Humanos 15 13 19 16 16
Solucionar los conflictos de forma pacífica 14 15 10 13 13
Elegir a las autoridades de gobierno 9 12 17 12 13
Participar en las decisiones comunes 16 14 11 10 12
Crear oportunidades de desarrollo personal 7 9 9 16 11
Producir una mejor convivencia 10 10 8 3 7
Otras ... 13 12 9 12 11
Sin embargo, a partir de aquí terminan las concordancias y se comienza apercibir una clara línea de división entre los valores privilegiados por las fami-lias de la izquierda y las de la derecha. Así, las dos familias situadas más a laizquierda del espectro ideológico señalan como principales ventajas, junto a losdos valores anteriores, “la participación en las decisiones” y “la solución pacífi-ca de los conflictos”. Por su parte, para las dos familias ubicadas más a la dere-cha, las ventajas principales de la democracia son, amén de las señaladas, “laposibilidad de elección de las autoridades” y “las oportunidades de desarrollopersonal”. De acuerdo a estas percepciones, podemos señalar que nos encontra-mos ante dos visiones diferentes de la democracia: para los dos segmentos situa-dos más a la izquierda, la democracia se asocia a valores solidario-participativos,como “una mejor convivencia”, mientras que para los parlamentarios ubicadosen las posiciones de la derecha, la democracia está asociada a valoresliberal-representativos.
En suma, podemos señalar que existe entre las diferentes familias políticasuna similitud en cuanto a lo que esperan obtener de una democracia: que asegurela libertad de las personas y el respeto a los Derechos Humanos. Ahora bien, en elcaso de la izquierda, las dos ventajas señaladas se combinan con la idea de asegu-rar un desarrollo social, en términos de una mejor convivencia y de una participa-ción común en las decisiones. Por el contrario, los segmentos más a la derecha delespectro ideológico privilegian valores individuales, como poseer unas mejoresoportunidades de desarrollo personal, y representativos, como la elección de lasautoridades de gobierno.
Respecto a la otra cuestión mencionada al comienzo del epígrafe se pidió alos encuestados que señalaran las principales condiciones que, a su juicio, resulta-ban más necesarias para consolidar un régimen democrático.
Ismael Crespo Martínez206
TABLA 5
PERCEPCIONES DE LAS ELITES PARLAMENTARIAS CENTROAMERICANAS
SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA (EN %)
Condiciones para la consolidación Izquierda Cent.Izq. Cent.Der. Derecha Todos
Consenso entre los partidos en
la Constitución y las instituciones 30 22 23 20 24
Plena confianza en los procesos electorales 11 26 21 22 21
Acuerdos económicos entre gobiernos,
empresarios y sindicatos 24 16 18 22 20
Control de las leyes por un Tribunal
Constitucional independiente 8 16 21 15 16
Descentralización y democratización
de los órganos locales y regionales 12 11 10 9 10
Investigación (y castigo) de los actos
ilegales de las autoridades 9 6 7 8 7
Moderación de la izquierda
y/o tolerancia de la derecha 5 3 — 3 2
Otras ... 1 — — 1 —
Como nos pone de relieve la Tabla 5, las cuatro respuestas más habituales delos parlamentarios representan, a su vez, dos percepciones distintas del proceso deconsolidación. Por un lado, dos respuestas se refieren a la consolidación como unproceso en el cual es necesario realizar una serie de acuerdos básicos, ya sean éstosde naturaleza política o socio-económica. Por su parte, las otras dos respuestas serefieren a la consolidación democrática como un proceso en el cual se han de desa-rrollar instrumentos de control, tanto para asegurar la confianza en los procesoselectorales como la constitucionalidad de las leyes del Estado.
Si analizamos estos dos grupos de respuestas según los porcentajes expresa-dos por cada una de las familias ideológicas, comprobamos que éstas también per-ciben de forma diferente el proceso de consolidación democrática. Así, para laizquierda centroamericana es muy necesario realizar los acuerdos a los que antesnos referíamos, de forma que un 54% de sus parlamentarios adhieren sus prefe-rencias hacia una de estas dos respuestas: “consenso de los partidos en laConstitución y las instituciones” y “acuerdos económicos entre gobiernos, empre-sarios y sindicatos”. Por el contrario, sólo un 19% de los diputados de izquierdaseñalan como esenciales para la consolidación las respuestas relacionadas con eldesarrollo de los instrumentos de control. Esta visión se modifica sustancialmentesi desplazamos nuestra mirada hacia las posiciones del centro ideológico. En éstaspredominan, precisamente, aquellas respuestas que son minoritarias en el caso dela izquierda, de manera que un 42% de los parlamentarios de las familias de cen-
Valores democráticos en los parlamentarios centroamericanos 207
tro se adhieren a una de estas dos respuestas: “plena confianza en los procesoselectorales” y “control de las leyes por un Tribunal Constitucional”. Por último, laderecha ideológica comparte con el centro su percepción de lo relevante que es laconfianza en los procesos electorales, y con la izquierda la necesidad de llegar aacuerdos económicos inter-elites.
En conclusión, estos últimos resultados nos muestran una izquierda centroa-mericana que reclama la incorporación de los valores solidario-participativos a laidea democrática, demanda que concuerda con su percepción del proceso de con-solidación: son necesarios los consensos y acuerdos, y por tanto, la participaciónen las decisiones comunes y medios para solucionar los conflictos. Por el contra-rio, en el otro extremo del espectro partidista se presentan los valores asociados ala libertad, el individualismo y la representación, valores que se engarzan con laspropias ideas de la derecha centroamericana sobre el proceso de consolidación:necesidad de potenciar instrumentos de control de las reglas de juego, tanto deldesarrollo socio-económico como de las leyes del Estado.
Ismael Crespo Martínez208
LA LEGITIMIDAD DEL ESTADO EN CENTROAMÉRICA:ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL SALVADOR Y NICARAGUA1
María Pía ScarfóUniversidad de Salamanca
INTRODUCCIÓN
E l presente estudio versa sobre la legitimidad del Estado salvadoreño y nica-ragüense, como determinante de la estabilidad de los respectivos sistemas
políticos.Los cambios acontecidos durante la pasada década en los dos países centro-
americanos, caracterizados por un enfrentamiento armado en Nicaragua y una gue-rra civil en El Salvador y cuya nota predominante era la inestabilidad política, hanfavorecido y creado las condiciones idóneas para que se gestara un proceso de con-solidación de la democracia, paso siguiente a la fase previa de democratización lle-vada a cabo en un peculiar y, en determinados momentos, turbulento escenario.2
El enraizamiento de una cultura política autoritaria hace que, para tratar decomprender las pautas de democratización en América latina, no sea suficienterecurrir a criterios formales (procesos electorales, separación y equilibrio entrepoderes), sino considerar “criterios sociales y económicos (desarrollo económicoy justicia social) constitutivos en la comprensión de la democracia”.3
Abstrayendo la realidad centroamericana del contexto general de Américalatina, a excepción del caso costarricense,4 se evidencian notables dificultadesy obstáculos en el camino hacia la democracia.
La región centroamericana ha estado sometida históricamente a gobiernosdictatoriales, que han llevado a la militarización de la vida política, la radicaliza-ción de la protesta social y la violencia institucionalizada, ejercida mediante laadopción de formas sistemáticas de represión social.
1 Este estudio forma parte del proyecto “Elites parlamentarias en América latina”, financia-do por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología de España (SEC94-0284) y dirigido por elDr. Manuel Alcántara Sáez (Director del Instituto de Iberoamérica y Portugal de la Universidad deSalamanca).
2 Un estudio exhaustivo de los procesos de transición a la democracia ha sido efectuado pordistintos autores, entre los cuales señalamos el trabajo de Larry Diamond, Juan Linz y Seymour Lipset:Politics in Developing Country, Boulder, CO 1988 y un estudio de Adam Przeworski: Transition toDemocracy, University of Chicago, 1990.
3 Howard J. Wiarda: “Latin American Democracy: The Historic Model and The NewOpenings” en The Continuing Struggle for Democracy in Latin America, Boulder, 1980, pág. 288.
4 Costa Rica, desde la revolución de 1948, se hizo con un gobierno democrático establey duradero, ejemplar en el contexto latinoamericano.
Los estados salvadoreño y nicaragüense, definidos como oligárquico-preto-riano y patrimonial respectivamente, han demostrado, a lo largo de su historia, sudebilidad: la conflictividad de las relaciones políticas, el predominio de las prácti-cas de patrimonialismo y particularismo, y las injusticias sociales que llevaron, enlos años setenta, a la conformación de grupos guerrilleros que adoptaron la víaarmada como única salida legítima para abrirse un espacio político y lograr unaefectiva participación social.
Varios autores han analizado detenida y exhaustivamente los procesos revo-lucionarios,5 adentrándose en las causas del estallido revolucionario y proporcio-nando un válido instrumento teórico para la comprensión y comparación de dife-rentes realidades. Con este examen, se pretende destacar el papel del Estado en losrespectivos procesos.
El triunfo de los sandinistas en Nicaragua, el 19 de julio de 1979, y el consi-guiente derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza coincidió con un gol-pe de Estado en El Salvador, guiado por los militares, tradicionalmente aliados dela oligarquía terrateniente.
CAMBIOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS
En la década de los años ochenta, el gobierno sandinista procuró consolidarun modelo estadocéntrico, con la finalidad de efectuar la transición al socialismode una “economía pequeña y abierta, en la periferia del sistema mundial”.6
Los sandinistas adoptaron el modelo estatal como una variante de la repre-sentación de intereses corporativos, un modelo común a varios países de Américalatina.
La adopción de un sistema de economía mixta, produjo unos cambios deter-minantes en la naturaleza y función del Estado pues amplió su presencia en áreaspreviamente monopolizadas por el sector empresarial privado y otras institucionesno-estatales. Además, ejerció el control de los sistemas de educación y salud, asícomo la nacionalización de empresas y bancos. Mientras en el Somocismo domi-naba un modelo de mercado basado en los beneficios de un restringido grupo, enel Sandinismo se pretendió estructurar un programa económico-social.
Dicho programa fracasó por una serie de factores, entre los cuales se puedenmencionar la presión política y el embargo económico de Estados Unidos, la radi-calización y monopolización de la hegemonía política por parte de los sandinistas,y por último, la guerra llevada a cabo por las fuerzas contrarrevolucionarias. Cabeobservar que “la intención de implementar cambios fundamentales en el ámbitoeconómico (y lograr un balance entre el sector público y la mejor integración de
María Pía Scarfó210
5 Entre ellos, Jeffery M. Paige: Agrarian Revolution, London, 1973; Theda Scokpol: Stateand Social Revolution, y el reciente estudio de Timothy Wickam-Crowly: Guerrillas and Revolution inLatin America: a Comparative Study of Insurgents and Regimes since 1956, Princeton, 1991.
6 George Irvin: “Nicaragua establishing the state as the centre of accumulation”, enCambridge Journal of economics, 1983, 7, pág. 126.
los pequeños productores) fue estorbada por la intensificación de la guerra contra-rrevolucionaria”.7
La experiencia sandinista demostró que la estrategia de crear un frente unidofue exitosa para derrocar la dictadura. No así para mantener la hegemonía populardurante la crisis económica. En un país donde fue imposible satisfacer a todos lossectores sociales, el sentimiento de frustración de la población, se transformó endesconfianza hacia el Gobierno responsabilizándolo de la crisis.
En El Salvador, la presencia de una guerra civil en la pasada década, deriva-da del enfrentamiento armado entre el FMLN y el Gobierno, no impidió que seconsolidasen unas prácticas democráticas, inicialmente impulsadas por elGobierno estadounidense.
Indudablemente, la presión internacional contribuyó a la pacificaciónmediante la apertura de un proceso de negociación política, que a partir de 1989 seconvierte en la vía de construcción del consenso.
La ofensiva de la guerrilla del FMLN de noviembre de 1989, según la acep-ción de Collier, representa un “momento crítico”8 en la historia salvadoreña quedelineó las pautas del camino a seguir. Según el autor, el momento crítico se defi-ne como un cambio significativo, que al ocurrir en distintos países produce distin-tas consecuencias (herencias). La negociación y los arreglos políticos, representa-ron el instrumento más adecuado para resolver el conflicto, la formalización de lanegociación hizo funcional el juego democrático.
A pesar de la guerra civil, el gobierno ARENA implantó un modelo econó-mico neoliberal.
La firma de los acuerdos de paz en 1992 y las elecciones celebradas en 1994constituyeron dos momentos históricos determinantes en la consolidacióndemocrática.
En la actualidad, la situación socio-económico-política se torna distinta paraambos países. En El Salvador, debido a la inclusión de la oposición en el ámbitopolítico institucional y a la activación económica, se vislumbra una aperturademocrática. Mientras tanto, en Nicaragua la polarización política se hace extremae impide la negociación capaz de construir consensos.
La inestabilidad política en Nicaragua y la tendencia hacia la estabilidad enEl Salvador, dependen del grado de efectividad y legitimidad del sistema.9 Segúnel enfoque de Lipset, la estabilidad de un régimen resulta de la correlación entre sunivel de legitimidad y efectividad. Define la efectividad como “la extensión con lacual un sistema satisface sus funciones básicas de gobierno” y la legitimidad como“la capacidad de un sistema para aumentar y mantener la confianza en que las ins-tituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad”.10 Si en un
La legitimidad del Estado salvadoreño y nicaragüense 211
7 Fitzgerald, 1988, pág. 345.8 Collier, 1991: 13.9 La hipótesis de la estabilidad como resultado de la interacción entre efectividad y legitimidad
ha sido formulada por S. Martin Lipset: Political Man: The Social Bases of Politics, Baltimore, l981.10 S. Martin Lipset: “Social Conflict, Legitimacy and Democracy”, en William Connolly (ed.):
Legitimacy and The State, New York, 1984, pág. 88.
sistema político la efectividad es alta, el gobierno puede mantener la estabilidad,independientemente de su grado de legitimidad. Si la legitimidad es alta, la estabi-lidad persiste a pesar de su nivel de efectividad. La estabilidad de un régimen se veamenazada sólo cuando ambos factores, efectividad y legitimidad, son bajos.11 Unapersistente crisis de efectividad desgasta la legitimidad, dado que la legitimidad ensí misma depende de la habilidad del sistema para apoyar las “expectativas deamplios grupos”.12
La precaria situación económica de Centroamérica, hace relevante que inves-tiguemos sobre la relación entre el declive económico y la estabilidad democráti-ca. En los análisis empíricos, se ha comprobado que el incremento en el desarro-llo económico no determina un avance adicional en la democracia; un mínimonivel de desarrollo económico no es suficiente, se requieren determinadas condi-ciones culturales que, acompañadas de cambios en la estructura social, pudieranresultar en una democracia liberal.
Nuestro estudio se refiere a dos países que padecen en la actualidad una cri-sis de efectividad, aunque en grados distintos.
En el caso nicaragüense, la situación de deterioro económico se agudiza porla ineficacia estatal. Es evidente la incapacidad del Estado para movilizar recursosfinancieros y económicos, su ineficiencia en la formulación y ejecución de políti-cas y la falta de regulación de las relaciones de mercado. También se refleja en unreducido nivel de institucionalización de los procesos políticos y en la debilidaddel control institucional, perpetuando el ejercicio de prebendas de las funcionespúblicas que radicaliza los conflictos en las relaciones políticas.
En El Salvador, aunque persistan problemas no resueltos, como la desmilita-rización, la redistribución de tierras y la delincuencia común, el Estado demuestrauna mayor fuerza y coherencia política en el planteamiento y cumplimiento de pro-gramas de reactivación económica.
Resumiendo, la crisis de efectividad y legitimidad existente en Nicaraguagenera inestabilidad política y la mayor efectividad e institucionalizacióndemocrática del régimen salvadoreño han contribuido a elevar el grado de legiti-midad del sistema político.
La metodología utilizada para evaluar la legitimidad de los dos sistemas polí-ticos en cuestión, consiste en el análisis de entrevistas y encuestas realizadas adiputados de la Asamblea Legislativa de ambos países. Se trata de un estudio valo-rativo basado en sus opiniones y orientaciones.
Los sistemas políticos centroamericanos están marcados por un fuerte presi-dencialismo y un sistema legistativo unicameral, donde rige el sistema proporcio-nal. Las elecciones presidenciales, a excepción de Costa Rica, se efectúan median-te el sistema de ballotage.
María Pía Scarfó212
11 El marco teórico adoptado en el análisis se inserta en el campo de investigación abierto porMitchell Seligson, ver al respecto M. Seligson y E. Muller: “Democratic Stability and Economic Crisis:Costa Rica, 1978-1983”, en International Studies Quartely, vol. 31, septiembre de 1987.
12 Steven E. Funkel, E. Muller y M. Seligson: “Economic Crisis, Incumbent Performance andRegime Support: a Comparison of Longitudinal Data from West Germany and Costa Rica”, enB.J.Pol. S l9.
Los principales partidos con representación parlamentaria son: en ElSalvador, ARENA, partido de extrema derecha en el poder desde 1989, que ha idomoderando sus posiciones iniciales; el Partido Demócrata Cristiano (PDC): se haconvertido en los últimos años en un partido de centro-derecha; y el FrenteFarabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN): ex-guerrilla y en la actualidadpartido de izquierda. En Nicaragua destacan: el Frente Sandinista de LiberaciónNacional (FSLN): en el poder durante los años ochenta, y una inestable coaliciónde partidos menores, entre los cuales sobresalen el Partido de Liberación Nacional(PLI) y la Unión Cívica Democrática (UDC).
En El Salvador se han efectuado, entre junio y agosto de 1994, 46 entrevis-tas: 10 a miembros del PDC, 18 de ARENA, 15 del FMLN y 3 de otros partidos,de un total de 84 diputados.
En Nicaragua se han realizado 41 entrevistas: a 17 miembros del FSLN y a24 de los restantes partidos, de un total de 92 miembros.
LEGITIMIDAD DEL ESTADO
Nos referimos a la percepción de la legitimidad estatal medida a través delnivel de satisfacción de los diputados con el sistema político de su país.
Se recurre a tres variables independientes:
a) Percepción de la estabilidad de la democracia.
b) Grado de confianza que han tenido los procesos electorales en la última década.
c) Percepción del ritmo de los cambios sociales.
A la pregunta “¿Cómo considera la democracia en su país?”, el 61 % de losdiputados nicaragüenses contestó: poco estable, mientras sólo un 2,4 % evaluó lademocracia como muy estable.
En El Salvador, destaca un porcentaje relativamente alto de diputados queevaluaron la democracia como bastante estable (39,1 %), mientras que un 6,5 % ladefinió como muy inestable.
El Salvador Total PDC ARENA FMLN Otros
Muy estable 4,3 10,0 5,6Bastante estable 39,1 10,0 77,8 13,3Poco estable 41,3 70,0 5,6 60,0 100,0Muy inestable 6,5 10,0 5,6 6,7No sabe 2,2 6,7No contesta 6,5 5,6 13,3
La legitimidad del Estado salvadoreño y nicaragüense 213
Nicaragua Total FSLN PLI UDC PNC MAR PSD Otros
Muy estable 2,4 5,9Bastante estable 14,6 11,8 40,0 20,0 16,7Poco estable 61,0 58,8 75,0 60,0 50,0 50,0 80,0 50,0Muy inestable 22,0 23,5 25,0 50,0 50,0 33,3
Una primera evaluación de los datos recopilados, evidencia una mayor con-fianza y satisfacción con el sistema político vigente en El Salvador.
Para la segunda variable tenemos:
El Salvador Total PDC ARENA FMLN Otros
Muy poca confianza 17,4 30,0 33,3Poca confianza 19,6 20,0 46,7Indiferente 19,6 30,0 11,1 20,0Mucha confianza 10,9 16,7 100,0Máxima confianza 28,3 10,0 66,7No sabe 2,2 10,0No contesta 2,2 5,6
Nicaragua Total FSLN PLI UDC PNC MAR PSD Otros
Muy poca confianza 7,3 5,9 50,0 16,7Poca confianza 7,3 25,0 20,0 20,0Indiferente 12,2 5,9 50,0 20,0 33,3Mucha confianza 29,3 5,9 50,0 60,0 50,0 40,0 50,0Máxima confianza 34,1 82,4No contesta 9,8 25,0 20,0 50,0 20,0
Una primera evaluación de los datos nos permite afirmar que en Nicaraguaexiste una mayor confianza en las elecciones. De hecho, las elecciones de 1984y las de 1990, en las que fue derrotado el Gobierno sandinista, lograron legiti-mar los procesos electorales como mecanismos de institucionalización de lademocracia.
En El Salvador, además, es evidente la polarización que existe entre laizquierda y la derecha y la incapacidad del centro político, representado por elPartido Demócrata Cristiano, de mediar entre dos posiciones políticas contrapues-tas. Los diputados del FMLN atribuyen una mínima confianza a las elecciones;mientras, los diputados del Partido ARENA muestran un alto grado de confianzaen los procesos electorales celebrados (66,7 %).
María Pía Scarfó214
La tercera variable adoptada determina tres distintas opciones: a) apoyo acambios revolucionarios; b) apoyo en la defensa del statu quo; c) apoyo a cambiosgraduales.13
Los resultados obtenidos de las entrevistas son extremadamente interesantes.
El Salvador Total PDC ARENA FMLN Otros
Cambios revolucionarios 13,0 5,6 33,3Cambios graduales 80,4 90,0 83,3 66,7 100,0Consolidación 6,5 10,0 11,1
Nicaragua Total FSLN PLI UDC PNC MAR PSD Otros
Cambios revolucionarios 17,1 11,8 50,0 20,0 50,0Cambios graduales 26,8 41,2 25,0 20,0 50,0 20,0Consolidación 56,1 47,1 75,0 80,0 50,0 50,0 60,0 50,0
En Nicaragua, el 56,1 % de los diputados consideran que la actual configu-ración de la sociedad es satisfactoria y debe consolidarse tal como está; el 26,8 %apoyan los cambios graduales y sólo el 17,1 % apoyan los cambios radicales.
En El Salvador el 80,4 % de los diputados se inclinan por los cambios gra-duales mientras que el 13 % optan por cambios radicales y violentos y únicamen-te el 6,5 % se muestra conforme con la actual consolidación de la sociedad.
A nivel comparativo, se evidencian resultados significativos.En ambos países, destaca un bajo apoyo a los cambios revolucionarios y vio-
lentos. Las experiencias históricas que han marcado el desarrollo político-institu-cional de los dos países, podría explicar la oposición y desconfianza hacia los cam-bios revolucionarios, aunque en Nicaragua se observa un porcentaje relativamentemás alto de predisposición hacia dichos cambios. Otra explicación podría ser: enEl Salvador la guerra no fue resuelta por medios militares sino a través de unanegociación, en la cual las demandas de ambas partes fueron incorporadas en losacuerdos de paz y “los pactos” se adoptaron como forma de hacer política. EnNicaragua, el relativo fracaso de la política sandinista y un generalizado deseo deestabilización, explican el bajo nivel de apoyo a los cambios revolucionarios.
El apoyo a cambios graduales y a reformas, parece ser más consistente en ElSalvador, mientras que en Nicaragua únicamente un 26,8 % los apoya.
En cuanto a la satisfacción con los cambios sociales en acto y a la forma enque la sociedad se está consolidando, Nicaragua arroja cifras superiores a lasobservadas en El Salvador.
La legitimidad del Estado salvadoreño y nicaragüense 215
13 La matriz ideológica se encuentra en un estudio llevado a cabo por Ronald Inglehart: “TheRenaissance of Political Culture”, in American Political Science Review, vol. 82, núm. 4, diciembrede 1988.
EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA
Este punto se centra en la relación existente entre la percepción de la legiti-midad estatal y su influencia en la política económica del Estado.
En todos los niveles, un tema candente en el debate político sobre la realidadde los países centroamericanos es la reestructuración del Estado, así como la rede-finición de su papel en la recuperación económica y consolidación democrática.
Se observa que los partidos de derecha se muestran favorables a una políticaneoliberal, basada en un limitado intervencionismo estatal, incentivo a las privati-zaciones, liberalización del comercio y fomento de la inversión extranjera directa.Por otra parte, los partidos de izquierda promueven una mayor intervención esta-tal de la economía, así como la idea de un Estado regulador, mediador y garantedel proceso económico.
El camino emprendido en la actualidad por los dos países hacia la consoli-dación de la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones, implica la rede-finición del papel del Estado y el redimensionamiento del discurso de la clase política.
Resulta que, la percepción de un elevado grado de legitimidad estatal favo-rece la concepción de un Estado fuerte e intervencionista, mientras que un bajonivel de legitimidad influye a que se promueva un modelo de Estado neoliberal.
Las variables utilizadas, referentes a la política económica estatal, son lassiguientes:
a) Gasto público, gasto social e impuestos indirectos.
b) Nivel de intervención del Estado en la economía nacional.
La primera cuestión examinada se relaciona con la política fiscal. ElSalvador y Nicaragua son países con mercados de capital poco desarrollado y poreso, la política fiscal es un determinante crucial del desequilibrio interno. Ambospaíses registran bajos niveles de porcentajes de ingreso gubernamental al PDB. Supolítica fiscal está basada en los impuestos indirectos (incluyendo el comercio) yuna restringida base gravable directa.
Hay una tendencia general favorable a la ortodoxia fiscal, esto es, aumentarlos impuestos por ingresos y/o propiedad.
El Salvador Total PDC ARENA FMLN Otros
Incrementarlo 50,0 50,0 38,9 60,0 50,0Dejarlo como está 2,2 6,7Disminuirlo 39,1 40,0 55,6 40,0 50,0No sabe 2,2 10,0No contesta 6,5 5,6 13,3
María Pía Scarfó216
Nicaragua Total FSLN PLI UDC PNC MAR PSD Otros
Incrementarlo 41,5 70,6 25,0 40,0 50,0 20,0
Dejarlo como está 9,8 5,9 25,0 50,0 80,0 66,7
Disminuirlo 39,0 11,8 50,0 40,0 50,0 50,0 80,0 66,7
No sabe 7,3 11,8 20,0
No contesta 2,4 16,7
Es interesante ver qué opinan los diputados respecto a la política fiscal y algasto público. En Nicaragua, el 41,5 % de los diputados está en favor de una reduc-ción del gasto público, mientras un 36,6 % propone aumentarlo y un 12,2 % dejar-lo como está. En El Salvador, un 65,2 % se inclina por una reducción, mientras un26,1 % apoya un incremento del mismo.
Se presentan diferencias entre partidos políticos: la mayoría de los diputadosdel FSLN está en favor de un incremento del gasto público, mientras el 55,6 % delos diputados de ARENA creen que habría que reducirlo. Así, se evidencia unaseparación de posiciones entre los partidos de izquierda y derecha. Se crean dos“familias” de partidos.14 El FMLN y FSLN proponen un incremento del gastopúblico y ARENA y el PLI una reducción del mismo.
En relación a los impuestos indirectos, se observan diferencias significativasentre partidos políticos: la mayoría del FSLN (70,6 %) y de la UDC (40 %) estánen favor de un incremento de estos impuestos, contrariamente a la mayoría de losdiputados del PLI (51 %) que optan por su reducción.
En El Salvador se presenta la siguiente situación: el 60 % de los diputadosdel FMLN afirma que sería oportuno un incremento de los impuestos indirectos,el 55,6 % de los representantes del partido ARENA propone su reducción.
En este punto, es necesario destacar que existe una homogeneidad entre elFMLN-FSLN y ARENA-PLI, favorables los primeros a un incremento y lossegundos a una reducción.
Con referencia al gasto social, se preguntó a los diputados si debería incre-mentarse o reducirse, cuál sería un porcentaje adecuado de gasto social sobre elpresupuesto nacional y a qué rubros habría que otorgar una mayor prioridad. EnNicaragua el 80,5 % de los diputados propone un incremento del gasto social, yel 4,9 % su reducción. En El Salvador, el total de los representantes entrevistadosoptan por un incremento del mismo. La salud y la educación constituyen en losdos países los rubros a los que debería darse una mayor prioridad.
Otra cuestión planteada a los diputados fue en qué grado el Estado puederesolver los problemas del país.
La legitimidad del Estado salvadoreño y nicaragüense 217
14 G. Sartori: Parties and Party System. A Framework for Analysis, Cambridge, 1976.
El Salvador Total PDC ARENA FMLN Otros
La mayoría 15,2 16,7 13,3 50,0Bastantes 50,0 50,0 61,1 40,0 50,0Algunos 34,8 50,0 22,2 46,7
Nicaragua Total FSLN PLI UDC PNC MAR PSD Otros
Mayoría 9,8 11,8 25,0 50,0Bastantes 22,0 35,3 40,0 20,0Algunos 61,0 47,1 75,0 60,0 100,0 50,0 80,0 66,7Muy pocos 7,3 5,9 33,3
En Nicaragua, el 61 % contestó que el Estado está capacitado para solucio-nar sólo algunos problemas; el 9,8 % afirmó que puede resolver la mayoría. En ElSalvador, el 50 % responde que puede solucionar bastantes y un 34,8 % afirma quesólo algunos.
Se evidencia una predisposición hacia un mayor intervencionismo estatal enNicaragua respecto a El Salvador.
Sucesivamente, se preguntó a los representantes parlamentarios en qué gra-do el Estado debería resolver los problemas del país. Se plantearon una serie decuestiones que hemos dividido en tres subgrupos:
a) Controlar los precios, subsidiar productos y servicios de primera necesidad,proteger el medio ambiente.
b) Dar trabajo a quienes quieren trabajar, dar cobertura general de seguridadsocial, dar cobertura de seguro de desempleo, proveer de vivienda al ciuda-dano.
c) Proveer educación primaria general y gratuita, proveer educación secundariageneral y gratuita, proveer educación universitaria general y gratuita.
El análisis de frecuencia sugiere una tendencia a requerir el máximo gradode intervención estatal en la educación y protección del medio ambiente. Por otraparte, se requiere un nivel moderado de intervención estatal en cuestiones relativasal control de precios y seguridad social.
Es notoria la homogeneidad de orientaciones hacia la política estatal en losdos países. No obstante, se observa una mayor propensión de los partidos deizquierda (FMLN-FSLN) hacia la intervención estatal y una predisposición de lospartidos de derecha (ARENA en El Salvador y PLI en Nicaragua) hacia la mode-ración del papel del Estado en la economía.
María Pía Scarfó218
CONCLUSIONES
La recopilación y la primera codificación de los datos anteriores presentanseñales positivas en cuanto a la legitimación del Estado.
La percepción de los diputados salvadoreños de que existe un nivel relativa-mente alto de estabilidad política en el país y su apoyo a los cambios graduales,representan elementos en favor de la legitimación del sistema. Por otro lado, la fal-ta de institucionalización de los procesos electorales constituye un impedimentopara consolidarlo.
En Nicaragua, aunque la confianza en las elecciones evidencia una legitima-ción de las instituciones existentes, se observa una correlación inversa entre la per-cepción de la inestabilidad democrática y la falta de apoyo a cambios sociales gra-duales o revolucionarios.
El énfasis puesto en la política social, el requerimiento de un mayor grado deintervención estatal y el convencimiento de que el Estado puede resolver parte delos problemas del país, sugiere una última conclusión: la clase parlamentaria deambos países centroamericanos tiene el proyecto de hacer más participativo y acti-vo el Estado en la política nacional.
La legitimidad del Estado salvadoreño y nicaragüense 219
EVOLUCIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE VENEZUELADURANTE EL PERÍODO DEMOCRÁTICO
María Eugenia Baldonedo Pérez
INTRODUCCIÓN
E l estudio de las realidades latinoamericanas despierta cada día mayor interésen campos intelectuales y del saber de otras realidades geográficas. Dentro del
continente latinoamericano cobra actualidad Venezuela, como país que ha gozadode una economía fuerte dentro de la órbita de los países latinoamericanos y delCaribe, ejerciendo en determinados períodos un papel de liderazgo como produc-tor y exportador de petróleo. Sin embargo, el modelo de desarrollo estratificadodurante los años de vida democrática no ha sido capaz de producir una moderni-zación de su economía.
El objetivo de este análisis está centrado en la evolución económica, social ypolítica de Venezuela durante sus 36 años de vida democrática, partiendo de unaperspectiva metodológica apoyada en análisis de texto y valoración de cifrasestadísticas. Sirven de hilo conductor al contenido del presente trabajo, tanto losantecedentes históricos de iniciación del sistema democrático y los principios rec-tores que solidificaron y reafirmaron el sistema democrático iniciado en 1958,como la definición de los agentes sociales que intervienen en la creación del mar-co legal que regula el sistema político, y que hace que la democracia pactada, comose denominó en sus inicios, se fortaleciera históricamente por la concertación entredistintos agentes sociales.
Posteriormente analizaré las políticas económicas implementadas por losdistintos gobiernos y su proyección societaria, partiendo de la década de los 60, enla que comienza a definirse y desarrollarse el modelo Cepalino, cuyo objetivo esla industrialización de las economías. Se hace necesario el examen del período delboom petrolero en correlación con el período pospetrolero, ya que el análisis com-parativo nos permite vislumbrar la transformación del Estado en períodos coyun-turales como perceptor de riqueza, que le convierte en un Estado proteccionista eintervencionista, así como productor y exportador. El Estado redefine sus fuerzastradicionales bajo la lógica del capitalismo de Estado, vinculado con el capitalextranjero.
El modelo sociopolítico ha dotado a los partidos políticos, que intervienencomo mediadores entre Estado y Sociedad Civil, de la figura del clientelismo, muydifícil de corregir aun en época de crisis.
Entrando por último en la situación actual, definida por los analistas y obser-vadores políticos de crítica y conflictiva, enfocamos la simetría evolutiva de ele-mentos que han generado la crisis, sin entrar en un tratamiento de la reversibilidado irreversibilidad de la situación, por no ser preceptivo en el presente análisis. Seevalúan los alcances de la crisis económica, las perspectivas actuales y el modelosociopolítico y socioeconómico, así como las transformaciones ocurridas a nivelde las clases sociales y la vinculación entre agentes sociales y procesos socioe-conómicos, al objeto de explicar la fragmentación, polarización y conciencia declases en distintos períodos coyunturales.
ANTECEDENTES HISTÓRICO-POLÍTICOS
La actividad política en Venezuela hasta la mitad de este siglo estuvo regidapor el caudillismo militar, siendo nota dominante la inestabilidad político-insti -tucional.
Venezuela tuvo una de las primeras constituciones de América latina.Dictada en 1811, sirve de base a los diversos textos constitucionales que se dicta-ron hasta 1961, consagrándose durante este período un total de 25 constituciones.
Tras el golpe militar que derroca el gobierno autoritario de Pérez Jiménez en1958, se inicia una etapa democrática en la sociedad venezolana, dada la necesi-dad que había surgido en distintos agentes sociales de elaborar un pacto políticoque permitiera la convivencia democrática y alejase el fantasma de un régimenautocrático que ya había caracterizado al país desde el período de la Indepen -dencia. Establecido un consenso entre los principales partidos políticos y otrosagentes sociales, se elabora el llamado “Pacto de Punto Fijo”, que no es más queun pacto tácito entre las fuerzas sociales que ejercen el control político y social enese momento. Así, fue suscrito por los partidos que dominaban la escena política—Acción Democrática (AD), el Comité de Organización Político ElectoralIndependiente (COPEI) y la Unión Republicana Democrática (URD)—, laFederación de Empresarios —Fedecámaras—, la Confederación de Trabajadoresde Venezuela —CTV—, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas.
Los distintos agentes sociales deseaban un texto que regulara las condicionesnecesarias para el sistema democrático. Así, se plasman como principios rectoresdel “Pacto de Punto Fijo”: la defensa de la constitucionalidad y la gobernabilidadbajo un sistema de sufragio electoral. La elaboración de este Pacto trae como con-secuencia la aprobación del texto constitucional en 1961, que, en lo sucesivo, haregulado la vida democrática venezolana. Entre otros principios establece el plu-ralismo democrático, la plena libertad de organización en partidos políticos y laplena libertad de asociación.
El primer período de vida política institucional se caracterizó por una frac-cionalidad de los partidos políticos y una centralización de las formaciones políti-cas, todo bajo un clima de consenso entre las distintas fuerzas sociales que instau-ran dicho sistema democrático y que tienen como prioridad la supervivencia y el
María Eugenia Baldonedo Pérez222
aplacamiento de los brotes peligrosos para dicho sistema como las intentonas auto-ritarias del antiguo régimen y la actuación de grupos de presión que tratan de cam-biar el ordenamiento social a través de la lucha armada.
La corriente teórica durante esta coyuntura de instalación democrática erapesimista, debido al clima accidentado que se vive desde el golpe militar hasta1960 en que, a nivel gubernativo, se dicta una política de “pacificación social”,lográndose un consenso entre los distintos agentes para establecer un sistemademocrático solidificado.
Desde 1958 hasta 1969, como establece Manuel Alcántara, el funcionamien-to de los partidos políticos impulsa una dura relación entre Gobierno y oposición,agudizando el fraccionamiento partidista. La recién instaurada democracia tienecomo objetivo principal la mera supervivencia del modelo político, satisfaciendolas necesidades del pueblo con medidas políticas asistenciales, dando auge a lasustitución de importaciones y a la represión de la guerrilla, que agita el clima depaz social. En el terreno de las relaciones laborales, la firma del acuerdo deAdvenimiento Obrero Patronal ayudó notablemente a alcanzar una relativa pazsocial, que facilitó el cambio político1.
Tras la incertidumbre con la que muchos sectores contemplaban su viabili-dad, el sistema democrático venezolano fue calificado por muchos autores comouno de los más estables de América latina. Sistema que venía marcado desde susinicios por la concertación entre agentes sociales, y que luego fue desarrollado yfortalecido históricamente con pactos políticos y sociales en búsqueda de consenso.
Las elecciones de 1958 ponen a prueba el recién instaurado sistema democrá-tico, desarrollándose el proceso en orden y tranquilidad. Resulta electo en estoscomicios el candidato de Acción Democrática, casi con el 50% de los votos emi-tidos. El sistema político electoral se ha conformado y reorientado por un multi-partidismo manifiesto en fracciones y escisiones de partidos políticos, y dentro deéste se ha caracterizado por un bipartidismo asfixiante entre Acción Democrática(AD) y el Comité de Organización Político Electoral Independiente (COPEI), par-tidos mayoritarios que presentan similitudes con los partidos europeos entroncadosen la Internacional Socialista y en la Democracia Cristiana. En esta escena políti-ca, los partidos de izquierda, fraccionados y divididos, no han consolidado un pro-yecto teórico-ideológico que estratifique una concepción coherente y uniforme dela realidad social.
REDEFINICIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO
En 1969 comienza a redefinirse para los países de América latina un mode-lo de desarrollo propuesto por la CEPAL, y del cual no escapa Venezuela, que seincluye con las particularidades de país productor de petróleo. Se trata de estable-
Evolución de Venezuela durante el período democrático 223
1 Alcántara Sáez, Manuel: Sistemas políticos en América latina, Vol. I, Madrid, 1989,págs. 147 y ss.
cer una disminución de las tasas de crecimiento económico y un incremento de lasimportaciones, que permiten la asociación de la burguesía local con el capitalextranjero, específicamente norteamericano, el cual adquiere importancia en elproceso de industrialización, más allá de la industria petrolera. Como contraparti-da, el nuevo modelo trae consigo el incremento de la marginalidad y el desempleo.
A pesar de las transformaciones histórico-estructurales el Estado mantieneuna “independencia” relativa generada por su naturaleza de exportador de petróleoy el control de los ingresos derivados de ello. Su desarrollo y transformación estánestrechamente vinculados a factores coyunturales de orden internacional. En 1975se reestructura el modelo de desarrollo debido a los altos ingresos percibidos comopaís productor y exportador de petróleo, se crean nuevas vías de acumulación decapital, se crea la producción industrial y la elaboración de materias primas nacio-nales, se amplía el mercado interno y se modifican las exportaciones no tradicio-nales. El Estado como perceptor de la renta petrolera se transforma en Estado pro-ductor, fase superior del Estado intervencionista, desarrollado en los años 50 y 60;se producen modificaciones y reformas de las instituciones del Estado, creciendocualitativa y cuantitativamente la tecnocracia en una sociedad cuya vida económi-ca depende del petróleo, abarcando éste el 90% de las exportaciones, lo que signi-fica que las oscilaciones del precio en el mercado internacional repercuten consi-derablemente en la economía.
En 1973, durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez, se implementa lapolítica de nacionalización del hierro y del petróleo, adquiriendo Venezuela unpapel de liderazgo dentro de la órbita de países latinoamericanos. En décadassiguientes se continúa con proyectos políticos y económicos con una racionalidadque favorece la acumulación de capital y que, a la larga, han profundizado y ace-lerado las tendencias a la crisis, ante la reducción de los ingresos petroleros en unaeconomía que no ha diversificado el aparato productivo y con un crecimiento des-mesurado de la burocracia estatal. Todo ello en una sociedad con una incipienteclase media que ha sido históricamente utilizada por la clase hegemónica en bene-ficio del modelo político-económico, y con un sector social marginal —cada vezmás extenso— no integrado en el modelo de desarrollo, a no ser por políticas deconsenso e integración social, sustentadoras del statu quo.
Presenta el sistema político, en conjunción con el sistema electoral, una tra-yectoria generadora de clientelismo y corrupción, difícil de erradicar y en “la que latransformación más relevante del Estado producida por la reducción de los ingresospetroleros, es la pérdida de su poder de mediación de los conflictos entre las distin-tas clases sociales y fracciones de clase, el que estaba basado en la abundante dispo-nibilidad de recursos financieros. Por el contrario, las mediaciones deben realizarseahora en medio de un progresivo deterioro de los ingresos petroleros fiscales. Enestas condiciones adquieren singular fuerza otros medios de mediación, resoluciónde las demandas, de promoción de consenso y de afirmación de la legitimidad”2.
María Eugenia Baldonedo Pérez224
2 Aranda, Sergio: Las clases sociales y el Estado. El caso de Venezuela, Caracas, 1992,págs. 229 y ss.
Durante los años de consolidación del sistema democrático, por razoneshistórico-estructurales y coyunturales, se ha establecido una relativa estabilidadentre Estado y Sociedad Civil, imperando a nivel económico la lógica del capital.Los partidos políticos se han ido conformando y transformando como instrumen-tos mediadores entre el Estado y la Sociedad Civil, sin enraizar en el proyecto polí-tico las aspiraciones de los distintos sectores de la sociedad. El llamado “Pacto dePunto Fijo” y el texto constitucional de 1961 no sólo estipulan lo concerniente a laforma de convivencia política y el modelo de Estado, sino también delimitan elmodelo de desarrollo y la forma de distribuir la renta petrolera entre los distintossectores sociales. Ello mantiene el equilibrio, aunque nunca estable, en el marcosociopolítico, creando mecanismos institucionales de concertación y conciliaciónque dan forma a un Estado paternalista. No se evidencian cambios sustanciales delmodelo impulsado en las décadas anteriores, se modifica la asignación de recursosa la promoción directa de la industrialización, incorporando la clase social mayo-ritaria mediante políticas distributivas, reflejadas en gastos de infraestructura ypolíticas sociales que legitimen el modelo de desarrollo definido.
ESTRATEGIAS ECONÓMICO-SOCIALES DE LAS ELITES POLÍTICAS
En los procesos de dictadura militar el proyecto político-económico se sigueal margen de los sectores populares y de sus organizaciones políticas y sindicales,por lo que con la instauración de la democracia el Estado adquiere un carácter deDemócrata Necesario, como señala Britto García.3 En el modelo de desarrollo quesigue una línea unilateral, el Estado trata de consolidarse como Estado Social deDerecho buscando una base popular concreta, se definen políticas de concertacióny conciliación social, que no contrarrestan el fortalecimiento de las fracciones dela burguesía que, surgidas durante el régimen dictatorial y apoyadas por la clasepolítica dirigente, tratan de impulsar su estrategia de desarrollo.
Durante el período de 1958 a 1973 se continúa con el modelo de industriali-zación sustitutiva sobre la base de modificar el sistema arancelario y establecerprohibiciones en las importaciones. Disminuyendo las inversiones en obras sun-tuosas —como autopistas, carreteras, monumentos, etc.—, se distribuye la rentapetrolera en gastos de infraestructura social y en políticas también sociales dirigi-das básicamente a las áreas de salud, educación y vivienda, iniciándose así unapolítica redistributiva dirigida a la clase trabajadora.
En esta sociedad caracterizada por su heterogeneidad estructural, la Ley deReforma Agraria fue una de las medidas encaminadas a la modernización del orde-namiento económico-social desarrollado en la década de los sesenta. La ley fueuna medida dirigida hacia los sectores populares y campesinos, apoyada en unanormativa reguladora que tiene su eje central en la expropiación de tierras, previaindemnización, a fin de evitar su concentración en pocas manos y de darles un
Evolución de Venezuela durante el período democrático 225
3 Britto García, Luis: El poder sin la máscara, Caracas, 1989, págs. 287 y ss.
carácter socializador: se expropiaron, previa indemnización a los propietarios,2.300.000 hs. La Comisión de Evaluación y Reestructuración de los organismos dela Reforma Agraria, señalaba en agosto de 1975: “La reforma agraria ha dotado detierras a 140.289 familias, con una superficie de 3.505.300 hectáreas. Para hacerloha afectado a 2.320.000 hectáreas del sector privado y 6.348.200 hectáreas de tie-rras públicas. No pueden ignorarse los efectos sociales y políticos de este tipo dereforma agraria. Por una parte, entre 1961 y 1971, la superficie en poder de pro-pietarios privados se redujo en 942.000 hectáreas, pero siguen conservando 22,4millones de hectáreas, es decir, sigue existiendo una desmesurada concentraciónde la propiedad de la tierra. Hay 8.771 explotaciones, el 3,1% del total, que acu-mulan 20,3 millones de hectáreas y el 76,5% de la tierra. Por otra parte, la refor-ma agraria ha creado 140.000 nuevos pequeños propietarios que sirven de colchónpara los conflictos sociales en el campo”4.
En este período se acrecienta la penetración de capital extranjero vinculadoal sector industrial de productos elaborados y bienes finales. El Estado, transfor-mado en Intervencionista y Proteccionista, juega un papel fundamental en la indus-tria de acero, electricidad y petroquímica, transfiriendo el control y desarrollo alsector privado, monopolizado por la burguesía local, que ve derruidos sus intere-ses por el estancamiento del sector petrolero.
En los años setenta el modelo de desarrollo basado en la industrialización sus-titutiva se agota, pero ello no hace tambalear el sistema democrático, como ocurrepor ejemplo en Brasil, debido a que en el modelo de desarrollo, que crea y mantienecondiciones de subdesarrollo y dependencia, se conjuga la voluntad de actores queestablecen alianzas o pactos con los que legitimar el orden político-económico.
Para entender la crisis actual de Venezuela debemos introducir, necesaria-mente, una serie de elementos. Señalando un hilo conductor al analizar la situaciónactual, que se puede definir como de deterioro económico y social —reflejado enparte en una gran inflación, crecimiento de la deuda pública e inseguridad ciuda-dana—, debemos de partir de la década de los 70, cuando se implementa una es -trategia de desarrollo dirigida hacia la industrialización básica y expresada en elV Plan de la Nación, como programa político, dentro del marco de los procesosinternacionales que generaron la crisis energética y la redefinición y gestación deuna nueva división internacional del trabajo. Esta última modificó la inserción deAmérica latina en el circuito del capitalismo mundial, y supuso, a su vez, un redes-pliegue de procesos industriales hacia los países periféricos mediante el desplaza-miento de cierto tipo de industrias que hasta ese momento habían estado localiza-das en los países industrializados (industrias pesadas y de transformación). Esteproceso requería de grandes proyectos de inversión dirigidos hacia la localizaciónde áreas rentables al capital.
A partir de esa redefinición de la división internacional del trabajo se planteapara Venezuela una nueva estrategia económica, social y política. Es decir, lacoyuntura internacional que condujo al alza de las cotizaciones de las exportacio-
María Eugenia Baldonedo Pérez226
4 Aranda: Las clases sociales..., págs. 222 y ss.
nes petroleras a nivel del mercado internacional, a finales de 1973, se expresó enel país en una coyuntura de bonanza económica a partir de la formulación de unanueva estrategia de desarrollo en áreas estratégicas al capital que hiciera factible laimplementación del proceso de industrialización básica (hierro y petróleo). Estasituación de bonanza económica se traduce en una nueva fase del desarrollo capi-talista de la economía venezolana, caracterizada por la consolidación del capitalis-mo de Estado, que implicaba una mayor participación de dicho Estado en la eco-nomía nacional y la redefinición de sus funciones tradicionales.
El principio de esta nueva estrategia consistía en alcanzar un proceso dedesarrollo económico autosostenido, en función de la ampliación del aparato pro-ductivo, y vinculado a la promoción del desarrollo armónico y equilibrado de lasregiones por la vía de la desconcentración económica e industrial.
Por otro lado, la configuración de un nuevo modelo de acumulación generóuna demanda adicional de nueva envergadura, caracterizada por el interés de laburguesía en impulsar un nuevo modelo de desarrollo basado en actividades en lasque Venezuela, por su situación particular, podía aprovechar las condiciones exis-tentes en el mercado mundial.
En general, todo el proceso tiene como contrapartida el interés del Estado pordesarrollar una economía de “Nueva Dimensión”, donde la capacidad de gestiónnacional ocupe un lugar preponderante a través de la industrialización intermediay de grandes proyectos industriales. Para llevar adelante este proceso se dispusocomo necesidad, incrementar la capacidad instalada y emprender planes gigantes-cos por encima de la capacidad técnico gerencial existente en el país.
La implementación conjunta del proceso de nacionalización de las industriasbásicas y de los grandes proyectos industriales requerían como fuente de abasteci-miento, la actividad técnico-gerencial y un proceso continuo de localización depolos de desarrollo que posibilitasen una mayor participación de la burguesíanacional y transnacional, así como también de los sectores medios, en el procesode acumulación del excedente. Es allí donde el Estado cumple un cometido signi-ficativo a través del financiamiento de proyectos industriales, es decir, como pri-mer inversionista y socio del capital, lo que tiene como contrapartida un creci-miento acelerado de los gastos fiscales, asistidos por los cuantiosos ingresosoriginados por la coyuntura de bonanza económica, y el continuo endeudamientoexterno que fue adquiriendo el país. Reorientar esta relación implica poner derelieve el gasto público como participación del ingreso nacional en una proporciónexpansiva del 40% —a nivel de los gastos corrientes se experimentó un incremen-to irracional del mismo— lo que viene a constituir una variable de primer ordencomo factor expansivo de la liquidez monetaria.
Si estimamos a grandes rasgos el conjunto de elementos que caracterizan ladinámica de la Gestión Fiscal a nivel macroeconómico, es posible constatar tan-gencialmente las transferencias de partidas económicas del sector social al sectoreconómico, que se manifestaron en la reducción del gasto social. Por ende, van aconformar una variable de primer orden en el proceso de participación del sectorprivado en las tareas de promoción del desarrollo, directamente en la organización
Evolución de Venezuela durante el período democrático 227
y administración empresarial, dando cabida a los sectores medios como expresiónde las funciones y actividades administrativas del Estado, sin dejar de lado que elproceso de concertación entre el sector empresarial y el sector privado estabaorientado por el control de las fuentes de energía.
Junto a las transformaciones del Estado se da un crecimiento de la burocra-cia estatal que, unido a la complejidad de los grandes proyectos industrialesdiseñados, implicaba una demanda de mayor capacidad técnica y gerencial encau-zada a través de los requerimientos exigidos al sector educativo, obligado a prove-er de recursos humanos cualificados.
La estrategia de desarrollo definida contempla la confluencia entre el sectorpúblico y el sector empresarial para poder acometer el proceso de desarrollo de laindustrialización básica, lo cual plantea la necesidad de una capacidad técnico-gerencial-administrativa acorde con las expectativas de este problema.
Además se vislumbra en los grupos sociales que demandaban una mayor par-ticipación en el proceso, una confluencia entre algunos sectores de la burguesía ylos sectores medios representados por la burocracia estatal en la mayoría de loscasos, de allí que incorpora al sector educativo su propuesta política y económicade corte tecnocrático que se perfilaba hacia la posibilidad de administrar u organi-zar el proceso de nacionalización e industrialización de los sectores básicos de laeconomía nacional (hierro y petróleo), lo cual significaba, para los sectoresmedios, una mayor participación en el poder político y económico.
Durante este período el Estado venezolano se ve favorecido por la crisis dehidrocarburos y por el consiguiente incremento del precio del petróleo, que le permi-te disponer de unos recursos elevados, producto de la renta petrolera, y emprender,consecuentemente, la nacionalización de las industrias del hierro y petróleo, quegeneran cambios de gran envergadura en la estrategia de desarrollo económico ysocial. El Estado y el aparato estatal se transforman cualitativa y cuantitativamente,organizando la explotación y refino de los hidrocarburos como productores directos.
La nueva estrategia de desarrollo vincula al Estado con el capital transnacio-nal para emprender grandes proyectos a nivel de electricidad, acero y petroquími-ca, constituyéndose empresas de capital básicamente estatal o mixto. No se modi-fica de forma sustancial la alianza de clases. El modelo de desarrollo redefinidopermite a la burguesía establecer nuevas formas de inserción en la economía mun-dial, nuevas alianzas con el capital transnacional.
La bonanza económica que se vive en este período como país productor depetróleo permite que se cambien los patrones de acumulación implementados en1974, emprendiendo tanto el Estado como la burguesía financiera inversiones en elextranjero, específicamente Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica.
Dadas las presiones sindicales existentes, aun sin contar con una organiza-ción o unidad de trabajadores que desarrollen políticas de presión en forma conti-nuada, se elaboran políticas de legitimación orientadas a generar un clima de pazsocial, definiéndose por un incremento del índice de empleo y de los salarios rea-les, y dedicando fondos gubernamentales a las áreas de salud, educación, sanidady comunicación.
María Eugenia Baldonedo Pérez228
La disponibilidad de cuantiosos excedentes económico-financieros permiteal Estado desarrollar una política de concertación en el área de los países subdesa-rrollados en busca de apoyo para negociar con los países industrializados, y tam-bién como miembro de la OPEP.
El liderazgo de Venezuela en esta coyuntura le permite ofrecer créditos abajo interés, conocidos como “créditos blandos”, y también apoyo a países en pro-ceso de pacificación y consolidación democrática, como es el caso de Nicaragua,a la que brinda apoyo al ser sustituido el régimen de Somoza por el sandinista.
PERÍODO POSPETROLERO
El modelo de desarrollo definido y el papel de liderazgo ejercido porVenezuela dentro de los llamados países “subdesarrollados” entran en declivedebido a la crisis de la economía capitalista mundial entre 1975 y 1980, que debi-lita las demandas de petróleo de los países industrializados y provoca con ello lacaída de sus precios. Las empresas transnacionales radicadas en el país, y la alian-za del capital nacional con el capital extranjero fuerzan importaciones de bienes decapital, tecnología y productos intermedios. No cuidando el desarrollo e integra-ción del aparato productivo, se origina un desequilibrio en la balanza de pagos, porlo que el Gobierno se ve obligado a adoptar medidas de reajuste económico.
La captación de la renta petrolera por parte del Estado no deviene en modi-ficaciones del poder hegemónico, de las desigualdades sociales ni en la tenenciadel capital por una minoría. Durante este período se da un afianzamiento de la bur-guesía nacional, que consolida su proyecto económico con el capital extranjero,basado como he dicho en el modelo de sustitución de importaciones vigente enAmérica latina hasta finales de la década del setenta.
Al no reorientarse una política gubernamental capaz de aprovechar la“bonanza económica” en beneficio de un desarrollo autosostenido, actuando tantolas empresas transnacionales radicadas en el país como las venezolanas vinculadasal capital extranjero con una lógica rentista —obtención de beneficio desmesura-do—, con la disminución de los ingresos se define un paquete de medidas econó-micas que produce descontento entre las clases sociales que han visto frustradassus aspiraciones año tras año. El Estado busca nuevos medios para resolver lasdemandas sociales, de promoción de consenso y de afirmación de la legitimidad,se proyectan formas de legitimación del modelo político, desarrollándose una polí-tica de “Pacto Social” orientada a las clases menos favorecidas, se busca el con-senso apoyado en una política económica basada en la Teoría Neoliberal, la céle-bre política de liberación de precios, y la Teoría Neokeynesiana, establecimientode los precios a través de la dinámica de la oferta y la demanda.
De forma generalizada, en el continente latinoamericano se acentúa el creci-miento de la deuda externa como consecuencia de la crisis económica. EnVenezuela, que hasta entonces había gozado a nivel internacional de una monedafuerte enclavada en una economía incapaz de autosostenerse, se llega a una fuerte
Evolución de Venezuela durante el período democrático 229
crisis económica, comienza a derrumbarse el modelo de desarrollo que se veníagestando y en 1982 se establecen medidas urgentes de reajuste económico como ladevaluación de la moneda y la ley de control de cambio. Obviamente, con estapolítica económica el sector social más favorecido fue el sector financiero. Larecién instaurada ley le permitió un control de los dólares preferenciales concedi-dos por el Estado para importación de determinados bienes y servicios, y para elpago de la deuda externa.
Continuando con la política de Pacto Social, que coincide con políticas distributivas implementadas en los distintos países latinoamericanos, el Gobierno—concientizado de la crisis coyuntural y de la necesidad de un modelo económi-co— trata de lograr en 1983 un funcionamiento efectivo del aparato estatal: se for-ma una Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) que pretendefijar políticas democratizadoras, definidas éstas en el VII Plan de la Nación. En elfondo no logran reactivar la economía y se sigue favoreciendo al sector financiero,mediante la manipulación de los dólares preferenciales y el mercado libre de divi-sas.5 Se acentúa el cierre de pequeñas y medianas empresas, se incrementa eldesempleo y se deterioran las condiciones materiales de vida del sector mayorita-rio de la población.
En una coyuntura que se habla de políticas democratizadoras, como reflexiónteórica a nivel de todo el continente, ante una situación de crisis económica mani-fiesta con una regresión de la distribución del ingreso, el Gobierno establece en1988 unas políticas de ajuste al Fondo Monetario Internacional. Lejos ya de la épo-ca del boom del petróleo se elabora un programa de ajuste que se denomina“Políticas Sociales Complementarias”, implementando un “Paquete de MedidasEconómicas”, que provoca la oposición de amplios sectores políticos de la clasemedia, clase trabajadora y fracciones de la burguesía local.
Durante estos treinta años de vida democrática se han creado organizacionespopulares dispersas, provenientes de sectores sin una participación activa en lavida económica, política y social. Las frustraciones sociales sostenidas estallan alaplicarse, el 27 de enero, dos medidas del llamado “Paquete Económico”: elaumento de los precios internos del combustible y el aumento de los precios deltransporte colectivo. La respuesta popular fue una convulsión social conocida conel nombre del “Caracazo”, con repercusión masiva en distintas ciudades, que durauna semana y es secundada posteriormente por una huelga de profesores de edu-cación media y estudiantes universitarios. Se pone con ello de manifiesto la crisisde representación de las organizaciones corporativistas y partidistas, las cuales noson capaces de canalizar y organizar la convulsión social masiva en un objetivoconcreto que puedan negociar con el Estado. La insurgencia social rebasa los ins-trumentos represivos utilizados por el Gobierno, llegando a decretarse el toque dequeda y la suspensión de las garantías constitucionales.
María Eugenia Baldonedo Pérez230
5 Dólares preferenciales es un término que se utiliza para definir a las divisas que el Estadoconcede a los empresarios para las importaciones de determinados bienes y para el pago de la deudaexterna, a un nivel inferior al establecido en el mercado internacional.
El estallido se produce en una sociedad en la que paulatinamente se ha idodesarrollando una desconfianza hacia el poder político, el poder judicial, los parti-dos políticos y sus líderes. Un indicador de la desconfianza es la abstención pro-ducida en el proceso electoral de 19886, a pesar de estar normalizado en laConstitución el voto obligatorio. Como señala Britto García “la conmoción nacio-nal de febrero de 1989, en efecto, fuerza a dirigir la mirada retrospectivamentehacia las tres décadas de dominación populista, y a concluir que tal pasividad eraun espejismo sostenido por la fuerza de una retórica omnipresente. Por el contra-rio, desde el mismo día del anuncio de la victoria electoral de Betancourt, endiciembre de 1958, comienza un continuo movimiento de protestas de las formasmás variadas, que culmina en la actualidad. Leoni se vio forzado a mantener cam-pos de concentración militar; Caldera, a cercar a la Universidad Central con tan-ques y fraguar una reforma legislativa para despojarla de su autonomía; CarlosAndrés Pérez, a mantener grupos especiales de comandos homicidas; HerreraCampíns, a cohonestar masacres como la cometida por el ejército de Cantaura;Lusinchi, a mantener a la ciudadanía en un virtual estado de sitio mediante la polí-tica de “operativos” militares, que se traducían en la detención masiva de todos loshabitantes de una zona determinada, y mediante el fallido encubrimiento de masa-cres como las de Yumare y El Amparo. Retórica y redistribución no fueron nuncasuficientes para reducir a la pasividad a las masas; siempre fue necesario el recur-so supremo de la Represión”7.
Durante el proceso democrático y la presencia a nivel sociopolítico de unbipartidismo asfixiante se ha ido desarrollando un modelo económico que generano sólo círculos sociales privilegiados, integrados al modelo de desarrollo defini-do, sino también niveles de vida inferiores al de subsistencia entre amplios secto-res de población, desempleo sistemático, marginalidad socioeconómica y exclu-sión política y cultural.
Venezuela no escapa de la lógica del modelo de desarrollo capitalistaimpuesto en América latina y en la que “la sociedad de clases no son producto deuna evolución interna, lo que no constituye en sí mismo la mayor fuente del pro-blema. Hasta ahora, el capitalismo ha evolucionado en América latina sin contarcon condiciones de crecimiento autosustentado y de desarrollo autónomo. En con-secuencia, clases y relaciones de clases carecen de dimensiones estructurales y dedinamismos de sociedad que son esenciales para la integración, la estabilidad y latransformación equilibrada del orden social inherente a la sociedad de clases”8.
En las condiciones actuales, un peligro latente para la democracia venezola-na sería establecer gobiernos que sucesivamente tengan que definir e implementarpolíticas que orienten y contengan las presiones de los sectores sociales excluidosdel modelo económico y cada vez mayoritarios en una sociedad en la que valoreséticos y morales se conjugan con actos que desequilibran el sistema democrático.
Evolución de Venezuela durante el período democrático 231
6 Anexo: cuadro 1.7 Britto García: El poder..., págs. 301 y ss.8 Fernandes, Florestan y otros: Las clases sociales en América latina, México, 1985,
págs. 193 y ss.
CRISIS Y PERSPECTIVAS ACTUALES
Como otra más de las regiones de América latina, Venezuela se ha sumido enuna crisis estructural, sin reaccionar a las políticas diseñadas por Carlos AndrésPérez, Herrera Campins y Lusinchi que intentan construir una sociedad pos -petrolera.
Las políticas neoliberales han repercutido en la construcción de una sociedadque institucionalmente ha garantizado el bienestar de una parte “privilegiada” desus integrantes, excluyendo a un porcentaje mayoritario de la población de losmecanismos institucionales. El Estado ha actuado en la repartición de la riquezacon políticas sociales de intervención salarial y privatización de determinadas actividades.
La situación de bonanza económica vivida en el período del boom petrolerose caracterizó por un crecimiento económico sin un planteamiento de políticas dedesarrollo, bajo la creencia de que en forma simultánea y automática se produciríala modernización sociopolítica. El período de crecimiento económico generópatrones de distribución y consumo nuevos, ante el debilitamiento de los existen-tes, creando una sociedad híbrida, sin valores de identidad nacional y de pertenen-cia societaria.
La planificación social regida por una racionalidad mecanicista se ha centra-do en estimular el crecimiento económico sin reorientación hacia los patronessociopolíticos, generando degradación y deterioro de las condiciones de vida de lamayoría y, subsidiariamente, su desintegración. Ello influye negativamente en elsistema democrático, donde la clase política no ha sido capaz de definir un pro-yecto socioeconómico y sociopolítico que articule los distintos sectores sociales.
El modelo de desarrollo Cepalino y las políticas neoliberales aplicadas enVenezuela, como en América latina en forma generalizada, no han permitido eligual acceso al sistema económico de los distintos sectores sociales; por el contra-rio, se incrementó la marginalidad rural y urbana, se produjo una fragmentaciónsocietaria, una pérdida insistente de los niveles de empleo y un deterioro masivode las condiciones de vida. En este contexto el Estado y las instituciones políticassufren una crisis de credibilidad por la estimulación del paternalismo y el cliente-lismo, así como de la corrupción que ha degradado el sistema político institucio-nal, permitiendo el enriquecimiento de políticos y funcionarios que actúan bajo lalógica del capitalismo de Estado, promoviendo una acumulación desmesurada almargen de los problemas sociales.
El tiempo de crisis que se vive actualmente cuestiona no sólo a la clase polí-tica y al Estado sino al sistema democrático per se, que se ve amenazado constan-temente por protestas silenciosas y por toda una serie de manifestaciones de dis-conformidad que han secundado al “Caracazo”9.
La frustración social, que golpea el clima de paz que ha caracterizado a lasociedad venezolana durante estos 36 años, se expresa en la clase política en un
María Eugenia Baldonedo Pérez232
9 Término con el que se conoce la explosión social anteriormente referida.
interés por cambiar el sistema electoral y el desarrollo de un liderazgo que legiti-me el modelo político-económico, tomando conciencia de que la crisis es estruc-tural y no coyuntural, como se venía sosteniendo por la clase política. La crisissocioeconómica no superada sigue latente. El descontento social irrumpe de nue-vo el 28 de junio de 1994, generando un clima de tensión en el que actores socia-les inestabilizan el sistema político. Ello conduce a la clase dirigente, representan-te de la coalición política que ejerce el control del Estado, a decretar medidaspreventivas como la suspensión de las garantías constitucionales relacionadas conla propiedad privada y las personas en sí. Se establece como medida económicaurgente el Control de Cambio y de Bienes de primera necesidad. Se trata de evitarla devaluación de la moneda nacional frente al dólar. La arraigada democracia pac-tada hace reflexionar sobre el modelo político-económico desarrollado y sobre lasprobabilidades de convivencia y mantenimiento.
La suspensión de las garantías constitucionales10 es un reflejo de la crisiseconómica, manifiesta en: inflación, proceso progresivo de devaluación del bolívary especulación. Estas medidas de urgencia, al margen de una política económica ycoherente, son asumidas por el presidente con la facultad y potestad que tiene enuna sociedad de naturaleza presidencialista en la cual el presidente electo pormayoría relativa es jefe del Estado y del Ejecutivo. Estas medidas se adoptan antela incertidumbre de distintos sectores económicos del país. El Control de Cambioque establece el gobierno de Caldera tiene como eje central el abaratamiento de lasimportaciones, recibiendo un impacto desfavorable las operaciones y volúmenesde las exportaciones no tradicionales. La Ley de Control y Cambio deroga elConvenio Cambiario vigente desde marzo de 1989, eliminando la Oficina deRégimen de Cambio Diferencial (RECADI)11 y definiendo las tasas de los tipos decambio: oficial para las importaciones y oficial financiero12.
El clima actual es de incertidumbre, siguiendo el Gobierno con una políticaneoliberal, pero no obviemos la riqueza que posee Venezuela, aún con un aparatoproductivo no diversificado y en donde el Estado apunta a la privatización deempresas y a la apertura de las inversiones internacionales. Las políticas de reacti-vación económica diseñadas están orientadas a convertir el país en el centro deinversiones extranjeras, cobrando actualmente auge las inversiones de capital chi-no. Se buscan sustitutos al petróleo en la minería y se abre el sector petrolero a unamayor inversión foránea: “El monopolio estatal Petróleos de Venezuela S.A.(Pdvsa), que debe pagar una tasa impositiva cercana a 90% y con una deuda a lar-go plazo de casi cinco mil millones de dólares, espera atraer alrededor de diecisie-te mil millones en inversión extranjera y privada para el año 2002”13.
Evolución de Venezuela durante el período democrático 233
10 Entre las medidas adoptadas podemos destacar la inviolabilidad del domicilio y la libre cir-culación ciudadana.
11 La oficina de RECADI, creada en 1989, establece tres tipos de divisas: un dólar a 14,50,otro a un precio aún no establecido y uno libre; pasando por sistema administrativo que propicia el sur-gimiento de un mercado paralelo.
12 El Nacional, Caracas, 4 de julio de 1994, págs. 5 y ss.13 El Nacional, Caracas, 8 de agosto de 1994, págs. 6 y ss.
Ante la fermentación de cambios económicos, sociales y políticos que seestán desarrollando en Venezuela es difícil predecir el camino sucesivo. Es posi-ble, como señala Heinz Sonntag, que por los recursos materiales e inmateriales queposee sea una de las pocas sociedades de América latina que pudiera lograr el tipode modernización que propone el neoliberalismo14. La historia será la encargada derevelar si el nuevo Gobierno ha sabido vincular la democracia a un nuevo modelode desarrollo que construya estructuras sociopolíticas capaces de englobar pers-pectivas y estrategias de condiciones de vida dignas para todos los sectores de lasociedad.
Por ahora, las políticas económicas —de matriz conservadora y neoliberal—que promueven la creación de un marco y de una infraestructura legal para incen-tivar estas inversiones, han logrado, a pesar del clima de inestabilidad sociopolíti-ca que se vive, una estabilización de la deuda externa y de las cuentas internacio-nales, así como de los ingresos por exportaciones petroleras. Según especialistaseconómicos la balanza de pagos registrará un déficit de 982 millones de dólares15,mejorando en cuanto al año pasado, que repercutió en 1.145 millones de dólares16.
En una sociedad corroída por la corrupción, en la que el Poder Judicial no hasido capaz de depurar responsabilidades, y en medio también de una fuerte auste-ridad económica, lo cierto es que a la clase dirigente se le presenta un reto que inci-ta al debate de las formas institucionales de la política, y en el que tanto la cues-tión de participación política como los resultados de las elecciones presidencialesdel 5 de diciembre de 1993 ponen en el tapete el tema de la lucha social por unorden justo dentro de los cánones de la democracia política. Desde la instauraciónde la democracia en Venezuela, década tras década, se ha ido desarrollando unbipartidismo, caracterizado por una alternancia en el poder de los dos partidosmayoritarios —AD y COPEY—. Este sistema de partidos políticos comienza aresquebrajarse y su evolución será decisiva para la supervivencia de la democracia.Durante estos años de vida democrática se detecta en el país —pese a las perspec-tivas por establecer mecanismos institucionales que protejan y salvaguarden laslibertades y derechos individuales— una desconfianza hacia los partidos y suslíderes; una incredulidad sobre la honestidad de los funcionarios públicos y unescepticismo sobre su capacidad para moldear y llevar adelante una política nacio-nal efectiva17 en la que ya no sirve a la conciencia de clase actual la vieja estructu-ra bipartidista, donde la intención de votos pone de manifiesto la necesidad de unsistema de partidos nuevos.
María Eugenia Baldonedo Pérez234
14 Sonntag, Heinz R.: “La Democracia en Venezuela: Una visión prospectiva”, en GonzálezCasanovas, Pablo, y Roitman Rosenmann, Marcos (Coordinadores): La democracia en América latina.Actualidad y perpectivas, Madrid, 1992, págs. 316 y ss.
15 Anexo: cuadro 2.16 Bottome, Robert, y Funaro, Rita: “Lista la economía para repuntar”, en CONAPRI-
Venezuela, Publicación internacional sobre negocios e inversiones en Venezuela, enero-marzo de 1994,págs. 2 y ss.
17 Martz, John D.: “Los peligros de la petrificación: El sistema de partidos venezolano y ladécada de los ochenta”, en Baloyra, Enrique, y López Pintor, Rafael (Compiladores): Iberoamérica enlas años 80: Perspectivas de cambio social y político, Madrid, 1982.
CONSIDERACIONES FINALES
Durante 35 años de vida democrática, la esfera política en Venezuela se hamovido en un bipartidismo asfixiante controlado por una oligarquía, entre dos par-tidos mayoritarios —AD y COPEI— que se mueven en un sistema multipartidis-ta. Durante años se ha generado también un proceso de crisis de representación,que viene fraguándose desde el período de Herrera Campins, y en el que la socie-dad comienza a manifestar la necesidad de una visión política más dinámica ycoherente con el interés de los distintos sectores sociales, rompiéndose ya en elúltimo proceso electoral el bipartidismo tradicional.
A lo largo de décadas los partidos políticos han ido perdiendo su papel deenlace entre Estado y Sociedad Civil, sin incorporar a las distintas políticas econó-micas demandas y tomas de decisiones tendentes a la satisfacción de las necesida-des de los distintos sectores sociales. La clase gobernante ha venido actuandocomo aliado del capital transnacional y de la burguesía local. Los distintos gobier-nos han tenido el poder y control de los recursos económicos, sin utilizarlos conuna tendencia racional a fin de conseguir una distribución equitativa de los ingre-sos, empleo sostenido y bienes y servicios para el conjunto de la sociedad. En defi-nitiva, se ha favorecido la acumulación en un sector, creándose en forma progresi-va marginalidad y pobreza.
Las políticas económicas desarrolladas por los gobiernos han provocado nosólo un agotamiento de las reservas financieras, que han sumido al país en un granendeudamiento público, sino también la no diversificación del aparato productivo.En 1982, Venezuela, al igual que el resto de los países latinoamericanos, ve colap-sada su economía por el problema de la deuda pública y las restricciones de loscréditos bancarios extranjeros. En el último mandato presidencial de CarlosAndrés Pérez se recurre al Fondo Monetario Internacional, que diseña un progra-ma de reajuste económico que impide una reactivación del aparato productivo yuna consolidación de las clases sociales. Por el contrario, se intensifica la frag-mentación social, en la que un sector de la sociedad se ve condenado a un nivel devida inferior al de la subsistencia, y donde la clase media ha ido desapareciendopaulatinamente.
En el período del boom del petróleo, el Estado venezolano se hizo con el con-trol y distribución de unos ingresos elevados, con el manejo de un excedenteeconómico-financiero que le ubicó en un papel de liderazgo dentro del continentelatinoamericano, ejerciendo una política de concertación, pero sin elaborar unapolítica de desarrollo autosostenido ni diversificar el aparato productivo. En laactualidad, nos encontramos que el problema de la deuda pública ha supuesto unareducción del déficit fiscal y una contención del gasto público, ocasionando unapérdida de poder del Estado y destruyendo el lazo fuerte entre Estado y Sociedad,que se ha mantenido con redes clientelísticas.
La actual perspectiva de crisis estructural, presente en la sociedad, nos ubicaen una situación de incertidumbre que la historia descifrará, presentándose un granreto a la clase dirigente al intentar la reactivación económica siguiendo la línea
Evolución de Venezuela durante el período democrático 235
neoliberal, y ello ante un sentimiento nacional de desconfianza hacia el sector judi-cial y la clase política. El descontento social se manifiesta con movimientos querompen con el encuadramiento tradicional.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Britto Figueroa, Federico: Historia económica y social de Venezuela, Caracas, 1975.Britto García, Luis: La máscara del poder, Caracas, 1988.Cruz, Rafael: Venezuela en búsqueda de un nuevo pacto social, Caracas, 1991.Faletto, E., y Rama, G.: “Cambio social en América latina”, en Revista de Pensamiento
Iberoamericano, 1994.Gracio Das Neves-Bidegain, Ana María: América latina al descubierto, Madrid, 1992.Mols, M.: La democracia en América latina, Barcelona, 1988.Ojeda Marín, A.: Estado social y crisis económica, Madrid, 1993.
AN E X O
CUADRO 1
RESULTADO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN VENEZUELA.PERÍODO 1993
Candidato/partido Votos Porcentaje
Rafael Caldera (Convergencia) 934.095 30,26Claudio Fermín (AD) 747.551 24,22Oswaldo Álvarez Paz (COPEI) 724.623 23,47Andrés Velázquez (C. Radical) 641.949 20,80
Fuente: Boletín de Información. Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela (7 dediciembre de 1993).
María Eugenia Baldonedo Pérez236
CUADRO 2
BALANZA DE PAGOS 1989-1994(MILLONES DE DÓLARES)
1989 1990 1991 1992 1993 1994
Exportaciones
Petróleo y gas 9.862 13.912 12.122 11.014 10.860 10.965Sector público 1.340 1.238 1.214 1.162 1.333 1.288Sector privado 1.713 2.294 1.632 1.779 2.094 2.890No petroleras 3.053 3.532 2.846 2.941 3.427 4.178TOTAL 12.915 17.444 14.968 13.955 14.287 15.143
Importaciones
Bienes consumo 1.085 1.048 1.792 2.430 2.552 2.654Bienes interm. 3.346 3.206 4.547 5.346 5.079 5.333Bienes capital 2.852 2.553 3.792 4.490 4.041 4.324TOTAL 7.283 6.807 10.131 12.266 11.671 12.310
Servicios
Transportes –369 –408 –941 –1.114 –1.102 –1.204Viajeros –251 –527 –717 –996 –1.471 –1.346Inversiones –3.458 –2.099 –1.544 –2.337 –2.237 –2.657Sector privado 1.090 1.334 952 623 654 688Otros –296 –375 –502 –874 –551 –602NETO –3.284 –2.075 –2.752 –4.698 –4.707 –5.121Transferencias –187 –283 –349 –356 –392 –411SALDO 2.161 8.279 1.736 –3.365 –2.483 –2.699
Cuenta de Capital
Sector público 578 –3.404 1.981 2.877 1.205 514Sector privado –2.902 531 1.933 568 950 2.072Intereses –1.090 –1.334 –952 –623 –654 –687TOTAL –3.414 –4.207 2.962 2.822 1.501 1.899
Balanza neta 66 2.212 3.218 –1.145 –982 –800
Reservas anuales
Brutas BCV 7.546 11.759 14.105 13.001 11.993 11.098(menos)pasivos –2.203 –4.363 –3.842 –3.822 –3.546 –3.326Reservas BCV 5.343 7.396 10.263 9.179 8.447 7.772FIV 547 706 1.057 996 746 621TOTAL RESERVAS 5.890 8.102 11.320 10.175 9.193 8.393
Fuente: Banco Central de Venezuela, Cordiplan y estimaciones de VenEconomía.
Evolución de Venezuela durante el período democrático 237
ESTUDIO DE LA ELITE PARLAMENTARIA EN VENEZUELA:COMPOSICIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
Marisa RamosUniversidad de Salamanca
INTRODUCCIÓN
E l objeto de estudio de esta ponencia es el análisis de la estructura sociológicade la actual elite parlamentaria venezolana. El estudio de la elite parlamenta-
ria enlaza con dos campos de estudio que están siendo redimensionados: el delpapel de los parlamentos o del poder legislativo en las democracias actuales y elde las elites políticas. En cuanto al primer caso, se está en camino de poner fin alrelativo abandono de análisis de carácter general sobre los parlamentos, explicablepor la tradicional situación latinoamericana en la que los poderes legislativos ape-nas si desempeñaron un papel político relevante, fundamentalmente, por el limita-do avance de la democracia en un buen número de países de la región. Sin embar-go, en la actualidad, la ola democratizadora ha venido acompañada de unageneralizada conformación de parlamentos democráticos. Aunque el poder legis-lativo se ha visto históricamente marginado frente al poder ejecutivo, la reivindi-cación de su papel es una característica actual del debate politológico.1
Por otra parte, también el estudio de las elites políticas está tomando un nue-vo vigor en tanto es un tema susceptible de constituirse en variable explicativa delos procesos de consolidación. En este sentido, y siguiendo a Smith,2 el estudio delas elites puede arrojar luz acerca de la continuidad o discontinuidad de éstas enperíodos de transición, del reemplazo de nuevos grupos sobre los cuadros autori-tarios o de la posible existencia de similares orígenes sociales entre las elitesdemocráticas o autoritarias. El estudio de la elite parlamentaria constituye un cam-po dentro de la elite política en general.
El análisis de las elites políticas se ha enfocado desde distintos puntos de vis-ta. Siguiendo a Scott, se puede abordar su estudio desde un enfoque elitista o plu-
1 Es significativo, al respecto, el comentario de Peter H. Smith, que señala que “legislativebehavior also merits rigorous analysis. Disregard for this subject may have stemmed from the percep-tion that legislatures were never genuinely important in Latin America, specially (and obviously) duringperiods of autothoritarian rule. But that is not the case today. In democratizing countries, legislatureshave assumed substantial roles, and executive-congressional relations pose questions of major politicalimportance”. Smith, Peter H.: “The Changing Agenda for Social Science. Research on Latin America”en Smith, Peter H. (ed.): Latin American in Comparative Perspective. New Approaches to Methods andAnalysis, Boulder, Colorado, 1995, pág. 13.
2 Ibídem.
ralista. El enfoque pluralista se dedicaría al estudio de la toma de decisiones y dela relación de la elite con ella. El enfoque elitista trataría de ver hasta que puntolas elites políticas están relacionadas con otro tipo de elites, las económicas, y eneste sentido, su principal interés es averiguar las características sociológicas de laselites. Sartori señala que los análisis de las elites parlamentarias se pueden centraren tres aspectos: elección de la elite, representatividad social de la elite y desem-peño de la elite.
El estudio que se desarrolla en esta ponencia se ubica dentro del enfoque plu-ralista y, consecuentemente, en el tema de la representatividad social de la elite. Seconsidera que conocer la estructura sociológica de la elite es el primer paso paraanalizar otros temas relacionados con sus valores y con el desarrollo de la toma dedecisiones públicas.
Partiendo de la base de que la persona trata de defender los intereses del gru-po social al que pertenece, se trataría de comprobar cuáles son los grupos socialesde los que procede esta elite. A la vez, se va a intentar contrastar hipótesis clási-cas, del estilo de las recogidas por Putnam3 y Von Beyme,4 sobre la relación entrecaracterísticas socioeconómicas y demográficas y elite política. La posible ade-cuación a estas hipótesis clásicas dará la medida de la renovación y actualizaciónde la actual elite parlamentaria venezolana y su grado de representatividad socialy de homogeneización e integración como elite. Estos puntos darán, además, lapauta de la profesionalización del diputado venezolano como político y la percep-ción de los diputados de la profesión del político.
Si bien Venezuela no es un caso representativo de nuevo régimen democráti-co, ya que funciona ininterrumpidamente como tal desde 1958, sí existe una seriede elementos que permiten hablar de que la actual composición del Congreso cons-tituye un punto de inflexión en el desarrollo político. Las elecciones de 1993 die-ron como resultado una composición del Congreso caracterizada como multipar -tidismo inestable que ha puesto fin al bipartidismo atenuado característico de los30 años anteriores.5 Los dos partidos tradicionales y mayoritarios (AD y COPEI)perdieron su hegemonía con la entrada en escena de Convergencia y el crecimien-to de Causa R. Estos hechos han dado como resultado una renovación importantede la Cámara de Diputados.
En suma, en la actualidad, el sistema de partidos que representa el Congresoestá compuesto por:
— Acción Democrática (AD), con 55 diputados, de ideología socialdemócrata(aunque fuertemente desdibujada en la actualidad).
— COPEI, con 53 diputados, de corte demócrata-cristiano.
Marisa Ramos240
3 Putnam, Robert D.: The Comparative Study of Political Elites, Prentice Halls, EnglewoodCliffs, New Jersey, 1976.
4 Von Beyme, Klaus: La clase política en el Estado de Partidos, Madrid, 1995.5 Molina Vega, José E., y Pérez Baralt, Carmen: “Venezuela ¿Un nuevo sistema de partidos?
Las elecciones de 1993” en Cuestiones Políticas, núm. 13, 1994, CIEPA, Facultad de Ciencias Jurídicasy Políticas, LUZ, pág. 72.
— Causa R, con 40 diputados, que surge de una escisión del Partido Comunistade Venezuela (PCV) y con claros orígenes sindicales.
— Convergencia, con 26 diputados, partido de reciente aparición que se creópara cobijar al presidente Caldera cuando decidió abandonar COPEI y quepuede considerarse una escisión de éste; podría ser calificado como un parti-do de centro.6
— Movimiento Al Socialismo (MAS), con 24 diputados, también surgido deuna escisión del PCV, de corte socialista, aunque inmerso en un proceso defuerte indefinición ideológica.
METODOLOGÍA
La fuente principal de información para realizar este estudio es un cuestio-nario que se pasó a una muestra de parlamentarios venezolanos los pasados mesesde marzo y abril. Este cuestionario se inserta dentro de un proyecto más amplio, através del cual se ha pasado el mismo cuestionario a parlamentarios de distintospaíses latinoamericanos (hasta el momento, a los diputados de El Salvador, CostaRica, Nicaragua, Honduras, Chile, Colombia, Venezuela, República Dominicana yMéxico).
En el caso venezolano, se trabajó con una muestra de 65 diputados, es decir,el estudio se ha hecho a nivel de la cámara baja. La muestra buscó la representa-ción proporcional por partido político y la selección de personas a entrevistar sehizo de forma aleatoria. En el caso venezolano se trabajó con una muestra dada laimposibilidad de realizar la entrevista (cuya duración aproximada es de una hora)a los 204 diputados que tiene la Cámara.
El cuestionario se planteó deliberadamente extenso por la amplitud de obje-tivos a cubrir y por razón de economía de esfuerzos, ya que lo más difícil es acce-der al diputado. La cumplimentación del cuestionario en el caso venezolano fuerealizada en un 60% de los casos por mí misma y en el resto, por el investigadorErnesto Roa y por la profesora Miriam Hurtado. En general, teniendo en cuentaesta experiencia, se puede decir que el acceso a los diputados ha sido relativamen-te complicado pero al mismo tiempo hay que confirmar su generalizada buena dis-posición para emplear una hora de su “preciado” tiempo en contestar las pregun-tas del cuestionario.
El estudio que se presenta es la primera explotación de los datos que ofreceel cuestionario y tiene en cuenta únicamente una de sus partes, la referente a losdatos personales del diputado. Las otras grandes partes del cuestionario son pre-guntas sobre:
— Actitud frente al tema de la democracia.
— Actitud hacia el sistema político concreto de su país.
Estudio de la elite parlamentaria en Venezuela 241
6 Ibídem, pág. 74.
— Percepción de los principales problemas políticos y sociales de su país.
— Preferencias acerca de políticas económicas, sociales y política exterior.
— Percepción de los partidos políticos de su país y de su propio partido.
COMPOSICIÓN DE LA ELITE PARLAMENTARIA VENEZOLANA
Putnam y Von Beyme7 apuntan una serie de consideraciones que pueden seranalizadas en tanto hipótesis de la posible relación existente entre la estructurasocioeconómica y demográfica y la elite política. Se va a comprobar hasta quépunto en el caso de la actual elite parlamentaria venezolana se confirman estashipótesis.
Hipótesis 1. Putnam8 apunta dos modelos de análisis de las elites, el mode-lo de independencia y el modelo de aglutinación. En el primero se plantea que laposición socioeconómica no es un determinante para pasar a formar parte de la eli-te política, en tanto que en el segundo modelo se parte de la base de la existenciade una perfecta correlación entre el lugar individual en la estratificación política yel lugar en la jerarquía social, es decir, que los sectores económicamente privile-giados monopolizan el liderazgo político. El mismo Putnam señala que las teoríasclásicas sobre elites se han decantado por este segundo modelo. Al respecto, indi-ca la evidencia que produce la siguiente generalización: “in each nation,higher-status occupations are vastly overrepresented and lower-status occupationsvastly underrepresented”.9
En tanto la condición de diputado puede ser equiparada a la de pertenecien-te a una posición elevada dentro de la clase política, según esta hipótesis básica dePutnam, la elite parlamentaria debería pertenecer a la clase social alta.
Sin embargo, Von Beyme, sin abandonar esta fuerte correlación entre clasesocial y clase política, introduce el elemento de la representatividad social de laclase política y la novedad que supone la entrada en los parlamentos de partidos deizquierda. Señala, para el caso de las democracias europeas en la época de entre-guerras, el cambio que produce la entrada en los parlamentos de representantes deizquierda pertenecientes a lo que él llama la contraelite, es decir, a la clase políti-ca que representa a los sectores sociales bajos. Esto produce una diferenciaciónsocial en la elite parlamentaria, con un equilibrio asimétrico: “las elites burguesasmantuvieron el predominio en el Estado, pero la elite de la clase trabajadora desa-rrolló su posición de veto”.10
Marisa Ramos242
7 Putnam: The Comparative..., y Von Beyme: La clase...8 Putnam: The Comparative..., págs. 21-22.9 Ibídem.
10 Von Beyme: La clase..., pág. 108.
En suma, se trataría de comprobar hasta qué punto se sostiene la hipótesis dePutnam de la equiparación entre elite parlamentaria y clase social alta o si el casovenezolano se adecuaría más al señalado por Von Beyme, es decir, una correspon-dencia entre partidos conservadores o de derecha y clase social alta y partidos deizquierda y clase social baja.
En el caso venezolano, se diferencia entre partidos de izquierda y derecha,según las consideraciones más extendidas, por las cuales COPEI sería considera-do un partido conservador o de derecha y AD, Causa R y MAS como partidos deizquierda.11 El caso de Convergencia es de más difícil adecuación por causa de supropia indefinición en el espectro ideológico. Ahora bien, este etiquetado no sig-nifica que se desconozca el fuerte proceso de desdibujamiento ideológico que enla última década han sufrido los partidos venezolanos.
Los indicadores utilizados para contrastar esta hipótesis han sido las pregun-tas en las que se les pedía a los diputados que se autosituaran acerca de su posiciónsocioeconómica. Sin embargo, previendo que la mayoría no se ubicaran a sí mis-mos en altas posiciones socioeconómicas, se ha utilizado la variable que indaga ensu clase social de origen y la comparación entre ambas. Además, se les ha pregun-tado sobre el monto de sus ingresos anuales. Determinar la clase social es siempretarea complicada, por la resistencia generalizada a no ubicarse en posiciones socio-económicas elevadas. Se utilizan las variables relativas a la clase social de origenporque la incorporación a la elite parlamentaria depende en gran medida de las con-sideraciones económicas de origen, por lo que tener únicamente en cuenta la posi-ción actual del diputado puede empobrecer el ánalisis. Se ha utilizado, además, unindicador no relacionado directamente con la clase social pero que puede explicaren buena medida la posición socioeconómica del diputado y que puede servir paracontrastar la propia autoidentificación social: haber estudiado la enseñanza prima-ria y secundaria en centros privados o públicos. Se considera que existe una corre-lación, si bien no demasiado fuerte, entre tipo de centro privado y clase socialmedia-alta y alta.
En cuanto a su posición socioeconómica, a tenor de lo que declaran los par-lamentarios venezolanos, se puede decir que éstos, en general, forman parte de unaclase media e incluso media baja: el 67,7% de los encuestados declaró estar en unaposición modesta, frente al 30,8% que dijo estar en una posición acomodada.12 Tansolo un 1,5% dijo ser rico. Por tanto, según este indicador, no se podría decir quela elite parlamentaria venezolana pertenezca a la clase social alta.
Parece que la variable de su clase social de origen, puede ser incluso másfidedigna de la clase social a la que pertenece. Tampoco en este caso se confirmala hipótesis de que la mayoría proceda de una clase social media-alta o alta: la
Estudio de la elite parlamentaria en Venezuela 243
11 Combellas, Ricardo: “El reto ideológico de los partidos venezolanos” en Magallanes,Manuel V. (Dir.): Liderazgo e ideología, Caracas, 1991, y López Maya, Margarita: “El ascenso de laCausa R en Venezuela”, ponencia presentada en el XVIII Congreso de Latin American StudiesAssociation (LASA), Atlanta, Georgia, 10-12 de marzo de 1994.
12 Se habla de modesta y acomodada ya que es más fácil que se ubiquen en estas categoríasque en las tradicionales de clase alta o clase baja.
mayoría dijo proceder de una familia de clase social media-baja, frente a un13,8% que dijo venir de una de clase social media-alta; llegando, incluso, al20% los que proceden de una clase social baja. Tan solo un 3% procede de clasesocial alta.
Teniendo en cuenta estas cifras, no es extraño que el 72,3% diga estar en unasituación económica mejor que en la que estaba su padre cuando él tenía 15 años.Por tanto, si nos atenemos a estas preguntas, habría que concluir que el diputadomedio venezolano es de clase social media, con tendencia a media-alta y procedede una familia de clase social media-baja.
En cuanto a los ingresos que perciben los diputados, la diferencia funda-mental estriba entre los que solamente reciben ingresos como diputados y los quereciben ingresos adicionales, sean de otro trabajo o sean de rentas o beneficiosempresariales. La mayoría (40%) dijo percibir entre 10.000$ y 20.000$ anualescomo ingresos totales, que en el momento de hacerse la encuesta equivalían auna cantidad entre 1.700.000 y 3.400.000 bolívares. Un 24,6% percibe entre20.000$ y 30.000$ y un 12,3% menos de 10.000$. Aunque es una cantidad queestá por encima de la media de ingresos en Venezuela, no se puede decir quesea una cantidad muy elevada y no permite hablar de aquél que la percibe comoperteneciente a una clase social alta. Esto se ratificaría con la opinión de que elsueldo que perciben como diputados es muy insuficiente para un 18,5% e in -suficiente para un 63,1%. Por tanto, esta variable confirmaría la ya señalada con-clusión de situar al diputado medio venezolano como integrante de una clasemedia-alta.
Una de las preguntas que permitiría ser utilizada como indicador de perte-nencia a una clase social media alta o media baja sería la de los estudios en cen-tros públicos o centros privados. Creo que realmente este punto sí establece dife-rencias en el caso de Venezuela pues quien ha estudiado en colegios privadospuede ser considerado una persona de clase social de media-alta hacia arriba. Sinembargo, no se puede decir lo mismo de las personas que han estudiado en cen-tros públicos, toda vez que en el nivel universitario éstos poseen una buena cali-dad, por lo que las clases altas no necesariamente dejan de asistir a ellos. El 67%realizó sus estudios primarios y secundarios en centros públicos, porcentaje quese eleva hasta el 78% en el caso de los estudios universitarios. Por tanto, el 30,7%de los diputados realizó sus estudios primarios y secundarios en centros privados.Este dato cuestionaría, en cierta medida, que sólo el 16,9% dijera proceder de unafamilia de clase social media-alta o alta. De ello se podría deducir que la autopo-sición del diputado en la escala socioeconómica haya que tomarla con cautela o,incluso, haya que pensar que están en una posición socioeconómica superior a laque dicen estar.
Sin embargo, a pesar de estas dificultades para la ubicación socioeconómicade los diputados, lo que parece claro es que no se puede establecer, para el caso dela elite venezolana, la correspondencia que señalaba Putnam entre clase social altay elite política.
Marisa Ramos244
TABLA 1
POSICIÓN SOCIOECONÓMICA SEGÚN PARTIDO POLÍTICO (%)
COPEI AD CR MAS CONV. OTROS TOTAL
Modesta 52,9 60,0 84,6 75,0 77,8 66,7 67,7Acomodada 41,2 40,0 15,4 25,0 22,0 33,3 30,8Rica 5,9 1,5
TOTAL 17 15 13 8 9 2 65
Pregunta: En las condiciones socioeconómicas de su país, ¿Vd. se considera una per-sona: modesta, acomodada o rica?
La diferencia por partidos es importante. La diferencia mayor entre los quemanifestaron tener una posición socioeconómica modesta o acomodada se da entrelos diputados de Causa R, de los que el 84,6% dijo tener una posición modesta, ylos de COPEI, de los que el 41,2% dijo estar en posición socioeconómica acomo-dada y el 5,9% ser rico. Según la procedencia social no se pueden establecer dife-rencias importantes, aunque son los diputados de COPEI los que en mayor pro-porción dicen proceder de familias de clase media-alta (23%), frente a un 7,7% dediputados de Causa R incluidos en esta misma categoría. También un 33,3% dediputados de Convergencia señalan que su familia era de clase social media alta oalta. Este último caso es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que el 77,8%de ellos dijeron tener una situación mejor que la de su padre, de lo que se deduceque pertenecen ellos mismos a una clase social alta. Por último, en cuanto a losingresos, son también los diputados de Convergencia los que declaran tener ingre-sos más altos, frente a los de AD y Causa R, de los que el 20% y 23,1% respecti-vamente declararon percibir menos de 10.000$ como ingresos anuales totales.
TABLA 2
CLASE DE LA FAMILIA DE ORIGEN SEGÚN PARTIDO POLÍTICO (%)
COPEI AD CR MAS CONV. OTROS TOTAL
Alta 7,1 11,1 3,1Media-alta 23,5 7,7 12,5 22,2 33,3 13,8Media-baja 64,7 78,6 46,2 75,0 44,4 66,7 61,5Baja 11,8 14,3 46,2 12,5 22,2 20,0
TOTAL 17 14 13 8 9 3 64
Pregunta: ¿A qué clase social diría Vd. que pertenece su familia de origen? Alta,media-alta, media-baja y baja.
Estudio de la elite parlamentaria en Venezuela 245
Por tanto, a la vista de estos datos sí se puede hablar de una correlación entrepartidos conservadores y clase social más alta y partidos de izquierda y clasesocial más baja. Sin embargo, en tanto las diferencias no son contundentes, seestaría en un proceso de homogeneización social en el sentido apuntado por VonBeyme.13 Ésta sería la característica fundamental de la elite política de las socie-dades posmodernas en Europa, que se correspondería con una nueva clase media,modelo al que parece apuntar la elite parlamentaria venezolana. Sin embargo, co -existen aún fuertemente los rasgos que permiten identificar, así mismo, a una con-traelite, que estaría constituida por los diputados de Causa R, si se tiene en cuen-ta que el 84,6% de éstos dijeron tener una posición socioeconómica modesta y el46,2% pertenecer a una familia de clase baja. En general, los diputados de AD yde Causa R son los que en mayor proporción dijeron pertenecer a familias de cla-se media-baja o baja. Es significativo, así mismo, que sean los diputados deCOPEI los que perciban un mayor deterioro en su situación socioeconómica, yaque el 35,3% dijo estar peor que su padre cuando él tenía 15 años, frente al 6,7%de AD y el 23,1% de Causa R. Desde otra perspectiva, el 50% de los que dicenestar peor pertenecen a COPEI.
TABLA 3
INGRESOS ANUALES SEGÚN PARTIDO POLÍTICO (%) (EN DÓLARES)
COPEI AD CR MAS CONV. OTROS TOTAL
+50.000 5,9 11,1 3,540.000-50.000 7,1 12,5 3,530.000-40.000 5,9 14,3 12,5 5,320.000-30.000 47,1 28,6 14,3 37,5 28,110.000-20.000 41,2 42,9 55,6 57,1 37,5 50 45,6
–10.000 21,4 33,5 14,3 50 14
TOTAL 17 14 9 7 8 2 57
Pregunta: ¿Podría indicarme dentro de cual de estas categorías se incluyen sus ingre-sos anuales?
Hipótesis 2. La relación entre alto nivel educativo y pertenencia a la elitepolítica parece ser una de las más aceptadas y menos debatidas. Al respecto,Putnam señala que “education is another important dimension of social stratifica-tion that is highly correlated with political status”.14 También Von Beyme señalaque la educación “era el factor más importante de distinción entre elites y no eli-
Marisa Ramos246
13 Von Beyme: La clase..., pág. 108.14 Putnam: The Comparative..., pág. 26.
tes”.15 Sin embargo, él mismo señala que en el proceso de homogeneización socialantes señalado, “la formación universitaria es una condición suficiente pero nonecesaria, para una carrera política”.16
Por tanto, se trataría de comprobar hasta qué punto es generalizada la for-mación universitaria en la elite parlamentaria venezolana y en qué medida consti-tuye un ejemplo de homogeneización social en el sentido apuntado por VonBeyme. En tanto la formación universitaria se puede decir que se ha generalizadoen Venezuela, para el análisis, las diferencias educativas se establecerán en térmi-nos de poseer estudios de posgrado o de no poseer estudios universitarios. A travésde la pregunta realizada a los parlamentarios venezolanos sobre su nivel de estu-dios, se daría por confirmada la hipótesis si el nivel de estudios promedio fuera elde universitarios. Sin embargo, éste sería el umbral mínimo, ya que con las carac-terísticas sociales de Venezuela, no se puede considerar un elemento demasiadoelitista poseer estudios universitarios. En este sentido, disponer de estudios de pos-grado sí marca realmente la diferencia.
En este sentido, y a la vista de los datos de la encuesta, sólo el 18,5% de losdiputados no han obtenido título universitario. En el otro extremo, un 38,5% hahecho estudios de posgrado. En suma, esto indica un nivel moderadamente alto encuanto al nivel educativo.
Por partidos, se puede decir que hay un mayor nivel educativo en los parti-dos tradicionales, AD y COPEI, aunque no haya grandes diferencias en general. Elmayor nivel educativo lo poseen los diputados de COPEI, entre los cuales el 58,8%ha llegado a realizar estudios de posgrado. Los niveles más bajos de educación lotienen los diputados de Causa R y el MAS, de los que el 23,1% y el 25% respec-tivamente no posee ningún título universitario. El 40% de los posgraduados perte-nece a COPEI y el 20% a AD, mientras que sólo un 8% de este grupo son diputa-dos de Causa R. En este sentido, si bien las diferencias no son demasiadopronunciadas, sí se puede decir que son significativas entre los distintos partidos.No se podría sostener la hipótesis de Von Beyme referente a la homogeneizaciónen cuanto al nivel educativo, sino que existen diferencias relativamente marcadasen cuanto al nivel educativo de los diferentes partidos. Lógicamente, no hay quedesconocer que el nivel educativo está fuertemente relacionado con la clasesocial,17 por lo que se redundaría en la identificación entre partidos de derecha, cla-se social más alta y más alto nivel educativo y partidos considerados de izquierda,clase social más baja y menor nivel educativo. Los diputados de AD se situaríanen una posición intermedia entre ambos modelos. Nuevamente, Causa R podríaequipararse a una contraelite.
Además, es interesante contrastar estos datos con el nivel de estudios de lospadres. En este caso, el porcentaje de padres de diputados con estudios universita-rios es de sólo el 12,3%, siendo los diputados del MAS los que mayor porcentajede padres universitarios tienen (25%) y Causa R los que menos (7,7%); los dipu-
Estudio de la elite parlamentaria en Venezuela 247
15 Von Beyme: La clase..., pág. 117.16 Ibídem, pág. 118.17 Putnam: The Comparative...
tados de AD y COPEI tienen padres universitarios en un 13,3% y 11,8% respecti-vamente. El nivel de estudios de la madre realmente sí puede establecer diferen-cias: en este caso, sólo un 3,1% son universitarias, frente a un 20% que no tienensiquiera estudios primarios. Parece que el umbral máximo en el caso de las madresson los estudios secundarios, que poseen las madres de un 26,2% de los diputados.En este caso, las diferencias por partidos no son muy importantes, pero tienen unsigno distinto al de los padres. Contrasta que sean las madres de los diputados deCausa R las que en mayor proporción tengan estudios secundarios (38,5%), mien-tras que entre las madres de los copeyanos este porcentaje sólo llega al 17,6%, loque confirmaría la idea del rol tradicional asignado a las mujeres entre los gruposconservadores, dentro del cual no se incluye su formación.
TABLA 4
NIVEL EDUCATIVO SEGÚN PARTIDO POLÍTICO (%)
COPEI AD CR MAS CONV. OTROS TOTAL
Secund. incom. 5,9 6,7 3,1Secundaria 6,7 15,4 11,1 6,2Univers. incom. 11,8 7,7 25,0 33,3 9,2Universitario 23,5 53,3 61,5 37,5 55,6 66,7 43,1Posgrado 58,8 33,3 15,4 37,5 33,3 38,5
TOTAL 17 15 13 8 9 3 65
Pregunta:¿Qué estudios tiene Vd.? Secundarios incompletos, secundarios, universi-tarios incompletos, universitarios, posgrado.
Hipótesis 3. Poseer antecedentes familiares de dedicación a la política es unfactor explicativo de la dedicación del diputado y, por consiguiente, de su perte-nencia a la elite política. Putnam18 señala al respecto que el linaje, al igual que otrosfactores adscritos a la persona, explica en gran medida la pertenencia a la elite, endetrimento de los factores adquiridos.19 Indica que los lazos familiares juegan unrol significativo en el reclutamiento político incluso en los sistemas no heredita-rios. Pone como ejemplo el caso francés de la 3.ª República (1870-1940) en el queun séptimo de los diputados tenían relaciones de parentesco entre sí, y el deEstados Unidos, en el que un décimo de los diputados entre 1790 y 1960 teníanparientes que también habían sido diputados. Por tanto, según esta hipótesis, unporcentaje alto de diputados pertenecería a familias con algún antecedente de dedi-cación a la política.
Marisa Ramos248
18 Ibídem, pág. 57.19 Putnam entiende por factores adscritos a la persona los que le vienen dados de nacimiento
(familia, raza, religión, sexo, etc.). Los factores adquiridos serían los que tienen que ver con su talentoy sus conocimientos.
Para comprobar esta hipótesis, se utiliza la información proporcionada porlas preguntas de si tenían familiares dedicados a la política, qué grado de paren-tesco les unía y si militaban en el mismo partido. Evidentemente, ya es significa-tivo tener cualquier tipo de familiar dedicado a la política, aunque no es lo mismotener un ascendente que un descendiente para el significado de esta hipótesis.Tampoco es lo mismo tener un familiar directo y que, además, está afiliado al mis-mo partido, que un familiar lejano afiliado a distinto partido.
A la vista de los datos que ofrece la encuesta, y en referencia a los familia-res en general, en Venezuela llega hasta el 57,1% el porcentaje de diputadosencuestados que tienen o han tenido algún familiar dedicado a la política. Por par-tidos, son los diputados del MAS los que en mayor proporción dijeron tener algúnfamiliar dedicado a la política (75%), frente al 61,5% de Causa R, al 62,5% deCOPEI y al 46,7% de AD. Teniendo en cuenta estos datos, no serían los diputadosde los partidos tradicionales (AD y COPEI) los que en mayor proporción tenganlazos de parentesco dentro de la política. Comparados con los datos que ofrecePutnam, referentes a los casos de Estados Unidos y Francia, se observa que el fac-tor del linaje familiar en el caso venezolano es fuertemente explicativo de la per-tenencia a la elite parlamentaria.
TABLA 5
EXISTENCIA DE FAMILIARES DEDICADOS A LA POLÍTICASEGÚN PARTIDO POLÍTICO (%)
COPEI AD CR MAS CONV. OTROS TOTAL
SI 62,5 46,7 61,5 75,0 44,4 50,0 57,1NO 37,5 53,3 38,5 25,0 55,6 50,0 42,9
TOTAL 16 15 13 8 9 2 63
Pregunta: ¿Algún familiar suyo se ha dedicado a la política?
Sin embargo, las tendencias empiezan a variar al desglosar este dato. No eslo mismo tener un único familiar que tener varios. Se podría afirmar que tener másde tres es pertenecer a una familia de tradición política. En este sentido, son losdiputados del MAS y COPEI los que tienen un mayor número de familiares dedi-cados a la política, con 37,5% y 29,4% respectivamente de diputados que tienenmás de 3 familiares dedicados a la política. Llama la atención la diferencia deConvergencia con el resto de los partidos, pues “sólo” el 44,4% de sus diputadostiene algún familiar en la política, frente al 55,6% que no lo tiene.
En cuanto al parentesco que une a los diputados con sus familiares dedica-dos a la política, son los diputados de los partidos tradicionales los que tienen unmayor porcentaje de familiares directos ascendentes (padre o madre) dedicados a
Estudio de la elite parlamentaria en Venezuela 249
la política (50% de los diputados que tienen familiares con dedicación política enel caso de COPEI y 57,1% en el caso de AD, frente a un 37,5% de diputados deCausa R, un 33,3% de los diputados encuestados del MAS o un 25% de los deConvergencia). En resumen, aunque los diputados del MAS y de Causa R son losque en mayor proporción declaran tener algún familiar dedicado a la política, losdatos permiten pensar que los diputados de COPEI y AD tienen una mayor pro-porción de pertenencia a una familia de tradición política, teniendo en cuenta lavariable del número de familiares y del parentesco que les une.
Tabla 6
TIPO DE PARENTESCO ENTRE EL FAMILIAR DEDICADO A LA POLÍTICAY EL DIPUTADO SEGÚN PARTIDO POLÍTICO (%)
COPEI AD CR MAS CONV. OTROS TOTAL
Abuelo 16,7 2,8Padre/madre 50,0 57,1 37,5 33,3 25,0 41,7Hermano/a 20,0 28,6 25,0 16,7 25,0 22,2Otro familiar 30,0 14,3 37,5 33,3 50,0 100 33,3
TOTAL 10 7 8 6 4 1 36
Pregunta: ¿Cuál era su parentesco con Vd.?
Otro dato interesante tiene que ver con la trayectoria del familiar del dipu-tado, es decir, el partido político al que pertenece o perteneció. En general, se pue-de decir que esta hipótesis del linaje, como determinante de la incorporación a laelite parlamentaria, es más fuerte si el diputado continúa también la tradición par-tidista o de partidos afines, puesto que a los factores de socialización que impli-ca tener familiares dedicados a la política, se añade uno de los elementos quesegún Putnam20 tiene la mayor fuerza explicativa para el reclutamiento de las eli-tes, la del partido político. En este caso, en Venezuela se puede decir que, en gene-ral, los diputados continúan tradiciones familiares de adscripción partidista, aun-que hay grandes diferencias, como por otra parte es lógico, entre los partidostradicionales y los de más reciente aparición. El 100% de los familiares de dipu-tados de COPEI con antecedentes familiares de dedicación a la política pertene-cieron o pertenecen a COPEI; en el caso de AD este porcentaje llega al 66,7%,aunque hay también casos de familiares pertenecientes al MAS y al PCV. El 50%de los familiares de Causa R pertenecen o pertenecieron a AD y el resto se repar-te entre el PCV y la guerrilla; del MAS, los familiares pertenecen o pertenecie-ron al PCV (50%) o a AD (33,3%). Los familiares de Convergencia pertenecie-ron en su mayoría a COPEI (75%).
Marisa Ramos250
20 Putnam: The Comparative..., pág. 49.
TABLA 7
PARTIDO POLÍTICO DEL FAMILIAR SEGÚNPARTIDO POLÍTICO DEL DIPUTADO (%)
COPEI AD CR MAS CONV. OTROS TOTAL
COPEI 100 75,0 33,3AD 66,7 50,0 33,3 30,3CR 12,5 3,0MAS 16,7 100 6,1CONV. 25,0 3,0PCV 16,7 25,0 50,0 18,2GUERR. 12,5 3,0OTROS 16,7 3,0
TOTAL 8 6 8 6 4 1 33
Pregunta: ¿A qué partido pertenecía?
Por tanto, la hipótesis planteada por Putnam se confirma en el caso venezo-lano totalmente; además, la influencia de unos antecedentes familiares de dedica-ción a la política es mayor en el partido conservador, COPEI, donde al mayornúmero de diputados con antecedentes familiares hay que añadir la mayor tradi-ción familiar de pertenencia a un mismo partido. Este último dato puede ser tam-bién aplicado a AD. En resumen, se puede decir que los diputados venezolanossiguen las tradiciones familiares de adscripción ideológica, toda vez que continúanla tradición de pertenecer al mismo partido en el caso de COPEI, partido que hasido el único representante de la ideología conservadora y democristiana hasta elaño 1993, o de seguir la misma línea ideológica en el resto de los partidos, a tenorde los datos ofrecidos por los diputados de AD, del MAS y Causa R, según los cua-les no han tenido ni tienen familiares pertenecientes a partidos de derecha.
La existencia o no de antecedentes familiares, en el sentido de pertenecer auna familia de tradición política, determina en gran medida la trayectoria políticadel diputado, en el sentido de que pertenecer a una familia de tradición políticaligada a un único partido se correlaciona positivamente con la trayectoria del dipu-tado también ligado a un único partido. Teniendo en cuenta los datos apuntados,serían los diputados de COPEI, y en menor medida los de AD, los que en un menornúmero de partidos habrían militado.
En este caso, se les preguntó a los diputados en qué partido político habíanmilitado y posteriormente se cruzó esta variable con la del partido político delfamiliar. La mayor movilidad se produce entre diputados de Causa R y el MAS.Los diputados de los partidos tradicionales son los que menos movilidad presen-tan. El 100% de los diputados de AD sólo ha militado en su partido, así como el82,4% de los diputados de COPEI en el suyo. En cambio, entre los diputados del
Estudio de la elite parlamentaria en Venezuela 251
MAS, el 25% procede de AD o COPEI y el 37,5% del PCV. Entre los de Causa R,tan solo el 30,8% ha militado únicamente en Causa R. Un 38% ha militado en elPCV y un 23,1% en otros partidos menores. Entre los de Convergencia, un 77,8%procede de COPEI. Es evidente que esta variable está muy correlacionada con laedad del diputado.
Cruzando esta variable con la del partido político del familiar, se observa quela tendencia se confirma y que los partidos tradicionales siguen esta pauta. El 76%de los diputados que han militado en COPEI tienen algún familiar que también hamilitado en COPEI. Este porcentaje desciende sólo al 66,7% en el caso de AD. Enel resto de los diputados que han militado en partidos distintos, no se confirma estatendencia. Nuevamente, hay que tener en cuenta la reciente creación de algunos deellos y el sistema de partidos venezolano, en el que los partidos que han controla-do todos los resortes del poder durante tres décadas han sido AD y COPEI, lo queexplicaría la mayor continuidad dentro de las familias con respecto a la afiliacióna estos partidos.
Hipótesis 4. Existe una consideración general que presenta a los diputadoscomo personas de edad media y que a medida que se avanza hacia la derecha en elespectro ideológico aumenta su edad. Lógicamente, la edad está fuertementecorrelacionada con los años de dedicación a la política, por lo que de confirmarseesta hipótesis habría que decir que los diputados de partidos conservadores tienenuna mayor trayectoria política. Así mismo, en general, en la elite parlamentariahay poca proporción de mujeres, menos aún en los partidos de derecha. Así loseñala Putnam21 cuando indica que “in statistical terms, women are the most unde-rrepresented group in the political elites of the world”. En cuanto a religión, lamayoría son católicos. Es decir, se trataría de comprobar hasta qué punto existe enla actualidad en Venezuela el modelo clásico característico de los partidos de dere-cha (hombre, de edad media o avanzada y religioso) o si por el contrario se refle-jan en la composición de este grupo los cambios que aparentemente se están gene-rando en la nueva derecha. Al respecto, se utiliza la variable edad para comprobarhasta qué punto esta hipótesis se confirma. La media de edad del parlamento vene-zolano es de 50 años. El rango va de 67 años a 31. Por partidos, son los diputadosde AD los que tienen una mayor edad (el 29,5% tiene más de 55 años), seguido deCOPEI (24,5%) y Convergencia (23,3%). Los diputados de Causa R son, por elcontrario, los más jóvenes, ya que el 53,9% tiene menos de 45 años.
Por tanto, se confirma sólo parcialmente la hipótesis planteada, ya que aun-que la edad media del diputado venezolano es mediana, no existe una correlaciónfuerte entre partidos conservadores y mayor edad. Los diputados de COPEI en unalto porcentaje son personas de más de 55 años, pero también tiene un alto por-centaje de diputados menores de 45 años (29,2%). Se podría decir que COPEI,aunque tiene un alto porcentaje de diputados en el intervalo más alto de edad en laCámara de Diputados, consecuencia de su dilatada historia como partido, a su vez
Marisa Ramos252
21 Ibídem, pág. 32.
ha hecho un evidente esfuerzo por incorporar a personas jóvenes, lo que explicaríala polarización existente en cuanto a la edad dentro de este grupo parlamentario.Este proceso no se observa, sin embargo, en el caso de AD, donde el porcentaje dediputados menores de 45 años es sólo un 13,4% frente al 53,9% de Causa R o el29,2% de COPEI. Por tanto, se puede decir que AD ha hecho un menor esfuerzode renovación, aunque seguidamente se analizarán los datos de la variable númerode legislaturas que llevan como diputados para ver si realmente se puede hacer estaafirmación.
Las mujeres representan únicamente un 6% de la Cámara de Diputados. Porpartidos, es AD el que presenta un mayor número de diputadas, exactamente un14,5%. Sin embargo, el resto de formaciones políticas sólo tienen una represen-tante del sexo femenino entre su grupo, que supone un 1,8% en el caso de COPEI,un 4,1% en el del MAS, un 2,5% en el de Causa R y un 3,8% en el deConvergencia. Por tanto, en este caso, se puede decir que con la excepción de AD,los partidos políticos venezolanos no han hecho un esfuerzo de renovación y deincorporación de mujeres a la Cámara de Diputados, siendo sus porcentajes extre-madamente bajos.
Estudio de la elite parlamentaria en Venezuela 253
AD COPEI CAUSA R CONVERG. MAS OTROS
0
10
20
30
40
50
60
Proporción de hombres y mujeres en la Cámara de Diputados según partido político
En cuanto a la religión, el 80% declararon ser católicos. Por partidos, esteporcentaje se eleva hasta el 100% en el caso de COPEI y desciende hasta el 69,2%en el de Causa R o al 50% en el del MAS. Sin embargo, preguntados sobre su asis-tencia a los servicios religiosos, sólo un 16,9% dice acudir una vez por semana. Lamayoría señala que acude irregularmente (41,5%). Nuevamente, son los diputadosde COPEI los que en mayor proporción acuden regularmente a los servicios reli-giosos (23,5% acuden al menos una vez a la semana). Por tanto, se confirma elmodelo de diputado perteneciente a un partido de derecha: hombre, edad media-na-avanzada y religioso, aunque en el caso de COPEI existe un grupo de edadjoven que está transformando este modelo.
Hipótesis 5. Una hipótesis muy básica establece que la renovación políticade los grupos parlamentarios es mayor en los nuevos partidos que entre los parti-dos tradicionales (es decir, AD y COPEI), en los que además, la media de dedica-ción a la política es mayor. Sin embargo, este dato obvio tiene importantes conse-cuencias de cara a la profesionalización de la política y los resultados que de ellose derivan. Por político profesional se entiende, de acuerdo con Sartori,22 a la per-sona que se ocupa de manera estable de la política. No serían, por tanto, políticosprofesionales los que se ocupan de forma ocasional o durante un periodo de tiem-po limitado y que poseen una profesión que continúan ejerciendo incluso cuandoentran a formar parte del Parlamento. La profesionalización, que en principio pue-de percibirse como una condición positiva —por las ventajas que se derivan decontar con políticos expertos y que conocen bien el oficio—, es percibida tambiéncomo un elemento negativo, propia de personas que no tienen ningún oficio pre-vio. Von Beyme23 señala que “la profesionalización de los políticos se ha recono-cido tempranamente como vehículo para la constitución de una especie de clasepolítica, ya que este proceso conduce a un necesario extrañamiento del político conrespecto a su profesión de origen”. Por tanto, se trataría de ver hasta qué punto laelite parlamentaria venezolana se ha profesionalizado, comprobando si se confir-ma la hipótesis de Von Beyme,24 según el cual, en la actualidad, “los políticos tie-nen una percepción de su papel más intensamente profesionalizado que las elitesanteriores (...). En la nueva democracia de partidos, no sólo se eligen campos deespecialización acordes con la formación, sino que los políticos intentan inclusoadquirir un papel acorde con el contenido del cargo”.
Siguiendo a Von Beyme , las variables explicativas del grado de profesiona-lización serían el número de años en ejercicio del político, la actividad adicionalque desempeña y la disposición a regresar a esta actividad en caso de que no lasimultanee. Para el caso venezolano vamos a utilizar las dos primeras variables.
En cuanto a los años en ejercicio, se utiliza tanto la variable de los años enejercicio como diputado como la de los años de dedicación a la política. Utilizando
Marisa Ramos254
22 Sartori, Giovanni: Elementos de teoría política, Madrid, 1992, pág. 177.23 Von Beyme: La clase..., pág. 122.24 Ibídem, pág.124.
la información que cada diputado aportó sobre el año en que fue elegido por pri-mera vez, se pueden sacar conclusiones acerca de la renovación de la actual eliteparlamentaria en Venezuela y la relación existente por partido político. En general,se puede decir que éste es un parlamento nuevo, ya que el 43,1% de los diputadosha sido elegido por primera vez diputado en 1993.25 La media de entrada en laCámara de Diputados es 1985, es decir, entre dos y tres legislaturas anteriores.Lógicamente, los resultados en los casos de Causa R y Convergencia no pueden sercomparados con el resto de partidos, ya que son partidos que prácticamente seestrenan en la Cámara de Diputados. La comparación se puede establecer entre losotros tres partidos importantes: AD, COPEI y el MAS. La renovación ha sidomucho mayor en el caso de COPEI, en el que el 41,2% de sus diputados han sidoelegidos como tales en 1993, frente a un 13,3% de adecos (lo que se relacionaríacon la estructura de edades antes señalada). Un 40% de los diputados de AD fue-ron elegidos por primera vez en 1983, es decir, que llevan ya tres legislaturas y un46,6% fueron elegidos con anterioridad. El porcentaje de diputados que fueron ele-gidos antes de 1983 en el caso de COPEI se reduce al 17,7%.
En cuanto a los años de dedicación a la política, la media es de 30 años, aun-que hay una gran dispersión (10,8 años de desviación estándar), ya que el rango esde 47 años (desde 50 años de dedicación a 3 años). En general se puede decir queel parlamento venezolano tiene una amplia trayectoria política, ya que el 31,7% sededica a la política desde hace más de cuarenta años, mientras que sólo el 7,7% sededica desde hace 15 años o menos. Es significativa la comparación entre la mediade dedicación a la política (30 años) y la de comienzo como diputado (entre dos ytres legislaturas, es decir, entre 10 y 15 años). De ello se deduce que el diputadopasa entre 15 y 20 años dedicado a la política antes de ser elegido como tal.
Por partidos, Convergencia y MAS tienen la mayor proporción de diputadosque se dedican a la política desde hace más de 35 años (55,5% y 37,5% respecti-vamente). No hay grandes diferencias en este último tramo con respecto a los dipu-tados de COPEI y AD (35,3% y 33,4% respectivamente), aunque sí en relación alos diputados de Causa R, entre los que sólo un 7,7% se dedica a la política desdehace más de 35 años, es decir, que pertenecen a la generación del 58. En el otroextremo, ningún diputado de AD, MAS o Convergencia se dedica a la política des-de hace 15 años o menos, frente a un 11,8% de COPEI y un 30,8% de diputadosde Causa R. Por tanto, de estos datos se puede inferir que son los diputados deCausa R los que menor experiencia política tienen y que el resto de los partidoscuentan con diputados de amplia trayectoria política, destacando el grupo de dipu-tados de reciente incorporación dentro de COPEI.
Esta diferenciación por partidos se continúa con la que establece la variabledel año de elección por primera vez como diputado. Lógicamente, el 84,6% de losdiputados de Causa R fueron elegidos por primera vez en 1993. Este porcentaje
Estudio de la elite parlamentaria en Venezuela 255
25 Putnam liga el proceso de amplia renovación a períodos de crisis, algo que se confirmaríaen el caso venezolano, que está sufriendo una de las crisis más graves de su historia reciente (TheComparative..., pág. 65).
desciende al 55,6% en el caso del otro partido de reciente incorporación a estaCámara de Diputados, Convergencia, de lo que se infiere que previamente fuerondiputados de COPEI. Además, este transvase de diputados de COPEI aConvergencia puede explicar el mayor número de nuevas incorporaciones en el tra-dicional partido democristiano (41,2% de sus diputados fueron elegidos por pri-mera vez como tales en 1993, frente al 13,3% de adecos o el 25% de masistas).
TABLA 8
AÑO DE ELECCIÓN POR PRIMERA VEZ COMODIPUTADO SEGÚN PARTIDO POLÍTICO (%)
COPEI AD CR MAS CONV. OTROS TOTAL
1958 5,9 11,1 3,019631968 5,9 13,3 11,1 6,21973 13,3 3,11978 5,9 20,0 6,21983 23,5 40,0 7,7 62,5 11,1 33,3 27,71988 17,7 7,7 12,5 11,1 33,3 10,81993 41,2 13,3 84,6 25,0 55,6 33,3 43,1
TOTAL 17 15 13 8 9 3 65
Pregunta: ¿En qué año fue elegido por primera vez diputado?
En cuanto a los otros indicadores que utiliza Von Beyme para analizar el casoalemán, el 60% de los diputados tiene otra ocupación aparte de la política. Esteporcentaje llega al 93,3% en el caso de los adecos o al 75% en el de los masistas.Por el contrario, son los partidos de más reciente incorporación los que tienen unamayor dedicación exclusiva a la política (46,2% en el caso de Causa R y el 100%de los diputados de Convergencia).
La profesión previa a la dedicación política es mayoritariamente cualquiertipo de profesión liberal (45,5%), incluidos los abogados. Le siguen en importan-cia los profesores (18,8%), de los que el 7,8% son profesores universitarios, y eltrabajo dentro del partido político o como sindicalista (6,3%). Es significativo queel 20,3% de los diputados indicaran que no tenían otra profesión previa a su dedi-cación como político/diputado. Otras profesiones que están representadas dentrode la Cámara son: pequeño empresario (3,2%), trabajadores industriales (3,1%) yfuncionarios de alto nivel (1,6%).
El mayor porcentaje de trabajadores de partidos o sindicalistas se da entre losdiputados de AD (13,3%), seguido de los de Causa R (7,7%), aunque en este casoel porcentaje es bastante bajo tratándose de un partido de fuerte componente sin-
Marisa Ramos256
dicalista. Entre los diputados que no tenían ninguna otra ocupación, la proporciónmás alta se da entre los masistas (50%) y copeyanos (25%) y el menor entre losadecos (6,7%) y diputados de Causa R (15,4%). Entre los diputados deConvergencia, la mayoría se dedica a profesiones liberales (55,6%), seguido deprofesores (22,2%). Los profesores son en su mayoría diputados de AD, de COPEIy de Convergencia y dentro de éstos, el 40% de los profesores universitarios per-tenecen a COPEI. Los trabajadores industriales pertenecen en su totalidad a CausaR. En suma, según el criterio de la profesión, se observa una gran homogeneidadsocial en cuanto a los diferentes partidos políticos, aunque, de acuerdo con lo plan-teado por Von Beyme,26 se confirma también para el caso venezolano una tenden-cia a la heterogeneización de las profesiones.
TABLA 9
PROFESIONES DE LOS DIPUTADOS SEGÚN PARTIDO POLÍTICO (%)
COPEI AD CR MAS CONV. OTROS TOTAL
Políticos 6,3 13,3 7,7 6,3Prof. Liber. 37,5 46,7 46,2 50,0 55,6 33,3 45,5Profesores 25,0 26,7 7,7 22,2 33,3 18,8Industriales 15,4 3,1Funcionarios 6,3 1,6Peq. empr. 7,7 33,3 3,2Otros 25,0 6,7 15,4 50,0 22,2 20,3Ns/Nc 6,7 1,6
TOTAL 16 15 13 8 9 3 64
Este cuadro de profesiones se corresponde con las señaladas por los que lamantienen simultáneamente con su desempeño de diputado. La mayoría se dedicaa algún tipo de profesión liberal (46,1%), entre las que se incluye la abogacía,seguida a gran distancia por los pequeños empresarios (19,2%) y los profesores(18,8%).
Además, el 74,4% considera que su profesión les daría más dinero que lapolítica, aunque este porcentaje varía de unos partidos a otros, estimando mayoresta diferencia los diputados de COPEI y el MAS. Así se explica que mayoritaria-mente consideren que la política supone un enorme sacrificio (70% está muy deacuerdo con esa afirmación) y que “dedicándose a la política no se aspira a másbeneficio que el reconocimiento y la satisfacción por el trabajo bien hecho” (76,9%está de acuerdo o muy de acuerdo), en detrimento de motivaciones como el enri-quecimiento personal (el 67,7% está en completo desacuerdo) y, en menor medi-da, el ascenso social (41,6% está en desacuerdo o en completo desacuerdo) o la
Estudio de la elite parlamentaria en Venezuela 257
26 Von Beyme: La clase..., pág. 108.
consideración de la política como una profesión cualquiera (36,9% está en desa-cuerdo o en completo desacuerdo). Es decir, que consideran la política como algoexcepcional que les supone un sacrificio personal y económico pero a la que sinembargo se dedican a lo largo de gran parte de su trayectoria vital. No se podríahablar por tanto de una profesionalización..., sino, en todo caso, de políticos semi-profesionales, que no son ocasionales pero que no perciben que la política sea suprofesión, ya que mayoritariamente la compaginan con otra. Sin embargo, hay queestablecer importantes diferencias entre partidos, ya que los partidos políticos quecuentan con diputados de amplia experiencia política son los que en mayor pro-porción compaginan el cargo de diputado con su otra profesión. Por el contrario,los diputados de partidos de reciente incorporación al Congreso son los más pro-clives a dedicarse únicamente al cargo de diputado. Por tanto, hay que concluir quela Cámara de Diputados está compuesta por políticos semiprofesionales, pues sibien se dedican a la política desde hace años, sin embargo mantienen su profesiónanterior.
CONCLUSIONES
1. El diputado medio en el Congreso de Venezuela pertenece a la clase socialmedia, con tendencia media-alta. No se puede decir que exista una correlaciónentre elite parlamentaria y clase social alta. Sin embargo, sí hay una vinculaciónentre clase social media-alta y alta y partidos considerados de derecha o conserva-dores y clase social media-baja y partidos considerados de izquierda. Se está en unproceso de homogeneización en cuanto a las condiciones socioeconómicas de losdiputados, aunque persiste una contraelite que estaría representada por los diputa-dos de Causa R.
2. El mayor nivel educativo se observa en los diputados de COPEI, segui-do de los adecos. El menor lo poseen los diputados de Causa R y del MAS. Nose puede hablar de homogeneidad amplia en cuanto a la educación de los diputa-dos de los distintos partidos políticos, ya que existen diferencias relativamentesignificativas.
3. Los diputados del actual Congreso tienen, en su mayoría, antecedentesfamiliares de dedicación a la política. No existen grandes diferencias por partidosen cuanto a esta característica. Sin embargo, son los dos partidos tradicionales losque tienen una mayor proporción de diputados pertenecientes a familias de ampliatradición política y los que en mayor medida continúan la tradición familiar de per-tenencia a un partido, siendo este rasgo especialmente significativo en el caso deCOPEI.
4. Se mantiene el estereotipo clásico de diputado conservador: hombre, deedad mediana-avanzada y religioso católico. Sin embargo, dentro del grupo demó-crata-cristiano se ha integrado un grupo de personas jóvenes y, por otro lado, lacaracterística de no integrar a mujeres es una constante de todos los partidos, conla ligera salvedad de AD.
Marisa Ramos258
5. Se ha producido una importante transformación en el Congreso, siendocasi la mitad de sus diputados de reciente incorporación al mismo. Este dato, sinembargo, contrasta con la amplia y dilatada experiencia que la mayoría tienencomo políticos, con la excepción de los diputados de Causa R. Esta característicatiene importantes consecuencias a la hora de considerar la profesionalización de laelite parlamentaria en Venezuela. Si se tiene en cuenta también que más de la mitadde los diputados tienen otra ocupación, no se puede concluir que sea una Cámarade políticos profesionales. Son los diputados de los partidos de más amplio creci-miento y de reciente incorporación los que en mayor medida no simultanean su tra-bajo como diputado con otra ocupación. Sin embargo, son éstos los que menorexperiencia como diputados poseen. Por tanto, se podría decir que el diputadomedio venezolano es un político semiprofesional, en tanto algunos diputados estánaún en proceso de profesionalización y otros adoptan la profesión política comouna vocación que compaginan con su actividad profesional.
Estudio de la elite parlamentaria en Venezuela 259
FUJIMORI: DE LA FORTUNA A LA FAMA O CÓMOREINVENTAR LA DEMOCRACIA.
Una aproximación inicial desde la teoría política clásica
Juan Martín SánchezEscuela de Estudios Hispanoamericanos. CSIC
D esde cualquier lugar que siguiésemos las elecciones peruanas de 1990 nopudo dejar de sorprendernos una gran cantidad de aspectos que, si bien se
presentaban como insólitos o nuevos, ya entonces sugerían algunos rasgos funda-mentales del hacer política en los años noventa. Inesperada fue la victoria delingeniero Alberto Fujimori, poco clara o comprometida su procedencia, innova-dora su fórmula de campaña electoral, supuestamente marginales sus aliados,heterodoxo su discurso que mezclaba tonos populistas con procedimientos tec-nocráticos, etc.
La victoria en las elecciones de 1995, por un 64% de los votos emitidos, no hasido una sorpresa, más bien ha supuesto la consolidación del personaje político ydel proyecto que representa. El proceso transcurrido entre ambas elecciones no hasido cómodo ni regular. Hay cierta distancia entre el ingeniero japonés que encabe-zaba una candidatura de “cholitos y un chinito” y el que hoy declara con jactancia:
“la elección de un presidente debe ser por medio del voto. Nadie me puede llamar dic-tador, porque gané con el 64 % de los votos. Si las cosas se deciden de esa manera,no hay riesgo de una dictadura”.1
La década de los ochenta terminó con el agotamiento de los proyectos popu-listas de consolidación institucional y desarrollo económico.2 Pero en elPerú, y en otros lugares, esos proyectos no son claramente reemplazados por suoponente alternativo, el liberal-conservadurismo que quiso representar MarioVargas Llosa, sino por una suerte de política venida desde los márgenes del sis-
1 Declaraciones publicadas por el periódico peruano Expreso, a su vez extraídas de una entre-vista aparecida en el New York Times pocos días después de las elecciones del 9 de abril. (Expreso, mar-tes 18 de abril de 1995). Similares opiniones ha desarrollado el presidente en numerosas declaracionesa la prensa escrita o televisiva.
2 Con diferencia de quién detentaba el poder, desde los años 60 hasta los últimos 80, predo-minó el proyecto estatista de ordenación social, que permite a Luis Pásara encontrar un importante pun-to en común entre Alán García y Velasco Alvarado: “el joven líder repite así el error del generalVelasco, el intento de construir un régimen político que moldee la sociedad civil a partir de su lide-razgo”(Pásara, Luis:”La libanización en democracia”, en Luis Pásara y Jorge Parodi (eds.):Democracia, sociedad y gobierno en el Perú, Lima, 1988, pág. 33).
tema, personalizada por los llamados “outsiders” que implementan unos progra-mas técnicamente neoliberales pero ideológicamente “conversos”, convertidos aun ideario que en sus contenidos antes rechazaban, en un ambiente institucionalpróximo a la “Dictadura Comisarial”.
Dos paradojas o contradicciones, resultado de un cúmulo de causas-efectosque recorren toda la década de los ochenta, nos asaltan en la explicación del fenó-meno que Julio Cotler llama “fujimorismo”:
1.—La implosión de los sistemas de vinculación política excepto el lideraz-go presidencial. Colapsan todos los partidos (viejos o nuevos, siempre catalogadoscomo tradicionales) y los sistemas de representación institucional reconocidoscomo clientelares. Sin embargo, el presidencialismo y la fe en los líderes, que eranel centro del anterior sistema, se mantienen y refuerzan, culminando con el actualgobierno la realización de la vieja tesis del no-partido tan difundida en los años delgobierno militar.
“El poder siempre se ha ejercido en el Perú de modo arbitrario, prescindiendo delconsenso y sin que funcionara de veras mecanismo alguno para controlar —jurídicao socialmente— a quienes estaban a cargo del Gobierno. Este aspecto quizá consti-tuye la más grave similitud entre gobiernos impuestos militarmente y gobiernos popu-larmente elegidos”.3
La relación que han guardado los presidentes con los partidos políticos,incluidos los suyos propios, es muy similar a la descrita por Weber sobre laAlemania de Bismark donde el poder creador del líder llevó a la organización polí-tica a la mediocridad y a la incapacidad de reemplazo,4 así como a la pérdida de laidea de responsabilidad política entre todos los miembros del sistema al concen-trarse totalmente en la persona del presidente.5
2.—Desvinculación entre la “lógica de la voz” y la “lógica de la conclu-sión.6 La democracia acaba legitimando a impotentes, que no logran implementar
Juan Martín Sánchez262
3 Pásara: “La libanización ...” pág. 214 “lo que faltó fue que la dirección del Estado estuviera a cargo de un político, y no de un genio
político, que eso sólo cabe esperarlo una vez cada cien años, ni de una personalidad con un destacadotalento político, sino de un político sin más”(Weber, Max: Escritos políticos, Madrid, 1991, pág. 149).
5 Éste es uno de los procesos de deterioro institucional que Guillermo O’Donnell destacacomo rasgo de las democracias delegativas (O’Donnell, Guillermo: “¿Democracia delegativa?”,Cuadernos del CLAEH, núm. 61, Montevideo, 1992, págs. 5-17).
6 Este planteamiento lo tomo de la tesis de Claus Offe por la que “el conflicto entre los inte-reses organizados del trabajo y del capital no sólo se trata de la contraposición que salta a los ojos,entre los contenidos de los planteamientos de intereses en el marco de un juego de sumo cero, sino que,al mismo tiempo, aunque veladamente, se trata siempre también del conflicto entre dos reglas de jue-go: los sindicatos (mundo del trabajo) mantienen la lógica de la voz, mientras que las asociacionespatronales y las otras organizaciones empresariales siguen la lógica de la conclusión”(Offe, Claus:Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, 1988)
Lo importante de la tesis de Offe es que identifica a los demandantes de políticas en estructurassocioeconómicas distintas. El Estado moderno quiere ser quién intermedie en la colisión de ambas lógi-cas, vía sistema de partidos o, en su ausencia, vía liderazgo carismático.
sus programas de gobierno, o a conversos que implementan los programas de laoposición.7 Una vía de vinculación entre la voz de las ciudadanías emergentes conlas capacidades de realización detentadas por las clases dominantes fue la repre-sentada por los proyectos nacional-populares de las últimas décadas a través de lasinterpelaciones populistas y las estrategias de crecimiento hacia dentro. Pero elatroz fracaso de los mismos y su vinculación a los partidos le permite decir al pre-sidente Fujimori:
“la democracia ya no debe incluir la participación de los partidos políticos. La genteha aprendido mucho. Han dicho: ya basta de este tipo de democracia; queremos unademocracia más eficiente, que dé solución a nuestros problemas. La democracia es lavoluntad del pueblo: buena administración, honestidad y resultados. No quieren dis-cursos, no se dejan engañar con imágenes.Los partidos políticos ya no funcionan; llevaron al país al desastre. En muchos luga-res del mundo, sobre todo en los países más pobres, la gente se revelará contra los sis-temas democráticos. Se preguntan para qué sirve la democracia. ¿Para mantenernoseternamente pobres y que no tengamos luz, agua y drenaje?¿Para que nuestros hijosestudien en escuelas horribles? La democracia debe servir para algo, para el bienes-tar de la gente”.8
En gran medida la desvinculación entre la voz y la conclusión, entre la legi-timación y el poder, tiene sus raíces en el carácter dependiente del Perú, en térmi-nos políticos y económicos, y en su quebrada estructuración nacional, dispersa enregiones y en estratificaciones sociales excluyentes. Ambos fenómenos han impe-dido consolidar una autonomía estatal moderna, basada en la solidez de institucio-nes democráticas y un desarrollo capitalista nacional.
Fujimori, y lo que él representa como novedad política, es el nuevo cementosocial del Perú que sólo en el tono resulta típicamente populista. Su nueva ofertade vinculación política no pasa por el Estado sino por la seguridad para realizarestrategias individualizadas en un espacio de “libre competencia” y desregulaciónde la apropiación de bienes. Se trata de la “política de la anti-política”9 en cuan-to su único proyecto consiste en desmontar todo lo acumulado por las frustradasoleadas estatistas.
Para evaluar teóricamente la nueva etapa política inaugurada por Fujimori enel Perú, y dar alguna contextura a las contradicciones antes expuestas, cabe recu-rrir a la teoría política clásica sin forzar con ello la supuesta novedad de los fenó-menos estudiados.
Fujimori: de la fortuna a la fama o cómo reinventar la democracia 263
7 Belaúnde Terry participó tanto de la impotencia como de la “traición” a sus primeros pro-yectos políticos; así, resultó muy distinto el Belaúnde de “El Perú como doctrina” del presidente invo-lucrado en la firma del Acta de Talará con la IPC. Similar proceso a la deriva sufrió en su segundogobierno. Y aún más acentuado lo vivió Alán García entre el programa heterodoxo del 85 al 87 y los“paquetazos económicos” de los últimos años que llevaron al país a la bancarrota. El gobierno militartampoco escapó de ese movimiento pendular de proyectos y contraproyectos, de proclamas y desmen-tidos.
8 Expreso, 18 de abril de 1995.9 Ibídem.
EL “OUTSIDER”: ENTRE EL PRÍNCIPE NUEVO Y EL USURPADOR.
Si observamos el ascenso al poder de Fujimori y su consolidación en abril del92 podríamos afirmar, sin riesgos de error, que nos encontramos ante la figura del“Príncipe Nuevo” como jefe del “Principado Civil” descrito por Maquiavelo.10 Unsujeto que lidera la toma del poder político desde fuera de las instancias institui-das para la sucesión en la máxima responsabilidad del Estado. Rompe con laherencia, con la tradición, y ese hecho le da valor político en sí.
Con la devacle de los partidos políticos (unos por el agotamiento de unaadministración desastrosa, AP y APRA, y otros en la impotencia y la divisióninterna, IU que terminó dividida en dos candidaturas), la hegemonía de un dis-curso antiestatista y la falta de base social que apoyase la candidatura del libera-lismo liderado por Vargas Llosa y el Movimiento Libertad, Fujimori es elegidopresidente en una coyuntura especialmente azarosa. Es el momento de la Fortunapara Fujimori. A partir de ahí sólo cuenta su audacia, y él es un personaje suma-mente audaz. Un fenómeno interesante en esa conjunción de oportunidad y pre-sencia está en como Fujimori inició su avance arrollador cuando el candidato delAPRA desplazó del segundo puesto en las intenciones de votos al candidato deIzquierda Socialista, Alfonso Barrantes.11 El rechazo al APRA y a las viejas clases dominantes representadas por Vargas Llosa, encuentra así su catalizadoren un candidato desconocido y que mantiene un discurso integrador, de concen-tración. Los militares, que rechazaban igualmente a Vargas Llosa y al APRA,descubren un filón político en el candidato marginal y le dan los medios parala victoria.
Pero las elecciones del 90 no suponían una ruptura total con los proce -dimientos de toma de decisiones normalizados con anterioridad. Incluso parecíaque se había fortalecido el Parlamento y cierto consenso civil en torno a una es -trategia antisubversiva y de salida de la crisis económica. El proyecto de “yo soyel poder” para “salvar el Estado”,12 pretendido por Fujimori, requería la elimi-nación de los poderes constituidos y de las alianzas incómodas que le habían lle-vado a la presidencia. Necesitaba romper con toda responsabilidad anterior a sucondición de Jefe del Estado, para asumir el centro del nuevo “poder constitu-yente”. Fujimori traiciona a sus aliados más comprometedores (iglesia evange-
Juan Martín Sánchez264
10 Uno de los méritos de Maquiavelo estuvo en plantearse como problema central de reflexiónla precariedad del orden político representado por el Estado, precariedad que bascula entre la Fortunay la Virtud, entre la imprevisible suerte y la sabia audacia del hombre político. Para Maquiavelo elPrincipado Civil “lo crean o el pueblo o los poderosos según a cuál de estas partes se le presente laocasión. Porque cuando los grandes ven que no pueden hacer frente al pueblo, empiezan a reforzar elprestigio de uno de ellos, al que nombran príncipe, para poder saciar su apetito bajo su protección. Asu vez, también el pueblo, cuando ve que no puede hacer frente a los poderosos, concentra todo elpoder sobre un hombre al que nombran príncipe, para defenderse mediante su autoridad”(Maquiavelo,Nicolás: El Príncipe, Madrid, 1992, pág. 79).
11 Degregori, Carlos Iván; Grompone, Romeo: Elecciones 1990. Demonios y redentores en elnuevo Perú. Una tragedia a dos vueltas, Lima, 1991.
12 Cotler, Julio: “Crisis política, outsiders, y democraduras: el fujimorismo”, Lima, 1994.
lista,13 familia Higuchi,14 apristas e izquierdistas desilusionados,15 con su primervice-presidente Ing. Máximo San Román Cáceres,16 etc.) que, por otra parte, sóloofrecían capacidad de veto en la lógica de la voz, y busca nuevas alianzas entrequienes tienen las capacidades ejecutivas reales (FFAA, empresariado, capitalextranjero). A esos nuevos aliados les ofrece su conversión y el dominio de lalegitimidad popular, la fama del príncipe.17
Se reunifican, momentáneamente, la voz y la acción. Pero en tanto se lograpor la traición y la conversión hay que asegurarse de eliminar a los enemigos inter-nos, desactivando a cualquier sujeto político alternativo mediante la monopoliza-ción de la voz, cierre del Congreso y de todas las instituciones fiscalizadoras queaún pudieran oponérsele. El Príncipe asume todo el poder frente a los ciudadanosy sustituye la responsabilidad política por la aclamación pública de su audacia (efi-cacia del poder). El presidente tiene que gobernar pegado a la voluble opiniónpública, controlando los medios de su producción como son los mass-media, lasencuestas, los almanaques que se cuelgan en cada “combi” del país,18 etc. Él es elgarante de que todo marche y los compromisos se cumplan, de que “el Perú nopuede parar”.19
Fujimori: de la fortuna a la fama o cómo reinventar la democracia 265
13 Tras el breve enfrentamiento con la Iglesia Católica, que había respaldado la candidatura deVargas Llosa, durante la campaña electoral en la que tuvo como aliado a los evangelistas, representa-dos por su segundo vice-presidente, Fujimori rompe con estos últimos y se declara católico.
14 Tras llegar Fujimori al palacio de gobierno, confió importantes puestos de poder a su her-mano Santiago. Susana Higuchi, esposa del presidente, a quien apoyó durante la campaña no sólo consu presencia sino también con recursos económicos, se sintió marginada del nuevo círculo de poder desu marido e inició una campaña de enfrentamiento a la familia Fujimori que comenzó con la denunciaa Santiago por corrupción, y acabó con una sorpresiva intervención del presidente en televisión reti-rando a Susana Higuchi del puesto de primera dama de la nación, cargo que no existe oficialmente.
15 Alán García prestó cierto apoyo a Fujimori durante la campaña electoral, apoyo que el nue-vo presidente revertió a García bloqueando la iniciativa del Congreso para abrir una comisión de inves-tigación sobre el mandatario aprista. También Fujimori rompió lazos con líderes de izquierda comoEnrique Bernales de IS, que apoyaron y participaron en su primer Gobierno.
16 A San Román se le colocaba, por parte de los voceros fujimoristas, a la cabeza de una cons-piración que pretendía sustituir al presidente de la República con el apoyo del Congreso. En este sen-tido, es claro lo expuesto por Carlos Torres y Torres Lara en el libro La democracia en cuestión, querecoge la opinión de varios protagonistas de los hechos ocurridos en abril de 1992 (VV.AA.: La demo-cracia en cuestión, Perú mil novecientos noventaidos, Lima, 1992).
17 Las conexiones entre Fujimori y las Fuerzas Armadas parecen remontarse al tiempo quetranscurrió entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones del 90, conexiones facilitadas por per-sonajes como Vladimiro Montesinos, ex-capitán del ejército. Para Carlos Iván Degregori “el triunfo deFujimori resultó óptimo para militares que carecían de un liderazgo político y de una opinión públicafavorable, pero tenían una estrategia que ofrecer. Según algunos, ya por esas fechas se comenzó a pla-nificar la quiebra del orden constitucional” (Degregori, Carlos Iván; Rivera, Carlos: “Perú 1980-1993:Fuerzas Armadas, subversión y democracia”, Lima, 1994).
18 La foto del presidente aparece en unos almanaques distribuidos por todo el territorio nacio-nal en los que el año comienza en marzo y termina en febrero. La cuestión llegó hasta el congreso, queaprobó que la misma foto apareciera en las papeletas electorales.
19 Manuel Córdova ofrece un interesante análisis de este lema de propaganda oficial y del apo-yo popular a Fujimori en el sentido de evitar la vuelta atrás, el regreso del pasado y la guerra(Córdova,Manuel: “9 de abril. Algo más que un 64%”, Cuestión de Estado, núms. 14-15, Lima, 1995,págs. 2-5).
Ese “Outsider” es también un “usurpador” en el sentido planteado porBenjamin Constant al comienzo del siglo pasado.20 Es un extraño que desde la voz,desde las masas no incluidas en el ejercicio regular del poder, asalta la conclusión,el Estado. Es un “chino”, un tipo que se comunica con las clases populares desor-ganizadas en términos institucionales. Nadie lo conoce en la clase dominante, anadie le debe ni con nadie tiene responsabilidad. Incluso a posiciones políticasmuy críticas con el orden vigente de los años ochenta, como IU o intelectuales pro-gresistas, Fujimori les parece un oportunista advenedizo sin proyecto propio ytotalmente irreverente con la Constitución del 79.
Pero por lo mismo lo necesitan, requieren de la voz que legitima sus decisio-nes, que da estabilidad a sus políticas y las hace aceptables.21 En el proceso de con-versión Fujimori cambia sus propias armas por la de los “ejércitos mercenarios”22
(expertos de las multilaterales, cúpulas de las FFAA, tecnócratas “ad hoc”, ...),quedando a merced de los resultados favorables en los balances económicos, conlos que costear las exigencias de insumos al desarrollo capitalista y las demandasde seguridad interior y respeto a los principios de propiedad.23
Y, sin embargo, el ingeniero de origen japonés sigue siendo popular entrelas clases sociales que políticamente ha traicionado.24 ¿Cómo se explica? Talvez porque la traición no se ha dado en la lógica de la voz, de las identificacionesy construcción de una identidad nacional sincrética. Fujimori sigue atacando a los
Juan Martín Sánchez266
20 Constant se plantea el problema de la usurpación del poder como contraposición entre ungobierno regular y otro que no lo es. Es decir, se trata de descubrir los peligros de la quiebra en la nor-malidad política, del intento de subvertir el orden de las cosas por un acto de astucia. La mayoría de losrasgos característicos del usurpador descritos por Constant, son compartidos por el Príncipe Nuevo deMaquiavelo. Si para el último se trata de virtudes políticas, para el primero son peligros políticos.Porque lo importante para Constant es neutralizar la política, hacerla previsible, extraer de ella laspasiones y sustituirlas por la herencia y la rutina.
21 No por ingenuidad Constant defiende la monarquía y cierto despotismo en los períodos decrisis. Napoleón fue el gran usurpador, no por déspota sino por ser hijo de la Revolución. La salida ala usurpación está en su consolidación como herencia. “La hereditariedad se establece durante lossiglos de simplicidad y de conquista, pero no se la instituye en medio de la civilización. Entonces essusceptible de conservarse, pero no de establecerse. Todas las instituciones que tienen prestigio jamáshan salido de la voluntad, son obra de las circunstancias” (Constant, Benjamin: Curso de políticaconstitucional, Madrid, pág. 220).
22 Para Maquiavelo los ejércitos mercenarios son de poco fiar y abandonan la lucha ante lamenor posibilidad de derrota. Igual se muestran las inversiones extranjeras y los políticos advenedizosque ante una posible agudización de la crisis optan por la retirada tal cual ocurrió en la última crisismexicana. Perú no estaba de esta lógica.
23 Para las clases medias y altas del Perú el gran usurpador de este siglo fue el general JuanVelasco Alvarado al que se le atribuyen todos los males anteriores y posteriores a él mismo. Velascotambién era llamado “el chino”, y en la actualidad se le califica de “resentido”. Cabe preguntarse siFujimori tendrá un destino similar.
24 Si en las elecciones del 90 el apoyo electoral a Fujimori se nutrió de algunos rasgos socia-les excluyentes, como fueron la etnicidad, la informalidad, las poblaciones residentes en el TrapecioAndino, sumamente castigadas por la guerra, etc., en las elecciones del 95 el apoyo parece haber rotoesos límites y ahora llega desde todas las categorías sociales del país. Un buen análisis de las basessociales que alzaron a Fujimori con la victoria en el 90 puede encontrarse en Degregori y Grompone:Elecciones 1990... Sobre los resultados electorales de 1995 faltan estudios pormenorizados.
que antes utilizaron esa misma lógica y acabaron en la bancarrota y la subver-sión, ataca a los apristas, a los “terrucos”, a los burócratas, a todos los que pro-metieron un Perú nuevo y no supieron resolver los problemas del Perú real.Además, logra cierta estabilización económica justo en el indicador más sensiblea la voz, la inflación, y atrapar la cúpula de Sendero Luminoso con AbimaelGuzmán a la cabeza.
En esta perspectiva de teoría política clásica, el fujimorismo es unPrincipado civil nuevo que tiene como límites sus dificultades para transformarseen institucionalidad republicana, es decir para superar la categoría de usurpación yfacilitar la normalización política.
LA INSTITUCIONALIZACIÓN POLÍTICA
Las personas y sus voluntades tienen sus límites en la vida política de unpaís. En el fujimorismo, Fujimori no es el elemento determinante, es, tal vez, elcaso extremo con el que se pueda ejemplificar la mayoría de los rasgos queO’Donnell encuentra en las jefaturas estatales de las llamadas DemocraciasDelegativas,25 o el catalizador a modo de “nuevo caudillo” de la presente etapapolítica.26
Pero incluso en el caso más extremo de incertidumbre política se requiereuna institucionalidad o “equilibrio de mínimos” que evite la disolución social.27 Demomento no podemos decir cómo será esa institucionalidad cuando se consolidela obra política emanada del Congreso Constituyente Democrático que concluyósu labor el pasado 28 de julio de 1995, con el inicio del segundo mandato deFujimori. Pero de lo que sí podemos hablar es del régimen político vigente hastaese momento. Y si ese régimen podía ser entendido hasta el 5 de abril de 1992 des-de la descripción de las Democracias Delegativas que hace O’Donnell, la situaciónpolítica posterior se explica mejor desde la idea de Dictadura Comisarial deSchmitt.28
Fujimori: de la fortuna a la fama o cómo reinventar la democracia 267
25 O’Donnell: “¿Democracia...?”26 Perelli, Carina; Picado, S. Soni; Zovatto, Daniel (Compiladores): Partidos y clase política
en América Latina en los 90, San José de Costa Rica, 1995.27 Paramio, Ludolfo: “El final de un ciclo y la crisis de unos actores: América Latina ante la
década de los 90”, Revista de Estudios Políticos, núm. 74, Madrid, octubre-diciembre de 1991, págs.131-143.
28 “La actividad de un Estado normal consiste, sobre todo, en procurar dentro del Estado ysu territorio, la completa pacificación, mantener la paz, la seguridad y el orden, creando así la situa-ción normal, que es el supuesto para que las normas jurídicas puedan tener validez, porque toda nor-ma presupone una situación normal, y ninguna norma puede ser válida frente a una situación comple-tamente anormal. Esta necesidad de pacificación intestina conduce, en la situación crítica, al hecho deque el Estado, como unidad política, decide también por sí mismo, mientras subsiste, quién es el ene-migo interno” (Schmitt, Carl: Estudios políticos, Madrid, 1975, pág. 125). Ésta es la opción que sus-tenta la Dictadura, en cuanto reconstrucción de la Soberanía Estatal, es decir, el restablecimiento de launidad política y el poder constituido.
La diferencia entre ambas propuestas teóricas está en que O’Donnell nos des-cribe las tensiones a las que un presidente caudillista somete la estabilidad de lasinstituciones democráticas como momento particular de una tradición políticafavorable al caudillismo, es decir, nos habla de la muy difícil aplicación y respetode los procedimientos propios de las democracias representativas en un país comoPerú.29 Schmitt elaboró su teoría sobre la Dictadura como situación genuina de lapolítica que siempre es reflectaria a toda institucionalización o normalización jurí-dica. Para Schmitt las instituciones representativas no son más que intentos de neu-tralizar la creatividad política.30
En efecto, el golpe del 5 de abril lo lidera el jefe del Estado legítimamenteelegido por los cauces institucionales de la Constitución vigente hasta el momen-to, y lo ejecuta de acuerdo con las FFAA y apelando a los valores de unidad nacio-nal, deber con la ciudadanía, restauración del orden y la autoridad que la patrianecesita, etc., establecidos por la propia Constitución como funciones del presi-dente. El jefe del Estado asume todo el poder declarando el “estado de excepción”y la suspensión de la Constitución en tanto no se restablezca la normalidad políti-ca que todo Estado requiere.31
“Fujimori desarrolló una coherente estrategia destinada a salvar el Estado, objetivoque le otorgó la justificación necesaria para romper la legalidad constitucional”.32
La estrategia de la que habla el profesor Cotler está claramente expuesta porel ex-primer ministro Carlos Torre y Torres Lara en La democracia en cuestión.33
Este ideólogo oficialista desarrolla de manera implacable la típica argumentaciónschmittiana de que la defensa de la Constitución queda en manos exclusivas deljefe del Estado. En esta perspectiva el golpe del 5 de abril fue un “contragolpe” endefensa del Estado, amenazado por las intrigas anti-constitucionales del Congresoy la subversión.34
Juan Martín Sánchez268
29 O’Donnell: “¿Democracia...?”.30 Las teorías de Schmitt están expuestas a lo largo de un gran número de textos, que si bien
suelen tener temáticas propias, remiten al mismo núcleo inspirador que no es otro que la imposible nor-malización jurídica del ancestral conflicto amigo-enemigo. En la bibliografía aparecen los textos utili-zados en este artículo.
31 “Como quiera que sea que el estado excepcional es siempre cosa distinta de la anarquía yel caos, en sentido jurídico siempre subsiste un orden, aunque este orden no sea jurídico. La existen-cia del Estado deja en este punto acreditada su superioridad sobre la validez de la norma jurídica. Ladecisión se libera de todas las trabas normativas y se torna absoluta en sentido propio. Ante un casoexcepcional, el Estado suspende el Derecho por virtud del derecho a la propia conservación” (Schmitt:Estudios políticos, pág. 42).
32 Cotler: “Crisis política, outsiders...”, pág.24.33 VV.AA.: La democracia en cuestión ...34 Resulta sorprendente y preocupante hasta qué punto los ideólogos fujimoristas han adopta-
do los argumentos schmittianos sobre la política y el Estado. Son esos planteamientos los que hanlogrado dar cierta coherencia al discurso oficial expuesto por muy diferentes voces. Las citas deFujimori presentadas al comienzo de este artículo son reveladoras al respecto.
El nuevo poder se organiza con criterios de eficacia y concentración.35 Elmando político es comisarial, reclutándose a los colaboradores por cooptación queelimina toda discusión y la reemplaza por la decisión desde la jefatura.36 Se persi-gue al enemigo interno y la política se polariza en una lucha de amigos-enemigos.37
La legitimación del régimen se apoya en la situación de total crisis institu-cional y social, que es definida por el jefe del Estado como excepcional. La reno-vación de tal legitimación es puramente plebiscitaria y sin intermediación algunaentre el jefe del Estado y la ciudadanía concentrada en la “plaza mediática”.
La Dictadura Comisarial, cuyos rasgos característicos según la descripciónde Schmitt son los mismos que los del gobierno de Fujimori, sólo tiene cabidamientras se mantenga la situación de excepcionalidad, pasada la cual se ha deretornar a la normalidad política anterior. En síntesis, ese tipo de régimen es la cul-minación del poder moderador atribuido al jefe del Estado y sus FFAA. Pero nadaasegura la restauración constitucional y democrática en una sociedad de “consumopolítico vertiginoso” en la que predomina la incertidumbre. Es más, la tentación defuga hacia una Dictadura Soberana ha sido en todo el período muy importante.Para tal fuga sólo se requiere disponer de todos los resortes del poder y de sufi-ciente soberanía como para mantener con éxito un eventual enfrentamiento inter-nacional, al menos en términos potenciales. En este extremo resulta interesante elcomportamiento de los actores internacionales, que cerraron las puertas a una sali-da totalitaria pero permitieron y participaron en un proceso constituyente quequería evitar la vuelta a la normalidad constitucional de 1992 y asegurar así lavigencia en el poder de la alianza dominante entre empresariado, FFAA, capitalextranjero, sectores populares “informalizados” (por otra parte, la mayoría delpaís) y en el vértice Fujimori o un sucesor que ya no sea un Príncipe Nuevo sinoun heredero.
La necesidad de una ruptura constitucional y luego la elaboración de unanueva Constitución que de modo explícito institucionaliza la “DemocraciaDelegativa”, fueron los objetivos básicos del período de Dictadura Comisarial.Durante el mismo se ha logrado una importante reordenación en el seno de la coa-lición dominante y se han quemado la naves que podrían haber devuelto el Perú alos proyectos estatistas del pasado.
Fujimori: de la fortuna a la fama o cómo reinventar la democracia 269
35 Se intervinieron todos los poderes del Estado colocando en posiciones fundamentales a per-sonas directamente elegidas por Fujimori y su equipo de poder en la sombra. Las intervenciones llega-ron incluso hasta las altas esferas militares sobre las que reina el general Hermosa Ríos, jefe del coman-do conjunto nombrado por el presidente, pese a que ya debería haber pasado a situación de retiro.
36 La conformación de las listas electorales de Cambio 90-Nueva Mayoría muestran con cla-ridad los mecanismos personalistas de formación de los actores políticos. En la presente campaña elec-toral para las municipales del 12 de noviembre, el propio Jaime Yoshiyama se entrevista con los can-didatos distritales y les realiza una entrevista test.
37 A la oposición y a las asociaciones de derechos humanos se las suele identificar, aún hoytras la reelección del presidente, con la subversión senderista tal como ocurrió recientemente tras elatentado con coche bomba a la casa de Victor Joy Way, importante dirigente de Cambio 90-NuevaMayoría. Tal identificación resulta sumamente peligrosa cuando más del sesenta por ciento del territo-rio nacional sigue bajo las leyes del estado de excepción.
LA SUBLIMACIÓN DE LA POLÍTICA O EL PODER COMO VIOLENCIA.
El Perú, como todas las demás naciones existentes, sigue necesitando unEstado eficiente con autonomía relativa y capacidad de implementar una normali-dad institucional universalista. Y, sin embargo, son muchos los escenarios políticosdonde se actúa con arreglo al “dilema del prisionero” que hacen casi imposible una“solución mágica alternativa” a la dictadura presidencialista.38 Ante el estanca-miento del Estado y la Democracia para la solución de las crisis acumuladas,ambos se ponen en cuestión como tales y aparecen ofertas políticas desde fuera.
Una de ellas es la tecnocracia neoliberal que, tras reducir en extremo laagenda de lo estatal, político o público, plantea soluciones gerenciales de la cri-sis en el Estado y de total retirada de los asuntos económicos. En este caso, lopolítico se sublima en lo organizativo y la virtud pública es reemplazada por laeficacia técnica.39
Otra posibilidad sugerida viene del retorno al irracionalismo político tras elcolapso de las cosmovisiones que sustentaron la modernidad. Aquí el poder seaplica sin mediación ni más legitimación que su eficacia y permanencia.40
En mayo de 1994 el ex-presidente de la República Argentina, Raúl Alfonsín,publicó un brillante artículo sobre las transformaciones que la cosa política estásufriendo en los años noventa. El ex-mandatario exponía la perentoria necesidadde replantear la teoría política sobre las democracias, al tiempo que mostraba algu-nas fracturas provocadas a la República Democrática por el desarrollo de la propiamodernidad. Según Alfonsín si Maquiavelo reaparece en el debate como ilumina-dor del hecho político, precariedad del orden y lucha por la preeminencia, CarlSchmitt sería el inspirador de respuestas demoledoras a las tensiones actuales
“respuestas que acompañaron al derrumbe de las democracias europeas y que hoyplantean parecidos interrogantes: sea a través de un discurso autoritario y populista derestauración política, sea por la corriente anti-política que es, desde los grupos socia-les, una forma de demandar politización (sentido) en los asuntos públicos, sea por eldesembarco directo de corporaciones y grupos sobre un poder gubernamental vacia-do de proyecto, cada vez más limitado y discrecional en su funcionamiento”41
Ninguna de las anteriores ofertas políticas se implementa en estado puro perosí que podemos hallar combinaciones tan logradas como los casos de los gobier-nos de Fujimori o Yeltsin. De cualquier manera, no corren buenos vientos para elproyecto de República y Democracia que se gestara en la Modernidad. Mientraspermanezca la desvinculación entre la lógica de la voz y la de la conclusión o, lo
Juan Martín Sánchez270
38 O’Donnell: “¿Democracia...?”.39 Wolin, Sheldon S.: Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento occi-
dental, Buenos Aires, 1989.40 Lechner, Norberto: “Un desencanto llamado postmodernismo” en Debate sobre moderni-
dad y postmodernidad, Quito, 1987, págs. 31-55.41 Alfonsín, Raúl: “Maquiavelo renace con la telecracia”, diario El Mundo, jueves 12 de mayo
de 1994, Madrid, págs. 4-5.
que es lo mismo, mientras la democracia no tenga más función que legitimar laproducción colectiva de bienes y su posterior privatización desigual, no podemosesperar otra cosa que no sea polarización y llamamientos al orden. El neoliberalis-mo es la enésima versión de este viejo canto de sirenas.
El presidente, Ing. Alberto Fujimori, ya tiene la respuesta:
“Periodista: ¿Cuáles son las lecciones del Perú para otros países?Respuesta de Fujimori: Para la gente del Perú, estoy seguro de que en varios paí-
ses del mundo en desarrollo, y me atrevería a decir que en algunos del mundo desa-rrollado también, la democracia tradicional será cuestionada.
Este modelo se reproducirá en otras partes, porque la gente está harta de la mani-pulación de los líderes de los partidos políticos. Hacen acuerdos entre ellos, a espal-das del pueblo. Este sistema de partidos se derrumbará, como se derrumbó el Murode Berlín. En nuestro país ya se derrumbó”.42
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Álvarez Junco, José (Comp.): Populismo, caudillaje y discurso demagógico, Madrid,1987.
Arias Quincot, César: La modernización autoritaria. La nueva institucionalidad surgi-da a partir de 1990, Lima, 1994.
Ballon Echegaray, Eduardo: “Estado, sociedad y sistema político peruano: una aproxi-mación inicial”, Síntesis, núm. 3, Madrid, septiembre-diciembre de 1987, págs.95-121.
Bobbio, Norberto; y otros: El marxismo y el Estado, Barcelona, 1976.Borea Odría, Alberto: “La constitución del Perú y el art. 5.º del Estatuto del gobierno
militar de 1968”, Revista de Derecho, núm. 33, Lima, diciembre de 1978, págs.1-18.
Carranza, Mario: Fuerzas armadas y estado de excepción en América Latina, México,1978.
Castillo, Óscar: “Lo que el Tsunami se llevó. Jóvenes, política y empleo en Perú”,Nueva Sociedad, núm. 111, Caracas, enero-febrero de 1991, págs. 33-43.
Constant, Benjamin: Escritos políticos, Madrid, 1989.Cotler, Julio: “Concentración del ingreso y autoritarismo político en el Perú”, Sociedad
y Política, núm. 4, Lima, 1973, págs. 6-11.— Clases, estado y nación en el Perú, Lima, 1992.
Cueva, Agustín: “Interpretación sociológica del velasquismo”, Revista Mexicana deSociología, vol.32, núm.3, mayo-junio de 1970, págs. 709-735.
Fujimori: de la fortuna a la fama o cómo reinventar la democracia 271
42 Expreso, 18 de abril de 1995.
Expreso (Diario), martes 18 de abril de 1995: “Fujimori anuncia el fin de la democra-cia tradicional en el mundo”, pág. 2.
García Belaunde, Domingo: “El constitucionalismo peruano en la presente centuria”,Revista de Derecho, núms. 43-44, Lima, diciembre de 1989, págs. 59-101.
García Sayan, Diego: “Perú: estados de excepción y régimen jurídico”, Síntesis, núm.3, septiembre-diciembre de 1987, págs. 274-296.
Guerra, François-Xavier: “El pueblo soberano: fundamento y lógica de una ficción(Países hispánicos del siglo XIX)”, en Calderón, Fernando (Comp.): Socialismo,autoritarismo y democracia, Lima, 1989, págs. 132-177.
Giddens, Anthony: Consecuencias de la modernidad, Madrid, 1993.— Social theory and modern sociology, Cambridge, 1987.
Grompone, Romeo: “Los partidos. Volver a empezar”, Cuestión de Estado, núms.14-15, Lima, 1995, págs. 12-15.
Huntington, Samuel P.: El orden político en las sociedades en cambio, Buenos Aires,1990.
Jochamowitz, Luis: Ciudadano Fujimori. La construcción de un político, Lima, 1993.Kaplan, Marcos: “Hacia un nuevo constitucionalismo democrático en América Latina:
problemas y perspectivas”, Revista de Estudios Políticos, núm. 16, Madrid,julio-agosto de 1980, págs. 89-115.
Keame, John: Democracy and civil society, Londres, 1988.Laclau, Ernesto: Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo,
populismo, Madrid, 1978.Landi, Óscar: “Con la política en el living”, en Barbé, Carlos (Comp.) Le ombre del
passato. Dimensioni culturali e psicosociali di un processo di democratizzazio-ne. Argentina e i suoi fantasmi, Torino, 1992, págs. 255-289.
— “Outsiders, nuevos caudillos y media politics”, en Perelli, Carina; Picado, S.Soni; Zovatto, Daniel (Comp.): Partidos y clase política en América Latina enlos 90, San José de Costa Rica,1995, págs. 205-217.
López, Sinesio; Ames, Rolando; Abugattas, Juan: Desde el límite. Perú, reflexionesdesde el umbral de una nueva época, Lima, 1992.
— El Dios mortal, Lima,1991.— “Transición sin consolidación democrática”, Cuestión de Estado, núms. 14-15,
Lima, 1995, págs. 6-11.Mann, Michael: “The autonomous power of the state: its origins, mechanism and
results”, Archives Europeennes de Sociologie, vol. 25, 1984.Negri, Antonio: El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la moderni-
dad, Madrid, 1994.Novaro, Marcos: “El debate contemporáneo sobre la representación política”,
Desarrollo Económico, vol. 35, núm. 137, Buenos Aires, abril-junio de 1995,págs. 145-157.
Offe, Claus: Contradicciones del estado del bienestar, Madrid, 1990.— “¿Capitalismo como objetivo democrático? La teoría democrática frente a la tri-
ple transición en la Europa central y oriental”, Debats, Valencia, núm. 40, juniode 1992, págs. 38-47.
Oliart, Patricia: “Alberto Fujimori: ¿El hombre que el Perú necesita?”, Lima, 1995.
Juan Martín Sánchez272
Perelli, Carina: “La personalización de la política. Nuevos caudillos, outsiders, políti-ca mediática y política informal”, en Perelli, Carina; Picado, S. Soni; Zovatto,Daniel (Comp.): Partidos y clase política en América Latina en los 90, San Joséde Costa Rica, 1995, págs. 163-204.
Roiz, Javier: El experimento moderno, Madrid, 1992.Rivero Santana, Eduardo de: “Golpe de Estado y Revolución: una aproximación al
fenómeno del cambio en el derecho”, Themis, 2.ª época, núm.20, Lima, 1991,págs. 33-41.
Rouqué, Alain: “Dictadores, militares y legitimidad en América Latina”, en LabastidaMartín del Campo, Julio: Dictaduras y dictadores, México, 1986, págs. 10-26.
Schmitt, Carl: La teoría del partisano. Acotación al concepto de lo político, Madrid,1966.
— La defensa de la Constitución, Madrid, 1983.— La dictadura, Madrid, 1985.
Stepan, Alfred: The state and society. Peru in comparative perspective, Pricton, 1978.Thorp, Rosemary; Bertram, Geoffrey: Perú: 1890-1977. Crecimiento y políticas en una
economía abierta, Lima, 1988.Thorp, Rosemary: “A reappraisal of the origins of import-substituting of import-subs-
tituting industrialisation”, Journal of Latin American Studies, vol. 24, Quincen -tenay Supplement, 1992, págs. 181-195.
Tuesta Soldevilla, Fernando: Perú político en cifras. Elite política y elecciones, Lima,1994.
Verdera V., Francisco: “Nuevo abuso del derecho: despido arbitrario y pensionesinciertas”, Argumentos, núm. 27, Lima, 1995, págs. 2-5.
VV.AA.: “Conversatorio: Populismo y modernidad, Julio Cotler, Carlos Franco yGuillermo Rochabrún”, Pretextos, núm. 2, Lima, febrero de 1991, págs. 103-135.
Fujimori: de la fortuna a la fama o cómo reinventar la democracia 273
MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA EN BRASIL:LA DEMOCRACIA COMPARADA AL AUTORITARISMO
Alfredo Alejandro GuglianoUniversidad Federal y Católica de Pelotas, Brasil
INTRODUCCIÓN
C uando se discute el tema de la consolidación democrática uno de los temasque más seduce a los investigadores es la capacidad o incapacidad del ré gimen
democrático para obtener buenos resultados económicos en los países periféricos.En América latina, principalmente en los años 70, se elaboraron diferentes
hipótesis para explicar la aparición del autoritarismo y, entre éstas, hubo un granpesimismo sobre el futuro de la democracia en la región, verdaderas dudas sobrela viabilidad de un sistema democrático en condiciones de subdesarrollo. No obs-tante, entre la mayoría de los que estudiaban el tema, había un consenso de que losfactores económicos eran claves para explicar este fenómeno: los progresistas refi-riéndose a la falta de condiciones económicas para la institucionalización de lademocracia y los conservadores a la necesidad de gobiernos autoritarios paraincrementar el desarrollo.
Sobre esta discusión, Hirschman1 sugiere que se deben buscar factores noeconómicos para explicar la quiebra de las democracias y el fortalecimiento delautoritarismo. Para esto él centra inicialmente su atención en el papel de los acto-res políticos que dirigieron las experiencias democráticas latinoamericanas ante-riores a la oleada de golpes militares en los años 60 y en su incapacidad de flexi-bilizar las políticas gubernamentales cuando se enfrentaron a “limitacioneseconómicas normales”.
Esta preocupación, no con las precondiciones económicas, pero sí con losactores que dirigen el Estado, puede llevarnos a pensar que, en determinadas con-diciones, quienes dirigen un Estado democrático pueden llegar a ser también losprincipales responsables de su destrucción, una paradójica quiebra de la democra-cia por la propia democracia.
Éste es un tema muy actual debido a que hoy, en las “nuevas democracias”,están siendo implantadas políticas económicas neoliberales que pueden ser res-ponsables, por el aumento de los niveles de desigualdad y descontento social enmuchos países latinoamericanos, de una futura crisis de este régimen político.
1 Hirschmann, Albert O.: “El paso al autoritarismo en América Latina y la búsqueda de susdeterminantes económicos”, en Hirschmann, Albert O.: De la Economía a la Política y más allá.México, 1981.
En general, los estudios sobre la relación entre modernización y régimenpolítico realizan amplias comparaciones internacionales de determinados indica-dores económicos y sociales, que exponen el rendimiento de cada tipo de régimenen una situación nacional concreta.
En este trabajo, si bien parto de premisas semejantes, a diferencia de los estu-dios mencionados confronto la relación régimen/modernización sin sobrepasar lasfronteras de un único país: Brasil, efectuando una comparación entre el gobiernodemocrático del presidente Juscelino Kubitschek da Silva (1956-1961) y el gobier-no autoritario del general Emilio Garrastazú Médici (1969-1974). La opción recaeen estos dos gobiernos porque, aunque no sean consecutivos, en cada ciclo políti-co (el democrático de 1945-1964 y el autoritario de 1964-1984) ellos obtuvieronlos mejores resultados económicos.
Lo que pretendo investigar es hasta qué punto cada tipo de régimen políticocreó mejores o peores condiciones para la aplicación de los programas de susgobiernos. Y esto parece ser el punto fundamental para determinar el apoyo de lasociedad, o por lo menos el “consentimiento”, que favorece en algunos momentosuna hegemonía autoritaria y, en otros, una democrática.
El caso brasileño parece ser en especial interesante para el estudio de estetema en la medida que hoy en día existe una amplia literatura académica relativa ala capacidad del régimen autoritario, y muy especialmente sobre la política del“milagro económico” implementada por el general Médici, de obtener buenosresultados económicos y contribuir a la modernización de la sociedad.
Lo que hay de realidad y de mito sobre la eficiencia económica de la dicta-dura brasileña todavía parece estar exigiendo nuevas elaboraciones, que puedancontribuir a la discusión respecto a la democratización del país.
RELACIÓN RÉGIMEN POLÍTICO-MODERNIZACIÓN
El debate sobre la modernización nace principalmente por la necesidad nor-teamericana de ampliar su influencia sobre las regiones periféricas tras la IIªGuerra Mundial y el comienzo de la “guerra fría”.
En las últimas décadas hubo tantas caracterizaciones sobre qué es moderni-zación como número de autores que trabajaron en el tema, algo que se debe espe-cialmente al carácter típico-ideal de la concepción de “sociedad moderna” y a lagran carga de referencias ideológicas que soporta la defensa de la modernidad.
En una versión bastante amplia como para formar parte de la EnciclopediaInternacional de Ciencias Sociales, David Lerner caracteriza a la modernizacióncomo “un cambio social cuyo componente económico es el desarrollo. La moder-nización crea el entorno social que incorpora de forma efectiva un creciente pro-ducto por habitante”. Esta relación entre aspectos económicos y sociales es centralen tal discusión y está muy difundida la idea de que el desarrollo económico gene-ra desarrollo social.
Alfredo Alejandro Gugliano276
Con todo, no siempre un cambio impulsado por una lógica económica poseeefectos positivos desde un punto de vista social. Especialmente cuando se trata desociedades periféricas donde inversiones en bienestar social representan interfe-rencias en los fondos del Gobierno. Por esto, Mello Belluzo2 señala que siempreque existe contradicción de la economía con la política, los procesos democráticosson restringidos frente a la necesidad de preservar la racionalidad económica. Ellohace que algunos países de América latina se caractericen por un crecimientoeconómico sin mejoría de las condiciones sociales de la población.
Para evaluar procesos de cambio social que no transforman la estructura dela sociedad, Barrington Moore Jr.3 empleó el concepto de modernización conser-vadora.
De acuerdo con el citado autor, en las sociedades contemporáneas hubo porlo menos tres formas de transición a la modernidad. La primera fue a través de larevolución burguesa que acabó generando una democracia; la segunda fue pormedio de la revolución conservadora y fomentó al fascismo; y, la tercera, la revo-lución campesina que condujo al comunismo.
Es interesante destacar que cada una de estas formas fue acompañada por untipo específico y particular de modernización, siendo la modernización conserva-dora fruto de la combinación entre la defensa del capitalismo y las formas autori-tarias de sistema político (Japón y Prusia).
Lo interesante en el modelo de Moore Jr. es que vincula el proceso de moder-nización con el tipo de régimen político predominante, o sea, la política acaba porser el elemento fundamental en el proceso de cambio social.
Este modelo, que difiere del análisis clásico de la determinación económicaque sufre el conjunto de la sociedad y los regímenes políticos,4 en cierta medidaviene siendo reanudado a partir de la nueva oleada de transiciones democráticasque comenzó con la “revoluçao dos cravos”, a principio de los años 70.
Ya Neubauer afirmó en 1967 que la prosperidad económica podía ser unacondición básica para la existencia de democracias, sin embargo esto no permiteconcluir que el desarrollo económico sea un requisito que precede la democracia.Para Neubauer, los elementos centrales para la estabilidad política están más alláde lo económico y se relacionan principalmente con las pautas de organizaciónsocial y la cultura política.5 Actualmente, en los estudios que se publican sobre latransición y consolidación democrática, la defensa de los “requisitos económicosprevios” es muy cuestionada y son pocos los autores que la sostienen.
Modernización y consolidación democrática en Brasil 277
2 Belluzo, Luis Gonzaga de Mello: “Economia, Estado e Democracia”, en Lua Nova, núms.28/29, São Paulo, 1993.
3 Moore Jr., Barrington: Social origins of dictatorship and democracy. Lord and Peasant inthe making of the modern world. Boston, 1966.
4 Lipset, Seymour: “Some Requisites of Democracy: economic development and politicallegitimacy”, en American Political Science Review, vol. 53, march, 1959, págs. 69-105.
5 Neubauer, Dean: “Some Condition of Democracy”, en American Political Science Review,vol. LXI, núm. 4, december, 1967.
En cuanto a los efectos de la política sobre la economía, incluso el BancoMundial,6 que, junto con el FMI, cumplió un papel destacado en la sustentación delas dictaduras latinoamericanas, viene defendiendo que las democracias poseenuna gran capacidad de implantar políticas de desarrollo económico y que los ele-mentos vinculados a la libertad de información y expresión, así como la existenciade elecciones periódicas que ponen a prueba los resultados obtenidos por los sec-tores dirigentes, podrían incentivar el progreso económico y la aplicación de unapolítica de reformas.
Con todo, no podemos olvidar que en algunos países los regímenes autorita-rios demostraron una gran capacidad para impulsar procesos de modernizacióny no es del todo descartable que ciertos sectores sociales deseen un retorno al pasa-do autoritario frente a la radicalización de una crisis económica.7
Como mencioné, en la ciencia política existieron argumentos que defendíanuna mayor eficacia de los regímenes autoritarios para ejecutar políticas de moder-nización, principalmente en países con tendencia a grandes conflictos políticosy sociales.
Los análisis que relacionan modernización y régimen político pueden sercomplementados a través de la investigación de las diferencias entre los tipos demodernización que cada régimen político ejecuta.
Nuevamente aquí Moore Jr. es útil al proponer la diferencia entre una moder-nización “progresista” que produce cambios en la estructura social, promovida pordemocracias parlamentarias, y otra modernización “conservadora”, fruto de unrégimen autoritario, que mantiene la estructura social intacta. La ventaja de estaclasificación es que subraya la relación existente entre desarrollo económico yestructura social, empero su defecto es considerar que toda democracia de ante-mano se propone cambiar estructuras sociales.
En el actual trabajo parto de la hipótesis que, a largo plazo, las condiciones deéxito para una democracia están relacionadas con su capacidad de proporcionar cre-cimiento económico con redistribución social. En el caso de las democracias avan-zadas, donde en algún período de su historia reciente ocurrió tal redistribución, latendencia es que las crisis políticas y económicas se puedan solucionar con cambiosde gobierno. En los casos en los que esto no ocurrió, siempre que surgen problemaseconómicos es inevitable la sombra de un cambio de régimen.8
Alfredo Alejandro Gugliano278
6 Banco Mundial: Informe sobre el desarrollo mundial. Madrid, 1991.7 Es ilustrativo el caso de una encuesta realizada en la ciudad de São Paulo, en 1987, donde
el 34 % de los encuestados eran favorables al retorno de los militares al Gobierno y apenas el 47 % erancontrarios (Viero Schmidt, Benício: “Transiçao Política e Crise de Governabilidade no Brasil”, enTrindade, Hélgio, org.: América Latina, Eleiçoes e Governabilidade Democratica. Porto Alegre, 1991).
8 La relación crecimiento económico/bienestar social no debe ser considerada como un ele-mento de explicación general de todos los procesos de cambio político. Los actuales procesos de tran-sición hacia una sociedad de mercado en los países ex-comunistas parecen demostrar que en determi-nadas condiciones los ciudadanos pueden aceptar cambiar un sistema que ofrece una relativa seguridadsocial por otro sistema basado en la fórmula de la supremacía de las relaciones de libre mercado. Sinembargo, la desilusión con un capitalismo que no vincula el crecimiento económico con el bienestarsocial también puede explicar el significativo crecimiento electoral de partidos de izquierda críticos alas reformas neoliberales en muchos países del Este Europeo (Polonia, Hungría, etc.).
ANTECEDENTES DEL CASO BRASILEÑO
El proceso de modernización en Brasil se profundiza en los años 30 con elpaso del modelo económico primario-exportador al modelo basado en el capitalis-mo industrial.
La participación activa del Estado estimulando la industrialización surge enlos años 50, pues en el período 1930-1940 los beneficios provenientes de la políti-ca estatal son indirectos, como puede ser visto en los años 30 cuando las medidasde intervención adoptadas por el Gobierno Vargas, que compra los excedentes dela producción de café brasileño para mantener la competencia de este producto enel mercado internacional, ocasionan un aumento de las inversiones del sector pri-mario-exportador en la industria local.9
Principalmente en el período 1956-1961, esta situación se modifica coinci-diendo con el Gobierno de Juscelino Kubitschek, que fortalece la industrializaciónimplantando nuevas industrias, como las del sector automovilístico, adecuándoseasí a las tesis de sustitución de importaciones predominantes en la época.
No obstante, fue entre 1968-1976 cuando la economía brasileña experimentóun significativo crecimiento conocido como el “milagro económico”: se consolidóla industria nacional por medio de fuertes incentivos estatales, tanto en términos deprogramas de inversiones públicas en infraestructuras (energía eléctrica, transpor-tes, etc.), como en aportaciones directas a empresas del Estado (industria petro-química, minería y armamentos).
Un aspecto interesante en este proceso de modernización es que no hubo unacontinuidad del régimen político, pues se alternaron un régimen democrático yotro autoritario en la Administración del gobierno federal.
En Brasil, entre 1930-1992, hay dos grandes momentos de autoritarismo: el“Estado Novo” (1937-1945) y el régimen iniciado por el “Golpe Militar de 64”(1964-1984). Sin embargo, esto no significa que en los demás años hubiese demo-cracia. La elite autoritaria estuvo presente en los más diferentes momentos históri-cos de este país,10 como puede ser confirmado, por ejemplo, en la cronología polí-tica de Getúlio Vargas, que no sólo fue presidente de la República por la víaautoritaria (1930-1945), sino también por la democrática (1951-1954).
Para verificar las limitaciones de la democracia brasileña podemos observarcómo la alternancia entre el modelo democrático y el autoritario no siempre pro-dujo cambios de sectores y dirigentes en el ámbito político. Como mencionamos,Getúlio Vargas, que era un dirigente con muy poca vocación democrática, fue pre-
Modernización y consolidación democrática en Brasil 279
9 Esta situación, en realidad, es similar en todo el continente latinoamericano, algo que lleva,por ejemplo, a Aníbal Pinto —”Política de industrialización en América Latina”, en Nolf, Marc:Desarrollo industrial latinoamericano. México, 1974— a considerar este período como de “industria-lización no intencional”.
10 Weffort, Francisco: ¿Por que Democracia? São Paulo, 1984. Muestra cómo en el períododemocrático de 1945-1963 ocurrieron muchos intentos de destituir presidentes electos: contra la tomade posesión de Getúlio Vargas, en 1950; intento de deposición de Vargas, en 1954; contra la toma deposesión de Juscelino Kubitschek, en 1955; contra la toma de posesión de João Goulart, en 1961...
sidente de la República por 18 años. Y si a esto sumamos el período que duró el“Golpe de 64” y el hecho que los primeros presidentes posteriores a la transicióndemocrática de fines de 1984 también tuvieron sus raíces políticas vinculadas a lasustentación del régimen militar —a través de la participación en la AliançaRenovadora Nacional (ARENA)— concluimos que de los últimos 65 años de lavida republicana brasileña en 45 años por lo menos hubo o un gobierno autorita-rio, o un gobierno democrático dirigido por sectores que tuvieron vínculos conexperiencias autoritarias.
Por lo tanto, cuando se habla de democracia en Brasil las limitaciones sonmuy grandes. Además, si se considera que la democracia es sinónimo de plenalibertad política, sólo pueden ser considerados como democráticos los períodos de1945-1947 y 1961-1963.11
DEMOCRACIA Y AUTORITARISMO COMPARADOS
El Gobierno Juscelino Kubitschek (1956-1961)
Juscelino Kubitschek, presidente de la República a partir de enero de 1956,tenía como principal eslogan: “Cinquenta Anos de Progresso en Cinco Anos deGoverno”, con el que resumía su propuesta de acelerar las políticas de moderniza-ción que pretendía implementar.
Este Gobierno significó, en la esfera política, una verdadera revolución en lasinterpretaciones sobre el futuro de Brasil. La “vocación agrícola” de la nación, pre-dominante hasta entonces, fue sustituida por la creencia en las perspectivas de laindustrialización y la necesidad de fortalecer una burguesía nacional.12
La concepción de “vocación agrícola”, defendida principalmente por Euge -nio Gudin, ministro de Hacienda del Gobierno de José Café Filho (1954/1955),entendía el futuro brasileño como vinculado a la exploración del potencial agrariode sus tierras, lo que representaba la continuidad del modelo económico primario-exportador. En contra de esta visión, la aportación desarrollista formulada en losaños 50 por el Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), dirigido inicial-mente por Hélio Jaguaribe, sostenía que el subdesarrollo brasileño se debía al pre-dominio económico de una oligarquía rural y que para superarlo era necesarioimpulsar la industria nacional. Lo cierto es que mucho más que políticas para
Alfredo Alejandro Gugliano280
11 Aarao Reis, Daniel: “Exposiçao”, en: García, Marco Aurélio (org.): As Esquerdas e aDemocracia. São Paulo, 1986.
12 Éste es un período de gran producción académica en las ciencias sociales brasileñas, lo querepresenta una importante participación de la intelectualidad en las discusiones sobre el desarrollo delpaís. Como ejemplos podemos mencionar las siguientes obras: de Raimundo Faoro: Os Donos do Poder(1958); de Celso Furtado: Formação Econômica do Brasil (1959); de Florestan Fernandes: O Padrãodo Trabalho Científicos dos Sociólogos Brasileiros (1961); de Fernando Henrique Cardoso: Trabalhoe Escravidão, y de Otavio Ianni: Metamorfoses dos Escravos (1962).
modernizar el país en este período se construyó una verdadera ideología del desa-rrollo nacional.13
Con el Gobierno Kubitschek verificamos un importante cambio del patrón deacumulación propuesto para la economía brasileña. Si en la primera mitad de losaños 50, principalmente en el gobierno de Getúlio Vargas, los gastos estatales bus-caban ampliar el sector de bienes de producción, intentando apoyar la producciónde bienes de consumo duraderos y no duraderos, en el gobierno de Kubitschek todala economía fue dirigida a la expansión de la producción de bienes de consumoduraderos.
A partir de la elaboración del “Plano de Metas Quinqüenal” (1956), basadoen el informe formulado en 1953 por la CEPAL y el Banco Nacional deDesenvolvimento (BNDE), el Gobierno presentó una serie de proyecciones sobrela economía brasileña y apuntó cinco áreas principales para la inversión estatal:energía, transportes, alimentación, industrias de base y educación.
Al verificar los resultados del “Plano de Metas” es posible constatar que enla mayoría de las propuestas el Gobierno consiguió un alto nivel de realizaciones,sobre todo en la industria automovilística, donde la nacionalización de la produc-ción fue del 75%.
No obstante este éxito y el crecimiento de la economía, algunos autores rela-cionan la crisis de los gobiernos que sucedieron a Kubitschek, de Janio Quadros(enero-agosto/1961) y de João Goulart (1961-marzo/1964), con los errores come-tidos en la conducción del “Plano de Metas”. Uno de los principales argumentoses que la ausencia de una política de financiación para ejecutarlo condujo al recur-so de la emisión de moneda, que llevó a una explosión inflacionaria y, luego, a lapolítica inestable del período posterior.
Además del problema de la financiación, las políticas de modernización pre-sentadas por este Gobierno tuvieron como efecto negativo el aumento de la con-centración de la renta. En relación al problema de la renta dos aspectos son significativos. Por un lado, se destaca que las políticas de industrialización favo-recieron principalmente la formación de grandes industrias, con altas inversionesde capital. En contrapartida, las inversiones en las pequeñas y medianas empresasfueron insignificantes. Por otro lado, entre las consecuencias de la explosión in -flacionaria estaba el aumento de los precios, que superaba el aumento de los sa -larios, reajustados sólo una vez al año, lo cual implicaba una menor capacidadde compra.
Para complementar lo mencionado, la relación entre aumento de salarios yaumento de la productividad fue bastante desigual. Por ejemplo, entre 1955-1962,mientras la productividad de las industrias de bienes de producción duraderos y debienes de capital creció el 121,4%, los salarios de sus trabajadores crecieron ape-nas un 12,3%.
Modernización y consolidación democrática en Brasil 281
13 Sobre este tema, Cardoso, Miriam Limoeiro: Ideologia do Desenvolvimento, Brasil JK-JQ.Río de Janeiro, 1978.
Éstas son las principales características del Gobierno Kubitschek que puedenservir para explicar la crisis de los gobiernos que lo sucedieron y la rápida adhe-sión de significativos sectores de la población al movimiento militar que derrumbóla democracia en los años 60.
El Gobierno Emilio Garrastazú Médici (1969-1973)
Como ocurrió en el período anterior, el tema de la modernización tambiénfue en éste el más importante objetivo de la Administración.
Esta vez los fundamentos para la modernización no estaban vinculados a unaidea nacional desarrollista, presente en el Gobierno Kubitschek, sino a la articula-ción entre desarrollo económico y seguridad nacional, asociando elites nacionalescon empresas transnacionales. Esta visión fue elaborada principalmente por inte-lectuales vinculados a la Escola Superior de Guerra (ESG), como era el caso delgeneral Golbery do Couto e Silva y de Roberto de Oliveira Campos, este últimopresidente del BNDE en el Gobierno Kubitschek.
En líneas generales, el Gobierno Médici seguía las orientaciones del “PlanoEstratégico de Desenvolvimento” (1967), elaborado en el Gobierno Costa e Silva(1967-1969), y complementado más adelante por el “Iº Plano Nacional deDesenvolvimento, 1972-1974” (1972). Los objetivos de estos planes podrían serresumidos en centralizar la economía en torno al Estado con el fin de aumentar losincentivos a la iniciativa privada y mejorar las infraestructuras del país, buscandoa corto plazo ampliar la entrada del capital transnacional.
Estas políticas obtuvieron resultados tan importantes que este período llegóa ser conocido como del “milagro económico”, así llamado porque la economíaexperimentó un sorprendente crecimiento global en un tiempo relativamente bre-ve, todo lo cual se refleja en el ascenso del PIB que en 1973 alcanzaba una tasamedia del 14%.
Los efectos de la política económica del Gobierno Médici pueden ser com-parados a un juego de dominó donde la acción sobre la primera pieza hace quetodas las otras se muevan. Con ello quiero decir que los diferentes incentivos asectores clave hicieron que el resto de la economía creciese de forma consecuti-va. Por ejemplo, el estímulo a una política de financiación de la casa propiaaumentó considerablemente el sector de la construcción, que en países con gran-des ejércitos de mano de obra no calificada es un importante generador de emple-os. Ello, a su vez, influyó en el crecimiento de la industria de transformación(cemento, siderurgia, etc).
En términos de la política de financiaciones también en el Gobierno Médicipodemos observar muchos problemas. Como es conocido, gran parte de los recur-sos estaban vinculados a los préstamos internacionales, que fueron los principalesmotores del “milagro”. Esta política produjo la expansión de la deuda externa que,
Alfredo Alejandro Gugliano282
entre 1969-1975, creció de 4.400 millones de dólares hasta más de veinte milmillones de dólares.
Respecto a los incentivos a la iniciativa privada las intenciones del Gobiernono fueron cumplidas puesto que la mayoría de sus inversiones se dirigieron al áreaestatal, algo que puede ser comprobado con el dato de que entre 1968-1973 fueroncreadas 231 nuevas empresas del Estado, que supone la impresionante cifra de casicuatro mensuales.
En el caso de este Gobierno nuevamente vemos una modernización exclu-yente que profundiza la concentración de la renta en el país. Como mencionanSinger y Lamounier cuando analizan las prioridades de industrialización en estaépoca, “se puede observar que la producción de bienes de consumo duraderos, queson adquiridos principalmente por los grupos de altos ingresos, creció dos o tresveces la tasa de bienes de consumo no duraderos, que son adquiridos por la pobla-ción entera”.14
Si dejamos a un lado lo referente al crecimiento económico, éste fue uno delos períodos de mayor represión entre los gobiernos militares, promulgándose unnúmero extraordinario de medidas jurídicas que garantizaban el poder exorbitantedel Estado y castigaban rígidamente a los que infringían el orden vigente. Ésta fuetambién la fase más intensa de “guerra sucia” contra la guerrilla armada y de vio-lación de los derechos humanos.
En el Gobierno Médici se asumió claramente la fórmula de que el “orden”,garantizado a través de la represión, era el motor del crecimiento económico.Como mencionan Velazco e Cruz y Martins15 respecto a la política de propagandadel Gobierno, a nivel interno Brasil era presentado como “un país fuerte, dinámi-co, seguro, en paz consigo mismo. En el exterior, [la dictadura] utilizaba argu-mentos de otra naturaleza, (...), más persuasivos, [como] ‘el orden interno estágarantizado y mejores condiciones de ganancias no existen’”.
La comparación
Al comparar los resultados obtenidos por los gobiernos de Kubitschek y delgeneral Médici considero que, estrictamente hablando de crecimiento económico,es innegable que el modelo democrático demostró una gran capacidad para diri-gir el proceso de modernización de Brasil, pese a la tradición conservadora quepredomina en su historia política y el mito que el país sólo creció económica-mente bajo el autoritarismo. Incluso si comparamos el crecimiento de la economíabrasileña con el resto de la economía latinoamericana veremos que con la demo-
Modernización y consolidación democrática en Brasil 283
14 Singer, Paul, et Lamounier, Bolívar: “Brasil: crecimiento con desigualdad”, en Nerfin,Marc, compilador: Hacia otro desarrollo: enfoques y estrategias. México, 1978, pág. 150.
15 Velasco e Cruz, Sebastião, et Estevan Martins, Carlos: “De Castello a Figueiredo: umaincursão na pré-história da ‘Abertura’”, en Sorj, Bernardo, et Almeida, María Herminia Tavares de:Sociedade e Política no Brasil Pós-64. São Paulo, 1983, pág. 42.
cracia, Brasil presentó un crecimiento del PIB bastante superior a la media delcontinente.16
Entretanto, esto no puede ser medido solamente en términos de índices decrecimiento, pues también se debe considerar la situación en que ambos gobiernosheredaron el país. En este sentido, los resultados obtenidos por el GobiernoKubitschek, que montó su política de modernización partiendo de una estructuraindustrial bastante precaria, son mucho más significativos que los resultados de laeconomía bajo la dictadura militar, a pesar de ser innegable el extraordinario cre-cimiento en el Gobierno Médici.
Esta idea puede quedar más clara observando los cuadros 1 y 2, que demues-tran el crecimiento del Producto Industrial y del Producto Interior Bruto.
CUADRO 1
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (%)
Años de Gobierno Gobierno Kubitschek Gobierno Médici
1.º 5,5 11,92.º 5,4 11,93.º 16,8 14,04.º 12,9 16,65.º 10,6 7,8
Fuente: Elaboración original a partir de Paiva Abreu, Marcelo, organizador: A Ordem doProgresso; 100 anos de política economica republicana. Río de Janeiro, 1990.
CUADRO 2
EVOLUCIÓN DEL PIB (%)
Años de Gobierno Gobierno Kubitschek Gobierno Médici
1.º 2,9 10,42.º 7,7 11,33.º 10,8 12,14.º 9,8 14,05.º 9,4 9,0
Fuente: Ibídem.
Alfredo Alejandro Gugliano284
16 Entre 1950-1960, años de democracia en Brasil, este país obtuvo un crecimiento anual delPIB de un 8,9 % al año, casi el doble del continente latinoamericano donde el crecimiento medio fuedel 4,6 %. Estas diferencias también existieron en el período autoritario, donde, en el Brasil del “mi -lagro económico”, entre 1970-1976, el PIB creció como media el 10,3 % al año, mientras que enLatinoamérica este crecimiento fue del 6,5 %. Sin embargo, en 1970, Brasil era considerado como elpaís de mayor concentración de la renta en toda la región. Datos sobre este período pueden ser encon-trados en: Banco Exterior de España: Economía Latinoamericana. Madrid, 1979.
Por medio de esos datos podemos constatar que en ambos períodos hubo uncrecimiento tanto del Producto Interior Bruto como de la Producción Industrial, eincluso se podría considerar, principalmente en cuanto al PIB, que el gobiernoautoritario del presidente Médici lleva una cierta ventaja en relación a la experien-cia democrática de la gestión del presidente Kubitschek. Sin embargo, si analiza-mos la gestión de estos gobiernos en su totalidad, lo que realmente sorprende es lacapacidad del gobierno democrático de implantar una eficiente política de desa-rrollo económico en un corto espacio de tiempo.
En lo que se refiere a la Producción Industrial, entre el segundo y el terceraño del gobierno del presidente Kubitschek (1957-1958) hubo una evolución del5,4 % hacia un 16,8 %, y un año más tarde este indicador decreció hacia un 12,9 %,lo que todavía representa un avance significativo si consideramos que en 1956 elcrecimiento había sido del 5,5 %.
El mismo razonamiento podemos hacer sobre el Producto Interior Bruto.Con Kubitschek el país, que parte de un crecimiento del PIB del 2,9% en su pri-mer año de gestión, alcanza un índice de crecimiento del 10,8 en 1958 y se man-tiene en el 9,4% al final de su mandato. En el caso del período Médici el gobiernoya parte de un índice de crecimiento del 9,5% en su primer año y llega al 14% enel final de su gestión. Es evidente que los datos no permiten una evaluación cuali-tativa de las políticas de modernización de estos gobiernos e incluso ya mencionélos efectos negativos que ambas políticas de crecimiento tuvieron en Brasil.Además, indicadores como el PIB y el Producto Industrial no aclaran necesaria-mente el nivel de modernización, pues sólo nos muestran de una forma general lasituación de la economía de un país. Y en el caso de este trabajo son indicadoresde los grados de eficiencia de las políticas aplicadas en cada régimen político.
Entretanto, si alguna identidad hay entre los dos procesos analizados es queen ninguno la modernización económica fue acompañada por transformaciones enla estructura social, lo que justifica que los clasifiquemos como variaciones demodernización conservadora.
En el caso del régimen militar no sólo el crecimiento del salario mínimofue insignificante comparado con el crecimiento económico, sino que tambiénfueron insignificantes las inversiones en el campo de la salud, educación, etc. Encuanto al Gobierno Kubitschek, destacan Singer y Lamounier que “las inversio-nes en seguridad social dejaron de ser consideradas como una condición inelu-dible de crecimiento y comenzaron a estar sujetas cada vez más a un enfoquecosto-beneficio”.17
CONCLUSIONES
En este trabajo hemos podido observar cómo el régimen democrático, consus características propias, no sólo consiguió índices significativos de crecimientoeconómico sino que también consolidó las bases industriales que posibilitaron el“milagro económico” ejecutado por los gobiernos militares.
Modernización y consolidación democrática en Brasil 285
17 Singer et Lamounier: “Brasil: crecimiento...”, pág. 165.
Con esto, no pretendo obscurecer los logros del desarrollo económico efec-tuado por los gobiernos del “Golpe Militar de 64”, lo que sería una falsedad histó-rica, sino simplemente romper con el mito de que fueron gobiernos autoritarios losque propiciaron la mayor modernización de la economía brasileña.
Entre tanto, un nuevo problema surge de nuestro análisis: el hecho de que lamodernización económica, generada tanto por el gobierno democrático como porel autoritario, aumentara la desigualdad social, y esto parece no tener las mismasconsecuencias en ambos modelos.
En términos generales, no resulta novedoso que un régimen político autori-tario fomente la desigualdad, pues es natural que cuando no existen libertades bási-cas se constituyan profundas disparidades no sólo en la política sino también en ladistribución de la riqueza. Sin embargo, si eso se produce en un régimen democrá-tico en proceso de consolidación las consecuencias pueden ser muy graves, espe-cialmente si se utiliza la coerción como un instrumento de legitimación política.Éste es un problema actual, dado que muchas de las nuevas democracias latinoa-mericanas, como también las del Este de Europa, vienen aplicando una serie dereformas económicas con un gran costo social.
De cualquier forma, si cuando se desgastaron las dictaduras fue posible anti-cipar el nacimiento de las nuevas democracias, no puede vaticinarse ahora lo quepasará si las democracias actuales también se desgastaran. Movimientos como losprotagonizados por el “ejército zapatista” en el estado mexicano de Chiapas supo-nen una radical reacción de desencanto frente a dirigentes democráticos que noconsiguen, o no valoran, la mejoría de las condiciones sociales de la población,representando una clara advertencia para las elites políticas.
Éste es sin duda uno de los grandes desafíos de las democracias en Américalatina y es probable que las dificultades no sean de fácil solución. No obstante, yesto he pretendido demostrar con la exposición del caso brasileño, la construcciónde un nuevo modelo de modernización que concilie la necesidad de crecimientoeconómico con el bienestar social es fundamental para legitimar, quizás de formadefinitiva, la democracia en la región.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Martins Luciano: “Açao Política e Governabilidade na transiçao brasiliera”, en Moisés,José Alvaro, e Guillon Albuquerque, José Augusto, organizadores: Dilemas daConsolidaçao da Democracia. Río de Janeiro, 1989.
Oliveira, Francisco de: “Padroes de Acumulaçao, Oligopólios e Estado no Brasil(1950-1976)”, en Oliveira, Francisco de: A Economia da DependenciaImperfeita. Río de Janeiro, 1989.
Alfredo Alejandro Gugliano286
COMPOSICIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA ELITEPARLAMENTARIA EN CHILE1
Esther del CampoUniversidad Complutense de Madrid
INTRODUCCIÓN
A unque existen estudios clásicos en la Ciencia Política que abordan el proble-ma de las elites políticas, como los de Mosca y Pareto, o que incluso a nivel
continental, como el de Solari, plantean el análisis de las elites en América latina,en una época en que se encontraba en boga la teoría modernizadora, el énfasisreciente en los procesos de democratización americanos ha soslayado, aunque node forma deliberada, el enfoque elitista —no pretendemos entrar en este artículoen el debate elite-clase política sugerido muy recientemente por Von Beyme—.2
Este olvido puede explicarse en parte por la importancia que ha desempeña-do históricamente el Poder Ejecutivo frente al Legislativo. Sin embargo, los pro-cesos de transición y consolidación democrática han conformado parlamentosdemocráticos y han vuelto a poner en el candelero el problema de la “representa-ción política” y la dicotomía representatividad-responsabilidad.
En el caso chileno, si bien se cuenta con un Ejecutivo fuerte, las recientespropuestas de reforma política que pretenden fortalecer el sistema parlamentariohacen muy interesante el estudio de su Parlamento, y en una primera fase, que sepropone en este trabajo, el análisis de la estructura y composición de la elite par-lamentaria. Por otro lado, dada la estabilidad del sistema político chileno, sólo que-brada en 1973, y la importancia de su sistema de partidos, es crucial descifrar elmapa político conformado en el Parlamento democrático actual.
METODOLOGÍA
Para llevar a cabo este estudio se partió del análisis de los resultados de uncuestionario de 104 preguntas que se pasó a una muestra de parlamentarios chile-nos entre octubre y diciembre de 1994. Se entrevistó a un total de 82 diputados
1 Una primera versión de este artículo fue presentada en el XIX Congreso Internacional de laLatin American Studies Association que tuvo lugar entre el 28 y el 30 de septiembre de 1995 enWashington, DC.
2 Beyme, Klaus von: La clase política en el Estado de Partidos, Madrid, 1995.
de los distintos partidos políticos, en proporción a su presencia electoral en laCámara. De este modo, se llevaron a cabo 30 entrevistas a parlamentarios de laDemocracia Cristiana (DC), 19 a miembros de Renovación Nacional (RN), 13 adiputados socialistas (PS), 11 a políticos del Partido por la Democracia (PPD)y las ocho restantes, fundamentalmente a miembros de la Unión DemócrataIndependiente (UDI).
El cuestionario se inscribe dentro de un proyecto de investigación másamplio, que se plantea el estudio de las elites parlamentarias en los distintos paí-ses latinoamericanos —hasta el momento, se han realizado entrevistas a los dipu-tados de El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, República Dominicana,México, Colombia, Venezuela, Argentina y Chile—.
La muestra sobre el conjunto del universo parlamentario chileno se selec-cionó de forma aleatoria, ante la imposibilidad de acceder a los 120 diputados,teniendo en cuenta además la extensión del cuestionario y la diversidad de lostemas sobre los cuales se les demandaba información y autoevaluación. Las entre-vistas fueron llevadas a cabo por la autora y por la profesora Antonia Santos querealizó buena parte de ellas en la Cámara situada en Valparaíso. Las primeras secomenzaron durante el mes de octubre y al coincidir con un período vacacionalde sesiones, muchas de ellas se concretaron a través de las distintas Secretarías delos grupos parlamentarios de la Cámara, otras se llevaron a cabo en las diferentessedes de distrito y algunas incluso fueron realizadas en los domicilios de los dipu-tados. Todo ello es muestra de su excelente disposición para responder al exten-so cuestionario y de la necesidad, manifiesta incluso por los mismos parlamenta-rios, de conocer la composición de la Cámara, y los valores y opiniones de susmiembros.
El presente análisis se circunscribe a la primera tabulación de los datos obte-nidos —restan por explotar otras 20 entrevistas que se realizaron con posteriori-dad— y se centra en los datos sociobiográficos de los diputados. Otros apartadoscomo los motivos, creencias, canales de reclutamiento, actitudes y valores frente ala democracia y al sistema político chileno en particular, la autoevaluación de laspolíticas concretas, la concreción de los trabajos parlamentarios, etc., serán abor-dados en análisis posteriores.
LA REPRESENTATIVIDAD SOCIAL DEL PARLAMENTO
El Parlamento espejo
Como se ha insistido por la doctrina de la representación política, en el carác-ter del Parlamento moderno existe un fuerte componente de representaciónsociológica, es decir, la representación no se circunscribe sólo a la cesión de auto-ridad del gobernado hacia su representante y a la concreción o no de la responsa-bilidad de éste con respecto al primero, sino que en numerosas ocasiones la eva-luación del Parlamento se ha hecho en función de la pretendida representatividad
Esther del Campo288
de determinados estamentos o grupos sociales: nobleza, burguesía, y con posterio-ridad, sectores populares u obreros. Como señala Sartori,3 en este concepto de larepresentación se encuentra implícita la tesis de que “nos sentimos representadospor quién ‘pertenece’ a nuestra misma matriz de ‘extracción’ porque presumimosque aquella persona nos ‘personifica’”.
Esta idea de la representación como espejo o reproducción de una determi-nada realidad puede hacer referencia a dos dimensiones:4 por un lado, la represen-tatividad in strictu sensu sociológica reproduciría las características de la pobla-ción como la clase, la posición social o económica, la condición profesional, laetnia o la pertenencia confesional como elementos más relevantes de la estructurasocial; y por otro, la representación de las opiniones o reproducción de cómo sedistribuyen las orientaciones políticas presentes en la población. Así, mientras quepara llevar a cabo la representatividad como espejo de las orientaciones políticasse dispone de un instrumento institucional apropiado —como por ejemplo los sis-temas electorales proporcionales—, para la representación sociológica no existenmecanismos análogos. Además, requeriría en todo caso la voluntad de los repre-sentados de escoger representantes similares a sí mismos y la disponibilidad de unnúmero suficiente de “candidatos-representantes” dotados de características simi-lares a las de los representados. En esta forma de entender la representación, repre-sentar no es ya actuar con autoridad, ni actuar como fase previa a rendir cuentas:el representante no actúa por otros, sino que los “sustituye” en virtud de una seme-janza o reflejo.
Esta interpretación del “parlamento espejo” plantea la dicotomía, responsa-bilidad y representatividad, es decir, la institución parlamentaria puede ser un per-fecto espejo de similitudes de extracción y, sin embargo, no recibir las demandasde la sociedad que refleja. Por tanto, la tesis debería replantearse manteniendo quesi la representatividad no es, por sí misma, una condición suficiente, sigue siendouna condición necesaria para el ejercicio de la representación.
Partidarios o no de la representación sociológica, lo cierto es que la estruc-tura y composición social de las elites parlamentarias en los sistemas políticosdemocráticos constituye un punto neurálgico en el análisis de estos regímenes, desu representatividad y de sus correspondientes políticas. Y es precisamente la res-puesta a lo que constituye la clase política, el punto central del análisis de las pági-nas que siguen a continuación. “¿Qué es la clase política?”, trata de poner de mani-fiesto sus antecedentes familiares, entorno social, posición socioeconómica, niveleducativo, estilo de vida, etc. Se trata además, en última instancia, de insistir en elproblema de la profesionalización de los políticos. Este incremento de la profesio-nalización puede interpretarse de dos formas distintas:5 una positiva, en el sentidode racionalizar y especializar el trabajo político de los partidos, es decir, de adqui-rir una competencia ad hoc, y otra con significados negativos. En el primer caso,
Composición y profesionalización de la elite parlamentaria en Chile 289
3 Sartori, Giovanni: Elementos de Teoría Política, Madrid, pág. 234.4 Pitkin, Hanna: El concepto de representación, Madrid, 1985.5 Sartori: Elementos de Teoría..., pág. 179.
el político profesional es un experto, una persona que acaba por conocer el oficioque realiza, entiende de ello y, por lo tanto, tiene una serie de valores positivosfrente al político diletante, improvisado o inexperto. En el segundo caso, el políti-co profesional es sólo una persona sin otro oficio, es decir, su característica no esla de estar especializado en la propia profesión, sino la de transformar en oficio unaprofesión que no es tal.
¿Qué es la clase política?: estructurade la elite parlamentaria en Chile
Perfil del diputado/a chileno:
— Edad:
En general, se ha considerado por parte de la literatura —confirmado luegopor los estudios realizados sobre algunos sistemas políticos— que la elite políticaha tenido siempre un fuerte componente gerontocrático, es decir, que ha estadoconformada por personas de edad avanzada, ya que se pensaba que éstas teníanmayores conocimientos y una mayor experiencia política. A pesar de que este ras-go parece concentrarse en la segunda Cámara o Cámara Baja de las democraciascontemporáneas, podría generalizarse para todo el conjunto de las institucionespolíticas. Por esta razón, consideramos importante perfilar la edad media de losparlamentarios chilenos, y si ésta se mantiene, aumenta o disminuye según las dis-tintas fuerzas políticas. En este sentido, podría aventurarse que a medida que seavanza hacia la derecha en el espectro ideológico aumenta la edad de los diputa-dos/as. Por otro lado, hay que señalar que la edad aparece fuertemente correlacio-nada con los años de dedicación a la política, por lo que de confirmarse esta hipó-tesis habría que decir que los diputados de los partidos conservadores tienen unatrayectoria o carrera política más dilatada.
La edad media del parlamentario/a chileno se sitúa entre 47 y 48 años, aun-que la cohorte se extiende entre los 26 años del diputado más joven de la Cámara—que pertenece al PPD— y los 71 años del más veterano —que milita en el mis-mo grupo que el anterior—. Esta edad media sufre pocas variaciones con la espe-cificación del género. Así, mientras la edad media de los diputados masculinos esde poco más de 47 años, la edad media entre las parlamentarias femeninas ascien-de a 49 años.
Sí resulta más interesante el desglose según los distintos partidos políticos.Entre las fuerzas mayoritarias, sólo los diputados de la Democracia Cristiana supe-ran la edad media mencionada con anterioridad, sobrepasando ligeramente los 50años —con la excepción de los dos diputados radicales que elevan la edad mediadel Partido Radical (PR) hasta los 53 años—. La única mujer presente en el PDCtiene 46 años. Los diputados socialistas, los de Renovación Nacional y los del PPDse ajustan prácticamente a la edad media parlamentaria —entre 46 y 47 años en los
Esther del Campo290
tres casos— y sólo los 15 parlamentarios de la UDI, reducen ésta, situándola en 43años. En general, la edad media de las mujeres en estos casos supera ligeramentea la media masculina, pero no altera significativamente el dato global dado que,como veremos más adelante, la representación femenina supone escasamente el7,5 % en la Cámara de Diputados. Estos datos desmienten la correlación aventu-rada entre partidos conservadores y diputados de mayor edad. Sin embargo, sícorroboran el hecho de que la edad media más elevada pertenezca al partido demó-crata-cristiano, precisamente el que tiene diputados de más larga trayectoria polí-tica —el 39,9 % de los encuestados de este partido manifiesta dedicarse a la polí-tica desde un período anterior a los años sesenta, y en un caso concreto, el únicoen la Cámara, desde 1938—. Por otro lado, este hecho está relacionado tambiéncon los avatares políticos de los partidos conservadores, pues tanto en el caso de laUnión Demócrata Independiente como en el de Renovación Nacional nos encon-tramos con una derecha renovada: ambas formaciones se fundaron en un períodorelativamente reciente —la UDI fue fundada en 1983, aunque sus antecedentes seremontan a los años sesenta, y RN data de 1987—.
En el caso de la Democracia Cristiana, el leve aumento de la edad media desus diputados se amortigua internamente por el no desdeñable número de diputa-dos que tienen menos de 45 años, un 35 %. Este dato cobra especial relevancia por-que estos parlamentarios eran jóvenes en el período del gobierno de la UnidadPopular y del Golpe de Estado en 1973. Esta última cifra se repite prácticamentepara la misma cohorte de edad en el caso del Partido Socialista —un 33,3% de losparlamentarios socialistas tienen menos de 45 años—, asciende hasta el 40 % paralos del PPD, hasta el 44,8 % para los de Renovación Nacional, y se dispara abrup-tamente hasta el 73,3 % para los parlamentarios de la UDI. En este partido, el53,3 % de los diputados no sobrepasan la barrera de los 40 años, es decir, apenaseran unos adolescentes a comienzos de los años setenta, hecho sin duda impor-tantísimo para el proceso de su socialización política bajo la dictadura de Pinochet.
Los partidos más heterogéneos en la variable que estamos considerandoresultan ser por un lado, el PPD, dado que aunque no supera la edad media, sitúaen torno al 40 % de sus diputados en los dos extremos —un 40 % tiene menos de45 años, y otro 40 % tiene más de 50 años—. Y por otro, RN, donde un 44,8 %de sus parlamentarios tienen menos de 45 años, y un porcentaje igual supera los50 años.
— Género:
En cuanto a la variable género, como se ha señalado repetidamente por losautores, ésta representa un elemento fundamental en la determinación de la elitepolítica. Las mujeres constituyen sin duda uno de los grupos menos representadosen todo el mundo dentro del universo de la clase política. Según Putnam,6 en la
Composición y profesionalización de la elite parlamentaria en Chile 291
6 Putnam, Robert D.: The Comparative Study of Political Elites, Prentice Hall, EnglewoodCliffs, NJ, 1976, pág. 33.
mayoría de las democracias parlamentarias, las mujeres constituían a comienzosde los años setenta sólo el 5 % de las legislaturas nacionales. Hoy esta cifra se haincrementado considerablemente, en especial, a partir del momento en que los par-tidos políticos occidentales desarrollaron una política de incorporación y recluta-miento “en igualdad de condiciones” de la mujer a la clase política con unos obje-tivos definidos, y pusieron en marcha mecanismos como el sistema de cuotas; así,Von Beyme, tomando como ejemplo el caso alemán,7 señala que los partidos ale-manes siguieron políticas muy distintas en este punto. Mientras que la CDU y elFDP rechazaron el sistema de cuotas —a partir de 1987 trataron, no obstante, deimpulsar la política de igualdad de oportunidades como obligación autoimpues-ta—, los Verdes acordaron en 1986 fijar una cuota de mujeres del 50 % para todoslos órganos del partido. Por su parte, el SPD estableció en su convención de 1988en Münster que se alcanzaría para los cargos internos del partido una cuota del40 % en dos etapas hasta 1994, y en tres etapas hasta 1998 en todas las candidatu-ras del partido para las elecciones. Estas buenas intenciones se vieron frenadas enparte por la escasa afiliación femenina en el seno de los partidos —con la excep-ción de los Verdes—. Si importantes fueron las realizaciones a nivel de políticasinternas de igualdad en los partidos, la igualdad de oportunidades en la políticatuvo también un gran éxito. Así, en la 12ª legislatura —la que resultó de las pri-meras elecciones celebradas tras la reunificación alemana—, el 20,6 % de losrepresentantes eran mujeres. Con esta cifra, Alemania se sitúa por encima del pro-medio europeo del 14,5 % calculado por la unión interparlamentaria.
Sin duda, nuestro caso dista mucho del modelo alemán. De los 120 diputa-dos presentes en la Cámara, sólo 9 son mujeres, lo que supone el 7,5 % del total.Como ya hemos indicado anteriormente, la edad media de éstas supera ligeramen-te —en dos años— la media masculina.
En contraposición a lo que pudiera pensarse, el Parlamento chileno indicaque la proporción de mujeres, reducida en todos los partidos, es relativamenteindiferente a su ideología, y que tiene que ver más con el proceso de fundaciónde dichos partidos y su evolución posterior. Es decir, en los partidos tradiciona-les, con una trayectoria política más prolongada, como por ejemplo la DC y el PS,donde existen además profundos cleavages y subculturas intrapartidistas, elnúmero de mujeres es más reducido. Sin embargo, en los partidos de creación másreciente —PPD o incluso grupos conservadores como RN—, el porcentaje demujeres es mayor.
Mientras que la Unión Demócrata Independiente carece de diputadas, lasmujeres constituyen el 2,7 % de los diputados demócrata-cristianos, el 6,6 % delos socialistas y el 7,1 % de los parlamentarios de RN. Sólamente en el caso delPPD nos acercamos a los porcentajes que señalábamos para el ejemplo alemán: lasdiputadas del PPD constituyen el 20 % del conjunto de representantes del partido,aumentando así la heterogeneidad de éste, sin duda el más plural de todos, tanto enedad, como en género, como en procedencia partidista, etc.; datos todos ellos que
Esther del Campo292
7 Von Beyme: La clase política..., págs. 11-112.
confirman el específico carácter fundacional de este partido, creado ad hoc a fina-les de 1987.8
A pesar de esta reducida representación femenina en la Cámara, las mujeressí aparecen en la composición de las distintas Comisiones, alcanzando el 23 % enla Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportesy Recreación, y en la de Trabajo y Seguridad Social, y un 14 % en la ComisiónPermanente de Minería y Energía. Tienen una representación más reducida, queronda el 7 %, en las Comisiones de Gobierno Interior, de Relaciones Exteriores, deConstitución, Legislación y Justicia, de Hacienda, de Recursos Naturales, BienesNacionales y Medio Ambiente, de Salud, de Economía, Fomento y Desarrollo, yen la Comisión Especial de Desarrollo de la V Región, con la diputada de la UniónIndustrial Progresista, Evelyn Matthei Fornet, elegida por este distrito. Ninguna deestas mujeres preside una Comisión, ya sea permanente o especial. No están pre-sentes en las Comisiones de Defensa Nacional, Obras Públicas, Transportes yTelecomunicaciones, Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, Vivienda yDesarrollo Urbano, y Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, ni en lasComisiones Especiales de CODELCO y de Drogas.
— Otros datos sociobiográficos:
Otros datos sociobiográficos que hemos considerado de interés serían el es -tado civil y la religión que profesan los diputados/as. El 86,6 % de los entrevista-dos dicen estar casados, mientras que sólo el 3,7 % manifiesta convivir en pareja—este dato adquiere nueva relevancia cuando se coteja con el hecho que en Chileno exista una ley de divorcio y que la simple propuesta del PS de discutir dicha leyprovocase un verdadero “revuelo social”, liderado por los partidos de la derecha,RN y la UDI—. Sólo en el PPD —donde el 18,2 % de los diputados encuestadosreconoce vivir en pareja—, y en el PS —donde esta cifra se reduce al 7,7 %— seabre la homogeneidad del conjunto. Aunque no se duda de la verosimilitud de losdatos, cabe preguntarse por qué la discusión de dicha ley entreabre un problemasocial latente; a decir verdad, la convivencia en pareja fuera del matrimonio y elreconocimiento de los hijos ilegítimos —y no olvidemos que en Chile durante losaños de la dictadura muchas familias fueron obligadas por las circunstancias asepararse, ya fuera en el interior del país o en el exilio— no es un hecho social ais-lado, sino que afecta al conjunto de la sociedad chilena, y al que no escapa, a nues-tro juicio, la elite política.
Composición y profesionalización de la elite parlamentaria en Chile 293
8 El Partido por la Democracia fue creado a finales de 1987 e inscrito legalmente en 1988. Elpropósito fundacional no fue el crear otro nuevo partido, sino el de sentar un referente político queorientara, desde la izquierda, la participación de los ciudadanos en el proceso de superación del régi-men militar, mediante la utilización de las posibilidades legales y políticas estrechas logradas por lasfuerzas opositoras. De este modo, desde su fundación se estableció que no sería un partido con defini-ción ideológica precisa, sino que se trataba más bien de una organización instrumental de oposición algobierno militar, integrando además a personas que no tenían una adhesión partidista clara o que inclu-so podrían mantener una doble militancia. El PPD aglutinó especialmente a socialistas de la fracciónrenovada, hoy integrada al Partido Socialista, a miembros del MAPU, republicanos, radicales, socialesprocedentes de otras fracciones e independientes de diversas extracciones sociales y políticas.
En cuanto a la religión, el 82,9 % de los diputados entrevistados declararonser católicos, mientras que un 14,6 % manifestó no profesar religión alguna. Entrelos partidos conservadores, RN y UDI, el porcentaje de parlamentarios católicos esprácticamente del 100 %, y lo mismo sucede para la Democracia Cristiana. La con-fesionalidad de los diputados se explica por los orígenes fundacionales de estospartidos. En el caso del Partido Demócrata Cristiano, sus orígenes se sitúan en laAsociación Nacional de Estudiantes Católicos, coordinada por un sacerdote quecanalizó las inquietudes sociales y políticas de un grupo de estudiantes universita-rios —del entorno del Partido Conservador—, a finales de la década de los añosveinte y comienzos de los treinta, y que debe esperar hasta 1957 para que aparez-ca como PDC, sobre la base de la Falange Nacional y los restos del antiguo PartidoConservador. Como hemos indicado antes, la UDI se funda en 1983, aunque susorígenes se remontan a los años sesenta, durante los cuales fue un movimientoradicado principalmente en la Universidad Católica, llamado MovimientoGremialista. Y aunque en el caso de RN éste surge en 1987 de tres organizaciones9
—el Frente Nacional del Trabajo, la Unión Nacional y la Unión DemócrataIndependiente, que se desgajaría luego— no vinculadas directamente con la IglesiaCatólica, las relaciones con ésta siempre fueron buenas.
La ya mencionada heterogénea morfología del PPD se reproduce en la con-fesionalidad de sus diputados. El 72,7 % se manifiestan católicos, mientras que elresto —el 27,3 %— no profesa religión alguna. En el caso del PS, los porcentajesse invierten: así, mientras que el 61,5 % de los encuestados socialistas no tienenreligión, el 38,5 % se autodefinen como católicos.
Ahora bien, las relaciones entre los distintos partidos políticos y la IglesiaCatólica se han desarrollado un poco al margen de lo que viene reflejado en estosdatos. En general, todos ellos, pero especialmente los que participaron en la opo-sición política a la dictadura de Pinochet, mantuvieron buenas relaciones y com-partieron en numerosas ocasiones “frente político” con la Iglesia Católica, una delas organizaciones sociales más activas a partir de 1983 en pro de la recuperacióndemocrática en Chile.
A diferencia de lo que sucede en otros países latinoamericanos —como porejemplo en Centroamérica—, religiones distintas a la católica, constituyen unhecho anecdótico e irrelevante —así, los protestantes representan sólo el 1,4 % deltotal de la población—.
La autodefinición religiosa viene moderada por la asistencia a los serviciosreligiosos. Un 31,7 % dice acudir una vez a la semana, mientras que un 26,8 %manifiesta que lo hace sólo irregularmente y un porcentaje parecido —el 23,2 %—no lo hace casi nunca. Los parlamentarios de la DC son los que asisten con mayorfrecuencia a los servicios religiosos, dado que un 43,3 % asegura acudir una vez ala semana, y otro 20 % lo hace varias veces al mes. Los diputados del PPD, y enespecial los del PS, resultan ser los que asisten con menos frecuencia a los oficiosreligiosos.
Esther del Campo294
9 Aparecen a partir del intento frustrado de apertura política en 1983.
Asimilación de la extracción social, nivel de formacióny profesionalización de la elite parlamentaria
Buena parte de los análisis realizados sobre las elites políticas han insistidoen la importancia determinante tanto de sus orígenes sociales como de su elevadonivel educativo para explicar su ascenso político. Como insiste Von Beyme para elcaso alemán,10 un origen social elevado demostró no ser razón suficiente para haceruna carrera política, si bien es cierto que la pertenencia a un estamento superior yla posesión de un elevado nivel educativo facilitaban los inicios de la carrera, per-diendo su importancia al ascender en ella.
Putnam en su estudio clásico sobre las elites políticas se detiene tambiénen la relación entre pertenencia a la elite y estructura social de ésta,11 concretan-do dos modelos de correlación entre estratificación política y socioeconómica.En el primero, al que da el nombre de modelo de independencia, la correlaciónentre posición política y posición socioeconómica apenas existe, es decir, el pro-ceso de reclutamiento de la elite política es independiente de su ocupación, edu-cación, antecedentes familiares, edad, sexo, religión, etnia, etc. Cada categoríasocial se encuentra representada proporcionalmente dentro de la elite política.Por contra, en el modelo opuesto de aglutinación, existe una correlación per -fecta entre el lugar individual que se ocupa en la estratificación política y ellugar que se ocupa en la jerarquía social, por lo tanto, los sectores económica-mente privilegiados monopolizan el liderazgo político. El debate teórico entre losdos modelos se ha decantado históricamente a favor del segundo, y la mayoríade los enfoques —como el enfoque de la estratificación de Herzog o el de lateoría de la personalidad de Lasswell— han insistido en la importancia del ori-gen social como un factor determinante para el ascenso en las jerarquías políti-cas; por contra, planteamientos más contemporáneos y más politológicos comoel enfoque de la carrera han defendido que el origen social y el proceso educa-tivo desempeñan únicamente un papel secundario, que puede conllevar algunasventajas iniciales pero que no constituyen factores determinantes para la estabi-lidad en la carrera política. Así mismo, estos autores han insistido en el procesode equiparación en la extracción social de las elites, vinculado a la tendencia dehomogeneización de la sociedad en su conjunto. Así, los partidos no muestranya ninguna pauta de reclutamiento específica de clase, sino que más bien la nue-va elite política sólo surge después que la antigua dicotomía de clases en la socie-dad se debilitara.
En las páginas que siguen, se trataría de comprobar para el caso de la eliteparlamentaria chilena la existencia o no de esta correspondencia mimética entreposición política y posición socioeconómica. Para ello hemos adelantado algunashipótesis que tratamos de confrontar.
Composición y profesionalización de la elite parlamentaria en Chile 295
10 Von Beyme: La clase política..., pág. 107.11 Putnam: The Comparative Study of..., págs. 20-44.
— Hipótesis 1.ª: Existe una correlación entre la pertenencia a la elite polí-tica —posición de diputado— y la posición socioeconómica tanto deésta como de su familia de origen.
Así, podría decirse que en los partidos de derecha (RN y UDI) y el centro-dere-cha (PDC) existe una correspondencia entre posición socioeconómica elevada yunos orígenes familiares acomodados o ricos con la pertenencia a la elite política.Entre los partidos de izquierda (PS) o centro-izquierda (PPD) se daría una proceden-cia social distinta: sindicatos, trabajadores manuales, trabajadores agrícolas, etc.
Los indicadores utilizados para contrastar esta hipótesis han sido las pregun-tas en las que se les pedía a los diputados que se autosituaran acerca de su posiciónsocioeconómica. Se ha utilizado, así mismo, la variable que interpela acerca de laclase social de origen y la comparación entre ambas. Finalmente, se les ha pre-guntado sobre la cuantía de sus ingresos anuales.
En todos los partidos políticos, tanto a la derecha como a la izquierda, seobserva una correlación entre estas variables. En general, buena parte de los dipu-tados de los distintos grupos parlamentarios —en casi todos los partidos los porcentajes se aproximan o sobrepasan el 90 %— provienen de la clase media y definen su posición socioeconómica como acomodada —el 89 % de los encuesta-dos—. En este sentido, parece confirmarse la hipótesis sugerida por Von Beyme12
de que en la sociedad posmoderna fragmentada, la estructura de las elites ha vuel-to a asemejarse más a la situación de la época premoderna: ni las antiguas clasessuperiores ni la clase obrera representan ya el principal contingente de recluta-miento de la elite política, sino que son en especial exponentes de las clasesmedias, sobre todo el funcionariado —y aquí se diferencia del caso chileno, don-de el porcentaje de funcionarios es muy reducido en todas las fuerzas políticas,constituyendo sólo el 3,7 % del total—, quienes adquieren ahora el protagonismo.
Resulta significativo el análisis de los diputados socialistas, que dicen proce-der de clase media alta (53,8 %) o media baja (23,1 %) —en total, un 76,9 %—,ejercer la docencia u otras profesiones liberales, que prácticamente todos ellos con-tinúan ejerciendo de forma paralela a su carrera política (el 92,3 % de los parlamen-tarios socialistas entrevistados manifiestan seguir ejerciendo estas actividades libe-rales) y se autoclasifican además en una posición socioeconómica acomodada(84,6 %). Ninguno de ellos ha sido empleado en el sector público o procede de acti-vidades sindicales o empresariales. Estos datos se repiten casi con exactitud para elPPD, aunque en este partido la posición de los diputados y sus orígenes familiaresson un poco más heterogéneos y, en general, más elevados. El 72,7 % de los encues-tados del PPD señalan proceder de la clase media alta y el resto, un 27,3 %, de laclase media baja. En este sentido, y cotejando el origen social de estos diputadoscon su dedicación profesional —más del setenta por ciento ejerce profesiones libe-rales— y autosituación socioeconómica —que el 100 % de los entrevistados defi-nió como acomodada— nos encontramos con un típico partido pequeño-burgués de
Esther del Campo296
12 Von Beyme: La clase política..., pág. 108.
clase media alta, liberal y laico, y que a nuestro entender recupera parte de los com-ponentes ideológicos y de posición social del antiguo Partido Radical chileno.
Encontramos así mismo que en la Democracia Cristiana existe una mayorheterogeneidad —a pesar de la ya destacada homogeneidad del conjunto partidis-ta—. Un 53,3 % de los diputados dicen proceder de clase media baja y un 33,3 % declase media alta, lo que supone un origen de clase media que ronda el 87 %. Perotambién un 10 % de los demócrata-cristianos tiene una familia de origen de clasealta. Su autosituación socioeconómica es en un 90 % de clase acomodada. Pero sinduda, el dato más sorprendente se relaciona con las otras actividades que desarro-llan el 83,3 % de los diputados de la DC, que compatibilizan la actividad políticacon el ejercicio de otra profesión: el 40 % de los diputados entrevistados se desem-peñan como grandes empresarios, y el 60 % restante se divide a partes iguales entreel pequeño empresariado, la docencia en Derecho y otras profesiones liberales.
En cuanto a los ingresos anuales que los parlamentarios chilenos dijeron per-cibir nos encontramos con un amplio abanico de opciones. Hay que considerarademás que una parte de los encuestados se limitó a señalar los ingresos mínimos desu retribución parlamentaria, otros sumaron las dietas que les permiten el sosteni-miento de sus secretarías y del personal en los distritos electorales, y otros añadie-ron además los ingresos adicionales que recibían por sus actividades profesionalesparalelas a la carrera política —no olvidemos que más del setenta y cuatro por cien-to de los parlamentarios compatibiliza la política con otras actividades profesiona-les—. Las cifras resultantes son muy elevadas, y convendría sin duda compararlascon las de otros casos nacionales en América latina. Más del veintinueve por cientode los entrevistados reconocieron ingresar más de cincuenta mil dólares anuales,más del veinticuatro por ciento se situó entre 30.000 y 40.000 dólares y una cifraigual admitió ingresar entre 20.000 y 30.000 dólares, sólo un 4,9 % del total obtuvouna retribución inferior a 20.000 dólares al año. A nivel partidista, resaltar que algomás del cincuenta y dos por ciento de los diputados de Renovación Nacional mani-festó obtener más de cincuenta mil dólares anuales —no conviene olvidar que casiun treinta por ciento de estos diputados al preguntárseles por su profesión actual,además de la política, manifestaron ser grandes empresarios—, mientras que elgrueso del Partido Socialista (53,8 %) dijo percibir entre 30.000 y 40.000 dólares alaño. Para el resto de los partidos, no cabe extraer ninguna conclusión dado que prác-ticamente se dan porcentajes iguales en todas las categorías de ingresos señaladas.
— Hipótesis 2.ª: Existe una correlación entre el nivel educativo y la perte-nencia a la elite política.
La educación constituye otra dimensión importante de la estratificaciónsocial y que se encuentra muy vinculada con la posición política. Así lo mencionaPutnam,13 insistiendo en que la importancia del nivel educativo de la clase políticaes incluso mayor que su posición socioeconómica, y que esta importancia está en
Composición y profesionalización de la elite parlamentaria en Chile 297
13 Putnam: The Comparative Study of ..., pág. 26.
relación creciente con la situación económica del país; es decir, en los países nodesarrollados o en vías de desarrollo, la importancia de un elevado nivel educativoes si cabe aún mayor, y se encuentra en relación directa con el nivel educativo dela población en general. Sin embargo, Von Beyme14 señala con acierto que en lospaíses más desarrollados, donde el porcentaje de la población que accede a losestudios universitarios es cada vez mayor, lo educativo ha dejado de constituir elfactor más importante de distinción entre elites y no elites. Y, en realidad, para laselites que siguen conservando un nivel educativo superior, la política se ha con-vertido en un campo de actividad más bien excéntrico.
Una correspondencia directa sería que a mayor nivel educativo, se tuvieranmayores posibilidades de acceso directo a la clase política. El acceso a un niveleducativo superior estaría en relación directa con la posición socioeconómica de lafamilia de origen del diputado. En buena lógica, se entendería que este mayor niveleducativo correspondiese a los partidos de derecha; así mismo, en estos partidoslos estudios de grado superior serían realizados en colegios privados.
En el caso chileno habría que resaltar en primer lugar que, dada la procedenciade clase media (alta y baja) de la mayor parte de los diputados, el grado de homoge-neidad educativa entre éstos es muy elevado. Chile es, además, uno de los países lati-noamericanos con menor porcentaje de analfabetismo y donde el Estado asumiótempranamente, como una de sus tareas prioritarias, el tema de la educación pública.
En todos los partidos políticos, el porcentaje de diputados que realizaronestudios universitarios es muy elevado, superando el ochenta por ciento la DC, yrondando el noventa el resto de las fuerzas políticas —89,5 % para RN, 91 % parael PPD y 92,4 % para el PS—.
La diferencia más importante se situaría en el ámbito de la especializaciónuniversitaria: el 46,2 % de los diputados socialistas y el 45,5 % de los del PPDhan cursado estudios de posgrado —sería muy interesante conocer con poste -rioridad el área temática de especialización y el lugar donde se llevaron a caboestos estudios—.15
En cuanto al tipo de centro donde se realizaron los estudios, público o priva-do, depende del nivel educativo:
— Para los estudios primarios una gran parte de los diputados acudieron a cole-gios privados, rebasando el porcentaje del PS y del PPD el sesenta por cien-to, aproximándose en el caso de RN al ochenta y cinco por ciento y dismi-nuyendo para la DC al 50%.
Esther del Campo298
14 Von Beyme: La clase política..., pág. 117.15 A este respecto, cabría sugerir dos hipótesis:1.ª) la especialización de los diputados socialistas y del PPD fue en el exterior, como resultado
de que muchos de ellos dedicaron sus años en el exilio a completar su formación universitaria;2.ª) sería interesante conocer el área de especialización y si es fundamentalmente en
Humanidades. En general, muchos de los diputados socialistas y del PPD son profesores, abogados oejercen otro tipo de profesiones liberales, pero no son técnicos. Este comentario se debe a la importan-cia que tuvo el carácter técnico de la carrera política del actual presidente de Gobierno de la DC y dela coalición de la Concertación, Eduardo Frei. Esta mayor especialización universitaria se utilizaría notanto para su trabajo parlamentario, como para el desempeño de sus otras actividades profesionales.
— Sin embargo, la correlación entre colegio privado y partido de derechaaumenta en los estudios secundarios. En este nivel, disminuye la importan-cia de los colegios privados para los diputados socialistas y del PPD —un38,5 % y un 45,5 % respectivamente—, también para RN —que pasa a serde un 68,4 %— y aumenta de manera considerable para la DC —que alcan-za el 63,3 %—.
— Para los estudios universitarios, en casi todos los partidos políticos el por-centaje de diputados que los cursaron en universidades privadas no supera el30 %. Y este porcentaje se reduce aún más para los estudios de posgrado.
Resulta interesante además relacionar el nivel de estudios alcanzado por losprogenitores de los diputados. Aquí se comprueba de nuevo el alto nivel educativodel conjunto de la población chilena, pues en casi todos los partidos, el padre cursóestudios universitarios en más de un cuarenta y cinco por ciento de los casos, conla excepción de RN que se sitúa en el 31,6 %.
Sin embargo, las diferencias entre los partidos políticos se amplían conside-rablemente cuando se hace referencia al nivel educativo de la madre del diputado:el 23,1 % de las madres de los diputados socialistas tenían estudios universitariosy el 18,1 % de los del PPD, mientras que este porcentaje se reducía al 10 % parala DC y al 5,3 % para RN. Estos datos resultan consistentes con el tipo de rol quese ha adjudicado tradicionalmente a la mujer en los distintos partidos del espectropolítico. Por otro lado, también entre los socialistas y los diputados del PPD,aumenta el porcentaje de mujeres que sólo tenían estudios primarios, mientras queen RN y en la DC, el grueso se sitúa en los estudios secundarios.
— Hipótesis 3ª: El poseer antecedentes familiares de dedicación a la polí-tica es un factor explicativo de la posterior dedicación del diputado a lapolítica, y por tanto, de su inclusión en la elite política.
Entre los factores de reclutamiento político, los autores distinguen normal-mente entre los criterios de mérito-logro y los adscriptivos. En este último caso,cabría incluir los vínculos familiares que desempeñan un papel significativo parael ascenso de las elites políticas. Si no resulta sorprendente que el linaje afecte alreclutamiento de las elites en sociedades semitradicionales como Marruecos, elLíbano, Irlanda, Grecia o China, sí resulta más reseñable que el mismo hecho sedé en sociedades más desarrolladas y con una tradición política democrática.Putnam16 lo ejemplifica en los vínculos familiares de los diputados de la TerceraRepública Francesa (1870-1940), en la que aproximadamente un séptimo dedichos diputados tenían relaciones de parentesco entre sí, o en el caso de EstadosUnidos, en el que un décimo de los diputados entre 1790 y 1960 tenían parientesque también habían sido congresistas. Por lo tanto, según esta hipótesis, un por-
Composición y profesionalización de la elite parlamentaria en Chile 299
16 Putnam: The Comparative Study of ..., pág. 61.
centaje alto de los parlamentarios tendría antecedentes familiares de dedicación ala política.
Para establecer este tipo de correlación se utilizan las respuestas aportadas alas preguntas de si tenían familiares dedicados a la política, qué grado de paren-tesco les unía y si militaban en el mismo partido. En este sentido, consideramosmás importante tener un ascendente directo que un descendiente, y tampoco es lomismo tener un familiar directo, y que milita en el mismo partido, que un familiarlejano afiliado a un partido distinto.
En general, el 48,8 % de los diputados encuestados señalaron tener antece-dentes familiares en la política. Este porcentaje es más reducido para el PartidoSocialista —con un 38,5 %— y para RN —con un 42 %—. Supera el cincuentapor ciento el resto de los partidos —un 53 % para la Democracia Cristiana y un54,5 % para el PPD—. Dada la importancia que siempre ha tenido en la políticachilena el tema de las subculturas partidistas, sorprende algo el porcentaje de ante-cedentes familiares manifestado por el PS, y sólo cabría explicarlo porque sehubiera producido un cierto proceso de renovación en la cúpula dirigente de estepartido.
Resulta también esclarecedor el conocer el número de antecedentes políti-cos familiares. Como norma, en la mayor parte de los casos en que se disponíade estos antecedentes, el 32,9 % señaló que sólo se tenía un ascendente familiar enla política —el PPD y RN fueron los dos partidos que más se aproximaron a estacifra—. Por el contrario, y aquí sí es más explicativa la variable de tradición polí-tica, el 16,7 % de los demócrata-cristianos y el 15,4 % de los socialistas señala-ron que habían tenido más de tres antecedentes familiares dedicados a la política.
En cuanto al grado de parentesco de los parlamentarios con estos familia-res dedicados a la política, todos los partidos señalan prioritariamente a fami-liares directos ascendentes (padre o madre): así lo hacen el 52,5 % de losencuestados. Este porcentaje es más elevado para el PS y para RN —en tornoal 60 %— y se reduce al 50 % para el PPD y la Democracia Cristiana. Estosdatos son muy interesantes cuando se relacionan con el partido político en elque militaron estos familiares, y nos damos cuenta que todos los partidos polí-ticos son muy endógenos en este sentido. Es decir, el 68,8 % de los anteceden-tes familiares de los diputados de la DC pertenecían ya a este partido; este por-centaje se reduce al 40 % de los socialistas y va disminuyendo para el resto delos partidos. En general, puede adelantarse que los diputados continúan tradi-ciones familiares de adscripción partidista. Así, la trayectoria política del dipu-tado, en el sentido de pertenecer a una familia de tradición política ligada a unúnico partido, se correlaciona positivamente con la trayectoria del diputado tam-bién ligado a un único partido. En el caso de la DC, nos encontramos con queel 100 % de los diputados han militado siempre en la DC; este porcentaje es del69,2 % para el PS, y del 57,9 % para RN. Sólo en el caso del PPD, nos encon-tramos con un partido de mayor movilidad ya que el 36,4 % de sus diputadosproceden del PPD, pero como ya hemos explicado antes es un caso atípico den-tro del sistema de partidos en Chile.
Esther del Campo300
CONCLUSIONES: LA PROFESIONALIZACIÓN
DE LA ELITE PARLAMENTARIA EN CHILE
Sin duda, de estos datos podrían obtenerse conclusiones interesantes en tor-no al controvertido tema de la profesionalización de los políticos.17 En este caso,junto a la variable del número de años y legislaturas en que han sido elegidos, esmuy interesante la variable de la dedicación en exclusiva o no a la política. En elcaso chileno, y dado que sólo cabría contabilizar dos legislaturas, este último datoadquiere nueva relevancia. Todos los partidos políticos con representación en laCámara de Diputados cuentan con diputados que compatibilizan simultáneamentecarrera política y profesión. Además, sorprende que la exclusividad de la carrerapolítica sea mayor en los partidos de derecha —un 37,5 % para la UDI y un 36,8 %para RN— y el PPD —un 36,4 %—, mientras que en la DC y en el PS sólo se dedi-can en exclusiva a la política el 16,7 % y el 7,7 % respectivamente. Este dato secompleta con el hecho que el 79 % de los diputados de RN y el 62,5 % de la UDIfueran elegidos en la I Legislatura. No ocurre así con el 81,8 % de los encuestadosdel PPD que entraron a formar parte de la Cámara en 1994. La continuidad en lasdos Legislaturas es mayor para el PS (un 69,2 %) y para la DC (entre un 50-60 %).En todo caso, sería necesario esperar a que se consolidara el sistema político y aque se renovara sucesivamente la Cámara de Diputados.
Composición y profesionalización de la elite parlamentaria en Chile 301
17 Si tomáramos literalmente la definición que hace Sartori (Elementos de Teoría Política, pág.178) del político profesional como aquella persona que se ocupa de manera estable de la política, deextracción partidista, y parte de aquéllos que no tienen ya posibilidad de retorno a su profesión civil, elnivel de profesionalización de la política chilena no sería muy elevado. Sin embargo, el grueso de losparlamentarios chilenos estarían incluidos en los políticos semi-profesionales.