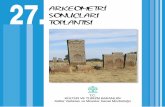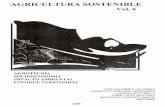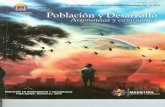SIMPOSIO AUTOCONVOCADO MODALIDADES ACTUALES DEL ENVEJECIMIENTO Y PROYECTOS DE VIDA
-
Upload
peliculasdeterror -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of SIMPOSIO AUTOCONVOCADO MODALIDADES ACTUALES DEL ENVEJECIMIENTO Y PROYECTOS DE VIDA
SIMPOSIO AUTOCONVOCADO
MODALIDADES ACTUALES DEL ENVEJECIMIENTO Y PROYECTOS DE VIDA
Graciela Petriz, Marina Canal, Gabriela Bravetti, Mariela Gonzalez Oddera,
Irma Colanzi, Mercedes Kopelovich, Carolina Ledesma, Jorgelina Terdoslavich,
María Romé
Institución: Facultad de Psicología-UNLP
Resumen
El Simposio se plantea realizar una presentación sobre los ejes temáticos
desarrollados en la investigación “Modalidades Actuales del Envejecer y
proyectos de vida” (Facultad de Psicología UNLP), en su articulación con las
verbalizaciones de los envejecentes entrevistados en la investigación citada.
Como así presentar los interrogantes que se fueron abriendo a nuevas
indagaciones, en el transcurso de la investigación. La idea directriz que viene
guiando este trabajo es el estudio de las transformaciones en la construcción
de la subjetividad del envejecente actual, frente al desafío que le plantea la
longevidad; “plus de vida” impensado en el momento de formulación de su
proyecto identificatorio.
Recomposición subjetiva y proyecto futuro en la vejez.
Autoras: Lic. Gabriela Bravetti, Lic. Marina Canal, Psic Graciela Petriz
E-mail: [email protected], [email protected],
[email protected] Institución: Facultad de Psicología, UNLP
Resumen
El Objetivo del siguiente trabajo es plantear la relación entre Historización,
Identidad Narrativa y Proyecto futuro en las producciones de los adultos
mayores entrevistados en el marco de la investigación “Modalidades actuales
del envejecer y proyecto de vida” 1.Como así presentar primeras
consideraciones que se fueron dilucidando a partir de las indagaciones, en el
transcurso de la investigación.
Desde un abordaje con aportes del psicoanálisis y de otros desarrollos de la
psicogerontología, se hace hincapié en el proceso de envejecimiento como un
momento de elaboración psíquica particularizado por la reformulación del
tiempo y proyecto identificatorio. El planteo se fundamenta en el estudio de las
transformaciones en la construcción de la subjetividad del envejecente actual,
frente al desafío que le plantea la longevidad; “plus de vida” impensado en el
momento de formulación de su proyecto identificatorio. Y por tal, oportunidad
novedosa que tiene el sujeto envejecente para repensarse y encontrar nuevas
representaciones como soportes identificatorios para la revisión de sí, y su
posibilidad de anticiparse una nueva imagen y un nuevo proyecto en su
devenir.
Se considerará el papel de la temporalidad remitida a la subjetividad en un
proceso de construcción y recomposición de los procesos psíquicos, en un
escenario en donde la finitud marca la posibilidad de ser. Tiempo tanto de la
memoria, y su función historizante, como del proyecto, ese movimiento que
enlaza al yo actual con el futuro del yo, la temporalización se juega
indisociable del tiempo historizable.
En investigación con personas mayores la historia de vida cobra sentido en
tanto story como narración y no como history en tanto búsqueda de datos
objetivos y documentos que den fe de la existencia de un hecho, es el
historiador quien selecciona, discrimina, ordena y organiza el documento.
Para ello partiremos del punto en que el tiempo humano es siempre algo
narrado, y la narración, a su vez, revela e identifica la existencia temporal del
hombre. El tiempo apunta a la narración y ésta apunta a un sentido más allá de
su propia estructura. Entonces hablamos de temporalidad, en la cual
inevitablemente el sujeto está comprometido. Dirá Prigogine: “Tiempo y
1 “Modalidades actuales del envejecer y proyecto de vida”. Directora Prof. Psic. Graciela Petriz. Programa Incentivos.UNLP. [email protected].
experiencia humana, y en consecuencia, la realidad, son conceptos
indisociables... se trata del significado del tiempo...”
Con el aporte de conceptualizaciones de Ricoeur, como la de identidad
narrativa se da cuenta del proceso de recomposición subjetiva, proceso
dinámico que hace referencia al concepto de Identidad como proceso de
construcción que requiere de una historia contada, que encuentra en la trama
la mediación entre la permanencia y el cambio. Así vemos a través del relato
de los propios sujetos, se configura la identidad del personaje a lo largo del
tiempo.
Conceptos ligados a las formulaciones de P. Aulagnier, “Autoconstrucción del
Yo por el Yo”, dirá sobre el proyecto identificatorio, que relanza el deseo a
futuro, dando continuidad temporal a la construcción subjetiva.
Desde los materiales recogidos en el marco de la investigación, se propone
una primera lectura de los modos y las representaciones que encuentran los
sujetos entrevistados para la re elaboración y resignificación identificatoria, así
como también las consideraciones que sobre su historia particular y su
percepción del tiempo realizan en este momento de su devenir.
Palabras claves:
Historización - Proyecto Identificatorio -Identidad Narrativa – Envejecimiento
Trabajo completo:
En la investigación citada2 venimos dando cuenta de la diversidad de los
modos que los sujetos envejecentes encuentran para su elaboración ante los
cambios que se presentan en su historia singular como en los modos en que la
sociedad interpreta y representa el envejecimiento. A la par que nos interesa
buscar en sus relatos cuáles son y sobre qué aspectos construyen los
proyectos que se formulan para su futuro. Nuevas preguntas frente a un nuevo
presente, dan muestras de una nueva problemática en su devenir (los efectos
subjetivos de la longevidad) y permiten volver a considerar lo que esto implica a
la hora de pensar la reformulación de su proyecto identificatorio.
2 “Modalidades actuales del envejecer y proyecto de vida”. Directora Prof. Psic. Graciela Petriz. Programa Incentivos.UNLP. [email protected].
Retomando lo que hemos venido planteando en otros trabajos3: entendemos
como proceso de envejecimiento un suceder, en movimiento, dinámico, abierto,
por tanto sujeto a cambios, otro “momento” del desarrollo en el devenir del
sujeto, que requiere de un trabajo de elaboración para significar los cambios
que conlleva. Como “momento” también significa corte, novedad, hiancia, crisis,
que se particulariza y presenta especificidades. Desde la perspectiva del
entrecruzamiento de los planos intrapsíquicos, intersubjetivos y transubjetivos,
el sujeto envejescente halla marcas que lo detienen, le interrogan y hacen
volver a la escena la pregunta por la identidad. Desde la complejidad de la
escena psíquica, el registro de lo que cambia, su procesamiento, y la
posibilidad de significar - resignificar lo que permanece para dar continuidad al
trabajo del Yo.
Será el proceso de historización el que adquiera valor central en el
procesamiento de los cambios que se producen: Momento de metamorfosis, de
balance; intereses, proyectos, tendencias, caen para permitir la reformulación
del proyecto de vida, con el soporte de otros organizadores. Procesamiento de
la renuncia que lleva al sujeto a reconocer que algo de lo deseado, de lo
proyectado no podrá ser. Trabajo del duelo, simbolización de lo perdido, y al fin
relevo, a la manera de nuevos enlaces, en representaciones actuales que
encuentren viabilidad frente a deseos, aspiraciones y representaciones sociales
nuevas acerca del envejecer.
A su vez, la posibilidad de la reformulación del proyecto identificatorio
(Aulagnier, 1975) le permitirá reconocerse en un ser, tener y ejercer una función de anticipación de sí mismo.
El trabajo elaborativo y simbolizante que implica la historización adquiere valor
central en el procesamiento de los cambios que el transcurrir del tiempo
conlleva. Tarea básicamente apoyada en la instancia del Yo, historiza, y en un
trabajo de historización seleccionará los enunciados identificatorios que le
permitan articular ser y devenir, transforma lo inaprensible del tiempo físico en
tiempo subjetivo, que puede ser relatado a través del lenguaje como
“narrativas” de una vida, de una identidad. (Petriz, 2007) 3 “Longevidad y proyectos de vida en Adultos Mayores: Cuánto hay de novedad y de problemática en su abordaje(UBA 2008); “Tiempo, temporalidad , finitud en el sujeto mayor” (AAPPG, 2008) , “Sujetos envejecentes :nuevos efectos de sentido ,nuevas versiones de su historia” (UBA 2009)
Por ello es que pensamos en el eje de las identificaciones como mecanismos
constitutivos, y construcción dinámica del sujeto a través del proceso de
historización, proceso identificatorio en el que el yo, no es más que “el saber
del yo por el yo” (Aulagnier, P.-1984), en su doble actividad como identificado y
como identificante, es decir autor de sus significaciones en tanto buscador de
respuestas para la satisfacción de sus demandas provenientes de si como del
mundo. En este sentido encontramos en las palabras de Sofia: “Seguir
haciendo lo que me gusta,… no tengo un objetivo diferente seguir haciendo lo
que estoy haciendo hasta ahora en la medida de mis posibilidades, no es
cierto?”
Diría también esta autora refiriéndose a la función de constructor dinámica del
Yo, “no esté en el poder de ningún yo abolir por completo ese trabajo de
transformación, de elaboración, de modificación, coextensivo a su vida, por el
hecho mismo de haberse conservado vivo”. He aquí el desafío del envejecente
frente a las novedades que le plantea su devenir, su “tiempo” y su “historia”,
vida que se abre a nuevos interrogantes. “Mientras hay vida, hay trayecto
identificatorio. A posteriori, distinguimos hitos. Hitos sin los cuales el aparato
(psíquico) sería invadido por angustias desorganizantes…” (Hornstein, L,
2007: pp 45). En los relatos de los personas entrevistadas visualizamos estos
momentos en la pregunta que hace referencia a “puede usted contarnos algún
momento que sean para usted hitos, momentos claves de su vida que
marcaron un antes y un después”
Martina : “Otro hito fue relacionado con mi papá. Encontrar una carta después
de la muerte de mi mamá, una carta que él había escrito a ella que me
nombraba a mí; eso fue...y sí, se completó porque pone, pone “mi hijita” en la
carta. Me encanto, la tengo ahí guardada para dársela a mis hijos, y… la van a
tirar después, y sí… porque, qué van a hacer? pero eso también significa, fue
hermoso, hermosísimo...”
La tarea del yo consistirá en transformar esos documentos, esas imágenes, esos enunciados en una construcción histórica que aporte al
autor y a sus interlocutores la sensación de una continuidad temporal.
La revisión de la vida se refiere a la evocación del pasado y da lugar a
rememorar a reevaluar temas o problemas no resueltos, en los que aparecen,
a veces emociones perturbadores, o tumultuosas, que ayudan a reorganización
del sujeto. (Muchinik,E 2005)
Si bien no hemos aún llegado al tiempo del análisis de los datos. Podemos
realizar algunas lecturas posibles de lo encontrado en las narrativas de los
adultos entrevistados acerca de la formulación de sus proyectos, a saber:
Buscan conservar, preservar lo que han logrado hasta el momento,
seleccionado por ellos mismos en términos de beneficioso, saludable, lo
que ellos interpretan, significan, entienden desde una vertiente de la
obtención de calidad de vida. Francisco dice: Seguir desarrollando mis
actividades en la medida de lo posible, no quedarse nunca, porque eso
te hace bien, quedarse no, no….mirá vos lo del amigo este que estaba
deprimido, eso me impactó, entonces digo qué importante es estar
haciendo algo, quedarse pensando en algo. Incluso hay cosas que antes
no podía, o no hacía, hacer lo que venga”
Homero: “Pienso que el tema de los proyectos sobre todo en el adulto es
un tema crucial, o sea yo entiendo que la única manera de tener una
especie de vejez creativa y más o menos que lo gratifique a uno, y yo
creo que la carencia de proyectos puede ser prácticamente la sensación
de muerte…”
Sara: “Yo pude recomponer mi parte orgánica. Tengo alguna artrosis
pero la puedo manejar. (…) yo me doy cuenta que hasta los dolores uno
los puede aliviar estando bien anímicamente, es increíble. Se que me
voy a morir, que no voy a estar más, que no voy a ser eterna, pero voy a
tratar de extender mi calidad de vida, como dicen las chicas, ¿no?”
Se formulan una producción de una representación de sí, es decir, la
reformulación del ideal del yo en sintonía con sus aspectos más propios.
Encontramos que los mayores se tienen como proyecto en sí mismo, es
decir su propio envejecimiento es su proyecto. (Continuidad de yo ,
trascendencia a través de otros) Dice Homero: “La edición de un libro; o
sea, yo tengo ya varios trabajos que los tengo hechos y ya he
conversado con la editorial, presumiblemente en el verano. Esto tiene
una razón de ser, es como decir: bueno, esto que tengo disperso lo
quiero dejar puesto en algún lado, es como decir, una especie de algo
que yo quiero dejar de eso para que me trascienda”
Un especial interés de conservar la lucidez, la autonomía, la
independencia. Los mayores entrevistados hacen especial mención a la
búsqueda de actividades y espacios que los ayuden a mantener la
actividad mental y espacios propios compartidos con pares. No priorizan
los espacios familiares, si bien los destacan como significativos e
importante relevan los espacios de participación con amigos y pares.
Martina: “Mientras puedo, todo lo que pueda agregar, siempre que,
siempre asistir o compartir con mis amigas; tengo muchas amigas,
muchas, muchas que están en situaciones muy parecidas a la mía”
Sara: “Aprendí, al principio me parecía una actitud egoísta, que lo más
importante en mi vida soy yo. Que si yo no estoy bien no puedo dar
absolutamente nada. Y yo quiero tener, entre comillas, una buena vejez.
Primero para estar bien yo, porque no quiero sufrir, tengo muchas
operaciones, y para que mi hijo, porque la mamá de un hijo, de un solo
hijo varón, porque lo he visto, muchas mujeres cuando quedan viudas,
toman a sus hijos como esposos y no los dejan vivir felices. Los
absorben. Yo les digo, chicas, tu esposo era tu esposo, y a tu hijo dejalo
vivir con su nueva familia. Todo eso he descubierto, que primero lo
tengo que descubrirlo, y después aprender a usarlo, no? Un cambio de
actitud”.
Otro indicador interesante, que nos parece importante mencionar, es
encontrarnos con personas de 80 y más años, dato que va en concordancia
con lo aportado desde hace tiempo por investigadores sobre el aumento en las
poblaciones de la franja de personas de 80 y más. El aumento de la proporción
de personas de la edad extrema, (Redondo;N 2001). Elemento significativo
para nuestra investigación ya que el aumento de la población anciana
incrementa la proporción de la denominada “vejez frágil”. Interesante poder,
entonces, investigar con ellos para dilucidar sobre qué representaciones y con
qué modalidades proyectan su tiempo por vivir.
Proponemos plantear la relación entre Historización, Identidad narrativa y
proyecto futuro en las producciones de los adultos mayores
entrevistados para la investigación.
Desde estas ideas propuestas en la fundamentación nos valemos de la noción
de Identidad Narrativa siguiendo las conceptualizaciones de Ricoeur
pensando que también desde allí podemos ver cómo la cohesión de una vida
es un momento dentro de una dinámica de permanente mutabilidad. Identidad
como proceso de construcción que requiere de una historia contada, que
encuentra en la trama la mediación entre la permanencia y el cambio Así como
la articulación entre la concordancia, en tanto principio que rige la disposición
de los hechos y el reconocimiento de las discordancias que la cuestionan.
Diversas formas de figuración en las que el sujeto se ve y se concibe en el
atravesamiento de la temporalidad (Ricoeur, 1999).
En investigación con personas mayores la historia de vida cobra sentido en
tanto story como narración y no como history en tanto búsqueda de datos
objetivos y documentos que den fe de la existencia de un hecho, es el
historiador quien selecciona, discrimina, ordena y organiza el documento.
Para ello partiremos del punto en que el tiempo humano es siempre algo
narrado, y la narración, a su vez, revela e identifica la existencia temporal del
hombre. El tiempo apunta a la narración y ésta apunta a un sentido más allá de
su propia estructura. Entonces hablamos de temporalidad, en la cual
inevitablemente el sujeto está comprometido. Dirá Prigogine: “Tiempo y
experiencia humana, y en consecuencia, la realidad, son conceptos
indisociables... se trata del significado del tiempo...”
La temporalidad entonces remitida a la subjetividad, en un proceso de
constitución y recomposición de los procesos psíquicos, en un escenario donde
la finitud marca su posibilidad de ser: “Cada vida marcha a un punto de no
retorno...” (Bleichmar) Es desde allí que la vivencia del tiempo cobra dimensión
humana y de consecuencias subjetivas: Tiempo de la memoria y del proyecto,
la temporalización que se juega indisociable del tiempo historizable....
¿Cómo pensar entonces las elaboraciones posibles, las recomposiciones
subjetivas, en la vejez, de la temporalidad?
De las entrevistas realizadas podemos extraer una primera lectura que señala
por parte del sujeto referencias a la temporalidad en relación a
Temporalidad ligada al tiempo físico y de la realidad cotidiana.
Significación ligada a la gratificación posible, concreta. “cada día me
levanto y tengo algo para hacer, ya eso me da felicidad, caminar y ver
una casa que me guste…” Homero: “yo busco, lo pienso, lo proyecto, lo
charlo, (refacciones en su casa) son cosas menores, pero tienen un
impulso bastante importante significa no sólo encontrar un lugar mejor,
(sino que) es como que estamos proyectando la vida, la vivencia
permanente. Eso también es otra cosa, hago eso, una modificación en
la cocina, modifiqué el estudio nuestro, donde tengo una computadora.
Esos trabajos son casi siempre soñados, proyectados, y dados vuelta, y
pensados y pensados, digamos es una parte muy importante de mi
placer, el pensar todas estas cosas.”
Temporalidad sostenida en un tiempo futuro lejano, lo que podemos
llamar memoria proactiva o memoria prospectiva, es aquella que se
refiere a la concreción de proyectos viables de ser realizados en la
adultez más tardía. Significación ligada a la lógica del deseo,
gratificación esperada, probable aunque no por ello realizable.
Homero: “…algunas cosas evidentemente no llegaré ni a publicarlas ni
a editarlas, pero digamos hay partes que van a ser logrables y otras
que bueno, van a quedar, pero eso me sustenta en el tiempo también”.
Así, otro entrevistado, haciendo referencia a su momento de juventud, y
su tarea de escribir guiones para cine, refiere que lo que le queda
pendiente para estos sus tiempos actuales, sería escribir su historia, a
modo de guión, para dejarle sus visicitudes, su visión, a sus nietos (que
aún no se lo preguntan, pero quizá en el futuro, sí, y él pueda no estar
para responder)
Temporalidad propia del proceso de la entrevista. Apertura a los efectos
de resignificación. La entrevista tiene efectos y marca un tiempo otro,
que abrió en el sujeto a preguntas y respuestas hasta el momento
impensadas. Dice otro de los entrevistados con respecto a lo que le
pareció la entrevista: "Creo que muy interesante y hasta movilizador,
para que uno repiense cosas de uno, o para que vea cosas de uno que
nos las tiene presentes. De esta devolución pueden surgir temas que a
lo mejor uno le hubiese gustado conversarlo, o que uno tiene una
opinión. Esto a veces surge en la charla de escuchar a otro, un
disparador, una serie de recuerdos o imágenes que uno tiene..."
Teniendo en cuenta que de la narrativa se desprende que la cohesión de una
vida es un momento dentro de una dinámica de permanente mutabilidad. Y al
sujeto como alguien que lee su vida como si fuera un lector, al mismo tiempo
que la escribe, y en este movimiento de lectura y escritura se produce una
transformación de la representación que tiene de si. Entonces podemos ver
como a través del relato se configura la identidad del personaje a lo largo del
tiempo. Construcción que requiere de una historia contada, que encuentra en la
trama, la mediación entre la permanencia y el cambio, así como la articulación
entre la concordancia, en tanto principio que rige la disposición de los hechos, y
el reconocimiento de las discordancias, que lo cuestionan. Es por ello que la
configuración mediará entre las concordancias y las discordancias, regulando
siempre de un modo móvil la elaboración de la trama (Ricoeur,1999). Los
aportes de la metodología cualitativa que venimos instrumentando en la
investigación serán entonces recursos privilegiados para poner en evidencia
estos procesos
La identificación en este contexto precisa del otro en el relato, mientras que
apropiarse supone un ponerse fuera de sí, un auténtico ejercicio de
autoconfiguración en el que alguien se objetiva, yendo más allá de ser una
representación. Se trata de la figuración de uno mismo a través del otro, a
través de la refiguración de sí en el relato. (Iacub, R, 2007). En las entrevistas,
en el diálogo está comprometida la subjetividad del relator, su identidad, pero
también requiere compromiso del investigador. A modo de un otro con deseos
y escucha particular.
Bibliografía
Aulagnier,P. (1975), La violencia de la interpretación. Buenos Aires: Amorrortu.
Aulagnier,P. (1994) Condenado a investir en Un interprete en busca de sentido.
Madrid: SXXI Ed.
Freud, S. (1936) Carta a Romand Rolland (Una perturbación del recuerdo en la
Acrópolis). Buenos Aires: Amorrortu TXXII
Hornstein, L. (1994) Determinismo, temporalidad y devenir, en Bleichmar,
S.(1994) (comp.) Temporalidad, determinación, azar. Lo reversible y lo
irreversible. Buenos Aires: Paidós.
Hornstein, L. (2007) La subjetividad y lo histórico-social: hoy y ayer, Piera
Aulagnier, en Hornstein, L. (2007), (comp.) Proyecto Terapéutico, de Piera
Aulagnier al psicoanálisis actual. Buenos Aires: Paidós.
Iacub, R. (2007). Psicología de la mediana edad y vejez. Mar del Plata,
UNMdP/Ministerio de Desarrollo Social.
Muchinik, E. (2005). Envejecer en el siglo XXI Historia y perspectivas de la
vejez. Buenos Aires : Lugar
Petriz, G. (2007) El envejescente en el mundo actual; nuevos interrogantes,
Viejos problemas. Una mirada desde la Psicología, en Ver y vivir la ancianidad.
Hacia el cambio cultural. Buenos Aires: Fundación Navarro Viola.
Petriz, M; Delucca, N; Bravetti, G.; Canal, M. (2007) “Modalidades actuales del
envejecer y proyectos de vida”, en Memorias de las XIV Jornadas de
Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y
Tercer Encuentro de Investigadores del Mercosur. Facultad de Psicología,
UBA.
Redondo, N. (2001) Impacto Social del Envejecimiento "Radiografia de una
población" en Revista de la UBA Encrucijadas UBA Tercera Edad Querer y
Poder. Bs.As.
Ricoeur, P. (1999) Historia y narratividad. Barcelona: Editorial Paidós.
Rosnay, J;Servan-Screiber J-L. (2006) Una vida extra. La longevidad: un
privilegio individual, una bomba colectiva. Barcelona: Anagrama
Los trabajos del duelo en el envejecimiento
Autoras: Ledesma, Carolina; Terdoslavich, Jorgelina
E-MAIL: [email protected] Institución: Facultad de Psicología UNLP
Resumen:
El presente trabajo intenta realizar un análisis respecto del lugar que poseen
los trabajos de duelo en el envejecimiento, en tanto proceso de elaboración
psíquica de los cambios y novedades que se introducen en este nuevo tiempo.
Partiendo de las entrevistas realizadas en el marco de la investigación en
curso “Modalidades actuales del envejecimiento y proyectos de vida”, se
seleccionaron tres temáticas características de los trabajos de duelo en el
envejecimiento: las transformaciones en el cuerpo; el pasaje de productor a
jubilado; y la pérdida de pares, y su alusión a la propia finitud. De dichas
entrevistas se recortaron viñetas representativas de estas temáticas, a partir de
las cuales fue posible indagar cómo se posicionan los envejecentes respecto
de las mismas.
Se conceptualizó al duelo a partir de los aportes teóricos de Freud en su
trabajo “Duelo y melancolía” (1917) como un proceso de elaboración simbólica
de los cambios, que permite la construcción y reconstrucción de nuevos
proyectos, así como la realización de nuevos investimientos. Proceso que no
se rige mediante una temporalidad lineal sino dinámica, y que conlleva un
gasto de tiempo y de energía.
En relación a las transformaciones en el cuerpo, se ha podido observar cómo
estas se imponen desde la realidad – generalmente a partir de las
consecuencias que producen en la vida cotidiana de los mayores- y exigen un
reconocimiento subjetivo de las mismas. Dicho reconocimiento posibilitará
elaborarlas mediante diversas estrategias. Así el trabajo de duelo se le impone
al psiquismo del sujeto mediante lo que Freud llama “examen de realidad”. Los
aportes de Dreizzen (2001) permiten a su vez conceptualizarlo como el primer
tiempo del duelo, tiempo que si opera permitirá la entrada al segundo tiempo
del duelo, es decir, de elaboración simbólica de lo perdido.
Respecto del pasaje de productor a jubilado, se ha observado que su
elaboración psíquica implica la necesidad de hacer un duelo en un doble
sentido: por un lado, el duelo por la pérdida de una actividad (laboral) que fue
parte constituyente y ordenadora de la historia del sujeto; y por otro lado, el
duelo por la pérdida de una posición valorada desde la estructura social: la de
productor. La elaboración de este pasaje implicaría la aceptación de la pérdida,
y el desinvestimiento de las actividades realizadas para poder investir nuevos
proyectos. Ahora bien, no se trataría de una mera sustitución de una actividad
por otra, sino de inaugurar nuevos espacios y nuevos posicionamientos
subjetivos. No se piensa como una mera repetición pero tampoco como algo
ajeno a la historia del sujeto.
Otra de las temáticas recortadas refiere a la pérdida de seres queridos, de
pares, lo cual podría conllevar a una reflexión sobre la propia finitud, sobre la
propia transitoriedad. Esto provocaría un cambio en la posición del sujeto
respecto del tiempo, en tanto reconocimiento de que el tiempo de vida es ahora
un tiempo acotado y esto podría dar lugar a una nueva manera de construcción
de sus proyectos de vida. Es decir, que la elaboración de un trabajo de duelo
por la pérdida de sus pares, implica a su vez, realizar un trabajo de elaboración
respecto del propio tiempo de vida. Es posible conceptualizarlo como un tiempo
de balance, tiempo de revisión de viejos proyectos, para retomar y realizar
aquellos que pudieron haber quedado pendientes, así como otros nuevos
acordes al tiempo que queda por vivir y resignar aquellos que ya no son
realizables en este tiempo acotado.
De acuerdo a lo recortado en las diferentes temáticas se destaca la importancia
que los trabajos de duelo tienen en el envejecimiento, en tanto procesos de
elaboración simbólica de los cambios, que permitirán realizar movimientos
historizantes , posibilitando a su vez la construcción de proyectos de vida,
desde un nuevo posicionamiento del sujeto.
Palabras clave: Envejecimiento- trabajo de duelo- elaboración psíquica-
proyectos de vida
Trabajo completo:
Introducción
Este trabajo se presenta en el marco de la investigación en curso “Modalidades
actuales del envejecimiento y proyectos de vida” (2). A partir del análisis de las
entrevistas realizadas en este proyecto pudimos observar que los cambios
producidos en el envejecimiento requieren de un proceso de elaboración, lo
que permitirá la apertura de nuevas posibilidades.
Es por ello que como objetivo del trabajo nos hemos propuesto analizar y
conceptualizar el lugar que ocupan los trabajos de duelo en el envejecimiento.
Partimos del recorte de tres temáticas: las transformaciones en el cuerpo; el
pasaje de productor a jubilado; y la pérdida de pares, que podría hacer que el
sujeto se interrogue sobre su propia finitud.
Partiendo de la extracción de viñetas de las entrevistas realizadas en relación
a estas cuatro temáticas, realizaremos un análisis de las mismas, intentando
pesquisar como se atraviesan estos cambios y cómo son elaborados por los
envejecentes.
Algunos aportes teóricos acerca del Trabajo de Duelo
El trabajo de duelo durante el envejecimiento, se presenta como un proceso
que abre la posibilidad de elaboración de los cambios y las novedades surgidas
en este nuevo tiempo. La elaboración simbólica de los mismos posibilitará la
construcción y reconstrucción de nuevos proyectos, siendo a su vez la
condición para realizar nuevos investimientos.
En el envejecimiento, los cambios en el cuerpo, el cambio producido en las
funciones sociales asignadas, la muerte de pares, pueden ser los indicios que
den lugar al comienzo de un trabajo de duelo, trabajo que conlleva a una
constatación en la realidad de que algo ha cambiado, un trabajo de
desprendimiento de las viejas investiduras para hacer lugar a lo nuevo. En este
sentido, podemos tomar las palabras de Piera Aulagnier: “La reacción del
aparato psíquico a lo que surge, cambia, desaparece en la escena de la
realidad y sobre su propia escena somática, es el organizador de los
mecanismos a los que este mismo aparato recurre para según el caso, aceptar,
negociar, rechazar, desmentir este movimiento que aporta una parte de
improviso y desconocido.” (Aulagnier, P.; 1991, p.442).
Para conceptualizar el trabajo de duelo, tomaremos primeramente aportes de
S. Freud en “Duelo y melancolía”. Freud plantea al duelo como un proceso
normal, en el que el sujeto debe, ante la constatación de una pérdida, retirar la
libido del objeto, permitiendo de este modo liberarla para realizar
posteriormente nuevos investimentos. Para que esto sea posible, el Yo deberá
realizar un largo y doloroso proceso que conlleva un gasto de tiempo y de
energía. Dice Freud: “Cada uno de los recuerdos y cada una de las
expectativas en que la libido se anudaba al objeto son clausurados,
sobreinvestidos, y en ellos se consuma el desasimiento de la libido.”(Freud, S.;
1917, p. 243).
En este punto cabe preguntarnos por qué hablamos en el caso del
envejecimiento de trabajos de duelo, y cuáles serían las pérdidas y las
novedades que se deben elaborar. Se trata de indagar qué es aquello que
cambia y qué es lo permanece en este proceso. (Aulagnier, P.; 1991).
Análisis de las viñetas
Uno de los temas que hemos recortado y que se presenta con gran frecuencia
en los relatos de los envejecentes, refiere a las limitaciones físicas a las que
deben enfrentarse, y cómo ellas requieren de un trabajo de elaboración de
estos cambios, para la aceptación del nuevo cuerpo: “…tengo problemas de
salud, no de salud que vaya a estar bien sino de controlarme, acabo de estar
con uno de ellos (en referencia a uno de sus médicos); (...) me ha apoyado
muchísimo, porque yo dependo de un..., tengo un marcapaso puesto, al
principio me resultó difícil saber que dependía de una maquinita pero parece
que anda muy bien, por lo tanto”
“Hoy vi entrar a una mujer al consultorio con un hermoso bastón, y en los
lugares a donde he ido, sobre todo en España, la gente usa bastón, y acá la
gente se queda adentro apolillada por no usar un bastón. Yo voy a andar con
bastón, no se si te queda... claro si puedo y el bastón me sirva para apoyarme
y hacer; lo voy a usar. No voy a dejar de hacer algo que quiero, siempre que no
tenga una imposibilidad física”
Las limitaciones físicas se presentan desde la realidad, y exigen un
reconocimiento subjetivo de las mismas. Si bien el proceso de duelo no debe
pensarse desde una linealidad cronológica, ya que se trata, siguiendo las
conceptualizaciones freudianas, de un proceso dinámico, los cambios en la
realidad deben ser reconocidos para que puedan ser elaborados. En los relatos
de las entrevistas puede observarse que dicho reconocimiento se produce
principalmente a causa de las consecuencias que dichas limitaciones producen
en la vida cotidiana de las personas mayores. Reconocer, y elaborar estas
limitaciones, posibilitará enfrentarlas mediante diversas estrategias -tratamiento
médico, uso de bastón, etc.- dando lugar a un cambio en la posición subjetiva:
aquello que antes era atribuido directamente a un déficit, a un deterioro, a un
desvalimiento, a un “no poder hacer”, ahora puede ser reconocido como
posibilitador para poder seguir haciendo.
Vemos entonces que el trabajo de duelo se le impone al psiquismo del sujeto
mediante lo que Freud llama el examen de realidad, siendo dicho trabajo de
duelo una reacción ante la pérdida real del objeto: “El examen de realidad ha
mostrado que el objeto amado ya no existe más, y de él emana ahora la
exhortación de quitar toda la libido de sus enlaces con ese objeto. A ello se
opone una comprensible renuencia. (…) Lo normal es que prevalezca el
acatamiento de la realidad” (Freud ,S.; 1917, p. 242)
Y esto es precisamente lo que Dreizzen (2001) define como un primer tiempo
lógico en la elaboración del duelo. Esta autora, retomando las
conceptualizaciones freudianas hablará de tres tiempos del duelo, y el primero
correspondería precisamente a este reconocimiento de la falta que se impone
desde la realidad. Se trataría siguiendo a Lacan de un agujero en lo real que
moviliza el orden simbólico exigiendo su elaboración (Lacan, J.; 1979). Por ello
“Para estar de duelo, en primer lugar se trata de localizar la falta, nombrarla,
aceptar que algo se ha perdido, no renegar de ello.”(Bauab de Dreizzen, A.;
2001, p. 22) Según Dreizzen, si este primer momento opera, será posible entrar
en un segundo tiempo, tiempo de elaboración simbólica de lo perdido.
Otro de los cambios que pudimos recortar a partir de los relatos de las
entrevistas, refiere al pasaje de productor a jubilado, pasaje cuya elaboración
permitirá investir y realizar nuevas actividades, ocupando de forma diferente el
tiempo que antes era ocupado por el trabajo: “Te había comentado que estoy
pasando la etapa de una persona activa, después de 46 años de docencia, a
ser jubilada docente. Eso me costo todo un año. Me costo casi un año (...) de
reflexiones y de... a tal punto que me tome un período como de prueba, ¡qué
me encanto!., por lo tanto porque me busque otras cosas, me dedique mas
tiempo a esas cosas, por ejemplo a esas cosas que hago acá, a un curso que
hago en otro lugar…”
“Yo creo, que una vez que pasamos de la plena actividad durante varios años y
uno pasa de una clase activa a una clase pasiva, se le abren perspectivas
distintas a las personas”
Este pasaje de productor a jubilado puede ser percibido en un primer momento
por muchos envejecentes, como un momento de pasividad, que sin embargo
no en todos los casos es aceptado pasivamente, sino que puede llevar a la
reflexión, (como es mencionado en la cita) pudiendo dar lugar a nuevos
proyectos.
La elaboración psíquica de este pasaje implica la necesidad de hacer un duelo
en un doble sentido: por un lado, la pérdida de una actividad –en este caso
laboral- que fue parte constituyente de la historia del sujeto, y puede abrir un
interrogante respecto del futuro: ¿Qué hacer ahora? ¿Qué se hacer con este
tiempo libre? Por otro lado se tratará de un duelo por la pérdida de una posición
valorada desde la estructura social: la de productor. Por ello, muchas veces
este pasaje es percibido por ellos mismos como un momento de pasividad,
inscribiéndose subjetivamente como un tiempo desvalorizado y sin demasiadas
perspectivas futuras.
Poder elaborar este pasaje, implicaría la aceptación de la pérdida para dar
lugar a un tiempo de nuevas posibilidades. Sólo se abrirán estas “perspectivas
distintas” si el sujeto ha podido desinvertir lo anterior, es decir, si ha podido
retirar la libido de la actividad que realizaba, y tenerla disponible para investir
nuevos proyectos.
Disponer de la libido para catectizar nuevos objetos no implica pensar en una
mera sustitución de un objeto por otro. Se trata de inaugurar nuevos espacios y
nuevos posicionamientos subjetivos, que no serán ajenos a la historia del
sujeto, pero que tampoco serán mera repetición. El trabajo de elaboración
conlleva a una reestructuración psíquica que habilitará al sujeto a ocupar
nuevos posicionamientos deseantes.
Y esto es precisamente lo que Dreizzen plantea en relación al tercer tiempo del
duelo: no se tratará meramente de una sustitución del objeto perdido por uno
nuevo, en tanto desplazamiento metonímico de un objeto por otro, sino que
implicará una reorganización del aparato psíquico, posibilitando la apertura de
nuevas perspectivas.
Otra de las temáticas recortadas refiere a la pérdida de seres queridos, con
especial mención de los casos en que las pérdidas son de pares, ya que ello
implica una reflexión sobre la propia finitud:
“Pero después, ahora estos últimos años, lo que va perdiendo uno son las
compañeras, a la edad que yo tengo hay muchas que han muerto, entonces
esas pérdidas también uno las ha ido sufriendo, eso sí. Entonces por ahí para ir
de viaje, cuando mi hijo va con su familia y yo ir con ellos, no, porque uno no
deja de ser una carga. Un viejo siempre tiene sus problemas, siempre es más
lento para las cosas. Entonces estoy adaptándome a hacer las cosas que
tienen otro ritmo. No sé si esta bien…”
La pérdida de pares, puede muchas veces funcionar como un elemento que
oficia como prueba de realidad para el propio envejecente, en tanto hace que el
sujeto se interrogue sobre su propia finitud, sobre la propia transitoriedad
(Freud, S.; 1917). Ello provoca un cambio en la posición del sujeto respecto del
tiempo: se trata del reconocimiento de un tiempo acotado, que podrá dar lugar
a una nueva manera de construcción de sus proyectos de vida.
El valor que se adjudique a este tiempo acotado dependerá precisamente de la
posibilidad de investirlo como un tiempo significativo. La realización de un
trabajo de duelo por la pérdida de sus pares, implica a su vez, realizar un
trabajo de elaboración respecto del propio tiempo de vida. Se trata de un
proceso de historización, de un tiempo de balance, en el que el envejecente
deberá revisar antiguos proyectos, para construir y retomar aquellos que sean
viables, realizables en este tiempo finito.
Reflexiones finales
Todas estas problemáticas nos han permitido reflexionar sobre la importancia
que los trabajos de duelo adquieren durante el envejecimiento, en tanto una
posibilidad de elaborar los cambios y asumir nuevos posicionamientos. Se
trata de procesos de elaboración psíquica, que no se corresponden con un
tiempo lineal, sino que se trata de un tiempo historizable, en donde los
envejecentes enlazan pasado, presente y proyecto futuro.
No se trata simplemente de hacer un duelo por lo que ya no se puede, o no se
tiene. La prueba de realidad se impone como una marca de un tiempo
presente, que puede dar lugar a una reorganización psíquica. La revisión del
tiempo pasado implica asumir lo que de ese pasado ha cambiado, para retomar
aquello que puede ser realizado y construir así un proyecto viable para el
tiempo futuro.
Los cambios y novedades que se introducen en este nuevo tiempo pueden ser
desorganizantes, pero su elaboración psíquica y la posibilidad de introducirlos
en un proceso de historización harán posible la reorganización complejizante.
La revisión del pasado desde nuevos posicionamientos abre nuevas
perspectivas futuras. No se tratará, como hemos visto, de una sustitución de lo
anterior por lo nuevo, ya que lo perdido guarda la característica de lo
irremplazable. Se trata de investir lo nuevo: otras actividades, otro cuerpo, otro
tiempo, para hacer de ello algo propio.
Notas
1- Realizado con la colaboración de la Psic. Graciela Petriz y la Lic. Marina
Canale.
2-Proyecto de Investigación de la Facultad de Psicología Acreditado por la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP. Directora: Psic., Prof. Graciela
Petriz; Co-directora: Psic. Prof. Norma Delucca.
Bibliografía
-Aulagnier, P. (1991). Construir(se) un pasado. Revista de Psicoanálisis
APdeBA, vol. XIII, N° 3.
-Aulagnier, P. (1991) Los dos principios del funcionamiento identificatorio:
Permanencia y Cambio. En Horstein (comps.). Cuerpo, Historia e
interpretación, (pp. 217-232), Bs. As., Paidós.
-Bauab de Dreizzen, A. (2001) Los tiempos del duelo, Homo sapiens.
Argentina.
-Freud, S. (1916) La Transitoriedad. Tomo XIV. Amorrortu Editores. Buenos
Aires.
-Freud, S. (1917) Duelo y melancolía. Tomo XIV. Amorrortu Editores. Buenos
Aires.
-Lacan, J. (1979). Las Formaciones del Inconciente. Nueva Visión, Bs.As.
El pensar: dimensión libidinal y articulación con la temporalidad
Autoras: Kopelovich, Mercedes (); Romé, María; Petriz, Graciela M.
E-mail: [email protected]
Institución que acredita la investigación: Facultad de Psicología.
Universidad Nacional de La Plata.
Resumen:
Este trabajo se enmarca en la investigación en curso Modalidades actuales del
envejecer y proyectos de vida.
La longevidad es un hecho incuestionable que abre un campo de problemáticas
en relación con sus efectos y los procesos que se producen en consonancia
con ella. Una preocupación constante es el aprovechamiento de la extensión
de la vida y sus cuidados así como la preocupación por las consecuencias del
desgaste. En particular nos interesa abordar el pensar y su intervención en la
reformulación del proyecto de vida. Para esto tomamos como referencia los
desarrollos de Piera Aulagnier en torno al “proceso identificatorio” y el trabajo
de “historización” en la adolescencia, que constituyen valiosos aportes para
conceptualizar el pensamiento como movimiento libidinal y temporal,
considerando sus particularidades en el proceso de envejecimiento. En este
sentido, partimos de algunas teorizaciones acerca del pensar desde la
perspectiva económica de la metapsicología freudiana.
En las entrevistas realizadas hasta el momento, encontramos indicios de una
reformulación de los proyectos de vida ante el descubrimiento de nuevas
potencialidades y oportunidades ofrecidas por el entorno. Este “plus de tiempo
no representado”, impone al sujeto una exigencia de trabajo psíquico de
elaboración.
Objetivos: indagar acerca del proceso que subyace a la reformulación de los
proyectos de vida partiendo de las siguientes preguntas: en qué consiste el
pensar; cuál es su relación con la temporalidad; cómo se expresa esta relación
en la reformulación de los proyectos de vida en el proceso de envejecimiento.
Metodología: cualitativa. Se utilizan entrevistas en profundidad analizadas a
partir de su categorización estableciendo recurrencias y diferencias.
Hallazgos: el abordaje del proceso del pensar desde el enfoque económico de
la metapsicología freudiana refiere al movimiento de investiduras regulado por
el principio de placer; “desplazamiento tentativo de pequeñas cantidades” a
través de huellas mnémicas y facilitaciones que constituyen el aparato psíquico
(Freud S, 1895). Desde esta perspectiva, se concibe al pensar como un modo
particular de circulación de la energía pulsional, propio de la investidura ligada
o quiescente, que requiere de la existencia de un yo investido capaz de ligar las
excitaciones.
Por otro lado, el pensar se articula con la temporalidad, a partir del principio de
permanencia y el principio de cambio como movimientos constituyentes del
proceso identificatorio. (Aulagnier, P., 1984). La investidura del tiempo futuro
tiene como condición el investimiento del tiempo pasado, en tanto es necesaria
la esperanza de que el futuro permita la realización de una potencialidad ya
presente en el Yo que inviste un tiempo y un placer diferidos. De esta manera
dimensión temporal puede situarse como inherente a la actividad del pensar.
Por último, en el envejecimiento, la reformulación del proceso identificatorio
permite la creación y re-creación de un proyecto acorde con el tiempo que
queda por vivir. Creación posible gracias al trabajo de historización que permite
al envejecente mantener vivo su deseo. Es justamente la actividad del pensar –
como movimiento libidinal- la que posibilita dicho trabajo de historización.
Palabras clave: envejecimiento-pensamiento-dimensión libidinal-temporalidad
Trabajo completo:
INTRODUCCIÓN
Este trabajo se enmarca en la investigación en curso Modalidades actuales del
envejecimiento y proyectos de vida. Uno de los puntos de partida de esta
investigación es el cambio planteado en la actualidad por la novedad que
introduce la longevidad para una población cada vez más numerosa de
mayores. Como se ha planteado en trabajos anteriores realizados en el marco
de esta investigación, el encuentro con este “plus de tiempo” no representado
impone al sujeto una exigencia de trabajo psíquico de elaboración.
En muchas de las entrevistas realizadas hasta este momento, encontramos
indicios de una reformulación de los proyectos de vida ante el descubrimiento
de nuevas potencialidades y oportunidades ofrecidas por el entorno.
En este marco, el objetivo de este trabajo es indagar cuál es el proceso que
subyace a dicha reformulación, tomando como referencia las
conceptualizaciones de Piera Aulagnier en torno al “proceso identificatorio”, y
algunas teorizaciones acerca del pensar desde la perspectiva económica de la
metapsicología freudiana.
En este sentido, partiremos de las siguientes preguntas: ¿En qué consiste el
pensar? ¿Cuál es su relación con la temporalidad? ¿Cómo se expresa esta
relación en la reformulación de los proyectos de vida en el proceso de
envejecimiento?
¿EN QUÉ CONSISTE EL PENSAR?
El abordaje del proceso del pensar desde el enfoque económico de la
metapsicología freudiana permite concebirlo como un movimiento de
investiduras que realiza un recorrido regulado por el principio de placer. Esta
conceptualización aparece en ciertos pasajes correspondientes a distintos
momentos de la obra de Freud.
En el “Proyecto de psicología” (1895) Freud realiza un amplio análisis del
proceso del pensar. Desde el punto de vista económico, lo presenta como un
“desplazamiento tentativo de pequeñas cantidades” a través de huellas
mnémicas y facilitaciones que constituyen el aparato psíquico; movimiento que
requiere de un yo investido, cuyas “investiduras colaterales” permiten el drenaje
de una parte de la excitación. De esta manera, se satisfacen dos requisitos del
pensar: “investidura fuerte” y “desplazamiento débil”. Requisitos aparentemente
opuestos, pero conciliables en el supuesto de un “estado ligado” de las
cantidades.
Según Freud el empuje del trabajo del pensar es proporcionado “… por la
desemejanza entre la investidura-deseo de un recuerdo y una investidura-
percepción semejante a ella (…) La discordancia proporciona el envión para el
trabajo del pensar...” (Freud, S., 1895, p. 373) La insuperable distancia entre
tales inscripciones investidas es lo que proporciona un empuje sostenido al
trabajo del pensar, cuyo recorrido constituye “un rodeo para el cumplimiento de
deseo” (Freud, S., 1900, p.558).
En el capítulo VII de “La interpretación de los sueños” (Freud, S., 1900), al
analizar la actividad psíquica en términos metapsicológicos, Freud presenta
algunos planteos que constituyen premisas fundamentales para la
conceptualización del proceso del pensar desde un enfoque económico.
En este texto Freud presenta al aparato psíquico conformado por distintos
sistemas en los que la excitación se propaga a través de huellas mnémicas.
Tales sistemas se diferencian no sólo por su disposición tópica sino también
por el modo de circulación de la energía, que adopta características
particulares en el proceso del pensar. En palabras de Freud:
“La actividad del segundo sistema, que procede por múltiples ensayos, que
envía investiduras y vuelve a recogerlas, por una parte necesita disponer
libremente de todo el material mnémico; por la otra, sería un gasto superfluo si
enviara por cada una de las vías de pensamiento grandes cantidades de
investidura que después se dispersarían sin finalidad (…) al segundo sistema le
es dado conservar en estado quiescente {in Ruhe} la mayoría de las
investiduras energéticas y emplear en el desplazamiento tan sólo una pequeña
parte.” (Freud, S., 1900, pp. 588, 589).
Esta concepción del pensar como un desplazamiento tentativo de pequeñas
cantidades de excitación a través de las inscripciones del aparato, es retomado
por Freud en artículos posteriores. En “El chiste y su relación con lo
inconciente” plantea que el pensar implica pequeños desplazamientos que
postergan la descarga de la excitación. (Freud, S., 1905).
Algunos años después, en “Formulaciones sobre los dos principios del acaecer
psíquico”, Freud propone lo siguiente:
“La suspensión, que se había hecho necesaria, de la descarga motriz (de la
acción) fue procurada por el proceso del pensar, que se constituyó desde el
representar. El pensar fue dotado de propiedades que posibilitaron al aparato
anímico soportar la tensión de estímulo elevada durante el aplazamiento de la
descarga. Es en lo esencial una acción tentativa con desplazamiento de
cantidades más pequeñas de investidura, que se cumple con menor expendio
(descarga) de estas.” (Freud, S., 1911, p.226)
¿Cuáles son las propiedades del pensar que hacen soportable tal suspensión
de la descarga? Según Freud la “inhibición del drenaje de la excitación” por
parte del segundo sistema se articula con la regulación ejercida por el “principio
de placer” (Freud, S., 1900). Ya en el “Proyecto de psicología” Freud plantea
que la repetición del proceso del pensar facilita el “domeñamiento” de la
excitación gracias al “efecto inhibidor de la ligazón yoica” (Freud, S., 1895). En
este sentido, el aplazamiento de la descarga es posibilitado por la elaboración
de la cantidad, que permite que el pensar discurra como un proceso placentero.
En “Más allá del principio de placer” (Freud, 1920), al pasar a primer plano el
problema de la “ligazón” de la excitación, se retoma la idea planteada en el
“Proyecto…” con respecto a la existencia de un sistema investido como
condición de tal transformación. (Laplanche y Pontalis, 1981)
Las elucidaciones freudianas acerca de la dimensión económica del pensar
que han sido analizadas incluyen ciertos aspectos que se encuentran en
distintos períodos de la obra de Freud, aunque resignificados al estar insertos
en una trama conceptual particular.
Desde un enfoque económico se concibe al pensar como un modo particular de
circulación de la energía pulsional, propio de la investidura ligada o quiescente,
que depende de la existencia de un yo investido capaz de ligar las
excitaciones.
El impulso para el trabajo del pensar es otorgado por la fuerza del deseo
inconciente, y el transcurso del pensar es un rodeo para el cumplimiento de
deseo. La meta que persigue en este rodeo es el investimiento de las huellas
de una experiencia satisfactoria y el consecuente reestablecimiento de una
situación placentera. De esta manera el aplazamiento de la descarga resulta
tolerable por la cualidad placentera que caracteriza al recorrido mismo del
pensar.
EL PENSAR Y LA TEMPORALIDAD PSÍQUICA
Utilizaremos el concepto de “temporalidad” diferenciándolo del “tiempo”
cronológico, (lineal e irreversible) para referirnos a la dimensión subjetiva del
tiempo, que implica “Procesos nunca lineales, donde se articula lo sucesivo y lo
simultáneo (lo nuevo y las marcas ya constituidas).” (Delucca, N., 2005)
Las teorizaciones de Piera Aulagnier acerca del trabajo de historización y el
proceso identificatorio en la adolescencia, constituyen valiosos aportes para
conceptualizar al pensamiento como movimiento libidinal y temporal propio del
proceso de envejecimiento.
Tomando las ideas desarrolladas en “Construir (se) un pasado” (1989), es
posible articular el pensamiento -en tanto movilidad de investiduras- con la
temporalidad, a partir del principio de permanencia y el principio de cambio
como movimientos constituyentes del proceso identificatorio. (Aulagnier, P.,
1984).
La autora propone el concepto de fondo de memoria para referirse a la
“mismidad” que persiste en el Yo condenado al movimiento. Señala además
que es necesario el trabajo de “poner en memoria” y de “poner en historia” para
que el tiempo pasado -que como tal está definitivamente perdido- pueda
continuar existiendo psíquicamente en una autobiografía que se construye y
reconstruye de manera constante. En este sentido, en palabras de la autora:
“Las relaciones causales que el sujeto tejerá entre ese tiempo que vive, el
futuro que anticipa y ese pasado, serán en gran parte ilusorias, conformes a su
manera de construir o, por decirlo mejor, de reconstruir en conformidad con el
presente que vive, ese pasado perdido” (Aulagnier, P., 1989, p. 443).
El enlace entre pasado, presente y futuro es vivido por el yo como “resonancia
afectiva”: tanto en el presente del yo como en su proyección a futuro resuena la
persistencia de ese “fondo de memoria”, que es aquello que perdura en la
memoria del pasado vivido. Esta “resonancia afectiva”, que enlaza la
reconstrucción histórica con la construcción de un proyecto, garantiza al yo que
algo permanece a pesar de los cambios experimentados. Constituye, según
Piera Aulagnier, un “…hilo conductor que nos permite reconocernos en la
sucesión de nuevas investiduras, de nuevos objetos, de nuevos fines.”
(Aulagnier, P., 1989, p.449).
La investidura del tiempo futuro tiene entonces como condición el investimiento
de ese tiempo pasado, en tanto es necesaria la esperanza de que el futuro
permita la realización de una potencialidad ya presente en el Yo que inviste un
tiempo y un placer diferidos. A esto se refiere la autora cuando menciona la
“…intrincación entre los hilos del tiempo y los hilos del deseo, gracias a la cual
el yo encuentra acceso a la temporalidad.” (Aulagnier, P., 1989, p. 461). A su
vez, este pasado debe prestarse a interpretaciones que no sean fijas, para de
esta manera permitir las reinterpretaciones y modificaciones que exigen el
encuentro y la investidura de nuevos sujetos y nuevos fines.
Piera Aulagnier toma la metáfora de la que se sirve Freud a propósito del
narcisismo, y señala que la auto-investidura “…solo puede operarse si a partir
de su presente el yo puede lanzar sus pseudópodos en el pensamiento de un
Yo pasado y en el de un Yo futuro”. (Aulagnier, P., 1989, p. 458). Esto es
crucial a la hora de teorizar acerca de los proyectos de vida ya que ese tiempo
por venir sólo tiene existencia en tanto lo anticipamos, y para anticiparlo, es
necesario retirar de la investidura del tiempo pasado esa parte de libido que
nos permite investir el tiempo futuro. Es en el presente en donde tiene lugar
este desplazamiento libidinal entre esos dos tiempos que sólo tienen existencia
psíquica.
De esta manera la temporalidad permite evidenciar un carácter específico del
concepto mismo de pensamiento: “…su necesario anclaje en el pensamiento
que lo ha precedido y en el que le sigue y que él hace posible”. (Aulagnier, P.,
1989, p. 458)
La dimensión temporal como inherente a la actividad del pensamiento puede
rastrearse ya en los desarrollos freudianos. Así, en “Esquema del Psicoanálisis”
(1940) Freud concibe a la actividad del pensar como acciones (psíquicas) que
se orientan en el presente y valorizan experiencias anteriores. En el mismo
sentido, en el “Proyecto…” se considera al pensamiento como un movimiento
de investiduras entre las nuevas percepciones que requieren elaboración y
anteriores inscripciones que remiten a experiencias satisfactorias.
Podemos concluir entonces, tomando las palabras de Piera Aulagnier que “(…)
el movimiento temporal y el movimiento libidinal no sólo son indisociables, sino
que son las manifestaciones conjuntas de este trabajo de investidura sin el cual
nuestra vida se detendría.” (Aulagnier, P., 1989, p. 459).
EL PENSAR Y SU DIMENSIÓN TEMPORAL EN EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO
En la actualidad, la longevidad es un hecho incuestionable que abre un campo
de problemáticas en relación con sus efectos y los procesos que se producen
en consonancia con ella. En este sentido, una preocupación constante del
envejecente es el aprovechamiento del tiempo por vivir. Para que esto sea
posible, es preciso que ese plus de tiempo aún no representado, sea investido.
En palabras de uno de los sujetos entrevistados: “… un adulto mayor como
abuelo puede hacer cosas que a lo mejor por su intensa actividad no pudo
hacer. Y bueno, es una satisfacción, es una alegría (…) Imaginate que yo no
conocí a mis abuelos, cuando yo nací mis abuelos hacía casi diez años que
habían fallecido…”
En las entrevistas realizadas, encontramos que ante la pregunta acerca de sus
proyectos futuros, los envejecentes recurren a momentos significativos de su
historia, que les permiten dar sentido a la reformulación de sus proyectos en
consonancia con el principio del placer.
Resulta ilustrativo el siguiente fragmento, extraído del relato de uno de los
envejecentes entrevistados: “…terminando la Escuela de Caminos falleció mi
padre. Mi padre vivía en Saladillo y yo estaba en ese momento acá en La Plata.
Él era el director del semanario “El Argentino” que había sido de mi abuelo. (…)
A lo mejor los que tuvimos mucha actividad, mucho trabajo, y siempre
pensamos llegará algún momento para parar y cambiar las perspectivas. (…) A
mí me entusiasma seguir haciendo, por ejemplo yo en las mañanas, como
aprendí internet, me armo un diario. Yo ya sé en qué lugar encontrar una
noticia, y leo una noticia a la mañana temprano. Tomo mate frente al monitor y
leo. Me pongo a hacer una actividad periodística.”
En este marco las teorizaciones de Freud y de Piera Aulagnier presentadas
resultan operativas para conceptualizar al proceso identificatorio en el
envejecimiento, considerado como un movimiento dinámico de auto-
transformación, que evidencia la relación de inherencia entre la temporalidad y
el pensar.
La reformulación del proceso identificatorio en este momento de la vida,
permite la creación y re-creación de un proyecto acorde a sus posibilidades y al
tiempo que queda por vivir. Creación que resulta posible gracias al trabajo de
historización que permite al envejecente mantener vivo su deseo.
Referencias bibliográficas
Aulagnier, P. (1984). Condenado a investir, en Rev. de Psicoanálisis. T. XLI,
2/3, Buenos Aires.
Aulagnier, P. (1984). Los dos principios del funcionamiento identificatorio En
Cuerpo, historia, interpretación, L. Hornstein (comp.) Buenos Aires. Paidós. Aulagnier, P. (1989). Construir-se un pasado. Revista de Psicoanálisis ApdeBA.
Vol XIII N° 3. 1991
Delucca, N. (2005). Hacia una reformulación crítica del criterio evolutivo en
Psicología. Ficha de cátedra. Psicología Evolutiva II. UNLP. Freud, S. (1895). Proyecto de psicología. En Obras completas, tomo I. Bs.As.:
Amorrortu editores.
Freud, S. (1900). La interpretación de los sueños (continuación). En Obras
completas, tomo V. Bs.As.: Amorrortu editores.
Freud, S. (1905). El chiste y su relación con lo inconciente. En Obras
completas, tomo VIII. Bs.As.: Amorrortu editores.
Freud, S. (1911). Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico.
En Obras completas, tomo XII. Bs.As.: Amorrortu editores.
Freud, S. (1920). Más allá del principio de placer. En Obras completas, tomo
XVIII. Bs.As.: Amorrortu editores.
Freud, S. (1923). El yo y el ello. En Obras completas, tomo XIX. Bs.As.:
Amorrortu editores.
Freud, S. (1925). La negación En Obras completas, tomo XIX. Bs.As.:
Amorrortu editores.
Freud, S. (1940). Esquema del psicoanálisis. En Obras completas, tomo XXIII.
Bs.As.: Amorrortu editores.
Laplanche, J. y Pontalis, J. B. (1981). Diccionario de psicoanálisis. Barcelona:
Editorial Labor.
Significaciones acerca de la vejez y la abuelidad en contextos de pobreza.
Autora: Lic. Mariela González Oddera
E-MAIL: [email protected]
Institución: Facultad de Psicología, UNLP
Resumen:
En el presente trabajo se dará cuenta de los avances de una indagación de
campo que articula un proyecto de investigación actualmente en curso -
Modalidades actuales del envejecimiento y proyectos de vida-, y una beca de
iniciación a la investigación otorgada en la UNLP. El interés radica en la
indagación acerca de las significaciones sobre la vejez, así como el lugar del
viejo en las familias que habitan en situación de exclusión social.
Objetivos: dar cuenta de la diversidad presente en los procesos de
envejecimiento (Petriz, 2003), y por otro lado, realizar comparaciones con
investigaciones realizadas en poblaciones pertenecientes a los sectores
medios.
Metodología: Las metodologías utilizadas son fundamentalmente cualitativas:
entrevistas en profundidad a padres de niños en edad escolar, donde se han
incluido preguntas acerca del estatuto del viejo en las familias; así como
observaciones participantes en el marco de un trabajo territorial en un
asentamiento urbano de Ensenada, durante el período 2006- 2009.
Resultados: Entre lo que hemos podido ir recabando hasta el momento en el
trabajo de campo-, desarrollaremos los siguientes elementos:
El número de sujetos que los propios pobladores denominan “viejos”, es
escaso. El significante se asocia a la enfermedad, a la decrepitud; son
personas de una edad cronológica menor que la que se utiliza como parámetro
para definir a la vejez en los sectores medios.
Queda claro que la vejez no es una categoría que pueda definirse desde un
criterio cronológico. La experiencia del tiempo no es la misma en las distintas
clases sociales. S. Torrado (2003), señala que no sólo existe una utilización
diferencial del espacio de acuerdo a la pertenencia de clase (tesis compartida
por otros autores; ver: Margulis et altri, 2007; Gravano, 2003), sino también una
experiencia diferencial respecto al tiempo.
Desacople entre la abuelidad y la vejez. Los abuelos no se definen como
“viejos”, sino todo lo contrario. Son padres de niños pequeños, se encargan de
la manutención del hogar, que incluye muchas veces a varias generaciones.
Pareciera no darse claramente el pasaje entre los lugares de la estructura del
parentesco (padre a abuelo), que resulta característico en otros sectores
sociales (ver Delucca y Petriz, 2002).
La función del abuelo en la familia, denominada función ancestral, supone la
renuncia a seguir ocupando el lugar de padre, en el sentido de ser el
organizador de las significaciones y los pactos que estructuren la nueva familia
(Delucca y Petriz, 2002). Pareciera que en algunos casos, se produce una
indiscriminación entre quienes se ubicarían en la generación de los abuelos y
los padres, ejerciendo los primeros la función parental, que les correspondería
a los segundos. En otros casos, en la categoría que desarrollaremos a
continuación, pareciera que la convivencia es más propiciatoria.
Presencia de varios hogares para la crianza de los hijos. Este es un
fenómeno muy interesante que pareciera ser exclusivo de los sectores
populares. Los niños son criados en las casas de sus padres o en la de sus
abuelos, o viven un tiempo en cada casa. Las causales serían de diversa
índole: por un lado, la mayor ligadura con la generación anterior, con la que no
se establece la necesidad de una diferenciación. Las prácticas de crianza de
las familias de origen son rescatadas como el modelo a imitar y seguir, sin
aparecer críticas ni elementos a modificar.
Otra de las razones aducidas para la diversificación de hogares refiere a la
escasez de recursos económicos a disposición para la crianza.
Conclusiones:
Estamos atentos a no realizar una lectura ideológica y patologizante de la
diferencia cultural. Existen fenómenos que son producto de matrices de
significaciones completamente heterogéneas a las de las clases medias, por lo
que requieren de la construcción de nuevas categorías de análisis.
Palabras clave: pobreza- abuelidad- proceso de envejecimiento –
significaciones imaginarias sociales
Trabajo completo:
Introducción
En el presente trabajo se dará cuenta de los avances de una indagación de
campo que articula un proyecto de investigación actualmente en curso -
Modalidades actuales del envejecimiento y proyectos de vida (1)-, y una beca
de iniciación a la investigación otorgada en la UNLP(2). El interés radica en la
indagación acerca de las significaciones sobre la vejez, así como el lugar del
viejo en las familias que habitan en situación de exclusión social.
Encontramos esta articulación de particular interés, ya que permitirá, por un
lado, dar cuenta de la diversidad presente en los procesos de envejecimiento
(Petriz, 2003), y por otro lado, permitirá realizar comparaciones con
investigaciones realizadas en poblaciones pertenecientes a los sectores
medios
Las metodologías utilizadas son fundamentalmente cualitativas: entrevistas en
profundidad a padres de niños en edad escolar, donde se han incluido
preguntas acerca del estatuto del viejo en las familias; así como observaciones
participantes en el marco de un trabajo territorial en un asentamiento urbano de
Ensenada, durante el período 2006- 2009.
Dado que la pobreza es un fenómeno complejo abordado particularmente
desde campos de saber como la Antropología y la Sociología, incluiremos aquí
algunos de sus cuestionamientos y conclusiones.
Proceso de envejecimiento: lo intrapsíquico, lo inter y lo transubjetivo
La vejez ha sido definida como una nueva etapa vital, en tanto la extensión de
la esperanza de vida como fenómeno masificado torna a la vejez como “el
porvenir de los hombres” (Singer, 2001: 35).
G. Petriz (2002) propone pensar la vejez no como categoría estática, etapa
delimitada, universal y homogénea, sino más bien como un proceso. Proceso
de envejecimiento, singular en tanto habrá diversos modos de envejecer,
atento a los modos en que cada sujeto singular enfrente los trabajos
intrapsíquicos que este proceso impone, en la urdimbre que se teje entre lo
inter y lo transubjetivo. Esto es, en la trama vincular en que dicho proceso se
inserte, así como en el marco de las condiciones socio-históricas y el tejido
simbólico que aporta el conjunto.
En el juego entre lo que permanece y lo que cambia (Aulagnier, 1991),
pretendemos indagar cómo operan estos ejes de lo intra, lo inter y lo
transubjetivo en los sujetos que habitan en situaciones de extrema pobreza.
Nos interesa plantear las singularidades propias de estas poblaciones, las
significaciones peculiares que organizan sus vidas, alejándonos de criterios
puramente economicistas, donde resaltan los sustantivos: falta, miseria,
deficiencia (de recursos, de valores, de perspectivas). El concepto de
significaciones imaginarias sociales ha sido acuñado por C. Castoriadis
(1996): “son lo que da un sentido -sentido imaginario, en la acepción profunda
del término, esto es, creación espontánea e inmotivada de la humanidad- a la
vida, a la actividad, a las decisiones, a la muerte de los seres humanos, como
también al mundo que crean y en el que los seres humanos deben vivir y
morir”. Algunas de estas significaciones serán compartidas con los sectores
hegemónicos, y algunas otras podrán ser producto de matrices de significación
diversas (Margulis et altri, 2007). Por lo tanto, hipotetizamos que el proceso de
envejecimiento tendrá sus propias particularidades en contextos de pobreza.
G. Petriz (2002) sitúa las dimensiones que convocan a un trabajo psíquico por
parte de los envejecentes: “un tiempo acotado , ya no todo el tiempo, sino el del
ahora y el futuro cercano, tiempo que tiene presente la finitud como un real
ahora posible, por lo que la dimensión temporal se modifica; de un cuerpo con
cambios físicos (…) imagen desconocida que exige al sujeto su reapropiación;
de otro lugar: en lo social (de productor a jubilado), en lo familiar (de padre a
abuelo, de reproductor a garante)”.
En el plano de lo intersubjetivo, aludimos con abuelidad tanto a un lugar en la
estructura del parentesco, como una función al interior de la familia: la función ancestral: “implica una donación por parte del abuelo: la de su lugar de padre
o madre. Ocupa el lugar de dador en la estructura familiar: del que cede o
renuncia a un hijo para abrirle intercambio con otros grupos, como testigo y
garante de la nueva alianza” (Delucca y Petriz, 2002).
La vejez y la abuelidad en un asentamiento urbano de Ensenada
Entre las singularidades que hemos podido ir recabando hasta el momento en
el trabajo de campo, mencionamos las siguientes:
El número de sujetos que los propios pobladores denominan “viejos”, es
escaso. El significante se asocia a la enfermedad, a la decrepitud; son
personas de una edad cronológica menor que la que se utiliza como parámetro
para definir a la vejez en los sectores medios.
Gilda señala, como los más “viejitos” del barrio, a una pareja, la más “anciana”.
Se encuentra en una situación de salud muy desmejorada, con problemas que
los tienen postrados y les impiden moverse. Dicen las vecinas: “son muy
viejitos, ya están, ya casi que no pueden hacer nada”. Imagen de decrepitud,
sobre las condiciones de vida, sobre su estado de salud, sobre sus
perspectivas. “Están siempre adentro, no se pueden ni mover; encima viven
con un montón de perros”. “Son muy viejitos…Tienen como 60 años”.
Queda claro que la vejez no es una categoría que pueda definirse desde un
criterio cronológico. La experiencia del tiempo no es la misma en las distintas
clases sociales. S. Torrado (2003), señala que no sólo existe una utilización
diferencial del espacio de acuerdo a la pertenencia de clase (tesis compartida
por otros autores; ver: Margulis et altri, 2007; Gravano, 2003), sino también una
experiencia diferencial respecto al tiempo. Así, en los sectores populares, “el
ciclo de vida es apremiante por la rápida nupcialidad, la alta fecundidad en
lapsos cortos, la menor esperanza de vida: vivir apurado para morirse joven”
(Torrado, 2003: 551).
Contrasta esta experiencia con la expansión de la expectativa de vida, con el
aumento estadístico de la población envejecente, con la extensión de la
longevidad que anuncian los estudios demográficos.
Desacople entre la abuelidad y la vejez. Diversos autores han señalado
las características diferenciales de las familias pertenecientes a los sectores
medios y a los sectores populares (Eguía y Ortale, 2007; Margulis et alti, 2007;
Torrado, 2003, entre otros). La tendencia en los sectores más pobres es a
conformar organizaciones familiares más numerosas, por diferentes razones;
una de ellas es el inicio precoz en la función reproductiva y su ejercicio durante
un largo período de la vida. Ello se liga a la transmisión de patrones
demográficos propios de la pobreza a las siguientes generaciones (Torrado,
2003), es decir, que las hijas de madres jóvenes suelen ser a su vez madres
precoces. De esta configuración resulta un fenómeno frecuente: que los nietos
tengan la misma edad que los hijos más pequeños.
De esta forma, los abuelos no se definen como “viejos”, sino todo lo contrario.
Son padres de niños pequeños, se encargan de la manutención del hogar, que
incluye muchas veces a varias generaciones. Pareciera no darse claramente el
pasaje entre los lugares de la estructura del parentesco (padre a abuelo), que
resulta característico en otros sectores sociales (ver Delucca y Petriz, 2002).
La función del abuelo en la familia, denominada función ancestral, supone la
renuncia a seguir ocupando el lugar de padre, en el sentido de ser el
organizador de las significaciones y los pactos que estructuren la nueva familia
(Delucca y Petriz, 2002). Pareciera que en algunos casos, se produce una
indiscriminación entre quienes se ubicarían en la generación de los abuelos y
los padres, ejerciendo los primeros la función parental, que les correspondería
a los segundos. Paula relata una sensación de avasallamiento en el vínculo
con su propia madre, y refiere que, cuando ella misma fue madre, “le daba mis
hijos a mi mamá; ella los tenía. Ella se metía mucho…Yo en esa época no los
podía tener”. En otros casos, en la categoría que desarrollaremos a
continuación, pareciera que la convivencia es más propiciatoria.
Presencia de varios hogares para la crianza de los hijos. Este es un
fenómeno muy interesante que pareciera ser exclusivo de los sectores
populares. Los niños son criados en las casas de sus padres o en la de sus
abuelos, o viven un tiempo en cada casa. Las causales serían de diversa
índole: por un lado, la mayor ligadura con la generación anterior, con la que no
se establece la necesidad de una diferenciación. Dice María: (Mis hijos viven
con mi mamá) “porque están cómodos ahí, en la casa de mi mamá. Y yo les
dejo ir porque yo se que mi mamá, como ya te digo, la enseñanza que mi
mamá me dio a mi, la tiene mi otra hermana… si bien no son hijos de, yo los
veo, en general… Yo los dejo en la casa de mi mamá porque ahí están bien,
tampoco permitir cosas que no les tiene que permitir, están adentro…yo estoy
tranquila cuando están con mi mamá…es como si los cuidara yo”. Las prácticas
de crianza de las familias de origen son rescatadas como el modelo a imitar y
seguir, sin aparecer críticas ni elementos a modificar. Pareciera que las
significaciones acerca de lo que debe ser un padre y una madre se mantienen
más estables en estas poblaciones. Según Margulis et altri (2007), los cambios
en las prácticas y las significaciones imaginarias en los sectores populares se
producen con una menor velocidad que en los sectores medios.
Otra de las razones aducidas para la diversificación de hogares refiere a la
escasez de recursos económicos a disposición para la crianza. Compartirla con
la generación de abuelos hace la crianza menos costosa y favorece el “estar
mejor” de los hijos.
Algunos autores (Torrado, 2003; Geldstein, 1994) identifican este fenómeno
como un resabio de la modalidad de la familia extendida, propia de los sectores
populares en otro momento de la historia y de las familias de zonas rurales
(que han estado históricamente rezagadas en los denominados procesos de
modernización demográficas).
Conclusiones:
Estamos atentos a no realizar una lectura ideológica y patologizante de la
diferencia cultural. Existen fenómenos que son producto de matrices de
significaciones completamente heterogéneas a las de las clases medias, por lo
que requieren de la construcción de nuevas categorías de análisis. Nuestra
aspiración es avanzar en este camino, para poder dar cuenta de la diversidad
que organiza el entramado en las significaciones y prácticas de los sectores
populares, así como poder, a posteriori, realizar una comparación para pensar
qué permanece y qué cambia con respecto a otros sectores sociales.
Notas (1)Proyecto de Investigación acreditado en el Programa de Incentivos a la Investigación (años
2006-2009). Cátedra Psicología Evolutiva II de la carrera de Psicología de la UNLP. Directora,
Petriz Graciela, Co-directora, Delucca Norma. Acreditado por la UNLP.
(2)Tema de la beca: “LAS COMPLEJIDADES DE LA CRIANZA EN FAMILIAS EN SITUACIÓN
DE EXCLUSIÓN SOCIAL. Proyecto de investigación en un asentamiento urbano de
Ensenada”. Directora: Norma E. Delucca. Acreditada en la UNLP el 1º/4/08
Bibliografía
- Aulagnier, P. (1991) “Los dos principios del funcionamiento
identificatorio: permanencia y cambio”. En Hornstein, L. (comp.) Cuerpo,
historia e interpretación. Buenos Aires: Paidos.
- Castoriadis, C. (1996) “La democracia como procedimiento y como
régimen”. Iniciativa Socialista, (38).
- Delucca, N. y Petriz, G. (2002). La transmisión transgeneracional en las
familias: su valor y función en la construcción de la subjetividad”, en Petriz, G.
(comp). Nuevas dimensiones del envejecer. Buenos Aires: Edulp.
- Delucca, N; Petriz, G; Longás, C; Vidal, I; González Oddera, M;
Rodriguez Durán, A; Romé, M y Martínez. (2008/2009) “Investigaciones sobre
temas del desarrollo. Historización y desafíos de la parentalidad” en Revista de
Psicología. Segunda Época., 10, Facultad de Psicología, UNLP. En prensa
- Eguía, A. y Ortale, S. (coord.) (2007). Los significados de la pobreza.
Buenos Aires: Biblos
- Geldstein, Rosa (1996). “Familias con liderazgo femenino en sectores
populares de Buenos Aires”, en Wainerman, Catalina (Comp.) Vivir en familia.
Buenos Aires: UNICEF- Losada
- González Oddera, M. y Delucca, N. (2008) “Condiciones de vida de
familias en situación de exclusión social. Hacia un estudio sobre las
complejidades de la crianza en estas poblaciones”. Memorias del II Congreso
de Psicología “Ciencia y profesión”, (399-405), ISBN: 978-950-33-0677-2.
Córdoba: Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba.
- Gravano, A. (2003). Antropología de lo barrial. Estudios sobre la
producción simbólica de la vida urbana. Buenos Aires: Espacio editorial.
- Margulis, M. y otros (2003) Juventud, cultura, sexualidad. La dimensión
cultural en la afectividad y en la sexualidad de los jóvenes en Buenos Aires.
Buenos Aires: Biblos
- Margulis, M; Urresti, M. y Lewin, H. (2007) Familia, hábitat y sexualidad
en Buenos Aires: investigaciones desde la dimensión cultural. Buenos Aires:
Biblos
- Petriz, G. (comp) (2002). Nuevas dimensiones del envejecer. Buenos
Aires: Edulp.
- Petriz, Graciela M., Canal, Marina E., Bravetti, Gabriela R. et al. (2003-
2004) “Educación permanente, estrategia para la promoción de salud y
reformulación del proyecto personal”. Orientación y Sociedad, 4, 121-130.
- Silver, D. (2001) Vejez normal. Modelos de salud y enfermedad. En
Salvarreza, L. (comp.) Envejecimiento. Psiquis, poder y tiempo. Buenos Aires:
Eudeba
- Torrado, S. (1995). “Vivir apurado para morirse joven. Reflexiones sobre
la tansferencia integeneracional de la pobreza”. Sociedad, 7, Fac. de Ciencias
Sociales de la UBA: Buenos Aires.
- Torrado, S. (2003). Historia de la familia en la Argentina moderna.
Buenos Aires: Ediciones de La Flor.
- Wainerman, C. (Comp.) (1996). Vivir en familia. Buenos Aires: UNICEF-
Losada
La representación del cuerpo en el adulto mayor.
Autor: COLANZI IRMA
E – mail: [email protected]
Institución: Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata
Resumen:
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Modalidades
actuales del envejecer y proyectos de vida”, en el que se abordan distintas
problemáticas propias de la longevidad, como plus de vida no representado.
La temática de la investigación es abordada por medio de una metodología de
enfoque cualitativo, a partir de entrevistas en profundidad realizadas a adultos
mayores.
La problemática específica que se desarrollará en el trabajo es la
representación que el adulto mayor tiene de sí a partir de la percepción de su
propio cuerpo. El desarrollo de esta problemática en particular, obedece a que
a través de nuestras investigaciones y en consonancia con lo desarrollado por
diversos autores, se ubica al cuerpo como un escenario propicio que permite a
través de su observación y conocimiento pensar el trabajo elaborativo del
envejeciente.
En cuanto a la tarea psíquica que impone el cuerpo envejecido, se sitúan dos
posibles respuestas frente al mismo: la elaboración psíquica como conciencia
de finitud, que permitiría la aceptación del nuevo cuerpo y la inclusión de éste
en la creación de proyectos; o bien el rechazo del cuerpo envejecido limitando
las posibilidades de crear proyectos acordes a la longevidad. Estas dos
posibilidades permiten pensar en un trabajo de duelo frente a la percepción del
transcurrir del tiempo en el cuerpo, o bien, en una “revuelta anímica contra el
duelo” (Freud, 1915), lo cual daría lugar a una negación por parte del adulto
mayor de la percepción de sí que genera dolor.
Se hará referencia a las respuestas frente al cuerpo ideal imperante,
contemplando el significado cultural que se le otorga al envejecimiento en el
varón y la mujer, lo cual supone la instauración de un ideal regulatorio de
cuerpo y a la naturalización de las respuestas frente al mismo, plateando una
universalización de las mismas, y la consiguiente invisibilización de la
diversidad de posturas frente a la realidad del cuerpo envejecido.
A modo de conclusión se plantea la construcción de la imagen del cuerpo como
un proceso psíquico continuo, condicionado tanto por el imaginario histórico-
social, como por la historia subjetiva propia –en este caso- del envejeciente.
Esta última estaría determinada por la operación de “poner en memoria” y
“poner en historia” (Aulagnier, 1991) los elementos constituyentes del sujeto,
propios de un psiquismo en el que la permanencia y el cambio se encuentran
en “estado de alianza”.
Es posible visualizar, a través de los dichos de nuestros entrevistados, la
diversidad en cuanto a las posibilidades de elaboración de la conciencia de
finitud y el desarrollo de actividades que contemplan los cambios registrados en
el cuerpo envejecido, tanto desde un nivel periférico (arrugas, canas) como
cenestésico (fuerza y resistencia), incorporando los mismos a nuevos
proyectos posibles, en función de sus propios deseos, en el cada vez más
prolongado tiempo que queda por vivir.
Palabras claves: longevidad – cuerpo – elaboración psíquica – rechazo.
Trabajo completo:
Introducción
El desarrollo de este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación
“Modalidades actuales del envejecer y proyectos de vida”. A partir de las
entrevistas realizadas a adultos mayores, en el desarrollo del mismo, se puede
ver reflejado en sus dichos que la longevidad aparece como una novedad, y al
mismo tiempo como “plus de vida” no representado.
El cuerpo es el escenario privilegiado de diversas problemáticas que se sitúan
en la vejez, dado que como expresa Ricardo Iacub “el tiempo se hace cuerpo
en la vejez y se presenta como despiadado” (Iacub, 2006), y es por esto que
impone un trabajo psíquico, que podría posibilitar la formulación de nuevos
proyectos de vida que contemplen las nuevas posibilidades del adulto mayor.
La representación del cuerpo envejecido se anuda de manera estereotipada a
la idea de deterioro, que está marcada por un ideal imperante del cuerpo joven,
activo y productivo. Asimismo, se sostiene una concepción de “cuerpo
medicalizado”, producto de discursos que atañen a una postura socio –
económica y cultural en la cual todo cuerpo que no responde al “ideal” es un
cuerpo residual.
La idea de deterioro en relación al envejecimiento es sometida a análisis por
Freixas, quien postula que se hace un uso peyorativo del lenguaje asociado al
envejecer es por esto que se emplea la palabra deterioro, cuando en realidad el
cuerpo del adulto mayor da cuenta de un “cambio programado genéticamente
que muestra capacidad de desarrollo, el cambio y el ejercicio de nuevas
actividades. La palabra pérdida ( algo que se tenía y ya no se tiene), en lugar
de emplear el concepto de evolución que muestra que nos encontramos ante
algo que se va transformando, que pertenece al calendario evolutivo, que es
ciertamente inevitable pero no por eso forzosamente negativo. Se utiliza el
término enfermedad, confundiendo los cambios que tienen lugar en nuestro
cuerpo que se deben a la edad con un trastorno” (Freixas, 1997).
Homero nos dice: “Me preocupa, creo que como a todos, pero no se si más
que a otros, el deterioro. Eso me preocupa mucho, me preocupa la sensación
de dependencia y de decrepitud que puede tener un individuo cuando se va…..
El hecho de no estar en condiciones de hacer ciertas cosas….todas esas cosas
que casi son ineludibles y el deterioro, sobre todo, me preocupa como ser lo
que uno ve, esa sensación de gente arrumbada en un geriátrico, no digo que
vivan más sino que mueren más lentamente…..”
La representación que suscita el cuerpo envejecido
En función del análisis realizado a partir de los emergentes de las entrevistas
realizadas a envejecientes, se puede recortar una problemática particular: la
representación que el adulto mayor tiene de sí a partir de la percepción de su
propio cuerpo. El cuerpo se instaura como un escenario propicio que permite a
través de su observación y conocimiento pensar el trabajo elaborativo del
adulto mayor.
La percepción de este cuerpo “exige” al envejeciente hacerle frente a la
“conciencia de finitud”. Durante la juventud, la propia muerte es una
representación abstracta que no guarda relación ni incide en la cotidianeidad
del vivir. En cambio, en el envejeciente, a partir de la percepción y del
encuentro con su imagen, (“yo horror”, D. Singer, 2007) la representación de la
muerte en el adulto mayor deja de ser abstracta y pasa a ocupar un lugar
central que concierne a todas las actividades cotidianas.
A partir de los dichos de los entrevistados, se sitúa –tomando algunos
desarrollos de Diana Singer (2007)- que este cuerpo, tanto desde un nivel
periférico (arrugas, canas) como cenestésico (fuerza y resistencia), exige al
aparato psíquico un trabajo de elaboración en tanto enfrenta al sujeto a la
muerte a partir de un cuerpo como real insoslayable. Es posible entonces
pensar que el adulto mayor se enfrenta a un cuerpo con modificaciones en su
esquema corporal y también en su imagen, llevándolo a afrontar una tarea
psíquica de re – conocimiento y re – elaboración, a partir del cuerpo que ha
sido y el cuerpo actual (Graciela Petriz, 2002).
“Tengo todo el deterioro de un cuerpo sin hormonas femeninas, y que lo tengo
que aceptar, tengo una artrosis de acá hasta los pies, que tengo que hacer
natación, que yo jamás lo pensé, si yo tengo pánico al agua. Y hoy lo hago
porque el traumatólogo me dijo……y hay veces que no puedo caminar,
entonces bueno, hago natación.
Pero bueno, de todas maneras la paso bien, pero hay cosas que ya no las
puedo Ya con mi artrosis no puedo subirme arriba de un árbol, me son cosas
que me gusta hacer, soy traviesa, juguetona…… Yo tenía esa caracterización,
pero la vida me llevó a esconder todo eso. Y bueno…” (Sara)
Si bien, ante la percepción del cuerpo envejecido, habrá tantas respuestas
como sujetos existen, en función de los fines analíticos de este trabajo, se
agruparán en dos grandes grupos: la elaboración psíquica como conciencia de
finitud que permitiría la aceptación del nuevo cuerpo y la inclusión de éste en la
creación de proyectos; o bien el rechazo del cuerpo envejecido limitando las
posibilidades de crear proyectos acordes al tiempo que queda por vivir. Estas
dos posibilidades equivalen a lo que Freud (1915) plantea en el texto “La
transitoriedad”, en el que diferencia por un lado, la posibilidad de un trabajo de
duelo frente a la percepción del transcurrir del tiempo en el cuerpo; y por otro,
la “revuelta anímica contra el duelo” que podría dar lugar a una negación por
parte del adulto mayor de la percepción de sí que genera dolor.
La “elección” de uno u otro camino, dependerá de la historia de cada sujeto y,
consecuentemente, de la forma en que se ha constituido su psiquismo. Al
respecto, Nasio (2008) plantea que la relación del cuerpo tiene que ver con la
propia historia y con el intercambio con el Otro; “…esto supone vínculos
afectivos y lingüísticos con el Otro, vínculos que moldean y dan forma a la
imagen inconsciente del cuerpo”. Por su parte, Piera Aulagnier en
“Construir(se) un pasado” (1991) alude al trabajo del aparato psíquico en
función de la escena somática, la que impone el desarrollo de mecanismos
tanto de aceptación, negociación, rechazo o desmentida, según la singularidad
de la historia del individuo.
Esta tarea de elaboración a la que se enfrenta el adulto mayor refiere a la
temporalidad, en tanto alude a una conciencia del tiempo “como personaje
activo y con voluntad inagotable” (Zarebski et al, 2002) que cobra especial
resonancia en la vejez, estableciéndose una relación íntima entre la
representación del cuerpo (imagen del cuerpo), y también desde la
sensorialidad (esquema corporal).
Se plantea entonces un trabajo de re – significaciones a nivel de lo subjetivo,
ya que el cuerpo supone un lugar de inscripción de lo inconsciente y una
representación simbólica que el sujeto construye considerando su propio
atravesamiento histórico, su devenir subjetivo.
En relación a la primera posibilidad de respuesta frente al cuerpo del anciano –
en donde la elaboración psíquica posibilitaría la aceptación del nuevo cuerpo-
se evidencia la tramitación de la irreversibilidad del tiempo y de sus efectos en
el cuerpo y la incorporación de estos a los nuevos proyectos.
“…mis proyectos son para realizarlos ya. Yo pienso en un proyecto y también
tengo limitaciones. Sé cuales son mis limitaciones. Porque a mi no se me va a
ocurrir ir a aprender bailes clásicos, si bien la música clásica me gusta, me
interesa. Sí puedo ir a una peña a bailar...” (Marité)
“…..me refiero a que la vejez no me gusta, la acepto que es distinto, no me
pongo a llorar porque estoy vieja. Sé que hay cosas que ya están, no las puedo
hacer, hay limitaciones físicas. Pero tengo un montón de cosas para hacer
porque tengo la mente clara, puedo hacer un montón de cosas que antes no
las hacía. Porque tenía la familia, por diferentes circunstancias. Y muchas
cosas que quisiera que no puedo cumplir….a eso me refiero. Se que a veces si
me proyecto me hace mal, porque sé lo que puede traer la vejez, deterioro
físico, uno no puede contar mucho con la familia, porque la familia tiene sus
problemas. (…) A eso me refiero, pero si me proyecto, me asusto. Entonces,
acepto esta realidad y trato de no proyectarme……y aceptarlo como un hecho
real. Y dar gracias a Dios que llegué y cómo llegué”. (Sara).
Se podría hablar aquí de un “nuevo cuerpo” en tanto se logra metabolizar,
procesar, transformar lo horrorizado de la imagen en un posible de placer.
Los desarrollos de Piera Aulagnier (1989) en relación a la adolescencia
resultan pertinentes para pensar el proceso de envejecimiento. Esta autora
plantea el trabajo de construcción y reconstrucción permanente de un pasado
vivido como necesario para orientarse e investir el presente. Es esta
reconstrucción la que permitirá a la vez la articulación entre el tiempo en que se
vive y el futuro que se anticipa. En un psiquismo en donde tal articulación tiene
lugar, diremos, siguiendo a Aulagnier que los dos principios del funcionamiento
psíquico, permanencia y cambio, se encuentran en “estado de alianza”.
De igual manera, la mirada de los otros supone un elemento que, al devolver
una nueva representación corporal, promueve a la elaboración de un trabajo de
duelo, transformando la representación del cuerpo joven y resignificando el
cuerpo envejecido. Es decir, que tanto la propia historia, como las relaciones
intersubjetivas, son condición de posibilidad para que un sujeto pueda tomar el
primer camino mencionado.
En cuanto al segundo camino planteado, se puede pensar la determinación
que ejerce el imaginario social frente al cuerpo envejecido, ya que el concepto
del cuerpo “productivo – joven” domina la política y el imaginario social
construyendo, como sostiene Graciela Hierro (2005), “una perversa idea de
cuerpo, de belleza y hasta de salud”. Esto puede evidenciarse en el
envejeciente en términos de una desvalorización de sí y un rechazo hacia su
propio cuerpo. Se exacerba la valoración por los cuerpos jóvenes y se
invisibiliza el cuerpo que no se inscribe en esta categoría.
El cuerpo se construye en la relación que el sujeto tiene con su realidad, al
decir de Piera Aulagnier (1986) a la manera en que el sujeto oye, deforma o
permanece sordo al discurso del conjunto. Es decir, cómo el sujeto metaboliza
y, al mismo tiempo, contribuye a la producción del imaginario social del cuerpo
de su época.
En consonancia con lo anterior, Ricardo Iacub (2007) sostiene que a partir de la
violencia ejercida frente al cuerpo del adulto mayor, se producen reacciones
que denotan mecanismos que se asocian a la noción de “yo placer purificado”
planteado por Freud (1915), por el cual se toma para sí lo que resulta
placentero y se expulsa lo displacentero. Según Iacub esta forma primitiva del
yo se establece como estructura permanente en la conformación yoica y se
traduce en el rechazo ante el cuerpo envejecido.
Se percibe entonces un cuerpo que se vivencia como ajeno, extraño como un
elemento obstaculizante, que supone la discontinuidad con el “Yo soy”
(Bongiorno, M., Canal, M., 1999). Esta discontinuidad es conceptualizada por
D. Singer como “yo horror” en tanto drama del envejecimiento que marca las
incongruencias entre lo percibido y lo vivido (Singer, 2002). Cuando no es
posible asumir la discordancia inevitable entre el cuerpo que ha envejecido y la
sensación de un cuerpo que no ha cambiando, no se asumen las reales
imposibilidades que el cuerpo impone, llevando esto a un riesgo físico y/o
psíquico (Zarebski, 2002).
La violencia de género frente al cuerpo del envejeciente.
Abrevando en las teorizaciones de Simone de Beauvoir: “nuestra cultura nos
convierte en hombres y mujeres de acuerdo con lo que la cultura espera de
cada uno de los sexos”, se puede anudar esta idea con las maneras de asumir
el cuerpo envejecido de manera diversa para el varón y la mujer.
El “ideal regulatorio” del cuerpo emerge de manera descarnada en la vejez. El
cuerpo femenino asociado a la posibilidad de reproducción y a la mirada
masculina que le confiere un status de objeto sexual, no puede responder a
ninguno de los parámetros que le propone la sociedad para su género. Existe
un significado cultural muy distinto en relación al envejecimiento en el hombre y
la mujer que se explicita en la afirmación de Susan Sontag “mientras los
hombres maduran, las mujeres envejecen”.
E: ¿Cuándo decís no me quiero poner una vieja, qué imagen se te viene?
H: De aspecto. A la mujer de la casa que por ahí no tiene más que hacer las
cosas de la casa, estar adentro sin estar arreglada, sin estar moderna, en onda
en pensamientos, en vestimentas. No es que la ropa sea importante, pero qué
se yo que tu marido venga y te encuentre más o menos como están las
mujeres de tu edad en la calle. No como las chicas de 40 pero no quiero estar
como una mujer de 70, 80 años, en mi casa llena de ruleros, así desaliñada. No
me gusta ese aspecto. (Hebe).
En cuanto al cuerpo en el varón, asociado a la potencia física, si bien esta idea
lo inviste de mayor poder, también implica la invisibilización de lo que lo
debilita, impidiendo expresar cualquier malestar o la disconformidad con el
ideal de “varón”. De esta manera el vivenciar de la debilidad supone una
feminización.
La forma en que se responde al ideal de cuerpo imperante tiene como correlato
la invisibilización de diferentes formas de envejecer, lo cual responde a un
modelo patriarcal y androcéntrico que supone la naturalización de
determinadas relaciones de poder, a partir de la imposición de un imaginario
colectivo, que implica como afirma Hierro “la universalización de actividades
masculinas y sus modelos de comportamiento como representativos del
conjunto de la especie humana distorsionando así la situación real de las
mujeres y los procesos de desigualdad”.
Conclusión
La construcción de la imagen del cuerpo es un proceso psíquico continuo
condicionado tanto por el imaginario histórico-social del mismo, como por la
historia subjetiva propia –en este caso- del envejeciente. En el proceso de
envejecimiento, estos elementos pueden actuar favoreciendo u obstaculizando
la elaboración de la representación del cuerpo envejecido. Tal elaboración
resulta indispensable para la creación de proyectos acordes al tiempo que
queda por vivir.
Al respecto, en las entrevistas realizadas es posible visualizar diversas
estrategias que dan cuenta de la diversidad en la elaboración de la conciencia
de finitud y el desarrollo de actividades que contemplan los cambios que se
registran en el escenario del cuerpo, incorporando éstos a las nuevas
posibilidades.
De esta manera, se evidencian estrategias que destacan las distintas
potencialidades de los adultos mayores, ya sea adecuándose al nuevo cuerpo,
como también asumiendo el propio deseo frente a los otros, ya sea sus pares u
otros miembros de la constelación familiar. Llevando adelante proyectos
posibles, en el cada vez más prolongado tiempo que queda por vivir.
“…..Yo pude recomponer mi parte orgánica. Tengo alguna artrosis pero la
puedo manejar. He tenido rigidez matinal, cuando he estado muy mal, de acá
(señala la cabeza), se agudiza, y yo me doy cuenta que hasta los dolores uno
los puede aliviar estando bien anímicamente, es increíble. Se que me voy a
morir, que no voy a estar más, que no voy a ser eterna, pero voy a tratar de
extender mi calidad de vida”. (Sara).
Bibliografia
• Aulagnier, Piera (1991).Construir(se) un pasado. APdeBA. Vol. III. N°3.
• Aulagnier, Piera (1984). El aprendiz de historiador y el maestro brujo.
Amorrortu Ed.
• Aulagnier, Piera (1984) Los dos principios del funcionamiento identificatorio:
permanencia y cambio, en Horstein, Luis: et al: Cuerpo, Historia, Interpretación,
Paidos Ed-1991
• Hauser, Silvia. (2000). Envecimiento y género. Según pasan los años. Buenos
Aires. UBA.
•Hierro, Graciela. (2003). La violencia moral contra las mujeres mayores. En
http://creatividadfeminista.org/articulos/violencia_viejas.ht.
• Iacub, Ricardo. (2006). Erótica y vejez. Buenos Aires. Editorial Paidós.
• Iacub, Ricardo. (2007). El cuerpo externalizado o la violencia en la vejez.
Revista Kairós de Psicogerontología V. 10 Nº 1. Núcleo de Estudo e Pesquisa
de envelhecimiento. ISSN 1516-2567- San Pablo.
• Freud, Sigmund. (1916 [1915]).La transitoriedad. Tomo XIV. Amorrortu Ed.
• Nasio, Juan D. (2008). Mi cuerpo y sus imágenes. Buenos Aires. Editorial
Paidós.
• Petriz, Graciela (comp.). (2002). Nuevas dimensiones del Envejecer.
Teorizaciones desde la práctica. La Plata. Editorial de la Universidad Nacional
de La Plata.
• Petriz, Graciela. Delucca, Norma. (2000). “Cuerpo y devenir”. En Barrionuevo,
José (comp.). (2000). Acto y cuerpo en Psicoanálisis con niños y adolescente.
Bs. As. Editorial JVE Psiqué.
• Slavsky, David. (1998). Cuerpo y envejecimiento. Ponencia presentada en el
Seminario Virtual “Temas de psicogerontología”.
• Singer, Diana. El cuerpo en la vejez, usos abusos desusos del soma a la
fantasía. Vínculo, dic. 2007, vol.4, no.4, p.48-57. ISSN 1806-2490.
•Zarebski, Graciela. Et al. (2002). El cuerpo en la vejez: una mirada
psicogerontológica. En Revista Actualidad Psicológica. Año XXVII. ISSN 0325-
2590.