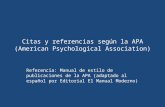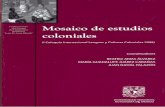Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la...
Transcript of Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la...
© SECRETARIADO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2012 Porvenir, 27 - 41013 Sevilla Tlfs.: 954 487 447; 954 487 451; Fax: 954 487 443 Correo electrónico: [email protected] Web: http://www.publius.us.es© JOSé BELTRáN FORTES y OLIVA RODRíGUEz GUTIéRREz
(coordinadores científicos) 2012
© POR LOS TEXTOS, SUS AUTORES 2012Impreso en papel ecológico Impreso en España-Printed in Spain ISBN 978-84-472-1277-4 Depósito Legal: SE 4606-2012 Maquetación e Impresión: Pinelo Talleres Gráficos, s.l.
Serie: Historia y GeografíaNúm.: 203
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o me-cánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almace-namiento de información y sistema de recuperación, sin permiso escrito del Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
Comité editorial:Antonio Caballos Rufino (Director del Secretariado de Publicaciones)Carmen Barroso CastroJaime Domínguez AbascalJosé Luis Escacena CarrascoEnrique Figueroa ClementeMª Pilar Malet MaennerInés Mª Martín LacaveAntonio Merchán álvarezCarmen de Mora ValcárcelMª del Carmen Osuna FernándezJuan José Sendra Salas
Motivo de cubierta: composición realizada a partir de diferentes imáge-nes procedentes de trabajos contenidos en el volumen. Véanse crédi-tos correspondientes
Esta monografía corresponde a los resultados del Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía Sevilla Arqueológica (SEARQ) (P06-HUM-01587), dentro de las actividades del Grupo I+D+I HUM 402 (Plan Andaluz de Investigación).
íNDICE
PresentaciónJosé Beltrán Fortes y Oliva Rodríguez Gutiérrez ................................. 11
I. ESTUDIOS INTRODUCTORIOS
Ciudad antigua: su concepción, el significado de la forma urbanística y sus consecuencias en la investigación y la política patrimonialManuel Bendala Galán ....................................................................... 21
Arqueología urbana en tiempos de crisisIgnacio Rodríguez Temiño ................................................................. 43
II. ARQUEOLOGÍA Y CIUDAD. EXPERIENCIAS ESPAÑOLAS
Arqueología urbana en el centro histórico de TarragonaRicardo Mar y Joaquín Ruiz de Arbulo .............................................. 59
Valentia, ciudad romana: su evidencia arqueológicaAlbert Ribera i Lacomba y José Luis Jiménez Salvador ........................ 77
Carthago Nova: Vrbs privilegiada del Mediterráneo occidentalJosé Miguel Noguera Celdrán ............................................................ 121
Augusta Emerita. Reflexiones en torno a su arquitectura monumental y urbanismoPedro Mateos Cruz y Antonio Pizzo ................................................... 191
Investigación científica y arqueología urbana en la ciudad de Leónángel Morillo Cerdán ........................................................................ 211
Origen militar y desarrollo urbano de Astvrica AvgvstaMaría Luz González Fernández .......................................................... 257
La trama urbanística de Lucus Augusti: génesis y evoluciónMª Covadonga Carreño Gascón y Antonio Rodríguez Colmenero ..... 295
III. ARQUEOLOGÍA EN CIUDADES ANDALUZAS
Un nuevo modelo de gestión de la arqueología urbana en CórdobaAlberto León Muñoz y Desiderio Vaquerizo Gil ................................. 321
Malaca: de los textos literarios a la evidencia arqueológicaPilar Corrales Aguilar y Manuel Corrales Aguilar ............................... 363
Arqueología, moneda y ciudad: el ejemplo de MálagaBartolomé Mora Serrano .................................................................... 403
Desenterrando a Gades. Hitos de la arqueología preventiva, mirando al futuroDarío Bernal Casasola y Macarena Lara Medina ................................. 423
Granada antigua a través de la arqueología. Iliberri‑Florentia IliberritanaMargarita Orfila Pons y Elena Sánchez López ..................................... 475
Arqueología urbana en Huelva: la ciudad romana (Onoba Aestuaria)Juan Manuel Campos Carrasco .......................................................... 527
Almería, de la Antigüedad a la Edad Media. La evolución urbana través de la documentación arqueológicaCarmen Ana Pardo Barrionuevo ......................................................... 561
Evolución del urbanismo romano de AurgiJosé Luis Serrano Peña y Vicente Salvatierra Cuenca ........................... 585
IV. ARQUEOLOGÍA Y CIUDAD.
EJEMPLOS DESDE SEVILLA Y SU PROVINCIA
Sobre el origen y formación del urbanismo romano en la ciudad de CarmonaRicardo Lineros Romero y Juan Manuel Román Rodríguez................ 607
Planificación y resultados básicos de la investigación en Itálica entre los años 2005-2010Sandra Rodríguez de Guzmán Sánchez ............................................... 645
Ilipa (Alcalá del Río, Sevilla)O. Rodríguez Gutiérrez, A. Fernández Flores y A. Rodríguez Azogue . 683
Colonia Augusta Firma Astigi (écija, Sevilla)Sergio García-Dils de la Vega.............................................................. 723
La Sevilla protohistóricaJ. L. Escacena Carrasco y F. J. García Fernández ................................. 763
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología de HispalisJosé Beltrán Fortes .............................................................................. 815
Planificación y gestión urbana en HispalisDaniel González Acuña ...................................................................... 859
La Sevilla tardoantigua. Diez años después (2000-2010)Enrique García Vargas ........................................................................ 881
La transformación del Alcázar de Sevilla y sus implicaciones urbanasMiguel ángel Tabales Rodríguez ........................................................ 927
815
SEVILLA ARQUEOLóGICA. REFERENCIAS A UN MARCO GENERAL y ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ARQUEOLOGíA DE HISPALIS
José Beltrán FortesUniversidad de Sevilla
1. INTRODUCCIóN
La ciudad es hoy en día una seña indisoluble de nuestra sociedad en –lo que po-díamos denominar– el mundo occidental desarrollado, aunque con una larga prece-dencia histórica, como ocurre en el caso de Sevilla (fig. 1). Actualmente, en relación al tema que nos ocupa del patrimonio arqueológico, intentamos combinar en su marco la conservación y el disfrute de esos bienes patrimoniales de tanto valor histórico con el ordenamiento urbanístico, en una relación de sostenibilidad no siempre alcanzada (AA.VV., 2010). La sociedad contemporánea ha debatido y legislado en torno a ese tema, para llevar a cabo una adecuada “gestión” en el marco de la ciudad del patri-monio arqueológico (Querol y Martínez, 1996; Pérez-Juez, 2006) –si bien con re-ferencia a un estadio mayor, el patrimonio cultural (Querol, 2010)–, a la vez que la disciplina de la Arqueología ha potenciado una línea de trabajo específica, la Arqueo-logía Urbana (Rodríguez Temiño, 2004), dentro del propio y trascendental proceso de cambios teórico-metodológicos acaecido durante el siglo XX, especialmente en su segunda mitad. A la vez se ensanchan las perspectivas de análisis, como ocurre, por ejemplo, en relación con la aplicación de las teorías del Paisaje al patrimonio urbano, en el marco general del paisaje cultural, desde el que se formula un concepto de am-biente urbano que supera la visión tradicional de hitos monumentales diseminados en nuestras ciudades1, o la musealización de los bienes arqueológicos en la ciudad2.
1. Por ejemplo, AA.VV., 1994; cf., http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/paisajecul-tural/, página web del Laboratorio del Paisaje del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
2. Cf., especialmente, las aportaciones a los Congresos Internacionales sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos, I (Alcalá de Henares, 2000), II (Barcelona, 2002), III (Zaragoza, 2004), IV (Santiago de Compostela, 2006), V (Cartagena, 2008) y VI (Toledo, 2010).
816
JOSé BELTRáN FORTES
El proceso aludido tiene ante todo una enorme complejidad, interviniendo innumerables factores de todo orden, entre los cuales casi siempre son decisorios los políticos y económicos y no los científicos, que ocasionan una determinada estrategia general o actuación concreta en relación a la investigación, la conserva-ción y la musealización de los bienes arqueológicos en contextos urbanos actua-les. El interés científico se subyuga, pues, a intereses de otro tipo, ignorando en ocasiones o, en todo caso, desvirtuando la encomienda legal de la tutela patrimo-nial que detenta la propia sociedad en su conjunto y especialmente sus represen-tantes políticos.
2. REFLEXIONES SObRE UN MARCO GENERAL EN ANDALUCÍA
Andalucía ha sido un territorio donde de forma clara se puede comprobar lo anteriormente expuesto. Nuestras ciudades históricas aportan en general una ri-queza arqueológica de grandes valores patrimoniales, en lo cualitativo y lo cuan-titativo, que ha supuesto un elemento muchas veces enfrentado a políticas de desarrollo urbanístico y, sobre todo, a la especulación inmobiliaria, ya desde el propio siglo XIX y acrecentado en el XX. La pasividad de las instituciones
Figura 1. Anónimo, Vista de Sevilla, grabado de hacia 1600. Fundación Focus-Abengoa.
817
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
competentes durante la dictadura franquista, o en muchos casos la imposibilidad de intervención en un marco generalizado de corrupción o influencias políticas, ocasionó una enorme pérdida del patrimonio arqueológico andaluz –y español, en general–, junto a una disciplina arqueológica escasamente actualizada en teo-ría y método según los parámetros internacionales que se centraba en yacimientos no infrapuestos a ciudades actuales o, cuando afectaban a éstas, se ocupaba sobre todo de monumentos señeros. La investigación y la conservación de los restos ar-queológicos identificables en las ciudades actuales eran prácticamente inexisten-tes, salvo excepciones, como ocurre, por ejemplo, con el templo romano de la c/ Claudio Marcelo en Córdoba (fig. 2).
La muerte de Franco y el proceso de democratización marcaron un telón de fondo sobre el que se produjo un cambio considerable en el tema de la tutela de los bienes arqueológicos urbanos, unido a los propios cambios teórico-meto-dológicos de la Arqueología, abierta ahora de manera más decidida a los nuevas
Figura 2. Restauración e
integración de los restos del templo de c/ Claudio Marcelo
en Córdoba, en el tercer cuarto del
siglo XX. Vista de la cimentación interior
y del pronaos. Foto: J. Beltrán.
818
JOSé BELTRáN FORTES
corrientes internacionales. El nuevo Estado de las Autonomías fue acompañado de un excepcional proceso de modernización a todos los niveles, con un impor-tante compromiso político de todas las administraciones, Nacional, Autonómicas y Locales, en la tutela del patrimonio, como responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto. La nueva situación histórica explica la promulgación el 29 de ju-nio de 1985 de la Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/85), que in-cluía el patrimonio arqueológico. En el caso de nuestra Comunidad Autónoma, la Junta de Andalucía concentró la labor de gestión del patrimonio arqueológico, cuya tutela le había sido transferida (Real Decreto 864/1984, de 29 de febrero), en el marco de competencias de la entonces Consejería de Cultura y Medio Am-biente (Decreto 180/1984, de 19 de junio), y actualmente en la Consejería de Cultura, con diversos avatares en la estructura administrativa concreta3. A la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz de 3 de julio de 1991 (Ley 1/91) ha sucedido una nueva Ley de 26 de noviembre de 2007 (Ley 14/07).
Además, se elaboró un Reglamento de Actividades Arqueológicas, aprobado mediante Decreto de 16 de marzo de 1993 (Decreto 32/93) –que intentaba nor-malizar estas actividades que estaban regidas hasta entonces por Orden de la Con-sejería de Cultura y Medio Ambiente de 28 de enero de 1985– (Salvatierra 1994 a), y que ha sido asimismo renovado con fecha de 17 de junio de 2003 (Decreto 168/2003), actualmente en vigor.
De trascendental importancia fue el I Plan General de Bienes Culturales (Sánchez Blanco, 2000), del año 1989, que se convirtió en un documento nor-mativo de planificación de todas las políticas de tutela, investigación y fomento de Patrimonio Histórico Andaluz, siendo el primero de este tipo en el marco de las Comunidades Autónomas. Además, a su amparo se creó el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en mayo de 1989, de enorme trascendencia en la apli-cación de esas políticas indicadas de tutela del Patrimonio Histórico.
En este marco general, las actuaciones relativas al Patrimonio Arqueológico se articularon fragmentadas en los distintos Programas de Conservación, Protec-ción, Investigación y Difusión y de Instituciones del Patrimonio Histórico (con la creación de los Conjuntos Arqueológicos). Las actividades arqueológicas, tanto sistemáticas como de urgencia, se encuadraban en el Programa de Investigación a través de sus planes anuales y consecuentemente pasaron a estar regidas, a nivel general, por el correspondiente Servicio de Investigación y Difusión de la Direc-ción General de Bienes Culturales.
3. Una interesante experiencia de gestión/investigación del patrimonio arqueológico previa al desarrollo autonómico y para el que sirvió de modelo –aunque circunscrito sólo a la provincia de Málaga– fue el desarrollado desde la Diputación Provincial de Málaga en 1983-1984; cf., Fernán-dez-Baca, Corrales y García León, 1994.
819
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
Andalucía se convertía en los primeros años del Estado de las Autonomías en una Comunidad puntera en el campo de la tutela (Querol y Fernández, 1996, 143) y la investigación del patrimonio arqueológico. Así, la primera gran actividad que se llevó a cabo fue la realización de un magno Congreso sobre la Prehistoria Re-ciente bajo el significativo título de Homenaje a Luis Siret4, que dio paso a nuevas líneas y planteamientos de la arqueología andaluza, bajo el dictado de los res-ponsables patrimoniales a nivel andaluz y las líneas establecidas por la Comisión Asesora de Arqueología5. Se constituyó al poco tiempo una estructura de gestión de la investigación que fue denominada algo después como “modelo andaluz de Arqueología”6, cuyas características eran:
“…básicamente tres: el cambio de la actuación aislada por el proyecto como instru-mento de conocimiento indispensable para la obtención de autorizaciones y subvencio-nes, rompiendo con la dinámica preautónomica; la incorporación de la conservación de los restos arqueológicos al propio proyecto de investigación, estableciéndose una in-terrelación entre conservación e investigación, ausente anteriormente; y la sustitución de la difusión selectiva por otra de carácter más social.” (Rodríguez Temiño, 2004, 71)
Una de las grandes críticas que se le han hecho a la estructura del “modelo an-daluz de arqueología” –con razón– fue la exagerada división entre la “arqueología de gestión” y la “arqueología sistemática o de investigación”7, estando la primera bajo el control de la naciente administración cultural andaluza –a nivel central autonómico y provincial–, basada en concreto en las intervenciones arqueológicas de urgencia y de emergencia (hoy denominadas preventivas), y la segunda continuaba asociada a los tradicionales equipos de investigación, vinculados especialmente a las universi-dades, andaluzas y no andaluzas, mediante proyectos sistemáticos de investigación. Una presentación de esos proyectos sistemáticos se llevó a cabo en la publicación so-bre Investigaciones Arqueológicas en Andalucía. 1985‑1992. Proyectos, con motivo de la celebración de las VI Jornadas de Arqueología Andaluza, en Huelva.
En esa “presentación pública de resultados” se advierte que sólo en tres capita-les andaluzas se llevaron a cabo proyectos sistemáticos, con desigual fortuna8. Así,
4. Cf. las consideraciones que se hacen en Beltrán, 2011.5. Es interesante Ruiz 1989, en cuanto que su autor era el presidente de la Comisión Anda-
luza de Arqueología en aquel tiempo.6. Salvatierra, 1994 b.7. Cf., Rodríguez Temiño, 2004, 62ss., donde se advierte que no fue sólo un problema de
Andalucía.8. Fuera del ámbito de las capitales provinciales podemos mencionar otros proyectos en que
se actuaban sobre ciudades modernas, pero no de forma única, sino dentro del territorio en que se enclavaban, como ocurre con los casos de Guadix (Román, et alii, 1993, 601-608), Baza (Marín, et alii, 1993, 591-600), Ronda (Nieto, 1993, 609-616) o Porcuna (Arteaga, et alii, 1993, 809-814).
820
JOSé BELTRáN FORTES
en Córdoba se llevó a cabo el proyecto “Colonia Patricia Corduba”, dirigido por P. León Alonso (León, et alii, 1993, 649-660); en Granada se desarrolló el proyecto “La ciudad iberorromana y medieval de Granada”, dirigido por Mª. A. Moreno Onorato (Moreno, Burgos y Casado, 1993, 661-668); mientras que, en Sevilla, Juan Campos Carrasco dirigió otro titulado “Hispalis. Arqueología urbana en la ciudad de Sevilla”, incluido en los planes anuales de arqueología tutelados desde la Consejería de Cultura, aunque sólo estuvo en vigor entre los años 1985 y 1986, ya que “la Comisión Andaluza de Arqueología consideró que el desempeño de fun-ciones como arqueólogo provincial y la dirección de un proyecto de investigación eran situaciones incompatibles” (Rodríguez Temiño, 2004, 98), criterio aceptado por las instancias oficiales, que desautorizaron el proyecto; si bien dio a la luz un importante conjunto de resultados y publicaciones, que se referirán más adelante9.
Según analiza Rodríguez Temiño (2003: 98-102), ello significó que el equipo formado por J. Campos en Sevilla se fue diluyendo en la práctica y fue siendo sustituido por arqueólogos profesionales dentro de un mercado libre en el que las cargas económicas cada vez recaerán más en los propietarios de los inmuebles, si bien con el control de los arqueólogos y delegaciones provinciales de Cultura, y con un incipiente servicio arqueológico municipal, vinculado a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y en relación con la gestión de la tutela municipal en labores de planeamiento urbano y licencias de intervención urba-nística (cf., AA.VV., 1996). Paulatinamente, desde las actuaciones promovidas por las administraciones públicas se intenta sustituir las intervenciones arqueoló-gicas preventivas, considerando su escasa incidencia en el conocimiento científico y en una efectiva tutela patrimonial, por intervenciones arqueológicas en el marco de grandes proyectos de restauración de edificios o conjuntos monumentales, siendo el ejemplo de la Sevilla anterior a la EXPO del 92 el ejemplo más paradig-mático en Andalucía, por razones de la gran inversión económica. Las interven-ciones arqueológicas en el palacio de Altamira (Oliva y Larrey, 1991, 441-445), la casa-palacio de Miguel de Mañara (AA.VV., 1993) o en el monasterio de La Car-tuja, ya en el entorno metropolitano (Amores, 1992, 43-60, y 1999, 47-73), son excelentes ejemplos de ese proceso.
A pesar de los evidentes avances producidos en el corto espacio de tiempo desde 1985 a 1992, diversos y graves problemas habían mermado la posibilidad de obtención de mejores resultados de la nueva estructura recién consolidada10,
9. Además, en Sevilla, se puso en marcha un proyecto sistemático, en el año 1992, denomi-nado “Investigación sistemática en la zona arqueológica bien de interés cultural Cortijo de Miraflo-res y Huerta de la Albarrana. Sevilla” (Jiménez, Ojeda y Santana, 1993, 755-761.
10. Así lo expresa Rodríguez Temiño (2004, 91) al decir, justamente, que “…la Consejería de Cultura había presentado el Plan Andaluz ‘Arqueología 91’ (Abc, 2/1/91) como consolidación del modelo andaluz de arqueología”.
821
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
una oportunidad histórica, y eran expuestos ya en el año 1993 –bajo la situación creada por la “crisis del 92”– por el entonces Director General de Bienes Cultu-rales, José Guirao, encabezando la publicación anteriormente citada, donde ade-más se advertía por parte de la autoridad cultural el reconocimiento del “cierre de un ciclo”:
“En junio de 1984, la Consejería de Cultura y Medio Ambiente asume las com-petencias en materia de Patrimonio Arqueológico...
La aprobación de un marco normativo regulador del otorgamiento de autoriza-ciones arqueológicas –Orden del 28 de enero de 1985–, la creación de la Comisión Andaluza de Arqueología como órgano asesor de la Dirección General de Bienes Cul-turales, la puesta en marcha de una infraestructura administrativa central y perifé-rica –Arqueólogos Provinciales, Conjuntos Arqueológicos, etc.–, así como el intento de racionalizar las investigaciones arqueológicas haciéndolas compatibles con la pro-tección, conservación y difusión del rico Patrimonio Arqueológico de Andalucía han marcado un periodo y consolidado un modelo de gestión cuya evaluación debe estar sujeta a la incontestable crítica del paso del tiempo.
En este sentido, con estas VI Jornadas de Arqueología Andaluza se cierra un ci-clo iniciado en 1988 en Sevilla con las I Jornadas, y lo hace con espíritu de autocrí-tica y renovación... que coincide casi mayoritariamente con el plazo de entrega de las memorias científicas de los proyectos arqueológicos vigentes, de ahí el carácter reca-pitulatorio de las presentes Jornadas y la suma importancia documental e ilustrativa de la publicación del primer balance de estos ocho años de trabajo.
…Problemáticas como la arqueología urbana, el deterioro del Patrimonio Ar-queológico, el expolio, criterios de conservación y restauración, líneas de investiga-ción preferentes, financiación, la profesionalización del arqueólogo, etc., son retos que el día a días nos muestra reiteradamente y cuyas soluciones pasan inexcusable-mente por el compromiso y colaboración de todos los colectivos, públicos y privados, implicados.” (Guirao, 1993, 3)
Como se advierte en esa cita, el primero de los problemas expuestos es el de la “Arqueología urbana”, entendida como una especialización de la disciplina en que se estudia la ciudad actual como un yacimiento arqueológico único, en una dia-cronía sin solución de continuidad desde el punto de la vista de la investigación y que llega hasta la actualidad, con una amplísima bibliografía generada a lo largo del siglo XX (cf., especialmente, Rodríguez Temiño, 2004). En el caso andaluz y desde el punto de vista de la tutela de los bienes histórico-arqueológicos se asu-mía que era en el marco de las ciudades actuales donde se situaba el mayor riesgo para la conservación del patrimonio arqueológico, al menos cuantitativamente, puesto que en el ámbito rural el expolio por diversas causas seguía siendo una rea-lidad evidente. En general, la menor incidencia pública y menor repercusión en los medios de difusión del expolio en el medio rural ocasionaba, de hecho, un in-terés asimismo menor por parte de la administración y de la sociedad en general.
822
JOSé BELTRáN FORTES
Es por ello que la Consejería de Cultura promocionó a comienzos de la década de 1990 un Programa Especial de Arqueología Urbana (PEAU), como ha analizado I. Rodríguez Temiño (2004, 93ss.), precisamente uno de los que se ocupó de su puesta en marcha desde la administración autonómica, mediante una Comisión Coordinadora de Arqueología Urbana, y que resalta los siguientes aspectos a los que tendía el programa:
“a) Instrumentación de los mecanismos generales de protección específicos para atender a la salvaguarda del patrimonio arqueológico urbano, de acuerdo con la le-gislación vigente.
b) Elaboración de unas directrices generales de conservación del patrimonio ar-queológico adecuadas a la realidad de cada ciudad, atendiendo tanto a los bienes muebles como inmuebles.
c) Promoción de programas de investigación capaces de transformar los datos proporcionados por las intervenciones arqueológicas en conocimientos históricos.
d) Establecimiento de políticas de difusión tanto de esos conocimientos como de la propia actividad arqueológica en sí, capaces de conjugar todos los recursos e insti-tuciones implicadas en el proceso.” (Rodríguez Temiño, 2004, 95)
Se concebía justamente el proyecto como un instrumento no sólo de investi-gación histórico-arqueológica, sino de protección, conservación y difusión, con lo que desbordaba los límites tradicionales y no sólo requería de un equipo amplio e interdisciplinar11, sino, sobre todo, de un decidido apoyo político e institucio-nal a diferentes niveles para su desarrollo, que no siempre fue efectivo. Este Plan puso en marcha proyectos de arqueología urbana en las siete capitales andaluzas y en algunas otras poblaciones destacadas, como Ronda, Guadix, Carmona, Almu-ñécar o Niebla. En general, el resultado supuso un fracaso. Las propias circuns-tancias políticas –como fue, especialmente, la sustitución del Director General de Bienes Culturales, que había impulsado el proyecto– y los problemas genera-les en el marco de la “crisis” generada desde el 92 y, más en concreto, la dificultad de lograr un adecuado protocolo de actuación con las administraciones locales, que tenían un protagonismo destacado a partir de la aprobación de las licencias de construcción y los Planes de Ordenación Urbana, ocasionaron graves dificul-tades en la consolidación de los proyectos iniciados.
En la ciudad de Sevilla el proyecto de arqueología urbana fue dirigido por Manuel Vera Reina y con la coordinación general de Fernando Amores Carre-dano (Vera, 1997, 178-185), siendo el objetivo inicial la consolidación de un
11. En general se quiso desde la administración responsable que los equipos estuvieran vin-culados a las universidades, para garantizar una mayor continuidad y también el aprovechamiento de los medios universitarios.
823
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
equipo de investigación interdisciplinar12, aunque ello no se alcanzó por la pro-pia crisis del Plan13.
I. Rodríguez Temiño recuerda asimismo las dificultades en el ámbito social que tuvieron algunos de los proyectos inaugurados por aquellos años, como en Cádiz, Córdoba o la misma Sevilla, aunque los mayores enfrentamientos se die-ron en Granada, donde se asistió a “la campaña de acecho al equipo vinculado al Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada (Ideal, Granada, 12/4/96; 13/4/96; 14/4/96; 15/4/96 y 16/4/96); al que se acusaba de monopolizar las excavaciones e impedir la libre contratación de arqueólogos, im-putando la comisión de delitos y comportamientos poco éticos a miembros del Departamento” (Rodríguez Temiño, 2004, 96). Finalmente desapareció el PEAU a mediados de la década de 199014.
Ello coincide en Sevilla, a partir de esos momentos, con una reactivación del número de las intervenciones preventivas y de urgencia llevadas a cabo por ar-queólogos profesionales o empresas de arqueología, en un panorama similar al resto de la Arqueología andaluza, acorde con el ritmo frenético del desarrollismo urbanístico de nuestras ciudades15 y territorios. En muchas ocasiones tales actua-ciones se convertían casi en simples expedientes administrativos e intervenciones realizadas “a la baja” en un mercado donde los promotores particulares adqui-rían un poder excesivo por el simple hecho de ser ellos quienes las costeaban y donde el rendimiento científico era nulo. Sólo la crisis económica y especialmente de la construcción de los últimos años ha paralizado el proceso. Además, se ha-bía producido desde 1993 la parálisis de la “arqueología de investigación”, ya que les fueron exigidos a todos los equipos en funcionamiento las memorias de los correspondientes proyectos, en función del nuevo Reglamento de Arqueología
12. El equipo estaba formado por: M. Vera (director). F. Amores (coordinación general), A. Romo, C. A. Quirós y N. Chisvert (arqueólogos), C. Herrera, A. Mendoza y M. J. Gallardo (docu-mentación), A. Morales y E. Bernáldez (Arqueozoología) y S. Rodríguez (planimetría).
13. Como indica Rodríguez Temiño (2004, 100-101): “… las dos únicas excavaciones ar-queológicas realizadas por este equipo fueron promovidas por organismos públicos y se centraron en grandes solares y en una plaza. Quizás las contribuciones más valiosas aportadas durante la corta existencia de este equipo fuesen la carta de riesgo de la ciudad y una propuesta de catalogación es-pecífica de la zona arqueológica de Sevilla”.
14. En paralelo tampoco se desarrolló el interesante proyecto del Sistema de Información Ar-queológica de Andalucía, que hubiera normalizado el sistema de registro arqueológico en las inter-venciones arqueológicas de todo tipo en nuestra Comunidad, una de las carencias más graves que existen en relación a la nueva documentación arqueológica generada. Rodríguez Temiño (2004, 279ss.) asimismo relata los avatares del proyecto hasta su no puesta en marcha, otro ejemplo de la inoperancia adquirida por la administración cultural autonómica en la década de 1990 en materia de gestión del patrimonio arqueológico.
15. Una propuesta metodológica de evaluación del potencial de la información arqueológica en el caso de Sevilla, en Amores, et alii, 1999, 332-336. Más recientemente, cf., González Acuña, 2004.
824
JOSé BELTRáN FORTES
aprobado aquel mismo año de 1993; la aprobación de la memoria se convertía en un requisito ineludible para que los equipos pudieran llevar a cabo nuevos pro-yectos y, de facto, significó que muchos de ellos han estado paralizados hasta en-tonces en el ámbito de Andalucía, pues no se cumplió el requisito16. Además, se ha contado con el “problema añadido” en la gestión del patrimonio arqueoló-gico urbano de intentar conciliar la conservación de los restos arqueológicos con el propio desarrollo urbanístico e intereses económicos. Frente a integraciones no muy afortunadas en algunos casos (cf., Monzo, 2010), en ciertos casos se han ela-borado innovadores proyectos de musealización, como el reciente del castillo de San Jorge, en relación con su uso como cárcel de la Inquisición (Trillo, 2010).
En Sevilla podemos destacar desde entonces, amén del cúmulo de interven-ciones preventivas, con mayor o menor fortuna, la continuidad de ciertos proyec-tos de apoyo a la restauración de edificios emblemáticos, como –entre otros– el de la nueva Diputación Provincial (AA.VV., 1995), el Monasterio de San Clemente (Tabales, 1997), las Atarazanas (Amores y Quirós, 1999, 37-56), el cuartel del Carmen (Tabales, 2002) o el del Parlamento de Andalucía en el antiguo hospital de las Cinco Llagas (Tabales, 2003)17. Como se advierte, ha sido el equipo coor-dinado por Miguel ángel Tabales el que se ha consolidado durante los últimos años en el marco urbano de Sevilla, y especialmente con su proyecto sistemático de arqueología el marco del Real Alcázar de Sevilla, modélico en sus resultados18 y único en la ciudad de Sevilla por su actividad continuada, hasta nuestros días.
Frente a experiencias que deben caracterizarse como muy negativas en la ar-queología urbana de Sevilla, como las llevadas a cabo en la avda. Roma y c/ ge-neral Sanjurjo, a pesar de su enorme potencial arqueológico19, podemos destacar otras intervenciones arqueológicas en la ciudad mucho más afortunadas en sus resultados: por ejemplo, las realizadas en c/ San Fernando (aún inéditas), la ex-cavación de la cisterna romana en el marco de intervención de la plaza de la Pesca-dería (García García, 2007, 125-142), las asociadas a la restauración de edificios, como la iglesia del Salvador (Mendoza, 2008) o la Torre del Oro (Amores, 2007), y, especialmente, las excavaciones de la plaza de La Encarnación, en varias fases20.
16. Una crítica reciente en Hidalgo, 2010, para quien “…desde finales de los años ochenta he-mos asistido a la práctica desaparición de la tradicional Arqueología sistemática… Hemos asistido a la lacónica extinción casi total de los proyectos sistemáticos”.
17. Cf., para el caso de Sevilla, la valoración general sobre las intervenciones arqueológicas lle-vadas a cabo por Amores, González Acuña y Pérez Quesada, 2002.
18. La amplia bibliografía generada sobre este tema puede verse perfectamente reflejada en el capítulo que escribe M. A. Tabales en este mismo volumen.
19. Gamarra y Camiña, 2006, 488-502. Para una breve valoración arqueológica, Ordóñez y González Acuña, 2009, 80.
20. Para las primeras fases, Pozo y Jiménez, 2002; Chacón et alii, 2005, 163-174. Para las si-guientes fases, uid. infra.
825
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
En ese contexto y bajo la dirección científica de J. Beltrán y F. Amores hemos desarrollado el proyecto “Sevilla Arqueológica (SEARQ)”, como proyecto de ex-celencia en el marco del Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía, actualmente tutelado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia21. En relación con el proyecto se han desarrollado en el tiempo de su disfrute una se-rie de actuaciones e intervenciones de investigación de enorme interés en orden a la revitalización de la arqueología urbana de Sevilla y de su conocimiento histó-rico-arqueológico; así, las últimas campañas de excavación arqueológica en La En-carnación, dirigidas por F. Amores (Amores y González Acuña, 2006, 197-206; Amores, et alii, 2006, 207-215; Amores y González Acuña, en prensa e inédito, cits. en Ordóñez y González Acuña, 2009, 95), y que han dado pie al proyecto museológico del Antiquarium, promovido por el Ayuntamiento de Sevilla (Amo-res, González Acuña y Jménez, 2005, ; Amores, 2008, 48-51); la realización de la tesis doctoral de D. González Acuña22, bajo la dirección del citado F. Amores y que ha supuesto una renovación en el conocimiento de la arqueología romana de Hispalis; y la publicación de monografías como el Itinerario Arqueológico de la Ciu‑dad de Sevilla (Amores, 2008), editado por el Ayuntamiento de Sevilla, o la guía de Sevilla Arqueológica y este mismo volumen de Hispaniae urbes, ambos bajo el amparo editorial del Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
3. LA INVESTIGACIóN ARQUEOLóGICA EN LA CIUDAD DE SEVILLA. ARQUEOLOGÍA DE HIspALIs
Adecuándonos a la orientación del Coloquio nos vamos a centrar en este úl-timo apartado en la valoración de la arqueología romana del yacimiento de Se-villa, es decir, de Hispalis, que será colonia Romula a fines de época republicana, seguramente con César, aunque asimismo tenga una segunda deductio colonial con Augusto (Ordóñez, 1998 a y 2002). En este mismo volumen el capítulo ela-borado por José Luis Escacena y Francisco José García está dedicado al tema de las fases prerromanas del poblamiento humano en el solar de Sevilla y, de forma más parcial, en el capítulo de Miguel ángel Tabales se encuentran importantes datos
21. Además, han formado parte del equipo de investigación arqueológica: M. Corrales Agui-lar, E. L. Domínguez Berenjeno, José Luis Escacena Carrasco, D. González Acuña, J. M. González Parrilla, R. Izquierdo de Montes, M. A. Hunt Ortiz, J. I. Lara Escoz, A. León Gómez, J. R. López Rodríguez, M. L. Loza Azuaga, M. D. Martínez López, E. Méndez Izquierdo, B. Mora Serrano, Oliva Rodríguez Gutiérrez, J. M. Rodríguez Hidalgo y J. Salas álvarez.
22. González Acuña, 2007. Cf., el capítulo que escribe este autor en este mismo volumen. Cf., ahora, González Acuña, 2011, que no obstante no hemos podido utilizar en la elaboración de este trabajo, pues salió a la luz con posterioridad a nuestra redacción.
826
JOSé BELTRáN FORTES
sobre la continuidad del poblamiento medieval y moderno en el sector donde se ubica el Real Alcázar23. De todas formas la arqueología medieval de Sevilla, aun-que falta aún de una sistematización completa, presenta en los últimos años im-portantes contribuciones, sobre todo, referido al período almohade (Domínguez Berenjeno, 2001; Valor, 1999 y 2002), así como su transformación a la Sevilla cristiana y de la Edad Moderna (Collantes, 1984 y 2002, 75-98).
A pesar de la importancia patrimonial del yacimiento de Sevilla, lo que sa-bíamos de él desde el punto de vista arqueológico era casi nulo hasta el último cuarto del siglo XX y se arrastraban todavía ciertas consideraciones erróneas con-tenidas en los estudios anticuarios de la Edad Moderna y que se centraban en el intento de identificación y estudio de la ciudad romana24. El intento más signifi-cativo fue el que llevó a cabo el erudito Rodrigo Caro en su obra Antigüedades y principado de la ilustrissima ciudad de Sevilla y chorographia de su convento iuridico, o antigua chancillería (Caro, 1634), donde realmene se encuentran dos libros: uno referido al estudio histórico y “arqueológico” de la Sevilla romana, es decir de Hispalis; y otro referido a las ciudades de su conventus iuridicus, que se iden-tifica con los límites del antiguo Reino de Sevilla. En relación a lo primero –que es el argumento que nos interesa ahora– sigue la tradición humanística de los es-tudios sobre la antigüedad hispanorromana, consagrada en España por el cordo-bés Ambrosio de Morales a la hora del estudio de las ciudades antiguas en su obra Antigüedades de las ciudades de España (Alcalá de Henares, 1575), cuyo plantea-miento aplica al caso sevillano de una forma extensa. Así, toma R. Caro en con-sideración, en primer lugar, las fuentes literarias de la antigüedad25 y posteriores (históricas, geográficas, itinerarias, hagiográficas, etc.), además de las epigráficas y numismáticas –que son las fundamentales en la obra de Caro por la abundan-cia y diversidad frente a las anteriores– y, finalmente, las arqueológicas. Ello es lógico dado el desconocimiento que se tenía en esos momentos de la caracteri-zación de tipologías arqueológicas, que hace que en su gran mayoría los elemen-tos que Caro identifica como elementos reconocibles de la ciudad romana no lo
23. Cf., el interesante trabajo de Tabales, 2001. De todas formas, las últimas excavaciones rea-lizadas en el Patio de las Banderas, aún inéditas y no incorporadas en este trabajo, arrojan la secuen-cia arqueológica más completa documentada en Sevilla, dese la primera mitad del I milenio a.C. e incluyendo importantes restos de época romanorrepublicana, imperial y tardoantigua; no debe ol-vidarse que en ese mismo punto antiguas excavaciones habían identificado un baptisterio de épocas paleocristiana y visigoda (Bendala y Negueruela, 1980, 337-379), pero cuyo contexto de pertenen-cía no encuentra clara continuidad en el sector exhumado actualmente.
24. Remito especialmente al documentado análisis que lleva a cabo González Acuña (2005) de revisión de la documentación arqueológica testimoniada en Sevilla, pero arrancando de los auto-res de inicios de la Edad Moderna, especialmente con las Historias de Sevilla de Luis de Peraza (ha-cia 1536), de Pablo Espinosa de los Monteros (1627) y de Rodrigo Caro (1634).
25. Para éstas, cf., Díaz Tejera, 1982.
827
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
sean, sino que corresponden a elementos culturales de época medieval, así como a espacios significativos de la ciudad moderna, adoptando una cierta visión conti-nuista de usos urbanos. Según el esquema aplicado por A. de Morales al caso his-pano y también por Espinosa de los Monteros para la Sevilla romana, Rodrigo Caro identifica todos los elementos necesarios de una ciudad romana en Sevilla: la muralla y las puertas, aunque realmente se trataba de la muralla medieval almo-rávide-almohade; el Capitolio, cuya existencia certifica mediante interpretación errónea del epígrafe CIL II 1194 y que sitúa bajo el sitio de la Catedral cristiana, en una continuidad de uso religioso del espacio; así como otra serie de templos, como el de Hércules en relación con las columnas de la c/ Hércules26 o uno pre-tendido de Marte en la zona de la necrópolis meridional (cf., Beltrán, 2002, esp. 23ss.); el palacio imperial en el entorno del monasterio de la Trinidad; la basílica o pretorio y el foro, en la plaza de San Francisco; un Gimnasio, teatro y anfitea-tro, una “fuente perenne”, un estadio y varias termas, localizadas en diversos luga-res de la ciudad27. Sí indica como aportación que será seguida a partir de ahora la existencia de un “segundo brazo” o madre vieja del río Guadalquivir que discurri-ría, en el momento de la fundación de la ciudad, en sentido longitudinal norte-sur, desde la Alameda de Hércules, al norte de la ciudad, hasta la zona de la Plaza de San Francisco y Puerta del Arenal, “donde se juntava con el otro braço mas oc-cidental, dexando toda aquella parte, que oy es ciudad, hecha isla”, y da su expli-cación lógica: “Esto se manifiesta mas, porque en muchas partes, abriendo çanjas en lo muy profundo, hallan arena lavada que es señal de la antigua corriente del río” (Caro, 1634, fol. 26r), aunque hoy sabemos que es fruto de la deriva histó-rica del cauce del río hacia el oeste, como se dirá más adelante.
A pesar de todos los errores contenidos en tales identificaciones la obra de Caro presenta el valor de ser un intento de visión conjunta de la imagen de la ciu-dad antigua, un intento que se perderá en los siguientes autores, quienes se encar-gan de aportar sólo descubrimientos casuales o de zonas concretas, refiriéndose generalmente a los planteamientos de Caro. Así ocurre, por ejemplo, con Diego Ortiz de zúñiga en sus Anales Eclesiásticos y Seculares de la muy noble y muy leal ciu‑dad de Sevilla (Madrid, 1667), que fueron reeditados y completados por Antonio María Espinosa y Cárcel en 1795, cuando relata los interesantes descubrimientos
26. Bien conocidas desde que en 1574 el asistente de la ciudad de Sevilla, Fco. de zapata y Cisneros, conde de Barajas, había transportado dos de ellas para conformar la entrada monumen-tal de la “Alameda de Hércules”, pues se coronaron con sendas estatuas de Hércules y Julio César; cf., Albardonedo, 2002, 191-208.
27. Caro, 1634, fol. 19v: “Las ciudades mayores, y menores, por lo menos avian de tener mu-ros, Basilica, o Praetorio, Foro, Gymnasio, Teatro, fuente perenne, Estadio; y assi otros edificios pú-blicos pertenecientes al ornato comun, y utilidades de los pueblos: assi lo dizen Autores de aquel tiempo; y en especial Procopio… y Pausanias…”.
828
JOSé BELTRáN FORTES
llevados a cabo bajo la iglesia colegial del Salvador; o bien la Descripcion y breve ilustración histórica de un antiquísimo sepulcro, descubierto en Sevilla a 1696, por D. Felipe Urbano del Castillo, canónigo de la Iglesia Colegial del Salvador de esta Ciudad, que quedó manuscrita en dos copias, del Archivo Municipal y de la Bi-blioteca Capitular y Colombina de Sevilla, y no será publicada hasta el siglo XIX (Vázquez y Ruiz, 1886, 308-316 y 362-369); o, ya en el siglo XVIII, los descubri-mientos llevados a cabo en la necrópolis romana meridional a raíz de la construc-ción de la Real Fábrica de Tabacos (cf., Beltrán, 2002, 31-32); o las diversas piezas epigráficas que recogió Francisco de Bruna para su “Colección de Antigüedades e Inscripciones de la Bética”, en el Real Alcázar de Sevilla, ya en el último cuarto de aquella centuria (López Rodríguez, 2010, 125-137).
El siglo XIX asiste a un renovado interés por la arqueología, en el marco de una práctica erudita adecuada para ciertos grupos burgueses, pero en el caso de Sevilla tales intereses se encauzan, sobre todo, en el cercano yacimiento de Ita‑lica, dejando de lado el interés por la antigüedad de Sevilla, según se demuestra, por ejemplo, en que las Sociedades Arqueológicas sevillanas actúen especialmente en ese cercano yacimiento y no en Sevilla, como ocurre con la Diputación Ar-queológica Sevillana, desde 1853 a 1868 (Beltrán, 1997, 321-333), o con la Co-misión de Monumentos Históricos y Artísticos de Sevilla, desde 1844, lo que justifica que las excavaciones en Italica –pioneras en el siglo XIX– sean promovi-das desde Sevilla, como las de Ivo de la Cortina (1839-1840) a Demetrio de los Ríos (décadas de 1860-1870), o el interés coleccionista por materiales arqueo-lógicos italicenses –mosaicos, esculturas, pinturas, cerámicas…– de la aristocra-cia y burguesía sevillanas, que llega a su culmen con la condesa de Lebrija, ya en los inicios del siglo XX (Luzón, 1999; López Rodríguez, 2010, 308-314). He-mos de contar con las dificultades propias del yacimiento arqueológico de Sevi-lla, en el que afloran las aguas freáticas en muchos lugares a escasa profundidad, así como, sobre todo, la superposición de la ciudad moderna, en un proceso de expansión urbana a lo largo del siglo XIX que ocasiona conflictos con la conser-vación del patrimonio, como se pone de manifiesto con el expediente que con-cluyó con la destrucción de buena parte de las murallas medievales, excepto el recorrido septentrional, en la segunda mitad de la centuria (Cano, Loza y Pazos, 1997, 331-340). Ello explica que no se llevara a cabo ningún intento sistemático de investigación arqueológica en Sevilla durante el siglo XIX. Un buen ejemplo lo supone la actividad promovida por el Duque de Montpensier, Antonio de Or-leáns, cuñado de Isabel II por su casamiento con la Infanta María Luisa Fernanda de Borbón, quien en 1860 dispuso la excavación de cinco tumbas romanas apa-recidas en los jardines de su palacio de San Telmo, pertenecientes a la necrópolis meridional de Hispalis y seguramente datadas en los siglos II-III d.C. por algunos materiales de sus ajuares, hoy desaparecidos pero que conocemos por una foto-grafía de Jean Laurent, a la vez que la “musealización” que se hizo de las tumbas,
829
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
aunque desaparecieron con las reformas de esta zona en el marco de la Exposición Ibero-Americana de 1929 (Beltrán, 2002, esp. 23-34).
En paralelo sí se desarrollan los estudios arqueológicos (o más bien histórico-artísticos) de enfoque historicista y de erudición filológica en relación a los mo-numentos medievales sevillanos, especialmente islámicos o mudéjares, como la Giralda, la Torre del Oro o el Alcázar, o las murallas –en su controversia sobre la cronología antigua o medieval–, según se manifiesta, por ejemplo, en los traba-jos de José Amador de los Ríos (1844) o de Francisco María Tubino (1886) (Do-mínguez Berenjeno, 2001, 103-117). No obstante, en esos períodos de la historia antigua y medieval de Sevilla la obra de estudio más importante de la centuria desde una perspectiva monumental la realiza José Gestoso y Pérez en su compen-dio sobre Sevilla monumental y artística (Sevilla, 1889-1892), quien presenta y analiza los hitos monumentales de la ciudad romana; así, defiende la cronología romana de la muralla medieval28, pero con recrecidos medievales, o identifica las columnas de c/ Mármoles con la zona del foro de la ciudad, o analiza los “sub-terráneos” de c/ Abades identificándolos como pertenecientes a unas termas, así como concede una autoría romana al primitivo acueducto de los posteriores “Ca-ños de Carmona”29.
La situación continúa inamovible durante los primeros decenios del nuevo siglo XX, a pesar de la renovada estructura que presenta la arqueología española con la nueva Ley de Excavaciones Arqueológicas (1911) y su Reglamento (1912) (cf., Beltrán, 2008, 185-205). Las excavaciones que se ponen en marcha tras 1912 en el ámbito de Sevilla asimismo se concentran en Italica, primero con Rodrigo Amador de los Ríos en el anfiteatro y, posteriormente, hasta la guerra civil con Andrés Parladé, conde de Aguiar, que excava asimismo el anfiteatro y varias ca-sas de la Noua Vrbs (Luzón, 1999). Ello explica que una reinterpretación de la Se-villa romana, superando el esquema anticuario de Rodrigo Caro, lo lleve a cabo el francés Raymond Thouvenot al estudiar el caso sevillano en su obra general ti-tulada Essai sur la province romaine de la Bétique, que aunque publicada en Pa-ris en 1940, realmente fue elaborada con anterioridad a nuestra guerra civil de 1836-1839. Thouvenot ya considera las murallas conservadas como medievales, aunque sólo logra establecer como hipótesis un trazado parcial en el sector SE y en el NO, según la presencia del antiguo cauce del río por la Alameda de Hércu-les, lo que conformaría una planta rectangular, aunque sin especificar el trazado intraurbano (cf., González Acuña, 2005).
28. De hecho, un argumento para la no destrucción y conservación del tramo norte de la mu-ralla islámica, mediante su declaración como Monumento Histórico Nacional a comienzos del si-glo XX, fue que había sido mandada construir por César (cf., Cano, Loza y Pazos, 1997).
29. Cf., González Acuña, 2005. Asimismo refiere Gestoso los ya citados descubrimientos lle-vados a cabo por Montpensier en 1860 en los jardines de San Telmo.
830
JOSé BELTRáN FORTES
No será hasta el año 1944 cuando se produce la primera verdadera excavación arqueológica en Sevilla, realizada por Francisco Collantes de Terán en un solar si-tuado en la acera derecha de la calle Cuesta del Rosario, formando esquina con la calle Galindo, donde documenta niveles de ocupación turdetanos y romanos de época republicana, junto a estructuras identificadas como unas termas con dos fa-ses constructivas, que fecha una en época altoimperial y otra a fines del s. III d.C.-inicios del s. IV d.C.30 A pesar de que fue parte sustancial en su tesis doctoral sobre la Contribución al estudio de la topografía sevillana en la Antigüedad y en la Edad Media según los más recientes hallazgos arqueológicos, defendida en la Universidad de Sevilla, en el año 1956, bajo la dirección de Juan de Mata Carriazo, no se pu-blicó hasta veinte años después (Collantes, 1977), por lo que de facto hasta el año de 1977 no se conocieron aquellas importantes y pioneras aportaciones de Fran-cisco Collantes a la arqueología antigua y medieval de Sevilla. De hecho, un año antes, en 1976, había sido publicado el estudio monográfico de Antonio Blanco Freijeiro sobre La ciudad Antigua (de la Prehistoria a los Visigodos), dentro de la se-rie dedicada por la Universidad Hispalense a la Historia de Sevilla31, en donde se aportaban nuevos datos de interpretación fundamentales sobre el urbanismo de la ciudad romana de Hispalis, la colonia Romula, que arrancaban lógicamente de la tesis aún inédita de Collantes, conocida por Blanco, como él mismo cita.
La principal aportación de la obra de Francisco Collantes fue el primer in-tento de la delimitación de la cerca romana (fig. 3), diferenciándola claramente de la muralla medieval almorávide-almohade, y plasmándola en un plano, aunque ello lo lleva a cabo no por constatación directa, sino por una hipótesis en función de la recopilación de datos antiguos sobre descubrimientos de grandes muros, del análisis del viario actual y de la topografía donde se situaba el asentamiento, que también presenta como novedad para justificar su propuesta de trazado (Collan-tes, 1977, 72-76).
Es destacable el interés de este autor por la geología del enclave (Collantes, 1977, 30-37), asociando la fundación del asentamiento a la colonización fenicia en un pequeño promontorio más elevado y que quedaría protegido de las inun-daciones periódicas provocadas por las avenidas fluviales, según se constata do-cumentalmente en épocas históricas posteriores a la antigüedad. Así, indica este autor que:
“…se registran desde 1403 a 1887 treinta y seis avenidas que sobrepasaron los 9 m de altura. En crecidas de tal volumen, pues, el emplazamiento de la futura Sevilla
30. Vid., Beltrán, 2009, esp. 234-244.31. Blanco, 1976, aunque seguimos la segunda edición de 1984, que ya incorpora referencias
directas a la monografía citada de Collantes (1977).
831
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
quedaría casi en su totalidad cubierto por las aguas. Solamente en un punto de la margen izquierda sobresaldría, a salvo de ellas una especie de cabezo o pequeño alto-zano de perfil ordinariamente llamado ‘mesa’ de unos 15 m de cota, alargado en di-rección N-S, cuya meseta tenía unos 450 m de largo por 200 m de ancho y en cuyo centro el terreno se elevaba aún más formando un promontorio de base elíptica que llegaba a los 17 m” (Collantes, 1977, 36).
Llegó, pues, a presentar un mapa de cotas sobre el nivel del mar, pero que no se relacionaba de forma concreta con el de los testimonios arqueológicos de época an-tigua y medieval. Afortunadamente en la actualidad los estudios de paleopaisaje se han desarrollado en el caso concreto de Sevilla, pero de una manera general, en re-lación con la llanura aluvial, el río Guadalquivir y el arroyo del Tagarete, como ha puesto de manifiesto recientemente M. A. Barral Muñoz (2009), siguiendo trabajos anteriores (Borja, 1995 y 2005; Borja y Barral, 1999, 2002 y 2003; Borja, Díaz del Olmo y Barral, 2002). En este importante trabajo se ha individualizado asimismo las intervenciones en las que se constatan niveles deposicionales de época funda-cional-prerromana, romana, medieval islámica y bajomedievales-modernas (Barral, 2009, respectivamente, figs. 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14), concluyendo en una secuen-cia geoarqueológica de gran interés, que se caracteriza por los siguientes elementos
Figura 3. Plano de la Sevilla romana, elaborado por F. Collantes (1977).
832
JOSé BELTRáN FORTES
principales (Barral, 2009, 556-557): la fundación del asentamiento tiene lugar por encima de la terraza T13, impidiendo en época prerromana las frecuentes inunda-ciones el que el asentamiento se extienda por debajo de esa cota, mientras que el trazado del Guadalquivir presenta un sistema meandriforme con un canal principal que va desde el sector de la plaza de la Encarnación y alejado de la Catedral, confor-mando una imagen de escarpe, si bien ese trazado no es estable en todo el período. La estabilidad se alcanza en época romano imperial, lo que posibilita el avance ur-bano en momentos altoimperiales, con un descenso del nivel del mar y alejamiento del cauce del río hacia el oeste. En época tardorromana se inicia un nuevo proceso de reactivación fluvial con depósitos sedimentarios de llanura de inundación, que ocupan terrenos anteriormente habitados o antropizados32. Se produce un nuevo período de estabilidad en época medieval, de nuevo con el alejamiento del río hacia el oeste, que permite la consolidación del espacio urbano en época almorávide-al-mohade, con la muralla, que individualiza la ciudad del funcionamiento general de la llanura aluvial, aunque con graves inundaciones, que se repetirán desde entonces y que se constatan incluso en ocasiones con depósitos fluviales en espacios intramu-ros. No obstante, aún falta una carta paleotopográfica de Sevilla en sus principales etapas culturales y, sobre todo, en su adecuación con los restos arqueológicos docu-mentados para cada uno de ellos, algo que sólo se ha avanzado especialmente en al-gunos sectores –sobre todo, en la zona del Real Alcázar (cf., Tabales, en este mismo volumen) y la zona portuaria (Ordóñez, 2003, 59-79; Ordóñez y González Acuña, 2009, es 78-84)– o de forma incipiente para ciertos períodos culturales, como el antiguo de época romana (González Acuña, 2007).
Otra novedad metodológica que sobresale en el análisis de Collantes fue el uso de la epigrafía con un valor indicador de áreas urbanas, tanto de las necrópolis –aunque advierte que las inscripciones sepulcrales asimismo se habían recuperado en áreas intraurbanas de su propuesta de trazado murario, pero como fruto de un gran fenómeno de reutilización–, cuanto de las áreas públicas de la ciudad, que él sitúa en las zonas de la Catedral cristiana y su entorno, en el área centrada por las columnas de c/ Mármoles –del que lógicamente apunta que no había ninguna ra-zón para considerarlas como pertenecientes de un templo de Hércules (continua-ción de otro del Melkart fenicio), según se repetía desde la tradición anticuaria– y, en tercer lugar, en torno a la basílica colegial del Salvador.
La aceptación por parte de Antonio Blanco Freijeiro (1976) del esquema ur-bano propuesto por Collantes significó la consolidación de la nueva planta de la ciudad romana, aunque alteró el recorrido de la muralla romana en algunos puntos, especialmente en el sector oriental en su parte norte (fig. 4). La mayor
32. Este esquema se sigue en la más reciente aproximación a la arqueología romana de Hispa‑lis, en Ordóñez y González Acuña, 2009, es 66-68.
833
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
aportación de Blanco fue, no obstante, la formulación del entramado viario in-traurbano y la localización de los principales espacios públicos, dando la primera interpretación coherente sobre el urbanismo romano de Sevilla, al delimitar los ejes del cardo maximus y del decumanus maximus:
“Para atravesar la ciudad de este a oeste, ningún camino mejor ni más derecho que entrar por la Puerta de Carmona, enfilar Aguilas, cruzar la Alfalfa y continuar ha-cia el Salvador por la Alcaicería. Si queremos atravesarla de norte a sur, y también por el centro, tomaremos Alhóndiga desde Santa Catalina y después Cabeza del Rey Don Pedro, Alfalfa, Corral del Rey y Abades. Tales son las coordenadas de la ciudad, res-petadas por el dédalo de callejas tortuosas y de adarves de la Sevilla medieval. Viendo esas coordenadas en el plano, se diría que en ellas persisten el cardo maximus y el de‑cumanus maximus de la Hispalis romana.” (Blanco, 1984, 131).
Además, propone la localización del foro en el lugar habitual en que ambas vías principales se cruzaban, en un sector próximo a la plaza de la Alfalfa y posi-ble prolongación hacia la basílica del Salvador –sector ya destacado por Collan-tes, como se dijo–:
Figura 4. Plano de Sevilla romana, elaborado por A. Blanco (1976).
834
JOSé BELTRáN FORTES
“Hoy la plaza de la Alfalfa resulta relativamente pequeña; pero si hacemos de ella una ampliación imaginaria hasta comprender las manzanas que la rodean en el mapa del siglo XVIII [el de Olavide], observamos un rectángulo lo bastante espacioso para ser el foro de una colonia romana. Incluso cabría prolongarlo hasta la Plaza del Salva-dor… con unas termas a un lado, que en este caso corresponderían con las registradas por Collantes de Terán en la Cuesta del Rosario” (Blanco, 1984, 133).
La propuesta se basaba, además, en las ya citadas referencias dadas por el cro-nista ilustrado Antonio María Espinosa y Cárcel de los descubrimientos llevados a cabo con la construcción de la iglesia del Salvador desde 1671, citados asimismo por Collantes (1977, 65-66) e interpretados como tres fases de construcción super-puestas: una fase de cimentación altoimperial, otra del siglo IV d.C. (teodosiana) y la fase islámica, correspondiente a una mezquita y que sería luego “cristianizada” por la propia iglesia. En la obra citada se matizaba, no obstante, que:
“…se supone que en el sitio del Salvador estuviese en tiempos de romanos y visigo-dos la basílica hispalense, edificio civil primero, adaptado después al culto religioso… Sólo las inscripciones honoríficas encontradas en esta zona corroboran la hipótesis de que entre la Alfalfa y el Salvador hayan radicado, en efecto, el foro, la curia y la basí-lica de época romana” (Blanco, 1984, 132-133).
En aplicación de su análisis teórico y de interpretación de los testimonios docu-mentados, A. Blanco apunta asimismo a los otros dos puntos de interés tradicional: la zona de la Catedral, donde asimismo habían aparecido “inscripciones honoríficas y restos de edificios monumentales junto con los de una cloaca que desaguaba más allá de la Puerta de Jerez” (Blanco, 1984: 133); y la zona de c/ Mármoles, con las co-lumnas de granito y basas marmóreas conservadas in situ. En el primer sector apuntó el autor la hipótesis de la existencia de un nuevo foro, de carácter portuario, a la ma-nera del llamado “Foro de las corporaciones” de Ostia, que se vincularían a las termas públicas documentadas en c/ Abades y en el Palacio Arzobispal y su entorno, con una datación en el siglo II d.C. (Blanco, 1984, 135). En el segundo sector apuntó la existencia de un espacio religioso, pues las columnas de granito (tres conservadas in situ, dos trasladadas a la Alameda de Hércules y otra más que se rompió cuando se trasladaba al Alcázar, según referencias antiguas) conformarían el frente hexástilo del pórtico de un templo erigido en época de Adriano, por el paralelo con el Panteón de Roma, y que amortizaría el anterior –y asimismo hipotético– templo tardorrepubli-cano de época de César y de Augusto (Blanco, 1984: 136), indicando que:
“Cabe la posibilidad de que hubiera frente a él una pequeña plaza, quizá el foro de la Sevilla primitiva, situada en la más alta cota del recinto urbano, y luego relegado a un puesto secundario, como el Foro Triangular de Pompeya, al hacerse necesaria una plaza mucho más amplia para la población incrementada de la ciudad” (Blanco, 1984, 137).
835
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
Este esquema de ciudad romana establecido por Collantes y Blanco será com-plementado por las interpretaciones de Juan Campos a partir de la época posterior a la transferencia de las competencias en materia cultural a la Junta de Andalucía –como se ha indicado supra– y especialmente de los resultados de los trabajos lle-vados a cabo durante los años 1985 y 1986 en que estuvo en funcionamiento el proyecto de arqueología urbana de Sevilla bajo su dirección, con resultados que afectaron tanto a la Sevilla protohistórica como a la de época romana (Campos, 1986). Este autor básicamente siguió las líneas ya indicadas de Collantes y Blanco en varios estudios entre las dos décadas de 1980 y 1990, pero, sobre todo, tuvo la virtud de plasmar en planimetría una “imagen urbana” que ha tenido gran éxito y que aún se ha mantenido en la investigación (fig. 5), a pesar de las débiles ba-ses arqueológicas sobre las que se sustenta, según han indicado algunos autores (González Acuña, 2005; Beltrán, González Acuña y Ordóñez, 2005, 61-88). Ello se ha debido a la confluencia de varios factores: por un lado, la aceptación repeti-tiva de planteamientos que originalmente sólo eran hipótesis de trabajo; por otro lado, el propio marco restrictivo de los trabajos de arqueología urbana en Sevilla
Figura 5. Plano de Sevilla romana, siguiendo fielmente el esquema propuesto por J.
Campos en la delimitación de los muros, viario intraurbano
y tres foros (A, B y C). El área de color marrón sería el sector del puerto; y las verdes los de necrópolis.
836
JOSé BELTRáN FORTES
a partir de 1985, basado mayoritariamente en excavaciones preventivas descoor-dinadas, que además no afectaron a las áreas consideradas públicas de la ciudad romana, o cuando lo hicieron no fueron suficientemente valoradas. Finalmente, la inexistencia efectiva de un proyecto centralizador –a diferencia de alguna otra capital andaluza, como Córdoba–, con la excepción del ya citado proyecto de arqueología urbana de 1993, pero de breve duración, impidió que un equipo consolidado interpretara los resultados parciales de las intervenciones y elaborara conclusiones y síntesis más adecuadas. En el fondo no se ha producido una infor-mación arqueológica suficiente para poder alterar aquellas hipótesis; sólo en el úl-timo decenio esa circunstancia ha cambiado, como se dirá.
J. Campos alteró en algún caso la hipótesis del trazado de la muralla estable-cido por los dos investigadores anteriores, sobre todo en los trazados occidental y meridional, y especialmente desarrolló la interpretación de los espacios forenses con base en la documentación arqueológica obtenida en sus excavaciones de un so-lar próximo a las columnas de c/ Mármoles, localizado en c/ Argote de Molina nº 7 (Campos, 1986), así como en la interpretación de la localización de los epígra-fes honoríficos (Campos y González, 1987, 123-158) (fig. 6). Lo más importante fue el establecimiento de una secuencia constructiva que se adecuaba a la hipótesis
de Blanco con respecto al foro re-publicano y, por ende, a la propia ciudad de esos momentos, conce-bida a la manera colonial, aunque el viario antiguo se deducía exac-tamente del viario reciente (Cam-pos, 1989, 245-262) (fig. 7). En el foro republicano identificó un “edificio de sillares” –quizá la ba-sílica forense– cuya construcción dató en la segunda mitad del si-glo II a.C., constituyendo, pues, un claro exponente de la monu-mentalización forense de la pri-mera fase de presencia romana en la antigua ciudad turdetana, que se asociaría a un templo forense,
Figura 6. Plano de Sevilla romana, con indicación de localización de epígrafes y foros, Campos y González, 1987.
837
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
no documentado arqueológicamente. Ese foro republicano continuaría sólo hasta época augustea, siendo sustituido entonces por un nuevo foro imperial situado en el lugar de la actual plaza de la Alfalfa, acorde con el establecimiento de la colonia Romula; el antiguo foro republicano quedaría amortizado – como una gran plaza cubierta de albero– y no sería ocupado hasta el siglo II d.C., mediante la construc-ción del templo al que corresponderían las columnas de c/ Mármoles, y que quizás estaba dedicado a Hércules, siguiendo la tradición anticuaria, además de un posible templo dedicado a Liber Pater, en función de un descubrimiento epigráfico (fig. 8).
Para el foro imperial (Campos, 1993, 181-220), desarrollando la hipótesis de Blanco, planteó un modelo forense típico en que la basílica ocupa en su totali-dad uno de los lados cortos de la plaza rectangular forense enfrentada al templo, partiendo de la hipótesis de que la iglesia del Salvador, en sus dimensiones norte-sur, fosilizaba las mismas dimensiones de la basílica romana (fig. 9). A partir de ahí, el templo estaría situado en la zona alta al este del Salvador, por detrás de la plaza de la Pescadería, aunque de él no se habría recuperado ningún elemento ar-queológico, con la plaza abierta entre ellos. Completaba el panorama las termas
Figura 7. Plano de Sevilla romana de época
republicana, que sigue fielmente la hipótesis de J. Campos, con la cerca republicana, el viario y el foro en el área de la
actual c/ Mármoles.
838
JOSé BELTRáN FORTES
forenses identificables, al suroeste, con las excavadas por Collantes en la c/Cuesta del Rosario, y al norte incluso pudo proponer una línea de tabernae en una estre-cha manzana de casas que limita al sur de la c/ Alcaicería y que habría fosilizado ese elemento del foro augusteo. Además, de forma definitiva se aceptaba la exis-tencia del “foro de las corporaciones” hispalense, situándolo bajo el edificio de la catedral cristiana. Todo ese esquema encontraría su corroboración en el análisis de la distribución de los epígrafes romanos de carácter honorífico, concentrados especialmente en esas tres hipotéticas áreas forenses (Campos y González, 1987), según se dijo (fig. 6). Mediante el criterio metodológico de conferir valor absoluto al viario actual, como fosilización histórica del viario romano, Campos identificó
Figura 8. Plano de Sevilla con indicación de los templos en el sector del foro republicano, según Campos, 1989.
839
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
además varios sectores intraurbanos de insulae de diversos tamaños y diferente orientación, como resultado de la ampliación de la ciudad con motivo de la de‑ductio colonial de época augustea y su variación con respecto a la ciudad republi-cana (Campos, 1993, 181-220). Esa misma base metodológica le había servido para obtener la imagen de la Hispalis republicana, no sabemos si deducida del tipo colonial o del campamental33, con una planta rectangular de reducida extensión y dos ejes viarios actuales que fosilizarían el cardo maximus y el decumanus maximus
33. En función del pequeño promontorio que Collantes había propuesto como base “no inundable” para la fundación fenicia en ese mismo sector (Collantes, 1977, 36). Por otro lado, no debe olvidarse que por entonces aún tenía cierta vigencia la idea expuesta de una dípolis en Italica, con el asentamiento turdetano en el cerro de San Antonio y, junto a éste, el campamento fundado por Escipión para dar cobijo a los heridos de la batalla de Ilipa en el cerro de Los Palacios (Corzo, 1982, 299-319, es fig. 4), por lo que la idea de una Hispalis republicana en forma de castrum pare-cía tener un evidente paralelo.
Figura 9. Indicación de las áreas del foro romano imperial de Sevilla, según Campos, 1993.
840
JOSé BELTRáN FORTES
republicanos, si bien éstos sólo de forma aproximada respondían a ejes norte/sur y este/oeste, aunque en su cruce sí coincidiría el sector forense citado en torno a las calles Mármoles y Argote de Molina (Campos, 1989).
Una importante crítica a ese criterio metodológico y, en concreto, a su apli-cación para la interpretación de la Hispalis republicana la dio a la luz Ignacio Ro-dríguez Temiño (1991, 157-175); especialmente criticaba la interpretación de las columnas de c/ Mármoles como el frente del pórtico de un tempo hexástilo, por-que existía referencia de la existencia de un número mayor de columnas, y con-cluyó que realmente se trataría de un pórtico de un espacio abierto y enlosado y no del pórtico del templo, para lo que se refería a una serie de losas localizadas al este de las columnas, en c/ Mármoles nº 9 (Escudero y Vera, 107-410). En ese mismo sector, también Salvador Ordóñez (1998, 34-37) plantea dudas a la se-cuencia estratigráfica de la excavación de c/ Argote de Molina en función del aná-lisis de materiales cerámicos, poniendo en duda la datación del siglo II a.C. del llamado “edificio de los sillares”. Finalmente, José Beltrán y María Luisa Loza Azuaga (1998, 138-141) habían expresado las lógicas dudas con respecto a la po-sibilidad de que a mediados del siglo II a.C. estuvieran en funcionamiento las canteras de donde se hacía proceder el programa pétreo ornamental, mármoles de Almadén de la Plata (Sevilla), de Mijas (Málaga) y de Estremoz (Portugal) y ca-lizas de Málaga y de Alconera (Badajoz) (Campos, 1986, 15ss.; Cisneros, 1988, 137ss.), cuyo inicio de la explotación es a lo sumo de época augustea o posterior (AA.VV., 2008).
Ramón Corzo (1997, 191-211) establecerá una nueva hipótesis para el re-cinto de la Hispalis republicana, más amplio que el propuesto por Campos y desplazado hacia el norte (fig. 10), en función de un aspecto que –desde el pro-pio Collantes– no se había tenido en cuenta hasta ese momento en las diferen-tes propuestas y que es algo básico, es decir, intentar reconstruir las curvas de nivel de época romana que aportaban una básica idea de la paleotopografía del enclave; en función de la localización de niveles de ocupación de época romana constatados en las excavaciones arqueológicas. Es por ello que el área estable-cida para la ciudad republicana es de dimensiones mayores que la propuesta de Campos, descartando asimismo la idea de una plasmación de tipo campamen-tal; ello iba acorde con la propia evolución de los estudios del momento, que ya habían descartado, por ejemplo, para Italica la existencia de una fundación romana campamental a fines del s. III a.C. en un esquema de dípolis con res-pecto al núcleo turdetano. Corzo acepta, además, siguiendo los postulados de Blanco y Campos, que la formulación de la colonia Romula en época césaro-augustea llevaría aparejada una expansión urbana significativa, especialmente hacia el norte, este y sur, aunque disiente con respecto a Campos en la defini-ción de la estructura de las insulae, que no sería tan compleja como la formu-lada por éste.
841
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
Figura 10. Plano de la Sevilla romana según Corzo (1997), diferenciando la Hispalis republicana e imperial.
842
JOSé BELTRáN FORTES
4. PROPUESTAS DE VALORACIóN
El valor de la hipótesis citada de R. Corzo fue que llamó la atención sobre la necesidad de plantear las hipótesis de interpretación teniendo en cuenta la paleotopografía de época romana. Ese aspecto se ha desarrollado en los traba-jos ulteriores, en línea con el avance en los trabajos geoarqueológicos, a los que nos referimos más arriba. Además, la reinterpretación de algunas intervencio-nes preventivas de los últimos años y, sobre todo, de intervenciones más recien-tes donde se han alcanzado conclusiones de interés han servido para plantear una crítica bastante fuerte a un esquema urbano que parecía bien consolidado desde la investigación, pero que debe dar paso de forma obligada a otras solu-ciones. Ello ocurre, sobre todo, en relación a los tres espacios forenses que se ha-bían considerado34.
En primer lugar, en relación al “foro republicano” ya hemos indicado las crí-ticas de algunos investigadores (Ordóñez, 1998 a; Beltrán y Loza, 1998) de la in-terpretación del llamado “edificio de los sillares” de c/ Argote de Molina como la basílica del foro republicano y datable su construcción a mediados del siglo II a.C., que refrendan ahora los trabajos de revisión de los materiales exhumados en la excavación, aún inéditos, llevados a cabo por Enrique García Vargas, Fran-cisco José García Fernández y Daniel González Acuña, que ofrecen unas crono-logías en general más recientes35, por lo que el “edificio de sillares” se dataría en el siglo I a.C.36. Por otro lado, también se ha avanzado en la interpretación del edi-ficio al que pertenecieron las columnas de la c/ Mármoles, tras la crítica de Ro-dríguez Temiño (1991) de que fueran interpretadas como el frente del pórtico de un templo hexástilo y su propuesta de que formarían parte de un pórtico, ya citada con anterioridad. El estudio de Carlos Márquez (2007, 127-148) demos-tró que se tratarían de materiales reutilizados, aunque seguramente en su mayo-ría de un mismo templo de época adrianea, del que se habrían aprovechado los fustes monolíticos de granito, seguramente de procedencia egipcia, “granito del
34. Deberán tenerse en cuenta las consideraciones de estos tres espacios en González Acuña, 2007 (inédita), pero cuya publicación se llevará a cabo en 2011 (en efecto, vid., González Acuña, 2011).
35. Breve avance, pero sólo para los depósitos prerromanos, en García Fernández, 2010, 199, donde se rebaja el nivel fechado por Campos en el s. IV a.C. al último tercio del s. III a.C. o ini-cios del s. II a.C. Cf., asimismo, los capítulos correspondientes que incluyen F. J. García Fernández (junto a J. L. Escacena), D. González Acuña y E. García Vargas en este volumen.
36. Nosotros habíamos también propuesto, como simple hipótesis, que realmente las dos lí-neas de opus quadratum fueran “potentes cimentaciones de sillares que cortarían los depósitos an-teriores –entre ellos el citado suelo de opus signinum–, asentándose sobre una estructura de opus caementicium preexistente, posiblemente sí de época republicana, aunque ello es simplemente una intuición indemostrable” (Beltrán y Loza, 1998, 140).
843
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
Foro”37, así como las basas38 y los capiteles cuyos mejores paralelos se encuentran en el Traianeum de Italica (cf., León, 1988). Márquez concluye que no hay datos suficientes para interpretar qué tipo de edificación era la que se realizó con aque-llos materiales, aunque tampoco descarta su consideración como un pórtico, ni la cronología exacta, en todo caso posterior a mediados del siglo II d.C. (Már-quez, 2003, 148). Finalmente, González Acuña (2007) ha lanzado una atractiva hipótesis al vincular esta estructura con los resultados obtenidos en la excavación de c/ Mármoles nº 9 (Escudero y Vera, 107-410), donde se observa una gran re-estructuración de época tardoantigua, hacia el siglo VI d.C., por lo que –según aquel autor– nos encontramos con una reutilización de ese momento, que sólo puede corresponder al frente de una gran iglesia cristiana situada en el centro de la ciudad, quizás la propia basílica episcopal de Hispalis, lo que también explica-ría el uso diversificado de las basas.
En lo que respecta al “foro imperial” asimismo caben algunas novedades que invalidan radicalmente la completa imagen dada por los trabajos de J. Campos antes citados. ya era extraño que en algunas intervenciones llevadas a cabo en el entorno del lugar donde –según la hipótesis de Campos– debía situarse el templo forense el resultado arqueológico no fuera asimilable a un contexto de ese tipo, sino más bien de carácter doméstico (Beltrán, González Acuña y Ordóñez, 2005, 72-73). Además, las excavaciones llevadas a cabo con motivo de la restauración de la iglesia colegial del Salvador, a partir de 2004, no han aportado datos de las fases romanas, documentándose sólo la mezquita emiral, que según la tradición se construiría sobre un edificio importante de la Sevilla romana y visigoda –apun-tándose a la basílica forense de época romana, según una tradición que recogió A. Blanco y amplió J. Campos en sus hipótesis antes expuestas–, aún cuando en el patio de la iglesia se reutilizaron importantes elementos arquitectónicos romanos y visigodos (fustes y capiteles) (Mendoza, 2008). De cualquier manera ya que-daba en evidencia el enorme desnivel en dirección este-oeste desde la pretendida zona alta del foro con el templo, al sur de la plaza de la Alfalfa, y hasta la iglesia del Salvador, con la basílica, a lo largo de la c/ Cuesta del Rosario, que era mucho más acentuado para época romana que en la actualidad. Ello supondría una enorme obra constructiva, que, sin embargo, no habría dejado ninguna huella constata-ble en la ciudad moderna, lo que parece un poco improbable.
En este caso la propia arqueología ha venido en nuestra ayuda, a raíz de los resultados obtenidos en las importantes excavaciones llevadas a cabo por Miguel
37. De uisu parecen efectivamente granitos de la Tróade, como indica Márquez (2003, 139), pero los resultados del análisis realizado en Unidad de Arqueometría del Instituto Catalán de Ar-queología Clásica (Tarragona) concluyen que se trata de granito egipcio “del Foro”.
38. Ello justificaría el que se emplearan diferentes tipos de basas, ya que –como se dijo– dos son basas jónicas y una de tipo ático.
844
JOSé BELTRáN FORTES
ángel García (2007, 125-142) en la plaza de la Pescadería, en un sector que de-bería estar situado por tanto –según la propuesta citada de Campos– en la plaza abierta entre la zona dedicada al templo –al este– y la basílica forense –al oeste–. Por el contrario, se ha localizado un enorme depósito de agua de tres naves rec-tangulares muy alargadas con básica orientación principal norte/sur, de similar planta, aunque de mayores dimensiones que el castellum aquae de Italica y que se dataría en el siglo II d.C., estando en uso hasta el siglo V d.C. (fig. 11). Sería en este caso plausible interpretar que fue abastecido por el acueducto romano que traía el agua desde la zona de la actual localidad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y que, en época posterior, se llamó los “Caños de Carmona” (Jiménez, 2007; cf., Ordóñez y González Acuña, 2009, 68-72). Es evidente que la colonia Romula de-bió tener con anterioridad un abastecimiento acuático mediante un acueducto, al menos desde la época de Augusto, en que, además, se convierte en capital del co‑nuentus Hispalensis, por lo que la construcción de este enorme depósito en la zona alta de la ciudad pudo deberse a las nuevas necesidades que la evolución urbana reclamaba, para abastecer a todo el área septentrional de la ciudad, que se estaba reurbanizando en estos momentos con un uso residencial, o las nuevas necesida-des de los edificios portuarios o las grandes termas localizadas al sur, en torno a c/
Figura 11. Excavación de una de las naves del depósito acuático del acueducto del s. II d.C., en la plaza de la Pescadería (Sevilla). Foto cortesía de M. A. García.
845
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
Abades. La fisonomía que debió tener aquel enorme depósito terminal del acue-ducto sería semiemergente del nivel de suelo de inicios del siglo II d.C., sobresa-liendo al exterior cuando menos las cubiertas abovedadas de los tres depósitos y ocasionando una fachada hacia el oeste, en función del desnivel existente en ese lado hacia la zona donde se sitúa actualmente la iglesia del Salvador –al que ya alu-dimos antes–. La construcción en la primera mitad del siglo II d.C. de ese enorme depósito acuático imposibilita de facto que en ese lugar se situara la plaza forense de época imperial. Ello obliga a otras posibilidades para situar el foro de la nueva colonia Romula, para cuya plasmación sólo el correcto desarrollo de la Arqueolo-gía urbana de Sevilla nos dará las claves en el futuro. No obstante, parece atractivo pensar que debamos volver nuestros ojos de nuevo hacia el “sector central” de c/ Mármoles y su entorno, donde asimismo se ha situado, por ejemplo, un templo dedicado a Liber Pater (Beltrán, González Acuña y Ordóñez, 2005, 75). Tampoco olvidemos la propuesta que se hizo de situar el teatro hispalense en un ámbito próximo a este sector (Ordóñez, 1998 b, 143-157), aunque la propuesta no ha sido bien aceptada por todos ya que se basa sólo en la topografía y en la interpre-tación de la inscripción CIL II 1193.
Otra conclusión importante de estos trabajos de excavación en la plaza de la Pescadería es que el uso de ese espacio en época republicana era el funerario, lo que lógicamente marca un límite septentrional de la Hispalis republicana, que no sería, pues, de tan grandes dimensiones hacia el norte como la propuesta por Corzo (1997)–. En conclusión, indica M. A. García que:
“A partir de época julio-claudia el área… sufrió un paulatino proceso de urbani-zación. Los contextos asociados a la posible necrópolis van a ser amortizados por una operación de aterrazamiento y preparación del terreno en el cual van a sucederse en primer lugar la implantación de puntuales actividades artesanales o de tipo industrial y posteriormente la construcción de estructuras de tipo residencial y público” (Gar-cía, 2007, 135).
Tampoco podemos mantener la existencia del tercer foro, el “foro de las cor-poraciones”, tal como ha sido planteada, a la manera del existente en Ostia, y que había sido exactamente delimitado por J. Campos (p.e., Campos y Gonzá-lez, 1987, fig. 17) (fig. 12). Las excavaciones dirigidas por Miguel ángel Tabales en el sector del Real Alcázar, así como los resultados de las excavaciones realiza-das en la c/ San Fernando y avenida de Roma y c/ general Sanjurjo –citadas con anterioridad– no apuntan a ello, ya que arqueológicamente sólo se identifica un esquema viario de calzadas secundarias, con contextos de habitación y de-pósitos extraurbanos y áreas artesanales (producción cerámica), adecuadas para un importante ámbito portuario (Ordóñez y González Acuña, 2009, 78-80), como el que las fuentes literarias nos testimonian para la ciudad, justificación de su capitalidad en el conuentus al que daba nombre; y que posteriormente sería
846
JOSé BELTRáN FORTES
amortizado en parte por áreas funerarias. Además, las inscripciones honorarias situadas en el entorno de la Catedral de Sevilla –uno de los argumentos princi-pales para el establecimiento del citado foro por parte de Blanco Freijeiro– po-drían corresponder perfectamente a áreas semipúblicas como sedes de collegia relacionados con el puerto y su actividad comercial. Es interesante el argumento de que no presentan la fórmula d(ecreto) d(ecurionum), obligada para el caso de estar situadas en lugares públicos (Beltrán, González Acuña y Ordóñez, 2005, 75, nota 54). De hecho, en la nueva inscripción dedicada al diffusor oliei ad an‑nonam Urbis M. Iul(ius) Hermesianus, reconocida al pie de la Giralda (fig. 13), queda claro que la dedicación la hace el corpus oleariorum de Hispalis y que la es-tatua se situaría, pues, en su schola, que se ha ubicado en un edificio localizado
Figura 12. Delimitación planimétrica del “foro de las corporaciones” de Hispalis en el sector actual de la Catedral de Sevilla, según Campos y González, 1987.
847
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
entre c/ Francos y c/ Placentines, al norte de este sector (cf., Ordóñez y González Acuña, 2009, 80-81, con la bibliografía adecuada). Por el contrario, en otros dos pedestales aparecidos uno en la citada c/ Placentines y otro en el Alcázar, pero re-utilizado en época visigoda, donde se dedican sendas estatuas de Venus Genetrix Augusta (fig. 14) y Minerua Augusta en la misma sede o schola del citado corpus, sí se refleja por vez primera en toda esta serie la fórmula epigráfica D.D., lo que introduce un factor de distorsión al argumento, si no queremos simplemente in-terpretar como d(edit) d(edicauit) en relación con las dedicantes que aparecen ci-tadas en cada caso.
El conocimiento arqueológico de la ciudad romana de Sevilla se ha visto acre-centado cuantitativa y cualitativamente con los trabajos arqueológicos en el solar del antiguo mercado de La Encarnación, al norte del pretendido recinto urbano de la ciudad romana establecido por Collantes y aceptado básicamente desde en-tonces, sobre todo a partir de la V fase de excavaciones, ya mencionadas y que conocemos mejor a raíz de los últimos trabajos publicados (Amores y Gonzá-lez Acuña, 2006, 197-206; Amores, et alii, 2006, 207-215; Amores y Gonzá-lez Acuña, en prensa e inédito; Ordóñez y González Acuña, 2009, 75-78). Este
Figura 13. Nuevas inscripciones reconocidas al pie de la Giralda, la situada más a la derecha conserva el epígrafe de M. Iul(ius) Hermesianus; la otra no presenta su cara epigráfica
al exterior. Foto: J. Beltrán.
848
JOSé BELTRáN FORTES
sector es ocupado sólo a partir del siglo I d.C., inicialmente con un uso indus-trial/artesanal (por ejemplo, se documenta una serie de piletas que debieron for-mar parte de una factoría de salazones de pescado, o un horno de elaboración de lucernas), mientras que a partir de fines de esa centuria y comienzos del s. II d.C. pasa a tener un uso residencial (fig. 15), con domus que se desarrollarán con di-versos avatares hasta el siglo VI d.C. (González Acuña, 2007, in extenso). Además, en el sector NO del solar se testimonió una construcción de sillares que pare-cía corresponder a una muralla, con orientación NE/SO, pero fue documentada sólo en los trabajos de construcción de la pantalla perimetral para el aislamiento del solar, por lo que no se pudo excavar ni establecer una fecha siquiera aproxi-mada; podría corresponder a una muralla tardía, pero más bien parece la mura-lla altoimperial, pues el sector que quedaría extraurbano con ese nuevo trazado de otra construcción muraria tardorromana sería muy poco significativo, simple-mente el extremo en forma triangular del hipotético trazado norte, por lo que me
Figura 14. Pedestal dedicado a Venus Genetrix Augusta, aparecido en c/ Placentines (Sevilla) y conservado en la sede de la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla. Foto: J. Beltrán.
849
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
parece más lógico pensar que ese extremo triangular nunca debió situarse en el interior de la ciudad39.
Los resultados de las excavaciones de La Encarnación han servido, además, para advertir la importante vinculación al río de ese ámbito septentrional de la ciudad durante el siglo I d.C., y como detonante para plantear la hipótesis, que ahora se asienta sobre bases arqueológicas más firmes, de vincular la propia con-formación y desarrollo urbanístico de la ciudad en toda su vertiente occiden-tal con el río Guadalquivir y la actividad portuaria ligada a él. Así, S. Ordóñez y D. González Acuña formulan un modelo de ocupación diacrónica de ese espa-cio frontero al río, en función de intereses y usos económico-comerciales y de la presencia de “espacios representativos de carácter asociativo y religioso”, como sedes de collegia profesionales –entre los que sobresaldría el corpus oleariorum,
39. Además, en las edificaciones tardoantiguas se encuentran reaprovechados elementos arqui-tectónicos con relieves y escultóricos –inéditos–, elaborados en calizas luego estucadas que debieron formar parte de grandes monumenta funerarios, que se situarían al otro lado de esa muralla, en las áreas sepulcrales septentrionales de la colonia Romula, una vez producida la expansión hacia el norte.
Figura 15. Detalle de las casas romanas excavadas en el solar del mercado de La Encarnación (Sevilla). Foto cortesía de F. Amores.
850
JOSé BELTRáN FORTES
vinculado a la administración de la annona– y santuarios vinculados con aquellas actividades40 (fig. 16).
Queda como asignatura pendiente, como se decía, la formulación urbanística de los espacios públicos de la ciudad republicana y, especialmente, tras la confor-mación de la colonia Romula, ya que la monumentalización de los espacios públi-cos, especialmente el foro, y la presencia de edificios de espectáculos adecuados a una capital conventual debió producirse inexorablemente, al margen de su emi-nente vocación comercial. A pesar de las enormes diferencias de partida y desarro-llo, el ejemplo de la colonia de Ostia, ciudad comercial y portuaria por excelencia, parece evidente.
40. Ordóñez y González Acuña, 2009, esp. 78-84, fig. 10. Asimismo, cf., el capítulo de Gon-zález Acuña en este volumen.
Figura 16. Propuesta de distribución de áreas y edificios de la Sevilla romana en función del río y las actividades fluviales/portuarias, según Ordóñez y González Acuña, 2009.
851
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
Un capítulo asimismo abierto a nuevas expectativas es el de la ciudad tar-doantigua; establecer cuál fue su desarrollo en aquellos momentos y, sobre todo, los cambios que las nuevas realidades política y religiosa (el cristianismo triun-fante) y el renovado marco socio-económico introdujeron en el modelo urbano tardoantiguo, a partir del análisis de la documentación arqueológica, aunque ya se han hecho algunas propuestas (Tarradellas, 2000; Amores, 2005; Sánchez Ra-mos, 2009, 255-274)41. Es significativo que en la más reciente de ellas se indique que: “Para conocer el devenir histórico de la capital bética durante la Antigüedad tardía, nuestra principal fuente de información son los textos” (Sánchez Ramos, 2009, 256). No obstante, y aparte de la interesante hipótesis de considerar las co-lumnas de la c/ Mármoles como parte de la basílica episcopal del siglo VI d.C., se ha producido también un significativo avance a partir de los datos arqueológicos obtenidos en la excavación de La Encarnación para este período en ambientes do-mésticos –habiendo desechado la interpretación como ábside de una posible ba-sílica cristiana lo que realmente ha resultado ser tras su excavación un stibadium del triclinio de una domus de fines del s. V o inicios del siglo VI d.C. (Ordóñez y González Acuña, 2009, 77)–, así como en los ambientes funerarios tardoantiguos (p.e., para el sector occidental de la necrópolis septentrional: Carrasco y Doreste, 2005; Barragán, 2009).
En efecto, otro capítulo donde la reciente arqueología urbana en Sevilla aporta asimismo nuevos e interesantes datos –lamentablemente algunos aún inéditos– corresponde precisamente al mundo funerario de la Hispalis romana y tardoanti-gua, con síntesis recientes a las que remitimos (Rodríguez Gutiérrez, 2007), en un marco suburbial cada vez mejor conocido (Rodríguez Azogue y Fernández Flores, 2005; Ordóñez y González Acuña, 2009, 72-75). Con importantes intervencio-nes recientes, aún inéditas o no totalmente publicadas, pero de gran trascendencia en el futuro análisis del conocimiento de la necrópolis meridional: así, las lleva-das a cabo en el sector oriental, con motivo de la construcción de la estación del Prado de San Sebastián del metro de Sevilla, donde se documenta un área peri-férica ocupada desde mediados del siglo I a.C. y abandonada durante el siglo II d.C. (Mercado, 2010; Beltrán y Mercado, 2010); y las realizadas en los jardines del palacio de San Telmo, aún inéditas, que corresponden a un sector más central de la necrópolis y donde se establece una secuencia desde época altoimperial a la tardoantigüedad (fig. 17).
41. Cf., además, el capítulo de E. García Vargas en este volumen.
852
JOSé BELTRáN FORTES
bIbLIOGRAFÍA
AA.VV. (1993): OLIVA ALONSO, D., coord., Casa‑palacio de Miguel de Mañara, Sevilla.—– (1994): Patrimonio y Ciudad. Reflexión sobre Centros Históricos, Cuadernos del Insti-
tuto Andaluz del Patrimonio Histórico 5, Córdoba.—– (1995): SANTANA FALCóN, I., coord., De la muerte en Sefarad: la excavación ar‑
queológica en la nueva sede de la Diputación de Sevilla, Sevilla.—– (1996): Arqueología urbana en Sevilla. 1944‑1990, Sevilla.—– (2008): NOGALES BASARRATE, T. y BELTRáN FORTES, J., eds., Marmora
Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania romana, Roma.—– (2010): HIDALGO, R., coord., La ciudad dentro de la ciudad. La gestión y conserva‑
ción del patrimonio arqueológico en ámbito urbano, Sevilla.ALBARDONEDO FREIRE, A. (2002): El urbanismo de Sevilla durante el reinado de Fe‑
lipe II, Sevilla.AMORES CARREDANO, F. (1996): “Programa de investigación arqueológica”, en La
Cartuja recuperada 1986‑1992, Sevilla, 43-60.—– (1999): “La arqueología en la recuperación de la Cartuja de Sevilla. 1986-1992”, en
R. Mar, J. Ruiz de Arbulo y E. Subías (eds.), Viure les ciutats històriques. Seminari. Re‑cuperar la memoria urbana. L’Arqueologia en la rehabilitaciò de les ciutats històriques, Tarragona, 47-73.
Figura 17. Excavaciones en los jardines del palacio de San Telmo (Sevilla), en la necrópolis meridional de Hispalis. Foto: J. Beltrán.
853
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
—– (2005): “La cristianización de Hispalis. Aproximaciones desde el urbanismo”, en A. Jiménez Sancho (ed.), Aula Hernán Ruiz de la Catedral de Sevilla. Curso XII. La cate‑dral en la ciudad (1): de Astarté a Isidoro, Sevilla.
—– (2007): “La intervención arqueológica”, en La Torre del Oro y Sevilla, Sevilla, 173-190.—– (2008): Itinerario Arqueológico de la Ciudad de Sevilla, Sevilla.AMORES CARREDANO, F., et alii (1999): “La evaluación del potencial informativo de
las intervenciones arqueológicas en los yacimientos urbanos: aplicación del modelo para la ciudad de Sevilla”, XXV Congreso Nacional de Arqueología, Valencia, 332-336.
—– (2006): “V Fase de intervención arqueológica en el Mercado de la Encarnación (Se-villa). Fase de enlace y contextos islámicos”. Anuario Arqueológico de Andalucía. 2003, Sevilla, III.2, 197-206.
AMORES CARREDANO, F. y GONzáLEz ACUñA, D. (2006): “V Fase de interven-ción arqueológica en el Mercado de la Encarnación (Sevilla). Contextos tardoanti-guos”. Anuario Arqueológico de Andalucía. 2003, Sevilla, III.2, 197-206.
—– (e.p.): “VI Fase de intervención arqueológica en el Mercado de la Encarnación (Se-villa). Interacción con el proyecto arquitectónico, contextos excavados y medidas de conservación preventiva”, Anuario Arqueológico de Andalucía. 2005, Sevilla.
—– (inédito): Memoria preliminar de la intervención arqueológica preventiva. VIII Fase de actuaciones arqueológicas en el mercado de la Encarnación, Sevilla, Delegación Provin-cial de Cultura (documento inédito).
AMORES, F., GONzáLEz ACUñA, D. y JIMéNEz, A. (2005): “La musealización de los restos arqueológicos de La Encarnación y la emergencia de un nuevo escenario pa-trimonial en la ciudad de Sevilla”, en Actas del III Congreso Internacional sobre Musea‑lización de Yacimientos Arqueológicos, zaragoza, 25-30.
AMORES, F., GONzáLEz ACUñA, D. y PéREz QUESADA, A. (2002): “Balance cualitativo de 50 años de intervención arqueológica en Sevilla”, Spal, 9, 477-498.
AMORES CARREDANO, F., y QUIRóS ESTEBAN, C. A. (1999): “Las Atarazanas: el tiempo y los usos”, en Recuperando las Atarazanas. Un monumento para la cultura, Sevilla, 37-56.
ARTEAGA, O., et alii (1993): “Reconstrucción del proceso histórico en la ciudad ibero-romana de Obulco”, en Investigaciones Arqueológicas en Andalucía. 1985‑1992. Pro‑yectos, Huelva, 809-814.
BARRAGáN VALENCIA, M. C. (2009): “La necrópolis tardoantigua de carretera de Carmona. Hispalis”, Romula, 8, 227-256.
BARRAL MUñOz, Mª. A. (2009): Estudio geoarqueológico de la ciudad de Sevilla, Sevilla.BELTRáN FORTES, J. (1997): “Arqueología e instituciones en la Sevilla de la segunda
mitad del siglo XIX: la Diputación Arqueológica (1853-1868)”, en G. Mora y M. Díaz-Andreu (eds.), La cristalización el pasado: génesis y desarrollo del marco institucio‑nal de la Arqueología en España, Málaga, 321-330.
—– (2002): “Arqueología sevillana de la segunda mitad del siglo XIX: una práctica eru-dita y social”, en M. Belén Deamos y J. Beltrán Fortes (eds.), Arqueología fin de siglo. La Arqueología española de la segunda mitad del siglo XIX, Sevilla, 11-42.
—– (2008): “En la otra orilla. La Arqueología española frente a la del norte de Marrue-cos: algunas notas”, en D. Bernal et alii (eds.), En la orilla africana del Círculo del Es‑trecho. Historiografía y proyectos actuales, Cádiz, 185-205.
854
JOSé BELTRáN FORTES
—– (2009): “Avances en el estudio de la arqueología de Hispalis”, en F.J. García Fernán-dez y O. Rodríguez Gutiérrez (eds.), Tendencias y aplicaciones en la investigación ar‑queológica, Sevilla, 233-245.
—– (2011): “Historia de la Arqueología andaluza de 1860 a 1936. En el marco vital de Luis Siret (1860-1834)”, Memorial de Luis Siret. Primer Congreso de Prehistoria de An‑dalucía: la tutela del patrimonio prehistórico (Antequera, 2010), Sevilla, 25-28.
BELTRáN FORTES, J.; GONzáLEz ACUñA, D. y ORDóñEz AGULLA, S. (2005): “Acerca del urbanismo de Hispalis. Estado de la cuestión y perspectivas”, Mainake, XXVII, 61-88.
BELTRáN FORTES, J. y LOzA AzUAGA, M. L. (1998): “Explotación y uso de mar‑mora malacitanos en época romana”, Spal, 7, 129-147.
BELTRáN FORTES, J. y MERCADO HERVáS, L (2010): “Pelagia en Hispalis”, en C. Fornis et alii (eds.), Dialéctica histórica y compromiso social. Homenaje a Domingo Plá‑cido, Madrid, II, 1129-1142.
BENDALA GALáN, M. y NEGUERUELA, I. (1980): “Baptisterio paleocristiano y vi-sigodo en los Reales Alcázares de Sevilla”, NAH, 10, 337-379.
BLANCO FREIJEIRO, A. (1976): Historia de Sevilla. I. La ciudad antigua (De la prehis‑toria a los visigodos), Sevilla (2ª edición, Sevilla, 1984).
BORJA, F. (1995): “El río de Sevilla. La llanura aluvial del Guadalquivir durante los tiem-pos históricos”, en M. Valor (coord.), El último siglo de la Sevilla islámica. 1147‑1248, Sevilla, 24-37.
—– (2005): “Evolución histórica de la llanura aluvial del Guadalquivir en el entorno ur-bano de Sevilla. Estudio de geoarqueología urbana”, en A. Jiménez Sancho (ed.), Aula Hernán Ruiz de la Catedral de Sevilla. Curso XII. La catedral en la ciudad (1): de Astarté a Isidoro, Sevilla.
BORJA, F. y BARRAL, M. A. (1999): “Evolución histórica de la llanura aluvial del Gua-dalquivir y ocupación humana en el sector norte de la ciudad de Sevilla. Aproxima-ción geoarqueológica”, El territorio y su imagen, Málaga, 25-35.
—– (2002): “Análisis Geoarqueológico”, en M.A. Tabales (dir.), El Alcázar de Sevilla. Pri‑meros estudios sobre estratigrafía y evolución constructiva, Sevilla, 235-251.
—– (2003): “Urbe y vega. Estudio geoarqueológico”, en M.A. Tabales (dir.), Arqueología y rehabilitación en el Parlamento de Andalucía. Investigaciones arqueológicas en el anti‑guo hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, Sevilla, 103-113.
BORJA, F.; DíAz DEL OLMO, F. y BARRAL, M. A. (2002): “Valoración geoarqueo-lógica. Análisis de los cortes estratigráficos 7A y 46ª y sondeo 1”, en M.A. Tabales, F. Pozo y D. Oliva (dirs.), Análisis arqueológico. El cuartel del Carmen en Sevilla, Se-villa, 167-171.
CAMPOS CARRASCO, J. M. (1986): Excavaciones arqueológicas en la ciudad de Sevilla. El origen prerromano y la Hispalis romana, Sevilla.
—– (1989): “La estructura urbana de la Colonia Iulia Romula Hispalis en época republi-cana”, Habis, 20, 245-262.
—– (1993): “La estructura urbana de la Colonia Iulia Romula Hispalis en época imperial”, Anales de Arqueología Cordobesa, 4. 181-220.
CAMPOS CARRASCO, J. y GONzáLEz FERNáNDEz, J. (1987): “Los foros de Hispalis colonia Romula”, Archivo Español de Arqueología, 60, 123-158.
855
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
CARO, R. (1634): Antigüedades y principado de la ilustrissima ciudad de Sevilla y Choro‑graphia de su convento iuridico, o antigua Chancillería, Sevilla.
CARRASCO, I. y DORESTE, D. (2005): “Continuidad de un espacio funerario en Se-villa: excavaciones arqueológicas en el entorno de la Trinidad”, Romula, 4, 213-244.
CHACóN CANO, J. M., et alii (2005): “Excavación arqueológica de urgencia en el so-lar del antiguo mercado de la Encarnación de Sevilla (IV Fase)”, Anuario Arqueológico de Andalucía. 2002, Sevilla, III.2, 163-174.
CISNEROS CUNCHILLOS, M. (1988): Mármoles hispanos: su empleo en la España ro‑mana, zaragoza.
COLLANTES DE TERáN DELORME, F. (1977): Contribución al estudio de la topogra‑fía sevillana en la Antigüedad y en la Edad Media, Sevilla.
COLLANTES DE TERáN SáNCHEz, A. (1984): Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres, Sevilla.
—– (2002): “De la ciudad islámica a centro económico mundial (siglos XIII-XVII)”, en M. Valor (coord.), Edades de Sevilla. Hispalis, Isbiliya, Sevilla, Sevilla, 75-98.
CORzO SáNCHEz, R. (1982): “Organización del territorio y evolución urbana en Ita‑lica”, en P. León (ed.), Italica (Santiponce, Sevilla), Madrid, 299-319.
—– (1997): “Sobre la topografía de Hispalis”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, XXV, 191-211.
DE LOS RíOS, J. A. (1844): Sevilla Pintoresca, Sevilla.DíAz TEJERA, A. (1982): Sevilla en los textos clásicos greco‑latinos, Sevilla.DOMíNGUEz BERENJENO, E. L. (2002): “Viajeros y eruditos: los comienzos de la
visión arqueológica de la Sevilla medieval”, en M. Belén Deamos y J. Beltrán For-tes (eds.), Arqueología fin de siglo. La Arqueología española de la segunda mitad del si‑glo XIX, Sevilla, 103-118.
ESCUDERO, J. y VERA, M. (1990): “Excavaciones arqueológicas en la calle Mármo-les nº 9. La problemática del sector”, Anuario Arqueológico de Andalucía.1988, Sevi-lla, III, 407-410.
FERNáNDEz-BACA, R.; CORRALES AGUILAR, M. y GARCíA LEóN, M. (1994): “Una alternativa a la defensa del Patrimonio Arqueológico andaluz: la experiencia del Plan Provincial de Arqueología 1983”, Actas del II Congreso Andaluz de Estudios Clá‑sicos, Málaga, III, 263-268.
GAMARRA, E. F. y CAMIñA, N. (2006): “Excavación arqueológica de urgencia en Ave-nida de Roma y Calle General Sanjurjo de Sevilla”, Anuario Arqueológico de Andalu‑cía. 2003, III.2, 488-502.
GARCíA FERNáNDEz, F. J. (2010), “Redescubriendo la Sevilla protohistórica”, en F.J. García Fernández y O. Rodríguez Gutiérrez (eds.), Tendencias y aplicaciones en la in‑vestigación arqueológica, Sevilla, 195-212.
GARCíA GARCíA, M. A. (2007): “Aqua Hispalensis. Primer avance sobre la excavación de la cisterna romana de plaza de la Pescadería (Sevilla)”, Romula, 6, 125-142.
GESTOSO y PéREz, J. (1889-1892): Sevilla monumental y artística, Sevilla.GONzáLEz ACUñA, D. (2004): Patrimonio arqueológico urbano. Propuesta metodoló‑
gica de evaluación del estado de conservación y riesgo: aplicación en el Conjunto Histó‑rico de Sevilla, Sevilla.
856
JOSé BELTRáN FORTES
—– (2005): “Imágenes de Hispalis. De la visión mítica al conocimiento científico”, en A. Jiménez Sancho (ed.), Aula Hernán Ruiz de la Catedral de Sevilla. Curso XII. La cate‑dral en la ciudad (1): de Astarté a Isidoro, Sevilla.
—– (2007): Forma urbis Hispalensis. El urbanismo de la ciudad romana de Hispalis a través de los testimonios arqueológicos, Sevilla, Universidad (tesis doctoral inédita).
—– (2011): Forma urbis Hispalensis. El urbanismo de la ciudad romana de Hispalis a tra‑vés de los testimonios arqueológicos, Sevilla.
GONzáLEz ROMáN, C. et alii (1993): “Poblamiento Ibero-romano en la colonia Iu-lia Gemella Acci y zonas limítrofes”, en Investigaciones Arqueológicas en Andalucía. 1985‑1992. Proyectos, Huelva, 601-608.
GUIRAO, J. (1993): “Prólogo”, en Investigaciones Arqueológicas en Andalucía. 1985‑1992. Proyectos, Huelva, 3-4.
GUIRAO, J. (1993): “Prólogo”, en Investigaciones Arqueológicas en Andalucía. 1985‑1992. Proyectos, Huelva, 3-4.
HIDALGO, R. (2010): “La ciudad dentro de la ciudad. La gestión y conservación del patrimonio arqueológico en ámbito urbano en Andalucía”, en R. Hidalgo (coord.), La ciudad dentro de la ciudad. La gestión y conservación del patrimonio arqueológico en ámbito urbano, Sevilla, 5-22.
JIMéNEz MARTíN, A., 2007, “La ciudad almohade y los Caños de Carmona”, A. Ji-ménez Sancho (ed.), Aula Hernán Ruiz de la Catedral de Sevilla. Curso XIV. La ca‑tedral en la ciudad (IV): Los cementerios como áreas urbanas, Sevilla, tomo I, 21-48.
JIMéNEz MARTíN, A.; OJEDA CALVO, R. y SANTANA FALCóN, I. (1993): “Proyecto: Investigación sistemática en la zona arqueológica bien de interés cultu-ral Cortijo de Miraflores y Huerta de la Albarrana. Sevilla. Campaña de 1992”, en Investigaciones Arqueológicas en Andalucía. 1985‑1992. Proyectos, Huelva, 755-761.
LEóN ALONSO, P. (1988): El Traianeum de Italica, Sevilla.LEóN ALONSO, P. et alii (1993): “Colonia Patricia Corduba”, en Investigaciones Arqueo‑
lógicas en Andalucía. 1985‑1992. Proyectos, Huelva, 649-660.LóPEz RODRíGUEz, J. R. (2010): Historia de los Museos de Andalucía. 1500‑2000, Sevilla.LUzóN NOGUé, J. (1999): Sevilla la Vieja. Un paseo histórico por las Ruinas de Italica,
Sevilla.MARíN, N. et alii (1993): “Basti: La ordenación del territorio y la distribución del po-
blamiento durante la época romana”, Investigaciones Arqueológicas en Andalucía. 1985‑1992. Proyectos, Huelva, 591-600.
MáRQUEz MORENO, C. (2003): “Los restos romanos de la calle Mármoles en Sevi-lla”, Romula, 2, 127-148.
MENDOzA, F. (2008): La Iglesia del Salvador de Sevilla. Biografía de una Colegiata. His‑toria, Arquitectura y Restauración, Sevilla.
MERCADO HERVáS, L. (2010): La necrópolis romana de El Prado de S. Sebastián (Sevi‑lla). I, Sevilla (Memoria de Licenciatura, Universidad de Sevilla, inédita).
MONzO, P. (2010): “Patrimonio arqueológico en la ciudad de Sevilla: cuidados y olvi-dados”, en R. Hidalgo (coord.), La ciudad dentro de la ciudad. La gestión y conserva‑ción del patrimonio arqueológico en ámbito urbano, Sevilla, 107-142.
857
Sevilla arqueológica. Referencias a un marco general y algunas consideraciones sobre la arqueología...
MORENO ONORATO, Mª. A.; BURGOS JUáREz, A. y CASADO MILLáN, P.-J. (1993): “La ciudad iberorromana y medieval de Granada”, en Investigaciones Arqueo‑lógicas en Andalucía. 1985‑1992. Proyectos, Huelva, 661-668.
NIETO GONzáLEz, B. (1993): “Análisis del Poblamiento Romano en la Depresión Natural de Ronda”, en Investigaciones Arqueológicas en Andalucía. 1985‑1992. Proyec‑tos, Huelva, 609-616.
OLIVA ALONSO, D. y LARREy HOyUELOS, E. (1991), “Palacio de Altamira, Sevi-lla”, Anuario Arqueológico de Andalucía. 1989, Sevilla, III, 441-445.
ORDóñEz AGULLA, S. (1998a): Primeros pasos de la Sevilla romana (siglos I a.C.‑I d.C.), Sevilla.
—– (1998b): “Edificios de espectáculos en Hispalis: una propuesta de interpretación de CIL II, 1193”, Habis, 29, 143-157.
—– (2002): “Sevilla romana”, en VALOR, M., coord., Edades de Sevilla. Hispalis, Isbi‑liya, Sevilla, Sevilla, 11-38.
—– (2003): “El puerto romano de Hispalis”, en Puertos fluviales antiguos. Ciudad, desa‑rrollo e infraestructuras, Valencia, 59-79.
ORDóñEz AGULLA, S. y GONzáLEz ACUñA, D. (2009): “Colonia Romula His‑palis: nuevas perspectivas a partir de los recientes hallazgos arqueológicos”, en J. Gon-zález y P. Pavón (eds.), Andalucía romana y visigoda. Ordenación y vertebración del territorio, Roma, 65-98.
PéREz-JUEz GIL, A. (2006): Gestión del Patrimonio Arqueológico, Barcelona.POzO, F. y JIMéNEz, A. (2002): “Fases I y II de intervención arqueológica en el solar
del antiguo mercado de la Encarnación (Sevilla)”, Anuario Arqueológico de Andalu‑cía. 1999, III.2, 807-830.
QUEROL, M. A. (2010): Manual de Gestión del Patrimonio Cultural, Madrid.QUEROL, M. A. y MARTíNEz, B. (1996): La gestión del Patrimonio Arqueológico en
España, Madrid.RODRíGUEz AzOGUE, A. y FERNáNDEz FLORES, A. (2005): “La ciudad fuera
de la ciudad. De Hispalis extramuros”, en A. Jiménez Sancho (ed.), Aula Hernán Ruiz de la Catedral de Sevilla. Curso XII. La catedral en la ciudad (1): de Astarté a Isidoro, Sevilla.
RODRíGUEz GUTIéRREz, O. (2007): “En Sevilla hay que morir. Panorama funerario de la Hispalis romana a través de las evidencias arqueológicas”, en A. Jiménez Sancho (ed.), Aula Hernán Ruiz de la Catedral de Sevilla. Curso XIV. La catedral en la ciudad (IV): Los cementerios como áreas urbanas, Sevilla, tomo II, 139-186.
RODRíGUEz TEMIñO, I. (1991): “Algunas cuestiones acerca del urbanismo de His‑palis en época republicana”, Habis, 22, 157-175.
—– (2004): Arqueología urbana en España, Barcelona.RUIz RODRíGUEz, A. (1989): “De las arqueologías a la arqueología”, en 1978‑1988.
Andalucía: diez años de cultura, Sevilla, 9-17.SALVATIERRA CUENCA, V. (1994a): “El nuevo Reglamento de Actividades Arqueo-
lógicas de la Junta de Andalucía”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 152, 227-238.
—– (1994b): “Historia y desarrollo del Modelo Andaluz de Arqueología”, TP, 51-1, 1-13.
858
JOSé BELTRáN FORTES
SáNCHEz BLANCO, A. (2000): “El Plan General de Bienes Culturales de Andalucía”, Administración de Andalucía: revista andaluza de Administración Pública, 38, 11-38.
TABALES, M. A. (2001): “Algunas aportaciones arqueológicas para el conocimiento ur-bano de Hispalis”, Habis, 32, 387-423.
—– (2003): Arqueología y restauración en el Parlamento de Andalucía. Investigaciones ar‑queológicas en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, Sevilla.
TARRADELLAS COROMINAS, M. C. (2000): “Topografía urbana de Sevilla du-rante la Antigüedad Tardía”, V Reunió d’Arqueolgia Cristiana Hispànica, Barcelona, 279-290.
TRILLO MARTíNEz, V. (2010): “El castillo de San Jorge. Ecos de la Inquisición”, en HIDALGO, R. (coord.), La ciudad dentro de la ciudad. La gestión y conservación del patrimonio arqueológico en ámbito urbano, Sevilla, 143-154.
VALOR PIECHOTTA, M. (ed.) (1999): Sevilla Almohade, Madrid.—– (2002): “De Hispalis a Isbiliya”, en M. Valor (coord.), Edades de Sevilla. Hispalis, Is‑
biliya, Sevilla, Sevilla, 39-58.VERA REINA, M. (1997): “Un proyecto arqueológico para la ciudad de Sevilla”, Anua‑
rio Arqueológico de Andalucía. 1993, Sevilla, II, 178-185.