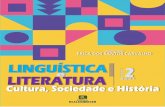Rodríguez-Iglesias, Í. (2013): “Generalización diastrática y restricción diafásica en...
Transcript of Rodríguez-Iglesias, Í. (2013): “Generalización diastrática y restricción diafásica en...
3
© 2013: Cabedo Nebot, Adrián; Aguilar Ruiz, Manuel José; y López-Navarro Vidal, Elena (eds.)
© 2013: Universitat de València
ISBN: 84-695-7663-1
Año de publicación: 2013
Servicio de edición y maquetación: Tecnolingüística, SL.
Lugar: Valencia
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo sanciones establecidas en las leyes, la
reproducción total o parcial de esta obra bajo cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento
informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Í: Generalización diastrática y restricción diafásica en variación diatópica
581
GENERALIZACIÓN DIASTRÁTICA Y RESTRICCIÓN DIAFÁSICA EN
VARIACIÓN DIATÓPICA
ÍGOR RODRÍGUEZ IGLESIAS
UNED1
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO
Como ya sabemos, ninguna lengua histórica es un solo sistema. Coseriu 1999, pp. 301-302
nos recuerda que se trata de un diasistema, un conjunto de dialectos (variantes diatópicas),
niveles (diastráticos) y estilos de lengua (diafásicos), siendo estos sistemas más o menos
homogéneos, de tal modo que «en cada dialecto pueden comprobarse diferencias diastráticas y
diafásicas». Así pues, no solo nos interesa saber dónde, en qué zona geográfica, se usa tal
etiqueta lingüística específica (algo que en nuestro caso parece estar claro) como, sobre todo,
cuándo, en qué situación comunicativa es pertinente tal uso y qué características, especialmente
desde el punto de vista de la instrucción académica, tienen sus hablantes.
Este estudio es fruto de la comunicación «Generalización sociocultural en el uso lingüístico
de illo/a, quillo/a como formas apocopadas de chiquillo y chiquilla plenamente lexicalizadas
como vocativos en la ciudad de Huelva», presentada en el XLI Simposio Internacional de la
Sociedad Española de Lingüística, celebrado en la Universidad de Valencia entre el 31 de enero
y el 3 de febrero de 2012.
Aun teniendo claro en qué región de la comunidad lingüística hispanohablante se usan estos
vocativos, sería preciso un mapa de isoglosas para determinar la extensión o límites del uso de
estas etiquetas lingüísticas, con objeto de delimitar con certeza la localización de tales usos, que
a priori observamos en la comunidad de habla de la zona occidental de Andalucía, en concreto
en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, especialmente en las zonas más urbanas. Por lo
tanto, hablamos de formas diatópicas, reconociéndolas como singulares de esta zona del sur
peninsular español, similar al uso como vocativo, por ejemplo, de la expresión «mi alma» [mi
arma]2 en Sevilla y de «picha» en Cádiz para interpelar, en este último caso, a un oyente
masculino.
Fue Alvar 1996, p. 237 quien indicó que «hay un conciencia regional […] de tipo
diferenciador» en los hablantes andaluces, respecto del resto de hablantes del español, tanto de
España como de la América hispanohablante, y en función de esto, podemos asignar, en el
ámbito del tratamiento lingüístico, un componente de naturaleza psicosocial, de
«autorreconocimiento», al uso de illo/a y quillo/a. Más adelante aludiremos a un caso de
caracterización cuando de imitar el habla andaluza coloquial se trata, pero ya adelantamos que
1 Estudiante de Máster en Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica. Licenciado en Lingüística (Universidad de Cádiz) y en
Humanidades (Universidad de Huelva). 2 Téngase en cuenta la mal llamada, desde nuestro punto de vista, confusión l/r, propia de Andalucía occidental, por lo que en la pronunciación se tiene [mi arma]; sería más apropiado hablar de sustitución o alternancia l/r, pues los hablantes oriundos de tal zona
no estamos confundidos, sino que sustituimos o alternamos.
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Í: Generalización diastrática y restricción diafásica en variación diatópica
582
nuestros vocativos forman parte de los elementos léxicos susceptibles de ser seleccionados para
tal caracterización, es decir, para el «reconocimiento» como andaluz por parte de no andaluces
de un discurso determinado (el uso de cierto léxico se acompaña de una imitación
fonemáticamente del habla andaluza).
Por situarnos: estamos en el ámbito de la comunicación; por lo tanto, en un contexto de
estudios propio de una lingüística del hablar, de carácter referencial y pragmático y de
naturaleza dinámica, concreta y plenamente comunicativa, que nos aleja de una lingüística de la
lengua, de carácter puramente sistemático y de naturaleza estática, abstracta y no comunicativa.
Así lo recogemos de Casas 2003, p. 559, quien explicita epistemológicamente lo expresado en
estudios sobre variacionismo, recogiendo la división que establece Coseriu 1999, p. 271 en
lingüística de la lengua, lingüística del hablar y lingüística del discurso, producto de la
dicotomía que conocemos desde 1916 por el Curso de lingüística general de Saussure, pero que
es anterior a él: Coseriu 1999, p. 23-25 examina las raíces de tal división: intuitivamente en el
lenguaje mismo, en la filosofía de Hegel y, ya en la lingüística, a finales del siglo XIX, en von
der Gabelentz.
2. MÉTODO
El método usado ha sido el de encuestas directas con los hablantes. Para ello se ha tomado
una muestra de la población total de la ciudad de Huelva. En la capital onubense están
empadronadas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el
momento de realizar la investigación, año 2011, 149 310 personas. Siguiendo a Labov (citado
en López Morales 1994, p. 52), hemos tomado una muestra de hablantes de más de 18 años
correspondiente al 0.025 % (25 hablantes por cada 100 000 habitantes) de la población total, es
decir, 37 informantes que han sido seleccionados al azar de entre todos los hablantes de la
ciudad del tramo de edad indicado. Aunque hemos tomado como referencia la cantidad de
informantes utilizada por Labov en Nueva York, tenemos presente lo que dice al respecto
Moreno 2009, p. 313, sobre el número de informantes: «Hay proyectos en los que se ha
trabajado con más de 300 hablantes (Briz 2003), proyectos en los se utilizan entre 100 y 125
hablantes (Thibaut y Vicent 1990) y proyectos en los que se manejan alrededor de 50 (Moreno
1993)». El estudio de Morín 1997, p. 287, por su parte, «correspondió al 0.025 47
informantes de la población total de más de veinticinco años de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, que acoge 349 423 habitantes, según el Padrón Municipal de 1986».
Moreno3 indica, pues, que la decisión final debe depender, sobre todo, de la complejidad
social interna de la población estudiada en cada caso: «a mayor heterogeneidad, mayor tamaño
de la muestra», en consonancia con lo señalado por López Morales 1983, p. 25, quien considera
que el bajo número de variables puede justificar una pequeña muestra. En este caso,
presentamos en esta comunicación la comprobación empírica, a través de un número
determinado de informante, de cómo el nivel de instrucción no explica la elección o no elección
del vocativo illo/a, quillo/a en la ciudad de Huelva.
3. NATURALEZA GRAMATICAL Y ETIMOLOGÍA
Aunque no es el objetivo principal de este trabajo, vamos a hacer una pequeña incursión en
el origen de nuestras unidades objeto de estudio, con el fin de establecer su naturaleza
3 Ob. cit.
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Í: Generalización diastrática y restricción diafásica en variación diatópica
583
gramatical y valores funcionales, para ulteriormente estudiar sus usos. Tal incursión etimológica
y gramatical es importante aquí, dado que estas formas no están extendidas en el vocabulario del
español general.
Chiquillo es diminutivo de chico. Se ha formado por sufijación con el sufijo diminutivo -illo,
que se remonta al sufijo latino -ellus, de función análoga, atestiguado desde Plauto (siglo II
a. C.), tal y como ha estudiado Pharies 2002, p. 326.
El chico inicial es adjetivo, pequeño, y el derivado, por tanto, también lo es: pequeñito. La
Real Academia Española indica etimológicamente esta relación: chiquillo es adjetivo y deriva
de chico, también adjetivo. Sin embargo, dicen los académicos que ambos también se usan
como sustantivos. En la actualidad, chico adjetivo y chico sustantivo relacionados
hiperonímicamente con pequeño y joven (chaval, muchacho...), respectivamente, están
extendidos. Sin embargo, no sucede lo mismo con chiquillo como adjetivo y chiquillo
sustantivo, ya que, en el primer caso, con el valor de pequeñito encontraremos, más que
chiquillo, derivados como chiquito, chiquitito, chiquinino. En el caso del sustantivo, este sí está
generalizado, pero su relación hiperonímica ha cambiado respecto de joven y se ha desplazado
hacia niño, por lo que chiquillo es niño.
No lo ha hecho el español general, pero sí el que se habla en Andalucía occidental: chiquillo
ha sido apocopado en quillo, primero, y, posteriormente, en illo, lexicalizando el sufijo -illo, que
había servido previamente para formar el diminutivo. Así como chiquillo no se usa como
adjetivo,4 tampoco quillo ni illo, que son sustantivos y que no mantienen el valor semántico de
chiquillo (niño), sino el del sustantivo «madre»: joven (chaval, muchacho). Sin embargo, donde
chico sí podrá establecer una relación sintagmática como núcleo de un grupo nominal (este
chico es simpático), quillo e illo no lo harán con el valor designativo que le otorgan los
hablantes del (español) andaluz occidental (illo, qué buena gente eres), esto es, funcionarán
como «vocativos» únicamente. No obstante, y de manera muy marginal, sí podríamos encontrar
quillo e illo como núcleos de un grupo nominal en usos metalingüísticos (el illo se usa en
Huelva y el quillo en Cádiz) o para designar nominalmente, por parte de personas con otras
variedades de la lengua española, a alguien que se caracterice por un uso repetitivo de los
vocativos quillo o illo (el quillo no olvida su habla gaditana). Así sucedió con la forma che,
usada en Argentina (también en Valencia, España): los usos reiterados de che por parte del
argentino Ernesto Guevara de la Serna motivaron que los cubanos lo designaran como «el Che».
Tanto quillo como illo, y sus correspondientes formas marcadas de género, se usan para
interpelar a un igual en edad y de edad menor (hasta un límite: la pubertad; para interpelar a los
niños se usa chiquillo), aun siendo desconocidos para el hablante, y siempre en situaciones
informales.
A pesar de que chiquillo está en el campo léxico de niño, es característico de la variedad
diatópica andaluza la interpelación entre adultos con vocativos como niño o chiquillo: Niño, que
hemos quedado en La Palmera; Chiquillo, date prisa, que llegamos tarde o Chiquillo, qué arte,
aunque en este último caso habría que preguntarse si no se trata más bien de una forma
estereotipada y no de una interpelación como tal.
Recordando aquello de la solidaridad entre las dos faces del signo lingüístico, se nos viene a
la mente Coseriu 1999, p. 187, que en sus Lecciones nos recuerda el principio estructuralista de
la funcionalidad:
4 Adviértase que el DRAE lo recoge como adjetivo, indicando que también se usa como sustantivo. Entendemos que el diccionario académico le otorga la primera categoría gramatical en función de que deriva de chico, que efectivamente sí es adjetivo y sustantivo.
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Í: Generalización diastrática y restricción diafásica en variación diatópica
584
Una diferencia materia (aun constante) no ha de considerarse hecho de lengua en sentido estricto, sino
hecho de habla (o de realización de habla), si no implica nunca diferencias de significado; y una
diferencia semántica pensada o intuida como tal no ha de considerarse hecho de lengua (distinción
propia de la lengua o lenguas en cuestión) si no le corresponde ninguna expresión específica.
En este caso, echando mano de la conmutación, planteamos un problema: ¿son sustituibles
en todos los contextos quillo o illo y chiquillo? La respuesta es no. Estamos, pues, ante formas
puras con significado pleno y no solo variantes de la forma chiquillo. En este sentido, ténganse
en cuenta los siguientes ejemplos, donde imaginemos que hablante y destinatario tienen 25 años
de edad: (1a) Illo, vamos al cine / (1b) Chiquillo, vamos al cine; (2a) Illo, ¿dónde vas? / (2b)
Chiquillo, ¿dónde vas?; (3a) Illo, ¿a qué hora es el examen? / (3b) Chiquillo, ¿a qué hora es el
examen?; y (4a) Illo, ¿tú has llamado a José Carlos? / (4b) Chiquillo, ¿tú has llamado a José
Carlos? El vocativo chiquillo tiene una valor de reforzamiento de la interpelación respecto de
illo en todos los casos, como puede verse muy claramente en (2); en (1), ese reforzamiento es
más exhortativo que apelativo; y, además, en (3) y (4), ese reforzamiento se desplaza hacia el
mensaje en sí y hacia el mismo destinatario: en (3a) quien no tiene claro cuándo es el examen es
el hablante, por eso pregunta, pero en (3b) el hablante no está queriendo saber a qué hora los
examinan, sino comprobar que el destinatario lo tiene claro. Asimismo, no es igual preguntar
(4a) que (4b), ya que en la primera sí se requiere una respuesta afirmativa o negativa, pero en la
segunda lo más probable es que el tal José Carlos no haya aparecido a la cita con los
interlocutores del ejemplo y quien hace uso de la palabra simplemente se refiera con (4b) a que
si no se ha llamado a José Carlos no es posible que este aparezca.
Volviendo a lo etimológico, Payán 1993, p. 170 atestigua quillo como léxico gaditano,
describiendo el vocablo como «forma apocopada de chiquillo», añadiendo:
Esta forma no sólo se mantiene con vigencia actualmente,5 sino que podríamos decir que las
generaciones más jóvenes la han adaptado con evidente simpatía, lo que asegura su supervivencia.
Dice el profesor gaditano que la forma quillo se mantiene y se ha «adaptado». Está claro, que
lo ha hecho no solo dando lugar a una variante como illo, sino a nuevos valores semánticos. Ya
hemos visto cómo quillo e illo no son intercambiables por chiquillo, pues cambia el significado,
así como tampoco conservan la misma naturaleza gramatical que este. Quillo e illo no son más
que dos variantes de una misma unidad funcional.
4. EXPANSIÓN Y DIFUSIÓN
Quillo está documentado en Cádiz capital,6 en sus coplas de carnaval: por ejemplo, Cada uno
con la suya, chirigota que obtuvo el segundo premio del concurso de agrupaciones
carnavalescas en 1986, decía en su estribillo: «Cuando yo voy por la calle a mí me suelen decir:
¡qué buena estás, gachí! y, sin embargo, a mi yerno le dicen cuando lo ven venir: ¡quillo,
quitarse que viene ahí!». Muy extendido tenía que estar ya en esa década de 1980 el vocablo,
cuando leemos en el periódico ABC de Sevilla un artículo que lleva por título: «Siempre lo
mismo, quillo», a cuenta de los carnavales de Cádiz.
5 Se refiere a principios de la década de 1990. 6 Aunque en prensa gaditana, en el Diario de Cádiz (2008), se hace nacer el apócope en Jerez de la Frontera, lo que nos dejaría la siguiente línea geográfica de expansión: Jerez-Cádiz-Sevilla y Huelva.
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Í: Generalización diastrática y restricción diafásica en variación diatópica
585
Que en la sociedad onubense está arraigado el vocablo illo lo atestigua también su prensa,
además de los informantes de nuestro estudio: una noticia en 2010 sobre una competición de
baloncesto en Islantilla, en los términos municipales de Lepe e Isla Cristina, en la provincia de
Huelva, recoge el nombre de uno de los equipos juveniles participantes: «Illo, se te ha caído la
camiseta». Es tan fuerte la vitalidad de este vocativo que hasta en prensa granadina, en
Andalucía oriental, donde no hay un uso masivo del vocablo, se titula así: «Quillo, que Manolo
querrá comer», titular que encontramos en un suplemento del Corpus Christi de Granada de
2007 que publicó el periódico Ideal.7
La difusión de esta forma lingüística viene favorecida entre los jóvenes por los muchos
grupos musicales andaluces que en sus letras usan las dos variantes del vocablo: el grupo
sevillano Haze dice en una de sus canciones: «Quillo, vámonos, vámonos, quillo; arranca,
quillo, maricona; illo, vámonos, Alemán, illo, Peluca, qué estás amamonao [sic]», canción en la
que cuenta las hazañas delictivas de dos individuos. Vemos, en este diálogo soez entre ambos
personajes, que se combinan las dos formas: quillo e illo. En la canción del onubense Sergio
Contreras, a dueto con el gaditano Miguel Sáenz, «Andaluces disparando cante», Sáenz grita
«¡quillo!», interpelando a los destinatarios de su letra, que rechaza la violencia y el mal hablar,
por cierto. Los gaditanos Andy y Lucas, en una canción sobre el drama del desempleo y el
éxodo de jóvenes en su ciudad, dicen: «Quillo, échale un cable a mi gente, pero vale no me
digas lo que vale, lo que siento, que se van muriendo mis hermanos y eso lo siento». Los
sevillanos Mojinos Ecozíos, en una canción mucho menos seria, también hacen uso del vocablo:
«Quillo, déjame la muñeca toa [sic] la noche». También es sevillano O'funk'illo, cuyo nombre
del grupo es ya toda una declaración de intenciones, combinando ojú (interjección usada en
Andalucía), funk (estilo musical) y quillo. En su canción «Dinero en los bolsillos», del disco
«Planeta Aseituna» [sic], dice: «Aquí el menda es el que invita, quillo, (…) no podemos llevar
dinero en los bolsillos, quillo, vaya ruina». Y a El Barrio (gaditano) y Manuel Carrasco (de Isla
Cristina, Huelva) los hemos escuchado gritar en sus canciones respectivas algún que otro
«¡quillo!».
El Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) de la Real Academia Española recoge
solo dos casos de 1996 de uso de quillo, correspondientes a un programa televisivo nocturno
emitido a finales de la década de 1990, Esta noche cruzamos el Mississipi. Ambos testimonios
corresponden a un personaje que imitaba al humorista y cantaor malagueño Chiquito de la
Calzada, a quien, por cierto, nunca le escuchamos decir «quillo» ni «illo», que en Málaga no
está generalizado. «Venga, quillo, dale. Quillo, dale a la manivela» y «Venga, quillo, ponlo»,
son los dos únicos testimonios recogidos en tal corpus. Parece ser, pues, que la caracterización
de un personaje para la imitación del habla andaluza requiere de léxico andaluz como nuestro
vocativo: otra indicio sobre su categorización diatópica. En este sentido, recuérdese lo apuntado
por Coseriu 1981, pp. 306 y 307 sobre los «lenguajes de imitación»: quillo o illo, sin duda, son
dos formas léxicas de las que echar mano para imitar el habla andaluza coloquial.
5. CUESTIONARIO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
En las encuestas realizadas8 se han tenido en cuenta parámetros, más allá de los
tradicionales, que puedan ayudarnos a medir o determinar la incidencia que en lo sociocultural
7 Periódicos citados: ABC de Sevilla, 26 de enero de 1988; Diario de Cádiz, 28 de abril de 2008; Huelva Información, 19 de julio de 2010 e Ideal de Granada, junio de 2007. 8 Agradezco a Angustias Hernández su inestimable ayuda.
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Í: Generalización diastrática y restricción diafásica en variación diatópica
586
puedan tener ciertos rasgos sociales susceptibles de influir en los usos lingüísticos y en la
elección de las variantes lingüísticas por parte de los hablantes.
En el cuestionario se ha recopilado información sobre los informantes acerca de su localidad
de nacimiento y de residencia (solo nacidos en Huelva capital o que lleven viviendo en la misma
desde su infancia), localidad de residencia durante la niñez, barrio de residencia, sexo, edad,
nivel de estudios, ingresos económicos, nivel de estudios de los padres, ocupación de los padres,
localidad de nacimiento de los padres, lugar de residencia de los padres durante la infancia,
relación con otras comunidades de habla, relación con su comunidad de habla (contacto
lingüístico con hablantes de Cádiz y Sevilla), horas semanales dedicadas a ver televisión y
cadena o cadenas concretas, horas semanales dedicadas a escuchar la radio y emisora o emisoras
concretas, horas semanales dedicadas a navegar por Internet, horas semanales dedicadas a la
lectura de periódicos, horas semanales dedicadas a la lectura de literatura, horas semanales
dedicadas a la lectura de otros (revistas, tebeos), uso de las formas illo/illa, uso de las formas
quillo/quilla, preferencia por cada forma, uso indistinto, creencia y actitud sobre tales formas en
lo diafásico, diatópico, diastrático, diasexual y diageneracional, uso diafásico per se,
tratamiento, entre otros. Y en el caso de padres y madres, se ha preguntado por sus hijos
menores y sobre la creencia y actitud de estos progenitores hacia tales formas.
Como vemos, se han tenido en cuenta diversos parámetros más allá de los tradicionales para
medir o determinar la incidencia que en lo sociocultural puedan tener ciertos rasgos sociales
susceptibles de influir en los usos lingüísticos y en la elección de las variantes lingüísticas por
parte de los hablantes. En este sentido, seguimos la explicación de los profesores Casas y
Escoriza 2009, p. 167, que en estudios particulares de descripción del habla de Cádiz han
procedido en términos similares.
Nuestra encuesta recaba más información de la que aquí se presenta, con el objeto de
conocer la actitud y creencia, que nos servirá para otro trabajo, ya que exclusivamente se
presenta aquí, como el título del artículo indica, la generalización diastrática, la restricción
diafásica y el hecho diatópico en sí. Así pues, hemos tomado en consideración el nivel de
instrucción, que a nosotros nos parece determinante; el empleo, el uso diasexual y
diageneracional, el tratamiento entre sexos y la preferencia entre illo o quillo.
5.1. Diatopía, diastratía y diafasía
Hemos usado este vocabulario propio de la terminología lingüística desde el título mismo del
artículo y que nos sirve de base para nuestras argumentaciones. Efectivamente, como señala
Coseriu 1999, p. 298, la lengua presenta diferencias internas correspondientes a tres tipos
fundamentales, diferencias diatópicas, diastráticas (ambos términos propuestos por primera vez
por el romanista noruego Flydal en 1951) y diafásicas, añadida por Coseriu en 1957. No
obstante, esta clasificación es a grandes rasgos, pues como precisa el profesor Casas, ob. cit., p.
567, en su citado estudio variacionista «en el interior de tales variaciones se registran diversos
subtipos». Sin embargo, mantendremos aquí las diferencias tradicionales recogidas por Coseriu.
Ya hemos tratado la diatopía y determinado el carácter dialectal de quillo e illo. Es hora de
ver, con el corpus realizado para este estudio, las otras dos grandes diferencias: las diastráticas y
las diafásicas.
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Í: Generalización diastrática y restricción diafásica en variación diatópica
587
5.2. Generalización diastrática
Nuestros informantes son 37 onubenses de Huelva capital, de entre 18 y 68 años, de los que
el 43,2 % son hombres y el 56,75 %, mujeres. Como vamos a prestar especial atención a la
formación, agrupemos a nuestros informantes en función de su nivel académico superado:
universitarios (27 %, de los que el 60 % son licenciados y un 40 %, diplomados, o, si se quiere,
un 16,2 % y 10,8 %, respectivamente, en relación al total), F. P. Superior (10,8 %), bachillerato
(10,8 %), F. P. Medio (18,9 %), graduado escolar o E.S.O. (29,7 %) y sin estudios (2,7 %).
Como la finalidad de las tablas suele ser ordenar una serie de elementos (datos sociológicos,
contextuales o lingüísticos) en clases o categorías mutuamente excluyentes, tal y como nos
recuerda Moreno, 1990, p. 133, conozcamos, pues, primero, a través de la siguiente tabla, el uso
de nuestras formas:
Sí lo usan en sus conversaciones cotidianas («sí») 67,60 %
Dicen que no lo usan, pero lo han usado alguna vez («no/sí») 16,20 %
No lo usan y no lo han usado nunca («no») 16,20 %
Se puede observar cómo hay una mayoría de hablantes, el 67,6 %, que usa en sus
conversaciones cotidianas tal vocativo, lo que nos permite concluir que tal uso es frecuente. La
cifra aumenta hasta el 83,8 % si incluimos en el «sí» a los que dicen haberlo usado alguna vez,
pero que indican que no suelen hacer uso del mismo, en tales casos por razones relacionadas
con una actitud y/o creencia negativa respecto del vocablo. Pero nos interesa saber aquí, como
señalamos al principio de este artículo, el cuándo.
Los diagramas y las gráficas hacen que los datos sean más fácilmente aprehensibles de cara
al lector, nos dice Moreno 1990, p. 135, de ahí que expongamos los resultados de nuestro
estudio a través de las gráficas que siguen. En primer lugar, hemos tomado esos mismos
resultados, resumidos en «sí», «no/sí» y «no», que acabamos de ver, en relación al nivel de
diastratía, pero teniendo en cuenta solo el nivel de instrucción.
Gráfico 1
Puede observarse (gráfico 1) cómo el uso (es decir el «sí») está distribuido equitativamente
en todos los niveles de instrucción. El peso de los universitarios, un 27 % del total de la
muestra, es más elevado que el resultado de tomar el 0.025 % de la población estudiantil de la
provincia onubense, donde el número de estudiantes universitarios en relación a los no
universitarios es de 8,6 % de aspirantes a título universitario. De los universitarios, el 80 % usa
illo o quillo y el 20 % restante admite haberlo usado alguna vez, aunque decantándose por el
«no» para sus conversaciones habituales. En términos absolutos en todos los niveles formativos
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Í: Generalización diastrática y restricción diafásica en variación diatópica
588
se registra el uso. En este punto, es interesante anotar que la distribución es similar a la hora de
citar a aquellos informantes que dicen no usar illo y/o quillo, pero que alguna vez lo han hecho.
Simplificando los grupos según la formación en superiores (licenciados y diplomados),
medios (F. P. Superior, bachillerato y F. P. Medio) y básicos (graduado escolar o E.S.O.),
tenemos que los superiores, como hemos visto, presentan tal distribución del 80 % y el 20 % en
cuanto al «sí» y «no/sí», respectivamente; en los medios: el 66,6 %, «sí»; el 13,3 %, «no/sí»; y
el 20 %, «no». En cuanto a los básicos, el 63, %, «sí»; el 18, %, «no/sí»; y el 18,2 %, «no».
Como se ve, el «sí» es tremendamente mayoritario y su distribución por todos los niveles
académicos es concluyente para desterrar el uso de la vulgaridad, afirmación que se ve
reforzada si tenemos en cuenta que el «no» solo es rechazado (o al menos hay reticencias
respecto del vocablo entre estos hablantes) por bajos porcentajes de los niveles formativos
medios y básicos.
Hemos tenido en cuenta otra variable diastrática que puede interferir sobre la formación del
hablante: la cualificación laboral (ya sea efectiva o en potencia) del hablante. Hemos divido a
nuestros informantes en cinco categorías: desempleados (17), empleados no cualificados (9),
empleados cualificados (8), estudiantes (2) y otros (1). Empleados y desempleados están
igualados en número. Estos últimos, que suponen el 45,9 % de la muestra, presentan la siguiente
distribución: el 58,8 % de los mismos dice usar illo o quillo, el 23,5 % dice no hacer uso de
nuestro vocativo, pero reconoce haberlo usado alguna vez. Si unimos éstos a los del «sí»,
aumentaría el porcentaje de «síes» hasta el 82,3 %. En cuanto al no, este solo representa el
17.64 % en las personas sin empleo.
A los empleados, por su parte, los hemos dividido en no cualificados y en cualificados, como
indicamos anteriormente. Tomados en su conjunto, el 76.47 % de las personas que tienen un
empleo usan illo o quillo, cifra que aumenta si sumamos el 11.76 % de los que alguna vez
interpelaron a alguien con tales vocativos, pero que no suelen hacerlo (en este caso la suma
aumenta a 88.23 %). Los que dicen que nunca usan nuestra forma objeto de estudio suponen
igualmente un 11.76 %. En cuanto a la cualificación, los no cualificados sí la usan
mayoritariamente (88.8 %) y un 11,1 % dice no usarla, pero sí haberlo hecho en alguna ocasión.
Como se ve (gráfico 2), aquí el «no» supone un cero por ciento.
Gráfico 2
En cuanto a los cualificados,9 el 62.5 % se encuadra en nuestro sí, el 12.5 % en el «no/sí», y
un 25 % en el «no». La cifra del sí sigue siendo alta y coincide con el porcentaje de uso (cf. tabla
9 La cualificación profesional no supone un nivel académico alto, sino la adecuación de una formación a una profesión. En este sentido, hemos tenido en cuenta como profesiones cualificadas las siguientes (señalamos entre paréntesis la formación de la
persona): técnico de televisión (F. P. Medio), técnico de prevención de riesgos laborales (F. P. Superior), funcionaria (F. P. Medio),
maestra (diplomada universitaria), abogado (licenciado), periodista (licenciado) y profesor (licenciado). Descartamos de esta lista, pues, a las licenciadas que trabajan como comerciales o animadora sociocultural, así como a aquellas informantes que, poseyendo
un F. P. Superior (en rigor, Ciclo Formativo de Formación Profesional Superior), trabajan como limpiadoras o son amas de casa, estas últimas incluidas en desempleados, debido estrictamente a las repercusiones sobre el uso de la lengua.
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Í: Generalización diastrática y restricción diafásica en variación diatópica
589
y primera gráfica), pero ya aquí nos encontramos con un rechazo a la forma por parte de ese
25 % de informantes, que, en función de nuestros datos recopilados, presentan una actitud y
creencia negativa ante tal vocativo. Es interesante observar las características socioculturales y
laborales de estas informantes: mujeres, con F. P. Medio, funcionarias y residentes en barrios
obreros (La Orden y Las Colonias). Se ha dicho muchas veces que las mujeres son más
conservadoras en el uso de lenguaje, y nosotros no lo vamos a negar. Puede ser uno de los
factores que explique este rechazo, pero ello nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué pasa con las
mujeres que dicen que sí lo usan y que superan en formación y en número a estas informantes?
Tomando solo a las que poseen títulación universitaria, que suponen un 33.3 % del total de
mujeres (es el grupo más numeroso: F.P. Superior, 14.2 %; bachillerato, 9.5 %; F.P. Medio
23.8 %; y graduado escolar o graduado en Educación Secundaria Obligatoria, un 19 %), el
71.42 % de las mismas dice sí usar illo o quillo, por lo que el sexo no explica la elección. No
obstante, sí se observa un mayor conservadurismo, en el sentido de reticencia al uso de illo y
quillo, por parte de las mujeres de más de 40 años, ya que en este grupo de edad (entre 40 y
68 años) todas se decantan por «no/sí» y «no», hecho que no observamos en los hombres (más
abiertos a los cambios o formas nuevas) de ese tramo de edad, ya que la mayoría opta por el
«sí» (un 66.6 %).
El resto de informantes son estudiantes y un jubilado, que hemos encuadrado en «otros». Los
estudiantes (dos hombres de 18 años), un 5.4 % respecto del total, usan al 100 % el vocativo. El
informante jubilado, de 62 años, exoperario de una fábrica, cuya categoría profesional era de
obrero cualificado, y sin estudios (dice haber obtenido en el servicio militar el certificado de
estudios primarios, pero sin haber recibido formación para tal obtención), dice no haber usado
nunca illo ni quillo ni sus formas marcadas.
Veamos, a continuación, la distribución del uso por edad (gráfico 3):
Gráfico 3
Como puede observarse, son los más jóvenes los que usan de manera masiva el vocativo, en
concreto los menores de 38 años, esta edad inclusive. De hecho, entre nuestros informantes
menores de 38 años, ninguno optó por el «no»: el 87.5 % se encuadra en el «sí» y tan solo el
12.5 % en el «no/sí», es decir, en el grupo de los que (en este caso, «las que», pues todas son
mujeres) alguna vez han usado illo y/o quillo para interpelar a alguien, pero que dicen no usarlo
habitualmente.
En el grupo de los mayores de 38 años (en rigor, de 40 a 68 años), el «no» es mayoritario
(46.1 %). Aquí, un 23.1% reconoce haberlo usado alguna vez («no/sí») y un 30.8 % dice
utilizarlo: en este último caso el 100 % son hombres.
Hemos dividido la muestra en dos grupos de edad: los menores de 38 y los mayores de esa
edad. Consideramos, a la luz de los resultados, que 37 años es la edad crítica para considerar
que hasta esa edad hay una generalización del uso. Es significativo el señalado uso masivo y
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Í: Generalización diastrática y restricción diafásica en variación diatópica
590
que el cero por ciento de la muestra en este tramo de edad corresponda al «no». Dentro de tal
tramo, hay un solapamiento que puede observarse en la gráfica entre los 29 y los 35 años de
edad entre el «sí» y el «no/sí». Si tomamos en consideración este grupo de edad (29-35), la
distribución que se presenta es similar, aunque ligeramente menor respecto del «sí» (72.7%). Es
aquí, en este solapamiento, donde podemos rastrear la introducción y posterior expansión del
vocativo en la ciudad de Huelva. Estos hablantes son los nacidos entre 1974 y 1982, es decir,
son los que tenían cinco años de edad entre 1979 y 1987 y diez años entre 1984 y 1992, si
tomamos tales edades (cinco y diez años) como referencia para tratarlos como hablantes plenos
con una comunicación más que interactiva con otros hablantes (escuela, amigos, televisión,
etcétera). Es precisamente en la década de 1980 donde vemos el inicio de la expansión del
vocativo entre los hablantes de la ciudad de Huelva.
Ya dijimos antes que quillo nació en Cádiz, donde está plenamente lexicalizada (en quillo/a),
y de aquí se expande hacia su área de influencia: Sevilla y Huelva. Sin ánimo de ser
extravagantes, nos atrevemos a relacionar la atención mediática que se le concede a los
carnavales de Cádiz en los medios de comunicación de la región y desarrollos culturales
similares de la misma con la expansión del vocablo. No estamos diciendo que sea el único
factor, pero sí consideramos que se trata de un parámetro muy a tener en cuenta. Es curioso,
pero a veces se cree que un libro de un autor laureado tiene más influencia que hechos
antropológicos de carácter lingüístico inherentes a la comunidad de habla, tal y como el que
aquí referimos. Los carnavales gaditanos son un hecho antropológico y cultural de primer orden
en la capital gaditana, donde el uso lingüístico juega un papel primordial: si por algo se
caracteriza el carnaval gaditano (o hecho al estilo gaditano) es, no solo por un uso de músicas
creadas aquí y únicas (los tangos de los coros o el compás del tres por cuatro son un ejemplo),
sino un uso del lenguaje creativo y rico desde el punto de vista semántico y pragmático. En este
uso lingüístico se advierte un rico léxico estrictamente gaditano, que recoge Payán en su libro, y
donde quillo es uno de tales vocablos. Teniendo en cuenta que este modo de hacer carnaval
(diferente al de Brasil, Venecia o Galicia, por ejemplo), que hemos llamado de estilo gaditano,
muy definido musical y lingüísticamente, se puede localizar en las provincias de Huelva y
Sevilla, además de en la de Cádiz, son los habitantes de estas zonas las que prestan mayor
atención a las coplas hechas cada año en la ciudad gaditana. En Huelva, son tradiciones
culturales los carnavales en Isla Cristina, Ayamonte, Bollullos, Par del Condado o Valverde del
Camino, entre otros muchos municipios, y en Sevilla sabemos del renombrado concurso de
coplas de Alcalá de Guadaíra. De hecho, la caja de ahorros más importante de la región organiza
cada carnaval una audición de coplas gaditanas interpretadas por los primeros premios del
concurso de Cádiz en una céntrica plaza de Sevilla, y eso sucede justo el día después de que
finalice el concurso de agrupaciones en la capital gaditana (es decir, el día que comienza el
carnaval propiamente dicho).
La relación que establecemos entre atención mediática y nuestra forma objeto de estudio
viene determinada por la edad de los propios usuarios y la expansión masiva de los carnavales.
En la gráfica, observamos esa edad que hemos considerado «crítica» en cuanto al uso masivo de
las formas illo y quillo: 37 años, nacidos desde 1974, es decir, hablantes que crecieron en los
periodos históricos en España de la Transición Democrática y la Democracia y que, por tanto, se
han convertido en hablantes en estos periodos. Recordemos que los carnavales estuvieron
reprimidos y prohibidos durante el franquismo, que, donde no pudo erradicar la tradición, la
renombró o le cambió la fecha (Fiestas Típicas de Invierno en Isla Cristina o Fiestas Típicas
Gaditanas en Cádiz, estas últimas cambiadas de febrero a mayo). La Democracia trajo consigo
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Í: Generalización diastrática y restricción diafásica en variación diatópica
591
el resurgimiento del carnaval y una atención mediática, tanto radiofónica como televisiva, del
concurso de coplas gaditano, hecho este que se constata en los archivos tanto de Televisión
Española, que en su segundo canal ofrecía en diferido y en desconexión para Andalucía durante
la década de 1980 el referido concurso, como de Canal Sur, la televisión (y radio) autonómica
de la comunidad andaluza, que viene ofreciendo desde principios de la década de 1990 la
retransmisión en directo de tal concurso tanto en sus emisoras radiofónicas como televisivas. El
seguimiento masivo de las retransmisiones mediáticas del carnaval gaditano se constata en los
índices de audiencias de 2012, que dan cuenta de una cuota de pantalla durante la fase final del
concurso de agrupaciones de carnaval de Cádiz de un 21.8 % de media, llegando a registrar una
audiencia en el momento de máximo seguimiento de 2.7 millones de espectadores, en una
comunidad autónoma de 8.42 millones de habitantes y en un horario de noche y madrugada. Si
el carnaval de Cádiz no es lo determinante para la expansión de quillo, que da lugar a illo, pues
no explica por qué no se ha expandido de igual modo picha,10 sin duda es un parámetro a tener
en cuenta, pues la influencia sobre el resto de la comunidad es indudable.
En el uso, como vemos, conviven quillo e illo, pero es este último el que goza de mayor
vigor: solo el 4 % se decanta únicamente por quillo/a, frente a un 32 % que alterna una y otra
forma y un 64 % que sólo usa illo/a. Ciertamente, no nos interesa tanto la elección entre quillo/a
e illo/a como el uso en función del sexo tanto del hablante como del destinatario, sus diferencias
diasexuales. En este sentido, nos preguntamos: ¿los hombres solo lo usan entre ellos, como el
«asere» de La Habana, Cuba, o también para referirse a las mujeres? ¿Las mujeres lo usan para
interpelar a los hombres, a otras mujeres, a ambos sexos por igual? Veamos primero este gráfico
(número 4):
Gráfico 4
Hemos tomado como muestra total del uso tanto el «sí» como el «no/sí», por representar
también este último el uso. Los informantes que contestaron que no usaban en sus
interpelaciones illo o quillo, pero que sí habían alguna vez hecho uso de tales vocativos,
tuvieron que contestar a la pregunta referida al sexo de sus destinatarios en aquellos usos
pasados, por lo que los tomamos aquí como usuarios igualmente.
Los resultados por sexo del hablante (un 51.6 % son mujeres y un 48.4 % son hombres) son
los siguientes: las mujeres interpelan en un 50 % por igual a los hombres y a las mujeres, en un
37.5 % solo a los hombres y en un 12.5 % solo a las mujeres. Por su parte, los hombres usan en
un 80 % el vocativo solo para dirigirse a otros hombres y en un 20 % para ambos sexos. Si
tomamos los hablantes sin distinguir su sexo, tenemos que el 58 % de las veces (no como
frecuencia de uso) que se utiliza illo o quillo es para dirigirse exclusivamente a los hombres, el
10 No obstante, que un término se expanda y otro no lo haga no tiene nada de extraño: son los hablantes los que deciden y en eso
nohay reglas ni matemáticas ni lingüísticas.
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Í: Generalización diastrática y restricción diafásica en variación diatópica
592
33.5 % para ambos sexos indistintamente, con la correspondiente forma marcada, y solo un
6.5 % para interpelar solo a mujeres.
La generalización diastrática y diasexual está clara, hay un uso extendido desde el punto de
vista sociocultural de las formas dialectales illo/a y quillo/a en la ciudad de Huelva.
5.3. Variación diafásica
Ya advertimos al principio de este artículo que existe una restricción diafásica, es decir, un
uso limitado de nuestros vocativos respecto de la situación comunicativa. En el propio
cuestionario preguntábamos a nuestros informantes si interpelaban a sus destinatarios sin tener
en cuenta la relación que une a hablante y oyente (amigos, padre e hijo, juez y acusado, médico
y paciente, ciudadano y funcionario de la administración, empleado y jefe, entre otros, y
viceversa) y la esfera social en la que se lleva a cabo la comunicación entre ambos (casa, bar, un
juicio, un consultorio médico, una oficina municipal, etcétera).
La variación diafásica respecto de nuestros vocativos es interesante, ya que existe una total
restricción en el uso en este sentido en función del grado de formalidad, o mejor dicho, de
informalidad, pues todos los informantes coincidieron en señalar el carácter informal, familiar o
coloquial de illo y quillo (vid. gráfica 5).
Gráfico 5
6. CONCLUSIÓN
No perdemos de vista el hecho global del lenguaje, que es representación del mundo que nos
rodea y, por tanto, forma parte de nuestra esfera cognitiva; que es comunicación y que es
interacción, en el sentido de interrelaciones personales.
Los vocablos illo y quillo son unidades gramaticales lexemáticas, sustantivos (como formas
libres de contexto, es decir, independientemente de las circunstancias de su empleo), pero solo
conmutables paradigmáticamente por otros sustantivos de la clase de éstos que pueden hacer de
vocativos en la relación sintagmática que se establezca para tal fin. Esto es lo que nos ha llevado
a identificarlos como sustantivos que nunca serán núcleo de un esquema sintáctico-semántico
suboracional nominal. Si así lo fueran, ya no serán ese illo o quillo que se usan en las
interpelaciones, sino objetos metalingüísticos (o nominativos, en el caso de los sobrenombres,
como vimos en el ejemplo del Che); forman, pues, parte de paradigmas diferentes.
El profesor Bernárdez 2004, p. 235 recoge en tal obra que «menos del 30 por ciento del
tiempo que dedicamos a hablar estamos comunicando», en el sentido de transmitir información,
y «el 70 por ciento restante lo dedicamos a la función interpersonal», algo que «cambia según
las circunstancias». Es interesante anotar que nuestros vocativos, adquieren en los intercambios
comunicativos un papel fundamental, ya que refuerzan las relaciones entre los hablantes,
RODRÍGUEZ IGLESIAS, Í: Generalización diastrática y restricción diafásica en variación diatópica
593
marcan el carácter puramente interpersonal de la conversación y están estereotipados, en el
sentido de que forman parte del trato social.11
Y, tal y como hemos visto en este estudio, el uso de illo/a y quillo/a, vocativos que hemos
identificado como dialectales (o diatópicos; incluso, si se quiere, andaluces), generalizados
sociocultural o, lo que es lo mismo, diastráticamente, viene restringido por la situación
comunicativa: es decir, la adecuación del uso de la lengua a un contexto comunicativo formal
supone la no elección de tales vocativos para la comunicación lingüística. Por lo tanto, tales
formas no son vulgares, sino dialectales y coloquiales.
7. BIBLIOGRAFÍA
Alvar, M. 1996: Manual de dialectología hispánica. El español de España, Barcelona, Ariel.
Bernárdez, E. 1999: ¿Qué son las lenguas?, Madrid, Alianza Editorial, 2004.
Casas, M. 2003: «Hacia una tipología de la variación», en Moreno Fernández, F., Gimeno
Menéndez, F., Samper, J. A., Gutiérrez Araus, Mª L., Vaquero, Mª y Hernández, C.
(coords.): Lengua, Variación y Contexto. Estudios dedicados a Humberto López Morales,
vol. 2, Madrid, Arco/Libros, pp. 559-574.
Casas Gómez, M. y Escoriza Morera, L. 2009: «Los conceptos de diastratía y diafasía desde la
teoría lingüística y la sociolingüística variacionista», en Camacho Taboada, M. V.,
Rodríguez Toro, J. J. y Santana Marrero, J. (eds.), Estudios de lengua española: descripción,
variación y uso: homenaje a Humberto López Morales, Madrid, Iberoamericana Editorial,
pp.151-178.
Coseriu, E. 1981: Lecciones de Lingüística General, Madrid, Gredos, 1999.
López Morales, H. 1983: Estratificación social del español de San Juan de Puerto Rico, México
D.F., Universidad Nacional Autónoma de México.
López Morales, H. 1994: Métodos de investigación lingüística, Salamanca, Colegio de España.
Moreno, F. 1990: Metodología sociolingüística, Madrid, Gredos.
Moreno, F. 1998: Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, Barcelona, Ariel,
2009.
Morín, A. 1997: «Interdependencia de variables en la investigación sociolingüística a través del
análisis del tratamiento», en Dorta Luis, J. y Almeida Suárez, M. V. (coords.),
Contribuciones al estudio de la lingüística hispánica: homenaje al profesor Ramón Trujillo,
vol. 1, Montesinos Editor, pp. 287-294.
Payán, P.M. 1993: El habla de Cádiz, Cádiz, Quorum.
Pharies, D. 2002: Diccionario etimológico de los sufijos españoles, Madrid, Gredos.
Real Academia Española: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de referencia del español
actual. Disponible en línea: http://www.rae.es [Fecha de consulta: 29 de enero de 2012].
11 Ob. cit.