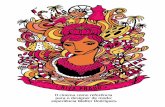Revista de Estudios y cultura 069. "La evacuación del Museo del Prado durante la Guerra Civil"
Transcript of Revista de Estudios y cultura 069. "La evacuación del Museo del Prado durante la Guerra Civil"
estudios y cultura
REVISTA ‘ESTUDIOS y CULTURA’ | Consejo de Redacción: José Babiano, Ramón Baeza, Jesús Cruces, Bruno Estrada, AnaFernández Asperilla, Pepe Gálvez, Amaia Otaegui, Félix Ovejero, Carmen Rivas, Fernando Rocha y Juan Vargas. Fundación 1º de Mayo. Centro Sindical de Estudios de CCOO. C/ Longares,6. 28022 Madrid. Tel.: 913640601. Fax: 913640838| www.1mayo.ccoo.es | [email protected]. ISSN: 1989-4724
FUNDACIÓN 1 DE MAYO 69 • MARZO 2015
REVISTA
SUMARIO
• Ana Isabel Abelaira | El Fondo Documental de la SecretaríaConfederal de la Mujer de CCOO
• Daniel Kaplun | Diez años de Gobierno Frenteamplistaen Uruguay: una revolución tranquila.
• Mireia Morán | La evacuación del Museo del Preadodurante la Guerra Civil.
SECCIONES
• Los datos tienen la palabra.
Especial 8 Marzo: Mujeres en igualdad
Ana Herranz Saínz-Ezquerra | ‘El empoderamiento de las mujeres se debe producir en todos los aspectos de la vida’
Carolina Recio | Políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en España: una historia repleta de sombras.
Carmen Castro García | Aportaciones desde la economía feminista para el cambio de modelo de sociedad.
Gloria Moreno | La persistencia de las desigualdades de género en el empleo: la brecha salarial.
Aránzazu Roldán Martínez | Sobre el controvertido blindaje en situación de reducción de jornada.
María Luisa Molero | El desafío de una genuina conciliación de la vida profesional y familiar en el siglo XXI.
Ángeles Egido León | Mujer y represión: una historia inacabada
Manuela Carmena | ‘Mi pasión es el ser humano’
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 2
Especial 8 Marzo: Mujeres en igualdad
El presente número especial de la Revista de Estudios yCultura se presenta con motivo de la conmemoracióndel día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, yquiere mostrar nuestro compromiso en favor de laspolíticas de igualdad entre hombres y mujeres. Elnúmero se abre con una entrevista a modo deconversación con Ana Herranz, SecretariaConfederal de la Mujer de CCOO, y continúa con lasaportaciones de diversas expertas en mercado detrabajo, políticas de igualdad y género. Entre ellas,Carolina Recio, profesora de Sociología de laUniversidad Autónoma de Barcelona que señala loslímites y paradojas de la conciliación de la vida laboraly familiar; Gloria Moreno, profesora de Economíade la Universidad de Alcalá que describe los factoresasociados a la brecha salarial y su alcance; AranchaRoldán, profesora de Derecho del Trabajo de laUniversidad Europea que trata de la relación de lareducción de jornada y el despido; María LuisaMolero, Catedrática habilitada de la Universidad ReyJuan Carlos que se ocupa de reflexionar sobre losdesafíos de la conciliación en el siglo XXI, CarmenCastro de ‘Sin género de dudas’ que realiza unapropuesta desde la economía feminista para el cambiosocial, y Ángeles Egido, Catedrática de HistoriaContemporánea de la UNED que aborda el tema de larepresión hacia las mujeres en la posguerra española.También se incluye una entrevista con ManuelaCarmena, abogada laboralista y jueza.
AMAIA ORAEgUI
Entrevista realizada por Amaia Otaegui
P. Desde tu perspectiva como Secretaria Confe-deral de Mujer e Igualdad, cual es el balance quepuedes hacer en relación a los efectos que la crisisestá teniendo sobre las mujeres? R. El aspecto que me parece más destacable yremarcable de estos últimos años es que no seestá creando empleo para mujeres. Si miramoslas cifras de empleo del año pasado, de cada dieznuevos contratos, solamente dos eran ocupadospor mujeres. Con ello se pone en evidencia quelas reformas laborales han agravado todavía másla situación de nuestro mercado de trabajo, ha-ciendo que los empleos de las mujeres no se con-soliden. Además, las reformas laborales facilitanla distribución irregular de la jornada y el des-cuelgue de condiciones de tra-bajo y de salario. Así mismohay que considerar el negativoimpacto que ha supuesto la ac-tual política de recortes en ser-vicios sociales como la depen-dencia, sanidad, educaciónespecialmente de 0 a 3 años,que ha supuesto un trasvasede la responsabilidad en estasmaterias a las familias y dentrode ellas a las mujeres dificul-tando el acceso y el manteni-miento del empleo de las mu-jeres por un lado y por otro lado, se ha producidouna fuertísima perdida de empleo en sectores tí-picamente feminizados como son la sanidad, edu-cación o los servicios de dependencia.
P. Estamos en un momento muy complicado ymuy difícil provocado tanto por la crisis econó-
mica como por la crisis del sistemapolítico. Esta compleja situación estáafectando también al propio mundosindical. Crees que en ese revuelto yconfuso contexto en el que nos en-
contramos ahora, la importancia de los temas deigualdad ha disminuido y ha perdido presenciaen las agendas políticas y sindicales? R. En esta época de crisis económica y financiera,la organización de los sindicatos ha estado muypendiente y centrada en el mantenimiento de em-pleo de forma prioritaria, y debido a la reforma
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 3
ENTREVISTA
ANA HERRANZ SÁINZ-EZQUERRASECRETARIA CONFEDERAL DE MUJER E IGUALDAD DE CCOO
‘El empoderamiento de las mujeres se debe produciren todos los aspectos de la vida’
Ana Herranz
De cada diez nuevoscontratos, solamente dos eranocupados por mujeres. Conello se pone en evidencia quelas reformas laborales hanagravado todavía más lasituación de nuestro mercadode trabajo, haciendo que losempleos de las mujeres no seconsoliden.
laboral también en el mantenimiento y salva-guarda de la negociación colectiva y de los conve-nios colectivos. No es que la igualdad haya que-dado en segundo plano, pero hemos tenido quesalvar la negociación colectiva, herramienta porexcelencia para combatir la discriminación dentrode las empresas. En realidad hay que reconocerque ni el entendimiento ni el acuerdo han sidofáciles con el gobierno y con la patronal. Pero evi-dentemente, ha habido épocas más fáciles, comoel año 2007, cuando se aprueba la ley de Igualdad,producto de una voluntad política a favor de laIgualdad de oportunidades entre mujeres y hom-bres. En estos momentos cuando seinicia una cierta recuperación, hayque retomar la igualdad con el ob-jetivo de que podamos restaurar to-dos los avances que hemos perdidosituando dentro de nuestra acciónsindical, la igualdad de oportunida-des como eje estratégico de recupe-ración de derechos y de empleo.
P. Creo que esta idea es muy inte-resante porque el sindicato no debeser entendido solo como un agenteeconómico que enfoca y orienta sulucha al conflicto por el reparto desalarios y la mejora de condiciones de trabajo.Más bien al contrario, a lo largo de su existencia,el movimiento obrero ha tratado de preparar yconstruir una sociedad definida no únicamentepor el desarrollo de las fuerzas productivas sinotambién por su capacidad de impulsar un pro-yecto social que extienda los derechos humanosy sociales como la igualdad de hombres y mujeresen los centros de trabajo y las empresas. R. Si, el sindicato no actúa solamente en las em-presas, puesto que la vertiente sociopolítica esmuy importante. En ese sentido, hay que situarla igualdad de oportunidades como uno de losmotores que impulse la redistribución igualitariade recursos. Estamos hablando de incorporar laperspectiva feminista en el acceso de las mujeresa cualquier tipo de recursos: económicos, sociales,educativos, sanitarios,... y en ese papel de redis-tribución de recursos la actuación sociopolíticade CCOO es esencial.
P. Cual es el balance que realizas de los avances
en el marco de la negociación colectiva sobre lainclusión de aspectos vinculados a la igualdad dehombres y mujeres y la no discriminación en lasrelaciones laborales? Me refiero por ejemplo a al-gunas experiencias en algunas empresas dondeparece que se apuesta más por una adaptaciónde la jornada y el tiempo de trabajo a las necesi-dades de las personas y no que sean las personaslas que se sometan a una rígida organización deltiempo de trabajo. R. Tengo la impresión de que eso se debe a queesos temas vinculados a la corresponsabilidad etc.se consideran temas más amables a la hora de la
negociación ya que facilita laconciliación de la vida personaly familiar de las plantillas y sonmuy bien recibidos por ellas.Pero las empresas también ob-tienen beneficios, es un ele-mento que les ayuda a mante-ner la retención del talento,incrementan la productividad,reducen absentismo por lo quea ambas partes desde interesesdiferentes nos interesa la ne-gociación. En planes de igual-dad se ha avanzado mucho encorresponsabilidad y la gestión
del tiempo, pero queda el núcleo duro, la clasifi-cación profesional y las retribuciones que son te-mas que resultan ser mucho más duro en la ne-gociación, debido a que las empresas entiendenla clasificación profesional junto con los temassalariales como de una competencia exclusiva delempresario en la organización del trabajo, por loque en este sentido los avances son más lentos,pero no imposibles.
P. Este balance es lo que ha motivado que entrelas acciones que habéis promovido en el espaciode la secretaría confederal se encuentre una in-tensa y profunda acción para eliminar la brechasalarial. Consideras que hay algún avance en ladisminución de esa brecha?R. La brecha salarial no solo no se ha reducidosino que se ha incrementado durante los años decrisis pasando del 29,1% en el 2010 a un 31% enel 2012. Hasta la fecha, y ahí están las estadísticas,no se han producido avances suficientes que in-cidan en el cierre de la brecha salarial. Nos en-
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 4
Ana Herranz
En estos momentos cuando seinicia una cierta recuperación,hay que retomar la igualdadcon el objetivo de quepodamos restaurar todos losavances que hemos perdidosituando dentro de nuestraacción sindical, la igualdad deoportunidades como ejeestratégico de recuperaciónde derechos y de empleo.
contramos con dificultades inherentes al propiomercado de trabajo como son las brechas exis-tentes en temporalidad, acceso al empleo, segre-gación sectorial y ocupacional o la mayor presen-cia de mujeres en la contratación a tiempo parcial.Es decir mayor precariedad en el empleo de lasmujeres son factores a priori que inciden en labrecha salarial.
Pero hay otros factores a posteriori que se pro-ducen en las empresas y que a través de la nego-ciación colectiva pueden contribuir a cerrar labrecha salarial.
P. Y en esta lucha para erradicar la discrimina-ción salarial, siguiendo tus palabras, cómo consi-deras que se podría remendar, o por dónde creesque la acción sindical debería comenzar?R. Hay un ámbito muygrande de responsabilidad quecorresponde al mercado labo-ral. Ahí es donde hay que tra-bajar muchas cosas relativas ala segregación ocupacional ylaboral, la falta de promociónde las mujeres, todo esto ya losabemos, pero luego está elámbito de la empresa, y aquíes donde la negociación colec-tiva a través de los Planes deIgualdad puede tener una in-cidencia inmediata. A modo de ejemplo, en esteespacio podemos empezar a revisar los comple-mentos salariales. Los negociados dentro de unconvenio colectivo o de empresa y los que la em-presa mantiene y que quedan al margen de la ne-gociación colectiva normalmente complementospersonales, que contienen un amplio margen dediscrecionalidad. Pero también hay determina-dos complementos que si no se revisan desde unaperspectiva de género pueden contribuir a la exis-tencia de la brecha salarial. Exigir mayor trans-parencia en los sistemas retributivos, sobre todoen la parte variable y negociar los mismos sonclave para eliminar la brecha salarial. En fin, dis-putar a las empresas la arbitrariedad en los sis-temas retributivos, clasificación profesional, me-canismos de promoción, y hasta aquí no es nadanuevo, pero introduciendo la perspectiva de gé-nero algo fundamental para erradicar la brechasalarial.
P. En algunos espacios de opinióny de carácter político se está oyendocon una cierta insistencia la idea deregular la prohibición de la discri-minación salarial por ley, de una ley
contra la discriminación salarial. Te parece queesta podría ser una vía o una herramienta quepodría mejorar la discriminación salarial? R. Algunas Comunidades Autónomas parece queya están en ello, pero mi opinión es que debería-mos avanzar en el reconocimiento normativo dela jurisprudencia europea y española muy clarifi-cadora ya sobre el concepto de de trabajos deigual valor y comenzar ya a hablar de discrimina-ción salarial directa e indirecta por razón de sexo.Una ley que debería venir acompañada de herra-mientas consensuadas con los agentes socialespara su detección y con una partida presupuesta-ria destinada a formación sobre brecha, por ejem-plo, si no queremos que se quede en papel mo-jado.
P. Y que valoración o evaluación puedes hacerde la LOI y la capacidad que demuestra para ase-
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 5
Ana Herranz
La brecha salarial no solo nose ha reducido sino que se haincrementado durante losaños de crisis pasando del29,1% en el 2010 a un 31% enel 2012. Hasta la fecha, y ahíestán las estadísticas, no sehan producido avancessuficientes que incidan en elcierre de la brecha salarial.
gurar que exista una mayor igualdad entre hom-bres y mujeres en las relaciones de trabajo?R. Como no puede ser de otra manera, la Ley deIgualdad la valoro positivamente como ya hicimosen su momento, aunque nos hubiera gustado quehubiese contemplado más materias. Con respectoa la Ley distingo dos tipos de problemas: uno quetiene que ver con que la ley aseguró que hubierauna negociación en el interior de las empresasaunque no obliga a culminar en un acuerdo porlo que aún las empresas cuentan con un ampliomargen para la implementación de medidas deigualdad o planes de igualdad queno siempre han sido todo lo con-cretos o incisivos para erradicar ladiscriminación de las trabajado-ras. El segundo problema es queese esquema solo es válido paraun cierto tipo de empresas, em-presas que tienen una plantilla su-perior a 250 personas y con fuerteimplantación sindical. Pero, quéocurre con la PYME y la pequeñasempresas? En España el 80% delas empresas son PYMES y pe-queña empresa, y la ley deja pocomargen para incidir de maneranegociada en las mismas, de ahíla importancia de establecer me-didas de acción positiva en losconvenios colectivos de ámbito superior a la em-presa.
En el diálogo bipartito existe una comisión deigualdad donde hemos pactado que se van a ela-borar una serie de criterios más allá de los grandesclausulados, con la finalidad de clarificar algunosaspectos que la ley no ha concretado y poder deesta manera facilitar la tarea de las personas queestán en la mesa de negociación ya que a la horade negociar existen problemas con las empresaspara coincidir incluso en cómo computar el nú-mero de trabajadores de una empresa. Final-mente, otro problema de la LOI es que hasta elmomento no se ha realizado una evaluación de lamisma, que era un compromiso de la propia ley yse sigue incumpliendo.
P. Con motivo de la celebración del 8 de marzo,qué valoración haces de lo que ha sucedido du-rante este año?
R. Creo que lo más significativo y que ha marcadoel 2014 ha sido el proceso de movilizaciones con-tra el anteproyecto de modificación de la ley delaborto en el plano social. Un año marcado por launidad de acción con las organizaciones de mu-jeres, y CCOO ha estado en esta lucha, con claroprotagonismo en la calle junto con el resto de or-ganizaciones feministas. Pero ha habido muchomás como las luchas contra la ley Wert, los recor-tes en sanidad, educación, dependencia, que in-ciden de manera directa en el empleo de las mu-jeres y en su calidad de vida. Ahí se ha visto a las
mujeres de CCOO. Este 8 demarzo va a ser diferente, con unamirada más hacia adentro, haciala reflexión sobre el reconoci-miento y el papel de las afiliadasde CCOO, de qué papel vamos ajugar dentro de la organizacióny de cómo lo queremos realizar.
P. Mirando con perspectiva ha-cia el año que viene, cuales sonlos objetivos que te parecen másimportantes o estratégicos? R. La puesta en marcha de unPlan de Empleo para mujeresconsensuado con los agentes so-ciales y que del mismo se des-prendieran compromisos nor-
mativos que favorecieran la empleabilidad de lasmujeres. Un plan de empleo con recursos sufi-cientes para poder llevarlo a cabo con objetivoscuantificables. En relación al empleo de mujerestambién deberemos trabajar para mejorar las con-diciones y la restitución del régimen jurídico delas empleadas del hogar.
En segundo lugar se hace necesario volver a do-tar al Estado de recursos suficientes para asegurarla empleabilidad de las mujeres, en una doble ver-tiente: el estado como generador de empleo y ga-rante de que las necesidades de cuidado y atenciónde las personas dependientes y criaturas esténcubiertas permitiendo el acceso a de las mujeresal mercado de trabajo.
La evidencia estadística nos muestra que no seestá creando empleo para mujeres o que las mu-jeres no están accediendo al poco empleo que secrea, lo que nos hace sospechar que no se estácontratando a mujeres.
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 6
Ana Herranz
Creo que lo más significativoy que ha marcado el 2014 hasido el proceso demovilizaciones contra elanteproyecto de modificaciónde la ley del aborto en elplano social. Un año marcadopor la unidad de acción conlas organizaciones de mujeres,y CCOO ha estado en estalucha, con claro protagonismoen la calle junto con el restode organizaciones feministas.
Por otro lado debe cumplirse con lo establecidopor la Ley de igualdad en relación al permiso depaternidad.
También creo que es muy importante revertirlas condiciones de la contratación a tiempo parcialpor el impacto de género que tiene. En todo caso,presentaremos las propuestas que tenemos en re-lación a empleo en la mesa de diálogo social quehay abierta a este efecto y veremos el recorridoque hay, pero en principio son necesarios mayoresrecursos para la puesta en marcha del Plan y noestoy segura que el gobierno destine los necesariospara ello.
Y se hace necesario también voluntad política,que debemos exigir a este gobierno o al que co-rresponda para luchar contra la discriminaciónde las mujeres y que a tenor de los recortes pre-supuestarios en materia deigualdad de oportunidadesentre mujeres y hombresque el gobierno del PP ha re-alizado parece difícil que lasbrechas de discriminaciónse cierren.
P. Y para acabar, el tema deviolencia de género cual estu punto de vista a este res-pecto? R. Creo que la ley de violen-cia es amplia, es integral,toca todos los temas, volve-mos a lo mismo: los recortes han disminuido un25% del presupuesto en los últimos años, más deun millón de euros se han recortado en mediostelemáticos de prevención y vigilancia. Mi opiniónes que no hay que modificar la ley actual, sinoque está a falta de desarrollo reglamentario y creo
que hay que dotar de recursos a losjuzgados de violencia, que tienen mu-chos problemas incluso de personal.En definitiva, más que unareforma –porque la herramienta la te-nemos– lo que necesitamos es una do-
tación presupuestaria adecuada para poder des-arrollar toda la ley y en relación a la violencia enel ámbito laboral es necesario una buena regla-mentación del acoso sexual y del acoso por razónde sexo que se adapte a la definición de la Ley deIgualdad. 3
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 7
Ana Herranz
Creo que la ley de Violencia esamplia, es integral, toca todoslos temas, pero volvemos a lomismo: los recortes handisminuido un 25% delpresupuesto en los últimosaños, más de un millón deeuros se han recortado enmedios telemáticos deprevención y vigilancia.
L as políticas de conciliación inicialmente po-tenciadas desde la Unión Europea fueronentendidas como una fórmula capaz de fa-
cilitar la presencia de las mujeres en el mercadode trabajo, y se incluyeron entre las políticas eu-ropeas de igualdad de oportunidades. La orien-tación de la Estrategia Europea de Empleo de losaños 90 buscaba generar sociedades productivasy competitivas y ello implicaba generar mecanis-mos para la empleabilidad. En ese contexto elempleo ya no se concebía como el ideal del plenoempleo masculino, todo lo contrario, los presu-puestos de los que partía la UE desembocaban enun empleo más flexible, inestable y volátil (Ru-bery1997; Meulders2000). Es en ese marco con-ceptual en el que deben situarse las políticas deconciliación, que luego fueron trasladadas a losdistintos estados de la UE. Eran por tanto políticasde empleo. Dichas políticas reconocían medidasdistintas, unas vinculadas a la reorganización dela jornada laboral (fomento del tiempo parcial),otras que ampliaban los sistemas de permisos yexcedencias para el cuidado de personas depen-dientes (especialmente de menores) y por últimola promoción de servicios de atención a la vidadiaria, por ejemplo guarderías o servicios de asis-tencia domiciliaria para la gente mayor o con en-fermedades crónicas. En general, lo importantede las políticas de igualdad y conciliación era llevarmujeres al mercado de trabajo, pero sin tener encuenta las condiciones de los empleos en los quese insertaban, ni otras esferas sociales dónde cabíaintervenir para lograr sociedades más igualitarias(Lombardo 2003). La orientación centrada en laimportancia del mercado es el rasgo distintivo delas políticas de igualdad a nivel europeo – trasla-dadas posteriormente a nivel nacional- (Lom-bardo 2003; Bustelo y Lombardo, 2006). Unaorientación que persigue unos objetivos concretosen materia de crecimiento económico pero que
no logra incidir en las causas de la desigualdad.Muchos ámbitos quedaron fuera de las interven-ciones propuestas, por ejemplo la distribución deltrabajo doméstico familiar entre hombres y mu-jeres.
Es necesario resaltar que hay aspectos relacio-nados con la implementación de las políticas eu-ropeas a escala nacional. En España se aprobó en1999 la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, parapromover la conciliación de la vida familiar y la-
boral de las personas trabajadoras, y en 2007 laLey Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para laigualdad efectiva de mujeres y hombres que entreotros muchos avances reconocía el papel principalde la negociación colectiva. En general, la indefi-nición de las políticas de igualdad a escala europeasupuso una interpretación distinta en cada paísmiembro, que se tradujo en una gran diversidadde políticas nacionales de igualdad, muy influen-ciadas por la existencia de distintos modelos demalebreadwinner. En España las aplicaciones delas políticas de conciliación iban a impactar enuna sociedad con un modelo de malebreadwinner
fuerte, un sistema del bienestar asistencialista, yun mercado laboral definido por su precariedad.
En general, a lo largo de todos estos años depolíticas de conciliación en España parecen evi-
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 8
Carolina Recio | Ptofesora de Sociología. Universidad Autónoma de Barcelona
Políticas de conciliación de la vida laboral y familiaren España: una historia repleta de sombras
Lo importante de las políticas deigualdad y conciliación era llevarmujeres al mercado de trabajo,pero sin tener en cuenta las
condiciones de los empleos en los que seinsertaban, ni otras esferas sociales dóndecabía intervenir para lograr sociedadesmás igualitarias
denciarse algunos avances, aunque sobre todo si-guen habiendo muchas sombras que afectan deforma diversa a colectivos de trabajadores y tra-bajadoras distintas. Los avances son más eviden-tes en la elaboración de los discursos de los actoressociales, tanto que no son pocas las organizacionesempresariales y/o escuelas de negocio que hanproclamado las ventajas de las políticas de conci-liación. Aunque el éxito se desinfla cuando seatiende a las prácticas finales en los centros detrabajo, donde las medidas de conciliación hantopado con los límites derivados de los modelosde organización del trabajo, de organizar las jor-nadas de trabajo, del sector de actividad, del seg-mento laboral.
Este texto trata de subrayar algunos de esos lí-mites de las políticas de conciliación entre la vidalaboral y familiar. Conocer las políticas laboralesactuales es un buen guión para entender cuálesson los problemas de este tipo de políticas, y ex-plican por qué no son una solución válida paratodas las personas trabajadoras, ni una soluciónreal para incidir en el reparto igualitario de lostiempos y trabajos de la vida cotidiana.
Señalando algunos límitesHace ya unos cuantos años que investigadoras delas Ciencias Sociales nos señalaron acertadamentelos límites principales de las políticas de concilia-ción (Torns 2005). Dichas analistas subrayabanque eran políticas que tenían como foco de inter-vención el mercado laboral sin incidir en el ámbitodel hogar, es decir, en el núcleo duro de las des-igualdades por razón de género. Eran políticaspensadas para hacer más amable la vida de lastrabajadoras madre de los países occidentales. Yahí emergía un segundo núcleo de críticas, la casiabsoluta relación entre políticas de conciliación ymaternidad. Un hecho que avala, por ejemplo,que en empresas y/o sectores masculinizados nose perciba como necesario la necesidad de aplicaro defender vía Plan de Igualdad y negociación co-lectiva un sistema amplio de permisos, exceden-cias, reducciones de jornada, etc.
Más ocultos parecen haber quedado algunosotros límites igualmente importantes y que me-recen ser apuntados. Unos límites que tienen re-lación con la estructura segmentada del mercadode trabajo, con la propia organización de los tiem-pos y de los trabajos, con los procesos de indivi-
dualización de la negociación colectiva, con la me-nor presencia de mujeres en los procesos de ne-gociación de convenios, con la cultura meritocrá-tica y competitiva que promueve la disponibilidadabsoluta en el mercado de trabajo, entre otras ra-zones.
Negociación colectiva, individualizaciónde las relaciones laborales y géneroParece una obviedad tener que recordar que notodas las personas pueden acogerse a medidas deconciliación. Trabajar en el sector público o tra-bajar en el sector privado puede marcar una pri-mera línea de diferenciación, si bien en el sectorpúblico aquellas personas que se acogen a las me-
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 9
Parece una obviedad tener querecordar que no todas las personaspueden acogerse a medidas deconciliación. Trabajar en el sector
público o trabajar en el sector privadopuede marcar una primera línea dediferenciación
didas de conciliación laboral y familiar son ma-yoritariamente mujeres. El tamaño de la empresatambién puede ser otro elemento importante, yaque cuanto menor es el tamaño de la empresamenor es la cobertura de la negociación colectivay por tanto parece fácil pensar que es más difícilreivindicar el reconocimiento de determinadosderechos laborales. A todo ello se le suma el mo-mento actual del desmantelamiento programadode la negociación colectiva en España que actúacomo freno de los pequeños avances que se con-siguieron hace apenas unos años en materia deigualdad. En momentos de crisis económica lanegociación de cláusulas de igualdad y de conci-liación pueden no ser interpretadas como esen-ciales en la negociación de condiciones de empleo.También, por qué no mencionarlo, la propia cul-tura sindical ha sido una cultura muy masculini-zada, y los comités de negociación de convenioshan sido en no pocas ocasiones ciegos al género,un hecho que explicaría alguna parte del avancerelativo de algunas de estas cláusulas de igualdaden los convenios colectivos.
Asimismo, el avance de políticas de desregula-ción del mercado de trabajo, el avance de la pre-cariedad, y el hecho que el tiempo parcial se estéconvirtiendo en la norma social del empleo, vade la mano de un proceso creciente de individua-lización de las relaciones laborales. Una Indivi-dualización que incide directamente en la inca-pacidad de abordar y demandar como derechosde los trabajadores medidas de mejora de la cali-dad del trabajo, entre ellas las medidas de conci-liación laboral.
Más allá de la conciliación: la importanciadel tiempo de trabajoEn el apartado anterior se apuntaba a la desregu-lación del mercado de trabajo, quizás uno de losimpactos más importante se ha dado en la desre-gulación de las jornadas laborales y en la exten-sión de la idea de la disponibilidad absoluta delas personas para el mercado de trabajo. Una dis-ponibilidad que puede expresarse de muchas for-mas, ya sea alargando jornadas de trabajo por en-cima de los límites permitidos, ya sea por tenerque ir encadenando contratos de corta duraciónque no permiten planificar los tiempos de vida yobligan a vivir siempre pendiente, vivir en un con-tinuum de sub-empleo. Es fácil ver que en estas
situaciones el horizonte de la conciliación laboraly familiar es casi una utopía.
Por otro lado, el tiempo parcial a menudo hasido el principal mecanismo para fomentar la con-ciliación de la vida laboral y familiar. En los paísesdel norte de Europa, con Holanda como ejemploparadigmático, se ha fomentado el empleo feme-nino a tiempo parcial, como una política laboralde tiempo de trabajo que fomentara el pleno em-pleo femenino. Una medida sin duda polémicapor qué si bien puede hacer más llevadero eltiempo de vida cotidiano no tiene un efecto clarosobre la redistribución del trabajo doméstico y
familiar. En España, el tiempo parcial, que ahorase incrementa igual que lo hace el sub-empleo,nunca fue una buena opción. Es un empleo demala calidad y de bajos salarios, y la mayoría depersonas que lo realizan lo hacen por la imposi-bilidad de encontrar un empleo a tiempo com-pleto, y en el caso de las mujeres debido a tenerque atender a cargas reproductivas. El tiempoparcial es para muchas mujeres españolas unafórmula forzosa de conciliación de baja calidad,no deseada, y que además nada tiene que ver conun sistema amplio de excedencias y permisos re-tribuidos.
De la informalidad a la excelencia: quiénpuede conciliar?El párrafo anterior invita a reflexionar sobre ladimensión de clase social que hay detrás de laspolíticas de conciliación y sobre quién efectiva-mente puede acogerse a ellas. Ya hemos mencio-nado la casi natural relación entre las medidasespecíficas de conciliación, el ser mujer y el sermadre. Lo que a menudo no se suele abordar esque esa regla, que forma además parte de los
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 10
El avance de políticas dedesregulación del mercado detrabajo, el avance de laprecariedad, y el hecho que el
tiempo parcial se esté convirtiendo en lanorma social del empleo, va de la mano deun proceso creciente de individualizaciónde las relaciones laborales.
imaginarios colectivos, no sirve para explicar larealidad de muchas mujeres trabajadoras. Lastrabajadoras del servicio doméstico en la econo-mía sumergida, las trabajadoras a tiempo parcialde un call-centre, las trabajadoras del sector co-mercio, es decir, aquellas con peores condicionesde empleo no tienen un acceso generalizado a estetipo de medidas. Así, la precariedad parecería queva directamente relacionada con la imposibilidadde conciliar. Y, para muchas mujeres el empleo atiempo parcial de baja calidad se convierte en laúnica forma de poder atender a sus cargas repro-ductivas.
En el otro extremo, el de las mujeres con cuali-ficación formal, el problema se sitúa en el campode la disponibilidad absoluta. En la sociedad ac-tual ha calado hondo la idea de la productividadmedida en término de excelencia. Para progresarse pide ser excelente, para ser excelente hay queestar disponible. Y por tanto si quieres ser exce-lente la conciliación de la vida familiar y laboralno es una solución óptima. El tiempo de vida co-tidiano no se piensa, no forma parte del mundode la competitividad. Una realidad que sitúa a lasmujeres de mediana edad en la encrucijada entrela excelencia y la maternidad, a sabiendas, que siescogen maternidad les será mucho más costosoalcanzar la excelencia.
Los límites de la organización del trabajoy los tiempos de trabajoOtro grupo importante de resistencias a las polí-ticas de igualdad en general, y en especial a laspolíticas de conciliación, se encuentra en las jus-tificaciones sobre la imposibilidad de aplicarlaspor la rigidez de la propia organización del trabajo.Así hay numerosas personas que por su puestode trabajo parecen tener vetadas al uso de ciertasmedias de conciliación. En una investigación delCentre d’EstudisSociològics sobre la Vida Coti-diana y el Trabajo (QUIT) finalizada en el año2011 sobre las transformaciones del modelo deempleo en España, se concluía que este era unode las resistencias clásicas por parte de la parteempresarial para la implementación de medidaspara la conciliación. Así por ejemplo en el sectorindustrial era posible encontrar que en la secciónadministrativa las personas trabajadoras podíanacogerse a medidas de conciliación, mientras quepara las personas empleadas en las líneas de pro-
ducción no había posibilidad. Argüían la necesi-dad de mantener en funcionamiento las líneas deproducción las 24 horas del día, obligando a rea-lizar los tres turnos rotativos de trabajo (mañana,tarde y noche). De nuevo una forma de organiza-ción que sólo tiene en cuenta el tiempo de pro-ducción y no los tiempos de vida.
El olvido: los servicios públicos para el cui-dado de la vida diariaFinalmente, cabe no olvidar que las políticas deconciliación también llevaban asociadas la pro-moción de servicios de la vida diaria. La extensiónde la red de servicios es una de las cuestiones quesuele olvidarse. En España de nuevo nos situamosen el paisaje de los claroscuros, con momentos
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 11
En la sociedad actual ha caladohondo la idea de la productividadmedida en término de excelencia.Para progresar se pide ser
excelente, para ser excelente hay que estardisponible. Y por tanto si quieres serexcelente la conciliación de la vida familiary laboral no es una solución óptima.
expansivos, y otros restrictivos. Es cierto que aprincipios de los años 2000 y hasta 2011 se in-crementaron los servicios, en gran medida frutodel impulso de las políticas públicas en el campode la dependencia y de los servicios sociales. Tam-bién, sin ser del todo generalizado los gobiernoslocales apostaron por el desarrollo de serviciosde proximidad de atención a las personas. A pesarde ello y de los pequeños pero importantes avan-ces, España sigue siendo un país asistencialista yfamilista. Es decir, con unos servicios sociales es-casos y bajo comprobación de medios para su ac-ceso, y con un gran prestigio de la institución fa-miliar como responsable y ejecutora de loscuidados a las personas.
Reflexiones finales: qué hacer?El relato que precede este comentario final pareceser una crónica negra, sin embargo es necesariodestacar que a pesar de las limitaciones también sehan hecho algunos avances imprescindibles, frutode las luchas feministas, y las luchas cotidianasde muchas mujeres que desde el ámbito sindical,el de la política pública, el académico o el vecinal,han hecho posible que hoy al hablar de políticasde conciliación exista una idea común de lo quesignifican. Las políticas de conciliación, aunquecon muchas fisuras, forman parte ya de los ima-ginarios colectivos, y eso es un paso de gigantas.
Hace falta además que esa mayor concienciade la necesidad de tiempo para la vida cotidianase articule con mayor fuerza, para pasar de serampliamente aceptada en los discursos para si-tuarse en el mundo de las prácticas reales. Segu-ramente, para ello es imprescindible tratar de res-tablecer un relato sindical fuerte, revisando portanto aquello que falla y feminizando los procesosde negociación colectiva, no sólo sumando a lasmujeres si no realizando negociaciones que ten-gan en cuenta el espacio no mercantil y el tiempode vida cotidiano.
Finalmente, habría que pensar en superar lasactuales políticas, unas políticas de conciliación
que aparecen como funcionales al sistema pro-ductivista, y que tan sólo parecen beneficiar aunos pocos colectivos de mujeres. Se debe transi-tar hacia un modelo dónde se ponga en el centroel trabajo de cuidados, sólo así se podrán diseñar
actuaciones que sitúen el bienestar de las personascomo el horizonte deseable. Es urgente dirigirsehacia sociedades igualitarias desde el punto devista del reparto total del trabajo entre unos yotras, sociedades que repiensen los tiempos devida y trabajo de hombres y mujeres. 3
BIBLIOgRAFíA:
— BUSTELO, María y LOMBARDO, Emanuela (2006): “Los‘marcos interpretativos’ de las políticas de igualdaden Europa: conciliación, violencia y desigualdad degénero en la política”. Revista Española de CienciaPolítica, 14, pp. 117-140.
— LOMBARDO, Emanuela (2003): La europeización de lapolítica española de igualdad de género”. Revista Es-pañola de igualdad de género, 9, pp.63-80.
— MEULDERS, Danièle (2000): “La flexibilidad en Eu-ropa” en M.Maruani, Ch. Rogerat, T.TornsLas nuevasfronteras de la desigualdad. Barcelona: Icaria, pp.345-362.
— RUBERY, J. (1997): “What do women want from fullemployment?” en J. Philpott, Working for Full Em-ployment. Londres: Routdlege, pp.63-80.
— TORNS, Teresa (2005): “De la imposible conciliacióna los permanentes malos arreglos”. Cuadernos de Re-laciones Laborales, 23(1), pp. 15-33.
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 12
Hace falta además que esa mayorconciencia de la necesidad detiempo para la vida cotidiana searticule con mayor fuerza, para
pasar de ser ampliamente aceptada en losdiscursos para situarse en el mundo de lasprácticas reales.
D esde la economía feminista se aportan al-ternativas para regenerar la democracia ypropiciar la transformación social reivin-
dicando un proyecto emancipatorio para las mu-jeres y una propuesta política para la sociedad ensu conjunto. La incorporación de la igualdad comoprincipio ético-político y el logro colectivo de unavida plena están en la fundamentación de estaspropuestas.
gran parte de las propuestas para otro modelode desarrollo coinciden en la base de su plantea-miento: la necesidad de recuperar la ética y desdeahí construir alternativas al sistema actual. Po-dría parecer que todas las dimensiones de la pers-pectiva humanista están integradas en la mismabase y que la ilusión por el cambio de modelocontempla de manera implícita la equivalenciahumana como principio ético; sin embargo, esimportante cuestionar explícitamente los meca-nismos de exclusión estructural, haciéndolos vi-sibles, para poder desmontarlos; este es uno delos valores añadidos cuando se aplica una pers-pectiva feminista, el poner en evidencia la persis-tencia de la dominación patriarcal.
Probablemente seremos muchas personas quie-nes, al igual que Judith Butler, consideremos ne-cesario conseguir la desidentificación colectivacon el capitalismo para hacer creíble el cambiode modelo; ahora bien, ¿sería esto, en sí mismo,suficiente para garantizar el fin de la opresión degénero? Sostengo que no; es más, considero quecualquier proyecto de emancipación política, quepretenda ofrecer alternativas para la democraciaeconómica y social, fuera de la colonización de-predadora capitalista, debería plantearse comoreto el de despatriarcalizar la sociedad.
La experiencia debería servir como forma deaprendizaje también para la reformulación de mo-delos económicos. Una de las lecciones aprendi-das a nivel internacional es que crecimiento eco-
nómico no es sinónimo de cohesión social; y que
cuando el modelo de desarrollo se centra exclusi-vamente en el crecimiento económico y el indica-dor por excelencia es el PIB, se produce una ce-guera de género difícilmente sostenible.
Así pues, a la hora de ordenar algunas de lasaportaciones más significativas, es importanteidentificar un primer nivel de cambios necesariosentre los que se encuentra el cometido mismo delmodelo de desarrollo. La orientación hacia el cre-cimiento económico –monetarizado– ‘per se’, de-bería sustituirse por un objetivo tripe: a) la con-
sideración de los ‘cuidados’ como una necesidadsocial; b) el establecimiento del equilibrio en lasrelaciones desde la equivalencia humana; y c) re-ducción de la huella ecológica. Estos cambios tam-bién afectarían a la lógica de producción, que yano respondería al objetivo de maximizar los be-neficios económicos (monetarios) sino más bienal de maximizar la sostenibilidad, la diversidad yla democracia económica en equidad2.
No hay cambio real sin despatriarcalizarla sociedadSi la justicia social es el resultado deseado parauna nueva organización socio politica y econó-mica, cabe preguntarse si puede existir justiciasocial sin justicia de género. La respuesta es evi-dente, de ahí la necesidad de hacer de la despa-triarcalización de la sociedad el eje transforma-cional.
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 13
Carmen Castro García | Economista. ‘Sin género de dudas’
Aportaciones desde la economía feminista para elcambio de modelo de sociedad1
Si la justicia social es el resultadodeseado para una nuevaorganización socio politica yeconómica, cabe preguntarse si
puede existir justicia social sin justicia degénero.
Y esto, ¿qué significa?En primer lugar, significa poner en evidencia
la existencia de un pacto sexual que ha garantizadoel ‘monopolio masculino del poder’ sobre el cuerpode las mujeres y su no consideración como sujetospolíticos de pleno derecho. El ejemplo más signi-ficativo de esto es la negación a las mujeres de susderechos sexuales y reproductivos y más específi-camente del derecho a decidir sobre la interrup-ción voluntaria de un embarazo. La negación delderecho al aborto es un mecanismo de control pa-triarcal que presupone la incapacidad jurídica delas mujeres para decidir sobre sus vidas, negán-doles su identidad como sujeto politico. Pues bien,este pacto sexual ha estado implícito en la ideologíadominante y ha ido construyendo un imaginariosimbólico impregnado por una parte, de la per-cepción de que la ‘cultura y deseos masculinos’actúan como ‘norma social’ para la humanidad; ypor otra parte, de la consideración de las mujerescomo ‘objetos’ o ‘instrumentos’ para la obtenciónde un fin, ya sea éste la obtención del placer mas-culino, la recuperación demográfica o el abasteci-miento de mano de obra barata.
En segundo lugar, significa comprometerse demanera explícita con la ruptura de ese pacto deopresión de género, sin excusas y sin postergarmás el momento a la espera de algún otro más‘convenientes para hacerlo. El momento es ahora;y ya llevamos un retraso considerable, así que, ¡yaestamos tardando! Para ello tendremos que des-montar algunas triquiñuelas y ‘falsas amistades’en el proceso de transformación social.
Una de ellas es el supuesto conflicto ‘clase y gé-nero’ construido desde un esquema puramentepatriarcal; hacer que rivalicen entre sí los sistemasde opresión, establece una jerarquía entre las di-mensiones de las dominaciones (clase, origen te-rritorial o étnico, diversidad sexual, etc.) como sicada una pudiera ser aislada en sí misma y no tu-viera interrelación con las demás. En este conflictola opresión de género es considerada como unamás entre todas y es relegada a la resolución previadel conflicto de clase y el resultado favorable de laredistribución entre rentas del trabajo y rentas delcapital. Se trata de una ceguera mayúscula muycaracterística del sistema actual que no ve másallá de lo que considera como ‘norma social’ o es-tándar: los intereses del hombre, blanco, hetero-sexual, trabajador industrial, urbano y occidental.
Despatriarcalizar significa también contribuirde manera activa -en lo personal y en lo político-con la transformación social hacia una democraciareal o, como diría María Zambrano, a una socie-dad de las personas. Esto se dice pronto pero re-quiere, en primer lugar, de una predisposiciónactiva para facilitar que las personas tengamosvidas plenas libres de violencia (económica, se-xual, psicológica, etc.) que minen nuestra digni-dad humana. ¿Quién no estaría de acuerdo? Puesesto quiere decir, entre otras cosas, estar dispuestxa combatir y desmontar la falsa creencia en la in-ferioridad de las mujeres. También requiere unaactitud proactiva para denunciar las teorías, mé-
todos, instituciones, actitudes, lenguajes, costum-bres y representaciones que reproducen el se-xismo, el machismo y la misoginia en cualquierade nuestras prácticas, experiencias y discursoscotidianos. Se trata de desnaturalizar el andro-centrismo en la educación, en el sistema político,jurídico, económico, en la ciencia y en la genera-ción de conocimiento, en las religiones, en losmedios de comunicación, en los movimientos so-ciales, etc.
Despatriarcalizar la sociedad significa, en defi-nitiva, luchar por la dignidad de las mujeres y porsu consideración plena como humanas ¿quién po-dría imaginar que esto es posible sin erradicar laviolencia machista de la sociedad? Si como acti-vistas sociales denunciamos el genocidio y el eco-cidio de este sistema, ¿qué catadura moral ten-dríamos si no denunciamos con el mismo empeñoel feminicidio, los asesinatos machistas de muje-res a manos de sus compañeros o ex compañerosíntimos, o los asesinatos homófobos? ¿O es quealguien va a plantear que hay unos asesinatos queson más tolerables que otros? ¿Es que la vida dealgunas personas vale menos que la de otras?
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 14
La negación del derecho al abortoes un mecanismo de controlpatriarcal que presupone laincapacidad jurídica de las
mujeres para decidir sobre sus vidas,negándoles su identidad como sujetopolitico.
En mi opinión, necesitaremos ‘repensarlo todo’desde esta premisa, asegurándonos que con laspropuestas realizadas avanzaremos en la despa-triarcalización de la sociedad; sería importanteprestar atención, al menos, a estas cuatro dimen-siones:
1. La mercantilización –el qué, cómo, en quécondiciones–, el significado y lugar que vaya a te-ner en nuestras vidas. ¿Habrá algo que quede almargen del mero intercambio y mercadeo eco-nómico? ¿Qué vamos a hacer para evitar prácticasde consumo basadas en la explotación humana,como el tráfico sexual o la trata de personas? ¿Quévalores, qué bienes, qué recursos, qué serviciosqueremos considerar como derechos básicos yfundamentales para una vida plena? ¿Cómo pro-tegeremos y garantizaremos su ejercicio?
2. La emancipación y empoderamiento –quéexpectativas, sobre quién, cómo se van a facilitarlas condiciones propicias para ambos procesos yen particular para el empoderamiento de las mu-jeres–; cómo se van a relacionar ambos procesoscon el estatus político y económico de la nuevaciudadanía. ¿Será otra vez el ‘salario familiar’ lavía de la independencia económica? ¿Cómo ga-rantizaremos el derecho de empoderamiento co-lectivo incluso cuando sea crítico con el supuestoconsenso democrático?
3. El reparto de tiempo y trabajo –qué se va aconsiderar como trabajo, qué valor se le asigna acada uno, cómo se repartirá y cuál será la cargade importancia asociada al factor tiempo que con-lleve su realización– debería responder a otra reorganización de tiempos de vida que nos per-mita, por una parte, salir de la dinámica vivir
para trabajar/trabajar para ganar/y/ganar
para consumir; y por otra parte plantearnos dequé manera vamos a subvertir que el uso deltiempo sea un factor de desigualdad de género.En este sentido ¿se va a promover el uso diferen-ciado entre mujeres y hombres?¿Cuál es la ex-pectativa con respecto a la tradicional división se-xual del trabajo, se le dará continuidad o seabogará por su eliminación completa? ¿Cuál esla expectativa para mujeres y hombres respectoal tiempo dedicado al mercado de trabajo: dedi-cación plena para ambos, dedicación parcial paraambos, o el mecanismo dual de dedicación plenacomo criterio general pero también tiempo parcialcomo gueto feminizado? ¿Cuál es la expectativa
respecto a la maternidad y la paternidad? ¿Cuáles la expectativa respecto a la diversidad de fami-lias y sus derechos al cuidado? ¿Cuál es la expec-tativa sobre el tiempo que van a dedicar los hom-bres al cuidado familiar?
4. La protección social –qué derechos, paraquién y en qué condiciones– ha sido una caracte-rística del modelo sociel europeo de la segundamitad del siglo XX; en base a las experiencias y ala retrospectiva crítica sobre sus aciertos, sesgosy necesidades de mejora, habría que definir cómose va a preveer la provisión de riesgos ante unnacimiento, una enfermedad o ante la vejez.¿Dónde se ubicará la responsabilidad de satisfacerlas necesidades en dichas situaciones: en el Es-tado, en las familias, en las redes de apoyo ciuda-dano o en el mercado? ¿En base a qué tipo de de-rechos se ofrecerán medidas de protección social:derechos de ciudadanía, derechos de residencia,derechos laborales, derechos sociales, derechos
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 15
El reparto de tiempo y trabajodebería responder a otrareorganización de tiempos de vidaque nos permita, por una parte,
salir de la dinámica vivir paratrabajar/trabajar para ganar/y/ganar paraconsumir; y por otra parte plantearnos dequé manera vamos a subvertir que el usodel tiempo sea un factor de desigualdad degénero.
por relación de parentesco, derecho de benefi-ciencia? ¿Qué consideración tendrán los derechosde las mujeres?
Políticas para la transformación socialLas políticas públicas pueden ser un instrumentopotenciador de la transformación necesaria de larealidad y de la superación de las desigualdadesestructurales; la situación de emergencia social yde género actual requiere de reformas urgentesde políticas públicas que atiendan las urgencias ynecesidades pero posibilitando la orientación haciael cambio de modelo de sociedad, y a estas alturasdeberíamos tener claro ya que cuando las politicaspúblicas no están orientadas a la justicia de génerolo que provocan es el sostenimiento del mismostatus quo patriarcal, aunque sea con otro collar.
Desde la perspectiva feminista es necesario quelas reformas a realizar permitan salir de la divisiónsexual del trabajo existente. Invertir en igualdades la clave, a través de tres tipos de políticas conlas que implementar el cambio: políticas de re-
distribución, de reconocimiento y de represen-
tación.
Las políticas de redistribución se refieren tantoa los recursos (naturales, materiales, económicosy de tiempo) como a las oportunidades y respon-sabilidades; con ellas se trata de eliminar el actualsesgo androcéntrico para que el resultado sea elde situaciones de equidistancia respecto al accesoy uso que mujeres y hombres hacemos de los re-cursos y de la asignación de responsabilidades.
Un ejemplo de la necesidad de este tipo de po-líticas para una redistribución equitativa lo aportala persistencia de las brechas de género en el tra-bajo, tanto en el remunerado como en el trabajono remunerado; estas brechas, que se agudizancuando hay hijxs menores de 6 años, sirven deindicador de la división sexual del trabajo y de lavigencia del esquema tradicional de familia dehombre ‘gana-pan‘ con esposa dependiente y de-dicada al cuidado y atención al resto de las perso-nas del núcleo de convivencia, a pesar de la mayordiversidad de modelos familiares.
Las políticas de reconocimiento se refieren a laresignificación, al valor social y económico quedeconstruya las asimetrías de género existentes.Un ejemplo es el relacionado con ‘los cuidados’ yconcretamente la aportación que se realiza desdela economía feminista de hacer emerger los cui-
dado como una necesidad social. Ubicar los cui-dados como una responsabilidad social, colectiva,común y pública, significa, por una parte, des-montar la desvalorización de todo lo que tieneque ver con la reproducción social y las asimetríasconstruídas en torno a la división sexual del tra-bajo. Y por otra parte, considerar que tanto losprocesos de producción como los de reproducciónsocial son indisociables y que es precisamente suinteracción lo que genera valor social y, por lotanto, también riqueza.
Las políticas de representación se refieren a laprofundización de la democracia, no solo a través
de la imagen con la que se proyecta la sociedad,su diversidad de intereses, perspectivas y necesi-dades, si no también a través de mecanismos queposibiliten la plena participación en la vida social,económica y política de mujeres y hombres comopares, es decir, como iguales.
Coincido con Nancy Fraser cuando argumentaque no es posible el reconocimiento en igualdadsin redistribución equitativa; así pues, las políticastransformacionales han de interaccionar en am-bos sentidos simultáneamente. La buena noticiaes que hay propuestas que nos podrían facilitarla incorporación del cuidado como necesidad so-cial en la agenda politica y económica, incidiendoen la reorganización social de los tiempos y en laredistribución equitativa del trabajo remuneradoy no remunerado.
Un ejemplo de esto sería la acción combinadade tres ejes de reforma: a) reparto equitativo deltrabajo remunerado (empleo) a través de la re-ducción de la jornada laboral máxima para todxs;b) reparto equitativo del trabajo no remunerado,incidiendo, por ejemplo, en el uso del tiempo para
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 16
Convendría recordar que,precisamente, es en los países enlos que el cuidado para satisfacerlas necesidades básicas se ha
sacado del hogar y se ha ofrecido desde elsector público, donde hay una proporciónmayor de personas que se ocupan de susfamiliares, (Islandia, Suecia, Noruega oDinamarca), respecto a los países demodelos más ‘familiaristas’.
el cuidado infantil, a través de la reforma del sis-tema de permisos por nacimiento para que seaniguales, intransferibles y bien remunerados; y c)la resignificación de la responsabilidad social com-partida, a través de la creación de una red de ser-vicios públicos suficientes para satisfacer las ne-cesidades de cuidados.
a) La reducción del tiempo de trabajo remune-rado permitiría repartir el recurso –escaso– delempleo, de manera que hombres y mujeres acce-diesen en condiciones de igualdad al desarrolloprofesional y a la generación de ingresos con losque gestionar sus proyectos de vida. También per-mitiría realizar un reparto más equitativo de lostiempos de vida, dedicando cada quien, por ejem-plo 5 o 6 horas diarias máximas al trabajo remu-nerado, y disponiendo de tiempo de calidad paraatender otros campos de interés sociopersonal(relaciones sociales y de afectividad, crecimientopersonal, políticas y actividades comunitarias,etc.) Esto posibilitaría romper la dinámica per-versa de vivir para trabajar/trabajar para ga-
nar/ganar para consumir.
b) Sobre la reforma del sistema de permisospor nacimiento (iguales, intransferibles y remu-nerados al 100% de la base salarial) es importantemencionar que existe ya una propuesta de re-forma legislativa3 para la equiparación plena enel estado español y las evidencias empíricas, delanálisis comparado a nivel europeo, sugieren quepodría tener un efecto favorable sobre la fecundi-dad, el bienestar, el desarrollo cognitivo de las ni-ñas y niños y la corresponsabilidad4. Todo ellocontribuiría a diluir el lastre de la división sexualdel trabajo y tendría un efecto multiplicador enel avance hacia una sociedad igualitaria.
c) Servicios públicos de cuidado externos al ám-bito familiar. Esta propuesta además de incidiren la reorganización social de los tiempos de vida,es también una propuesta básica de derecho deciudadanía, muy importante, sobre todo, para launiversalización de los derechos de infancia.
Frente a las críticas que aluden al extrañamientode la satisfacción de los cuidados fuera del hogar,o del riesgo de ‘mercantilizar’ la provisión de estoscuidados, convendría recordar que, precisamente,es en los países en los que el cuidado para satisfa-cer las necesidades básicas se ha sacado del hogary se ha ofrecido desde el sector público, dondehay una proporción mayor de personas que se
ocupan de sus familiares, (Islandia, Suecia, Nor-uega o Dinamarca), respecto a los países de mo-delos más ‘familiaristas’. La diferencia es el tiempode calidad prestado y el modelo de familia que losustenta.
Se trata de tres propuestas simples y viableseconómicamente con un alto potencial transfor-macional para dar un giro al modelo de sociedadactual y orientarnos hacia entornos de convivenciabasados en la equivalencia humana y la sosteni-bilidad de la vida, también económica. Obvia-
mente, cualquiera de estas tres propuestas ini-ciales tendrá repercusiones en la configuracióndel sistema de protección social y en la reorienta-ción de las prioridades de política económica.
Es tiempo de construir una nueva realidad, enla que la identidad de las mujeres como sujetospolíticos y económicos no esté cuestionada ni tu-telada. 3
NOTAS:1 Artículo publicado originalmente en el dossier nº13 de
Economistas sin Fronteras ‘Otra Economía está enmarcha’ http://www.ecosfron.org/wp-content/uplo-ads/Dossier13.pdf
2 Véase también Castro, C. ‘Imaginando el cambio demodelo. Algunas ideas sobre la economía de la igual-dad’. http://www.trasversales.net/t27cceig.pdf
3 Véase proposición de reforma legislativa elaborada porla PPiiNA y registrada en Junio de 20120 en el Con-greso de Diputados; http://www.igualeseintransferi-bles.org/file_download/93/Propos_PPiiNA_Ley_equipara_permisos.pdf
4 Véase Castro, C. y Pazos, M. (2012) “Permisos por na-cimiento e igualdad de género:¿Cómo diseñar los per-misos de maternidad, paternidad y parentales paraconseguir un comportamiento corresponsable?” PT no9/12 del Instituto de Estudios Fiscales. Accesible enhttp://www.ief.es/documentos/recursos/publicacio-nes/papeles_trabajo/2012_09.pdf
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 17
La reducción del tiempo de trabajoremunerado permitiría repartir elrecurso –escaso– del empleo, demanera que hombres y mujeres
accediesen en condiciones de igualdad aldesarrollo profesional y a la generación deingresos con los que gestionar sus vida.
Uno de los fenómenos laborales más relevan-tes que ha tenido lugar en España, al igualque en el resto de Europa, en las últimas
décadas, ha sido la creciente incorporación de lamujer al mercado de trabajo. En concreto, en Es-paña, desde 1994, de los 7 millones de personasque se han incorporado al mercado de trabajo1,4,7 millones eran mujeres, y de los 5,4 millonesde empleos que se han creado, 3,9 millones hansido ocupados por mujeres. Esto ha permitidoque la diferencia entre la tasa de participación dehombres y mujeres se haya reducido en dieciséispuntos porcentuales y que las tasas de empleotambién se hayan aproximado.
El aumento de la actividad laboral de las muje-res supone un cambio en lo que se puede deno-minar “el patrón de comportamiento tradicionalfemenino”, según el cual las mujeres abandona-ban, total o temporalmente, el mercado de trabajocuando se casaban o coincidiendo con el naci-miento de su primer hijo. Algunas de estas muje-res regresaban al mercado laboral una vez quelos hijos crecían, no sin grandes dificultades paraacceder a un empleo después de un largo períodode inactividad. Los cambios acontecidos, refleja-dos en los datos de participación laboral, son elresultado de una confluencia de circunstancias,aunque no hay que olvidar el papel relevante delos movimientos ideológicos que preconizan laigualdad entre hombres y mujeres en el acceso almundo del trabajo. Sin embargo, todavía son muynotables las diferencias por género que se apre-cian en el mercado laboral. Estos cambios en lacomposición de la fuerza de trabajo han tenidosin duda una incidencia clave en la formación yestructura de los hogares y familias. El modelotradicional de organización familiar a lo largo delcurso de la vida de hombres y mujeres que se re-gulaba por diferentes patrones y roles ha sufridocambios significativos, dando paso a un modelo
en el que ha sido básicamente la mujer la que seha visto obligada a compatibilizar trabajo intra yextra doméstico, mientras que los hombres sólohan aparecido tímidamente en escena. Y esto apesar de los sucesivos intentos de promover unmarco institucional que propicie la igualdad. Buenejemplo es la Ley Orgánica de Igualdad Efectivaentre Mujeres y Hombres 3/2007 que nació conla pretensión de alcanzar la tan ansiada igualdadde oportunidades.
Un aspecto relevante de las desigualdades la-borales por género es el de las diferencias sala-riales; generalmente, los salarios o ingresos me-
dios de las mujeres ocupadas son inferiores a losde los hombres y la distribución de ocupacioneses desfavorable a las mujeres en un doble sentido.Por una parte, se encuentran concentradas en unnúmero de ocupaciones relativamente pequeñoy, por otra, su participación en los puestos de tra-bajo mejor pagados es muy inferior a la de loshombres. No obstante, cuando se comparan losingresos salariales de los que están empleados enla misma ocupación siguen apareciendo diferen-cias. Así, en la actualidad, el salario medio de lasmujeres sigue estando por debajo del de los hom-bres, existiendo una brecha salarial positiva2. Estadiferencia salarial puede dividirse en una parte“explicada”, que está representada por caracte-
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 18
Gloria Moreno | Profesora de Economía. Universidad de Alcalá
La persistencia de las desigualdades de género en el empleo: la brecha salarial
En España, desde 1994, de los 7millones de personas que se hanincorporado al mercado detrabajo1, 4,7 millones eran
mujeres, y de los 5,4 millones de empleosque se han creado, 3,9 millones han sidoocupados por mujeres.
rísticas observables que pueden influir en la re-muneración, como el nivel de educación, el sectorde actividad o la ocupación, y una parte “inexpli-cada”, constituida por el resto después de ajustarestas características observables y que sugiere laexistencia de una discriminación en el mercadolaboral.
El último informe sobre salarios de la Organi-zación Internacional del Trabajo (OIT),” Informemundial sobre salarios 2014/15. Salarios y des-igualdad de ingresos” analiza la brecha salarialen una serie de países (entre los que se incluyeEspaña) y resume los resultados de algunas in-vestigaciones que tratan de interpretar qué fac-tores hay detrás de la brecha salarial de género.Estos factores incluyen, entre otros, la infravalo-ración de los puestos de trabajo ocupados pormujeres, la segregación que confina a las mujeresen empleos de bajo valor añadido, la estructurasalarial del país que puede venir determinada pormecanismos de fijación de salarios centrados ensectores dominados por hombres, la percepciónde que las mujeres son económicamente depen-dientes o el hecho de que las mujeres se concen-tren en sectores no sindicalizados o que no esténrepresentadas en los sindicatos.
En este mismo informe se analiza qué parte dela brecha salarial se explica por las característicasobservables de los trabajadores y de los puestosque ocupan (educación, experiencia, sector de ac-tividad, localización, tipo de jornada y ocupación)y qué parte de la brecha no se explica por estasvariables. El informe señala que las causas de lasdisparidades de remuneración entre hombres ymujeres son complejas y en cierta medida difierenentre un país y otro, aunque si se suprimiese estadesventaja salarial “inexplicada”, la brecha se in-vertiría en casi la mitad de los países analizados ylas mujeres ganarían más que los hombres. EnEspaña, la brecha salarial según el informe de laOIT es del 16,6 por ciento y la parte explicada su-pone el -0,8 por ciento (datos del año 2010). Esdecir, si las mujeres cobrasen un salario acordecon sus características y con los puestos que ocu-pan ganarían un 0,8 por ciento más que los hom-bres, cuando lo que se observa es que ganan un16,6 por ciento menos.
Los datos de la última Encuesta Anual de Es-tructura Salarial disponible elaborada por el Ins-tituto Nacional de Estadística, muestran que en
España en el año 2012 la brecha salarial era del23,9 por ciento si se consideran las gananciasanuales y del 17,2 por ciento para las gananciaspor hora. En la tabla siguiente se muestra la bre-cha en ganancias medias por hora para algunascaracterísticas de los puestos de trabajo.
Los datos reflejan que el origen de estas dife-rencias se encuentra, en última instancia, en laposición de desventaja en la que están las mujeresen el mercado laboral. Esta desventaja viene de-terminada por múltiples factores y algunos deellos afectan en especial a ciertos colectivos demujeres, aunque otros son extensibles al conjuntode la población femenina. Las diferencias por horason menores que las anuales, ya que las mujerestrabajan en media menos horas que los hombres,con un mayor peso en el empleo a tiempo parcial.
Una manifestación de la desigualdad laboral esla distribución de los empleados en las distintasramas de actividad y ocupaciones. La necesidadde compatibilizar trabajo y familia ha llevado a
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 19
BRECHA SALARIALEncuesta anual de estructura salarial, 2012. INE
Ganancias medias anuales.................... 23,9Ganancias medias por hora................... 17,2
Brecha salarial por algunas características(ganancias medias por hora)
Sectores actividad Industria ............ 21,3Construcción ..... – 1,5Servicios ............ 17,6
Ocupación Alta ..................... 16,6Media................. 20,3Baja.................... 21,6
Tipo contrato Indefinido .......... 18,8Temporal............ 5,0
En España en el año 2012 labrecha salarial era del 23,9 porciento si se consideran lasganancias anuales y del 17,2 por
ciento para las ganancias por hora.
las mujeres en muchos casos a desarrollar su tra-bajo remunerado en determinados sectores eco-nómicos y ocupaciones diferentes a los que ocupanlos hombres, lo que es causa de desigualdades.Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país,ya que según la OIT, de entre todos los trabaja-dores del mundo no incluidos en el sector agrícola,aproximadamente un 60% están en alguna ocu-pación en la que como mínimo el 80% de los tra-bajadores dedicados a ella son de un mismo gé-nero, hombres o mujeres. Esto significa que lamayoría de los trabajadores del mundo desem-peñan ocupaciones que pueden ser consideradas«femeninas» o «masculinas». Esta segregaciónocupacional por género es fuente de ineficacia yrigidez en el mercado laboral, dando lugar a dis-criminación ya que puede darse el caso de quepor razón de su género se excluya a personas ca-pacitadas del desempeño de ciertas profesiones,y habitualmente serán las mujeres las que se veanconstreñidas a una gama restringida de ocupa-ciones. Además, esta situación tiende a perpe-tuarse en el tiempo, ya que los individuos tomansus decisiones sobre formación teniendo encuenta las oportunidades profesionales que en elfuturo van a tener y por tanto las mujeres seguiráneligiendo los itinerarios formativos adecuadospara integrarse laboralmente sin problemas.
La situación familiar y las decisiones laboralesque conlleva la conciliación de familia y trabajo,también son factores explicativos de las diferen-cias salariales. Mientras que para los hombres elvivir en pareja y tener hijos a su cargo aumentasu salario, para las mujeres sucede lo contrario.En algunos casos esto se explica porque la mater-nidad y el cuidado de los hijos suponen una inte-rrupción, total o parcial, en su carrera laboral,con la consiguiente depreciación en su cualifica-ción. En general, las mujeres tienen menos expe-riencia en el empleo que los hombres, lo quepuede ser una causa de su menor productividad.Una de las razones por la que las mujeres gananmenos es porque trabajan de forma intermitente,especialmente durante los primeros años de sucarrera laboral. Entre los 20 y los 40 años, la ma-yoría de los hombres trabajan a tiempo completode forma ininterrumpida, mientras que muchasmujeres se ven obligadas a abandonar el empleoo a reducir su jornada laboral para poder compa-tibilizar su carrera laboral con su vida familiar,
especialmente con el cuidado de sus hijos. Poreste motivo las mujeres acumulan menos expe-riencia laboral que los hombres de su misma co-horte de edad y por lo tanto tienen menos opor-tunidades para promocionar a puestos de trabajomejor remunerados. En Cebrián y Moreno (2013)(2015) se analizan las trayectorias laborales dehombres y mujeres, las interrupciones del empleoy su efecto en las diferencias salariales por género.Se observa que las mujeres pasan más tiempofuera del empleo que los hombres y cuando seanalizan los ingresos en el último empleo obser-vado, los hombres tienen ingresos superiores alos de las mujeres que se explican en parte porlas trayectorias laborales previas, las mujeres seven penalizadas en su salario porque han inte-rrumpido durante más tiempo el empleo a lo largode su vida laboral.
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 20
La situación familiar y lasdecisiones laborales que conllevala conciliación de familia ytrabajo, también son factores
explicativos de las diferencias salariales.Mientras que para los hombres el vivir enpareja y tener hijos a su cargo aumenta susalario, para las mujeres sucede locontrario.
Si en el modelo tradicional la preocupación delas mujeres era la familia y la de los hombres eltrabajo hoy en día es difícil mantener esa división.A lo largo de las últimas décadas se ha producidoun aumento espectacular de las familias en lasque el hombre y la mujer obtienen ingresos deri-vados de sus trabajos y además ha aumentado elnúmero de hogares monoparentales en los quelos ingresos de las mujeres son imprescindiblespara la supervivencia de la familia. Según esti-maciones de la OIT se calcula que en todo elmundo la proporción de hogares en los que lasmujeres son la principal fuente de ingresos as-ciende al 30% del total. Este aumento de la par-ticipación de las mujeres en la fuerza del trabajoha inducido un cambio en los roles y las expecta-tivas de género, tanto en la familia como en lapropia empresa. Cabría esperar, y en cierto modoasí ha sucedido, que a medida que son más lasmujeres que pasan a desempeñar un empleo re-tribuido, crezca también el número de hombresque comparten las tareas domésticas y las fun-ciones de atención a la familia, tradicionalmenteconsideradas femeninas. Pero la realidad es queen muchos casos las mujeres asumen un nuevopapel en el mundo laboral sin que se produzcauna redistribución del trabajo doméstico, reca-yendo sobre ellas el mayor peso de estas respon-sabilidades. Según la Encuesta de Uso del Tiempo(INE, 2009) la duración media diaria del tiempodedicado al hogar y a la familia es de 4,29 horaspara las mujeres y de 2,32 horas para los hom-bres.
Desde la perspectiva empresarial, aún se exigeal trabajador ciertas cualidades que tradicional-mente se han considerado “masculinas”: que an-teponga su «carrera profesional» a sus obligacio-nes familiares, que centre su vida en el trabajo,que tenga disponibilidad para alargar su jornaday para asistir a reuniones fuera del horario laboralo que esté dispuesto a viajar. Estos requerimientosson discriminatorios para cualquier trabajador(hombre o mujer) que tenga responsabilidadesfamiliares.
Otra variable a considerar en las diferencias sa-lariales es el nivel educativo de los trabajadores,cuanto mayor es el nivel de formación mayor seráel salario medio tanto en el caso de los hombrescomo en el de las mujeres, pero curiosamente,cuanto mayor es el nivel educativo mayor es tam-
bién la brecha salarial por género. En el informesobre salarios de la OIT (2015) se pone de mani-fiesto que las diferencias son mayores en la partealta de la escala salarial. Mostrando que en Europaen 2010 el 10 por ciento de las trabajadoras en laparte más baja más baja de la escala salarial ga-naban 100 euros menos al mes que el 10 porciento de los hombres en la misma posición. A lainversa, el 10 por ciento de las mujeres que perci-bían salarios más altos ganaban 700 euros menosal mes que el 10 por ciento de los hombres mejorremunerados. Se trata de lo que la literatura hadenominado “techo de cristal” para las trabaja-doras con estudios universitarios. En principio,para los empresarios las mujeres que no han in-vertido en su educación tienen mayor probabili-
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 21
Desde la perspectiva empresarial,aún se exige al trabajador ciertascualidades que tradicionalmentese han considerado
“masculinas”: que anteponga su «carreraprofesional» a sus obligaciones familiares,que centre su vida en el trabajo, que tengadisponibilidad para alargar su jornada ypara asistir a reuniones fuera del horariolaboral o que esté dispuesto a viajar.
dad de abandonar el trabajo que las que tienenestudios superiores y por este motivo les pagaránsalarios menores. En el caso de los hombres nose cuestiona su permanencia en el empleo, ya quesu papel tradicional en la familia y en la sociedadgarantiza su estabilidad laboral. Por otro parte,las mujeres altamente educadas ofrecen garantíasde continuidad al empresario, por lo que, en prin-cipio, su sueldo será muy parecido al de los hom-bres; pero en los puestos directivos que entrañanmayor responsabilidad los empresarios atribuyena las mujeres restricciones familiares que les im-piden ser flexibles en sus horarios y dedicación ypor este motivo se vuelven menos competitivasen el mercado y reciben menos ofertas de trabajoque los hombres directivos. A esto hay que unirel hecho de que todavía la presencia de las mujeresen puestos de responsabilidad es limitada.
Los problemas de desigualdad entre hombresy mujeres en el mercado laboral sin duda quedanreflejados en los indicadores salariales. En defi-nitiva, los factores más relevantes que explicanlas diferencias retributivas entre hombres y mu-jeres están relacionados con la segregación y laconcentración de las mujeres ocupadas en em-pleos peor remunerados y sectores menos pro-ductivos. Ahora bien, la cuestión que surge a con-tinuación es hasta qué punto la segregación es elresultado de un proceso de discriminación. Dis-criminación no sólo por las actitudes empresa-riales sino también originada por unas determi-nadas políticas públicas (fiscales o familiares),por la escasez de incentivos a la contratación demujeres, por la falta de medios para conciliar lavida familiar y laboral y, en general, por las ba-rreras sociales y culturales que determinan quelas mujeres orienten su formación y su carreraprofesional hacia ciertas ocupaciones “femeni-nas”. Lo que resulta evidente a la vista de esta si-tuación es que la desaparición de la brecha sala-rial, que aún persiste en toda Europa, sólo seráposible si al esfuerzo comunitario se une el de losgobiernos de los países miembros, así como el delos empresarios y el de los agentes sociales impli-cados en el mercado laboral. No cabe duda deque será necesario un crecimiento económico sos-
tenido para lograrlo, pero también será impres-cindible que se produzcan algunos cambios en lascondiciones laborales de las mujeres. Conseguirque el empleo femenino que se genere sea empleode calidad, está en gran medida supeditado a laconsecución de la igualdad entre hombres y mu-jeres en el ámbito laboral. 3
NOTAS
1 Datos de la Encuesta de Población Activa, variación en-tre el primer trimestre de 1994 y el cuarto trimestre de2014 (base poblacional 2011).
2 La brecha salarial se calcula como 100- (salario mediomujer/salario medio hombre)*100
REFERENCIAS BIBLIOgRáFICAS:
— Cebrián, Inmaculada y Moreno, gloria (2008): “Lasituación de las mujeres en el mercado de trabajo es-pañol: desajustes y retos”. Economía Industrial 367Pág.121 - 137
— Cebrián, Inmaculada y Moreno, gloria (2013):“Labour Market Intermittency and its Effect on gen-der Wage gap in Spain” Papers in Political Economy/Interventions économiques http://interventionsec-onomiques.revues.org/1950
— Cebrián, Inmaculada y Moreno, gloria (2015):”TheEffects of gender Differences in Career Interruptionson the gender Wage gap in Spain”Feminist Econom-ics (aceptado para publicación en 2015)
— Organización Internacional del Trabajo (2015): In-forme Mundial sobre Salarios 2014 / 2015. Salarios ydesigualdad de ingresos.
— http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-dcomm/—-publ/documents/publica-tion/wcms_343034.pdf
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 22
Discriminación no sólo por lasactitudes empresariales sinotambién originada por unasdeterminadas políticas públicas
(fiscales o familiares), por la escasez deincentivos a la contratación de mujeres,por la falta de medios para conciliar la vidafamiliar y laboral y, en general, por lasbarreras sociales y culturales
Entrevista realizada por Carmen Rivas
E n 1965 se licenció en Derecho y poco des-pués fundó, con otros abogados, el despacholaboralista de Atocha. Un despacho triste-
mente celebre pues fue allí donde, en 1977, unatentado de la extrema derecha se saldó con lamuerte de varios de sus compañeros. Defensorade los trabajadores y de los detenidos por su luchacontra la dictadura franquista, ha sido vocal delConsejo general del Poder Judicial, Jueza Decanade Madrid y Jueza de Vigilancia Penitenciaria.También ha representado a España en el grupode Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias dela ONU.
En 2008 fue distinguida con el premio Manuelde Irujo. Dos años después, en 2010 se jubiló ypoco más tarde empezó a desarrollar una impor-tante labor en relación con lasvíctimas de abusos policiales,en la Comisión dependiente dela Dirección de Derechos Hu-manos del Departamento deJusticia del gobierno vasco.Infatigable luchadora y defen-sora de los derechos humanosy, desde siempre, empecinadaen mejorar la justicia. Con estefin, se ha dotado de un blog yotros medios como un juegode mesa con la justicia comoargumento. Además ha creado“Yayos emprendedores”, una empresa social de-dicada a la comercialización de ropa infantil y ju-guetes, confeccionados por presos y cuyo objetivoes crear puestos de trabajo. Manuela Carmena esuna persona valiente y comprometida, siempreal lado de los más débiles.
Con 71 años, dos hijos y montones de proyectos
e iniciativas, ha trabajado desde lostiempos de la dictadura para poneren práctica una justicia más cercanay menos burocrática. El mundo pe-nitenciario y la lucha contra la co-rrupción son dos de sus banderas
Pregunta. En estos momentos,tengo que empezar por preguntarlesu opinión en torno a la conocida
como Ley Mordaza.Respuesta. Es un desastre sobre todo porque
es absolutamente innecesaria. Yo mantengo lateoría de que muchas veces los gobiernos hacenleyes solamente para conseguir titulares deprensa. En el fondo, si lo piensas, la ley Corchera,que estaba vigente como ley de seguridad ciu-
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 23
ENTREVISTA
MANUELA CARMENAABOGADA LABORALISTA Y JUEZA
‘Mi pasión es el ser humano’
Manuela Carmena
Es terrible que todas lasmedidas políticas seanmedidas partidarias, esto eslo que hace que elciudadano desconfíe cadavez más de la política. No sehacen políticas para lasociedad, se hacen políticaspara mantener en el podera los partidos.
dadana, ya tiene muchísimos instrumentos paracontrolar lo que dicen ahora que quieren contro-lar, la seguridad en la calle. Pero es que no hayningún problema de inseguridad ciudadana. Yome acuerdo que cuando salió la Ley Corcuera fuemuy discutida porque era una limitación a losderechos ciudadanos, sin embargo, es verdad queestábamos ante el gran momento de los atracos yhabía tensión en la calle porque sedaban situaciones de mucha inse-guridad. Yo creo que no estaba jus-tificada pero si había un momentode inseguridad ciudadana. Ahoraen absoluto. Estamos en un mo-mento en el que los delitos estándisminuyendo.
P. ¿A que puede deberse esta dis-minución de los hechos delictivos?R. Un elemento muy importantedel delito de la calle son el con-sumo de droga y la droga es unproducto de lujo. La crisiseconómica ha hecho que muchaspersonas que tenían un estatusque les permitía consumir, porejemplo cocaína, han dejado deconsumirla. La gente no reflexionasobre esto pero es la razón de quehayan disminuido la mayor partede los delitos. La mayor parte delos delitos y, no hay más que verel personal que está en la cárcel,los efectúan personas relacionadascon el tráfico de la droga. Si la de-manda disminuye porque tienenmenos dinero las clases que antespodían permitirse consumir co-caína todos los días o todos los fines de semana,pues el comercio baja y el delito disminuye. Sinembargo han aumentado los hurtos en los super-mercados porque se están creando estructuras al-ternativas de delito. Hurtan en los supermercadosy luego lo venden a otras personas que lo comprana precio más barato. Si tuviéramos interés enhacer estudios sociológicos sobre los fenómenoslegales sería maravilloso porque nos daríamoscuenta de que es lo que sucede en realidad conlos delitos y no legislarían sin saber realmenteque es lo que sucede. He llegado a la conclusión
de que lo que el PP quiere es asustar, amenazar através de una serie de titulares que restringen lalibertad y esto es realmente indignante.
P. Al mismo tiempo se quiere modificar la Leyde Interrupción Voluntaria del Embarazo en elapartado que afecta las jóvenes de 16 y 17 años.¿Cómo valora esta modificación?
R. Me parece que es una me-dida política clarísima, conse-cuencia de que el PP está perdi-endo votos por su extremaderecha y trata de reconquistar-los haciendo una mini reformade la Ley del Aborto, en lo quesabe que no le crea muchosproblemas. Es terrible que todaslas medidas políticas sean me-didas partidarias, esto es lo quehace que el ciudadano desconfíecada vez más de la política. Nose hacen políticas para la so-ciedad, se hacen políticas paramantener en el poder a los par-tidos. Claro, eso es terrible. To-dos sabemos que ahora mismono es una preocupación denadie si las adolescentes puedeno no pueden abortar con el per-miso de los padres. No, ese noes ni ningún problema, nadie losiente como problema, pero elPP actúa ahí porque le interesaconseguir votos, nada más, noporque sea bueno para la so-ciedad. Eso es dramático, entreotras cosas, para las adoles-centes que van a ver perjudi-
cado el derecho a poder decidir sobre su mater-nidad cuando tengan con sus padres una grandiscrepancia en su manera de ver la vida. Yo creoque a los 16 años una persona tiene que tener ca-pacidad para decidir muchas cosas sobre simisma. Sería maravilloso que tuviera unos padresque la comprendieran, que la ayudaran peromuchas veces se producen esas disensiones y en-tonces, por encima de todo, hay que salvar la vidade esa chica joven y no ponerla en una situaciónde inquietud y de riesgo que es lo que significa nopoder abortar legalmente.
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 24
Manuela Carmena
Yo creo que a los 16 añosuna persona tiene que tenercapacidad para decidirmuchas cosas sobre simisma.
Sería maravilloso quetuviera unos padres que lacomprendieran, que laayudaran, pero muchasveces se producen esasdisensiones y entonces, porencima de todo, hay quesalvar la vida de esa chicajoven y no ponerla en unasituación de inquietud y deriesgo que es lo quesignifica no poder abortarlegalmente.
No tiene sentido que hayauna edad para cada cosa.Desde que una personapuede trabajar ha de tenercapacidad para lo demás.
P. Siempre me ha parecido sorprendente quetengamos legislada una edad para poder trabajar,otra para poder votar…, en fin ¿A que obedeceque cada uno de los asuntos que más afectan anuestras vidas tengan una edad diferente de ac-ceso?R. El indicativo es la edad a la que se puede tra-bajar. Si a los 16 años se tiene capaci-dad para trabajar, hay que situar ahíla mayoría de edad para todo. Parti-mos de una tradición muy antigua quees la del Código Civil, en el que real-mente había distintas edades. En elCódigo Civil, por ejemplo, había algomuy escandaloso y es que las mujerespudieran casarse a los 14 años. Esa esuna de las cosas que trasciende en laestructura jurídica de fondo. Yo creoque si, que ha llegado el momento enel que nuestra legislación debe recoger que, lle-gada una determinada edad, uno tiene derecho adecidir sobre lo que le afecta en todos los campos.No tiene sentido que haya una edad para cadacosa. Desde que una persona puede trabajar hade tener capacidad para lo demás.
P. Hace años usted lucho con todas sus energíacontra las practicas corruptas en los juzgados yse quedó sin funcionarios. Me imagino que fueuna experiencia muy dura ¿Queda algo de aquellapráctica tan arraigada de la “astilla”?R. Sí, fueron momentos complicados porque eranformas de actuar muy extendidas. Pero aquellopasó, vino nueva gente, y ahora hemos conseguidoque la justicia sea limpia.
P. Defiende que no casen los jueces ordinarios,sino un cuerpo dedicado expresamente a ello.¿Cuáles son las razones que le llevan a ese plan-teamiento? R. Sería muy útil que hubiera personas con esafunción, con la función de casar. Ahora la genteno se puede casar por las tardes, ni los fines desemana. A lo mejor es una oportunidad para queexista un cuerpo de magistrados jubilados ca-sando a la gente.
P. Estudió en las Damas Negras, ¿qué dirían susmonjas francesas cuando se afilió al PCE, cofundóJueces para la Democracia y tomó otras posicio-
nes tan alejadas de la religión?R. Pues creo que mis monjas meenseñaron a ser valiente. Y en esamedida yo les diría chapó. Me he
encontrado con otras amigas y no sabía que laschicas de las Damas Negras habíamos sido tanvalientes.
P. Usted era muy joven cuando adoptó compro-misos sociales y políticos muy contra corriente.Se afilió al PCE y afirma que nunca se creyó alPCE como dogma. ¿Tiene o ha tenido algúndogma en su vida?R. No. No tengo dogmas. Tengo pasiones. Mi pa-sión es el ser humano. Me encantan las miradasde la gente, las biografías. Me encanta hablar.
P. Y de la política ¿está desencantada de la polí-tica?R. Desencantada, no. Pero me parece que la po-lítica necesita un reenfoque todavía mayor que elde la justicia.
P. Ha inventado un juego de mesa sobre la justi-cia. ¿Puedo explicarnos, aunque sea somera-mente, en que consiste y que reglas tiene el juego?R. Hay varias personas que tienen pleitos y lespasan cosas divertidas: levantas una carta y eljuez ese día no viene, y te quedas dos bazas sinjugar. Es muy divulgativo. A ver si por fin consigolanzarlo.
Conociendo a la inventora y su sensibilidad es-toy completamente segura de que el juego noshará comprender mejor a las personas y el fun-cionamiento de la justicia. 3
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 25
Manuela Carmena
He llegado a laconclusión de que loque el PP quiere esasustar, amenazar através de una serie detitulares que restringenla libertad y esto esrealmente indignante.
E n octubre de 2014, los medios de comuni-cación publicaron unas polémicas declara-ciones de la entonces presidenta del Círculo
de Empresarios en las que afirmaba: “prefiero auna mujer de más de 45 o de menos de 25, porquecomo se quede embarazada nos encontramos conel problema”. Este fue el titular que apareció entodos los medios de comunicación, pero ¿se co-rrespondía con lo que realmente dijo o estaba sa-cado de contexto? El departamento de comuni-cación del Círculo de Empresarios envió a losmedios de comunicación un video para poner lasdeclaraciones en “contexto”1. Literalmente, lo quedijo fue: “Regulaciones para proteger a la mujer:una mujer entra a trabajar en una empresa enEspaña, se queda embarazada, tiene derecho aunos meses de maternidad –ahora también lostiene los hombres, afortunadamente–, vuelve almundo del trabajo y durante 11 años está blin-dada. No se la puede despedir lo haga bien, mal oregular.” (…) “Es decir, estamos generando talcantidad de regulación en este país o en Europapara favorecer a la mujer que la estamos aislandode una carrera profesional. Esa es una idea quequiero soltar aquí, también políticamente inco-rrecta: lo único que os digo es que prefiero a unamujer de más de 45 o de menos de 25, porquecomo se quede embarazada nos encontramos conel problema”. Posteriormente, la señora Oriol sedisculpó y explicó que sólo se hacía eco de una“opinión generalizada” y, para darle “teatralidady fuerza”, la dijo en primera persona2.
¿A qué se refería la presidenta del Círculo deEmpresarios cuando decía que la trabajadora queregresa tras el embarazo “durante once años estáblindada”? Indudablemente, se estaba refiriendoa la protección reforzada frente al despido im-procedente que se dispensa a las trabajadoras ytrabajadores que han solicitado o están disfru-
tando de una reducción de jornada por cuidadode hijos menores de doce años (artículo 37.5 enrelación con los artículos 53.4 segundo párrafo y55.5 segundo párrafo del Estatuto de los Trabaja-dores –ET– y artículo 124.13.a.3 de la Ley Regu-ladora de la Jurisdicción Social). Convendría ha-cer una primera matización: el derecho a lareducción de jornada por guarda legal es un de-recho individual de los trabajadores y trabajado-ras y la protección reforzada se dispensa a ambos.No es pues “el problema” de las trabajadoras.
¿Es correcto decir que los trabajadores con re-ducción de jornada están “blindados” frente aldespido? Parece existir una idea generalizada deque un empresario no puede despedir a un tra-bajador o trabajadora que esté disfrutando de re-ducción de jornada por guarda legal, aunque in-cumpla gravemente sus obligaciones “lo hagabien, mal o regular”. Existe también la creenciade que aquéllos tendrían preferencia para no serincluidos en un ERE. Véase, por ejemplo, el artí-culo “La conciliación, nuevo blindaje ante el des-pido colectivo”, publicado en el Diario Expansiónde 1 de agosto de 20133, donde se informaba deque “los expertos aseguran que la reforma laboralha provocado que los trabajadores con reducciónde jornada por el cuidado de hijos queden prote-gidos de la extinción en un ERE. Los jueces lo
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 26
Aránzazu Roldán Martínez | Profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Europea
Sobre el controvertido blindaje de los trabajadores ytrabajadoras en situación de reducción de jornada
por cuidado de hijos y familiares
El derecho a la reducción dejornada por guarda legal es underecho individual de lostrabajadores y trabajadoras y la
protección reforzada se dispensa a ambos.No es pues “el problema” de lastrabajadoras.
avalan”. El artículo llega a hablar de una prioridadde permanencia que sería similar a la que ostentanlos representantes legales de los trabajadores.Esta creencia se encuentra también generalizadaentre los propios trabajadores. Resulta ilustrativala lectura de los hechos de algunas sentencias, yaque evidencian que la situación de crisis econó-mica está conduciendo a algunos trabajadores asolicitar la reducción de jornada en el convenci-miento de que, de esta forma, estarán protegidosante un inminente despido. Existen pronuncia-mientos contradictorios a la hora de valorar si di-chas solicitudes son fraudulentas. En todo caso,debe partirse de la base de que el fraude debe serprobado por el empresario (STSJ Madrid de 12de abril de 2013) y que la situación de tensiónque existe en la empresa no le legitima a exigiruna justificación o explicación de los motivos quellevan al trabajador al ejercicio del derecho en esemomento y no en épocas anteriores (STSJ Cata-luña 26 enero 2012).
¿Esta idea generalizada tiene amparo legal?Desde luego si el trabajador incumple culpable ygravemente sus obligaciones, el empresario siguepudiendo despedirle disciplinariamente, como nopodría ser de otra manera. Pero en lo que sepiensa cuando se habla de “blindaje” es en unaespecie de prioridad de permanencia, esto es, enun derecho a no ser seleccionado en caso de queun despido no afecte a todos los trabajadores dela empresa. El artículo 53.4 ET establece, al regu-lar los efectos del despido objetivo, que si el tra-bajador hubiera solicitado reducción de jornadao se encontrase disfrutando de ella, sólo cabe ladeclaración de procedencia del despido “por mo-tivos no relacionados con el embarazo o con elejercicio del derecho a los permisos y excedenciaseñalados” (último apartado del art.55.5 ET), loque exige acreditar las siguientes circunstancias:
– Ex penúltimo párrafo del artículo 53.4 ET,como en todo despido objetivo, la concurrenciade la causa en que se fundamentó la decisión ex-tintiva y el cumplimiento de los requisitos forma-les que exige el artículo 53.1 ET. Si no queda acre-ditada la causa, el despido no sería calificado deimprocedente sino como nulo –nulidad objetiva-. Si además, obedeció a un móvil discriminatorio,el trabajador o trabajadora podrían reclamar unaindemnización por daños morales. Por ejemplo,en la STSJ Madrid de 18 de julio de 2014 la Sala,
tras rechazar que concurrieran las causas econó-micas alegadas por la empresa, respecto de lascausas organizativas y productivas concluyó quese anudaban a la falta de disponibilidad de la tra-bajadora para prestar servicios los fines de se-mana y en un horario de duración superior, “deesta manera, ante la necesidad de la empresa deajustar sus recursos laborales, se optó por extin-guir el contrato de trabajo que permitía una mayoroptimización de los recursos de la empresa, al sermás flexibles los horarios de trabajo del resto delos empleados», lo que supuso penalizar a la tra-bajadora por el ejercicio de su derecho a reducirsu jornada. Por todo lo cual, no solamente proce-día la nulidad del despido por vulnerar el derechofundamental a no ser discriminada, sino que tam-bién concurría la causa de nulidad objetiva pre-vista en el artículo 53.4 b) ET.
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 27
Resulta ilustrativa la lectura delos hechos de algunassentencias, ya que evidencianque la situación de crisis
económica está conduciendo a algunostrabajadores a solicitar la reducción dejornada en el convencimiento de que, deesta forma, estarán protegidos ante uninminente despido.
– Además, junto con la prueba de que concu-rren causas económicas, técnicas, organizativaso productivas, ex antepenúltimo párrafo del artí-culo 53.4 ET, se debe acreditar que existen moti-vos objetivos, no relacionados con la situaciónparticular del trabajador, para haber sido selec-cionado. Si el móvil que llevó al empresario a se-leccionar al trabajador guardara relación con susituación personal, el criterio de selección seríadiscriminatorio y, en consecuencia, aun cuandoquedaran probadas las razones económicas, téc-nicas, organizativas o productivas, el despido seríanulo por discriminatorio. Tal como está redactadoel precepto, que distingue en dos apartados dife-renciados los requisitos para apreciar la proce-dencia del despido, no sería necesario que el tra-bajador aportase indicios de discriminación, yaque en todo caso el empresario debe probar quelos motivos son objetivos y ajenos a la situaciónde reducción de jornada. No obstante, la STSJ deCastilla y León/Burgos de 23 de julio de 2014consideró que la discriminación, aun en la situa-ción de quien disfruta de reducción de jornada,no se presume sin más, debiendo acreditarseaquélla, al menos indiciariamente, lo que no su-cedió en el caso enjuiciado por la Sala, ya quequedó acreditado que el salario de la trabajadoraera el mayor de los tres administrativos existentes,con lo que estaría justificada la decisión empre-sarial, de cara a la disminución de costes opor-tuna. Son varias las sentencias que han conside-rado adecuada la selección de trabajadores conreducción de jornada por guarda legal, en aten-ción a las circunstancias concurrentes en el caso.Así, la STSJ Cataluña 16 febrero 2010 no vio in-dicios de discriminación en el despido de la tra-bajadora, pues en la propia carta de despido sealegaba, entre otras medidas de reestructuracióngeneral adoptadas en la empresa, que la reducciónde personal afectaría a cuatro trabajadores delárea comercial, en el que la trabajadora estabaencuadrada, sin que constara que ninguna de lasrestantes personas afectadas disfrutaran de per-misos familiares o análogos. En el mismo sentido,la STSJ Castilla y León/Valladolid de 24 de abril2014 rechazó la nulidad del despido, valorandoel hecho de que la trabajadora ya había disfrutadode una anterior reducción de jornada, sin habersufrido represalias por ello, y que dentro de laplantilla de la empresa, existían otras muchas em-
pleadas en su misma situación que no fueron afec-tadas por el despido colectivo.
Es cierto que algunas sentencias parecen con-vertir la exigencia de acreditar objetivamente laselección del trabajador en una auténtica priori-dad de permanencia en la empresa. La STSJ Ca-taluña de 17 de febrero de 2011 llegó al extremode afirmar que “únicamente podría reconocersela procedencia del despido de la trabajadora si laprotección dada por el artículo 53.4 .b) del ETllevara al absurdo como sería el caso de cierretotal de la empresa y, ya más discutiblemente, sise cerrara su centro de trabajo y no pudiera ser
destinada a otro que no supusiese traslado, ocuando fuera la única trabajadora de su categoríaprofesional y no hubiera posibilidad de destinarlaa otra categoría dentro de su grupo profesional, osi en la empresa todos los trabajadores estuvieranen situación de reducción de jornada y aquéllatuviera la necesidad objetiva de suprimir puestosde trabajo”. Sensu contrario, la trabajadora ten-dría prioridad para no ser despedida, si dentrode su grupo profesional hubiera otros trabajado-res que no estuvieran disfrutando de permisosrelacionados con la conciliación de la vida familiary laboral. La misma interpretación mantienenotras sentencias del mismo tribunal (SSTSJ Ca-taluña de 6 de junio 2012). En la misma línea, laSTSJ Aragón 30 septiembre 2009 calificó de nuloseste tipo de despidos, cuando la empresa, pu-diendo, no había recolocado a los trabajadoresafectados en otros centros, “siendo así que debeprimar su recolocación incluso sobre la de otrostrabajadores con mayor antigüedad”. Esta inter-pretación fue calificada como correcta por la STS22 noviembre 2011 que negó la contradicción exis-tente entre la doctrina contenida en esta sentenciay la recogida en la sentencia recurrida, porque enésta “no consta que la otra trabajadora despedidaal tiempo de la actora, fuera, tras el despido obje-
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 28
Aunque la interpretación quesostiene la existencia de unaprioridad de permanencia, esmuy beneficiosa para el
trabajador, creemos que no es la que seextrae de los preceptos legales en juego.
tivo, recolocada posteriormente en la empresa,postergando la preferencia de la hoy recurrente”.Posteriormente, otra sentencia del mismo TSJAragón, de 12 de febrero de 2014, suavizó el al-cance de esta prioridad de permanencia ya queno sería oponible frente a trabajadores de otrosdepartamentos: el hecho de que en otros depar-tamentos hubiera trabajadores sin reducción dejornada, no suponía la nulidad del despido “por-que no es exigible que la empresa cambie de de-partamentos a sus trabajadores: la selección dela actora se ha hecho sobre la base de un departa-mento en que sobraba personal y concurren cau-sas económicas justificativas del despido.” Al res-pecto hay que aclarar que, aun cuando lainterpretación sostenida por los TSJ de Cataluñay Aragón prosperara, sería pertinente concluirque la recolocación no sería posible cuando dejaravacío de contenido el derecho de reducción dejornada, por implicar, por ejemplo, un desplaza-miento, o un cambio de turno… Así, en la STSJgalicia de 30 de diciembre de 2013,la Sala consi-dera que ninguna discriminación concurre en ladecisión empresarial de extinguir la relación la-boral de la actora dentro del ERE tramitado y nohacerlo con otros trabajadores afectados, ya queuno de ellos era representante legal de los traba-jadores y gozaba de la garantía de permanencia ylos otros prestaban servicios en unas condicionesque serían incompatibles con una reducción dejornada por cuidado de hijos.
Aunque la interpretación que sostiene la exis-tencia de una prioridad de permanencia, es muybeneficiosa para el trabajador, creemos que no esla que se extrae de los preceptos legales en juego.Legalmente, sólo gozan de este beneficio los re-presentantes unitarios de los trabajadores y losdelegados sindicales [arts 51.5, 68.b) ET y 10.3LOLS], así como los trabajadores designados porel empresario para ocuparse de la actividad deprevención y los trabajadores integrantes del ser-vicio de prevención cuando la empresa decidaconstituirlo (art. 30 LPRL). Se trata de una me-dida que no puede interpretarse de forma exten-siva, dado que el reconocimiento del derecho depermanencia para unos trabajadores, implica unsacrificio para otros que serán los finalmente afec-tados por el despido. La reforma de 2012no dioel paso de reconocer la prioridad de permanenciade los trabajadores con reducción de jornada, sino
que únicamente otorgó una protección en puntoa la calificación de la decisión extintiva, que solopodrá ser nula o procedente. Tímidamente, y sóloen relación con el despido colectivo remitió a lanegociación colectiva o al acuerdo en período deconsultas el establecimiento de prioridades depermanencia a favor de los trabajadores con car-gas familiares.
¿Qué es lo que ocurre en realidad? Ha venidosiendo una práctica habitual en las empresas que,ante la dificultad de probar en juicio la concu-rrencia de las causas alegadas para despedir, sereconociera la improcedencia y se abonara la in-demnización correspondiente al trabajador, peroesto no es posible tratándose de trabajadores quehan solicitado o se encuentran disfrutando de per-misos relacionados con la conciliación de la vidapersonal, familiar y laboral, ya que el despido sólopuede ser calificado como procedente o nulo. Enconsecuencia, entre la alternativa de despedir aun trabajador sin jornada reducida y a otro que síla tiene, la empresa puede sentirse inclinada aoptar por el primero. Se trata, en definitiva, nodel “problema” de las trabajadoras que vuelvende la maternidad, sino de un problema de pruebade la realidad de las causas alegadas por el em-presario para despedir. 3
NOTAS1 Se pueden consultarlas palabras exactas de Mónica de
Oriol en“Lo que en verdad dijo Mónica de Oriol”,http://blogs.lainformacion.com/zoomboom-crash/2014/10/03/lo-que-en-verdad-dijo-monica-de-oriol/ (última consulta 18 de febrero de 2015)
2 http://www.abc.es/economia/20141010/abci-moni-ca-oriol-disculpas-mujeres-201410101025.html (úl-tima consulta 18 de febrero de 2015)
3 http://www.expansion.com/2013/07/31/jurid-ico/1375293638.html?cid=FCOPY33701’>La concilia-ción, nuevo blindaje ante el despido colectivo,NoticiasJurídicas | Abogados - Bufetes - Sentencias | Jurídico| Expansión.com.
4 Las SSTS de 16 de octubre de 2012 y 25 de enero de2013, han confirmado que “el artículo 55.5 del ET esconfigurador de una nulidad objetiva al margen deque existan o no indicios de tratamiento discrimina-torio”.
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 29
I. La reconsideración de la conciliación enaras de la consecución de la igualdad degénero: los debates pendientes.La noción de conciliación tiene ya una historiarelativamente reciente en el campo de las rela-ciones jurídico-laborales, introducida por la Ley39/1999, e impulsada por el derecho comunitario,hace su aparición en el ordenamiento español, vi-sibilizándose la tensión generada para los traba-jadores por el intento de por compatibilizar eltiempo dedicado al trabajo y el tiempo de cuida-dos de las personas que tienen a cargo, preten-diéndose por dicha norma declinar la conciliaciónen términos neutros, desterrando cualquier con-dición sexista para su ejercicio. Ahora bien, segu-ramente, el mayor mérito de dicha Ley fue extraerdicho problema del núcleo privado y familiar paralograr que se incorpore y penetre con fuerza en eldebate público y social. No obstante, cabe destacarque dicho concepto nace marcado por dos orien-taciones sostenidas en un doble presupuesto departida que resulta claramente discutible. La pri-mera presupone la necesidad de conciliación deforma nuclear en personas trabajadores -en par-ticular por cuenta ajena- para atender a los hijosmenores y, por ello, las previsiones en conciliacióncontemplan a ambos, como titulares y beneficia-rios. La segunda presupone que la conciliación selogra configurando medidas que permitan al tra-bajador restar tiempo de su vida profesional paradedicarlo a su vida familiar. De esta forma, desdesu origen el ejercicio de la conciliación se identificacon la articulación y la mejora de permisos, dere-chos de reducción de jornada, suspensiones decontrato y excedencias de distinta índole; el textolegal parece considerar que lograr una adecuadaconciliación pasa por configurar un cuadro lo máscompleto y extenso posible en este ámbito.
Indudablemente, la Ley 3/2007, dará varios pa-sos adelante y bien significativos en este terreno.
En primera instancia, elevará de rango las medi-das de conciliación, comenzando a tener la tras-cendencia que merecen, al atribuírsele la condi-ción de Derechos en manos de las personastrabajadoras [art. 44.1 LOI]. Unido a ello, y nomenos relevante, la conciliación se vincula a lanoción de «la corresponsabilidad entre mujeresy hombres en la asunción de obligaciones fami-liares» [art. 44.3 LOI]; dicha perspectiva se ha dellegar a convertir en una de las claves de bóvedadel avance en dicho objetivo, debiéndose reforzarla participación masculina en el ejercicio de los
derechos de conciliación, al demostrarse de formapersistente por las estadísticas que los derechosde conciliación son utilizados de forma abruma-dora por las mujeres. Nace así el permiso por pa-ternidad, como derecho de titularidad propia delpadre [art. 44.3 LOI]. De esta forma, se pretendeotorgarle una posición más relevante en el cui-dado de los hijos, desde el mismo instante de sunacimiento, pero con una diferencia cualitativatemporal, bien significativa, respecto al derechode suspensión de la madre. Finalmente, la últimade las novedades que cabe resaltar en el ámbitode la conciliación fruto de este texto legal, es queel avance que pretende alcanzarse quiere implicarde forma decisiva a la negociación colectiva en el
objetivo de la igualdad, tanto en la negociaciónde los convenios, como en la adopción de los pla-
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 30
María Luisa Molero | Catedrática acreditada Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad Rey Juan Carlos
El desafío de una genuina conciliación de la vidaprofesional y familiar en el siglo XXI
La noción de conciliación tiene yauna historia relativamentereciente en el campo de lasrelaciones jurídico-laborales,
introducida por la Ley 39/1999, eimpulsada por el derecho comunitario.
nes de igualdad que se van a poner en marcha araíz de su aprobación.
Dicho punto de inflexión en materia de conci-liación se ve acompañado de una doctrina consti-tucional especialmente sensible a este campo deactuación, al indicar que las negativas empresa-riales al ejercicio de estos derechos deben ser va-loradas en clave constitucional, al estar en juegoderechos constitucionales de primer orden [arts.14 y 39 CE] [STC 3/2007, de 15 de enero].
Reseñadas las principales líneas de actuación,y al poco de contrastarse con su experiencia apli-cativa comienzan a ponerse en cuestión las orien-taciones marcadas por las políticas de concilia-ción, al discutirse la validez de sus presupuestosde partida. El primero porque en el triángulo for-malmente implicado -empresa, trabajador/a e hi-jos menores-, comienzan a percibirse demasiadasausencias que quiebran el avance deseable en con-ciliación. Indudablemente, la ausencia más alar-mante es la falta de implicación del hombre en elobjetivo de conciliación: las diferencias entre se-xos en la utilización de las medidas se muestranexcesivas, perdurando a lo largo de tiempo comoun problema endémico, que impide una mejorasustancial en este terreno, fijándose como una li-mitada excepción la favorable acogida del padrede la suspensión por paternidad, medida más sim-bólica que real, si atendemos a su escueta dura-ción. Indudablemente, el primer debate que estápendiente, con el que afloro ya el nacimiento delnuevo siglo es que la conciliación no puede serconcebida como un problema de mujer, sino quees urgente e ineludible que en la conciliación seimplique al hombre con responsabilidades fami-liares. Y es que, seguramente, la acción que su-pondría un avance más significativo en concilia-ción es el logro de la corresponsabilidad en lasobligaciones familiares: el incremento de la par-
ticipación masculina en las cargas familiares es
la medida nuclear para que avance significati-
vamente el problema de la conciliación, en clave
de igualdad de género. La segunda ausencia llamativa alude a la visión
tan limitada de la conciliación que contempla deforma muy reducida a las personas dependientes-mayores, personas enfermas y con discapacidad-, dentro de los posibles sujetos que han de atenderlos trabajadores, eventualmente beneficiarios dedichas medidas. Indudablemente, la asistencia y
cuidados a dichas personas también provoca se-rios problemas de conciliación, en una tendenciacreciente a la vista del alargamiento de edad y delprogreso de la medicina, que va inseparablementeunido a la pérdida de autonomía para la gestiónordinaria de su vida cotidiana. Como se sabe, enel año 2006, se aprobó la Ley 39/2006, con el finde implicar de forma activa al Estado, a través dela puesta en marcha del Sistema para la Autono-mía y Atención a la Dependencia, apoyando así alas familias y, en particular a las mujeres, con elfin de impulsar la Red pública de servicios deapoyo al cuidado de las personas dependientes.Ahora bien, su implantación está siendo bien tor-tuosa, al coincidir con el escenario de la crisis eco-nómica y la reducción del déficit público, mante-
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 31
El primer debate que estápendiente, con el que afloro ya elnacimiento del nuevo siglo es quela conciliación no puede ser
concebida como un problema de mujer,sino que es urgente e ineludible que en laconciliación se implique al hombre conresponsabilidades familiares.
niéndose el papel nuclear de cuidado en la mujerque se encuentra con serias dificultades de con-ciliación, si trabaja fuera de casa. En la legislaciónlaboral, de forma incipiente, comienza a contem-plarse como sujeto protegido por las normas deconciliación también a quienes no pueden valersepor sí mismo, por razones de edad, enfermedad,accidente o discapacidad [arts. 37.5 y 46.3 ET];no obstante, las medidas nucleares siguen girandoalrededor de los hijos menores a cargo, sin tomarplena conciencia de lo que puede suponer paralos trabajadores en el desempeño de su vida pro-fesional, la asistencia y cuidado de personas, ma-yores de edad, dependientes.
Finalmente, la última de las orientaciones quese está viendo seriamente cuestionada es el con-tenido más adecuado que han de integrar las me-didas de conciliación para facilitar la armoniza-ción entre la vida profesional y la familiar,lográndose simultáneamente un avance signifi-cativo en la igualdad de género. Como se ha in-dicado, la pregunta se plantea, partiendo de doshechos incontestables: el primero, es que el tér-mino conciliación se ha traducido hasta ahora enabrir alternativas para que el trabajador puedalegítimamente desvincularse del mundo laboral,dedicando su tiempo a los cuidados de los meno-res y de las personas dependientes, y el segundo,hace referencia al hecho de que dichas alternativasabiertas, salvo excepción, han sido utilizadas ma-yoritariamente por las mujeres en sus familias,resultando el soporte principal del cuidado per-sonal, en una tradición bien arraigada en los paí-ses mediterráneos. Consecuentemente, al día dehoy el ejercicio de los derechos de conciliaciónfomenta la perpetuación de los roles clásicos en-
tre hombres y mujeres, generándose el debatesobre la dirección que han de adoptar dichas me-didas.
A este respecto, son cada vez más las voces quedefienden que una genuina conciliación no debeimplicar preceptivamente «trabajar menos», sinotrabajar de forma distinta, atribuyendo al traba-jador con responsabilidades familiares un mayormargen de intervención en la organización de sutrabajo. En particular, a dicho asalariado se ledebe reconocer unas mayores posibilidades de in-tervención en la ordenación de su tiempo de tra-bajo, favoreciendo mayores márgenes de flexibili-dad en la organización de sus tiempos, reduciendo
la cultura laboral que prima la presencia, favore-ciendo la cultura laboral que prima los resultados,permitiendo al trabajador organizar sus tiempos,e incluso su lugar de trabajo, para poder atenderadecuadamente a sus familiares y a su actividadprofesional. Como hemos venido defendiendodesde hace tiempo, la regulación de la jornada la-boral y su distribución son aspectos determinan-tes de la compatibilidad de la vida laboral y fami-liar [MOLERO MARAÑÓN, 2008 y 2011]. Puesbien, frente a estos debates nos encontrábamos
en el terreno de la conciliación que había inun-dado con intensidad la vida pública, al tener unatrascendencia social de primer orden, cuandoirrumpe la crisis económica que no va a dejar in-demne a casi ninguna institución laboral, y desdeluego tampoco va a resultar indiferente al objetivode la igualdad de género al que debe contribuiruna adecuada conciliación.
II. El impacto de la crisis económica en losderechos de conciliación La crisis económica y el grave desempleo padecidohan invadido con tal fuerza el mercado de trabajoque ha incidido de forma decisiva en el campo dela conciliación, produciéndose un claro retrocesoen las políticas que pretendían contribuir a laigualdad de género. Los efectos tan devastadoresproducidos en el empleo han conducido a que lasprioridades hayan sido otras, y que los derechosde conciliación se hayan visibilizado en gran partecon el objetivo de que no dificulten o impidan laflexibilidad empresarial en la organización deltrabajo, procurando que no supongan coste adi-cional alguno para el empresario. De nuevo, el
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 32
Son cada vez más las voces quedefienden que una genuinaconciliación no debe implicarpreceptivamente «trabajar
menos», sino trabajar de forma distinta,atribuyendo al trabajador conresponsabilidades familiares un mayormargen de intervención en la organizaciónde su trabajo.
problema de la conciliación de forma sutil se in-tenta devolver al ámbito privado y doméstico deltrabajador con responsabilidades familiares, sinque, si es posible, repercuta en el ámbito laboral.Dejando a un lado las reformas directas, las difi-cultades para conciliar se han intensificado porel incremento de la precariedad en la contratación,que unido a la devaluación salarial, ha conducidoa que no resulte infrecuente que se renuncie a la
posibilidad de conciliar, bien porque se retrasela maternidad, o bien porque se decida abandonarel empleo, al no compensar la retribución ganaday la disponibilidad exigida.
Todo lo anterior, unido al recorte en políticassociales, que ha conducido a la falta de inversiónen escuelas infantiles para menores de tres años,así como en servicios de apoyo a la dependencia,ha provocado que muchas mujeres se abstengande trabajar, o dejen su puesto de trabajo al resul-tarles imposible compatibilizar la vida profesionalcon la vida familiar [III Informe sobre la situaciónde las mujeres en la realidad sociolaboral españolaCES]. Y es que una adecuada conciliación exigedel Estado la inversión en una Red de serviciospública y profesionalizada que apoye a los traba-jadores con responsabilidades familiares, tal ycomo sucede en un importante número de paíseseuropeos, siendo muy deficitaria nuestra Red re-cayendo la función de cuidados en las familias, yen particular en sus mujeres que se ven expulsa-das del mercado de trabajo, por las condicionesde trabajo que reinan en él, y por la falta de apoyode servicios públicos de cuidado. Una adecuadapolítica de conciliación no puede depositar todala responsabilidad en el campo de las relacioneslaborales, sino que exige un gasto público sufi-ciente que promueva servicios de apoyo a las fa-milias.
Trasladándonos al ordenamiento laboral, enefecto, se han producido reformas decisivas en elaño 2012, y en menor medida en 2013, que hanafectado de manera directa a los derechos de con-ciliación en su versión tradicional, y de forma in-directa, y quizás más decisiva, han incidido fron-talmente en el conjunto de las denominadasacciones de flexibilidad interna, otorgando unasmayores prerrogativas empresariales para el cam-bio sobrevenido de las condiciones de trabajo y,en particular, en las que afectan a la ordenación
de la jornada laboral y su distribución. Desde
esta perspectiva, es unánime que los derechos deadaptación y ajuste del tiempo de trabajo son elnúcleo determinante para una adecuada conci-liación [BALLESTER PASTOR, 2012 y 2013], ha-biendo sufrido unas modificaciones decisivas enlas que sorprendentemente no se hace menciónalguna a los derechos de conciliación de los asa-lariados.
En un esquema de síntesis, la Ley 3/2012, haproducido unos cambios de tal calado en la orde-nación del tiempo de trabajo que han conducidoa un reforzamiento del poder empresarial en lafijación del número de horas trabajadas y en sudistribución, que han ampliado la disponibilidaddel empleado frente a la empresa de una formasin precedentes. A este respecto, llama la atención
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 33
La crisis económica y el gravedesempleo padecido han invadidocon tal fuerza el mercado detrabajo que ha incidido de forma
decisiva en el campo de la conciliación,produciéndose un claro retroceso en laspolíticas que pretendían contribuir a laigualdad de género.
lo sucedido con el contrato a tiempo parcial [art.12 ET], modalidad utilizada tradicionalmente paracompatibilizar el trabajo con el cuidado familiar,que explica su utilización mayoritaria por el sexofemenino; pues bien, a la luz de las reformas 2012-2013 parece claro que dicho contrato ya no va aresultar un mecanismo útil para la conciliación,al permitirse una disponibilidad horaria del em-pleado a través de las horas extraordinarias, com-plementarias ordinarias y voluntarias, que le vana impedir seriamente armonizar sus tiempos devida. De otro lado, la nueva regulación de la dis-tribución irregular de la jornada de trabajo, brin-dando al empresario dicha alternativa sobre un10 por 100 de su duración, sin una causa que loampare y con la sola exigencia de un preaviso decinco días [art. 34.2 ET], así como la habilitaciónde todo el arsenal de instrumentos jurídicos que,ya sea por vía colectiva, -con el descuelgue con-vencional, o en su caso con la negociación delconvenio de empresa-, o, por medio de la facilita-ción del régimen de modificación sustancial decondiciones de trabajo, van a permitir al sujetoempresarial la alteración de los tiempos de trabajocon una intensidad, como no se producía antesde la reformas.
En suma, en la legislación laboral se le hanabierto al empresario toda una serie de fórmulaspara ampliar la jornada y alterar el horario fijado,en las que está presente de forma alarmante elinterés de empresa, como si de un derecho abso-luto se tratase, sin alusión alguna al interés deltrabajador en la conciliación, reclamándole cadavez un mayor esfuerzo en su disponibilidad para
el trabajo, sin apenas opción de organizarse, alno estar fijados dichos cambios de antemano, enun contexto productivo en el que no se puede ob-viar el empleo es un bien escaso, debilitándoseseriamente su eventual derecho de resistencia[art. 139 LRJS]. Desde esta óptica, los cambiosimprevisibles y sobrevenidos en la duración de
la jornada y en su distribución son los mayoresenemigos para la conciliación: una adecuada ar-monización entre la vida profesional y familiarexige la posibilidad por parte del trabajador deorganizarse con anticipación, permitiéndole teneruna cierta seguridad en la fijación de su tiempode trabajo para poder gestionar adecuadamentesu tiempo de cuidados. Por tanto, la apertura dedichas alternativas al sujeto empresarial sin ape-
nas restricciones, y sin resguardar de ningúnmodo y manera al asalariado con responsabilida-des familiares, le aboca, bien a buscar alternativascon coste económico, si le es posible, o bien alabandono del puesto de trabajo. En conclusión,la reforma ha obviado de forma grave el objetivode la conciliación, siendo insensible a las necesi-dades de estos trabajadores, haciendo prevalecerel interés de empresa en la organización temporaldel trabajo, sin aludir de ningún modo o maneraa los derechos de conciliación como límite a valo-rar en el ejercicio de dichos poderes empresaria-les, en su calidad de Derecho Fundamental [STC26/2011].
Desde nuestra convicción, dichas reformas sonlas que han atacado de forma más radical el obje-tivo de la conciliación, pero no han sido las únicas.La reforma 2012, y en su caso 2013, han afectadodirectamente a los derechos de conciliación. Lasmedidas han sido muy variadas y de muy distintoalcance, pero en un balance general se puede afir-mar que han truncado las incipientes líneas de
actuación que se habían iniciado en la etapa pre-
cedente. Exponente paradigmático de dicha orien-tación ha sido el aplazamiento sucesivo de la ex-tensión del permiso por paternidad a las cuatrosemanas que ha impedido su ampliación ni en unsólo día, desde el año 2011 hasta el día de hoy,por razones de austeridad presupuestaria. Y esque el objetivo de la corresponsabilidad que seperseguía con dicha medida ha sido sacrificado,puesto que ya no resulta una prioridad en laagenda política, suponiendo un gasto adicionalque en el actual contexto económico no resultaasumible, siendo por ello sorprendentes las con-sideraciones del RDL 16/2013, cuando alude a la“urgente necesidad de introducir medidas que fa-vorezcan la conciliación que, a su vez, contribuirán
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 34
Una adecuada conciliación exigedel Estado la inversión en unaRed de servicios pública yprofesionalizada que apoye a los
trabajadores con responsabilidadesfamiliares, tal y como sucede en unimportante número de países europeos
a la creación de empleo, sobre todo, de las muje-res”, ampliando las condiciones de disfrute delderecho de reducción, al extender la edad del me-nor de 8 a 12 años, puesto que la realidad de lanormativa reformada desmiente claramente dichoobjetivo. Dejando a un lado la reformulación delpermiso de lactancia, fijando una titularidad neu-tra, reforma obligada por la doctrina sentada porel TJUE (STJUE 30 septiembre 2010, asuntoRoca Alvarez), así como la que ha garantizado eldisfrute diferido de las vacaciones en caso de coin-cidencia con el permiso por paternidad [art. 38.3ET], el conjunto de las modificaciones han su-puesto una restricción en el ejercicio de estos de-rechos, encorsetándolos en reglas más rígidas,cuando el objetivo de conciliación reclama sobretodo flexibilidad en su ejercicio.
Desde esta perspectiva, la fijación de un doblepreaviso de quince días para el ejercicio del dere-cho de reducción y del permiso de lactancia, tantopara precisar la fecha de inicio, como finalización[art. 37.6 ET], no se coordina adecuadamente conla imprevisilidad que acompaña de ordinario alas funciones de cuidado. Pero, sin duda, ha sidola reforma sobre el derecho de reducción de jor-nada que obliga a que el trabajador la reduzcanecesariamente en un cómputo diario, sin admitirotros parámetros temporales, –concentrándoseen unos días a la semana o en una época del año–,que se habían aceptado con la legislación prece-dente, la que ha provocado un recorte más deci-sivo en los derechos de conciliación, forzando altrabajador a una reducción de la jornada de tra-bajo diaria [art. 37.5 ET]. De esta forma, se en-torpece gravemente el derecho de conciliaciónque supone el derecho de reducción de jornada,al obligar al trabajador a colocar la reducción enel tramo diario, cuando la legislación anterior nocontenía precisión alguna sobre la forma de con-creción horaria de la reducción de jornada, ha-biéndose convertido en la medida nuclear dentro
de las políticas de conciliación, al haberse des-cartado por la jurisprudencia la aplicación directadel derecho de adaptación horaria introducidopor la LOI [art. 34.8 ET], que tan importante ren-dimiento hubiera supuesto en materia de conci-liación [STS 13 junio 2008, Ar. 4427 y STC24/2011]. Como se sabe, dicho derecho sólo esefectivo si se ordena por la negociación colectivao en su caso se acuerda con el empresario. Con-
secuentemente, el derecho de reducción de jor-nada se ha erigido en una medida central, al po-sibilitar al trabajador la posibilidad de elecciónde su período de disfrute, eligiendo los tramostemporales en los que se le presentaba mayoresdificultades para la conciliación, sin perjuicio deadvertir que indudablemente su ejercicio reper-cute en la posición que asume el trabajador en lavida profesional y en la personal, puesto que elasalariado sufre una reducción significativa en suretribución salarial, sufriendo con la reforma unretroceso evidente en su efectividad de cara a laconciliación, menoscabando su funcionalidad enaras de otorgar una mayor seguridad al empresa-rio en la concreción del derecho [HERRAIZ MAR-TIN, 2014].
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 35
Ha sido la reforma sobre elderecho de reducción de jornadaque obliga a que el trabajador lareduzca necesariamente en un
cómputo diario, sin admitir otrosparámetros temporales, que se habíanaceptado con la legislación precedente, laque ha provocado un recorte más decisivoen los derechos de conciliación
Finalmente, queda por destacar la última de lastendencias que se ha producido en el ámbito delos derechos de conciliación que se refiere a la téc-nica legislativa utilizada para reglamentar dichamateria. Y es que el legislador de forma sistemáticano establece mandatos de aplicación directa, sinoque ordena la regulación a través de clausulas de
remisión a la negociación colectiva. Durante elperíodo de la crisis económica, las reformas demanera recurrente se han referido a la concilia-ción, pero sin reconocer derechos plenos de efica-cia directa, sino formulando continuamente man-datos dirigidos a la negociación colectiva. Porponer varios ejemplos significativos, ello sucedecuando se hace referencia a que los convenios co-lectivos establezcan criterios para la concreciónhoraria de la reducción de jornada en atención alos derechos de conciliación y a las necesidadesde la empresa [art. 37.6 ET], o cuando se amplíala redacción del derecho de la adaptación de laduración y distribución de la jornada por razonesde conciliación, abriendo nuevas alternativas comola utilización de jornada continuada, el horarioflexible u otros modos de organización del tiempode trabajo y de los descansos que permitan unamayor compatibilidad entre la conciliación de lostrabajadores y la mejora de la productividad enlas empresas [art. 34.8 ET], o finalmente, cuandoen movilidad geográfica se estipula la prioridadde permanencia a favor de los trabajadores concargas familiares, con la condición de que se fijemediante negociación colectiva [art. 40.5 ET]. Laefectividad de dichas previsiones, cuyo contenidoes vital para el reconocimiento y en su caso ejerci-cio de los derechos de conciliación, queda en ma-nos de su recepción por la negociación colectiva.
Dicha apuesta incondicionada que implica con-fiar al convenio colectivo el progreso en el ámbitode la conciliación supone realmente al día de hoydesentenderse del avance en este terreno. Dicha,tendencia normativa que se inicio por la LOI, pre-tendiendo involucrar a los agentes sociales en elobjetivo del avance de la igualdad de género y queha impulsado la reforma laboral 2012, promo-viendo su negociación en el ámbito empresarial[art. 84.2 c) y f) ET] y en los planes de igualdad,no ha surtido los efectos deseados. El tiempotranscurrido desde su aprobación ha permitidoconcluir a quien se ha acercado al contenido delproducto colectivo, la desoladora función que han
tenido los convenios colectivos en este marco quese han mostrado escasamente innovadores y ex-cesivamente apegados al texto legal; orientaciónque se ha intensificado con la crisis económicaen que las prioridades en las mesas negociadorashan sido otras [MOLERO MARAÑÓN, Observa-
torio de Medidas y Planes de Igualdad en la Ne-
gociación colectiva 2011, 2012 y 2013]. Confiaren que una reorientada y novedosa política deconciliación vendrá de la mano de los conveniosen el escenario actual, en el que las representa-ciones colectivas de los trabajadores han perdidofuerza y capacidad negociadora, resultando quedicho objetivo tiene un coste organizativo y eco-nómico para la empresa, supone, al fin y a la pos-
tre, que el ejercicio de los derechos queden en-marcados en el ámbito de la gestión individual,marco en el que los poderes empresariales hanquedan netamente reforzados, y difícilmente res-tringidos por los derechos de conciliación.
Y es que el avance en conciliación exige un en-foque más integral que recupere las líneas de ac-tuación anteriores a las últimas reformas, avan-zando en los debates iniciados para atajar losproblemas de fondo que dificultan verdadera-mente su progreso, logrando corresponsabilizaral hombre en las responsabilidades familiares, eimplicando desde el texto legal a las organizacio-nes empresariales con medidas laborales concre-tas que ponderen en sus mandatos, no sólo lasnecesidades productivas, sino las que nacen delejercicio de este Derecho Fundamental, en las quese otorgue a quienes tienen cargas familiares elmargen de maniobra necesario en su vida laboralpara poder atender a la función de cuidado, siendoapoyados por el Estado con la inversión necesariaen servicios de asistencia a las familias con per-sonas dependientes. 3
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 36
Durante el período de la crisiseconómica, las reformas demanera recurrente se hanreferido a la conciliación, pero
sin reconocer derechos plenos de eficaciadirecta, sino formulando continuamentemandatos dirigidos a la negociacióncolectiva.
L a violencia política ejercida sobre las muje-res ha sido durante mucho tiempo la granasignatura pendiente en los estudios sobre
las víctimas de la guerra civil y de la represión enla posguerra. Había para este retraso algunos mo-tivos obvios: la ausencia de fuentes, la imposibi-lidad de acceder a los archivos militares, la menorparticipación numérica de las mujeres en la guerracivil…, pero también la inercia, heredada de tantosaños de franquismo, de relegarlas sistemática-mente a un plano secundario. Hoy, sin embargo,ya es posible esbozar un recorrido, aunque seasomero, por la violencia que sufrieron las mujeresen la guerra, la inmediata posguerra y, en realidad,hasta el final del régimen, y los estudios recientespermiten subrayar sin temor a exagerar, que fue-ron objeto de una represión no sólo específica,
es decir, derivada de la propia condición de mujer,sino también proporcional y comparativamentemayor a la de los hombres. O, dicho de otro modo,los datos computados y los testimonios e investi-gaciones existentes ponen en evidencia el hechode que la represión de las mujeres aunque fuecuantitativamente inferior no lo fue, sin embargo,cualitativamente, en tanto fueron castigadas porsu doble condición de “rojas” y de mujeres.
Obviamente, no se trata de realizar agravioscomparativos entre la represión sufrida por hom-bres y mujeres. Se trata de explicar las caracte-rísticas específicas de la ejercida contra mujeres,aquella violencia de gran calado y duración quese extendió durante largos años para hacerles pa-gar la supuesta trasgresión moral, penal, laboraly política cometida años, es decir, para castigarsu compromiso y su actividad en los años de laRepública que les había abierto la puerta a parti-cipar en la vida pública y política como ciudadanasde pleno derecho.
Esa participación se puso especialmente en evi-dencia al comienzo de la guerra. Las milicianasacudieron al frente desde los primeros momentos.
Su papel, sin embargo, se redujo pronto porque ala propaganda inicial que utilizó a la mujer beli-gerante como acicate para el alistamiento de loshombres sucedió en seguida la consigna: «loshombres al frente, las mujeres a la retaguardia».Hubo, no obstante, mujeres en el frente. Mujeresque pagarían un precio muy alto por su presenciaen la lucha. Un precio material: la cárcel, cuandono la muerte. Y un precio inmaterial: el oprobiosocial, el rechazo de un entorno –marcado por
las consignas de los vencedores– que identificabaa las milicianas y por extensión a la mujer repu-blicana con el significado peyorativo implícito enla expresión: mujeres públicas, mujeres de la vida.Una distorsión evidentemente injusta que pervi-vió, no obstante, durante largos años en el imagi-nario colectivo del régimen franquista. Lidia Fal-cón, en un libro escrito en la cárcel, subrayaba elesquema vigente (todavía en 1977) en los tribu-nales franquistas: mujer revolucionaria = bruja= ramera = roja2.
Pero, además de en el frente, la mujer tuvo unpapel relevante en otros muchos ámbitos de lu-cha: organizó movimientos antifascistas, trabajópara el Socorro Rojo, se implicó en las organiza-ciones juveniles y militó en los principales parti-dos. Todo ello se tradujo en un porcentaje digno
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 37
Ángeles Egido León | Catedrática de Historia Contemporánea. UNED
Mujer y represión: una historia inacabada1
Las milicianas acudieron al frentedesde los primeros momentos. Supapel, sin embargo, se redujopronto porque a la propaganda
inicial que utilizó a la mujer beligerantecomo acicate para el alistamiento de loshombres sucedió en seguida la consigna:«los hombres al frente, las mujeres a laretaguardia»
de consideración a la hora de cuantificar la re-presión aplicada específicamente sobre el colec-tivo femenino. Es sobradamente conocida su pre-sencia en la cárcel porque ellas mismas dejarontestimonio de esta experiencia y existen ya traba-jos específicos que la reflejan3, pero hubo tambiénmuchas mujeres condenadas a muerte, fusiladastras un expeditivo Consejo de guerra y muchasotras, ejecutadas aleatoriamente como tantoshombres en cualquier descampado, cuyos cuerposacabaron sepultados en las cunetas.
La cifra de presos al acabar la guerra se sitúaen torno a 363.000, de los cuales entre 20.000 y30.000 eran mujeres. Conocemos también conexactitud el número de mujeres condenadas amuerte, cuyas penas fueron conmutadas por lainmediatamente anterior, 30 años de reclusiónmayor, por indulto o decisión personal del jefedel Estado, y luego nuevamente revisadas por laComisión Central de Examen de Penas, creadacon este propósito en 1940. Sus expedientes seconservan en el Archivo general Militar de gua-dalajara, en el fondo de esta Comisión que con-tiene más de 140.000 expedientes de penas or-dinarias (es decir, las que no fueron penas demuerte) y 16.290 expedientes de penas de muerteconmutadas, de los cuales más de 800 son demujeres, lo que corresponde aproximadamenteal 5% del total en todo el territorio nacional4. Aeste colectivo habría que añadir el de las mujeres
que ya habían sido ejecutadas y las represaliadasposteriormente por reincidir en la militancia, ayu-dar a la guerrilla o por delitos económicos comoincumplir la Ley de tasas o intentar sobrevivircon el estraperlo, sin olvidar las mujeres fusiladasque acabaron en las cunetas, cuyo número resultatodavía difícil de precisar aunque no deja, des-afortunadamente, de aumentar.
Conocemos también el número de mujeres fu-siladas en Madrid. Se ha contabilizado que de los2.663 fusilados en las tapias del cementerio delEste entre 1939 y 1944, 87 eran mujeres (80 do-cumentadas en un libro de reciente aparición)5.En Aragón, el porcentaje de muertes femeninasse sitúa en torno al 9% y en todas las provinciasen las que se conocen las relaciones nominalesde ajusticiados aparece siempre un número con-siderable de mujeres: 9,6 % en Teruel; 5,9% enZaragoza; 11,1% en Huesca, y, sin duda, una in-
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 38
La cifra de presos al acabar laguerra se sitúa en torno a363.000, de los cuales entre20.000 y 30.000 eran mujeres. Se
ha contabilizado que de los 2.663 fusiladosen las tapias del cementerio del Este entre1939 y 1944, 87 eran mujeres
Grupo de presas
políticas en la cárcel
de Alcalá de Henares,
el día de la Merced,
1958. AHT
vestigación específica arrojaría porcentajes simi-lares en las restantes provincias.
La paulatina apertura de fosas ha reveladoigualmente su presencia en las cunetas en un por-centaje superior al que hasta ahora cabía imagi-nar. Se han detectado, por ejemplo, restos de almenos 15 cadáveres de mujeres (4 de ellas emba-razadas), asesinadas de manera brutal –no hayhuellas de balas en los cuerpos– en la fosa de gra-zalema (Cádiz). La memoria colectiva recuerdaque fueron arrojadas a la fosa en el verano de1936 después de haberles rapada el pelo al cero ypaseado durante dos día por las calles del pueblocomo escarnio público y para escarmiento general.En el cementerio de San Rafael (Málaga) dondehan sido exhumados ya los restos de 2.200 fusi-lados entre 1937 y 1939, se ha calculado que un20% de ellos pertenecen a mujeres. En la fosa deVillanueva de la Vera (Cáceres) se han encontradorestos de 5 mujeres, simples jornaleras, salvaje-mente tiroteadas por las autoridades falangistaslocales. En Candeleda (ávila), han aparecido 3mujeres. En Covanera (Burgos), en el paraje de-nominado La Penilla, 15 cuerpos, de ellos 2 demujeres. En otra fosa, situada a escasos 4 kiló-metros de la anterior, se encontraron 9 cuerpos,5 de ellos de mujeres. Todos estos casos son clarosexponentes de una triste realidad que, sin duda,desgraciadamente continuará engrosando el totalde víctimas femeninas de la represión en la guerray en la inmediata posguerra.
Ni siquiera escaparon a las terribles circuns-tancias del exilio, que no deja de ser otra formade represión. Tenemos constancia de sus dificul-tades para sobrevivir en Francia, en la URSS, enBélgica e incluso en México, aunque sin dudanada es tan concluyente como la brutal experien-cia en los campos nazis que conocemos bien gra-cias al desgarrador testimonio de Neus Català: alcampo de Ravensbrück, situado cerca de Han-nover, y a distintos Kommandos de éste, fuerondeportadas unas 400 mujeres españolas6. Tam-bién hubo mujeres en los llamados “trenes de lamuerte”. En el conocido como tren de Angulema,viajaron más de 900 personas de todas las edades,familias completas sin responsabilidad militar. Elconvoy llegó a Mauthausen el 24 de agosto de1940 y 430 niños, ancianos o mutilados fueroninternados en el campo. La mayoría (357) murie-ron. Las mujeres y niños menores de 13 años fue-
ron reenviados a España. Pero un altísimo por-centaje sucumbió a las condiciones del trayecto.
Capítulo aparte merece el destino reservado alos hijos de las presas, encarcelados junto a susmadres hasta los tres años, cuando debían aban-donar la prisión. Los estudios de Ricard Vinyeshan llamado la atención sobre el cruel destino re-servado a estos niños que, si lograban resistir lasprecarias condiciones de la vida en la cárcel: sin
higiene, sin alimentación adecuada, obligados asobrevivir con la lactancia de unas madres igual-mente desnutridas y carentes de atención sanita-ria, acababan en el mejor de los casos en manode familias leales al régimen que los adoptabanilegalmente, destruyendo las pruebas de su origenbiológico, o concentrados en instituciones bené-ficas que les hacían renegar de su familia, desle-gitimada por su adscripción ideológica contrariaa la impuesta por el Nuevo Estado. Entre 1944 y1954 el Patronato de San Pablo gestionó el ingresode 30.000 niños y niñas tutelados por el Estado,a los que deben sumarse los 12.000 controladospor su predecesora, el Patronato de la Merced7. Aestas cifras desoladoras habría que añadir el nú-mero imposible de calcular de menores desaten-didos, huérfanos a la fuerza, porque sus padreshabían sido fusilados, encarcelados o depuradosy el sufrimiento añadido de las madres encarcela-das que se veían rechazadas por sus hijos someti-dos al adoctrinamiento ideológico en las institu-ciones que los acogían e impulsados a pagar
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 39
Las reclusas sufrían en el interiorde la cárcel, pero también lasmujeres republicanas lo hacíanfuera de ella, porque la
maquinaria represiva del franquismoalcanzó a las familias, y muy especialmentea las mujeres relacionadas con los presos:madres, esposas, hermanas, hijas… quearrastraron el estigma social de haberestado en contacto con hombresrepublicanos, con la canalla roja, que elrégimen estaba dispuesto a extirpar de lanueva España, necesitada de limpiezaideológica y redención moral.
–incluso profesando– la culpa de sus progenitores. Las reclusas sufrían en el interior de la cárcel,
pero también las mujeres republicanas lo hacíanfuera de ella, porque la maquinaria represiva delfranquismo alcanzó a las familias, y muy espe-cialmente a las mujeres relacionadas con los pre-sos: madres, esposas, hermanas, hijas… que arras-traron el estigma social de haber estado encontacto con hombres republicanos, con la canallaroja, que el régimen estaba dispuesto a extirparde la nueva España, necesitada de limpieza ideo-lógica y redención moral. Eran mujeres impurasy degeneradas, como se ocupó de demostrar Va-llejo Nágera en su ya bien conocido estudio sobrelas presas de la cárcel de Málaga, contaminadasideológica y físicamente por su contacto con losrojos y particularmente permeables –según afir-maba en sus conclusiones– por su naturaleza bio-lógica, a la crueldad. Hay infinidad de ejemplosque permiten ilustrar en que se tradujo ese pro-ceso de higiene social. Las esposas se vieron obli-gadas a ejercer los trabajos más duros para so-brevivir, siempre perseguidas por la amenaza deexclusión social. Algunas se vieron abocadas a laprostitución; otras fueron groseramente sodomi-zadas por los falangistas locales que abusaban desu indefensión; las más, humilladas y agredidascon el corte del pelo al cero, la ingestión de aceitede ricino, el escarnio público, la obligación de ba-rrer las calles del pueblo o de limpiar la iglesia
para escarmiento general y como redención par-ticular de su pasado republicano.
Pero también hubo motivos más espurios quealentaron la represión. Familias enteras fueronprivadas de su patrimonio por rencillas personaleso malos quereres vecinales; otras sufrieron lasconsecuencias de la depuración profesional; lostribunales de responsabilidades políticas pudieronejercer su acción sobre las mujeres emparentadascon dirigentes, concejales, alcaldes o simples sim-patizantes de alguna organización republicana.Todo aquel encarcelado o exiliado que tuviera asu nombre una propiedad que intervenir fue sis-temáticamente investigado. Conxita Mir ha de-tectado en la provincia de Lleida 140 casos demujeres procesadas sobre un total aproximado
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 40
Familias enteras fueron privadas desu patrimonio por rencillaspersonales o malos quereresvecinales; otras sufrieron las
consecuencias de la depuraciónprofesional; los tribunales deresponsabilidades políticas pudieronejercer su acción sobre las mujeresemparentadas con dirigentes, concejales,alcaldes o simples simpatizantes de algunaorganización republicana.
Vicenta Camacho con
sus compañeras en la
cárcel de mujeres de
Segovia, el día de la
Merced, 1948. AHT
de 4.000 expedientados, a los que habría queagregar aquellas que subsidiariamente respon-dieron por los varones ausentes. Un 30,20% delos encausados por el Tribunal de Responsabili-dades Políticas de Lleida se encontraba en estasituación8. Un porcentaje suficientemente signi-ficativo de lo que representó la represión econó-mica para un buen número de familias de pasadorepublicano que se vieron así privadas de sus me-dios de supervivencia.
La depuración profesional también afectó a lasmujeres. El sector más evidente: el de las maes-tras, una profesión tradicionalmente ejercida porlas mujeres. Dolors Piera9, miembro del Partit So-cialista Unificat de Catalunya (PSUC), secretariade la Unió de Dones de Catalunya y Consejeramunicipal del ayuntamiento de Barcelona desde1937, tuvo que exiliarse primero a Francia y des-pués a Chile. Carmen Lafuente, maestra de Can-tillana (Sevilla), corrió pero suerte: fue fusiladaen las tapias del cementerio de Alcalá del Río, sinjuicio previo, porque “tenía la escuela llenas deniñas […] todas pobres y de izquierdas” y porquesu hermano, ejecutado junto a ella, era concejalrepublicano. Fueron depuradas incluso las fun-cionarias de prisiones, entre ellas la socialista Ma-tilde Cantos, que había llegado a ser subdirectorade Ventas en 1936, que optó por el exilio; otrascomo Purificación de la Aldea y Dolores Freixaacabaron en la cárcel, compartiendo celda consus antiguas tuteladas. Pero Isabel Huelgas dePablo y Matilde Revaque fueron fusiladas por elsimple hecho de haber permanecido en sus pues-tos en la cárcel de Ventas durante los años de laRepública. Sabemos que fueron depuradas tam-bién, por ejemplo, las funcionarias de Correos ylas pocas mujeres que ejercieron el periodismoen la época y, sin duda, estudios por hacer, arro-jarán balances similares para todas las profesionessusceptibles de ser ejercidas por mujeres.
Los episodios de violencia sexual, obviamenteimposibles de cuantificar, y la doble moral impe-rante en relación con las prostitutas, forman partede esa especificidad de represión derivada de lacondición de mujer. De los primeros hay testi-monios estremecedores, de los segundos se de-duce un universo de degeneración e hipocresíasocial que se manifestó especialmente en relacióncon este colectivo obligadamente marginal y ex-presamente marginado.
Tras los primeros años del furor en la inmediataposguerra, la venganza no cesó y la persecucióncontinuó con las mujeres de la guerrilla: “guerri-lleras de la sierra”, comprometidas directamentecon el maquis e implicadas en el paso clandestinode la frontera, y “guerrilleras del llano”, involu-cradas en las redes de apoyo a los que continuabanla lucha en el monte, con las mujeres militantesque intentaron reconstruir en la clandestinidadla estructura de los partidos, que arriesgaron su
vida transportando armas, recogiendo paquetesde propaganda o repartiendo prensa subversiva
y se prolongó igualmente tras la purga de la culpa:a la salida de la cárcel, que no ponía fin a la vigi-lancia ni a la persecución porque tenían que seguirpresentándose periódicamente ante las autorida-des que les habían liberado. Era difícil encontrartrabajo, reinsertarse en una sociedad que las mi-raba con recelo y que las consideraba marcadasde por vida con el calificativo maldito de rojas.
Hace ya tiempo glicerio Sánchez Recio llamóla atención sobre los tres niveles de la represión:la muerte, el encarcelamiento y el miedo10, es de-cir, sobre el hecho de que, además de las propiasejecuciones directas, había que considerar las re-percusiones indirectas de la política de terror,con sus secuelas de desconfianza, inseguridad eimposición sin paliativos de las consignas delNuevo Régimen en todos los órdenes de la vida.Este último nivel afectó especialmente a las mu-jeres y las convirtió en blanco fácil de otra manerade represión: la exclusión social, porque no res-pondían al modelo predeterminado que la nuevasociedad les imponía11. Las reclusas que lograron
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 41
Los episodios de violencia sexual,obviamente imposibles decuantificar, y la doble moralimperante en relación con las
prostitutas, forman parte de esaespecificidad de represión derivada de lacondición de mujer. De los primeros haytestimonios estremecedores, de lossegundos se deduce un universo dedegeneración e hipocresía social
sobrevivir a las difíciles circunstancias de la vidaen la cárcel, hubieron de enfrentarse, en efecto,con la dificultad y a menudo con la clara imposi-bilidad de reinserción social. No era fácil encon-trar trabajo con el estigma de un pasado carcela-rio. No era sencillo, en el caso de las viudas, hacerfrente a la economía familiar con un salario ex-clusivamente femenino. No había, en fin, dema-siado asidero para una mujer sola, marcada porsu pasado republicano, en una sociedad cons-truida sobre la supremacía del varón y dirigidapor las consignas de la Sección Femenina que laconfinaban en exclusiva al ámbito del hogar.
No fue sencilla tampoco la experiencia de lasmujeres que tenían familiares en la cárcel12. Lacontinua movilidad de los presos las obligaba auna suerte de trashumancia para poder atenderlas necesidades primarias de sus allegados inter-nos; a realizar trabajos precarios para subsistir ya transgredir incluso la legalidad con el estraperloo el mercado negro para, simplemente, poder re-sistir. La adversidad, sin embargo, las hizo fuertes.No podemos caer en la exageración, pero nopuede obviarse que las que sobrevivieron paracontarlo permanecieron, en su mayoría, fieles asus principios hasta el final e incluso fueron ca-paces de organizarse, como lo hicieron las inte-grantes del colectivo Mujeres del 36 en Cataluña,para contar su experiencia a los jóvenes. Y esomerece, cuando menos, todo nuestro respeto.3
NOTAS:1 Este artículo resume algunas de las cuestiones tratadas
en el Congreso Internacional Franquismo y represión:una perspectiva de género, celebrado en Madrid,UNED, los días 17 y 18 de diciembre de 2014.
2 FALCÓN, Lidia, Ser mujer en las cárceles de España.Barcelona, Ediciones de Feminismo, 1977, p.78.
3 Entre ellos los de CUEVAS gUTIéRREZ, Tomasa, Tes-
timonios de mujeres en las cárceles franquistas, Edi-ción de Jorge MONTES SALgUERO, Huesca, Institutode Estudios Altoaragoneses, 2004; BARRANQUEROTEXEIRA, Encarnación, EIROA SAN FRANCISCO,Matilde y NAVARRO JIMéNEZ, Paloma, Mujer, cár-cel, franquismo. La Prisión Provincial de Málaga(1937-1945). Málaga, Junta de Andalucía, 1994 y HER-NáNDEZ HOLgADO, Fernando, Mujeres encarcela-das. La prisión de Ventas: de la República al fran-quismo, 1931-1941, Madrid, Marcial Pons, 2003.
4 EgIDO, ángeles, El perdón de Franco. La represiónde las mujeres en el Madrid de la posguerra. Madrid,Catarata, 2009.
5 NúÑEZ DíAZ-BALART, Mirta y ROJAS FRIEND, An-tonio, Consejo de Guerra. Los fusilamientos en el Ma-drid de la posguerra (1939-1945), Madrid, CompañíaLiteraria, 1997 y gARCíA MUÑOZ, Manuel, Ochentamujeres. Las mujeres fusiladas en el Madrid de laposguerra. Madrid, Ediciones La Librería, 2014.
6 CATALÀ, Neus, De la resistencia y la deportación. 50testimonios de mujeres españolas, Barcelona, Penín-sula, 2000.
7 VINYES, Ricard, Irredentas. Las presas políticas ysus hijos en las cárceles franquistas. Madrid, Temasde Hoy, 2002, p. 98.
8 MIR CURCÓ, Conxita, «La represión sobre las mujeresen la posguerra española», en EgIDO, ángeles y EI-ROA, Matilde (eds.), Los grandes olvidados. Los re-publicanos de izquierda en el exilio, Madrid, CIERE,2004, p. 215.
9 CAÑELLAS, Cèlia y TORAN, Rosa, Dolors Piera. Mes-tra, política i exiliada, Barcelona, Publicacions de l’A-badia de Montserrat, Institut d’Educació de l’Ajunta-ment de Barcelona, 2003.
10 SáNCHEZ RECIO, glicerio, “Inmovilismo y adapta-ción política del régimen franquista”, en MORENOFONSERET, R. y SEVILLANO CALERO, F. (eds.), ElFranquismo. Visiones y balances, Universidad de Ali-cante, 1999, p. 34.
11 RUIZ FRANCO, Rosario, ¿Eternas menores? Las mu-jeres en el franquismo, Madrid, Biblioteca Nueva,2007.
12 ABAD, Irene, Las mujeres de los presos republicanos:movilización política nacida de la represión fran-quista, Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2004.
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 42
E l fondo documental de la Secretaría Confe-deral de la Mujer de CC.OO. constituye unafuente indispensable para el estudio de la
lucha femenina en España desde los últimos añosde la dictadura franquista, durante la Transicióny el periodo democrático hasta finales del pasadosiglo XX, así como para el análisis de las relacionesentre sindicalismo y feminismo. También suponeun recurso más en el conocimiento de la docu-mentación orgánica del sindicato, y por tanto dela organización y actividades de la ConfederaciónSindical de CC.OO., de cuyo acervo documentales depositario el Archivo de Historia del Trabajo(A.H.T.), de la Fundación 1º de Mayo.
La Secretaría Confederal de la Mujer formaparte del Secretariado de la Confederación Sindi-cal de CC.OO. desde que en 1978 se concreta sucreación, donde es la encargada de llevar a la prác-tica la acción sindical en el ámbito de la mujer.Su trayectoria histórica se puede dividir en tresetapas:
Antecedentes: Desde el año 1976, con la cele-bración de la Asamblea de Barcelona, se inicia untrabajo específico en el campo de la mujer dentrode CC.OO., aunque este tema era considerado se-cundario para el sindicalismo en general.
Periodo constituyente: A partir de 1978, cuando
se celebran elecciones sindicales y el Primer Con-greso Confederal de CC.OO., se plantea por pri-mera vez la necesidad de un programa específico
dirigido a las mujeres y seaprueba la creación de las Se-cretarías de la Mujer con re-presentación en los máximosórganos de dirección.
Etapa de funcionamiento:
Desde septiembre de 1978hasta la actualidad. En el Se-gundo Congreso se consolidóla Secretaría con responsabi-lidad dentro del Secretariado,en el cual había una mujer so-bre un total de 13 miembros.Sin embargo, en el TercerCongreso la Secretaría pasó aformar parte de un conglome-rado llamado área Sectorialformado por la Secretaría de
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 43
Ana Isabel Abelaira | Area de Historia del Trabajo. Fundación 1º de Mayo
El Fondo Documental de la Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO:
Historia de la lucha por la igualdad de género
La Secretaría Confederal de laMujer forma parte delSecretariado de la ConfederaciónSindical de CC.OO. desde que en
1978 se concreta su creación, donde es laencargada de llevar a la práctica la acciónsindical en el ámbito de la mujer
la Mujer, Juventud, Cultura y Técnico Profesio-nales. Posteriormente en el siguiente Congresose apoya el trabajo desarrollado por la Secretaría,pero no así la petición de establecer una cuotadel 25% de representación de mujeres en todoslos órganos de dirección.
Pero será en el Congreso de 1991 cuando se de-cida claramente impulsar la Secretaría de la Mujery promover su creación en todas las estructurasterritoriales y federales, así como la celebraciónde una Conferencia confederal para avanzar enuna política sindical que integre la cuestión degénero en todos niveles dentro del sindicato. Yaen el Sexto Congreso se consigue el compromisopara impulsar que en los órganos de direcciónsindicales la representación sea proporcional a laafiliación, aunque será en el siguiente Congresocuando se establezca de manera estatutaria la pro-porcionalidad en la representación de mujeres enlas delegaciones para elegir los distintos órganossindicales.
Es en el año 1993, con la celebración de la Pri-mera Conferencia Confederal “CC.OO., un espaciosindical para hombres y mujeres”, cuando seadopta el 8 de marzo como jornada reivindicativapara el conjunto del sindicato. Sobre este tema sepuede encontrar en el fondo diversa documenta-ción como informes, manifiestos y comunicados,artículos para publicaciones, notas de prensa paramedios de comunicación y ponencias de jorna-das.
En su calidad de depositario de la documenta-ción de la Confederación Sindical de CC.OO., elArchivo de Historia del Trabajo recibió este fondopor transferencia de la propia organización. Sucontenido fundamental son documentos de acciónsindical relativa a la mujer: plataformas reivindi-cativas, propuestas, enmiendas, expedientes dedenuncia, expedientes informativos, informes yestudios, estadillos, estadísticas, ponencias y co-municaciones, manifiestos y comunicados, artí-culos, notas de prensa, textos, notas, esquemas yguiones, campañas, jornadas, cursos, seminarios,conferencias, exposiciones. Incluye asimismo do-cumentación derivada de su propia gestión, finan-ciera (balances contables, presupuestos económi-cos, listados, recibos y facturas, subvenciones) yorganizativa (planes de trabajo, memorias e in-formes de actividades, reuniones, encuestas, co-rrespondencia). Contiene igualmente materiales
relativos a su relación con distintas Secretarías dela Mujer de federaciones y territorios, con otrosórganos de CC.OO. y con organismos externos,como organizaciones de mujeres y otras asocia-ciones, partidos políticos, sindicatos y organiza-ciones de trabajadores, instituciones de la Adminis-tración, universidades y organismos inter na cionales.
La cronología de toda esta documentaciónabarca tres décadas decisivas en la vida social,económica y política de España, siendo 1969 y1999 sus fechas extremas. Por lo que este fondoes fundamental para conocer mejor las actuacio-nes y el funcionamiento de la Secretaría Confe-deral de la Mujer de CC.OO., cuya trayectoria his-tórica ha dejado un legado documental que reflejala participación de la mujer en el sindicalismo, lapolítica, el trabajo y la lucha feminista por la igual-dad en el último cuarto del siglo XX.
La consulta del fondo puede hacerse a travésdel inventario que está disponible tanto en for-mato papel, a partir del volcado de la base de da-tos, como en edición electrónica en línea, a fin dehacerlo accesible para todos aquellos investiga-dores y personas interesadas en el tema que visi-ten la página web de la Fundación 1º de Mayo. 3
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 44
La cronología de toda estadocumentación abarca tres décadasdecisivas en la vida social,económica y política de España,
siendo 1969 y 1999 sus fechas extremas.
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 45
SECCIÓN
TASA DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO POR SEXO,2014 (en %)Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacio-
nal de Estadística, 2014.
2014 / Dif. 2014-13 (p.p.)
ACTIVIDADAmbos sexos: .................................. 59,6% / -0,4Varones: .......................................... 65,8% / -0,6Mujeres: .......................................... 53,7% / -0,3
EMPLEOAmbos sexos: .................................. 45,0% / 0,7Varones: .......................................... 50,3% / 0,9Mujeres: .......................................... 40,0% / 0,5
PAROAmbos sexos: .................................. 24,4% / -1,7Varones: .......................................... 23,6% / -2,0Mujeres: .......................................... 25,4% / -1,2
TASA DE TEMPORALIDAD POR SEXO, 2014 (en %)Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacio-
nal de Estadística, 2014
2014 / Dif. 2013-14 (p.p.)
Ambos sexos: .................................. 24,0% / 0,9Varones: .......................................... 23,5% / 1,3Mujeres: .......................................... 24,5% / 0,4
MUJERES OCUPADAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD,2014 (10 ramas con mayor %)Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacio-
nal de Estadística, 2014
Total 10 ramas: ........................................ 86,6%Comercio, rep. de vehículos: ................... 18,1%Actividades sanitarias y de serviciossociales:..................................................... 13,8%Educación: ................................................ 9,7%Hostelería: ................................................ 9,1%Actividades de los hogares: ..................... 7,4%Industria manufacturera: ......................... 6,9%Adm. Pública y defensa Seg. Social: ....... 6,7%Act. administrativas y serv auxiliares: .... 6,3%Act. profesionales, científicas y técnicas. 5,2%Otros servicios: ......................................... 3,4%
PORCENTAJE MUJERES OCUPADAS EN CADA RAMADE ACTIVIDAD, 2014 (10 ramas con mayor %)Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacio-
nal de Estadística, 2014
Media España: ......................................... 45,6%Actividades de los hogares: ..................... 89,1%Actividades sanitarias y de servicios sociales:..................................................... 76,9%Educación: ................................................ 66,5%Otros servicios: ......................................... 66,2%Act. inmobiliarias: ..................................... 56,1%Act. administrativas y serv auxiliares ...... 55,5%Act. de organizaciones y organismos extraterritoriales: ...................................... 53,3%Hostelería: ................................................ 51,3%Comercio. rep. de vehículos: ................... 50%Actividades financieras y de seguros: ..... 48,1%
PORCENTAJE POBLACIÓN OCUPADA ATIEMPO PAR-CIAL POR SEXO, 2014Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacio-
nal de Estadística, 2014
Ambos sexos: ............................................ 15,9%Varones: .................................................... 7,8%Mujeres: .................................................... 25,6%
PORCENTAJE POBLACIÓN OCUPADA CON JORNADA ATIEMPO PARCIAL, POR MOTIVOS DE LA MISMA, 2014Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacio-
nal de Estadística, 2014.
MujeresNo haber podido encontrar trabajo de jornada completa: .................................... 60,8%Cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores: ........................ 12,2%Otros motivos de tener jornada parcial: .. 9,0%No querer trabajo de jornada completa: . 7,6%Otras oblig. familiares o personales: ....... 5,7%Seguir cursos enseñanza o formación: ... 3,6%Enfermedad o incapacidad propia: ......... 0,9%No sabe el motivo: ................................... 0,2%VaronesNo haber podido encontrar trabajo de jornada completa: .................................... 68,8%Otros motivos de tener jornada parcial: .. 14,4%Seguir cursos enseñanza o formación: .. 8,1%No querer trabajo de jornada completa: . 4,8%Otras oblig. familiares o personales: ....... 1,3%Enfermedad o incapacidad propia:.......... 1,3%Cuidado de niños o de adultos enfermos,incapacitados o mayores: ........................ 1,2%No sabe el motivo: ................................... 0,2%
Los datos tienen la palabraF1M | Jesús Cruces
El pasado domingo 30 de noviembre se cele-bró en Uruguay la segunda vuelta de las elec-ciones presidenciales, obteniendo el candi-
dato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, untriunfo arrollador, con más de 14 puntos de dife-rencia sobre su contrincante del Partido Nacional(o “blanco”) Luis Lacalle Pou. El Frente Amplioconsigue así su tercer mandato consecutivo, re-validando además su mayoría absoluta en ambascámaras legislativas, lo que le permitirá seguirprofundizando en su programa de transformacióndel país, que ha dado lugar a uno de los mayoresperiodos de crecimiento económico y bienestarsocial de toda la historia nacional.
El Dr. Tabaré Vázquez sucederá el 1 de marzopróximo a José “Pepe” Mujica, probablemente elmandatario actual mejor valorado y más popular,tanto dentro como fuera del país, universalmentereconocido por su honestidad y coherencia per-sonal, por la extrema austeridad de su forma devida y la peculiarísima empatía que genera en elencuentro personal, cualquiera sea su interlocu-tor: no hay manera de no quedar encandilado poreste abuelo bonachón y sabio, voluntariamentepobre, que habla para que todos le entiendan yno por ello deja de expresar una profunda filosofíade vida y una forma completamente insólita (enlos tiempos que corren) de entender la tarea degobierno como una vocación de servicio a su pue-blo, completamente exenta de cualquier ambiciónpersonal o de poder, y sin la menor sombra deparafernalia ni protocolo.
Por todo ello, en los últimos años el gobiernodel Frente Amplio ha puesto a este pequeño paísen el mapa internacional, constituyéndose en unode los referentes ineludibles para todos los quequeremos y luchamos denodadamente por uncambio en nuestro modelo de convivencia y, endefinitiva, en nuestra arquitectura social. La re-novación de su triunfo electoral parece, por lotanto, un momento adecuado para dejar algunas
reflexiones, inevitablemente personales, pero nonecesariamente intransferibles.
He dedicado otro trabajo, publicado en NuevaTribuna, a reconstruir los orígenes del Frente Am-plio, las condiciones sociales, políticas y legislati-vas que lo hicieron posible, terminando con unabreve reflexión sobre las dificultades para extra-polar esa experiencia a la actual coyuntura políticaespañola.
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 46
Daniel Kaplun | Sociólogo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, y secretario de organización del Comité del Frente Amplio en Madrid.
Diez años de Gobierno Freteamplista en Uruguay:una revolución tranquila
El Frente Amplio consigue sutercer mandato consecutivo,revalidando además su mayoríaabsoluta en ambas cámaras
legislativas, lo que le permitirá seguirprofundizando en su programa detransformación del país
En este artículo intentaré resumir algunos delos logros más significativos de los 10 años de go-bierno frenteamplista, explicando hasta qué puntoel país se ha transformado radicalmente en estos10 años, recuperando una parte sustancial de supeculiaridad en el contexto latinoamericano,aquella que, a mediados del siglo pasado, le dio aconocer como “la Suiza de América”.
Esta transformación tiene, obviamente, su baseen un periodo de excepcional bonanza económica(sin la cual no hubiera sido posible), pero las po-líticas gubernamentales pueden potenciar losefectos de las coyunturas o frenarlos, por unaparte, y aprovecharlos de muy distintas formas ypara muy distintos fines por otra.
El neoliberalismo sostiene machaconamenteque es necesario crecer primero para redistribuirdespués, como efecto “natural” del propio creci-miento de la economía, y la década frenteamplistademuestra contundentemente que esta ley no sólono es ineluctable sino que es radicalmente falsa:Uruguay ha logrado crecer redistribuyendo, y esamisma redistribución ha contribuido sustancial-mente a potenciar su propio crecimiento.
La enumeración de los síntomas de esa trans-formación nos llevaría mucho más de lo admisibleen el espacio otorgado a este artículo, pero trata-remos de resumir en breves pinceladas los mássignificativos:
Crecimiento económico y reducción de lapobreza:El 1 de marzo de 2005, al asumir la Presidencia,Tabaré Vázquez se encontró con un panorama eco-nómico y social tétrico, expresado básicamente en:
• 17,5% de caída del PIB en 5 años.• Tasa de desempleo del 16,5%.• 40% de la población por debajo del umbral de
la pobreza.• 5% de la población en situación de indigencia.• Caída del ingreso medio per cápita de un 20%.• Caída de un 11% en el poder adquisitivo de los
salarios.• Multiplicación del trabajo sumergido y del
empleo precario.Ocho años después (finales de 2012), la situa-
ción era drásticamente distinta:• 57% de crecimiento acumulado del PIB.• El desempleo había bajado hasta el 6%.• El número total de ocupados se había incre-
mentado en 300.000, lo que equivale a un creci-miento del 22% respecto a la cifra de 2004.
• Mejora redistributiva de los salarios reales:15% los más bajos, 4% los más altos.
• Aumento en el número de cotizantes al Bancode Previsión Social hasta 1.400.000 (récord his-tórico), lo que redunda en una mejora de su sos-tenibilidad y, por lo tanto, en una reducción sus-tancial de la aportación del Estado al BPS: en unapoblación altamente envejecida, la sostenibilidad
de las pensiones deja de ser un problema (lecciónineludible para quienes nos amenazan con la in-viabilidad a corto plazo del sistema jubilatoriopúblico español).
• Incremento medio de las pensiones en un48%.
• Reducción del número de pensiones clara-mente insuficientes de 79.000 a 4.500.
• Incremento del poder adquisitivo de las pen-siones mínimas de un 22%.
• Restauración obligatoria de los Consejos deSalarios (convenios colectivos), que impulsó lasindicalización masiva de trabajadores y la for-malización de la economía sumergida, que se re-dujo en un 33% (estimado).
• Regularización de sectores de actividad tradi-cionalmente informales, como el servicio domés-tico.
En ese proceso de reducción de la pobreza tuvogran importancia la creación del Ministerio deDesarrollo Social (MIDES), y el programa de cho-que que se llevó a cabo durante los primeros me-ses de gobierno, el Plan de Emergencia Social(PANES), que afectó a 75.000 hogares (unas330.000 personas). Algunos de los componentesfundamentales del PANES fueron:
• La institución del Ingreso Ciudadano, un sis-tema de transferencia directa de dinero a familiassin ingresos, condicionada al ejercicio de sus pro-
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 47
Esta transformación tiene,obviamente, su base en unperiodo de excepcional bonanzaeconómica (sin la cual no hubiera
sido posible), pero las políticasgubernamentales pueden potenciar losefectos de las coyunturas o frenarlos
pios derechos: escolarización efectiva de los hijos,atención sanitaria, etc.
• El programa “Trabajo por Uruguay”, destinadoa facilitar la inserción laboral de los beneficiarios.Se trataba de ofrecer ocupación por un tiempo li-mitado, desarrollando actividades de servicio co-munitario, y acompañado de un proceso de for-mación para el empleo
A la finalización de esta primera actuación dechoque (diciembre de 2007), el MIDES puso enmarcha un proyecto de más largo plazo, denomi-nado “Plan de Equidad”, que consta de medidastales como:
• La universalización de los servicios socialesbásicos.
• Mejora de ingresos a través de empleos consalarios dignos.
• Extensión de prestaciones sociales básicascomo las Asignaciones Familiares, que actual-mente alcanzan ya a los trabajadores informalesy a la población mayor de 64 años no perceptorade pensiones jubilatorias.
• Programas concretos tales como la TarjetaUruguay Social (que facilita el acceso a productosde la canasta alimentaria básica), “Juntos somosmás” (programa de inserción laboral a través decooperativas sociales), “Jóvenes en Red” (desti-nado a jóvenes que no trabajan ni estudian), “Uru-guay crece contigo” (para mujeres embarazadasy niños de hasta 4 años) o “Cercanías” (para nú-cleos familiares en situación de pobreza extrema),el Plan “Siete Zonas” (trabajo social concentradoen 7 zonas de particular concentración de la ex-clusión social), el Programa de Integración deAsentamientos Irregulares (PIAI) o el Plan Juntos(mejora de la calidad de vida, integración y parti-cipación social de sectores en extrema pobreza).
Mejora de la calidad y cobertura de los ser-vicios sociales básicos, particularmente delas prestaciones sanitarias:Históricamente, el sistema sanitario uruguayo secaracterizaba por una dualidad fuertemente des-igual: un sistema público meramente asistencialy de último recurso (para pobres de solemnidad),altamente infradotado y con personal pésima-mente retribuido; y un sistema privado basadoen una red de mutualistas (en general sin ánimode lucro), al que acudía todo aquél que pudierapagárselo, con prestaciones muy desiguales según
el poder adquisitivo (y por lo tanto las aportacio-nes) de los usuarios. Tanto el uno como el otro secaracterizaban, además, por su orientación pre-dominantemente curativa y no preventiva.
En 2004 ambos sistemas estaban en quiebra,el público por falta de inversión y presupuestopara su sostenimiento, el privado por la drásticareducción del número de afiliados.
Una de las primeras (y más trascendentes) me-didas adoptadas por el gobierno de Tabaré Vázquezfue la implantación del Sistema Nacional Integradode Salud, y la consiguiente universalización delSeguro de Salud, cuya cobertura se aproxima yaal 100% de la población.
El sistema permite optar entre la cobertura pú-blica o privada: en el primer caso, dotando a lared sanitaria pública de equipamiento material yrecursos humanos adecuadamente remunerados,hasta equipararla en calidad y prestaciones a la
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 48
Una de las primeras (y mástrascendentes) medidasadoptadas por el gobierno deTabaré Vázquez fue la
implantación del Sistema NacionalIntegrado de Salud, y la consiguienteuniversalización del Seguro de Salud, cuyacobertura se aproxima ya al 100% de lapoblación.
privada; en el segundo, facilitando el pago porparte del Fondo Nacional de Salud de las cuotasde las mutualistas, lo que ha redundado en unarecuperación acelerada en el número de usuariosy su consiguiente reflotamiento. Con este sistema,cada familia aporta según sus posibilidades, perorecibe asistencia según sus necesidades, consti-tuyéndose la asistencia sanitaria en un salario in-directo, de valor económico difícilmente calcula-ble, pero que contribuye sustancialmente a laredistribución progresiva de la renta.
Además, se ampliaron considerablemente lasprestaciones, incluyéndose la salud mental y lasexual y reproductiva (entre otras), y se poten-ciaron la atención preventiva, la educación sani-taria y las medidas higiénicas, en un todo inte-grado encaminado a reducir drásticamente lamorbilidad.
De este modo, la asistencia sanitaria pasó enpoco tiempo de ser una asignatura pendiente aconvertirse en uno de los buques insignia del go-bierno frenteamplista.
El sistema educativo estaba igualmente en quie-bra financiera y cualitativa, pero los logros en esamateria aún están lejos de ser satisfactorios, cons-tituyendo, por lo tanto, una de las asignaturas pen-dientes para la legislatura venidera. De momento,el esfuerzo se ha centrado fundamentalmente enlos aspectos cuantitativos, es decir en la mejorapresupuestaria y de la dotación material:
• Se ha duplicado el presupuesto hasta alcanzarel 4,5% del PIB, lo que ha permitido en primerlugar mejorar la retribución de los docentes y de-más trabajadores de la enseñanza en más de un50%, hasta alcanzar unos niveles “casi” dignos.
• Se ha hecho un gran esfuerzo en la restaura-ción de edificios, seriamente deteriorados tras dé-cadas de completo abandono, y se han construidonuevas dotaciones.
• Se ha mejorado la dotación material, con es-pecial énfasis en la informatización (Plan Ceibal)
• Se ha incrementado notablemente la escola-rización infantil, y la matrícula en las enseñanzasde nivel secundario y terciario
• Así como la alfabetización de adultos• Se han incrementado considerablemente las
becas• Y finalmente se ha aprobado una nueva Ley
general de Educación, aunque su desarrollo estáaún lejos de completarse.
Pero sigue faltando una revisión a fondo de con-tenidos y metodología, cuestiones sobre las quese ha discutido mucho en este periodo sin llegara acuerdos efectivos entre las partes implicadas.Y completar la descentralización de la educaciónsuperior, aún excesivamente concentrada en lacapital, entre otras actuaciones que constituyenuno de los principales desafíos para la legislaturasiguiente.
Vivienda: erradicación progresiva del cha-bolismo, recuperación de viviendas dete-rioradas, reflotamiento del Banco Hipote-carioOtra gravísima consecuencia de la crisis de 2002fue la multiplicación de los asentamientos infor-males, carentes de las más mínimas condicioneshabitacionales.
A esta multiplicación del chabolismo se sumaba
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 49
El sistema educativo estabaigualmente en quiebra financieray cualitativa, pero los logros enesa materia aún están lejos de ser
satisfactorios, constituyendo, por lo tanto,una de las asignaturas pendientes para lalegislatura venidera.
la situación de quiebra de facto del Banco Hipo-tecario (banco público dedicado específicamentea la financiación de la vivienda), lo que contribuíaa bloquear el acceso a la vivienda de hogares re-lativamente solventes pero a los que la banca pri-vada (gravemente tocada también por la crisis)no estaba dispuesta a financiar.
Fue necesario abordar con energía ambas cues-tiones: se reflotó el BHU y se consiguió recuperar,mediante una política adecuada de refinanciacióno reestructuración de deuda, un gran número decréditos morosos, reduciendo en pocos años lamorosidad del 70 al 7%. Y se creó la Agencia Na-cional de la Vivienda, destinada a proveer de so-luciones habitacionales a familias consideradasinsolventes por el sistema financiero comercial, ala vez que se aprobaba una Ley de vivienda de in-terés social.
Con todo ello, sólo en el año 2012 se lograronentregar más de 12.000 viviendas terminadas,más otras 23.700 en construcción, se impulsaronplanes de ahorro para vivienda (21.000 cuentas“Yo Ahorro”), se otorgaron más de 6.000 créditospara compra de vivienda y otros 8.000 para re-facción en menos de 3 años, etc.
Algunas sombras y tareas pendientes:En las líneas anteriores creo haber dejado claroalgo de lo mucho que se ha logrado en estos 10años. Pero un crecimiento sostenido de esa natu-raleza tiene también sus costes, y es importanteno ignorarlos, porque de lo contrario nos pasaráninevitablemente factura a corto o medio plazo.
Uno de los principales problemas que es nece-sario afrontar de inmediato es el medioambiental:una parte importante del crecimiento de las ex-portaciones se ha basado en algunas líneas deproducción muy agresivas para el medio am-biente, tales como la soja o (sobre todo) la fores-tación para la producción de pasta de papel. Sino se no se atacan adecuada y rápidamente estosproblemas, corremos el riesgo de que esto sea“pan para hoy y hambre para mañana”, pues seterminaría por desertizar uno de los territoriosmás fértiles del planeta.
En paralelo, el transporte por carretera de gran-
des cantidades de madera ha dejado nuestras (yade por sí anticuadas y muy deterioradas) infraes-tructuras viarias en un estado prácticamente ca-tatónico, y es necesario emprender urgentementesu remodelación y reconstrucción, así como la re-activación del sistema ferroviario, que quedó to-talmente inutilizado por los gobiernos preceden-tes, y potenciar las comunicaciones por vía fluvial,hoy inexistentes.
Otra de las consecuencias medioambientales deeste crecimiento acelerado es la contaminaciónde los acuíferos y cuencas fluviales, con la consi-
guiente pérdida de calidad de una excelente redde abastecimientos de agua potable.
Más allá de los problemas medioambientales,la otra asignatura pendiente es la educación a laque, como ya se explicó anteriormente, se ha dadoun importante impulso en términos cuantitativospero le sigue haciendo falta una profunda revisióny actualización de sus contenidos.
Por último, no podemos eludir la mención algrave problema jurídico y ético que implica lapervivencia de la Ley de Caducidad de la Pre-tensión Punitiva del Estado (o ley de impunidad),que sigue impidiendo el juicio y castigo a los cul-pables de crímenes de lesa humanidad durantela dictadura y la investigación a fondo de sus ac-tos, entre ellos la desaparición forzosa de másde un centenar de personas. Pero en esta cues-tión la responsabilidad del Frente es cuando me-nos limitada, puesto que la derogación de estaley fue sometida a referéndum ya en dos ocasio-nes sin que se lograse la mayoría suficiente paraello. 3
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 50
Uno de los principales problemasque es necesario afrontar deinmediato es el medioambiental:una parte importante del
crecimiento de las exportaciones se habasado en algunas líneas de producciónmuy agresivas para el medio ambiente
A raíz de la sublevación militar contra el go-bierno legítimo de la Segunda República es-pañola del 18 de Julio de 1936, ya se habían
planteado una serie de gestiones, como por ejem-plo, varios cambios de director de la entidad, lacreación de la Junta deIncautación y Proteccióndel Tesoro Artístico o elcierre de las puertas delMuseo del Prado el día30 de Agosto de 1936. Ladecisión más importanteque se tomó, fue sacar demanera sistemática lasobras del Museo con elobjetivo de conservarlas.Se habían transportadoya algunas obras a otroslugares y otras habíansido trasladadas a laplanta baja del edificio,las consideradas de másvalor, para evitar dañosdurante los bombardeos,acondicionando el espa-cio del edificio con sacosterreros. Pero la medidase promovió tras los bombardeos del 16 de No-viembre cuando un ataque aéreo con bombas in-cendiarias entre las 19:00 y las 20:00, nueve bom-bas sobre el edificio y otras tantas en losalrededores. A pesar de los daños coyunturales
en el edificio (rotura de ventanas, cristales y lu-cernarios) sólo una obra resultó muy dañada de-bido a las vibraciones producidas por las bombas:un altorrelieve de alabastro procedente de la igle-sia de Santa María de Milán que representaba
una alegoría triunfal deBenedetto Cervi Pa-vese, que terminó he-cho añicos en el suelodel museo.
Tras esto, a partir del21 de Noviembre de esemismo año se inició eltraslado en firme deobras tanto del propiomuseo (expuestas y delos depósitos) como lasque se encontraban ce-didas de manera tem-poral en otros museose instituciones oficiales,así como de cuadrosprocedentes de colec-ciones privadas. La se-lección de las obras serealizaba por la limita-ción del embalaje y, por
seguridad, de cada una de las obras se hacía unaficha (autor, título, medidas) completada con unhistórico del viaje que realizaba.
El Tesoro tuvo como primer destino Valencia.Las obras fueron depositadas en las Torres de Se-
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 51
Mieia Morán
La evacuación del Museo del Prado durante la Guerra Civil
rranos y en la iglesia del Patriarca, al considerarseque ambas edificaciones eran lo suficientementesólidas contra los bombardeos.
Siguió desarrollándose de esta manera hastaque en el año 1938, el gobierno de la Repúblicainstalado en Barcelona desde mediados del añoanterior, decide trasladar allí lo más valioso de lodepositado en Valencia, pero sin dejar de trasladarhasta ahí otras obras de manera periódica. En Ju-lio se inaugura en el Museo Victoria and Albertde Londres una exposición de dibujos y grabadosde goya, promovida por el gobierno republicanoque buscaba demostrar que era incierta la propa-ganda fascista que se había estado realizandodonde se decía que estas obras habían sido rega-ladas a la Unión Soviética.
En Febrero de 1939 se firma el Acuerdo de Fi-gueras, gracias al cual «el Gobierno español
acepta transportar a la Sociedad de Naciones
los cuadros y objetos de arte actualmente depo-
sitados en el norte de Cataluña (...) serán trans-
portados a Ginebra donde serán confiados al Se-
cretario General de la Sociedad de Naciones que
ha dado su aprobación al proyecto«. La evacua-ción se inició la noche del 4 de Febrero y terminóel 9; durante esos cinco días se trasladaron 2000cajas con diversas obras (cuadros, dibujos, tapi-ces) y el 14 de Febrero se depositaron las cajas enel Palacio de las Naciones. El día 18 se crea unComité Internacional para la Conservación de lasobras de arte españolas con el que concluye lamisión internacional para el salvamento del tesoroartístico español.
En Marzo de 1939 el autoproclamado gobiernofranquista reclama las obras evacuadas y el día31 el gobierno suizo obtiene un permiso por partede aquel para celebrar una exposición con lasobras de arte evacuadas y se procede a la devolu-ción de las obras almacenadas. En Abril acaba elconflicto bélico, iniciándose una etapa de repre-sión y de represalias, y se nombra a Sánchez Can-tón para que sea de nuevo director del Museo delPrado. El 1 de mayo Pedro de Muguruza llega aginebra con la finalidad de repatriar el Tesoro, loque sucederá el 9 de Mayo (un día antes, el go-bierno franquista recién instaurado se retira dela Sociedad de Naciones mediante un telegrama).
Todo este traslado supuso un acontecimientosin precedentes para la conservación de las prin-cipales obras del arte español. Se llegaron a cata-logar 23.560 obras de arte que fueron trasladadaso desplazadas en diferentes lugares para su sal-vaguarda. Desde entonces se aconseja la evacua-ción de las obras artísticas durante los conflictosbélicos. 3
NÚM: 69 • MARZO 2015 • 52
Todo este traslado supuso unacontecimiento sin precedentespara la conservación de lasprincipales obras del arte español.
Se llegaron a catalogar 23.560 obras dearte que fueron trasladadas o desplazadasen diferentes lugares para su salvaguarda.




















































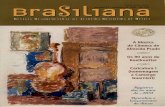







![“Kahlo, Kristeva, Prado: Retratando ‘el porvenir de la revuelta’ poética.” [Kahlo, Kristeva, Prado: Portraits of Poetic Revolt].](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631a30dbd43f4e17630455b9/kahlo-kristeva-prado-retratando-el-porvenir-de-la-revuelta-poetica.jpg)