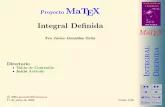Revista de Comunicación y Arte "Def-ghi", núm. 1 (2008) "Realidad y ficción"
-
Upload
conicet-ar -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Revista de Comunicación y Arte "Def-ghi", núm. 1 (2008) "Realidad y ficción"
DEF - GHI � comunicación y arte
Caravaggio (�57� - �6�0). Salomé con la cabeza de San Juan Bautista, detalle. �6�0.
DEF - GHI � comunicación y arte
DEF - GHIISSN 1851-9687
EditoresMariano DagattiLeandro DrivetJulia KratjeMaria Laura Gutiérrez
DiseñoRicardo Cortés [email protected]
ContactoMariano DagattiArenales �335 P.9 Dpto. A - C.P. ���4 Capital FederalEmail: [email protected]
Julia KratjePavón 330 C.P.3000 -Santa FeEmail: [email protected]
Agradecimientos Paula Siganevich - Teresa Cillo - Alfredo Grieco y Bavio - María Ledesma - Soledad Bergara - Leticia Forzani
R �008 - Impreso en Santa Fe.
Introducción. Pág. ��
Los compromios filosóficos de la idea de verdad. Pág. �5
Ma. Elena Candioti.
Verdad y justicia. Pág. ��
Gustavo Lambruschini.
Efeitos de verdade em discursos sobre a ditadura militar brasilera (1964- 1984). Pág. 3�
Leandro Rodrigues Alvez Diniz y Cristiane Maria Megid.
Identidad e Identidades. Pág. 40
Lucrecia Escudero Chauvel.
Para una articulación de los estudios de género y la teoría batchtiniana: sobre la voz del subalterno mujer. Pág. 48
M.- Pierrette Malcuzinsky y Claudia Rosa.
O que é o povo?. Pág. 5�
Adilson Ventura.
Literatura y sujeto popular. Pág. 6�
Susana Rosano.
Las paradojas lógicas de la modernidad local. Pág. 74
Paula Siganevich.
Cuerpos en la sombra. Pág. 83
Mariano Dagatti.
Convergencia. Pág 86
Leandro Drivet.
Batifondo. Pág.86
Nicolas Pinkus.
DEF - GHI 6 comunicación y arte
Velázquez (�599 - �660). Esopo, detalle. �639 - �640.Velázquez (�599 - �660). Esopo, detalle. �639 - �640.
Escritos por um lago. Pág.88
Laura Erber.
Um navegar (des)Protegido. Pág.90
Adison Ventura.
Las nubes dan la espalda a la lámina de agua. Pág. 9�
Julián Bejarano.
Planes. Pág.94
Francisco Bitar.
Tigris, Eúfrates. Pág. 96
Matías Serra Bradford.
Cruzes em bico na luz incerta. Pág. 98
Angela Melim.
Partículas. Pág. �0�
Valeska de Aguirre.
Poesía y narrativa. Pág. �0�
Martín Kohan.
DEF - GHI 7 comunicación y arte
Carterista. Pág. �05
Débora Vázquez.
Musas. Pág. �06
Hernán Arias.
Hipótesis de un extranjero. Pág. ��0
Oliverio Coelho.
Era él (adelanto). Pág. ���
Bruno Morales.
El diente de mamá. Pág.��7
María Ledesma.
Noticias de uma guerra particular y cidade de Deus
o cómo hacer visible la violencia urbana. Pág. ��9
Mario Cámara.
Contar de cero. Saer y el desierto. Pág. ��3
Fermín Rodríguez.
Literaturas posautónomas. Pág. �40
Joefina Ludmer.
DEF - GHI �� comunicación y arte
De todos esos huéspedes, yo era el único que no sabía cómo
comportarse; los otros parecían no ignorar lo que los indios
esperaban de ellos, y ese conocimiento parecía autorizarlos
a mostrarse distantes y altaneros. Antes de llegar, ellos ya
sabían lo que a mí me costó años en descifrar. El def-ghi,
def-ghi, insistente y meloso que les dirigían tenía, apenas
desembarcaban en la costa amarilla, un sentido inequívoco
para ellos; para mí, en cambio, desentrañarlo fue como abrir-
me paso por una selva resistente y trabajosa. A los indios,
para quienes todo lo externo se les subordinaba, nunca se les
ocurrió que yo podía ignorar su lengua y sus intenciones. Yo,
que a decir verdad no tenía, desde el punto de vista de ellos,
existencia propia, no debía ignorar, desde ese mismo punto
de vista, lo que ellos esperaban de mi persona. No me dieron,
ni una vez sola, ninguna explicación. Ya en las primeras
miradas que me dirigieron, en el primer anochecer en que
anduve entre las hogueras, había, me doy cuenta ahora, ade-
más del deseo de llamar mi atención y de caerme en gracia, la
expresión del que recuerda a una de las partes, con insistencia
un poco obscena, las cláusulas de un pacto secreto. Me fue
necesario ir desempastando, durante años, esa lengua en sí
cenagosa para vislumbrar, sin llegar a estar nunca seguro de
haber acertado, el sentido exacto de esas dos sílabas rápidas
y chillonas con que me designaban. Como todos los otros que
componían la lengua de los indios, esos dos sonidos, def-ghi,
significaban a la vez muchas cosas dispares y contradictorias.
Def-ghi se les decía a las personas que estaban ausentes o dor-
midas; a los indiscretos, a los que durante una visita, en lugar
de permanecer en casa ajena un tiempo prudente, se demo-
raban con exceso; def-ghi se le decía también a un pájaro de
pico negro y plumaje amarillo
y verde que a veces domesticaban y que los hacía reír
porque repetía algunas palabras que le enseñaban, como si
hubiese hablado; def-ghi llamaban también a ciertos objetos
que se ponían en lugar de una persona ausente y que la
representaban en las reuniones hasta tal punto que a veces
les daban una parte de alimento como si fuesen a comerla en
lugar del hombre representado; le decían def-ghi, de igual
modo, al reflejo de las cosas en el agua; una cosa que duraba
era def-ghi; yo había notado también, poco después de llegar,
que las criaturas, cuando jugaban, llamaban def-ghi a
la que se separaba del grupo y se ponía a hacer gesticula-
ciones interpretando a algún personaje. Al hombre que se
adelantaba en una expedición y volvía para referir lo que
había visto, o al que iba a espiar al enemigo y daba todos los
detalles de sus movimientos, o al que a veces, en algunas
reuniones, se ponía a perorar en voz alta pero como para sí
mismo, se les decía igualmente def-ghi. Llamaban def-ghi a
todo eso y a muchas otras cosas. Después de largas reflexio-
nes, deduje que si me habían dado ese nombre, era porque
me hacían compartir, con todo lo otro que llamaban de la
misma manera, alguna esencia solidaria. De mí esperaban que
duplicara, como el agua, la imagen que daban de sí mismos,
que repitiera sus gestos y palabras, que los representara en
su ausencia y que fuese capaz, cuando me devolvieran a mis
semejantes, de hacer como el espía o el adelantado que, por
haber sido testigo de algo que el resto de la tribu todavía no
había visto, pudiese volver sobre sus pasos para contárselo en
detalle a todos. Amenazados por todo eso que nos rige desde
lo oscuro, manteniéndonos en el aire abierto hasta que un
buen día, con un gesto súbito y caprichoso, nos devuelve a lo
indistinto, querían que de su pasaje por ese espejismo mate-
rial quedase un testigo y un sobreviviente que fuese, ante el
mundo, su narrador.
Juan José Saer, El entenado. [Fragmento]
Copyright (c) �007 Ricardo A. Cortés
“Un hombre laberíntico nunca busca la verdad, sólo a su Ariadna”(Friedrich Nietzsche, La voluntad de poder)
“¡Comenzad a hablar! Repetiréis todas las palabras que fueron dichas siempre. ¿Creéis vivir? ¡Rumiáis la vida de los muertos!”(Luigi Pirandello, Enrique IV)
Tras una persecución por las calles de Hong Kong, un grupo de ladrones logró escapar de una redada policial que dejó su corolario de muertos y heridos. Un móvil de televisión captó el ins-tante en el que un policía, con los brazos en alto, se rendía ante el líder de la banda. Las imágenes circularon por todos los noticieros, que no deja-ron de calificar a la actuación policíaca como otra vergüenza que atentaba contra la credibilidad de la policía ante los medios y la sociedad. Con ánimos de reconstruir esa credibilidad, la co-mandante Rebecca Fong decidió poner en juego una doble estrategia. Por un lado, el despliegue de una cantidad sin precedentes de policías; por otro, el de un show mediático para seis millones de televidentes. “Lo que importa es la imagen. Ojo por ojo. Hay que poner en escena un gran espectáculo”, afirmó la oficial. Junto a ella, el jefe de la Fuerza arengó a sus miembros: “Todos los ciudadanos nos verán por televisión. Recuperare-mos su confianza”.Así da comienzo Johnny To a Breaking News (�004). Escenario de manipulaciones mediáticas y de sus insuficientes antídotos, el film abre y cierra un abanico de indicios que apuntan a la verdad, la ficción y la opinión pública. Si algo queda en claro, es que en los medios todo aconte-cimiento es una performance. Pero además, que los medios de comunicación masivos, en socieda-des con un alto grado de desarrollo audiovisual,
disponen justamente de los medios para ilusionar con un real eficaz, que aun supere los límites de los hechos tal como los constatan las ciencias na-turales. Como en el caso de la institución policial, está en juego la credibilidad en el relato del acon-tecimiento antes que la verificación de lo ocurri-do. No ha de extrañar que la asesora de prensa de la comandante Fong anuncie: “Las fotos están listas. Las mejores están siendo retocadas digi-talmente. También conseguí un director de cine para que edite las tomas”. El relato que circulará por los noticieros, ¿es la puesta en escena de un hecho o un policial a la manera de Cosecha Roja? Los géneros ficcionales, así como un noticiero o un documental, tienen una existencia histórica instrumentada por instituciones, discursos, leyes, disposiciones, a partir de estrategias de verosi-militud diferentes. Son regímenes de percepción socialmente regulados, cuya eficacia cognitiva y pasional puede resultar independiente de su fidelidad a los hechos. Los escritos de este primer número de Def-ghi, que incluye artículos académicos, ensayos, poemas, fragmentos de novelas en curso (works in progress), relatos breves y apuntes, acuden a una convocatoria inicial que podría sintetizarse en la cópula de ‹‹discurso y verdad››. Cuando toda invitación a hablar sobre los estatutos de lo verdadero puede parecer un bluf con los encan-tos de la ciencia ficción; cuando muchos señalan que la noción de lo verosímil ha de revisarse a la luz del todo ficcional o siquiera ante las tinieblas en los límites de lo ficcional, queremos atender a los efectos que el estallido de la mediatización ha supuesto a la hora de asignar valores a lo verda-dero y lo ficcional. Nos interesa el debate sobre los modos de producción, circulación y consumo de diversos registros de veridicción, teniendo en cuenta para ello no sólo aquellos relatos que pú-blicamente circulan como verdaderos (el discurso informativo, el discurso científico) sino, además, el estatuto de los que circulan como ficcionales (la poesía, la novela y sus avatares, el cine, las artes en general). Ya se trate de los umbrales del decir o de una verdad sacramental, de clasificaciones analíticas a lo John Wilkins o de escenas narra-
tivas; ya se trate de la verdad como marco regu-lativo necesario o de una ficción desbocada que penetra nuevos territorios, este número inicial busca un diálogo entre las ciencias sociales y las artes, cada uno con sus fronteras, límites, doxas, tradiciones y traducciones.Es así que una apertura que progresivamente atraviese y cruce las disciplinas y los géneros se ha vuelto necesaria. No sin sorpresa, pero sin alarmas, muchos observamos que las constela-ciones que así se configuran no dan cuenta de un universo homogéneo. Con este horizonte, pro-curamos indagar en los modos de legitimación de un conjunto de actitudes y representaciones que regulan el mundo social. Es por ello que este número no tiene extremos ni extremidades, sino una sucesión nunca interrumpida de variaciones. Su índice es el corolario de una tensión irresuelta entre fuerzas que se atraen y rechazan con idénti-ca pasión y virulencia. Como si el propio campo cultural y artístico se dividiera entre un deseo de ver y no ver lo que está en el foco de un debate contemporáneo sobre la libertad y la opresión. A veces, ejercitar un pensamiento acerca de la verdad y sus formas puede significar, como se ha dicho, retrotraerse a lo abyecto, convocar mons-truos sagrados, desenterrar antiguos duelos. Y encontrar que todo aquello que habíamos creído destruir y exiliar parece retornar y reconfigurar-se.
DEF - GHI �4 comunicación y arte
John Everett Millais (1829- 1896). El taller de José, detalle. �849.
DEF - GHI �5 comunicación y arte
L
Los compromisos filosóficos de la idea de verdad
Maria Elena Candioti
Cuando hablamos de compromisos filosóficos de la idea de verdad nos referimos, por una parte, al modo en que ésta incide tanto en el campo teórico como en el de la filosofía ética y política. Por otra, a las ideas que implica y contribuyen a definir su sentido, tales como una concepción de la racionalidad, de la experiencia y de la realidad. Ambos aspectos son interdependientes: el poder decidir y evaluar las acciones requiere del juicio por el cual aceptamos algo como verdadero; pero además requiere precisar qué es lo que habilita a ello, qué es lo que permite la apertura de sentido y el discernimiento de lo que es aceptable, y en qué se sostiene la afirmación.Desde sus orígenes, la filosofía occidental intentó edificar la verdad sobre la racionalidad, exigir argumentos, no dejar librado a la fuerza de los hechos una multiplicidad de opiniones que eva-den la justificación. Los fundamentos que sostu-vieron tal propuesta han tenido sin embargo que ser revisados. Hoy se admite que los conceptos empleados, los patrones de juicios racionales y el modo en que el hombre interpreta y organiza su experiencia no dependen de “naturalezas univer-sales” o de evidencias intuitivas de ciertas ideas consideradas básicas e inamovibles, sino que se construyen en el tiempo. La posición que pare-ciera derivarse de ello es que la verdad queda restringida a su vigencia histórica o al consenso de determinadas comunidades. Se plantea así una falsa disyunción que nos obliga a elegir entre verdades establecidas e inamovibles, y la alterna-tiva escéptica que descubre tras esas “verdades” sólo la fuerza de los intereses vitales, del consen-
DEF - GHI �6 comunicación y arte
so o del poder.En contraposición a esta alternativa y también en contraposición a quienes ven en la verdad una de las formas de clausura, creemos que la noción de verdad se hace indispensable, no sólo para la ra-zón teórica, sino también para la razón práctica. En la descalificación de la noción de justificación racional está el riesgo del “todo vale”, y tras la aparente “tolerancia” que esta afirmación puede exhibir, se esconde la posibilidad de abonar po-siciones extremas e ideológicas que se imponen con recursos no siempre deseables. Sin argu-mentación no hay posibilidad de crítica y esto, lejos de dar lugar a las distintas voces, conduce a juegos de fuerza y a imposiciones que eluden la confrontación. Son visibles las consecuencias en el ámbito de la praxis; desde el fortalecimiento del individualismo y el recrudecimiento de posi-ciones irreconciliables en la pura afirmación de la diferencia, hasta la inhibición de la acción. En el primer caso, queda la disolución y con frecuen-cia la violencia; en el segundo, el repliegue y la resignación. Si verdad es lo que una comunidad acepta como tal, desde sus propios standars de co-nocimiento y sus formas de vida, ¿qué posibilida-des de discernimiento, e incluso de “desenmas-caramiento” nos quedan? ¿No es justamente esto lo que convierte a la “verdad” en “poder”, lo que inhibe el movimiento de deconstrucción de lo instituido y convalidado? ¿Qué es lo que autoriza el desplazamiento respecto a lo establecido? ¿No es justamente ese impulso de ir más allá de lo ya aceptado, lo que moviliza el pensamiento? Es necesario empero disipar un posible mal-entendido: indicar la relevancia de la cuestión no implica afirmar una Verdad con mayúscula, absoluta y estática, imponiéndose por sí misma. Hay que evitar al respecto todo riesgo de “rei-ficación”; pero también hay que evitar definirla desde una racionalidad puramente procedimen-tal. Y es en este punto en el que cabe preguntar-se con qué ideas de verdad y racionalidad nos involucramos. En el curso de la historia hemos visto sucesivas restricciones. El rechazo a las bases metafísicas y el esfuerzo por lograr una noción acotada
de verdad limitó el planteo a las exigencias de justificación. La idea de verdad quedó reducida así a la de validez objetiva, dando lugar a concep-ciones que privilegiaron los valores epistémicos. Una restricción más se operó cuando los inten-tos de precisar qué es un enunciado verdadero recurrieron a análisis lingüísticos configurando una concepción semántica de la verdad, tal como se da en Tarski (�99�: �75-3��). Tal concepción, conjuntamente con los recaudos que se tomaron para sostenerla, han derivado en lo que se ha calificado como concepción “deflacionaria” de la verdad. Esta calificación es particularmente inte-resante para el tema que nos ocupa. El término inglés “disquotational”, proviene de “disquota-tion”, el cual indica tanto la estrategia del “des-entrecomillado” (con la que Tarski explicita su concepción semántica de la verdad), como la idea de “deflación”. No es difícil ver que esto expresa también una deflación de su carácter filosófico. Una de las voces más firmes respecto a las renun-cias que esta posición implicaba, ha sido la de Putnam. Aún cuando intenta salir de los viejos moldes de la tradición, entiende este filósofo que la idea de verdad sigue siendo una idea fuerte, y por lo tanto de ningún modo pueden resultar satisfactorias las definiciones formales y neutras, como la de Tarski. No basta definir la palabra “verdadero” -sostiene-, sino que se trata de precisar una “comprensión” de la verdad; y esto no es neutral, pues significa optar por una teoría del conocimiento. También implica tomar una posición respecto a la realidad, si queremos evitar que todo se resuelva en un nivel lingüísti-co. Si bien insiste en que hay múltiples modos de describir lo real y múltiples estructuras simbó-licas que nos sirven para interpretarla y operar sobre ella, Putnam está muy lejos de aceptar la idea de que el mundo no es más que una ver-sión, una “proyección” del sujeto individual o colectivo (Putnam, �978, �983, �994). Atento a los mencionados compromisos filosóficos, procura articular la intuición realista con una concepción no “representacionista” del conocimiento, confi-gurando lo que llamó “realismo interno” (Put-nam, �988). Pese a la pluralidad de esque-mas
DEF - GHI �7 comunicación y arte
conceptuales y mediaciones lingüísticas, nuestros enunciados se emiten en referencia al mundo real, y logran objetividad en la medida en que hay convergencia (Putnam, �988: 73). No resulta fácil explicar en este caso cómo es po-sible ir más allá del contextualismo y establecer pautas de justificación objetivas. En una fórmula de clara inspiración kantiana, la verdad es de-finida como “bondad última de ajuste”. En esta idea de progresivo ajuste se nos hace presente, por una parte, que la validez cognoscitiva tiene una dimensión temporal, acorde con el carácter inacabado del conocimiento humano. Por otra, que el ajuste no se da sólo entre las diversas y sucesivas experiencias de un sujeto, sino en un proceso de articulación de perspectivas diversas, lo cual implica la posibilidad de comunicación y consensos progresivos. Sin embargo, esto no debe hacernos pensar que son simplemente los consensos los que determinan lo verdadero. Cuando así se lo considera -como se hace explícito en la posición de Rorty-, la noción de verdad queda reducida a la aceptabilidad de una determinada comunidad; el predicado “ver-dadero” se convierte en un “cumplido” que pue-de hacerse a ciertas creencias estabilizadas por su éxito (Rorty, �99�). Putnam insiste en sostener que no basta con la convergencia y aceptabilidad fácticas, determinada por las prácticas vigentes, sino que la verdad queda vinculada a la posibili-dad de justificación racional. La correspondencia del juicio con su objeto requiere el progresivo ajuste de la experiencia evaluado racionalmente. Y esto abre otra cuestión, puesto que la noción de racionalidad es una noción normativa. La verdad de enunciados y teorías no puede depender de que sean aceptadas de hecho; de algún modo tiene que trascenderlos. En esta pretensión, sin embargo, se concentran y potencian los mayores interrogantes, pues ¿cómo conciliar esta normati-vidad con la contingencia de los criterios, así sean éstos epistémicos? La fórmula a través de la cual Putnam pretende salir de esta encrucijada no está exenta de dificul-tades, aunque muestra su intención de no identi-ficar la noción de verdad con la de justificación. “La
verdad no puede ser sólo la aceptabilidad racio-nal por una razón fundamental; se supone que la verdad es una propiedad perenne de un enuncia-do, mientras que la justificación puede perderse” (Putnam, 1988: 64). Afirmar que un enunciado es verdadero, es afirmar que podría ser justificado más allá de la circunstancialidad y las limitacio-nes de las situaciones de hecho, es decir, en condi-ciones epistemológicas ideales. “La verdad es así una idealización de la aceptabilidad racional” (Putnam, �988: 65). Es esta referencia a la “idealidad” de las condiciones lo que permitiría trascender los contextos concretos y evitar el relativismo. Una primera precisión respecto a estas condiciones indica que son ideas regulativas, y por lo tanto no se afirman como reales (Putnam, 1988: 65). Sin embargo Putnam no tarda en advertir las dificul-tades para definir en qué consiste esta idealidad y prefiere hablar de condiciones “óptimas”. La cuestión es desde dónde se define lo óptimo y si puede hacerse sin plantear desde nuevas bases el problema de la experiencia. Reconocemos a la propuesta filosófica de Putnam el mérito de postular una idea de verdad que sea algo más que el producto de la contingencia, intentando a la vez superar el lenguaje único de la metafísica y los fundamentos apriorísticos; pero queda aún por transitar un largo camino en la exploración del conocimiento humano. Como vimos, Putnam no ha tardado en descubrir que la idea de verdad tiene un “plus” respecto a la noción de justificación, y que esto implica poder discernir, más allá de lo que está legitimado por una determinada comunidad epistémica, qué es lo que debe ser corregido o descartado como fal-so, e incluso cuestionar los criterios en juego. Es en este punto donde se advierten las limitaciones de una concepción puramente epistémica. A nuestro juicio, la superación de estos límites requiere que las condiciones de validez intersubjeti-vas sean consideradas en relación a las posibilidades de la experiencia de lo real, entendida de modo complejo. La complejidad a la cual aludimos exige a su vez un análisis y explicitación de las relaciones que se tejen entre conocimiento y lenguaje y superar los supuestos “representacionistas” que condiciona-
DEF - GHI �8 comunicación y arte
ron la comprensión de estas relaciones, haciendo inexplicable la referencia a lo real. En este senti-do, Putnam ha mantenido su preocupación por determinar la referencia directa del lenguaje al mundo tratando de evitar las consecuencias in-aceptables que se derivaron de aquellas posicio-nes que asumieron el “giro lingüístico” y a la vez mantuvieron vigentes los supuestos dualistas de la herencia moderna, cerrando al lenguaje sobre sí mismo. El distanciamiento de Putnam respecto a una concepción puramente epistémica de la verdad y su permanente esfuerzo por no perder de vista la realidad -lo cual ha dado lugar a una continua re-formulación del realismo, cuya última expresión es el “realismo pragmático” (Putnam, �990b)- ha tenido efectos constatables en la filosofía actual. El más sorprendente de estos efectos es, tal vez, el reconocimiento de este problema y la recom-posición que hace Habermas de las nociones de verdad y justificación señalando la diferencia entre ambas y admitiendo las limitaciones de una concepción centrada en el momento discursivo (Habermas, �00�: 47-53). En efecto, Habermas había realizado importantes
aportes en orden a distinguir entre las condicio-nes y criterios de objetividad y la verdad de los enunciados. En el “Post-scriptum” a Conocimiento e interés (Habermas, 1982), define la “objetividad” en relación a las condiciones constitutivas de los ámbitos epistémicos específicos, mientras que considera a la verdad en relación a pretensiones de justificación. En el primer caso, se trata de la estructuración de un dominio de objetos a partir de condiciones que permiten develar la realidad y objetivarla; se muestra en la efectividad de ciertas acciones previstas y queda garantizada por un campo significativo intersubjetivamente compartido; en el segundo, de la pretensión de validez justificada por el consenso logrado a través de la argumentación (Habermas, �98�: 3�0-3�4). Esta posición se sostiene explicitando las pretensio-nes de validez que están siempre vinculadas a todo contenido proposicional del acto de habla. La verdad supone la posibilidad de un consenso legítimo, donde éste se entiende como el resul-tado de un proceso de comunicación no sujeto a constreñimiento alguno. La legitimidad del con-senso racional está garantizada por las condicio-nes de la situación ideal de habla, y esto supone
Henry Wallis (�830 - �9�6). La muerte de Chaherton. �856.
DEF - GHI �9 comunicación y arte
el diálogo crítico, simétrico y no persuasivo. Esta situación ideal no es una ficción, sino que está necesariamente implicada en la estructura del habla potencial, puesto que todo discurso está orientado a la idea de verdad. En esta etapa del pensamiento habermasiano, la verdad queda asimilada a la justificación, aún cuando ésta se piense en condiciones ideales. La verdad se resuelve en un plano discursivo. Esta idea ha sido objeto de numerosas críticas dirigidas a lo que se considera una reducción al discurso (Olivé, �000: �86; Pérez Ransanz, �99�: 85-93; Puntel, �978: �44-�64; Lafont, �997: �39-�6�) y más allá de la discrepancia que podemos tener en cuanto a algunas de estas críticas, debemos reconocer que han revelado la unilateralidad de la concepción discursiva. En efecto: ¿qué es lo que da lugar a que el consenso sea fundado? Si es el mejor argu-mento, ¿cómo lo evaluamos como el mejor? Si no se recuperan de alguna manera los nexos con lo real, esto no puede resolverse. Puede argumen-tarse que desde la teoría de la acción comunicati-va Habermas pretende dar lugar a la apertura a lo real atendiendo a los diferentes actos lingüísti-cos y que los enunciados con pretensión de ver-dad dependen de actos lingüísticos constatativos, es decir, referidos al mundo objetivo. Esto, sin embargo, no resulta del todo satisfactorio ya que afirmar la necesidad de una referencia objetiva es sólo un paso; es necesario además dar cuenta de cuáles son las instancias experienciales que dan lugar a la “corregibilidad” y procesos de ajuste. Como lo señalamos anteriormente, Habermas ha reconocido ya la insuficiencia de una concepción epistémica que sustenta la validez en condiciones ideales y en la fuerza del mejor argumento. Sin abandonar estas exigencias, ha reconocido la im-portancia de plantear las relaciones del lenguaje con el mundo en una referencia directa y lo que al respecto aportan los trabajos de Putnam. La cues-tión sigue siendo cómo pensar un realismo que pueda sumir el giro lingüístico, sin abandonar la problemática pragmático-trascendental. Haber-mas ha dado importantes pasos en esta dirección (Habermas, �00�: 9-54).A partir de estos avances se perfila un amplio
programa orientado a una articulación de los aportes de la semántica y de la pragmática del lenguaje con una idea de experiencia que per-mita dar cuenta de la “revisabilidad” del saber. En este sentido pueden plantearse los modos de sostener el discurso considerando, por una parte, sobre una conexión interna entre verdad y realidad y, por otra, admitiendo que la multipli-cidad de lenguajes pueden confrontarse dando lugar a procesos de corrección y ajuste a partir de la apertura de un horizonte que se abre en la anticipación “contrafáctica” de un mundo objeti-vo único. La profundización en estas cuestiones y el análisis del estatuto de este “mundo objetivo único” excede los límites de este trabajo. Lo que nos interesa ahora reafirmar es que la noción de verdad requiere integrar diversas dimensiones, si es que se está dispuesto a atender a lo que esta idea compromete. Ni la concepción semántica ni la concepción puramente discursiva pueden dar cabalmente cuenta de los compromisos con la acción. Esto tampoco quiere decir que optemos por el recurso a la idea de “manifestación” de lo verdadero, evadiendo la confrontación y crítica. La alternativa de sostener la verdad de los enun-ciados, ya sea en una “experiencia de verdad”, ya sea en el discurso, se presenta como una falsa opción. La mera manifestación de la cosa no pue-de tener pretensiones de verdad si no puede ser sostenida intersubjetivamente; pero a su vez, la argumentación discursiva que conduce al con-senso carece de sustento si no puede explicitarse cuáles son las pautas para aceptar un argumento como válido y cuál es el rol que en ello juega la experiencia. Es claro que esto implica revisar la noción de experiencia de tal modo que no quede reducida a impresión sensible o afección de un sujeto.La pretensión de validez, sostenida lingüísticamen-te, es también la pretensión de conocer la realidad, a través de las múltiples formas de describirla y de construirla. La consideración de la verdad tiene que asumir estas condiciones, atender a una estructura bipolar. Esta atención a una estructura bipolar no refiere a dos aspectos a considerar,
DEF - GHI �0 comunicación y arte
o a dos niveles complementarios, sino a la exigencia de considerar los modos de descu-brimiento y configuración del mundo (en los que se articulan experiencia y lenguaje en horizontes de comprensión signados por la historicidad) y la movilidad de los procedi-mientos de justificación de validez, en los que se mantiene esencialmente la tensión entre lo fáctico y lo normativo. El reconocimiento de la argumentación como instancia crítica es fundamental, pero debe tenerse el cuidado de no convertir al consenso en la instancia única. Sin un posicionamiento atento y crítico ante lo que se presenta como real, y sin determinación de las condicio-nes que hacen posible la referencia objetiva se produciría un corte que terminaría con la primacía del discurso, dando lugar así a una de las formas más sofisticadas de absolutiza-ción de la razón.
Referencias bibliográficas
Habermas, J. (�968) Conocimiento e Interés, Madrid: Taurus, �98�.
----------------- (�999) Verdad y justificación, Madrid: Trotta, �00�.
Lafont, C. (�979) “Verdad, saber y realidad” en Gimbernat, J.A. (ed): La filosofía moral y política de Jurgen Habermas, Madrid:
Biblioteca Nueva.
Olivé, L. (�000) El bien, el mal y la razón. Méjico: Paidós.
Pérez Ransanz, A.R. (1992) “Verdad y justificación”, Méjico: Dianoia.
Puntel, B. (�978) Warheistheorien in der neueren philosophie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Putnam, H. (�978) Meaning and the Moral Sciences - �rst. Conference “Reference and Truth”, Londres: Routledge and Kegan Paul.
--------------- (�98�) Razón, verdad e historia, Madrid: Tecnos, 1988.
--------------- (�983) Realism and Reason, N. York: Cambridge University Press.
--------------- (�990) Realism with a Human Face, Cambridge: Harvard University Press.
--------------- (�994) “On Truth”, en Words and Life. Cambridge: Harvard University Press.
Rorty, R. (�99�) Objetividad, relatividad, y verdad. Barcelona: Paidós, �996.
Tarski, A. (�944) “La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica”, en L. Valdés (ed.) La búsqueda del
significado. Madrid: Tecnos, �99�.
DEF - GHI �� comunicación y arte
María Elena Candioti es profesora de Filosofía por la Universidad Católica de Santa Fe y Licenciada en Filosofía por la Universidad Católica
Argentina (Buenos Aires). Actualmente se desempeña como Profesora Titular de Epistemología en las Licenciaturas en Ciencias de la Educación
y en Comunicación social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y como Profesora de Teoría del
Conocimiento de la carrera de Filosofía, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral.
Ha dirigido proyectos de investigación de ambas universidades, el último de los cuales se titula: “Significado y validez. La incidencia del giro
pragmático en la problemática epistemológica actual” (UNER). Ha publicado artículos y capítulos de libros especialmente en el área de epistemo-
logía. Es miembro del comité editorial de la Revista “Tópicos”.
Copyright (c) �007 Ricardo A. Cortés
DEF - GHI �� comunicación y arte
V Verdad y justicia Sapere aude!�
Die Wahrheit, sei sie auch Verbrechen!�
Gustavo Lambruschini
Advertencia metafísica
El valor de “verdad” no es sólo un término metalingüístico atribuible a las proposiciones bien demostradas o argumentadas, esto es, un término que es atribuible al lenguaje mis-mo en su función reflexiva, de modo que ésta (la verdad como una propiedad del lengua-je) satisfaga al receptor como sujeto teórico o técnico. Tampoco es ella sólo una pretensión de validez que acompaña estructuralmente a “los actos de habla constatativos” de un hablan-te competente. Además, la verdad es una categoría crítica, esto es, una categoría esencialmente inadecuada con “lo real”, porque incluye un werden o sollen, i.e., un núcleo normativo constitutivo. Por eso, la verdad también motiva racionalmente al sujeto práctico; incluso lo libera y emanci-pa (la verdad nos hace libres). El lenguaje “verdadero” así no sólo describe sino prescribe lo auténtico y reclama al mundo como un auténtico mundo.Más aún: no daríamos cuenta del fenómeno de la verdad, si además no tuviéramos también presente que la verdad moviliza las pasiones del sujeto patético-expresivo, i.e., si no destacáramos que la verdad es un motor de pasiones. No sólo la cabeza, sino también el corazón es un órgano filosófico.Sobre estos dos últimos caracteres del fenómeno de la verdad (efectos perlocutivos en los sujetos receptores) haremos énfasis en nuestro breve artículo. Se intenta en él desplegar y aclarar la intuición de que la verdad es un acto de lesa majestad (laesa Maiestas). Por eso se intenta llamar la atención, o mejor aún, advertir que en la discusión (unilateralmente epis-temológica) acerca de la verdad en general están en juego cuestiones morales y políticas inescindibles de esa lucha simbólica que acompaña e incluso que es la lucha misma del género humano por su emancipación. Así pues, la cuestión de la verdad es una cuestión práctica, es decir, moral y política.En cuanto a la justicia, por su parte, es tomada aquí en su simple definición tradicional de dar a cada uno lo suyo (suum cuique). Es necesario descartar, sin embargo, que cuando ar-bitraria e irracionalmente se es privado de ello (suum), no sólo es un derecho sino también un deber para un hombre libre tomarlo por la propia mano.
§ �.La verdad es un acto de lesa Majestad, de laesa Maiestas. Es más que el simple desacato Maiestatis, pues le da un sólido fundamento. A los ojos del poder, i.e., ex parte principis, la verdad es incluso un crimen de lesa Majestad (crimen laesae Maiestatis), una suerte de magnicidio. La verdad es un acto negativo. El magnate como magnate es destruido por la
DEF - GHI �3 comunicación y arte
potencia de la verdad. Revelar, manifestar, decir, proclamar, divulgar la verdad es un acto subver-sivo del status quo y, por eso, es un acto de lesa majestad. La verdad trastorna el orden jerárquico y prepotente que existe de forma injusta. Al develar-los, la verdad niega la Majestad.Por la revelación de la verdad, la autoridad de la jerarquía y del poder (Cf. Weber, Macht) es desacreditada, es descalificada, incluso queda infamada. Más precisamente: por la autoridad de la verdad, la autoridad de la jerarquía y del poder queda negada. La autoridad se ha vuelto fuerza, coacción: violencia. Entonces, el criterio de autori-dad también es negado y sustituido por el criterio de la e-videncia de la verdad, i.e., por el sacar a la luz y a la vista de todos la verdad. Antes, tener poder y tener razón era idéntico. Ahora, tener po-der y aun monopolizar el poder no es ya nunca más tener razón.El Poder y la jerarquía aman el silencio; aman las bocas respetuosamente cerradas; aman el sumi-so silencio de los dominados; aconsejan callar y guardar silencio; tan sólo se solazan con su propia palabra, con su monólogo; en todo caso, se complacen con el eco fiel de la propia voz en la boca de los catecúmenos. En una palabra: el Poder y la jerarquía aman la ob-ediencia y no la libertad de la palabra que trae la verdad. La prepotencia de la palabra empero es replicada, es contradicha, es falsada, es refutada, en una palabra, es negada por la verdad. El clamor de mil voces disidentes, indignadas, se eleva frente al tradicional monólogo del Poder y la jerarquía para desmentir y repudiar el monopolio y su autoridad: para negarlos.La verdad desoculta, desenmascara, manifiesta al poder de la prepotencia y de la jerarquía3 y los deja desnudos. Inveteradamente las jerarquías y la prepotencia se ocultan y solapan en los arcana imperii; buscan la lejanía y, más aún, imponen la distancia. Éstos, sin embargo, quedan descubier-tos por la verdad. La jerarquía y la prepotencia se muestran; el crimen se sabe: están desnudos. Ahora es de dominio público: ha sido publicado. La prepotencia y la jerarquía quedan ahora des-cubiertas por la verdad: ahora se sabe. La verdad
desbarata así las ocultas relaciones sociales cons-tituidas y, negándolas, las trastorna. Su crimen y la escandalosa impunidad han quedado al descu-bierto: están obscenamente desnudos. Ahora se sabe que toda prepotencia y toda jerarquía, es criminal. La falsedad y la inmoralidad se descu-bren, se revelan ante la perspicuidad de todos los ojos. Los indignantes privilegios quedan ante la vista de todos. La violencia, la fuerza, la coacción, la prepotencia, el poder exhiben su esencia obs-cena. La Majestad, la Jerarquía y el Poder; fueron negados; más: han sido negados; y, en el futuro, serán también negados. La verdad y el saber son los que los niegan.Se sabe de las joyas y del collar de la Reina4 . Se sabe de la tortura alevosa, consciente, sistemática. Se sabe de las torturas inquisitivas. Se sabe de la quema de brujas y herejes, i.e., la quema de oposi-tores. Se sabe de los campos de concentración, i.e., de exterminio. Se sabe de los treinta mil “desapa-recidos”, i.e., asesinados. Se sabe de los sobres del soborno. Se sabe de la descarada manipulación humana y de las conciencias (ideología). Se sabe, en fin, sobre todo del crimen de la guerra. El ocultamiento y el engaño han sido desbaratados, falsados, negados: la verdad des-engaña. Sepulcros blanqueados llamó la Revolución al antiguo estado de cosas (status quo) del Antiguo Régimen (Ancien Régime). Ahora, por conocida, la operación semiótica de blanquear los sepulcros se ha vuelto hipócrita, cínica, obscena. La blancura no puede ya ocultar lo muerto, lo macabro; ni tampoco el asco de la putrefacción, ni lo repulsi-vo del aspecto. Lo invisible se ha vuelto visible. Lo nauseabundo se huele. Lo pestilente se siente. Lo irrepresentable se ha vuelto representado. Lo indecible se dice y aun se grita. Lo inaudito es ahora audible; al principio es susurrado, luego es hablado, en fin, es propalado. El clamor aturde los oídos y aun las conciencias. Los arcana imperii son asuntos públicos… y resultan repugnantes. Las estrategias del ocultamiento han fracasado.Así pues, la verdad es un acto de re-velación, de des-encubrimiento, de ex-hibición, de negación de las astutas apariencias: la verdad es un acto de pro-fanación. Desde este momento la coacción,
DEF - GHI �4 comunicación y arte
la fuerza, la violencia torturante, cruenta y aun la homicida, deberán ejercerse sin tapujos, sin embozo alguno. La violencia se muestra como el fundamento de las jerarquías. Las jerarquías han sido pro-fanadas. También la Majestad, el poder, la prepotencia y la autoridad. La dominación (He-rrschaft) se ha revelado primero como domestica-ción y con la conciencia se ha vuelto pura opre-sión y violencia: poder (Macht). Se sabe ahora que toda jerarquía, que toda maiestas, se sustentan en una violencia antigua, tolerada, olvidada, igno-rada. Los prepotentes, los jerarcas, ahora sólo tienen poder, pero no tienen razón. La negatividad de la verdad es profanación.
§ �.Scientia propter potentiam. Mentirle a alguien, ocultarle la verdad o engañarlo o confundirlo o mantenerlo en la ignorancia es quitarle poder y potencia. Además el poder también depende de la verdad en el caso de las fuerzas productivas y de su desarrollo. La ausencia de verdad, la falta de verdad es im-potencia, en-fermedad; provoca derrotismo. El oscurantismo es una lúcida políti-ca de los de arriba (ex parte principis). Entonces, la verdad, la laesio maiestatis, es también un acto de expropiación y una conquista a veces heroica. La verdad y su poder negativo son una potencia his-tórica, operativa tanto en el mundo moral como en el mundo de la naturaleza. Prometeo, el sabio amigo de los hombres, lo sabe y lo sufre en carne propia. Y también Casandra. Y Sócrates. Y los innumerables mártires de la verdad ardidos en la hoguera. También la vilipendiada Ilustración.Es sabido que el Poder (Macht) de la jerarquía y de la prepotencia, i.e., la majestad, no puede asentarse en una evidente y obscena falsedad, en una desvergonzada mentira, en un puro y burdo engaño. Por el contrario, tanto más eficaz y pro-ductivo es, cuanta más verdad tenga en su base, cuanto menos obsceno sea. La ideología, cuanto más verosímil, más eficaz. La potencia negativa de la verdad debe volverse más punzante, más filosa, más aguda. Hay que conquistar la verdad, como la libertad contra la ideología.Los sacerdotes son los únicos que detentan el
privilegio de saber cuándo crece el Nilo, cuándo se siembra, cuándo se cosecha. La verdad ha sido inveteradamente un privilegio sacerdotal en la so-ciedad de castas o de estamentos; también hoy es un privilegio: un privilegio de la sociedad de clases. Esas verdades hay que expropiarlas. Hay que arre-batarles el privilegio de la verdad, socializarla y democratizarla. La verdad como el privilegio de los de arriba debe ser negada.
§ 3.Es falso afirmar, así simplemente, que todos los hombres aman la verdad y el conocimiento por naturaleza. El conocimiento es socialmente peli-groso y al sujeto lo desestructura psíquicamente. Sólo los hombres libres, sólo los librepensadores, aman el conocimiento y la verdad a cualquier precio, porque aman tanto a la verdad como des-precian la muerte. Pues la verdad provoca una vasta conturbación, un enorme estremecimiento ubique. La verdad descompone la estabilidad de las relaciones sociales constituidas, negándolas. La verdad siembra pánico, atemoriza, vuelve incier-to y peligroso al futuro que se carga de impre-decibles augurios. Pero la verdad también trae esperanza, promete la redención humana: porque la verdad nos hace libres. Ante la verdad, algunos son des-cubiertos; mu-chos se indignan y claman justicia; otros tiemblan y se estremecen ante la descomposición del frágil orden existente; otros temen por sus miserables privilegios o aun por un sórdido puesto social; otros se deprimen y se lamentan; otros con-temporizan y consideran que no es para tanto, relativizando a “los extremistas”, a “los dos demonios”; otros, en fin, defienden con descaro y a costa de la justicia el antiguo estado de cosas anterior al acontecimiento de la verdad.
§ 4. En los extremos, ante la verdad, los unos se ofen-den, y los otros se indignan y luego se alegran.Ante la verdad y al precio de la justicia, los mo-derados y equilibrados, los políticamente correc-tos navegadores de todas las aguas, los responsa-bles y equidistantes, en una palabra, los filisteos,
DEF - GHI �5 comunicación y arte
sugieren no “exagerar”, esto es, desaconsejan la verdad. Creen que denunciar y proclamar la verdad es un acto de audacia, una temeridad, una extralimitación… Aun creen que se trata de un acto de mal gusto: no está bien desnudar y desocultar, digámoslo así, irres-ponsablemente. Los eternos Poncios Pilatos, los realistas de la política (Realpolitik), aconse-jarán -relativizando el crimen y el afán de justicia- evitar a “los extremos”, evitar “a los dos demonios”. Predicarán reconciliación y amnistía. Sugerirán negociar y rechazar la intransigencia. No hay que denunciar sino contemporizar con la majestad, la jerarquía y la prepotencia. La verdad sólo se susurra, se murmura, hasta que el escándalo se evite… En cambio, ante la proclamación valiente de la verdad, de la verdad como laesio maies-tatis, los jerarcas, los prepotentes, los señores, los patriarcas, los depredadores, han sido descubiertos; han sido puestos en evidencia. El escándalo cunde. Sienten la humillación, la vergüenza, el temor de la profanación de su soberbia majestad. Autoridad y prepoten-cia, i.e., la majestad, han sido negadas. El crimen, el delito, han sido descubiertos. Algunos se desmoralizan y ya no revindican sus acciones ni sus palabras; no se responsabilizan más: mienten y huyen. Ahora bien, otros -si son Amos-, en cambio, se agrandan y deciden (entscheiden) luchar -incluso a muerte- por sus privilegios que revindicarán como propios y justos.Los cómplices, los cortesanos, los colaboracionistas, los obedientes ejecutores, los obse-cuentes, los genuflexos, los sirvientes, los acomodaticios, los cínicos y sinvergüenzas, los hipócritas, los fariseos, los mentirosos, los profesionales de la mentira, los abogados y los escribas de la majestad, de la jerarquía y de la prepotencia, se miran de reojo entre ellos, olfatean el peligro y, como las proverbiales ratas del barco zozobrante, buscan la salva-ción. Hay que zafar y reciclarse, se vuelve la consigna…Otros de entre éstos -y no son pocos- defienden con descaro el antiguo estado de cosas, como si la verdad lesiva no se hubiera revelado y como si se pudiera eludir eternamente la justicia. Continúan afirmando contra toda evidencia que Dios existe.Los que actúan por omisión, los miedosos, los cobardes, los indecisos, los que siempre fingieron y fingen ignorancia, los distraídos, los que hacen oídos sordos y la vista gorda, los que miran al costado, los impotentes que nada hicieron ni harán nunca, los que espe-culan y calculan, vuelven a sentir miedo y se paralizan como cada vez que se descompo-ne el orden existente, aun cuando ocupen un subalterno y humillante papel político. A los tibios los vomita Dios.Los derrotistas, en fin, se deprimen, se lamentan, se des-esperan: la verdad los abate.
§ 5.Die Wahrheit, sei sie auch Verbrechen!
(¡La verdad!, aun cuando sea un crimen).
La Flauta Mágica
Pero también, ante la verdad, muchos, miles, toman conciencia y se in-dignan. Proclaman la verdad y claman por justicia: son muchos los que celebran la verdad y su potencia reparadora.Para los de arriba, para el poder jerárquico y prepotente (ex parte principis), la verdad
DEF - GHI �6 comunicación y arte
resulta ser un crimen laesae maiestatis, un magnicidio. Revelar la verdad, decir la verdad, más aún, proclamar la verdad, resulta ser la laesio maiestatis. Decir la verdad los escandali-za. Decir la verdad es visto como una ofensa y resultan ofendidos. Por decir la verdad, se castiga (incluso con la muerte) a los veraces y a los sinceros por desacato, por desobedien-cia, por difamación. En cambio, ex parte populi, para los de abajo, la laesio maiestatis es un derecho; más aún: es un deber. Des-ocultar lo oculto, buscar y encontrar la verdad, des-embozar y des-enmasca-rar la jerarquía y la prepotencia, descubrir el crimen, en una palabra, revelar la verdad, no es sólo una posibilidad vital humana fundada en el liberum arbitrium, sino un deber moral y político, en el que se juegan la libertad y la felicidad. La verdad nos hace libres. Los corazones (el otro órgano filosófico), al comienzo se indignan, luego exultan.La verdad tiene el poder disolvente y aniquilante de lo Negativo. Niega y aniquila lo dado y la positividad de lo dado (das faule Dasein). Lo Negativo ingresa y se hace presente de manera magnífica en el mundo por la mediación de la verdad. La verdad es la negación de lo dado y así es la trascendencia de lo dado y el más allá de lo dado. La verdad es también la negación de la negación.La verdad crea “conciencia”. La verdad es la palanca y aun la clave de la “toma de conciencia” (como la conciencia de clase, de género, nacional, ecológica, etc.). La verdad también provoca la indignación de los corazones; la conciencia de la dignidad humana, la conciencia de la dignidad de la verdad, la conciencia de la conciencia, provocan indig-nación. La conciencia así entendida es la reivindicación del tener razón: un acto esencial-mente negativo del status quo. La Razón entonces se vuelve una potencia disolvente, la negación pura de lo existente y lo real (Realität), de eso que simplemente existe, de eso que existe sólo porque existe, de eso que existe sin razón, de eso que existe sin más razón que su mera existencia. La Razón como potencia de la verdad es la potencia de lo Negativo. La Razón es la facultad de lo Negativo. El nihilismo de la Razón frente a lo dado del len-guaje (del sein y del sollen) y del ser es la fuente de la verdad. La verdad también motiva racionalmente a la “autoconsciencia”, i.e., a las decisiones morales y políticas, tomadas de conformidad con la “conciencia”. Los corazones, en fin, también celebran exultantes a la verdad.Cierto es que la Razón es una diosa mortífera y mortal, y que -como todo lo existente- tam-bién ella debe sucumbir. La Razón está relativizada esencialmente en términos históri-cos y sociales: hoy es la razón de los colonizados por el imperialismo, de los genuflexos humillados por la jerarquía, de los súbditos subordinados por los prepotentes, de los expoliados por el capital, de las víctimas del género oprimidas por el patriarcado, de las generaciones oprimidas por los adultos. Ellos tienen razón; ellos tienen que poder revindi-car que ellos tienen razón.
§ 6.
Entonces, desde abajo, ex parte populi, ahora se sabe que las verdades son armas, armas ofensivas y defensivas. Se sabe que las ideas, los discursos (aunque no sean sólo eso), son armas en la lucha por la emancipación de las relaciones sociales humillantes e in-dig-nas. Saben y distinguen y conocen la compleja relación de “las armas de la crítica” y “la crítica de las armas”. De ahí que haya de hecho y de derecho un uso polémico ( ) del lenguaje y de la Razón ( ). Saben que no tienen el poder, pero sí que tienen
DEF - GHI �7 comunicación y arte
razón y que tienen la verdad. Los de abajo ahora saben y entonces proclaman la verdad. Su deber es clamar por la justicia; ahora aman ese clamor. La falsa e inmoral relación, la falsa yuxtaposición tradicional,-de que el que tiene el poder, tiene la verdad, y de que el que tiene el poder, tiene razón-, queda definitivamente disuelta y resuelta.
La verdad no depende ya del poder sino de un procedimiento formal, específico, completamente diferenciado de validación y de verificación. Más aún: es el Poder el que depende de la verdad. Se puede, si se cuenta con la verdad, con el conoci-miento, con la razón. En la técnica esto es eviden-te; quien desconozca las reglas del procedimiento técnico no produce artefacto alguno, o no pro-duce de forma eficiente y eficaz el artefacto: el desarrollo de las fuerzas productivas depende de la verdad. En el uso político de la verdad, aun siendo más complejo, también, sólo que el precio de la ignorancia y el error es la legitimidad y la “falsa conciencia”. Cuando la verdad, en cambio, se muestra auténtica, desenmascara el poder y éste se derrumba. Hay pues una dependencia unilateral del poder a la verdad. Los sacerdotes de Egipto deben renunciar a la verdad como a un privilegio. Los oprimidos deben poder investigar las verdades de los arcana imperii; y desde luego crear e inventar nuevas.Las ideas son armas, armas ofensivas y defensivas. Quien dice que las mujeres son madresposas (ser-en-otro y para-otro), las ha encadenado simbó-licamente. Quien dice que el Estado es benefactor, ha instituido un nuevo Amo. Quien dice que los negros no tienen alma (i.e., son desalmados), los ha condenado a la esclavitud. Quien dice que el Papa es el vicario de Cristo, incita al ciego dogmatismo, al besamanos y a la genuflexión. Quien dice que la sociedad humana internacional y cosmopolita, es la “globalización” o el mercado mundial de las mercancías, reduce toda relación humana al fetiche del intercambio mercantil. Quien dice, en fin, que la verdad no existe, lo que afirma es que las únicas ideas, las únicas “verda-des”, son las ahora vigentes, las dominantes, las que son las armas dominantes, esas que usan los
dominadores contra los dominados.
§ 7.
La verdad de las tecnociencias se usa técnicamen-te: sabiendo las propiedades del vapor, es posible construir una caldera; y conociendo la fisión nu-clear, una bomba. La verdad de las ciencias socia-les, en cambio, se usa políticamente: como se vio arriba, afirmando que las mujeres son naturalmen-te diferentes de los varones, o que los negros no tienen alma, es posible subordinarlos. La cuestión de la verdad en las tecnociencias es la cuestión de la utilidad y de la eficacia. La cuestión de la verdad en las ciencias sociales es, en cambio, la cuestión de la ideología.Hoy en día, fracasada la estrategia del privilegio de la verdad y del monopolio de la verdad y la
DEF - GHI �8 comunicación y arte
censura de la verdad y de la palabra por parte del Poder, la estrategia de la prepotencia y la jerarquía supérstite, es relativizar, es la tolerancia represiva, el relativismo y el escepticis-mo. La estrategia del Poder de los prepotentes hoy es la afirmación de que todo vale y de que todo es del color del cristal con que se mira, una cuestión de gusto, de que todos tienen su lugar. Así el saber, el conocimiento, la verdad serían sólo cierto tipo de creencias… y no valdrían más que las otras creencias…Son los de abajo, sin embargo, los que tienen razón: razón para revindicar la libertad, la justicia y la felicidad sistemáticamente expoliadas, esas que carecen. Para eso, es necesa-rio tanto reivindicar la verdad, como expropiar la verdad y el conocimiento en cuanto privilegio de clase5. La verdad es por eso una reivindicación de los de abajo. Son los de abajo los que necesitan afirmar que el Papa es un falso impostor; que el Estado es un falso benefactor; que es falsa la naturalidad del patriarcado; en fin, que es verdad que la guerra y la violencia son el crimen; son los de abajo los que deben socializar y democratizar el conocimiento.El coraje de la verdad (la reivindicación del poder subversivo de la verdad y la expropia-ción de la verdad como privilegio de clase) es la clave de esta lucha. Los de abajo (ex parte populi) han de poder pues reivindicar para sí el coraje de la verdad. El coraje es una virtud, es un hábito moral que comienza por perder el miedo, que comienza por el desprecio del sufrimiento y la muerte.El coraje negativo de la verdad es la voluntad de luchar por y para la verdad y es la vo-luntad de sostenerse con denuedo ante ella y por ella. La verdad, como la libertad, tam-bién debe ser conquistada. El coraje de la verdad es, sobre todo, la lucha por la autocons-ciencia. Es la confianza en el poder negativo de la conciencia y la fe en la potencia negativa de la Razón. Cuando la verdad se la gana en la lucha contra la ideología y la hegemonía dominantes, pero sobre todo contra sí mismo en uno mismo, se transforma en la vía recta a la autoposición ética en el mundo como un sujeto moral ( objeto), i.e., a la autoconsciencia. El coraje de la verdad produce pues la toma de conciencia y motiva racionalmente a la autoposición de la autoconciencia ética. Los de abajo han de perder el temor, porque tienen razón y la razón es una poderosa motivación de las acciones. El coraje de la verdad, la voluntad de la verdad, la lucha por la verdad, han de poderse manifestar como buenas, justas, y aun útiles y convenientes. Pero la verdad también enciende las pasiones: la indignación, el entusiasmo, la inspira-ción, la esperanza, etc. Con entusiasmo, hay que animarse a la verdad; hay que cobrarle confianza a la Razón. Reivindicarán así la verdad y la razón y la negatividad de lo negati-vo, pues, los sin miedo (furchtlos), los intrépidos, no temen ya más a Dios. Dios está muerto y con él se han derrumbado todas las jerarquías. Las jerarquías llaman soberbia al coraje y a la valentía; intentan atemorizar y amedrentar. No todos tienen el destino temible de Edipo, ni de Casandra, ni de Sócrates. También es posible emular la indignada conversión de Tiresias. También al heroísmo del mismo Edipo, el modelo paradigmático del coraje de la verdad. Con razón se ha dicho que ha sido La Enciclopedia el Primer Capítulo de la Revo-lución Francesa; también que la Revolución comenzó y se basa en la Filosofía.La discusión de que la verdad es sólo un consenso de un mundo que es signo y que detrás de los signos hay infinitamente otros signos, es una discusión no sólo metafísica y epistemológica y semiótica: es además una discusión moral y política. Lo mismo es, la distinción de ser y esencia, de ser y apariencia, de fenómeno y esencia; y que si el mundo de las representaciones y de los signos es o no es coextensivo con el de los datos
DEF - GHI �9 comunicación y arte
sensibles proporcionados por esa facultad independiente, que llamamos “sensibilidad” y que por eso es irreductible al “entendimiento” y a la facultad de significar o de la semiosis (los límites de la interpretación o de la semiosis infinita). Sabemos que verdad es desenmascarar: ; que la verdad es un acto subver-sivo. La verdad consiste en la voluntad de decir que el Rey está desnudo. La verdad es la subversiva revelación del collar de la Reina. La verdad es una reivindicación de los de abajo. Ellos son los que la necesitan. Son ellos los que necesitan revindicar la categoría crítica de ideología y aun una reelabo-ración, a la altura de nuestro tiempo, de la verdad como representación adecuada (adaequatio rei ad intelectum) y, sobre todo, a la verdad como realización de las potencias negadas y empíricamente obstaculizadas por relaciones sociales humillantes (Wirklichkeit werden Realität).El giro copernicano (�); el giro lingüístico o hermenéutico o semiótico [= lenguaje como representa-ción] (�); el giro pragmático o uso o (3); son también esencialmente giros morales y políticos. Sólo una cosa está manifiestamente clara: que el coraje de la verdad, que la toma deliberada de concien-cia y la decisión moral de la autoconciencia, que la fe en el poder de la Razón y del Espíritu son reivindi-caciones ex parte populi.
Notas: � Horacio y Kant.� Mozart y Schikaneder, Die Zauberflöte, Act. I, Esc, �7.3 La prepotencia es la relación social que se establece con el Estado; la jerarquía es la relación, cuando ésta es vista como santa y sagrada. 4 María Antonieta.5 Propiedad intelectual se llama al conocimiento bajo el capitalismo.
Gustavo Lambruschini es Profesor de Filosofía en la UNER y la UADER.
DEF - GHI 3� comunicación y arte
EFEITOS DE VERDADE EM DISCURSOS SOBRE A
DITADURA MILITAR BRASILEIRA (�964-�984)
Leandro Rodrigues Alves Diniz y Cristiane Maria Megid
INTRODUÇÃO
A busca da verdade sempre constituiu um dos problemas fundamentais da Filosofia. Chauí (�998) aponta três concepções desse termo, ad-vindas da língua grega (aletheia), latina (veritas) e hebraica (emunah)I. A depender de qual dessas idéias predomine, constituem-se as diferentes teorias filosóficas sobre a verdade. Correspon-dem, assim, a esses três termos, respectivamente, as concepções de que a verdade (a) está nas pró-prias coisas, (b) depende do rigor e da precisão da linguagem e (c) funda-se num consenso entre os membros de uma comunidade.Neste artigo, objetivamos discutir a noção de verdade -especificamente, as suas relações com o discurso-, a partir do quadro da Análise de Dis-curso Materialista (AD). Para tanto, analisamos um corpus constituído por duas notasII divulga-das pelo Exército brasileiro em �004, logo após a publicação de uma matéria jornalística com supostas fotos de Vladimir Herzog, jornalista morto nas dependências do Doi-CODIIII durante a ditadura militar brasileira (�964-�984). Nossa análise buscará, sobretudo, mostrar a produção de efeitos de verdade nessas notas e os meca-nismos lingüístico-discursivos aí envolvidos, o que nos permitirá pensar o estatuto que a noção de verdade tem para a AD. Para darmos início à nossa discussão, faz-se necessário discutir, em primeiro lugar, as condições de produção do “caso Vladimir Herzog”.
1. CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO
Segundo Pêcheux (�997 [�969]), o funcionamento dos fenômenos lingüísticos de dimensão superior à frase não é integralmente lingüístico, deven-do ser definido em referência ao mecanismo de colocação dos protagonistas do discurso e do objeto de discurso, denominado “condições de produção” do discurso (CP). Para Orlandi (�999), essas podem ser pensadas num sentido estrito e num sentido amplo; naquele, correspondem às circunstâncias da enunciação, ao contexto ime-diato; neste incluem o contexto social, histórico e ideológico.Detenhamo-nos, primeiramente, nas circunstân-cias mais imediatas do caso Vladimir Herzog. No dia �7 de outubro de �004, o jornal brasileiro Co-rreio Braziliense divulgou três fotos de um preso nu, com as mãos à cabeça, no limite do sofrimen-to e da humilhação. Segundo o jornal, tratava-se de fotos do ex-jornalista Vladimir Herzog, feitas horas antes de sua morte na prisão do DOI-Codi de São Paulo, durante o regime militar brasileiro (�964-�984). Em resposta à publicação das fotos, o Exército lançou uma nota considerada por muitos elogiosa ao golpe militar de �964. Essa nota desagradou não apenas à opinião pública brasileira, mas também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, segundo diversos jornais, exigiu uma retratação por parte do Exército. O então comandante do Exército, Francisco Rober-to de A�buquerque, divulgou em seguida uma nova nota, lamentando a morte do jornalista e reiterando o compromisso dos militares com a
DEF - GHI 3� comunicación y arte
de formação discursiva (FD).
2. ANÁLISE DO CORPUS
Na perspectiva da AD, os processos discursivos não têm origem no sujeito, mas são determina-dos pela FD em que esse se inscreve. O conceito de FD, tal como proposto por Pêcheux (�997 [1975]), se define como aquilo que pode e deve ser dito numa formação ideológica dada. Daí decorre que as palavras não têm seus significados predeterminados por propriedades da língua, mas derivam seus sentidos das FDs em que se inscrevem. Nessa perspectiva, os sentidos não têm a ver apenas com aquilo que é dito ali, mas também com aquilo que foi dito em outro lugar, por outras vozes, que sustenta a possibilidade do dizer, bem como com aquilo que foi apagado, silenciado. Isso pode ser observado nos recortes (i) e (ii) abaixo, que reproduzem os dois primei-ros parágrafos da primeira nota:
(i) “Desde meados da década de 60 até início dos anos 70
ocorreu no Brasil um movimento subversivo, que, atuando a
mando de conhecidos centros de irradiação do movimento
comunista internacional, pretendia derrubar, pela força, o
governo brasileiro legalmente constituído”.
(ii) As medidas tomadas pelas Forças Legais foram uma legíti-
ma resposta à violência dos que recusaram o diálogo, optaram
pelo radicalismo e pela ilegalidade e tomaram a iniciativa de
pegar em armas e desencadear ações criminosas”.
No recorte (i), observamos o retorno a um mes-mo espaço do dizer, dentro da FD em que se inscreve(m) o(s) sujeito(s): o “perigo vermelho” ameaçava desestabilizar a “ordem nacional”; daí a necessidade de um governo autoritário, capaz de detê-lo. O recorte (ii), por sua vez, é uma paráfrase de formulações como “Contra a pátria não há direitos” - escrita em uma placa pendura-da no saguão dos elevadores da polícia paulista, à época da ditadura militar (Gaspari �00�: �7) -, cuja lógica é a de que a pátria está acima de tudo; logo, tudo vale contra aqueles que a ameaçam.É interessante atentar ainda para o processo de determinação discursivaIV em (i). Os determi-
democracia. Alguns dias depois, concluiu-se que as fotos não eram de Herzog, mas do padre cana-dense Léopold D’Astous, também investigado na época pela ditadura, devido à sua militância de esquerda.Essas circunstâncias não podem, na perspecti-va da AD, ser pensadas senão em referência às condições históricas mais amplas em que se ins-crevem. Torna-se necessário, assim, trazer para consideração a ditadura militar por que passou o Brasil entre �964 e �984. Dentre as diversas con-seqüências que se seguiram ao Golpe de Estado de �964, destaca-se a suspensão das formas cons-titucionais de representatividade, substituídas no exercício do poder pelas Forças Armadas, e a suspensão de todas as garantias constitucionais: qualquer pessoa poderia ser presa, a qualquer pretexto; a imprensa foi censurada; e o Congresso perdeu a maioria dos seus poderes. É importante lembrar ainda que a máquina de repressão polí-tica da ditadura caracterizou-se fortemente pelo uso da tortura. É dentro desse contexto histórico que se situa a morte do jornalista Vladimir Herzog, ex- editor da TV Cultura de São Paulo. Acusado de possí-veis ligações com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), Herzog foi preso no dia �5 de outubro de �975. Na manhã seguinte, o comando militar de São Paulo anunciou que o jornalista havia se suicidado, versão esta que nunca foi aceita por grande parte da opinião pública brasileira. Somente anos após o fim da ditadura, o governo reconheceu que Herzog havia sido morto nas dependências do Exército, em razão das torturas que sofreu. Por fim, também devemos levar em consideração a Lei da Anistia, promulgada em �979, através da qual não apenas foram anistiados os que tinham sido punidos por crimes políticos, mas também foram perdoados os representantes do Estado que haviam cometido qualquer espécie de violên-cia política. Posto isso, passemos à análise de alguns recortes da primeira nota do Exército, atentando para os efeitos de verdade produzidos. Um conceito que nos será especialmente caro para tal reflexão é o
DEF - GHI 33 comunicación y arte
nantes discursivos (que se encontram em itálico) saturam uma expressão nominal para limitar sua extensão, qualificando-a como elemento de dizer passível de ser dito dentro da FD em que se inscreve(m) o(s) sujeito(s). Assim, não se fala de “golpe de Estado”, mas de “governo brasileiro legalmente constituído”. Os movimentos de resistência à ditadura militar, qualificados como “subversivos”, atuariam a mando do movimento comunista internacional, uma força “maquiavélica” que visa a desestabilizar a “ordem nacional”, pelo uso da força. O discurso constrói, assim, paulatinamente, aquilo a que faz remissão, produzindo, a partir de elementos da FD em questão, efeitos de real, de verdade. No recorte (ii), por sua vez, observamos determinações (marcadas em itálico) e indeter-minações (cercadas por bordas descontínuas) discursivas, além de duas elipses (Ø). O uso do artigo definido as no sintagma nominal com que se inicia o recorte (ii) é bastante interessante. Sabe-se que o artigo definido é geralmente utilizado com função anafórica; entretanto, não há, nos enunciados anteriores, nenhuma referência às medidas tomadas pelas “Forças Legais”. Silenciam-se, dessa forma, quais medidas foram tomadas durante o período militar para reprimir aqueles que se opunham ao governo: tortura, perseguição, assassinato etc. Além disso, as medidas -independentemente de quais sejam- são quali-ficadas como “uma legítima resposta à violência dos que recusaram o diálogo [...]”. Vale ressaltar também que o adjetivo “criminosas” é aqui utilizado para qualificar as ações dos grupos de resistência à ditadura e não as ações dos instrumentos de repressão do Estado. Através do uso da expressão indefinida em (ii) (“dos que recusaram o diálogo”), re-tomada pelas elipses dos sujeitos dos verbos “optaram” e “tomaram”, indetermina-se quem são estes que “recusaram o diálogo, optaram pelo radicalismo e pela ilegalidade”. Parece-nos que essa indeterminação, que apaga o nome do jornalista, se deve ao jogo imaginário (Pêcheux �997 [�969]) em questão: devido ao fato de Herzog ser considerado por muitos um exemplo da resistência não-armada contra a ditadura militar, ele não é incluído explicitamente como parte daqueles que desencadearam “ações criminosas”.Logo após o recorte (ii), temos na nota o seguinte:
(iii) Dentro dessas medidas, sentiu-se a necessidade da criação de uma estrutura, com vistas a apoiar, em ope-
ração e inteligência, as atividades necessárias para desestruturar os movimentos radicais e ilegais.
Embora a nota fale apenas em “estrutura”, sabemos, a partir da análise das condições de produção, que (iii) faz alusão aos órgãos de repressão do governo militar, dentre os quais se destaca o DOI-Codi, um dos instrumentos de grande autonomia na transgressão de direitos humanos e na produção de dezenas de “desaparecimentos” e “suicídios”. Ao se evitarem os nomes dos aparelhos de repressão, substituídos pela palavra “estru-tura”, evitam-se sentidos de outra FD, que se opõem ao regime militar, considerando-o autoritário e antidemocrático. De maneira análoga, o uso de palavras como “medidas” e “atividades” leva a silenciar os procedimentos adotados pelo governo para reprimir seus opositores. Segundo Orlandi (�99�:75-76),
Representa a política do silêncio como um efeito de discurso que instala o anti -implícito: se diz “x” para não
(deixar) dizer “y”, este sendo o sentido a se descartar do dito. É o não-dito necessariamente excluído. Por aí se
apagam os sentidos que se quer evitar, sentidos que poderiam instalar o trabalho significativo de uma “outra”
formação discursiva, uma “outra” região de sentidos. O silêncio trabalha assim os limites das formações discursivas,
DEF - GHI 34 comunicación y arte
determinando conseqüentemente os limites do dizer [destaque
nosso].
Esse embate entre as FDs pode ser observado mais claramente na segunda nota, que é bastan-te concisa se comparada à primeira. Observa-se nela um esforço em se afirmar que o Exército está empenhado na consolidação da democracia. Já no primeiro parágrafo, temos o seguinte:
(iv) O Exército Brasileiro é uma Instituição que prima pela
consolidação do poder da democracia brasileira. O exército
brasileiro lamenta a morte do jornalista VLADIMIR HER-
ZOG. Cumpre relembrar que, à época, este fato foi um dos
motivadores do afastamento do comandante militar da área,
por determinação do Presidente Geisel.
O fato a que se refere este parágrafo não é a morte do jornalista em si, mas sim, seu assassinato. Podemos, portanto, através do encadeamento lógico-argumentativo destas orações, recuperar uma paráfrase importante que indica que o dizer poderia ser outro. Ao invés da palavra “morte”, poderíamos ter, em uma outra FD, “assassina-to”. Assim, o silencio daquilo que aconteceu na ditadura ainda é observável nesta segunda nota - embora ele não seja tão forte quanto na primei-ra nota. Vale observar ainda que, em oposição à primeira nota, na qual o nome de Herzog não aparece explicitamente em nenhum momento, a segunda nota não apenas cita seu nome, mas o faz em letras maiúsculas.O segundo e terceiro parágrafos da segunda nota são fortemente marcados pela presença do fun-cionamento discursivo da negação. Em (v) e (vi), transcrevemos duas dessas negações. Os enun-ciados de (v)’ e (vi)’, por sua vez, são construções dos analistas que permitem compreender melhor o funcionamento discursivo dessas negações:
(v) Portanto, para o bem da democracia e comprometido com
as leis do nosso país, o Exercito não quer ficar reavivando
fatos de um passado trágico que ocorreram no Brasil.
(v)’ É importante esclarecer o que aconteceu no período da
ditadura.
(vi) Reitero ao Senhor Presidente da República e ao Senhor
Ministro da Defesa a convicção de que o Exército não foge
aos seus compromissos de fortalecimento da democracia
brasileira.
(vi)’ O Exército foge aos seus compromissos de fortalecimento
da democracia brasileira.
As negações observadas nos recortes (v) e (vi) dão pistas de enunciados “divididos”, para utilizar a terminologia de Courtine (�98�: �54-�6�) apud Indursky (�997: ���). Sob sua aparente unidade, o enunciado veicula em seu interior dois enunciados contrários, afetados por for-mações discursivas antagônicas e divide-se entre posições de sujeito incompatíveis. Tal divisão é revelada pela presença do operador argumenta-tivo “não”, cuja função é fazer a reversão de FD� para FDl. Assim, as negações de (v) e (vi) podem ser classificadas como “externas”, uma vez que incidem sobre o discurso de outro, pertencente a uma outra FD.É interessante observar que a discussão em relação à existência ou não de arquivos compro-vando crimes da ditadura é silenciada na segun-da nota, o que contrasta com a primeira, na qual temos uma negação com funcionamento semel-hante aos dos recortes (v) e (vi):
(vii) O Ministério da Defesa tem, insistentemente, en-
fatizado que não há documentos históricos que as [as
mortes ocorridas durante a ditadura militar] compro-
vem.
Analisemos ainda as negações observadas no segundo parágrafo da segunda nota:
(viii) Entendo que a forma pela qual esse assunto foi abor-
dado não foi apropriada e que somente a ausência de uma
discussão interna mais profunda sobre o terna pôde fazer
com que uma nota do Centro de Comunicação Social do
Exército não condizente com o momento histórico atual fosse
publicada.
Parece-nos que as duas negações acima, a exem-plo de outras encontradas no mesmo texto, se aproximam da negação interna de que fala Indurs-
DEF - GHI 35 comunicación y arte
ky (ibidem: ��9-�35). Este tipo de negação também incide sobre o discurso do outro. Porém, diferen-temente da negação externa, a interna não opõe FDs antagônicas, mas diferentes posicionamentos subjetivos, regidos por uma mesma FD. Isso porque as negações de (viii) nos mostram que a segunda nota não se opõe diretamente à primei-ra. Afinal, não se negam os dizeres da primeira nota propriamente ditos, mas a maneira como se disse. Não se afirma que a primeira nota estava errada, mas sim que ela não foi apropriada em relação ao momento histórico atual. Fica implí-cito, portanto, que a nota seria apropriada a um outro momento, ou seja, ao período da ditadura militar, o que nos mostra que a verdade é pro-duzida sócio-historicamente.A não-ruptura da segunda nota em relação à primeira fica ainda mais evidente se observarmos que aquela se concentra sobre um determinado fato -a morte do jornalista Vladimir Herzog-, em oposição a esta, que fala do período em que este fato aconteceu. O discurso da segunda nota é, portanto, bem mais específico do que o da primeira. Há, assim, um silencio forte na segunda nota, que não rejeita os efeitos de sentido pro-duzidos na primeira nota.Assim, os deslocamentos que podem ser obser-vados de uma nota para outra não indicam que
elas fazem parte de diferentes FDs, mas sim que houve mudanças nas condições de produção, que levaram a uma reformulação do dizer. Devido à repercussão negativa do caso na sociedade brasileira - bem como à crise entre o Exército e o governo deflagrada pela primeira nota -, o dis-curso do Exército passa a ser mais “influenciado” por uma outra FD.Em suma, através dos diferentes funcionamentos lingüístico-discursivos aqui observados -deter-minação e indeterminação discursiva, silencio e negação-, a FD que funciona como “matriz do sentido” das duas notas instaura objetos sobre os quais enuncia (e apaga outros), produzindo efeitos de verdade a partir de um processo de interpretação. Por ‘verdade’, entendemos aqui, tal como FoucaultV (�006 [�979]: �4), “um con-junto de procedimentos regulamentados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o fun-cionamento dos enunciados”. E é justamente a disputa em torno da instauração de um ou outro regime de verdade que se constitui a polêmica do “caso Vladimir Herzog”.
CONCLUSÃO
A divulgação das supostas fotos de Herzog e as várias conseqüências desse fato foram um
Caravaggio (�57� - �6�0). Salomé con la cabeza de San Juan Bauptista, detalle. �6�0.
DEF - GHI 36 comunicación y arte
acontecimento discursivo de grande repercussão. Além de terem desencadeado uma crise envolvendo o Palácio do Planalto, o Ministério da Defesa e o Comando do Exército brasileiros, trouxeram à tona a discussão sobre a abertura dos arquivos da ditadura. É interessante observar que tal debate não foi levantado sequer durante os atos políticos relembrando os 40 anos do golpe militar, no início de �004, período supostamente propí-cio para discussões como essa.Todavia, é importante atentar para a equivocidade deste acontecimento. Algumas maté-rias da mídia se concentraram em afirmar que a divulgação das fotos era mais um vestí-gio da “imprensa marrom”, capaz de publicar fotos sensacionalistas sem antes ter certeza de sua autenticidade. Em contraposição, outras relegaram tal discussão para um segundo plano, concentrando-se na importância de se abrirem os arquivos da ditadura. Assim, de um lado, houve uma tentativa de se silenciar o caráter de novidade do acontecimento referente ao caso Herzog, de incluí-lo em uma série já previsível. De outro, observamos a ênfase na ruptura e na singularidade desse acontecimento. A própria discussão em torno do compromisso da mídia com a verdade revela, portanto, diferentes posições discursivas em jogo. Vale ressaltar, porém, que mesmo em sites e revistas ditos independentes ou alternativos, discussões como a da abertura dos arquivos da ditadura logo foram abandonadas. Vol-tou-se, dessa forma, ao silêncio instaurado pela Lei da Anistia de �979 e reforçado pelo decreto editado em �00� pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que prolongou por tempo indeterminado o sigilo dos arquivos da ditadura. A questão que se nos co-loca então é a seguinte: houve de fato a instauração de um novo regime de verdade em relação à ditadura militar brasileira?
Notas
I Aletheia significa não-oculto, não-dissimulado, uma qualidade das próprias coisas; assim, conhecer é ver a verdade que existe
na própria realidade. Veritas diz respeito à precisão e à exatidão de um relato; o verdadeiro refere-se, portanto, não à própria
realidade, mas à linguagem, aos enunciados que dizem fielmente as coisas tais como foram ou aconteceram. Emunah significa
confiança, relacionando-se com a esperança de que aquilo que foi prometido ou compactuado se cumprirá.II As notas estão disponíveis na íntegra no site www.defesanet.com.br.III Uma das principais bases da máquina repressiva da ditadura brasileira, o DOI-Codi (“Destacamento de Operações de Infor-
mações - Centro de Operações de Defesa Interna”) se encarregava das prisões e dos interrogatórios, geralmente obtidos sob
tortura.IV A determinação discursiva compreende o trabalho discursivo de “determinação do que pode/deve ser dito, bem como do
que pode, mas não convém ser dito e ainda do que não pode ser dito, devendo ser refutado pelo sujeito do discurso” (Indursky
1997: 253-254). Já a indeterminação discursiva “promove o trabalho de pacificação do indizível” (ibidem: 254), construindo a
indeterminação daquilo que o sujeito não pode/deve dizer.V Vale lembrar aqui que, para Foucault (�996 [�97�]), a verdade não existe per se, mas é um produto de práticas histórico-sociais,
um efeito do discurso. O autor se afasta, assim, radicalmente de uma concepção de verdade em que predominam os sentidos de
alethéia ou veritas, trabalhando com a noção de produção histórica da verdade.
Referencias bibliográficas
Chauí, M. (�998). Convite à Filosofia. São Paulo: Ática.
Foucault, M. (�97�) A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, �996.
-- (�979). Microfísica do poder. Rio de Janeiro, Graal, �006.
Gaspari, E. (�00�) A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras.
DEF - GHI 37 comunicación y arte
Indursky, F. (�997) A fala dos quartéis e as outras vozes. Campinas:
Unicamp.
Orlandi, E. (�99�) As formas do silêncio. Campinas: Unicamp.
-(�999) Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas:
Pontes.
Pêcheux, M. (�969) “Análise automática do discurso (AAD-69)” en Por
uma análise automática do discurso de F. Gadet y T. Hak (orgs), 6�-�6�.
Campinas: Unicamp, �997.
-(�975) Semântica e Discurso. Uma Crítica à Afirmação do Óbvio. Cam-
pinas: Unicamp, �997.
Graduado en Lingüística por la Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP - Brasil), Leandro Rodrigues Alves Diniz está cursando
una maestria en Lingüística en esa misma universidad. En su investi-
gación de maestría estudia el proceso de gramatización de portugués
como lengua extranjera, a partir del marco teórico de Historia de las
Ideas Lingüísticas y del Análisis del Discurso.
Cristiane Maria Megid es graduada en Letras por la Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP - Brasil) y está cursando una
maestria en Lingüística en la misma universidad. En su investigación
de maestría realiza un estudio basado en un análisis discursivo de los
procesos de identificación del brasileño y de Brasil en discursos perio-
dísticos sobre la Copa del Mundo de �006 y las elecciones presidencia-
les del país en el mismo año.
Pedro Pablo Rubens (�577 - �640). Retrato de una camarera de la
infanta Isabel, detalle. �6�3
DEF - GHI 40 comunicación y arte
Identidad e identidades Lucrecia Escudero
Introducción
Que la identidad sea un concepto construido históricamente pareciera ser una evidencia luego de que Bakhtine al final de la década de los años treinta (1929) afirmara que la conciencia individual es un hecho “socio-ideológico”, es decir, atravesada por el devenir histórico y al mismo tiempo situada en un imaginario cultural y discursivo específico. A partir de las teorías fuertes sobre la conciencia de la identidad (de los sujetos, de las clases y de las nacionalidades) que atravesaron el siglo XIX y buena parte del siglo XX, todavía escenario de los estados-nación, un cambio estructural del paradigma teórico se está produciendo a partir de fenómenos sociales con el papel creciente de los medios en la construcción de la visibilidad y de identidades supranacionales, el flujo de poblaciones diferentes su-jetas a migraciones que producen intercambios de mestizaje cultural pero también tensiones políticas y raciales, la creación de nuevas formas de organizaciones políticas que ponen en riesgo las nociones de fronteras, la evolución de los antiguos estados coloniales en territorios de inmigración y de expul-sión, la gestión de un mundo de incluidos y excluidos. Sujeto fragmentario versus sujeto unitario, las identidades se construyen atravesadas por una temporalidad acelerada, ritmada por el tiempo de la actualidad y una percepción de la subjetividad dislocada en distintos discursos de pertenencia.
Entre la permanencia y el devenir
La filosofía griega de Parménides a Heráclito muestra la duración del concepto de identidad: el princi-pio de identidad fundante de la filosofía occidental presupone la idea de único e inmutable y también de distintivo y evolutivo, “nadie se baña dos veces en el mismo río”. La identidad de la persona –del etrusco persa, que designaba a un personaje con máscara presente en las tumbas toscanas–, concepto simultáneamente dramático y descriptivo, se establece por criterios de relaciones y de interacciones. Es a través del actor que se opera la transición entre la escena del teatro de la muerte al teatro social. Esta concepción arcaica ha dejado su traza en el derecho romano y en la persona jurídica con la noción de voluntad libre y la ética de la responsabilidad individual, junto a todos los rituales institucionales de individualización de la persona: acta de nacimiento, de defunción, cambio de identidad civil con casamiento y divorcios, documentos y hasta una categoría especial de la imagen: la foto de identidad.La identidad sería un hecho subjetivo, por la que el individuo toma conciencia de su yo, y se constru-ye en la relación que éste construye y emerge de la vida social, hasta ser sancionada por el Estado en un conjunto de derechos y obligaciones subyacentes. Escribiendo la historia del concepto, Kaufmann
relata que entre los primeros usos de la identidad figuran la identificación administrativa, ligada al inventario de las muertes (las guerras, las pestes); las posesiones (la identidad está ligada a la propie-dad) y las zonas de la polis (el censo de los ciudadanos) (Kaufmann, �004).
DEF - GHI 4� comunicación y arte
La construcción teórica
La perspectiva evolutiva, ligada al criterio de identidad como construcción básicamente social y cultural� es sin duda el paradigma de inter-pretación dominante en ciencias sociales. La identidad es una relación y no una calificación. Emile Benveniste tuvo la intuición temprana de relacionar la noción de persona en los verbos y los pronombres, al lugar de la enunciación, lugar por excelencia vacío y cambiante en función de los roles de la interacción dialógica, abriendo un debate no sustancialista ni trascendental de la identidad del sujeto cartesiano (Benveniste, �966). La aparición del uso del yo en el niño es la marca de la emergencia de un sentimiento de identidad� y este sentimiento no puede ir separa-do de una imagen corporal específica.3 Curiosa-mente, los otros componentes organizadores del desarrollo identitario infantil son la aparición de la sonrisa, que implica el reconocimiento del otro –el juego de espejos entre la mirada de la madre y la del bebé, señalada por Winnicott (�975)– y el uso del «no», que interviene en el segundo año de vida, que permite al niño diferenciarse y al mismo tiempo afirmase. La identidad parecie-ra modificarse a lo largo de la existencia, como una sintagmática de tentativas de ajustes más o menos exitosos. Pero ya vemos que el problema de la identidad abre simultáneamente la puerta a una reflexión sobre el cuerpo, el rol y el lenguaje.La puesta en escena de este sujeto de la enun-ciación y la construcción social de la identidad personal constituyen uno de los componentes cruciales de prácticas y representaciones: cuando se habla del desarrollo del individualismo fini-secular –un rasgo sin duda romántico de nuestra cultura– se hace referencia a la disolución simul-tánea de otros lugares de identificación, como la escuela, el partido, la iglesia. De allí el interés del estudio de los nuevos fundamentalismos y del concepto de ciudadano, también ligado a la persona en el sentido griego del término, y al uso de colectivos de identificación (el nosotros, frente al ellos).
El debate de los estudios culturales y postcolo-niales4 señala que la imagen personal, las iden-tidades comunitarias o políticas se elaboran en las interacciones entre individuos y grupos y sus ideologías. Stuart Hall (�99�) realiza una distin-ción entre las tres concepciones identitarias que han atravesado la modernidad: la del sujeto del Iluminismo, básicamente centrado, unificado, racional, una construcción típica de Occidente ausente en otras culturas; la del sujeto sociológico competentemente interactivo, que nace con el interaccionismo simbólico, y la del sujeto pos-moderno, “celebración en movimiento” reforma-teado por las formas en que somos interpelados por los sistemas culturales y definido no biológi-camente sino históricamente, donde la categoría de “discontinuidad” heracliana, pero también de “juego”, se instalan como paradigma interpreta-tivo.Por cierto que la problemática de la alienación del sujeto central en la teoría identitaria marxista no desaparece, y vuelve como cuestión de género en los estudios sobre homosexualidad o feminis-mo5 en la difícil demarcación entre lo biológico y lo cultural, y también en las investigaciones de etnicidad o identidad en una perspectiva bási-camente no reduccionista (la determinación en última instancia). El concepto de negritud (o de bolita) es un constructo histórico-político-cultu-ral y volvemos a escuchar los acentos de Franz Fanon, pionero avant la lettre de los estudios postcoloniales.
Construcción social de la identidad
Por otra parte, como en un juego de muñecas ru-sas, la construcción social de la identidad respon-dería a una forma “estratificada” de “identida-des” sucesivas y simultáneas, determinadas por el tránsito y deambulación del hombre moderno y del consumo. La modernidad –frente a la esta-bilidad de la sociedad de castas o tribal– implica la mobilidad y el transeúnte podría ser uno de los prototipos del hombre moderno, sometido a diferentes estrategias de deambulación y con-vivencia, a menudo en colisión, generando una
DEF - GHI 4� comunicación y arte
verdadera lógica sincrética. Entre coherencia e hibridación, Camillero propone una tipología de estrategias adaptativas en le seno de la cultura extranjera, que van de las actitudes egocéntricas conservadoras, como la del migrante que man-tiene ritos y costumbres que no se usan más en el país de origen frente a las egocéntricas sin-créticas, como la del migrante musulmán, quien mantiene su religión de base pero no la observa, buscando una coherencia adaptativa. En el polo de las actitudes de apertura encontramos las oportunistas, como los migrantes que cambian el nombre de sus hijos, y las sintéticas, que buscan una síntesis entre las dos culturas de pertenencia (Camillero, �990). La legislación sobre el velo islámico en la escuela republicana francesa es un ejemplo reciente de estrategias adaptativas (sólo hubo 658 casos sancionados en toda Fran-cia) frente a una fuerte toma de posición política identitaria (el laicismo republicano) por parte del gobierno. Un estudio sobre las estrategias de adaptación de la diáspora argentina está por hacerse. Ser negro o gay, pero también emigrado, resulta-rían entonces del resultado de un conjunto de es-trategias identitarias por las que el sujeto trata de defender su existencia y su visibilidad social al mismo tiempo que busca su coherencia. Presupo-ne la idea de conflicto social, ya que, por ejemplo, en el estudio de las estrategias identitarias de los emigrados, ésta resulta en una dinámica de confrontación y adaptación de los valores domi-nantes de la sociedad de instalación. Pero este rasgo (resistencia/adaptación/fusión completa) que ya había sido visto por Bateson analizando el contacto cultural como forma de esquimogenesis puede hacerse extensivo a la pertenencia a dife-rentes grupos, desde el fútbol, como contagio entre pares y rechazo del Otro absoluto –pensemos en esa figura mayor de la cultura popular como es la del hincha–, hasta la empresa, pasando por la conflictiva identidad del habitante de las zonas fronterizas, zonas por excelencia de contacto y traducción.6
La construcción social de la identidad lleva a las problemáticas del multiculturalismo, del relati-
vismo cultural (todas las culturas se valen) frente a las políticas del interculturalismo (inter, elec-ción) de los diferentes comunitarismos. Y éste es en el fondo el debate que enfrentan las formas de integración del ex imperio inglés (lógica comuni-taria donde conviven ghettos fuertemente iden-titarios), con las del ex imperio francés (lógica multicultural fundida en una cultura madre abar-cadora). La construcción de comunidades políti-cas necesita de fuertes definiciones identitarias y de colectivos de identificación. De allí el debate sobre la emergencia de los comunitarismos, el mestizaje de las sociedades contemporáneas, los conflictos identitarios que expresan la reacción de una comunidad a una amenaza real o supuesta. Por otra parte, esta identidad percibida como básicamente apolítica y desafectada es corolaria y subsecuente del triunfo del neoliberalismo como forma generalizada de producción en la era de las deslocalizaciones industriales, de la pérdi-da sistemática de las afiliaciones sindicales, del trabajo precario y a domicilio. El experimento del imperio americano en Irak está dando la pauta de las formas de este nuevo colonialismo.
Una nueva intersubjetividad
Habermas ha analizado la constitución y trans-formación de la identidad burguesa entre el siglo XVIII y el siglo XIX con el nacimiento de los cafés como centro de discusión y circulación de ideas en un nuevo espacio público y una nueva clase que leía por primera vez las novelas del corazón y contaba también por primera vez con un cuarto propio donde encerrarse para escribir cartas –un género fetiche del siglo XVIII–, frente al espacio común y de vida colectiva de las casas medieva-les (Habermas, �989). La evolución de la sociedad de consumo en sociedad de información prime-ro, para devenir la sociedad mediatizada actual donde los medios se han instalado como una de las formas privilegiadas de construcción del lazo identitario (de públicos, de audiencias, de es-pectadores), presenta el problema de una nueva visibilidad pero sobre todo de la construcción de una intersubjetividad propia. Hemos visto cómo
DEF - GHI 43 comunicación y arte
la idea misma de identidad presupone un adentro y un afuera, un privado separado de un público del que los medios vendrían a dar cuenta construyendo una nueva frontera entre la vida privada y pública y una diferente escala de visibilidad ligada al poder po-lítico, deportivo, o cinematográfico (Escudero Chauvel, 2000). Se muestra, se espía, a los poderosos y esta visibilidad se transforma en patterns de identificación intersubjetiva.Si la identidad se construye sobre la interacción comunicativa y social, en los medios se da el problema de la representación y de la proyección de identidades como modelos socialmente aceptables, mientras que el cine ha tenido, históricamente y en su evolución estética, más libertad en la presentación de lo no-conforme. Los programas de la vida on line como Gran hermano o Loft reformulan la frontera entre público y privado y penetran la intimidad del secreto, donde el sujeto existe en la directa televisiva. Esta irrupción de una nueva subjetividad ligada a las formas de visibilidad se manifiesta en nuevos formatos de la televisión, o en el auge de géneros como la prensa people, contribuyendo a construir un nuevo pathos, centrado en una aguda percepción del yo subjetivo e indivi-dual. Si antes las identidades se construían en una temporalidad ritmada no sólo por el tiempo de la naturaleza sino por los rituales (fuertes) de la vida colectiva –pensemos en el rol de álbum de fotografías de la familia (Silva, �998) en un tiempo premediático– aho-ra un sistema de pasiones emerge atravesado por la temporalidad de los medios, lo que se fotografía puede ser transmitido inmediatamente por correo electrónico o en la cámara digital del teléfono celular. Tecnología y medios atraviesan la lógica identitaria como un sistema de contacto temporal.Los rasgos de esta nueva estética de contacto temporal se reflejan ya en ese dispositivo de visibilidad y circulación que es el sistema de la moda con nuevas formas de dandys-mo que abarcan una heterogeneidad estilística centrada en la ruptura de las fronteras étnicas, una acentuación de lo inauténtico, lo construido y elaborado, una mobilidad cultural fomentada por el zapping permanente de los medios, una fascinación por el estilo y la imagen. No es casual que la moda se vuelva el lugar de la expresión de la identidad como dispositivo de reconocimiento planetario pero también tribal y básicamente efíme-ro. Ambivalencia, espectáculo y eclecticismo parecerían las tendencias de época sobre las que se superpone la eterna dialéctica que regla a la moda entre el mostrar/ocultar, el juego de la transparencia y la opacidad, hasta volverse un estilo ilegible, es decir, refracta-rio a la traducción de otro código que no sea el propio. La moda como obra de arte, como magnífico mecanismo de autorreferencialidad, es decir, como poiesis y discurso poético por excelencia, presenta las contradicciones de esta nueva identidad planetaria de la tribu humana.
Notas
�G. Bateson. Vers une écologie de l’esprit. París, Gallimard, �977; E. Goffman. La mise en scène de la vie quotidienne. París, Minuit,
�973; C. Lévi-Strauss. L’identité. París, PUF, �977.�J. Piaget. La formation du symbole chez l’enfant. París, Delachaux & Nestlé, �964.3F. Dolto. Le Sentiment de soi. París, Gallimard, �997.4N. García Canclini. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Buenos Aires, Paidós, �990; D. Morley & K.H.
Chen. Stuart Hall. Critical dialogues un cultural studies. Londres, Routledge, �996.5M.T. Dalmasso y A. Boria. El discurso social argentino 4. Identidad: política y cultura. Córdoba, Ediciones del Boulevard, �00�; G.
DEF - GHI 44 comunicación y arte
Olivera. Los discursos de la alienación, de la meditación y de la dependencia
en la Argentina (1965-1978). Tesis doctoral. Universidad de Notting-
ham, mimeografiado, 2005.6A. Grimson. Fronteras, naciones e identidades. Buenos Aires, Ciccus-La
Crujía, �000; P. Calefato, et al. Incontri di Culture. La semiotica tra frontie-
re e traduzzioni. Torino, UTET, �00�.
Referencias bibliográficas
Bakhtine,M. (�9�9) Le marxismo et le philosophie du langage. París:
Minuit.
Bateson, G. (�977) Vers une écologie de l’esprit. París: Gallimard.
Goffman, E. (�973) La mise en scène de la vie quotidienne. París: Minuit.
Benveniste, E. (�966) Problèmes de linguistique générale. París: Galli-
mard.
Calefato, et al. (�00�) Incontri di Culture. La semiotica tra frontiere e
traduzzioni. Torino: UTET.
Camillero, C. et al. (�990) Stratégies identitaires. París: PUF.
Dalmasso, M.T. Y Boria, A. (�00�) El discurso social argentino 4. Identi-
dad: política y cultura. Córdoba: Ediciones del Boulevard.
Dolto, F. (�997) Le Sentiment de soi. París: Gallimard.
Escudero Chauvel, L. (�000) «Puente del Alma: la emergencia de la
subjetividad en el escenario mediático», en Cuadernos de Información
y Comunicación. Núm. 5, Género y comunicación. Madrid: Universidad
Complutense. pp. 79-97.
García Canclini, N. (�990). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y
salir de la modernidad. Buenos Aires: Paidós.
Hall, S. �99�) «The question of cultural identity», en S. Hall, D. Held y
T. Mc Grew. Modernity and its futures. Londres: Blackwell Publisher.
Grimson, A. (�000) Fronteras, naciones e identidades. Buenos Aires:
Ciccus-La Crujía.
Habermas, J. (�989) The Structural Transformation of the Public Sphere: A
Inquirí into a Categority of Bourgeois Society. Cambridge: Polity Press.
Kaufmann, J.C. (�004) L’invention de soi. Une théorie de l’identité. París:
A. Collin
Lévi-Strauss, C. (�977) L’identité. París: PUF.
Morley, D. & Chen, K.H. (�996) Stuart Hall. Critical dialogues un cultural
studies. Londres: Routledge.
Olivera, G. (�005) Los discursos de la alienación, de la meditación y de la
dependencia en la Argentina (1965-1978). Tesis doctoral. Universidad de
Nottingham, mimeografiado.
Piaget, J.(�964) La formation du symbole chez l’enfant. París: Delachaux
& Nestlé.
Silva,A.(�998) Álbum de familia. La imagen de nosotros mismos. Bogotá:
Norma.
Winnicott, D.(�975) Jeu et réalité. París: Gallimard.
DEF - GHI 45 comunicación y arte
Lucrecia Escudero Chauvel es PHD en Semiótica, por la Universidad
de Bologna (Italia) y Master en Ciencias del Lenguaje por la Uni-
versidad de Paris XIII. Actualmente se desempeña como profesora
de Teorías y Modelos de comunicación, en la Universidad de Lille
3 (Francia). Es directora de la revista latinoamericana de semiotica
DeSigniS (www.designisfels.net), órgano de la Federación Latinoame-
ricana de Semiótica. Entre sus publicaciones figuran Malvinas el gran
relato. Fuentes y rumores en la informacion de guerra. Gedisa (�996); The
Media Truth. Toronto Semiotic Circle (�997).
Sandro Botticelli (�445 - �5�0). Venus y Marte. National Gallery Londres. �483.
DEF - GHI 47 comunicación y arte
Orazio Bentileschi (�56� - �639). Le Repos de la Sainte Femille pensant la fuite de Egunte. �6�8.
DEF - GHI 48 comunicación y arte
Para una articulación de los estudiosde género y la teoría bachtiniana: sobre la voz del subalterno mujer
M-Pierrette Malcuzinsky y Claudia Rosa
El objeto de nuestra propuesta consiste en acercar al campo de debate de los estudios de sociocrítica feminista una revisión de la perspectiva del decir femenino, a fin de analizar cómo estos se han articulado y cristalizado de modos específicos. El primer recorte que realizaremos es la pertinencia del atravesamiento de la categoría de género a los estudios del dialoguismo bachtiniano. Los estudios de la voz femenina deben hacerse cargo no sólo de lo no dicho en términos ducronianos –los enfoques de la historia de la enuncia-ción femenina ya tiene un lugar privilegiado dentro de los estudios feministas– sino que tienen que hacerse cargo de esferas enunciativas que imposibilitan el decir: este problema no tiene aún potencia interpretativa dentro de los estudios específicamente provenientes en la sociocrítica y el análisis del discurso. El uso de las enunciaciones femeninas para el análisis sociológico y cultural ha comen-zado a ser parte del repertorio de las historiadoras feministas, a tal punto que la historia oral es una de las metodologías históricas que centran la atención de los estudios de géne-ros. Sin embargo, esta metodología se basa en la transparencia de la utterance de la mujer. Pareciera que muchas veces alcanza con ponerle el micrófono a alguien que no ha tenido voz para que entonces sí devenga “voz”. En este trabajo proponemos analizar los límites de la decibilidad, los umbrales del silencio de la mujer en tanto subalternidad (Spivak, �999: �75-�35). Parece paradójico que cuanto más se acentúa la historia narrativa de la mujer como método de estudio feminista la tarea de pensar cómo ha construido su voz o las limitaciones de esta voz queda en segundo lugar.De allí que traigamos a colación algunos puntos que enmarcan esta problemática: �) A cada forma de enunciación extraña a la hegemonía aparece una movilización cien-tífica y social (de Certeau, 1996: 167-177): los estudios de género corroboran esta lógica. Pero lo que importa más bien aquí es el hecho de la excentración del decir. El sitio donde hablan los estudios feministas es exterior a la empresa de la mujer (Booth, �98�: �45-�97). La elocución dada fuera de los lugares comunes donde se “fabrican” los sistemas de enunciados sexistas es el primer límite de la decibilidad femenina. El límite de la “escu-chabilidad” del decir. El decir de los “estudios de géneros” ya no se puede indagar con más o menos potencia, reaseguro metodológico desde sus su condiciones de producción, sin afrontar este límite.De la otra enunciación –la de la maquinaria de sentido que genera los relatos sexistas que son los que articulan el poder– se sabe cada vez menos. En resultado, cuando más se habla de los decires de la mujer menos se sabe cómo podría hablar para ser escuchada. En este sentido, siempre que hablase encontraría su tono en la respuesta.En la historiografía inglesa de los años 80 se debatía en estos términos. Por un lado, la “voz “, el “relato “ femenino debía buscarse en el inconciente femenino, el sitio conflictivo
DEF - GHI 49 comunicación y arte
del agenciamiento de la subjetividad femenina. Para otros historiadores, como Joan W. Scott (�999: 73-97) se debía remarcar que la categoría de inconciente remitía directamente a un esen-cialismo totalizante, en tanto que se acercaba a la búsqueda de una autenticidad ahistórica, optando por un análisis del discurso en tanto que el discurso produce la diferencia y diferencia los discursos. Pero, en otros términos, la pregunta que ronda a la cuestión ¿puede la mujer hablar? es ¿puede un subalterno hablar?En el diálogo de un uno y un otro la primera víctima de esta dicotomía fue, sin duda, la Voz femenina: porque, en un momento, ser mujer es hacer del habla aquello que juega con la voluntad de otro, establece adhesiones y contratos, muchas veces con engaños. Esta forma de decir femenino que ha sido tajantemente expulsada de los cam-pos científicos y que remite al modo de hablar femenino como el modo del inconsciente freu-diano (casi exiliadas las enunciaciones femeninas a las zonas legendarias del improductivo hablar del sueño). Esta división creciente –más especí-ficamente– entre la distinción lingüística entre la lengua y el habla, que logra centralidad con el Cours de linguistique generale separando lo social de lo individual, lo hablado de lo escrito, lo que es “accesorio de lo que es accidental”, supone también una regla de juego de las enunciaciones de los umbrales del decir femenino en tanto que supone que “la lengua sólo vive para gobernar el habla”. En este mundo epistémico, no cabe duda de que la mujer tiene el lugar del hablar, de lo oral, por una narrativa que la construye fuera de los campos escriturarios, fuera de los campos del saber científico, fuera de las esferas de las praxis del poder. Los corolarios de esta tesis podrían presentarse como que las leyes que regulan las ciencias del lenguaje y por las que se pretende ex-plicar los decires femeninos son en sí mismas la base sobre la que habría que operar-desmantelar. Dicho de otro modo, la tradición saussureanea es la que opone la espontaneidad del habla a la racionalidad del sistema; y el sistema sólo admite lógicas sexistas.Al desarticular la enunciación femenina del
sistema de enunciados, surgen a prima facie dos formas sociohistóricas de articulación de los enunciados de mujeres. Pueden distinguirse: por un lado, un trabajo desde el sistema de enuncia-dos para dominar la “voz” de la mujer (la orali-dad también); una voz que ella misma, la ley del sistema escritura, no puede ser pero sin la cual no puede existir; y, por otro, las variaciones ilegibles de la voz femenina que rayan los enunciados y atraviesan la casa del lenguaje como elementos extraños, como “imaginaciones” (Chakrabarty, �999: 87-���).�) Los modos del decir femeninos tienen un lugar ya en las teorías femenistas como dijimos, pero no tienen el estatuto suficiente en las ciencias del lenguaje. Creemos que es posible darle estatuto en la sociosemiótica de tradición bachtiniana. Bachtin, quien propone sus principios como una metodología de las ciencias humanas, (¿cómo una etnología de las hablas?), inaugura una tradi-ción en la que la “voz” del “otro” de convierte en un campo específico de saber. ¿Se podría hablar aquí de una heterología? (una ciencia del otro: de Certeau). Se trata de escribir la voz, de secunda-rizar la enunciación primaria, de encontrar la voz en un sitio del texto. De esta forma, la oralidad salvaje deberá escribirse en un discurso y, como tal, salir al cruce de otras discursividades que le impiden su centralidad. Pero, la operación que le impide a las mujeres construir un entramado discursivo que salga al cruce de la hegemonía pareciera descansar en una condición fundamen-tal: una “fábula” que identifica el decir femenino con la fábula no es sólo identificarla con “lo que habla” sino con un habla que “no sabe” lo que dice. El riesgo es que todo un sistema pueda ser pensado como irreal (Baudrillard, �98�: �6). Esta estrategia es propia de todas las voces que discriminan. Cuando en �944 numerosos rabinos del mundo se juntaron en un gran acto multitu-dinario en Londres para pedir a los aliados y a las naciones unidas que protejan a los 4 millones de judíos que quedaban vivos en el Reich porque Hitler había prometido exterminarlos hacia fin de año, todos los rabinos y la multitud e intelectua-les judíos fueron calificados de “fabuladores” y
de “imaginativos”. Si la “escuchabilidad” es el primer límite de esta utterance subalterna, la “fábula” es otro límite. La fábula no tiene estatuto de verdad porque su género está regulado por la “voz de otro” que la dice y otro que la escucha y que es el encargado de decir la verdad oculta en la fábula. La fábula es el habla del pueblo que debe esperar la pala-bra autorizada para ser desentrañada. La fábula requiere de otro que la lea. La estructura de la fábula requiere de una voz extraña a ella que transforme la distancia que separa la enunciación de la fábula del contexto en que se enuncia: esta distancia deberá ser llenada por la ley del intér-prete que dicta la verdad. En el juego enunciativo sexista, la mujer toma el tono de fábula y constru-ye, siempre así, otro que la lea y a este otro que legaliza lo femenino se le llama voz masculina.3) Para que esta operación de lectura de lo femenino pase del hecho al derecho, debe darse la traducción. Esta es una máquina de sentido y de regularidades discursivas poderosa. Tradu-cir, pasar de la lengua a otra, de una voz a otra, transferir la exterioridad a la interioridad de un sistema, transformar los “ruidos, gritos, chilli-dos” femeninos en quejas, reclamos y derechos, en definitiva en voces, es una tarea de traducción. La posibilidad de la traductibilidad de cualquier tipo de signo a la lengua cotidiana que no se ponía en duda en Hjemslev habilitó pensar que todo puede ser traducido y que esta operación asegura que todo enunciado puede ser plausible de poseer un “carácter universal”. Pero, a par-tir de las nociones bachtinainas, esta noción de “traducibilidad del mundo” se convierte en la posibilidad de dialogizar el mundo. Esto trae un corrimiento del problema ¿cómo dialogar con un nosotros? ¿Cuál es el aparato enunciativo que logra regular los aparatos culturales para dar a la mujer la voz? ¿Cómo funciona este aparato? ¿Qué géneros lo regulan?4) En el estatuto teórico que alcance el concepto dialógico radica la posibilidad de una traducibi-lidad. Cuando la trascripción toma la palabra del otro y la naturaliza; o cuando la construcción de una “fábula” como modelo del decir en la creen-
cia de que cuando se narra la fábula femenina las mujeres “hablan por sí mismas”; o cuando es tomada como una producción de sentido dife-rencial (las traductoras), las mujeres que explican a las otras mujeres, estamos ante problemas de base dialógica.Es imposible considerar cada uno de los estadios del trabajo discursivo que transforma la palabra de las mujeres silenciada en capital legible del sistema hegemónico que la expulsa sin pensar en los efectos de esta traducibilidad. ¿Quién es el intérprete de estas menores de edad? ¿Quién se atribuye –es dotado de— el privilegio de ser el traductor? ¿Porqué depositar en el traductor el lugar que en el ancien regime le era otorgado a la representación del Rey? La pregunta es: ¿Cómo debe la traducción agen-ciarse de la polifonía?La operatoria discursiva debe ser lo suficiente-mente heterónoma, lo suficientemente polifónica, de manera que garantice una habilitación del decir femenina, una apertura, una ampliación de los límites del decir. Pero tendría que pensarse aquí que algunas operatorias como la trascrip-ción permiten creer que esta contiene la misma verdad que la palabra dicha. Esta es una de las dificultades con las que se topan los estudios feministas, sobre todo los que se refieren a las mujeres de sectores populares. La heteronomía y las polifonías bachtinianas engendran una perspectiva de los análisis culturales diferente, en tanto que permite el avance siempre de un “otro” sobre el “uno”. Según nuestra perspectiva en este trabajo, la cita, la transcripción, no siempre actúa como habilitación de la palabra del otro.Daniel James (�000: ��4) plantea que, en un modo paradójico, cuanto más las mujeres hayan sido escritas en la narrativa histórica más pro-blemática se convierte la empresa de reconvertir las voces acalladas, de permitir que la subjeti-vidad femenina aflore. Esta paradoja –agrega James– sucede en algún aspecto porque existe, de parte de aquellos que usan la historia oral, una dificultad de asumir que el testimonio ofrece un acceso inmediato a la experiencia de la subjetivi-dad histórica. Y en parte subsiste la creencia de
que la experiencia vivida de las mujeres no puede, en última instancia, ser representada, excepto en términos del discurso masculino dominante. De hecho, esta dificultad es la que se plantea con todo sujeto subalterno: ¿puede un subalterno hablar?; la pregunta supone que no habría lugar para los subalternos para hablar, porque quien habla tiene una posición de sujeto enunciativo desde la cual hablar. Pero esta afirmación contraviene los estudios históricos que dan la “voz” a los sujetos marginados, a la clase obrera, a las razas marginadas, a las minorías.
5) Mantener esta perspectiva como un gesto epistemológico de resguardo a cualquier ingenuidad de proveniencia lingüística puede ser una buena estrategia. Aunque la historiografía contemporánea ha puesto mojones importantes, tanto como los estudios de géneros, es conveniente poner a resguardo siempre la pregunta; ¿cómo pone Bachtin esta pregunta? Si el género es un categoría que permite “leer” lo social, ese leer es ya una condición de opacidad de un texto social sobre otro, que en el caso de las voces subalternas se complejiza, porque el leer debe haber primero pasado por las estrategias
de la trascripción y la traducción. Este umbral del decir femenino, propio de todos los
decires de las minorías, retorna a nosotras como una de las condiciones de los estudios
sociales contemporáneos: sus límites.
Referencias bibliográficasBaudrillard, J(�98�) Simulacres et simulation. Paris: Galilée.
Booth, W. (�98�) “Freedom of interpetation:Bakhtin and the Challenge of Feminist Criticism”, en Critical Inquiry. Chicago:
University of Chicago.
Chakrabarty, D (�999) “Historia de las minorías, pasados subalternos”, en Revista Historia y grafía, año 6, Nº ��.
de Certeau, M. (�996) La invención de lo cotidiano. México: Universidad Iberoamericana.
De man, P. “Dialogue and Dialoguismo” en Morson, Gary Saul and Emerson, Caryl, Rethinking Bakhtin. Extensions and Challe-
gers. Northwestern University Press. �989.
Delfino, S. (1999) “Género y regulaciones culturales: el valor crítico de las diferencias” en Las Marcas del Género. Configuraciones
de la diferencia en la cultura, de Forastelli, Facrinico y Triquell, Ximena (comp.) Córdoba: Centro de Estudios Avanzados.
James, D. (�000) “Reading Doña María´s Story for gender” en Doña María´s Story. Life, History, memory, and Political identity, Dur-
ham and London: Duke University Press.
Malcuzinsky, M. P. “El sujeto antológico femenino”. Ponencia presentada en el II Encuentro Internacional de Escritoras. Rosario,
Rep. Argentina, 9 al�� de agosto de �000.
Scott, J. (�999) “El género: una categoría útil para el análisis histórico” en Navarro, M. y Stimpson, C. (comp.) Sexualidad, genero
y roles sexuales. Buenos Aires: FCE.
Spivak, G. (�999) “¿Puede hablar el sujeto subalterno?” (traducción: José Amícola) en Revista Orbis y Tertius, año 6 , Nº 6.
DEF - GHI 53 comunicación y arte
1.Introdução
Uma das práticas mais corriqueiras dos políticos é a de proferir discursos. Discursos que pos-suem como objetivo causar impacto e, ao mesmo tempo, qualificar o orador da melhor maneira possível. E, alguns desses discursos, devido à vi-sibilidade que alcançam, possuem a propriedade de produzir certos efeitos de sentido em espaços enunciativos específicos. Este é o caso dos discur-sos feitos por políticos na ocasião em que tomam posse em algum cargo público, especialmente quando este cargo é o principal de um país, ou seja, quando é o discurso de posse de um Presi-dente. E é exatamente para o discurso de posse do segundo mandato do Presidente Lula, pro-ferido dia �º de janeiro de �007, que dirigiremos a nossa atenção. Nosso objetivo é produzir um estudo da palavra povo neste discurso.Para este estudo nos situaremos na perspectiva da Semântica do Acontecimento, que considera o estudo da enunciação (o acontecimento do dizer) como o lugar em que se deve analisar o sentido da linguagem. E o lugar de observação do sentido é o enunciado. Desta forma, “saber o que significa uma forma é dizer como seu fun-cionamento é parte da constituição do sentido do enunciado.” (Guimarães, �00�: p.7). Mas, para es-
O que é o povo?Um estudo sobre a palavra povo no discurso de posse do Presidente Lula I
DEF - GHI 54 comunicación y arte
pecificar o que significa uma forma lingüística, temos que considerar que ela faz parte de um enunciado em um texto. Ou seja, para vermos o sentido de um elemento lingüístico, temos que levar em conta que este elemento faz parte de uma unidade maior, formando o que Benveniste (�966) considerou o movimento integrativo de uma unidade lingüística. Pensamos esta relação integrativa de um modo um pouco diverso da usada por Benve-niste pois, para ele, esta relação não poderia ultrapassar o limite do enunciado. E, para nós, há uma passagem do enunciado para o texto, que é a relação de sentido (Guimarães, �00�).Deste modo pretendemos observar o que a palavra povo designa no texto que escolhemos para análise. Vamos considerar a designação como a significação de um nome, mas a significação como algo próprio das relações de linguagem, mas uma relação remetida ao real, ou seja, uma relação tomada na história. Assim, tal qual Guimarães (�00�) e Rancière (1992), vamos considerar que um nome identifica objetos. Como procedimento de análise, vamos observar o funcionamento enunciativo em que aparece a palavra povo. E, como entrada para observar este funcionamento, vamos verificar as operações enunciativas. Segundo Guimarães (�004: p.�7), as operações enunciativas “se caracterizam como agen-ciamentos específicos pelos quais o acontecimento do dizer mobiliza a língua em textua-lidades particulares. Estes agenciamentos se caracterizam pelas marcas que a enunciação apresenta como diferenças no fio da textualidade que se apresenta como formulada pelo presente do locutor.” E observar o funcionamento enunciativo significa observar os processos de determinação que ocorrem, ou seja, analisar o funcionamento enunciativo é procurar interpretar como e quais determinações se dão em um texto. Ou, dito em outras palavras, é observar com quais palavras um nome se relaciona, o que é chamado por Guimarães (�004) de Domínio Semântico de Determinação (DSD).E, para esta análise, vamos utilizar dois procedimentos: a reescrituração e a articulação. Vamos aqui nos reportar a Guimarães (2004) para configurar estes procedimentos:“A reescrituração é o procedimento pelo qual a enunciação de um texto rediz insistente-mente o que já foi dito fazendo interpretar uma forma como diferente de si. Este procedi-mento atribui (predica) algo ao reescriturado.Esta reescrituração é o procedimento que coloca em funcionamento uma operação enun-ciativa fundamental na constituição do sentido de um texto. Vou chamá-la de operação de predicação. Não se trata aqui da relação de predicação entendida como própria do enunciado, da sentença, da frase. Trata-se de uma operação pela qual, no fio do dizer, uma expressão se reporta a outra, pelos mais variados procedimentos.” (p.�7)“De outra parte, o que vou aqui chamar de procedimentos de articulação dizem respeito às relações próprias das contigüidades locais. De como o funcionamento de certas formas afetam outras que elas não redizem.” (p.�8)Assim, ao utilizar estes procedimentos, teremos condições de verificar o que significa a palavra povo neste texto. Mas lembremos aqui que este estudo científico não pretende dizer o que o Presidente pensa sobre o povo e sim observar o modo como esta palavra funciona neste texto. É claro que, a partir de nosso estudo, teremos condições de levan-tar algumas hipóteses sobre os possíveis efeitos de sentido que este discurso pode obter dentro de um espaço de enunciação específico, que é o Brasil.
2.Análise
DEF - GHI 55 comunicación y arte
Não vamos aqui reproduzir o discurso presiden-cial na íntegra, apenas reproduziremos alguns trechos de maior interesse para a nossa análise. Desse modo, ao observar o texto, verificamos a ocorrência da palavra povo logo no primeiro parágrafo:1 - “no profundo compromisso com o povo e com meu país.”
Percebemos neste enunciado uma articulação en-tre as palavras povo e país. E esta articulação se dá ao fazer uma distinção e uma correlação entre o que designam estas duas palavras. Ou seja, cada palavra designa algo diferente, mas relacionado com o que a outra significa. Chama atenção o fato de que povo vem determinado por o e país por meu. Assim o locutor se aproxima diretamente de país e menos diretamente de povo. Isto poderia, em princípio, sugerir entre estas palavras uma relação de oposição, tal como representamos abaixo:
Obs.: ler a linha como oposição
Esta primeira ocorrência da palavra povo já nos traz uma interessante entrada para os nossos estudos, ao colocar uma possível oposição entre povo e país. Assim, nos interessa ver, no restan-te do texto, em que medida esta oposição se mantém ou não e como, assim, designam coisas diferentes. Para tanto vamos, em um primeiro momento, verificar somente as articulações da palavra povo e também observar as articulações das reescrituras desta palavra: popular e população, deixando para verificar as articulações da palavra país em um segundo momento. Reproduzimos mais abaixo as outras ocorrências da palavra povo e suas reescrituras:
� - “Hoje, posso olhar nos olhos de cada um dos brasileiros
e brasileiras e dizer que mantive, mantenho e manterei meu
compromisso de cuidar, primeiro, dos que mais precisam.
Governar para todos é meu caminho, mas defender os inte-
resses dos mais pobres é o que nos guia nesta caminhada. Se
alguns quiseram ver na minha primeira eleição apenas um
parêntesis histórico, a reeleição mostrou que um governo que
cumpre os seus compromissos obtém a confiança do povo.
Em outubro, nossa população afirmou de modo inequívoco
que não precisa nem admite tutela de nenhuma espécie para
fazer a sua escolha. Ela foi livre e soberana, como deve ser
a força do povo. É uma responsabilidade enorme tornar-se
o presidente com o índice de aprovação mais elevado ao
final de seu mandato. Tenho plena consciência do que isso
significa. Sei que, a partir de hoje, cabe-me corrigir o que deve
ser corrigido e avançar com maior determinação no que está
dando certo, para consolidar as conquistas populares.”
3 - “É preciso: continuar expandindo o consumo de bens
essenciais da população de baixa renda;”
4 - “Outras áreas vitais para a população e objeto de per-
manente demanda são as da saúde e da segurança pública.
Como fizemos no nosso primeiro mandato, vamos continuar
modernizando os dois setores para que a população brasilei-
ra, em especial a mais pobre, tenha uma melhor qualidade de
vida.”
5 - “Fui reconduzido à Presidência da República pela vontade
majoritária do povo brasileiro. A realização do segundo turno
deu mais nitidez à escolha, contrapondo projetos de país com
contornos bem definidos e diferenciados. O povo fez uma
escolha consciente. Mais do que um homem, escolheu uma
proposta, optou por um lado. Não faltaram os que, do alto
de seus preconceitos elitistas, tentaram desqualificar a opção
popular como fruto da sedução que poderia exercer sobre ela
o que chamavam de ‘distribuição de migalhas’.”�
Observamos, no item 2, que brasileiros e brasileiras, que é uma maneira de reescrever povo, faz uma articulação muito particular com “dos que mais precisam” e “dos mais pobres”. Essa articulação se dá pelo modo como o Locutor apresenta o seu compromisso com os que mais precisam que, pelo funcionamento enunciativo deste texto, são os mais pobres, ou seja, os que mais precisam são os mais pobres. E através da manutenção deste compromisso é que se tem a confiança do povo,
Povo
País
DEF - GHI 56 comunicación y arte
ocasionando, conforme a argumentação apresen-tada, a reeleição do governo. Em 3 observamos novamente a mesma relação entre população e pobreza, que aqui está reescrito por baixa renda. Em 4 observamos que há uma pequena diferença, mas que ainda há a articulação entre população e pobreza. Notamos que, com relação a duas áreas específicas, a saúde e a segurança pública, a pala-vra população vem determinada diretamente por brasileira. Mas, ao mesmo tempo em que há esta determinação, há uma explicação: “em especial a mais pobre”, o que instaura uma diferenciação na população brasileira, ou seja, na população brasileira há uma parte que é pobre e, conforme o funcionamento enunciativo, uma parte que não é pobre. E esta parte pobre é que mais necessita de ajuda do governo, o que já havíamos visto em 2. Observamos, em 5, a palavra povo sendo dire-tamente determinada por brasileiro. E também, como em 4, há uma divisão na população, devido a uma articulação do tipo opositiva entre elitista e opção popular. Ou seja, há, dentro da popu-lação, uma separação importante entre a elite e a população mais pobre. E, como em um país democrático ganha as eleições quem tem o maior número de votos, podemos dizer que a popu-lação mais pobre é a maioria. Um outro ponto que queremos reforçar é a associação da palavra povo com a necessidade de ajuda para sobreviver o que, de certo modo, nos remete à idéia de que o povo simplesmente luta para sobreviver. Chama atenção o fato de que, pelo processo de reescritu-ração vemos como há uma diferença entre povo e população. Povo aparece sempre como uma uni-dade, e, ao ser reescriturado por população, ele aparece dividido, e nesta medida podemos dizer que popular é neste texto relativo ao sentido de parte da população, e ao mesmo tempo relativo ao sentido de povo, o que acaba por afetar o sen-tido de povo por uma especificação que o distin-gue da elite que resta como parte da população. Esta análise ganhará contornos mais específicos ao analisarmos a palavra país que, como mostra-mos, em sua primeira ocorrência, aparece como uma oposição a povo.Assim, do mesmo modo que fizemos com a pa-
lavra povo, reproduzimos mais abaixo as outras ocorrências da palavra país:
6- “Mas nosso país é diferente para melhor: na estabilidade monetá-
ria; na robustez fiscal; na qualidade da sua dívida; no acesso a novos
mercados e a novas tecnologias; e na redução da vulnerabilidade
externa.”
7- “É preciso desatar alguns nós decisivos para que o
país possa usar a força que tem e avançar com toda
velocidade. Muito tentamos nos últimos quatro anos,
mas fatores históricos, dificuldades políticas e priori-
dades inadiáveis fizeram com que nosso esforço não
fosse inteiramente premiado. Hoje a situação é bem
melhor, pois construímos os alicerces e temos um
projeto claro de país a ser realizado. Precisamos de
firmeza e ousadia para mudar as regras necessárias e
avançar. Não podemos desperdiçar energias, talentos,
esperanças. Sei que o crescimento, para ser rápido, sus-
tentável e duradouro, tem de ser com responsabilidade
fiscal. Disso não abriremos mão, em hipótese alguma.
Mas é preciso combinar essa responsabilidade com
mudanças de postura e ousadia na criação de novas
oportunidades para o país.”
8- “Este conjunto de iniciativas significa o reforço das linhas
mestras da política macro-econômica, com a redução da taxa
real de juros. Tenho claro que nenhum país consegue firmar
uma política sólida de crescimento se o custo do capital ou
seja, o juro for mais alto do que a taxa média de retorno dos
negócios.”
9- “Um país cresce quando é capaz de absorver conheci-
mentos. Mas se torna forte, de verdade, quando é capaz de
produzir conhecimento.”
10- “Trata-se de superar os grandes déficits educacionais que nos
afligem e, ao mesmo tempo, dar passos acelerados para transformar
nosso país em uma sociedade de conhecimento, que nos permita
uma inserção competitiva e soberana no mundo.” 3
Nos itens 6, 7 e 8 destes recortes que fizemos, notamos que há uma articulação muito particular da palavra país com outras que, de certa forma, poderíamos apontar como crescimento econô-
DEF - GHI 57 comunicación y arte
mico. Assim, em 6, a palavra país está articulada com “estabilidade monetária”, “robustez fiscal”, “qualidade de sua dívida”, “acesso a novos mercados e a novas tecnologias”, “redução da vulnerabilidade externa”. Em 7, a palavra país está articulada com “avançar com toda a veloci-dade”, “projeto claro a ser realizado” e “criação de novas oportunidades”. Em 8, está articulada com “política macro-econômica” e “redução de juros”. Aqui apontamos uma observação deci-siva para a nossa análise. Ao articular a palavra país com palavras que, de certa forma, são do interesse específico para camadas da sociedade de um maior poder aquisitivo, notamos que a oposição entre povo e país fica mais acentuada, ou seja, devido às articulações da palavra país podemos observar melhor o que a palavra povo designa neste texto, na medida em que há uma relação de oposição entre elas. E isto é novamente demonstrado ao verificar que em 9 e 10 há uma articulação da palavra país com “sociedade de conhecimento”, o que, por sua vez é apontada, conforme a argumentação apresentada, como um fator que permite a inserção competitiva e soberana do país no mundo. Ou seja, quando há a ocorrência da palavra país, ela está sempre determinada por conceitos que indicam uma maior possibilidade de crescimento econômico e
de conhecimento, o que não ocorre quando há a ocorrência da palavra povo. Assim podemos dizer que, ao se referir à população mais pobre, é utili-zada a palavra povo, enquanto que para se referir à parcela mais rica da sociedade, é utilizada a palavra país. Isto corrobora o que dissemos antes que há uma articulação do tipo opositiva entre a elite e a população mais pobre. E esta articulação fica ainda mais visível em um outra passagem que, propositalmente, deixamos para apresentar neste momento:
11- “Disse que, para termos um crescimento acelerado,
duradouro e justo, devemos articular cada vez melhor
a política macro-econômica com uma política social
capaz de distribuir renda, gerar emprego e inclusão.”
Neste recorte percebemos novamente uma articulação do tipo opositiva entre política macro-econômica e política social. E esta oposição produz sentidos específicos conforme o memorável que cada palavra traz. Assim, a palavra macro-econô-mica trás um memorável de possibilidade de riqueza, de poder econômico. Por outro lado, política social nos traz o memorável de ajuda, de fornecimento de algo necessário à sobrevivência dos mais pobres. Deste modo, notamos que há a mesma oposição entre ricos e pobres, apresen-tada na análise dos outros recortes. E, conforme
DEF - GHI 59 comunicación y arte
já dissemos anteriormente, ocorre a palavra país para designar a camada mais rica da sociedade e a palavra povo designa a população mais pobre. Então, podemos dizer que política macro-econô-mica determina país, enquanto que política social determina povo. Assim, conforme a análise que fizemos, podemos apresentar o DSD da palavra povo da seguinte maneira:
Obs.: ler a linha como oposição e como
determina
Ganha interesse, feita esta análise, a consideração de uma articulação particular da palavra país. Em 1 aparece determinada por meu, em 6 e 10 por nosso. Quem está incluído neste nós do presiden-te? Quem são os interlocutores aí constituídos? Podemos dizer que ele fala à população brasileira. Neste ponto devemos considerar que população é uma reescritura de povo, que o especifica. Algo como população povo.
Deste modo podemos dizer que o povo é também ele dividido: há o povo do país e o povo que se distingue do país, que não está no país. Seguindo o que Guimarães (�004) disse sobre povo em uma análise relativa à língua do Brasil, podemos con-siderar que há um povo (enquanto população, que determina país) e um povo que dele está ausente, excluído. E chegamos ao seguinte DSD:
Obs.: ler a linha como oposição e como
determina
DEF - GHI 60 comunicación y arte
3.Conclusão
Observamos que, através desta análise, a pala-vra povo, neste texto, possui um funcionamento muito particular. Podemos verificar que esta palavra é colocada, de certo modo, em oposição à palavra país, na medida em que a palavra povo é determinada pela camada mais pobre da socie-dade, enquanto que a palavra país é determinada pela camada mais rica (elite). Mas, ao mesmo tempo, observamos que, através de uma reescri-tura da palavra povo, pela palavra população, o seu sentido é diluído no sentido da palavra país. Isto se dá na medida em que população determina povo, que determina país. Assim percebemos que, apesar de aparecer como uno (o povo), há uma divisão entre o povo que faz parte do país e o povo que é dele excluído. E podemos precisar que o povo que faz parte do país é aquele forma-do pela elite, enquanto que o povo dele excluído é a camada mais pobre da sociedade. E, ao dar visibilidade a esta divisão do povo podemos observar que o funcionamento enunciativo indica uma divisão no modo de governar, ou seja, há uma distinção entre elite e pobres que nos mostra especificidades com os compromissos assumidos para com cada uma destas partes. Não pretende-mos dizer que o governo do Presidente Lula seja assim, mas mostrar que o funcionamento enun-ciativo deste texto se dá desta forma. E, ao fun-cionar deste modo, explicita diferenças e, de certa forma, ajuda a fixar estas diferenças. Por outro lado, pensamos que uma análise de um corpus maior é de suma importância para verificarmos se este funcionamento da palavra povo se mantém ou não. Além disso, seria de grande relevância verificar nos discursos de outros presidentes, especialmente da América do Sul, o que a pala-vra povo designa. Com estes estudos poderíamos observar mais nitidamente como são elaboradas as políticas econômicas e sociais no Brasil e em toda a América do Sul.
Notas
�Agradeço a Eduardo Guimarães pela valiosa colaboração para a
elaboração deste artigo.� Grifos nosso.3Grifos nosso.
Referencias bibliográficas
Benveniste, E. (�966) Problemas de Lingüística Geral I. Campinas,
Pontes, �988
Guimarães, E. (�00�) Semântica do Acontecimento. Campinas, Pontes.
Guimarães, E. (�004) História da Semântica – Sujeito, Sentido e Gramá-
tica no Brasil. Campinas, Pontes.
Rancière, J. (�99�). Os Nomes da História. Campinas. Pontes, �994.
Graduado em Letras pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de
Guaxupé (FAFIG), ingressei no curso de mestrado da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) em Março de �004 e defendi a
dissertação intitulada «A Poesia em Ducrot», em Dezembro de �006.
Ingressei no curso de doutorado em Março de �007 e, atualmente,
estou pesquisando a relação entre a lingüística e a poesia. Faço parte
do grupo de pesquisa Semântica do Acontecimento, coordenado pelo
prof. Dr.Eduardo Guimarães.
DEF - GHI 6� comunicación y arte
Jean - Baptiste Simeon Chardin (�699 - �779). Naturaleza muerta con los atributos de las artes. �766.
DEF - GHI 6� comunicación y arte
Literatura y sujeto popular Susana Rosano
La irrupción del peronismo implicó sin lugar a dudas en la Argentina posterior a la déca-da del 40 una ruptura no sólo política sino también cultural. La esfera liberal autoritaria, que desde la crisis de �930 fue fundamentalmente antidemocrática y excluyente, vivió sin lugar a dudas una convulsión radical con la aparición y desenvolvimiento de la maqui-naria peronista. La liquidación del Estado liberal fue acompañada por la incorporación democratizante de la clase trabajadora en una Argentina moderna y corporativista, donde por primera vez las masas se convertían en sujetos históricos y respondían a la apelación desde el Estado y donde también por primera vez las mujeres comenzaron a incorporarse masivamente a la arena política y social. El populismo posibilitó por lo tanto en la Argentina la reunificación de interpelaciones que expresaban su oposición al bloque oligárquico de poder: democracia, industrializa-ción, nacionalismo, antiimperialismo. La condensación de esas fuerzas contribuyó a la formación de un nuevo sujeto histórico y potenció el desarrollo de su antagonismo hacia una confrontación con los principios del discurso oligárquico: el liberalismo.Con la nueva visibilidad que adquirieron las masas en una Argentina que aún resguar-daba en su memoria la riqueza de haber sido el “granero del mundo”, el país se convul-sionó. La irrupción urbana del folklore aluvional (José Luis Romero), obrero, inmigrante, heterogéneo, produjo con su energía incontrolable los cimbronazos de una clase social, la oligarquía vernácula, que se obstinaba en sobrevivir. David Viñas recuerda en ese sentido que si hacia �890 o �9�0 los grupos tradicionales se sintieron perplejos e irritados con los primeros embates modernizadores y la invasión urbana de miles de inmigrantes que duplicaron la población del país, el advenimiento del peronismo aturdió a aquellos grupos que se replegaron con desánimo, mientras constataban que sus proyectos y hasta sus propios valores se volvían muchas veces contra ellos mismos, cuestionando sus islas de privilegio social y cultural.Las migraciones internas incorporaron a la actividad industrial un nuevo proletariado que migraba hacia las grandes ciudades desde el interior del país y que imprimió en el peronismo un tipo particular de discurso, donde lo popular democrático comenzó a ser central. La aparición de ese nuevo sensorium produjo una modificación cuantitativa: no sólo asqueó a las elites sino que constituyó un lugar preciso de interpelación de las clases populares. La irrupción de las masas en las grandes ciudades habilitó nuevas formas de ver, de sentir, de oír, de gustar. Este nuevo sensorium desplegó notables cambios en la sensibilidad; una nueva mirada sobre el espacio urbano, donde era posible descubrir en cada esquina las aristas de un proceso de cambio absolutamente revulsivo. Es el momen-to en que los medios masivos y la consolidación de la industria cultural se cons-tituyen
DEF - GHI 63 comunicación y arte
en los voceros de la interpelación que desde el populismo convertía a las masas en pueblo y al pueblo en una nueva forma deNación.Este nuevo sensorium habilita no sólo una nueva forma de mirar y de sentir sino también cambios en los modos de representación ideológico-dis-cursivos. A la imposición de un arte dedicado exclusivamente a las minorías, se le opone una masa que comienza a percibir sus nuevos de-rechos y exige participar en el consumo de los bienes culturales.Me interesa en este trabajo indagar en tres momentos en que la literatura argentina lee los efectos que produce esta “desviación latinoame-ricana”� en el imaginario cultural. Se trata de los cuentos “La fiesta del monstruo”, escrito por Jor-ge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares en sintonía histórica con el fenómeno peronista, y publicado en Montevideo poco tiempo después de la caída de Perón, en �956. El segundo cuento es “Cabe-cita negra”, de Germán Rozenmacher, y data de �96�, cuando ya han transcurrido siete años de la alianza liberal que destituyó al peronismo en �955 y el campo intelectual argentino comien-za a disputarse “el sentido del peronismo”. El último cuento, “El niño proletario”, de Osvaldo Lamborghini, es de �973, y se inscribe en otro momento álgido de la historia política argentina: la antesala del retorno de Juan Domingo Perón y su tercera presidencia, y por qué no la antesala también de la dictadura de �976-83, que no sólo dejó un saldo de treinta mil desaparecidos sino que concluyó definitivamente con un imaginario de país, con un sueño de nación, que, con dis-tintos sujetos excluidos o incorporados, se venía trazando desde principios del siglo XIX.Mi lectura intenta desglosar tres momentos privilegiados en donde el horizonte imaginario del peronismo tiñó no sólo el proyecto de cons-trucción de la nación argentina sino también los intersticios más invisibles de su cultura. Intento leer cómo la inversión que el peronismo produjo de las asentadas jerarquías sociales y culturales argentinas marcó un giro fundamental en la apropiación simbólica que los intelectuales y
escritores realizaron del campo popular, en sus apropiaciones y en las nuevas alianzas que éstos tramaron a nivel simbólico con las mismas au-diencias interpeladas por Perón en sus discursos populistas. Sin lugar a dudas, los intelectuales ar-gentinos se sintieron no sólo amedrentados sino también desafiados ante el nuevo sujeto social interpelado por el peronismo.John Kraniauskas, al analizar el fenómeno del Eva-peronismo a partir de la imbrincación entre literatura y Estado, sostiene que la figura de Eva no es tan sólo una figura política o intelectual tradicional o literaria, porque
vehiculiza una re-territorialización pasional y mítica de la na-
ción según nuevos vectores pos-ferrocarrileros masmediáticos
(como por radio, diría Ezequiel Martínez Estrada): las nuevas
rutas del deseo y la movilidad social –viajadas, incluso, por
Eva Duarte como por muchos otros– que, además del territo-
rio nacional, re-dimensionan tanto el campo político como el
campo cultural, haciendo del Estado un ensamblaje conflicti-
vo que conjuga las industrias culturales con los sindicatos y
la institución cultural, y el entretenimiento con las tácticas po-
líticas(…) En otras palabras: el Estado se presenta como una
estructura institucional que resuelve el conflicto, pero como
uno de los escenarios privilegiados de la lucha de clases –un
teatro de guerra (diría Lamborghini) de baja y alta intensidad
en donde se forja lo nacional-popular peronista, un “pueblo”
que se reproduce como “pueblo”. Desde esta perspectiva,
el Eva-peronismo también se vive como un “shock” para la ciudad letrada y sus fantasías de poder social (46).
Es ese “shock” precisamente el que se deja leer en “La fiesta del monstruo”, donde el tándem Borges-Bioy Casares responde con una ironía brutal a la invasión que realiza el peronismo del espacio simbólico del Estado. El narrador de la historia es un personaje anónimo, al que logra-mos identificar oblicuamente como El Gordo, que sin lugar a dudas se constituye como porta-voz de la masa peronista. En primera persona, El Gordo narra a una interlocutora, Nelly, los acontecimientos de octubre de �947. Dos años después del episodio histórico –cuando una gran movilización popular logra rescatar a Perón de la cárcel–, la “chusma” se vuelve a juntar en la
DEF - GHI 64 comunicación y arte
Plaza de Mayo para rememorar el momento fundacional del peronismo: el �7 de octubre. El relato de Borges - Bioy Casares se centra en el trayecto que emprende el protagonista junto a un grupo de compañeros desde Toloza hacia Plaza de Mayo, para ir a escuchar la palabra de su líder carismático –que en el relato lleva el nombre de “El monstruo”–, bajo la vigilancia severa de algunos miembros del partido gobernante, los alianza.El pueblo como sujeto colectivo aparece aquí representado con todos los atributos de lo patológico y lo monstruoso, es “la merza en franca descomposición”, “la merza hilaran-te”, “la turba”. A partir de la irónica reflexión sobre “los resortes más finos del alma del popolino”, la masa aparece hipnotizada por la voz del Monstruo y controlada por su aparato represivo: Al narrador, el Monstruo lo “había nombrado su mascota, y algo des-pués, su Gran Perro Bonzo”. Apelando en su discurso a registros del lunfardo y la jerga callejera�, el Gordo cuenta los pormenores de la concentración que los lleva finalmente a la Plaza de Mayo para escuchar la palabra del líder carismático. La masa está definida a partir de un nosotros que los enuncia diferentes al resto de la comunidad, pero unidos a partir del común calificativo de ser unos muertos de hambre:
Todos éramos éramos argentinos, todos de corta edad, todos del Sur y nos precipitábamos al encuentro de nues-
tros hermanos gemelos, que en camiones idénticos procedían de Villa Doménico, de Ciudadela, de Villa Luro,
de La Paternal, aunque por Villa Crespo pululaba el ruso y yo digo que más vale la pena acusar su domicilio
legal en Tolosa Norte.
¡Qué entusiasmo partidario te perdiste, Nelly! En cada foco de población muerto de hambre se nos quería colar
una verdadera avalancha que la tenía emberretinada el más puro idealismo, pero el capo de nuestra carrada,
Garfunkel, sabía repeler como corresponde a este farabutaje sin abuela (�6�)
Andrés Avellaneda se refiere a la utilización del efecto de desfamiliarización3 que pro-voca el uso de la ironía en “La fiesta del monstruo”, que ya había sido magistralmente trabajado por Roberto Arlt en la década del 30 para desestabilizar en sus novelas la naturalización de los valores y mitos culturales de la pequeña clase media urbana. Pero a partir de �945, la aparición del peronismo fue percibida por la clase media y la alta cultura argentina como una agresión de sectores ajenos que intentaban apropiarse de espacios culturales y políticos que no les correspondía4. De esta manera, en la oposición peronismo-antiperonismo que se articula desde entonces reedita en una nueva inflexión la oposición civilización-barbarie, de larga tradición desde el siglo XIX y una verdadera máquina de leer en términos políticos a los sujetos y a la cultura popular5. Desde esta perspectiva, “La fiesta del monstruo” reedita la lectura hegemónica de la alta cultura argentina sobre un nuevo sujeto histórico que sólo puede ser leído como “la merza”. Si la metáfora fundacional de la nación es el romance, la comunión, el matrimonio como plantea Doris Sommer, el espacio nacional que deja leer “La fiesta del monstruo” deja bien en claro los dispositivos de exclusión que éste supone, las fronteras que su escritu-ra traza. El sujeto popular –apelado desde el peronismo bajo los nombres de “cabecitas negra”, “grasitas”, “los descamisados”– se inscribe y se escribe en este texto como un otro que amenaza la estabilidad; la chusma metaforiza aquí el afuera de la nación, el peligro que su presencia impone en la Argentina de �947. Lo “otro” de la nación es el pueblo y su violencia, lo siniestro. El mito de origen del �7 de octubre, en su versión populista pero también en la leyenda negra que instrumentó la oposición antiperonista, se trabaja en “La fiesta del monstruo”
DEF - GHI 65 comunicación y arte
a partir de la cita y la parodia. La voz oficial, pública, hegemónica de la narrativa pe-ronista, es sustituida en el cuento por un habla anónima y privada que ironiza perma-nentemente sobre las consignas presentes en aquella época en el discurso demagógico del peronismo6. Por eso la presencia del protagonista en la plaza para conmemorar una fiesta con el Monstruo sólo puede culminar con una reescritura de El matadero, de Es-teban Echeverría. En el cuento, los festejos populares terminan sangrientamente con el asesinato de un joven estudiante judío porque éste se niega a reverenciar la imagen del Monstruo:
Yo me calenté con la sangre y le arrimé otro viaje con un cascote que le aplasté una oreja y ya perdí la cuenta
de los impactos, porque el bombardeo era masivo. Fue desopilante: el jude se puso de rodillas y miró al cielo
y rezó como ausente en su media lengua. Cuando sonaron las campanas de Monserrat se cayó, porque estaba
muerto. Nosotros nos desfogamos un rato más, con pedradas que ya no le dolían. Te lo juro, Nelly, pusimos el
cadáver hecho una lástima. Luego Morpurgo, para que los muchachos se rieran, me hizo clavar la cortaplumita
en lo que hacía las veces de cara (�68).
Si la literatura argentina comienza con una violación, con sangre y violencia –la que se produce al final de El Matadero por parte del unitario– la violencia parece ser reeditada cada vez que una “amenaza” aparece a contrapelo en el escenario de la nación7. Una vez más, en “La fiesta del monstruo” se postula la intraductibilidad de dos dimensiones sociales, el hiato inseparable entre letrados y plebeyos. Para el modelo liberal romántico, dirá Ludmer, la política se hace con la palabra; para el rosismo, actualizado en este relato de �947 en la aparición del peronismo, con el cuerpo. Desde allí, entonces, podríamos postular a “La fiesta del monstruo” como una cifra de las relaciones entre los intelectua-les, la masa y la política.
La invasión
Pero esta cifra adquiere otra dimensión en el cuento “Cabecita negra”, de Germán Rozen-macher, escrito en 1962. Se invierte aquí no sólo el punto de vista de “La fiesta del mons-truo” sino también un topoi del antiperonismo muy trabajado en la época: el de la inva-sión. Aunque “Cabecita negra” puede ser ubicado en la misma serie narrativa de “Casa tomada”8, de Julio Cortázar –un texto escrito en �945 pero recogido en el libro Bestiario, de �950– Rozenmacher invierte sus sentidos. Ya no se trata de una invasión misteriosa, descrita en un tono fantástico, de la que son víctimas dos hermanos de la burguesía por-teña claramente enrolados en un “nosotros” que ve crecer paso a paso su sentimiento de despojo e incertidumbre. En “Cabecita negra”, un narrador omnisciente ubica su punto de vista en una noche de insomnio del señor Lanari. Se trata de un típico representante de la clase media argentina, “un hombre decente”, dueño de una próspera ferretería, que tiene un cómodo departamento en Buenos Aires, familia, casa quinta, sirvienta, padre inmigrante:
Claro que había tenido que hacer muchos sacrificios. En tiempos como éstos, donde los desórdenes políticos
eran la rutina, había estado varias veces al borde de la quiebra. Palabra fatal que significaba el escándalo, la
DEF - GHI 66 comunicación y arte
ruina, la pérdida de todo. Había tenido que aplastar muchas
cabezas para sobrevivir, porque si no hubieran hecho lo
mismo con él (40)
En el cuento de Rozenmacher la invasión tiene un nombre y un rostro: son dos “cabecitas negras”, un policía y su hermana –a la que describe “como una china que podía ser su sirvienta”– quienes se introducen en la cotidianeidad burguesa del protagonista, ya que fuerzan a Lanari a abrirles la puerta de su casa, y convierten su presencia en una “amenaza espantosa, que no sabía cuándo se le desplomaría encima ni cómo detenerla”. Lana-ri se siente “atrapado por esos negros”, tiene que soportar incluso que “ese hombre, un cualquiera, un vigilante de mala muerte, lo tratara de che, le gritara, lo ofendía”.En el recorte de los territorios, “Cabecita negra” persiste en el paradigma interpretativo de civili-zación vs. barbarie, pero invierte sus términos, a partir de la ironía con que construye su persona-je, el señor Lanari. En esta demarcación de terri-torios, a Lanari y a los de su clase les corresponde el acceso simbólico a los productos culturales (el cuento se regodea en reconocer que “el señor La-nari tenía su cultura” y da un lugar de privilegio en su biblioteca a la Historia argentina, del general Bartolomé Mitre, encuadernada en cuero). La bi-blioteca constituye el capital cultural y simbólico que legitima la pertenencia de Lanari al orden de la “gente decente”, en cuya distribución no todos los sujetos sociales han sido incluidos: “Hubiera querido sentarse amigablemente y conversar de libros con ese hombre. Pero, de qué libros podría hablar con ese negro?” (45).Lanari comparte “la misma vejación, la misma rabia” que nos transmite el narrador de “La fiesta del Monstruo”. Ambos textos, su estructura de sentimiento, apuntan –aunque de una manera invertida– a la resemantización del paradigma civilización y barbarie. Si una de las metáforas privilegiadas de la nación es la del cuerpo, los cuerpos de los cabecita negra no pueden integrar este espacio simbólico: son ordinarios, se lavan las patas en las fuentes de plaza Congreso, no son seres humanos, pertenecen tan sólo a “la chus-
Jacques - Louis David (�748 - �8�5). Las Sabinas, detalle. �799.
DEF - GHI 67 comunicación y arte
ma”9. Su presencia en la casa de Lanari pone las cosas “al revés”, y por eso, Lanari se ve forzado a reconocer que “la casa estaba tomada”. Cuan-do finalmente logra desalojar a los dos cabecitas negras, la amenaza está claramente delimitada y también el camino a seguir frente a su permanen-te acechanza:
“La chusma”, dijo para tranquilizarse, “hay que aplastarlos,
aplastarlos”, dijo para tranquilizarse. “La fuerza pública”,
dijo, “tenemos toda la fuerza pública y el ejército”, dijo para
tranquilizarse. Sintió que odiaba. Y de pronto, el señor Lanari
supo que desde entonces jamás estaría seguro de nada. De
nada (47)
Si en “Casa tomada”, la invasión aún no estaba nombrada ni identificada, en “Cabecita negra”, escrita doce años después, el invasor está ya claramente delimitado, pero a partir de una inversión de códigos y representaciones ideológi-cas, los atributos de la barbarie (desorden, ruido, salvajismo) son despojados de su connotación negativa. Se problematiza a partir del uso de la ironía el orden doméstico del protagonista y su moral pequeño burguesa pasa a ocupar en este relato el lugar que la barbarie ocupaba en “La fiesta del monstruo”.Pero el proceso de ficcionalización que se estable-ce en “Cabecita negra” pone en juego esquemas narrativos y argumentativos ya instalados en el discurso social de la época. El peronismo –al que John William Cooke definiera por aquellos años como “el hecho maldito de la política argenti-na”– se resignifica como movimiento político y social a partir del derrocamiento del régimen por la Revolución Libertadora de �955. Las Fuerzas Armadas se convirtieron entonces en custodia de una regla que hizo de la oposición peronismo-antiperonismo�0 el gran clivaje de la vida política argentina y de Perón uno de sus árbitros. Pero la regla instituida por la revolución libertadora no impidió que, aunque proscripto, el peronismo se convirtiera en el actor central de la política ar-gentina, durante casi veinte años posteriores a su caída. Es en este momento cuando Rozenmacher publica su cuento, ofreciendo un giro signifi-
Jacques - Louis David (�748 - �8�5). Las Sabinas, detalle. �799. Théodore Géricault (�79� - �8�4). La balsa de la Medusa, detalle. �8�9.
DEF - GHI 68 comunicación y arte
cativo a la función del intelectual tal cual había sido concebida en el campo intelectual argentino hasta entonces y que sin lugar a dudas podemos inscribir en el relato maestro de los años 60 y 70. Es en ese entonces cuando las nuevas generacio-nes proponen leer al peronismo más allá de los debates locales como un episodio de las luchas de los pueblos colonizados. Andrés Avellaneda reflexiona con acierto sobre la estrategia narrativa que siguen aquellos escritores:
Si en lo político, van a proponer un reexamen crítico del
peronismo sin los traumas de rechazo propios del pasado, en
literatura van a proponer una reelaboración de los lenguajes,
los sentidos y las prácticas que se conectan con ese tipo de
reexamen. Ante todo van a preguntarse qué hacer con los
recursos de sus predecesores, sobre todo con la reposición de
lo ausente hecha célebre por Borges. (Evita…��0)
El niño proletario
Escrito en �973, “El niño proletario” está incluido en el libro Sebregondi retrocede, de Osvaldo Lam-borghini, y produce en esta serie literaria de tres cuentos que elegimos para investigar la repre-sentación de los sujetos populares, una inversión fundamental: la del rol habitual del criminal. El narrador es ahora un niño burgués, tan burgués como el señor Lanari del cuento de Rozenma-cher, pero este niño y sus dos amigos, Esteban y Gustavo, son los asesinos sádicos de otro niño, el niño proletario. Es en ese sentido que se produce una operación de inversión de la estigmatización ideológica��; según la cual el crimen es siempre perpetrado por un proletario o algún personaje similar, como en la serie narrativa del naturalis-mo argentino (los textos de Eugenio Cambaceres) o, más atrás aún y nuevamente, “El matadero”, de Esteban Echeverría. En el cuento de Lam-borghini, el asesino es un niño burgués, y su voz anticipa desde los inicios del relato quién va a ser el sujeto-objeto de su crimen:
Desde que empieza a dar sus primeros pasos en la vida, el
niño proletario sufre las consecuencias de pertenecer a la
clase explotada. Nace en una pieza que se cae a pedazos,
generalmente con una inmensa herencia alcohólica en la san-
gre. Mientras la autora de sus días lo echa al mundo asistida
por una curandera vieja y reviciosa, el padre, el autor, entre
vómitos que apagan los gemidos ilícitos de la parturienta,
se emborracha con un vino más denso que la mugre de su
miseria. Me congratulo por eso de no ser obrero, de no haber
nacido en un hogar proletario.
El padre borracho y siempre al borde de la desocupación le
pega a su niño con una cadena de pegar y cuando le habla
es para inculcarle ideas asesinas. Desde niño, el niño prole-
tario trabaja saltando de tranvía en tranvía para vender sus
periódicos. En la escuela, que nunca termina, es diariamente
humillado por sus compañeros ricos. En su hogar, ese antro
repulsivo, asiste a la prostitución de su madre que se deja
trincar por los comerciantes del barrio para conservar el fiado
(63)
Desde el poder que implica el uso de la pala-bra, el narrador inscribe su voz en un nosotros que abarca el territorio de los niños burgueses y que deja leer el encuentro incompatible de dos mundos. La extremada violencia del cuento no se sostiene tan sólo a nivel discursivo: hay sangre en el episodio que se relata, en la violación y el asesinato que los tres niños cometen en esta fiesta sádica sobre el cuerpo del niño proletario. Como en Echeverría, como en Cambaceres, el poder de la letra, de la palabra escrita, de la cultura, traza un territorio de exclusión sobre el cuerpo de aquellos que están alejados de la posibilidad de narrar su propia historia. No es casual que al niño proletario, que se llama Stroppani –con toda la carga de sentido y de marginación que su apellido italiano conlleva para la elite ilustrada criolla��– la maestra lo rebautice como “¡Estro-peado!”. Estropeado para la cultura nacional hegemónica, que sentó sus bases pedagógicas en el modelo liberal decimonónico, y para la cual este niño, por hijo de inmigrantes, por pobre, por marginal, no tiene atisbos de salvación. Dentro del relato hegemónico y moralizador de la cultu-ra argentina, inscrito en sus dispositivos pedagó-gicos, este niño es sólo “una larva”, un desecho, sin posibilidades ni futuro.Como en “La fiesta del monstruo” y “Cabecita
DEF - GHI 69 comunicación y arte
negra”, la parodia y la ironía se incrustan en el texto de Lamborghini, y producen el efec-to de desfamiliarización que habilita una lectura ideológica. Antes de comenzar el ritual sádico con que los tres niños burgueses gozarán y asesinarán al otro niño, el narrador se justifica al pensar que “con el correr de los años el niño proletario se convertirá en hom-bre proletario y valdrá menos que una cosa”, tendrá sífilis y la transmitirá y sólo podrá dejar de herencia�3 a su prole los chancros, ya que “su semen se convierte en venéreos niños proletarios”.Desde una estrategia narrativa que juega paródicamente con la serie literaria abierta por “El matadero”, de Esteban Echeverría, “El niño proletario” articula los tópicos de la fiesta del crimen, el goce del horror que mezcla al cuerpo con el barro y la muerte, con un efecto de carcajada sarcástica. Si en “El matadero”, Josefina Ludmer leyó la necesidad de matar al otro para descifrarlo, el relato de Lamborghini no permite esta ilusión. Al otro, al niño proletario, se lo aniquila, se lo sodomiza, se lo estrangula, se lo destruye en una orgía lúdica no exenta de un gesto irónico, pero también de desesperación. Los puentes interpretativos, la posibilidad de conocer al otro, de descifrarlo, han sido absolutamente dinamitados. Sólo queda la posibilidad de una fiesta negra, ciega, que conduce al agujero negro de la muerte.A diferencia de El fiord – que John Krasniauskas magistralmente lee como una alegoría de la emergencia de la izquierda nacional del peronismo y como un ataque literario (y sexual) al Estado argentino�4–, en “El niño proletario” la fiesta del crimen sólo puede de-jar lugar a la tragedia. El cuerpo del niño queda ciego, mudo, sin posibilidad de articular palabra frente a las innumerables operaciones asesinas de los tres niños burgueses. El otro arrojado a las orillas del no lugar, de la nada.La negación absoluta del cuerpo del otro, su destrucción, física y cultural, es en esta serie literaria que hemos armado, la imposibilidad cabal de descifrarlo:
Los despojos de ¡Estropeado! Ya no daban para más. Mi mano los palpaba mientras él me lamía el falo. Con
los ojos entrecerrados y a punto de gozar yo comprobaba, con una sola recorrida de mi mano, que todo estaba
herido ya con exhaustiva precisión. Se ocultaba el sol, le negaba sus rayos a todo el hemisferio y la tarde moría.
Descargué mi puño martillo sobre la cabeza achatada de animal de ¡Estropeado!: el me lamía el falo. Impacien-
tes, Gustavo y Esteban querían que aquello culminara para de una vez por todas Ejecutar el acto (…) Le metí
en la boca el punzón para sentir el frío del metal junto a la punta del falo. Hasta que de puro estremecimiento
pude gozar. Entonces dejé que se posara sobre el barro la cabeza achatada del animal (68-9)
Si la metáfora de la casa, ya lo dijimos, es uno de los lugares comunes de la crítica para hablar del trazado imaginario de la nación, en este cuento de Lamborghini las exclusio-nes que la cultura y la política nacional argentina durante dos siglos realizaron de los otros –ya sean éstos gauchos, indios, negros, mujeres, inmigrantes o cabecitas negras– pa-recen haber encontrado su límite. Entre la sangre, la violación, el goce siniestro y sádico, los niños se convierten en criminales, en la tersa –casi transparente– escritura de Lam-borghini.Ernesto Laclau argumenta que el estado peronista se caracterizó por su eficiente capa-cidad mediadora y un contenido democrático que articuló, conectó y reconectó fuerzas sociales alrededor de un conjunto fundamental de interpelaciones populares. El popu-lismo fue leído en la Argentina y en otros países de América latina como Brasil y México por los sectores populares, “los de abajo”, como una “edad de oro” de beneficios para
DEF - GHI 70 comunicación y arte
el pueblo y esto siguió operando como factor de legitimación de las estructuras políticas herederas. La Argentina de la década del 70 es un claro ejemplo de ello. En nuestra lec-tura, “El niño proletario” parece cerrar un ciclo. Intentamos leer en tres cuentos cómo la literatura construye al sujeto popular, con sus consecuentes movimientos de apropiación, legitimación y rechazo. Los límites, las orillas que se trazaron en el espacio escriturario al pensar y al escribir sobre el cuerpo de la nación, su sistema de inclusiones y exclusiones. Y es en ese sentido que pensamos al peronismo a partir de su impacto no sólo político o social sino también cultural. Esta “desviación latinoamericana”, como llama Martín Barbero a los populismos de América Latina, tuvo efectos también en el ámbito de la representación, porque habilitó la existencia y le dio visibilidad pública a nuevos sujetos. Con distintos procesos de simbolización la literatura se apropió de ellos. Convirtiendo en monstruo a su líder demagógico, en La Fiesta del Monstruo; representando los temores difusos que frente a la irrupción de la plebe siente un integrante de la clase media en “Ca-becita negra”. En “El niño proletario”, decíamos, parece cerrarse un ciclo. En su asesinato, no sólo leemos la imposibilidad de la representación. También la antesala del estallido violento que culminó en la Argentina no sólo con el mito del retorno de Perón en la déca-da del 70 sino también con la vida de 30 mil personas a partir de esa nueva fiesta negra de horror y sadismo que fue la dictadura militar de �976-83, y que de alguna manera parece anticipar alegóricamente el niño proletario de Lamborghini.
Notas
� Jesús Martín Barbero pondera en su libro De los medios a las mediaciones el cambio de perspectiva de los estudios marxistas a
partir de la década del 80 de esta “desviación latinoamericana” que constituyeron los populismos, donde las clases populares
logran constituirse en actores sociales sin “seguir el rumbo clásico”, a partir de la crisis que acompaña los procesos de industria-
lización de esos países (�73).� Podríamos plantear incluso que la incrustación de estos términos producen en el relato el mayor efecto de desfamiliarización.
La ironía actúa entonces como repositora de ese sentido presupuesto y, por consiguiente contribuye a reforzar esta lectura dico-
tómica, de buenos y malos, civilizados y bárbaros, a la que nos referiremos más adelante. El recurso ya está presente en el inicio
mismo del cuento: “Te prevengo, Nelly, que fue una jornada cívica en forma. Yo, en mi condición de pie plano y de propenso a
que se me ataje el resuello por el pescuezo corto y panza hipopótamo, tuve un serio oponente en la fatiga, máxime calculando
que la noche antes yo pensaba acostarme con las gallinas, cosa de no quedar como una crosta en la performance del feriado”
(�59).3 El efecto de desfamiliarización (Verfremdungseffekt para Brecht) es el procedimiento a partir del cual se logra una nueva
perspectiva de la realidad al hacerse extraños los objetos, por ejemplo quebrando la aparente naturalidad de los hechos para
presentarlos como históricos, es decir susceptibles de cambio) Andrés Avellaneda reconoce que para que el efecto de desfa-
miliarización sea efectivo es necesario un mecanismo de decodificación por parte del lector. Este lector entonces debe tener la
competencia necesaria para desmontar determinados códigos de referencia insertados en el discurso literario, a partir de un
contrato de lectura. Es lo que sucedió, en su opinión, en el campo cultural argentino a fines de la década del 50, donde escritores
adscriptos a un mismo sistema hegemónico de prestigio (básicamente el grupo de la revista Sur y los diarios La Nación y La
Prensa) leen la antinomia peronismo-antiperonismo como una nueva edición de la de civilización y barbarie. En el plano del
discurso, entonces, estas diferentes formas culturales antiperonistas practicadas por las capas medias (su literatura pero también
sus chistes) se interconectan a partir de un sistema retórico común, donde suele dominar la parodia, la contradicción, la alegoría
y la estructura del relato policial (Cf. “Evita: cuerpo y cadáver de la literatura”, �0�-6).4 Cf. El habla de la ideología, 3�-33.5 Cf. Graciela Montes, �3�.6 El texto apela permanentemente a este tipo de sobreentendidos, como por ejemplo cuando recuerda que el discurso del Mons-
truo “se transmite en cadena” (�69).
DEF - GHI 7� comunicación y arte
7 De la misma manera en que la masacre del toro anticipa en El matade-
ro la violencia posterior que estalla con la muerte del unitario, en “La
fiesta del monstruo” podemos encontrar un claro antecedente de la
barbarie posterior en los destrozos que los manifestantes realizan con
sus cortaplumas en los asientos de los colectivos en que son traslada-
dos a la Plaza (Cf.�64).8 Juan José Sebrelli en Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, en �964,
realiza por primera vez la ya hoy clásica interpretación de “Casa to-
mada” a partir de dos sentidos fundamentales: el ingreso de lo extraño
como invasión que descompone el mundo familiar y el intento de
adaptación a lo invasor, sin ningún interés en conocerlo y menos aún
de poder explicarlo.9 Esta sensación agobiante de que la gente de los suburbios, del campo
y del interior del país habían invadido Buenos Aires fue compartida
por sectores pertenecientes a las clases medias y altas porteñas, pero
también por los intelectuales de izquierda que en aquel entonces se
solidarizaron con el espanto de la “gente bien” de Buenos Aires y su
intento por preservar su carácter de ciudad culta y aristocrática, sus
jerarquías espaciales y su propiedad territorial. Daniel James sostiene
que fue precisamente para acabar con esa “glacial indiferencia” de la
ciudad y su desdén que la multitud peronista se lanzó a las calles el �7
y �8 de octubre de �945 (Cf. ��5-7).�0 En Peronismo y cultura de izquierda, Carlos Altamirano analiza los de-
bates y desplazamientos que se produjeron en la izquierda argentina a
partir de la caída de Perón, en lo que define como un verdadero com-
bate por el significado del hecho peronista. Abroquelada en alianza
con las fuerzas liberales que dieron el golpe de �955 contra Perón, la
izquierda argentina descubrió azorada que el peronismo había hecho
emerger una verdad histórica reprimida, la de las masas desampara-
das, sometidas a la explotación y a la persecución política, que Perón
había hecho ingresar a la vida pública argentina. Para profundizar en
el tono de la época que siguió a la caída de Perón en el 55, Cf. Nuestros
años 60, de Oscar Terán, 33-95, y Peronismo y Cultura de izquierda, de
Carlos Altamirano, 39-79).�� Cf. Nancy Fernández, 4�4.�� Representante de la generación del 80 argentina, Cambaceres
articula el ideario liberal de otra generación ilustre, la del 37, con la
lectura naturalista del fin de siglo latinoamericano. Es un momento en
donde la apropiación de la imagen del gaucho –cuyas tropas habían
sido reclutadas en los ejércitos nacionales del siglo XIX para pelear
en las fronteras contra los indios– comienza a cambiar de signo, para
ser resemantizada a partir del Centenario de �9�0 como el ícono de la
argentinidad (El payador, de Leopoldo Lugones). Ya en Cambaceres
se puede leer un desplazamiento en esa imagen del gaucho como
representante de la barbarie argentina. Su figura es desplazada por la
del inmigrante en En la sangre de �887, que lleva todos los estigmas de-
generados de la lectura positivista de la herencia, y cuyo impacto en la
sociedad argentina desde mediados de siglo XIX hasta bien avanzado
el siglo XX promueve su marginación.�3 Nancy Fernández trabaja en su artículo las implicancias del intertex-
to naturalista, y en especial la relación que “El niño proletario” trama
con la escritura de Cambaceres. (4�4-5).
�4 Cf. Kraniauskas “Revolución-Porno…” (44-5).
Referencias bibliográficas
Altamirano, Carlos. Peronismo y cultura de izquierda. Buenos Aires,
Temas Grupo Editorial, �00�.
Astutti, Adriana. “Osvaldo Lamborghini: estilo e impropiedad”.
Andares clancos. Fábulas del menor en Osvaldo Lamborghini, J.C. Onetti,
Rubén Darío, J.L. Borges, Silvina Ocampo y Manuel Puig. Rosario: Beatriz
Viterbo Editora, �00�. �9-47.
Avellaneda, Andrés. El habla de la ideología Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, �983.
_________________ “Evita: cuerpo y cadáver de la literatura”. Evita:
Mitos y representaciones. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica,
�00�. �0�-�4�.
Barbero, Jesús María. De los medios a las mediaciones [�987] México:
Ediciones G. Gili, �99�.
Beasley-Murray, Jon. “Hacia unos estudios culturales impopulares: la
perspectiva de la multitud”. Nuevas perspectivas desde-sobre América lati-
na: El desafío de los estudios culturales. [Mabel Moraña, editora] Santiago
de Chile: Editorial Cuarto Propio, Instituto Internacional de Literatura
Iberoamericana, �000. �48-�65.
Benjamin, Walter. “El narrador. Consideraciones sobre la obra de
Nicolai Leskov”. Sobre el programa de la filosofía futura. Barcelona: Plane-
ta-Agostini, �986. �89-���.
Bioy Casares, Adolfo y Jorge Luis Borges. Nuevos cuentos de Bustos
Domecq. Buenos Aires: Librería La ciudad, �977, �da. Edición
Borello, Rodolfo A. El peronismo (1943-1955) en la narrativa argentina.
Ottawa: Ottawa Hispanic Studies, �99�.
Borges, Jorge Luis. “La fiesta del monstruo”. Ficcionario. Una antología
de sus textos. [Edición, introducción y prólogo de Emir Rodríguez
Monegal] México, FCE, �98�. �59-�69.
Echeverría, Esteban. “El matadero”. Esteban Echeverría. Obras escogidas.
Caracas: Biblioteca Ayacucho, �99�.��3-�4�.
Fernández, Nancy. “Violencia, risa y parodia: ‘El niño proletario’, de
Osvaldo Lamborghini, y Sin rumbo, de Eugenio Cambaceres” Revista
Interamericana de Bibliografía. �993; 43 (3): 4�3-�7.
James, Daniel. “�7 y �8 de octubre de �945: El peronismo, la protesta
de masas y la clase obrera argentina”. El 17 de octubre de 1945. [Juan
Carlos Torre, compilador] Buenos Aires: Ariel, �995. 83-��9.
Kraniauskas, John. “Revolución-Porno: El Fiord y el Estado Eva-Pero-
nista”. Boletín 8 del Centro de Estudios de Teoría y crítica literaria. Rosario:
Facultad de Humanidades y Artes, UNR, octubre �000. 44-55
_______________ “Eva-peronismo, literatura, Estado”. Revista de
Crítica cultural: Santiago de Chile, �4, junio �00�. 46-5�.
Laclau, Ernesto. “Towards a Theory of Populism”. Politics and Ideology
in Marxist Theory. London: Verso, �979. �43-�98.
Lamborghini, Osvaldo. “El niño proletario”. Novelas y cuentos. Barce-
lona: Ediciones del Serbal, �988.
Landi, Oscar. Estado y política en América Latina. [Edición preparada por
Norberto Lechner] México, Siglo XXI Editora, �985.
Ludmer, Josefina. El género gauchesco. Un tratado sobre la patria.
DEF - GHI 7� comunicación y arte
Buenos Aires: Editorial Sudamericana, �988.
Montes, Graciela. “La construcción de lo popular. Mito, polémica y violencia”. Letrados, iletrados. Buenos
Aires; Eudeba, �999. ��7-�5�.
Moraña, Mabel. Literatura y cultura nacional en Hispanoamérica (�9�0-�940). Minneapolis: Institute for the Study
of Ideologies and Literatures, �984.
Plotkin, Mariano. Mañana, San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista (1946-1955).
Buenos Aires: Ariel, �993.
Romero, Luis Alberto. Breve historia contemporánea de la Argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica,
�994.Rozenmacher, Germán. “Cabecita negra”. Cabecita negra. Buenos Aires: Centro Editor de América latina,
�98�. 39-47.
Sarlo, Beatriz. “La izquierda ante la cultura: del dogmatismo al populismo”. Punto de Vista 35, Año VI. Buenos
Aires. ��-�5.
Sigal, Silvia y Eliseo Verón. Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista. Buenos Aires:
Legasa, �986.
Sommer, Doris. “Irresistible Romance”. [Homi Baba, ed.] Nation and Narration. London and New York: Route-
ledge, �990.
Terán, Oscar. Nuestros años sesentas. Buenos Aires: Puntosur Editores, �99�.
Viñas, David. Literatura argentina y realidad política. De Sarmiento a Cortázar. Buenos Aires: Ediciones siglo XX,
�97�.
El artículo fue publicado en The Colorado Review of Hispanic Studies, Volume �, �003.
Susana Rosano es profesora de literatura latinoamericana en la Universidad Nacional de Rosario y doctora en
Literatura Latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh. Es colaboradora permanente de la revista cultu-
ral Ñ. Publicó el libro Rostros y máscaras de Eva Perón. Imaginario populista y representación (�005) y numerosos
artículos de crítica cultural en el país y en el extranjero.
DEF - GHI 74 comunicación y arte
Las paradojas lógicas de la modernidad local Paula Siganevich
�- César Aira, en la novela La guerra de los gimnasios, reflexiona sobre la importancia de los cambios en la percepción a los que están sometidos hombres y mujeres en la ciudad moderna bajo los efectos de la técnica. Presenta a su protagonista, Ferdie Calvino, “un muchacho corriente” que llega en medio de un enfrentamiento entre pandillas al gimna-sio de Chin Fu, en el porteño barrio de Flores y expone a la recepcionista sus intenciones: deseaba perfeccionar su cuerpo de modo que provocara “miedo a los hombres y deseo a las mujeres”.Tiempo más tarde Ferdie Calvino descubrió que sus sencillas intenciones, no eran tan sencillas ni tan personales. Se vio arrastrado a una guerra en la cual no sólo participaban los gimnasios nacionales, sino que cada uno de ellos estaba sometido a una red inter-nacional de poder que operaba desde las sombras y que sostenía el secreto anhelo de dominar sobre el mundo, sobre los cuerpos y hasta donde fuera posible; toda la idea -dice Aira en la novela- es la de un dominio mental que al empezar a ejercerse sobre el gigante, se hará nacional: Hokkama, el líder enemigo se propone nada menos que el control de la Argentina. Y continúa:
Todo parte de una hipótesis sobre la percepción. El ser humano tiene sentidos, con los que aprehende el mundo
en el que vive. Pero sucede que los estímulos que los sentidos están preparados para captar son excesivos en
cantidad. Los visuales, por ejemplo; ¿cuántas cosas tiene para ver el que abre los ojos en la calle, en su casa, en
cualquier parte? Estarán de acuerdo en que son innumerables. ¿Cuántos detalles visibles tiene una sola cosa,
aun la más simple? Lo mismo sucede con el oído, con el olfato, con el tacto, con el gusto. Por suerte tenemos
un mecanismo de embotamiento de las percepciones, que se manifiesta como un enfocamiento, y así es como
vemos sólo lo que miramos, oímos sólo lo que escuchamos, etc.
Calvino, el protagonista, obligado a un enfocamiento de la percepción, podrá ser domi-nado y conducido según la voluntad del líder; su libertad se encontrará sometida a los designios que le van a marcar la publicidad y la televisión. En esa guerra no se trata de ganar un territorio, sino una región mental, el cerebro del héroe.Por su parte, Marcelo Cohen narra en Inolvidables veladas la historia de una cantante de tangos que habiendo pasado ya sus días de gloria era recordada todos los meses en un viejo teatro por medio de su holograma: “proyectado desde los dos primeros palcos del teatro, y la voz era el convincente producto de un sampler que recogía los temas mejor grabados por la cantante poco antes de los primeros síntomas de la rigidez”. En efecto, la mujer ya vieja estaba recluida en un asilo y si bien no puede decirse que estaba muerta
DEF - GHI 75 comunicación y arte
“había muerto el alma de ella, o la conciencia o la memoria no inmediata, efecto de una degene-ración de las células nerviosas que los médicos llamaban mal de Brest - Lavonnia”. El hijo de la cantante de tangos había sido obligado, desde muy joven, a establecer un poco conveniente con-trato con una banda internacional, que lo obliga-ba a realizar representaciones junto a su madre.En ambas novelas el tema se organiza alrededor de una cotidianidad barrial -la topicalización del espacio- que establece una relación de proximidad con un ámbito de poder internacional. Mientras que el espacio local contiene la afectividad de los personajes, éstos son empujados por fuertes poderes desconocidos que irrumpen descontro-ladamente en sus ámbitos privados. Los sistemas de vigilancia y control, que la cámara produce en la vida privada de las personas, alteran sus hábi-tos personales y no les deja libertad para actuar: “Por cláusulas de contrato, tanto la casa como la Residencia La Magnolia, e incluso el departa-mento donde el hijo de Camelia cohabitaba con la indefinición, estaban en el barrio de Tango”, explica la novela incluso sobre la determinación de los espacios para residir. En esta reunión del holograma proyectado de la madre con el cuerpo presente del hijo, vuelve a aparecer la cuestión de la apropiación de las personas, tematizada por Aira, por los poderes no sólo internos sino exter-nos al país. En este caso, actuando sobre una can-tante de tangos, sobre el tango, se pone al mito al servicio de intereses foráneos, se cuestiona el mito cuando sufre una apropiación tecnológica y se observa sobre la utilización de ciertos valores populares y nacionales en manos del mercado, musical en esta oportunidad. Modernidad del símbolo ciudadano, la canción de Buenos Aires, que llega en realidad virtual.Para organizar esta realidad simultánea de lo local y lo universal, este espacio alternativizado, que además repercute en la temporalidad o mejor dicho en la búsqueda técnica del tiempo, la per-cepción se presenta flotante justamente por acción de la técnica: “En ese momento se produjo un desajuste en la imagen, como si el espaciotiempo se hubiera corregido dejando al antebrazo dere-
cho preso en la versión anterior. Temblando el cuerpo pugnó por recuperarlo”, dice el narrador de Inolvidables veladas. Mientras que el lector debe admitir una organización del tiempo del relato que obviamente no es lineal y tampoco recurre a la técnica de los tiempos paralelos o simultá-neos y que, por lo tanto, tampoco presenta una acción sucesiva de acontecimientos: al mínimo sucederse de hechos lo condiciona la permanente intertextualidad de las letras de tango, que van sosteniendo un relato propio y las secuencias de introspección del personaje, Golo Subirana, que en su racconto interno deja escuchar la voz , no explicitada, de Macedonio Fernández en un espacio de contaminación de voces que alcanza el tono coral. Nuestro sistema nervioso, que goza con el engaño -confundiendo percepciones con ilusiones- está siendo preso, según plantea Paul Virilio, de una extraña afección, que se denomina picnolepsia. Se trata de una ausencia de segun-dos -a veces repetida centenares de veces por día- durante la cual el afectado desaparece del presente.El picnoléptico sólo reconoce el antes y el des-pués; durante la crisis, sin que lo sepa, parte del tiempo le ha sido robado para siempre: “Su caminata duró horas -dice el narrador de La Pes-quisa, de Juan José Saer- y del mismo modo que cuando practicaba con exceso algunos deportes, al cabo de un momento entró en una especie de trance, una suspensión duradera de la conciencia que tenía su lado agradable, pero que lo separaba del mundo de la vigilia y le impedía reconocer lo familiar”. El efecto lleva a rebotar de un extremo a otro del péndulo del tiempo sin poder hacer pie en el presente.La picnolepsia como proceso está, en principio, asociado con la infancia, pero en la actualidad es un hecho que se produce en los adultos y está relacionado con cuestiones visuales. Si al peque-ño picnoléptico se le muestra un ramo de flores y se le pide que lo dibuje, dibujará no sólo el ramo, sino también el personaje que lo coloca en el vaso e incluso el prado donde fuere recogido. Costum-bre de ensamblar las secuencias, de adaptar los contornos para hacer coincidir lo visto y lo que
DEF - GHI 76 comunicación y arte
no pudo ser visto, aquello que se recuerda y lo que, desde luego es imposible recordar y hay que inventar, recrear, para otorgarle verosimilitud al discurso. Con el tiempo, el joven picnoléptico se verá obligado a dudar del saber y los testi-monios unánimes de su entorno, toda certeza se cambiará en sospecha, tenderá a creer que nada existe y que aún si algo existiese, no podría ser representado, e incluso si pudiera serlo, en modo alguno podría ser comunicado a los demás. El movimiento -tiempo filosófico- entre la verdad y la duda pone a los personajes en un estado de vigilia paradójica. El trucaje, el truco, permite hoy hacer visible lo sobrenatural, lo imaginario, y aun lo imposible. El truc a arret descubierto por el pio-nero cinematográfico Méliès permitió las prime-ras metamorfosis del cine y permite pensar ahora en el desarrollo de la acción narrativa como esta mínima detención, como el desajuste o, incluso, como el deslizamiento del narrador en el autor en Inolvidables veladas, cuando cae por primera y única vez en toda la novela en una primera per-sona que es “verdaderamente” la voz del autor: “Por eso en la época en que sucedía esta historia, mi época, había una demanda enloquecedora de maestros.”En el campo de las representaciones visuales el cuerpo aparece caracterizado también por dife-rentes estados de transformaciones morfológicas:
relacionado con la tecnología -la experiencia del cineasta Cronemberg, sobre todo en Crash, y la proteización del cuerpo- este recurso es muy utilizado en el campo de la publicidad de electró-nica, en las experiencias de metamorfosis -en re-lación con la monstruosidad o con la sexualidad-, y en la androginia y la anamorfosis cinemática. El gimnasio de Aira es el lugar donde se van a transformar los cuerpos, y la sala del teatro pone al hijo de la cantante en relación con el cuerpo de su madre en un estado diferente al que debe so-portar cuando la va a visitar al asilo: “su voz era su voz, porque el nuevo sistema de sampleriza-ción la fundía con el diafragma del cuerpo que se veía en escena”, se describe en la novela. Cuerpo joven, cuerpo envejecido, son las alteraciones que el holograma permite leer/ver al lector. Si el género de la ciencia ficción permitía establecer un tipo de relación entre la ciencia (técnica-saber) y la ficción de la literatura, la puesta al día del género, acompañando la transformación y alte-ración que la tecnología provocó en el hombre descubren hoy que cualquier reflexión no puede dejar de ser ideológica. Los regímenes sociales de visibilidad y la preponderancia del sentido de la vista llevarían a suponer, proponen las teorías recientes, señala Héctor Schmucler, una voluntad de ver, que plantearía la disposición subjetiva a suponer que hay una “verdad” en el campo de la
DEF - GHI 77 comunicación y arte
visibilidad que sería más verdad. Esta voluntad de ver estaría sostenida por las metáforas visua-les que nutrieron el conocimiento de occidente, desde las demiúrgicas a las alegóricas, de las místico visionarias a las corporales (la anímica vital-visual en Nietzsche) de las estratégicas (el panóptico en Foucault) a las ontoteleológicas (ocultamiento / desocultamiento) en Heidegger.Las metáforas proponen un régimen de visión. El ordenamiento de un nuevo espacio global -una red informática- tendrá, si no podemos decir que ya tiene, proponen estas teorías, un nuevo modo de representación. Existe una relación necesaria entre el hombre, el arte, la técnica, y el trabajo. Las representaciones del cuerpo dicen de la relación entre éste y la técnica ya el cine lo había mostrado en Metrópolis: cuerpos grises de la máquina junto a los cuerpos luminosos de los jóvenes de la ciudad.Las representaciones del cuerpo constituyen el lugar donde se desarrolla el tema del espacio y del tiempo en el texto virtual. Como lo virtual ya no es ciencia ficción, la ciencia ficción ya no es un género anticipatorio. La ciencia es el lugar donde se debaten nuevas relaciones económicas y la producción de un pensamiento valorizado intelectualmente siempre se negocia en la red informática:
Como cualquier estado de fines del siglo veinte, el del país del
tango constaba de un poderoso espectro central, el simulacro
democrático vodevilesco, y de diversas facciones que mano-
teaban el aire intentando capturar, sin miedo a contorsiones
ridículas, un perfume de valores que se hacía cada vez más
etéreo en el huidizo spray del lenguaje
Dice Cohen por medio de su narrador, otorgando verdad a los enunciados anteriores.
2- “Fantástico“ proviene del latín, phantasticus, que deriva del griego y significa aquello que se hace visible, quimérico, irreal. Como término referido a un género literario es muy difícil de precisar, y como concepto crítico se aplicó a cual-quier forma de literatura que no da prioridad a la representación realista: mitos, leyendas, cuentos de hadas, alegorías utópicas, escritos surrealistas, ciencia ficción y cuentos de horror, textos que presentan territorios “otros” que los humanos. La característica que se impone en general es el re-chazo del fantasy literario a las definiciones de lo “real” o lo “posible”, y hasta una violenta oposi-ción. Esta violación de los supuestos dominantes amenaza con subvertir (derrocar, trastocar, soca-var) las reglas y convenciones que se consideran normativas. No es una actividad socialmente subversiva, pero sí artísticamente perturba las
Louis Le Nain (�593 - �648). El pífano, detalle.
DEF - GHI 78 comunicación y arte
“leyes” de la representación artística y las repro-ducciones de lo “real” en la literatura.Rosemary Jackson , quien propone las defini-ciones que se acaban de presentar, alude a la obra del precursor Mikhail Bakhtin, La poética de Dostoievsky, para ubicar los primeros fantasistas modernos como E.T.A. Hoffmann, Dostoievsky, Gogol, Poe, como descendientes directos de un género literario tradicional: la menipea. La sátira menipea aparecía en la antigua literatura cristia-na y bizantina, en los escritores medievales, en los de la Reforma y el Renacimiento. Se movía entre este mundo, un submundo y un mundo superior. Combinaba pasado, presente y futuro, y permitía dialogar con los muertos. Eran perfecta-mente normales los estados de alucinación, sueño o desvarío, conductas o discursos excéntricos, transformaciones personales y situaciones ex-traordinarias. Según Bakhtin, era un género que no pretendía ser culto o definitivo. Carente de finalidad, cuestionaba las verdades autoritarias y las reemplazaba por algo menos cierto. La hosti-lidad del fantasy hacia las unidades discretas, es-táticas, su yuxtaposición de elementos incompati-bles y su resistencia a la fijación, disuelven todos los sistemas temporales, espaciales y filosóficos; se van quebrando las nociones unificadas del personaje; el lenguaje y la sintaxis se vuelven in-coherentes. A través de este desgobierno permite un cuestionamiento fundamental al orden social, concluye el teórico ruso, mientras que caracteriza a estas novelas como polifónicas, en un sentido porque expresan la mezcla de formas socia-les heterogéneas como una consecuencia de la economía capitalista y su destrucción del orden “orgánico”. Para él la literatura fantástica sería el único medio apropiado para sugerir una sensa-ción de distanciamiento, de alienación respecto de los orígenes “naturales”, donde los relatos de escenas metropolitanas “no - naturales”, estarían habitadas por individuos desintegrados, “hom-bres subterráneos”.Un deseo de lo otro, en una cultura secularizada no se resuelve en alternativas trascendentes sino dirigiendo la mirada hacia zonas ausentes de este mundo, transformándolas en “otra” cosa, dife-
rente de la familiar y confortable. En lugar de un orden alternativo, un cambio social, este mundo es re-emplazado y dis-locado, sugiere Jackson. Ella propociona una categoría interesante para comprender y diferenciar este proceso de trans-formación: “paraxis”. Para-axis significa lo que está situado a cada lado del axis (eje) principal, lo que yace a los costados del cuerpo central. Paraxis es una noción eficaz para referirse al lugar o al espacio de lo fantástico, porque implica un vínculo inextrincable con el cuerpo central de lo “real”, al que ensombrece y amenaza. El concep-to de paraxis proviene de la óptica, e indica en ese campo un área de la visión que se encuentra entre la imagen y el objeto, un área más o menos indefinida. El principal concepto aquí es el de formación de la imagen. El fantasy tiene que ver con esta área ya que lo que ocurre en las historias fantásticas es una ficción realista donde el narra-dor está confundido. Todo parece real, aunque puede no serlo. En Inolvidables veladas el surco del género, lo que llamamos su puesta al día, para no enrolarnos en un concepto demasiado rígido que sería incompatible con la actualización de ese término, está marcado por lo irreal que se puede lograr con la tecnología, tal es el caso de la imagen virtual, la actuación de la madre; en la novela todo depende de la visión: el doble, las imágenes espectrales, los espejos, los reflejos. Y si bien no se puede obviar aquí la lectura de Bor-ges, declarada por el propio Cohen en diversas entrevistas, los efectos textuales, que son en parte una revisión del género fantástico, sostienen un verosímil que no se apoya en la acción, ni en el detalle, sino en los procesos de construcción del tiempo y el espacio en relación con lo real litera-rio y extraliterario.
3- Saer critica en El concepto de ficción que todavía se siga llamando novela a un trabajo que, “desde Flaubert, se ha transformado ya en otra cosa”, indica que el vocablo “novela” es restrictivo: la novela, género ligado históricamente al ascenso de la burguesía, se caracteriza por el uso exclusi-vo de la prosa, por su causalidad lineal y por su hiperhistoricidad. La novela es la forma predo-
DEF - GHI 79 comunicación y arte
a ser una sintomatología.
No me gusta el mundo como está dice Cohen, para agregar que esta situación espantosa surge de un malentendido y está fundamentada en el lenguaje y las representaciones habituales, fijas y reiteradas. Hay que intentar salir a otra cosa, propone. Inolvidables veladas parodia el mito del tango no sin un dejo de melancolía. Al orillar el género fantástico, porteñiza la serie, al replan-tear el mito, revisa la historia, y al usar esa lente distorsionadora que practicaba Ballard, y que no es otra cosa que la inclusión del pensamiento de la tecnología en el espacio de la narración, abre un espacio para pensar al sujeto en una relación particular con los objetos. Este verosímil virtual instala la acción -resto del verosímil clásico- y no deja afuera el detalle-marca del verosímil mo-derno, sin embargo los efectos que señalamos, tramados con los campos semánticos dejan pen-sar que estas novelas son hoy campo de conoci-miento propicio para percibir con ojo argentino y escribir con letra porteña. Ante el discreto des-crédito del espacio territorial -manifiesta Virilio en La máquina de la visión- consecutivo a la con-quista del espacio circum-terrestre, geoestrategia y geopolítica estarán concertadas en el artificio de un régimen de temporalidad falsa, donde lo VERDADERO y lo FALSO dejarán de tener cur-so, y lo actual y lo virtual ocuparán progresiva-mente su puesto, para gran prejuicio de la esfera económica mundial. Interesante pensamiento que conduce nuestra reflexión y que instala a la lite-ratura, escritura o texto, como proponía Barthes en la Lección Inaugural de sus clases del College de France, una vez más, en el lugar de un saber especial.
4- Roland Barthes en l968 desarrolló el tema del efecto de realidad en un artículo de la revista Communications que lleva ese nombre, El efecto de realidad. En él propone como estética de la modernidad una nueva verosimilitud literaria, diferente de la clásica -caracterizada por exigen-cias referenciales- que pone en cuestión la estética de la “representación”. Analizando la perspectiva
minante que asume la narración entre los siglos XVII y XIX. Esa forma, transitoria e impregnada de valores históricos, no es ni una culminación ni una clausura, sino un caso entre muchos otros. Relaciona el carácter mundano de la novela -su posibilidad, como reliquia de la época burguesa, a ser manipulada por el público, él dice toque-teada en los supermercados culturales- con la posibilidad de preservar ritos de socialización y “cierta mitología cuyo objetivo es la perpetuación de los esquemas fantasiosos en que se funda la autocomplacencia de la época”. Problematiza el concepto de novela, o la novela como producto, por la capacidad o posibilidad que tiene y ha tenido de operar una transmisión ideológica, y dice que en la era de la industria cultural toma el estatuto de mercancía. Observa como en la edi-ción de una novela, consideraciones de formato, de volumen, de precio de venta, de expectativa de mercado y de género, tienen una importancia mayor que imperativos internos de invención artística. Desde un punto de vista industrial, el género, por ejemplo, denota el carácter del producto, y le asegura de antemano al lector, es decir al comprador, que ciertas convenciones de legibilidad y de representación serán respetadas. La esencia mercantil de la novela, evalúa Saer, aparece claramente en esas normas de estabili-dad destinadas al reconocimiento inmediato del producto industrial. Lo que resultará finalmente valorable será arrancar la novela de todas estas determinaciones extraartísticas.¿“Por qué no practicar mezclas nuevas, sobre todo si yo quería espacios virtuales en donde pu-dieran caber diversas facetas de mi experiencia, y al mismo tiempo despachar algunas inquietudes de tipo político y social”? se pregunta Marcelo Cohen mientras observa que:
Ballard, un autor que admira, miraba con una lente distor-
sionada lo que tenía alrededor, para luego someterlo a una
presión imaginativo poética. Para él los mundos imaginarios
funcionan más que como una crítica del presente como un
intento de estar en el espíritu de la época y por lo tanto serían
factores de acción dinámica en los procesos de comunicación.
En ese sentido la literatura, más que una crítica podría aspirar
DEF - GHI 80 comunicación y arte
que toman los estudios de la estructura narrativa, este autor, llama la atención sobre el peso o la importancia de los detalles, asunto postergado por la prevalencia que se le dio a la acción en el relato. Si tomamos en cuenta que en la evolución del código narrativo la anotación insignifican-te, el detalle, tiene relación con la descripción advertimos que ésta se da como una estructura analógica, aditiva, opuesta al diseño de la narra-ción, hasta entonces preponderante, con un am-plio dispatching y provista de una temporalidad referencial. Queda claro entonces que se podrían plantear hasta ese momento dos estéticas; al menos ésta es la alternativa que plantea Barthes: la clásica y la moderna.En el caso de la estética moderna Barthes propo-ne esta nueva verosimilitud, pero en los límites que le marcan el signo lingüístico -si bien seña-lando su desintegración- y sosteniendo el prima-do de la lengua sobre todas las otras semióticas. Justamente éste es el momento teórico en el que se detiene el pensador francés. Momento teóri-co, pero también momento histórico, que Felix Guattari señala cuando al estudiar la relación entre la subjetividad y los paradigmas estéticos habla de una dimensión semiológica a-significan-te, que pone en juego máquinas informacionales de signos, que funcionan paralela e indepen-dientemente de las significaciones propiamente lingüísticas. Guattari sostiene que las corrientes estructuralistas no dieron autonomía, ni otorga-ron especificidad a este último régimen semió-tico, salvo en parte, en los casos de Kristeva y Derrida. En general las corrientes estructuralistas rebatieron la economía a-significante del lenguaje e hicieron prevalecer lo que Barthes desplegó como el primado de la lengua. No se pensó teóri-camente la relación de los códigos.Sin embargo, las transformaciones tecnológicas cuentan a la hora de considerar la subjetividad y a partir de los cambios en los códigos perceptivos -dimensión semiológica a-significante no rela-cionada con lo lingüístico-; debemos aceptar la creación de nuevas condiciones de conocimiento que implicarían redefiniciones, darían un paso adelante en el tema del efecto de realidad y en las
El Greco (�54� - �6�4). San Pedro y San Pablo, detalle. �587.
DEF - GHI 8� comunicación y arte
cuestiones de la forma y la significación del texto literario en tanto en él se juegan imáge-nes mentales afectadas por los cambios en los soportes perceptivos. Podemos pensar, a partir de lo que hemos observado hasta el momento, que esto se daría fundamentalmente en la manera en la que se produce la subjetividad en los textos y en el tratamiento de los procesos temporoespaciales.Lo que estamos planteando es revisar el concepto “efecto de realidad” a la luz de la existencia de cambios en el despliegue de la subjetividad en el texto, en relación con los códigos culturales, y dada la incidencia como modelador de la percepción que ha toma-do la técnica. Más concretamente revisar cómo la tecnología, al modificar los códigos de la percepción produce cambios en el “efecto de realidad” en los textos y redesignar el nuevo proceso.Desde una perspectiva semiótica cabría preguntarnos cómo se produce hoy el efecto de realidad en las nuevas estéticas literarias y hasta dónde la temporalidad referencial de la época clásica y la retórica del detalle insignificante de la modernidad no han dejado lugar a un efecto de realidad que provisoriamente podríamos llamar virtual y que sería nues-tro nuevo objeto de estudio. Esto, en definitiva no es más que volver a plantearse cuál es hoy el cambio al que está sujeto el viejo código realista renacentista con su concepción de la mirada y el espacio perspectivista, en el campo de la imagen y al que acompaña y complementa siempre el campo literario; volver a preguntarse por la forma, sabemos, es volver a preguntarse por la significación. Partiendo de los comentarios de Virilio sobre la logística de la imagen podemos establecer algunos criterios para considerar las formas de aprehensión de la realidad y su representación: si conocemos bastante bien la orga-nización de la realidad de la lógica formal de la representación pictórica tradicional y, la actualidad de la lógica dialéctica que preside la representación fotocinematográfica, sólo valoramos torpemente, sostiene el autor juzgando los avances teóricos, las virtualidades de la lógica paradójica del videograma, del holograma o de la imaginería numérica. Así la paradoja lógica es la de la imagen en tiempo real que domina la cosa representada, ese tiempo que lleva al espacio real. Esta virtualidad que domina la actualidad, que trastorna la misma noción de realidad y el estatuto de las fases de la comunicación. De ahí esta cri-sis de las representaciones públicas tradicionales (gráficas, fotográficas, cinematográficas) en favor de una presentación, de una presencia paradójica, telepresencia a distancia del objeto o del ser que suple su misma existencia, aquí y ahora. Con la lógica paradójica, la realidad de la presencia en tiempo real del objeto es la que queda definitivamente resuelta y además se corresponde con la virtualidad de una presencia captada por un aparato de “vistas sorpresa” (sonidos) en tiempo real, que no sólo permite el tele-espectáculo de los objetos expuestos, sino la tele-acción, la tele-orden. Los cambios en la comunicación y en la información provocados por la tecnología llevan a nuevos sistemas de dominación global que son construidos como imaginarios de las escrituras locales.
Referencias bibliográficas
Aira, César. La guerra de los gimnasios. Buenos Aires: Emecé, �993.
Revista Artefacto, Pensamientos sobre la técnica. Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC, 1997.
Barthes, Roland; en El susurro del lenguaje “El efecto de realidad”. Barcelona: Paidós, �984.
-------------------- Lección inaugural. 1984. México: Siglo XXI
Speranza, Graciela. Primera persona. Conversaciones con quince narradores argentinos. Colombia: Norma, �995.
DEF - GHI 8� comunicación y arte
Guattari, Félix. Caosmose. Um novo paradigma estético. Río de Janeiro:
Editora 34, �993.
------------------ Las tres ecologías. Valencia: Pretextos, �993.
Jackson, Rosmary. Fantasy. Buenos Aires: Catálogos, �986.
Saer, Juan José. Buenos Aires: Seix Barral, �994.
Virilio, Paul. La máquina de visión. Buenos Aires: Cátedra, �989.
----------------- Estética de la desaparición. Barcelona: Anagrama, �988.
Paula Siganevich es licenciada en Letras por la Universidad Nacional
de Rosario. Profesora e investigadora de la UBA en Comunicación
y codirectora de proyectos Ubacyt en la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo. Actual Directora de Publicaciones de la FADU.
Editora de la revista GRUMO, literatura e imagen. Compiladora de Las
visualidades de la crisis. Ed. FADU. Buenos Aires, �007.
Cuerpos en la sombra
Mariano Dagatti
Only in connection with a body does a shadow make sense
Rosmarie Waldrop
…pues la sombra está toda de pupilas viajerasJuan L. Ortíz
Uno siempre se equivoca cuando habla de cinese queda con la cáscara, el gesto, la fachada y olvida el hecho generoso de que la sombra nos iguala. La ligera penumbra cubre mundo y vacío en aventura de materia cribadaa mejor noche pasan los cuerpos a reunir su silencio en íntimo coágulo.Uno siempre se equivoca cuando habla de cineno le basta a oscuras la pupila dilatadapara soportar la luz tan real de la pantallala entelequia se hace carne entre parpadeosy de su íntima verdad exhumamos un tridimensional desenlace: el espíritu privado hecho humo entre la respiración helada.Uno siempre se equivoca cuando habla de cine y a nosotros en cambio nos duelen las butacas se nos humedece el jadeo aplastado en la alfom-bra se nos endurece el alma en cuerpos pesadísimosla oscuridad difumina torsos esparcidos y nos transporta en un debajo continuado entre filas.Uno se cree que sabe cuando habla de cineque lo conoce hondamente de toda la vida. Nada de eso es cierto. El cine deja el mundo intacto,
DEF - GHI 83 comunicación y arte
Copyright (c) �007 Ricardo A. Cortés
y nos ofrece a cambio su perpetua extranjeríaabriendo otro real del espacio habitado por una duración solamenteen la que de a ratos –intermitencia de vida– podemos existir como en un exilio.
Mariano Dagatti se dedica a la investigación y a la docencia
en comunicación visual y análisis del discurso.
DEF - GHI 85 comunicación y arte
Copyright (c) �007 Ricardo A. Cortés
Convergencia Leandro Drivet
El papel recuerda su espera y, mientras espera, sugiere el lento respirar que lo precede. Cada fibra desgaja un trazo cósmico poblado de luces y sombras, de vientos, de arena. De nubes y sales, de miradas exhaustas que abarcan seres disper-sos.Éramos, dice, en la sinrazón del gesto; una hebra apretando el aire. El atravesar que sangra por donde se nutre, y muere desde dentro si no hay herida. Pliegue, soplo, tierra erguida, signo de pregunta: advine, extraño. Me descubrí en tu boca, don-de luego presumí haberme perdido. Ensayé el despegue de las fauces que pude saber confiadas cuando supe no confiar: cuando no supe. Me alejé aterido, me creí solo; fui vulnerable, voraz, temido. Desterrado. Supe olvidar los indicios para andar sobre mis pasos: complemento; todo enrarecido de seg-mentos nombrados. El suelo entero se abrió ante mis ojos y añoró templanza. Incorporé sus llagas, imaginé los días, la lumbre, el invierno. Aventuré respuestas para las reglas del juego que no en-contraba; hice de cuenta. Levanté mi rostro desde la ninguna altura; pude mirar, mas no mirarme. Concentrado, distante, hierático, inmutable. Me conmovió el llamado de tus entrañas tensas, la rigidez del leve murmurar que se apagaba sobre el horizonte. Olía a ciruelas. Una piedra se aferraba a la madera de aquél barco. La palabra sangró entre los renglones previendo su apapela-je, antes de ser la sombra del tigre sobre el que yace.Converger diverso de lo divergente; luna nueva, luna vieja, semilla trémula en la espesura que te ampara. ¿Qué habrá de mí en las cosas? ¿Qué de ti en mis venas? Movimiento orbital, tirones, des-plazamientos, curvas de hielo, fuegos cruzados: extraña nostalgia de lo incierto.Confiar, conocer, amar, traspasar: inquieta permanencia para sanar las prisas que el papel ignora.
Leandro Drivet es estudiante de la Licenciatura en Comunicación
Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de Entre Ríos.
DEF - GHI 86 comunicación y arte
Batifondo
Se taló hasta el umbral entre el ojo y la fronda.Se arruinó el manglar, a fuerza de machete.Yo extraño el batifondo pero aquí decían que no se podía vivir entre topos y batracios y la ronda del tábanoy lo otro, lo otro se taló.
(Aún mana el buche verde en la madera brillante en la noche,lo que se arrancó de cuajo.)
Nicolás Pinkus es licenciado en ciencias de la comunicación y magíster en Periodismo. Se dedica a la docencia académica.
Como poeta ha publicado Postmortem Daguerreotypes (�00�), Los formalistas rusos (�003), Affidávit (�004) y Ersatz (�007). Ha sido
galardonado con la Beca Taller y el Subsidio de la Fundación Antorchas de la Argentina. Como poeta invitado, ha asistido a los
Festivales Internacionales de Costa Rica y El Salvador.
Nicolás Pinkus
DEF - GHI 88 comunicación y arte
Escritos por um lago Laura Erber
O problema é a manutenção de um ritmo de tropeço quando o público espera a fluên-cia de um bandolim de ouro. O circuito da língua é sempre o mesmo e se repete: uma macieira só pode dar maçãs, uma figueira só pode dar figos, mas uma amendoeira pode dar amêndoas e amendoins e esse pequeno deslize da língua é o mesmo que faz com que o excesso de luz do deserto não te faça escrever sobre o suor mas desenhar as várias voltas do halo de uma cabeça de lua, um bebê em Cluj nascendo do escuro. O trajeto entre o garfo e a boca é puro tempo e a ansiedade nunca te deixa chegar perto do mar. Nesse ponto o roteirista perde o pulso e pensa: o melhor a fazer é fazer tocar o telefone ou fazê-la dormir por meio século. A Fábula diria: passaram-se sete dias e sete noites até que chegou um homem de mãos frias cheio de metais. Ela perguntaria: Os corpos esque-cem? Os perturbados entre lilases deambulam sem nunca conseguir esquecer. Depois ela reaparece na boca-de-cena de um teatro primitivo desenhando os mesmos desenhos que desenharam os meninos canibais da Nova Caledônia. Aliás, ninguém entende porque você foi flagrada sorrindo na cama do hospital. Antes o problema era passar dos tombos aos tropeços sem se incomodar com as cadeias fosforescentes de átomos no capacete das visitas. Porque quando você se concentra nas cores, perde o olfato. Se procura os perfu-mes, perde o equilíbrio. Se pensa muito nas pernas, perde o ritmo dos pulmões. Entre o ritmo dos pulmões e o ritmo das pernas você escolhe o dos pulmões. A luz aqui também é fria e planetária e este texto foi escrito por um lago. Alguém foi embora. Uma voz sem rosto chama por um nome sem voz. Alguém faz bip. O que seria exatamente uma melo-dia de recaídas, a boca imunda do dragão de Comodo, um Meidosem chorando?
Laura Erber, poeta e artista visual brasileira, nasceu em �979 no Rio
de Janeiro. Publicou os livros de poemas Insones (7Letras, Rio de Janeiro,
�00�) e Os corpos e os dias, (Merz-Solitude, Stuttgart, �006). Prepara
atualmente um projeto de vídeo inspirado na obra e na morte
do poeta Ghérasim Luca.
DEF - GHI 90 comunicación y arte
Desafiei relógios cingidos de vermelhoe toda a dor foi-se embora
Talvez a caminhada de nada valeumas seu semblante iluminou-se com o ventosoprado; atmosferaImagens recortadas aglutinam-se em formade palavrase todas as memóriasum diaserão jogadas fora
Um Navegar (des)ProtegidoAdilson Ventura
Destruo a única possibilidade intacta de tornar-me levedivido ocres e ilusõesenquanto me vejo entregue a um fato inéditode todas as minhas angústias a que mais me atormentaé me ver isoladoAinda ontem possuía um sonho célebremas não me vejo mais em qualquer acorde dissonateDissolvo as atitudes inertese habilito um templo antigo banhado de solSeus gestos intempestuosos já não ferem as tristezas escondidas em um cofre abertopois sempre uma semi-deusa me protegee me decapta.Em tudo o que digo há palavras perdidasdesconexas e, às vezes, extintasDistingo, entre vários atos, um fato expressivoAh! Navego em olhos azuis o brilho de ummar que nunca ameidesejei ver estrelas transparentes mas uma ausência importantedespertou um temporal incessantedespejado em um dia impróprio, porém célebre.
Fui julgado antes do crime, que mostrou-se frágilenganei sentidos e argumentosisento de fugas e desesperos me encontravamas uma ave voou alto e imponentecausando um tremor indescritível
Théodore Géricault (�79� - �8�4). La balsa de la Medusa, detalle. �8�9.
DEF - GHI 9� comunicación y arte
Las nubes dan la espalda a la lámina de aguaJulián Bejarano
Tres mujeres en una lluvia frente al marlos perros salen del agua antes de haber pensadola diosa guarda en su cartera metalizada esferas que espera very caigo de lo borracho que estoy en un campo amarilloquizás mezcle varios frascos trasparentes al principioun hombre estrellado se va armando camino a la nocheel sonido sale de la boca abierta del sol la lluvia inquieta espera salir de la forma de un elefanteel hombre en su soledad espejo del mundotres vacas esperan que la velocidad sea realy la odisea de la gente que sale a conversar en la veredauna mosca dorada da varias vueltas alrededor de un tomatepero no quiere entrar en su cuerpo pulposo para no perder su costado indecisoel campo lleno de mariposas el viento a veces las empuja del mundo
El poema aquí publicado pertenece al libro A Eda por su dulzura.
Julián Bejarano nació el �0 de junio de �983 en Capital Federal pero desde hace �8 años
vive en Paraná, Entre Ríos. Hasta el momento escribió tres libros de poesía inéditos: La luz en las hojas, A Eda por su dulzura y Las
siete nubes. En el �005, junto a su amigo Ariel Delgado, realizaron la hoja de poesía “Colita Parada“ y “Tetitas Puntiagudas“. En
�007 los dos crearon la Pegatina de poemas, que consistía en plasmar en cartulinas a los poetas que los formaron por las calles
de Paraná.
Copyright (c) �007 Ricardo A. Cortés
II /ceilán (nouvelle)
PlanesFrancisco Bitar
El hombre que pasa bajo la ventana en veranopasa silbandoEl hombre que pasa bajo la ventana en inviernono pasa....cuando al galope que cada noche golpea la calle frente a tu puertale falta un casco primero,luego dos… él toma posición respecto a los muertos,una de dos:o prende el cigarrillo siguiente con la braza del anterioro no lo prende nadaporque el encendedor chispea solamente.Está también la posibilidadde caminar desde la piezahasta la llamita del calefón,esquivar de memoria los objetos en la oscuridady no permitirlo, no pensarque el hombre en veranoel hombre en inviernoél mismo en todo casoes la suma de lo que ha perdido:Yo tenía un R �� con alerón,con alasYo tuve esa sensación de altura
Yo poseí una bailarinaen los márgenes del río Europaa kilómetros de la realidad- la suma de una resta.
Del cenicero de nogalcon la inscripción de aquel hotelcuyo cartel se encendía en dos tiempos(EL SE GUNDO)él sólo toca madera:sus próximos �5 minutosson siempre los últimos.
Francisco Bitar nació en Santa Fe en �98�. Reside en Santa Fe. Publicó
la revista Humillados y ofendidos (�000-�00�). Poemas y ensayos de
su autoría aparecieron en distintas publicaciones del ramo. Junto a Fer-
nando Callero y Mary Hechim prepara la Antología de la poesía joven
de Santa Fe a ser publicada durante �007 bajo sello de la Universidad
Nacional del Litoral. Colabora con el diario El Litoral.
DEF - GHI 96 comunicación y arte
Tigris, Éufrates
Matías Serra Bradford
a usted estaba esperandoespañol reverdecidogrillo entre grillostimbre de vozla luz de la estufa a querosén el haloen el cielorrasoárboles y piedras dejan su sitiopara perseguir el sonidome duermo sobre uno de mis ladosel de la noche previaal examenlos niños mudoscomo en una piezasin diálogopara ellos los árbolesbajados del cieloel paraíso de dos nidosme alarma tiernamentecactus fingidos caballosescupen el carozoel dálmata queda en la casaligero conocimientode la vueltadesaparece entre pastizalesun signo de puntuaciónvoy a perderla lenguaa ser ganadopor la vozse miden las palabras
de El Revés a la isla Anninnianoche nobleroble padre de mi padrecon más luz en mis manosdeshacer por lo menos la mitadde la obra que criópadre de mi padremás fuerte que una efigie arcaísmo que ahora es otra luzcuesta decir al que ha hecho tantocontar con los dedosel techado de las manosduermo bajo tu trabajotiempo recostado bajo la maderaen el aire quisiera darte alientoy aprendo bajo el árbolplantado por los dosla mecánica del lápizno destinado a escribirsino a señalaren la maderael paso de la sierra
taller que olía a trabajoa obrapies en la escarchaperfume de jabón de lavarpalpado de armas por la memoriano conocí tu letra
DEF - GHI 97 comunicación y arte
Piero di Cosino (�46� - �5��). Perseo libera a Andromeda, detalle. no la recuerdo como sí recuerdo
los lápices de carpinteroy las manos de filósofo helenohacerse llevar por ellasen un Peugeot (el manual, los prospectos)en la próxima vidade El Revés a Machu Picchula lluvia un dominó en el campoel remolino de vientotraga piedrascomo ostiasflechas de madera se siguen a sí mismasese trabajo de no hablarronronear de minúsculasorganito de ardillael niño recién venido nos enseñará a escribirla euforia de mi padrepor su padreel trueno de los hidroplanosel orégano en la bocacomo si hubieran viajado con Colónesos primeros juguetes
un minuto (no serás mezquino)visitalos a los niñosinventalos a los niñostinta blanca la lenguade tierralevantino a la sillaa la mesa
de viga de galeónaguanieve en la botala bendita sal el cuarzoteclas que son círculos de agua trabajo a máquinatrabajo de película mudaLínea Maginot entreleídaen fascículos discontinuoshincados los dientes en la alfombrazorra que se hace la dormidaen la torre de piedradel padre de un padreincubadoras iluminadas en la oscuridad del campo:trenes detenidos en mediode la nochela carta asmáticamonóculo en herenciagrafito en la yemas la demasía de la páginafulminante genialidad del dolorse extraña el cine mudodel dálmataotro truenola letra del que sólo escribe cuando corta maderael lápiz el grillo voz montadasobre la voz del jinetese los cuento para que vayan sabiendo
Matías Serra Bradford nació en Buenos Aires en �969. Publicó los
libros de ficción Diarios y miniaturas y Manos verdes. Tradujo, entre
otros, a Iain Sinclair y Aldous Huxley. Desde �99�, ha colaborado en
diversos medios: Perfil, La Nación, Clarín, Página 12, Los Inrockuptibles,
Diario de Poesía, Buenos Aires Herald.
DEF - GHI 98 comunicación y arte
Cruzes em bico na luz incertadecididoscom pressaquinze patos pretos passam por mim.
Revoluteio:ora líder ora triotroca de lugarde mar a céu.
Letras determinama combinação -DNA.
Que tanto vãoe vêmassim resolvidospatos de ar?
(Do livro Possibilidades)
Angela Melim mora no Rio de Janeiro, onde trabalha como tradutora e
redatora. Publicou onze livros de poesia, sendo o último Possibilidades,
de agosto de �006.
Cruzes em bico na luz incertaAngela Melim
Copyright (c) �007 Ricardo A. Cortés
DEF - GHI �0� comunicación y arte
PartículasValeska de Aguirre
arrumar a cama de casal?pentear os cabelos graciosamentedesviar de objetos ao chão será para sempre?corpos sutilmente encostados aos móveisna mão: dizeresmas e o tempo?a chuva ajuda a pensara estrada ajuda a pararvocê é um otimista ou um pessimista?te convido a correr sem sapatostalvez haja algum sentido nos beijos matinaisequem sabe algumas páginas em brancoguardam colagens.
Valeska de Aguirre nasceu no Rio de Janeiro (Brasil) em �973. Formou-se em Letras pela Universidade Estadual do Rio de Ja-
neiro. Publicou o mini-livro Ela disse, ele disse, em �00� (ed. Moby-dick), e Atos de repetição, em �007 (editora 7Letras). Atualmen-
te organiza uma antologia de poetas brasileiros para editora Cotovia, de Portugal.
DEF - GHI �0� comunicación y arte
Se tenía hasta hace un tiempo esta impresión: que la poesía era una provincia pobre en la sede argentina de la República de las Letras. No pocos de los nuevos narradores les dispensaban, a veces por sobre el hombro, una mirada condes-cendiente a los nuevos poetas: una mirada que, no por afectuosa, y no por reconocida, dejaba de cargarse de cierta compasión. Los poetas, los po-bres poetas, los pobres nuevos poetas de los años noventa, se habían quedado sin nada. Despoja-dos de todo, de todo o de casi todo: las editoriales importantes habían desistido definitivamente de publicarlos, los premios resonantes los pasaban olímpicamente por alto, los medios masivos de difusión apenas si les reservaban algún espacio más o menos imperceptible, los ciclos de anima-ción cultural omitían convocarlos para sus mesas redondas o sus giras de verano, los libreros los empujaban a un costado en los estantes de venta, el gran público los tenía a kilómetros de distan-cia: ignorados y desleídos. Los poetas, los pobres poetas, los que empezaban por esos años y tenían que hacerse un lugar. Se las tenían que arreglar solos. Excluidos de hecho de las notas resonantes de la circulación literaria, apartados sin reparos de las zonas de expansión donde la literatura se difunde, se las tenían que arreglar solos por la sencilla razón de que se habían quedado solos.No debió pasar demasiado tiempo antes de que todos nos fuéramos dando cuenta de que así, solos, se las arreglaban bien. Pero no solamente bien, sino especialmente bien. En ese repliegue impuesto, desde esa forzada discreción, la poesía fue encontrando sus propias salidas: amplió y consolidó su propio universo editorial, aceitó su propio circuito de lecturas públicas y debates, generó o subrayó sus propios canales de circu-lación, diferenció y legitimó sus diversas líneas
estéticas, les agregó el valor de sus propios dis-cursos críticos. Y entonces resultó que se habían afirmado distintos proyectos de edición y revis-tas de poesía, que los nombres de varios de los nuevos poetas (Sergio Raimondi, Fabián Casas, Martín Gambarotta, Marina Mariasch, Cecilia Ro-mana, Santiago Llach, y un verdadero y extenso etcétera) se habían asentado, que esas escrituras poéticas contaban ya con la resonancia de una sólida escritura crítica (la de Ana Porrúa o la de Jorge Monteleone, la de Tamara Kamenszain o la de Delfina Muschietti, la de Carlos Battillana o la de Anahí Mallol, poetas ellos mismos en casi todos los casos, pero no en todos). La provincia pobre de la República de las Letras se había he-cho fuerte en su aparente debilidad.En ese momento pudo notarse, por contraste, hasta qué punto la nueva narrativa argentina ni había conseguido acumular un capital literario de esa índole: ni continuidad editorial, ni diferencia-ción de líneas estéticas, ni distinción de autores, ni seguimiento crítico especializado, ni medios propios de difusión. Después de los posiciona-mientos relativamente nítidos de los escritores de Babel (Sergio Chejfec, Alan Pauls, Sergio Bizzio, Luis Chitarroni, entre otros) y los escritores de Planeta (Rodrigo Fresán y Juan Forn, entre otros), a comienzos de los años noventa, lo que venía a continuación se presentaba como una especie de magma bastante confuso y poco atractivo a primera vista. Se generó así una impresión poderosa, aunque falsa: que mientras en la nueva poesía argentina pasaban muchas cosas, en la nueva narrativa argentina no estaba pasando nada. Ese dictamen era falso, pero no por ser fal-so dejaba de captar y de expresar una verdad. En ese cierto repliegue, en los tiempos de espera del reconocimiento boca a boca o de la legitimación de las lecturas críticas, en la circulación sosegada pero certera de los textos entre sus lectores, en la falta de aspavientos pero no de claridad, había algo del orden de una autenticidad literaria. Por contraste se acentuaban los artificios vacuos de las estridencias promocionales en el lanzamiento de novelas condenadas al éxito, la fatuidad de los estrellatos literarios de vaga y vana inspiración
Poesía y narrativa Martín Kohan
DEF - GHI �03 comunicación y arte
farandulesca, la validación cuantificante (miles de pesos en premios, miles de unidades vendidas o adjudicadas) de la literatura, y el vértigo de una comercialización despiadada: de pronto en las mesas de novedades y de pronto en las mesas de saldo, y en los tiempos de la lectura nunca.No era cierto que no estuviese pasando nada con la narrativa argentina de los años noventa; pero eso sólo se fue viendo después. Para ajustar ese diagnóstico hizo falta ajustar antes el enfoque: entender que buena parte de la narrativa argenti-na funcionaba en términos no tan alejados de los de la poesía de esos mismos años. Era también una provincia pobre, en algún sentido; o, en todo caso, era la parte pobre de una provincia tal vez no tan pobre. Muchos de los nuevos narradores se ganaban igualmente su espacio en el lento pro-greso del boca a boca, publicando sus primeros libros en pequeñas editoriales o, con suerte, en la periferia más o menos olvidada de las grandes editoriales. La crítica literaria les fue procurando un reconocimiento más consistente pero también más despacioso, y en todo caso distinto al de la instalación instrumentada del nombre-marca en las preferencias de consumo del público en ge-neral. Debieron ser también, por un tiempo, casi imperceptibles (justamente cuando se decía que en la narrativa argentina no había nada, que no pasaba nada, y lo más común era buscar culpas y repartirlas para explicar ese estado de cosas); no estaban menos replegados o menos asordinados que los poetas, pero de los poetas al menos eso se sabía, y en consecuencia corría algo así como un alerta.Aquellos jóvenes narradores ya no son jóvenes (los jóvenes ahora son otros: Oliverio Coelho, Germán Coiro, Gonzalo Castro, Hernán Arias). Hoy puede decirse que tienen un lugar –pero tener un lugar no significa batir récords de venta ni producir agolpamientos de fans en las colas de la feria del libro; sino más bien un acceso fluido a las editoriales con mejor distribución, lectores en cantidad razonable (si se piensa que la buena literatura no es en la Argentina un fenómeno ma-sivo), la valiosa atención de las lecturas reposa-das de la crítica literaria. Hace unos años en qué
estaban: Carlos Gamerro publicaba su primera novela en Simurg, Juan José Becerra la suya en Beatriz Viterbo, Aníbal Jarkowski la suya en Tan-talia, Miguel Vitagliano la suya en Último Reino, Damián Tabarovsky la suya en GEL, Luis Sagasti la suya también en Simurg. Gustavo Ferreyra, que publicaba la suya en Sudamericana, permitía ver que la lógica replegada de las pequeñas edi-toriales podía verificarse a veces en las grandes. Aquellos buenos libros de estos buenos escritores se escribían y se publicaban en el curso de los años noventa, justo cuando el espacio literario de la narrativa argentina se declaraba desierto en no pocas ocasiones. Que la mirada retrospectiva y un poco a la distancia afina y corrige la percep-ción contemporánea de la literatura, es algo que se sabe y que siempre sucede. Pero en estos años hubo algo más: la insólita suposición de que la literatura debía escoltarse con bombos y platillos y además iluminarse, como las marquesinas, con luces de neón. Lo que hay en la literatura de mur-mullo y de penumbra pudo parecer incluso, no una verdad, no una potencia, sino un disvalor. La poesía en cambio preservó esa verdad, también para la narrativa, y enseñó las técnicas en las que había que adiestrarse para acostumbrar la vista y el oído.
Martín Kohan nació en Buenos Aires en �967. Publicó seis novelas: La
pérdida de Laura (�993), El informe (�997), Los cautivos (�000), Dos veces
junio (�00�), Segundos afuera (�004) y Museo de la Revolución (�006);
dos libros de cuentos: Muero contento (�994) y Una pena extraordinaria
(�998); y tres libros de ensayo: Imágenes de vida, relatos de muerte. Eva
Perón, cuerpo y política (�998) (en colaboración con Paola Cortés Rocca),
Zona urbana. Ensayo de lectura sobre Walter Benjamin (�004) y Narrar a
San Martín (�005).
DEF - GHI �05 comunicación y arte
CarteristaDébora Vázquez
Robarle a la madre es un buen comienzo para la bohemia. Después viene lo ajeno, los caballos, el tren. Sobre los libros hay polvo: ¿cuándo lee? Las sospechas no bastan para encerrarlo. Con su amigo habla poco, y revisar su cuarto es inútil: siempre que sale deja la puerta entreabierta.La madre envejece en la cama y él prefiere ayu-darla desde el palier. Hasta que un día casi mue-re por carta. La letra dentro del sobre es mayús-cula, crispada: que se apure. La anciana lo besa en la frente, fue ella quien levantó la denuncia.Un desconocido le enseña en un bar a ser diestro, pero antes de invitarlo a las cartas le examina las uñas.En la estrechez de su pieza practica que la pata de una mesa es un brazo y la hora se enrosca en una hebilla de cuero. Hasta que aprende. Mañana podrá sembrar relojes detrás del zócalo.El héroe de sus lecturas es barón y sabe fabricar ganzúas. Cuando se siente solo sigue sus pasos. Y cuando corre se agujerea las rodillas del pan-talón. Las palmas lastimadas le dan vergüenza. Necesita un traje nuevo.El viaje no entorpece el tacto pero a su regreso el instinto se vuelve extranjero. La habitación de la cárcel no es más ceñida que la propia. No se dis-culpa ante la suerte. Del otro lado de la puerta, una mujer lo está esperando.
Débora Vázquez (Buenos Aires, �970) estudió Letras, enseñó literatura
francesa en la Universidad del Salvador y actualmente se desempeña
como traductora. Publicó La familia extranjera (Simurg, �000), Siesta
nómade (Beatriz Viterbo, �006) y algunos de sus relatos forman parte
de la antología Dos veces bueno 3 – Cuentos breves de América y España.
Ha colaborado en el Buenos Aires Herald, La Nación, los Inrockuptibles, el
sitio www.cineismo.com y Diario de Poesía.
Copyright (c) �007 Ricardo A. Cortés
DEF - GHI �06 comunicación y arte
MusasHernán Arias
Resopló y se dejó caer y sintió la espuma suave del colchón cediendo blandamente debajo de su espalda, se sintió vacío, torpe, exageradamente grande para el espacio que ocupaba; sintió la transpiración del pecho y de los brazos y un segundo después se dio cuenta de que la espalda se le había adherido a la sábana y trató de no mo-verse para evitar la sensación de sentirse pegado a la cama. Estuvo un momento con los ojos cerra-dos, tratando de no pensar en nada, escuchando la marcha acompasada de la máquina del reloj.-Estás bien.No esperaba esas palabras y no contestó. De nue-vo escuchó el reloj. Trató de concentrarse para escuchar nada más que eso. Primero pensó en un reloj enorme, pensó en el reloj de la estación de ómnibus de su pueblo que durante muchos años le había parecido el reloj más grande del mundo; después pensó en los relojes de Dalí, en el Big Ben, pensó en la Torre Eiffel y le agregó un reloj.-En qué pensás.No se había concentrado lo suficiente.-En vos.Hubo un silencio.-En mí.Ya no respondió. Un hombre alto cruza la calle, una calle ancha, empedrada, con un poco de nieve sucia a los cos-tados, en una antigua ciudad de Europa central. Está en la mitad de la calle cuando escucha el sonido hueco de los vasos de los caballos contra los adoquines y ve que avanza hacia él un coche que ya no podrá evitar. El hombre alto levanta la vista y ve, y es el último de sus actos, la hora de su muerte en el reloj de
la Catedral.-Pensás en mí.Pensó en esa escena, pensó que podía ser un buen final para un relato. -Claro -contestó. -Y qué pensás.El hombre alto vendría de cometer un crimen, o, mejor, estaría a punto de cometerlo.-Decime qué pensás de mí.El hombre alto estaría involucrado con alguna agrupación subversiva. Unos minutos antes de esa escena final el hombre alto se habría reunido con sus compañeros de causa, habrían ultimado detalles, habría saludado con un apretón de ma-nos a cada uno de ellos y habría guardado, en un gesto rápido, el arma entre la ropa.-Pienso en vos.Pensó que la historia necesitaba una mujer.-Ya sé, pero qué.La mujer debería ser rusa o polaca, una mujer que balbuceara el idioma con el que se comunica-ban los demás. La mujer como entregadora, como espía dentro de la organización, pensó.-No sé -dijo-. Muchas cosas.-Qué.-No sé -repitió-. Cosas.-Como qué.-Como que sos hermosa.-Nada más.El silencio que le siguió a esa pregunta fue más denso y más largo y le permitió pensar mejor: la mujer estaría enamorada del hombre alto, habría ingresado a la agrupación como una activista in-filtrada por el gobierno a cambio de algún favor -la nacionalidad y algo de dinero, por ejemplo- y desde un primer momento habría llevado infor-mación acerca de los planes de los subversivos. El hombre alto se habría ido acercando a ella poco a poco, primero una pregunta casual, luego una charla algo más íntima al final de una reunión, después una invitación, una cita, un whisky en algún bar cercano al edificio...
DEF - GHI �07 comunicación y arte
-Estoy esperando.
No, mejor, él se habría enamorado de ella pero no al revés, ella no le correspondería. Él le recor-daría a un antiguo novio que habría dejado en Rusia. Nada más. Ella, en cambio, sería el primer amor de ese hombre solitario y hosco que traba-jaría sin descanso como sereno en un depósito de licores.Ahora siente que el colchón se mueve pero no abre los ojos. Siente un roce ligero contra su pierna izquierda y enseguida el golpe seco de los pies sobre el parquet. Hay, de nuevo, otras vibraciones en el colchón, y él piensa que debe estar poniéndose la remera; un segundo des-pués escucha los pasos que se alejan y sabe que crujirán las bisagras de la puerta del baño y casi al mismo tiempo le llegará, desde la cocina, la explosión del calefón. Pero hay un instante de silencio antes de que algo pase, por un momento no se oye nada y él está a punto de abrir los ojos y levantarse.-No hay caso -escucha-, seguís igual.Esas palabras lo tranquilizan. Se siente un poco mejor, por un instante llegó a pensar cualquier cosa. Ahora sí le llega el crujido de las bisagras y después, desde la cocina, la explosión del calefón. -No vas a cambiar -escucha-, al menos para mí no vas a cambiar. Sabe que va a tener que abrir los ojos y hablar. La voz le llega nerviosa, áspera, y aunque sabe que no tiene nada para decir piensa que no le queda otra alternativa que la de intervenir inmediata-mente. -No es tan así -dice, sin convicción. Ella no le responde.-Vos sabés que no es así -insiste, y en el silencio que le sigue a sus palabras vuelve a escuchar la marcha de la máquina del reloj, y, lejos, apenas audible ahora, el murmullo de las llamas del calefón. El hombre alto le escribirá una última carta a la mujer rusa sentado junto al fuego del hogar de su habitación. Le dirá que la ama pero que debe (subrayará esta palabra) cumplir con su obligación. Le pedirá que sea indulgente, que sepa perdonarlo si todo sale bien y tienen una se-
gunda oportunidad. Escribirá varios manuscritos y los arrojará al fuego, luego volverá a empezar. No habrá encontrado las palabras exactas pero doblará un papel con algunas líneas borroneadas al amanecer y lo guardará en el bolsillo interno de su gamulán.-No la sigas -dice ella-, yo sé que tengo razón.Abre los ojos y la ve parada delante del hueco que ha dejado la puerta del baño: el pelo revuel-to, las piernas desnudas, la remera gris que le marca las tetas y los ojos llorosos que lo miran casi con resignación.-Sobre qué.-Sobre vos -dice, y se da vuelta para entrar otra vez.Ahora le habla desde el baño, ha dejado la puerta abierta y él la ve secarse las lágrimas frente al espejo. Ella, la mujer rusa, la noche anterior al golpe, dormirá con el hombre alto. Hablarán poco. Él le dirá que tiene algo para ella y le en-tregará, en un movimiento rápido, la carta. Ella la recibirá sin decir nada. Se pondrá de espaldas a él para leerla y, después, disimulada, entrará al baño para llorar.-No sé muy bien qué pensás de mí -dice él-, pero te equivocás.-Vos sabés que no.-Sí -dice él-, te equivocás.-Si estuviera equivocada no estaría acá -diceella-, limpiándome los ojos.-Estás ahí por lo que pensás...-Y qué pienso -lo interrumpió-. Decime qué pien-so, a ver si me conocés.Demora en contestarle. Se sienta en la cama y deja caer los pies sobre el parquet. Apoya las manos a los costados, en el colchón, y se balancea levemente hacia adelante y hacia atrás, en silen-cio. Ella sigue parada frente al espejo, secándose las lágrimas.-La verdad -dice él-, es que no sé qué pensás.Ella deja de arreglarse por un instante y lo mira.-Viste -le dice-, te das cuenta. Él no dice nada.-No me escuchás. No me prestás atención. No te interesa saber qué me pasa, cómo me fue en el trabajo, en el Conservatorio, si avancé en el
DEF - GHI �08 comunicación y arte
piano, si estuve con Lurdes o con...-Diego -la interrumpió. Ella se quedó callada. Volvió a mirarse en el espejo.-Deberías aprender de él -le dijo después-. Tu hermano, por lo menos, sabe escuchar.-Y por qué no te quedás con él -la volvió a inte-rrumpir. -Porque te quiero a vos.-Por favor -dijo él, desde la cama-, evitemos esto.La vio echarse apenas hacia atrás y cerrar violen-tamente la puerta.El hombre alto se levantará de la cama antes de que ella salga. Se vestirá, buscará el gamulán y saldrá. Afuera habrá una ventisca fría, pero eso no impedirá que durante algunas horas camine sin sentido por la ciudad tratando de no pensar. La mujer rusa leerá tres o cuatro veces la carta, después saldrá del baño y se sorprenderá al no encontrarlo (porque no habrá escuchado ni los pasos ni el golpe de la puerta que da a la calle), pero se sorprenderá todavía más unas horas después, cuando se despierte sobresaltada, en la mitad de la noche, por un sueño que en la maña-na no podrá recordar. Él se ha dejado caer de nuevo sobre la cama, ha cerrado los ojos y está tratando de imaginar las facciones del rostro del hombre alto cuando escu-cha que ella sale del baño y camina hacia la coci-na, escucha que abre la canilla, escucha el sonido del agua cayendo contra la pileta de aluminio y le parece verla escapándose por el resumidero, escucha que ella interrumpe el chorro, segura-mente con un vaso, y luego lo vuelve a oír por un instante hasta que el sonido desaparece.-Me voy -escucha, y no dice nada.Se levanta y va camino al baño cuando oye que ella abre la puerta y sale. Entra al baño y ve que la canilla ha quedado perdiendo, la cierra y se da vuelta para mear. Mientras lo hace piensa en un final para el relato: se le ocurre, como una posibilidad, que el político al que iba a matar el hombre alto viajaba en el coche que lo atropelló, que al sentir el impacto y el grito del cochero baja y corre hacia el hombre que yace tendido sobre los adoquines, muerto, y que, cuando asume que
ya no le queda nada por hacer (al político, claro), mira el reloj de la Catedral y anota, con extrema precisión, la hora, para que sea leída oportuna-mente en el funeral. Es una porquería, pensó, no puedo escribir sobre eso. Salió del baño y caminó despacio hasta la cocina. Buscó la botella de agua en la heladera, se sirvió un vaso y tomó la mitad. Volvió al dormitorio llevando el vaso con agua en la mano y se acercó a la ventana para mirar a la calle. La reconoció enseguida: la remera gris y el pelo suelto y debajo del brazo la carpeta con las partituras. La vio alejarse, desde el cuarto piso, perdiéndola de vista por momentos cuando se confundía con los otros peatones. La pudo ver mezclarse y resurgir y volver a perderse entre la gente y los toldos, hasta que llegó a la otra esqui-na y desapareció. Se quedó un rato parado junto a la ventana, mirando el movimiento de la calle ahora que empezaba a anochecer, y pensó que aunque no iba a escribir jamás aquella historia del hombre alto y el crimen, le hubiera gustado narrar, alguna vez, la escena de la mujer rusa caminando sin culpa por las calles nevadas de la ciudad.
Hernán Arias (Córdoba, �974) estudió Letras en la Universidad
Nacional de Córdoba. En �004 publicó el libro de cuentos Los invitados
y en el �005 la novela La sed, con la que obtuvo el “Premio Provincial
de Novela Daniel Moyano”. Participó en las antologías La joven guardia
y En celo. Trabaja como periodista en los suplementos Cultura de los
diarios Perfil y La Voz del Interior.
DEF - GHI ��0 comunicación y arte
OliverioCoelho
�No escribir más -otro modo de dejar de escribir-, es una decisión muy simple. Es la conclusión a la que aspira cualquier escritor. La proporción de la escritura se diluye siempre y por suerte en el pozo de la vida. Yo era un escritor. Noté que podía seguir siéndolo sin escribir. Entonces me entregué al no. Una vez entregado al no, cons-ciente de que para nadie -salvo para los perturba-dos- es necesaria la escritura, comencé a engordar mi personaje de sátiro. No tuve necesidad de inventarlo. Todo en mí hasta entonces era lascivia embalsamada en la escritura. Negarme deliberadamente a cumplir con el proyecto por el cual fui becado -y por el cual viajé a Ciudad de México- fue el principio de mi desborde. Aunque a ciencia cierta resistir a escri-bir y hacer ventosa en la lectura, es una señal de inocencia y sanidad. El desborde fue posterior. Para habitar la ciudad más grande del mundo hay que olvidar, olvidar todo. Con un solo re-cuerdo anterior a esta vida, mi evolución degene-rativa podría interrumpirse. Para ser un sátiro ca-bal no hay que recordar ni extrañar. El sátiro vive semihundido en el privilegio de la amnesia. En mi caso de la otra vida no extraño ni a mi familia, ni el hogar ni la atmósfera de Buenos Aires, sino a mi mascota. Eso, creo, me vuelve más lascivo. Un hombre que de su vida pasada sólo extraña un animal, no llega a ser del todo un hombre.Tal vez deba dejarme bañar. Ser yo el animal. Rendirme ante el instinto. Días atrás casi me rin-do ante un desamparado travesti. Despechugado, exiguo de carnes, el muchachito,que no tenía más de dieciocho años, esperaba en la avenida Insurgentes Sur el paso de algún cliente. Muy cerca, yo esperaba el Metrobus, y no resistí la idea de hablarle y, po-niendo en acto la lógica del sátiro, obtener algún favor libre de impuestos. Que me bañara habría sido sólo el comienzo.
El sátiro satisface sus instintos primitivos para no exponerse al riesgo de perder el objeto amado. Ese objeto por antonomasia es una muchacha menor de edad. Poseerla bruscamente equivale a pulverizarla; la conquista debe ser lenta: un planteo ficcional. En cambio, cuando se trata de mujeres mayores, buscadoras de afecto, lo con-veniente es acelerar la posesión y la inminente aniquilación. Entre estos dos extremos, el punto de equilibrio de la libido, desde la perspectiva del sátiro, es el travesti, que vendría a presentar el grado de evaporación justa. Gloso las cualidades del sátiro porque súbi-tamente tengo la impresión de que abarcar la materia en cuestión -dispuesta en la escritura reflexiva- me abrirá las puertas a esta, una nueva y en el fondo beatífica modalidad del ser. � Pasan los días en Ciudad de México. La ficción de un escritor tiene fin, como su inteligencia. Entonces queda en pie el mito de la propia vida. Un poco cansado de que críticos y lectores, inventando un elogio que es en realidad piadoso eufemismo, me sugieran que mi última novela no se parece a nada, pienso en darle una vuelta de tuerca al asunto: ¿si lo que no se pareciera a nada fuera mi vida? En tal caso, no se trataría de dejar de escribir, sino de ceñir la escritura a la expe-riencia. Domesticar el no de la vida.El proyecto, de tan honesto, sería superficial. La inquietud endemoniada que arruina mis novelas no se proyectaría hacia el interior de la literatura, sino hacia fuera, hacia la mortalidad. 3He cultivado una fama de misántropo malha-dado. Quizás algún amigo, por mis frecuentes cambios de pareja -si pudieran conferírseles ese status a las jóvenes desengañadas-y la cicloti-mia afectiva, me tome por misógino. El error no podría ser mayor, soy un hombre que ama las mujeres y que, producto de ese amor, ha viaja-do mucho. Los viajes regulares son grietas en la ficción. De ahí mi inconstancia. Me he agrietado tanto viajando que por dentro llevo un anciano, un anciano harapiento y malo. Y como buen viejo, a veces no puedo reprimir mi asco hacia los
Hipótesis de un extranjero
DEF - GHI ��� comunicación y arte
jóvenes escritores que corren tras sus segundos de fama en algún suplemento literario, y crean grupos de autocelebración para masticar al-gún comentario en blogs. No faltan los escritores cincuentones que se han granjeado cierto presti-gio, pero que se saben secretamente fracasados; a estos que no les queda otro consuelo que ganarse la adulación de un grupo de mancebos y jugar a ofrecerles algo ha cambio, con las cartas tapadas. A cada uno el prestigiado escritor de cabotaje le da votos de confianza poniendo de por medio una ilusión francamente malintencionada: hará valer sus misteriosas influencias para que un editor acepte un manuscrito. Estos escritores que buscan la ortopedia de la juventud también son repelentes. Sátiros frustrados. Nada peor que esta subespecie: ante un espejo se reconocen como santos. 4De entre los muchos escritores que leí desde mi llegada a México, para cumplir con mis obliga-ciones contractuales, Enrique Alvarado es el que más me interesó. No podría decir bien por qué. Pero encontrar un solo autor del que uno está dispuesto a leer todo -es decir especializarse- jus-tifica el carácter de un viaje. Supongo que es la afinidad intelectual y temperamental lo que nos predispone a perdonar a un escritor todos los excesos, e invertir incluso el signo de la virtud.La ciudad de México, con la que tanto ansié reencontrarme, terminó resultando aplastante. Por una especie de desplazamiento natural de fuerzas, mi vida se concentró en cuadros íntimos. Tal como en Buenos Aires, cada vez estoy más retirado en mi residencia de Coyoacán. Quizás sea efecto de la mujer que vive conmigo. Más que recorrer la ciudad, me dediqué a educar un cuerpo joven. La literatura entre nosotros circula como un mito antiguo, y hablamos de Le Clézio o Gracq como si hubieran vivido en el siglo III A.C. Pasaré a explicar este punto. Desde que llegué la presencia de M. monopolizó mi atención. La idea de que el amor estuviera esperándome en la resi-dencia que las fuerzas invisibles de la institución anfitriona me habían destinado me resultó atrac-tiva. A menudo uno recibe una cosa por otra, y
los hechos felices en la vida se deben -por sobre-todo- a errores de cálculo, malentendidos, descui-dos. La felicidad llega como un acto fallido.Antes de salir, ya estaba enterado de que dos mu-jeres jóvenes se alojaban en la casa. A la primera, una argentina, la descarté casi de inmediato. Lo peor que puede sucederle a un en el extranjero es sumirse en una amistad con una compatriota ovillada en la melancolía. Los argentinos aga-zapados en el extranjero son agujeros negros; un panal de untuosa soledad que cada gobierno debiera, sino prohibir, al menos mantener bajo vigilancia. En caso de ser porteños, la vigilancia y la reclusión debería ser doble. Situé entonces mis expectativas en la mujer francesa. Las pasiones compartidas fueron de-masiadas para que no resultara desde el princi-pio la mujer ideal. En principio, la melomanía. Cualquier mujer con tacto musical es capaz de seducir al más arisco de los hombres. Y así fue. La seducción se dispuso en etapas. Describirlas tal vez sea traicionarlas. Tratar de separar en el recuerdo esas instancias de seducción resulta tan inútil como memorizar la caída de una hoja. Simplemente se trató de una caída. Amar es caer; previamente, un lento e irreferible deslizamiento: conciertos, cenas, tardes apacibles mirándonos uno al otro con despreocupación, como si de la mano dejáramos la ficción y nos adentráramos en otra realidad: la identidad.
Oliverio Coelho nació en Buenos Aires, en �977. Publicó las novelas
Tierra de vigilia, Los invertebrables, Borneo y Promesas naturales.
DEF - GHI ��� comunicación y arte
Era Él [adelanto]
Bruno Morales
3.- Listo. Busque la bombacha. Estábamos en Liniers, las paredes estaban pintadas de verde. En Bolivia nunca habrían estado así, tan bandera nacional.El doctor se sacó los guantes:-La señora ya sabe.María me miró con cara de que no, y yo lo miré al médico.-Ella te va a explicar.No le había querido hacer el examen sin una enfermera presente, y como no había enfer-mera ni nadie, María insistió en que yo me quedara parado mientras le hacían el tacto. Me pareció que al médico le gustaba que María estuviera tan afeitada. A los dos les gusta-ba. Antes de entrar, él pasó despacio la yema del índice por el pubis.
El cuadro que decía Universidad de La Plata tenía un marco lustrado, pero el vidrio tenía una rajadura. En realidad, me di cuenta de que le faltaba todo un pedazo devidrio. -Fue la semana pasada -mientras me explicaba la quebradura, movía falange por falange el dedo que le había metido a María. Se había quitado el guante.Como si le hubiera quedado entumecido, como si tuviera miedo que se quebrara. Des-pués lo olió, y se lo llevó a la sien.-Una paciente se puso loca furiosa cuando se enteró que estaba embarazada. Al día siguiente volvió, la revisé mejor, le dije que probablemente lo iba a perder, y de nuevo se me tiró encima. ¿Quién las entiende? -ahí olió y después mordió la punta del dedo. Hacía calor, el consultorio tenía una terraza donde había plantas verdes y que daba a la José León Suárez. Yo tenía ganas de estar en otro lado, de tomar más cerveza y comer un pique a lo macho.
Al lado del diploma, un cristo clavado en la cruz tenía un ramo de olivo fresco. Pensé que había terminado la Cuaresma, que por eso hacía calor. Parecía raro que en el consultorio no hubiera vírgenes.
4. -Era como yo. No le gustaba beber cerveza. A menos que estuviera solo, o acompañado.La espuma había caído en la mesa. Eso me gustaba siempre, pero esta vez me pareció que fue demasiada espuma, como si ya no pudiera calcular.Eran las cinco de la tarde, era sábado, iba entrando más gente, y la luz del sol les pegaba a las mesas y después alas caras. Enfrente estaban la provincia y la autopista, por eso entraba tanta luz. Ya le había insisti-do al Quispe para que fuéramos a Bohemia, a comer el pique.-Ya, ya -y pidió otra Quilmes. La espuma cayó perfecta, como para desmentirme.
DEF - GHI ��3 comunicación y arte
5.En el patio de Bohemia el sol no pegaba, y la luz era como violeta. El cielo era un rectángulo, muy arriba, recortado por las paredes altas. En una pa-red había pintada una luna. Ese cuarto creciente en camino a la luna llena me parecía optimista, pero también me hacía acordar a esa luna fría, que apenas iluminaba cuando había perseguido a Mariano por los pasillos de la villa. Evidentemente, a Marcos le gustaba la cerveza. Su relato era el más antiguo de los que conta-ban la vida del Quispe. Pedro celebraba que se reencontraran. Había traído una caja con fotos. En las fotos ellos no estaban, pero había lugares y gentes que habrían conocido antes. Me parecía increíble que alguien se hubiera tomado el trabajo de sacar y revelar esas fotos de lugares que parecían iguales a cualquier otro y que se tomaban décadas para cambiar un poco. Se las iban pasando, y yo era el último en recibir-las. Me gustaron unas de Charrúa, hacía tiempo, an-tes de que las casas fueran en material y de más de un piso. Era un velorio, pero todos parecían muy contentos y tomaban cerveza del pico. -¿Por qué están tan contentos? -Pero si ya conoces la historia, muchacho: novias recelosas, esposas suspicaces, suegras avinagra-das. -Lo que no sabes es que al Quispe le decían el Cary Grant boliviano: a todas las domaba, gracias a esa sonrisa que desarmaba como un puñetazo, hacia un inevitable happy end.Mientras Pedro habla, la sonrisa de Quispe vuel-ve a brillar con toda su radiancia. En el fondo de una foto, creí reconocer al Quispe, que le hablaba a un muchacho. Hasta se veía que el muchacho tenía un esparadrapo blanco en el cuello, vistoso.-Era un forúnculo. Sangre mala.Me alarmó que el Quispe supiera exactamente lo que yo estaba mirando. -¿Por qué no tiene una curita color piel?-¿Qué crees muchacho, que a todo el mundo
le importa disimular? Lleva el esparadrapo, y punto. No tenía curitas, había esparadrapos, y le puse el esparadrapo. Me imaginaba que al muchacho el esparadrapo le rasparía la piel, pero que no se habría quejado cuando el Quispe se lo aplicaba con gestos de maniático y exigiéndole silencio. No pregunté quién era, ni quién la mujer que había muerto. Ella no estaba en un ataúd, estaba sobre una cama con cobijas negras, con las manos juntas como en oración. No era ni joven ni vieja. Alguien le había colgado del brazo un rosario de color hueso, con cuentas de plástico que brillaban un poco. El sombrero que usaría en la feria estaba apoyado en el asiento de una silla. El piso lucía como recién fregado, o mojado, porque parecía de tierra. En el fondo, había unas repisas con libros; me sorprendí, y hasta creí reconocer a uno no tan grande, de tapas duras, azules, oscuras, aunque nadie leería las pocas letras del título. -Toda una publicidad del trabajo honrado y la muerte digna -era el Mono que había entrado y me había sacado la foto de las manos antes de sentarse. Nadie le dijo nada al argentino, que pidió un vaso y sirvió cerveza hasta el borde, sin espuma, sin volcar. Dejamos de hacer pasar las fotos. El Mono no se dio cuenta, era como si no hubiera visto qué estábamos haciendo.- Me hice cortar el pelo y hacer la barba. La pelu-quera está a la vuelta, se llama Salomé.Todos miramos al Mono, en el cuello tenía un corte y una marca de sangre. Me acordé del forúnculo.-Mala fama, Salomé -Pedro se reía. -¿La conocen? Pedro por supuesto la conocía. 6. -Entró un peruano vendiendo cds y dvds, con un aparato colgado que callaba a todos. -Apaga eso ya, ¿quieres? -Quispe odiaba los alta-voces de cualquier forma. El peruano bajó el sonido, y algunas paisanas le pidieron la lista de los compilados.-En la época de la colonia, los pregones eran
DEF - GHI ��4 comunicación y arte
unplugged -Pedro me miraba-. Unplugged.Esa palabra en inglés yo la entendía.
�0. -Cóndor es, que sólo carne come. Ni papita ni arvejitas le pone. Y si no, son siempre pas-tas. Pobre mi hijito.Me asombró que la mujer comparara a su nuera con un cóndor. -Yaguar Mallku -era Pedro-¡Ukamau! Mientras decía eso, cortaba unas beterrabas, que acá llaman remolachas. Después las puso en una licuadora, y apretó con ganas el botón. La mayoría se disolvió, pero algunas quedaron sólidas, arriba, como flotando. Dijo que era mejor así, para el picante potosino que iba a preparar.Yo hubiera preferido, ahí, comerme un sándwich de chola, pero no me atreví a mostrar-me tan carnívoro, o tan bovino.
��. -Que nada más había para agregar sobre un tema, lo aceptaban.-Pero también aceptaban ese ocio sin aburrimiento. -Y aceptaban que les encontraran ocupaciones para acabar con esos descansos.
�0.La casa del barrio de Palermo quedaba en la calle Uriarte. Un joven quería convertirla en restorán. Teníamos que retirar escombros, derribar unas paredes, levantar otras, utilizar mucho ladrillo y cemento alisado. El joven insistía en mostrarnos un plano muy compli-cado y Pedro hacía que sí con la cabeza, sin decir nada. Día tras día, el plan cambiaba. “Introduje ciertas modificaciones”, nos decía Timoteo -era el nombre del joven- con gesto ausente. También el barrio era extraño: durante el día veíamos a ancianas que hablaban entre ellas, con acentos que podían provenir de Italia o España, que barrían y lavaban las veredas con mucho detergente y lavandina. A la noche en cambio se poblaba de jóvenes de mi edad y más grandes: invadían los bares -venían de Haedo, de Lanús, también de Liniers, supe después- o vivían ahí, estudiaban y eran de Santa Cruz (Patagonia) o La Pampa. Un día, a la tarde, volviendo a la Bonorino, nos llamó la atención una chica. Sentada en el extremo de una plaza pequeña y circular, sacó un grabador y muy concentrada comenzó a hacer sonar música. Como también se aproximaron cinco chicas y dos chicos, todos con anteojos negros y remeras flúo, se pusieron a bailar, y a sonreír, y a hablar muy alto. Una, que parecía maestra, le explicaba a otro, sin dejar de bailar:-A mí lo que me fascina del nazismo es su estética.
DEF - GHI ��5 comunicación y arte
�5. Quispe me había dicho que el hombre piensa mejor, de modo más claro y profundo, cuando camina solo. Porque es más vulnerable, porque está desnudo. Vi un avión pasar muy arriba.-Es increíble que algo tan pesado levante vuelo -dije sin querer.-¡Pero qué comentario estúpido! -era El Mono, una vez más.Yo había descubierto que en El Mono combatían dos ánimos. Uno prudente y censor, el otro violento y censor. Creo que las cervezas marcaban el paso de un ánimo a otro. Quizás porque también El Mono sentía afición por hablar sobre las cosas que observaba, venía a sentarse algunas tardes con nosotros al bar amarillo. Los comentarios de Quispe sobre las mujeres lo irritaban. Pero los reparos del Mono para la mujer argentina o boli-viana cesaban muchas veces con la cuarta cerveza. Allí decía las cosas más impresionan-tes que escuché decir a un varón sobre las mujeres. Ese día era un sábado especial, por la mañana, ya habíamos tomado cuatro cervezas, y me dijo muy serio:-Hay un complot en contra de la mujer, ¿sabes? Si te fijás bien, en los supermercados, en TODOS los supermercados, empaquetan la carne con una especie de toallita femenina que está debajo. Para nuestra desgracia está siempre, SIEMPRE (acá el Mono gritó con voz un poco ronca) manchada de sangre: el olor es horrible. ¿Hay algo más espeluznante para un pobre hombre que solo quiere comer un pedazo de carne que encontrarse con ese elemento que nos recuerda al bello sexo? Si se pudiera hacer que el hombre no nazca de mujer. Llegó Quispe y al ver al argentino el contorno de sus ojos se encrespó.-Qué haces aquí, muchacho, ¿has olvidado Alacitas? -me preguntó con una furia más o menos contenida, ignorando al argentino.-Espero el día de Alacitas desde hace veintitrés días, Quispe.-Entonces vayamos ya pues, que son las 11, y nos aguarda Estefi.
�6.Solo en Potosí pude ver tantos paisanas y paisanos festejando el día del Ekeko como ese día en el parque que los argentinos llaman “Indoamericano”. Puestos ambulantes, comi-das quemantes, sabrosas, y grasosas, y las miniaturas que vendían, de todo tipo. Dólares, euros, pesos. Muchos DNIs argentinos y pasaportes. Puestos de ferias con habilitación, y, más baratos, sin habilitación. Una Invitación, firmada ante un notario, para vivir en Ma-drid. El que invitaba firmaba Víctor García de la Concha. Pensé un momento en el Mono, y aparté el pensamiento. Los olores de las ollas me hacían acordar a los de la gente, al sudor, y me gustaba. Lo mismo la chicha y la cerveza. De arriba de un escenario salía una música estridente, los parlantes eran enormes. -Ves: a esto nos condena la tecnología -observó Quispe, y señalaba los parlantes y al hombre gordo y ya ebrio que animaba. Junto al escenario, en una carpa, se agrupaban algunos fotógrafos y periodistas que ha-bían sido invitados por los organizadores. Yo había estudiado mucho. Días atrás (¡Pero cuántos, por Dios! ¿Veintitrés, veinticuatro?) me había hecho un meticuloso programa, que no abandonaba nada al azar. A las cinco y media de la tarde había comido un fricasé, un chicharrón, el picante de pollo lo compartí
DEF - GHI ��6 comunicación y arte
con Pedro, una sopa chairo, un sándwich de chola y dos salteñas. -¡Pero cómo come este cristiano! -dijo Beto, un policía argentino que siempre se reía.
Una periodista de un diario argentino, joven y de pelo corto teñido de rojo (-”No digas el nombre de ese diario, muchacho, tendrás problemas”, me miró a los ojos el Quispe), que había sido invitada a bailar, a comer, a beber, gritaba en ese momento, visiblemente ebria y a los llantos, “¡Llamen a mi marido, llamen a mi marido!”· Como nadie sabía cómo, ella se puso a intentar llamarlo por celular. Ancianas bolivianas trataban de consolarla. Continuaba llorando la periodista, intentando ubicar a su marido, emitiendo alaridos desconcertantes:-¡En el diario son unos hijos de puta!
Oí de pronto gritos todavía más fuertes, también de una mujer, o de varias. Dos grupos de jóvenes, a lo lejos, se batían en una feroz riña, y ahora volaban sillas de plástico.-¡Seguridad, POR FAVOR! ¡DÓNDE ESTÁ LA SEGURIDAD! -decía una mujer con polle-ras mientras se rascaba debajo del sombrero con una uña larga y bien formada.
Aquí presentamos algunos capítulos provisorios de la novela Era Él, cuyo título también es provisorio. Será la tercera de un
tríptico de Bruno Morales –un tríptico en el que Bolivia Construcciones constituye, si se puede decir así, el altar central.
Sergio Di Nucci (Avellaneda, �974) trabaja como traductor y periodista. Bruno Morales es un pseudónimo. Su novela Bolivia
Construcciones fue publicada en �006. En �007, la revista paceña Alejandría publicó adelantos de su segunda novela, Soy Caporal
(título provisorio)
DEF - GHI ��7 comunicación y arte
Fue el hijo mayor de los Bulman quien nos reco-mendó la exposición de plastinados en la que el orden es condición para el supuesto escándalo que provocan. En principio, yo no tenía demasia-das ganas de ir pero me dejé convencer y acom-pañé a Horacio. Los cuerpos muertos imitaban cuadros o estatuas -Horacio reconoció a Dalí, a Boccioni- en una composición fantasmagórica; sin embargo, Lautremont y Duchamp no han pa-sado en vano y los muertos, sacados de contexto, sólo consiguieron inquietarnos. Al rato, salimos conmovidos pero no tanto. Yo me quedé pensan-do en la diferencia entre esos muertos y los de mi infancia mientras Horacio, mucho más pragmáti-co -aunque él odiaría ese adjetivo- ya pensaba en el artículo que iba a escribir y que, seguramente Clarín, Nación o Página le comprarían. En relación a esos muertos no hubo nada más. Nada demasiado distinto a lo que me pasa en cualquier museo donde siento una emoción más obligada que real. Como la primera vez que me paré frente al Jardín de las Delicias, intentando recrear alguna de las inquietudes que me había despertado cuando Marcos desplegó la reproduc-ción sobre la mesa, deslumbrándome con la acu-mulación de figuras y combinaciones extrañas. Si hubiese estado Horacio habría podido desarrollar algún mal pensamiento benjaminiano sobre la pérdida del aura pero no fue el caso. Esa visita la hice con Muriel que no sabía nada de la escuela de Franckfurt. Lo que más recuerdo de ese viaje son los jueguitos con Muriel -una tarde de ocho horas más una eter-nidad detenida en el clítoris- y a un viejito de Madrid que nos alojó en un departamento oscuro y enorme lleno de tapices y humedad. El viejo se arrastraba por el pasillo y lo único que
veíamos era el brillo del cinturón de cuero con que se ataba el sobretodo. Arza, nos dijo. Pues que las veo tan guapas que me dan ganas de volver a ser joven. Y nos abrió el álbum de fotos para que lo viéramos alto y guapo, desfilando con la falange. Igual nos quedamos y cogimos todas las noches sin abrir la boca. Habíamos ve-nido juntas desde Barcelona pero después volví sola porque Muriel conoció un tipo en Atocha y decidió no subir al tren; recién volví a verla diez años después, en un viaje que hice con Horacio para reencontrarnos con viejos amigos del exilio. Se había casado con el tipo de Atocha que resultó ser un maldito golpeador que la apaleaba casi todas las noches. Quién lo hubiera dicho, se lo veía tan confiable en el andén. Me contó que ha-bía soportado cinco años, a razón de una golpiza por semana hasta que alguien le interpretó que el aguante tenía que ver con la tortura. El artículo de Horacio fue un éxito. Escribió largo y tendido sobre la exposición, incorporando nuestras experiencias en la calle y en el hotel. Comparó los cadáveres con una serie de diseccio-nes desde La lección de Anatomía hasta el Caba-llero de Fragonard y la terrible Danza Mortuoria, pasó por el tatuaje de los cuerpos, los punks de los 80 y hacia el final, se retrotrajo al 94 y comen-tó el tema de Joseph Jeringan, el condenando a muerte de Texas cuyo cuerpo seccionado se usó para armar el atlas virtual del cuerpo humano. Horacio consiguió dar un dramatismo adecuado a los 6000 cadáveres que esperaban en los fre-zeers, aspirando a ser elegidos y brindar su últi-mo, o único servicio, a la humanidad. En medio de todo esto, introdujo a Juan Vucetich de cuyo nombre salen los policías de hoy. Juan Vucetich, como sabemos, llevó a un tal Santos Linares a ser el primer preso cuya identidad fue asegurada por las huellas de sus dedos. La identidad de los vivos para encontrar la identidad de los muertos.
El diente de mamá [fragmento]
María Ledesma
DEF - GHI ��8 comunicación y arte
Domenichio (�58� - �64�). La comunión de San Jerónimo, detalle. �6�4. �6�4.
O de los que matan. No viene al caso. La cues-tión es que Horacio señaló cómo Joseph Jeringan -condenado a muerte (y muerto) por asesinar en medio de un asalto- pasó a ser elevado a la cate-goría de ícono virtual del género humano. Respecto a la exposición, le aporté una reflexión que él agradeció: contraponer la exhibición de los cadáveres al ocultamiento. Cuántas veces fue a la tele con ese tema.
Novelista y especialista en Semiótica, Diseño y Comunicación. Es
profesora e investigadora en la UBA, la UNER y la UNL. Su escritura
reconoce dos campos: la Teoría del Diseño y la narrativa. Es autora
de Escaramuzas, novela publicada por Solaris y de ¿Yo?, bien gracias,
inédita.
DEF - GHI ��9 comunicación y arte
En una charla que João Moreira Salles dio en el marco del festival de documentales Tudo é verdade de San Pablo (�003), enumeraba una serie de tragedias ocurridas en los años 90. Mencionaba, por ejemplo, lo acontecido en Sudáfrica luego de la liberación de Nelson Mandela, las guerras en Chechenia, Ruanda y por último la guerra étnica en Sarajevo. En esta última, apuntaba, habían muerto, en un lapso de aproximadamente dos años y medio, unas doce mil personas. En Río de Janeiro, en ese mismo periodo, se encargaba de puntualizar, habían muerto poco más de trece mil personas. La cifra, además de su contunden-cia, resulta dramática por lo siguiente: mientras que Sarajevo se convirtió en el símbolo de la barbarie que una guerra todavía era capaz de producir a fines del siglo XX, en Río de Janeiro no había, ni hay, guerra declarada. Conviene en este punto aclarar que vamos a referirnos a los modos en que la violencia urbana ha sido presentada y representada en dos films brasileños relativamente recientes, aprovechando que podemos encontrarlos juntos en su edición local en DVD. Uno de ellos es el documental Noticias de uma guerra particular (�999), dirigido por João Moreiras Salles y Katia Lund; el otro, es el film de ficción Cidade de Deus (�00�), dirigido por Fernando Meirelles y Katia Lund, a partir de la novela homónima de Paulo Lins. Parto de la premisa, fácilmente constatable a través de internet, de que la violencia urbana no ha sido, ni es, representada en los principales
diarios de Río de Janeiro, Jornal do Brasil y O Glo-bo, a excepción de que la misma irrumpa en Zona Sul, es decir en la zona más rica de la ciudad. Sin embargo, la mayor cantidad de asesinatos en Río de Janeiro acontece en Baixada Fluminense, que es la zona oeste de la ciudad y una de las más pobres. A partir de ello, voy a intentar definir algunas de las estrategias retóricas utilizadas en Noticias de uma guerra particular y Cidade de Deus, que permiten la emergencia y la inscripción de esas imágenes que la prensa obtura. Cidade de Deus atravesó por diversos estadios an-tes de convertirse en un film. Partió de un trabajo de campo de Paulo Lins, realizado para la antro-póloga Alba Zaluar, quien, con parte de ese mate-rial recolectado, escribió en �997 la novela Cidade de Deus. Cinco años después se transformó en uno de los films más taquilleros y polémicos de Brasil provocando, al mismo tiempo, un éxito de ventas para la novela de Lins. Fernando Meirelles trabajó con numerosos actores no profesionales, habitantes de la favela, que sugirieron e introdu-jeron modificaciones en el guión escrito a partir de la novela�. Mucha de la giría (jerga) que utili-zan los personajes fue propuesta por los propios actores. De este modo, Cidade de Deus proviene de una doble observación etnográfica, la del novelista y la posterior del director. Sin pretender analizar la novela, pues no es el objetivo de este ensayo, sí podemos decir que el resultado se aleja en los dos casos de un registro documental. En el caso de la novela, el género épico organiza el material narrativo y construye la historia de una degradación; mientras que el film, a través de la condensación y reducción de la trama a tres personajes: Cabeleiro, Bené y Zé Pequenho, aban-
Noticias de uma guerra particular y Cida-de de Deus o cómo hacer visible la vio-lencia urbana�
Mario Cámara
DEF - GHI ��0 comunicación y arte
dona la épica y apela a lo que podríamos deno-minar, sin que ello signifique precisar demasiado por el momento, a los códigos del género policial. Fue precisamente esta codificación, que en algún punto aproxima el film a, por ejemplo, Pulp fiction (�994) de Quentin Tarantino, la que de inmediato despertó polémicas. Se le criticó, por ejemplo, la transformación de la violencia en mercadería y espectáculo3. Reconozco que la primera vez que la vi también compartí el enojo de mucha gente y sostuve que la película, efectivamente, estetizaba la violencia. Desde aquella primera vez, sin embargo, la volví a ver dos veces más. La última para escribir este artículo. Una de las primeras sorpresas con las que me topé es que el narrador del film es Cohe-te (Buscapé), un joven aspirante a fotógrafo de diario, uno de los pocos habitantes de la favela que consigue escapar del destino de violencia y muerte con el que crece a su alrededor. Ese dato, que se hizo evidente a partir de pensar en la visibilidad/invisibilidad de la violencia en Río de Janeiro, me permitió un abordaje diferente del film. Su hipercodificación pop encubría una estrategia para reflexionar sobre lo representable y lo mostrable en relación a la violencia dentro de las favelas sin poner en riesgo la vida. Me anti-cipo, João Moreira Salles, luego de estrenar su documental, debió esconderse por las amenazas de los traficantes. Cidade de Deus narra la historia de dos bandidos devenidos traficantes: Bené, el bueno y Ze Pe-quenho, el ambicioso. Al mismo tiempo, y dentro de esa trayectoria que culmina con la muerte de los dos aunque en distintas circunstancias, el film se propone narrar la transformación de la violen-cia dentro de la favela. Así, los primeros bandi-dos se llaman el Trío Tierno y se dedican a pe-queños atracos sin víctimas fatales, mientras que los últimos, al finalizar la historia, son un grupo de pequeños armados que se disponen a escribir una lista negra para matar a todos los que figuren en ella, aunque ni siquiera sepan escribir. Uno de los aspectos más interesantes del film es el trabajo de fotógrafo de Cohete, personaje que, por otra parte, asume el papel del narrador de
toda la historia. Quiero destacar dos escenas. La primera cuando Cohete va a comprar drogas al departamento de Ze Pequenho y encuentra que están tratando de hacer funcionar la cámara que había querido regalarle Bené antes de que lo ma-taran. Sus escasos conocimientos resultan provi-denciales pues con ellos consigue que la máquina funcione. De este modo Cohete toma las primeras fotografías de la banda de Ze Pequenho. Un dato crucial es la puesta en pose que exige a los foto-grafiados. Aquellas imágenes culminarán en la tapa del Jornal do Brasil, donde Cohete trabajaba como repartidor. Al descubrirlas durante la ma-drugada, en su reparto diario, Cohete se conside-ra un hombre muerto sin saber que Ze Pequenho está satisfecho por haber aparecido en la tapa de un diario. La segunda escena forma parte del desenlace de Cidade de Deus, Ze Pequenho está a punto de ser apresado por la policía y Cohete tiene su cámara fotográfica. Desde detrás de unas rejas puede observar y fotografiar la transacción entre Ze Pequenho y el policía, que lo deja libre a cambio de dinero. Inmediatamente después, Ze Pequenho es rodeado por un grupo de niños armados que lo mata. Cohete debe elegir qué imágenes irán a la portada del diario ¿las de la corrupción policial? ¿las de los niños armando acabando con la vida de Zé? ¿las de Ze Pequenho muerto tendido en el piso, ya sin vida? La elec-ción de cualquiera de las dos primeras opciones lo conduciría a una muerte segura de parte de la policía o de parte de los niños. La imagen solita-ria de Ze Pequenho aparece entonces, al otro día, en el Jornal do Brasil. Esas dos escenas deberían hacernos preguntar si la codificación de Cidade de Deus, denunciada por su estetización de la violencia, no tiene como resultado una reflexión sobre los límites exis-tentes para mostrar la violencia en una ciudad en guerra no declarada como es Río de Janeiro. Esta lectura permite pensar a Cohete como una cifra del director Meirelles y la elección final por la que atraviesa el personaje, qué fotos mostrar, como un verdadero dilema ético y político. Sin embargo, Meirelles va más allá de Cohete por-que Cidade de Deus finalmente pone en cuadro lo
DEF - GHI ��� comunicación y arte
que el Jornal de Brasil no muestra. Nosotros, espectadores, vemos la corrupción policial y el relevo del bandido Ze Pequenho a manos de un grupo de niños con ansias de matar. Claro que todo eso lo vemos de un modo codificado, con imágenes brillantes y a un ritmo frenético pero, teniendo en cuenta lo expuesto, ¿no deberíamos pensar que Meirelles tam-bién, al igual que Cohete, pone en pose a su film a efectos de que sea mostrable?Diferentemente de Cidade de Deus, Noticias de uma guerra particular se trata de un docu-mental, probablemente uno de los primeros documentales sobre la violencia en Río de Janeiro, y más específicamente sobre la violencia generada en el interior de las favelas por el tráfico de drogas. Filmado, como dijimos, en 1991, se estructura en nueve segmentos que llevan los siguientes títulos: Policía, Traficante, Habitante, El combate, La ejecución de la ley, Las armas, Disolución, Caos, Cansancio. El primer segmento comienza con un policía entusiasta de su trabajo, al que define como una “guerra no declarada”. “La única diferencia con otras guerras –señala-, es que vuelvo todas las noches a dormir a mi casa”. El segundo segmento muestra a un traficante anónimo y encapuchado que cuenta que su primer robo fue por hambre y no por deseo de robar. El tercero entrevista a una pareja de habitantes de la favela que narra el lado bueno y el lado malo del tráfico. Destacan el aspecto social de los traficantes, que pueden ayudar a comprar remedios cuando el fave-lado no tiene dinero, pero remarcan el costado negativo del tráfico que es la muerte de cualquiera que no pague, sea o no favelado. El resto de los segmentos va desarrollando aquellos tres segmentos iniciales. A diferencia del impacto inmediato de Cidade de Deus, la recepción de Noticias fue casi inexistente. Según Joao Moreira Salles:
O documentario que eu fiz, Noticias de uma guerra particular, acabou no gueto da televisão a cabo e, num pri-
meiro momento, passou inteiramente despercibido. Não é um documentario sobre conflito, é um requiem, eu
cheguei depois, não tenho nenhuma imagem de conflito, sequer de gente morta, se não me engano. Mas mesmo
o requiem é visto com uma certa cautela. Meu documentário, depois, se foi visto, foi pelas razões erradas, porque
eu tive um problema por causa dele e isso despertou o interesse das passoas.
Los primeros tres segmentos constituyen la base del resto de los bloques, que van desa-rrollando y profundizando en el pensamiento, los miedos y los deseos de policías, trafi-cantes y habitantes. La cámara de Moreira Salles adopta un punto de vista neutral. Cada una de las partes dispone del mismo lapso de tiempo. Alejada de la espectacularidad, la cámara va entrelazando la vida de policías, traficantes y habitantes comunes. Lo que uno a aquellos tres grupos, que al comienzo aparecen diferenciados, es la muerte. Unos y otros sufren bajas. En este sentido, el título del último bloque, Cansancio, resulta desta-cable. Moreira Salles filma entierros de policías, de traficantes y habitantes de las favelas y los monta en una serie de encuadres que terminan por igualarlos. Asistimos entonces a los mismos llantos, a las mismas ceremonias, al mismo cansancio ante una muerte que se reitera. El final construye una de las escenas más impresionantes del film: un plano secuencia enfoca una lapida en blanco, rodeada de velas, un traveling lento se va acer-cando a medida que sobre la lapida comienzan a sobreimprimirse nombres con fechas de nacimiento y muerte. Lo anónimo adquiere identidad pero una identidad que iguala; no sabemos, y tampoco importa, a quién pertenece cada nombre, si a un policía, a un trafi-cante, a un simple favelado. Es precisamente a través de esta operación que el documen-tal consigue reinscribir una materialidad de la muerte que lo los diarios escamotean día a día.
DEF - GHI ��� comunicación y arte
Darle nombres y fechas a lo que insiste en per-manecer dentro de la frialdad de las estadísticas, codificar la violencia no para estetizarla sino, pre-cisamente, para denunciar los límites que impone la misma y los riesgos que implica sobrepasarlos, son dos de los modos que ha elegido el cine bra-sileño reciente para enfrentarse al discurso de los medios masivos. Contra ellos, contra esa fábrica de realidades normales, se enfrentan Noticias de uma guerra particular y Cidade de Deus y declaran, entre lo particular y lo general, entre el barrio y la ciudad, que el estado de guerra en Río de Janeiro es permanente.
Notas
� Noticias de uma guerra particular (�999). Directores: João Moreira
Salles, Katia Lund. Entrevistas a: Nilton Cerqueira, Carlos Luis
Gregório, Paulo Lins, Rodrigo Pimentel y Itamar Silva. Duración: 57
minutos. Cidade de Deus (�00�). Directores: Fernando Meirelles, Katia
Lund. Protagonistas: Alexandre Rodrígues, Leandro Firmino, Phellipe
Haagensen, Douglas Silva. Duración: �35 minutos. � Se realizaron más de dos mil entrevistas con habitantes de la
favela Vidigal y se seleccionaron �00 personas que fueron entrenadas
durante dos meses. 3 Ivana Bentes propuso la transformación de la estética do fome
que había animado al cinema novo, y en especial a Glauber Rocha por
una cosmetica do fome.
Mario Cámara es Licenciado en Letras. Se desempeña como coordi-
nador del Programa en Cultura Brasileña de la Universidad de San
Andrés, es profesor en Teoría Literaria de la Universidad de Buenos
Aires y editor de la revista Grumo, de literatura e imagen.
DEF - GHI ��3 comunicación y arte
S
“Da espacio a tu deseo”, el epígrafe tomado de La Celestina que encabeza Las nubes, concentra una consigna que la escritura de Saer retoma, de no-vela en novela, a lo largo de esa lenta declinación de repetición y diferencia que es el lento fluir de su obra. Escribir es, palabra a palabra, espacia-lizar el deseo, marcando, cortando, rayando, divi-diendo un real sensible, percibido o recordado, que cambia de manera imperceptible y que toma de un paisaje vacío –la llanura desierta a orillas de un río barroso, desrealizada por el sol– su inmovilidad aparente. La vida es diferencia imperceptible y cambio microscópico; las diferen-cias del lenguaje corren junto al flujo de diferen-cias sensibles más pequeñas que las diferencias verbales. No hay deseo, en última instancia, más que de espacio y despacio –amplias y morosas disgresiones que pliegan al infinito la línea que separa dos puntos cualquiera de un relato que se empantana, que no avanza porque no conoce, o no se resigna, a la elipsis y, sin embargo, se está moviendo (como ese jinete de Las nubes cruzando el desierto que, a falta de puntos de referencia, da la impresión de cabalgar siempre en el mismo lugar).Inmóvil en apariencia, compacta y sin arrugas, la escritura de Saer explora el mismo espacio imaginario que cada una de sus novelas, con la precisión de un ritual, vuelve a fundar. Un texto breve como Paramnesia, junto con novelas como El entenado, Las nubes y La ocasión, son variacio-nes en prosa sobre un mismo lugar-tierra de la memoria,� como la llamaba Felisberto Hernán-dez, o del acontecimiento– allí donde lo empírico,
Contar de cero
Saer y el desierto
Fermín Rodríguez
en su multiplicidad irreductible, “constituye los modelos decisivos de lo imaginario” (Saer, �997: �05). Se trata de historias donde el acontecimien-to, antes que nada(“No hay, al principio, nada”) es el tener lugar de un lugar o de lo que Saer denominó “la zona”: esa realidad virtual que Saer fundó en el lenguaje a fuerza de volver una y otra vez sobre ella. Lo que distingue este corpus del resto de sus novelas es que puede reconstruirse a partir de él una suerte de arqueología de “la zona”. Cada una de estas historias extiende una capa de pasado por debajo de la superficie presente de su obra, dotando de espesor histórico a un espacio ficcional donde la historia individual de los personajes se hunde en un pasado histórico. En efecto, textos como Paramnesia o El entenado se remontan hasta “escenas primitivas” del Río de la Plata –la mañana en la que los conquista-dores españoles ayunaron y los indios comieron, según el testimonio del único sobreviviente de la expedición de Solís que vivió para contarlo; o el melancólico deambular de un capitán español, de razón menguante, por las ruinas de un fuerte destruido por los indios y calcinado por el sol. Es la misma zona de la que el Doctor Real partió a principios de siglo diecinueve a la cabeza de una caravana de locos para atravesar la llanura, o la pampa abstracta y cartesiana que a fines de siglo contempla un inmigrante como Bianco, protago-nista de La ocasión, atravesada por flujos de mate-ria turbulenta. Son historias que, más que descri-bir, narran un paisaje a través de acontecimientos de la percepción y de la memoria que pueblan el
DEF - GHI ��4 comunicación y arte
espacio de marcas y de límites. Antes que nada, había que hacer espacio, narrando –más que describiendo– acontecimientos de la percepción.En su monotonía, en su uniformidad indistinta, la llanura es el espacio del acontecimien-to, el plano abierto de lo posible, la materia infinitamente renovable de la novela. Como si la repetición periódica y somnolienta de sus elementos fuese la condición para que algo nuevo y fuera de lo común pueda surgir, con un exceso de evidencia que lo convierte en problemático. Vacía de reflejos y de significaciones la costa que avista el entenado “no de-jaba entrever ningún signo, no mandaba ninguna señal”, la llanura que Saer explora en El entenado, Paramnesia, Las nubes y La ocasión expresa, al mismo tiempo, “la efervescencia de lo viviente”, la multiplicidad del acaecer, asimilada al delirio. Lugar primordial donde se funda la memoria, la llanura es, sin embargo, pura exterioridad, pura superficie transpa-rente. Nada se esconde sobre ella: la interpretación, que se mueve en profundidad, resul-ta superflua. Para cada uno de los personajes que la recorren o que la narran, aventurarse por la llanura, cabalgándola o recordándola, implica seguir una línea de experimentación que no se sabe bien adónde lleva. Moviéndose o escribiendo sobre ella, los narradores saereanos no retroceden del presente al pasado (porque el pasado no existe por afuera del modo actual de recordarlo), sino de la experiencia a las condiciones de posibilidad de la experiencia que, en última instancia, son las condiciones de todo relato. “Como siempre que mi mente se vacía, empecé a contar”, escribe el entenado: se escribe desde un vacío simbólico, despoblado de representaciones de cosas, pero pleno de los rumores y hormi-gueos de una pura materia visible amorfa, de sabor “a vida indiferenciada y confusa, a materia ciega y sin plan, a firmamento mudo: como otros dicen a ceniza”. Indescriptible a priori, reconoce el propio Saer en El concepto de ficción (�997), “es únicamente la narración, a través de su forma, la que puede darle, a ese magma neutro, un sentido”. Dar forma o sentido es entonces abrirse paso a través de una multiplicidad de percepciones inconexas por medio de la escritura.�
Esto no es un paisaje
No hay, al principio, nada: sublime es un paisaje sin testigo, de cuya superficie ha sido borrado todo rastro de acontecimiento histórico. Nada ha pasado porque no hay nadie allí para dar cuenta de ello. Así, lo que la literatura de la élite letrada del siglo XIX nom-bró y describió como un desierto:
carece de huellas, lo que equivale a poner una coartada visual de que allí nada ha ocurrido (…) El desierto es
una negación del sentido del acontecimiento y como topos pone al acontecimiento por debajo del umbral de
registro de un incidente (… ) El desierto se construye de este modo como un monumento sin testigo, una huella
que niega su legibilidad como signo” (Bordo, �00�: 309)
“Esto no es un paisaje”, parece decir el explorador o el viajero por la llanura cada vez que habla de lo que el espacio no tiene, o de lo que en el espacio no pasa. El entenado (�983), traducida al inglés como The Witness, ficcionaliza ese momento paradójico por el cual lo negativo es introducido en América a través de enunciados que introducen el paisaje enumerando lo que no tiene. Se trata del primer explorador español del Río de la Plata, que alcanza a decir:
DEF - GHI ��5 comunicación y arte
“Tierra es ésta sin…, al mismo tiempo que alzaba el brazo y sa-
cudía la mano, tratando de reforzar, tal vez, con ese ademán,
la verdad de la afirmación que se aprestaba a comunicarnos.
Tierra es ésta sin…-eso fue exactamente lo que dijo el capitán
cuando le flecha le atravesó la garganta, tan rápida e inespe-
rada, viniendo de la maleza que se levantaba a sus espaldas,
que el capitán permaneció con los ojos abiertos, inmovilizado
unos instantes en su ademán probatorio antes de desplomar-
se” (Saer, �995: 3�)
La historia es conocida, y fue referida elíptica-mente por Borges, como la mañana en la que Juan Díaz ayunó y los indios comieron. Juan Díaz es Juan Díaz de Solís, primer navegante europeo del río de la Plata, en busca del paso a Oriente. Los indios son los que mataron de un flechazo a los españoles, para comérselos inmediatamente a la vista de la tripulación que desde el barco con-templaba lo que podría definirse como la escena primitiva de la historia argentina. Lo que el flechazo interrumpe, o más bien deja en suspenso, es un proceso de significación que en lugar de desplegar una lista abigarrada de atributos presentes, introduce la nada al Nuevo Mundo, bajo la forma de la ausencia. “Tierra es esta sin…”: la frase que pendiendo sobre una suerte de abismo horizontal que tiene la forma cóncava de aquello que, desde la perspectiva del conquistador, la llanura no tiene. De haberse continuado la frase, la serie de elementos de los que “esta Tierra” carece resultaría eventualmente infinita, a pérdida de vista. A ese germen de ausencia, el paisaje opone un acontecimiento tan súbito como inesperado para el que apenas hay nombre. “Todavía hoy me maravilla mi inconsciencia”, reconoce el ente-nado mientras años después escribe los hechos, supuesto testigo de un acontecimiento cuya fuga-cidad linda con lo invisible y cuyo estatuto de re-presentación es problemático. Ante las huellas de eso que acaba de pasar, la conciencia dadora de sentido se evapora. Asaltado por eso que pasó, no reconocido por sus ojos, el sujeto ha dejado de ser un representante digno de confianza, porque su identidad, que remite necesariamente a formas de presencia y de representación, se ha salido
de sus goznes. Encuentro traumático con lo real de un espacio que, de repente, se vuelve inquie-tante, el acontecimiento no puede integrarse o asumirse en la estructura del sujeto. El sentido no viene ahora del marco de referencia europeo, desde donde se estructura lo real, sino que sale de un espacio latente, bajo la forma de un certero flechazo –sentido es dirección-, para interrumpir violentamente la representación y desarreglar los sentidos posibles.En El entenado, el cogito ergo sum (contemporá-neo de los acontecimientos narrados) queda invertido. Allí donde pienso y recuerdo vo-luntariamente, no soy; allí donde soy, no vivo conscientemente; pura exterioridad olvidada de sí misma, cruzada en todas direcciones por huellas mnémicas (y por flechazos saliendo de la espesura) que, de no ser olvidadas o reprimidas, me destruirían. La memoria que Proust llamaba voluntaria (“En los últimos meses los indios se habían estado acostando temprano”) es incompa-tible con las huellas mnémicas, que se evaporan en la toma de conciencia. Narrar no es entonces recoger en el pasado la unidad intacta de un origen simple, fijada a un lugar o a una escena presente alguna vez para el sujeto que recuerda, y que la escritura, como simple suplemento, es capaz de representar. Algo ha pasado a espaldas del testigo, aunque no se sepa exactamente qué, algo que quedó incrustado en el cuerpo -como las flechas salidas de la nada que atraviesan la garganta del Capitán—-- de las que el entenado, supuesto testigo ocular del acontecimiento, no fue consciente hasta mucho tiempo después. Por eso, años después del acontecimiento ilegible, -la “escena traumática” que el primer psicoanálisis trataba de revivir3-, recordar para el narrador es elaborar, a posteriori, la recepción de una conste-lación caótica de estímulos cuyo peso se volvería aplastante si el orden de sucesión de la escritura no lo aliviara (el problema de Paramnesia). Escri-bir, palabra a palabra, despacio, es darle espacio a una memoria recargada de estímulos que, de abrirse paso masivamente en la conciencia (como la violenta consumación de la orgía caníbal), desmembrarían al sujeto que, desde el momento
DEF - GHI ��6 comunicación y arte
Sandro Botticelli (�446 - �5�0). Retrato de desconocido con la medalla de Cosme el viejo. �474.
DEF - GHI ��7 comunicación y arte
que escribe, se pone a distancia del barrial empí-rico que se traga, como ya veremos, al capitán de Paramnesia.Así, para el entenado, haber estado como tes-tigo en el lugar de los hechos no asegura nada, porque ni el testimonio de la experiencia ni el recuerdo de un hecho “es prueba suficiente de su acaecer verdadero” (Saer, �995: 39). El testi-go no es contemporáneo de lo que percibe: hay una distancia que separa al sujeto del sentido de la experiencia, un océano que habrá que vol-ver a cruzar con la escritura. Para el entenado que narra, “todo es recuerdo” (Saer, �995: �9�), incluso el presente inmediato. Pero escribir no es para él volver a hacer presente una franja de pasado vivido, tan incierta en aquél momento como sesenta años después, en el presente poroso de la escritura. Si al escribir, según el narrador, pareciera que el presente se agujereara y que fuera “ahora, ahora, que estoy en la gran playa semicircular”, lo que viene a su encuentro es un torbellino de materias en fuga, moviéndose en todas direcciones, sin sentido fijo: los cuerpos “compactos y desnudos” de los indios atraviesan, de tanto en tanto, en todas direcciones, la playa“en la que la arena floja, en desorden a causa de las huellas
desechas, deja ver, aquí y allá, detritus secos depositados
por el río constante, puntas de palos negros quemados por el
fuego y por la intemperie, y hasta la presencia invisible de lo
que es extraño a la experiencia” (Saer, �995: 74).
Ni antes, en el instante de la sensación, ni ahora, en el presente escindido de la escritura, el sujeto puede dominar la escena y congelarla en una imagen fija. La inmovilidad, como prueba de identidad y de solidez de la existencia, es una garantía que en la llanura, donde todo fluye y prolifera, no está asegurada. Ser “una tribu en el desierto, en lugar de un sujeto universal bajo el horizonte del Ser en-globante”, recomendaban Deleuze y Guattari (�988: 383) en una de sus cartografías deseantes, recurriendo a los movimientos nómades para trazar la imagen de un pensamiento a-subjetivo y a-significante. El sujeto colectivo de la tribu no se deja englobar por ninguna instancia univer-sal, que lo definiría desde afuera y desde arriba,
desde las alturas de un concepto o de un código previo. No es ése el lugar del entenado, que ha tomado su voz de los que todavía no la tienen y, por el mismo gesto, le ha dado a su tribu una lengua hecha de voces e imágenes inéditas. Para ser Def-ghi, -de quien los indios “esperaban que duplicara, como el agua, la imagen que daban de sí mismos, que repitiera sus gestos y palabras, que los representara en su ausencia y que fuese capaz, cuando me devolvieran a mis semejan-tes, de hacer como el espía o el adelantado que, por haber sido testigo de algo que el resto de la tribu no había visto, pudiese volver sobre sus pasos para contárselo en detalle a todos”-, para devolverle a la tribu sus palabras, purificadas, el entenado tuvo que devenir tribu, según un movi-miento que roza el delirio. Si “delirar”, según la dudosa acepción latina que encontraremos en Las nubes (Saer, �997: �5), es “salirse del surco o de la huella”; entonces el entenado delira, siguien-do líneas de fuga que lo llevan de regreso a la multiplicidad de una playa. Para quien, como él, busca sobre el campo liso de la memoria, o de la página, los rastros invisibles del acontecimiento, delirar significa deshacerse de la interioridad, apartarse de los lugares comunes, de los estereo-tipos y de los senderos ideológicos más frecuen-tados, para resbalar hacia la tribu, ese espacio exterior, fronterizo, a la intemperie del yo y de cualquier determinación trascendente.
El efecto de irrealidad
Paramnesia narra un delirio de la percepción, la disolución subjetiva de un sobreviviente de una de las varias expediciones de exploración al Río de la Plata tragada por el desierto, abandonado a su suerte en un continente desconocido. Ena-jenado por un sol que aturde los sentidos, y un acontecimiento inenarrable que acaba de suce-der, el capitán deambula por la franja que media entre el río y lo que queda del fuerte o del “real” –un espacio liminar, sembrado de cadáveres, mediando entre una playa abrasada por el sol y una empalizada semiderruida que rodea los restos humeantes del campamento destruido por
DEF - GHI ��8 comunicación y arte
los indios y diezmado por el hambre y la sed (la misma orilla calcinada por el sol de febrero, el mes “irreal”, que 450 años mas tarde recorre el Gato en Nadie nada nunca). Texto límite, de frontera, Paramnesia narra el borramiento de los precarios límites que la fun-dación del fuerte había trazado sobre las pági-nas en blanco de un paisaje vacío cuyo tiempo histórico (y narrativo) se ponía en marcha por la fuerza performativa del acto de fundación. La fundación, la construcción del fuerte, impone un recorte allí donde no había más límites que el de la costa de un río –un río sin orillas, va a agre-gar Saer en otro lado–, como si en el desierto las paradojas no solo estuvieran en el lenguaje, sino en el orden de lo visible. Lo abierto de un desier-to “sin límites” impide narrar y describir, porque para narrar y describir se necesita establecer un sistema de variables, de distancias, de duracio-nes, de nombres, de juegos de perspectivas y horizontes, de pliegues del tipo adentro/afuera.4 Pero en Paramnesia, la precaria territorialización producida por la conquista se descompone, y junto con “el real” –el nombre anacrónico que se le da al fuerte– cae la frontera entre interior y exterior, entre sujeto y objeto, entre percepción y memoria, entre lo humano y lo inhumano, entre realidad y ficción. Focalizado en lo que queda de conciencia del capitán, que sobrevive junto a un soldado yacien-te y un fraile moribundo, el relato despliega un territorio que no puede definirse como paisaje, porque un paisaje devuelve la mirada, esto es, supone una perspectiva humana que contempla y representa la naturaleza, una “razón” des-criptiva que racionaliza un territorio a partir de convenciones estéticas. A punto de disolverse en un punto de vista inhumano, el capitán está a un paso de hundirse completamente en un puro flujo de vida pre-personal sin un “yo” que la sostenga. Imágenes que flotan liberadas de su anclaje en lo humano lo atraviesan de punta a punta: cambios de temperatura, de color, de luz, de sonidos, de texturas, de humedad; pulsacio-nes de lo real no organizadas por una conciencia dadora de sentido. La frontera, el límite, pasa por
el capitán, como umbral inestable entre lo huma-no y lo inhumano a punto de desbarrancarse en un río de datos empíricos no atribuibles a ningún “yo”, porque estamos mas allá de la oposición sujeto-objeto. La percepción de la vida estalla, y junto con ella la narración lineal de la experien-cia, para dejarle paso a un flujo desterritorializa-do de datos fugaces desligados de lo humano.Un océano se ha abierto en el interior del capitán, separado del viejo continente de su cuerpo. La desfamiliarización (la paramnesia) comienza por lo más cercano, por las figuras espaciales que el conquistador va dejando sobre un territorio que se vuelve legible en el acto de pasar, nombrar, delimitar. En efecto, la conquista es una apropia-ción de un lugar por medio de un discurso que nombra y una mirada que clasifica y transforma lo desconocido en una colección de objetos y datos legibles. Pero la perspectiva de dominar el espacio y de englobarlo por medio de un discur-so y una visión totalizante fue erosionada por una relación de fuerza desfavorable. Sacrifica-dos como animales por los indios, derribada la empalizada subjetiva que los protegía del afuera, los españoles se mueven ahora en el campo de visión de un enemigo que vigila y que tiene a su favor el conocimiento del territorio (“Evocó el fuerte tal como se lo veía desde los árboles, como lo habrían visto los indios diez días antes al vigilar desde el monte esperando el momento de saltar sobre ellos”, Saer, �983) Lo que queda del peso simbólico de los rituales performativos de la conquista es una serie desagregada de gestos de espacialización mínimos, una trama incierta de trayectorias fugaces y huellas irreconocibles de animal en fuga (“todo el espacio arenoso estaba lleno de esas huellas, impresas en todas direccio-nes, y entrecruzadas en un diagrama intrincado” –(Saer, �983). Del ilimitado poder de gobernar sobre el espacio –un espacio que se pliega bajo sus órdenes–, solo queda un poder restringido a los límites de un cuerpo que se ha vuelto un con-tinente lejano y desconocido, donde cada orden queda pendiendo sobre un umbral de incerti-dumbre. “‘Uno puede levantarse y caminar hacia allí’… ‘Y puede’, pensaba, ‘levantarse y caminar,
DEF - GHI �30 comunicación y arte
y ver desde allí, a la sombra, todo el fuerte” (Saer, �983: 35). Lo que el capitán puede se ha vuelto objeto de extrañamiento, de descubrimiento, de primera vez, según un efecto de irrealidad que no cesa. La exploración quedó confinada al cuerpo y a los rumbos desconocidos que lo conectan con la percepción, la memoria y la imaginación aplica-das a un mundo desierto, sin ningún atractivo.El capitán se mueve en una repetición olvidada de sí misma: cada gesto, cada desplazamien-to –adelantar una pierna detrás de la otra– es diferencia pura que se descompone en múltiples partes, según una secuencia que puede desagre-garse en cualquier momento. Más que la certeza de una presencia contundente, de una primera persona rompiendo el vacío y fundando a partir de la nada, los gestos y pensamientos del capitán solo señalan la ausencia de lo que acaba de pasar, actos desarticulados que resbalan hacia un pa-sado remoto por más próximo que pueda estar. Sus actos no dejan huella, o la huella que dejan se pierde en una memoria donde solo proliferan las diferencias y nada se repite dos veces. Espectador perplejo de actos desautomatizados que se han vuelto ajenos, el capitán ni siquiera tiene asegurado el gobierno de sí mismo (“tuvo por un momento la ilusión de que sus miembros dejarían de obedecerle si él decidía por ejemplo levantarse y caminar hacia el bosquecito”. Saer, �983). Más que desdoblado, se trata de un sujeto quebrado, desmembrado, sin control, que ha perdido la capacidad de darle sentido a la expe-riencia. “‘Ahora estoy yendo en dirección al río’”, piensa el capitán para sí mismo, perdido en una franja de presente puro que se renueva constan-temente sin transformarse en vivencia. Pero no se trata de la certeza de estar moviéndose desdo-blada en un enunciado que avanza paralelamente al cuerpo que camina. El capitán dejó de pensar “con nada parecido a palabras” y se mueve en una zona de intuiciones que lo asaltan, “pálidas manchas fosforescentes que se encendían y se apagaban en el interior de su mente” como un magma espeso y borboteante. Lejos de simplificar la esquematización de la experiencia y facilitar los manejos de la represen-
tación y la memoria, el desierto vuelve la presen-cia fugaz y problemática. El mundo de la repre-sentación y de las identidades reconocibles fue aniquilado por la masacre, la soledad, el hambre, la violencia, la extrañeza de un paisaje pre-on-tológico inacabado. Para que un sujeto pueda representarse un objeto como sustancia idéntica a sí misma, tiene que ser él mismo una unidad continua en el tiempo. Pero el capitán vaga per-dido en una franja de presente apenas conectada con el pasado y el futuro por un delgado hilo de subjetividad que está a punto de cortarse. Ni el instante que acaba de pasar queda a disposi-ción del recuerdo, ni el instante por venir puede anticiparse. A la desarticulación temporal le corresponde una discontinuidad espacial: se trata de un fragmento de espacio no cartografiable, desconectado de cualquier totalidad geográfica, sin un más allá que lo trascienda y le de sentido (la autoridad, España, Dios). El río que lo cruza “parecía no venir desde ninguna parte ni dirigir-se a ninguna otra… era probable que no hubiese origen ni continuación, que nada más que lo que estaba allí era real, y ninguna otra cosa”.5 En un mundo de diferencias salvajes, de puro cambio (“podía percibir con claridad los cambios graduales de instante en instante y ver cómo todo se modificaba y desaparecía con que apenas algo hubiese cambiado”. (Saer, �983) no están dadas las condiciones de la representación. Represen-tar es volver a presentar lo mismo, reduciendo la diferencia a la identidad. Lo mismo para un español del siglo XVII es Madrid, Segovia, el rey de España, el imperio, el puerto de Cádiz, el Santo Oficio. Pero en el Nuevo Mundo las cate-gorías que distinguen la realidad de la ficción se encuentran distorsionadas. Lo que se vuelve cuento, ficción, prodigio, es la anécdota que, en un mundo de diferencias proliferantes, se hace repetir el capitán, narrada por el viejo soldado yaciente que contempla consternado cómo su jefe va perdiendo capas de humanidad (maldice a Dios, se niega a asistir al fraile moribundo, deja que los cadáveres se pudran). La historia, tomada del epistolario de Francisco de Quevedo pero atribuida al soldado, cuenta
DEF - GHI �3� comunicación y arte
el accidente de una carroza en un cortejo real. Después de comprobar que los pasajeros salieron ilesos, el rey se acerca al cochero y le dirige un irónico elogio: “Vuestra merced lo ha volcado tan bien, que parece que lo ha hecho ya muchas veces”. La anécdota, que pone en juego una repetición, un saber imposible sobre lo contingente y lo accidental (la experiencia evita accidentes, no los provoca) y, a fin de cuenta, un rasgo “realista”, cautiva al capitán. La historia evoca un mundo posible, el efecto tranquilizador de “lo real”, esto es, de lo monárquico, de la ley, de lo simbólico. Pero en esa tierra desnuda y calcinada, distorsionada por el vacío y por el sol, “Madrid” y “rey” son referencias simbólicas que se desrealizan, espejismos de un pasado que se desvanecen en el puro presente del Nue-vo Mundo. “Y tú me hablas de un rey y de una ciudad que no existen” –dice el capitán. “Mereces que te corte la lengua”.Los prodigios que la imaginación codiciosa y embrutecida de los conquistadores atri-buían a las tierras desconocidas del Nuevo Mundo, corresponden ahora a una lejana e inverosímil España. Las costas desiertas del Río de la Plata ocupan el lugar de lo real, más allá del cual no hay nada. Las ficciones realistas se revelan ilusorias: desenganchado del orden simbólico que lo sostenía, el capitán se hunde en un flujo de vida multiforme proliferando en series abiertas. Despojado de su manto simbólico, lo real quedó entonces al desnudo. Lo real es el fuerte (el real), el sol ardiente, el río inmóvil, la empalizada semi-derruida, la descomposición de los cadáveres, el lamento de los moribundos: un presente excesivo, tan amplio como el tiempo entero, imposible de integrar en la estructura de la experiencia. Se trata de un orden pre-simbólico, no esquematizado por categorías narra-tivas que conectan el presente con el pasado. Caída la garantía de la realidad, hasta el pasado se ha vuelto ilusorio, y la memoria de los hechos no tiene más consistencia que la imaginación. Al pasado como ilusión apunta el reproche del capitán: “A ver, cuéntame. Hazme el cuento de que hay un océano y que nosotros lo cruzamos con el adelantado y él
nos mandó en expedición hasta aquí (… ) Cuéntame de los indios y de las picas envenenadas. Hazme creer que
todo eso es real. Hazme creer que no hemos estado siempre tú y yo y Judas en este lugar, rodeados de carroña y
que hay algún otro lugar que no sea este”.
La modernidad conquistadora de España no es contemporánea del orden pre-histórico en el que se internan y se pierden los hombres del Renacimiento.6 Podría decirse que en las lejanas llanuras del Río de la Plata, donde el efecto de realidad de una historia –la del soldado– se resquebraja y lo real centellea como si fuera percibido por primera vez, no es posible el relato lineal de los hechos. No hay historia, porque la posibilidad de establecer una continuidad entre el presente, el pasado y el futuro fue quebrada por un aconteci-miento que distorsionó radicalmente el sentido de la realidad, una realidad extrañada, ralentada, arcaica; un abismo pavoroso de materia informe, que se asoma en la noche de la especie. El efecto de realidad de la historia queda desplazado por una sensación gene-ralizada de irrealidad y extrañamiento que lo baña todo. Cuando el velo de las fantasías ha caído, el gran espacio abierto del que están ausentes las formas tradicionales de la autoridad, resulta, en principio, aterrador (el horror de Kurtz en El corazón de las tinieblas). ¿Cómo leer, en este marco, los arrebatos de ira del capitán en contra del fraile moribundo y del soldado, último guardián de lo simbólico o del principio de realidad? El capitán desafía al soldado a que le preste consistencia narrativa a hechos que, desde la perspectiva incandescente del puro presente al que fueron arro-jados, es como si nunca hubieron tenido lugar. Que lo devuelva al cam-po de la creencia
DEF - GHI �3� comunicación y arte
por medio de un relato vero-símil, que lo rescate de la pura exterioridad de un presente paralelo al curso de la historia, que el tiempo vuelva a correr bajo la forma de un relato; tal es la demanda del reclamo del capitán. Pero el conflicto apunta más allá de la mera denuncia de la realidad como un orden artificial-mente producido en el lenguaje (los melancólicos juegos de simulación del barroco: no olvidar que el relato que el soldado se atribuye está tomado de Quevedo). Transplantada al suelo americano, la ficción narrativa “realista” de los hechos es la prolongación de los fracasos parciales de la conquista por otros medios, porque el realismo documental o testimonial de la crónica, de la narrativa histórica o de los relatos de viaje, no es capaz de retener el rasgo de ficción, de exceso alucinatorio, de pesadilla, que conlleva la pura confrontación de lo real. Desde el umbral donde la escala del cuerpo se pierde en redes diferencia-les más grandes o más pequeñas que lo humano, Paramnesia retiene un efecto de irrealidad aluci-natorio que la prosa realista elimina o pasa por alto. Paradójicamente, mientras las creencias se derrumban y el verosímil representativo se resquebraja, lo real sube a la superficie como un exceso increíble de lucidez morbosa que muestra la realidad en su dimensión más frágil y contin-gente (lo que podría no haber ocurrido nunca). Si la realidad se identifica con lo verosímil y con la creencia, con lo que aceptamos como posible aun-que no haya ocurrido, lo real se experimenta bajo la forma pesadillesca de lo increíble, lo que nunca podría haber ocurrido, y sin embargo pasó. El delirio del capitán no tiene la forma de una huida a un universo de fantasías que lo separe del horror de la masacre. La paramnesia es un efecto de irrealidad que distorsiona lo cotidiano hasta volverlo imposible, que desautomatiza los hábitos de la percepción, que desrealiza la expe-riencia “verdadera” para hacerla estallar en una multitud de posibilidades de vida latente que esperan ser realizadas. En este sentido, el capitán se hunde en lo real, plasmado como shocks que impactan sobre una conciencia acribillada y en carne viva, suspendida en el tiempo, desconec-
tada de todo sentido de lo humano o de toda empresa conquistadora.
Un desierto que enloquece
Mil ochocientos cuatro: el mismo año que finaliza el viaje naturalista de Alexander von Humbol-dt por las regiones tropicales de América, otra aventura romántico-científica comenzaba a orillas del Río de la Plata. Se trata de la inauguración de “Las tres acacias”, una Casa de Salud dedicada al tratamiento de “enfermedades del alma” con más de convento o de academia filosófica atenien-se que de hospital psiquiátrico, fundada en las afueras de Buenos Aires por un médico-filósofo holandés, el doctor Weiss. La extraña y anacró-nica empresa, que se retrotrae a los orígenes políticos de la Argentina, fue imaginada por Saer en Las nubes (�997) y narrada por un tal doctor Real, joven médico discípulo de Weiss nacido en Paraná pero educado en la convulsionada Europa de fines de siglo, autor del manuscrito que lleva por título Las nubes. Por encargo de Weiss y en lo que sería “la aventura más singular de mi vida” (��), el doctor Real debe trasladar a través de las cien leguas de desierto que separan Santa Fé de Buenos Aires una pesada carga: cinco locos que van a internarse en el hospicio.Viaje por los márgenes de la razón, Las nubes narra la travesía de una auténtica “nave de los locos” a través de una pampa inundada –un territorio en estado casi líquido debido tanto a la crecida de los ríos como al “carácter socialmente informe, la ausencia de instituciones y la preca-riedad” que, en la América de principios de siglo, caracteriza el proceso de descolonización que ya se ha puesto en marcha (Sarlo, �997: 37). Como en Humboldt, la onda expansiva de las revolu-ciones europeas de fines de siglo se propaga por el discurso científico. Si la política es revoluciona-ria, la naturaleza es catastrófica. Pero no solo la inundación –donde la pampa se vuelve, literal-mente, un mar– abastece de imágenes sublimes a una historia que corre al ritmo corto del acon-
DEF - GHI �33 comunicación y arte
tecimiento; también las erupciones volcánicas sacuden las descripciones de la pampa del doctor Real. A pesar de su chatura, la llanura que rodea a la Casa de Salud se halla en permanente estado de erupción: “Por todas partes lava hirviendo nos amenazaba: indios, bandidos, ingleses, godos, en ese orden creciente de ferocidad, para no hablar de tormentas, inundaciones, sequías, langostas, denuncias, pleitos, guerras y revoluciones” (Saer, �997: 30). Panóptico a cielo abierto, la llanura, como es-pacio de transparencia absoluta, es lo opuesto al encierro del manicomio, del sanatorio o de la cárcel –espacios disciplinarios que a lo largo del siglo van a confinar a los cuerpos indóciles a límites estrictos de espacio y de tiempo. Sobre la llanura sin límites, en cambio, tanto los hom-bres como la naturaleza deliran; porque si según la dudosa acepción latina propuesta por Saer, “delirar” significa “salirse del surco o de la hue-lla” (�997: �00), entonces no solo los locos, sino también los elementos de la naturaleza deliran. El clima totalmente salido de los goznes, los indios y diferentes catástrofes naturales (inundacio-nes, incendios) quiebran una y otra vez la línea recta de espacio y de tiempo que el convoy debe seguir, multiplicando los accidentes y demoran-do el avance por el plano liso de la pampa. La caravana no deja de atravesar umbrales invisibles de temperatura, de germinación, de marchita-miento, obstáculos invisibles que provocan la “dificultad paradójica de avanzar en lo llano” (Saer, �997: �7). En pleno invierno, en el mes de agosto, un verano intempestivo desequilibra la monótona geografía pampeana, desordenando los planes de marcha del hospital ambulante del doctor Real. En la pampa de Las nubes, el ritmo de sucesión de las estaciones se acelera. Precipitada y desordenadamente, las estaciones se suceden como si clima y paisaje terminaran por plegarse a las crispaciones del delirio. Un inestable mapa meteorológico se superpone a los planos geográ-ficos, alterando las escalas de espacio y tiempo. El barómetro, más que la brújula o el cronómetro, se convierte en el instrumento adecuado para captar
las variaciones y poder orientarse a través de un mapa en el que las escalas geográficas de espacio y tiempo han sido alteradas por una meteorolo-gía turbulenta.7.
Sin el optimismo del científico que descubre la existencia de leyes naturales latentes en lo pro-fundo de la materia, el doctor Real verifica los límites y alcances de una razón enfrentada a una naturaleza indiferente a los conceptos que pre-tenden someterla:
Lo poco en cuenta que la naturaleza tiene nuestros planes
y hasta las leyes que le atribuimos parecía demostrarlo con
insolencia ese calor inusual en medio de uno de los inviernos
más crudos que la región, según numerosos testimonios,
había padecido. (Saer, �997:�8)
En este sentido, el discurso de la locura está más cerca de la naturaleza americana que las catego-rías de la ciencia. Convencido que en cualquier fenómeno particular estaban implícitas las leyes que rigen en todo el universo, el doctor Weiss tiene mucho de sabio romántico ‘totalizador’, al estilo de Humboldt:
la naturaleza entera en sus más variadas manifestaciones,
desde el giro periódico de los astros hasta las florcitas más
insignificantes de la llanura, que coleccionaba en un herbario
cuidadoso, despertaba en él la misma curiosidad, estimulan-
do sus dones de observación y de razonamiento. (Saer, �997:
�8).
Pero a medida que el campo de su conocimiento se ampliaba, echando luz sobre las regiones más remotas de la experiencia, “también aumentaba el lado oscuro de las cosas” (Saer, �997: �8). Sin oponerse, la razón se contempla y refleja en la locura. Reino de las semejanzas salvajes, tal como la define Foucault, la locura forma un continuo con los desequilibrios de una naturaleza en rela-ción de exceso consigo misma. En el lenguaje de la locura, la naturaleza toma la palabra, emitien-do signos que vuelven la llanura un hervidero de analogías –no de diferencias y jerarquías concep-tuales.8 Encrucijada entre la ciencia médica y la biología,
DEF - GHI �34 comunicación y arte
el desierto enloquece de indiferencia. En contras-te a naturalistas como Darwin o como Hudson, atentos a las más mínimas variaciones del paisaje, el viajero “que no tiene otra preocupación que dejar atrás cuanto antes esos pobres campos per-didos” se empasta en la repetición de lo mismo. La llanura vacía “le hace perder a un hombre la razón” (Saer, �997: �85), observa el doctor Real al borde de un ataque de agorafobia. Una particula-ridad del paisaje, al cabo de unas leguas, se vuel-ve “una nueva parcela de lo igual que comienza, y cuya novedad, casi de inmediato,se desvane-ce”, tragada por la ilusión de repetición (Saer, �997: �78). Hasta el movimiento se interrumpe: si no fuera por los cambios de luminosidad, el jinete que atraviesa la llanura tendría la impre-sión “de cabalgar siempre en el mismo punto del espacio” (Saer, �997: �76), atascado en un grumo de tiempo. Lejos de una concentración de la reflexión, de un exceso de evidencia de un yo presente para sí mismo que se percibe mirando, la soledad desub-jetiva. El efecto siniestro depende de un espacio cuyos pastos, ríos, cielo azul, sol candente, no están destinados a una mirada que está en exceso respecto de lo real. Más allá de lo humano, el desierto no devuelve la mirada, y cada aconteci-miento expulsa al sujeto del centro del paisaje a la periferia. Todo lo que crece, repta, aletea, late o sangra sobre la llanura es indiferente a la mirada de un sujeto cuya relación con el objeto ha que-dado interrumpida. Un animal, por ejemplo, no se deja conocer, en el sentido de que es imposible ponerse en su lugar, “de imaginar lo que pasa en ellos por adentro y, al mismo tiempo…, de esa es-pecie de indiferencia en tanto que individuos que les inspiramos (…) Fuera de esos actos exteriores de supervivencia, son inaccesibles para nuestra razón” (Saer, �997: �8�). Igual que la locura, agregará inmediatamente el doctor Weiss: las representaciones de un loco “son tan inaccesibles para nosotros como las de un animal privado de lenguaje” (Saer, �997: �8�). Naturaleza humana absolutamente desterritoria-lizada, la locura habla por sí misma, sin dejarse representar por un pensamiento siempre a punto
de salirse de la huella o a quedar anegado por algún desborde. Porque la llanura es el espacio donde el equilibrio de la razón se encuentra suspendido, al borde de un abismo horizontal desquiciado y desquiciante. La razón, la posibili-dad de conocer y legislar sobre lo real, parece ser en el Río de la Plata un margen precario de ese territorio indistinto donde hombres y elementos deliran al unísono. En efecto, no solo los fenó-menos naturales están alterados. Desvaríos de poder, de saber, religiosos y verbales afectan res-pectivamente a cada uno de los enfermos menta-les, sujetos completamente excéntricos respecto de un lenguaje que habla a través suyo sin límites que lo encaucen y que amenaza anegar el caudal de los sanos,
como si habiendo perdido, en la llanura monótona, el instinto
o la noción que separa lo interno y lo exterior, el idioma que
el mundo nos presta hubiese perdido también sus raíces
dentro de nosotros y se hubiese puesto a hablar por sí mismo,
prescindiendo del pensamiento y de la voluntad de los que, al
dar los primeros pasos por el mundo, habíamos aprendido a
utilizarlo (Saer, �997: ���).
Así como las leyes de la naturaleza han perdido su vigencia, la locura suspende el poder del len-guaje de denotar un segmento de realidad, crean-do ese exceso de significación sobre la denotación estudiada por Lévi-Strauss que escritores como César Aira van a saber explotar. Suspensión de toda referencia, tanto como de toda ley científica: el estado de la naturaleza en el Río de la Plata es un estado de excepción, un es-pacio liminar donde el orden de conocimiento de la naturaleza se interrumpe, sin volverse exterior. La locura no es tanto el afuera de la razón como una tierra de nadie intermedia entre cultura y naturaleza que complica la relación adentro y afuera, sujeto y objeto, interior y exterior, centro y periferia –un estado de excepción donde las garantías del pensamiento quedan momentánea-mente suspendidas, no abolidas–, que en cual-quier momento puede extenderse hasta anegar la totalidad de lo social. En efecto, el médico y el científico se mueven a través de un territorio
DEF - GHI �35 comunicación y arte
vacío de leyes naturales, un terreno fértil sobre el que años después va a extenderse ese estado de suspensión de la ley que los intelectuales liberales van a definir como despotis-mo: el desierto como vacío jurídico. Treinta años después de la aventura, en tiempos “en el que las amenazas ya no vienen del desierto, sino del gobierno” –esto es, �835, los años del gobierno de Rosas que corresponden a la redacción del manuscrito (��9)–, la locura no es un espacio ingobernable exterior a la razón y a la ley, sino un núcleo oscuro instala-do en el gobierno mismo. En el Río de la Plata, la razón, el gobierno, la ley, parecen ser apenas márgenes de la locura –un equilibrio o estado precario que en cualquier momento puede ser tragado por el desierto. Territorio remoto, tan lejano como el horizonte, la locura puede volverse, de pronto, demasiado cercana, demasiado familiar, demasiado humana. El estado convul-sionado de una naturaleza excepcional se tornará un estado de naturaleza jurídicamente vacío o vaciado –esa franja de existencia desnuda estudiada por Giorgio Agamben habitada por indios, gauchos, inmigrantes; cuerpos despojados de todo valor político que se puede eliminar sin cometer un crimen9.
Tropel
El hombre se llama Bianco, un pioneer de nacionalidad incierta que protagoniza La ocasión (Saer, �986). Está solo, parado en medio de la llanura, en la puerta de un pequeño rancho de adobe y paja, dedicado por entero al pensamiento. Pasada la primera mitad del siglo diecinueve, Bianco llegó desde Europa a tomar propiedad de las veinte leguas cuadra-das de campo al noroeste de la llanura que el gobierno argentino le otorgó a cambio de convencer y embarcar hacia la Argentina, la mayor cantidad posible de mano de obra campesina decidida a dejar Italia e instalarse en la llanura. Pero en principio, el fin del viaje de Bianco no es utilitario ni estético; viene a la pampa a pensar, a hundirse en un paisaje que “representa mejor que otro lugar el vacío uniforme, el espacio despojado de la fosforescencia abigarrada que mandan los sentidos, la tierra de nadie transparente en el interior de la cabeza en la que silogismos estrictos y callados, claros, se concatenan” (Saer, �988: ��). La pampa como en el mapa –escribió Sarmiento– es el dominio de las ideas claras y distintas sobre el que alguna vez Bianco reinó y que ahora, mimetizándose con un espacio que parece encarnar un plano cartesiano, tiene la ocasión de reconquistar. Durante más de diez años, teatros de Londres, Berlín y Paris, fueron testigos de las haza-ñas mentales de Bianco. Doblando o quebrando cucharas y barras de metal, poniendo en funcionamiento relojes descompuestos, reproduciendo por transmisión telepática dibujos del público, enloqueciendo brújulas con su sola proximidad, Bianco daba testimonio de cómo el pensamiento dirige la materia, moldeándola, desplazándola, trasladándola de un lugar a otro. Hasta que una traicionera conspiración positivista sabotea su experiencia y lo obliga a desaparecer, en el medio del descrédito y la derrota. Vacía, uniforme y abstracta, la llanura es el retiro que Bianco elige para recuperar sus poderes y refutar a la camarilla científica que lo obligó a abandonar Europa. Pero aunque su plan sea en principio dedicarse a la pura meditación y a la refutación escrita de sus detractores, Bianco no es ajeno al pensamiento práctico. Con desdén y casi a pesar suyo, Bianco comprende, resuelve y domina los problemas prácticos que la llanura le plantea a cualquier extranjero que quiera instalarse y enriquecerse en ella. Su pragmatismo consti-tutivo lo lleva a observar lo que hacen los ricos y a entender, rápidamente, que para pros-
DEF - GHI �36 comunicación y arte
perar hay que dedicarse al ganado y al comercio. Así, para marcar su territorio a fuerza de presen-cia, Bianco se instala seis meses en la llanura
para desde dentro, tratando de interiorizarla, hacérsela a sí
mismo connatural, tendiendo a reconstruir en su interior la
percepción que tienen de ella los que han hecho su aparición
en ella, los que, como Adán con el del Paraíso, están amasa-
dos con el barro gris que pisan los cascos de sus caballos, es-
tancieros, peones, indios, arrieros, carreros, ladrones de vacas
e incluso prófugos de la justicia y asesinos” (Saer, �988: 97).
Pero no se trata de un trabajo de identificación por el cual Bianco se agaucha, sino mas bien de un simple cálculo, de un pasaje forzoso por la identidad del otro para diferenciarse mejor de ella. Así, meterse en la piel de la llanura, interio-rizar las leyes de la tierra en la que va a instalarse y de los hombres salvajes que la habitan “no es mas identificatorio que las observaciones de un cazador sobre las costumbres de un tigre con el fin de domes-ticarlo o de vender su piel” (Saer, �988: 99). Bajo esta mirada que calcula con indolencia, la llanura se vuelve entonces una inmensa hoja de cálculo que, desmaterializada, reducida a leyes y a ecuaciones, la razón práctica de Bianco pliega en cuatro y archiva junto con los títulos de pro-piedad. Bianco es uno de esos colonos en guerra con una naturaleza catastrófica, difícil de gober-nar, inconstante y caprichosa –un objeto indó-mito capaz de refluir sobre el sujeto que intenta do- minarlo. Pero no es en el terreno del trabajo manual donde Bianco da batalla –el plano donde se instalan los inmigrantes que trae hasta la pam-pa–, sino en el campo de un pensamiento que trabaja por conceptos y por cálculos proyec-tados sobre una naturaleza transformada en materia prima por las ideas-fuerza del capitalismo.Pero la llanura excede el campo de representa-ción que Bianco pretende imponerle. Algo, que no se espera, puede pasar en cualquier momento. Una tropilla de más de dos mil caballos salvajes cruza la pampa de un horizonte a otro, irrum-piendo de la nada y volviendo a ella. Bianco pier-de su sangre fría, tratando de detener y de adue-
ñarse de esa “aglomeración de carne caliente, de músculos y nervios y de sentidos” sin dueño que se propaga por el espacio hasta volver inaudibles e incompren-sibles los pensamientos (35). Impo-sible de dominar o de fijar en una representación, esa masa de materia múltiple, “unificada por todos sus miembros y al mismo tiempo dispersa en cada uno de ellos” (Saer, �988: 35), desborda los alambrados que el lenguaje conceptual traza sobre lo real. Se trata de una multiplicidad sin centro, exterior al círculo de pensamiento dentro del cual Bianco pretende acorralar y encerrar los flujos de materia no ligada de la pampa. Primero aparición maciza e indeferenciada para la percep-ción, luego espejismo de la llanura inasible para la memoria, la presencia de ese torrente material es problemática para el pensamiento. La tropilla ya no remite a la unidad de un pensamiento, sino a un múltiple de la percepción que puede reco-rrerse en tantos sentidos como huellas de cascos quedaronen la arena. Más tarde, recuperada la claridad de sus faculta-des, Bianco piensa en la necesidad de alambrar, como modo de canalización y apropiación de una materia anónima y sin dueño. Después de todo, ¿qué son los caballos sino “materia que se com-pra y que se vende”, transformada en mercancía por la imposición de límites? (Saer, �988: ��4). El hombre de negocios debe importar alambre de Alemania para venderlo entre los propietarios de la zona, quienes “cuando vean el resultado, van a venir ellos solos a comprarnos” (Saer, �988; 48).Los cuerpos múltiples de la llanura tienen el poder de esquivar y resistir las formas de uni-dad e identidad que el pensamiento de Bianco trata de imponerles. La estampida de caballos anticipa la otra escena, imposible de alambrar, en la que Gina, la joven mujer de Bianco, fuma ambiguamente un puro en compañía de su socio, Garay López. Las dos escenas vienen de afuera a incrustarse en la memoria de Bianco y descompo-ner su máquina de pensar. El cuerpo de Gina es una aglomeración de materia tan insensata como el amasijo de carne de la tropilla, un territorio desconocido e inaccesible refractario al cálculo y
DEF - GHI �37 comunicación y arte
al pensamiento. Una y otra vez, cada vez que la imagen lo asalta, el desierto de ideas que Bianco pretende refundar en la pampa, vacío de datos materiales, se puebla de un hormigueo pululante de pasiones tan trepidantes como los cascos de los caballos. La presencia material de Gina, su cuerpo sexuali-zado y a punto de reproducirse, puebla el desier-to de ideas de Bianco con dudas, sufrimiento y delirios que ponen al pensamiento en permanen-te estampida. Hundido en un territorio desco-nocido y salvaje, el pensamiento se desorienta, y Bianco vuelve a ser víctima de una conspiración material mucho más peligrosa que la escaramuza positivista de Paris. Un pensamiento del afuera, hecho de aglomeraciones insensatas de materia no unificada por ninguna forma de interioridad, barre como un viento el orden de trascenden-cia que, organizado alrededor de formas de la razón pura y práctica, Bianco pretende fundar. La llanura tiene ahora la forma de una mujer cautivante, un territorio agitado por una sustan-cia vital desconocida y autónoma que se escapa de la colonización simbólica y que, como una ondulación, “viene de más lejos que todos los propósitos, todos los sentimientos y todas las de-terminaciones” a desrealizar las ficciones econó-micas, estéticas y científicas de una nación para el desierto (58).
Notas� Parafraseando al Borges de “Fundación mítica de Buenos Aires”, Saer
atestigua que el fuerte Sancti Espíritu –primera fundación española
en el Río de la Plata– fue fundado por Sebastián Gaboto “casi sin
ninguna exageración, enfrente de mi casa”. Se trata del sitio “menos
atrayente, por no decir el más inhóspito del mundo”. Según Saer, allí
se encuentra “el espacio arcaico de mi infancia”, donde Saer localiza,
cuatrocientos años después de la fundación del fuerte, sus primeros
recuerdos infantiles. Ver El río sin orillas, pp. 57-59.� En Saer y los nombres, Dardo Scavino reconstruye la teoría del nombre
sobre la que descansa la concepción de lenguaje de Juan José Saer: las
cosas no se llaman por su nombre; más bien, el nombre llama a las co-
sas, en el sentido de que una cosa se constituye como identidad cohe-
rente cuando se inscribe en la lengua como ficción simbólica (el trabajo
de elaboración de la escritura de El entenado). Pero las cosas también
son llamadas en tanto que deseadas (como cuando decimos que “algo
nos llama” –dice Scavino: “De tal modo que no sólo hacemos cosas
con palabras sino también con deseo”. Ver Dardo Scavino, Saer y los
nombres. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, �004, p. ��.3 Según Julio Premat, las novelas de Saer son variaciones en prosa de
las ficciones de origen del psicoanálisis: “Saer reescribe, con insisten-
cia, lo que podría denominarse ‘relatos primarios’, es decir lo que el
psicoanálisis introdujo en nuestra cultura como fragmentos narrativos
capaces de rendir cuenta de la formación del hombre en tanto ser
racional y de palabra”. Ver Julio Premat (�00�) La dicha de Saturno. Es-
critura y melancolía en la obra de Juan José Saer. Rosario: Beatriz Viterbo,
p. �7.4 Paul Carter insiste en la necesidad de establecer límites como
condición de una historia espacial. Diferenciar y delimitar por medio
de nombres es la condición de producción del espacio. La clausura, el
“encuadre” del paisaje, la delimitación de un espacio entre los límites
simbólicos de los nombres es la condición de la descripción. El nombre
(la toponimia, pero también el derecho de propiedad), como el hacha
del pioneer o el alambrado, constituye una herramienta de “rethorical
incision”. Ver Paul Carter, The Road to Botany Bay. An Essay in Spatial
History. London, Boston: Faber and Faber, �987, p. �53.5 Cuatrocientos cincuenta años después, el Gato extrae del mismo
espacio una lección semejante: “No había nada que denunciase, nada
detrás, delante, más arriba, que pudiese haber, en otra dimensión, o
entre las cosas mismas, un invisible del que pudiese espe-rarse, alguna
vez, la manifestación”. Ver Nadie nada nunca, p. 83.6 En El río sin orillas, Saer retoma este argumento en clave de ensayo.
Refiriéndose a la expedición de Solís: “Aunque de verdad avanza-
ban en el espacio, iban también retrocediendo en otro plano, en la
dimensión insospechada del propio ser que, sin los límites frágiles que
mantiene una sociabilidad convencional, vacila en el borde sin fondo
de la regresión que desmantela, una a una, las capas de una supuesta
esencia humana. En la geografía desmesurada de América los espera-
ban aspectos semienterrados y semiolvidados de sí mismos (…) Atra-
vesando el mar exterior, entrando en el agua barrosa del río, no sabían
que iban siendo expulsados también de sus costumbres, de su cultura,
de su lengua, de su concepción misma de la especie humana, en una
palabra, de todas las mediaciones simbólicas de lo más relativas, que
confundían con una supuesta realidad absoluta” (46).7 En su Atlas, Michel Serres piensa la relación entre lo global-universal
y lo local-particular a partir de la diferencia entre ‘time’ y ‘weather’:
“El tiempo de los barómetros repta bajo el tiempo de los cronómetros:
se oponen dos sistemas, uno fiable y racional, el otro imprevisible y
capaz de maleficios. Tratamos de conjurarlos trazando, para interro-
garlos, los mapas meteorológicos”. Ver Michel Serres, Atlas. Madrid:
Cátedra, �994, p. 9�.8 En su análisis de la concepción de locura de la novela, Hugo Vezetti
observa: “Estos locos, más que significar, ‘reconcilian’ las diferencias
y anulan las distancias, reduplican lo que tocan en el espacio infinito
de las analogías; finalmente, socavan las distinciones mediante las
cuales la razón y el poder han impuesto un orden hecho de jerarquías.
¿Hace falta señalar en esta reiteración de la experiencia de la unidad
(del amor, del conocimiento y la vida, la razón y la locura, la ciencia y
la barbarie, los lenguajes…) un tópico romántico?” Ver Hugo Vezzeti,
“La nave de los locos de Juan José Saer.” Punto de Vista 59. Diciembre
DEF - GHI �38 comunicación y arte
�997: 4�.9 Analizando a través de Carl Schmitt la topología de la excepción,
Giorgio Agamben encuentra “una zona excluida del derecho, que
configura ‘un espacio libre y jurídicamente vacío’” extendido entre el
orden territorial y el ordenamiento jurídico que le corresponde. “Esta
zona, en la época clásica del ius publicum Europaeum, corresponde al
Nuevo Mundo, indentificado con el estado de naturaleza, en el cual
todo es lícito (Locke: ‘In the beginning, all world was America’)”. Ver
Giorgio Agamben, Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida I, trad.
Antonio Gimeno Cuspinera. Valencia: Pre-textos, �998, p. 53.
Referencias bibliográficas
AliAtA, FernAndo y SilveStri, GrAcielA. (�994) El paisaje en el arte y las
ciencias humanas. CEAL: Buenos Aires.
BenjAmin, WAlter. “El narrador”, “Sobre algunos temas en Baudelai-
re”, en Sobre el programa de la filosofía futura. Barcelona, Planeta-Agos-
tini, �986
Bordo, jonAhtAn. “Picture and Witness at the Site of the Wilderness,”
in Landscape and Power, ed. W.J.T.Mitchell, Chicago UP, 00�.
Butor, michel. “Le voyage et l’écriture.” Repertoire IV. Paris: Minuit.
certeAu, michel de. L’invention du quotidien. 1. Arts de faire. Paris:
Gallimard, �990.[The practice of everyday life. Trans. Steven F. Rendall.
Berkeley; Los Angeles; London; California U.P., �984.]
cArter, PAul. The Road to Botany Bay. An Essay in Spatial History. Lon-
don, Boston: Faber and Faber, �987.
deleuze, GilleS y Félix GuAttAri. (�980). Mil mesetas. Valencia, Pre-
textos, �988.
díAz-QuiñoneS, ArcAdio. (�99�). “El entendado: Las palabras de la
tribu”. Hispamérica. Año XXI, Diciembre 1992, nro. 63.
lAWrence, d.h. “Melville’s Typee and Omoo”. Studies in Classic Ameri-
can Literature. s/n.
lévi-StrAuSS, clAude. (�96�) “La ciencia de lo concreto”, en El pensa-
miento salvaje. Buenos Aires, FCE, �990.
PremAt, julio. (2002) La dicha de Saturno. Escritura y melancolía en la obra
de Juan José Saer. Rosario: Beatriz Viterbo.
Prieto, AdolFo. Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argenti-
na. 1820-1850. Buenos Aires: Sudamericana, �996.
SAer, juAn joSé. (�983) “Paramnesia”, en Narraciones �. Buenos Aires:
CEAL.
——————— (�986) La ocasión. Barcelona: Destino, �988.
——————— (�99�) El río sin orillas. Tratado imaginario. Buenos
Aires: Alianza.
———————(�980) Nadie nada nunca. Buenos Aires: Planeta, �994.
———————(�983) El entenado. Barcelona: Destinolibro, �995.
———————(�997) El concepto de ficción. Buenos Aires: Planeta.
———————(�997) Las nubes. Buenos Aires: Planeta.
SArlo, BeAtriz. “Aventuras de un médico filósofo. Sobre Las nubes de
Juan José Saer”. Punto de Vista 59 (Dic �997): 35-38.
ScAvino, dArdo. Saer y los nombres. Buenos Aires: El Cielo por Asalto,
�004.
SerreS, michel Atlas. Madrid: Cátedra, �994.
vezzeti, huGo. “La nave de los locos de Juan José Saer.” Punto de Vista
59. Diciembre �997: 39.
Fermín Rodríguez es crítico literario y profesor de literatura. Enseña
en la Universidad de Buenos Aires y en San Francisco State University.
Como crítico literario, escribe periódicamente en revistas y suplemen-
tos culturales, tales como Los inrockuptibles y Revista Ñ.
DEF - GHI �40 comunicación y arte
Literaturas postau-tónomas1.0 Josefina Ludmer
Estoy pensando en dos novelas recientes [pero lo mismo se puede decir de muchas otras, de cierto teatro como el proyecto Biodrama, de algunos best sellers, y de cierto arte]:Monserrat de Daniel Link [BsAs, Mansalva, �006] y Bolivia construcciones de Bruno Morales [seudó-nimo de Sergio Di Nucci], ganadora del premio de novela �006-�007 La Nación-Editorial Sud-americana, y bestseller según las listas actuales de los medios. Las dos se sitúan en territorios urba-nos específicos [en zonas sociales de la ciudad de Buenos Aires]: el bajo Flores de los inmigrantes bolivianos peruanos y coreanos, y la zona de Monserrat.Mi punto de partida es este.Estas dos novelas no admiten lecturas literarias; esto quiere decir que no se sabe o no importa si son buenas o malas, o si son o no son literatura. Y tampoco se sabe o no importa si son realidad o ficción. Se instalan en un régimen de significación ambivalente y ese es precisamente su sentido.
� Muchas escrituras del presente atraviesan la fron-tera de la literatura [los parámetros que definen qué es literatura] y quedan afuera y adentro, como en posición diaspórica� afuera pero atrapa-das en su interior. Como si estuvieran ‘en éxodo’. Siguen apareciendo como literatura y tienen el formato libro (se venden en librerías y por inter-net y en ferias internacionales del libro) y conser-van el nombre del autor (se los ve en televisión y en periódicos y revistas de actualidad y reciben premios en fiestas literarias), y se incluyen en al-gún género literario como ‘novela’, por ejemplo. Siguen apareciendo de ese modo pero se sitúan
DEF - GHI �4� comunicación y arte
en la era del fin de la autonomía del arte y por lo tanto no se dejan leer estéticamente.**** Aparecen como literatura pero no se las puede leer con criterios o con categorías literarias (específicas de la literatura) como autor, obra, estilo, escritura, texto y sentido. Y por lo tanto es imposible darles un ‘valor literario’: ya no habría para esas escrituras buena o mala literatura. Estas escrituras aplican a ‘la literatura’ una drástica operación de vaciamiento: el sentido queda sin densidad, sin paradoja, sin indecidibilidad, y es ocupa-do totalmente por la ambivalencia: son y no son literatura al mismo tiempo, son buenas y malas, son ficción y realidad. Quedaría el ejercicio del puro poder de juzgar [o decidir] qué son, o también suspender el juicio, o dejar operar la ambivalencia [que es uno de los modos cruciales de construcción del presente y al mismo tiempo uno de los modos cen-trales de pensarlo]. Estas escrituras, entonces, pedirían, y a la vez suspenderían, el poder de juzgarlas como ‘literatura’. Podríamos llamarlas escrituras o literaturas postautóno-mas; son constituyentes de presente.
� Las literaturas postautónomas se fundarían en dos [repetidos, evidentes] postulados sobre el mundo de hoy. El primero es que todo lo cultural [y literario] es económico y todo lo económico es cultural [y literario].� Y el segundo postulado de esas escrituras del presente sería que la realidad [si se la piensa desde los medios, que la constituirían constantemente] es ficción y que la ficción es la realidad. O, para decirlo de un modo más preciso: lo cultural y lo ficcional, en la era de la posautonomía, está en sincro y en fusión con la realidad económicopolítica.
3Porque las escrituras diaspóricas del presente no sólo atraviesan la frontera de ‘la lite-ratura’ sino también la de ‘la ficción’ [y quedan afuera-adentro]. Y esto ocurre porque reformulan la categoría de realidad: no se las puede leer como mero ‘realismo’, en relaciones referenciales o verosimilizantes. Estas escrituras salen de la literatura y entran a ‘la realidad’ y a lo cotidiano, a la realidad de lo cotidiano [y lo cotidiano es la TV y los medios, los blogs, el email, internet, etc]. Y toman la forma de escrituras de lo real: del tes-timonio, la autobiografía, el reportaje periodístico, la crónica, el diario íntimo, y hasta de la etnografía (muchas veces con algún “género literario” injertado en su interior: policial o ciencia ficción, por ejemplo). No se sabe si los personajes son reales o no, si la historia ocurrió o no, si los textos son ensayos o novelas o biografías o grabaciones o diarios.Ahora, en las literaturas postautónomas [‘ante’ la imagen como ley] todo es “realidad” y esa es una de sus políticas. Pero no la realidad referencial y verosímil del pensamiento realista y de su historia desarrollista [la realidad separada de la ficción], sino la realida-dficción producida y construida por los medios, las tecnologías y las ciencias. Una rea-lidad que es un tejido de palabras e imágenes de diferentes velocidades y densidades, interiores-exteriores al sujeto (que es privadopúblico). Esa realidadficción tiene grados diferentes e incluye el acontecimiento pero también lo virtual, lo potencial, lo mágico y lo fantasmático; es una realidad que no quiere ser representada o a la que corresponde otra categoría de representación.4En la oscilación o suspensión del juicio literario [y en la realidadficción], muchas escritu-ras de hoy dramatizan cierta situación de la literatura: el proceso del cierre de la literatu-
DEF - GHI �4� comunicación y arte
ra autónoma, abierta por Kant y la modernidad. El fin de una era en que la literatura tuvo “una lógica interna” y un poder crucial. El poder de definirse y ser regida “por sus propias leyes”, con instituciones propias [crítica, enseñanza, acade-mias] que debatían públicamente su función, su valor y su sentido. Debatían, también, la relación de la literatura [o el arte] con las otras esferas: la política, la economía, y también su relación con la realidad histórica. Autonomía, para la litera-tura, fue especificidad y autorreferencialidad, y el poder de nombrarse y referirse a sí misma. Y también un modo de leerse y de cambiarse a sí misma.La situación de pérdida de autonomía de ‘la literatura’ [o de ‘lo literario’] es la del fin de las esferas o del pensamiento de las esferas [para practicar la inmanencia de Deleuze]. Como se ha dicho muchas veces: hoy se desdibujan los campos relativamente autónomos (o se desdibuja el pensamiento en esferas más o menos delimi-tadas) de lo político, lo económico, lo cultural. La realidadficción de la imaginación pública las contiene y las fusiona.
5En algunas escrituras del presente que han atravesado la frontera literaria [y que llamamos postautónomas] puede verse nítidamente el proceso de pérdida de autonomía de la literatura y las transformaciones que produce. Se termi-nan formalmente las clasificaciones literarias; es el fin de las guerras y divisiones y oposiciones tradicionales entre formas nacionales o cosmo-politas, formas del realismo o de la vanguardia, de la “literatura pura” o la “literatura social” o comprometida, de la literatura rural y la urbana, y también se termina la diferenciación literaria entre realidad [histórica] y ficción. No se las pue-de leer con o en esos términos; son las dos cosas, oscilan entre las dos, o las desdiferencian.Y con esas clasificaciones ‘formales’ parecen terminarse los enfrentamientos entre escritores y corrientes; es el fin de las luchas por el poder en el interior de la literatura. El fin del ‘campo’ de Bourdieu, que supone la autonomía de la
esfera [o el pensamiento de las esferas]. Porque se borran, formalmente y en ‘la realidad’, las identidades literarias, que también eran identida-des políticas. Y entonces puede verse claramente que esas formas, clasificaciones, identidades, divisiones y guerras sólo podían funcionar en una literatura concebida como esfera autónoma o como campo. Porque lo que dramatizaban era la lucha por el poder literario y por la definición del poder de la literatura.Y el fin de las clasificaciones del presente [nacio-nal o cosmopolita, fantástica o realista, literatura social o pura] es lo que diferencia nítidamente la literatura de los 60 y 70 de las escrituras de hoy. Pienso en los dos textos que tengo a mano donde las ‘clasificaciones’ responderían a otra lógica y a otras políticas: la experiencia [en dos zonas de la ciudad] de un cotidiano inmigratorio (una experiencia inversa, para decirlo de algún modo: no la del argentino en el primer mundo sino la del boliviano en la Argentina), y la experiencia de un cotidiano gay.
6Al perder voluntariamente especificidad y atri-butos literarios, al perder ‘el valor literario’ [y al perder ‘la ficción’] la literatura postautónoma perdería el poder crítico, emancipador y hasta subversivo que le asignó la autonomía a la litera-tura como política propia, específica. Es posible también que ese poder o política ya no pueda ejercerse hoy en un sistema [‘realidad’] que no tiene afueras.Para decirlo de otro modo. La crisis y reformula-ción de lo político (y de las políticas representati-vas tradicionales y hasta de los sistemas políticos y los Estados) que acompaña en América Latina a los procesos económicos-culturales de los últimos años, sería también una crisis y reformulación de la relación entre literatura y política, de su forma de relación.**** Estas escrituras que se ponen adentroafuera de lo literario se cargan de una politicidad que, como la categoría de ficción, no está totalmen-te definida porque se encuentra en estado de desdiferenciación o ‘en fusión’. Y por lo tanto su
DEF - GHI �43 comunicación y arte
régimen político es la ambivalencia.
7También se puede formular así. Hoy algunas es-crituras dramatizan la situación ‘real’ de la litera-tura cuando se produce la fusión de lo económico y lo cultural [cuando hay un económicocultural sin afueras]. Se ponen deliberadamente afuera de ‘la literatura’ como “Basura” [Abad Faciolince] y “Trash” [D. Link] o como ‘mala’ literatura [ o en el caso de S. Di Nucci, como escrita por otro].3
Pero otras escrituras se resisten a esta condición (se resisten a la pérdida del valor ‘puramente’ literario y a la pérdida de ‘poder literario’) acen-tuando las marcas de pertenencia a la literatura y los tópicos de la autorreferencialidad que marca-ron la era de ‘la literatura autónoma’ : el marco, las relaciones especulares, el libro en el libro, el narrador como escritor y lector, las duplicaciones internas, recursividades, isomofirmos, parale-lismos, paradojas, citas y referencias a autores y lecturas (aunque sea en tono burlesco, como en la literatura de Roberto Bolaño). Esas escrituras se ponen simbólicamente adentro de la literatura y siguen ostentando los atributos que la definían antes, cuando eran totalmente ‘literatura’. Y hasta se lo podría formular así. Junto a los best-sellers y a las escrituras ‘malas’, lights, de ahora, seguiría existiendo la buena vieja literatura, llena de literatura y con multiplicidad de lecturas.
8Las literaturas postautónomas del presente saldrían de ‘la literatura’, atravesarían la fron-tera, y entrarían en un medio [en una materia] real-virtual, sin afueras, la imaginación pública: en todo lo que se produce y circula y nos penetra y es social y privado y público y ‘real’. Es decir, entrarían en un tipo de materia y en un trabajo social donde no hay ‘índice de realidad’ o ‘de fic-ción’ y que construye presente y realidadficción. Y por lo tanto se regirían por otra episteme. Y lo que contarían en la imaginación pública sería una pura experiencia verbal [de la lengua: la lengua se hace en ellas recurso natural e industria] sub-jetivapública de la realidadficción del presente en
DEF - GHI �45 comunicación y arte
una isla urbana latinoamericana. Experiencias verbales de la inmigración y del ‘subsue-lo’: de ciertos sujetos que se definen afuera y adentro en relación con territorios.
9**** Creo que se podría hablar hoy en la Argentina [en América latina] de una literatura paradojalmente diaspórica, no solamente por sus territorios y sujetos [y por su posición res-pecto de la literatura y la ficción], sino por sus modos de circulación y de lectura. Porque ahora, cerrado el ciclo de las industrias culturales nacionales, las diferencias entre escri-turas en español estarían más determinadas por su distribución. Las diferencias entre escrituras podrían ser puros efectos de la circulación global o no de los textos: los efectos de distribución serían efectos de lectura.
Notas
� Con ‘diaspórica’, quiero decir una posición o condición exterior-interior con respecto a un territorio: estar afuera y adentro al
mismo tiempo. (Por ejemplo, afuera físicamente y adentro simbólicamente, pero hay muchas otras combinaciones posibles, que
se leen claramente en las dos novelas que tengo a mano). Es un tipo de literatura -y un tipo de subjetividad pública- que ha atravesa-
do una frontera y que en este caso reformula la literatura misma y la ficción.� Fredric Jameson “Notes on Globalization as Philosophical Issue.” In The Cultures of Globalization, ed Fredric Jameson and
Masao Miyoshi, 54-80. Durham, NC: Duke University Press, �998.
Xudong Zhang, “Multiplicity or Homogeneity? The Cultural-Political Paradox of the Age of Globalization”, en Cultural Critique
58, Fall �004 [University of Minnesota] Pp. 30-56.
George Yúdice. The Expediency of Culture. Uses of Culture in the Global Era. Durham and London, Duke University Press, �003.3 Héctor Abad Faciolince. Basura. I Premio Casa de América de Narrativa Americana Innovadora. Madrid, Lengua de Trapo,
�000.
Daniel Link. La ansiedad (novela trash). Buenos Aires, El cuenco de plata, �004.
Josefina Ludmer fue profesora de Teoría Literaria en la UBA y de Literatura latinoamericana en Yale University. Sus libros más
importantes, traducidos al inglés y portugués, son: El género gauchesco, un tratado sobre la patria, y El cuerpo del delito. Un Manual.
Actualmente escribe un libro sobre la literatura latinoamericana de los últimos años.