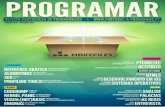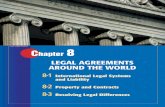Revista CEISO 8
Transcript of Revista CEISO 8
Dossier: informalidad y precarización laboral en Latinoamérica y Argentina
Diego DOMÍNGUEZ - María DE ESTRADA - Pablo BECHER
Juan Manuel MARTÍN - Jaime GUIAMET - Lorena PLESNICARJosé Guadalupe RIVERA GONZÁLEZ
Colectivode Estudios e Investigaciones Sociales
REVI
STA
INTE
RDIS
CIPL
INAR
IA D
E EST
UDIO
S SOC
IALE
S
Artículos / Articles La violencia rural en Argentina: asesinatos y muertes de campesinos e indígenasRural violence in Argentina: murders and deaths of peasants and nativesDiego DOMÍNGUEZ y María DE ESTRADA
Dossier: informalidad y precarización laboral en Latinoamérica y ArgentinaLabor informality and precarization in Latinamerica and Argentina
Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección de basura urbana. El caso de un barrio cartonero en Bahía BlancaAmong carts and cardboard: socio-economic processes in urban waste collection. The case of a waste-pickers’ neighborhood in Bahía BlancaPablo BECHER y Juan Manuel MARTÍN
El ingreso al mundo laboral: la experiencia de jóvenes trabajadores de una empresa multinacional de supermercados en la ciudad de RosarioEntering the world of work: the experience of young workers from a multinational supermarket company in the city of RosarioJaime GUIAMET
Juventud latinoamericana / Juventud iberoamericana. Resonancias de an-clajes territoriales en discursos de organismos internacionales Latin American youth/ Ibero-American youth. Resonances of territorial anchorages in international organizations’ discoursesLorena PLESNICAR
Estudio mi carrera pero también trabajo, me embarazo y me deprimo. Algunas experiencias/reflexiones sobre el abandono temporal de las aulas entre jóvenes universitarios en San Luis Potosí, MéxicoI study but I also work, get pregnant and get depressed. Some experiences/reflections on young university students leaving school temporarily in San Luis Potosí, MéxicoJOSÉ GUADALUPE RIVERA GONZÁLEZ
Reseñas / reviewsROMERO WIMER, Fernando Gabriel et al., El complejo agroalimentario pampeano (1976-2012) Estructura económica, dinámica política y trayectorias sociales, Bahía Blanca/Buenos Aires, Ediciones del CEISO/Ediciones del CIEA, 2013.Gastón BECERRA
Colectivode Estudios e Investigaciones Sociales
Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales
88
Bahía Blanca [Argentina] - Julio / Diciembre 2013 - ISSN 1853-1679
REVISTA INTERDISCIPLINARIA DE ESTUDIOS SOCIALES
Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales
Número 8
Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales
Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales
Número 8 / Bahía Blanca [Argentina] Julio-Diciembre 2013 / Publicación semestral
DirectorFernando Romero Wimer [Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEI-SO) - Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Brasil / Centro In-terdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA) - Universidad de Buenos Aires (UBA)]
Editor CientíficoMatías ALAMO [CEISO/Universidad Nacional del Sur (UNS)]
Secretaria de RedacciónAlejandra Gabriela Palma [CONICET/ CEISO - UNS]
Comité EditorialHéctor ALIMONDA [Programa de Pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil] - Eduardo AZCUY AMEGHINO [Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA), UBA] - Gustavo BURACHIK [Departamento de Economía, UNS] - Graciela HERNÁNDEZ [Departamento de Humanidades, UNS - CONICET] - Gabriela MARTÍNEZ DOUGNAC [Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA), UBA] - Lidia NACUZZI [CONICET - UBA] - Adriana RODRÍGUEZ [Departamento de Humanidades, UNS] - Stella Maris PÉREZ [Departamento de Economía, UNS]
Comité Académico AsesorAlexander BETANCOURT MENDIETA [Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México] - John CUNHA COMERFORD [Museu Nacional - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil] - Antonio ESCOBAR OHMSTEDE [Centro de Investigaciones y Estudios Superiores sobre Antropología Social (CIESAS), México] - Virginia FONTES [Universidade Federal Fluminense, Brasil] - Jorge Augusto GAMBOA [Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Colombia] - Gustavo GUEVARA [Universidad Nacional de Rosario, Argentina] - Octavio MAZA [Universidad Autónoma de Aguascalientes, México] - Pablo POZZI [UBA] - Manuel ROJAS BOLAÑOS [Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Costa Rica]
La Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales es una publicación semestral del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO) con el aval institucional de los Departamentos de Economía y Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Publica temas del área de las ciencias sociales y las humanidades; el con-tenido de la revista está dirigido a investigadores, especialistas y estudiantes de grado y posgrado. Esta revista, además, está indizada e incluida en el catálogo de Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal).
Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales (Interdisciplinary Journal of Social Studies)
is a six-monthly publication by the Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (Social
Studies and Research Group, CEISO for its Spanish acronym) endorsed by the Departaments
of Economics and Humanities of the Universidad Nacional del Sur. The journal publishes
papers on social sciences and humanities; its content is aimed at researchers, specialists and
undergraduate and postgraduate students.
This publication is also indexed in the Latindex catalog (Regional System of on Line Scientific
Publications of Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal).
ISSN 1853-1679Número 8 / Bahía Blanca [Argentina]Julio-Diciembre 2013
Composición de originales, diagramación.Eugenio MonforteContacto: [email protected]
Puesta en página, ajustes de diagramación, diseño y tapa.Ana Romero KrederContacto: [email protected]ón de Tapa: “Informalidad y precarización laboral” de Romero Kreder, Ana.
Colaboradores Aldana González Passetti - Natalia Luque - Paula Fernández - Melisa Erro Veláz-quez - Cecilia Carnero Puig
Revista Interdisciplinaria de Estudios SocialesColectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO)Chacabuco 1516Código Postal 8000 - Bahía BlancaProvincia de Buenos Aires - República ArgentinaCorreo electrónico: [email protected] web: http://www.ceiso.com.ar
Artículos / Articles
La violencia rural en Argentina: asesinatos y muertes de campesinos e indígenasRural violence in Argentina: murders and deaths of peasants and nativesDiego DOMÍNGUEZ y María DE ESTRADA
DOSSIERINFORMALIDAD Y PRECARIZACIÓN LABORAL EN LATINOAMÉRICA Y ARGENTINALABOR INFORMALITY AND PRECARIZATION IN LATIN AMERICA AND ARGENTINA
Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección de basura urbana. El caso de un barrio cartonero en Bahía Blanca Among carts and cardboard: socio-economic processes in urban waste collection. The case of a waste-pickers’ neighborhood in Bahía BlancaPablo BECHER y Juan Manuel MARTÍN
El ingreso al mundo laboral: la experiencia de jóvenes trabajadores de una empresa multinacional de supermercados en la ciudad de RosarioEntering the world of work: the experience of young workers from a multinational supermarket company in the city of RosarioJaime GUIAMET
Juventud latinoamericana / Juventud iberoamericana.Resonancias de anclajes territoriales en discursos de organismos internacionales Latin American youth/ Ibero-American youth. Resonances of territorial anchorages in international organizations’ discoursesLorena PLESNICAR
11
57
97
119
INDICE / TABLE OF CONTENTS
Estudio mi carrera pero también trabajo, me embarazo y me deprimo. Algunas experiencias/reflexiones sobre el abandono temporal de las aulas entre jóvenes universitarios en San Luis Potosí, MéxicoI study but I also work, get pregnant and get depressed. Some experiences/reflections on young university students leaving school temporarily in San Luis Potosí, MéxicoJosé Guadalupe RIVERA GONZÁLEZ
Reseñas / Reviews
ROMERO WIMER, Fernando Gabriel et al., El complejo agroalimentario pampeano (1976-2012) Estructura económica, dinámica política y trayectorias sociales, Bahía Blanca/Buenos Aires, Ediciones del CEISO/Ediciones del CIEA, 2013.Patricio Emmanuel RIVERO
Normas editoriales para autores/as
139
161
167
LA VIOLENCIA RURAL EN ARGENTINA:
ASESINATOS Y MUERTES
DE CAMPESINOS E INDÍGENAS
RURAL VIOLENCE IN ARGENTINA: MURDERS
AND DEATHS OF PEASANTS AND NATIVES
María De Estrada 1
Diego Domínguez 2
Recibido: 19/02/2013
Aceptado: 30/07/2013
1 Geógrafa, GEPCyD (IIGG-UBA). Correo electrónico: [email protected]
2 Sociólogo, GEPCyD (IIGG-UBA) Correo electrónico: [email protected]
12 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
RESUMEN
El sistema agro-industrial-alimentario de Argentina, en el actual con-texto de globalización económica, está signado desde algunas décadas por el despliegue de un patrón de acumulación capitalista denominado como agronegocios. Se trata de un proceso de transformación multidi-mensional y multiescalar que presenta rupturas y continuidades con la expansión del anterior modelo de la agroindustria que combinaba un sector agroexportador con una orientación hacia el mercado interno a partir de regulaciones estatales. En las ultimas décadas, en simultaneo con este proceso se ha desplegado una intensa conflictividad por la tierra en el marco de lo cual se registra también una creciente violencia rural.
Nos interesa abonar a la caracterización del despliegue de la violencia en los espacios rurales. En esta oportunidad presentamos el análisis de un conjunto de casos de asesinatos y muertes de campesinos e indígenas en conflictos de tierras en Argentina, desde la desregulación económica hasta la actualidad. En este sentido nos proponemos indagar el signifi-cado de la violencia sobre los cuerpos de campesinos/as e indígenas que registramos desde 1991.
Palabras claves: Campesinos - Violencia - Agronegocio - Desterrito-rialización - Frontera
ABSTRACT
The agro-industrial food system of Argentina, in the current context of eco-nomic globalization, has been marked for some decades by the deployment of a capitalist accumulation pattern named agribusiness. It is a multidi-mensional and multiscale transformation process that presents ruptures and continuities in relation to the expansion of the previous agribusiness model oriented to the domestic market as a result of state regulations.
We are especially interested in characterizing rural violence. In this paper, we present an analysis of all the murders and deaths of peasants and natives during conflicts over land in Argentina from the economic deregu-lation to the present day. Our aim is to investigate the meaning of violence on the bodies of peasants and natives that we have recorded since 1991.
Keywords: Peasants - Violence - Agribusiness - Deterritorialization - Frontier.
13La violencia rural en Argentina: asesinatos y muertes...
La violencia rural en Argentina
El sistema agro-industrial-alimentario de Argentina en el actual con-texto de globalización económica está signado desde algunas décadas por el despliegue de un patrón de acumulación capitalista denominado como agronegocios que tiende a la homogeneización del sistema agroalimentario y agroindustrial bajo el control de un conjunto de empresas transna-cionales. Se trata de un proceso de transformación multidimensional y multiescalar que presenta rupturas y continuidades con la expansión del anterior modelo de la agroindustria que combinaba un sector agroexporta-dor con una orientación hacia el mercado interno a partir de regulaciones estatales (Giarracca y Teubal, 2008). Sin embargo, aunque sostenga y profundice la racionalidad de maximización de la ganancia, así como la degradación y destrucción de los ecosistemas3, lo hace bajo un nuevo tipo de territorialidad4 que opera en los espacios rurales reconvirtiendo el paisaje, reconfigurando las distintas relaciones sociales y resignificando los diversos sentidos sobre la agricultura y la naturaleza. En el proceso de territorialización de este nuevo patrón se han identificado ciertos dispositivos: económico-financiero, jurídico-normativo y de políticas públicas, legitimación ideológica, formación y desarrollo tecnológico.5
En simultáneo con esta transformación agraria del país de las últi-mas décadas, se viene registrando una creciente conflictividad por la tierra y la intensificación de hechos de violencia en las áreas rurales, sobre todo en aquellas regiones donde se desenvuelve la ampliación de la frontera agropecuaria con la incorporación de nuevas tierras a la producción de commodities. En el período actual, la violencia rural en Argentina reaparece en forma cada vez más recurrente variando en magnitud y niveles de crueldad (provocación, amenaza, golpiza, tortura, violación, asesinato). Como lo hemos señalado en trabajos anteriores desde el Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos (2010), en el campo argentino puede observarse un crecien-
3 “Al analizarse los mecanismos de acción de la agricultura en la forma en que se está imple-mentando permite detectar que un elemento clave está vinculado a la violación reiterada de condicionantes estructurales y funcionales de los ecosistemas de base. (...) Como concisamente se lo ha denominado, se está ante un proceso de ‘pampeanización productiva’, lo cual significa el traspaso automático al subtrópico de los instrumentos y sistemas de manejo que se aplican en la región pampeana.” (Reboratti et al, 1996:161).
4 Comprendemos la territorialidad como la manifestación de los movimientos de las relacio-nes sociales mantenedoras de los territorios que producen y reproducen acciones propias o apropiadas (Fernandes, 2005).
5 Comunidad de Estudios Campesinos (2009).
14 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
te aumento en la magnitud de los indicadores de la violencia rural.En este documento nos proponemos abonar a la caracterización del
despliegue de la violencia en los espacios rurales a partir del análisis de un conjunto de casos de asesinatos y muertes en conflictos de tierra en Argentina. Nuestro registro va desde la desregulación económica de 1991 hasta la actualidad y su análisis tiene como objetivo indagar en el significado de la violencia sobre los cuerpos de sujetos que se asumen como campesinos/as o indígenas.
Este trabajo se sustenta metodológicamente en el análisis de las noticias sobre los casos de muertes y asesinatos que durante el periodo elegido han sido publicadas en 3 diarios de tirada nacional, y en los respectivos diarios provinciales o agencias de noticias. Además hemos registrado los comunicados de las organizaciones sociales que han denunciado estos hechos. Las frases entrecomilladas y en cursivas corresponden a las voces de los actores, y sin cursiva a citas de estudios y análisis.
El trabajo está dividido en seis apartados. Primeramente hacemos una introducción con el problema que abordamos aquí, referido a la creciente violencia rural en un contexto que combina procesos de exclusión de poblaciones rurales de larga duración con otros más recientes de intenso dinamismo agrario. Aquí también hacemos breves referencias a los de-bates sobre la violencia rural. A continuación describimos los principales indicadores de la violencia rural en la actualidad argentina. En tercer lugar hacemos hincapié en uno de los indicadores, presentando un registro de los casos de muertes y asesinatos de campesinos e indígenas. En el cuarto apartado hacemos un análisis comparativo de los casos en base a algunas variables: espacialidad y temporalidad de ocurrencia de los casos, inserción política de las victimas, huellas de la violencia en los cuerpos, responsables de los asesinatos y el tipo de conflictividad en el que se desenvuelven las muertes y asesinatos. En el quinto apartado proponemos pensar la violencia rural como dispositivo de desarticulación de la querella por el derecho a la tierra y el territorio que viene instalando el campesinado organizado y las comunidades originarias. Finalmente hacemos algunas reflexiones generales sobre la relación entre el actual cercamiento de bie-nes comunes, la violencia rural y el activismo de las poblaciones rurales.
La violencia como parte de las realidades agrarias y rurales
Entendemos que estamos frente a una problemática que solo recien-temente ha adquirido visibilidad para la sociedad en tanto es presentada por los medios de comunicación como conjunto de acontecimientos
15La violencia rural en Argentina: asesinatos y muertes...
extraordinarios, aislados o vinculados a resabios -en una “época científico-técnica”- de relaciones pre-modernas de “vasallaje”6, de gobiernos de corte “feudal”7, en los espacios agrarios extra-pampeanos. Se la asocia con significaciones sociales como la del “lejano Oeste”8, donde no hay ley, donde existe débil presencia del Estado moderno. Incluso se relaciona la violencia rural con la “inseguridad” en el campo: robo de hacienda, maquinaria, cosechas, viviendas particulares, y otros delitos contra la propiedad 9. Desde quienes defienden el modelo de agro, bajo el discurso hiper-moderno de la “sociedad del conocimiento”10, el argumento refiere a estos casos como excepciones, excesos que no hacen parte de la lógica general. En este sentido explica Héctor Huergo:
Hay nuevos ricos de la soja que lo intentan [sacar a la gente a punta de pistola],
pero saltan los quilombos de papeles. No es que el avance de la frontera agrícola
deja a esta gente afuera, sino que los dejaba afuera el modo en que vivían antes.
(...) Los grupos importantes en Argentina no quieren líos, porque está mal visto
en el mundo, nadie quiere entrar en una pelea estilo ‘sin tierras’. Hay bastante
cuidado y bastante temor al respecto. Y si hay casos concretos están las ONGs
para denunciarlos, es difícil hacerlo en el siglo XXI. Lo que sí se hace es avan-
zar sobre lo que está medio abandonado, desocupado, donde no hay gente.11
Algunos de estos argumentos nos remiten a ecos de los debates aca-démicos más sobresalientes sobre la violencia rural. En este sentido, un trabajo ineludible e inspirador es el estudio que realiza Eric Hobsbawm (2001) sobre los bandidos y las rebeliones rurales durante el siglo XX. Allí el autor vincula diferentes formas de violencia rural con la descomposición de la comunidad tradicional; con la “desorganización social rural” en el contexto de la transición a la sociedad moderna capitalista; de la inexis-tente o ineficaz acción del aparato estatal para reorganizar las relaciones sociales en esos espacios, o de la falta de movimientos revolucionarios
6 Nota “Del mito campestre al nombre de Cristian Ferreyra”, por Ricardo Forster, Pagina12, del 11 de 2011.
7 Nota de Darío Aranda, Primavera qom. Nombre nuevo para la comunidad qom, 25/08/2011, www.ecoportal.net
8 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-181517-2011-11-18.html
9 Nota “Delitos y violencia rural”, La Nación, edición impresa, 6 de mayo de 2004.
10 http://www.revistacrisis.com.ar/El-ideologo-de-la-mistica-sojera.html
11 “El tecnócrata mesiánico”, Entrevista a Hector Huergo, por Mario Antonio Santucho, Diego Genoud, Alejandro Bercovich, Javier Schaibengraf, http://www.revistacrisis.com.ar/el-tecnocrata-mesianico.html
16 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
que propongan estructuras sociales nuevas. Esta tesis, que entiende que la violencia rural surge allí en la respuesta de poblaciones tradicionales vulneradas frente al avance inevitable de la modernidad (Gilbert, 1990), ha podido aggiornarse y tener rebote en cierto sentido común progresista.
A su vez, algunos análisis sobre las múltiples expresiones de la violencia rural en realidades latinoamericanas durante el siglo XX, la han señalado como respuesta ante la desigualdad del sistema agrario -heredada de la colonia- en contextos institucionales democráticamente débiles, incapaces de canalizar y contener principalmente los problemas de tierras (Sanchez y Donny, 1991; Kay, 2003). O bien, con otros matices, se la asocia con el ascenso en el continente de “democracias disyuntivas”; es decir, procesos de ciudadanización heterogénea o abigarrada; de ampliación simultánea de derechos en un campo social y contracción en otros. (Theidon, 2004)
En última instancia sigue recorriendo en estos trabajos la idea de que la modernidad inconclusa o inmadura sigue siendo un factor explicativo central de la violencia rural. (Steiner, 2006). En contrapunto, otras posicio-nes - sobre todo desde las ciencias sociales brasileras- interpretan que la violencia rural opera más bien como mecanismo inhibidor del conflicto socioterritorial instalado por sujetos colectivos como el campesinado y los pueblos originarios (Fernandes, 2005; Sauer, 2008; Girardi, 2009).
Si tomamos particularmente los debates y análisis de la violencia rural en Argentina se observa su vinculación con distintos fenómenos dependien-do del momento histórico. Efectivamente no estamos frente a una realidad totalmente novedosa, ni ausente en los debates académicos. No solo la violencia del despojo contra los pueblos originarios ha sido comprendida como subyacente a la conformación del Estado Argentino (Lenton, 2011; Punzi, 1997; Zeballos, 1958), sino que se la reconoce a lo largo de nuestra historia como país en múltiples procesos de represión en el campo. Existen tradicionales estudios sobre las montoneras gauchas y los levantamientos indígenas del siglo XIX en Argentina (Bernal, 1984), enriquecidos con aportes de investigaciones historiográficas más recientes (De la Fuente, 1998:267; Fradkin, 2006; Frega, 2002) y sobre otras formas de agitación en las comunidades rurales como los trabajos de Hugo Chumbita (2009).
Otra clave del análisis sobre la violencia rural en Argentina ha sido la que despliega Nicolás Iñigo Carrera (1988) sobre el despliegue de las relaciones de producción capitalistas y la conformación de la clase obrera en ciertas regiones extrapampeanas del país. Esta indica la centralidad y funcionalidad en términos de “potencia económica” que ha tenido la violencia rural. Así entendida, tal cuestión formaría parte del proceso histórico más general de acumulación originaria del capital. Ampliando
17 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
estos últimos argumentos, incluso podríamos agregar que la violencia rural está en la base de la modernización agraria, de la construcción de la nación a partir del ideario del progreso y la inmigración europea, y también de la subsistencia de la “guerra de policía” que acuñara Bartolo-mé Mitre como modo de combatir a las poblaciones indígenas o alzadas contra la “civilización”. Se vuelven entonces pertinentes los aportes teóricos más generales sobre la continuidad histórica de las formas de mercantilización y privatización violentas en simultáneo con las formas de acumulación ampliada del capital (Veltmeyer, 2011; Alimonda, 2011).
Por otro lado se encuentra un conjunto de trabajos e investigaciones históricas en el ámbito rural argentino, que ponen el foco en el análisis de las Ligas Agrarias o el proceso liguista de la década de 1970. Por ejemplo en autores como Jorge Rozé (Rozé, 2002) y Francisco Ferrara (Ferrara, 1973), se constata el uso de la noción de violencia para señalar el carácter de la movilización y las acciones directas de los movimientos rurales o de las organizaciones armadas a ellos vinculadas en la década de 1960 y 1970. La violencia era el efecto de la utilización de una metodología política de confrontación con la “burguesía” o bien con el “proletariado o los movimientos campesinos o populares”. Es decir, la violencia era utilizada por ambos lados –los de arriba: el gobierno; y los de abajo: el pueblo, los pobres, etcétera- para confrontar y disputar proyectos polí-ticos en pugna en la época. Claudio Lasa (1987) por su parte comparte este diagnóstico pero el peso de su explicación reside en la influencia del Movimiento Rural Católico en las Ligas Agrarias (que puede otorgársele a la organización Montoneros) vinculados a la Iglesia del Tercer Mundo y la teología de la liberación. Si bien la noción de violencia rural no apa-rece problematizada teóricamente en estas investigaciones y análisis, sí la conceptualización de la violencia en tanto instrumento utilizado en la disputa política por la imposición de un determinado modelo o ideología.
Como vimos, para ciertas posiciones la violencia ha sido presentada como constitutiva de lo político, ya sea en sus formas modernas o pre-modernas, desde arriba o desde abajo, en otras es presentada como regida por los procesos de apropiación económica.
Resumiendo, entendemos que la violencia en la actualidad rural argentina presenta continuidades con procesos anteriores a la vez que particularidades (Dominguez, 2009; GEPCYD, 2009). Por ello nos vemos impulsados a repensar su conceptualización, al tiempo que nos hallamos en la necesidad de documentar estos hechos por su gravedad.
18La violencia rural en Argentina: asesinatos y muertes...
Indicadores de la violencia rural en Argentina
La vigente violencia rural en Argentina se manifiesta a partir de un con-junto de situaciones que podríamos ordenar en términos de indicadores. Los describiremos en forma resumida para luego pasar al análisis específico de sus formas más extremas como son los asesinatos o muertes de campesinos e indígenas en conflictos de tierra en Argentina desde la década de 1990.
Militarización de zonas rurales
Un rasgo presente en zonas rurales donde existen problemas de tierra es la mayor presencia de: gendarmería, grupos especiales y guardias priva-das. Incluso recientemente fue cancelado el acuerdo entre el gobernador Capitanich y representantes diplomáticos y militares norteamericanos para la instalación de una base de “asistencia humanitaria” financiada por el Comando Sur, dependiente del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos12. A su vez se registra durante el período democrático el pasaje de acciones puntuales de las policías provinciales en conflictos de tierra, a una situación de intervención sistemática en operativos de desalojo de grupos especiales, gendarmería o paramilitares, donde se combinan fuerzas públi-cas y civiles armados (Base de casos de conflicto por tierra, 1983-2012). En este contexto aparecen modalidades de hostigamiento y amedrentamiento permanentes a las familias campesinas. En distintas provincias se observa la creación reciente de fuerzas especiales y su actuación en zonas rurales (monte e islas) e incluso en conflictos de tierra. Algunos ejemplos que se destacan: GETOAR (Grupo Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo), creada en 1991, en provincia de Santiago del Estero; UEAR (Unidad Especial de Asuntos Rurales), de la provincia de Formosa; COPAR (Cuerpo Operacio-nes Policía Alto Riesgo), en provincia de Salta; COE (Cuerpo Operaciones Especiales), en la provincia de Chaco; entre otros como las TOE (Tropas de Operaciones Especiales), creada en 1990, en provincia de Santa Fe.
Operativos ejemplares de disciplinamiento
Se puede observar en forma creciente la espectacularidad en los modos de intervención de las fuerzas de seguridad en espacios rurales con disputas de tierras. Paradigmático fue el conjunto de operativos policiales de gran escala, para detención, allanamientos o desalojos nocturnos, contra integrantes de distintas familias y comunidades cam-
12 http://www.atilioboron.com.ar/2012/06/chaco-abortan-la-instalacion-de-la-base.html.
19 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
pesinas a lo largo del mes de septiembre de 2008, en la provincia de Santiago del Estero, que el MOCASE-VC llamó “septiembre negro” y de-nunció en tanto “persecución política”13. Son cada vez más comunes los seguimientos en pleno monte o parajes lejanos a vehículos de las organizaciones campesinas, la detención masiva de campesinos, la participación de contingentes numerosos de efectivos policiales, que superan las varias decenas, en incursiones sobre núcleos familiares desprevenidos, entre otras acciones poco frecuentes algunos años atrás.
La “mirada descampesinista” de las instituciones estatales y procedimientos sin respaldo jurídico de las fuerzas policiales
En general se ha observado que las intervenciones en conflictos de tierra por parte de los actores estatales: funcionarios, fuerzas de seguridad y jueces, suponen la presunción del carácter usurpador de las familias campesinas poseedoras de un espacio o campo, más allá de toda prueba, inspección anterior, o sentencia firme. Se constata en las denuncias de campesinos que muchas veces la intervención de la fuerza pública para implementar un desalojo estuvo antecedida apenas por la aparición de “supuestos dueños” locales o extra locales que “dicen” detentar títulos de propiedad, sin mediar instancia judicial alguna. A esto se le agrega, según declaran los abogados de familias campesinas, que ocurre en operativos de desalojo, ni siquiera existe una orden judicial que respalde las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado.14
Encuadre penal de los litigios por tierra
Los conflictos de tierra en principio venían siendo abordados judicial-mente en el marco del derecho civil. Se trataba de litigios entre particulares que detentaban la propiedad sobre un mismo lugar o inmueble. En forma creciente se observa un reencuadramiento judicial hacia el tratamiento penal de dichos litigios. Se registran casos en los cuales se acusa a fami-lias campesinas de usurpación, y a los integrantes de las organizaciones que las agrupan de formar asociaciones ilícitas. Es un ejemplo de esto, el juicio iniciado en 2007 contra once integrantes de APENOC - Asociación
13 Ver comunicado del MOCASE-VC, “En Santiago del Estero ha retornado la metodología de la caza de brujas contra campesinas y campesinos”, 24 de septiembre, 2008. Disponible en: http://movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=13080
14 Entrevistas a abogados de familias involucradas en conflictos de tierra, entre octubre y noviembre de 2005, en Córdoba, Chaco y Santiago del Estero.
20 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
de Pequeños Productores del Noroeste de Córdoba, por un conflicto de tierras en el Departamento de Cruz del Eje que dató del año 2002.15
Arrinconamiento productivo y ambiental
Con independencia de los desalojos se desenvuelve un proceso que denominamos de arrinconamiento forzoso de comunidades y familias campesinas e indígenas. En regiones de Chaco, Santiago del Estero, Salta, etcétera, donde las tierras han sido valorizadas económicamente en tiempos recientes y donde se halla una significativa presencia de unidades domésticas de producción y consumo, observamos el montaje de acciones de hostigamiento contra las familias que las habitan. Se trata del deterioro ambiental y de la destrucción de infraestructura local y comunitaria, y de recursos productivos. En el informe de la Situación de los Derechos Humanos en el Noroeste Argentino16 del 2008 se identifica el proceso de contratación de peones rurales o bien grupos “de seguridad” asalariados por parte de empresarios afincados en estas regiones. En muchos casos empresas o supuestos dueños impulsan actos deliberados con el fin de generar daños a las poblaciones rurales que finalmente deterioran las condiciones de vida: desmontes y eliminación de fauna y flora, aplicación masiva de agroquímicos sobre frutales y cultivos familiares y sobre las viviendas, obstrucción de accesos y caminos, reflectoreo nocturno de las viviendas, matanza de animales de granja y domésticos, quema de casas, barrido de represas y aguadas, relleno de pozos, destrucción de cercos, etc. Las comunidades y familias entran en un proceso de desgaste, tan devastador que se presenta muchas veces como definitivo, reversible sólo por la voluntad de las comunidades de reproducir sus territorios. Ejemplifica este proceso el caso de Colonia Loma Senes, departamento Pirané en Formosa. Desde 2003 la población del paraje sufrió la contaminación por el coctel de glifosato y 24D en forma directa producto de las fumigaciones realizadas por una empresa dedicada a la producción de soja. Además de los problemas de salud, las pérdidas en la producción les generaron perjuicios económicos en tanto perdieron la mayor parte de lo destinado al mercado local de Pirané
15 http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/anuncios?p=3348&more=1&c=1
16 El informe fue realizado por una misión conformada por: Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Espacio Social de Formación en la Arquitectura (ESFA), Setem Cataluña, Educación para la Acción Crítica (EdPAC) y el Grupo de Cooperación del Campus de Terrassa (GCCT). Situación de los derechos huma-nos en el noroeste argentino en 2008, http://www.sodepaz.org/america-latina-mainmenu-15/argentina/1250-situacion-de-los-derechos-humanos-en-el-noroeste-argentino-en-2008.html
21La violencia rural en Argentina: asesinatos y muertes...
y al autoconsumo. Parte de la población tuvo que realizar changas o asalariarse en tareas agrícolas de otras zonas.
Coacción física contra integrantes de organizaciones campesinas e indígenas
Entre los indicadores de violencia rural que señalamos el más agudo quizás sea el de la coacción física directa sobre campesinos y campesinas, e indígenas. En el contexto de conflictos por la tierra venimos registrando el aumento significativo de heridos graves, torturados, y a su vez de los casos de asesinatos o muertes. Se trata de asesinados por armas de fuego, estrangulamiento, golpes, etcétera, así como muertes, por accidentes, desnutrición, enfriamiento, descompensación, etcétera, resultado de las condiciones que imponen las situaciones concretas de disputa de tierras: intemperie, privaciones en general, situaciones extremas, etc.
Casos de muertes y asesinatos de campesinos e indígenas
A continuación describimos uno a uno los 29 casos registrados de personas muertas o asesinadas en situaciones de conflicto por la tierra o el “territorio”17 desde 1991 hasta 2013. Como fuentes hemos recurrido a un conjunto amplio que va desde diarios de tirada nacional, agencias locales, comunicados de organizaciones campesinas e indígenas y registros propios de campo. Queremos destacar que no se trata de la totalidad de casos de muertes o asesinatos sino aquellos que han sido denunciados o cobraron visibilidad pública. En este sentido, asumimos que esta inves-tigación constituye un primer acercamiento al conjunto de casos.
La elección de este recorte temporal, en el que registramos un conjunto de casos de muertes o asesinatos de población involucrada en conflictos de tierra, o por el control de otros bienes naturales (agua, monte, minerales), se funda en la simultaneidad observada entre dos procesos: violencia rural y transformación agraria.
El decreto del gobierno de Carlos Menem, 2284 de 1991, conocido como desregulación económica, implicó una profunda transformación en la configuración de las relaciones sociales del agro argentino. El Estado fue desplazado del lugar de mediador, que había asumido en la organización de los vínculos entre los actores al interior de los complejos agroindus-
17 Cuando las poblaciones manifiestan estar querellando por un conjunto amplio de de-rechos realizables en tanto controlan un espacio vital dotado de condiciones materiales y simbólicas para su existencia.
22 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
triales. Hoy son grandes empresas transnacionales, capitales agrarios y extra -agrarios concentrados y con alta movilidad, quienes asumen un rol rector del sistema agroalimentario y agroindustrial nacional. Anuda-dos a este núcleo de poder existen empresas medianas (contratistas de maquinaria, productores, acopiadores, asistencia técnica, etcétera) y una porción de productores familiares capitalizados (por ejemplo: según el censo agropecuario 2002 eran aproximadamente 28 mil las explotacio-nes de productores familiares dedicados al complejo sojero, uno de los cultivos más dinámico de los agronegocios). Las transformaciones más destacadas del modelo actual están asociadas con la llamada pampea-nización de otras regiones del país (Reboratti, 1996), el desplazamiento regional y la intensificación de la ganadería, o la reorganización a partir del capital financiero de actividades de larga data en el pais como la pro-ducción triguera y maicera, o la reconversión de cultivos agroindustriales (regionales) orientadas al mercado interno por cultivos y manufacturas de origen agropecuario para la exportación, aumento de los desmontes y de la superficie dedicada a la agricultura (Tebual et al, 2005; Giarraca et al, 2005; Cloquell, 2007; Giarraca y Tebual, 2008)18.
Coincidentemente con este proceso de ampliación espacial de la agri-cultura capitalista de gran escala (que en cada región y frente asume características particulares aunque combinadas) cuya direccionalidad es la concentración económica, tecnológica, y fundiaria, registramos el proceso de creciente violencia rural y en particular la ocurrencia de ase-sinatos y muertes de campesinos e indígenas. A continuación resumimos brevemente los 29 casos ocurridos durante el período en cuestión:
2013
1. Florentín Díaz (Castelli, Chaco, 2013)Muere como consecuencia de la represión por parte del Gobierno
Provincial a un corte sobre la Ruta Nacional 95. Reclamaba junto a su comu-nidad -qompi del Curushy- la entrega de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco del arrinconamiento territorial que puso en jaque la posibilidad de “mariscar” en el monte y el río, o acceder vía caza y recolección a recursos naturales para sostener su reproducción material.
18 Según datos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la superficie de bosque nativo en 1998 era de 33.190.442, mientras que en el año 2002 paso a ser 23.172.405 de hectáreas. Entre 2002 y 2008 el censo nacional agropecuario contabiliza la incorporación de 3 millones de hectáreas a la producción de granos.
23 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
2. Juan Daniel Asijak (Laguna Blanca, Formosa, 2013)Juan Asijak, sobrino del Carashé Félix Díaz de la comunidad la Pri-
mavera que reclama su derecho ancestral al territorio, fue encontrado tirado en la ruta junto a su moto. Si bien se intenta esconder la situación bajo un accidente de tránsito, los médicos afirmaron que el golpe en el cráneo probablemente fuera hecho con un fierro.
3. Imer Flores (Villa Río Bermejito, Chaco, 2013)El niño Qom de 12 años había salido la noche anterior para participar
de la inauguración de la temporada del balneario. Su cuerpo apareció al día siguiente desfigurado, con diversas lesiones. El acusado es un criollo de 31 años que ya había tenido conflictos con otros qom. La comunidad vincula el caso con la discriminación y el odio de los criollos hacia los indígenas. En la misma localidad hubo por lo menos tres asesinatos con las mismas características en un contexto de explotación laboral y acapa-ramiento de tierras en detrimento de las comunidades originarias locales.
2012
4. Miguel Galván (El Simbol, Santiago del Estero, 2012)Es asesinado en el Paraje El Simbol ubicado en la triple frontera provincial
entre Santiago del Estero, Salta, y Catamarca, por un sicario de la empresa sojera La Paz S.A. de Rosario de la frontera, Salta. La comunidad, perte-neciente al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-VC), había presentado denuncias por el intento de alambrado de sus campos por parte de la empresa, matanza de animales, desmontes, etc. Las bandas armadas contratadas por la empresa amedrentaban a toda la comunidad.
5. Celestina Yara (Laguna Blanca, Formosa, 2012)Es atropellada en la ruta 86 cuando iba en moto con su marido y
su nieta. Quien los atropelló y mató a ambas es el Gendarme Walter Cardozo, que conducía un auto. Entre las víctimas, pertenecientes a la comunidad Qom La Primavera, y el victimario existía un conflicto vinculado al arriendo de tierras. Los sobrevivientes afirman que no se trata de un accidente de tránsito, sino de un asesinato. El gendarme cuando se acerca a los cuerpos tirados sobre la ruta los insulta y patea. Celestina había sido imputada por el Gobierno de Insfrán tras la repre-sión a la comunidad Qom en 2010, cuando fue asesinado Roberto López.
24La violencia rural en Argentina: asesinatos y muertes...
6. Lila Coyipé (Laguna Blanca, Formosa, 2012)Nieta de Celestina Yara, Lila tenía once meses. Iba en la moto con la abuela
cuando fueron embestidas por el auto que conducía Walter Cardozo, gen-darme que había tenido un conflicto de tierras con la familia de las víctimas.
2011
7. Alberto Galván (Villa Río Bermejito, Chaco, 2011)Es encontrado muerto a orillas del río Bermejo, el 24 de enero de 2011,
a los 32 años, en Villa Bermejito, Impenetrable de Chaco. Integrante de la comunidad Qom de El Colchón había desaparecido el 21 de enero. Pasados varios días y ante la inacción de la policía, la comunidad ocupa la comisaría de Villa Río Bermejito para que encontraran al joven. Un testigo vio cómo tres hombres cargaron a Galván de las piernas y de los brazos hasta la Rivera del río. Lo pararon en la altura del Club de Pesca Los Tobas y le dispararon dos tiros en la cabeza. El líder de la comuni-dad asegura que lo mataron los hombres blancos, criollos vinculados a comerciantes y empresarios del agro local.
8. Medrano (Villa Río Bermejito, Chaco, 2011)La madrugada del 1 de mayo, un joven Qom de apellido Medrano,
regresaba a su casa junto con otros jóvenes cuando son interceptados por tres criollos, quienes apuñalan a dos de ellos, resultando muerto Medrano. Este hecho ocurre en Villa Río Bermejito, la misma localidad donde meses antes fuera asesinado Alberto Galván.
9. Cristian Ferreyra (San Antonio, Santiago del Estero, 2011)Fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en la comunidad Lule-Vilela
de San Antonio, a 60 km. de Monte Quemado, Santiago del Estero. Javier y Arturo Juárez, sicarios del empresario santafesino Ciccioli se presentaron en la casa de la familia y dispararon a sangre fría contra Cristian Ferreyra, militante del MOCASE-VC de 25 años, y César Godoy, quien resultó grave-mente herido. Este episodio se da en el contexto de aparición de empresarios sojeros en los territorios campesinos-indígenas del Norte santiagueño que incluyó quema de ranchos, el atentado a la radio comunitaria y detenciones.
2010
10. González (El Nihuil, Mendoza, 2010)En la localidad de Jocolí, en enero de 2010, empresarios se presen-
25 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
taron como dueños de campos habitados hace décadas por históricos pobladores de la zona. Sin exhibir títulos comenzaron a alambrar cam-pos, cerrar caminos y tranqueras, cortar las aguadas, y les exigieron entregar regularmente animales mientras no abandonen la zona (a forma de pago por derecho de pastoreo). Don González, con más de 50 años en el lugar vio como le tiraron abajo la casa, le robaron los muebles y mataron animales. Su viuda, Ruperta Arenas de González, de 78 años, declaró: “Creyó que habíamos perdido nuestra tierra, y murió de pena”.
11. Eli Sandra Juárez (San Nicolás, Santiago del Estero, 2010)Murió de un paro cardíaco el 13 de marzo de 2010, en el Paraje San
Nicolás, a 40 km. de Clodomira, Santiago del Estero. Una topadora de la empresa agrícola cordobesa Namuncurá S.A ingresaba en el lote de la familia custodiada por guardia de infantería comenzando a desmontar. La empresa pretendía tirar abajo el monte para sembrar soja. Sandra, de 33 años, madre de dos hijos, intentó impedirlo y entró en una crisis de nervios. Su salud no resistió la pérdida de sus tierras y vivienda.
12. Esperanza Nievas (Amaicha del Valle, Tucumán, 2010)Fue encontrada muerta en su casa el 9 de junio de 2010, en las afueras
de Amaicha del Valle, Tucumán. La policía dijo que había muerto de for-ma natural, pero la autopsia reveló que fue violada y asesinada a golpes. Coplera, sanadora, era miembro de las Autoridades Tradicionales de la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle y referente en la defensa de los derechos de las mujeres.
13. Roberto López (Laguna Blanca, Formosa, 2010)Fue asesinado con arma de fuego el 23 de noviembre de 2010, en la
represión policial al corte de ruta de la comunidad Qom La Primavera, zona de Laguna Blanca, en el departamento de Pilcomayo, Noreste de For-mosa. La comunidad se manifestaba sobre la ruta nacional 86 porque en su territorio se comenzó a construir el Instituto Universitario Agropecuario, desalojando a 10 familias y destruyendo montes y campos. Durante la represión quedan heridas o detenidas decenas de personas, y son incendia-das varias viviendas. La comunidad responsabiliza al juez que dio la orden, al comisario de Laguna Blanca Ricardo Cajes que la ejecutó, al ministro provincial Jorge Gonzáles, y al gobernador de la provincia Gildo Insfrán.
14. Alvino Claudio (Villa Río Bermejito, Chaco, 2010)Fue asesinado a cuchillazos en una fiesta por criollos en Villa Río
26 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
Bermejito, Chaco. En esta localidad se han registrado varios asesinatos de indígenas vinculados con las relaciones inter-étnicas en contextos de explotación de la fuerza de trabajo de poblaciones aborígenes y de su arrinconamiento espacial o despojo directo de tierras.
2009
15. María Cristina López (Las Lomitas, Formosa, 2009)Murió el 16 de mayo de 2009, durante el corte de la ruta nacional
Nº 81 en el cual 13 comunidades wichis exigían al gobierno provincial acceso a un hábitat digno, educación, salud y alimentación. Pese a ser asmática crónica decidió permanecer en el corte de ruta. Tenía 31 años y no resistió el prolongado esfuerzo en la intemperie.
16. Mario Santiago (Las Lomitas, Formosa, 2009)Muere el 15 de mayo de 2009, con 48 años, de igual modo que María
Cristina López, en el corte de ruta de su comunidad, demandando el cumplimiento de los derechos básicos y ancestrales del pueblo Wichi, en Formosa. El corte de ruta llevaba más de 25 días sin que las autoridades atendieran sus reclamos.
17. Javier Chocobar (Chuschagasta, Tucumán, 2009)Miembro del Consejo de Ancianos de la Comunidad Indígena de Chus-
chagasta, de 68 años de edad, fue asesinado el 12 de octubre de 2009 por un terrateniente que se presentó armado acompañado por dos ex-policías en las tierras de la comunidad diaguita, al Norte de Tucumán. El em-presario había ingresado al territorio a sacar fotos y reconocer el lugar aduciendo que había comprado las tierras y era el “nuevo dueño”. Como resultado del ataque también fueron gravemente heridos tres miembros de la comunidad, entre ellos un menor.
2008
18. Monzón (Laguna Limpia, Chaco, 2008)En el marco del conflicto de tierras en la localidad de Laguna Limpia,
departamento de San Martín, Chaco es asesinado en junio de 2008 el padre de la familia Monzón-Vallejos. Reclamaba, junto a más de 43 familias, por el trazado de un camino que les permitiera salir de su lote.
27La violencia rural en Argentina: asesinatos y muertes...
2006
19. Mario Ezequiel Geréz (Taco Punco, Santiago del Estero, 2006)El 2 de febrero de 2006 es asesinado Mario Geréz, de 5 años en Taco
Punco, departamento de Pellegrini, Noroeste de Santiago del Estero. El niño iba en bicicleta con un pariente cuando fueron atacados con dis-paros por Humberto Orellana, cuidador de un campo de un empresario tucumano. El empresario se habría apropiado de tierras de comunidades campesinas alambrando caminos y colocando guardias armados con orden de impedir el paso de personas y disparar a quien allí se acerque.
20. Fabián Pereyra (La Loma, Salta, 2006)En el marco del conflicto que el Ingenio y Refinería San Martín del
Tabacal S.R.L. (azúcar Chango) sostiene con la comunidad Guaraní de “La Loma”, miembros de la seguridad privada del ingenio golpean a jóvenes de la comunidad y uno de ellos resulta muerto. Fabián Pereyra, un joven guaraní de 17 años, es apresado la noche del 15 de septiembre por guar-dias privados que lo golpean en el piso junto con otros hermanos de su comunidad, hasta que con un palo de beisbol en la frente lo matan. Tiran el cuerpo a un canal de riego. Aparece tres días después, con piedras en los bolsillos y más de 5 kg. de arena en sus pantalones. En el año 2007 la comunidad fue desalojada y desde entonces se asienta en la periferia de la ciudad de Hipólito Irigoyen.
21. Liliana Ledesma (Campo Durán, Salta, 2006)La campesina Liliana Ledesma fue asesinada el 21 de septiembre
de 2006 cuando cruzaba una pasarela de la ciudad de Salvador Mazza, frontera con Bolivia. Había acusado públicamente de narcos a los pro-pietarios del campo vecino, quienes cerraron el camino que comunicaba ambos campos entre sí y con el pueblo. Estaba amenazada. Con 39 años fue apuñalada siete veces y le cortaron la boca en cruz.
22. José Galarza (Caraguatá, Salta, 2006)El cacique Wichi José Galarza, de 73 años, falleció meses después de
haber recibido 40 perdigonazos de bala de goma, en la brutal represión llevada a cabo por la guardia de infantería de la policía salteña. Con autorización del juez provincial Nelson Aramayo, la policía ingresó en tierras indígenas para rescatar una camioneta de un empresario que cercaba con alambres en tierras aborígenes. Los wichis se habían apoderado del vehículo para protestar por el alambrado de unas tierras
28 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
que, según ellos, pertenecían a su comunidad. El anciano junto a los heridos de la represión caminaron cinco kilómetros para encontrar un vehículo que los trasladara al hospital distante a 30 kilómetros.
2005
23. Walter Gustavo Cuellar (Santa Rosa, Santiago del Estero, 2005)El 12 de agosto de 2005 muere aplastado por un acoplado, durante
una movilización en el Paraje Santa Rosa, Alberdi, Santiago del Estero. Perteneciente al MOCASE-VC, vivía en el paraje La Quebrada, Copo, pero ese día participaba de una acción para denunciar la apropiación de 70 mil hectáreas de tierras fiscales por parte de la empresa norteamerica-na CONEXA S.A. La empresa reclama, como de su propiedad, las tierras fiscales donde se encuentran 46 parajes habitados, 12 escuelas, 23 postas sanitarias, 5 templos, 8 destacamentos policiales y 8 delegaciones registro civil, correos y cabinas telefónicas.
2001
24. Alberto (Villa Río Bermejito, Chaco, 2001)En 2001, en Villa Bermejito, un joven de apellido Alberto fue asesinado
y colgado en el monte. Los vecinos dicen que su asesino también fue el comerciante Justo Gómez, indicado como responsable de otros asesinatos de indígenas en la zona.
2000
25. Estela Nelly Cáceres (Parque Pereyra Iraola, Buenos Aires, 2000)Fue violada y muerta por estrangulación en mayo del 2000, en las
tierras del Parque Pereyra Iraola, Buenos Aires, un año después del ase-sinato de Aurora Bejarano. Estela era paraguaya, tenía 49 años, y también pertenecía a la Asociación de Pequeños Productores del Parque Pereyra Iraola. Los quinteros denunciaron que los asesinatos de dos integrantes de su organización fueron acciones contra ellos vinculadas a la lucha que llevan adelante para evitar los desalojos. Por esta causa, el 15 de diciembre de 2003 se inicia un juicio oral en tribunales de Quilmes.
1999
26. Aurora Bejarano (Parque Pereyra Iraola, Buenos Aires, 1999)
29 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
Violada y asesinada por estrangulación en 1999, fue encontrada muerta cerca de su quinta sobre la ruta nº 2, en zona del Parque Pereyra Iraola, Buenos Aires. Era boliviana, tenía 42 años e integraba la Asociación de Pequeños Productores del Parque Pereyra Iraola.
1997
27. Alfredo Cardenas (Lago Puelo, Chubut, 1997)A cuatro años de la muerte de su esposa Corina Hermosilla aparece
muerto en el río Alfredo Cárdenas, de 91 años. La causa fue archivada antes de abrirse. A un mes de muerto Don Alfredo, y en una sesión especial, la Municipalidad de Lago Puelo declaró “libre de ocupantes” el predio donde él y su familia vivían, pese a las pruebas presentadas. A partir de ese momento sus descendientes fueron declarados “usurpadores”.
1995
28. Juan Cendra (Napenay, Chaco, 1995)Miembro de la Unión de Pequeños Productores del Chaco (UNPE-
PROCH), protagonizaba un conflicto de tierras, fue asesinado con arma de fuego el 6 de diciembre de 1995 en la zona rural de Napenay, Chaco, en un allanamiento realizado por la policía provincial. El agente Héctor Lisboa, involucrado en el homicidio, décadas después fue designado Jefe de Policía de la Provincia por el gobernador Capitanich.
1993
29. Corina Hermosilla (Lago Puelo, Chubut, 1993)Desde 1896 la comunidad Motoco-Cárdenas habita estas tierras en Lago
Puelo, provincia de Chubut. De altísima riqueza en biodiversidad, ese te-rritorio es requerido por diversos empresarios turísticos. En diciembre de 1993 es asesinada con 33 puñaladas la anciana Corina Hermosilla, miem-bro de la comunidad Motoco-Cárdenas, perteneciente al pueblo Mapuche.
Descripción comparada de los casos de asesinatos y muertes
A fin de caracterizar el conjunto de los casos consideramos algunas dimensiones de análisis generales que aparecen como relevantes: su distribución temporal y espacial, la inserción política de las víctimas, las huellas sobre los cuerpos que acompañan estos hechos, la situación de los
30La violencia rural en Argentina: asesinatos y muertes...
responsables y el marco de conflictividad en que estas muertes suceden.
Temporalidad/Espacialidad de los asesinatos/muertes
De los 29 casos registrados, 27 ocurren después de 1996. Consideramos esta fecha como uno de los hitos importantes ya que la aprobación del ingreso de la soja transgénica al país será uno de los elementos fundamen-tales que marcan un fuerte proceso de agriculturización y la consecuente “expansión de la frontera agropecuaria” en zonas extrapampeanas (Barsky y Gelman, 2009). Otro momento importante será la devaluación de 2002, que significó un nuevo estímulo para la expansión de la gran agricultura ya que los sectores vinculados a la exportación vieron la oportunidad de triplicar sus ingresos (Arceo y Rodríguez, 2009:76), y además dinamizó el mercado de tierras y la especulación inmobiliaria. A partir de esa fecha ocurren 23 casos, casi el 80% de las muertes y asesinatos. Finalmente detec-tamos a partir del año 2005 otro fuerte incremento en el registro de muertes y asesinatos, siendo años de marcada violencia el 2006, 2009, 2010 y 2011.
Gráfico 1: Número de asesinatos (acumulado) por año, entre 1991-2013.
Fuente: Elaboración propia según recopilación de fuentes periodísticas
0
5
10
15
20
25
30
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Dev
alua
ción
de
la m
oned
a
Apro
baci
ón d
e So
ja R
R
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
31 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
Cuando se toma en cuenta el marco político-gubernamental a nivel nacional se observa que la mayor proporción de asesinatos tienen lugar durante los gobiernos nacionales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En el inicio del llamado kirchnerismo se registraban 6 asesina-tos, que se ampliarían a 29 casos hasta mayo de 2013, tras el asesinato de Florentín Díaz, en Chaco. No obstante para poder analizar la relación entre violencia rural y poder político estatal es necesario contemplar las parti-cularidades del funcionamiento del régimen político en cada provincia.
Si pasamos a un análisis de la localización geográfica de los ase-sinatos y muertes vinculados a conflictos por tierra, se registra una concentración en el Norte del país, en regiones extrapampeanas. Es en los espacios rurales de las provincias de Chaco (8), Formosa (6), Santiago del Estero (5), y Salta (3), donde tiene mayor ocurrencia este fenómeno.
Grafico 2: Casos de asesinatos y muertes de campesinos e indígenas según provincia, entre 1991 y 2013.
Fuente: Elaboración propia según recopilación de fuentes periodísticas.
Es en estas provincias justamente donde se ha detectado la mayor expansión relativa de los nuevos frentes agropecuarios reorganizados a partir de los agronegocios (no se trata de demonizar un grano o cultivo, el punto es considerar las relaciones sociales en las que este tiene lugar).
012345678
Chaco
Formosa
Stgo. del Estero Salta
Tucumán
Buenos AiresChubut
Mendoza
32 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
Si observamos el avance del frente agropecuario que mayor expansión en términos de superficie ha registrado en estas provincias, nos encon-tramos con el mismo frente agrario que a nivel nacional tiene mayor protagonismo19. Efectivamente, a nivel nacional, el progresivo frente sojero muestra en términos de ocupación de superficie un crecimiento de 377% (aumento de más de 13 millones de hectáreas) entre los años 1991 y 201120. A nivel de las provincias, que concentran la mayor cantidad de casos, se destaca entonces en el mismo período el aumento absoluto y relativo de la superficie cultivada con la principal leguminosa21.
En el mapa n°1 hemos señalado la expansión de este frente, portador paradigmático de la lógica, que ha reorganizado el sistema agroindustrial y alimentario nacional, donde se registra la mayor presencia de casos de asesinatos y muertes. El avance sojero sobrepasa la región pampeana expandiéndose hacia el Este de la provincia de Santiago del Estero, cen-tro y Sudoeste de Chaco y Oeste de la provincia de Santa Fe. También se observa el avance de este frente en la cuña húmeda que se corresponde con la selva de Yungas en las provincias de Tucumán y Salta (Van Dam, 2003: 133; Benedetti, 2007).
En general, cada uno de los casos que analizamos en las distintas provincias ha ocurrido en zonas calientes, en términos de la apertura de espacios productivos o de especulación inmobiliaria.
19 Según los últimos censos nacionales agropecuarios, el cultivo de soja es el más importante a nivel nacional en superficie sembrada y toneladas cosechadas (CNA1988, CNA 2002 y CNA 2008).
20 Sistema Integrado de Información Agropecuaria, Programa de Servicios Agrícolas Provin-ciales, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, www.minagri.gov.ar
21 Censo Nacional Agropecuario - CNA: 1988, 2002 y 2008.
33La violencia rural en Argentina: asesinatos y muertes...
Mapa 1: Localización de asesinatos y muertes de campesinos e indígenas, por departamento de ocurrencia, identificando magnitud por provincia y área de avance del frente sojero, entre 1991-2013. Inserción política de las víctimas
34 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
Salvo algunas excepciones, las personas asesinadas o muertas eran integrantes de organizaciones campesinas o indígenas22. Efectivamente se trataba de miembros de organizaciones sociales con capacidad de acción colectiva, de las cuales solo dos casos alcanzan proporciones provinciales, y que muchas veces son reconocidas incluso por el Estado como personas jurídicas: asociaciones, uniones, cooperativas, comunidades indígenas, etc.
Es decir, el contexto de vida de estas personas se vincula con un cre-ciente activismo rural y étnico asentado en la escala local, que algunas veces tienen proyección provincial y nacional a través de redes, alianzas, uniones, etc. Las víctimas expresaban este tipo de movilización en espacios geográficos con intensa conflictividad social. Todos los casos, en un primer momento se presentaron como relacionados con problemas o disputas de tierras (tenencia precaria, disputa por áreas o parcelas). En general en unos y otros casos es posible observar su vinculación con procesos de lucha, resistencia o demanda orientados al acceso a la tierra, o en un sentido más amplio, a bienes naturales como el agua o el monte nativo. También se in-volucra el tipo de uso que de estos se hace, la reivindicación de identidades originarias o reconocimiento de derechos ancestrales así como la defensa de modos de vida entramados con un espacio geográfico singular, capa-ces de ejercer cierto control o apropiación sustentable de determinados
22 En los casos de asesinatos o muertes de indígenas se trata en general de integrantes de co-munidades (casos más destacados: la comunidad La Primavera, en Formosa, o la comunidad Los Chuschagasta, en Tucumán), o de instancias regionales de organización de naciones o pueblos (ejemplo: la Inter-Wichi o la Unión de la Nación de Pueblo Diaguita), y muchos de ellos ocurren en momentos de acciones de protesta: cortes de ruta, movilizaciones, acampes, etc. En los casos de asesinatos de campesinos en general se trata de integrantes de las principales organizaciones de cada una de las provincias de ocurrencia: Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Via Campesina) (Santiago del Estero), Unión de Pequeños Productores Chaqueños (Chaco), Asociación de Productores del Parque Pereyra Iraola (Buenos Aires), Unión Trabaja-dores Sin Tierra (Mendoza), Asociación de Pequeños Productores de Madrejones (Salta), etc.
35 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
ecosistemas23 24. Ocurre por ejemplo, que las comunidades más agredidas de Santiago del Estero, donde mayor es el registro de hechos de violencia rural, están ubicadas en zonas que aun poseen bosque nativo, donde la noción de propiedad privada no tiene arraigo local sino que el acceso y manejo del espacio se asienta en relaciones familiares y comunitarias densas, y donde existe un intenso proceso de etnogénesis (Pankonin, 2011).
En más de la mitad de los casos los muertos se identificaban como parte de algún pueblo originario, en los demás casos la autoasignación refería a población campesina, pequeños productores, ganaderos, quinte-ros. Por otra parte, en los casos de asesinatos, la mayoría de las víctimas varían entre dirigentes o activos miembros de las organizaciones en sus localidades, protagonistas de denuncias, coordinadores de acciones, reconocidos voceros o consejeros, etcétera.
Huellas de la violencia
En muchos de los casos, el asesinato viene acompañado de violaciones, lesiones en genitales, mutilaciones en ciertas partes de los cuerpos como la boca, de una cantidad de heridas con independencia de su efecto mortal. En las formas de asesinar se destaca la crueldad ejercida contra las víctimas.
Pesa mayormente sobre las mujeres esta carga que parece excedentaria al asesinato mismo. En su mayoría son ellas las que sufren alguna violencia sexual antes de ser ultimadas, o son cortadas o marcadas luego de muertas o reciben un número preciso de puñaladas o disparos que desbordan des-proporcionadamente aquellos que le produjeron la muerte. Si bien estos
23 Algunos casos ejemplifican claramente esta dimensión territorial y ambiental de los con-flictos por tierra: “Es común en zonas que vengan, te encierren. Te ponen casillas y te ponen paramilitares y gente armada de otra zona y te amenazan. No te dejan salir si quedaste adentro. Hay un campo con 24 mil hectáreas, el empresario vino y alambró todo y quedaron familias adentro, afectadas directamente. Y las otras familias son las que vienen por fuera, como decía recién, pero que tienen el derecho también de seguir pasando porque hay un río, que es el Río Dulce.Son 300 familias que no pueden cruzar los animales para allá, porque la situación del Noreste de Córdoba, en la Rinconada, es todo salitre, no hay agua dulce. Entonces al brazo del Río Dulce se llevan todos los animales, que son muchas cabezas de vacuno y muchas cabras y muchas ovejas, que se las lleva cuando viene el tiempo de sequía para allá. No están que-dando más campesinos, que son parte de una cultura también. Esa es la realidad que vamos a mostrar en ese día, marchando por eso, por todas las reservas que tenemos en Argentina, los minerales, lo ambiental y todo lo que significa defender lo nuestro. Lo nuestro, decimos para todos, cuando decimos tierra y defendemos la tierra, decimos que es porque somos parte de la tierra y no es que queremos la tierra para nosotros como hace el Estado, que nos pide que hagamos un cuadrito y que tengamos título, sino que todos somos parte de la tierra, y queremos seguir produciendo, estar, vivir, seguir con nuestra cultura, que es parte de todo, que nos quieren borrar y nos quieren hacer tapar la boca” (Entrevista a Marcos Vargas de la Unión de Campesinos del Noreste de Córdoba - UCAN, localidad de Rinconada, Córdoba, 2007).
24 Registros de la Base de casos de conflictos por tierra, 1983-2012.
36La violencia rural en Argentina: asesinatos y muertes...
casos, donde el asesinato está acompañado de ciertas marcas, parecen alcanzar a víctimas de sexo femenino, no exceptúan a algunos hombres.
A su vez, según explicitan las fuentes consultadas, se indican posibles asociaciones entre las muertes con la condición de “extranjeros” o “indí-genas” o con “ajustes de cuentas”. En algunos de estos casos de muertes la vejación de cuerpos es una acción que se realiza a escondidas, en las sombras, sobre personas que parecieran haber sido previamente indi-vidualizadas para ser ejecutadas. Luego hay otro conjunto de casos, en los cuales los asesinatos son realizados a la vista de todos, a plena luz del día, bajo los golpes, o por efecto de forcejeos, o por una bala perdida que pareciera no buscar destinatario preciso sino la disuasión. O sea, en estos casos la muerte sería un resultado no buscado de la intervención coactiva de fuerzas de seguridad estatales, y la victima aparece como resultado trágico del azar, y la crueldad se presenta como exceso inútil, como brutalidad policial, etcétera.
Los responsables de los asesinatos
Según las declaraciones recogidas por los medios de comunicación, las policías provinciales muchas veces señalan como causa de los asesi-natos algún enfrentamiento entre vecinos y como causa de las muertes indican algún accidente. Sin embargo las organizaciones campesinas o indígenas, los abogados de las víctimas o las ONGs de apoyo, indican que los responsables materiales de los asesinatos cumplen siempre órdenes o responden a algún interés particular, y que las muertes se deben a las condiciones que deben atravesar aquellos que deciden reclamar algún de-recho. Según indican los familiares de Cristian Ferreyra, joven campesino activista del MOCASE-VC (Santiago del Estero), su asesino era contratado de un empresario santafecino vinculado con la producción sojera. Según los habitantes de la zona de Madrejones (Salta) a Liliana Ledesma la ma-tan por estar involucrada en la defensa de las tierras de los productores familiares que son objeto de interés económico por los rindes agrícolas que permitirían. Meses antes de que los guardias del Ingenio San Martín (Salta) torturaran y asesinaran a golpes al joven guaraní Fabián Pereyra de la comunidad La Loma por “robar naranjas”, la empresa25 dedicada a producción de caña de azúcar (para su propio Ingenio), soja, cítricos, etcétera, había ingresado en el área que aun mantenía la comunidad bajo su control destruyendo cultivos de autoconsumo y matando anima-les de granja entre otros daños. Para la comunidad Qom La Primavera
25 Desde 1996 la empresa pertenece a una transnacional norteamericana: Seabord Corporation.
37 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
(Formosa) la defensa de las tierras ancestrales, que ha costado la vida de varios integrantes, hizo que se mantenga el monte nativo en esa zona. En forma similar lo expresan los dirigentes de las comunidades Wichi del Río Itiyuro (Salta) que sufrieron el asesinato de José Galarza –un viejo cacique Wichi- bajo los golpes de la policía provincial por defender el monte frente a empresas madereras y ganaderas interesadas.
La identificación de los responsables directos ha sido posible en la cuarta parte de los casos. En primer lugar, cuando los asesinos fueron reconocidos, se trata de los llamados “sicarios” o “guardias privadas”, le siguen integrantes de las policías provinciales. En todos los demás casos de asesinato, los familiares y las organizaciones de adscripción de las víctimas indican como responsables a personas vinculadas con terrate-nientes de la zona, con empresarios que disputan tierras con las familias o comunidades de las víctimas así como allegados a algún funcionario gubernamental o a algún legislador, etcétera26.
En general los casos no han tenido a los responsables detenidos. Y cuando ha habido, estos han sido liberados rápidamente. A la vez son pocos los casos en los cuales se ha llegado a juicio. Es más, se registran situaciones en las cuales habiendo detenidos, pruebas, y testigos, los juicios no avanzan -bajo riesgo de prescribir- en el marco de amenazas, temores de represalias, cadenas de complicidades, etcétera. Incluso en algunos casos terminan como implicados o detenidos -por otras causas judiciales- los mismos parientes de las víctimas que hacen las denuncias, como el caso de Liliana Ledesma. Estos casos presentan un trasfondo le-gal, en el cual es común que el mismo juez o funcionarios judiciales que participan o llevan adelante las causas de conflictos de tierra y ordenan despojos contra familias en la zona, asume también las investigaciones de los asesinatos: caso del juez Alejandro Fringes Sarria de Monte Quemado, Santiago del Estero, denunciado por las organizaciones campesinas; o bien del policía y oficial de justicia Héctor Lisboa, señalado por los campesinos chaqueños de asesinar en 1995 a Juan Sendra, que en 2008 es designado Jefe de Policía de la provincia de Chaco.
El tipo de conflictividad frente al que opera la violencia
La violencia rural opera en un contexto de disputa por la tierra y el te-rritorio. Sin embargo, se trata de una conflictividad heterogénea en la cual se combinan diferentes temporalidades, escalas, y formatos de querella.
26 Registro de la Base de casos de asesinatos/muertes de campesinos e indígenas, 1991-2013 y de la Base de casos de conflictos por tierra, 1983-2012.
38 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
Tomando una propuesta de tipología de conflictos27 registramos que la mayor parte de los casos de asesinato o muerte ocurren en los conflictos de base antigua28 y en los de base nueva en tierras privadas29. Es decir, la mayor magnitud de violencia rural se corresponde con realidades vin-culadas a nuevos riesgos de despojo de poblaciones que enarbolan una reivindicación ancestral sobre escenarios geográficos históricamente en litigio, o bien en conflictos activados recientemente en tierras no fiscales por la aparición de emprendedores que reclaman la reivindicación de titulación dominial frente a comunidades o familias rurales poseedoras.
El tipo de conflictividad se hace también visible cuando se observa al sujeto social que esta detrás de cada asesinato o muerte, más allá de su ejecutor. En efecto, el Estado, a partir de sus fuerzas policiales y militares, puede ser el ejecutor directo del acto de violencia, aunque mayormente esté respondiendo al interés o gestión (desalojo, detención, inspección, etcétera) de la parte que sostiene el conflicto con las comunidades campesinas o indígenas. Entre los actores que protagonizan los conflictos por tierra en el marco de los cuales se produjeron asesinatos y muertes se encuentran: empresarios –llamados terratenientes por los denunciantes- o empresas nacionales –locales y extraprovinciales- y algunas transnacionales, que se dedican a la producción sojera, ganadera, extracción maderera, cultivo de caña, agroindustria, emprendimientos turísticos, compra-venta de tierras, comercio local y al mercado de trabajo, y algunos gobiernos provinciales.
La violencia rural frente a la emergencia política de campesinos e indígenas
En tanto que aquello que está en juego es la existencia física de los sujetos, nos situamos frente a uno de los indicadores más críticos para el análisis de la violencia rural en Argentina. Ante lo cual nos preguntamos: ¿De qué forma se relaciona la violencia rural con las transformaciones
27 Ver tesis de doctorado de Diego Domínguez (2009) Tipología de conflictos de tierra en Argen-tina: 1. Conflictos de base antigua; 2. Conflictos de base nueva, en tierras fiscales; 3. Conflictos de base nueva, en tierras privadas o no fiscales; 4. Conflictos por ocupación o recuperación reciente; 5. Conflictos por distribución; 6. Conflictos por enajenación de la propiedad.
28 Aquellos que se dan entre, pobladores (puesteros criollos o indígenas) despojados históri-camente y convertidos por la fuerza en arrendatarios u ocupantes que pasan a cuestionar la legitimidad de esa relación y a quienes detentan la propiedad, y por lo general grandes propietarios (familias o empresas), o bien el Estado que no reconoce (o demora el reconoci-miento) de las tierras ocupadas ancestralmente.
29 Son aquellos que surgen cuando un propietario sin posesión o un supuesto propietario que aparece, quiere desalojar a los pobladores (familias o comunidades, campesinas, criollas o indígenas) que habitan, sin que haya habido trato anterior al conflicto.
39La violencia rural en Argentina: asesinatos y muertes...
en la estructura agraria y el sistema agroalimentario?, ¿O bien con la territorialización de los actores que operan en los diversos frentes agro-pecuarios bajo la lógica de los agronegocios y del extractivismo30? ¿Y qué significados asume la violencia actual sobre los cuerpos de campesinos/as e indígenas en un contexto de creciente conflictividad por la tierra?
La recomposición de la frontera como lugar de alteridad
La trama de cada caso muestra que su ocurrencia se da en un marco de reconfiguración territorial específico. Las tramas de los casos analizados permiten observar que esta reconfiguración se destaca en general por ir en el sentido de la “sobre-economización” de la naturaleza y las relaciones sociales (Leff, 2006), a partir de la presencia de actores sociales asociados a mercados de tierra o a producciones de exportación (soja, cítricos, madera nativa, poroto, arroz, ganadería vacuna para posterior engorde a corral, etcétera), el intenso ritmo de innovación tecnológica (consolidación del uso de paquetes tecnológicos controlados por un puñado de empresas), el despliegue exclusivo de la racionalidad maximizadora de ganancia en la apropiación del ambiente (empresas que ingresan en el sector regidas por la mayor rentabilidad posible en el ciclo de rotación del capital o sectores muy dinámicos de productores familiares capitalizados que se han profesionalizado o volcado a la prestación de servicios agrícolas), en un marco general de arreglos institucionales que favorecen la pri-vatización de los bienes comunes naturales (desde los reconocimientos sobre derechos de obtentor en las semillas, hasta el rol de las agencias de desarrollo agropecuario o las políticas de ordenamiento territorial y planificación agroalimentaria).
En este sentido, la presencia de episodios de violencia, y específica-mente los asesinados y muertos, ponen en cuestión otra dimensión de la expansión agrícola. Se trata del marco de conflictos resultantes de la presión sobre la tierra y los bienes naturales (monte, cursos de agua, etc.) por parte de empresas que se dedican en su mayoría a producción sojera, ganadera, o forestal (Grupo de estudiantes rurales, 2004; Domínguez y Sabatino, 2008; Domínguez, 2009). Los espacios geográficos de mayor conflictividad por la tierra coinciden con aquellos donde más intenso es el despliegue de frentes agropecuarios sobre tierras que se habían mantenido relativamente al margen de los usos propios de la agricultu-ra industrial, de la valorización por parte de los complejos del sistema agroalimentario y primario exportador, y de los mercados inmobiliarios:
30 Cfr. Svampa, 2008.
40 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
hablamos de las eco-regiones del Chaco seco en Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero; las yungas en Salta, el oasis mendocino, la cuenca petrolera neuquina dentro de la estepa patagónica, etcétera.
En los escenarios donde tienen lugar los conflictos más intensos y se cuentan mayores casos de muertes y asesinatos, unas y otras dinámicas productivas componen más bien etapas diferenciadas de un mismo pro-ceso de apropiación de la naturaleza en tanto dotación de un abanico de recursos. En menor medida cabe mencionar los asesinatos y muertes que tienen ocurrencia en el marco de conflictos en contextos de despliegue de proyectos inmobiliarios o explotaciones extractivas de riquezas del subsuelo, como en las provincias del centro y de la región patagónica. Con independencia de la actividad económica que este en juego, se observa en todos los casos un contexto de intensa presión por el control de la tierra.
La violencia rural, y por ende los asesinatos y muertes que son su evidencia extrema, opera sobre todo en aquellas regiones donde es-tas transformaciones agrarias y fundamentalmente la expansión de las monoculturas de exportación se encuentran con unas poblaciones rurales con densidad simbólica y material, es decir, que mantienen relaciones sustentables de intercambio de flujos de energía y materia-les con unos ecosistemas significados a partir de una forma singular31.
Estamos frente a la conformación de escenarios que podríamos definir como interfaces territoriales o situaciones de frontera (límite) donde “coexisten” o se “combinan” subordinadamente distintas y contrapuestas modalidades o regímenes de ocupación del territorio (Trinchero, 2000; Meza Ramirez, 2006).
Así como había sucedido con el avance de la frontera nacional, la reactivación de la llamada frontera agropecuaria recompuso el lugar de la alteridad con base espacial. A finales del siglo XIX e inicios del XX, la frontera avanzaba contra los otros considerados “salvajes”, no civilizados, buscando eliminar a los resistentes e integrar a los derrotados principal-mente como fuerza de trabajo (Vialet Masse, 1968; Iñigo Carrera, 1984; Svampa, 2006). En los albores del siglo XXI, se ha postulado la reconfigu-ración de nuevos escenarios de frontera.
Como toda frontera, el avance agropecuario en cualquiera de sus frentes, refiere al límite con un espacio otro, donde hay otros y por ende se inscribe en la producción de alteridades geo-grafiadas (Porto Gonçalves, 2001) La situación de frontera, como intencionalidad y como interface entre territorialidades, hace explícita un tipo de relación social en el registro del nos/otros, a su vez situada en un espacio físico concreto.
A diferencia con el siglo pasado, el nuevo discurso y práctica de frontera
31 Registro propio de la “Base de casos de conflictos por tierra en Argentina, 1983-2012”.
41 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
reinstala un vínculo de alteridad, pero esta vez al interior de la patria con poblaciones invisibilizadas por el relato del progreso urbano-industrial y del desarrollo del capitalismo en el agro, tenidas por inexistentes, pro-ducidas activamente como ausentes, desconsideradas en sus formas de conocimiento y juridicidad para organizar los usos de la tierra y la apro-piación de la naturaleza. A diferencia de lo ocurrido en otros momentos históricos, la reapertura de las fronteras recrea vínculos de otredad en un contexto de reconfiguración de las formas ya establecidas de articulación capitalista y estatal de los espacios y las poblaciones rurales propias del modelo de la “agroindustria”, iniciado a partir de los años de 1930 en el marco de la industrialización por sustitución de importaciones (Giarraca y Teubal, 2008). Es decir, se trata de la regeneración de situaciones de frontera en función de nuevos requerimientos de liberación al ámbito del mercado de dotaciones de recursos naturales. Se avanza entonces sobre porciones de naturaleza que por diversos motivos habían quedado al resguardo de un proceso completo de valorización, y que estaban en manos principalmente de poblaciones, que si bien son consideradas parte, ahora son prescindibles como fuerza de trabajo o bien permanecen en los márgenes de la ciudadanía y del sistema agroalimentario y agroindustrial (Barbetta et al, 2012). Si en las fronteras anteriores lo que contaba era el control de los recursos naturales y también humanos, actualmente se ha sobre-determinado la necesidad de la apropiación de los bienes naturales sobre los requerimientos de cuerpos útiles. Es en tal sentido que califica-mos este proceso de reorganización del espacio, que no pretende integrar al otro vía subordinación o promover dinámicas de colonización-moder-nización, en términos de una “territorialidad excluyente” (GEPCyD, 2009).
Desde el discurso celebratorio del despliegue de los agronegocios, como reorganización del sistema agroalimentario, la recomposición actual de situaciones de frontera es presentada como proceso exclusivamente productivo-tecnológico:
A mediados del siglo XX, cuando la conquista agropecuaria se hubo expandido a
todo el territorio nacional, comenzó una nueva frontera, la de los rendimientos.
Fue un proceso montado en la tecnología y la recolección y de tal magnitud
que logró multiplicar la producción cerealera desde niveles de veinte millo-
nes de toneladas de cereales hasta los cien millones de toneladas actuales.32
32 Carlos Lanusse, nota diario Clarín - suplemento Rural, En la línea de la frontera, http://www.clarin.com/rural/linea-frontera_0_459554169.html).
42La violencia rural en Argentina: asesinatos y muertes...
A su vez, hemos registrado en distintas oportunidades entre las poblacio-nes campesinas/indígenas de Santiago del Estero, el entendimiento de que el avance de la frontera agropecuaria se está llevando a cabo delante de ellas: “Si gendarmería es una fuerza de frontera, por qué gendarmería actúa en el campo (...) ¿se han creado nuevas fronteras que gendarmería hace esto?” 33.
En el contrapunto de posiciones y producción de alteridades, se hace evidente la necesidad de deconstruir una visión sobre el avance de la frontera agropecuaria como proceso estrictamente económico de carácter neutral e incorporar una mirada sobre las relaciones de poder que están en juego. En general, entendemos que las situaciones de frontera se explican por el encuentro o “desencuentro”, dirá José de Sousa Martins (2009), de diferentes -y a veces irreductibles- regímenes de producción de territorios.
Desde esta perspectiva que adoptamos, el supuesto avance o corri-miento de la frontera agropecuaria puede ser entendido como parte del segundo movimiento histórico de cercamiento en una escala global que va configurando hiatos o cortes entre unas temporalidades y espaciali-dades abigarradas. En efecto, donde más intenso es el despliegue de los frentes agrarios y extractivistas, más extendida está la conflictividad por tierra y territorio en el país. En las disputas por el control de los espacios geográficos ricos en biodiversidad se encuentran actores de la agricultura empresarial y otras producciones primarias que protagonizan los nuevos procesos de cercamiento de bienes naturales y apropiación privada de tierras frente a un amplio y heterogéneo conjunto de organizaciones de campesinos e indígenas que actúan en diversas escalas geográficas.
Se trata de un antagonismo que se instaló con la actual emergencia política del campesinado y los pueblos originarios en Argentina. La apa-rición de esta “alteridad política” (Martins, 2009) refiere al surgimiento de una posición de enunciación en torno de los derechos colectivos al territorio, a la identidad y a condiciones de producción material que, a su vez, entabla un litigio con el sistema agroalimentario y agroindustrial glo-balizado (Giarraca, 2002; Dominguez, 2009). Estamos frente a unos sujetos que designan, a partir de una semiosis34 crítica aunque también proposi-tiva35, por un lado un enemigo en el “agronegocio” y “mega-minería”, a la par que definen un programa basado en la necesidad de llevar a cabo la soberanía alimentaria, una reforma agraria integral y el cumplimiento
33 Entrevista a integrante del MOCASE-VC, departamento Copo, septiembre 2008.
34 Para una reflexión de los procesos de producción semiótica de los movimientos sociales, en términos de la proyección pública de significados disruptivos ver Domínguez, 2011.
35 Registros propios de la semiosis de los movimientos campesinos e indígena en Argentina, 1990-2010.
43 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
de derechos preexistentes al Estado sancionados constitucionalmente:
El modelo neoliberal aplicó su propia receta donde la explotación de los
bienes naturales determina la ganancia del agronegocio y mega-minería a
cielo abierto. El agronegocio dominado por grandes empresas transnacio-
nales y grupos locales, controlando las tecnologías logró la expansión de los
monocultivos y los transgénicos, por sobre la diversidad productiva de los
cultivos campesinos indígenas, llevando a la destrucción de montes, bosques
y yungas, que garantizan una provisión variada, suficiente y accesible de
alimentos para el consumo popular en los pueblos y ciudades. Este modelo
de agronegocio no quiere agricultores en los campos. Las empresas mineras
se instalan en territorios campesinos indígenas dañando el agua, el aire y el
suelo, y en algunos casos por amenazas y violencia hacia las personas que
son críticas con el modelo minero. Las familias que resistimos en nuestras
tierras sufrimos el deterioro de las condiciones de vida, sufrimos las conse-
cuencias del modelo: las dificultades para acceder al agua para consumo o
para producción, intentos de expulsión de la tierra en la que vivimos por
generaciones, las limitaciones para poder tener educación para nuestros
hijos y salud para nuestras familias, la violencia y la persecución a las fa-
milias que decidimos defender nuestra tierra y nuestro modo de vivir”.36
Es en este escenario de intencionalidades contrapuestas que transcu-rre la reactivación del imaginario de frontera como afirmación de poder de una territorialidad frente a otras. El relato del avance de la frontera económica y tecnológica supone asumir la carencia de legitimidad y derecho que puedan tener las poblaciones que se reivindican como in-dígenas o campesinas y que elaboran un conflicto por el control efectivo de porciones de tierra y biodiversidad.
En este contexto de tensión entre diferentes regímenes de producción territorial se va componiendo una situación de frontera caracterizada por la presencia de acciones y discursos que buscan la anulación del conflicto. Se trataría de los intentos por desarmar un conflicto ubicado ya no fuera sino al interior del Estado-Nación, o bien, del intento de desactivación de un sujeto que reintroduce mediante la querella por la tierra y el territorio una línea de fuga frente a la pretensión de configurar un agro homogéneo bajo el signo de los agronegocios.
36 Comunicado del 1º Congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina, septiembre de 2010.
44 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
La violencia rural como dispositivo desterritorializador de alteridades políticas
Es en las situaciones de frontera, como espacios abigarrados, donde ocurren las muertes y asesinatos de campesinos e indígenas, ¿qué tipo de complejo o formación territorial de frontera se está configurando que sustituye la refuncionalización de diferentes poblaciones y heterogéneas relaciones sociales con la reinstalación de la violencia en un contexto de alto dinamismo de la producción agraria? En estos restablecidos puntos críticos, donde se observa la forma radical de la violencia rural, reco-nocemos principalmente la elaboración de una “alteridad mortal”, que refiere al desencuentro absoluto entre diferentes existencias sociales, al borramiento del conflicto en función de la negación de toda diver-sidad o fagocitación homogeneizante de la pluralidad (Martins, 2009).
La revitalización de la violencia rural, cuyo indicador definitivo es la creciente eliminación física de campesinos e indígenas, se impone sobre unas realidades que instalan la conflictividad por tierra o las disputas territoriales, con la pretensión de resolverla de modo abrupto. La violencia en la situación de frontera propone reelaborar el vínculo de otredad en términos de “alteridad mortal”. La rearticulación de situaciones frontera en este sentido más que instalar la violencia como dispositivo de subordi-nación socio-económica, como fuera en anteriores momentos históricos, se impone como dispositivo de descomposición política.
Desde las comunidades rurales, que sostienen disputas por tierra o acceso y control de espacios geográficos dotados de recursos naturales, se ha instalado una percepción de estar experimentando una “guerra” en su contra, una experiencia de coraje, miedo y dignidad incomparables que en el extremo deriva en la pérdida de la propia vida. Así lo han manifestado en entrevistas37 y en documentos de las organizaciones38. En este sentido, en una movilización a la Capital Federal del país un dirigente campesino declaraba: “Hoy, en el sector campesino, vives amenazado, como por una guerra. No sabes si hoy vas a estar bien porque viene cualquiera y te saca del lugar donde tienes tu rancho, tu animal que te da de comer, donde has estado todos los días de tu vida. Estamos en riesgo”.39
Entendida como producción de una alteridad mortal en el marco de conflictos por tierra y territorio, la violencia contra campesinos e indíge-
37 Entrevistas realizadas en noviembre de 2008 a integrantes de familias envueltas en conflictos de tierra en el Departamento de Copo, Santiago del Estero.
38 Base de casos de conflictos por tierra, 1983-2012.
39 Entrevista a miembro del MOCASE, Revista La Columna, noviembre 2008.
45 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
nas organizados se instala como negación de su alteridad política, como intento de anular la capacidad disruptiva en torno a las formas de acceso y control de la tierra y la biodiversidad. La activación de una alteridad mortal intenta negar a una porción de la población rural, además del derecho de acceso a la tierra o de regularización de su tenencia, el de-recho a ser y estar, justamente a aquellos que reivindican algún control sustentable y entrañable sobre porciones de los bienes naturales. La deshumanización de campesinos e indígenas organizados que litigan por sus derechos, aparece como condición para su desterritorialización40, para realizar la ruptura metabólica de unos sujetos que siguen resistiendo y “reexistiendo” como productores directos (Martínez Alier, 1992; Leff et al, 2005); para deconstruir toda subjetivación que cuestione como trayectoria inexorable la separación del hombre y la mujer de sus condiciones de vida, que intente eludir el sustrato último de la configuración capitalista-industrial-urbana de las sociedades modernas (Toledo, 1991).
Los asesinatos y muertes que hemos registrado aparecen como el núcleo de un fenómeno que llamamos violencia rural y que se compor-ta como dispositivo41 para la sutura de la emergencia política de una alteridad que litiga por el derecho al control territorial de los bienes na-turales. Los asesinatos y muertes se instalan como vectores que tienden a neutralizar y socavar el creciente activismo del campesinado y de los pueblos originarios en Argentina. La violencia rural, en todas sus mani-festaciones, y particularmente en las aquí analizadas, tiene una fuerza proposicional en el sentido de amedrentar a familias dispuestas a resistir desalojos, pero también golpea la participación de la juventud en las organizaciones rurales y en la autogestión de sus comunidades y opera fuertemente sobre referentes locales de las organizaciones campesinas, o de los principales referentes de las comunidades indígenas. La violencia rural en este sentido fue adquiriendo cuantitativa y cualitativamente formas más intensas y directas en forma proporcionalmente inversa
40 “Se territorializar-se envolve sempre uma relação de poder, ao mesmo tempo concreto e simbólico, e uma relação de poder mediada pelo espaço, ou seja um controlar o espaço e, através deste controle, um controlar de processos sociais, é evidente que, como toda relação de poder, a territorialização e desigualmente distribuída entre seus sujeitos e/ou classes sociais e, como tal, haverá sempre, lado a lado, ganhadores e perdedores, controladores e controlados, territorializados que desterritorializam por uma reterritorialização sob seu comando e desterritorializados em busca de uma outra reterritorialização, de resistência e por tanto, distinta daquela imposta pelos seus desterritorializadores”. (Haesbaert, 2010:259).
41 “La concepción foucoultiana de ‘dispositivo’, en resumen propuesto por Agamben (2007), es visto como un conjunto heterogéneo de elementos materiales e inmateriales, discursivos y no discursivos, reunidos/articulados en red con función fundamentalmente estratégica, concreta, y que, así, resulta de la intersección entre relaciones de saber y de poder”. (Haesbaert, 2010:111)
46 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
a la llamada “exclusión silenciosa” (Alfaro y Guaglianone, 1997), que afectaba a los campesinos no organizados en los años de 1980 que eran desplazados sin resistencia y sin que se gestara un conflicto por la tierra.
Los asesinatos han mostrado elementos de crueldad que denominamos como huellas de la violencia en las áreas rurales de Argentina en tanto permiten profundizar su análisis y comprensión. Entendemos que estas marcas dan cuenta del conjunto de significados anudados al actual fenó-meno de eliminación física de activistas campesinos e indígenas en el país.
Se ha propuesto analizar la crueldad presente en la violencia política como parte de su misma constitución, más aún como indicador de su sen-tido, y no como un exceso. En esta línea, por ejemplo, el sadismo sexual sobre los cuerpos de los enemigos, hombres y mujeres, sería constitutivo del contenido proposicional del acto violento como afirmación de poder. Según Marcela Perelman:
Las marcas de la crueldad no son un ‘extra’, ni deben entenderse como un
exceso o resto pulsional, irracional o inútil. Por el contrario, consideramos que
estas marcas refuerzan los sentidos de la acción violenta, pueden entenderse
como una firma, una posdata, un subrayado, una ‘instrucción de lectura’
del sentido del acto de violencia, que permite interpretarlo como amenaza,
advertencia, castigo, despliegue de fuerzas. (Perelman, 2004:23)
Por un lado la crueldad presente en los asesinatos registrados podría componer un mensaje dirigido a las personas de las localidades rurales que resisten desalojos o reivindican su derecho ancestral o tradicional a la tierra y el territorio, y a las organizaciones de las cuales forman parte las víctimas. Las mismas víctimas descartan una lectura de los hechos en tanto exceso o accidente en un entrevero confuso. Como señaló el MOCASE-VC, al referirse al empresario sojero que es acusado como autor intelectual del asesinato de Cristian Ferreyra: “En varias oportunidades el empresario Ciccioli, amenazó públicamente que mataría a un campesino del MOCASE-VC para que dejen de ‘molestar’.42
Como se desprende de la trama de cada caso de asesinato o muerte, mismo que los ejecutores materiales sean habitantes de cercanos parajes de sus víctimas, la violencia y sus elementos de crueldad parecerían tener un contenido dirigido a determinados destinatarios que se inscribe en sus cuerpos: Recordemos por ejemplo el caso de Liliana Ledesma, en-contrada muerta con siete puñaladas en el fondo de una quebrada y con
42 Comunicado del MOCASE-VC, 16/11/2011, disponible en: http://mocase-vc.blogspot.com/2011/11/asesinan-cristian-ferreyra-miembro-del.html
47 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
la boca cortada en forma de cruz, luego de haber acusado públicamente como narcotraficantes y apropiadores de tierras a un conjunto de per-sonas entre las que se encontraba un diputado de la provincia de Salta.
También se presenta como guía de lectura del sentido de la violencia, la violación y estrangulamiento de Estela Cáceres, quintera del Parque Pere-yra Iraola, que justamente había declarado por la violación y asesinato de Aurora Bejarano, quintera como ella y compañera suya en la organización local. Según algunos vecinos de las víctimas los asesinatos tienen motivos relacionados con su activismo en la defensa de la tierra de las familias del Parque Pereyra Iraola y no pudieron ser al azar o producto de un robo. Para ellos es evidente que hay un contenido en estos actos, como también lo entendió otra de las dirigentes de la APPPI, cuando declaró a los medios de comunicación luego del segundo asesinato: “Yo voy a ser la próxima”.43
Por otra parte, consideramos que además de contemplar la crueldad en la violencia rural como fuerza proposicional, las vejaciones de los cuerpos de indígenas y campesinos muestran la vocación de animalización de las vícti-mas, negarles su carácter humano, quitarle su condición de otro ser igual y reducirlo, inferiorizarlo, desconocer al límite sus derechos, ya no solamente sobre la tierra sino sobre sus propios cuerpos: abuso sexual, mutilaciones, cortes, fracturas, torturas de distinto tipo que incluso provocaron la muerte.
El ensañamiento se realiza sobre unos cuerpos cuya dignidad y existen-cia están entrelazadas con el control directo de bienes naturales. El acto de violencia presupone ubicar en un lugar de inferioridad al sujeto que va a ser despojado. No reconocer la humanidad de campesinos e indígenas es la pre-condición para expropiarlos de todo derecho sobre sus condiciones generales de vida. En la frontera agropecuaria se instala lo que se ha con-ceptualizado como vida nua (Agamben, 1998)44, es decir, cuando la vida humana es asumida como superflua, desprotegida y expuesta a muerte vio-lenta, de la mano de unos actores sociales implicados en emprendimientos económicos bajo un discurso modernizador. Se trata de la deshumaniza-ción de unos sujetos que se definen a si mismos por un modo singular de apropiarse de la naturaleza. Se deshumaniza a unos sujetos, cuyos modos de vida han atravesado un proceso de coevolución con determinados ecosistemas por la mediación del trabajo y la cultura, para luego acaparar los espacios vaciados que ya se los presuponía disponibles para ser explo-tados. Los responsables últimos de la violencia, a su vez involucrados en el
43 Nota de Pagina 12, 9/2/2011, disponible en: http://www.pagina12.com.ar/2000/00-05/00-05-29/pag14.htm
44 La vida nua es aquella desprovista de garantías, a quien cualquiera puede dar muerte. Nua es un vocablo catalán que significa “desnuda”.
48 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
despojo de las víctimas, envían un mensaje inscripto en los cuerpos sobre la escisión, que están dispuestos a realizar, entre el ser y el lugar, con el objetivo de la mercantilización absoluta de nuevos espacios geográficos.
En resumen, la forma de violencia que analizamos y su carga de crueldad se vinculan con los modos en que los victimarios resuelven la condición de alteridad de la victima. Estos actos se realizan en base a la deshumanización de unos cuerpos activos, involucrados en posiciones de sujeto que enuncian derechos de las poblaciones rurales con o sin conte-nido ambiental o étnico explicito. La violencia rural implica un mensaje en términos de golpear el activismo campesino e indígena. No solo en las comunidades afectadas, sino también a una escala más amplia, que se evidencia en el volumen de casos a nivel nacional.
A su vez, los asesinatos y muertes deben ser contextualizados en el marco de los demás indicadores de violencia que afectan a muchos espacios ru-rales (amenazas, detenciones, operativos, matanza de animales, desalojos, etcétera). Es decir, los asesinatos como efectiva pérdida de la vida pero tam-bién como amenaza de perderla, operan en un trasfondo de violencia más amplio donde está en juego la continuidad de un modo de existencia social.
Conclusiones
La violencia rural en la actualidad Argentina, bajo cualquiera de sus formas, la podemos asociar con la respuesta que dan sectores dinámicos del agro argentino involucrados en la ampliación de la agricultura in-dustrial de exportación en nuevas tierras (sobre todo extrapampeanas), frente a la reexistencia de las poblaciones indígenas y campesinas que han decidido permanecer en sus lugares, y más aún, han elaborado un discurso de derecho que adquiere creciente legitimidad en otros actores sociales.
Cuando la violencia cobra el carácter mortal que aquí analizamos, entendemos que está indicando la consolidación de los elementos que, aunque ya presentes, aparecían bajo formas insinuadas, siempre disper-sas, casuales, extraordinarias. El análisis de los asesinatos y muertes en conflictos de tierras, permite entonces realzar la propuesta interpretativa acerca de que la acción de los protagonistas de los frentes agropecuarios persigue desterritorializar las intencionalidades campesinas e indígenas, entendidas como proceso de subjetivación política (Ranciere, 1996).
Más aún, los casos permiten debatir el intento de desbaratamiento de alteridades políticas que disputan espacios geográficos, patrones tecnoló-gicos y reconocimientos de soberanías no estatales, y que en definitiva se oponen a lo que se ha llamado a escala global “nueva ola de cercamiento
49 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
de los bienes comunes” (Boyle, 2003; Harvey, 2004). En efecto, la violencia demuestra la colonialidad presente en los llamados procesos de avance de la frontera agropecuaria (Quijano, 2000).
A la vez, se hace visible que las condiciones de posibilidad de tal avance son la reconfiguración de un vínculo de alteridad basado en la deshumanización de aquellos que detentan el control efectivo de esos montes, valles, riberas, islas, bañados, llanos, sierras, etc. Un proceso de deshumanización de la otredad que aparece blindado bajo la rúbrica del despliegue de la “sociedad del conocimiento” en el campo45, una cobertura de neutralidad científica y técnica del actual proceso de apropiación de bienes naturales y despojo de las poblaciones que los atesoran en condiciones de sustentabilidad.
Bibliografía
AGAMBEN, Giorgio (2010 [1998]), Homo Sacer, el poder soberano y la nua vida, Valencia, Pre-Textos.
ALFARO, María Inés, y GUAGLIANONE, Ariadna (1997), “Los Guríes: un caso de conflicto y organización”, en: Acciones Colectivas y Organización Cooperativa, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
ALIMONDA, Héctor (2011), “La colonialidad de la naturaleza. Una apro-ximación a la Ecología Política Latinoamericana”, en: Alimonda, Héctor (comp.), La colonización de la naturaleza, Buenos Aires, CLACSO.
ARCEO, Nicolás y RODRIGUEZ, Javier (2009), “Renta Agraria y ganancias extraordinarias en la Argentina 1990- 2003”, en: Realidad Económica IADE, Buenos Aires, Nº 219, pp. 76-98.
BARBETTA, Pablo, DOMINGUEZ, Diego y SABATINO, Pablo (2012), “La ausencia campesina en la Argentina como producción científica y enfoque de interven-ción”, en: Mundo Agrario, La Plata, Centro de Estudios Histórico Rurales, Nº 25.
BARSKY, Osvaldo y GELMAN, Jorge (2009), Historia del agro argentino. Desde la Conquista hasta inicios del siglo XXI, Buenos Aires, Sudamericana.
BENEDETTI, Alejandro (2007), “El debate sobre las fronteras en la Argen-tina”, en: Estudios Socioterritoriales, Tandil, Nº 6.
45 http://www.ideared.org/coloquio_site/sintesis_cuyo_grobocopatel.asp
50 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
BERNAL, Irma (1984), Rebeliones Indígenas en la Puna, Buenos Aires, Búsqueda Yuchán.
BIALET MASSE, Joan (1968), Estado de las clases obreras argentinas, Cór-doba, UNC- Dirección General de Publicaciones.
BOYLE, James (2003), The second enclosure movement and the construction of the public domain. Disponible en: http://creativcommons.org
CHUMBITA, Hugo (2009), Jinetes Rebeldes, Buenos Aires, Ediciones Colihue.
CLOQUELL, Silvia (2007), Familias rurales. El fin de una historia en el inicio de una nueva agricultura, Santa Fe, Homo Sapiens Ediciones.
DE LA FUENTE, Ariel (1998), “Gauchos, montoneros y montoneras”, en: Noemí Goldman y Ricardo Salvatore (comps.), Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema, Buenos Aires, Eudeba, pp. 267-292.
DOMÍNGUEZ, Diego y SABATINO, Pablo (2008), “El conflicto por la tie-rra en la actualidad latinoamericana: del acceso a la tierra a la luchas por el territorio”, en: Informe final del concurso: Las deudas abiertas en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO.
DOMINGUEZ, Diego (2009), “La lucha por la tierra en Argentina en los albores del Siglo XXI. La recreación del campesinado y de los pueblos originarios”, Tesis doctorado. Disponible en: www.iigg.fsoc.uba.ar/Pu-blicaciones/tesis/dominguez_tesisdoc.pdf,
DOMINGUEZ, Fernando Buen Abad (2011), Semiosis Insurgente, Amauta.
FERNANDES, Bernardo Mançano (2005), “Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais”, Revista OSAL, Buenos Aires, No. 16(VI), pp. 273-283.
FERRARA, Francisco (1973), ¿Qué son las Ligas Agrarias? Historia y Docu-mentos de las organizaciones Campesinas del Nordeste Argentino, Buenos Aires, Siglo XXI.
FRADKIN, Raul (2006), La historia de una montonera. Bandolerismo y Caudillismo en Buenos Aires, 1826, Buenos Aires, Siglo XXI.
51 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
FREGA, Ana (2002) , “Caudillos y Montoneras en la Revolucion Radical Artiguista”, en: Revista Andes, Salta, Universidad Nacional de Salta, Nº013.
Grupo de Estudios sobre Ecologia Politica, Comunidades y Derechos (GEP-CYD) (2010), La violencia rural en la Argentina de los agronegocios: crónicas invisibles del despojo, VI Jornadas de Antropología Social, Buenos Aires.
GEPCYD (2009), “Territorios en Construcción. Transformaciones en la Estructura Productiva y alternativas campesinas en Chaco”, en: VI Jor-nadas de Investigación y debate, Resistencia, Instituto de Investigaciones Neohistóricas- CONICET.
GEPCYD (2010), La violencia rural en la Argentina de los agronegocios: cróni-cas invisibles del despojo, Buenos Aires, VI Jornadas de Antropología Social.
GIARRACCA, Norma y TEUBAL, Miguel (2008), “Del desarrollo agroindus-trial a la expansión del `agronegocio’: el caso argentino”, en: Fernandes, Bernardo Mançano, Campesinato e agronegocio na América Latina: a questao agraria atual, Sao Paulo, CLACSO / Expressao Popular.
GIARRACCA, Norma (2002), “Movimientos sociales y protestas en los mundos rurales latinoamericanos: nuevos escenarios y nuevos enfoques”, en: Revista Sociologías, Porto Alegre, Nº 8 (4).
GIARRACCA, Norma, GRAS Carla, y BARBETTA, Pablo (2005), “De colonos a sojeros”, en: Giarracca, N. y Teubal, M., El campo argentino en la encrucija-da. Tierra, resistencia y ecos en la ciudad, Buenos Aires, Alianza Editorial.
GILBERT, Joseph (1990), “On the Trail of Latin American Bandits: A Reexami-nation of Peasant Resistance”, en: Latin American Research Review, Nº 3 (25).
GIRARDI, Eduardo Paulon (2009), A violência no campo. Disponible en: http://www4.fct.unesp.br/nera/atlas/violencia.htm.
GRUPO DE ESTUDIOS RURALES – GER (2004), “Desalojos y arrinconamiento de campesinos y de comunidades indígenas en la Argentina”, en: Realidad Económica, Buenos Aires, IADE, Nº 203.
HAESBAERT, Rogerio (2004), O mito da desterritorialização: Do fim dos territórios á multiterritorialidade, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.
52 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
HAESBAERT, Rogerio (2010), Regional/Global: dilemas da região e da regio-nalização na Geografia contemporânea, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.
HARVEY, David (2004), “El nuevo imperialismo: acumulación por despo-sesión”, en: Panitch, L. y Leys, C. (eds.): El nuevo desafío imperial, Buenos Aires,CLACSO.
HOBSBAWM, Eric (2001[1959]), Rebeldes Primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, Barcelona, Ed Crítica.
IÑIGO CARRERA, Nicolás (1984) , “Campañas Militares y Clase Obrera”, en: Historia Testimonial Argentina, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Nº 25.
IÑIGO CARRERA, Nicolás (1988), La violencia como potencia económica: El papel del estado en un proceso de creación de condiciones para la cons-titución de un sistema productivo rural. Chaco 1870-1940, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
KAY, Cristóbal (2003), “Estructura agraria y violencia rural en América Latina”, en: Revista Sociologías, Porto Alegre, Nº 10 (5).
LASA, Claudio (1987), “Un proceso de mediación política: movimiento rural y las Ligas Agrarias chaqueñas”, en: Revista Sociedad y Religión, Buenos Aires, Nº 7.
LEFF, E.; ARGUETA, A; BOEGE, E y PORTO-GONÇALVES, C. W (2005), “Más allá del desarrollo sostenible: una visión desde América Latina”, en: Re-vista Futuros N° 9, Vol. III.
LEFF, Enrique (2006), “La ecología política en América Latina. Un campo en Construcción”, en: Alimonda, Héctor (comp.): Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana, Buenos Aires, CLACSO.
MARTINEZ ALIER, Joan (1992), De la economía ecológica al ecologismo popular, Barcelona, ICARIA.
MARTINS, Jose de Sousa (2009), Fronteira. A degradaçao do outro nos confins do humano, Sao Paulo, Contexto.
53 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
MEZA RAMIREZ, Carlos Andres (2006), “Territorios de frontera: Embate y resistencia en la cuenca del río Cacarica”, en: Universitas Humanistica, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, N° 62.
PANKONIN, Leandro (2011), “El sujeto campesino-indígena y la lucha por el territorio”, Ponencia presentada en X Congreso Argentino de Antropo-logía Social, Facultad Filosofía y Letras – UBA.
PERELMAN, Marcela (2004), Algunas definiciones sobre la violencia: usos y teorías, Buenos Aires, Mimeo.
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter (2001), Geo-grafías. Movimientos So-ciales, nuevas territorialidades y sustentabilidad, México, Siglo XXI.
PUNZI, Om (1997), Historia de la conquista del Chaco, Buenos Aires, Vicinguerra.
QUIJANO, Aníbal (2000), “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en: Lander, E. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, CLACSO.
RANCIERE, Jacques (1996), El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires, Nueva Visión.
REBORATTI, Carlos et al. (1996[1989]), “¿Pampeanización del NOA o la adaptación al ecosistema local?”, en Manzanal, M. (comp.) El desarrollo rural en el noroeste argentino, Salta, Proyecto Desarrollo Agroforestal en Comunidades Rurales del Noroeste Argentino.
ROZÉ, Jorge (1992), Conflictos Agrarios en la Argentina 1 y 2: el proceso Liguista, Buenos Aires, CEAL.
SANCHEZ, Gonzalo y DONNY, Meertens (1991), Guerra y política en la sociedad colombiana, Bogotá, El Áncora Editores.
SAUER, Sergio (2008), “Conflitos agrários no Brasil: a construção de iden-tidade social contra a violência”, en: Antonio Márcio Buainain (Coord.), Luta pela terra, reforma agrária e gestão de conflitos no Brasil, Campinas, Ed. UNICAPM, pp. 231-262.
STEINER, Claudia (2006), “Un bandolero para el recuerdo: Efraín González tam-
54 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
bién conocido como ‘El siete colores’”, en: Revista Antipoda, Nº 2, pp. 229-252.
SVAMPA, Maristella (2008), Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
SVAMPA, Maristella (2006), El Dilema Argentino: Civlizacion o Barbarie, Buenos Aires, Taurus.
TEUBAL, Miguel, DOMINGUEZ Diego y SABATINO, Pablo (2005), “Trans-formaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y sistema agroalimentario”, en: Giarracca, N. y Teubal, M., El campo argentino en la encru-cijada. Tierra, resistencia y ecos en la ciudad, Buenos Aires, Alianza Editorial.
THEIDON, Kimberly (2004), Entre prójimos. El conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú, Lima, Estudios la Sociedad Rural.
TOLEDO, Víctor (1991), “Ecología mundial: ante la conferencia de Río de Janeiro. Modernidad y ecología. La nueva crisis planetaria”, en: Martínez Alier, J. (coord.) Cuadernos de debate internacional, Barcelona, ICARIA.
TRINCHERO, Hugo (2000), Los dominios del demonio.Civlización y Barbarie en las fronteras de la Nacion. El Chaco central, Buenos Aires, EUDEBA.
VAN DAM, Cris (2003), “Cambio tecnológico, concentración de la propiedad y desarrollo sostenible. Los efectos de la introducción del paquete soja/siem-bra directa en el Umbral del Chaco”,en: Debate agrario, Nº 35, pp. 133-181.
VELTMEYER, Henry (2008), “La dinámica de las ocupaciones de tierras en América Latina”, en: Recuperando la tierra. El resurgimiento de movi-mientos rurales en África, Asia y América Latina. Sam Moyo y Paris Yeros [coord.], Buenos Aires, CLACSO.
ZEBALLOS, Eduardo (1958), La conquista de 15 mil leguas, Buenos Aires, ed. Hachette.
Sitios web consultados
http://www.atilioboron.com.ar/2012/06/chaco-abortan-la-instalacion-de-la-base.html
55 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 11-55 / Domínguez - Estrada
http://movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=13080
http://mocase-vc.blogspot.com/2011/11/asesinan-cristian-ferreyra-miem-bro-del.html
http://www.pagina12.com.ar/2000/00-05/00-05-29/pag14.htm
http://www.ideared.org/coloquio_site/sintesis_cuyo_grobocopatel.asp
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/anuncios?p=3348&more=1&c=1
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-181517-2011-11-18.html
http://www.revistacrisis.com.ar/el-tecnocrata-mesianico.html
DOSSIER
INFORMALIDAD Y
PRECARIZACIÓN LABORAL EN
LATINOAMÉRICA Y ARGENTINA
LABOR INFORMALITY AND PRECARIZATION
IN LATIN AMERICA AND ARGENTINA
ENTRE CARROS Y CARTONES: PROCESOS
SOCIO-ECONÓMICOS EN LA RECOLECCIÓN
DE BASURA URBANA. EL CASO DE UN
BARRIO CARTONERO EN BAHÍA BLANCA1
AMONG CARTS AND CARDBOARD: SOCIO-ECONOMIC
PROCESSES IN URBAN WASTE COLLECTION. THE CASE OF A
WASTE-PICKERS’ NEIGHBORHOOD IN BAHÍA BLANCA
Pablo Ariel Becher 2
Juan Manuel Martín 3
Recibido: 01/11/2013
Aceptado: 03/02/2014
1 Una primera versión del trabajo se presentó en las X Jornadas de Sociología de la UBA, 20 años de pensar y repensar la sociología. Nuevos desafíos académicos, científicos y políticos para el siglo XXI, 1 a 6 de julio del 2013
2 Profesor y Licenciado en Historia (UNS, Bahía Blanca, Argentina). Maestrando en Sociología (UNS). Investigador del Colectivo de Estudios Investigaciones Sociales (CEISO). Correo elec-trónico: [email protected]
3 Estudiante avanzado del Profesorado en Historia (Instituto Superior de formación docente N°3 “Cesar Avanza”). Correo electrónico: [email protected].
ResumenEl presente trabajo se propone caracterizar y analizar las relaciones
socioeconómicas en el proceso de recolección de basura realizado por los actores sociales intervinientes en un barrio de la ciudad de Bahía Blanca, llamado Puertas al Sur (ex-Villa Caracol). Fundamentalmente, se hará hincapié en el análisis de las condiciones objetivas del trabajo de “cirujeo” y la manera en la cual esa práctica establece condiciones de posibilidad para generar estrategias que permitan tejer redes sociales y diseñar espacios de recorrido en la propia ciudad.
Se pretende analizar las prácticas sociales desde una mirada teórica que defina y conceptualice el trabajo cartonero dentro de la economía informal, las relaciones que genera con otros sectores empobrecidos urbanos y su identidad.
Palabras claves: trabajo cartonero- Villa Caracol- economía informal
AbstractThe aim of the present study is to characterize and analyze the so-
cio-economic relations in the waste collection process performed by the social actors involved in it in a neighborhood of the city of Bahía Blanca, called Puertas al Sur (former Villa Caracol).
Fundamentally, it will emphasize the analysis of the objective condi-tions of “waste-picking” and the way in which this practice establishes conditions of possibility to generate strategies for social networking and to design circulation spaces within the city. It aims at analyzing and describ-ing social practices from a theoretical view to define and conceptualize “waste-picking” within informal economy, the relationships it generates with other impoverished urban sectors and its identity.
Keywords: waste picking - Villa Caracol- informal economy.
61Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
Y arrancamos, al centro nos dirigimos, a ver
si aunque sea alguna caja conseguimos, con
los perros y amigos recorriendo la ciudad,
soy testigo de esta cruel verdad, de la nece-
sidad de correr por estas calles buscando
el cartón eso si es un detalle, El papel, la
botella, hasta el diario sé juntar, para po-
der hacer llegar unos pesitos a mi hogar,
y ni hablar de la comida en la mesa,eso es
lo necesario para salir de la pobreza...
(Matías “Cappo” Carrica, Buscavidas/ 2012)
Introducción
Durante la década de 1990 se generaron en Argentina y en toda Lati-noamérica una serie de reformas estructurales que dieron continuidad y profundización a los procesos económicos propios del modelo neoliberal, producto de la reestructuración y de nuevas formas de acumulación capitalista a nivel mundial desde el decenio de 1970.
Estas reformas se relacionaron con los lineamientos estratégicos definidos por organismos financieros internacionales asociados al Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se materializaron en una serie de medidas tendientes a la privatización de los servicios públicos, apertura comercial, desregulación del mercado, extranjerización de los recursos productivos, reestructuración de la deuda externa asumida por la dictadura y un retroceso importante en los derechos sociales de los trabajadores (Basualdo, 2000; Azpiazu, 2002).
Producto de esta serie de medidas, la sociedad argentina padeció un fuerte impacto regresivo con altas tasas de desocupación, aumento de la informalidad y desestructuración de las relaciones laborales, que afectaron principalmente a las clases sociales de menores ingresos. En la agenda neoliberal, - tanto del menemismo como del gobierno de Alianza - se privilegiaron las medidas inclinadas a fortalecer el mer-cado privado extranjero en detrimento de las relaciones fomentadas dentro del marco de políticas de pleno empleo, que acompañadas por un estado benefactor, habían brindado protección y seguridad social a los trabajadores (Svampa y Pereyra, 2003: 13- 18).
62 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
Las reformas laborales realizadas a mediados de 1990 por el mene-mismo no fueron derogadas por el gobierno de la Alianza4 (1999-2001), lo que se tradujo en una reformulación de la legislación individual del trabajo, que permitió continuar las leyes de flexibilización laboral, la aplicación de normas tendientes a reducir los costos salariales directos e indirectos por parte del capital, y la intensificación de los contratos tem-porarios y los despidos sin indemnización (Neffa et. al., 2010: 261-376).
Frente a la caída del gobierno de De la Rúa y en un contexto de conflictos sociales generalizados, el proceso denominado argentinazo desembocó en una serie de cambios políticos de gran envergadura. Luego de la presidencia interina de Duhalde (enero del 2002- mayo del 2003) que no pudo detener las protestas y manifestaciones, se decidió anticipar las fechas de elecciones donde el justicialismo impuso uno de los dos candidatos que se habían dividido en fracciones diferentes. El candidato electo Néstor Kirchner (2003- 2007) inauguró un período de gobierno marcado por las contradicciones y continuidades con respecto al modelo anterior, basado en la producción agro- minera dependiente de nuevos socios imperialistas.
El Sudoeste Bonaerense (SO), y especialmente Bahía Blanca, padeció las consecuencias de la implementación de las reformas neoliberales anteriormente mencionadas. Estas reestructuraciones fueron acompaña-das por una descentralización administrativa que afectaron a gran parte de los municipios que no contaron con recursos adecuados para solventar sus gastos públicos, generando una manifiesta vulnerabilidad económica.
En la ciudad de Bahía Blanca, gobernada desde 1991 hasta el 2003 por el representante de la Unión Cívica Radical (UCR) Jaime Linares, se agravó la situación de desocupación llegando al 40% en el 20015. En este punto se pusieron de manifiesto la exclusión de miles de personas que quedaron en condición de desempleo o fueron forzados a la informalidad laboral.
En el contexto de crisis del modelo de la convertibilidad, el cartoneo se consolidó como una salida laboral (informal y no legalizada) asumida por una gran masa de personas desocupadas cuyos ingresos semanales solo bastaban para paliar algunas de las necesidades familiares bási-cas. La situación permitió que la recolección de elementos de desecho se convirtiera en una actividad económica “viable”, pero dentro de la
4 La Alianza fue un partido político de coalición conformado por el Frente País Solidario ligado a una franja de centroizquierda, con su referente en Carlos “Chacho” Álvarez y el partido tradicional de la Unión Cívica Radical con su exponente Fernando De la Rúa. Lograron el acceso al gobierno nacional en 1999.
5 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) año 2001.
63Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
informalidad y la precariedad laboral. Las problemáticas sobre estos procesos constituyen aristas impor-
tantes que exceden los desarrollos sociales y económicos ligados a la recolección de basura, y que se insertan en la economía general como parte de la etapa actual de acumulación capitalista.
El presente artículo se propone caracterizar y analizar las relaciones socio-económicas en la tarea de recolección de residuos -y su posterior tratamiento- realizada por los sujetos sociales intervinientes en un ba-rrio periférico llamado Puertas al Sur (ex Villa Caracol) en Bahía Blanca.
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que intenta comprender de qué manera un sector de la sociedad -los cartoneros- en un contexto específico, se encuentra atravesado por la lógica de la informali-dad- precariedad y qué debates se producen alrededor de estos procesos.
Para efectuar tal descripción se dividirá el texto en diferentes par-tes: un primer apartado que se refiere a la categorización del cartonero dentro de una estructura social; luego en una segunda instancia se presentarán una serie de conceptualizaciones acerca de la formación de basurales y el significado que tiene la basura para los recolectores informales. En un tercer capítulo, se explicarán los procesos de forma-ción de desechos y la estructuración del barrio Puertas al Sur, desde su inicio hasta la actualidad (1980-2013), comparando la situación de la provincia de Buenos Aires. En el cuarto aparatado, se hará referencia a las características de los cartoneros en el espacio estudiado, a partir de una descripción objetiva de su realidad utilizando datos provenientes de un relevamiento territorial en forma de encuesta (2011), con preguntas referentes a estado de la vivienda, condiciones de trabajo, escolaridad y salud. En complementariedad a este punto, el quinto capítulo refiere a las actividades propias de los actores sociales analizados y el sentido o significado que éstos le confieren a su labor, investigación realizada a través de la observación participante, la utilización hermenéutica de fuentes escritas (periódicos y documentos públicos) y entrevistas semi-estructuradas a los vecinos del barrio, realizadas en el 2013. El sexto capítulo menciona el tema de la identidad cartonera y su formación en el barrio, donde se incluyen aproximaciones a la problemática. Para concluir, un acápite final retoma las discusiones acerca del cartonero y su formación específica en el barrio Puertas al sur, comparándolo con otras experiencias que suceden a nivel nacional, generalizando diversos procesos estructurales y de significación social.
A partir de estas notas introductorias de investigación, se pretende contribuir al reconocimiento de los procesos laborales y sociales que
64 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
atraviesan a los recolectores informales insertos en barrios periféricos de la ciudad y a su problematización en el periodo que abarca la “década kirchnerista” (2003-2013).
Categorización del “cartonero o ciruja” dentro de la estructura social
Con respecto a la problemática analizada se han desarrollado varias investigaciones a nivel nacional que analizan la complejidad del fenómeno del cartoneo en sus diversas facetas: su caracterización, apropiación del espacio urbano y las formas de estigmatización social (Perelman, y Boy, 2010: 393-418) el crecimiento de las ciudades y las problemáticas de la contaminación, el empobrecimiento de sectores medios (Anguita, 2003), la utilización de la basura como forma de negocios clandestinos, las nuevas alternativas de auto-organización de los cartoneros en cooperativas y fábri-cas recuperadas (Paiva, 2003; Reynals, 2003), la constitución de la identidad (Gorban, 2006), los procesos de exclusión social (Perelman, 2005: 17-32; Perelman, 2008:117-135) y los lineamientos políticos del actual gobierno de Buenos Aires con respecto a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urba-nos (Suarez, 2001; Schamber y Suarez, 2002; Schamber, , 2006; Shammah, 2009). A nivel local, la producción sobre los cartoneros ha sido escasa y hasta el momento solo se cuenta con los aportes de la tesis de Maestría en género, sociedad y política, de la investigadora bahiense Claudia Marinsalta, con el nombre Cartoneras en el espacio de Bahía Blanca. Una alternativa de superviviencia (2008) que colocó la problemática de las mu-jeres trabajadoras, dentro de la recolección informal al debate académico.
Teniendo en cuenta estos trabajos, resulta necesaria una caracteriza-ción del “cartonero” dentro de la estructura social y económica imperante, que nos permita acceder a un criterio posible sobre su pertenencia de clase social y su relación con otras fracciones. De esta manera, se comprenden los sentidos de correspondencia e identidad colectiva que se manifiestan a partir de tal posición en un determinado campo social, reconsideran-do cuáles son los aspectos que conforman el presente económico de los cartoneros y de qué manera se ha generado su continuidad durante los años siguientes a la post-convertibilidad.
En este último periodo mencionado, las condiciones de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en los primeros años del Kirchnerismo, beneficiado por el tipo de cambio real competitivo, la exportación de commodities a precio dólar en el mercado internacional (principalmente de la soja hacia el mercado chino), la renegociación de la deuda externa,
65Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
la búsqueda del incremento de la productividad propiciaron el desarrollo de un crecimiento económico sostenible que favoreció principalmente a ciertos sectores sociales como la burguesía media- alta y los grandes terratenientes. Esta situación implicó algunos cambios en materia fiscal y salarial, que mejoraron la situación de empleo en general, aunque manteniendo altas tasas de informalidad y precarización laboral.
El crecimiento en el nivel de actividad económica, condice de alguna forma con una baja sustancial en la desocupación, pero en términos reales implicó una mayor actividad informal y trabajo en condiciones precarias (Narodowski, Panigo y Dvoskin, 2010: 53- 76). La continuidad en la vulnerabilidad socioeconómica implicó una mayor inestabilidad para los sectores de menores ingresos y en especial para el acceso y la permanencia laboral de los denominados “Jóvenes” (Pérez, 2010: 77- 104).
En Argentina, la constitución del trabajo informal 6 se realizó como rea-seguro o refugio ante el desempleo masivo en mercados laborales poco di-námicos, fuertemente segmentados y en general tendientes a ciclos de rece-sión y estancamiento, pero también como alternativa del propio capitalismo para incrementar la flexibilidad laboral, disminuir costos y posibilitar un aumento significativo de las ganancias en períodos de cambios económicos.
Partiendo de la teoría del materialismo histórico y de algunos aportes de los enfoques neo-marxistas y neo- estructuralistas americanos 7 en torno al trabajo, surgen diferentes conceptos e ideas que nos permiten complejizar a los sujetos en situación de informalidad y desocupación, aquellos sectores que dentro de la teoría neoliberal se encuentran “fue-ra del sistema”, en un complejo teórico donde se rebate la concepción idealizada que lo desvincula de su condición de clase.
Karl Marx (1867) introduce el concepto de ejército industrial de re-serva para describir una parte de la población que resulta excedentaria como fuerza de trabajo respecto de las necesidades de acumulación de
6 Entendemos a la informalidad según la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT- 2002) según la cual los empleados informales son aquellos que trabajan en el sector informal urbano o se desempeñan como asalariados en el sector formal pero en puestos de trabajo precarios (definidos por la ausencia de contribuciones previsionales y /o la existencia de un contrato laboral de duración determinada).
7 Sobre este punto resultan interesantes algunos de los aportes de autores norteamericanos. Cf: PORTES, A., CASTELLS, M., BENTON, L, “The policy implications of informality”, en The informal economy studies in advanced and less developed countries”, John Hopkins University Press, Balti-more, 1989; ROSSER, B. Jr., ROSSER, M. y AHMED, E. “Income inequality and the informal econ-omy in transition economies”, Journal of comparative economics, Elsiever, vol 28 (1), p: 156-171.
66 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
capital 8.Un ejército industrial de reserva - un ejército de desempleados permanentes- resulta inevitable para el buen funcionamiento del sistema de producción capitalista y la necesaria acumulación de capital.
A partir de esta conceptualización, inferimos que la masa explotada y desposeída de “cartoneros o cirujas” se encuentra ligada a una defini-ción de clase. No son desocupados en el sentido específico del término, pero constituyen una población sobrante, una parte de sociedad que ha dejado de rendir plusvalía en forma directa (aunque si lo hace de otras formas) para el capital en condiciones de productividad media del trabajo mundial (Sartelli, 2009: 7-13) y que debe ingresar en el marco de una actividad informal para lograr su reproducción social 9.
El capitalismo en la actualidad ha recreado condiciones específicas donde una parte de la población desempleada, junto a los trabajadores informales y precarizados no constituye una fuerza de trabajo en condicio-nes salariales estables y aunque busquen “integrarse”, su empleabilidad se reduce a ciertos ciclos del capital (Castel, 2012). Estos sectores sociales de-jan de incluirse en la dinámica de la producción y el consumo (Dinerstein, 2013: 69- 94) y generan un conjunto de actividades u ocupaciones estable-cidas en torno al uso de recursos residuales de producción (Quijano, 2000).
Los cartoneros y cirujas pueden describirse como trabajadores infor-males dentro de una unidad de trabajo informal, que se estructuran a través de relaciones laborales precarias (Neffa, 2010: 17-50), inestables y con ingresos reducidos, con bajo costo de capital económico, que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, única posibilidad dentro de sus
8 “Si la existencia de una superpoblación obrera es producto necesario de la acumulación o desa-rrollo de la riqueza sobre base capitalista, esta superpoblación se convierte a su vez en palanca de la acumulación capitalista, más aún, en una de las condiciones de vida del modo capitalista de producción. Constituye un ejército industrial de reserva, un contingente disponible, que pertene-ce al capital de un modo tan absoluto como si se criase y se mantuviese a sus expensas”. Cf: MARX, C. El capital. Crítica a la economía política. Libro 1, vol. 1, Buenos Aires, Ed. Siglo XXI, [1968], 2011.
9 Los debates en torno a la causalidad y la caracterización de la desocupación, la informa-lidad y la marginalidad revisten una cantidad significativa de posiciones teóricas. Véase sobre este punto: KABAT, Marina, “La sobrepoblación relativa. El aspecto menos conocido de la concepción marxista de la clase obrera” en Anuario CEICS, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ed. R y R, 2009 p. 109 – 128. NOVICK, M., MAZORRA, X. y SCHLESER, D., “Un nuevo es-quema de políticas públicas para la reducción de la informalidad laboral”, en Banco Mundial y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Aportes a una nueva visión de la informa-lidad laboral en la Argentina, Buenos Aires, 2008. La visión dualista de la sociedad determinó algunas imprecisiones para comprender la marginalidad social y la informalidad, desde un enfoque que privilegiaba la teoría de modernización de lo viejo y tradicional para integrar a una inmensa masa de desposeídos hacia el propio capitalismo. Esta posición distorsionada de la realidad, no puede menos que corresponder con cierto período histórico que fomentaba la teoría del desarrollismo y del derrame por crecimiento económico. Sobre ello: QUIJANO, A. “Marginalidad e informalidad en debate” en Revista Tercer Milenio, Buenos Aires, 2000.
67Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
recursos para reproducir su vida material. Constituidos como elementos integrales de la estrategia de acumulación de las empresas capitalistas para adaptarse a la competencia externa, las fluctuaciones del capital y para minimizar costos salariales: se conforman en una población excluida de los derechos laborales formalizados, una población que directamente compite poco con los trabajadores calificados pero a quienes se les mantie-ne la ilusión de que pueden ser absorbidos en casos de necesidad dentro de empleos formales, presionando a esa población activa.
Sobre el significado social acerca de la basura y los basurales: consideraciones históricas y conceptuales
Los sitios de basural representan en la actualidad una de las problemáticas más acuciantes para los municipios de la provin-cia de Buenos Aires, ya que el descarte en forma de vertederos a cielo abierto y quemas clandestinas desencadena consecuencias de insalubridad pública para las áreas urbanas y periurbanas.
Los basurales en las ciudades fueron por definición espacios de amontonamiento y destrucción de desechos10. Las primeras formaciones de vertederos y sitios de basura tuvieron una relación significativa con los discursos instaurados a fines del siglo XIX sobre la higiene pública y la erradicación de enfermedades (Armus, 2000: 507- 551).
Los cartoneros se vinculan a un espacio social donde intervienen multitud de actores que diseñan distintas metodologías para obtener beneficios sociales y materiales. La aproximación a la vida cotidiana y utilización de objetos tiene que ver con la recuperación de un pasado histórico materializado en la significación social de los mismos y sus espacios sociales de circulación, donde “las cosas” se invisten de sentido (Appadurai, 1991; Kopytoff, 1991). De esta forma, se revela el doble papel de las mercancías como proporcionadoras de subsistencias y generadoras de relaciones sociales (Douglas, e Isherwood, 1979; García Canclini, 1995).
La basura, como elemento o material de descarte, puede conceptuali-zarse de distintos modos. Su significado y usos cambian de acuerdo a los sujetos sociales que la obtienen. Para un sector importante de la población, la basura constituye únicamente el desperdicio de bienes que perdieron
10 Algunos autores sostienen una diferenciación entre basura y desecho: cuando una parte de los residuos sólidos no tiene ninguna utilidad posterior y debe ser eliminada, sólo esa parte de los residuos es realmente basura. Por otra parte, los residuos tienen un valor de cambio y de uso mientras que la basura no (Shammah, 2009: 57). En nuestro estudio atendemos a la significación de los actores y los sentidos que le dan a la basura, por lo que su problematización conceptual no resulta discutida.
68 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
su valor de uso. Se la describe como un/os objeto/s invaluable/s, carente de utilización directa, reemplazable, degradable y ligada a lo desechable.
Sin embargo, la basura adquiere otros significantes de acuerdo a su propia trayectoria posterior al desecho. En muchos casos, puede obser-varse su transposición como bien económico vinculado a la mercancía, que obtiene una nueva revalorización y condición de uso. La basura se convierte así en un bien económico que vuelve a ser reutilizada con otros significados sociales y en un contexto diferente. Los objetos - mercancías atraviesan distintas etapas y estados, nombres y usos (Gosden y Marschall, 1999: 169- 178). Puede llegar a ser un desecho y en un breve recorrido del tiempo, convertirse en piezas de colección, en materiales de fundición, en nuevos productos vendibles o en objetos de valor simbólico. Puede que ya no se trate de un simple objeto de recolección y cambie su estado a una materia prima utilizada por ciertos trabajadores que desarrollan una forma de producción. En este caso, las pautas que regulan su funcio-namiento ya no se establecen a partir de una estrategia de maximización de ganancias, sino que está vinculada a relaciones sociales de subsistencia, reutilización y consumo alternativo (Schamber, 2006: 5-6).
En la historia de la ciudad de Bahía Blanca pueden observarse procesos dinámicos que fueron generando distintas formas de trabajar los desechos. Hacia mediados de 1880, comenzó un periodo de crecimiento económico y demográfico, basado en el aporte del capital británico e inmigración extranjera, en la construcción de emprendimientos económicos, como el puerto de Ingeniero White (1884) y el tejido de la red ferroviaria (1885) (Bróndolo et al., 1994; Cernadas de Bulnes, 1995; Ribas, 2007). La ciudad se convirtió en un punto de desarrollo regional, adquiriendo las caracte-rísticas propias de una urbe portuaria destinando productos ganaderos y cerealeros a la exportación europea.
Los cambios económicos y sociales tuvieron una repercusión impor-tante en la transformación del espacio urbano a partir de la construcción de obras públicas. Sin embrago, el progreso y el crecimiento económico alcanzado tuvieron una serie de desventajas manifestadas en la falta de salubridad pública, limpieza urbana, carencia de un servicio de cloacas, recolección de desechos y acceso al agua potable, entre otros. A nivel local esto comenzó a concretarse a partir de 1880.
Ante tal perspectiva, el gobierno municipal, comienza en ese período, a actuar en diferentes ámbitos con los objetivos de erradicar las enferme-dades colectivas y propiciar una serie de servicios sociales en aspectos relacionados con la higiene (limpieza, recolección, barrido), las mejoras urbanísticas en infraestructura (alumbrado, aguas, cloacas), la facilidad
69Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
en el transporte (pavimentación) y la instalación de un cementerio alejado del centro (Cernadas de Bulnes, 1995; Tcherbbis, 1996: 89-103).
Estas medidas determinaron la formación de la “ciudad moderna” –al estilo de las ciudades europeas- durante el siglo XX donde la presencia de basurales urbanos y vertederos particulares permitieron que ciertos espacios, reglamentados por el gobierno (por lo menos hasta 1950) se utilizaran esencialmente para el desecho de residuos con el fin de evitar, en una primera instancia, la transmisión de enfermedades.
Los cirujas11 que aparecen muy tempranamente en la historia de principios del siglo XX, se relacionan desde sus inicios con los basurales aunque sus actividades más comunes aparezcan asociadas a las calles y los desechos de las viviendas particulares. A partir de la década de 1940, la labor de los “hurgadores y recolectores” de basura comienza a enmarcarse dentro de la administración pública en Bahía Blanca (como trabajadores ocasionales en las usinas de separación y clasificación de residuos). Pero es a partir de años recientes que la práctica de recolección y tratamiento comienza a ser reglamentada por el gobierno municipal.
En 1970 se formalizan lentamente en toda la provincia de Buenos Aires, junto al servicio anterior de recolección y quemas en forma legalizada, los apliques de materiales de construcción sobre rellenos de calles y terrenos, denominadas comúnmente rellenos sanitarios.12 Los mismos permitieron que terrenos pantanosos o con baja nivelación se transformen en futuras re-sidencias barriales al colocar este tipo de desecho como soporte estructural.
El período de la política argentina marcado por una dictadura militar (1976- 1983) se caracterizó por plantear una estrategia de planificación urbana a nivel nacional interesada en erradicar villas y barrios periféricos de la ciudad, sin atender las demandas sociales de vivienda y sin prestar soluciones específicas a los desalojados (Oszlak, 1991). En el caso de Bahía Blanca este proceso de ocultamiento y despojo de los habitantes de villas se relaciona íntimamente con las políticas de tratamiento de la basura,
11 El término “ciruja” deviene de principio del siglo XX desde los mataderos de zona sur de Bue-nos Aires. De ese tiempo y de la habilidad en el uso del cuchillo para hacer un tajo o un corte en el hueso proviene el término de ciruja, una especie de cirujano de la basura, en analogía al cirujano médico. En la actualidad, la palabra contiene rasgos que denotan un prejuicio discriminatorio.
12 Según Cassano (1998), los rellenos sanitarios como centro de disposición final de los resi-duos deben estar en condiciones seguras, lo que implica la realización de un recinto estanco, impermeabilizado, que permita generar coberturas superiores de basura luego de un proceso especial. En la actualidad se discute que los rellenos respeten las normas básicas de aplicación y en general se desarrolla una crítica fuerte a su carácter contaminador.
70 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
donde se decide terminar con el cirujeo y los basurales.13
Durante este período se crea en el Área Metropolitana de Buenos Aires el CEAMSE, empresa estatal interjurisdisccional de los gobiernos de la Pro-vincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su política principal establece la disposición final de los residuos en rellenos sanita-rios, diferenciándose de las anteriores prácticas y prohibiendo a través de las Ley 9111 las actividades de incineración o de basurales a cielo abierto.
Según esta ley, los municipios se verían obligados a disponer sus residuos en los rellenos sanitarios, prohibiendo toda actividad de reciclaje y recupe-ración de residuos en forma ilegal. Por lo tanto los cirujas que prestaban un servicio público, fueron desarticulados recurriéndose a la fuerza policial para quitarles los carros y otros medios de movilización (Shammah, 2009: 37).
Si bien, el planteo de la reforma constitucional de 1994 reconocía en su artículo 41 el derecho de todos los habitantes de gozar de un ambiente sano y equilibrado, el deber de las autoridades de protegerlo y de dictar normas necesarias al respecto, las problemáticas relacionadas con la basura continuaron (Suarez, 2004).
Como resultado de ello, en 1996 bajo la Ley 11737 se creó la Secreta-ría de Política Ambiental (SPA) de la provincia de Buenos Aires, que en un principio no contaba con una ley de residuos urbanos. En el 2002, se introduce la Ley General de Ambiente que propone presupuestos mínimos “para el desarrollo de una gestión sustentable y adecuada al ambiente” y “la implementación del desarrollo sustentable”. Todas estas reglamentaciones comprenden a necesidad de que sean los municipios de la provincia los encargados de facultar las decisiones y fiscalizar la disposición final de los residuos (Ley 11723).
Si bien en este sentido los basurales comienzan a estar en la agenda pú-blica, la situación se vuelve dificultosa de cumplir debido a la falta de actua-ción por parte de la provincia de Buenos Aires con respecto a la colaboración técnica, la vigilancia y la capacidad de suministrar herramientas para que los municipios gestionen los residuos en sus territorios (Shammah, 2009: 25-55).
En el caso de Bahía Blanca, el emprendimiento industrial privado sobre el reciclaje urbano como forma de tratamiento de los desechos se consolida desde fines de la década de 1980, generando empleos informales relacionados con intermediarios que actuaban desde las fábricas de reciclado. En 1992 se cierra el área de desechos urbanos (“la Quema”) ubicada en la calle Belisario Roldán al 3500 y se propo-ne un servicio de relleno sanitario vinculado a empresas terciariza-
13 Véase, El Lunar de Bahía Blanca. Barrio 17 de agosto. Trabajo de los alumnos de la Escuela Normal Vicente Fatone para el proyecto Jóvenes por la memoria, 2009.
71Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
das para la recolección y el tratamiento (deposición) de la basura14.A partir de los cambios ocurridos a fines del 2006, con la nueva regla-
mentación provincial, Ley 13592 de “Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos”, que modifica la Ley 9111, el municipio de Bahía Blanca realizó algunos cambios presentando un proyecto integral de residuos sólidos urbanos que comenzó a consolidarse a partir del 201015. Una parte de la gestión de los desechos urbanos- la recolección de basura- dejó de estar en manos de organismos públicos para pasar a ser un servicio privatizado. El mismo desconoce el trabajo de recolección informal e inviste de un sentido “indecoroso y clandestino” el trabajo de los cirujas y cartoneros persiguiéndolos con argumentos discriminatorios (Marinsalta, 2008).
El desarrollo espacial en el Barrio Puertas al Sur (ex Villa Caracol)
Puertas al Sur, llamado antiguamente Villa Caracol, es un barrio ubi-cado en la zona Noroeste de la ciudad de Bahía Blanca. Instalado sobre los límites impuestos por la urbanidad (Ruta nacional nº 3 y el tendido del ferrocarril que se dirige al puerto de Ingeniero White), el espacio se constituye dentro de la zona de la periferia. Aproximadamente ocupan el lugar unas 120 familias. Las tierras pertenecían en su origen al ferrocarril pampeano que vende las mismas al Organismo Nacional de Administra-ción de Bienes del Estado (ONABE). Este se disuelve en el 2012 para crear el nuevo ente nacional denominado Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Por tal motivo, ninguno de los terrenos ha sido adjudi-cado a título individual a los vecinos y su ocupación fue un proceso que se inició, según datos de las entrevistas realizadas, desde la década de 1980, aunque había terrenos adyacentes ocupados desde la década del 1950.
14 Entrevista de los autores con Julio Reyes, Jefe del Departamento de Saneamiento Am-biental Gobierno de Bahía Blanca, 1 de marzo del 2013.
15 El marco legal provincial, se antecede con la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protec-ción Ambiental 25916 del año 2004, para los residuos sólidos urbanos. Los objetivos de esta ley apuntan a: 1) promover la valorización de los residuos, 2) minimizar la cantidad de residuos que es dispuesta en rellenos sanitarios y 3) reducir los impactos negativos que los residuos generan en el ambiente. Esta ley, por su parte coloca a los gobiernos locales (provinciales y municipales) como responsables de la gestión integral de los residuos domiciliarios generados en sus jurisdicciones.
72 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
PLANO 1: VILLA CARACOL, ciudad de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires, Argentina)
Fuente: Plano de Bahía Blanca según Google Maps (2013).
PLANO 2: VILLA CARACOL, ciudad de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires, Argentina). AMPLIACIÓN DE LA ZONA
Fuente: Plano de Bahía Blanca según Google Maps (2013).
El territorio puede pensarse como la base geográfica donde se repro-ducen las prácticas y representaciones sociales de los sujetos, donde lo
73Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
histórico se reinterpreta, las sensaciones pasadas se reviven y se constituye el cimiento sobre el cual la sociedad actual es capaz de interpretar los bienes naturales y culturales que dispone (Di Meo,1998). Es un campo de fuerzas donde se interrelacionan posiciones de poder y pueden observarse distintas estrategias de reproducción social (Bourdieu, 2011).
Teniendo en cuenta los aspectos históricos que conforman los espacios de descarte, podemos inferir que la constitución de basurales y/o rellenos sanitarios puede derivar en zonas marginales urbanizadas producto de la ocupación en forma de asentamiento (Mercklen, 2010: 63-85).
El barrio aparece como la base de estructuración de soportes sociales, entre pares, familiares e individuos fuera de los lazos sanguíneos, que permite consolidar un apoyo material (económico, productivo, de salud) y afectivo (cultural e identitario) y conforma el sustento de la acción colectiva y las luchas de clases dentro del espacio político para reclamar servicios sociales y hacer valer derechos individuales y comunitarios.
El caso del barrio estudiado, Puertas al Sur (al que llamaremos como sus habitantes lo denominan: Villa Caracol) se encuentra comprendido por una serie de estratos irregulares, que se superponen en distintos niveles (palimpsesto) conformado por desechos antiguos mezclados con restos de basura contemporánea. Podemos mencionar algunos de estos procesos: an-tiguo lugar de inundación por su cercanía al mar (alto índice de salinidad), espacio de instalación del ferrocarril, lugar de “quema” y acumulación de basura, zona de construcción de viviendas precarias, re-acomodamiento de desechos de demolición para edificar y rellenar, apertura de calles y trabajos con máquinas, movimiento continuo de vehículos de todo tipo, entre otras.
El cierre de la quema en cercanías al Balneario Maldonado en 1992 aumentó la cantidad de desechos en Villa Caracol generando un alto índice de insalubridad en el espacio. Aún así, este proceso permitió la realización de otras prácticas sociales entre los vecinos, constituyendo formas de solidaridad entre familias de barrios cercanos que pudieron acceder a distintas redes comunitarias y asegurar un tipo de labor vin-culado directamente con los desechos urbanos.
Sus primeros habitantes “tomaron el terreno” que según su visión se encontraba en una situación marginal e inhabitable:
“Cuando llegamos al barrio era todo inundaciones, puro barro, chapas y barro. Esto era todo marea. Yo te digo cuando yo entre acá, vos tocabas y era todo salitre, tocabas y se partía las partes de la tierra”16. Por su parte Norma –vecina del barrio- asegura: “Parte del terreno era una laguna, era
16 Entrevista realizada a Isabel Z., cartonera, 18 de abril del 2013.
74 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
una laguna que se había juntado mucha agua y los pibes se iban a bañar ahí, no había gente, era todo laguna, campo y la quema”.17
La “quema”, cercana a los primeros asentamientos, se imponía a unas cuadras entre los escombros dentro de un paraje rodeado de salitres y lagunas, brindando un conjunto de elementos que disponía a la actividad del cirujeo sobre el basural. El mar a unos pocos kilómetros y el viento continuo conformaban las características principales de la zona.
En este escenario, los primeros cartoneros aprovecharon el material residual de la antigua “quema” en la calle Belisario Roldán al 3500 y capita-lizaron esos elementos junto a sus saberes previos para poder instalarse en el lugar. Estos primeros vecinos se dedicaron a la actividad de cirujeo, te-niendo un mercado privado donde colocar el producto de su trabajo. Inclu-sive el propio gobierno municipal compraba parte del material clasificado:
“La municipalidad nos traía un viaje, y nosotros teníamos que hacer todo ese viaje y si no terminábamos no podíamos hacer otro. Teníamos que sacar todo de ese viaje, entonces después traían otro. Porque era municipal ellos nos pagaban”.18
Complementariamente, algunos de los actores sociales llevaban a cabo otras “tareas rentables”, ya sea, cría de animales porcinos u ovinos o una recolección y tamización de la arena que se encontraba bajo el salitral producida por el flujo de la marea para su posterior venta.19
Norma: Mi padre siempre crió chanchos, caballos, vacas, ovejas, chivo, de todo.
La manera de trabajar de nosotros era, mi padre me decía, tenés que ir a buscar
la comida para los chanchos sola o me decía que lo acompañe. Mi padre, además,
cargaba camiones y el agarraba una cama vieja, porque esa arena tiene partes
de arena y parte de conchillas, la conchilla, la ponía aparte, la colaba y separaba
lo que era arena y lo que era conchilla (Entrevista realizada 20 de abril del 2013).
Con el tiempo, hubo una modificación sustancial en la rutina de los cartoneros puesto que el espacio de recolección ya no se materia-lizaba en la quema sino que obligadamente debían recurrir al centro de la ciudad en búsqueda de distintos objetos o materiales en desuso para su posterior clasificación y venta. Como comentan Norma e Isabel:
17 Entrevista a Norma F., cartonera, 20 de abril del 2013.
18 Entrevista a Isabel Z., op. Cit.
19 En cuanto a la génesis de la denominación del barrio, uno de los vecinos nos comen-tó que el nombre de Villa Caracol hacía referencia a un número importante de caraco-les y conchillas de mar que se encontraban diseminados por todo el espacio. Hoy en día existen sólo algunas zonas de la villa donde pueden visibilizarse tales características.
75Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
“Nosotros no sabíamos lo que era juntar en el centro, ahora se da más porque sacaron la quema y se van para el centro” (Norma); “Antes traba-jábamos todos en la quema, ahora no tenemos la quema, no tenemos en donde tirar en el espacio nuestro. Si no quemas la basura o la tiras por allá atrás (en el barrio)” (Isabel).
La baja altura del terreno y su irregularidad en la nivelación posibilita-ban la periodicidad de inundaciones y el anegamiento de una gran parte de la zona. Sobre este tema, los vecinos entrevistados manifestaron la ne-cesidad de una permanente movilidad y mudanza de vivienda en el propio barrio. Por su parte, comenzaron a desarrollar estrategias de saneamiento del terreno, rellenado y levantamiento del nivel con escombros y materia-les de construcción. Una de las formas de rellenado individual consistió en la lógica de “quemar basura” en sus propias casas para la formación de un suelo compacto que posibilite la estabilidad en el terreno. En el mismo sentido, la conformación del territorio comunitario barrial resulta inherente a la propia actividad de los cartoneros, donde se utilizan mate-riales orgánicos, plásticos quemados, abono de los equinos, entre otros.
Isabel: Nosotros cuando hacíamos bolsa acá el costado, que hizo mi mari-
do también, nosotros venimos todos los vecinos al frente, todos al frente.
Vos tendría que haber estado en ese momento y sacar foto cuando esta
toda la gente ahí al frente con las bolsas haciendo, pero pilones de bolsa,
las tirábamos ahí nomás y se rellenaba todo. Era una gran cosa. Vistes
que tenemos así el terreno, bueno, con la bosta también vamos abonando
todo el terreno. Va levantando mejor, porque tenés poca tierra pero te va
abonando. (Entrevista realizada el 18 de abril del 2013)
Habitar un barrio anegadizo y con problemas de infraestructura re-sultó una tarea ardua para muchos de los residentes que se establecieron en la villa. La posesión de un entramado de relaciones y de ciertos lazos sociales permitió que muchas familias pudieran incluirse y constituirse en el núcleo barrial. De esta manera, se fueron superando algunas de las carencias estructurales que originalmente poseía el terreno y se generaron luchas por la adquisición de ciertos servicios sociales básicos (agua, gas en garrafa, luz y apertura de calles y baldíos).
La lucha de los propios vecinos y vecinas del barrio por su reconoci-miento frente a la escasa acción política, posibilitó que fueran transitando desde una situación de asentamiento precario a un núcleo barrial con ciertos servicios establecidos, entre ellos un canal de desagüe pluvial. La constitución de una plaza pública y la organización de una Sociedad
76 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
de Fomento en el 2006 le dieron a la dinámica espacial un conjunto de elementos materiales que reforzaron la identidad colectiva del territorio.
Los cartoneros en Villa Caracol: descripción y análisis de la actividad
Durante los meses de noviembre- diciembre del 2011, se desarrolló en el barrio un relevamiento aplicado a través de una encuesta por preguntas es-tructuradas, con el objetivo de describir las principales condiciones objeti-vas de los habitantes y sus características educativas y de salud20. Los resul-tados del relevamiento realizado sobre el total de la población permitieron inferir una serie de datos cuantitativos sobre diversas áreas estructurales.
La población censada fue de 282 personas, descontando las casas donde no se recibió información (unas 10 aproximadamente). De las mismas, 134 personas corresponden al sexo masculino y 148 al femenino. Los rangos de edad varían pero prevalece una población mayoritariamente joven con pocos ancianos y un número importante de niño/as menores de 5 años.
Análisis anteriores a este trabajo describen este sector de Bahía Blanca como una de las zonas con mayor “índice de pobreza”21 y em-pobrecimiento estructural, teniendo en cuenta indicadores tales como la carencia de materiales de vivienda, bajos ingresos, desocupación y falta de provisión de agua potable22.
En cuanto a los problemas de salud se evidencian situaciones relacio-nadas con un alto índice de tabaquismo (15%), asma (7%), hipertensión arterial (15%), dificultades cardíacas (5%) y chagas (7%). En este sentido, un análisis más exhaustivo de las condiciones sanitarias podría indicar los factores internos y externos que condicionan el surgimiento de estas enfermedades dentro del barrio y la posible relación de las mismas con las empresas aledañas o la cercanía a la basura.
Por otro lado, a partir de un examen de las diversas situaciones la-
20 De la misma participaron Organizaciones No Gubernamentales (ONG), estudiantes de me-dicina de la Universidad Nacional del Sur y de Trabajo Social “Instituto María Auxiliadora”, psicólogas del Centro de Prevención de las Adicciones (CPA), la Sociedad de Fomento de Villa Caracol y miembros del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.
21 Término discutible ya que la pobreza medida no indica concretamente una posición social definida, y denota una situación determinada por múltiples factores. Cf: Raus, D., “Pensar la sociedad y la cuestión social en América Latina contemporánea”, en MOTTA DIAZ, L., CATTA-NI, N. y COHEN, N. (Eds): América Latina interrogada: mecanismos de desigualdad y exclusión social, México, UNAM, 2012.
22 Véase el trabajo publicado de: NOCETI, B. y PÉREZ, S., “Trabajo infantil y pobreza: análisis de su especificidad en Bahía Blanca”, en Actas de I Jornadas Nacionales sobre estudios regionales y mercado de trabajo, 10 y 11 de junio del 2010.
77Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
borales fue posible registrar una proporción desigual de trabajadores formales e informales de acuerdo a una nomenclatura que tuvo en cuenta la relación laboral asociada a la adquisición de obra social, estabilidad y aportes jubilatorios. Estas magnitudes revelaron un porcentaje elevado de trabajadores informales (55%) que en muchos casos realizan changas, cirujeo o servicios domésticos23.
La proporción de desocupados revela un índice un tanto menor, en muchos casos asociados a la condición de desalentados24 o por baja cali-ficación educativa (véase cuadro 2).
De esos mismos datos puede observarse un porcentaje muy elevado de empleo infantil que fue declarado en la encuesta como empleo no registrado infantil-adolescente (menos a 18 años) que resulta difícil de cuantificar en muchos casos debido al ocultamiento de esta variable por parte de los propios vecinos (Cuadro 1).
CUADRO 1: CONDICIONES DE TRABAJO
10,10%22,23%
Trabajadores asalariadosen dependencias formales
Trabajadoresindependientes informales
Trabajadorestemporales informales
Desocupados que buscan trabajo
N/S N/C
34,36%
14,15%
15,16%
Fuente: Elaboración propia en base a un relevamiento territorial (2011)
Según Noceti y Perez (2010) y como resultado de estrategias fami-
23 Se clasificó como trabajadores informales a aquellos que cumplen con los siguientes criterios: en el caso de trabajadores independientes, cuando la actividad no se encuentra formalmente registrada ante el Estado o se encuentran “cautivos”; en el caso de empleo asalariado cuando no son aplicados los descuentos al salario establecidos por la normativa en carácter de aportes personales a la seguridad social y en general resultan contratados por un corto plazo; a los trabajadores familiares sin remuneración y aportes.
24 Se llama trabajadores desalentados a los desocupados que debido a las dificultades para encontrar empleo, y luego de buscarlo activamente, se desanimaron y dejaron de hacerlo. Se contabilizan dentro de la población económicamente inactiva, pero de hecho son desocupa-dos escondidos dentro de esa categoría en la Encuesta Permanente de Hogares. Cf: NEFFA, y colaboradores, Op. Cit., 2010, p: 277.
78 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
liares de vida, los niños de los barrios Villa Caracol y Bajo Rondeau realizan actividades ligadas al trabajo doméstico y a la clasificación y selección de residuos resultado del cirujeo, principalmente el primer barrio. Esta situación condiciona la permanencia y el “éxito” dentro del sistema educativo generando para las autoras la reproducción de la misma pobreza. Sin embargo, esta descripción de la problemática no caracteriza las situaciones en que los propios adultos y adolescentes son excluidos por el sistema laboral y educativo, enfatizando y adscri-biendo de ese modo a la idea de la “teoría de las trampas de la pobreza”.
Aunque el debate sobre este tema escaparía al ámbito de este artí-culo, consideramos que las situaciones de pobreza surgen por factores estructurales mucho más complejos que definen la realidad de los individuos, donde los “marginados” no reproducen su propia pobreza sino que se encuentran inmersos en condicionamientos y desigualdades externas mucho más profundas.
CUADRO 2: POBLACIÓN ACTIVA
60
1925
Trabajo demenores a 21 años
Trabajo de adultos(entre 21 - 65)
Trabajo de adultosmayores a 65 años
70605040302010
0
Tipo de empleo y edades. Fuente: Elaboración propia en base a un relevamiento
territorial (2011)
En el nivel de escolaridad se percibe una situación en la que predomina el primario completo en el rango de edades adultas (superior a los 18 años) (60%); pero, asimismo, se puede advertir un porcentaje elevado de perso-nas que no han terminado sus estudios, ya sea en el nivel primario (30%) o secundario (11%). En relación a los menores de edad, puede observarse una población que concurre al jardín de infantes y termina la primaria, pero se evidencia una falta de continuidad en la secundaria (15% aprox.).
79Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
El bajo índice de continuidad escolar y el alto porcentaje de un sector de adultos/ adolescentes con secundaria incompleta puede correlacio-narse con un grado importante de empleos informales realizados por este sector poblacional.
La falta de servicios públicos permanentes, el bajo nivel de asisten-cia sanitaria y la obstaculización laboral debido principalmente a una alfabetización deficiente o discontinua, promueven un empobrecimiento estructural dentro de Villa Caracol. Las estrategias empleadas por un número creciente de sus habitantes implican el establecimiento de redes sociales entre los mismos pobladores y la interacción con diversas orga-nizaciones que disponen de material, servicios y elementos culturales que permiten sobrellevar la situación25.
Recolección, clasificación, venta: las estrategias y las relaciones socio- económicas en torno a “hacer bolsas”
La actividad del cirujeo o cartoneo se instala dentro las lógicas de la economía informal, que reúne una serie de características generales y de variables determinantes (Novick et al., 2008: 30- 31).
El proceso de vulnerabilidad social vinculado a la precariedad laboral da cuenta de una serie de subjetividades que son elaboradas por este tra-bajador en relación con su medio social. El trabajo de cartoneo o cirujeo se inscribe como una de las consecuencias de la falta de empleabilidad generada por la reestructuración del sistema económico capitalista en las últimas cuatro décadas.
La recuperación informal de residuos se asienta en estrategias de tra-bajo relacionadas con el circuito de recolección, recuperación y reciclado, por lo tanto, es una actividad insoslayable y básica dentro del propio sistema: sin ella esta actividad industrial no existiría.
La relación con la basura y con los desechos industriales y/o comerciales implicó la apropiación de ciertos saberes colectivos producto de la activi-dad cartonera. La tradición de este tipo de trabajo informal en Villa Caracol generó que ese capital social y de conocimiento fuera percibido como una posibilidad y desembocara en una actividad prolongada y “elegida” entre otras opciones laborales26. Esta elección no implicó que los recolectores aceptaran de buen agrado la situación de informalidad: se han observado
25 Véase, “Donde lo que abunda es la carencia” en La Nueva Provincia, 13 de febrero del 2012, pag. 8.
26 Entrevista a Julio M., cartonero. 24 de abril del 2013.
80 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
ciertos beneficios ante la invisibilidad, el no– registro laboral y la inde-pendencia del patrón, que parten de una experiencia personal de trabajo caracterizado por una falta de oportunidades en su contexto económico.
Julio M.: Yo seguía con el trabajo de chapista, pero no me daba para hacer
las dos cosas y un buen día dije ¿qué hago? y me puse a pensar y empecé
a tomarlo con un trabajo el cirujeo, me lo tome en serio. Además, nosotros
somos libres, somos como los pajaritos, manejamos nuestros horarios. El
cirujeo lo vi como comodidad, me da libertad, cuando mi hija estuvo enferma
pude cuidarla todos los días, no me moví del lado de ella hasta que estuvo
bien, si trabajas con un patrón eso no lo podes hacer.
Jorge A.: Con el carro vas tranquilo, nadie te manda. Qué se yo. Nadie te dice
un horario. Salís a cualquier hora. Vas a laburar a una empresa y te tienen
menos diez, te corta la cara. En cambio en el carro es distinto, vos salís a cual-
quier hora, venís a las 10 de la noche, 11 de la noche. Es distinto. Además es
divertido, ¿entendés? En un carro te despejas y te vas a todos lados, no tenés
que echarle nafta, qué se yo. Se te rompe una rueda que se yo.27
Isabel Z.: Te digo la verdad yo prefiero trabajar de ciruja, que de mucama o
sirvienta. Porque si trabajas de sirvienta no ganas ni la mitad que ganas de
ciruja. De ciruja podes sacar 400, 500 a la semana.
Un trabajador independiente, de bajas calificaciones y poca experiencia laboral, proveniente de un barrio de emergencia, y vinculado a la exclu-sión educativa, decide “voluntariamente”, en el caso de los cartoneros, permanecer en el sector informal porque “el trabajo asalariado formal que podrían conseguir, según su propia visión, les proporcionaría un salario miserable”. Por otro lado también existen ciertas razones vinculadas con la propia tarea como cierta flexibilidad horaria, bajo índice de verticalidad y jerarquía, opciones diversificadas de trabajo con la misma herramienta, etc.
En el caso del cartoneo podemos observar dos situaciones iniciales en cuanto a su ingreso a la actividad: por un lado a través de la apropiación de una serie de conocimientos que lo/la insertan al trabajo sin saberes previos, sin habilidades y/o conocimientos de un oficio y sin un capital eco-nómico específico; por otras parte puede surgir dentro de una “tradición” familiar en la estructura del cirujeo. En ambos casos, la actividad no pude realizase sin la existencia de una combinación de relaciones comerciales
27 Entrevista a Jorge A., cartonero. 4 de mayo del 2013.
81Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
efectivamente organizadas y un panel de redes sociales que lo vinculen en la trama de la circulación de desechos dentro de una unidad económica.
Por lo tanto puede plantearse, comparando con lo que sucede en Bue-nos Aires, una primera distinción entre los recolectores de basura: aquellos que producen su tarea por oficio, donde la actividad es transmitida en el seno familiar y se observan vínculos creados estructuralmente; y los reco-lectores por changas que se iniciaron en la actividad como consecuencia de haber sido expulsados de otros empleos previos y que generalmente bus-can otro tipo de trabajo además del recolección de basura (Saraví, 1994).
En cuanto a las tareas operativas concretas en el espacio de Puertas al Sur (ex Villa Caracol), la salida con carros para la recolección hacia la ciudad supone un trabajo personal, a veces acompañado por niños/as o personas cercanas. En el resto de las etapas de tratamiento de la basura dentro del orden doméstico, las prácticas de clasificación, selección y separación de los materiales utilizables son llevadas a cabo por el resto de los integrantes de la familia o por la misma persona que realizó la recolección. La tendencia sin embargo, es que esta tarea sea realizada por las mujeres (Marinsalta, 2008). No requiere grandes conocimientos técnicos, pero si un manejo particular en el orden de los vínculos sociales y habilidades con el cuidado de los animales.
Jorge A.: Primero empecé a laburar con el carrito de mano (changuito de su-
permercado), iba a los talleres, piola. Era pendejo me gustaba salir. Salía con
mi hermana, cuando éramos pibes. En el barrio más que nada, mangueaba.
No me gusta robar ni nada de eso, mangueaba. Mi cuñado me daba bote-
llas, los cartones. Después me compre el carro y el caballo y empecé solito.
Julio M.: Arranqué con un carrito y una bicicleta, con mucha vergüenza y no
junté nada el primer día, traje dos cajas nomás. Ya en el segundo viaje pude
llenar el carro, la gente me dio pan, verduras, pollo, los negocios, pero uno
tiene que ir conociendo a la gente y generar confianza y que ellos se sientan
seguros. Con el cartón, yo no sabía nada, no sabía que papel servía y que
papel no servía, entonces al otro día me fui a la papelera para aprender a
clasificar. Después cuando conseguí un caballo, no sabía cómo manejar el
carro, así que con un vecino aprendí, le tuvieron que enseñar al caballo y
me tuvieron que enseñar a mí (risas).
Isabel Z.: Nosotros tenemos que pagar la herradura, hay que darle alimen-
tación. Yo compro avena y son 45 pesos cada una. Además, se le compra las
vacunas, que es principalmente como las criaturas, se les vacunas. Se ponen
82 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
para parasito, todo, pero primero se pesa cuanta cantidad lleva y cuanta no.
Eso lo tenemos que hacerlo todo nosotros. Ponerle la vacuna contra la diarrea,
para el vómito, por si tiene algún cólico, dolor de panza como una criatura.
El recorrido comienza desde el propio barrio hasta llegar al centro de la ciudad. Es un tránsito material y simbólico que expresa relaciones de producción, formas de implementar la tecnología y una apropiación del espacio dentro de los significados y las contradicciones de poder. Este territorio se convierte en un escenario de conflictos, donde se establecen distintas miradas y discursos sobre los espacios urbanos, desde la óptica de los vecinos, los medios de comunicación y el poder político: la “villa” contrapuesta al “centro”, “el orden y el mantenimiento de la higiene” por sobre lo “desarticulado y pobre”, la zona “marginal” y la zona “comercial”.
Los cartoneros organizan su recorrido en diferentes horarios según su disponibilidad y elección. Habitualmente tienen una ruta pre-establecida, que resulta implícitamente respetada por cada uno de los actores intervinien-tes. Los trabajos se realizan recolectando bolsas en domicilios particulares, edificios o estableciendo contactos con industrias pequeñas o comercios28.
Particularmente, los cartoneros de Villa Caracol utilizan carros tirados a caballo. Esta situación implica regulaciones que tienen que ver con la uti-lización de este instrumento de trabajo (su préstamo o alquiler dentro del barrio), la reparación y su mantenimiento y un estado de conflicto latente con respecto al cuidado de los equinos, por la poca disponibilidad espacial. Sobre este punto, es notable la manutención que efectúan la mayoría de los vecinos de la villa, realizando un esfuerzo material importante en la alimentación, la salud y el vínculo afectivo que expresan con el animal.
En general, los materiales que se acumulan para su posterior clasificación y venta son el cartón (producto de mayor cotización), papeles (La Segunda, Blanco, de oficina, entre otros), diarios, plásticos (en diferentes formas), me-tales (cobre, bronce y aluminio, hierro) y vidrios. Cada uno tiene un precio diferente establecido por el mercado de plantas recuperadoras de residuos.
Se diferencia de esta categoría, una gran cantidad de productos or-gánicos (verduras, carne vacuna y porcina, huesos, huevos, frutas, pan, fiambres, pollos, pescados y otros productos alimenticios embasados), materiales de construcción, muebles, libros y ropa de diferente clase, que
28 En este caso, discutimos el término clientes asignado a tales actores para pensar en un gru-po de agentes sociales que establecen vínculos con los cartoneros brindando una parte de su producción (en un estado no-vendible) en términos de reciprocidad, como una relación social más que por un lazo mercantil. Esta comunión de lazos sociales implica ciertos mecanismos de solidaridad, compromiso y respeto.
83Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
son proporcionados por la propia recolección en viviendas particulares o entregadas por los comercios. Esta situación genera una acumulación de “stock” alimenticio o material altamente valorado por los recolectores informales, que lo utilizan para su consumo familiar o también para “donar” en el propio barrio, estrategia que implica cierta inversión social mediante la entrega de productos y su posterior reconocimiento o status.
Un actor vinculado con los recuperadores de residuos urbanos es el aco-piador o dueño del depósito29. Este cumple una función fundamental en la cadena de reciclado, ya que constituye la bisagra entre la actividad infor-mal (los cartoneros) y la formal (la industria) (Schamber y Súarez, 2002). Se evidencia una asimetría en la relación entablada entre ambos dado que el precio comúnmente se fija según los parámetros del acopiador del depósito.
En esta última etapa del circuito de reciclaje donde intervienen los carto-neros se puede percibir en las entrevistas realizadas un malestar y conflicto asociado al establecimiento del precio de la mercancía, debido a la sospecha continua de una estafa concretada por el kilaje. Los recolectores informales venden lo que recolectan a los depósitos, donde una vez pesada reciben el pago correspondiente en efectivo. En este sentido Juan Carlos S. comenta:
“Acá con la balanza te cagan todo, te ponen la mitad de los kilos. Lle-vaste 500 kilos y te pones 400 o 350 kilos. No acá los curros los tienen ellos en la balanza, por más que estés atento en la balanza igual te voltean”.
En otros casos, los cartoneros acopian el material de varios recorri-dos en sus propias viviendas y cuando reúnen un volumen considerable avisan al depósito que pase a retirarlo.
Otro ejemplo concreto es el rol del intermediario, un personaje poco usual en el barrio, pero que a través de un medio de transporte pro-pio, compra grandes cantidades de material a los recolectores y lue-go vende a las fábricas o a los depósitos grandes. El cálculo y el pago de las mercancías se efectúan sobre balanzas móviles lo que requiere una cuota importante de confianza. Aunque la diferencia entre lo co-tizado por el intermediario y la compra en el depósito es considerable y costosa para el cartonero, la relación entre recolectores e interme-diarios no se ve interrumpida y tiende a perpetuarse con la explota-ción, en una situación que somete al cartonero a una “lealtad” a partir de su desprotección, pero que asegura la venta de sus clasificaciones.
29 En Bahía Blanca hay varias empresas que se dedican a la compra de los materiales reciclables, sobre todo cartón y papel. Entre los depósitos más conocidos los mismos están ubicados en Av. Arias 54, Chiclana 2750, Tierra del Fuero 1075, Brickman 1241 y Blandengues y Santa Cruz. En la ciudad se recolectan aproximadamente 325.000 kilos de cartón por mes y las empresas venden a papeleras de la región o la envían a Buenos Aires. Cf: MARINSALTA, C. Op. Cit. 2008.
84 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
Las características de las condiciones laborales que son constitutivas de la actividad del cartoneo o cirujeo (insalubridad, problemas de salud, baja remuneración, desvalorización del trabajo) podrían derivar en la organización de los recolectores en cooperativas. Sin embargo esta última posibilidad se aleja de las perspectivas de los vecinos de Villa Caracol debido principalmente a la falta de información, una rentabi-lidad proporcionalmente baja con respecto al trabajo individual, las problemáticas derivadas en los plazos de pago, la incertidumbre en las ganancias y en la administración de la cooperativa entre otras causas.
La identidad cartonera y las representaciones sociales del cartoneo
La identidad cartonera se establece a partir de una serie de sig-nificaciones sociales producto de su estructura económica y so-cial, en una relación dialéctica. En esta dinámica el término iden-tidad refiere a una definición intersubjetiva y que hace referen-cia a las orientaciones de su acción y su ámbito espacio-temporal.
La construcción de su labor desde una perspectiva relacionada con la dignidad como trabajadores y trabajadoras implica una revalorización de su tarea desde una representación que rediscute las acusaciones que reciben a diario desde los discursos hegemónicos.
Dentro del barrio se estipulan códigos, símbolos, representaciones que le dan una entidad a su propio status. Esta situación implica situarse frente a otros sectores sociales como seres humanos con derechos y con capacidad para ejercerlo, como ciudadanos en igualdad de condiciones.
Julio M.: Hoy por hoy ser cartonero no es vergüenza, me da orgullo. Lo que me
da bronca de la gente, que está equivocada, ¿por qué yo no puedo ser un ciuda-
dano como cualquiera teniendo el trabajo que tengo con la basura? Cuando fue
la audiencia en contra de la tracción a sangre, a los cartoneros no les aviso nadie,
no había ningún cartonero ¿por qué? Yo me entere y me mandé, era el único.
Graciela P.: El barrio es un tema medio complicado, porque desde afuera
tiene mucha mala fama. Hay un estigma que se da, los prejuicios, y que por
ahí a veces hay discriminación y eso se nota mucho. Muchas personas dicen,
“ay Villa Caracol, uh ¿ahí y te fuiste a vivir? Pero te van a robar todo...”. A mí
nunca me robaron nada, y si me robaron no me di cuenta (risas) es más los
prejuicios por ahí, o lo que dicen del barrio que lo que es en sí. El barrio es
tranquilo. Acá la mayoría tiene una familia que mantener y la mayoría va a
85Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
trabajar. El año pasado hicimos un corto donde mostrábamos la vida de los
cartoneros, lo que queríamos demostrar no era que vean “ay pobrecitos tipos
mira cómo viven” sino que date cuenta de atrás de cada caballo hay una familia
que mantiene a ese caballo y que no todos van a tratar mal a ese caballo.30
La relación entablada entre vecinos de la zona y los propios cartoneros no ha dejado de ser compleja y contradictoria. En un extremo, un sector de la población considera la actividad cartonera como un daño o una actividad problemática para la ciudad. Se argumenta que “genera proble-mas de tránsito y circulación”, que resulta “antiestético para la urbe”, “un foco de desorden y suciedad”31 y que el cartonero expresa la inmoralidad vinculado a la vagancia, el delito y la inseguridad urbana (Guber, 2004).
Teniendo en cuenta esto último, el análisis del discurso de los me-dios masivos de comunicación se vuelve una importante herramienta para realizar una comprensión de su influencia y presencia sobre la opinión pública en general (Fowler, 1991; Van Dijk, 2000). El influjo de estos medios cumple un papel significativo en el mantenimiento y la reproducción ideológica de las clases dominantes. Esto se lleva adelante a través de diversas formas, siendo el medio gráfico el que divulga de forma más amplia, expresando y legitimando las estructuras domi-nantes de poder, naturalizando las desigualdades, sin indagar sobre el origen y causa de su existencia (Raiter y Zullo, 2008).
En la ciudad de Bahía Blanca, el diario con mayor tirada es La Nueva Provincia, dirigido por Vicente Massot, cuya presencia influye claramente en las opiniones, reflexiones y sentido común tanto de los bahienses, como de una amplia zona regional del sudoeste bonaerense. En este periódico, la manera de calificar y caracterizar a los cirujas o recolectores informales de basura, que hacen su recorrido por las calles de la ciudad, posee un intenso perfil discriminatorio: se coloca en el centro de la escena discursiva la cuestión de la basura y el riesgo infeccioso que implica, generando en sus lectores un fuerte sentimiento de rechazo hacia la actividad y los actores que la llevan a cabo.
“La basura representa un constante foco de contaminación, porque lo que
no se clasifica ni se vende es quemado. Muchas personas tienen conjuntivitis
y otros problemas en la vista como consecuencia del humo. También hay
30 Entrevista a Graciela P. y Juan Carlos S., cartoneros, 4 de mayo del 2013.
31 Véase Editorial, en La Nueva Provincia, 11 de junio del 2008, pag 1.
86 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
patologías bronquiales y otras que afectan la piel, la boca y la garganta”.32
Según el medio local, la labor cartonera genera un considerable foco infeccioso debido a la acumulación de residuos patogénicos (pañales, toallas femeninas, preservativos, jeringas, etc.). Además, esta actividad, traería aparejado una peligrosa proliferación de alimañas y roedores que ponen en riesgo la salud.
Moscas y mosquitos en abundancia, son sólo algunas de las consecuencias de
esta contaminación. Tanto chicos como grandes estamos en riesgo. Muchos
del barrio sufren asma o diabetes, enfermedades muy delicadas para estar
viviendo así. Es necesario que se tome alguna acción inmediata.33
El problema es que determinados hábitos populares y ciertas nuevas acti-
vidades de este tiempo producen moscas en cantidades industriales y no es
posible combatirlas con las medidas tradicionales.34
Asimismo, el análisis periodístico identifica que los cartoneros “des-ordenan” la ciudad, a través de la aparición de residuos en lugares in-adecuados ya que, muchas veces, descartan, en su recorrido, aquello que no les sirve, ensuciando veredas y calles.
Tras cuatro meses de negociaciones, los trabajadores informales de nuestra ciu-
dad están a punto de cerrar un acuerdo con la Municipalidad que redundará en
mejores condiciones de trabajo para ellos y el consiguiente beneficio para el resto
de la comunidad, ya que dejarán de cumplir su tarea en el centro de la ciudad.35
Esta connotación negativa y estigmatizante (Kaztman, 2001) de la identidad cartonera expresada por los principales medios de comunica-ción y gran parte del poder político de turno, provoca seria dificultades para encarar políticas públicas de largo plazo. De esta forma, se reduce la comprensión sobre sus modos de vida a un asistencialismo continuo
32 Véase “Villa Caracol quiere limpiar su camino hacia el futuro” en La Nueva Provincia, 25 de febrero de 2008.
33 Véase “El progreso como madre de toda acción” en La Nueva Provincia, 17 de enero de 2011.
34 Véase “La Culpa No Es Del Chancho.... Este Año Hay Más Moscas Por La Desidia De La Gente” en La Nueva Provincia, 27 de enero de 2009.
35 Véase “En poco más, los cartoneros dejarán de transitar por la zona céntrica” en La Nueva Provincia, 5 de marzo de 2009.
87 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
y a posturas paternalistas vinculadas con el Estado y otras instituciones intermedias (Iglesia, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), ins-tituciones educativas, partidos políticos), como espacios de segregación dominados por la victimización y el clientelismo.
El paradigma neoliberal sugiere que la única integración posible de los cartoneros se reduce a su vinculación con el mercado como consumidores: son las “fallas del sistema” (Svampa, y Pereyra, 2003), los ocupantes de un lugar residual que al no cumplir las demandas socialmente exigidas son asociados ellos mismos como residuos desechables.
En algunos casos, la vergüenza por el ejercicio de la actividad (prin-cipalmente de aquellas personas que tuvieron un empleo anterior), el sentimiento de desvinculación y la frustración denotan graves consecuen-cias sociales por la inestabilidad laboral. La discriminación generada a través del contacto o el discurso de otros sectores sociales se establece como parte inherente a la sensación de temor y amenaza en el descenso de la movilidad social por una parte de los sectores medios.
La cuestión del tránsito y “del caos que genera” según los principales referentes políticos, comunicacionales y económicos, proporciona distin-tos argumentos referidos a un estorbo para el funcionamiento ordenado de la circulación del espacio público por parte de los recolectores de residuos informales. Esta situación se complejiza con la discusión acerca del uso de carros a “tracción a sangre” donde una cantidad importante de manifestaciones contrarias a su uso colocan al cartonero dentro de la categoría generalizada de “explotador violento y verdugo de animales”.
Entre las características que sobresalen en referencia a la identidad- que no es un tema principal en el trabajo– dentro del espacio de economía informal, la diferenciación y la discriminación social se explicitan en los estereotipos propios que relatan los entrevistados donde la sensación de marginalidad y olvido resulta una constante en diversos espacios socia-les36. En muchos casos, el trabajo de la basura estigmatiza a los propios cartoneros y los relega a una condición de sumisión frente a otros sectores, situación vivida como degradante e indigna (Goffman, 2006).
Conclusiones
El análisis de los relatos orales realizados por los propios actores socia-les y la lectura interpretativa de diversos documentos escritos y discursos, nos permiten realizar una primera aproximación a las relaciones que se
36 Véase, La Nueva Provincia, op. Cit.
88Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
entretejen en la propia actividad, a sus significados, a las representaciones sociales concebidas en torno al trabajo con la basura, cómo se dignifica o se rechaza esta labor y de qué manera son percibidos por la sociedad.
La explicación de la estructura económica donde se reproducen rela-ciones y estrategias sustentadas en prácticas sociales, resulta relevante para comprender el estado actual de los actores intervinientes asociados al trabajo de cirujeo y a los discursos hegemónicos que se refieren a ellos. Los factores vinculados a la precariedad laboral, donde se observan carencias de estímulos sociales y culturales y baja escolaridad, incitan a la reproducción de formas agregadas de empobrecimiento colectivo.
Bajo estas condiciones, el trabajo de cartoneo se proyecta como una alternativa viable subjetivamente para sus actores y valorable, pero ines-table por su condición de informalidad. Los sujetos interpelan de ese modo al poder establecido políticamente y a la sociedad en general para intentar un cambio a través de su propia politicidad popular (Marcklen, 2010: 7-24).
La actividad del cartonero involucra una serie de representaciones y subjetividades que pasan del estigma y la vergüenza al reconocimiento y la confianza en una relación compleja y contradictoria entre diversos actores sociales dentro de la ciudad y el ámbito de recolección.
El entramado relacionado con la economía informal y la relación del trabajo cartonero implica garantizar el sistema económico implantado en las cadenas de recuperación de materiales reciclables, asegurando de este modo el trabajo remunerado formalmente. La verticalidad del pro-ceso y la explotación realizada sobre el recolector informal ubicado en el último eslabón de la cadena contribuye a mantener un excedente donde los principales beneficiarios resultan las industrias y los intermediarios de la actividad relacionada con el reciclaje. Constituyen una masa de población que se encuentran dentro y fuera del sistema a la vez: por un lado constituyen el sector brutalmente explotados en el tratamiento de la basura; por el otro son sectores “ocultos” económicamente porque no participan de la formalidad o reglamentación del propio sistema.
Estas caracterizaciones nos permiten vincular la temática desde un barrio específico con las problemáticas a nivel nacional y re-significar la entidad del recolector de basura comparando distintas situaciones, dentro de un entramado de relaciones sociales y económicas diversas.
89 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
Bibliografía
ANGUITA (2003), Eduardo, Cartoneros: recuperadores de desechos y dig-nidad, Editorial Biblos, Buenos Aires.
APPADURAI, Arjun (1991), “Introducción: las mercancías y la política del valor”, en: La vida social de las cosas, editado por Appadurai, Arjun, México D. F., Ed. Grijalbo, pp: 17-87.
ARMUS, Diego (2000), “El descubrimiento de la enfermedad como problema social”, en: Nueva Historia Argentina: El progreso, la modernización y sus límites, tomo V, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, pp: 507-551.
AZPIAZU, Daniel, (Comp.) (2002), Privatizaciones y poder económico. La consolidación de una sociedad excluyente. FLACSO, Universidad Nacional de Quilmes, IDEP, Buenos Aires.
BASUALDO, Eduardo (2000), Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del 90, Universidad Nacional de Quilmes, Ediciones FLACSO/IDEP, Buenos Aires.
BOURDIEU, Pierre (2011), Las estrategias de reproducción social [1976/1994], Buenos Aires. Ed. Siglo XXI.
BRÓNDOLO, Margarita et al. (1994), Geografía de Bahía Blanca, Bahía Blanca, Ediciones Encestando.
CASSANO, Daniel (1998), Residuos sólidos urbanos, cuestiones institucio-nales y normativas, Buenos Aires, Instituto del Conurbano, UNGA.
CASTEL, Robert (2012), El ascenso de las incertidumbres, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
CERNADAS DE BULNES, Mabel (1995), “La idea de progreso en la vida cotidiana de Bahía Blanca de fines del siglo XIX: nuevas formas de socia-bilidad” en: Cernadas de Bulnes, M., Estudios sobre inmigración III, Bahía Blanca, Centro de Estudios regionales, Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur.
90Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
DI MEO, Guy (1998), Geografía social y territorio, Fac. Geografia, Nathan Univirsité.
DINERSTEIN, Ana (2013), “¿Empleo o trabajo digno? Crítica e imaginación en las organizaciones piqueteras, Argentina”, en: Dinerstein A. y otros, Movimientos sociales y autonomía colectiva. La política de la esperanza en América Latina, Buenos Aires, Capital Intelectual, pp: 69- 94.
DOUGLAS, Mary e Isherwood, Baron (1979), El Mundo de los Bienes. Hacia una antropología del consumo, México, Editorial Grijalbo.
FOWLER, Roger (1991), Language in the News: Discourse and Ideology in the Press, London, Routledge.
GARCÍA CANCLINI (1995), Néstor, Consumidores y Ciudadanos, México, Editorial Grijalbo.
GORBAN, Débora (2006), “Trabajo y cotidianidad: el barrio como espacio de trabajo de los cartoneros del Tren Blanco”, en: Trabajo y Sociedad, VII, (8).
GOSDEN, Chris e Yvonne. MARSHALL (1999), “The Cultural Biography of Objects”, en: World Archaeology 31 (2), pp: 169- 178.
GOFFMAN, Erving (2006), Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires, Amorrortu.
GUBER, Roxana, (2004 [1989]), “Identidad social villera”, en: Constructores de otredad, Tercera edición, Buenos Aires, Antropofagia.
KABAT, Marina (2009), “La sobrepoblación relativa. El aspecto menos co-nocido de la concepción marxista de la clase obrera”, en: Anuario CEICS, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ed. R y R, p. 109 – 128.
KAZTMAN, Rubén (2001), “Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos”, en: Revista de la CEPAL, 75.
KOPYTOFF, Igor (1992), “La Biografía cultural de las cosas”, en: Appadu-rai, A., La vida social de las cosas, México D. F., Ed. Grijalbo, pp. 89-122.
MARINSALTA, Claudia (2008), Cartoneras en el espacio de Bahía Blanca.
91 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
Una alternativa de supervivencia, Tesis de Maestría en Género, sociedad y políticas, Flacso- Buenos Aires. Mimeo.
ARX, Carlos (2011 [1968]), El capital. Crítica a la economía política, Libro 1, vol. 1, Buenos Aires, Ed. Siglo XXI,
MERCKLEN, Denis (2010), Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática, Buenos Aires, Ed. Gorla, 2ª edición.
NARODOWSKI, Patricio, PANIGO, Damián, DVOSKIN, Nicolás (2010), “As-pectos teóricos relevantes para el análisis empírico de la informalidad en la Argentina”, en: Neffa, Julio, Panigo, Demian y Pérez, Pablo (Comps.), Trasformaciones en el empleo en la Argentina. Estructura, dinámicas e instituciones, Buenos Aires, Ciccus, pp: 53- 76.
NEFFA, Julio y et al. (2010), “Modelos productivos y sus impactos sobre la relación salarial”, en: Neffa, Julio y De la Garza Toledo, (Comp.), Trabajo y modelos productivos en América Latina, Buenos Aires, Clacso, pp: 271- 376.
NEFFA, Julio (2010), “Naturaleza y significación del trabajo/empleo precario”, en: Busso, Mariana y Pérez, Pablo, La corrosión del trabajo. Estudios sobre in-formalidad y precariedad laboral, Buenos Aires, Ed. Miño y Dávila, pp: 17-50.
NOCETI, Belén y PÉREZ, Stella (2010), “Trabajo infantil y pobreza: análisis de su especificidad en Bahía Blanca”, en: Actas de I Jornadas Nacionales sobre estudios regionales y mercado de trabajo, 10 y 11 de junio del 2010.
NOVICK, Marta, MAZORRA, Ximena y SCHLESER, Diego (2008), “Un nue-vo esquema de políticas públicas para la reducción de la informalidad laboral”, en: Banco Mundial y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Aportes a una nueva visión de la informalidad laboral en la Argen-tina, Buenos Aires.
OSZLAK, Oscar (1991), Merecer la Ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano, Buenos Aires, Humanitas-CEDES.
PAIVA, Verónica (2003), “Las cooperativas de recuperadores y la gestión de residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana Buenos Aires”, Documento de trabajo CIAHaM Nº2. Junio de 2003. Revista Theomai.
92Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
PERELMAN, Mariano (2005), “Sobre la inclusión de la cuestión de los cartoneros en la agenda política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en: Alejandra Cetti, Anahí Re, Diego Rindel y Paula Valeri (coord.), Entre pasados y presentes. Trabajos de las VI Jornadas de Jóvenes Investi-gadores en Ciencias Antropológicas, Buenos Aires, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, pp: 17-32.
PERELMAN, Mariano (2008), “De la vida en la Quema al trabajo en las calles. El ci-rujeo en la Ciudad de Buenos Aires”, Avá. Revista de antropología 12, pp: 117- 135.
PERELMAN, Mariano y BOY, Martín (2010), “Cartoneros en Buenos Aires: nuevas modalidades de encuentro”, en Revista Mexicana de Sociología, 72, Nº 3, pp: 393- 418.
PÉREZ, Pablo (2010), “¿Por qué difieren las tasas de desempleo de jóvenes y adultos? Un análisis de transiciones laborales en la Argentina post- convertibilidad”, en Neffa, Julio, Panigo, Demian y Pérez, Pablo (Comps.), Trasformaciones en el empleo en la Argentina. Estructura, dinámicas e instituciones, Buenos Aires, Ciccus, pp: 77-104.
PORTES, Alejandro, CASTELLS, Manuel, BENTON, Lauren (1989), “The policy implications of informality”, en: The informal economy studies in advanced and less developed countries”, John Hopkins University Press, Baltimore.
QUIJANO, Anibal (2000), “Marginalidad e informalidad en debate”, en: Revista Tercer Milenio, Buenos Aires.
REYNALS, Cristina (2003), De cartoneros a recuperadores urbanos, Con-sultaría CEDES, Buenos Aires.
RAITER, Alejandro y ZULLO, Julia (2008), “Introducción. Pobreza y agen-cialidad: los nuevos actores sociales en la Argentina de fin de siglo”, en: Raiter, Alejandro y Zullo, Julia, La caja de pandora. La representación del mundo en los medios, Buenos Aires, Ed. La crujía ediciones, pp: 113- 120.
RAUS, Diego (2012), “Pensar la sociedad y la cuestión social en América Latina contemporánea”, en MOTTA DIAZ, Laura, CATTANI, Antonio y COHEN, Nestor, (Eds): América Latina interrogada: mecanismos de des-igualdad y exclusión social, UNAM, México.
93 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
RIBAS, Diana (2007), Del fuerte a la ciudad moderna: imagen y autoimagen de Bahía Blanca, Tomo I y Tomo II, Tesis Doctoral en Historia, Bahía Blanca.
ROSSER, Barckley Jr, ROSSER, Marina y AHMED, Eshan (2000), “Income inequality and the informal economy in transition economies”, Journal of comparative economics, Elsiever, vol 28 (1), p: 156-171.
SARAVÍ, Gonzalo (1994), “Detrás de la basura: cirujas. Notas sobre el trabajo informal urbano”, en: Quierós, Guillermo y Saraví, Gonzalo, La informa-lidad económica, ensayos de antropología urbana, Buenos Aires, CEAL.
SARTELLI, Eduardo (2009), “La rebelión mundial de la población sobran-te. Proletarización, globalización y lucha de clases en el siglo XXI”, en: Revista Razón y Revolución, Nº19, Buenos Aires, Ediciones R y R, p: 7-13.
SCHAMMA, Cinthia (2009), El circuito informal de los residuos. Los basu-rales a cielo abierto. Buenos Aires, Espacio Editorial.
SCHAMBER, Pablo (2006), “Morfología del fenómeno cartonero”, en: Wilde, Guillermo y Schamber, Pablo, (comp.), Culturas, comunidades y procesos urbanos contemporáneos, Buenos Aires, SB.
SCHAMBER, Pablo y SUAREZ, Francisco (2002), “Actores sociales y Cirujeo y gestión de residuos. Una mirada sobre el circuito informal del reciclaje en el conurbano bonaerense”, en: Revista Realidad Económica- Buenos Aires (Argentina), N°190. Disponible en: http:/www.iade.org.ar/artículos.
SCHUSTER, Federico et al. (2006), “Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003”, en: Documentos de Trabajo, 48, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA.
SUÁREZ, Francisco M. (2001), Actores sociales de la Gestión de Residuos Sólidos de los Municipios de Malvinas Argentinas y José C. Paz, Tesis de Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.
SUAREZ, Francisco (2004), “Gestión metropolitana de residuos, el desa-fío de una doble inclusión”, en: La gran ciudad, revista de la Fundación Metropolitana, Nº 4, Buenos Aires.
94Entre carros y cartones: procesos socio-económicos en la recolección...
SVAMPA, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003), Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras, 2ª de. Biblos, Buenos Aires.
TCHERBBIS, Miguel (1996), “Medicina y médicos en la Historia de Bahía Blanca”, en: Bahía Blanca de ayer a hoy. Segundo seminario sobre Historia y Realidad Bahiense, compilado por Cernadas de Bulnes Mabel. EdiUNS, Bahía Blanca.
VAN DIJK, Teun A. (2000), El discurso como estructura y proceso. Estudios sobre el discurso I.Barcelona, Gedisa.
Documentos institucionales y diarios
Relevamiento territorial en Puertas al Sur (Ex Villa Caracol) noviembre – diciembre del 2011. Planilla y anexo con datos estadísticos, propiedad pública de la Sociedad de Fomento de Puertas al Sur.
Documentos públicos sobre la reglamentación de los residuos sólidos urbanos, Bahía Blanca y provincia de Buenos Aires.
Ley provincial 13592/06 de “Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos”.
Ley 11737/96 creación de la Secretaría de Política Ambiental (SPA) de la provincia de Buenos Aires.
Ley Nacional General del Ambiente del 2002 y Ley 11723/02.
Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 25916/04.
www.ceamse.gov.ar
http://gabierto.bahiablanca.gov.ar/linea-de-base-de-los-residuos-solidos/
Diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, entre los periodos 2002-2013, en referencia a los cartoneros y gestión de residuos sólidos urbanos.
El Lunar de Bahía Blanca. Barrio 17 de agosto. Trabajo de los alumnos de la Es-cuela Normal Vicente Fatone para el proyecto Jóvenes por la memoria, 2009.
95 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 57-95 / Becher - Martín
Entrevistas realizadas
Entrevista a Julio Reyes, 1 de marzo del 2013.
Entrevista a Isabel Z., 18 de abril del 2013
Entrevista a Norma F., 20 de abril del 2013.
Entrevista a Julio M., 23 de abril del 2013.
Entrevista a Graciela P. y Juan Carlos S., 4 de mayo del 2013.
Entrevista a Jorge A., 4 de mayo del 2013.
EL INGRESO AL MUNDO LABORAL:
LA EXPERIENCIA DE JÓVENES
TRABAJADORES DE UNA EMPRESA
MULTINACIONAL DE SUPERMERCADOS
EN LA CIUDAD DE ROSARIO
ENTERING THE WORLD OF WORK: THE EXPERIENCE OF
YOUNG WORKERS FROM A MULTINATIONAL SUPERMARKET
COMPANY IN THE CITY OF ROSARIO
Jaime Guiamet 1
Recibido: 23/03/2013
Aceptado: 08/05/2013
1 Licenciado en Antropología (Universidad Nacional de Rosario). Doctorando en Humanidades y Artes (mención en Antropología). Becario CONICET. Miembro del Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social (NET). Correo electrónico: [email protected]
98 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 97-118/ Guiamet
Resumen
A lo largo de este artículo nos centraremos en la problemática de la inserción laboral de jóvenes trabajadores de una cadena de supermer-cados en la ciudad de Rosario. En primer lugar nos preguntaremos por la situación de los jóvenes y el trabajo para luego analizar dos nociones que atraviesan las experiencias de los jóvenes trabajadores de la em-presa multinacional de supermercados sobre la que realizamos nuestra investigación: la idea de que el supermercado es un trabajo de ingreso al mundo laboral y que es un “trabajo de paso”.
Palabras Claves: juventud; trabajo; experiencias
Abstract
Throughout this article we will focus on the issue of labor insertion of young workers from a supermarket chain in the city of Rosario. First, we will raise the question of the situation of young people in relation to work, and then we will analyze two concepts that permeate the experiences of young workers from the multinational supermarket on which we did our research: the idea that the supermarket is a job to enter the “world of work” and that it is a “temporary job”.
Keywords: work; youth; experiences
99El ingreso al mundo laboral: la experiencia de jóvenes trabajadores...
Introducción: los jóvenes y el trabajo
Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación realizado para nuestra Tesis Doctoral (en curso), que tiene como problemática el estudio de las relaciones laborales y la experiencia de los trabajadores de una cadena multinacional de supermercados en la ciudad de Rosario.
En este escrito nos aproximaremos a las experiencias laborales de los jóvenes trabajadores, haciendo hincapié en dos categorías sociales que atraviesan dichas experiencias: la idea de que el supermercado es un trabajo de ingreso al mundo laboral y que es un “trabajo de paso”. En otros trabajos nos hemos centrado en las expectativas y los proyectos laborales de los jóvenes, pensando fundamentalmente en cómo inciden en el colectivo de trabajo de un modo particular y cómo se encuentran atravesadas por los mecanismos de dominación de la empresa (Guiamet, 2011a; Guiamet, 2011b). En el presente artículo consideraremos las ex-periencias de los sujetos que, si bien se encuentran relacionadas con la política de la empresa de supermercados2, hacen referencia al lugar que los propios sujetos le otorgan a su trabajo.
Vale aclarar que retomamos el concepto de experiencia desde la perspectiva thompsoniana, según la cual dicha noción se constituye en una herramienta teórica para indagar sobre la articulación entre los condicionamientos que imponen los procesos productivos y las formas que las vivencias de trabajo comunes se expresan en términos políticos y culturales, a partir de tradiciones, sistemas de valores e ideas. Esta noción se relaciona con su concepción de clase social, según la cual las clases se conforman al vivir los hombres en relaciones de producción y experimentar sus situaciones determinantes, dentro del conjunto de relaciones sociales (Thompson, 1984: 38).
La juventud en tanto concepto cobra fuerza a comienzos de la era indus-trial, en la cual se produce una ruptura entre la infancia y la adultez, “trans-formando en consecuencia un período de transición, que en la sociedad tradicional estaba claramente definido, en un tiempo de incertidumbre, ob-jetivado en la sociedad moderna en procesos de búsqueda, diferenciación de preparación, principalmente a través de la escolarización secundaria,
2 La empresa de hipermercados “J” es de capitales sudamericanos y comienza a incursionar en el sector supermercadista en la década del ‘60 en Chile. La misma forma parte de un grupo empresarial mayor que opera en diversos países de Sudamérica, principalmente en el rubro minorista. El supermercado “J” en Rosario se instaló en 2004, junto con la apertura de un “Shopping” en la zona Norte de la ciudad, constituyéndose como el centro comercial más grande del interior del país en ese momento. La superficie del supermercado es de aproximadamente 8.000 m2 y actualmente trabajan cerca de 200 empleados.
100 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 97-118/ Guiamet
para llegar a ser adulto” (Macri y Van Kemenade, 1993:18). Dentro de las ciencias sociales, existe cierto consenso en destacar que la juventud es una construcción socio-histórica, que se conforma de modos diferentes en el juego de las relaciones sociales. Además, en la mayoría de las investigacio-nes se aclara “que la juventud no es una categoría definida exclusivamente por la edad y con límites fijos de carácter universal” (Chaves, 2009: 10).
En relación al mundo laboral, se ha transformado en un lugar común dentro de las investigaciones relacionar la precariedad laboral con la condición juvenil de los sujetos que ingresan al mundo del trabajo (Chi-tarroni y Jacinto, 2009: 141-166) En efecto, la inserción del joven a sus primeros empleos se piensa como un problema que se busca resolver desde diferentes lugares; desde las políticas públicas, realizando capa-citaciones específicamente destinadas a jóvenes para dotarlos de mayor empleabilidad, desde instituciones de estudios terciarios u organizacio-nes no gubernamentales que también se proponen como idóneas en la enseñanza de las competencias necesarias para el desenvolvimiento en el mundo laboral y hasta de las propias empresas, que muchas veces se presentan a sí mismas como ofreciendo un servicio de “ingreso” al mundo del trabajo para los jóvenes que buscan contratar.
De este modo, consideramos pertinente preguntarnos cómo viven estos primeros desarrollos laborales jóvenes que ingresan a un ámbito laboral, considerado desde el sentido común como un típico “primer trabajo”: una cadena de supermercados. Es decir, no nos centramos en la problemática de la inserción laboral de los jóvenes desde una visión cuantitativa que intente afirmar si efectivamente se trata o no de un “primer trabajo”, ni de delinear trayectorias generales de los jóvenes en el mercado laboral, sino que nos preguntamos cómo estas categorías sociales de los propios sujetos (“primer trabajo” y “trabajo de paso”) se vinculan con sentidos más generales sobre el trabajo que construyen los jóvenes. Pensamos que esto puede contribuir a la comprensión de cómo estas situaciones generales impactan en los jóvenes, es decir, cómo lo sujetos viven estas profundas transformaciones del mercado laboral.
Por otra parte, vale aclarar que nuestra perspectiva teórico-metodoló-gica para abordar el estudio sobre el mundo del trabajo y los trabajadores puede ser caracterizada dentro de la tradición de la Antropología del Trabajo. La Antropología se constituye como una disciplina capaz de comprender la tensión entre los cambios estructurales en el mundo del trabajo y las prácticas y representaciones de los trabajadores, así como sus formas de resistencia frente a estos cambios. La perspectiva antropológica en los estudios sobre el trabajo conduce a estudiarlo en
101El ingreso al mundo laboral: la experiencia de jóvenes trabajadores...
su cotidianeidad, en su realización localizada, medio éste de estudiar su polisemia y no de analizar sus variables. Este enfoque metodológico implica la realización, por un lado, de entrevistas “abiertas” o “semi estructuradas” ya que nos centramos en las particularidades y los sen-tidos que los sujetos le otorgan a su quehacer, intentando relacionarlos con los procesos generales que los estructuran. De este manera , se han realizado 30 entrevistas a lo largo de nuestro trabajo de campo (desde el 2007 hasta la actualidad) a diferentes sujetos significativos del super-mercado (empleados de línea de diversos sectores, delegados sindicales, empleados jerárquicos, trabajadores tercerizados, etc.). Algunos de los procedimientos de análisis de la información recabada en las entrevistas fueron: interpretación, reconstrucción, contextualización, contrastación, explicitación, entre otros (Rockwell, 2009). Por otro lado, hemos realizado observación participante en el salón de ventas del supermercado, también como un modo de adentrarnos en la cotidianeidad del espacio de trabajo.
El mundo del trabajo: rotación laboral y los supermercados
Para comprender la dimensión y el lugar del trabajo en el supermer-cado en la vida de los jóvenes, debemos preguntarnos cómo éstos han construido y significado sus propias experiencias laborales en el marco de un mundo del trabajo que ha cambiado fuertemente en los últimos años.
El trabajo se ha transformado en las últimas décadas al vaivén de la reestructuración productiva y la mundialización del capital. Entre las transformaciones más importantes se encuentran el aumento del nivel de desocupación, de la precarización laboral y el énfasis en la flexibilidad de la mano de obra a nivel mundial. Según Antunes, estos cambios están vinculados a que “la sociedad del capital y su ley del valor necesitan cada vez menos del trabajo estable, y cada vez más de las diversas formas de trabajo de tiempo parcial o part-time, tercerizado, que son en escala cre-ciente, parte constitutiva del proceso de producción capitalista” (Antunes, 2005:109). De este modo, las empresas reducen el número de trabajadores estables, recurriendo frecuentemente a la desconcentración productiva, a la tercerización de empresas, a la subcontratación, etc. En Argentina, la mayoría de estos cambios se producen en la década de 1990, caracte-rizada por la hegemonía neoliberal que provocó el avance del trabajo precarizado y la desocupación. El sector supermercadista se expandió fuertemente en esta década, ingresando una cantidad importante de cadenas extranjeras que dominan el mercado nacional, y generándose modos de precarización y flexibilización laboral en el sector en forma
102 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 97-118/ Guiamet
paralela a la implementación de la contratación de jóvenes trabajadores. En el marco de estas transformaciones, el sector supermercadista
avanza en la imposición de condiciones flexibles de trabajo y una de las políticas que expresa de forma más clara esta flexibilidad es la ro-tación de personal. No solo la rotación, sino también la disminución de personal, se constituyen en indicadores de la precariedad del trabajo en supermercados y generan una gran inestabilidad en el puesto de trabajo. Estos dos aspectos interrelacionados tienen entre sus objetivos inducir un aumento en la productividad y en el ritmo de trabajo. Abal Medina, al realizar una encuesta en las sucursales de Coto en la ciudad de Buenos Aires, señala que el 56 % de los trabajadores encuestados no supera el año de antigüedad en la empresa y sólo el 5% posee una antigüedad mayor a cuatro años(Abal Medina (2005:25). Un panorama similar se puede detectar en la ciudad de Rosario. Según Andreu y Rodríguez, la permanencia promedio de un empleado de supermercado es de 3 años y la rotación anual es de un 25 % (Andreu y Rodríguez, 2010:3). Palo-mino argumenta que tanto el desempleo como la alta rotación “afectan más a los jóvenes que a los adultos. La elevada rotación laboral, que se multiplicó por cuatro entre 1989 y 1999, implica un cambio estructural que tiende a diferenciar netamente las experiencias y expectativas de los trabajadores” (Palomino, 2002:4). En la actualidad, esta tendencia se mantiene ya que en el año 2007 los niveles de desempleo juveniles duplicaban el de las demás franjas etarias (Citarroni y Jacinto, op.cit).
En síntesis, el trabajo en el sector supermercadista constituye un caso paradigmático de diversas tendencias que atraviesan la situación laboral de los jóvenes: precariedad, alta rotación, flexibilidad laboral, etc. Esto se vincula con su situación de trabajo que inserta a los jóvenes en el mercado laboral3. Sin embargo, no pretendemos derivar de esta situación el hecho de que los sujetos forjen determinadas categorías sociales que, como in-tentaremos desarrollar a lo largo del siguiente apartado, se constituyen en apropiaciones y resignificaciones de esta situación del mercado laboral.
La empresa de hipermercados “J” también presenta altos niveles de disminución y rotación de personal. De modo aproximado, podemos afirmar que en los 8 años de recorrido de esta cadena en la ciudad, el número de trabajadores ha descendido a menos del 50%. Así, la inestabi-lidad es una tendencia hegemónica provocada por la política empresarial a nivel de todo el sector supermercadista, lo que permite aprovechar
3 Vale aclarar que no contamos con estadísticas que aborden la tendencia del supermercado como un primer trabajo, más allá de indicadores vinculados como la edad, que mencionamos anteriormente.
103El ingreso al mundo laboral: la experiencia de jóvenes trabajadores...
una fuerte explotación del trabajo durante algunos años y renovar el “personal” constantemente. Como hemos analizado en otros escritos, las condiciones de trabajo en la empresa pueden ser caracterizadas como “flexibles”, tanto en relación con el tiempo de trabajo (existe una rotación de turnos y de días de descanso, así como trabajadores con diferentes jornadas), con el salario (que en gran medida depende de la posibilidad de hacer “horas extras” y trabajar domingos y feriados), como con las situaciones contractuales (muchas áreas están subcontratadas, y en la actualidad los trabajadores ingresan contratados por agencias de empleo eventual) (Guiamet, op.cit). Consideramos que algunas de estas políticas de flexibilización laboral también se encuentran ligadas a la condición juvenil de los trabajadores, ya que condiciones básicas como el salario y el horario de trabajo se vinculan con la contratación de trabajadores jóvenes, fundamentalmente debido a que no tienen familia a su cargo.
Las experiencias laborales de los jóvenes: “primer trabajo” y “trabajo de paso”
Como afirmamos en la introducción, en la actualidad existen muchas in-vestigaciones que se preguntan por la inserción laboral de los jóvenes. Aun-que por cuestiones de espacio no lo desarrollaremos en este artículo, existe una tendencia a destacar que la inserción laboral actual de los jóvenes se caracteriza por ser un largo proceso, que se realiza en el marco de una serie de trabajos precarios e inestables. En relación con estas modalidades de in-serción, vale destacar que las experiencias laborales de los jóvenes trabaja-dores del supermercado “J” se inician antes de su ingreso al mismo, ya que todos los sujetos entrevistados poseían alguna experiencia laboral previa.
En relación con el ingreso de los trabajadores al supermercado, po-demos realizar una primera diferenciación entre quienes lo hacen pocos años luego de egresar de la escuela secundaria y quienes lo hacen con mayor edad. En cuanto al primer grupo, la gran mayoría de los jóve-nes que hemos contactado y que tenían aproximadamente dieciocho años al ingresar a “J”, tenían experiencias laborales previas, que habían desarrollado a la par de sus estudios secundarios. Estas experiencias consistían en trabajos realizados de diverso tipo. Algunos colabora-ban con el trabajo de algún familiar4, mientras que otros trabajadores afirmaban “ayudar” en la atención de algún negocio del barrio. Por
4 Las experiencias de los jóvenes vinculadas a los saberes sobre el trabajo que son transmitidos por su familiares cercanos no serán abordadas en este trabajo, ya que, si bien inciden en>>
104 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 97-118/ Guiamet
otra parte, también había sujetos que realizaban trabajos “part-time”, pero en ámbitos diferentes a los anteriores, como promotores de una empresa de turismo, mozos, etc. Es interesante que estos jóvenes, aún dentro de la diversidad de experiencias que los atravesaban, destacaban al trabajo en el supermercado como el primero “en serio”, o el prime-ro “importante”, características que referían a una serie de elementos constitutivos de sus concepciones sobre lo que “debería ser” un trabajo.
E (entrevistador): ¿Ya habías tenido otros trabajos?
T (trabajador): Si, pero boludeaba, hacía promociones para una empresa de
turismo (…) este fue mi primer trabajo en serio, así anotado y todo, porque
después también repartí en una chata para un mayorista, pero era para pasar
el tiempo nada más5
T: Trabajaba sábados y domingos y en la semana podía estudiar.
E: ¿Y para vos fue un progreso entrar al “J”?
T: Si, la verdad que sí.
E: ¿En qué sentido?
T: En qué sentido... en que... dejé de depender del clima (se ríe). Porque yo
trabajaba dependiendo del clima, si llovía no trabajaba. Un día como hoy
que estaba feo a la mañana y lindo ahora yo no trabajaba. Era al aire libre.
Dejé de trabajar de noche digamos. Yo salía 3, 4 de la mañana, volvía muy
tarde a mi casa, tenía en vilo a todos en mi casa, si volvía o no volvía. Era
muy cansador porque yo trabajaba 12 horas, una vez trabajé 17 horas en el
bar. No era que yo trabajaba 9 horas, entrar en blanco en un lugar, fue un
progreso grande para mí, me sentí muy bien.6
Debemos tener en cuenta que, entre los trabajadores de “J” que han ingresado al trabajo luego de egresar del nivel medio, existen ciertos ele-mentos comunes de sus experiencias sociales que contribuyen a compren-
la construcción de sentidos generales sobre el trabajo, juegan un papel secundario en lo que constituye el problema específico de este artículo: el lugar que le otorgan al supermercado como experiencia inicial en el mundo laboral.
5 Registro N°10; trabajador del sector de fiambrería; 30/11/2007.
6 Registro N°11; trabajadora del sector de bazar; 01/05/2008.
105El ingreso al mundo laboral: la experiencia de jóvenes trabajadores...
der el lugar que le otorgan al trabajo en el supermercado. En principio, destacamos el hecho de que estos jóvenes remarcaban la imposibilidad de realizar estudios superiores sin desempeñarse laboralmente, debido a la situación económica de sus padres. Así, el trabajo en el supermercado operaba como un facilitador de las posibilidades de estudio (más adelante veremos esto) y, mientras que algunos trabajadores rescataban que con su salario contribuían para gastos del hogar otros afirmaban utilizarlo mayoritariamente para “comprarse cosas por uno mismo”.
El trabajo no lo hago por una necesidad, sino como ellos (sus padres) me dicen,
vos ahí tenés tu plata... Yo fijate, del trabajo me pude comprar la moto esa,
me he comprado otras cosas, cosas que yo en su momento no te digo que no
me las han podido regalar pero... que mejor que darse un gusto uno mismo.
Entonces yo digo, hoy en día tengo algo mío.7
Un elemento que nos interesa destacar de las experiencias de los jóvenes es que le otorgan una importancia al supermercado, en tanto lo consideran como una experiencia inicial en el mundo del trabajo desta-cando la inserción formal que implica, a diferencia de los que realizaban anteriormente. Principalmente, el hecho de “estar anotado” es visualizado como la condición de un “trabajo en serio”, y junto con ello aparecen una serie de características positivas asociadas a este trabajo, como cumplir un horario diario con límites precisos, tener un “salario fijo”, etc. Estas nocio-nes emergen al vincular el trabajo en el supermercado con sus experiencias previas. Sin embargo, a lo largo de su desempeño en el supermercado estas nociones son resignificadas, particularmente en relación con condiciones flexibles de trabajo que, como afirmamos en el apartado anterior, atravie-san la situación de los trabajadores en la empresa. También en relación con esta importancia que los sujetos le otorgan al supermercado, aparecen significaciones negativas sobre las implicancias de este “trabajo en serio”.
T: que se yo, lo bueno, digamos, es la experiencia en sí de tener un trabajo,
para mí fue mi primer trabajo importante.
E: ¿qué habías hecho antes?
T: Y yo había trabajado pero todos los demás trabajos eran con familiares,
en empresas o negocios de familiares, entonces es distinto, vos tenías cierto
7 Registro N°20; trabajador del sector de bazar; 5/11/2009.
106 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 97-118/ Guiamet
margen, si bien tenías un horario no eran tan rígidos, no había maltrato obvia-
mente porque mis jefes eran mis tíos (se ríe), ¡lo único que falta! No, en eso fue
importante, para mí fue un cambio muy importante de pasar a tener responsa-
bilidades propias y conseguir las cosas por mí misma, eso fue muy importante.8
En este sentido, se destaca al “maltrato” (esta trabajadora incluso había tenido una licencia por estrés laboral) como un elemento típico de un “trabajo en serio”, maltrato que puede aparecer en oposición a las experiencias laborales previas.
En síntesis, los sujetos que ingresan a su primer trabajo formal luego de egresar de la secundaria poseen una serie de experiencias previas que inciden en la valoración del trabajo en supermercados “J”. En primer lugar, aparece con fuerza el hecho de estar registrado, y determinadas condicio-nes laborales que se valoran asociadas a este hecho: la seguridad de traba-jar todos los días, una jornada fija, salir a horario, un salario fijo, etc. Todas estas condiciones se viven y se significan como propias de un “trabajo en serio”, y en esta categorización del trabajo encontramos una resignifica-ción de sus experiencias anteriores, realizadas “para pasar el tiempo”.
Para los sujetos que ingresaron con la apertura de la sucursal de Rosario en el 2004, existió un dispositivo que contribuía a reforzar esta caracte-rística de “seriedad”, y que incluso se puede pensar como un “ritual” de ingreso al mundo del trabajo. Nos referimos al “viaje de capacitación”, que consistió en recibir cursos y aprendizaje, trabajando en las distintas sucursales de la empresa en Capital Federal y provincia de Buenos Aires durante un lapso de aproximadamente 60 días. La empresa alojó a sus trabajadores en un hotel “de calidad” y con la mayoría de los gastos pagos.
E: ¿Y te gustó la experiencia de ir a Buenos Aires en general?
I: Si, fue bárbaro, imaginate, ir a un hotel tres meses con todo pago, los tipos in-
virtieron un montón en nosotros, además te explicaban todo, hablamos con un
par de jefes grosos ahí en Escobar, después el último mes fui a Martínez, que es
un “J” igual al que está acá en Rosario. Además fue también mucho de compartir
cosas con mis compañeros, nos hicimos re amigos, y son casi los mismos que si-
guen hoy (...) yo siempre digo, no me fui a Bariloche, pero me fui a Buenos Aires.9
Considero que la cita anterior resulta esclarecedora en lo que respecta
8 Registro N°8; ex trabajadora del sector de cajas; 29/11/2007.
9 Registro N° 3; trabajador del sector fiambrería; 30/06/2007.
107El ingreso al mundo laboral: la experiencia de jóvenes trabajadores...
al impacto que tuvo este viaje de capacitación entre los trabajadores. Así, se lo homologa con el viaje de egresados, “Bariloche”, viaje vivido como la culminación de una etapa y el comienzo de otra. Se le otorga un sentido similar al viaje a Buenos Aires, como una especie de transición, un viaje de iniciación, no simplemente de su trabajo en la empresa, sino del mundo del trabajo en general.10
Por otra parte, también en otros sentidos que los jóvenes le otorgan a este trabajo vislumbramos una idea complementaria de esta “seriedad” que hemos destacado. Nos referimos a una serie de analogías que se trazan entre el trabajo en el supermercado y la “escuela secundaria”, fundamentalmente en relación con los comportamientos que los sujetos despliegan en ambos ámbitos. En este sentido, las actitudes que prin-cipalmente aparecían enmarcadas en dicha analogía eran prácticas de “evasión” del trabajo, como intentar extender los períodos de des-canso, buscar espacios alejados del control patronal, etc. que algunos trabajadores criticaban y vinculaban con la idea de que el trabajo se trata de “una joda”.
No, ahora, están más estrictos, antes era la escuela secundaria, continuación
(...) vos entrabas al baño y era un boliche, veías así nublado, todo cigarrillo,
colillas de cigarrillo, es más, una vez tuve que ir al baño del vestuario porque
no podía respirar, te ahogabas (...) para ir a merendar, antes se quedaban
una hora, hora y media, boludeaban.11
(...) como que acá en Rosario era una joda, era una joda...Que se yo, juegan a
la pelota con las hormas de queso, como te contaba en la entrevista, era una
joda, no lo tomaban en serio. Había muchas mermas, hablaban entre ellos,
que se yo, boludeces, boludeces.12
De este modo, podemos pensar que, así como los jóvenes destacan las discontinuidades de este trabajo respecto de sus experiencias anterio-res, también aparecen ciertas continuidades, particularmente en lo que concierne a la caracterización de algunas prácticas de los sujetos que allí trabajan. Como hemos abordado en otros artículos (Guiamet, op.cit), también estas categorizaciones están atravesadas por las experiencias
10 En otros escritos nos hemos centrado en el rol de este viaje en la transmisión de saberes que contribuían a reformar la hegemonía empresaria. Cfr. Guiamet (2011).
11 Registro N°26; trabajadora del sector de ferretería; 14/04/2012.
12 Registro N°17; trabajador del sector de bazar; 25/07/2009.
108 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 97-118/ Guiamet
vinculadas a la juventud de los propios trabajadores. En este sentido, a partir de una serie de características relativas a las condiciones de vida de estos jóvenes, como el residir en su hogar de origen y no tener una familia a cargo, significan a su propia juventud como un período en el que se tendría un mayor margen de elección de estos “primeros trabajos”. No debemos dejar de tener en cuenta el sector social al que estos jóvenes pertenecen para comprender las condiciones de posibilidad de la elección de su trabajo. Los jóvenes en su mayoría residen en su hogar de origen, poseen el secundario completo y varios realizan estudios terciarios (muy pocos cursan estudios universitarios). Por lo general, sus padres son tra-bajadores pertenecientes al sector formal, como choferes de colectivos, obreros de fábricas o mecánicos. Sin embargo, también encontramos hijos de trabajadores informales, como pintores de casas o empleadas domésticas. Con respecto al lugar de procedencia, la mayoría de los sujetos entrevistados son rosarinos o de ciudades aledañas, con la sola excepción de Adrián (los nombres han sido modificados para preservar el anonimato de los trabajadores), quien había migrado desde el Chaco, y se consideraba con un menor margen en la elección laboral.
La mayoría, cuando sos pendejo ponele, entrás que se yo, a los 18, entra pri-
mer laburo todo, ahí tenés la opción más o menos de elegir el laburo. Podés
decir, bueno, este laburo no me gustó, porque estás solo, la mayoría vive con
los padres...Yo, en mi caso no, porque yo no soy de acá, soy de Chaco. Yo vivía
con mi abuelo, y cuando yo terminé la secundaria, que se yo, como mi abuelo
empezó con muchos problemas, se enfermó, se le tapaban las arterias y vivía
con estudios en Resistencia. Y mi intención era estudiar, pero no, no pude
porque no daban los números como para que me manden a estudiar con
todos los remedios y los estudios que tenía. Entonces yo decidí, como mi tío
laburaba en el “C”, era encargado de la Carnicería, y estuvo como 12 años.13
Como vemos, la experiencia de Adrián se diferencia de las anteriores, y nos introduce a la descripción del otro grupo de trabajadores, que in-gresan a “J” con mayor edad y luego de haber transitado por diferentes trabajos del sector formal. Algunos de ellos, como es el caso de Adrián, se han “especializado” en el sector supermercadista, ya que el propio mercado laboral los conduce a ser contratados por sus experiencias previas en el sector.
13 Registro N°19; ex trabajador del sector de bazar; 03/11/2009.
109El ingreso al mundo laboral: la experiencia de jóvenes trabajadores...
T: Cuando salí del “C” no quería saber nada de supermercados, no quería
saber nada porque... es re negrero el “C” (...) Dos años y me echaron ahí,
me echaron sin causa, nunca supe el motivo ni nada. Le pregunté a la de
Recursos Humanos, me dijeron que no, que no, que era sin causa... como te
dicen siempre cuando te echan, que es... ¿cómo es? Por...reestructuración de
personal. Entonces nunca supe. Y después busqué laburo, busqué laburo, y
trabajé 14 días en el “A” de cajero, pero... cajero nunca me gustó, por el tema
de plata... no me gusta. Así que trabajé 14 días, y ahí también, a todos los que
habían entrado conmigo los dieron de baja, tampoco dijeron porque. Y estuve
buscando laburo, en un par de lugares, pero no conseguía nada. Y después
entré acá. Entré acá y trabajaba en la parte de Bazar. También era repositor.14
En relación a las experiencias laborales previas de estos sujetos, también es recurrente el tránsito por empresas tercerizadas del super-mercado (realizando tareas de limpieza o mantenimiento), para luego formar parte del personal estable.
Vale aclarar que esta situación se agudiza debido a la modificación de la política empresarial de contratación de personal en la empresa “J” en la ciudad de Rosario. En una primera etapa, que va desde la apertura del supermercado en el 2004 hasta el año 2008, los trabajadores ingre-saban contratados directamente por la empresa, quedando efectivos (o no) luego de los tres meses del período de prueba. Luego del 2009, se comenzó a subcontratar empleados mediante las “agencias de empleo eventual”, lo que le permitía a la empresa despedir al trabajador luego de un período mayor, que en algunos casos se extendió hasta más de un año. También coexisten otras formas de subcontratación de trabajadores como la externalización de áreas enteras (mantenimiento, seguridad, limpieza) y la subcontratación de trabajadores que reponen productos para determinadas empresas proveedoras del supermercado. Así, los tra-bajadores que ingresan luego de estar subcontratados, por lo general, no desarrollan estas expectativas sobre el trabajo en “J” sobre la “estabilidad” y la “seriedad” de estos trabajos. Sin embargo, algunos destacan a este pasaje como un progreso en su vida laboral, particularmente destacando algunos aspectos de la importancia del trabajo en “J”, como por ejemplo el hecho de que se trata de una “multinacional”.
Y yo en ese momento estaba tan contento de que quería entrar a trabajar ahí
por el hecho de tener una referencia, porque uno cuando dice “J”, “J” Rosa-
14 Registro N°19; ex trabajador del sector de bazar; 03/11/2009.
110 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 97-118/ Guiamet
rio, es multinacional. Entonces vos saliendo de ahí ya tenés una referencia
bastante grande, es lo que yo pensaba.15
Por otra parte, algunos trabajadores ingresaban al sector supermerca-dista luego de una variada gama de empleos, destacando que no poseían experiencias previas en el sector. Es interesante remarcar que algunos de estos trabajadores caracterizan al trabajo en el supermercado negati-vamente respecto al resto de sus experiencias laborales.
Que otros trabajos tuve... trabajaba en un pelotero (...) el de “LR”, arriba
del super, después trabajé en una heladería, antes perdón, trabajé en una
heladería, “M”. Eh... y no, en realidad como soy maestra, si tenía reemplazo
hacía reemplazo (el trabajo en “J”) fue el peor, obvio, no me gustó. Igual ahora
trabajo de maestra, es lo que a mí me gusta.16
Hasta aquí hemos intentado analizar la diversidad de experiencias de ingreso al mercado de trabajo de los jóvenes. Pudimos observar que los sujetos construyen diversas valoraciones sobre su trabajo en el super-mercado en relación tanto con sus experiencias laborales previas, como con sus experiencias educativas. También analizamos la existencia de diferencias vinculadas a la heterogeneidad de esas experiencias laborales previas, sobre todo en relación a la formalidad, a la pertenencia previa o no al sector, a la edad de ingreso, etc.
De este modo, quienes ingresan al mercado formal de trabajo, destacan tanto discontinuidades como continuidades respecto de sus experiencias previas, que se encuentran expresadas en términos de la “seriedad” o la falta de ésta en el trabajo en el supermercado. Esta tensión entre las discontinuidades y continuidades no aparece de modo tan nítido entre quienes poseían una mayor experiencia en trabajos formales.
Como dijimos, otro problema íntimamente relacionado con el ingreso de estos jóvenes al mundo del trabajo es la concepción, ampliamente extendida entre estos jóvenes, del supermercado como un “trabajo de paso”. Al igual que con la idea de “primer trabajo”, consideramos que esta noción encubre diferentes formas de “pasar” por el trabajo en el supermercado “J”, que intentaremos diferenciar a partir de las trayectorias previas de los sujetos.
En primer lugar, debemos aclarar que la gran mayoría de los tra-bajadores que hemos entrevistado no se ha mantenido en el trabajo
15 Registro N°20; trabajador del sector de bazar; 05/11/2009.
16 Registro N°7; ex trabajadora del sector de cajas; 20/09/2007.
111El ingreso al mundo laboral: la experiencia de jóvenes trabajadores...
por un tiempo mayor a 5 años, si bien más adelante analizaremos la situación de los sujetos que si se han desempeñado durante más tiem-po. Las causas y las modalidades con las que los sujetos finalizan su vínculo laboral con el supermercado son heterogéneas. Por un lado, encontramos trabajadores que renuncian debido al desgaste que implica el trabajo, la imposibilidad de desarrollar algunas actividades cotidia-nas (por la rotación horaria que muchas veces implica este trabajo); otros que son despedidos (o, en el caso de sujetos que ingresan recien-temente contratados por agencias de empleo eventual, al cabo de un año de desempeño en el supermercado pueden ser trasladados a otro trabajo) y otros que “arreglan” con la patronal su renuncia a cambio de una compensación económica, entre las modalidades más importantes.
En relación con estas diferentes modalidades también la noción de “trabajo de paso” adquiere sentidos diferentes según las distintas his-torias y los diversos objetivos que estos jóvenes buscan conseguir en este trabajo. Por un lado, encontramos quienes conciben al trabajo en “J” como un medio para la realización de ciertos proyectos personales, entre los que se destacan los estudios, ya sean universitarios o terciarios. Algunos trabajadores que cursaban estudios universitarios concebían al trabajo en el supermercado como un medio de costearse la carrera, y no explicitaban la posibilidad de proyectarse un futuro en “J”, como afirma una trabajadora que estudia Medicina.
Obvio que yo no voy a vivir cortando quesos, esto me sirve a mí para termi-
nar lo que yo quiero estudiar, para mi carrera. Si, si me tengo que aguantar
6 años para poder estudiar y terminar mi carrera me los aguanto. Yo sé que
no es lo que voy a hacer pero me sirve, porque vos agarrás contacto con otra
gente, conocerte. Está bueno en ese sentido.17
Otros trabajadores que se encuentran realizando estudios terciarios so-bre gestión empresarial, marketing, recursos humanos, etc. no consideraban al trabajo solo como un medio para poder estudiar, sino que tanto este trabajo como sus estudios se inscribían en un interés por tener una mayor “em-pleabilidad”, en sus palabras, por “hacer currículum”. Inclusive en relación con dicha preocupación enmarcaban su interés por ascender en el trabajo.
Me gustaría llegar a ser jefe solamente por el hecho de que me den el cargo
y nada más. Solamente para decir, bueno, llegué a ser jefe y que me sirva
17 Registro N°11; trabajadora del sector de fiambrería; 01/05/2008.
112 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 97-118/ Guiamet
más como referencia para mi currículum, pero nada más (...) si es por mí
no quisiera morir ahí, solamente lo hago para referencia en mi currículum,
para el día de mañana. Pero no, morir ahí no.18
La “empleabilidad” estaría constituida por la capacidad del trabajador de ser “empleado”, al ser parte del mercado de trabajo más allá de su trabajo en la empresa puntual en la que se desarrolla. Esto es posible en un contexto como el que destacamos en el segundo apartado, en donde el desempleo y la rotación laboral son factores que afectan en gran medida a los jóvenes. El punto “innovador” de este concepto empresario es que la responsabilidad de “ser empleable” recae sobre los hombros del trabajador quien, mediante capacitaciones, estudios y diversos trabajos, debe dotarse de “empleabilidad”. Al interior de la empresa en que se trabaja, también se encontraría condicionado a desempeñarse de manera “correcta”, ya que “lo que el empleado aprenda en su trayectoria dentro de la organización le servirá para su empleo futuro en otras empresas” (Palomino, 2002). Una manera clara en que incide esta problemática en la empresa “J” es en el “te-mor al despido”, no sólo por la pérdida del trabajo, sino por lo que significa para la “empleabilidad” futura. Es interesante destacar que quienes con-sideran esta situación son quienes tienen una mayor trayectoria laboral.
(...) no te conviene irte de mala manera por tu referencia y tu currículum,
porque si vos sos vago, “quilombero” y todo, después en el currículum no
podés poner que trabajaste en “J” porque saben que vos sos así. Yo siempre
fui de irme de buena manera de los supermercados en que trabajé.19
Entre los sujetos trabajadores de “J” que continúan trabajando en el supermercado un tiempo mayor al que esperaban en un primer momento, aparecen otras concepciones sobre su paso por el super-mercado. Vale aclarar que no se trata de trabajadores que han sido ascendidos, pero sí han logrado ciertos beneficios, entre los que se ma-nifiesta particularmente el hecho de obtener un horario de trabajo fijo, por lo general de mañana. Es interesante que la presencia duradera en el trabajo se manifieste por un lado, como producto de dicha “co-modidad”, pero a la vez como un “estancamiento”. Además, la idea del “estancamiento” aparece ligada a la de “adolescente”, es decir, el conti-nuar trabajando en el supermercado sería un símbolo de “inmadurez”.
18 Registro N°20; trabajador del sector de bazar; 05/11/2009.
19 Registro Nº19; ex trabajador del sector bazar; 03/11/2009.
113El ingreso al mundo laboral: la experiencia de jóvenes trabajadores...
Estamos los que estamos estancados ahí, en una adolescencia eterna (...) (hay
veces) que vos tenés ganas de largar a la mierda todo, pensás, ¿y después? O
sí, salís a pelear de nuevo, pagar el derecho de piso en otra empresa (...) por lo
menos acá ya estoy acomodado a la mañana, puedo flexibilizarme los horarios
por si voy a tocar, laburo un franco y te lo devuelvo después. O sea, como que
empiezo a pensar todas esas ventajas que ya logré con los años de estar ahí
adentro, y... pagar de nuevo el derecho de piso entrando a otro lugar para
laburar no está bueno. Vos decís, me estoy cagando en todo lo que ya hice.20
En síntesis, consideramos que las concepciones de los trabajadores sobre el tránsito por el supermercado supera la idea de un trabajo tem-porario cuando ponderan la posibilidad de realizar proyectos de diverso tipo (principalmente estudios, pero también mudarse del hogar de ori-gen, formar una familia, etc.). Así, las nociones sobre el “estancamien-to” en este trabajo se tensionan y complejizan cuando profundizamos en las experiencias cotidianas de los jóvenes, y nos permite analizar qué difiere de los modos en que caracterizan sus “proyectos de vida”.
Sinceramente en ciertos aspectos se puede decir estancado. Pero, como de-
cir... uno tiene ciertos proyectos en su vida y si esto te ayuda a cumplir ese
proyecto, vos lo vas a seguir necesitando. Yo estoy tratando de terminar la
carrera de enfermería y si este laburo me da la oportunidad, sinceramente,
por el momento me conviene estar ahí.21
Por último, queremos centrarnos en la experiencia dentro del super-mercado de un trabajador en particular, cuya trayectoria nos permitirá preguntarnos cómo se transforman y se resignifican los sentidos que le otorga a su trabajo. Carlos ingresa al “J” en el 2004 y es despedido en 2011. Hemos podido seguir su trayectoria desde nuestro ingreso al campo en el año 2007 hasta la actualidad, y nos interesa destacar las transformaciones que percibimos en su discurso y sus prácticas a lo largo de este tiempo. En primer lugar, observamos que en el año 2007 Carlos no se planteaba una vinculación duradera con el trabajo, incluso consideraba que su paso por el mismo estaba por agotarse.
(...) estos supermercados o hipermercados son trabajos de tiempo, tiempo corto,
empezar, y después avanzar y seguir avanzando y no estancarte, si te estancás...
20 Registro Nº22; trabajador del sector de devoluciones; 06/05/2010.
21 Registro Nº22; delegado sindical; 06/05/2010.
114 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 97-118/ Guiamet
Yo conozco locos, en Buenos Aires, que me contó, tienen 30, 35 años y siguen en
lo mismo, feteando. Por el sueldo no se iban, no se iban qué se yo...y tampoco te
tenés que agarrar por eso (...) Yo ya me quiero ir, pero me quiero ir bien como te
digo. Ya es hora de irme. Y conseguir algo mejor, sino te estancás. Ya hacer algo
más que te guste. Es un trabajo que tenés que laburar, que no te queda otra.22
Es interesante que, a medida que pasaba el tiempo, Carlos comenzaba a considerar la posibilidad de continuar en el “J”, es decir, ya no hablaba de “no estancarse” sino que aparecía con mayor fuerza el miedo a ser des-pedido y no haber “hecho nada”, ni haber sido reconocido por la empresa.
Yo dentro de todo ahora con todas las que viví y todas las que pasé estoy re tran-
quilo, me voy a horario, no me preocupo por nada. Está bien, con todas las que
pasé que fui encargado, jefe, que se yo, no soy nada, porque es así, volví a ser...
pero estoy tranquilo, estoy tranquilo, si no me lo reconocen ellos tampoco les
voy a decir nada, no les voy a ir y tocar el hombro y decirles “mirá, me merezco
esto”. Si no me lo dicen, y no me hago problema. El problema es cuando te echen,
y vos decís, ¿qué hago? (...) Y así bueno, también, están todos cagados por ese
motivo, ¿qué hago acá? Después no tengo futuro, ¿qué hago con mi futuro?23
Vale aclarar que la trayectoria de Carlos en el supermercado había estado signada por la rotación en diferentes puestos, diferentes sectores e incluso diferentes jerarquías. La alusión a la falta de reconocimiento por parte de la empresa se liga a diferentes dimensiones, como la salarial, la categoría profesional (Carlos figuraba con la categoría de Maestranza y Servicios “C” pese a llegar a desempeñar funciones jerárquicas) e incluso una dimensión más subjetiva. Sin embargo, si bien en todo momento aparece la inestabilidad y la “falta de futuro” que implica este “trabajo de paso”, con el correr del tiempo comienza a valorarse “la tranquilidad” que adquieren los trabajadores de mayor antigüedad. El vínculo laboral de Carlos con el “J” termina a fines del 2010, cuando es despedido porque se lo acusa de no haber controlado las fechas de vencimiento de merca-dería del sector de Fiambrería, en donde se encontraba “a prueba” para el puesto de encargado de turno. Si bien no nos extenderemos sobre esto, nos interesa remarcar que Carlos destaca que actúa en relación con el despido como alguien que quiere “cuidar su trabajo”.
22 Registro N°6; trabajador del sector de fiambrería; 01/09/2007.
23 Registro N°17; trabajador del sector de fiambrería; 25/07/2009.
115El ingreso al mundo laboral: la experiencia de jóvenes trabajadores...
T: A mí me suspendieron cinco días porque la tecnóloga encontró fechas de
vencimiento vencidas... y la culpa no era mía, era de todo el grupo... Bah,
incluso era culpa de ellos, que decían no lo saqués a la venta todavía (...) y
agrandaron un número enorme, diciendo que tuvieron pérdidas como de
ochenta mil pesos, que al final los vendieron igual, vencidos, no los perdieron
ellos (...) Así que para que ellos no queden mal me echaron la culpa a mí
E: ¿Y cómo fue? ¿Te mandaron un telegrama?
T: No, no, me llamaron, me dijeron, mirá la suspensión es para vos porque
vos tenías que estar a cargo de eso. Y les digo, bueno, está bien, la firmo
para no perder el trabajo, con miedo de perder el trabajo la firmé, sin saber
que después me iban a echar a la mierda (...) Así que la firmé, me tomé mis
cinco días, qué sé yo... y después lo usaron como causa para echarme, ¿me
entendés? Yo sin saber (...) Hoy en día puedo entender que fui un boludo en
firmarla... pero en el momento... vos querés cuidar el laburo.24
Tomamos de manera destacada la experiencia de Carlos para inten-tar abordar las oscilaciones de esta situación “de paso”, en los casos en que se obtiene cierta estabilidad en el trabajo, pese a no haber obtenido un ascenso, se comienza a pensar en una vinculación más duradera, que no se condice con los objetivos de la empresa, e incluso en el caso de Carlos estos objetivos de recambio de personal se vieron facilitados por su aceptación de la suspensión. Enfocarnos en estas trayectorias y seguirlas durante un largo tiempo de estadía en el campo nos permite relativizar determinadas nociones que abordan la vinculación actual de los jóvenes con el trabajo desde una perspectiva según la cual éstos no valorarían ni considerarían la posibilidad de una estabilidad en el trabajo.
Reflexiones finales
A lo largo del trabajo nos hemos preguntado por dos nociones que apa-recen como categorías sociales con las que los sujetos ubican al trabajo en el supermercado dentro de sus experiencias y sus expectativas laborales; nos referimos a las nociones de “primer trabajo” y de “trabajo de paso”. Estos núcleos de sentido expresan la idea de que existen trabajos que insertan a los jóvenes en el mercado laboral y que son el primer escalón de una trayectoria que se encuentra signada por la inestabilidad y el paso
24 Registro Nº23; trabajador del sector fiambrería; 28/01/2011.
116 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 97-118/ Guiamet
por diferentes trabajos. Nos interesó desarrollar que, si bien es real que el trabajo en supermercados opera en general de este modo, encubre diferentes experiencias y trayectorias laborales: quien está “de paso” porque privilegia sus estudios, quien se “especializa” en el trabajo en el sector por las presiones del mercado de trabajo, quien ingresa contratado a una empresa tercerizada del supermercado y logra entrar luego a la empresa, etc. En relación con la noción de “primer trabajo”, intentamos vincularla con otras experiencias de los trabajadores que precisan a qué se refiere este significado otorgado al trabajo en el supermercado, ya que la gran mayoría de los trabajadores entrevistados había trabajado antes, pero este trabajo poseía ciertas características que se relacionaban con sus concepciones sobre el trabajo y le otorgaban este sentido de “primera experiencia laboral en serio”. Sin embargo, también el “primer trabajo” estaría caracterizado por ciertas continuidades con las experiencias labo-rales y educativas previas, y en relación con esto, se construían prácticas y sentidos ligados a la “falta de seriedad” de los jóvenes en este empleo. Esta tensión entre estos dos órdenes de significaciones se vincula tanto con sus concepciones del trabajo como también con concepciones que construyen los trabajadores en torno a “la juventud”. En este trabajo nos interesó fun-damentalmente preguntarnos cómo el supermercado expresa este carácter transicional de la escuela al trabajo, inclusive materializada en ciertos “ri-tos de pasaje”, sobre los cuáles debemos seguir profundizando el análisis.
Por otra parte, quisimos destacar la dinámica de la situación “de paso” que implica el trabajo en el supermercado, particularmente profundizando en las experiencias de quienes con sus propias prácticas relativizan esta situación transicional. De este modo, ahondamos en las concepciones de Carlos a lo largo del tiempo que desempeñó su trabajo, preguntándonos cómo éste adquiere diferentes sentidos. Así, pretendemos alejarnos de visiones que muestran a los jóvenes como sujetos que estarían amoldados a esta situación de tener diferentes trabajos, en su mayoría precarios, y, consecuentemente, no valorarían la estabilidad. En síntesis, si bien las expectativas no se encuentran ligadas al trabajo en el supermercado en sí, se fundamenta discursivamente el desarrollo en este trabajo en tanto opera de facilitador para el cumplimiento de los proyectos.
117El ingreso al mundo laboral: la experiencia de jóvenes trabajadores...
Bibliografía
ABAL MEDINA, Paula (2005), Condiciones de trabajo y representación sin-dical. Un estudio de caso en una empresa supermercadista Buenos Aires, Red Académica para el Diálogo Social.
ANDREIA DE SOUZA, Diana (2005), “El inmediatismo juvenil y su influencia en el mercado de trabajo. Realidad comparada entre Brasil y Argentina”, en: 7mo Congreso de ASET, Buenos Aires. Disponible en www.aset.org.ar
ANDREU, Patricia y RODRÍGUEZ, Gloria (2010), “Acerca de la relación entre la organización del trabajo y los procesos de salud-enfermedad en trabajadores de Rosario y su región. Estudio en los sectores supermercadista y de la salud estatal”, en: VI Jornadas de Investigación en Antropología Social, Buenos Aires.
ANTUNES, Ricardo (2005), Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afir-mación y la negación del trabajo, Buenos Aires, Ediciones Herramienta.
CHAVES, Mariana (2009), “Investigaciones sobre juventudes en la Ar-gentina: estado del arte en ciencias sociales 1983-2006”, en: Papeles de Trabajo. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín, Buenos Aires, Año 2, N° 5.
CHITARRONI, Horacio y JACINTO, Claudia (2009), “Precariedades, rotación y acumulación en las trayectorias laborales juveniles”, en: 9no Congreso de ASET, Buenos Aires. Disponible en www.aset.org.ar
GUIAMET, Jaime (2011a), En el comienzo del camino: relaciones laborales y construcción de subjetividad en trabajadores jóvenes de una cadena multinacional de supermercados, Tesis de Licenciatura en Antropología, Universidad Nacional de Rosario.
GUIAMET, Jaime (2011b), “‘Nadie envejece en un supermercado’: signifi-caciones de trabajadores jóvenes de una cadena multinacional de super-mercados”, en: X Congreso Argentino de Antropología Social, Buenos Aires.
JACINTO, Claudia y MILLENAAR, Verónica (2012), “Los nuevos saberes para la inserción laboral. Formación para el trabajo con jóvenes vulnerables en Argentina”, en: Revista Mexicana de Investigación Educativa, México, Vol. 17, Num. 52, pp. 141-166.
118 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 97-118/ Guiamet
MACRI, Mariela y VAN KEMENADE, Sandra (1993), Estrategias laborales en jó-venes de barrios carenciados, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
PALOMINO, Héctor (2002), Los jóvenes y el trabajo: modelos de inserción y rupturas generacionales. Disponible en www.crisolps.com
ROCKWELL, Elsie (2004), La experiencia etnográfica, Buenos Aires, Edi-torial Paidós, 2009.
STEINBERG, María et al., “Juventud y primer empleo”, en: Cuadernillo de Formación, Buenos Aires, nº 11, Consejo Coordinador Argentino Sindical.
THOMPSON, Edward (1984), Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estu-dios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona, Editorial Crítica.
JUVENTUD LATINOAMERICANA
/ JUVENTUD IBEROAMERICANA.
RESONANCIAS DE CONSTRUCCIONES
GEOPOLÍTICAS EN DISCURSOS DE
ORGANISMOS INTERNACIONALES
LATIN AMERICAN YOUTH/ IBERO-AMERICAN
YOUTH. RESONANCES OF TERRITORIAL ANCHORAGES
IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ DISCOURSES
Lorena Natalia Plesnicar1
Recibido: 03/04/2013
Aceptado: 17/02/2014
1 Instituto para el Estudio de la Educación, el Lenguaje y la Sociedad. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La Pampa. Correo electrónico: [email protected]
120 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 119-137 / Plesnicar
Resumen
El objetivo de este artículo es describir y analizar la influencia de los criterios territoriales sobre la configuración del objeto discursivo juventud en los documentos que la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) emitió durante las décadas de 1980 y 1990.
La preeminencia de ciertos criterios territoriales para adjetivar al objeto discursivo juventud en relación con las construcciones geopolíticas de “América Latina” y de “Iberoamérica” aparece como asignación de sentidos o marcas a las juventudes. Es decir, se vincula la definición de lo joven con la delimitación de ciertas regiones que resultan de construc-ciones históricamente datadas. Hemos detectado cierta colonización del discurso iberoamericano sobre la opción latinoamericana que explicamos, en parte, por la misma inscripción política-institucional de la OIJ.
Resumo
O objectivo deste artigo é descrever e analisar a influência dos cri-térios territoriais sobre a configuração do objecto discursivo juventude nos documentos que a Organização Iberoamericana de Juventude (OIJ) emitiu durante as décadas de 1980 e 1990.
A preeminencia de certos critérios territoriais para adjetivar ao ob-jecto discursivo juventude em relação com as construções geopolíticas de “América Latina” e de “Iberoamérica” aparece como atribuição de sentidos ou marcas às juventudes.
Isto é, vincula-se a definição do jovem com a delimitação de certas regiões que resultam de construções historicamente datadas. Temos detectado certa colonização do discurso iberoamericano sobre a opção latinoamericana que explicamos, em parte, pela mesma inscrição polí-tica-institucional da OIJ.
121Juventud latinoamericana / Juventud iberoamericana. Resonancias...
Presentación
En los últimos años, la inclusión del estudio de las juventudes en la agenda de las Ciencias Sociales en América Latina es una de las notas de la producción de conocimientos que puede advertirse tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Basta con revisar el aumento creciente de tesis de maestrías y de doctorado sobre el tema como las continuas convocatorias de distintos organismos para financiar investigaciones y es-tudios sobre los y las jóvenes. Estos hechos se relacionan inextricablemente con la proliferación de carreras de posgrado específicas que van desde el nivel de especialización hasta los primeros programas posdoctorales.
Esta tendencia hace posible el abordaje de preocupaciones sobre las juventudes tanto de las que provienen de vieja data como de otras que de-rivan de las condiciones sociales, políticas y culturales del contexto actual. No obstante, en ambos casos, es continuo el debate sobre los alcances y las limitaciones del concepto mismo de juventud (Dávila León, 2004). En nues-tro caso, retomamos los posicionamientos teóricos que sostienen que la juventud es una construcción social, cultural y relacional de las sociedades contemporáneas (Bourdieu, 1990; Margulis, 2000; Margulis y Urresti, 1998).
Asumimos además que la discursividad asume un papel relevante en dicha construcción y por ello, acudimos a las herramientas teórico-metodológicas que provienen de los estudios del discurso (Van Dijk, 2005a; Van Dijk, 2005b).
Aunque no podemos desarrollar en extenso la metodología del análisis crítico del discurso (ACD), para el abordaje de los documentos definimos tres niveles de aproximación: enunciativo, temático y argumentativo. En el primero nos preguntamos: ¿De qué modos se nombra a las juventudes en las Declaraciones de la OIJ en relación con criterios geopolíticos? ¿Cómo puede explicarse la aparición de determinados enunciados y no de otros? En el segundo, ¿Cuáles son los temas referidos a la relación entre juventud y construcciones geopolíticas más frecuentes en los documentos? ¿Cuáles son las omisiones, los vacíos, los silencios? ¿Qué temáticas permanecen y cuáles desaparecen durante el corte temporal elegido? Por último, en el nivel argumentativo, ¿Por medio de qué esquemas argumentativos se asocia el núcleo juventud con los criterios geopolíticos?
Desde hace unos años, en distintos trabajos de investigación nos preguntamos sobre los discursos dominantes sobre las juven-tudes durante las últimas dos décadas del siglo XX en los documen-tos de redes y organismos relacionados con América Latina. Dada la amplitud del tema, seleccionamos un único organismo de carác-ter internacional cuyas finalidades y objetivos se orientan hacia las
122 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 119-137 / Plesnicar
juventudes: la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ).En este encuadre, el objetivo central de este artículo es describir y ana-
lizar la influencia de construcciones geopolíticas sobre la configuración del objeto discursivo juventud en los documentos que la OIJ emitió durante las décadas de 1980 y 1990. Uno de los modos de acercarnos a esto es la indagación de las matrices ideológicas del discurso y, para ello, recurrimos no sólo a los aportes de la sociología sino también a los saberes produci-dos sobre las representaciones de los/as jóvenes en materiales de la OIJ.
El artículo se organiza del siguiente modo: el punto 2 (y 2.1) está dedi-cado a la OIJ y en él sintetizamos algunas de sus características como así también de las Conferencias que realiza. En el apartado 3 nos ocupamos de analizar las resonancias de construcciones geopolíticas en la confi-guración del objeto juventud en los documentos del corpus. Por último, en el punto 4 elaboramos algunos comentarios a modo de conclusiones.
La Organización Iberoamericana de Juventud
Desde hace décadas, existe amplio consenso entre los intelectuales en la necesidad de adoptar una concepción constructivista de la ciencia —y tam-bién de sus resultados y conocimientos— que supone que los hechos cien-tíficos son construcciones que implican el trabajo intelectual y artesanal práctico mediante el cual se elaboran, transforman, defienden o rechazan distintas representaciones, concepciones, inscripciones, narrativas, según la perspectiva teórica que se desee optar (Callon y Latour, 1991). En el marco de estos supuestos, aceptamos que la construcción de conocimiento sobre las juventudes tiene una historia que resulta del interjuego de un haz de componentes epistemológicos, sociales, culturales y políticos, entre otros.
En los últimos años, estos estudios no sólo enfrentan las dificultades pro-pias de un “campo en construcción” sino que lidian con otras más amplias que provienen de las preocupaciones sobre el análisis de las sociedades actuales.
En este sentido, y principalmente desde abordajes de raigambre socio-lógica, una variedad de expresiones tales como mundialización, globali-zación, desterritorialización, sociedad del riesgo, posmodernidad, segunda modernidad, modernidad líquida, entre otras, elaboradas en el marco de diversas filiaciones teóricas, epistemológicas y metodológicas no sólo exhiben la preocupación de los cientistas sociales por explicar la sociedad sino también expresan la inconmensurabilidad de la producción acadé-mica sobre el tema. Parecería que los modos de explicar y comprender el mundo social conllevan una retórica específica que ha acelerado su mutabilidad con el desarrollo de las Ciencias Sociales contemporáneas.
123Juventud latinoamericana / Juventud iberoamericana. Resonancias...
En la mayoría de esas perspectivas, se instala un debate sobre la vali-dez explicativa de ciertos conceptos y categorías elaborados hace décadas en el campo de la teoría social y esta se convierte en una preocupación reiterada entre quienes, a pesar de las diferencias entre sus loci de enun-ciación, producen el conocimiento sobre lo social. En la mayoría de los casos, y más allá de los términos del diálogo y de sus distintos matices, las posiciones advierten sobre la crisis epistemológica del positivismo y su correlato para las Ciencias Sociales.
En esta línea se inscriben principalmente los trabajos fundacionales de Immanuel Wallerstein que argumentan sobre la necesidad de abandonar los grandes modelos teóricos y sus categorías originadas con el surgimiento de las Ciencias Sociales en el siglo XIX.2 Tributarios de estos planteos pue-den identificarse las contribuciones de autores como Anthony Giddens, Octavio Ianni o Renato Ortiz quienes explican la crisis de los relatos o narrativas de la modernidad —razón, justicia, libertad y religión— en el contexto global. Asimismo, estos aportes revelan la emergencia de un con-junto de categorías diferentes para explicar la especificidad de los saberes locales/regionales en el marco de la globalización que ha sido abordada por investigadores como Néstor García Canclini, Daniel Mato, entre otros.
En este escenario, y lejos de intentar dirimir el carácter positivo o negativo de las consecuencias de la globalización, parece poco probable poder negar la emergencia de nuevas instituciones, actores y prácticas que caracterizan el clima de época de los últimos tiempos. Un ejemplo específico de ello es la relevancia, a escala mundial, que adquieren los organismos y las redes internacionales que, ante el desanclaje del tiempo y del espacio, muestran cómo la interacción y la comunicación se inde-pendizan de los contextos locales e inmediatos (Giddens, 1997).
En un estudio sobre el MERCOSUR, Elizabeth Jelin, Teresa Valdés y Line Bareiro reconocen, por ejemplo, la importancia de los contactos y las comunicaciones de los Estados en el plano internacional que se siste-matizan en redes de intercambios. Para las autoras:
Estas redes incluyen actores estatales, movimientos sociales, organizaciones
no gubernamentales, organismos y funcionarios del sistema internacional,
ligados entre sí por valores compartidos, que están en un permanente in-
tercambio de información, de servicios y de actividades y estrategias. En
el plano internacional, el resultado de este tipo de red y de los encuentros,
2 Sus investigaciones tienen como objeto el análisis de los sistemas mundiales y en este tipo de aná-lisis sostiene: “las categorías que rigen nuestra historia se configuran históricamente; en su mayor parte hace tan solo un siglo, más o menos. Es tiempo de que las revisemos.” (Wallerstein, 1998:414).
124 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 119-137 / Plesnicar
cumbres y conferencias es la aprobación de documentos y convenciones, que
establecen parámetros para la acción futura (Jelin, Valdés, Bareiro, 1998:11).
Este tipo de planteos forma parte de nuestros supuestos de partida ya que adherimos a la postura de quienes aseguran la implicancia de los documentos emitidos por redes y organismos internacionales no sólo en el diseño, elaboración e implementación de políticas en los diversos contextos nacionales sino también, y principalmente, en la construcción de los objetos de los cuales hablan en sus discursos (Foucault, 2005).
En el marco de estas consideraciones, decidimos seleccionar para el estudio el discurso de la OIJ y algunos de los criterios que sustentaron esta definición se relacionan principalmente con:
• La visibilidad del organismo en el escenario internacional
• La definición de su ámbito de injerencia: el espacio iberoamericano
• La especificidad de sus acciones: esto es la promoción de iniciativas y
proyectos vinculadas con las juventudes
• La valoración de los expertos académicos sobre el organismo: varios
investigadores de las ciencias sociales destacan el papel positivo de la
OIJ en materia de juventudes3
• La injerencia en las políticas públicas de juventud: su estrecha relación
con las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno le permite cierto acerca-
miento al plano de las decisiones políticas que impregnan las propuestas
de carácter internacional referidas a las juventudes
Aunque no es nuestro propósito estudiar la OIJ desde una lectura institu-cional sino su producción discursiva entendemos que es necesario incluir al-
3 René Bendit en un texto de hace algunos años, analizó el trasfondo social, teórico y empírico de las políticas de juventud en Europa –en especial en Alemania y España, y a partir de ello, describió la situación en el contexto latinoamericano de finales de los años 1980. Mientras que en los años 1980 señala el AIJ como un hito para la reflexión y la acción en materia de juventud en los 1990 reseña la importancia de las Conferencias de la OIJ. Y, en este sentido, afirma: “Un segundo hito importante en la dinamización y modernización de las políticas de juventud estatales en la América Latina en los ´90, se encuentra en la fundación de la Con-ferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, reunida por primera vez en San José de Costa Rica en 1989 y que posteriormente, al inicio de los ́ 90, se transforma en una institución de cooperación y coordinación intergubernamental permanente y con secretaría propia, la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ)”. (Bendit, 1997:152).
125Juventud latinoamericana / Juventud iberoamericana. Resonancias...
gunos mínimos comentarios sobre ella para contextualizar nuestros análisis.En primer lugar, cabe decir que desde el año 1987 se realizan reunio-
nes en las que participan representantes de países de América Latina y de España y de Portugal. En cada uno de estos encuentros se emite un documento que es difundido bajo el título Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud. A efectos de situar al lector sobre los cambios de nombres de las Declaraciones como así de las fechas y lugares de realización elaboramos el siguiente cuadro:
TITULO LUGAR FECHA
I Conferencia Iberoamericana de Juventud- Primera Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Juventud en Iberoamérica
Madrid(España)
11 al 14 de mayo de 1987
II Conferencia Iberoamericana de Juventud /II Conferencia Intergubernamental sobre Po-líticas de Juventud en Iberoamérica
Buenos Aires(Argentina)
13 al 16 de junio de 1988
III Conferencia Iberoamericana de Juventud/III Conferencia Intergubernamental sobre Po-líticas de Juventud en Iberoamérica
San José(Costa Rica)
5 al 8 de junio de 1989
IV Conferencia Iberoamericana de JuventudQuito
(Ecuador)25 al 29 de junio
de 1990
V Conferencia Iberoamericana de JuventudSantiago de Chile (Chile)
10 al 13 de sep-tiembre de 1991
VI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud
Sevilla(España)
17 de septiem-bre 1992
VII Conferencia Iberoamericana de Minis-tros de Juventud
Punta del Este
(Uruguay)
20 al 23 de abril de 1994
VIII Conferencia Iberoamericana de Juventud Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud
Buenos Aires(Argentina)
31 de julio a 3 de agosto de 1996
IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud bajo el lema: “Derechos de los Jóvenes: un compromiso de todos”
Lisboa(Portugal)
5 al 7 de agosto de 1998
X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud bajo el lema “Jóvenes y Nuevo Milenio: el reto de la Ciudadanía”
Panamá(Panamá)
20 y 21 de junio de 2000
126 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 119-137 / Plesnicar
La realización de estos encuentros ha dado lugar a múltiples inicia-tivas, por ejemplo, en la VI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, celebrada en 1992 en Sevilla, se acordó iniciar un proceso de institucionalización de este foro de diálogo, concertación y cooperación en materia de juventudes. El Presidente de dicha Conferencia, suscribió un Acuerdo de Cooperación con el Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (O.E.I.) y, en ese hecho se crea la O.I.J. en calidad de organismo interna-cional asociado al anterior pero dotado de plena autonomía orgánica, funcional y financiera. Dos años más tarde, durante la realización de la VII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, en Punta del Este se aprobaron los Estatutos de la O.I.J. que establecen sus normas de funcionamiento. En 1996, en Buenos Aires se suscribió el documento que crea formalmente la Organización Iberoamericana de Juventud.
Específicamente, optamos por el análisis de las Declaraciones Finales que se emitieron en las reuniones que se realizan de modo alternado desde el año 1987 en distintas sedes de los países miembros de la OIJ hasta el año 2000. Consideramos que estos documentos ofrecen un espacio de legibili-dad de las condiciones de producción, recepción y circulación de conoci-miento sobre las juventudes en determinadas organizaciones internacio-nales así como una superficie de emergencia de algunas de las matrices que construyen el objeto juventud en el contexto histórico-social de la época.4
Las Declaraciones de la OIJ5
Las Conferencias, en su carácter internacional, son reuniones diplomá-ticas de varios Estados que tienen por objeto debatir algún tema de interés común y pueden producir documentos de carácter vinculante o no. Tal como adelantamos, en el caso de la OIJ, en cada uno de dichos encuentros se emiten Declaraciones que son refrendadas por los representantes de los Estados que asisten. También tenemos que decir, que sólo establecen acuerdos o compromisos morales ya que no conllevan exigencias jurídicas. Una Declaración, en tanto género discursivo, tiene como macropropósito
4 La decisión metodológica de analizar sólo las Conferencias responde a la necesidad de cierta delimitación del trabajo. No desconocemos la importancia de poner en diálogo este discurso con otras fuentes que expongan los debates, los conflictos y las disputas que acontecieron en torno de cada una de las Declaraciones pero excede los alcances de este escrito. Sin dudas, queda pendiente para incluir en próximos abordajes como modo de profundizar las condi-ciones sociopolíticas de producción de esa discursividad.
5 Las Declaraciones pueden consultarse en www.oij.org
127Juventud latinoamericana / Juventud iberoamericana. Resonancias...
expresar una decisión, intención o acuerdo sobre algo, en nuestro caso sobre las juventudes. Circula dentro de un ámbito universal y la descrip-ción es el modo de organización discursiva predominante.
En nuestro caso, optamos por el análisis de las primeras diez Declara-ciones de la OIJ ya que fueron emitidas durante el período que estableci-mos para el estudio. En este punto, situamos nuestro trabajo en la misma línea de las investigaciones de Teun Van Dijk y sus colaboradores quienes defienden la importancia de poner “en evidencia las funciones sociales, políticas o culturales del discurso dentro de las instituciones, los grupos o la sociedad y la cultura en general” (Van Dijk, 2005:25).
Aunque el abordaje de los documentos permite realizar varias lecturas sobre cómo se construye el núcleo juventud, dado el propósito del escrito y su estrecha vinculación con el tema del dossier, sólo nos abocamos aquí al análisis que considera la impronta de los anclajes territoriales en la definición del tópico en cuestión.
Resonancias de construcciones geopolíticas
En el Prólogo al libro La idea de América Latina Walter Mignolo afirma que “la división de los continentes y las estructuras geopolíticas impuestas son constructos imperiales de los últimos 500 años” (Mignolo, 2007:15). Para este autor, la geopolítica de la división continental es clave, por ejem-plo, para explicar cómo se construyó la idea de América Latina situada en el Occidente y, al mismo tiempo, ubicada en el contexto periférico.6
El proyecto de Mignolo de decolonización del conocimiento ha sido profundamente provocador para pensar algunas construcciones discursivas que operan en las Declaraciones. En nuestro caso, en el marco de este artículo, proponemos describir algunas de las caracte-rísticas que presenta la construcción del objeto discursivo juventud en las Conferencias cuando se apela a determinados anclajes geopo-
6 La discusión sobre la existencia de América Latina —y con ella de lo latinoamericano—alcanza varias disciplinas. En el marco de los estudios antropológicos, en el año 1976 Darcy Ribeiro afirmaba: “¿Existe una América Latina? No puede haber duda que sí existe. Profundicemos, sin embargo, su verdadera significación. En el plano lingüístico-cultural nosotros los latinoamerica-nos, constituimos una categoría quizás tan poco homogénea como el mundo neobritánico de los pueblos que hablan predominantemente el inglés. Esto puede parecer insuficiente para los que hablan de América Latina como una entidad concreta, uniforme y actuante, olvidándose de que dentro de esta categoría están incluidos, entre otros, los brasileños, los argentinos, los mexicanos, los haitianos y la intrusión francesa del Canadá, debido a su uniformidad esencial de los neola-tinos. Es decir, pueblos tan diferenciados uno de los otros como los norteamericanos lo son de los australianos y de los africaneer, por ejemplo. La simple enumeración muestra la amplitud de las dos categorías y su escasa utilidad” (Arencibia, 1978:155, las itálicas pertenecen al original).
128 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 119-137 / Plesnicar
líticos, en especial, los referidos a América Latina e Iberoamérica.Sin pretender hacer una historia exhaustiva de los usos de estas cons-
trucciones geopolíticas es necesario demarcar sintéticamente algunas de las diferenciaciones aceptadas en las últimas décadas. Así, el término Ibe-roamérica se utiliza para nombrar el conjunto de países americanos que pertenecieron a los antiguos reinos de España y Portugal. En el caso del vo-cablo latinoamericano, su uso se restringe a los países del continente ame-ricano en los que se hablan lenguas derivadas del latín, en oposición a la América de habla inglesa, pero también a los países que, desde fines del siglo XIX, adoptan este nombre como rechazo a la hegemonía angloamericana.
Desde una perspectiva histórica, Arturo Ardao asegura que los ante-cedentes del uso de la expresión América Latina pueden encontrarse en un libro de Michel Chevalier quien recopiló sus crónicas periodísticas de un viaje que realizó a Estados Unidos entre los años 1833 y 1835).7 En el texto Ardao cita a Chevalier cuando explica:
Las dos ramas, latina y germana, se han reproducido en el Nuevo Mundo.
América del Sur es, como la Europa meridional, católica y latina. La América
del Norte pertenece a una población protestante y anglosajona”. Fijado quedó,
en ese rápido pasaje, el punto de partida de la idea de América Latina. Se
escribe allí “latina” con minúscula, con el solo carácter de adjetivación. Así
seguirá ocurriendo durante buen tiempo, hasta que por fin se sustantiva el
adjetivo, pasándose de la primitiva idea de una América latina, al definitivo
nombre compuesto de América Latina, o simplemente Latinoamérica (Ardao,
1993:161, las comillas pertenecen al original).
De la lectura de las Conferencias podemos afirmar que, con fre-cuencia, el nombramiento de los/as jóvenes aparece en relación con la configuración del espacio desde diferentes criterios geopolíticos. En este sentido, podemos diferenciar dos tendencias. La primera vincula “juventud” con “Iberoamérica” y aparece en expresiones tales como: “juventud iberoamericana”, “juventud de Iberoamérica”, “jóvenes de
7 Sobre este tema, surgen en los últimos años nuevas perspectivas de análisis que muestran otras aristas para problematizar el surgimiento tanto del término como de la idea de América Latina. Una de ellas es la que citamos al inicio de este apartado desarrollada por Mignolo quien asegura que: “Hace poco comenzó a circular la observación de que el «origen» de la idea de «latinidad» tuvo que ver con otro suceso histórico relacionado: los incidentes, las tensiones y los conflictos de 1850 relacionados con Panamá. Más que una disputa por una cuestión de límites, se trató de una lucha por el control del punto de encuentro y cruce entre el Atlántico y el Pacífico, una especie de preludio de la guerra hispano-estadounidense de 1898.La situación de Panamá fue una versión concentrada de la tensión entre las dos fuerzas opuestas que en la época recibían los nombres de «la raza anglosajona» y «la raza latina». >>
129Juventud latinoamericana / Juventud iberoamericana. Resonancias...
Iberoamérica”, “jóvenes iberoamericanos”, “nuevas generaciones de iberoamericanos”, “jóvenes y adolescentes iberoamericanos”. La segun-da, en cambio, relaciona “juventud” con “América Latina” y, a modo de ejemplos, se consignan: “juventud latinoamericana”, “jóvenes latinoa-mericanos”, “juventud de América Latina” y “joven latinoamericano”.
Desde una primera aproximación a los sintagmas anteriores podríamos decir que los términos que aluden a “iberoamericano” y a “latinoamerica-no” se utilizan como adjetivos de “juventud” en forma alternada sin eviden-ciar diferencias significativas entre ambos. Sin embargo, una revisión con mayor detenimiento nos conduce a la hipótesis que sostendremos en este escrito sobre la colonización del discurso de lo “ibero” en detrimento de lo latinoamericano. Una primera justificación sobre lo dicho se refiere al he-cho de que el número de enunciados vinculados con lo ibero que aparecen en los textos es superior a los que remiten a una marca latinoamericana.
En este punto, caben dos aclaraciones. La primera es que los documen-tos que analizamos son emitidos por la OIJ lo cual sella su impronta —hasta el título mismo de las Conferencias— y no menos importante es resaltar que la mayoría de los representantes de los gobiernos presentes en la orga-nización representan a países de América Latina. La segunda aclaración es que la existencia de una mayor cantidad de referencias sobre lo iberoame-ricano traspasa — o va más allá de la relación con— el término “juventud”.8
Para continuar con el desarrollo del argumento propuesto, a conti-nuación, presentamos algunas conclusiones que devienen del rastreo cronológico sobre los usos de criterios geopolíticos en relación con el
Torres Caicedo, que vivía en París, no fue ajeno al conflicto e hizo oír su voz en más de una opor-tunidad. En esa época crucial, la de las disputas continentales de 1850, fue el momento exacto en que el sueño de Bolívar de la «confederación de naciones hispanoamericanas» se transfor-maba en «América Latina», en el sentido de una zona de dominio de la «raza latina»” (Mignolo, 2007:102). Desde este posicionamiento, Mignolo argumenta que las diferencias entre Europa del Norte y Europa del Sur y entre América del Norte y América del Sur esconden el diferencial colonial de poder construido en Europa e impuesto en América. De este modo, “La distinción entre Norte y Sur (es decir, la diferencia imperial) se concibió en Francia, Alemania e Inglaterra. Y la separación entre Europa y las dos Américas (o sea la diferencia colonial) se definió, describió e implementó en España y Portugal primero, y luego en Inglaterra, Francia y Alemania. Las diferencias imperiales y las coloniales responden a la misma lógica: la degradación de las condi-ciones humanas de quienes son blanco de dominación, la explotación y el control —los objetos de la diferencia—. En el otro extremo, las diferencias las establecen los sujetos de la diferencia: la autoridad de la voz imperial por encima de voces imperiales de menor rango y, sobre todo, por encima de las voces coloniales” (Mignolo, 2007:103, las cursivas pertenecen al original).
8 Así, podemos señalar otras expresiones ampliamente utilizadas en los textos tales como: integración iberoamericana, gobiernos iberoamericanos, unidad iberoamericana, cooperación multilateral iberoamericana, espacio iberoamericano, escala iberoamericana, cooperación iberoamericana, países iberoamericanos, Estados iberoamericanos, comunidad iberoamericana de naciones, región iberoamericana, convención iberoamericana, cooperación multilateral iberoamericana y tiempo iberoamericano.
130 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 119-137 / Plesnicar
tópico “juventud” en las Conferencias. Así, podemos decir que en la I (1987), II (1988) y V Conferencia (1991) sólo hay una referencia en cada documento sobre cada uno de los dos grupos que distinguimos antes. Las citas que mencionan estas construcciones no presentan elementos que permitan afirmar que la adjetivación asume, en uno u otro caso, características particulares.
Un caso distinto se presenta en la III Conferencia (1989) en la cual no se registran enunciados sobre el par juventud/Iberoamérica y sí, en cambio, varios ejemplos del binomio juventud/América Latina. En dicha Declaración un dato significativo es la inclusión de un apartado titulado La juventud de América Latina en el que se listan un conjunto de problemas de los/as jóvenes para el ingreso a la vida adulta tales como acceso a la educación, al empleo, a la vivienda, a la salud, a la formación profesional y a la recreación. Estas consideraciones contrastan, en cierto modo, con la inclusión en el mismo apartado de apelaciones sobre la juventud como actores estratégicos del desarrollo que hemos analizado en trabajos ante-riores (Plesnicar, 2010). Un párrafo muy significativo sobre la juventud latinoamericana de dicha Declaración afirma:
Las iniciativas y programas destinados a la juventud requieren recibir todo el
apoyo solidario de organismos internacionales y de países más desarrollados,
a quienes invitamos a incluir en sus acciones de cooperación internacional
a la juventud latinoamericana tanto como escenario y como destinatario de
programas de ayuda al desarrollo. (III Conferencia, 1989:3)
El fragmento expone una concepción sobre el rol de los organismos in-ternacionales y, al mismo tiempo, presenta un ordenamiento implícito del escenario internacional. La mención “países más desarrollados” se erige sobre la comparación con “países menos desarrollados”. En este marco de significados, se incluye la afirmación “juventud latinoamericana tanto como escenario y como destinatario de programas de ayuda al desarrollo” en la que se asocia, en cierta medida, a las juventudes con el desarrollo.
Como cierre del comentario sobre este aspecto de la III Conferencia cabe reseñar que el uso recurrente de la asociación entre juventud y América Latina tal vez pueda explicarse, en parte, por la Resolución III del documento en la cual se aprueba la realización del Informe sobre la Juventud Latinoamericana9 y por el auge renovado del latinoamericanismo
9 La Resolución cuenta con seis apartados en la cual se indican algunas de las pautas para la reali-zación del Informe que se encarga al Centro Latinoamericano sobre Juventud (CELAJU). Finalmen-te fue publicado bajo el título Primer Informe sobre la Juventud de América Latina en el año 1991.
131Juventud latinoamericana / Juventud iberoamericana. Resonancias...
a partir del restablecimiento de gobiernos democráticos en la mayoría de los países del continente. Como ha sido señalado en numerosos escritos, la recuperación de la democracia en varios países de América Latina en los años 1980 fue una de las condiciones políticas que permitió el surgimiento de investigaciones sobre los y las jóvenes que detectaron un conjunto de imágenes estereotipadas de ellos/as que circulaban en diversos medios.
En el único documento que no hay referencias que apelen a criterios geopolíticos para adjetivar a las juventudes es el de la IV Conferencia que data del año 1990 y, tal vez, pueda explicarse por una parte, por la brevedad del documento y, por la otra, por el contenido de la misma ya que gira principalmente en torno de las características del contexto internacional. Otro aspecto que colabora para afirmar lo dicho antes es la ausencia de apartados específicos sobre la situación de las juventudes en el documento algo que está presente en varias de las Declaraciones.10
En el resto de las Conferencias —VI (1992), VII (1994), VIII (1996), IX (1998) y X (2000) — hay una preeminencia de enunciados que apelan al par juventud/Iberoamérica (en las últimas tres no hay ninguna expresión sobre juventud/América Latina) acorde con la renovada proyección tran-satlántica de la economía española durante la década de 1990. Además de este señalamiento, un dato relevante para incluir en esta descripción es que las Conferencias que mayor número de expresiones que vincu-lan “juventud” con “Iberoamérica” fueron las emitidas en las reuniones realizadas en Sevilla en el año 1992 y en Lisboa en 1998. En estos casos, la localización de dichos encuentros nos hace suponer que opera como locus de enunciación privilegiado que afirma la insistencia en lo íbero sumado a los ecos todavía vigentes de la fastuosa conmemoración de los quinientos años del desembarco español en América.11
Entonces, como ya afirmamos, lo ibero y lo latinoamericano son las construcciones geopolíticas dominantes en los textos que estudiamos, sólo en la VI Conferencia y en cercana relación con los esfuerzos por institucionalizar las relaciones americanas de la Unión Europa, ingresa este último espacio político:
10 Algunos ejemplos: en la I Conferencia se titula “La juventud iberoamericana”; en la III Conferencia “La juventud de América Latina”; en la V “La juventud de América Latina”; en la VI “Iberoamérica y su juventud”; en la VII “La situación de los jóvenes”; en la VIII “Iberoamé-rica y su Juventud”: y en la IX “La juventud Iberoamericana: el acceso a las posibilidades”.
11 Enrique Dussel sugiere una lectura crítica de los festejos y, en este sentido, afirma: “El quinto centenario es una oportunidad de ese des-encubrimiento de su realidad pasada y presente, para vislumbrar el lugar que deben ocupar en la sociedad futura liberada” (Dussel, 1992:134).
132 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 119-137 / Plesnicar
Saludamos calurosamente la contribución del gobierno español para la puesta
en marcha de este programa de la Conferencia Iberoamericana de Juventud y
nos auguramos que su desarrollo genere, unida a la próxima instalación de la
sede latinoamericana, un flujo de intercambios de jóvenes de ambos continen-
tes, que permita un mayor conocimiento tecnológico, cultural y educativo de
nuestros jóvenes, para hacer realidad el propósito que inspira este proyecto,
y que permita que los europeos conozcan más a los latinoamericanos y que
los latinoamericanos conozcan más a los europeos, con la mirada puesta en
el día en el cual el abismo de la incomprensión y el desconocimiento entre
países desarrollados y menos desarrollados desaparezca, a través de su mejor
vehículo: la juventud (VI Conferencia, 1992:5-6).
Es decir, que en el pasaje anterior el escenario internacional se organiza en torno de “ambos continentes” y, por ello, el par que se compara es el de jóvenes europeos y jóvenes latinoamericanos a partir del objetivo de que “se conozcan” y que desarrollen intercambios “tecnológicos, culturales y educativos”. La insistencia sobre el conocimiento (por el desconocimiento) junto con la comprensión (por la incomprensión) se reitera en la última frase: “el día en el cual el abismo de la incomprensión y el desconoci-miento entre países desarrollados y menos desarrollados desaparezca, a través de su mejor vehículo: la juventud” sugiere varias interpretaciones.
La apelación al término “abismo” que remite a imágenes de inmensi-dad, profundidad, separación pareciera que señala una imposibilidad del supuesto encuentro, en este caso, entre Europa y América Latina y que busca suturar discursivamente antiguas heridas coloniales reactualizadas en ocasión de las conmemoraciones del año 1992.
Cabe señalar, además, el planteamiento de una posición binaria que se establece en el fragmento citado. En efecto, “países desarrollados” y “menos desarrollados” se erige sobre la aceptación de que ambos se necesitan mutuamente. Como afirma Elvira Arnoux de Narvaja “si dos fenómenos se implican recíprocamente si uno existe el otro también existe” (Narvaja de Arnoux, 2006:59). Esta implicación acentúa también la esencialización de los dos polos geopolíticos de la relación puesto que oculta la arbitraria selección de rasgos que les son atribuidos como intrínsecos aunque es sabido que son sólo constructos espaciales en permanente y mutable definición. No puede obviarse que este modo de configuración, países desarrollados/menos desarrollados, lleva la marca de las discusiones sociológicas de décadas anteriores a la emisión del documento ya que, como ha sido ampliamente señalado, el desarro-llo es uno de los temas constitutivos de la sociología latinoamericana.
133Juventud latinoamericana / Juventud iberoamericana. Resonancias...
El último comentario que resta es sobre cierta idealización de las juventudes ya que se deposita en ellas la expectativa de resolver o hacer desaparecer “la incomprensión y el desconocimiento” entre estos dos espacios políticos. Y la metáfora de la juventud como vehículo remite a los enunciados que analizamos sobre la juventud como motor del desarrollo en otros escritos y que por limitaciones de espacio no podemos expandir aquí (Plesnicar, 2011). Otro dato de interés conexo a los anteriores pro-viene del documento de la X Conferencia (2000) dado que en el mismo se nombran distintas iniciativas como la elaboración del Libro Blanco sobre las Políticas de Juventud en Iberoamérica12, la creación del Observatorio Iberoamericano de Juventud13y de la Fundación Iberoamericana de Juven-tud14 que ya desde los nombres reafirman la marca íbero.
A modo de síntesis, en ocho de las diez Declaraciones analizadas están presentes referencias a Iberoamérica mientras que sólo en cinco documentos hay menciones a las juventudes latinoamericanas -y en menor número, por cierto. Otra arista para señalar en el análisis es en clave histórica, entonces podemos decir que en los últimos años de la década de los 1990 lo latinoamericano está casi ausente en la definición del objeto juventud o, al menos, que se advierte un desplazamiento del eje crítico a favor de la opción iberoamericanista.
En todo caso, y retomando de nuevo la apuesta teórica de Mignolo, queda pendiente la pregunta sobre las consecuencias políticas, económi-cas, epistémicas y éticas de las construcciones semánticas identificadas que obliteran, al mismo tiempo, otras conceptualizaciones posibles.
Conclusiones
El análisis crítico de las Declaraciones Finales nos permitió demos-trar cómo el núcleo juventud se construyó a partir de la adjetivación que deriva del uso de construcciones geopolíticas enraizadas en el contexto socio-político de las dos últimas décadas del siglo pasado.
Específicamente, en este artículo nos ocupamos de señalar la preemi-
12 La propuesta del Libro Blanco no se llevó a cabo pero, en su lugar, la OIJ elaboró el Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de la Juventud actualmente en vigencia.
13 El Observatorio Iberoamericano de Juventud fue un proyecto impulsado por la República Dominicana que no logró concretarse. Sin embargo, la existencia del Sistema Iberoamericano de Conocimiento en Juventud reviste las mismas características de un observatorio.
14 La Fundación Iberoamericana de Juventud (FIJ) fue creada e inscrita en los Registros Públicos de la Ciudad de Madrid en el año 2004. Tenía como propósito, entre otros, conseguir recursos para el desarrollo de acciones destinadas a la juventud. Hace unos años fue dada de baja.
134 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 119-137 / Plesnicar
nencia de ciertos criterios geopolíticos para adjetivar al objeto discursivo juventud. En este sentido, la apelación a las construcciones de “América Latina” y de “Iberoamérica” aparece como asignación de sentidos o marcas a las juventudes. Es decir, se acuerda con la asociación entre la definición de lo joven con la delimitación de ciertas regiones que, como ha sido señalado en innumerables escritos, es el resultado de construcciones históricamente datadas.
Hemos detectado cierta colonización del discurso iberoamericano sobre la opción latinoamericana que explicamos, en parte, por la misma inscripción política-institucional de la OIJ. Al mismo tiempo, no puede dejarse mencionar que esta impronta de lo íbero en el discurso es posi-ble por determinadas condiciones socio-políticas que se articulan en la configuración del discurso. En este sentido, en el análisis expusimos que la preeminencia de enunciados referidos al par juventud / Iberoamérica durante los años 1990 puede explicarse por la fuerte incidencia de los vínculos comerciales entre España y varios países de América Latina. En pocas palabras podríamos decir que la internacionalización de la econo-mía, la globalización y mundialización de la cultura aparecen como telón de fondo en las Declaraciones de la OIJ. Y, de esta manera, podríamos suponer que el discurso cumple con una función política en la medida que configura al núcleo juventud como objeto de políticas públicas y, por ello, en posible grupo destinatario de intervenciones.
Cabe señalar que este modo de nombrar a las juventudes se conecta con la incidencia de las perspectivas generaciones también detectada en trabajos anteriores en la expresión “nuevas generaciones de iberoame-ricanos” (Plesnicar, 2011).
Es importante destacar que la forma de enunciación que analizamos -referida a construcciones geopolíticas- aparece en un plano de cierta com-plementariedad con otras -que instalan el uso del singular y la perspectiva generacional- y nos sitúan ante el problema de la esencialización de las identidades juveniles en el discurso (Plesnicar, 2009). Aunque esto ha sido explicado en otras investigaciones sobre el tema aquí lo corroboramos en un corpus documental no explorado antes por los cientistas sociales.
En esta línea, podemos decir que es relevante el estudio de los materia-les de la OIJ porque participan en la configuración de discursos teóricos-históricos que traspasan los límites de los países representados y acercan a una perspectiva más amplia que los trasciende. Esto se articula, además, con el hecho de que entendemos que la producción de conocimiento no es patrimonio sólo de los ámbitos académicos sino que también se desarrolla en sectores más amplios y complejos de la sociedad civil.
135Juventud latinoamericana / Juventud iberoamericana. Resonancias...
El trabajo que hemos presentamos expone un modo –entre otros que no analizamos por limitaciones de espacio...de construcción del objeto juventud en el discurso de uno de los organismos que desde hace años goza de amplia visibilidad en el espacio internacional. Queda pendiente, sin embargo, la indagación crítica respecto de qué aporta la dimensión juvenil a la configuración de estos discursos que rebasa ampliamente los propósitos de este artículo.
Bibliografía
ARDAO, Arturo (1993 [1986]), “Panamericanismo e latinoamericanismo” en: América Latina en sus ideas, México, Siglo XXI, pp. 157-171.
ARENCIBIA HUIDOBRO, Yolanda (1978), “La idea contemporánea de América Latina”, en: América Latina y el Caribe: identidad y pluralismo. Culturas, Unesco, pp. 139-165.
BENDIT, René (1997), “Los jóvenes en la política social” en: Secretaría de Desarrollo Social. Programa de Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil. Seminario Internacional Los jóvenes como sujetos de políticas sociales, Buenos Aires, OEI, FLACSO, UNICEF y JULAD, pp. 134-165.
BOURDIEU, Pierre (1990), “La juventud no es más que una palabra”, en: BOURDIEU, Pierre Sociología y Cultura, México, Grijalbo, pp. 163-171.
CALLON, Michael y LATOUR, Bruno (1991), La science telle qu’elle se fait. Antho-logie de la sociologie des sciences en langue anglaise, Paris, La Découverte.
DÁVILA LEÓN, Oscar (2004), “Adolescencia y juventud: de las nociones a los abordajes”, en: Ultima Década Nº 21, pp. 83-104.
DUSSEL, Enrique (1992), “Del descubrimiento al desencubrimiento. El camino hacia un desagravio histórico”, en: Nuestra América frente al V Centenario. Emancipación e identidad de América Latina 1492-1992, Bogotá, El Búho, pp.125-135.
FOUCAULT, Michel (2005 [1970]), El orden del discurso, Buenos Aires, Tusquets.
136 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 119-137 / Plesnicar
GIDDENS, Anthony (1997 [1990]), Consecuencias de la modernidad, Ma-drid, Alianza,.
JELIN, Elisabeth, VALDÉS, Teresa y BAREIRO, Line (1998), Género y nación en el MERCOSUR. Notas para comenzar a pensar. Disponible en: Http://www.unesco.org/most/genmerc.htm Acceso 05/02/13.
MARGULIS, Mario (2000 [1996]), La juventud es más que una palabra, Buenos Aires, Biblios.
MARGULIS, Mario y URRESTI, Marcelo (1998), “La construcción social de la condición de juventud” en: CUBIDES, Humberto, LAVERDE, María Cristina y VALDERRAMA, Carlos (eds), Viviendo a todas. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades, Bogotá, Universidad Central-DIUC, Siglo del Hombre Editores, pp.3-21.
MIGNOLO, Walter (2007 [2005]), La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, Barcelona, Gedisa.
NARVAJA DE ARNOUX, Elvira (2006), Análisis del discurso. Modos de abordar materiales de archivo, Buenos Aires, Santiago Arcos.
PLESNICAR, Lorena Natalia (2011), La juventud en las Conferencias Inter-gubernamentales sobre Políticas de Juventud en Iberoamérica (1980-2000), Tesis aprobada para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales. Buenos Aires, Flacso.
PLESNICAR, Lorena Natalia (2010), “El discurso de la OIJ sobre la participa-ción de la juventud en el desarrollo (1980-2000)”, en: Rita Nº 4. Disponible en: Http://www.revur-rita.com.
PLESNICAR, Lorena Natalia (2009), “El objeto juventud en la I Conferencia Iberoamericana de Juventud. Argentina”, en: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud Nº 7 (2), pp. 1209-1227.
VAN DIJK, Teun, (comp.) (2005a [2000]), El discurso como estructura y proceso. Estudios sobre el Discurso I, Barcelona, Gedisa,
VAN DIJK, Teun, (comp.) (2005b [2000]), El discurso como interacción social. Una introducción multidisciplinar. Estudios sobre el discurso II, Barcelona, Gedisa.
137Juventud latinoamericana / Juventud iberoamericana. Resonancias...
WALLERSTEIN, Immanuel (1998[1992]), “Análisis de los sistemas mun-diales” en: GIDDENS, Anthony y TURNER, Jonathan (1995) (coords.), La teoría social hoy, Madrid, Alianza, pp. 398-417.
ESTUDIO, TRABAJO, ME EMBARAZO PERO
TAMBIÉN ME DEPRIMO. EXPERIENCIAS
DE ABANDONO TEMPORAL DE LAS
AULAS ENTRE JÓVENES UNIVERSITARIOS
EN SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
I STUDY BUT I ALSO WORK, GET PREGNANT AND
GET DEPRESSED. SOME EXPERIENCES/REFLECTIONS
ON YOUNG UNIVERSITY STUDENTS LEAVING SCHOOL
TEMPORARILY IN SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
José Guadalupe Rivera González1
Recibido: 1/04/2013
Aceptado: 27/07/2013
1 Profesor-Investigador de Tiempo Completo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí., México. [email protected]
140 Número 8, Julio-Dicembre 2013: 139-159 / Rivera González
Introducción
Para millones de jóvenes en los países latinoamericanos la educación sigue siendo una de sus principales aspiraciones, ya que para la mayoría de ellos la educación, pero en especial la educación superior, se presenta como una oportunidad de poder acceder a mejores condiciones de vida y representa, también, una alternativa para alcanzar el reconocimiento de sus pares, su familia y de la sociedad. Es decir, representa una oportuni-dad para forjar un cambio y hacer viables sus proyectos y aspiraciones profesionales. Sin embargo, para los jóvenes la experiencia de la educción universitaria no está exenta de conflictos, ya que para muchos de ellos, la vida en las aulas tiene que desarrollarse de manera simultánea con otras actividades. Por lo tanto, tienen que compaginar su experiencia como estudiantes universitarios con la necesidad de participar, y forman parte de otros espacios/ámbitos sociales, políticos, laborales y culturales. El joven universitario está expuesto a participar en diversos ritos de paso; esto es un proceso complejo a través del cual los jóvenes adquieren habilidades que les permitirían incorporarse a la sociedad como un ente productivo y, sobre todo, al proceso de asimilación de valores, normas y prácticas propias del mundo de los adultos. Sin embargo, este proceso de incorporación al mundo universitario no es un proceso lineal y tampoco está exento de contradicciones y tensiones.
En este sentido, el objetivo principal del presente trabajo es analizar un conjunto de experiencias de un grupo de estudiantes, quienes por diversas razones tuvieron que abandonar de manera temporal las aulas. Además, se hace un recuento de lo complicado y tortuoso que significó el proceso de inserción al mercado de trabajo. Se trata entonces de la experiencia de 10 jóvenes estudiantes universitarios mexicanos en la que seguramente se verán reflejados otros tantos estudiantes latinoamericanos.
Los argumentos que se presentan en este trabajo están encaminados a indagar sobre la otra faceta de los estudiantes, es decir su faceta como jóvenes, buscando reconocer que se trata de sujetos que se encuentran insertos en una amplia gama de circunstancias caracterizadas por una marcada situación de exclusión y marginación. Además, es relevante
141Estudio, trabajo, me embarazo pero también me deprimo...
reconocer que el conjunto de actividades cotidianas de los estudiantes no se agota únicamente en lo que sucede en su entorno escolar inmediato (asistir a clases, realizar prácticas de campo, cumplir con sus tareas y aprobar múltiples exámenes). En este contexto, es relevante entender que la condición de los jóvenes en el ámbito educativo es algo que se tiene que hacer tomando en cuenta su vinculación con un conjunto de actores con quienes los jóvenes mantienen una importante interacción, y que de una manera u otra terminan por jugar un papel importante en los rumbos que siguen sus trayectorias educativas y sus trayectorias profesionales y personales a largo plazo. Los casos presentados buscan reconocer a los estudiantes universitarios en primera instancia como jóvenes, y reconocer de igual forma que su desempeño en el contexto académico está siendo determinado, sin lugar a dudas, por varios factores que le imprimen ciertas particularidades a esta primera premisa.
Las juventudes en las sociedades latinoamericanas. Integrados pero desiguales
La revisión de un grupo de trabajos que han sido recientemente publicados sobre el tema de la juventud en México y en otros países de América Latina, nos ha llevado a destacar el hecho de que la juventud ha dejado de ser caracterizada como un conjunto homogéneo. Por lo tanto, hay muchas maneras de ser joven. Estas diferencias son derivadas de las condiciones de pobreza y desigualdad socioeconómica y educativa, que priman en la mayoría de los países de América Latina. Aunque también existen otras juventudes, aquellas que gozan de un alto nivel de vida, de consumo y que cuentan con oportunidades de estudiar, viajar y acceder a empleos bien remunerados, y por lo tanto tienen acceso a la movilidad. Es decir, se pueden identificar dos juventudes. Por un lado, una mayorita-ria, que está en condiciones de precariedad, desconectada, no sólo de las redes sociales de información, sino que también están desafiliados de las instituciones y de los sistemas de seguridad (educación, salud, trabajo y seguridad). Estos jóvenes viven o mejor dicho sobreviven con lo mínimo, con lo básico. Y por otro lado aparece una minoría, aquellos que están conectados, incorporados a los circuitos y a las instituciones de seguridad. Además, también es posible ubicar otras juventudes que se desprenden a partir de las diferencias de género, de instancias de adscripción del YO. En estas diversidades aparecen los jóvenes indígenas, migrantes, rurales, pandilleros, rockeros, punks, emos, darketos, universitarios, emprende-dores y muchos otros más (Reguillo, 2010).
142 Número 8, Julio-Dicembre 2013: 139-159 / Rivera González
Así mismo, publicaciones recientes muestran que las transiciones de la juventud a la adultez transcurren actualmente de manera menos organizada-controlada, hoy en día esa transición está llena de riesgos. En estos escenarios la flexibilidad parece ser una alternativa en el mundo actual, por tanto la flexibilidad parece presentar mejores ventajas que los modelos verticales. En este sentido, una de las particularidades de los jóvenes es aprender a sobrevivir sobre la marcha. Ahora los jóvenes han aprendido que tienen que transitar y desempeñarse en arenas-circuitos tanto públicos como privados, formales e informales. Además han apren-dido a gestionar recursos de diversas fuentes y también los jóvenes han aprendido a sacar mejores beneficios de las redes y del capital social. Aun-que es clave destacar que estos procesos de aprendizaje y de adaptación no son para nada homogéneos, no todas las respuestas instrumentadas por los jóvenes son las mismas. Así, los jóvenes tienen y han aprendido a desarrollar habilidades/capacidades que les permitan adaptarse de la mejor manera posible a las nuevas condiciones que le son impuestas por los actuales contextos familiares y los contextos públicos. En los espacios laborales, se han vuelto común y constantes las estrategias de la contra-tación-descontratación. Las anteriores circunstancias evidentemente han vuelto a los jóvenes más competitivos, pero también esta situación los hace a la vez menos solidarios, ya que las oportunidades laborales son cada vez menos para un sector que va en aumento. Hay jóvenes más capacitados profesionalmente, pero habrá menos espacios laborales, por lo tanto ellos mismos tendrán que crear sus propios nichos-espacios para poder desarrollar su potencial profesional. Derivado de los anteriores argumentos, en este trabajo se establece que la juventud, no es solamente una cuestión de edad, la juventud aquí es entendida y será también anali-zada como un conjunto de respuestas instrumentadas para hacer frente a los cambios-ajustes que han experimentado las instituciones que durante otros momentos-épocas posibilitaron una transición a la adultez y que en cierta medida brindaron estabilidad a otras generaciones de jóvenes. Es decir, ser joven es más que una cuestión de edad. Por lo tanto, no se debe de entender más la condición de juventud a partir de criterios rígidos y ahora poco útiles como el de los rangos etarios (definir lo joven a partir del rango de los 12 a los 29 años de edad). A todo lo anterior, es evidente que la juventud es una posición desde la cual se vive, se experimenta y se adapta a las condiciones del cambio sociocultural, educativo, económico y laboral. (Urteaga Castro-Pozo, 2012)
143Estudio, trabajo, me embarazo pero también me deprimo...
“El que no estudia ni trabaja seguro que roba”2. Entre el dilema de no estudiar y tampoco trabajar.
En México recientemente se hicieron públicos los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud 2010. Algunos de los resultados más sig-nificativos referentes a la situación educativa-ocupacional de los jóvenes encuestados fueron los siguientes: a nivel nacional la población de 12 a 29 años alcanzó la cifra de 36.195.662. De este total de jóvenes, la encuesta destacó que estudian y trabajan de forma simultánea un total de 3.962.549 jóvenes. Esta cantidad representó el 10,9% del total. Mientras tanto, la can-tidad de jóvenes que solamente estudia fue de 14.048.808, estos números representaron un 38,8% del total de los jóvenes. Por otra parte la cantidad de los y las jóvenes que reportaron que solamente trabaja, fue de 10.365.125, lo cual representó el 28,6% de los jóvenes encuestados. Además el porcen-taje de la población joven que estudia y/o trabaja es de 78,4%. Finalmente el número de jóvenes que no estudian y no trabajan (los denominados ninis) alcanzó la cifra de 7.819.180, lo cual representó un 21,6% del total.3
De los datos arriba señalados, el que más llama la atención, es que cerca de un 22% de los jóvenes entre los 12 y los 29 años no estudiaban y no trabajaban al momento de aplicar la encuesta. Aunque también es necesario subrayar que una buena parte de los jóvenes considerados como ninis desarrollan importantes labores de apoyo en los quehaceres domésticos, sin embargo es importante destacar que por estas activida-des estos jóvenes no reciben pago y reconocimiento por esta importante labor. Por tal motivo, creo que más bien hay que pensar en la situación de los jóvenes como uno de los sectores de la población que padece lo que Bauman (2011) denominó como daños colaterales, y que no es más que el reflejo de la situación de pobreza y exclusión que se ha incrementado en el contexto de la globalización de la economía. En relación con lo anterior, el propio Bauman señala que en los contextos contemporáneos lograr el acceso a la seguridad existencial y poder alcanzar un lugar digno en la sociedad y, por lo tanto, hacer frente a la experiencia de la exclusión, ha sido dejada en manos de cada una de las personas, para ello éstas se deben de valer de sus propios recursos y habilidades para hacer frente a la incertidumbre. En este sentido, los jóvenes que no logran colocarse en alguna actividad educativa o laboral, prácticamente son dejados a
2 Cfr. Fóscolo y Arizu, 2002.
3 INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD/SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Encuesta Nacional de la Juventud 2010. México, 2011.
144 Número 8, Julio-Dicembre 2013: 139-159 / Rivera González
su suerte, ya que el sistema educativo y laboral no les proporciona las oportunidades que ellos requieren. Bajo estas circunstancias, es eviden-te que el adjetivo de ninis parece ser una más de las desafortunadas denominaciones que se les ha otorgado a los jóvenes para presentarlos como incapaces o ineficaces para poder involucrarse en una actividad educativa o laboral, cuando, reitero, ha sido el contexto socioeconómico más amplio, el que se ha presentado como incapaz de generar nuevos espacios educativos para todos y también ha sido incapaz de generar las oportunidades laborales que año con año demandan los jóvenes que después de muchos inconvenientes logran concluir sus estudios. A final de cuentas, con el fenómeno de los jóvenes que no trabajan y estudian, cada país pierde el potencial de uno de los sectores que mayores aportes deberían de ofrecer en beneficio de la sociedad, y con ello se deteriora el llamado tejido o capital social, generando con ello un contexto idóneo para el desarrollo de un capital social negativo. Un ejemplo del desarrollo del denominado capital social negativo son las organizaciones delicti-vas (pandillas, delincuencia organizada, narcotraficantes, entre otras) basadas en fuertes lazos informales, en la confianza, la reciprocidad de sus miembros, y promovidas por las precarias condiciones de vida que padecen cotidianamente las mayorías, pero en particular los jóvenes.
¿Por qué algunos jóvenes abandonan las aulas?
Recientemente en diversos países de la región de América Latina se han generado importantes ejercicios en los que se ha propuesto analizar con detalle las circunstancias que pueden ayudar a entender el porqué de la deserción escolar. Así, las investigaciones que se han realizado buscan analizar aquellas circunstancias y contextos que actúan como importantes promotores de la deserción entre la población estudiantil. Entre las condiciones más comunes que se han logrado detectar en estos ejercicios, destacan el papel/importancia que tiene el hecho de que los padres cuenten con estudios a nivel medio y superior. Por ejemplo, se muestra una tendencia que significa que a mayor nivel de educación de los padres, menores serán las posibilidades de que los jóvenes abandonen sus estudios. Al respecto son bastante reveladores los datos de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior en México, este ejercicio destacó que entre los jóvenes que abandonaron la escuela, el 65% reportó que sus padres sólo alcanzaron estudios inferiores al nivel medio superior y sólo 8% de quienes desertaron reportó que sus padres iniciaron o concluyeron la educación superior y, como se verá más ade-
145Estudio, trabajo, me embarazo pero también me deprimo...
lante, aquellos jóvenes cuyos padres estudiaron la educación superior, tienen 18% menos probabilidades de abandonar las aulas de manera definitiva4. Cercano al argumento anterior, es el que encontramos en una investigación de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL),5 en donde se destaca la relevancia que tiene en la educación de los jóvenes el hecho de contar con una situación de estabilidad económica, ya que los recursos económicos al ser invertidos en la educación se traducen en la obtención de mejores oportunidades de vida. Es decir, al poder estar en condiciones de destinar los ingresos o los ahorros familiares a la trayectoria educativa de los hijos, esto permite que los hijos no se vean en la necesidad de abandonar sus estudios y están, entonces, en mejores condiciones de poder concluir sus trayectorias educativas y estarían habi-litados para poder acceder a empleos que les permitan alcanzar mejoras en su calidad de vida. Como complemento a lo anterior, la misma CEPAL, en su estudio titulado Panorama Social de América Latina, indicaba que el 80% de los jóvenes en América Latina que pertenecían a los quintiles de los más elevados ingresos económicos concluían satisfactoriamente su educación media superior, mientras que aquellos jóvenes queforma-ban parte de familias de menores ingresos, el porcentaje de jóvenes que terminaban su educación preparatoria o medio superior era de apenas un 20%6.Sumado a las anteriores condiciones que han sido consideradas como extra-escolares, otras investigaciones han venido a resaltar también el peso y la importancia de otros factores como la inestabilidad laboral del resto de los miembros de la familia, la inseguridad, el embarazo prematuro de los jóvenes, los mundos o referentes simbólicos, el pro-blema de las adicciones y enfermedades (obesidad, diabetes, etc.). Sin duda, todos estos son aspectos que se requiere sean considerados para mantener o alejar a los estudiantes de las aulas universitarias. Por lo tanto, es un hecho que en el fenómeno de la deserción escolar convergen una diversidad de factores, lo cual hace muy difícil que se establezcan causalidades únicas o directas (Fernández, 2009; Román, 2009:3-9; Es-cudero, 2005; Espíndola, 2002; Goicovic, 2002; Tijnoux y Guzmán, 1998).
Además como complemento a los factores arriba identificados como
4 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, México, 2012.
5 COMISIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CEPAL). Panorama Social de América Latina 2001-2002, Santiago de Chile, 2002.
6 COMISIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CEPAL) - ORGANI-ZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD (OIJ). La juventud en Iberoamérica: tendencias y urgencias. Buenos Aires, Argentina, 2007.
146 Número 8, Julio-Dicembre 2013: 139-159 / Rivera González
los causantes de la deserción escolar, también algunas investigaciones han destacado la presencia de factores inherentes a la escuela y que también terminan por jugar un importante papel para incidir o no en los procesos de deserción escolar. Estos factores tienen que ver con lo que se enfrenta el joven estudiante al interior de sus espacios educativos. Algunos de los factores que las investigaciones destacan como los más comunes son los siguientes: bajo rendimiento escolar, deficiente preparación docente, ausencia de gestión y liderazgos de parte de los directivos y autoridades educativas, relación entre el docente y el alumno, falta de pertinencia de los planes de estudio y elevados índices de reprobación, entre otros (Arancibia, 1996; Román, 2001; Román, 2002; Román, 2003; Román, 2009; Bolívar, 2005; Himmel, Maltes, Gazmuri y Arancibia, 1994).
Para el caso de las juventudes mexicanas, algunos ejercicios de eva-luación destacaron que son cada vez más los problemas personales y las razones económicas las que los jóvenes identifican como las causas principales para abandonar la escuela. Por ejemplo, en los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud del 2005, las opciones tener que trabajar y ya no me gusto estudiar sumaron más del 70% de las respuestas que dieron los jóvenes encuestados para justificar su abandono de la escuela7. Cinco años después, este comportamiento no mostró variaciones significativas, ya que el resultado de la Encuesta Nacional de Juventud del 2010, mostró que los factores de carácter económico, los factores académicos y por último los factores familiares, fueron los que los jóvenes argumentaron como los principales promotores del abandono de los estudios8.
Como complemento a la anterior encuesta, se tienen los datos de La En-cuesta Nacional de Ocupación y Empleo9, en este ejercicio se recuperaron también los motivos de los jóvenes para dejar la escuela y entre los más señalados fueron los siguientes: la insuficiencia de dinero para pagar la escuela y la necesidad de aportar dinero al hogar sumaron ambas un 52% de las razones principales para desertar. En tercer lugar se menciona el em-barazo, matrimonio y unión (12%) y en cuarto, no le gustó estudiar (11%).
Los casos anteriores muestran la diversidad de escenarios y factores que enfrentan los estudiantes en su paso por las aulas. En este sentido, la breve revisión de los trabajos arriba señalados, nos muestra el papel que
7 INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD/SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Encuesta Nacional de la Juventud 2005. México, 2006.
8 INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD/SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Encuesta Nacional de la Juventud 2010. México, 2011.
9 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. México, 2009.
147Estudio, trabajo, me embarazo pero también me deprimo...
juegan los factores individuales (desempeño de los estudiantes, compor-tamiento, actitudes y antecedentes) y los factores institucionales (familia, escuela y las comunidades) en la definición de la trayectoria escolar de los estudiantes. En este sentido, lo que se percibe es que las escuelas o las instancias educativas deben de estar en condiciones de poder ofrecerle al estudiante una enseñanza que le resulte relevante, pertinente, atractiva y significativa. A su vez, es un hecho que los docentes deben de estar cada vez más perceptivos para desarrollar más habilidades que faciliten estos procesos entre los estudiantes. Además los docentes deben de tener conocimiento de los factores externos (a los que aquí se han denominado como factores extracurriculares) en los que se desarrollan los jóvenes. La deserción o el abandono temporal de las aulas universitarias represen-tan, sin duda, varias desventajas para quien las experimenta. Además el abandono escolar no sólo significa poner fin a un proceso de adquisición de conocimiento, también significa una marcada situación de debilidad para que los jóvenes puedan tener las posibilidades de construir y cimen-tar una ciudadanía responsable. En concreto, la deserción y el abandono temporal de los estudios representan para los jóvenes la multiplicación de las desventajas y la desigualdad socioeconómica.
Estudio pero también trabajo, me embarazo y me deprimo: Experien-cias de vida entre un grupo de estudiantes universitarios10
Los testimonios que a continuación se presentan, han sido redactados por los propios alumnos al momento de solicitar su reincorporación a sus estudios en sus respectivos programas académicos. Estos textos fueron redactados por los propios estudiantes y son retomados en este trabajo como narrativas que adquieren un importante valor testimonial ya que en ellos los alumnos y alumnas exponen y retratan de manera clara y directa sus respectivas problemáticas que los llevaron a dejar las aulas universitarias, y además en los mismos relatos se describen las solucio-nes/estrategias que cada uno de ellos ha puesto en marcha para resolver su caso y poder retomar sus estudios universitarios. En el análisis y
10 Los testimonios que sirven de base para esta parte del trabajo, provienen de escritos que fueron elaborados por los estudiantes que solicitaban su regresar a sus estudios universitarios después de haberlos suspendido de manera temporal por distintas circunstancias, tal y como se observará. Para ello, los jóvenes redactaban sus cartas y a través de ellas hacían del cono-cimiento del Comité Académico de la Escuela su intención de reincorporarse a sus estudios. La revisión del expediente del Comité Académico, me permitió conformar un expediente de más de 50 solicitudes tanto de bajas como de reingresos, de éstas se seleccionaron los casos que resultaron ser los más comunes y que más se repetían entre los estudiantes que experi-mentaron el abandono temporal de sus estudios y lo más significativo, fue que ellos mismos redactaron sus experiencias. Lo que se hizo fue transcribir estos documentos en donde quedaba plasmada su historia dentro y fuera de las aulas universitarias.
148 Número 8, Julio-Dicembre 2013: 139-159 / Rivera González
presentación de los casos se omitirán nombres de los involucrados para mantener el anonimato y sólo se estarán recuperando aquellos aspectos clave en sus experiencias y problemáticas.
Testimonio 1
Respetuosamente me dirijo a ustedes para exponer lo siguiente: Estando ins-
cripta en el sexto semestre de la carrera, tuve la necesidad de trabajar para
solventar los gastos de mi madre por que se encontraba con problemas de
salud graves de la columna y perdió su trabajo en diciembre de 2008, y el 20 de
abril de este año le programaron una operación de las rodillas que necesitaba
para poder caminar, descuidé mi situación académica porque yo la cuidaba
y la acompañaba a sus citas médicas, y con lo que ganaba le ayudaba para
mantener los gastos de la casa y sus medicamentos, ya que el único sustento
de mis hermanos y mío era ella, y al quedarse sin ingresos tomé la decisión
de ayudarla en lo que ella salía de esta situación, por tal razón reprobé la
materia. Descuidé la escuela por la enfermedad de mi madre que inició con
un accidente desde el año 2007, pero que en este año 2009 ha empeorado
dejándola incapacitada para desempeñar el trabajo que venía realizando y
con la necesidad de que se le asista y cuide cuando tiene crisis de inmovili-
dad por su columna dañada, desafortunadamente ya estable y cuenta con
atención médica del seguro popular. Tengo mucho interés en terminar mi
carrera desde que inicié en el año de 2006 he participado en proyectos que
me han dado la oportunidad de aprender de mis profesores. Atentamente
Testimonio 2
Por medio de la presente expreso que uno de los principales motivos que me
llevan a renunciar a la beca que me otorgó para cursar un semestre en la Uni-
versidad Nacional de Luján, Argentina, es por falta de recursos para realizar los
trámites correspondientes para el viaje y la estancia. Dada estas circunstancias
y la situación financiera que atraviesa la familia (principal apoyo moral y mo-
netario de mis estudios) he decidido declinar a este beneficio, el cual considero
un formidable apoyo de la Universidad, producto de su trabajo institucional
y su compromiso social. Así mismo, agradezco la atención brindada por el
personal de la gestión administrativa. Sin más por el momento quedo de Usted.
149Estudio, trabajo, me embarazo pero también me deprimo...
Testimonio 3
Por este conducto me dirijo a ustedes para pedirles de la manera más atenta
permitan mi reingreso para el periodo escolar 2009-2010. Mi situación es
que abandoné mis estudios al terminar el ciclo 2008-2009, este lo terminé
de manera normal sin ninguna clase de adeudo con la universidad, salvo de
materias, no hice trámite de reinscripción ni emití ningún pago, tampoco he
solicitado mi baja temporal a la fecha. La razón por la que dejé mi carrera
inconclusa de forma temporal fue que mi familia tenía deudas económicas,
las cuales se volvieron insostenibles durante el último semestre del año 2008,
lo difícil fue que mi familia radica en la ciudad de México, mi mamá es la jefa
de familia y asume todo el gasto que ello conlleva, yo vivía en esta ciudad y
el ingreso que percibe mi mamá se dividía en dos casas; como mencioné, las
deudas nos estaban ahogando y el remedio que tuvimos que poner fue que me
mudara al Distrito Federal y posponer mis estudios temporalmente; incluso
redacté una carta en la que pedía se me otorgara una prórroga para el pago
del ciclo escolar 2008-2009 pero la situación se tornó más complicada y no era
sólo conseguir dinero pagar la inscripción. Para septiembre de 2008 y antes de
eso estuve arreglando las cosas para irme, ya en la ciudad de México comencé
a trabajar, la casa de San Luis la pusimos en renta y poco fuimos librando
las deudas. Actualmente los compromisos financieros que tenía mi familia
fueron finiquitados y puedo reiniciar mi carrera donde la dejé. Atentamente
Testimonio 4
A quien corresponda, atentamente me dirijo ante ustedes para solicitar se
me conceda nuevamente el alta en el Sistema correspondiente a dicha es-
pecialidad y de ser factible, se me conceda la oportunidad de reinscribirme
al ciclo escolar siguiente. A este efecto me permito someter a su considera-
ción la siguiente atenuante: Tal como lo expresé en escrito similar de hace
un año, en el que manifesté que en virtud de la situación económica por
laque un servidor y mi familia atravesaba, debido a su vez a eventos ex-
traordinarios al interior de la misma y por ende la necesidad de emplearme
laboralmente para percibir ingresos adicionales, que ayudaran a sopesar
dicha situación, decidí interrumpir por un año mis estudios. No omito men-
cionar que intenté que el horario laboral que en su momento me otorgó
mi centro de trabajo pudiera ser flexible y con ello continuar de manera
normal con mi horario escolar, no obstante esto no fue posible. De verme
favorecido, tengo la convicción de continuar y empeñarme al máximo para
lograr los objetivos que al inicio de la carrera me tracé concluyendo satis-
150 Número 8, Julio-Dicembre 2013: 139-159 / Rivera González
factoriamente las asignaturas y actividades curriculares aún pendientes,
aprovechando al máximo los conocimientos y enseñanzas que aquí obtenga
y por supuesto concluir satisfactoriamente mi licenciatura. Atentamente
Testimonio 5
Por medio de la presente solicito a ustedes reconsiderar mi caso y me per-
mitan reinscribirme en la carrera de Lic. en Geografía. Lo anterior debido
a que por causas económicas ajenas a mi voluntad, me tuve que ver en la
necesidad de buscar trabajo en la zona industrial para poder tener la opor-
tunidad de acceder a estudiar esta carrera y poder tener un futuro mejor;
ya que los ingresos en mi hogar no eran suficientes. Sé que mi obligación
como estudiante no es más que poner mi mayor esfuerzo en cada uno de mis
trabajos y clases; y sin embargo para poder reunir a tiempo el dinero para mi
inscripción de éste año trabajé horas extra; mismas que repercutieron en mi
rendimiento académico. Razón por la cual ruego a ustedes consideren den-
tro de las posibilidades de poder presentar las materias adeudadas y poder
continuar con mi mayor sueño que es el de concluir mi carrera; mientras
que ustedes pueden confiar plenamente en que tendré mayor compromiso
conmigo mismo para lograr mis objetivos. Esperando encontrar una respuesta
favorable a mi petición. Atentamente
Testimonio 6
Por medio del presente conducto, el que escribe, solicito de la manera más
atenta se me permita el reingreso como alumno después de haber estado au-
sente de las aulas por dos años. Las causas de por las cuales tuve que suspender
mi educación fueron en mayor parte económicas al no contar con el apoyo
económico de mi familia, viéndome forzado a abandonar indefinidamente
mis estudios y buscar una fuente de empleo que me permitiera solventar mis
gastos y que en algún momento me diera la oportunidad de proseguir con mi
superación académica y profesional, que les aseguro es preponderante en mi
perspectiva sustentada con el estudio de mis calificaciones obtenidas durante
mi periodo como estudiante. Aunado a lo expuesto anteriormente, sufrí un
período depresivo al verme carente de una mis mayores metas que debió de
haber sido tratada con un profesional, pero que no lo fue. Satisfactoriamente
superado este amargo lapso de mi vida, me encuentro en posibilidades de pedir
me sea concedida nuevamente la oportunidad de ser readmitido, esperando
la comprensión que su estimable persona me otorgue. Sin más que agregar
por el momento, humildemente le agradezco el tiempo concedido a esta pe-
151Estudio, trabajo, me embarazo pero también me deprimo...
tición, esperando recibir la positiva resolución de este asunto. Atentamente
Testimonio 7
El motivo de mi carta es que quiero regresar a terminar mis estudios, yo
entré en la coordinación en la carrera de Lic. en Geografía, en el mes de
agosto del 2004 y mi salida fue después del mes de agosto del 2005, la cual
explico mis razones, primero por el asunto económico y la segunda es que
yo trabajaba y me absorbía demasiado el tiempo y por consecuencia de ello
tenía demasiadas faltas, por eso decidí salirme tener un sustento favorable
para pagar mis estudios y tener tiempo libre para la escuela y lo he logrado,
ya que ahora me he dado cuenta de que la escuela se debe dedicar tiempo
completo, y quiero acabar con mis estudios porque quiero ser alguien en la
vida y no nada más una persona más, quiero tener estudios y poder decir
que he terminado mi carrera ya que con ello me sentiré una persona hecha.
Lista para poder salir y enfrentarme a cualquiera ya con los estudios rea-
lizados. Quisiera que usted me diera el permiso para poder regresar este
periodo que comprenderá a partir del mes de agosto del 2007 le aseguraré
que terminaré la carrera y esto solamente lo hago por mí, en verdad quiero
terminar la carrera. De antemano le agradezco su atención recibida y espero
tenga pronta su respuesta, ya quiero regresar a ya a la escuela, es lo que más
quiero. Quedo a su disposición. Gracias. Atentamente
Testimonio 8
Por medio de la presente la que suscribe, me dirijo ante el Consejo Académi-
co de la manera más atenta para solicitarle reconsidere mi caso para poder
retomar nuevamente mis estudios e incorporarme en el período escolar
2010-2011 A continuación menciono los motivos por los cuales interrumpí
mis estudios, esperando sean comprensibles ante la audiencia del Consejo
Académico: En el período del ciclo escolar 2008-2009 interrumpí mis es-
tudios, debido a que tuve un embarazo y no conté con el apoyo paterno
para solventar los gastos de crianza de mi hija, he estado trabajando hasta
el momento, cabe mencionar que es difícil ser madre soltera, pero quiero
ofrecerle un mejor bienestar familiar y por tal motivo, he decidido retomar
mis estudios y terminar mi Licenciatura en Antropología. Se de antemano
que es muy difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo. Sin embargo, no
es imposible superarse. Cabe mencionar, que para entrar a la universidad
tuve que realizar un servicio para obtener un beca con la cual pagué mi
primer ciclo escolar es por eso que estoy consciente de que no puedo dejar
152 Número 8, Julio-Dicembre 2013: 139-159 / Rivera González
mis estudios, porque me he esforzado por salir adelante, y el que ahora
sea madre soltera me da más fuerzas para continuar y terminar lo que ya
comencé. Espero que mis motivos sean comprendidos por la audiencia, es-
perando tener una respuesta favorable a mi petición solicitada. Atentamente
Testimonio 9
Por este conducto, me permito hacer la solicitud de reingreso a la licenciatura
en Historia. Ingresé a la licenciatura en agosto del 2009 y cursé el 1er y 2
do semestre, me retiré en junio del 2010. La causa de mi baja temporal, fue
el alumbramiento de mi pequeña hija y su primer año de crianza. Por esta
razón me vi en la necesidad de darme de baja temporal de la Universidad,
sin embargo, ahora pretendo reingresar a la misma carrera, retomándola
a partir del siguiente semestre, ya que en este momento cuento con las po-
sibilidades y con gran entusiasmo para retomar mi formación académica.
Sinceramente, deseo reingresar a la coordinación para poder completar mis
estudios y además deseo ofrecerle un mejor porvenir a mi hija. Atentamente
Bloque: deterioro de la salud
Testimonio 10
Desde hace aproximadamente diez años he padecido una serie de desórdenes
relacionados con mi salud mental; con desórdenes me refiero a episodios
depresivos prolongados, crisis de angustia, tensión nerviosa, entre otros
malestares. Dichos padecimientos se han presentado desde aquel entonces
de manera recurrente y cíclica, es decir durante cierto período de tiempo mi
salud se mantiene estable y posteriormente, y en ocasiones sin un fundamento
claro mi estado de salud se deteriora considerablemente mediante episodios
depresivos bastante graves. Aunado a esto está el hecho de que nunca había
tomado la determinación de consultar un especialista, ya que dentro de todo
consideraba mi situación controlable. Lo anterior resulta pertinente, ya que
aproximadamente desde hace un año atrás mis episodios depresivos se han
vuelto más intensos y a principios de agosto de 2008 se tornaron sumamente
graves. A pesar de las complicaciones mi situación doméstica se estabilizó. Sin
embargo mi estado mental no mejoraba, aún mas se agravaba. Los episodios
depresivos eran cada vez más prolongados e intensos, las crisis de angustia
más frecuentes, prácticamente todo el día. A dichas afectaciones se sumaron
la tensión nerviosa, el insomnio, la desconcentración y la irritabilidad lo cual
fue mermando considerablemente mi desempeño académico, impidiéndome
153Estudio, trabajo, me embarazo pero también me deprimo...
realizar las lecturas adecuadamente, provocándome dispersión mental y temor
de enfrentar situaciones en público (en mi trabajo de campo). Esto no solo
me afectó en lo referente a esta asignatura, sino que además dejé de asistir
a las clases de inglés nivel V, y los mismos desórdenes en mi personalidad
me condujeron a tener problemas con la realización de mi servicio social.
Resumiendo, mi situación psicológica era cada vez más grave, y al no poder
presentar avances concretos en cuanto a mi proyecto, las crisis de angustia
se intensificaban. Además de esto comencé a presentar una serie de temores
irracionales, ensimismamiento, evasión y aislamiento, lo cual me impidió ha-
blar o buscar ayuda. Nunca me fue posible plantear mi situación a un familiar,
tutor, alguna autoridad de la coordinación y mucho menos a un especialista,
ya que mi situación mental me dificultaba presentarme ante una persona que
representase algún tipo de autoridad que pudiera reprenderme o criticarme,
Durante todo el semestre mi salud mental estuvo gravemente deteriorada y lo
sigue estando al momento de escribir estas líneas. En este sentido, actualmente
me encuentro en tratamiento psicoterapéutico y medicado adecuadamente, lo
cual me permitirá reintegrarme al cien por ciento a mi quehacer académico
en esta coordinación, Por lo tanto si se me brinda la oportunidad que solicito,
reitero mi compromiso que adquirí al ingresar a esta máxima casa de estudios.
Consideraciones finales
Los casos presentados, demuestran que por sí mismo, el ingreso a la universidad no representó o significó que los jóvenes estudiantes tengan asegurado una trayectoria educativa en ascenso y que los coloque de in-mediato ante un nuevo y mejor empleo. Es evidente que el entusiasmo, la voluntad y el deseo de superación no lo es todo, ya que ante los jóvenes estudiantes y sus contextos familiares aparece el drama de la falta de recursos económicos y también en la vida de los estudiantes aparecen los embarazos a muy temprana edad, muchas veces no planeados, y también los desórdenes mentales. Ante panoramas de esta naturaleza, es claro que las universidades, los docentes, las autoridades, las familias y los propios estudiantes, tienen que tomar decisiones para poder enfrentar estas si-tuaciones y para hacer frente al problema del abandono temporal de las aulas, y que puede ser el punto de entrada a un camino que coloque a cada uno de los estudiantes en un camino sin vuelta atrás, y que ello termine por hacer aún más pobre y más vulnerable la condición de vida. Ante estas circunstancias, se vuelve indispensable apoyar a los estudiantes y también a sus familias para que puedan asegurar su solvencia económica durante el tiempo que los jóvenes permanezcan en las aulas, además de
154 Número 8, Julio-Dicembre 2013: 139-159 / Rivera González
promover planes o programas de estudio que sean lo suficientemente flexibles para apoyar a los estudiantes que estudian y trabajan. Con ello se pretende que las instituciones de enseñanza puedan estar contribuyen-do a su permanencia en las aulas universitarias y a su futura titulación. Ante estas circunstancias las escuelas deben de estar en condiciones de poder ofrecerle al estudiante una enseñanza que le resulte relevante, pertinente, atractiva, flexible y significativa. Por lo tanto, las escuelas, las autoridades, los docentes y los propios estudiantes deben y tienen que estar desarrollando estrategias que no conciban a las universidades y a su comunidad como actores y como instituciones aisladas, inmovilizadas y descolocadas ante una avalancha de sucesos y acontecimientos que las pueden tornar obsoletas en sus contenidos y en sus prácticas. Si no lo ha-cen, serán vistos y percibidos por los jóvenes como actores e instituciones obsoletas, pasadas de moda, superadas, es decir instituciones y actores con prácticas que reproducen modos de conducta que contradicen lo que ocurre en el mundo/espacio que los rodea y que es un mundo que cambia muy rápido. Las universidades deben de arraigar a sus estudiantes, y para lograr esta meta es básico acercarse y conocer de cerca la experiencia cotidiana de los jóvenes estudiantes, atender y entender su entorno social, familiar económico inmediato, con la intención de que a partir de una estrategia integral se pueda evitar que los jóvenes abandonen las aulas. De lograr este objetivo, la escuela, y en este caso la educación profesional, permitirá brindar un mayor número de herramientas y posibilidades para lidiar con la incertidumbre del mundo actual, sustituir la rigidez por una progresiva flexibilización que permita responder a los veloces cambios que caracterizan este momento histórico, al tiempo que se favorece el desarrollo de habilidades y destrezas para que los jóvenes puedan des-empeñarse adecuadamente, respondiendo a las necesidades planteadas por el mundo del trabajo. Por último, son enormes retos que se deben de superar para permitir que las universidades reconozcan a sus jóvenes en toda su diversidad, ya que a la par de su participación en el ámbito uni-versitario, los jóvenes universitarios también participan y forman parte de otros espacios sociales y culturales. Ahí desarrollan diversas prácticas, muchas de las cuales podrían asociarse a modos y estilos de vida propios de su origen social y cultural o bien adscribirse a una cultura juvenil con características globales. Para las universidades debe resultar clave saber que el estado civil y laboral de sus estudiantes son insumos clave para entender el grado/nivel de involucramiento o falta de involucramiento de tiempo completo de los jóvenes estudiantes en su vida académica. Este no es un aspecto trivial si se considera que una parte importante de
155Estudio, trabajo, me embarazo pero también me deprimo...
los programas de estudio están construidos bajo el supuesto de que los alumnos se dedican de tiempo completo a la escuela. Además algo simi-lar sucede con las estrategias de enseñanza-aprendizaje de parte de los profesores, quienes aún siguen organizando sus cursos, determinando las tareas, los ejercicios escolares, trabajos y lecturas sin considerar que a sus aulas acude una importante proporción de jóvenes que laboran y que se ven en la necesidad de realizar otras tareas, igual de relevantes como acudir a la universidad, y por lo tanto, no se dedican de manera exclusiva a cumplir con sus tareas de estudiantes. Lo anterior es relevante ya que esto permitirá conocer las diferencias en el tiempo de exposición y la intensidad de la exposición de los estudiantes en el mundo universitario.
Bibliografía
ARANCIBIA, Violeta (1996), Factores que afectan el rendimiento escolar de los pobres. Revisión de investigaciones educacionales 1980-1955, Santiago de Chile, FONDECYT.
BAUMAN, Zygmunt (2011), Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global, México, Fondo de Cultura Económica.
BARRÓN, Margarita (2010), “Los adolescentes-alumnos. Repensando sus “desires”, en Crabay, Marta Isabel (compiladora) Adolescencias y juven-tudes. Subjetividades y riesgos, Argentina, Editorial Brujas.
BOLÍVAR, Antonio (2005), “Equidad educativa y teorías de justicia”, en Revista Electrónica Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación, España, Nº 3(2), pp. 42-69.
COMISIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CEPAL) (1999), Pobreza y vulnerabilidad social, en Panorama Social de América Latina 1999-2000, Santiago de Chile.
COMISIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CEPAL) (2002), Panorama Social de América Latina 2001-2002, Santiago de Chile.
COMISIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CEPAL) (2005), Panorama social de América Latina 2004, Santiago de Chile.
156 Número 8, Julio-Dicembre 2013: 139-159 / Rivera González
COMISIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CEPAL) -ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD (OIJ) (2007), La juventud en Iberoamérica: tendencias y urgencias, Buenos Aires, Argentina.
COMISIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CEPAL) (2008ª), Panorama Social de América Latina 2007, Santiago de Chile.
COMISIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CEPAL) (2008b), Situación y desafíos de la juventud en Iberoamérica, San Salvador.
COMISIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CEPAL) (2010), Transferencias públicas en etapas tempranas del ciclo vital: un desafío para el combate intertemporal a la desigualdad, en Panorama Social de América Latina 2010, Santiago de Chile.
DE GARAY, Adrián (2001), Los actores desconocidos. Una Aproximación al conocimiento de los estudiantes, México, ANUIES.
DE GARAY, Adrián (2004), Integración de los Jóvenes en el sistema univer-sitario. Prácticas sociales, académicas y de consumo cultural. México D.F. Ediciones Pomares.
DE GARAY, Adrián (2005), En el camino de la universidad. Las diversas formas de transitar que los alumnos emplean en el primer año de licenciatura, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Atzcapotzalco/Editorial EON.
ESCUDERO, Juan M (2005), “Fracaso escolar, exclusión educativa: ¿De qué se excluye y cómo?”, en: Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado, pp. 1-24.
ESPÍNDOLA, Ernesto y León, Arturo (2002), “La deserción escolar en América Latina: un tema prioritario para la agenda regional”, en: Revista Iberoamericana de Educación, Madrid, Organización de Estados Iberoame-ricanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, No. 30, pp.39-62.
FERNÁNDEZ, Tabaré (2009), “La desafiliación en la Educación Media en Uruguay. Una aproximación con base en el Panel de Estudiantes Evalua-dos por Pisa 2003”, en: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia, y Cambio en Educación, España, pp. 164-179.
157Estudio, trabajo, me embarazo pero también me deprimo...
FÓSCOLO, Norma y ARIZU, Emiliano (2002), Voces desde la vulnerabilidad. Trabajo, educación y ciudadanía, Argentina, Universidad Nacional del Cuyo.
GARCÍA CANCLINI, Néstor (2010), “Epílogo. La sociedad mexicana vista desde los jóvenes”, en: Rossana Reguillo (coordinadora), Los jóvenes en México, Mé-xico, Fondo de Cultura Económica /Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
GENTILI, Pablo (2008), “Tres argumentos acerca de la crisis de la educa-ción media en América Latina”, en: Revista DEBATE. Revista del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, Argentina, OEI, IIPE-UNESCO, pp-1-15.
GOICOVIC, Igor (2002), “Educación, deserción escolar e integración labo-ral juvenil”, en: Revista Última década. Nº 16. Centro de Investigación y Difusión Poblacional de Achupallas, Viña del Mar, pp. 11-53
HIMMEL, Erica et al. (1994), Análisis de la influencia de Factores Alternables del Proceso Educativo sobre la Efectividad Escolar, Santiago, PU.
MACRI, Mariela (2010), Estudiar y trabajar: perspectivas y estrategias de los adolescentes, Buenos Aires, La crujía editorial.
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD/SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2006), Encuesta Nacional de la Juventud 2005, México.
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD/SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2011), Encuesta Nacional de la Juventud 2010, México.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (2009), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México.
REGUILLO, Rossana. “La condición Juvenil en el México contemporáneo” (2010), en: Rossana Reguillo (coordinadora), Los jóvenes en México, México, Distrito Federal, Fondo de Cultura Económica/CONACULTA.
REGUILLO, Rossana (2012), Culturas juveniles. Formas políticas del des-encanto, Argentina, Siglo XXI.
ROMÁN, Marcela (2002), Impacto de las representaciones sociales de los docentes en el rendimiento escolar: El caso de las escuelas focalizadas.
158 Número 8, Julio-Dicembre 2013: 139-159 / Rivera González
Santiago de Chile. Santiago de Chile. Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, Universidad de Chile.
ROMÁN, Marcela, “¿Por qué los docentes no pueden desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de calidad en contextos sociales vulnerables?”, en: Revista Persona y Sociedad, Nº 17. Instituto Latinoamericano de Doc-trina y Estudios Sociales (ILADES), Santiago de Chile, pp. 113-128
ROMÁN, Marcela (2009), “Abandono y Deserción Escolar: Duras evidencias de la incapacidad de retención de los sistemas y de su porfiada inequidad”, en: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, España, vol. 7, núm. 4, pp. 3-9
ROMÁN, Marcela y ÁLVAREZ, C. (2001), Estrategias sistémicas de atención a la deserción, repitencia y sobre edad en contextos sociales vulnerables. El caso Chile, Buenos Aires, OEA-IIPE.
ROMÁN, Marcela y CARDEMIL, C. (2001), Estudios de factores asociados al bajo rendimiento SIMCE de escuelas focalizadas, Santiago de Chile, CIDE/MINEDUC.
SAINTOUT, Florencia (2009), Jóvenes: el futuro llegó hace rato. Percepcio-nes de un tiempo de cambios: familia, escuela, trabajo y política, Buenos Aires, Prometeo libros.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2012), Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, México.
SARAVÍ, Gonzalo A. (2009), Transiciones vulnerables. Juventud, desigualdad y exclusión en México, México, Publicaciones de la Casa Chata/CIESAS.
TALARN, Antoni y ARTOLA, Concha (2007), “El mundo en el que vivimos: la globalización”, en: TALARN, Antoni (Compilador) Globalización y salud mental, España, Herder.
TIJOUX, M. Emilia y Guzmán, Ada (1998), La escuela ¿para qué? Niños y jóvenes que trabajan para sobrevivir, Santiago de Chile, Centro de Inves-tigaciones Sociales, Universidad ARCIS.
TREJO SÁNCHEZ, José Antonio, ARZATE SALGADO, Jorge e ITATÍ PALERMO, Alicia (Coordinadores) (2010), Desigualdades sociales y ciudadanía desde
159Estudio, trabajo, me embarazo pero también me deprimo...
las culturas juveniles en América Latina, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México.
URTEAGA CASTRO-POZO, Maritza (2012), “De jóvenes contemporáneos: Trendys, emprendedores y empresarios culturales”, en: Néstor García Canclini, Francisco Cruces y Maritza Urteaga Castro Pozo (Coordinadores), Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales. Barcelona, Ariel/Fundación Telefónica/Universidad Autónoma Metropolitana.
163 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 161-166 / Reseña bibliográfica
Fernando ROMERO WIMER et. al., El complejo agroalimentario pampeano (1976-2012) Estructura económica, dinámica política y trayectorias sociales, Bahía Blanca/Buenos Aires, Ediciones del CEISO/ Ediciones del CIEA, 2013
Esta obra es una compilación de investigaciones de diferentes au-tores, que propone un abordaje interdisciplinario para comprender mejor el entramado de relaciones sociales, económicas y políticas del sistema agroalimentario pampeano. La clave de los artículos es entablar la relación entre la estructura económica, las trayectorias sociales de los sujetos y la incidencia que tienen las instancias políticas, con el objetivo de identificar y explicar tanto la estructura como la dinámica del sistema agroalimentario pampeano en el periodo bajo análisis. El recorte temporal que abordan dichas investigaciones tiene la ventaja de permitir observar los diferentes gobiernos y sus respectivos “modelos económicos”-
Podemos hallar en este libro dos grupos bien marcados que separan las diferentes investigaciones: uno que nos introduce al análisis de cues-tiones estructurales del agro-pampeano desde variados enfoques como el histórico, el económico, el discursivo, el sociológico, etc.; por otro, un compuesto de estudios de caso en el Sudoeste Bonaerense, desde un en-foque principalmente geográfico.
El primer capítulo “El complejo agroalimentario pampeano: cuestiones agrarias para una agenda de investigación”, de la autoría de Romero Wi-mer y Palma, nos abre el panorama para definir algunos de los principales problemas vinculados al sistema agrario pampeano. Se puede considerar como un recorrido en el tiempo que, a través del análisis de diversos fac-tores como el rol del Estado, el peso de las corporaciones transnacionales, concentración y extranjerizaron de la tierra, etc., hace su aporte para la construcción de un marco analítico, con una sólida base en conceptos del materialismo histórico. Esta sección nos muestra cómo el agro no es sólo un problema significativo para los actores que se encuentran vin-culados directamente con él, sino que debe considerarse como un lugar estratégico para los intereses de la población de nuestro país, y buscar alternativas emancipadoras que combatan la dependencia que sufre el espacio socio-económico pampeano de los bienes y el capital extranjero.
En esta primera parte, el lector encontrará elementos que hacen al eje vertebral del libro, al articularlos con los otros textos en una nueva agenda de investigación desde una perspectiva crítica e interdiscipli-naria del sistema pampeano.
En el segundo capítulo, “Consideraciones metodológicas en torno al
164Reseña bibliográfica
estudio de estructuras sociales agrarias a partir de censos”, Constantino propone una alternativa metodológica que permite superar las dificul-tades que tienen los investigadores al tomar los censos agropecuarios. Estos censos tienen como unidad de revelamiento las explotaciones, y la unidad de análisis de un estudio basado en las estructuras sociales desde el materialismo histórico son las clases. En esta fuente los datos ya se en-cuentran tabulados, lo que genera dificultades a la hora de cruzar diferente variables, y desde 1980 Argentina en sus censos no recopila información sobre producción. La manera de utilizar esta fuente para un análisis de clases sociales es, según la autora, realizar una correcta delimitación, con los datos recolectados, que permitirá ubicar a los actores en su corres-pondiente categoría y el rol que juegan en las relaciones de producción.
Velázquez y González Passetti, por su parte, escriben en conjunto el tercer capítulo, “La industria de agroinsumos en la agricultura transgéni-ca”, un análisis sistemático y riguroso que permite observar la estructura de la industria de semillas transgénicas y los agroquímicos relacionados con ellas y cómo se fue abriendo paso el capital extranjero en este sector avalado por la legislación argentina. Este artículo es de suma importancia para entender el contexto actual del agro pampeano, ya que los agroin-sumos toman una mayor importancia en la agenda económica-política de nuestro país, así mismo este trabajo brinda datos y herramientas que indican de qué forma lo que se factura de exportaciones puede emigrar del país, como por ejemplo, en regalías de estos monopolios.
En el cuarto capítulo, “Cuando nombrar es clasificar: paradigmas de disputa en torno al conflicto agrario argentino del año 2008. El caso de los periódicos Clarín y Página 12”, Alejandra Palma en hace un análisis discursivo de un hecho polémico, como fue la resolución 125 que fijaba retenciones móviles, que polarizó al país, y donde existió, además de un conflicto económico específico, una lucha política-ideológica. La autora, durante el transcurso del artículo, nos brinda una clara síntesis de los pasos metodológicos y el procesamiento de datos utilizados, concluyendo que las publicaciones de ambos diarios contribuyeron a construir visiones diferentes de los acontecimientos, y cada una en contraste con los intereses de clases con los que se apoyaban. Este artículo también nos permite ver como en el 2008 el agro pampeano, y el agro en general, va tomando im-portancia en la agenda de nuestro país, no solo en la estructura económica, sino en la superestructura (en cuanto a lo cultural, político, ideológico, etc.).
La segunda parte del libro está compuesta por tres capítulos (cinco a sie-te), dedicados a estudios de casos, que se titulan “Desarrollo rural y políticas agropecuarias en el partido de Coronel Rosales”, “Innovación vs tradiciona-
165 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 161-166 / Reseña bibliográfica
lismo: migración, cultura y tecnología. Estudio de caso: área hortícola de la Cuenca Inferior del Río Sauce Chico” y “Agricultura familia, trabajo femenino y estrategias de vida de las mujeres hortícolas de Pradere”, respectivamente.
El capítulo cinco, escrito por Álamo, aborda las limitaciones que tiene el apoyo estatal con sus diferentes herramientas para la peque-ña y mediana producción rural, a través de una variada selección de herramientas metodológicas. La mayoría de las políticas implemen-tadas para mejorar las condiciones socio-productivas de los poblado-res rurales no llegan a hacer un cambio estructural, sino que son pa-liativas y sectoriales. Este artículo ayuda a pensar al desarrollo rural como un instrumento de desarrollo que mejore la realidad socio eco-nómica de los productores familiares, planteando como una reforma agraria integral que genere el progreso sostenible del espacio rural.
El capítulo seis, a cargo de Nieto, Luque y De Bárbara, pone en rela-ción las transformaciones en los espacios de producción en un mundo globalizado a partir de la metodología cualitativa (como entrevistas a informantes claves). Los participantes de esta producción dejan en claro la importancia de recalcar el papel de la agricultura familiar para el desarrollo local desde el abastecimiento de materias primas, hasta la generación de puestos de trabajo en la región escogida. Durante el con-texto de globalización y del paradigma productividad se pueden observar cómo son deficientes las políticas utilizadas para tratar de solucionar una creciente crisis rural, y debido a esto cómo los actores involucra-dos deben tener un papel activo en el desarrollo de nuevas políticas.
En el último, capítulo “Agricultura familiar, trabajo femenino y es-trategias de vida de las mujeres hortícolas de Pradere” de María Belén Nieto, se puede observar cómo en la unidad familiar las relaciones so-ciales no sólo pueden estar medidas en términos de dinero, sino tam-bién en otro tipos de asimetrías y relaciones de poder y opresión, en gran parte determinadas por cuestiones de género. La autora describe y analiza el rol que cumplen las mujeres hortícolas de Pradere dentro y fuera de la explotación rural en un período donde la institución familiar y las condiciones sociales, económicas y culturales han cambiado. El papel de la mujer en la producción familiar es el que más invisibiliza-ción ha sufrido, he aquí la necesidad de su incorporación a la agenda de investigación de las áreas rurales. Nieto realiza entrevistas en pro-fundidad para analizar las estrategias socio-productivas de las muje-res rurales que están vinculadas directamente a la actividad hortícola.
Como reflexión final, consideramos que este libro es una buena ex-posición, en cuanto a sus aportes académicos y su fácil asimilación, para
166Reseña bibliográfica
los estudiantes e investigadores que se quieran iniciar en esta temática, ya que les permitirá familiarizarse rápidamente con conceptos y proble-máticas del sistema agrario. El aporte esencial de la publicación es pensar al sistema agroalimentario pampeano bajo una nueva agenda de investi-gación crítica e interdisciplinaria, y presentar los avances que desarrolla el Grupo de Estudios Rurales del Colectivo de Estudios e Investigaciones sociales, desde su inicio hace ya casi una década.
Patricio Emmanuel Rivero1
1 Estudiante avanzado de la carrera de Lic. En Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y miembro del Centro de Estudios Económicos y Sociales Horacio Ciafardini (CEESHO)
167Normas editoriales para los autores
Revista Interdisciplinaria de Estudios SocialesColectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO)Universidad Nacional del Sur12 de Octubre y San Juan, 2° Piso, Gabinete de SociologíaCódigo Postal: 8000 - Bahía BlancaProvincia de Buenos Aires - República ArgentinaCorreo electrónico: [email protected] web: http://www.ceiso.com.ar
Convocatoria para Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales Nº 9
La Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales convoca artículos para su dossier “Pueblos originarios y lucha por la tierra en América Latina”.
Notas para los/las autores/as
Se reciben trabajos no vinculados a los dossiers mediante convo-catoria permanente. Los trabajos para ser evaluados para publicación deben ser enviados antes del 1° de noviembre de 2013 a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]
Los artículos que se propongan para su evaluación en la Revista
Interdisciplinaria de Estudios Sociales deberán ser originales, no haber sido publicados previamente en ninguna de sus versiones y no estar simultáneamente propuestos para tal fin en otra revista.
Los originales serán sometidos a un proceso editorial que se desa-
rrollará en varias fases. En primer lugar, los artículos recibidos serán objeto de una evaluación preliminar por parte de los miembros del Comité Editorial y el Director, quienes determinarán la pertinencia de la publicación. Una vez establecido que el artículo cumple con los requisitos temáticos, además de los requisitos formales indicados en estas instrucciones, será enviado a pares académicos externos, quieres determinarán en forma anónima: a) publicar sin cambios, b) publicar cuando se hayan cumplido correcciones menores, c) publicar una vez
168 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 167-170 / Normas editoriales
que se haya efectuado una revisión de fondo y d) rechazar. En caso de discrepancia entre ambos resultados, el texto será enviado a un tercer árbitro, cuya decisión definirá la publicación. Los resultados del proceso de dictamen académico serán inapelables en todos los casos.
Normas de presentación:
1. Junto con el archivo Word de trabajo, el/la autor/a o los/las autores/as debe adjuntar: a) un resumen de 100 palabras y tres palabras claves, en español y en un segundo idioma (inglés, francés o portugués) y un Currículum Vitae abreviado de cada autor/a (en archivo a parte).
2. El trabajo deberá incluir nombre de autor/a o autores/as debajo del título del trabajo e indicar pertenencia institucional y correo elec-trónico en nota al pie con asterisco.
3. La extensión de los trabajos: máximo 20 carillas en Tamaño A4, en tipografía Times New Roman, Tamaño 12, escritas a espacio y medio incluyendo citas y bibliografía.
4. Fuente y títulos. Usar un solo tipo de fuente para todo el texto (títulos, subtítulos, citas, notas y epígrafes). Los párrafos se iniciarán con una sangría en 1 cm. Usar negrita y cursivas; evitar subrayados. Ajustarse a los títulos a los siguientes niveles:
Nivel 1: (título del trabajo) mayúsculas y minúscula en negrilla, centrali-
zado, sin subrayar. Ej: Título
Nivel 2: mayúsculas y minúscula, negrilla en itálica, margen izquierdo.
Ej: Sección
Nivel 3: mayúsculas y minúsculas en itálica, sin negrilla, margen izquier-
do. Ej:Subsección
Nivel 4: Mayúsculas y minúsculas, margen izquierdo. Ej: Sub-subsección
5. Citas. Las citas textuales deben ir entre comillas si se incluyen en el cuerpo del texto. Las transcripciones de más de 5 líneas de texto irán en párrafo aparte, sin sangría en el primer renglón, sin comillas de apertura y cierre, en cuerpo 12 Times New Roman, con interlineado
169Normas editoriales para los autores
sencillo. El margen de párrafo completo será de 1 cm. Antes y después de cada cita de este tipo se dejará una línea en blanco. Lo mismo se debe hacer en el caso de las entrevistas o fuentes documentales que se citen en el cuerpo del texto. Cuando se agregue algún comentario a la entre-vista este debe ser puesto entre corchetes. Por ejemplo: “[ese día] fuimos a la marcha”. En caso de fragmentar la entrevista usar paréntesis (...).
6. Referencias bibliográficas dentro del texto. Las referencias bi-bliográficas dentro del texto se harán entre paréntesis, apellido del autor, año de edición y, luego de dos puntos, el número de página o páginas. Por ejemplo, (Eco, 1995:52). Se citan hasta dos autores, si son más de dos se cita el primer autor y se agrega et al. Por ejemplo, (Mases et al. 1998). Autores diferentes citados en un mismo paréntesis deben ordenarse cronológicamente y no alfabéticamente (Ej: (Foucault, 1975; Bourdieu, 1980).
7. Referencias bibliográficas completas.Todas las referencias bibliográficas citadas en el texto principal o
en las notas deben incluirse al final del trabajo en orden alfabético por apellido de los autores.
Libros: a) apellido y nombre del autor en letra normal y minúscula; b) año de edición (entre paréntesis), c) título de la obra en letra cursiva; d) lugar de edición, casa editorial. Todos estos datos deben separarse entre sí por comas.
Capítulos de libros: a) apellido y nombre del autor en letra normal y minúscula; b) año de edición (entre paréntesis), c) título del capítulo entre comillas, d) en: apellido y nombre del/ los editor(es) del libro, e) título la obra en letra cursiva; f) lugar de edición, casa editorial, g) páginas que abarca el capítulo (pp.). Todos estos datos deben separarse entre sí por comas.
Artículos: a) nombre y apellido del autor en letra normal y minúscula; b) año de edición, c) título del artículo en letra normal, minúscula y entre comillas, d) en: nombre de la revista o publicación que lo incluye (en letra cursiva); e) lugar de edición; f) tomo (t.), volumen (vol.), número (n°), g) páginas que abarca el artículo (pp.) Todos estos datos deben separarse entre sí por comas.
Páginas web: deben llevar consignados los sitios web y las fechas de
170 Número 8, Julio-Diciembre 2013: 167-170 / Normas editoriales
acceso del autor al material citado.
Si es un diario, el número de edición, mes y año de la publicación y página o páginas citadas.
Si hay varios trabajos de un mismo autor publicados en el mismo año, la distinción entre ellos se hará utilizando letras. Ejemplo: Fairclough, 2000a,... Fairclough, 2000b, etc.
Si el autor lo considera importante el año de la edición original debe ir entre corchetes. Ejemplo: Fairclough, 2000 [1992]
Todos los trabajos incluidos en la lista bibliográfica deben estar re-ferenciados en el texto.
8. Notas: Las notas deben ubicarse a pie de página, con números correlativos.
9. Siglas: Deben escribirse en mayúsculas y al mencionarlas por primera vez en el texto ponerlas en su versión completa entre guiones o paréntesis. Conviene hacer un listado al final de SIGLAS con la equi-valencia completa de las empleadas en el texto, en la bibliografía, en los cuadros y en las gráficas.
10. Cuadros y gráficos: Los gráficos y tablas deben enviarse en Ex-
cel en archivo aparte. En el cuerpo del texto se debe indicar el lugar sugerido para insertar los mismos, con una llamada de tipo “Gráfico 1”. Se sugiere evitar toda complejidad innecesaria en su elaboración, tomando en cuenta que la impresión final es a un solo color (negro).
La resolución de las fotografías debe ser de 300ppp (en lo posible), en tamaño y formato original -.JPG o -.PNG