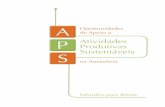Retos y oportunidades de las Carreras de Técnico Superior Universitario frente al siglo XXI...
Transcript of Retos y oportunidades de las Carreras de Técnico Superior Universitario frente al siglo XXI...
RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR PÚBLICAS DE AMÉRICA LATINA FRENTE AL SIGLO XXI: LA NECESIDAD
DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FORMAL TÉCNICA UNIVERSITARIA EN
UN MUNDO CADA VEZ MÁS COMPETITIVO.
Profesor Armando Martín Jiménez Rodríguez
Universidad Simón Bolívar
Resumen
El desiderátum de este esfuerzo investigativo es analizar la importancia de la Educación Formal Técnica
Universitaria (EFTU) para contribuir a la búsqueda de competitividad de los países latinoamericanos y
su inserción exitosa en los mercados mundiales. Los países del subcontinente han presentado en los
últimos años un crecimiento económico, empero, éste se ha basado principalmente en el desarrollo del
sector primario ó manufacturas primarias; generando así un desarrollo no sostenible en el tiempo. Todos
los programas educativos son importantes, pero la EFTU puede jugar un papel y un impacto positivo
sobre todo en los sectores productivos y en la inclusión de la población de escasos recursos en el sector
educativo. Países como Suiza, Bélgica, entre otros, están aprovechando las ventajas de este tipo de
educación y se encuentran dentro del primer cincuenta por ciento de los países más competitivos del
mundo, por lo que su experiencia puede ser un aporte para lograr las metas de productividad,
competitividad y desarrollo económico que requiere nuestro subcontinente.
Palabras claves: América Latina, Educación Tecnológica, estudios de casos, competitividad,
productividad, economía.
Introducción
América Latina y el Caribe enfrentan hoy más que nunca la necesidad de adecuar su educación
superior a los retos y oportunidades que presenta la macro unidad geográfica mundial1. La productividad
como elemento importante de la competitividad debe convertirse en un objetivo fundamental de los
países del subcontinente latinoamericano y caribeño. Hoy en día no bastan las ventajas absolutas y
comparativas para poder ser éxito en los mercados internacionales. En este sentido, conviene señalar
que si bien es cierto que los países de la región en su gran mayoría han obtenido un crecimiento de su
Producto Interno Bruto (PIB) y han buscado diversificar sus economías, los esfuerzos hasta ahora
realizados son escasos frente a los retos que presentan los mercados y la realidad internacional. Es allí
donde la Educación Superior Universitaria debe jugar un papel fundamental para convertir a los
profesionales en personas capaces de ser eficientes frente a estos retos. No basta con los conocimientos
teóricos muchas veces desvinculados de las realidades del sector productivo y social de los países. Hoy
más que nunca se hace necesario la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior (IES) con
el sector productivo y la sociedad en su conjunto, para poder avanzar y lograr el desarrollo sustentable
que rompa con las viejas deudas de la pobreza y la desigualdad.
Es aquí, donde a nuestro parecer la Educación Formal Técnica Universitaria (EFTU) juega un
papel fundamental para el logro de un desarrollo sustentable, permitir mayor acceso a la educación,
combatir las desigualdades sociales, robustecer el aparato productivo y lograr así desplegar todo el
potencial que puede brindar América Latina y Caribe al mundo.
Es de resaltar que tal aseveración no parece ser una ilusión, sino que existen casos en los cuales
se puede fundamentar tal planteamiento. De los nueve países que a nivel mundial egresan más
profesionales de Educación Formal Técnica Universitaria como primer título (Argentina, Bélgica,
Brunei, China continental, Chipre, Corea, Eslovenia, Suiza, Mauricio) cinco de ellos (Bélgica, Brunei,
1 Término utilizado por el autor para referirse al mundo
China continental, Corea y Suiza) se encuentran dentro de los primeros cincuenta puestos de
competitividad a nivel mundial, es decir, el cincuenta y cinco por ciento de los países en cuestión, se
ubican dentro de los principales países de competitividad del mundo, quedando fuera de este rango
Chipre, Eslovenia, Mauricio y Argentina. Cabe destacar que de esos mismos nueve países, ocho de ellos
se encuentran dentro del primer cincuenta por ciento de países con mayor competitividad a nivel
mundial, quedando fuera de este rango sólo Argentina, que se ubica en el puesto noventa y cuatro. Lo
señalado precedentemente obliga a realizar un análisis de esta situación y vincularlo así, a la realidad de
nuestra América Latina y Caribe. Si bien en estas cifras también inciden elementos de otra índole que
escapan sólo al sector educativo; como pueden ser políticas macroeconómicas, entre otras, no es menos
cierto que resultan casos interesantes que se deben analizar.
La investigación de de carácter descriptivo analítico documental centrando su disertación en las
variables señaladas con especial énfasis en el vínculo entre la competitividad y la educación superior y
el aporte que puede hacer la Educación Formal Técnica Universitaria a la productividad del sector
industrial; además de la necesidad de establecer sectores estratégicos a través de la alianza Estado-sector
productivo-sociedad. Esto se considera uno de los principales retos y oportunidades de las Instituciones
de Educación Superior Públicas en América Latina
Para ello este esfuerzo se encuentra dividido en cuatro apartados. El primero de ellos describirá
y analizará las principales características de las dinámicas y tendencias de la economía mundial. Como
se señaló anteriormente, nos encontramos en un mundo cada vez más competitivo donde los países de
América Latina deben hacer un esfuerzo por adaptarse positivamente a estas características. La
productividad como soporte necesario de la competitividad debe ser un objetivo fundamental del
Estado. Es aquí donde la educación en general y la universitaria en particular juegan un papel
fundamental a los fines de poder lograr un verdadero desarrollo sustentable y sostenible para los países
de América Latina.
En el segundo, se abordarán los aspectos conceptuales y tendencias de la Educación Formal
Técnica Universitaria, la diferenciación entre educación formal, no formal e informal y se procederá
analizar los aspectos conceptuales, así como las principales características y tendencias de este tipo de
educación. Se sostiene además que las crisis como las que repercuten en los productos alimentarios, los
hidrocarburos y la situación financiera, así como los desastres naturales y tecnológicos, obligan a
replantear las concepciones del progreso y los modelos de desarrollo humano. Al hacerlo, se debe
revisar la adecuación de los modelos y planteamientos actuales de la educación y formación técnica y
profesional en un mundo cada vez más complejo, interdependiente e imprevisible.
En el tercero se analizarán los países que presentan mayor tasa bruta de graduación en
programas de Educación Formal Técnica Universitaria como primer título, a los fines de conocer sus
experiencias y características; y por último, se presentan lo que se consideran los principales retos y
oportunidades de las Instituciones de Educación Superior Públicas con respecto a la Educación Formal
Técnica Universitaria frente al siglo veintiuno.
Dinámicas y Tendencias de la Economía Mundial
Dentro de las características de la economía mundial2, el término competitividad se ha
convertido en un elemento esencial para la inserción de los agentes económicos dentro de la
macrounidad geográfica mundial. El proceso de inserción en los mercados globales se ha convertido en
un paso ineludible, por encontrarnos dentro de un mundo cada vez más competido y competitivo, con
transformaciones profundas desde finales de los años 90 del siglo XX y ab initio del siglo XXI. En este
sentido, es necesario mencionar entonces, algunos signos principales de transformación del panorama
económico mundial señalados precedentemente y que están vinculados a la competitividad e inserción
en los mercados internacionales.
2 A los fines de esta investigación se entenderá por este término a una entidad de ámbito planetario que se encuentra compuesta por economías individuales y regiones ó áreas heterogéneas, interdependientes en diversos aspectos e independiente en otros (Tinbergen, 1965). Dado el alto grado de interrelación, ya no sería posible un desenvolvimiento autárquico de algunas de sus partes o en todo caso, éste sólo sería posible en situaciones de carácter marginal por su escasa población, territorio y producción; y por el aislamiento en que pueda encontrarse.
El primero de ellos se refiere a la revolución tecnológica cuyas características principales son
las siguientes: sustitución parcial de materias primas naturales por insumos secundarios, la ingeniería
genética que puede modificar los procesos biológicos naturales, la sustitución creciente de la fuerza de
trabajo directa por servomecanismos, el desarrollo de la bioquímica y biofísica, la informática, la
telemática entre otras. Esta revolución tecnológica ha ocasionado profundos cambios en la economía
mundial, en el orden geopolítico, en las relaciones internacionales, entre otros (Maza, 1990).
En este orden de ideas, conviene resaltar entonces que: “…cada vez más el poder económico
consiste en poder tecnológico, en creación, aplicación y transmisión de conocimientos en el orden
material; el capital físico es instrumental, mientras que el capital de innovaciones es la palanca de la
acumulación” (Maza, 1990: 07). Empero, no basta con la capacidad tecnológica, es necesario
combinarla con la capacidad financiera, comercial, gerencial e institucional en general, para enfrentar el
desenvolvimiento de una economía mundial cada vez más competitiva.
En segundo lugar se debe situar la transnacionalización e integración de la economía mundial
que son canales por los cuales fluye la tecnología, comercio, finanzas, inversiones, estrategias de
seguridad y decisiones de política; cuyo movimiento obedece a las grandes Empresas Transnacionales3,
como fuerzas principales “que actúan en el escenario del planeta imponiendo cada vez más la
liberalización de las fronteras” (Maza, 1990: 07).
Producto de lo señalado en párrafos anteriores, resulta relevante que el mercado de la fuerza de
trabajo se diversifica considerablemente en busca de una mejor calificación de la masa laboral, que
permita a las empresas mantener e incrementar las ventajas comparativas y competitivas en el mercado
mundial. En este orden de ideas, se puede expresar que se han producido cambios fundamentales en los
procesos de trabajo. Así, la transformación esencial es la sustitución del esquema de trabajo manual no
3 Para Daly (2002) los conceptos de empresas transnacionales y compañías multinacionales no son lo mismo. Sin embargo a los efectos de esta investigación se considerarán sinónimos a los fines de facilitar el análisis, ya que tal diserción no forma parte del desiderátum central de este trabajo.
calificado por nuevas formas de organización que están generando efectos contradictorios en la
estructura del mercado laboral. Según el autor este aspecto ha provocado dos consecuencias
importantes: 1) la marcada generación de desempleo estructural y 2) se ha conformado un mercado
laboral dominado en gran medida por los empleadores, lo cual ha permitido el amplio desarrollo de
relaciones de trabajo informal a escala mundial. (Córdova, 1993)
En el plano de la producción real de la economía, la globalización en su dimensión económica
manifiesta un crecimiento del comercio mundial a tasas superiores que la producción, empero, ambas
variables presentan un aumento inferior al registrado en el período de la segunda postguerra. En el plano
real la globalización “incluye la internacionalización de múltiples procesos productivos en el seno de
empresas que operan a escala planetaria e importantes corrientes migratorias” (Ferrer, 1998:
161).Empero, los cambios producidos en este plano, poseen antecedentes en el proceso de globalización
anterior al de la I Guerra Mundial, donde la relación entre el comercio y el producto mundial para 1913
es semejante a la actual, aproximadamente 20%. Igual situación se presenta con la participación de las
inversiones directas privadas en la formación de capital fijo en el mundo (aproximadamente 5% en
ambos períodos) (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, UNCTAD, 1994).
Otro aspecto que se debe destacar sobre las tendencias actuales de los mercados
internacionales está referida: “... a la importancia de la dimensión endógena del desarrollo y al peso
relativo de los recursos y mercados internos respecto de los que se transan en el mercado mundial. La
inserción en el orden mundial es esencial para el desarrollo económico” (Ferrer, 1998:162). Analizando
lo planteado en la cita, se desprende entonces que cada vez más - como efecto de los cambios de la
economía mundial y el proceso de globalización- el ámbito internacional condiciona en mayor o menor
grado la dimensión interna de los países y plantea la necesidad de analizar y promover las vías y formas
a través de las cuales los países en desarrollo o algunos de ellos se han venido proyectando hacia el
exterior, lo cual implica la problemática de la compatibilización de la inserción externa con la
dimensión interna de los problemas económicos y sociales que exigen recursos humanos, tecnológicos y
de capital.
Dentro de este contexto, el término competitividad ha sido desarrollado desde diferentes
visiones, algunas con una óptica economicista, que explican el fenómeno como algo que garantiza el
crecimiento y desarrollo de los países.
Para poder definir la competitividad, se hace necesario distinguir entre los términos
estrategia, productividad y competitividad, ya que a menudo pueden ocasionar confusiones. En este
sentido, es importante señalar que, la estrategia se refiere a la transformación de decisiones bien
informadas en una acción oportuna. Por su parte, la productividad es la utilización de todos los
componentes de una operación – capital, mano de obra, conocimiento, etc.- para generar una producción
con mayor eficiencia. Y por último, es relevante expresar que la competitividad se refiere a la
combinación de una buena estrategia y una alta productividad. Es decir, la competitividad está basada
en la productividad y en las buenas estrategias como se puede observar en la figura número 1.
Una vez diferenciados los términos señalados precedentemente, se puede analizar con más
detalle el tema de la competitividad y su vínculo con el acceso a los mercados internacionales;
esenciales hoy en día para el desarrollo de los países.
Usualmente, existe una falsa analogía entre naciones y negocio y es por ello que existen
opiniones como: “…sí los países latinoamericanos no se sacuden para ponerse a la altura de la
competencia internacional entonces se verán enfrentados a alguna clase de catástrofe económica”
(Rivera, Hugo, 2004: 11).
Podría parecer obvio que un país que se encuentre rezagado a nivel tecnológico y gerencial
estaría en serios problemas. Así, una empresa cuya competitividad se rezague respecto al resto, perderá
mercados y se verá obligada a cerrar.
Si embargo, la competencia internacional no cierra países como si fueran negocios ya que
“Existen fuerzas de equilibrio que aseguran que cualquier país pueda seguir vendiendo una gama de
productos en los mercados mundiales y que puede en promedio equilibrar su comercio en el largo plazo,
aún si su productividad, tecnología y la calidad de productos son inferiores a los de otros países. Aún los
países que son claramente inferiores a sus socios comerciales normalmente se benefician en vez de
perjudicarse gracias al comercio internacional.” (Rivera, Hugo, 2004: 12).
Es fundamental expresar que un país que sea menos competitivo que sus socios comerciales, se
verá forzado a competir sobre la base de salarios bajos en vez de una mayor productividad, ya que,
normalmente se beneficiará del comercio internacional, porque éste, a diferencia de la competencia
entre negocios por un mercado limitado, no es un juego de suma cero, en el que las ganancias de un
país son las pérdidas de otro. El comercio y en general las relaciones económicas internacionales son
un juego de suma variable.
Un factor crítico importante para analizar en el intercambio de bienes y servicios es lo relativo a
la distribución de ingresos. Las modificaciones en los patrones de comercio tienen con frecuencia
fuertes efectos en la distribución del ingreso dentro de los países, de tal manera que incluso un cambio
benéfico produce tanto perdedores como ganadores (sobre todo a corto plazo). Buena parte del
comercio internacional es impulsado por las ventajas absolutas y comparativas, Brasil es un exportador
de café, debido a su suelo y clima, Arabia Saudita es un exportador de petróleo debido a su geología,
Canadá es un exportador de trigo debido a su abundancia de tierra respecto a la mano de obra, y así
sucesivamente.
El comercio en productos manufacturados entre países industriales avanzados consiste en
comercio “ intra - industrial”, es decir, intercambio de productos que parecen haber sido producidos
utilizando razones similares entre capital y mano de obra y entre trabajadores calificados y no
calificados. Es por ello, que se hace difícil explicar el patrón de ventaja competitiva entre países
industrializados por las diferencias entre sus mezclas de recursos que en cualquier caso, son bastantes
similares.
Frente a esta realidad del comercio intra industrial de los países desarrollados, las industrias
parecen que crearan su propia ventaja comparativa por medio de un proceso de retroalimentación
positiva.
Es en este aspecto relevante, donde se hace necesario mostrar como la competitividad es una
condición necesaria para el crecimiento de los países, y por ello se traen a colación algunos datos
importantes. Se puede expresar entonces que el crecimiento económico de América Latina no ha sido
suficiente para el potencial que esta macrounidad geográfica latinoamericana4 puede brindar al globus.
Un aspecto para poder competir en los mercados mundiales es la calidad y pertinencia de la
educación superior universitaria. En la medida que ésta sea cada vez más calificada los países de
América Latina y el Caribe podrán insertarse más exitosamente en los mercados internacionales.
A nuestro parecer, América Latina y el Caribe no ha aprovechado en su totalidad las ventajas de
su educación superior. Es decir, existen carreras universitarias que se dictan en los países
latinoamericanos y caribeños que pueden contribuir aún más en los esfuerzos por la búsqueda de una
mayor competitividad internacional. Un ejemplo de lo planteado puede ser entre otros casos, Venezuela.
Este país posee carreras largas (cuatro o más años de estudios) y carreras cortas (de tres años de estudios
universitarios) en mecánica, mecánica automotriz, mantenimiento mecánico, entre otras carreras
relacionadas, y no existe una industria nacional que produzca automóviles, siendo el sector automotriz
de Venezuela uno de los más rentables del mundo, entre otras razones por lo barato de sus combustibles
y lubricantes, además, Venezuela es el séptimo país de América Latina y el Caribe en consumo de autos
per cápita y el número sesenta y ocho a nivel mundial, de un total de ciento treinta y ocho países
analizados (http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Transport/Motor-vehicles: fecha de
consulta el 07/03/2014).
Para este mismo país ocurre un hecho muy interesante, en el caso del petróleo y sus derivados.
Venezuela posee carreras como Ingeniería Química, Ingeniería de Petróleo, Técnico Superiores
Universitarios en química entre otros, y dada su correcta orientación, el sector petrolero y sus derivados
4 Término utilizado por el autor para referirse a América Latina y el Caribe.
representan más del noventa y cinco por ciento del total de las exportaciones venezolanas al mundo.
Siendo un país muy competitivo en este sector, que implica un alto componente tecnológico para el
procesamiento de este tipo de productos. Allí si hay una coherencia entre la educación superior y las
ventajas comparativas y competitivas del país con su sector productivo. Debe resaltarse además que
Venezuela posee las reservas de crudo pesado más grandes del mundo, lo cual permite la sostenibilidad
del sector y de las carreras.
En otro orden de ideas, y como se podrá apreciar en el cuadro número 1, el Producto Interno
Bruto (PIB) de los países de América Latina y el Caribe creció en el período 2005-2012 en un 29,77%.
América Latina creció un 30,11% mientras que los países del Caribe lo hicieron en 10,69% para un
promedio general de 29,77%, lo cual puede considerarse como positivo.
Sin embargo, cuando analizamos la variación anual del Producto Interno Bruto y la composición
de los sectores, podemos encontrar apenas un crecimiento muy precario de la industria manufacturera
(0,9% para el 2012), si lo comparamos con las tasas de variación de los sectores que incluyen la
producción de bienes primarios (explotación de minas y canteras 1,3%).(Ver cuadro número 02). Si bien
todos los sectores productivos son importantes para el desarrollo económico e integral de los países,
también es cierto que la industria manufacturera y los sectores que emplean mayores componentes
tecnológicos y científicos, son los mayores impulsores del desarrollo integral y sostenible de los países.
Continuando con este análisis, en lo relativo a la representación de la industria manufacturera
dentro del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe esta representa el 14,40% del Total.
Siendo los sectores de mayor representatividad la intermediación financiera, actividades inmobiliarias,
la administración pública, defensa, seguridad social, enseñanza, comercio al mayor y por menor,
representando éstos el 48,52% del total del PIB para el año 2012, es decir casi la mitad del total del PIB
de la Región.( Ver cuadro número 03).
Consideramos que estos resultados arrojan la necesidad de fortalecer aún más los sectores
manufactureros, de transporte, comunicaciones y generar cada vez más mayor valor agregado a los
productos exportados, ya que así se podrá mantener verdaderamente un crecimiento económico
sostenible en el tiempo, es decir, que permita un crecimiento real de la economía.
Se puede expresar entonces, que el crecimiento económico de América Latina no ha sido
suficiente para el potencial que esta macro unidad geográfica latinoamericana5 puede brindar al globus.
Durante la última década del siglo veinte el crecimiento latinoamericano fue apenas 3,3% anual,
a pesar de la coyuntura económica mundial relativamente benigna y de las posibilidades de recuperación
que tenían la mayoría de los países, cuyas economías habían estado estancadas o en recesión durante la
década anterior; en la década de los años noventa del siglo veinte el ingreso de la subregión
latinoamericana solamente tuvo un incremento del 1,5% anual, muy distante con las cifras de los países
desarrollados donde la cifra rodea el 2% y mucho menor que en los países asiáticos donde se crece a un
ritmo del 3,5% anual. También se hace necesario acotar que en los ocho países más ricos del mundo, el
ingreso per cápita tuvo un incremento del 2% anual en los años noventa, en los ocho más pobres la tasa
de crecimiento fue del 0,7%. Otra cifra es aun más aterradora, es que en la actualidad, más de 250
millones de latinoamericanos –uno de cada tres- viven con menos de tres dólares diarios. (BID, 2012).
Es allí, donde las Instituciones de Educación Superior (IES) juegan un papel importantísimo en
el cambio de comportamiento, orientación y cultura que deben tomar los países del subcontinente
latinoamericano y caribeño y, donde a nuestro juicio, la Educación Formal Técnica Universitaria 6 debe
asumir el rol calificado que le corresponde.
5 Termino referido por el autor para referirse a los países del subcontinente latinoamericano6 No existe un solo término con el cual se define este tipo de educación a nivel internacional. De hecho uno de los factores que limita a menudo una profundización del análisis sobre este tipo de programas, es precisamente que no existe un consenso mundial. Algunos países como Canadá no tiene homologado a nivel interno una denominación perfectamente definida. Existen diferencias entre la Provincia de Ontario (formación técnica secundaria no universitaria) y Quebéc (Formación Técnica Universitaria que se dictan en Colegios de enseñanza general y Técnica y su duración es de dos años).
Aspectos Conceptuales y Tendencias de la Educación Formal Técnica Universitaria
Antes de iniciar con una definición acerca de la Educación Formal Técnica Universitaria,
conviene señalar a los fines de esta investigación, que en el ámbito educativo se debe distinguir, entre
los términos educación formal, informal y no formal.
Así, a finales de los años sesenta del siglo veinte se empezó a hablar en el ámbito mundial de
una crisis en lo relativo a las políticas educativas, impulsada por problemas económicos y políticos en el
cual se encontraban muchos países de la macro unidad geográfica mundial a los fines ampliar y mejorar
sus sistemas de enseñanza tradicionales (la educación formal).
Bajo esta coyuntura, existía la opinión de que esos sistemas tradicionales no estaban logrando adaptarse
a los rápidos cambios sociales, económicos y tecnológicos que se estaban produciendo en la mayoría de
las regiones del mundo. De esta manera, a principios de los años setenta del siglo veinte diversas
organizaciones internacionales de desarrollo empezaron a distinguir entre formal, non-formal e informal
education; una nueva clasificación que venía a añadirse a otras ya existentes en el ámbito educativo.
Según las definiciones clásicas, la educación formal es la impartida en escuelas, colegios e
instituciones de formación; la no formal se encuentra asociada a grupos y organizaciones comunitarias y
de la sociedad civil (siendo la que en aquel momento se consideró que podía realizar una especial
contribución a la formación en los países en vías de desarrollo), mientras que la informal cubre todo lo
demás (interacción con amigos, familiares y compañeros de trabajo).
En la práctica, y debido a la naturaleza misma del fenómeno educativo, las fronteras entre esta
clasificación se difuminan fácilmente, sobre todo entre la educación no formal y la informal. Esta
distinción tripartita pasó a asociarse además a un nuevo concepto que surgió también en el ámbito de la
política educativa: el del aprendizaje permanente o a lo largo de toda la vida.
El concepto de aprendizaje permanente ha pasado a ocupar hoy más que nunca un lugar destacado
en el ámbito de la educación, y la Unión Europea le está prestando una muy especial atención. En su
comunicación «Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente», la Comisión Europea
subrayó recientemente la complementariedad de los aprendizajes formal, no formal e informal.
La educación formal consiste en un aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de
educación o formación, con carácter estructurado de acuerdo a objetivos didácticos, duración o soporte
y que concluye con una certificación. El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del
alumno y consiste en la presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una
persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, el
sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las
nuevas generaciones. Se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de
ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos
Ahora bien, una vez aclarado los términos anteriores, resulta pertinente para este esfuerzo
investigativo, señalar que dentro del contexto latinoamericano el término de la Educación Formal
Técnica Universitaria (EFTU), se refiere “,,, a dos realidades institucionales diferentes, que han
evolucionado de distinta manera en los diversos países de la región. Se trata, por un lado, de una
escolaridad profesional técnica cuyos orígenes en los países de América Latina se pueden rastrear a los
finales del siglo diecinueve, a través de la escolarización de ciertas formaciones de artes y oficios, pero
también, como en el caso de México por la influencia de los colegios de Ingenieros, y que en fechas
posteriores se fue imbricando cada vez más dentro de la estructura de los sistemas escolares. El proceso
implicó una paulatina elevación de los niveles del sistema escolar en los que se integra, a medida que la
formación técnica y las ocupaciones que sustenta se han vuelto más complejas. En distintos momentos
alrededor de mediados del siglo pasado, según los países entre la década de los 40 y la de los 70, la
educación formal técnica se estableció con naturalidad en el nivel medio del sistema escolar y no fue
sino hasta finales de ese siglo cuando se promocionó a nivel superior: en realidad el denominado quinto
nivel. (De Ibarrola, 2010: 09).
Conviene entonces señalar que a los fines de este esfuerzo investigativo se adoptará la
definición otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) sobre Educación Formal Técnica Universitaria (EFTU), quién la define como:
”,,,educación formal conducente a títulos profesionales y/o técnicos de al menos dos años de duración
en sus planes de estudio. Esto excluye la llamada educación no formal orientada al trabajo (capacitación
laboral)” (UNESCO, 2013: 131).
Una vez definida la Educación Formal Técnica Universitaria se hace necesario a los fines de
este estudio, vincular este tipo de educación con los factores productivos, como elemento importante
para la búsqueda de la competitividad en los mercados internacionales.
En torno a ello conviene señalar lo planteado en el Tercer Congreso Internacional sobre
Educación y Formación Técnica y Profesional el cual señala que:”La aceleración de los procesos de
cambio en el plano mundial está poniendo en entredicho nuestras concepciones de la educación en
general, y de la educación y formación técnica y profesional en particular. De hecho, las
transformaciones socio-demográficas, el creciente desempleo de los jóvenes, las desigualdades
persistentes y crecientes en cada país y entre unos países y otros, la interdependencia cada vez mayor de
todos los países en un contexto de intensificación de la integración económica, las presiones sobre los
recursos naturales y el cambio climático a ellas asociado, así como el ritmo de desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, la producción y la circulación de conocimientos que
de ello se deriva, plantean importantes retos a la educación y formación técnica profesional. Además,
crisis como las que afectan a los productos alimentarios, los hidrocarburos y la situación financiera, así
como los desastres naturales y tecnológicos, nos obligan a reexaminar nuestras concepciones del
progreso y los modelos dominantes de desarrollo humano. Al hacerlo, debemos necesariamente revisar
la adecuación de los modelos y planteamientos actuales de la educación y formación técnica y
profesional en un mundo cada vez más complejo, interdependiente e imprevisible” (Tercer Congreso
Internacional sobre Educación y Formación Técnica y Profesional, Unesco, 2014: 01).
Considerando que estamos inmerso en una coyuntura mundial cada vez más compleja y donde
el empleo productivo y la competitividad son elementos necesarios para la inserción exitosa de los
países en el globus, nos debemos referir al aspecto relativo a una formación para el empleo o una
formación integral para el aprendizaje a lo largo de la vida, el trabajo y la ciudadanía . En este sentido,
se debe mencionar que la tendencia de las escuelas de Educación Formal Técnica Universitaria (EFTU)
de finales de los años noventa del siglo veinte y principios del siglo veintiuno había sido “…integrarse
a las estructuras escolares de formación general y propedéutica y ampliar la formación ofrecida al logro
de tres grandes objetivos, a los que deberían también alinearse las escuelas medias orientadas a preparar
a los jóvenes para el ingreso a la educación superior. Una nueva definición de la educación media,
propuesta desde la década de los noventa, orientaba una formación propedéutica que debería entenderse
como una preparación para -aprender a aprender a lo largo de la vida-, más que como una preparación
para la continuación de estudios de nivel superior; una formación integral para el trabajo, que debería
superar el aprendizaje de habilidades técnicas puntuales; y una formación para la ciudadanía, en el
entendido de que tal vez el mayor desafío que está enfrentando ya la población, tanto jóvenes como
adultos, se refiere a la necesidad de tomar decisiones para la vida colectiva, las que conllevan cada vez
mayor complejidad técnica y política” (De Ibarrola, 2010: 12)
Empero, en los últimos años de la década de los noventa del siglo veinte, se puede observar en
varios países latinoamericanos (como por ejemplo Brasil y Argentina) un regreso a la especificidad de la
educación técnico profesional pero con algunas transformaciones interesantes en su gestión, contenido,
y organización. En Argentina, por ejemplo se promulgó la Ley de Educación Técnica de 2005 y en el
Caso Brasileño se da la reorganización de la Educación Técnica Profesional Universitaria. Todos estos
cambios buscaron reforzar la Educación Formal Técnica Universitaria (EFTU) a los fines de hacer más
competitivos los bienes y servicios estos países, por varias razones. Una de ellas es el peso de la deuda
externa y la necesidad de fortalecer al sector exportador para el ingreso de divisas y así poder cumplir
con los compromisos adquiridos en el ámbito financiero mundial.
Cabe mencionar que se debe insistir en que las escuelas de enseñanza de Educación Formal
Técnica Universitaria (EFTU) “…conservan una cierta especificidad, a la vez que se ven impregnadas
por la lógica general del nivel educativo en el que están. En efecto, dentro de las reglas básicas
tradicionales del sistema escolar, la Educación Formal Técnica Universitaria (EFTU) ha introducido
algunas especificidades y claras innovaciones: a) se define por referencia directa de los sectores
económicos y las ramas ocupacionales y de preferencia ocupaciones puntuales; b) predomina la
intención de formar directamente para el desempeño laboral; c) privilegia la formación práctica,
centrada en el ejercicio del trabajo mismo o, particularmente, en la manipulación de los equipos y
tecnología que lo constituyen; d) modifica por lo mismo el uso del tiempo y genera espacios de
enseñanza diferentes al aula, en particular los talleres y los procesos productivos directos” ( De Ibarrola,
2010: 12).
Se debe distinguir entonces que “… la lógica del sistema escolar rebasa los límites de una
educación estrictamente ocupacional e impone a la Educación Formal Técnica Universitaria algunas de
los principios y reglas de la escolaridad: por ejemplo, la noción de que es importante tener una
formación teórica como requisito previo para el aprendizaje de la práctica o la ampliación de los
contenidos teóricos hacia aquellos necesarios desde el punto de vista de una posterior educación
universitaria. Y también la dosificación de la enseñanza y de la misma producción en función de los
horarios y calendarios burocráticos de la institución escolar” (De Ibarrola, 2010: 13).
De esta misma manera, las grandes finalidades de la educación escolar inciden en la
Educación Formal Técnica Universitaria con objetivos que rebasan la capacitación y el entrenamiento,
aunque no siempre se alcancen: una formación básica, amplia y diversificada, de altísima calidad, que
considere la ecología, el medio ambiente, con orientación fundamental a la producción de bienes y
servicios para beneficio de las clases más populares. Así, las escuelas técnicas van a crear espacios de
innovación en la formación frente a la precariedad de la mayor parte de los centros de trabajo de los
países, contribuyendo a codificar el conocimiento necesario para desempeñar el trabajo en las mejores
condiciones, poniendo ese conocimiento a disposición gratuito y público, anticipando la generalización
de algunas transformaciones laborales, democratizando el acceso a una formación laboral, orientando a
los jóvenes hacia nuevas vocaciones.(De Ibarrola, 2010).
Otro aspecto fundamental que las Escuelas Técnicas han venido introduciendo importantes
innovaciones, dentro de las cuales resulta importante señalar: la relevancia del aspecto práctico y
operativo, y el principio educativo de aprender a trabajar haciendo. A este referente, es de destacar que
“Durante varias décadas los esfuerzos se orientaron a hacer de las escuelas réplicas de centros de
trabajo, equipadas en su momento con los mayores avances tecnológicos, según la disponibilidad
presupuestal de los países o su acceso a los préstamos del Banco Mundial, principal impulsor de este
tipo de escuelas. Una razón nada despreciable para el diseño de estas instituciones ha sido precisamente
el subdesarrollo de las economías latinoamericanas, evidente en muchas regiones de los países, en
donde las escuelas técnicas más o menos bien logradas pretendieron ser no sólo lugares para la
educación técnica de los jóvenes, sino verdaderos modelos de introducción de tecnología y procesos de
trabajo de avanzada en las regiones. Hasta la fecha, las universidades tecnológicas de reciente creación,
que han promovido la educación técnico profesional al quinto nivel, se sitúan en ocasiones en zonas de
muy escaso desarrollo económico con la finalidad de impulsarlo. En México, por ejemplo, se
denominan “Universidades Tecnológicas del Desarrollo”,…” en Venezuela Universidades Nacionales
Experimentales Politécnicas, entre otros.( De Ibarrola, 2010: 13)
Por la gran disparidad entre el desarrollo local y regional no ha sido fácil para las
Universidades y Escuela Técnicas Profesionales Universitarias enfrentar contextos de escaso desarrollo
local tratar de impulsar la industrialización en las localidades o regiones. Esto ha generado serias
distorsiones entre la teoría y la práctica y la enseñanza y el aprendizaje.
En este sentido cabe resaltar que “La escasa investigación cualitativa al respecto identifica la
compleja problemática que afecta seriamente a las escuelas técnicas y las tensiones continuas que las
atraviesan entre la lógica de la enseñanza propedéutica y la lógica de la enseñanza para el trabajo, y
entre la enseñanza que ofrece la escuela y el mundo del trabajo en el que viven cotidianamente los
jóvenes y sus familias. También ha logrado identificar tanto éxitos como fracasos en la formación
escolar de los técnicos, pero en realidad los resultados y el impacto de estas escuelas han tendido a
analizarse y medirse solamente por la vía formal y cuantitativa del seguimiento de sus egresados y el
grado en el que consiguen un empleo, se insertan en un mercado de trabajo formal, la relación que existe
entre los estudios cursados y el contenido del trabajo desempeñado y el nivel de ingresos que logran”
( De Ibarrola, 2010: 14).
Es por ello que se deben realizar mayores esfuerzos por que el trabajo de las Escuelas de
Formación Técnica Universitaria tengan mayor incidencia en el desarrollo local y regional de los países,
aunque en la actualidad esta tarea se ha venido abordando más profundamente, entre países como
México, Colombia, entre otros.
También se hace ineludible destacar que la Educación Técnico Profesional Universitaria ha
tenido un papel fundamental “… en la anticipación de figuras laborales importantes, como fue la del
técnico medio, y en la introducción de conocimientos teóricos y científicos a la producción y en los
procesos laborales. A través de sus planes y programas de estudios, manuales y libros de texto ha
contribuido fuertemente a codificar el conocimiento necesario para la producción moderna y a
difundirlo en los países de la región, aunque en muchas ocasiones se haya tratado de copias más o
menos fieles o más o menos adaptadas de los programas de países avanzados y de la importación en
ocasiones indiscriminada de equipos y materiales. Parece ahora necesario que las escuelas técnico
profesionales se interesen por encontrar y construir los contenidos y elementos curriculares que
permitan la enseñanza y el aprendizaje de una cultura tecnológica. Se trataría en este sentido de otorgar
una cultura tecnológica”. (De Ibarrola, 2010: 14).
Ahora bien cuando nos referimos a cultura tecnológica deseamos hacer referencia a la ciencia
del trabajo productivo y la innovación. Sólo a través de la innovación se podrá construir países cada vez
más productivos y competitivos que puedan mantener en el tiempo un desarrollo económico, social, y
en general sustentable y sostenible en el tiempo.
Se trata entonces de que el trabajo esté orientado en términos de iniciativa, creatividad,
razonamiento, diagnóstico, capacidad de comunicación, administración de los recursos, gestión de lo
aleatorio, flexibilidad, capacidad de innovación. Se trata no sólo de saber, sino de saber hacer y ser
consciente de los alcances y las responsabilidades que ello entraña: es decir, nos referimos a las
denominadas competencias laborales.
Es de resaltar que el desarrollo de las competencias ha dado origen a una distorsión y
simplificación de los comportamientos que se producen en el ámbito educativo ya que sólo los más
elementales son fáciles de determinar y por tanto de evaluar. Por otra parte, la decisión curricular
acerca de lo que se requiere conocer para saber hacer y cómo se debe enseñar y aprender está todavía
lejos de conocerse y tratarse totalmente en profundidad. Por lo pronto, las competencias laborales tal y
como se han podido operacionalizar constituyen más bien un marco rígido para la planeación de la
Educación Técnica Profesional Universitaria. Las experiencias en varios países demuestran que no ha
sido tan fácil transformar los diferentes criterios que se han generalizado en diferentes países para
reconocer las habilidades de los trabajadores contra los que pelean los criterios para certificar
competencias: en algunos las certificaciones escolares, en otros las certificaciones de los gremios, entre
otros”. ( De Ibarrola, 2010).Así, lo planteado anteriormente nos lleva a revisar algunos datos
estadísticos de gran relevancia para el análisis y propuestas que pretendemos realizar en este trabajo.
Análisis de los Países con Tasa Bruta De Graduación de Programas de Educación y Formación
Técnica Profesional de Primer Título (5b), Superior a las carreras o programas universitarios de
cinco años (5A).
Como se puede apreciar en el gráfico número 01, los países o territorios que poseen una Tasa
Bruta De Graduación Por Programas de Educación y Formación Técnica Profesional de Primer Título,
(identificados con color gris) y superior a las carreras o programas universitarios de cuatro y más años,
son en orden alfabético: Andorra7, Argentina, Aruba8, Bélgica, Brunei, China (continental), Chipre,
República de Corea, Eslovenia, Laos9, Mauricio y Suiza. Puede apreciarse en la tabla número 01 que
para el último año, en el caso de Brunei la industria representa más del 60% del Producto Interno Bruto.
Destacando también que en el caso de China continental, este indicador representa más del 45%. En
7 No es un país independiente, constituye el Principado de Andorra, por lo que, a los fines de este esfuerzo investigativo su análisis no se incorporará al resto de los países por poseer un estatus especial.8 Constituye un Territorio autónomo del Reino de los Países Bajos, por lo que poseer un estatus especial, no se incorporará en el análisis de esta investigación.9 Por no poseer datos estadísticos no se incorporará al análisis
todos los demás países representa más del 20% y destaca Argentina con un 31%. Si bien en términos
generales esta variable disminuye con respecto al año inicial de la serie (2004), también es cierto, que en
el caso de Corea aumentó en 2,63%, Lao 52,38% y China continental en 2,17%. Todo ello para el
período 2004-2010. No en vano este último país, ha tenido una tasa de crecimiento económico de las
mayores a nivel mundial.
Es el crecimiento de la industria un factor esencial para el desarrollo económico de los países, y
si bien, éste no es el único factor a considerar para una inserción exitosa en la economía mundial, puede
expresarse que sí es un elemento de envergadura para la competitividad de los países en la macro unidad
geográfica mundial.
Como podrá apreciarse en la tabla Número 02, que se refiere a la formación bruta de capital fijo como
porcentaje del Producto Interno Bruto, los países como Argentina (15,79%), Brunei (23,08%), China
(11,63%) han venido aumentado la participación de la formación bruta de capital fijo como porcentaje
del PIB. Se nota una disminución en los casos de Chipre (10%), Eslovenia (14,81%), Suiza (4,76%). En
los demás casos se puede apreciar que no hubo variación (Bélgica, Lao y Mauricio).
Este indicador es sumamente relevante ya que LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL
(ANTERIORMENTE, INVERSIÓN INTERNA BRUTA) COMPRENDE LOS DESEMBOLSOS
EN CONCEPTO DE ADICIONES A LOS ACTIVOS FIJOS DE LA ECONOMÍA MÁS LAS
VARIACIONES NETAS EN EL NIVEL DE LOS INVENTARIOS. ES DE SEÑALAR QUE LOS
ACTIVOS FIJOS INCLUYEN LOS MEJORAMIENTOS DE TERRENOS (CERCAS, ZANJAS,
DRENAJES, ETC.); LAS ADQUISICIONES DE PLANTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, Y LA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, FERROCARRILES Y OBRAS AFINES, INCLUIDAS
LAS ESCUELAS, OFICINAS, HOSPITALES, VIVIENDAS RESIDENCIALES PRIVADAS, Y
LOS EDIFICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES. LOS INVENTARIOS SON LAS
EXISTENCIAS DE BIENES QUE LAS EMPRESAS MANTIENEN PARA HACER FRENTE A
FLUCTUACIONES TEMPORALES O INESPERADAS DE LA PRODUCCIÓN O LAS
VENTAS, Y LOS “PRODUCTOS EN ELABORACIÓN”. POR OTRA PARTE, CUANDO
ANALIZAMOS EL GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO COMO PORCENTAJE
DEL PIB PODEMOS ENCONTRAR QUE LOS SIGUIENTES PAÍSES HAN TENIDO UN
INCREMENTO: ARGENTINA (40,90%), BÉLGICA (7,52%), CHINA (43,08%), CHIPRE
(32,43%), ESLOVENIA (51,79%), CON UNA DISMINUCIÓN DEL 81,71% PARA EL CASO
DE COREA Y NO EXISTIENDO DATOS PARA EL RESTO EN EL PERÍODO ANALIZADO.
ESTE INDICADOR TAMBIÉN ES IMPORTANTE YA QUE SE REFIERE A LOS
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (PÚBLICO Y PRIVADO) EN TRABAJO
CREATIVO REALIZADO SISTEMÁTICAMENTE PARA INCREMENTAR LOS
CONOCIMIENTOS, INCLUSO LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA HUMANIDAD, LA
CULTURA Y LA SOCIEDAD, Y EL USO DE LOS CONOCIMIENTOS PARA NUEVAS
APLICACIONES. EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ABARCA LA
INVESTIGACIÓN BÁSICA, LA INVESTIGACIÓN APLICADA Y EL DESARROLLO
EXPERIMENTAL.
Como se puede apreciar en la tabla número 04 relativa a los Términos de Intercambio del
Comercio Exterior (IRNI) para el período 2004-2010 de todos los países analizados (12), el 50% de
ellos poseen estadísticas favorables excepto 05 de ellos, a saber: China (77,1), Corea (68), Eslovenia
(89,2), Mauricio (73,2) y Suiza (81).
Con respecto al caso Chino se debe expresar que el porcentaje de productos de alta tecnología
como porcentaje de exportaciones de productos manufacturados cayó en 2 puntos porcentuales, pasando
de 28 a 26%, lo cual puede explicar este comportamiento en el patrón de comercio (exportaciones)
chinas al mundo. Para el caso Coreano no se reportan estadísticas. En el caso de Eslovenia, el porcentaje
de productos de alta tecnología como porcentaje de exportaciones de productos manufacturados se
mantuvo igual (6%) por lo que pudiese explicarse que se encuentre por debajo de 100 su IRNI, ya que
no han existido aumentos por parte de otros países como Luxemburgo, Noruega, entre otros y la
competencia internacional es cada vez mayor. En el caso de Mauricio también los productos de alta
tecnología como porcentaje de exportaciones de productos manufacturados cayó de 2 a 1 punto
porcentual, es decir una reducción del 50%.
Por otra parte, en el caso Suizo el porcentaje de productos de alta tecnología como porcentaje de
exportaciones de productos manufacturados cayó de 26 a 24%.
Lo señalado anteriormente a la relación entre el porcentaje de productos de alta tecnología como
porcentaje de exportaciones de bienes manufacturados pudiese explicar el patrón de comercio a nivel de
intercambio de estos países, ya que LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ALTA
TECNOLOGÍA SON PRODUCTOS ALTAMENTE INTENSIVOS EN INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO, COMO SON LOS PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS AEROESPACIAL,
INFORMÁTICA, FARMACÉUTICA, DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE
MAQUINARIA ELÉCTRICA Y GENERAN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE
BIENES Y SERVICIOS UN VALOR AGREGADO IMPORTANTE PARA EL COMERCIO
EXTERIOR, QUE SE TRADUCE EN MEJORA O DETRIMENTO DE LOS TÉRMINOS DE
INTERCAMBIO.
SI BIEN ES CIERTO QUE UN ÍNDICE DE RELACIÓN NETA DE INTERCAMBIO
FAVORABLE ES IMPORTANTE PARA PODER DETERMINAR SI LA RELACIÓN DE
EXPORTACIONES TIENE UN MAYOR VALOR AGREGADO QUE LAS IMPORTACIONES
TAMBIÉN ES CIERTO QUE EXISTEN CASO EN LOS CUALES PAÍSES DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE PUEDEN TENER RESULTADOS POSITIVOS SIN QUE ÉSTOS
REFLEJEN NECESARIAMENTE UNA INDUSTRIALIZACIÓN SIGNIFICATIVA QUE
REPRESENTEN UNA VERDADERA INDUSTRIALIZACIÓN.
ESPECIAL ANÁLISIS MERECE LA SITUACIÓN ARGENTINA POR VARIAS
RAZONES. LA PRIMERA DE ELLAS ES QUE DE ACUERDO A LA UNESCO ESTE PAÍS
LATINOAMERICANO EGRESA MÁS ESTUDIANTES EN LO RELATIVO A LA
EDUCACIÓN TERCIARIA DEL CICLO 5B COMO PRIMER TÍTULO, QUE LOS
PROGRAMAS DE 5A. LA SEGUNDA ES QUE ARGENTINA SIEMPRE HA
REPRESENTADO TÉRMINOS DE INTERCAMBIO FAVORABLES DURANTE TODA LA
SERIE (2004-2010). AHORA BIEN, SURGEN DOS INTERROGANTES IMPORTANTES. LA
PRIMERA DE ELLAS ES CÓMO EXPLICAR TÉRMINOS DE INTERCAMBIO
FAVORABLES SI LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS MANUFACTURADOS
CON ALTO COMPONENTE TECNOLÓGICO COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE LAS
EXPORTACIONES HAN BAJADO DE 9% A 8%.
LA RESPUESTA ES QUE EXISTEN PAÍSES DENTRO DEL SUBCONTINENTE
LATINOAMERICANO QUE SON PRODUCTORES IMPORTANTES DE MATERIA PRIMA
A NIVEL MUNDIAL Y AL POSEER ESTE TIPO DE PRODUCTOS PRECIOS ALTOS EN
LOS MERCADOS INTERNACIONALES, LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO SON MUY
FAVORABLES. CASO DE CHILE CON EL COBRE, VENEZUELA CON EL
PETRÓLEO, ENTRE OTROS. LA SEGUNDA INTERROGANTE SE REFIERE A SI ESTE
MODELO DE DESARROLLO ES SOSTENIBLE CON EL TIEMPO. LA RESPUESTA A
NUESTRO PARECER ES NO. LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS Y LAS
MANUFACTURAS PRIMARIAS (CON ESCASO VALOR AGREGADO) son muy volátiles en
los mercados internacionales y existen múltiples estudios que han determinado que este tipo de
crecimiento no es sostenible en el tiempo. Es necesario desarrollar una industria robusta que permita
cada vez más el desarrollo e incorporación en los mercados internacionales de productos y servicios con
alto componente tecnológico.
Se considera entonces que allí pueden jugar un papel fundamental las carreras de Educación
Formal Técnica Universitaria. .
De esta manera “Diversos resultados que actualmente aparecen en la superficie de la compleja
problemática de las relaciones entre la educación técnica y el empleo seguramente avalan esa prioridad
otorgada: las disfuncionalidades en cantidad y calidad entre lo que requieren los mercados de trabajo
existentes en la región y la formación que ofrecen los sistemas de formación profesional técnica de la
misma; la obsolescencia de muchas de las formaciones propuestas; el interés persistente de los jóvenes
por carreras tradicionales; los problemas crecientes de su incorporación a un empleo formal,
manifestado o bien en un franco desempleo o bien en su incorporación en ocupaciones precarias que
contribuyen al crecimiento de los sectores informales de trabajo; la ausencia de recursos humanos
debidamente calificados para la nuevas competencias laborales que exigen los cambios que ha venido
sufriendo la economía del conocimiento, y varios más” ( De Ibarrola, 2010: 02).
Existen otros elementos que justifican esta prioridad. Por un lado, la demanda laboral que
exigen las países latinoamericanos y por el otro que la formación técnica profesional universitaria debe
responder a las demandas del sector productivo, debiendo generar competencias operativas esenciales
para competir en los mercados internacionales y coadyuvar de esta manera a un desarrollo integral de
los países latinoamericanos.
En este orden de ideas, Ibarrolla (2010: 04) señala: “Sin negar la importancia de otorgarle a la
EFTU una relevancia que había perdido …, y reconociendo el papel tan distintivo que ha jugado y debe
jugar en el desarrollo de los países, una reflexión sobre los conceptos con los que tiende a formularse
esa prioridad: empleo, demandas laborales, inserción laboral en el sector formal de los jóvenes
egresados, propicia la identificación de dilemas que desde hace tiempo afectan a la educación técnico
profesional en América Latina y que deberán encararse y resolverse para lograr el sentido profundo que
se espera de esa meta en cuanto a la superación de los problemas de pobreza y desigualdad que afectan a
la región”.
De lo señalado anteriormente surgen las siguientes disyuntivas. La primera de ellas es la relativa
a la formación para el trabajo y la formación para el empleo. En este sentido, Jeremi Rifkin (1996)
señala que el mayor problema de la sociedad contemporánea es que el desarrollo tecnológico
desarrollado desde finales de la Segunda Guerra Mundial condujera irremediablemente al “fin del
trabajo” por la sustitución de la menta humana por “maquinas pensantes”. Bajo este contexto De
Ibarrola (2010: 06-09) señala que “Estudios mucho más profundos sobre la revolución tecnológica, en
particular la generada por los medios electrónicos de comunicación y la informática (Castells, 1996),
permitieron precisar que lo que en realidad estaba claramente en juego era el empleo formal tal y como
se había llegado a concebir en los países desarrollados.” Así, Podemos decir entonces que : “el empleo
se refiere a una forma de trabajo cuyas relaciones sociales y contenido han llegado a ser regulados por
una legislación laboral muy compleja, fruto a su vez de las luchas y negociaciones de más de dos siglos
entre los trabajadores sindicalizados y los empresarios organizados, que con la mediación de los
gobiernos nacionales lograron asegurar la formalidad en todos los momentos de la trayectoria laboral:
contratos de trabajo precisos, con contenidos ocupacionales, funciones, desempeños y responsabilidades
claramente delimitados; condiciones laborales propicias en términos de horarios y calendarios de
trabajo, espacios físicos y equipamiento; ingresos y prestaciones múltiples, seguridad de los
trabajadores y estabilidad laboral a lo largo de su vida. Formalizaron también la posibilidad de
movilidad ocupacional, promociones y escalafones, entre las múltiples líneas y jerarquías laborales
(directivos, técnicos superiores, técnicos medios, administrativos, supervisores, trabajadores manuales)
agudamente piramidales abiertas por la amplia y compleja división del trabajo en la organización de la
empresa. Este tipo de formalidad llega al extremo de incluir el seguro de desempleo” De Ibarrola
(2010: 06-07). Son estos empleos y el contenido ocupacional que los delimita, los que constituyeron un
marco de referencia para el diseño de las escuelas de educación profesional técnicas. De esta manera, al
principio el objetivo fue responder a las demandas previstas por los sectores laborales, pero también,
anticipar la carestía de cierto tipo de recursos humanos, tal y como se desprendía del desarrollo que se
había venido dando en los países más desarrollados del mundo. Bajo la coyuntura señalada “…la noción
del “técnico medio” y las carreras ofrecidas para su formación en las escuelas técnicas de nivel medio,
al igual que ahora la noción del “técnico superior universitario” y las carreras ofrecidas por las
Universidades Tecnológicas, expresan con claridad esta doble concepción de los recursos que
necesitaría el desarrollo de los países de la región. (De Ibarrola, 2010: 06).
Las distintas transformaciones del trabajo en tanto empleo formal “se relacionan con los
impresionantes desarrollos tecnológicos, en particular los referidos a las tecnologías de información y
comunicación que permiten la simultaneidad de la información y la posibilidad de pensar en el
desarrollo del trabajo con una amplitud geográfica no prevista anteriormente, la globalización, y
también la localización, la posibilidad de que las relaciones se establezcan entre muy distintas regiones
geográficas en el primer caso con base en las negociaciones entre países y en el segundo entre
localidades o regiones puntuales” ( De Ibarrola, 2010: 06).
En esta forma, la coyuntura descrita de finales del siglo XX y ab initio del siglo XXI contribuyó
“…a la transformación del empleo por su influencia en las empresas, a través de tres grandes procesos
identificados desde antes de los años noventa (Dertouzos, Lester y Solow, 1989): la descentralización de
las empresas (outsourcing), la reingeniería de las organizaciones y la búsqueda del tamaño óptimo de la
fuerza de trabajo necesaria en cada una de ellas (rightsizing). La primera tendencia modifica
radicalmente los alcances y el tamaño de cada una de las organizaciones que anteriormente habían
abarcado y controlado todos los procesos productivos que intervenían en la proveeduría, producción y
comercialización del producto buscado, bajo una misma lógica de crecimiento y de autoridad laboral y
responsabilidad por los trabajadores, para dividir ahora claramente todos esos procesos entre diferentes
empresas, relativamente autónomas en cuanto a la jerarquía y el alcance de las ocupaciones que
organizan y ciertamente independientes en cuanto al manejo de las responsabilidades laborales, que se
harán cargo de la proveeduría de bienes y servicios que requiere el producto final unidas entre sí por
nuevos tipos de relaciones (los clusters, por ejemplo). La segunda, modifica las responsabilidades y
funciones de los trabajadores a través de nociones como flexibilidad laboral, innovación, creatividad,
trabajo en equipo, sistemas de trabajo como el toyotismo, el inventario cero, la calidad total, que
propician la tercera tendencia, la búsqueda del número óptimo de trabajadores que se requieren para
lograr mayor eficacia en la producción y calidad en los productos. El conocimiento, se sostiene, ahora
como uno de los principales ingredientes (intangible) de la producción y del trabajo. Surgen las
concepciones de la economía del conocimiento e incluso de la sociedad del conocimiento” (De Ibarrola,
2010: 06).
Los países de América Latina y Caribe deben reconocer primero y aceptar después, el gran reto
de contribuir a impulsar el fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica Profesional
Universitaria y con ello la competitividad y la productividad de los países de la región, lo cual requiere
conocer el contexto en el que se formulan e implementan las políticas nacionales en el sector educativo.
Por qué se decide impulsar este nivel educativo, cuál es la situación actual de la demanda, qué acciones
han emprendido los distintos organismos de Educación Nacional, qué se espera de las instituciones de
educación, del sector productivo, de los gobiernos locales y regionales, y de los centros de investigación
e innovación.
En el apartado anterior pudimos analizar algunos indicadores estadísticos que reflejaban un
panorama relevante sobre los países que egresan más estudiantes de carreras de Educación Técnica
Profesional Universitaria como primer título que carreras profesionales universitarias de cuatro ó más
años.
En este sentido conviene analizar estos países con el índice de competitividad a nivel mundial
publicado por el World Economic Forum (2013).
Como podrá observarse, en la tabla Número 05, de los doce (12)10 países que de acuerdo a la
Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE) de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO-en sus siglas en inglés-) egresan más
estudiantes como primer título en programas 5B, es decir, en programas de educación superior técnica,
ocho (08) de ellos ( es decir, el 66,66% del total de los analizados) se encuentran dentro de los primeros
sesenta (60) puestos de competitividad en el mundo, quedando fuera de este rango, la República de
Argentina que se ubica en el puesto noventa y cuatro (94), dentro de los primeros cien (100) países más
competitivos a nivel mundial, de un total de ciento cuarenta y cuatro (144) países analizados por el
World Economic Forum para el análisis de este índice. Estas estadísticas serían aún mayores sino se
contabilizaran dentro del total de los doce (12) países a Andorra, Aruba y Lao.
Continuando con el análisis, destaca entonces, que Suiza ocupa el primer lugar en el índice de
competitividad a nivel mundial para el período 2012-2013 manteniéndose en la primera posición con
10 Debemos recordar que no se incorporan en el análisis Andorra, Aruba, y Lao por no poseer datos estadísticos y por su condición político administrativo especial.
respecto al período anterior 2012-2011. Es por ello, que resulta relevante analizar el modelo suizo de
educación y su vinculación con la Educación Formal Técnica Universitaria.
De acuerdo al Departamento Federal de Asuntos Exteriores la organización del sistema de
enseñanza pública en Suiza es una tarea estatal, tanto a nivel federal como a nivel cantonal o comunal.
La Federación, los Cantones y las Comunas se comparten el ejercicio de la competencia sobre la
enseñanza pública aunque los cantones siguen siendo la principal autoridad educacional.
Suiza posee un sistema de educación descentralizado. Con la organización descentralizada se
tiene en cuenta la diversidad cultural y lingüística del país. La edad de escolarización, el comienzo y la
duración del año escolar son iguales en todo el país. Por lo demás son los cantones que promulgan sus
propias leyes escolares. También las comunas disponen de una autonomía relativamente amplia, lo cual
favorece la realización de soluciones adaptadas a una concreta situación local. Cada cantón tiene su
propio director de enseñanza. El conjunto de todos los directores cantonales incorporan la Conferencia
Suiza de Directores Cantonales de Enseñanza Pública (CDEP). La CDEP juega un papel importante en
la armonización de las directivas del sistema de enseñanza, si bien los cantones siguen siendo
perfectamente autónomos para decidir en asuntos de educación pública. Suiza ofrece varias opciones
atractivas en el nivel de la enseñanza superior o terciaria. Según el diploma de enseñanza general o
profesional de grado medio obtenido, los futuros estudiantes pueden acceder a las escuelas superiores
(universidades, escuelas técnicas superiores, escuelas de magisterio) o a otros centros de educación
terciaria (institutos de enseñanza técnica superior: pruebas de formación profesional específica o de
formación técnica superior). En Suiza existen más de cien institutos de formación técnica reconocidos a
nivel nacional. La mayoría de esas escuelas superiores, que llevan el nombre de Institutos de Ciencias
Aplicadas (ICA), se dedica a la Formación Técnica Profesional Universitaria. Las cualificaciones que se
adquieren en estos centros de enseñanza superior son en muchos puntos equiparables a las adquiridas a
nivel universitario en otros países. Las Pruebas de Formación Profesional Específica y las Pruebas
Técnicas de Grado Superior son competencia de las asociaciones profesionales que las elaboran y
organizan. Las asociaciones de profesionales están bajo supervisión estatal. Actualmente hay más de
150 pruebas profesionales y más de 150 pruebas técnicas reconocidas en todo el país.
Es importante a los fines de esta investigación analizar también las características de la
educación en Brunei Darussalam. En este sentido conviene destacar que de acuerdo al Ministerio de
Educación del país, la formación en Brunei Darussalam está supervisada y dirigida por el Ministro de
Educación. La escuela es gratuita en todos los niveles y es obligatoria en la primaria (desde los 6 a los
14 años). El modelo actual de escolarización es el implantado por los británicos, de los cuales fueron
colonia hasta 1984. La estructura educativa está escalonada en siete años de primaria, tres de educación
secundaria básica, dos de secundaria avanzada, formación profesional o técnica y otros dos años de
educación preuniversitaria. En la educación primaria y en la secundaria básica los estudiantes reciben
primero instrucción en lectura, escritura y cálculo para después continuar con un plan de estudios que
incluye matemáticas, ciencias, lengua y literatura malaya, historia, geografía, arte y educación física. En
la educación secundaria avanzada o superior los estudiantes deben hacer el “Penilaian Menengah Bowa”
(PMB) o Examen de Evaluación de Secundaria Básica en el que son evaluados y a raíz de sus
calificaciones los estudiantes eligen entre una de las ramas a su disposición: ciencias, arte o educación
técnica. Esto tiene una duración de dos años a cuya conclusión deben presentarse al Certificado General
de Educación, también conocido como Examen de Nivel. Los estudiantes que superan el Examen de
Nivel acceden a la educación preuniversitaria o terciaria, dos años en los que los alumnos se preparan
para su ingreso en la Universidad. Quienes no consiguen superarlo pueden optar entonces entre salir al
mercado laboral o seguir con su formación a través de cursos impartidos en diversos centros del país.
Existen algunos colegios técnicos y de ingeniería en Brunei, que capacitan a los estudiantes en
habilidades técnicas y los ayudan a obtener puestos laborales en los diversos sectores industriales de la
región. El estudiante recibe programas de capacitación de tiempo completo incluyendo periodos de
prácticas y oportunidades de trabajo en áreas importantes vinculadas a la educación técnica.
En el Caso de Corea del Sur, este país tiene uno de los sistemas educacionales más avanzados
en materia tecnológica del mundo, sorprendiendo además con los excelentes resultados obtenidos en las
pruebas internacionales. En efecto, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), hace 50 años el nivel de vida de ese país era comparable al de Afganistán , hoy,
además de contar con una de las economías emergentes mejor posicionadas a nivel mundial, ha
logrado situar su sistema educativo entre los más eficientes. La inversión en el área educativa ha sido
considerable, porque es comprendida como la base del futuro económico, aunque las proporciones con
otros modelos no dan lugar a comparación: el gobierno de Corea del Sur gasta casi la mitad que el de
Estados Unidos en los alumnos de la educación primaria, pero ha logrado resultados muchísimo más
altos. Al buscar los comienzos de este sistema educacional nos encontramos con una larga trayectoria de
políticas públicas, destinadas a mejorar constantemente la educación, uno de los bienes más preciados
por la sociedad coreana. Analizando un poco la historia de este país, podemos encontrar que luego de la
Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas militares estadounidenses ocuparon la parte sureña de la
península de Corea, fueron asentadas las bases de este sistema, inspirado en el modelo estadounidense.
Desde entonces el gobierno se preocupó de llevar adelante un sistema educacional basado en las
diferentes etapas de desarrollo que vivió el país.Una serie de planes económicos impulsados por el
gobierno hasta mediados de los años 70 del siglo XX ponían el énfasis en el crecimiento de la industria
exportadora, por lo que en esa época las políticas educaciones estuvieron enfocadas a proveer mano de
obra educada a la economía, reforzando el currículo escolar con el ramo de tecnología y el área
científica. El descubrimiento y la investigación se transformaban así en los principales métodos de
enseñanza. Así entonces, desde 1975 y durante los años 80 del siglo XX, el gobierno fijó sus prioridades
educativas en problemas sociales, como la alta competencia existente para entrar a las universidades, y
se esforzó en reducir a los tutores privados, que por su gran demanda significaban una carga económica
para los padres, lo que fue complementado con la integración de los ramos y el desarrollo personal
integral. Sin embargo, fue a partir de los años 90 del Siglo XX, (período en el que la economía coreana
se diversificó considerablemente) que la calidad, relevancia y excelencia de la educación se convirtieron
en las prioridades del gobierno: el currículo se focalizó en el aprendizaje, respetando la diversidad
individual y buscando poner en marcha variadas políticas públicas, que fueron modificando el sistema
educativo, siempre con énfasis en el aprendizaje técnico universitario.
En la actualidad, el sistema educativo coreano consta de seis años de primaria, otros
seis de secundaria y de dos a cinco años de educación superior (que pueden realizarse en institutos
técnicos y universidades). La educación secundaria se divide en la académica y la profesional y la
educación superior está clasificada en cuatro categorías: universidad, universidad de profesores,
universidades teológicas, seminarios y educación por correspondencia o a distancia. La administración
se ha centralizado y el Ministerio de Educación (MOE) se encarga de las políticas y la administración de
la educación general, profesional y técnica, regulando tanto la operación de las escuelas como las
inscripciones, tarifas, el currículo, la contratación de profesores y el estado de las instalaciones.
A nivel de provincias y municipalidades existen las Autoridades de Educación Local (Local
Education Autorities, LEAs) que cuentan con una relativa autonomía respecto al gobierno central, y son
autónomas en asegurar los recursos financieros y de personal para las escuelas. En cuanto al gasto
público, Corea del Sur es uno de los países de la OCDE que gasta menos en educación, de hecho está
muy por debajo del promedio. De todas formas su presupuesto ha crecido de un 14,3% del presupuesto
total del gobierno en 1963 a más 20,4% en 2012.
Ese año el 78,5% del gasto del MOE se dividió en el impuesto interno a los salarios de los
profesores, inversión constante en educación primaria y secundaria. Durante el mismo periodo el sector
privado poseía el 55% de las escuelas secundarias y el 78% de los institutos y universidades. Este alto
nivel de privatización fue llevado a cabo mediante una serie de medidas, como el subsidio público y la
exención de impuestos. Así, gracias a esta estrategia de igualación, en la actualidad no existen
diferencias perceptibles entre la educación privada y pública.
A partir de 1995, un comité presidencial lanzó una reforma fundamentada por un lado en la
eliminación de prácticas sociales no deseadas, y por otro en darle sentido a la educación. En
consecuencia, se buscó disminuir la demanda de tutores privados y se privilegió la capacitación de
alumnos y adultos para la sociedad de la información. La enseñanza debía dejar de ser un ejercicio
destinado solamente a aprobar exámenes.
Tres grandes políticas fueron planeadas. La primera consistió en la modificación del alto nivel
de regulación del sistema, que estaba produciendo problemas de falta de flexibilidad, espontaneidad y
creatividad en los educadores y las instituciones. Algunas medidas fueron el financiamiento en base al
desempeño, y la abolición de la inspección directa del ministerio. Esta última fue reemplazada por
evaluaciones de un panel profesional. Además se invitó a los padres y la comunidad en general, a
participar de actividades extra-programáticas y de la implementación del currículo. Fue, justamente en
base al mismo currículo que se tomó una segunda y fundamental medida, destinada a permitir mayor
diversificación del aprendizaje y la enseñanza. Los alumnos recibieron mayores opciones de ramos y
materias, reduciendo cargas de aprendizaje innecesario. Se promovió de esta manera que los alumnos
aprendieran de acuerdo a sus aptitudes, talentos y habilidades. Todo ello fue reforzado con un plan
común que se limitaba a equipar a los alumnos con las llamadas “3 R”: lengua extranjera, habilidades
interpersonales y alfabetización en tecnologías de información. Además, en las escuelas de enseñanza
profesional se promovió una mayor experiencia práctica y se introdujo una mayor vinculación entre las
escuelas secundarias profesionales y los institutos técnicos, con el convencimiento de que la
especialización a ese nivel es un requisito fundamental de nuestro tiempo.
Sobre el caso Argentino, conviene destacar que de acuerdo al Ministerio de Educación, la
educación técnico profesional atiende un amplio abanico de calificaciones relativo a diversas
actividades y profesiones de los distintos sectores y ramas de la producción de bienes y servicios; tales
como: agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca; minas y canteras; industrias manufactureras;
electricidad, gas y agua; construcción; transporte y comunicaciones; energía; informática y
telecomunicaciones; salud y ambiente, economía y administración, seguridad e higiene; turismo,
gastronomía y hotelería; especialidades artísticas vinculadas con el aspecto técnico/tecnológico. Las
trayectorias formativas encaminadas al otorgamiento de títulos y certificaciones técnico profesionales se
distinguen por brindar, entre otros aspectos, las que se describen a continuación:
a) Formación orientada a la apropiación por parte de los estudiantes de los conocimientos, habilidades,
actitudes, valores culturales y éticos correspondientes a un perfil profesional, cuya trayectoria formativa
integra los campos de la formación general, científico-tecnológica, técnica específica, así como el
desarrollo de prácticas profesionales y el dominio de técnicas apropiadas que permitan la inserción en
un sector profesional específico.
b) Un saber técnico y tecnológico, con sustento teórico científico de base, que permita intervenciones
técnicas específicas en procesos productivos con cierto nivel de autonomía y responsabilidad en la
solución de problemas tecnológicos en diversos sectores de la producción de bienes y servicios.
c) Preparación para el desempeño en áreas ocupacionales determinadas que exigen un conjunto de
capacidades y habilidades técnicas específicas, así como el conocimiento relativo a los ambientes
institucionales laborales en los que se enmarca dicho desempeño.
La Educación Técnico Profesional en Argentina abarca a las siguientes instituciones
educativas: a) Instituciones de educación técnico profesional de nivel secundario
Escuelas técnicas, industriales, agropecuarias o de servicios que, con criterios de unidad institucional y
pedagógica contemplan diferentes formas de integración y/o articulación entre los ciclos inicial y de
especialización, forman técnicos y emiten título de técnico u otros títulos, con denominación diferente,
pero de carácter equivalente. b) Instituciones de educación técnico profesional de nivel superior:
Institutos superiores técnicos, institutos tecnológicos, institutos de educación superior que forman
técnicos superiores y emiten título de técnico u otros títulos, con denominación diferente, pero de
carácter equivalente. c) Instituciones de formación profesional: Centros de formación profesional,
escuelas de capacitación laboral, centros de educación agraria, escuelas de artes y oficios, escuelas
secundarias o de nivel polimodal que brindan formación profesional y/o itinerarios completos, escuelas
de adultos con formación profesional, o equivalentes, que emitan certificaciones de formación
profesional. Además de las instituciones específicas de la modalidad de educación técnico
profesional, existen instituciones que pertenecen a otras modalidades del Sistema Educativo Nacional y
que eventualmente desarrollan programas de educación técnico profesional como parte del conjunto de
su oferta formativa específica; tales son los casos: Educación Artística, Educación Especial, Educación
Permanente de Jóvenes y Adultos, Educación Rural, Educación Intercultural Bilingüe, Educación en
Contextos de Privación de Libertad.
En el caso de Bélgica, de acuerdo a los Informes de la Comisión Europea la escolaridad es
obligatoria durante 12 años, de los 6 a los 18 años de edad. Los niños deben asistir a la escuela a tiempo
completo hasta la edad de 15 años y terminar, como mínimo, la escuela primaria y los dos primeros
años de la enseñanza secundaria. Los alumnos que no hayan terminado los dos primeros años de la
enseñanza secundaria deben seguir una enseñanza a tiempo completo hasta la edad de 16 años. Los que
no deseen seguir una enseñanza a tiempo completo hasta la edad de 18 años pueden seguir una
enseñanza a tiempo parcial, obligatoria hasta los 18 años. La enseñanza primaria (Primarschulwesen,
lager onderwijs) se imparte a los niños de 6 a 12 años de edad; dura seis años e incluye tres ciclos de
dos años. Al final de los seis años de la enseñanza primaria, los alumnos obtienen un certificado de
enseñanza primaria (certificat d'études de base-CEB, Abschlu1szeugnis der Grundschule, Getuigschrift
van het Basisonderwijs). En el caso de la enseñanza secundaria (Sekundarschulwesen, secundair
onderwijs), al igual que la enseñanza primaria, está incluida en el período de escolaridad obligatoria y se
imparte a los adolescentes de 12 a 18 años. Es conveniente señalar que para ingresar a la escuela
secundaria los alumnos deben contar con el certificado de enseñanza primaria (certificat d'études de
base-CEB, Abschlu1serzeugnis der Grundschule, Getuigsschrift van het Basisonderwijs) para poder
tener acceso a la enseñanza secundaria. En la comunidad francófona (es decir, de habla
francesa), la enseñanza secundaria se divide en dos categorías principales. La enseñanza de tipo I, que
incluye tres ciclos de dos años (denominada enseñanza renovada); la enseñanza de tipo II, que incluye
dos ciclos de tres años (denominada enseñanza tradicional). En lo relativo a la enseñanza de tipo I, en la
actualidad la que realizan la mayoría de los alumnos, y es la única que se ofrece en la Comunidad de
habla alemana. Incluye, en las dos comunidades, tres ciclos de dos años, a saber: 1er ciclo: grado de
observación (generalmente para los alumnos de 12 a 14 años); 2º ciclo: grado de transición
(generalmente para los alumnos de 14 a 16 años); 3er ciclo: grado de determinación (generalmente para
los alumnos con edades comprendidas entre los 16 a 18 años). Existen cuatro formas de enseñanza
secundaria: general, técnica, artística y profesional, divididas en dos secciones: sección de transición,
que prepara a los alumnos para la enseñanza superior, y sección de cualificación, que los prepara para
un oficio.
En Flandes, los dos tipos diferentes de enseñanza secundaria: I y II, fueron sustituidos por una
nueva estructura general que incluye tres ciclos de dos años y que sigue dividida en cuatro tipos:
general, técnica, artística y profesional. De esta manera, al finalizar la educación secundaria, la escuela
en cuestión expide los respectivos certificados. El certificado de enseñanza secundaria superior (CESS,
Abschlu1szeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts, Diploma van secundair onderwijs) se entrega
a los alumnos que terminan la enseñanza secundaria.
En lo relativo a la enseñanza universitaria y no universitaria , en las comunidades francesa y
flamenca: existen tres tipos de enseñanza superior: enseñanza superior de tipo corto, enseñanza superior
de tipo largo y enseñanza universitaria. La enseñanza universitaria está organizada por las
instituciones universitarias o de estatuto equivalente y comprende un mínimo de cuatro años de
estudios, distribuidos en dos ciclos. Cada período o ciclo finaliza con la expedición de un certificado
que condiciona el acceso al siguiente ciclo de estudios. Cada uno de los dos ciclos puede durar de dos a
tres años. En lo referente a la enseñanza superior no universitaria cubre un número extremadamente
amplio de ámbitos y se organiza de dos formas diferentes. Por un lado la enseñanza superior de tipo
corto, que es un único ciclo de estudios de 3 a 4 años de duración; y por el otro lado, existe la enseñanza
superior de tipo largo, con la misma naturaleza y nivel que la enseñanza universitaria y que comprende
dos ciclos de estudios; tiene un mínimo de 4 años de duración. Con respecto a la comunidad de habla
alemana: solamente existe un tipo de enseñanza superior (enseñanza superior no universitaria de tipo
corto). Los estudiantes que desean proseguir estudios superiores de tipo largo o estudios universitarios
deben matricularse en un establecimiento de una de las otras dos comunidades. Para poder aspirar a la
educación superior es necesario que los aspirantes cuenten con un certificado de enseñanza secundaria
superior (CESS, Abschlu1szeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts o Abitur, Diploma van
secondair onderwijs). Los ciudadanos europeos que hayan obtenido un certificado extranjero de
enseñanza secundaria deben pedir el reconocimiento oficial del mismo para tener acceso a la enseñanza
superior. En lo relativo a los grados académicos que se otorgan en Bélgica, debemos distinguir entre las
comunidades. Por un lado la comunidad francesa otorga los siguientes títulos universitarios concedidos:
- título de candidato, entregado tras los dos o tres primeros años de estudios; título de licenciado,
entregado tras dos o tres años de estudios suplementarios; título de doctor. Con la enseñanza superior de
tipo corto se obtiene el título de graduado. En la comunidad de habla alemana, la misma otorga el título
deel título de Graduierte (graduado). La comunidad flamenca otorga para el primer ciclo de la
enseñanza universitaria el certificado intermedio de candidato (kandidaat). El segundo ciclo permite
obtener el título de licenciado (licentiaat). El tercer ciclo consiste en un doctorado. Enseñanza superior
de tipo corto, que se refieres a un único ciclo de estudios de tres a cuatro años de duración.
Por su parte, el sistema educativo chino es muy competitivo y existen numerosas pruebas a lo
largo de las diferentes etapas del sistema. A pesar de ello los niveles de fracaso escolar son muy bajos y
la tasa de alfabetización supera el 94 por ciento, según datos del Banco Mundial (2012). A continuación
explicamos la estructura en torno a varios niveles básicos. En primer lugar la educación primaria
comienza generalmente a los seis años de edad y es obligatoria. Su duración suele ser de seis años.
Durante el periodo de enseñanza obligatorio, las directrices de contemplan atención tanto a las
cuestiones meramente académicas como a las morales y laborales. En lo relativo a la educación
secundaria, se encuentra dividida en educación secundaria de primer ciclo y educación secundaria de
segundo ciclo. El primer ciclo suele tener una duración de 3 años y es obligatorio (las autoridades
chinas han establecido un total de nueve años de enseñanza obligatoria). Para entrar en el segundo ciclo
de educación secundaria, hay que superar los exámenes pertinentes de capacitación. El segundo ciclo de
educación secundaria también tiene una duración, por lo general, de tres años. En lo relativo a la
educación profesional: desde 1996, en que se promulgó la Ley de Educación Profesional, se han
establecido las bases para una educación profesional bien estructurada. Dentro de ella se diferencian
varios niveles. Así, la educación superior se imparte en universidades, institutos y centros de formación
profesional. Por lo que tenemos que distinguir entre la formación profesional, la educación universitaria
y los cursos o programas de postgrado (máster y doctorado).
El curso académico se estructura en torno a dos semestres de unas veinte (20) semanas cada uno. El
primero comienza en septiembre y el segundo, en febrero. La asistencia a clase es obligatoria.
Continuando con el sistema universitario chino es relevante señalar que es similar al de la mayoría de
los países occidentales. El primer nivel de estudios universitarios, al que acceden los estudiantes tras
concluir la enseñanza secundaria, es el undergraduate, similar al grado europeo, que tiene una duración
de cuatro años. Inmediatamente después se encuentran el título máster, que se cursa durante tres años.
Por último, el doctorado es el nivel universitario más elevado y su duración comprende los tres años. La
enseñanza en los niveles de pregrado (undergraduate) se imparte en chino, aunque las instituciones cada
vez más realizan un esfuerzo mayor por internacionalizarse. No en vano, en el nivel universitario, los
estudiantes chinos deben elegir al menos cuatro asignaturas cuatrimestrales en idioma inglés. Por otro
lado, en las universidades con más porcentaje de estudiantes internacionales, los profesores
extranjeros imparten sus cátedras en inglés, sobre todo las relacionadas con el ámbito empresarial y
financiero. En el caso de cursar estudios en mandarín, los estudiantes internacionales tienen que realizar
uno o dos cursos académicos. Es de señalar que en lo referente a la financiación, China posee
una política de coste compartido en la cual los estudiantes aportan un porcentaje variable y dependiente
de su nivel de renta. En este sentido se debe diferenciar entre los alumnos que se autofinancian sus
estudios y los que estudian gracias a una beca del gobierno. Esta fórmula facilita el acceso a la
educación superior becados por el gobierno. Se pretende el acceso generalizado a la educación superior.
En este sentido, en los últimos años se han puesto en marcha planes específicos orientados a personas
con dificultades económicas. Estos planes incluyen becas, exenciones o reducciones de matrícula,
trabajos a tiempo parcialo préstamos estatales. Los títulos básicos que se pueden obtener en la
educación superior china son: Licenciado (Undergraduate degree), Master (Master Degree), y Doctor
(PhD o doctoral degree). En la enseñanza superior China se han establecido tres niveles principales:
profesional, regular y posgraduado. Generalmente, el período de estudios común en los Institutos
Profesionales Superiores y en los cursos especializados de los Centros de Docencia Superior duran 2 ó 3
años; los estudios regulares en los Centros de Docencia Superior duran 4 ó 5 años; los estudios de
maestría duran 2 ó 3 años; y de doctorado, duran 2 ó 3 años más.
Es de acotar que los graduados de estos tres niveles juegan un papel importante en el desarrollo
económico, tecnológico y social del país. Para satisfacer las demandas del personal especializado de
distintas categorías, y la estructura de los niveles de la enseñanza superior China se encamina hacia la
orientación diversificada. Empiezan a prestar mayor atención a la enseñanza profesional superior. En
1986, de los 1054 centros de docencia superior, había 342 Institutos Profesionales Superiores, ocupando
32,4% del número total, y los matriculados de dichos institutos ascendían a 675.300, ocupando 35,8%
del total del estudiantado. Desde 1981, el porcentaje de los estudiantes del curso profesional aumenta
cada año más. La enseñanza del postgrado se desarrolla rápidamente. Los graduados del postgrado en el
período 1978 - 1986 aumentaron numéricamente en 317% en comparación con el período 1948 - 1977.
En 1986 los estudiantes de postgrado matriculados (incluidos los que están en las Instituciones
Académicas) ascendían a 115.000, entre ellos 7.000 están en el curso para el doctorado.
Además, los centros de docencia superior se esfuerzan para establecer y fortalecer los contactos
con las instituciones de investigaciones y los centros de producción (empresas, fábricas, etc.). Muchos
centros de docencia superior han firmado con las empresas acuerdos de cooperación técnica, han
establecido diversos cursos de capacitación para las empresas y han ofrecido servicios de consultoría
muy relevantes para el aparato productivo para el país.
De esta manera se puede expresar que la combinación de la enseñanza con la producción y la
investigación científica favorece la elevación del nivel de la enseñanza superior y contribuye a la
capacitación de los estudiantes.
En el caso de Chipre, la educación es obligatoria durante 10 años y cuatro meses, desde los 4
años y ocho meses hasta los 15 años de edad, o hasta que termine la secundaria inferior. Forma parte de
la educación básica El 87,1 % del alumnado de enseñanza primaria y de secundaria asiste a centros
públicos (2009/10), los cuales dependen del Ministerio de Educación y Cultura. También es de señalar
que el curriculum se establece a nivel nacional. Al finalizar se obtiene un certificado de educación
primaria necesario para acceder a la secundaria inferior. En este sentido conviene señalar que la
educación secundaria se encuentra dividida en cuatro tipos. La secundaria inferior, de 11 años y ocho
meses a 15 años, se imparte en el Gymnasium. Al finalizar se otorga un certificado que se basa en los
resultados de la evaluación continua y del examen interno final obligatorio para todo el alumnado. La
secundaria superior, de 15 a 18 años, que se imparte en los Liceos, y puede ser secundaria superior
general y la secundaria superior técnica y profesional. Estas dos últimas ofrecen la posibilidad de clases
por la tarde. La primera para alumnos entre 15-19 años y la segunda para estudiantes de más de 20
años. También es relevante señalar que se ofrece formación teórica y práctica para alumnado entre los
14 a18 años que no han completado la educación obligatoria. Las prácticas se realizan tres días por
semana y se encuentran remuneradas. Reciben un certificado profesional. La evaluación es continua y se
pasa de clase automáticamente. Al finalizar la secundaria superior general deben realizar un examen,
organizado por el Ministerio, que se realiza en centros de exámenes específicos. La Educación Superior
puede ser universitaria y no universitaria y se ofrece en Universidades públicas e instituciones privadas.
La educación superior no universitaria pública ofrece programas profesionales. Puede tener una
duración de entre uno a tres años y obtienen un certificado o un diploma. No proporcionan acceso al
segundo ciclo. La educación superior no universitaria privada ofrece programas académicos y
profesionales y se puede obtener un certificado o un diploma. También ofrece programas de
licenciaturas de cuatro años y el máster, de uno a dos años. La educación superior universitaria
pública ofrece programas de tres ciclos: Licenciatura, 4 años (240 ECTS)11, Máster, de uno a dos años
(90-120 ECTS) y Doctorado con un período comprendido entre los tres a ocho años. En lo relativo a la
educación superior universitaria privada, ésta ofrece programas de licenciatura de cuatro años, máster,
entre uno y dos años y doctorados de tres a cuatro años. Es relevante
señalar que Chipre es el único país de la Unión Europea en el que la mayoría de los estudiantes se
matriculan en centros totalmente privados en todos los estudios considerados conjuntamente y
especialmente en los del nivel CINE 5B, donde cerca de nueve de cada diez estudiantes están
11 Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (European Credit Transfer and Accumulation System).
matriculados en centros privados. La educación tiene una orientación muy importante hacia la industria
y el sector productivo,
En el caso de Eslovenia, la educación puede ser académica y profesional. La educación infantil
se extiende desde el primer año hasta el sexto año. No es obligatoria. Desde los 6 años hasta los 15
años; constituye la educación básica, la cual se divide en tres ciclos. La primera corresponde a las
edades comprendidas entre los seis a nueve años. La segunda desde los nueve hasta los doce años, y la
tercera desde los doce hasta los quince años. La evaluación es continua y al finalizar este tercer ciclo se
realiza una evaluación externa en lengua, matemáticas y otra materia seleccionada por el Ministerio del
país. Los resultados no afectan a la progresión del alumnado. Es relevante señalar que entre el segundo
y tercer ciclo se puede repetir un año. Por ley pueden permanecer dos años más en esta etapa. En lo
relativo a la Educación Secundaria Superior se accede con el certificado de educación básica y tiene una
duración de cuatro años, desde los quince hasta los diecinueve años. Puede ser de varios tipos:
General, Técnica, Formación Profesional de corta y media duración y Formación Profesional Superior
Técnica. La primera y la segunda corresponden a edades comprendidas entre los quince y diecinueve
años, la Formación Profesional de corta y media duración corresponde al período de quince a dieciocho
años, y la Formación Profesional Superior Técnica a los dieciocho a veinte años.
Los estudios relativos a la formación Post-Secundaria no superior se inicia a partir de los
diecinueve años. La constituyen cursos para el estudiantado que no ha terminado la formación Superior
General o la Formación Profesional y quieren entrar en la Universidad u obtener una cualificación
profesional. Tiene una duración de un año. Se considera una segunda oportunidad para la educación. La
educación superior puede ser académica y profesional. La profesional de ciclo corto son dos años de
duración (120 ECTS) y se obtiene un diploma. Las Universidades ofrecen tres ciclos y tres titulaciones:
a saber: Licenciaturas, con 180 o 240 ECTS. Puede ser también académica o profesional. Existen
también programas de licenciatura unido a postgrado de maestría que corresponde a 300 ECTS y el
doctorado. Algunas carreras necesitan de cinco a seis, como son: medicina, odontología, farmacia,
profesor de matemáticas. Al finalizar la Secundaria Superior realizan un examen externo (matura) y
obtienen un certificado que les permite acceder a la Educación Superior general o profesional, en unos
casos, o al mercado de trabajo en otros. A nivel de Educación Superior se accede con el certificado
general o profesional (matura). Al ciclo corto se accede con 4 años de Secundaria Superior o con tres de
trabajo y un examen.
En el caso de Mauricio, conocido oficialmente como la República de Mauricio, es un país
insular en la porción suroeste del Océano Índico, situado junto a la costa sudeste del continente africano
y aproximadamente a 540 millas al este de Madagascar. Además de la isla más grande y principal, la
República de Mauricio también está conformada por las islas de Cargados Carajos, Rodrigues, Tromelin
y las Islas Agalega. La Isla Mauricio forma parte de las Islas Mascareñas, además de La Reunión, una
isla francesa, situada a sólo 110 millas al suroeste, y Rodrigues situada a 350 millas al este. La
superficie geográfica total de la República de Mauricio es de apenas 787 millas cuadradas. La capital
del país y su ciudad más grande es Port Louis.
En el último censo realizado en julio de 2011, la población estimada de Mauricio era un poco
menor a 1.3 millones de habitantes, la mayoría de ellos (98 por ciento) viven en la isla principal.
Rodrigues es la segunda isla más poblada, habitada por alrededor de 38,000 personas. La población de
Mauricio es étnicamente muy diversa e incluye a los residentes que son descendientes de la India (indo-
mauricios), África Continental (criollo-mauricios), Francia (franco-mauricios) y China, (conocido como
el chino-mauricios).
Aunque la constitución de Mauricio no menciona específicamente una lengua oficial o nacional
para el país, la mayoría de la población, por lo menos de manera habitual y en situaciones informales,
habla un tipo de francés criollo llamado criollo mauriciano. El francés e inglés también se hablan, y de
los tres, el inglés es lo más parecido a una lengua oficial, ya que es el idioma utilizado en el Parlamento
(aunque este órgano puede dirigirse a la presidencia también en francés), la administración del gobierno,
los tribunales y los negocios. Tanto el francés como el inglés se utilizan en el sector de la educación.
Mauricio es también muy diverso en materia religiosa, conformada por los que practican el hinduismo
(52%), el catolicismo romano (28%), los musulmanes (17%) y otras religiones cristianas y no cristianas,
que en conjunto representan el 11 por ciento. La educación en Mauricio está supervisada por el gobierno
nacional, y como el país fue alguna vez una colonia inglesa, su sistema educativo está basado en gran
medida en el modelo británico. La educación es gratuita a partir de la enseñanza preescolar hasta el
nivel terciario, y desde el año 2005, el transporte desde y hacia las escuelas públicas también es gratuito.
El sistema educativo se divide en cinco niveles: educación preescolar, una combinación de
preescolar y jardín de infantes que se ofrece durante tres años a partir de los tres años de edad, la
educación primaria, el único nivel obligatorio de acuerdo con el sistema educativo de Mauricio, que
abarca seis años y que culmina con la obtención del Certificado de Educación Primaria; la educación
Secundaria, un programa de cinco años de formación académica o profesional, que finalmente conduce
a la obtención del Certificado de Educación Secundaria; la educación secundaria superior, un programa
de dos años que conduce al Certificado de Escuela Superior y; la educación post-secundaria y terciaria,
que puede incluir la formación profesional/técnica o universitaria, donde los estudiantes pueden obtener
títulos de licenciatura y posgrado en un número limitado de campos académicos.
Después de la Escuela Secundaria Superior, los estudiantes que tengan la intención de perseguir
oportunidades de educación superior deben presentar la evaluación de nivel secundaria y bachillerato -
exámenes de aptitud que son aplicados por la Universidad de Cambridge a través de su Programa de
Exámenes Internacionales. Como se puede apreciar en todos los casos
estudiados la Formación Técnico Profesional juega un papel muy importante en el sistema educativo y
productivo de los países. Es por ello que consideramos de suma relevancia que América Latina y el
Caribe realice un esfuerzo por impulsar los estudios relativos a la Educación Formal Técnica
Universitaria con una orientación fundamental al sector productivo como eje fundamental del desarrollo
económico sostenible y para el impulso hacia la competitividad, aspecto esencial para poder tener una
inserción exitosa en la economía mundial.
Retos y Oportunidades Educación Formal Técnica Universitaria Frente al Siglo XXI
Dado lo señalado en párrafos y apartados anteriores de este trabajo de investigación, conviene
presentar algunos argumentos y aportes que consideramos muy importantes sobre las razones que
justifican de manera general los retos y oportunidades de la Educación Formal Técnica Universitaria.
Destacando además, que todos los programas de educación superior son importantes para el
desarrollo sostenible de los países, empero, realizamos énfasis en este tipo de educación por ser el
desiderátum fundamental de esta trabajo investigativo.
En primer lugar porque ofrece a los países del subcontinente latinoamericano y caribeño la
posibilidad de mejorar los niveles de vida de su población y avanzar en un desarrollo creativo y
sostenible que le permita interactuar con los países vecinos y con el mundo. Aún cuando existen
múltiples esquemas de integración en el subcontinente, en la mayoría de los casos, los principales socios
comerciales de la región se encuentran fuera de esos esquemas de integración.12
En segundo lugar, este tipo de formación aproxima a los estudiantes al mundo laboral, facilita a
las instituciones de educación superior la interacción continua con el sector productivo y ofrece a éste la
posibilidad de acceder a un talento humano con las competencias que el sector requiere para ser cada
vez más competitivo en los mercados nacionales y mundiales.
Como tercera razón podemos señalar que permite ampliar su demanda y contrarrestar la cultura
negativa existente alrededor de estos niveles de formación, producto, entre otros factores, del gran
desconocimiento que se tiene en gran parte del mundo sobre sus características, ventajas, pertinencia
para el desarrollo y efectividad en términos de retorno de la inversión para las personas y sus familias.
La Educación Formal Técnica Universitaria puede impulsar y consolidar los avances en el
fortalecimiento de los vínculos entre el sector educativo y el sector productivo, en la formación por
competencias laborales realmente ajustadas a las necesidades de la industria y las empresas, además de
coadyuvar en el desarrollo de herramientas de flexibilidad de currículos y programas que permitan el 12 En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe la mayor parte del comercio internacional de bienes y servicios se produce con el resto del mundo, es decir, fuera del subcontinente latinoamericano y caribeño. Tal aseveración se desprende del Cuadro Número 05, donde para el año 2013 sólo un poco más del 15% de los productos de exportación de América Latina y el Caribe corresponden al exportaciones intrarregionales, siendo más del 80% lo que se exporta al resto de los países del mundo. Esto demuestra que a pesar de existir diversos esquemas de integración en el subcontinente, la mayor parte del comercio se da con el resto del mundo.
mejoramiento continuo de la calidad, aspectos fundamentales para garantizar una oferta de educación
técnica y tecnológica universitaria pertinente y competitiva.
Como quinta razón se puede señalar que la promoción de la educación técnica profesional y
tecnológica, con el propósito de crear o reformular programas para hacerlos más acordes con los
requerimientos de los sectores productivos regionales y nacionales puede conllevar a una mejorar
productividad del sector industrial y empresarial, haciendo posible la adecuación de las economías
nacionales a la realidades y exigencias del cambio tecnológico y las dinámicas y tendencias de la
economía mundial del siglo XXI.
Con la Educación Formal Técnica Universitaria se pueden establecer estrategias para conseguir
los objetivos propuestos, como el fomento de la creación de alianzas que vinculen sector productivo,
sector educativo, gobiernos locales y regionales, centros de innovación y desarrollo e instancias
nacionales relacionadas con la formación para el trabajo, para que mancomunadamente trabajen en
beneficio de la competitividad y la productividad de los países del subcontinente latinoamericano y
caribeño, garantizando una oferta de productos y servicios pertinentes y de calidad mundial. Aquí se
destacaría el trabajo en conjunto que se debe hacer con las regiones o localidades a los fines de ir
generando polos de crecimiento que en la sumatoria general generen aspectos positivos de desarrollo.
Desde el punto de vista económico y financiero la Educación Formal Técnica Universitaria
representa menor gasto de financiamiento y su repercusión en el aparato productivo de los países
latinoamericanos y caribeños se vería más rápido, dado la duración corta de estos programas en
comparación con los programas universitarios de cuatro o más años.
Para el desarrollo y adecuación de la Educación Formal Técnica Universitaria frente a los retos
mundiales del siglo XXI se hace necesario una verdadera determinación de involucrar a las
Instituciones de Educación Superior en alianzas estratégicas que desarrollan su trabajo para
contribuir a fortalecer la Educación Técnica Profesional y Tecnológica y exige además, una
ruptura con la cultura tradicional del sector de la educación superior, aparte de impulsar una visión
de apertura frente a las transformaciones estructurales que devienen del proceso; e implica cambios
sustanciales en la gestión académico-administrativa y en los modelos pedagógico y los métodos
formativos. Es necesario tomar decisiones de carácter político, académico y administrativo para
transformar nuestros países en lo relativo a la productividad y competitividad. (Ministerio de Educación
Nacional, República de Colombia, 2013).
Uno de los aspectos fundamentales de esta propuesta consiste en la ejecución de la misma. En
este sentido, consideramos que de acuerdo a lo señalado anteriormente, los aspectos más importantes
para operativizar esta iniciativa son los siguientes:
1) Identificar los sectores productivos y estratégicos: En lo relativo a este punto conviene
señalar que: la formación de talento humano es esencial en la creación de condiciones idóneas que
permitan alcanzar los estándares de productividad y competitividad que requiere cualquier país con el
fin de lograr altos niveles de desarrollo y espacios privilegiados en el contexto económico mundial.
Así, los países deben establecer visiones y planes macros que proporcionan material valioso
para identificar sectores productivos estratégicos con potencial para establecer una articulación
pertinente con el sector educativo (Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia, 2013).
Para ello se hace necesario seis factores fundamentales. El primero de ellos, es el relativo a la
construcción de “agendas, planes y visiones regionales y locales. Gobernaciones y municipios conocen
sus necesidades y oportunidades…. En esa medida, pueden ejercer un liderazgo en materia de
productividad y competitividad al convocar la participación de las instituciones de educación superior
señalando los sectores estratégicos que requieren procesos específicos de formación (Ministerio de
Educación Nacional, República de Colombia, 2013: 22). Un segundo factor esencial es el relativo a los
Perfiles y líneas de acción de las instituciones de educación superior. Los planes de desarrollo y los
proyectos educativos institucionales deben definir áreas y sectores prioritarios, regiones y comunidades
objeto de desarrollo de proyectos y programas académicos, de investigación y de extensión, que tienen
potencial de articulación con sectores productivos estratégicos nacionales y/o regionales (Ministerio de
Educación Nacional, República de Colombia, 2013. También se debe considerar que debe existir un
fortalecimiento de relaciones con los agentes y actores nacionales ya que “…las instituciones de
educación superior, el Estado y el sector productivo desarrollan proyectos conjuntos que constituyen un
saber acumulado con potencial de volcarse en la construcción de programas de educación técnica
profesional y tecnológica articulados con sectores estratégicos. Las experiencias adelantadas en las
líneas de Universidad Empresa-Estado, Universidad-Estado y Universidad-Empresa proporcionan
lecciones aprendidas y oportunidades para su avance y fortalecimiento” (Ministerio de Educación
Nacional, República de Colombia, 2013: 22). Otro elemento necesario es monitorear frecuentemente los
cambios en el macro entorno ya que: “Es necesario mantenerse en estado de alerta para reconocer e
interpretar tendencias, problemas, fortalezas, oportunidades y demás factores que se presentan en el
mercado, para identificar sectores productivos innovadores que puedan encerrar un alto potencial de
desarrollo” (Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia, 2013: 23).
2) Una vez determinados los sectores productivos y estratégicos se considera que los aportes que pueden
realizar las Instituciones de Educación Superior consisten en:
“La consolidación de líneas de acción al articularlas con estrategias de desarrollo local, regional
y nacional en aras del mutuo beneficio.
Vinculación con el sector productivo.
Pertinencia de la oferta educativa.
Conocimiento legítimo y oportuno del comportamiento de los mercados y las necesidades de los
sectores productivos.
Acercamiento a las dinámicas cambiantes del mercado laboral”. (Ministerio de Educación
Nacional, República de Colombia, 2013: 24).
3) Preparar a la institución de educación superior para fortalecer la educación técnica profesional y
tecnológica:
En este aspecto se hace necesario considerar que si la Institución de Educación Superior decide
establecer una alianza para el fortalecimiento de la formación técnica profesional y tecnológica, la
misma debe asumir un compromiso activo con el desarrollo y la competitividad local, regional y
nacional, orientadas a mejorar la calidad, cobertura, pertinencia y efectividad de la Educación Técnica
Profesional y Tecnológica. Para ello se hace necesario y fundamental que la alta y media gerencia de la
Institución de Educación Superior (Consejo Directivo, Rectorado, Vicerrectores, Decanos) reconozca la
pertinencia de trabajar en una alianza de la que también hacen parte el sector industrial y productivo,
Instituciones de Educación Media y gobiernos locales y regionales, así como la necesidad de
transformar prácticas académicas y administrativas en el horizonte de la formación basada en
competencias. De la misma manera, se debe garantizar el compromiso de órganos como los consejos
directivos, consejos superiores y académicos. En sí, la participación debe tener una articulación muy
clara con los planes institucionales, capacidad de ajuste flexible, aceptación por parte de la comunidad
universitaria, planificación de recursos financieros, la asignación de responsabilidades de
implementación, verificación y monitoreo del cumplimiento de cronogramas y objetivos.
También es fundamental abordar en este punto, que se debe tener muy claro el objetivo de los
programas diseñados en la medida en que su creación o transformación no responda a pedidos
tradicionales del mercado sino a la necesidad de promover una oferta con poca tradición y estructurada
en función de los beneficios que generará para la comunidad y a los países.
Es ineludible una determinación sólida por parte de la dirección de la Institución de Educación
Superior, ya que esto facilita la toma de decisiones y permite celeridad en el desarrollo de los
programas, considerando que el proceso exige la implementación de cambios en sus diferentes niveles
de gestión y planificación.
. Resulta imperante revisar las normas sobre la administración de estudios, como por ejemplo el
reglamento estudiantil y el sistema de matrículas, para hacer posible una flexibilidad curricular y los
cambios administrativos y académicos que requiere la implementación de programas basados en
competencias, para así poder adecuarlos a la realidad de la Educación Formal Técnica Universitaria.
Otro aspecto desde el punto de vista de la cultura organizacional es el referente al
establecimiento de mecanismos apropiados y efectivos de información al interior de las instituciones lo
cual coadyuva a superar las resistencias en relación con la educación técnica profesional y tecnológica,
específicamente entre los docentes y los consejos académicos y directivos. La resistencia cultural
organizacional desaparece en la medida en que hay información, se conoce y profundiza en el tema y
además se comparten las experiencias que se desarrollan en el ámbito internacional.
Como otro aspecto relativo a este factor, se puede mencionar que se hace necesario a los fines
de garantizar la coherencia del proceso de construcción de los programas, que todo el equipo que sea
designado para trabajar en su ejecución reciba instrucción sobre la formación basada en competencias.
Se debe trabajar para sustituir los programas basados en contenidos a programas basados en
competencias, lo cual imprime otro ritmo a la enseñanza, en la medida en que las exigencias de
actualización permanente son mayores. De ahí el compromiso necesario de los docentes con su propio
proceso de formación en beneficio del estudiantado.
Como último, pero no menos importante, es de señalar que se hace imperioso designar un
coordinador o representante de la institución con poder de decisión y capaz de apropiarse tanto de los
objetivos como de las expectativas de la institución en relación con la propia alianza estado-institución-
sector productivo.
En síntesis se puede expresar que el acercamiento de las Instituciones de Educación Superior de
Educación Formal Técnica Universitaria a las políticas y estratégicas de desarrollo local, regional y
estatal deben estimular la conformación de alianzas entre ellas y el estado, además del sector productivo
a los fines de que se garantice y apoye un proceso de generación de oferta académica pertinente con la
calidad, efectividad de talla mundial en los programas de Educación Formal Técnica Universitaria. Para
el logro de esto se deben fomentar el desarrollo de programas curriculares por competencias y éstos
deben ser revisados periódicamente, dado los cambios del contexto local, regional, estatal y mundial.
Desde el punto de vista de la gestión académico- administrativa se deben abordar programas
técnicos profesionales en los que se involucre un componente científico que exige hacer
transformaciones en el modelo pedagógico, en las estrategias y los métodos formativos. Es necesario
tener presente que los cambios que exige el desarrollo de estos programas van desde la aplicación de
métodos de evaluación diferentes, hasta el manejo de calendarios académicos específicos para este tipo
de estudio.
Este tipo de transformaciones académico-administrativas presentarían, entre otras, las siguientes
ventajas:
1) En primer lugar, un enriquecimiento y coherencia de la oferta académica, además de la diversificación
del perfil de los estudiantes y egresados en contribución a la competitividad de la localidad, la región y
del país frente a las características actuales de la macro unidad geográfica mundial.
2) También se generaría una actualización no estática y permanente de las instituciones en lo referente a
las tendencias de la Formación Técnica Profesional y Tecnológica, y en conocimiento de las dinámicas
de los sectores productivos estratégicos y de sus metas de productividad y competitividad frente al resto
del mundo.
3) Por otra parte, coadyuvarían al fortalecimiento de la responsabilidad social de las instituciones de
educación superior al brindar una oferta educativa de calidad con opciones para estudiantes que
pertenecen a comunidades sensibles. Así, se invierte en el mejoramiento de sus condiciones de vida y se
asegura la capacitación de jóvenes para trabajar en sectores productivos que impulsan el desarrollo de la
localidad, región y país al cual pertenecen.
4) Como cuarta ventaja se podría indicar que se proyectaría y mantendría la sostenibilidad a las relaciones
Universidad-Empresa-Estado. Combinación sine qua non para un verdadero crecimiento integral de los
países y el objetivo de la competitividad.
5) Se hace fundamental la generación de entendimientos mutuos en torno a la educación técnica
profesional y tecnológica por ciclos y basada en competencias para la unificación de criterios13.
13 Como se señaló anteriormente en el caso canadiense y en muchos otros casos, no existe un entendimiento mutuo sobre este tipo de educación.
6) Otra ventaja es que la interrelación entre instituciones de educación superior e instituciones de
educación media permitiría la promoción de este tipo de programas entre los alumnos de educación
media y se rompería el falso concepto que este tipo de educación superior (Educación Formal Técnica
Universitaria) es de menos nivel que las carreras largas o licenciaturas (cuatro o más años).
7) Un “redimensionamiento de los intereses colectivos en la medida en que los equipos de trabajo
constituidos a partir de las alianzas adquieren protagonismo en las instituciones” (Ministerio de
Educación Nacional, República de Colombia, 2013: 37).
El cuarto factor es el referido a los modelos pedagógicos y formativos, aquí uno de los
aspectos más importantes para el desarrollo de los curriculas por competencia es la no desvinculación
del mundo académico del laboral y el sector productivo. Es muy relevante señalar que es necesaria una
claridad en el tipo de competencias.
Por competencias vamos a entender a las habilidades, conocimientos y actitudes que debe tener
un egresado o persona en general, para aplicar y desempeñar situaciones laborales.
Las Instituciones de Educación Superior deben tener la capacidad de establecer características y
diferencias entre lo técnico y lo tecnológico, además de diferenciar en qué nivel están las competencias
y hacer las nivelaciones requeridas. En la mayoría de la literatura académica sobre competencias existen
al menos dos grandes grupos: las competencias básicas o genéricas y las competencias específicas, y
una adicional que generalmente recibe el nombre de competencias transversales pues están presentes en
casi todas las profesiones y ocupaciones.
Es por ello que existen al menos tres diferentes niveles de competencias. La primera de ellas
incorpora las denominadas competencias sociales, como pueden ser conducir discusiones y
conversaciones, persuadir, cooperar, trabajar en equipo, entre otras. (Tait y Godfrey, 1999).
Las segundas son las competencias específicas, relativas al desempeño de una ocupación en
concreto y van a aportar actitudes, habilidades, conocimientos y valores propios de cada profesión y
actividad laboral.
Por su parte, las terceras, son las denominadas competencias transversales o genéricas, es decir,
aquellas que necesita un trabajador profesional para analizar los problemas, evaluar las estrategias a
utilizar y aportar soluciones pertinentes en situaciones nuevas. Aparecen, por lo general, en la mayoría
de las labores que se le presentan a un sujeto en los distintos campos profesionales.
Como se señaló anteriormente, “las competencias responden a tres tipos básicos de contenidos
que se trabajan de forma integral, no independiente: conceptos, procedimientos y actitudes. Allí radica
una de las ventajas de la educación basada en competencias frente a lo disciplinario cuando se
desarrollan procesos de formación para el trabajo” (Ministerio de Educación Nacional, República de
Colombia, 2013: 60).
Las actitudes generan la flexibilidad para el cambio, mientras que en la educación por
contenidos se corre el riesgo de dejar al profesional sin herramientas en el momento en que los
contenidos se desactualializan y sin el aspecto actitudinal que lo impulse al aprendizaje autónomo o al
campo laboral.
Para lograr lo señalado anteriormente, se hace imperante una buena estrategia para poder
diseñar el currículo, y así poder conformar desde los de la alianza sector educativo, sector empresarial y
Estado, un equipo académico que cuente con coordinadores que se encarguen de brindar lineamientos y
pautas de lo que se requiere con amplios conocimientos en los temas de pedagogía, diseño de
curriculum y representantes de las instituciones de educación media con el fin de garantizar que desde
la educación en los colegios se empiece a dar la transferencia de información necesaria.
Es muy relevante que los equipos de trabajo cuenten con profesionales que tengan esos perfiles,
es decir, pedagogos y expertos en el sector productivo.
Es muy importante señalar que los currículos que se estructuran diseñados bajo la modalidad de
asignaturas no se consideran adecuados, cuando se trabaja con base en competencias. Es por ello que
una alternativa debe ser estructurar los contenidos en torno a problemas como eje fundamental del
currículo. En torno a ello e cabe acotar que se debe establecer la construcción de marcos conceptuales
para dar soporte al enfoque pedagógico cognitivo, frente a la construcción y proyección social del
conocimiento.
Es muy importante comprender y valorar los avances y los retrocesos en el desarrollo de los
diseños. Su marcha debe acompañarse con procesos paralelos de comunicación, evaluación y
seguimiento. La definición del enfoque es prioritaria y las probabilidades son múltiples. Desde enfoques
sistémicos hasta enfoques funcionales. Hacerlo desde el inicio significa agilidad y cumplimiento
oportuno de los objetivos establecidos. Vale la pena consultar los modelos suizos, eslovenos, entre
otros.
Como punto central de todo este proceso es haber definido, por parte de todos los involucrados
y con rigor, el perfil ocupacional, teniendo en cuenta las características del sector y las líneas requeridas.
Cuando se construye un currículo basado en competencias el levantamiento de los perfiles permite
evidenciar la correspondencia entre éste y los planes de estudio con las necesidades del sector
productivo y del mundo de la ciencia, la tecnología y la participación ciudadana. Como otro paso
importante se debe señalar que una vez definidas las competencias básicas, específicas y transversales
requeridas para cada perfil, se recomienda precisar lo fundamental y común para todas las instituciones
y variaciones posibles que estén en sintonía con el perfil estratégico de cada institución.
El diseño curricular debe incluir propuestas para la evaluación de los aprendizajes, entiendo que
el conjunto de juicios sobre el avance logrado por el alumno en la apropiación de habilidades de
pensamiento, conocimientos motrices y actitudinales. Se considera pertinente que la evaluación del
aprendizaje del alumno sea integral, cualitativa y cuantitativa y que se exprese en informes descriptivos
que respondan a estas características.
Dada la velocidad con la que se deben actualizar los programas, es muy importante contar con
flexibilidad en los cambios, debido, principalmente a la evolución de las necesidades de los sectores
productivos con sus correspondientes cambios de perfiles y competencias requeridos..
De acuerdo a lo señalado precedentemente al Ministerio de Educación Nacional, República de
Colombia (2013: 46-47) los aspectos y factores señalados anteriormente traerían como consecuencia
una serie de oportunidades para los sectores educativo, productivo y gubernamental.
Con respecto al sector educativo:
1) Iniciar, afianzar y/o proyectar relaciones con sectores productivos estratégicos.
2) Diversificar, flexibilizar y dar pertinencia a la oferta al desarrollar programas académicos basados en
competencias.
3) Posibilitar el trabajo articulado entre las instituciones de educación superior oficiales y privadas y el
sector gubernamental.
4) Reducir la deserción escolar, que en muchos casos está relacionada con la necesidad que tienen los
estudiantes de ingresar en el mercado laboral para contribuir con el sustento de sus familias.
5) Los programas de formación técnica y tecnológica aparecen de ese modo como una alternativa para que
los jóvenes no deban ausentarse de las aulas y adquieran capacidades que les permitan un mejor
desempeño en el sector productivo.
En lo referente al sector productivo
1) Encontrar respuestas oportunas y pertinentes a sus necesidades de formación de talento humano.
2) Iniciar, afianzar y/o proyectar relaciones con las instituciones de educación superior y con el Estado.
3) Aumentar la competitividad y productividad del sector.
4) Reorientar la inversión de recursos destinada actualmente en el desarrollo de procesos propios de
capacitación de los nuevos empleados.
5) Cualificar prácticas que se realizan de modo artesanal con el fin de promover la constitución de
empresas más competitivas que contribuyan al desarrollo del sector productivo que atiende el programa.
6) Estandarizar procesos de producción y de prestación del servicio, y darlos a conocer al sector educativo.
Con respecto al sector gubernamental:
1) Iniciar, afianzar y/o proyectar relaciones y vínculos articulados con los sectores productivos estratégicos
y las instituciones de educación superior, en beneficio del desarrollo del país.
2) Disponer de una oferta pertinente que facilite a los jóvenes quedarse en sus regiones de origen y a
participar en su desarrollo.
3) Impulsar niveles más altos de competitividad y productividad para las regiones y los sectores
estratégicos.
4) Ampliar la cobertura de la formación técnica profesional y tecnológica.
Consideraciones Finales
La mayoría de los países de América Latina y el Caribe deben asumir un papel central en el
planeamiento de la educación. Deben participar activamente en la modernización e integración social.
La universidad, como un todo, está ligada al desarrollo de la sociedad ante la necesidad de formar
recursos humanos que respondieran a las necesidades de la economía (Krotsch, 2001).
En un mundo globalizado y globalizante, la Instituciones de Educación Superior en general y
muy especialmente las instituciones públicas deben asumir el rol que les corresponde con la sociedad, y
uno de ellos es fundamentalmente, preparar el recurso humano necesario para que sus respectivos países
puedan competir en los mercados mundiales. Esa competencia debe estar basada en la productividad
como eje fundamental de la competitividad.
Como se pudo apreciar en el desarrollo de este esfuerzo investigativo existen países que egresan
más profesionales de las carreras de Educación Formal Técnica Universitaria como primer título, que la
correspondiente a la educación formal universitaria de cuatro años o más. De estos países, más del
cincuenta por ciento (50%) de ellos se encuentran dentro de los sesenta países más competitivos del
mundo de acuerdo al índice de competitividad elaborado y publicado por el World Economic Forum,
Es por ello que se considera que la Educación Formal Técnica Universitaria puede generar
valiosas oportunidades para los países de América Latina y Caribe por varias razones. La primera de
ellas es que todavía los países latinoamericanos y caribeños siguen dependiendo de las exportaciones de
productos primarios ó manufacturas primarias que poseen poco valor tecnológico agregado, lo cual,
genera que el modelo de desarrollo pueda generar altibajos en el tiempo y que el progreso no sea
sostenible en el tiempo. El segundo factor, es que la Educación Formal Técnica Universitaria reconoce
competencias profesionales; que permite ajustar los tiempos de estudio y trabajo a las necesidades del
estudiante; con las competencias adquiridas y la titulación obtenida se le abren otras puertas laborales al
egresado y se le posibilita seguir creciendo en su proyecto de vida académico, recuperando en un tiempo
muy corto la inversión realizada en los estudios. Como tercer factor, es importante señalar que se deben
resaltar las ventajas de estudiar una carrera Técnica Profesional o Tecnológica:
- Estudio en corto tiempo; formación altamente especializada y práctica.
- Posibilidad de acceder al mercado laboral a corto plazo,
-Formación de competencias, habilidades y destrezas para trabajar en un área específica de los
sectores productivos y de servicios
- Capacidad de solucionar tópicos específicos con soluciones prácticas y rápidas en su área de trabajo y
en la vida misma
- La mayoría de instituciones tienen el sistema de créditos, lo que permite la homologación de varias
materias para continuar con la carrera profesional, si así lo desea el estudiante.
- Hay una tendencia en la que las empresas buscan cada vez más a egresados técnicos y tecnólogos,
pues solicitan a alguien que se desempeñe directamente en lo operativo,
-Muchos bachilleres pierden la oportunidad de realizar estudios superiores debido a que no cuentan con
los suficientes ingresos económicos. Sin embargo, las carreras técnicas o tecnológicas, al ser de ciclos
más cortos, ofrecen la posibilidad de que los costos de los semestres o trimestres, sean mucho
más económicos en comparación con la formación profesional de cuatro o más años,
- Diferentes universidades de prestigio se han dado cuenta de la importancia de la formación técnica y
tecnológica, por lo que con el paso del tiempo se han abierto programas de este orden, con la
posibilidad de continuar con los estudios de cuatro o más años,
- El egresado en cualquier carrera técnica profesional o tecnológica está habilitado para compartir
responsabilidades de programación y coordinación,
- La formación técnica comprende el cómo hacer, mientras que la tecnológica incluye también el por
qué, el para qué, el dónde y el cuándo se produce un determinado bien o servicio
- Este tipo de formación permite ajustar los tiempos de estudio y trabajo a las necesidades de los
estudiantes,
- A este tipo de egresados se le abren otras puertas laborales, ofreciéndole la posibilidad de seguir
creciendo en su proyecto de vida académica, así como la recuperación - en un tiempo muy corto- de la
inversión realizada en sus estudios,
Por otro parte, se debe romper el mito mediante el cual los egresados de carreras de Educación
Formal Técnica Universitaria no se encuentran capacitados para laborar en cargos de responsabilidad ó
peor aún que son profesionales poco capacitados.
En muchos países de América Latina, como por ejemplo Venezuela, existe una concepción
errónea de este tipo de profesional que permea en la escogencia de los Bachilleres para su proyecto de
vida educativo, por considerar a las carreras Técnicas Universitarias de menor nivel, Cada tipo de
educación tiene su característica y todas son importantes para poder contribuir en la productividad de
los países.
La formación Técnica Profesional y Tecnológica responde de manera mucho más rápida y
eficiente a las necesidades de la sociedad, no solamente en el sector productivo, sino también en los
jóvenes egresados de la educación básica y media, ya que esta educación le permite a los egresados
vincularse de una manera mucho más rápida al mercado laboral.
Referencias Bibliográficas
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO –BID- (2012): “Informe Macroeconómico para
América Latina”. Washington, Estados Unidos de América.
BANCO MUNDIAL (2012): “Informe Anual”. Washington, Estados Unidos de América.
CEPAL (2013).”Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe”. Santiago de Chile, Chile
COMISIÖN EUROPEA: “Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente”, (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678, fecha de consulta 07 de marzo de
2014).
Córdova, Armando (1993): “América Latina y el Nuevo Orden Económico Internacional”. Nueva
Economía, Año 2, Número 2: 55-94.
Daly, Carlos (2002): “Capitales Extranjeros en Economías Dependientes”. Academia de Ciencias
Económicas, Caracas, Venezuela
De Ibarrola, María.(2009) “Formación de profesionales de la ETP: nuevos enfoques pedagógicos” en
Blas, Francisco de Asís y Juan Planells (coordinadores). Retos actuales de la educación técnico
profesional. Madrid: OEI/Fundación Santillana, pp. 73‐88
________________ (2010) Principales tendencias en la educación de los jóvenes en América Latina .
Clase preparada para el curso virtual de posgrado Jóvenes, educación y trabajo: nuevas tendencias y
desafíos. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de Argentina, 10‐17 de junio
de 2010.
Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza (2014);
“http://www.swissworld.org/es/educacion/educacion_terciaria/universidades_y_escuelas_politecnicas/
(consultado el 25 de febrero de 2014).
Dertouzos, Michael, Lester, Richard y Solow, Robert. (1989). Made in America. Regaining the
productive edge. Cambridge, Massachussets, London, England: The MIT Press, 346 p.
De Vries, M. J. (2005) Teaching about Technology. An Introduction to the Philosophy of Technology
for Non‐philosophers. The Netherlands: Springer.
Durand‐Drouhin, Marianne. (1999) L’evolution récente et enjeux des politiques de formation
professionnelle dans las pays de l’OCDE. En Conference Internationales sur la Formation
Professionnelle et Technique. Actes. Montréal, Québec.
Durand Avila, María Cecilia.(2010) Vinculación entre educación y trabajo. Los espacios formativos
para el trabajo en una escuela Conalep. Tesis de Maestría en Ciencias con Especialidad en
Investigaciones Educativas. México: Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados.
Fairbanks, Michael (2000), Arando en el mar, Mc Graw Hill. Bogotá.
Ferrer, Aldo (1998), “América Latina y la Globalización”, Revista de la CEPAL, número extraordinario.
Santiago de Chile.
Gallart, María Antonia.(1985) La racionalidad educativa y la racionalidad técnica. Las escuelas
técnicas y el mundo del trabajo. Argentina: Cuadernos del CENEP, números 33 y 34.
Gallart, María Antonia.(2004) "Habilidades y competencias para el sector informal de la economía."
Formación en la economía informal. Boletín Cinterfor 155: 33‐75.
Girardo, Cristina. (2006) “Las profesiones emergentes en las organizaciones de la sociedad civil como
trabajos atípicos. Los autónomos de segunda generación” en Girardo, Cristina, de Ibarrola,
Jacinto, Claudia y Prudencio Mochi. Estrategias educativas y formativas para la inserción social y
productiva. Montevideo: Cinterfor OIT/ RETLA/ Red ETis. pp. 215. 242.
Jaramillo Baanante Miguel.(2004) “Los emprendimientos juveniles en América Latina: ¿una respuesta
ante las dificultades del empleo?”. RedEtis. Tendencias y debates 3:42‐54. Disponible en:
http://www.redetis.org.ar/node.php?id=199&elementid=239)
Jacinto, Claudia (coordinadora). (2002) ¿Educar para qué trabajo? Discutiendo rumbos en América
Latina. Buenos Aires: RedETIS.
Lasida Javier. (2005) “Nuevas soluciones para un viejo problema: modelos de capacitación para el
empleo de jóvenes. Aprendizajes en AL” en Abdala, E; Jacinto, Cy y Solla A. (coordinadores) La
inclusión laboral de jóvenes, entre la desesperanza y la construcción colectiva . Montevideo:
Cinterfor/OITpp. 185‐216. Disponible en:
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/inclus/pdf/abdala.pdf)
Leite, Elenice.(2004) “Educación y Trabajo: nuevos actores, viejos problemas” en De Ibarrola, María
(coordinadora). (2004). Desarrollo local y formación. Hacia una mirada integral de la formación de los
jóvenes para el trabajo. Montevideo: DIE Cinvestav/Cinterfor OIT/ Universidad Iberoamericana León/
Red Latinoamericana de Educación y Trabajo. pp. 169‐209
López, Nestor y Florencia Sourrouille (compiladores).(2010) Universalizar el acceso y completar la
educación secundaria. Entre la meta social y la realidad latinoamericana. Buenos Aires:
OEI/UNESCO/IIPE/SITEAL. (Debate no.7)
Martínez López, Emilio Andrés. (en proceso) Saberes productivos y su impacto en la microempresa
informal. Tesis de Doctorado en Ciencias con Especialidad en Investigaciones Educativas (Versión
borrador, noviembre 2010). México: Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.
Maza Zavala, Domingo F. (1990), “La Economía Mundial”, Mimeo. Cátedra de Economía Mundial,
Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Comisión de Estudios
de Postgrado, Maestría en Economía Internacional, Caracas. Período lectivo I-1999.
Mertens, Leonard. (1996) Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos. Montevideo:
Cinterfor, (Herramientas para la Transformación, 3) 119 p. Disponible en:
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/mertens/index.htML)
Mertens, Leonard. (1998) La gestión por competencia laboral en la empresa y en la formación
profesional. Madrid: IBERFOP, OEI.
Mota Quintero, Alejandro. (en proceso). Las universidades tecnológicas de desarrollo. Una propuesta de
formación por competencias. Tesis de Doctorado en Ciencias con Especialidad en Investigaciones
Educativas (Primera presentación de avances, enero 2010). México: Departamento de Investigaciones
Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.
Moura Castro, Claudio. (2002) Formación profesional en el cambio de siglo. Montevideo:
Cinterfor/OIT, (Sobre Artes y oficios, 1), 382 pp.
Organización de Estados Iberoamericanos. Metas educativas 2021: la educación que queremos para la
generación de los bicentenarios. Secretaría General Iberoamericana, Conferencia iberoamericana de
Ministros de Educación. Organización de Estados Iberoamericanos, 2010. Disponible en:
http://www.oei.es/metas2021/todo.pdf
Pieck, Enrique.(2001) “La capacitación para jóvenes en situaciones de pobreza. El caso de México” en
Pieck, Enrique (coordinador) (2001). Los jóvenes y el trabajo. La educación frente a la exclusión social.
Montevideo: Cinterfor/OIT/UIA/ RETLA/IMJ/CONALEP. Disponible en:
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/libro273/epieck3.pdf
Ramírez Guerrero, Jaime. (2004) "Capacitación laboral para el sector informal en Colombia."
Formación en la economía informal. Boletín Cinterfor 155 77‐133.
Rifkin, Jeremy.(1996) El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento
de una nueva era. México, Buenos Aires, Barcelona. Paidós.
Rivera, Hugo (2004), “La Competitividad y la gestión empresarial”, Memorias del Consejo
Latinoamericano de Escuelas de Administración –Cladea– Porto Alegre, Brasil.
Secretaría de Educación Pública, México. (2008) Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos.
Principales cifras, ciclo escolar 2006‐2007. México.
Tait, H y Godfrey, H. 1999. Defining and assessing competence in generic skill. Quality and Higher
Education. Estados Unidos de América.
Teichler, Ulrich. (2009).Higher Education and the World of Work. Conceptual frameworks.
Comparative Perspectives, Empirical Findings. Rotterdam: Sense Publishers. 329 p. (Global
Perspectives on Higher Education)
Tinbergen, Jan (1965). International Economic Integration. 2nd ed. Elsevier, Amsterdam: 142 p.
Tyack, David y Larry Cuban. (2000). En busca de la utopía. Un siglo de reformas en las escuelas
públicas. México: SEP (Biblioteca para la Actualización del Maestro).
UNESCO (2014): “Tercer Congreso Internacional sobre Educación y Formación Técnica y
Profesional”. Ginebra, Suiza.
_________ (2013) “Metas educativas 2021: desafíos y oportunidades. Informe sobre tendencias
sociales y educativas en América Latina 2010”. Ginebra, Suiza.
UNITED NATIONS TRADE ON DEVELOPMENT (1994): “Transnational Corporations. Market
Structure and Competition Policy. Ginebra, Suiza.
United States. Dept. of Labor. Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills, SCANS. (1992)
Lo que el trabajo requiere de las escuelas: informe de la Comisión SCANS para América 2000.
Vega Tato, Griselda. (2009) De la universidad ideal a la universidad posible. Instituciones particulares
emergentes de educación superior en México: entre la demanda, la calidad y la satisfacción estudiantil.
(Estudios de caso). Tesis de doctorado. Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Diciembre de 2009.
Weinberg, Pedro Daniel.(2010) “Comentario” en UNESCO/IIPE‐UNESCO/OEI/SITEAL. Metas
educativas 2021: desafíos y oportunidades. Informe sobre tendencias sociales y educativas en América
Latina, 2010.
Weiss, Eduardo. (2010). 100 Años de educación técnica en México. Retos y preguntas abiertas.
Ponencia presentada en el Coloquio Dos siglos de educación en México. Educación 2001. México:
Facultad de Economía, UNAM, 3‐7 octubre de 2010.
Wilson, William Julius. (1997) When Work Disappears. The World of the New Urban Poors. New
York: Vintage books, , 322 pp.
WORLD ECONOMIC FORUM (2013): “World Competitiveness Report”Suiza.
Zarifian, P. (1999) El modelo de competencia y los sistemas productivos. Montevideo: Cinterfor
(Papeles de la oficina técnica. Disponible en la siguiente dirección
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/catalogo/autor/zarif/index.html)