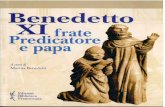Reseña, Arredondo, Literatura y propaganda en tiempo de Quevedo
Transcript of Reseña, Arredondo, Literatura y propaganda en tiempo de Quevedo
DIRECTOR / EDITOR
Víctor García RuizUNIVERSIDAD DE [email protected]
CONSEJO DE REDACCIÓNEDITORIAL BOARD
DIRECTOR ADJUNTO
Ramón GonzálezUNIVERSIDAD DE [email protected]
EDITOR ADJUNTO
Luis GalvánUNIVERSIDAD DE [email protected]
EDITORES DE RESEÑAS
Miguel ZugastiUNIVERSIDAD DE [email protected]
Fernando Plata UNIVERSIDAD DE COLGATE (EE.UU.)[email protected]
/
Francisco Javier Díez de RevengaUNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPAÑA)
David T. GiesUNIVERSIDAD DE VIRGINIA ( EE.UU.)
Luis T. González del ValleUNIVERSIDAD DE TEMPLE ENPHILADELPHIA (EE.UU.)
/ Óscar Loureda LamasUNIVERSIDAD DE HEIDELBERG(ALEMANIA)
Javier de NavascuésUNIVERSIDAD DE NAVARRA
Marc VitseUNIVERSIDAD DE TOULOUSE-LEMIRAIL. TOULOUSE 2 (FRANCIA)
Ignacio ArellanoUNIVERSIDAD DE NAVARRA
Manuel CasadoUNIVERSIDAD DE NAVARRA
José María Enguita UtrillaUNIVERSIDAD DE ZARAGOZA(ESPAÑA)
Ángel Esteban del CampoUNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA)
José Manuel González HerránUNIVERSIDAD DE SANTIAGO DECOMPOSTELA (ESPAÑA)
Luciano García LorenzoCSIC. MADRID ( ESPAÑA)
Claudio García TurzaUNIVERSIDAD DE LA RIOJA (ESPAÑA)
José Manuel GonzálezCalvoUNIVERSIDAD DE EXTREMADURA(ESPAÑA)
Salvador Gutiérrez OrdóñezUNIVERSIDAD DE LEÓN (ESPAÑA)
Ángel López GarcíaUNIVERSIDAD DE VALENCIA (ESPAÑA )
/
Esperanza López ParadaUNIVERSIDAD COMPLUTENSE(ESPAÑA)
María Antonia Martín ZorraquinoUNIVERSIDAD DE ZARAGOZA(ESPAÑA)
Emma MartinellUNIVERSIDAD DE BARCELONA(ESPAÑA)
Klaus PörtlUNIVERSIDAD DE MAGUNCIA(ALEMANIA)
Leonardo Romero TobarUNIVERSIDAD DE ZARAGOZA(ESPAÑA)
José Ruano de la HazaUNIVERSIDAD DE OTTAWA (CANADÁ)
María Francisca Vilches de FrutosCSIC. MADRID ( ESPAÑA)
Juan VillegasUNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN IRVINE (EE.UU.)
CONSEJO EDITORIAL / EDITORIAL BOARD
CONSEJO ASESOR Y CIENTÍFICO EDITORIAL ADVISORY BOARD
REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICAPAMPLONA. ESPAÑA / FUNDADA EN 1985 POR JESÚS CAÑEDO E IGNACIO ARELLANO ISSN: 0213-2370 / 2013 / VOLUMEN 29.2 / JULIO - DICIEMBRE
RILCE
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 241
Redacción y Administración Edificio BibliotecasUniversidad de Navarra31009 Pamplona (España) T 948 425600F 948 [email protected]/rilce
SuscripcionesMariana [email protected]
EditaServicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, S.A.Carretera del Sadar, s/nCampus Universitario31009 Pamplona (España)T. 948 425600
Precios 2013España1 año, 2 números / 16 €Número suelto / 13 €Unión Europea y resto del mundo1 año, 2 números / 33 €Número suelto / 16 €
Diseño y MaquetaciónKen
ImprimeGraphyCems
D.L.: NA 0811-1986
Periodicidad: semestralAbril y octubre
Las opiniones expuestas en los trabajospublicados por la Revista son de laexclusiva responsabilidad de sus autores.
Rilce ha recibido la certificación de laFundación Española para la Ciencia y laTecnología (FECYT) como publicaciónexcelente, y es recogida regularmente enlas siguientes bases de datos:
. ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX
. SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX
. SOCIAL SCISEARCH
. JOURNAL CITATION REPORTS / SOCIALSCIENCES EDITION (WEB OF SCIENCE-ISI)
. MLA BIBLIOGRAPHY (MODERNLANGUAGES ASSOCIATION)
. IBZ (INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OFPERIODICAL LITERATURE ON THEHUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
. IBR (INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OFBOOK REVIEWS OF SCHOLARLYLITERATURE ON THE HUMANITIES ANDSOCIAL SCIENCES)
. ISOC (CIENCIAS SOCIALES YHUMANIDADES)
. LLBA (LINGUISTIC AND LANGUAGEBEHAVIOUR ABSTRACTS)
. SCOPUS (ELSEVIER BIBLIOGRAPHICDATABASES)
. PIO (PERIODICAL INDEX ONLINE)
. THE YEAR’S WORK IN MODERNLANGUAGE STUDIES
RILCE. REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA (hasta 1988, RILCE. Revista del Instituto deLengua y Cultura Españolas) se publica dos veces al año desde 1985. Aceptatrabajos científicos, escritos en español, sobre literatura española en todas susépocas, literatura hispanoamericana, lengua española, lingüística y teoría li-teraria. La revista evalúa de forma anónima “por pares” (peer review) las cola-boraciones recibidas; ver Sobre el proceso de evaluación de “Rilce”. Los autoresdeberán observar estrictamente las Normas Editoriales y el Estilo de la revista.
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 242
Joan G. BURGUERA SERRAAspectualidad y modalidad: el caso de estar por/para + infinitivo 245-70
Emeterio DIEZ PUERTASEl Teatro Nacional del Español: la crisis de marzo de 1942 271-95
Fermín EZPELETA AGUILARPedagogía y formación en la narrativa de Benjamín Jarnés 296-318
Delia GAVELA GARCÍALa historia reciente, la materia bíblica y la ficción en la reescritura de Agustín Moreto 319-36
Sara GÓMEZ SEIBANE y José Luis RAMÍREZ LUENGOAlgunas notas sobre el español escrito en Bilbao en 1828: La Célebre Década de Bilbao 337-64
Javier MEDINA LÓPEZModelos de (des)cortesía verbal en la prensa española: el caso de El Día (Tenerife) 365-88
Ana NÚÑEZ RONCHIVisión de la conquista y de América en La conquista de México (1668) de Fernando de Zárate 389-414
Juan José PASTOR COMÍNEl contexto musical e iconográfico en Progne y Filomena de Rojas Zorrilla 415-42
Claudio PINUER RODRÍGUEZ y Teresa OTEÍZA SILVAEl factor linear en la construcción del significado valorativo en el discurso 443-72
Emilio RAMÓN GARCÍAEl código vital detrás de los espejos en Con tal de no morirde Vicente Molina Foix 473-94
Carolina SUÁREZ HERNÁN y Javier MACÍAS HORASHerencia narrativa, fragmentación y fractilidad en las biografías infames de Roberto Bolaño y Juan Rodolfo Wilcock 495-513
Alfonso ZAMORANO AGUILARRelaciones entre pensamiento pedagógico y teoría gramatical en España durante el primer tercio del siglo XX 514-44
REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA2013 / VOLUMEN 29.2 / JULIO - DICIEMBRE / ISSN: 0213-2370
RILCE
243
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 243
RESEÑAS / REVIEWS
Alburquerque García, Luis, coord. Relatos y literatura de viajes en el ámbito hispánico: poética e historia. Miguel Carrera Garrido 545-50
Arredondo, María Soledad. Literatura y propaganda en tiempo de Quevedo: guerras y plumas contra Francia, Cataluña y Portugal. Shai Cohen 550-53
Cornellà-Detrell, Jordi. Literature as a Response to Cultural and Political Repression in Franco’s Catalonia. David George 553-57
Díez de Revenga, Francisco Javier. La novela política: novelistas españolas del siglo XXI y compromiso histórico. José Manuel Vidal Ortuño 557-60
Ferrús, Beatriz. Mujer y literatura de viajes en el siglo XIX: entre España y las Américas. Mauricio Zabalgoitia Herrera 560-64
López Meirama, Belén, ed. Estudios sobre disponibilidad léxica en el español de Galicia. Felipe Jiménez Berrio 564-69
López Guil, Itzíar. Poesía religiosa cómico-festiva del bajo Barroco español: estudio y antología. Adrián J. Sáez 569-73
Marino, Nancy F. Jorge Manrique’s “Coplas por la muerte de su padre”: A History of the Poem and its Reception. Julio F. Hernando 573-76
Martínez, José María, ed. Cuentos fantásticos del Romanticismo hispanoamericano. José Elías Gutiérrez Meza 576-81
Martínez Cantón, Clara Isabel. Métrica y poética de Antonio Colinas. Marta Cordero Muñiz-Alique 581-84
Olza Moreno, Inés. Corporalidad y lenguaje: la fraseología somática metalingüística del español. Carolina Julià Luna 584-89
Quevedo, Francisco de. Silvas. Translated into English by Hilaire Kallendorf. Fernando Rodríguez Mansilla 590-92
Rivero Iglesias, Carmen. La recepción e interpretación del Quijote en la Alemania del siglo XVIII. Felix K. E. Schmelzer 592-95
Sánchez García, Remedios, y Ramón Martínez López, coords. Literatura ycompromiso: Federico García Lorca y Miguel Hernández. Juan Carlos Abril 595-97
Valente, José Ángel, y José Lezama Lima. Maestro cantor: correspondencia y otros textos. Guillermo Aguirre Martínez 598-600
SUMARIO VOLUMEN 29 / SUMMARY VOLUME 29 601-04
INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. NORMAS EDITORIALES Y ESTILO 605-06
SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE RILCE 607
244
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 244
RILCE 29.2 (2013) 545
reseñas
reviews
The aesopic pirates of the colombian writersoledad acosta de samper
Alburquerque García, Luis, coord.Relatos y literatura de viajes en el ámbito his-pánico: poética e historia. Número mono-gráfico de la Revista de literatura 73 (2011).361 pp. (ISSN: 0034-849X)
En una época caracterizada por la dis-persión intelectual y el descrédito delos principios clasificatorios, todavíahay quienes se afanan por poner unpoco de orden y llamar a las cosas porsu nombre. Es el caso del Dr. Luis Al-burquerque García que, desde haceunos años, viene empeñándose, conahínco y buen hacer, en cartografiar loscontornos de una forma literaria tansingular y, a la vez, escurridiza comolos relatos de viajes. A él se debe lacompilación del volumen reseñado enestas páginas: el primer monográficoeditado por Revista de literatura desdeque, en 2007, la prestigiosa publicacióndel CSIC dedicara un número a la con-memoración del centenario de RojasZorrilla.
Nutrido de las aportaciones de unselecto grupo de críticos y profesores,el conjunto de ensayos reunido por Al-burquerque resulta tan multiforme yestimulante como el propio objeto deanálisis. Dicha diversidad –palpable enel plano metodológico, pero tambiénen extremos como las regiones o losperiodos auscultados– es uno de losprimeros incentivos del libro. A él vie-nen a unirse otros de mayor calado, loscuales hacen de la propuesta un verda-dero hito en los estudios sobre litera-tura viajera.
Aunque no se explicita gráfica niverbalmente, el repertorio se divide endos tipos de trabajos: aquellos queabordan de manera específica el génerode viajes y aquellos otros que lo hacendesde un ángulo más holgado. Mien-tras que los primeros sitúan en el cen-tro de su discurso la problemática entorno a tal modalidad –concienciadosde las imprecisiones que la rodean–, lossegundos parten de una idea preesta-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 545
RILCE 29.2 (2013)546
RESEÑAS
blecida de la misma, entregándose alexamen de aspectos, diríamos, colate-rales. Dicho planteamiento redunda enla amenidad de la lectura, al tiempoque sugiere las múltiples posibilidadesque entraña la investigación en este te-rritorio.
Abre el recorrido el mismo Al-burquerque, con un texto que proveelos cimientos conceptuales de todo elmonográfico: “El relato de viajes: hitosy formas en la evolución del género”.En él ofrece un minucioso e ilustrativoresumen de lo que ha dado de sí su de-dicación al área. Nítidamente expues-tas, sus categorías remiten a la narra-tología genettiana, pero también a lasdiferentes teorías sobre la ficción y laliterariedad. Propone Alburquerquetres oposiciones para caracterizar el gé-nero: factualidad frente a ficcionalidad,descripción frente a narración y obje-tividad frente a subjetividad. Aunqueen todas ellas el primer término seríael dominante, advierte que el desequi-librio no debe ser excesivo, a riesgo dedesembocar en otras variantes discur-sivas. Completa el artículo una sucintapanorámica de los relatos de viajes enla literatura peninsular; resumen querefuerza la naturaleza introductoria deltexto, habida cuenta de que en el librose hallan representadas todas las etapasen las que tradicionalmente se parcelala historia literaria.
Viene después la contribución deJosé Luis García Barrientos: “¿Teatro
de viajes? Paradojas modales de un gé-nero literario”. El reputado teórico delteatro y el drama se pregunta si el re-lato de viajes es trasplantable a la es-cena. Tras una detenida y brillante re-flexión sobre los rasgos que definen elgénero y los condicionantes que im-pone el modo de representación dra-mático –admirablemente desglosadosen su solvente método dramatológico–,llega a la conclusión de que, si bien haycasos que se aproximan al modelo (ElNuevo Mundo descubierto por CristóbalColón de Lope de Vega, algunas de lascomedias que dramatizan el Viaje delmundo de Pedro Ordóñez de Ceballos,etc.), la propia determinación “modal”del teatro vuelve irrealizable la aplica-ción de ciertas premisas, a no ser re-nunciando a su esencia, o sea dejándosecontaminar por procedimientos pura-mente narrativos.
A estos dos planteamientos genui-namente teóricos, que además dialo-gan entre sí, siguen indagaciones de ín-dole más concreta, con menor cargaepistemológica y mayor atención a ma-nifestaciones puntuales. Empezandopor las de orientación más específica,tenemos, en primer lugar, la de MaríaRubio Martín: “En los límites del librode viajes: seducción, canonicidad ytransgresión de un género”. En ellahace un repaso de las obras que juegancon los límites del código, derivandohacia territorios híbridos. A partir dela obra de autores como Magris, Mat-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 546
RILCE 29.2 (2013) 547
RESEÑAS
vejevic, Wiesenthal y nombres máspróximos como Vila-Matas, Pitol oNeuman, propone varios puntos deunión entre ellos: habitantes de unmundo en el que ya no quedan regio-nes por descubrir y en el que la expe-riencia viajera se ha banalizado, acudena la veta viajera no tanto por un pru-rito informativo, sino por razones emi-nentemente artísticas, entre las queocupan un lugar de excepción la refle-xión sobre la actividad creativa, la po-sibilidad de representar la realidad y eldiálogo con discursos previos.
Siguiendo con los textos más es-pecíficos, estaría el de Federico Guz-mán Rubio: “Tipología del relato deviajes en la literatura hispanoameri-cana”. Aparte de sintetizar la evolucióndel género desde la época colonial,ofrece una clasificación de los sopor-tes del relato de viajes, con los submo-delos a los que aquellos han dado lugar:desde los diarios hasta las crónicas, pa-sando por las cartas o lo que el estu-dioso llama relatos híbridos. Como laspropuestas de Alburquerque y RubioMartín, certifica la buena salud de laque disfruta el género en la actualidad.
Retrocediendo hasta el siglo XVIII,nos sale al paso el texto de FranciscoUzcanga Meinecke: “El relato de viajeen la prensa de la Ilustración: entre elprodesse y el delectare y la instrumenta-lización satírica”. Mantiene su autorque en esta centuria se asientan las ba-ses de la modalidad en nuestro país,
con el auge del periodismo. Añade, porotro lado, que viene a ocupar un lugarintermedio entre la novela, tan pocodesarrollada en esa época, y el panfletode intención satírica. Concede, por úl-timo, atención a una categoría especialdentro del corpus: los viajes imagina-rios. Con los precedentes de Swift yDefoe, la descripción de lugares, cos-tumbres y caracteres ficticios comportauna fecunda combinación entre la fa-bulación recreativa y la crítica de lacontemporaneidad.
Plenamente constituido, el relatoiterológico conoce su expresión canónicaen el Ochocientos. En “Viajeros porEspaña en los años cuarenta del sigloXIX: tres formas de entender el relatode viaje”, Julio Peñate Rivero analizalas contribuciones de personalidadestan dispares como Modesto Lafuente,Ramón Mesonero Romanos y ÁngelFernández de los Ríos. En su escruti-nio demuestra cómo, aun en su formamás genuina, el relato de viajes posibi-lita la adopción de diferentes enfoquesdiscursivos que, en unos casos, aproxi-man el texto a la narración ficticia y, enotros, a la convencional guía de viajes.
Aunque un poco menos específicoque los hasta aquí vistos, el artículo deJorge Carrión –“El viajero franquista”–aporta valiosas claves para entender laevolución del género en el siglo XX.Hemos de advertir, con todo, de la par-cialidad del título; aunque se habla,efectivamente, de viajes referidos por
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 547
RILCE 29.2 (2013)548
RESEÑAS
simpatizantes del bando nacional, elverdadero interés radica en la contra-posición entre las maneras de estos y lasde aquellos que escribieron durante laRepública: cómo el relato de viajes fueinstrumentalizado en beneficio del ima-ginario y la retórica del Movimiento,adaptando motivos ya elaborados porlos viajeros republicanos sin fines cla-ramente políticos o propagandísticos.
Más específico sería el estudio dePatricia Almarcegui: “El otro y su des-plazamiento en la última literatura deviaje”. En él medita la investigadora so-bre uno de los aspectos cruciales quese le plantean al relator de viajes: su en-cuentro con la alteridad. Frente a lahomogeneización y el distanciamientopropios, por ejemplo, de los cronistasde Indias, el último relato de viajesconduce a la fragmentación de la pers-pectiva y la identificación en el extra-ñamiento. También la posmodernidadse deja sentir en estos derroteros.
Cierra este grupo de artículos elde Geneviève Champeau: “Texto eimagen en España de sol a sol de AlfonsoArmada”, en cuyas páginas se vuelvesobre aspectos tratados en las aporta-ciones de Rubio Martín, Guzmán Ru-bio y Almarcegui, si bien a propósitode un solo título, conformado a basede textos periodísticos del autor espa-ñol y fotografías de Corina Arranz.
Por lo que se refiere al resto detrabajos, presenta una gran variedad te-mática y metodológica. Con “Los via-
jes de los niños. Peligros, mitos y es-pectáculo”, Sofía Carrizo Rueda ex-plora una subespecie dentro del marcogeneral de la literatura de viajes: lasobras protagonizadas por niños, ape-nas abordadas por la comunidad críticapero en las que es posible rastrear ras-gos comunes. Enfatiza, además, su im-portante desarrollo en los últimostiempos, con el aprovechamiento delmedio audiovisual y la inauguración deparques temáticos.
Sigue al artículo de Miguel ÁngelPérez Priego: “Encuentro del viajeroPero Tafur con el humanismo floren-tino del primer Cuatrocientos”, en elque el acreditado medievalista glosa eltrato de una de las figuras más emble-máticas de la Baja Edad Media conotras personalidades del momento, en-tre las cuales destaca el también viajeroNiccolò dei Conti.
Sin abandonar la Edad Media, ex-plora el texto de María Mercedes Ro-dríguez Temperley –“Imprenta y crí-tica textual del Libro de las maravillasdel mundo de Juan de Mandevilla”– unode los extremos más desatendidos nosolo del área iterológica, sino tambiénde la tradición filológica: las represen-taciones gráficas. Antepasado directode los actuales libros ilustrados, su es-tudio podría ser muy esclarecedor parala reconstrucción de la historia de untexto y, en un sentido más general, parala percepción del mundo a través de laimagen.
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 548
RILCE 29.2 (2013) 549
RESEÑAS
Más interesado por aspectos te-máticos se encuentra el estudio de Ig-nacio Arellano “El motivo del viaje enlos autos sacramentales de Calderón,1: los viajes mitológicos”. En él se dacuenta, a través de un concienzudoexamen, de la relectura cristiana que elpoeta áureo propone de motivos paga-nos como el Laberinto de Minos, elviaje de los Argonautas, Ulises y Circe,así como de la significación alegóricade elementos propios de la literaturaviajera como la navegación marítima,con la que se figura el paso del almapor el mundo.
También referido al Siglo de Oro,el texto de Abraham Madroñal –“Apropósito de La doncella Teodor, una co-media de viaje de Lope de Vega”–constituye, junto con el de García Ba-rrientos, la única incursión en el orbeescénico. En este caso, con todo, la dis-quisición teórica da paso a la reflexiónsobre un asunto menos específico, aun-que igual de pertinente; más en con-creto, las semejanzas de la obra aludidaen el título con otras dos del Fénix,ambas anteriores a aquella y asociadasa la corriente denominada bizantina: lanovela El peregrino en su patria y lapieza teatral La Santa Liga.
La misma época, pero otra geo-grafía, protagoniza la contribución deJudith Farré Vidal: “Fiesta y poder enel Viaje del virrey marqués de Villena(México, 1640)”. Compuesto como le-gitimación del nuevo gobernante de
Nueva España –directamente empa-rentado con Felipe IV–, el texto deCristóbal Gutiérrez de Medina es unperfecto exponente del poder de la re-tórica en el discurso político: con la in-tención de renovar la imagen del do-minio español en Ultramar, describe lallegada del mandatario cual si se tra-tase de un segundo Hernán Cortés,adornado de una aureola de generosi-dad y piedad religiosa.
Y ya para terminar con este se-gundo grupo, estaría el trabajo de Leo-nardo Romero Tobar: “Imágenes poé-ticas en textos de viajes románticos alSur de España”. Centrado en los atri-butos líricos de este tipo de literatura,rastrea las resonancias que adquiere, enla mentalidad viajera de diferentes au-tores foráneos, el territorio que se abremás allá de Sierra Morena, con espe-cial atención a la oposición Norte/Sur.
Culmina el volumen la rigurosaselección bibliográfica de María delCarmen Simón Palmer: casi 50 pági-nas de referencias inexcusables paracualquier especialista del género, divi-didas en ediciones y estudios críticos y dis-tribuidas, a su vez, en los epígrafes“Congresos”, “Obras generales”,“Edad Media”, “Siglos de Oro”, “Si-glo XVIII”, “Siglo XIX” y “Siglo XX”.Con este amplio listado –prueba delbuen momento que atraviesa la inves-tigación iterológica, a la par que invita-ción a localizar huecos en los distintosperiodos y zonas geográficas– se pone
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 549
RILCE 29.2 (2013)550
RESEÑAS
el broche de oro a una empresa tanmeditada como necesaria, que sin dudahabrá de marcar un antes y un despuésen los estudios sobre relatos de viajesrealizados en España.
Miguel Carrera GarridoCSIC/Universidad [email protected]
Arredondo, María SoledadLiteratura y propaganda en tiempo de Que-vedo: guerras y plumas contra Francia, Ca-taluña y Portugal. Madrid: Iberoameri-cana/Frankfurt: Vervuert, 2011. 378 pp.(ISBN: 978-84-8489-549-7, Iberoameri-cana; ISBN: 978-3-86527-615-5, Vervuert)
Este libro recoge una serie de textos deíndole propagandística de difícil accesopara el lector no especialista. El ámbitode la propaganda tiene múltiples pun-tos de vista y definiciones. Para un me-jor entendimiento y descripción del fe-nómeno, María Soledad Arredondonos presenta una definición de propa-ganda de una forma abarcadora (71),sumándose a la perspectiva de impor-tantes investigadores del tema (Piza-rroso, Egido). Con un lenguaje cohe-rente y fluido, la profesora Arredondodescribe y expone las razones, motivosy expresiones de la literatura propa-gandista.
De hecho, Literatura y propagandaen tiempos de Quevedo: guerras y plumas
contra Francia, Cataluña y Portugal aúnaun amplio estudio de las obras maes-tras de la época que contienen unafuerte dimensión política. Tales obrasfueron escritas, de un lado, por litera-tos con un innegable afán de influenciapolítica y, del otro, por políticos conciertas pretensiones literarias y de re-conocimiento de su propio poder. Elpoder de la palabra, tanto constructivocomo destructivo, es conocido desdeantaño pero parece que el descubri-miento de su potencial propagandistase produjo en la primera mitad del si-glo XVII.
Este libro, como afirma Arre-dondo, es el resultado de un curso dedoctorado. Por tanto, la profesora dejaentrever mediante la elección de lostextos y su forma de tratarlos su capa-cidad pedagógica. Literatura y propa-ganda expone distintas obras escritasdurante la primera mitad del siglo XVII,analiza y muestra el amplio y elaboradodiálogo que existe entre ellas. Estamosante un estudio textual bien desarro-llado que abre el camino para una dis-cusión posterior. La noción didácticase percibe desde la introducción me-diante un resumen de la vida y obra delos principales autores que luego va atratar en su estudio.
Los autores que protagonizan di-cho resúmenes son: Francisco de Que-vedo, Adam de la Parra, José Pellicery Tovar, Diego de Saavedra Fajardo,Pedro Calderón de la Barca, Francisco
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 550
RILCE 29.2 (2013) 551
RESEÑAS
de Rioja, Virgilio Malvezzi, BaltasarGracián y Ana Caro de Mallén. El re-sumen, que puede resultar muy útilpara un público de lectores noveles enel tema, servirá también para situar losacontecimientos en su época y cono-cer a los principales protagonistas. Parael lector iniciado es asimismo impor-tante, ya que a lo largo del libro hay unconstante movimiento entre un textoy otro.
El libro de Arredondo es una in-troducción al tema de la literatura po-lítica que permitirá a los investigado-res tener un punto de partida queabarca la mayoría de los escritos du-rante los años de alta inestabilidad po-lítica (especialmente la primera mitaddel siglo XVII). Es así que Literatura ypropaganda está a medio camino entreliteratura e historia; podríamos in-cluirlo en el género de la historia lite-raria, según la definió Leo Spitzer(1970). Es un campo en que se disipanlos límites de ambas disciplinas. La li-teratura elegida como corpus de estefenómeno describe cierta realidad his-tórica al mismo tiempo de intentarcambiar, modificar y reformar esa rea-lidad.
El libro está dividido en tres par-tes, siendo la tercera la más extensa ysignificativa, al ocuparse del análisis delos textos. La primera parte se titula“Tiempos de libelos y campañas deimagen”. Aquí la autora se concentraen el contexto de los conflictos y la va-
riación de sus representaciones litera-rias, deteniéndose particularmente enla guerra entre España y Francia(1635), y en el conflicto de la indepen-dencia de Portugal (1640). La segundaparte del libro también abarca de ma-nera más general el trasfondo políticode España, estableciendo tres puntos atener en cuenta: el tema de la guerra, eltema de las monarquías (en particulardel rey Felipe IV y sus contemporáneoseuropeos) y el tema de la religión.Claro está que los tres temas son la raízdel deseo propagandista en el hombre:guerra, poder del rey y austeridad re-ligiosa. A pesar de que la autora no de-dica muchas páginas a analizar la teo-ría que lleva al hombre a propagar talesideologías, sí menciona y compara lasobras más relevantes: Política de Dios,Memorial enviado al rey cristianísimo poruno de sus más fieles vasallos, etc. Es im-portante notar en esta parte el análisismetodológico si queremos tener unentendimiento más profundo del tema.Por ejemplo, en el estudio de la varie-dad de estilos y como parte de las téc-nicas literarias, Arredondo describe eluso de metáforas animales y vegetales(116). Los distintos autores utilizan va-rias alusiones a animales para caracte-rizar las figuras políticas en cuestión(i.e. la cizaña y caballo en Quevedo).La tercera y última parte es quizás lamás relevante del libro. Se trata de unaagrupación de textos importantes querelatan las opiniones e ideologías pro-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 551
RILCE 29.2 (2013)552
RESEÑAS
pagandistas. Si bien el corpus es bas-tante completo, hubiéramos esperadoun análisis más detenido de la obra decada autor. De modo general, pareceque Arredondo sigue un orden crono-lógico en el cual aparecen muchas alu-siones temáticas.
El amplio conocimiento de la au-tora del terreno textual e histórico lesirve para enlazar y vincular los textosmanejados. Este doble conocimiento,literario e histórico, es imprescindiblepara el entendimiento de las motiva-ciones de los textos y el diálogo inter-textual generado en la época. De he-cho en el libro encontramos, ademásde los textos, la situación biográfica desus autores; resulta muy interesante elcorrelato que se establece entre los tex-tos y la situación política y económicadel momento. Un ejemplo por exce-lencia de un valiente soldado en aque-lla guerra de papel es Quevedo, una delas figuras más conocidas en este ám-bito, tanto por su talento de escritorcomo por su actividad política. Que-vedo pasó de trabajar para el CondeDuque a finales de los años veinte auna etapa en que critica ferozmente lasmedidas políticas de su antiguo pro-tector. De hecho, ya a partir de 1632,Quevedo iba perdiendo confianza enel valido, sumándose al patriotismopropagandístico contra los franceses.
Registramos una gran cantidad deobras propagandísticas pertenecientesa la primera mitad del siglo XVII. Este
tipo de literatura abarca un amplio re-pertorio de géneros: memoriales, ma-nifiestos, panfletos, libelos, tratados ycomposiciones en verso…, en su ma-yoría anónimas. Sin embargo, un cor-pus tan extenso puede servir como ma-terial para varias tesis (por ejemplo, unaque recopila trabajos de sátira políticay económica sobre el Conde Duque deOlivares es el trabajo de Castro Ibaseta,Monarquía satírica, 2008). Un aciertode Literatura y propaganda es presentaral lector importantes obras que hansido poco tratadas y estudiadas hasta elmomento: Defensa de España contra loscalumnias de Francia de Pellicer, Cartaal serenísimo, muy alto y muy poderosoLuis XIII de Quevedo, Conspiración he-rético-cristianísima de Adam de la Pa-rra, Locuras de Europa de Saavedra Fa-jardo, y otras.
Por último, el análisis textual con-tiene, en su mayor parte, el aspecto po-lítico de las relaciones entre los países.Este enfoque crea un punto de vistaparticular para el lector del siglo XXI.Se trata de un concepto muy relevanteen una literatura involucrada en sucontexto, con la intención de pasar unmensaje. Los autores están compro-metidos con una misión, represen-tando y defendiendo los intereses de supatria, de su reino, de su hogar.
Debemos entender que la funciónque hoy cumple la prensa y los mediosde comunicación en general era des-empeñada en el siglo XVII por los au-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 552
RILCE 29.2 (2013) 553
RESEÑAS
tores que los convocan, en cuanto a li-derazgo de opinión e influencia sobrelos diferentes colectivos sociales. Enpalabras de Arredondo: “En el sigloXVII la retórica contribuía a paliar unanecesidad de comunicación, que hoyestá en manos de la prensa, y que eraespecialmente útil en tiempos de gue-rra” (121). En definitiva, la literaturainvolucrada creaba un vínculo impor-tante de persuasión y sugestión entrelos círculos de poder y el pueblo. Detal forma, cada estamento encuentra enla palabra una herramienta de poder ypropaganda, una manera de impactarsobre la opinión pública.
Estamos ante un libro que lleva acabo un amplio estudio sobre los es-critos que acompañan algunos de losconflictos más importantes de la Es-paña del siglo XVII, momento particu-larmente tenso, conflictivo y que ge-neró múltiples confrontaciones bélicas.Todas las fronteras del decadente im-perio español ardían y pintaban de san-gre. En el norte, los franceses, el per-petuo enemigo; en el oeste cercano, losportugueses con su aspiración a la in-dependencia; en el este, Cataluña, quepor el peso de los impuestos decidióaprovechar la ola de rebeliones y con-frontarse, una vez más, para buscar laindependencia de la corona de Casti-lla; en los Países Bajos, los antiguosconflictos por cualquier razón opor-tuna (cultural, religiosa, política y sim-plemente patriótica). Mediante este li-
bro, el lector aprende que la literaturapropagandista forma parte integral eimportante en la movilidad activa de lahistoria.
Shai CohenUniversidad de [email protected]
Cornellà-Detrell, JordiLiterature as a Response to Cultural and Po-litical Repression in Franco’s Catalonia. Wo-odbridge: Tamesis, 2011. 225 pp. (ISBN:978-1-85566-201-8)
Esta monografía expone el historial decuatro novelas catalanas que se publi-caron por primera vez antes de la Gue-rra Civil española o en la posguerra, yque se volvieron a publicar una o másveces durante el franquismo. Al anali-zar los cambios que sus autores intro-dujeron en cada nueva edición, Cor-nellà-Detrell considera las posiblescausas socio-políticas y culturales detales cambios, así como sus efectos. Lasnovelas en cuestión son Laia, de Sal-vador Espriu (1932, 1934, 1952, 1968);El testament, de Xavier Benguerel(1955, 1963, 1969); Tino Costa, de Se-bastià Juan Arbó (1947, 1968); e Incertaglòria, de Joan Sales (1956, 1969,1971). Se dedica un capítulo a cada unade las cuatro novelas, y al mismotiempo se las pone en el contexto cul-tural de los movimientos modernista y
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 553
RILCE 29.2 (2013)554
RESEÑAS
noucentista, la Cataluña de antes de laGuerra Civil, y la España y la Cataluñade la época franquista.
Según Cornellà-Detrell, la preo-cupación primordial de la intelectuali-dad catalana durante los años difícilesera que los escritores se adhirieran a lasnormas de Pompeu Fabra. Dicha es-tandarización va en contra de los valo-res intrínsecos de la novela, ya que lavariedad lingüística es un elementoesencial de este género. Los intelectua-les eran particularmente reacios a acep-tar castellanismos, puesto que, desde supunto de vista, formaban parte de la“colonización” de Cataluña contra lacual reaccionaban. Cornellà-Detrell su-braya los problemas creados para aque-llos novelistas que desearan reproducirla lengua del pueblo y expone los deba-tes entre los “puristas” y los que afir-maban que la literatura debería reflejarel habla del pueblo, con sus incorrec-ciones gramaticales y sus castellanis-mos, sobre todo el de los cada vez másnumerosos inmigrantes de otras partesde España. Para los intelectuales, la uni-dad entre los escritores catalanes eraesencial, de manera que rechazaban lanecesidad de cualquier discusión sobreel estilo literario, lo cual podría haberdado la impresión de desunión entreellos. El catalán literario estándar de losintelectuales, centrados en Barcelona,donde la mayoría de los lectores vivían,era el central, lo cual creaba un con-flicto cuando un novelista deseaba re-
flejar los dialectos locales o regionales.Cornellà-Detrell demuestra cómo losnovelistas no siempre revelaban lamisma actitud hacia la cuestión lingüís-tica, y que esta cuestión –que ha reci-bido poca atención por parte de los crí-ticos– es más compleja y sutil de lo quea primera vista podría parecer (véase pá-gina 119, por ejemplo).
Como era de esperar, Cornellà-Detrell hace hincapié en las semejanzasentre el procedimiento de los novelis-tas analizados, pero más interesantesquizá son las diferencias que detecta,ya que demuestran una riqueza de mo-tivos y estilos literarios que, hasta elmomento, los críticos no han tenido encuenta. Por ejemplo, en las versionesde Laia de la posguerra, faltan la luju-ria malsana y el contenido sacrílego delas primeras. Cornellà-Detrell atribuyedichos cambios al pragmatismo de Es-priu, deseoso de enfatizar la importan-cia del matrimonio y de la familia –va-lores clave en una Cataluña ansiosa deconstruir una nación en la cual lo in-dividual sería subordinado a lo colec-tivo. Por otra parte, según Cornellà-Detrell, Arbó no fue capaz deadaptarse a los cambios político-cultu-rales que ocurrían en la España de losaños 60. La traducción al español deTino Costa había sido muy popular,pero precisamente este supuesto bilin-güismo perjudicó a su autor en una Ca-taluña donde la identificación entrelengua y tradición literaria ha impe-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 554
RILCE 29.2 (2013) 555
RESEÑAS
dido que los críticos catalanes estudienlas novelas de dicho autor escritas enespañol. Por su parte, los críticos es-pañoles han hecho caso omiso de susnovelas, quizás porque habían recibidoelogios durante el primer franquismo obien porque no saben cómo abordar alos escritores bilingües. A diferencia delos otros novelistas estudiados por él,según Cornellà-Detrell, los cambiostextuales introducidos por Arbó no re-flejan la transformación que sufrió lasociedad española en los años 60.
Literature as a Response to Culturaland Political Repression in Franco’s Cata-lonia tiene muchos méritos. El uso defuentes secundarias internacionales esejemplar. Son muy variadas: entre ellasse cuentan lengua y comunicación, his-toria, sociología, literatura, análisis deldiscurso, pragmática literaria, psiquia-tría, neurastenia, y siempre discutidasde una manera aclaradora del signifi-cado de los textos. Las bases intelec-tuales y teóricas del libro son sólidas,y se presta especial atención a las teo-rías de Mijaíl Bajtín.
Una de las características más lo-ables del estudio es el análisis porme-norizado de la lengua y el estilo de lasnovelas. El autor se fija en detalles quea veces podrían parecer insignificantesy de los cuales otros críticos no se hanenterado. Por ejemplo, sus explicacio-nes sobre gramática, puntuación, co-loquialismos y otros aspectos lingüís-ticos son muy acertadas. Algunos de los
cambios son el resultado directo de lascondiciones del franquismo, aunquedichos efectos no siempre siguen elmismo patrón. El objetivo de la últimaversión de El testament, por ejemplo,fue el de simplificar el texto para ha-cerla más asequible a sus lectores y mássugestiva y abierta a la interpretaciónindividual. Otro asunto a la vez lin-güístico, social y político –como ya he-mos visto– es el del catalán central ysus variaciones regionales.
Cornellà-Detrell afronta variascuestiones en potencia polémicas. Unclaro ejemplo lo tenemos en el últimocapítulo (sobre Incerta glòria) en su dis-cusión sobre la recuperación de la his-toria de la Guerra Civil y del fran-quismo en Cataluña. Argumenta queSales es parcial y selectivo en su elec-ción de sucesos: “it would not have hadthe same effect, for instance, to des-cribe the enthusiastically welcomed vi-sits of Franco to Barcelona instead ofthe demonstrations in favour of Cata-lan bishops –and, according to all ac-counts, the former were more popularthan the latter” (152): ¡un comentariomuy polémico! También cuestiona va-rias interpretaciones críticas, algunasde la cuales tienen que ver con el ele-mento religioso de la literatura encuestión. Para Cornellà-Detrell la fácilcategorización de Xavier Benguerel de“novelista católico” es equivocada. Alcontrario, su interpretación de El tes-tament es que es una alegoría de la Ca-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 555
RILCE 29.2 (2013)556
RESEÑAS
taluña durante el franquismo, con suambiente represivo, la incomprensiónentre los personajes, y los silencios. Dela misma manera, para el autor de Li-terature as a Response to Cultural and Po-litical Repression in Franco’s Catalonia,“in a similar way to Benguerel in El tes-tament, in the second version [de In-certa glòria] Sales seems to try to down-play the weight of religion” (132).Cornellà-Detrell cree que Incerta glòriapertenece al género de las novelas deguerra y discrepa con la opinión críticageneral que la valora como una novelacatólica (136). Éste es otro ejemplo decómo no duda en cuestionar opinionesrecibidas ni en tratar temas potencial-mente controvertidos, pero siemprepartiendo de una base científica sóliday amplia. Compara Incerta glòria connovelas de Remarque, Barbusse, Jün-ger, Jones y Mailer, y, lo que es mássorprendente, nos recuerda que Salesdemostró su ambición e intuicióncomo editor al conseguir los derechosde publicación sobre la traducción deLe Pont de la rivière Kwaï de PierreBoulle (136).
En realidad, queda muy claro que,para Cornellà-Detrell, Incerta glòria escon mucho la novela más compleja ysofisticada de las cuatro analizadas. Laposición ideológica de Sales es com-plicada. Por una parte, los cambios in-troducidos en la edición de 1971 pare-cen demostrar la oposición de su autora los valores de la España franquista.
Sin embargo, al igual que Espriu, esevidente que rechazó el radicalismo dela izquierda, fuera de la época de la Se-gunda República o de los años 60. Ade-más, su actitud hacia la cuestión del pa-pel de la mujer en la guerra lediferencia de un novelista como Mai-ler. La última sección de Incerta glòria,‘Últimes notícies’, se revela especial-mente compleja. Con su fascinantecombinación de espionaje y psiquiatría,se presta a varias posibles interpreta-ciones que, según Cornellà-Detrell,Sales no resuelve, dejándolos al juiciodel lector.
¿Hasta qué punto es apropiado eltítulo de la monografía? Los efectos dela represión que identifica son de unalcance muy amplio y variado, y for-man la base de gran parte de las varia-ciones entre las distintas ediciones delas novelas elegidas por Cornellà-De-trell. Especialmente interesante es lademostración del claro efecto del rela-jamiento de le censura sobre los cam-bios entre las ediciones de 1969 y 1971de Incerta glòria. Sin embargo, a mimodo de ver, el título tiene dos incon-venientes. En primer lugar, sugiere quese cubrirá una gama más amplia de tex-tos de los que aparecen analizados en ellibro. Y, lo que quizás sea más impor-tante, el estudio va mucho más allá desimple causa y efecto del franquismo.
A pesar de estas reservas, Litera-ture as a Response to Cultural and Politi-cal Repression in Franco’s Catalonia es un
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 556
RILCE 29.2 (2013) 557
RESEÑAS
estudio original, fascinante, rico, eru-dito y muy bien escrito.
David GeorgeSwansea [email protected]
Díez de Revenga, Francisco JavierLa novela política: novelistas españolas delsiglo XXI y compromiso histórico. Valladolid-New York: Cátedra Miguel Delibes, 2012.239 pp. (ISBN: 978-84-8448-670-1)
Este libro de Francisco Javier Díez deRevenga tiene un título muy acadé-mico: La novela política: novelistas espa-ñolas del siglo XXI y compromiso histórico.Ha sido editado, con sumo esmero, porla Cátedra Miguel Delibes, de Valla-dolid, en una colección, Ensayos litera-rios, dirigida por M.ª Pilar Celma. Elvolumen recoge el fruto de las clasesque el catedrático de Literatura de laUniversidad de Murcia dictó los últi-mos días de septiembre del 2011, en elGraduate Center de la City Universityof New York (CUNY). De hecho, el pa-sar el contenido de unas clases a las pá-ginas de un libro es una costumbreque, en dicha institución, empezó enel 2004 con el crítico Claudio Guillén.Además, estas lecciones magistrales da-das por profesores europeos a estu-diantes norteamericanos, que luegoquedan publicadas para la posteridad,nos recuerdan aquel Curso de literatura
europea que, a mediados de los 50 delpasado siglo, dio el escritor ruso Vla-dimir Nabokov en Cornell University.
Es también tradición no escrita enCUNY que estos cursos de doctoradoversen sobre literatura española con-temporánea. Ese y no otro es el mo-tivo por el que el profesor Díez de Re-venga haya elegido veinticinco novelasde veintiuna novelistas españolas con-temporáneas, cuyas obras se han idopublicando en la primera década del si-glo XXI, esto es, entre 2001 y 2011.Novelistas de edades y promocionesdiversas, desde la consagrada EstherTusquets (recientemente fallecida),hasta escritoras que se encuentran ensus inicios, como Laia Fàbregas. Fran-cisco Javier Díez de Revenga, quetanto y tan bien ha escrito sobre poe-sía, se nos muestra igual de ameno ypreciso en el campo de la narrativa.
El ensayo parte, pues, de dos plan-teamientos teóricos. Por un lado, laexistencia de una llamada novela polí-tica, mediante la cual cada una de lasautoras analizadas puede hacer gala deun compromiso histórico. Para Díezde Revenga, una novela política im-plica “una decidida actuación reivindi-cativa […] y una toma de posición en loque se refiere al papel de la mujer entodas y cada una de estas complicadashistorias” (238). De otra parte, las no-velistas aquí agrupadas “han creado he-roínas y, al mismo tiempo, han forma-lizado un concepto muy moderno y
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 557
RILCE 29.2 (2013)558
RESEÑAS
actual de la heroína de novela” (238).Como estas escritoras no solo quierenhacer literatura, sino dar una sensaciónde verdad, casi todas se han documen-tado o han dicho documentarse, talcomo se explica en el interesante capí-tulo “El rigor documental”.
Las veinticinco obras de estas vein-tiuna novelistas son estudiadas segúnmuy determinados núcleos temáticos.El primero de ellos, como reza elmismo epígrafe, tiene que ver con “Lassecuelas de la Guerra de España”,donde se analizan, entre otras, novelasde Almudena Grandes o de Dulce Cha-cón. De Almudena Grandes, autora deEl corazón helado –título que remite alpoeta Antonio Machado–, se nos vienea decir que su intento de novelar la re-ciente Historia de España del siglo XX
es relacionable con el que llevara a caboBenito Pérez Galdós (sobre todo el Pé-rez Galdós de los Episodios Nacionales).A su vez, el dolor de la posguerra se ha-lla bien presente en La voz dormida, deDulce Chacón, novela que, en palabrasdel crítico, busca “recuperar un tiempoy unas situaciones que no deben ser ol-vidadas por un sentido de justicia hu-mana” (77). Dentro de este apartado delas secuelas de una guerra tiene cabida,también, la muy exitosa El tiempo entrecosturas, de María Dueñas, novela que,según Díez de Revenga, ha devuelto algénero su “riqueza argumental” y la ca-pacidad de “entretenimiento” (72).
Pero no solo la Guerra Civil (o de
la Guerra de España, como bien pre-fiere nombrarla el profesor Díez deRevenga) sirve de inspiración a estaveintena de novelistas actuales. De lasconsecuencias de la Segunda GuerraMundial nos hablan novelas como Loque esconde tu nombre, de Clara Sánchez,que trata de antiguos nazis que, hoy endía, pudieran vivir una vejez apaciblerefugiados en el anonimato de la costamediterránea, concretamente en De-nia; un argumento basado en ciertasnoticias que viene aireando la prensaen las últimas décadas.
El capítulo “El franquismo y susconsecuencias” contiene, a mi ver, obrasque, de una manera o de otra, rompenmoldes. Una de estas es Habíamos ga-nado la guerra, de Esther Tusquets. Enrealidad, no estamos ante una novela,sino ante un libro de memorias, que, alcontrario que otros, arroja nueva luz so-bre la Historia. Como bien ha sabidover Francisco Javier Díez de Revenga,Esther Tusquets proclama en voz altalo que otros muchos tratan de ocultar:que el régimen de Franco “sumó mul-titud de entusiastas seguidores en aque-lla burguesía de la Ciudad Condal y quehoy se han reconvertido en nacionalis-tas de derechas” (134). Asimismo, Mú-sica blanca, de Cristina Cerezales Lafo-ret, tampoco es una novela, sino unamuy acertada mezcla de realidad y lite-ratura, en un género literario nuevo ysorprendente que se diría “creado parala ocasión”. A través de sus páginas, su
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 558
RILCE 29.2 (2013) 559
RESEÑAS
autora nos traza una melancólica sem-blanza de su madre, la escritora Car-men Laforet, reactivadora de la nove-lística de posguerra con Nada.
No faltan, tampoco, novelas que,por su temática, podrían quedar em-parentadas con la narrativa de posgue-rra. Así, Espuelas de papel, de Olga Me-rino, gira en torno a la emigración delos andaluces a la Barcelona de los años50; mientras que Cielo nocturno, de So-ledad Puértolas, nos presenta la vida deuna estudiante por esas mismas fechas.Creo que el valor de obras como estasreside en recuperar una tradición lite-raria (la de Aldecoa, Ferlosio, MartínGaite, Juan Goytisolo…) que acasoquedó truncada con la llegada a nues-tras tierras del llamado boom de la lite-ratura hispanoamericana.
No podía faltar, en este personalrecorrido, “La España de la transi-ción”, periodo histórico que tantos ar-gumentos ha brindado al cine españolde las últimas décadas. Por eso, ElviraLindo busca, mediante sus obras, no-velar los convulsos años 80 del pasadosiglo, dándose una vez más ese con-flicto entre novela y memorias. Denuevo la sombra de Galdós se alargasobre títulos de la mencionada autoracomo Algo más inesperado que la muerteo Lo que me queda por vivir. En otro or-den de cosas, los títulos de CarmenAmoraga Algo tan parecido al amor y Eltiempo mientras tanto son representati-vos de lo que Díez de Revenga deno-
mina como “novela sentimental cos-tumbrista”; dichas obras nos muestrancómo han ido cambiando los usosamorosos en España (sobre todo en loque atañe a la mujer) y se ha ensan-chado el concepto de familia.
Termina este ensayo del profesorDíez de Revenga con una mirada a “laEspaña actual”, dominada, como sabe-mos, por una grave crisis económica ysocial. Por eso, algunas escritoras, conuna mirada nuevamente comprome-tida, nos hablan en sus novelas de emi-gración, de malos tratos, de mafias, detráfico de drogas. Apartado este dondecabe mencionar a escritoras ya consa-gradas como Ángeles Caso (Contra elviento, novela sobre una inmigrante ile-gal) o Belén Gopegui (Acceso no autori-zado, donde Julia Montes es trasuntode Teresa Fernández de la Vega, la vi-cepresidenta del gobierno socialista deJosé Luis Rodríguez Zapatero).
Pese a lo expuesto, el libro de Fran-cisco J. Díez de Revenga no se limita ahistoriar un muy concreto periodo de laliteratura española, sino que introduce,al hilo de la explicación, valiosos juicioscríticos, propios y ajenos. En este sen-tido, cobra importancia lo que el autorllama “crítica temprana”, que no sonmás que las reseñas que, al calor de laaparición de una obra, surgen rápida-mente en periódicos y en sus suplemen-tos culturales, con el fin de orientar alcada vez más desorientado lector. De-nostadas desde diferentes bandos, estas
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 559
RILCE 29.2 (2013)560
RESEÑAS
reseñas tienen un gran valor, porque noson fruto del apresuramiento, sino deltrabajo hecho con rigor filológico; basteseñalar, al respecto, que tales reseñas vie-nen firmadas, entre otros, por RicardoSenabre, Darío Villanueva, Ángel Ba-santa, Santos Sanz Villanueva, José Ma-ría Pozuelo Yvancos o Jordi Gracia. Así,aun reconociendo las indudables dotesque como narradora María Dueñas po-see, Pozuelo Yvancos califica El tiempoentre costuras como “un best-seller sintrampa ni cartón” (75). A La voz dormida,de Dulce Chacón, le pone pegas elmismo Díez de Revenga por su “com-plejísimo argumento”, que acaso sea loque más “ha defraudado a la crítica de lanovela” (79-81). A su vez, un claro ma-niqueísmo y “la voluminosa extensióndel libro” (102) lastran, al decir de SanzVillanueva, Inés y la alegría, de AlmudenaGrandes. Como “extensísima” es tam-bién (y no es, ni mucho menos, un elo-gio) Dime quien soy, de Julia Navarro, se-gún el profesor Díez de Revenga, quienve en la novela “carencias estructuralesy argumentales” (104). Por último, Fer-nando Castanedo señala la perniciosa in-fluencia que ciertos programas de tele-visión y –añadiría yo– una más quecansina tendencia teatral están ejer-ciendo en nuestra narrativa, afirmandoque Algo tan parecido al amor, de CarmenAmoraga, parece algo así como un talk-show televisivo (de ahí el acertado títulode su reseña: “La tele novelada”, 193).
Algunas opiniones vertidas en este
libro –qué duda cabe– están llamadas adespertar la polémica, como esta delmismo Díez de Revenga, en la que semuestra defensor, en cierto modo, de laexistencia de una literatura femenina, apropósito de una obra de Elvira Lindo:“novela de mujeres, escrita por una mu-jer, en la que se describen asuntos quejamás podrá escribir un hombre en suslimitaciones fisiológicas” (214).
Así pues, La novela política, deFrancisco J. Díez de Revenga, estudiaun período muy reciente de la Histo-ria de la Literatura Española (la pri-mera década del siglo XXI), a través deunas novelistas y unas novelas que caendentro de un peculiar subgénero no-velesco, la novela política. Analiza, portanto, obras que están aún en boca detodos. Y da, finalmente, certeras pistasal cada vez más desorientado lector, alprofesor y al crítico sobre lo que se estáescribiendo actualmente en España.
José Manuel Vidal OrtuñoI.E.S. José Luis Castillo Puche, [email protected]
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 560
RILCE 29.2 (2013) 561
RESEÑAS
Ferrús, BeatrizMujer y literatura de viajes en el siglo XIX: en-tre España y las Américas. Valencia: Bi-blioteca Javier Coy D’Estudis Nord-Ame-ricans/PUV, 2011. 124 pp. (ISBN:978-84-370-8106-9)
Los espacios ocultos, que promuevenlas historias nacionales y oficiales,emergen con fuerza en artefactos y tec-nologías de la experiencia humana queno siempre han sido tomados comofuentes primarias de construcción delsentido histórico. Esto lo saben bienlas conciencias sensibles a las nuevashistoriografías, y una de éstas es, sinduda, Beatriz Ferrús; de ahí que su re-corrido por una variado grupo de via-jeras y escritoras parta de la recupera-ción de una pregunta de BeatrizColombi: “¿De qué hablamos cuandose habla de literatura de viajes?” (13).
Esta es una cuestión que Ferrúsexplora con astucia en la diversidad depresencias femeninas, que no sólo pro-blematizan los lindes de las versionesmasculinas de la realidad, sino tambiénla esencia en sí de la literatura de via-jes; espacio plural, híbrido, heterogé-neo, y por lo tanto complejo, como lamisma autora lo advierte.
Su propuesta, entonces, es rearti-cular el cruce de por lo menos tresconstructos de enorme alcance y sig-nificación: el viaje como experienciamoderna fundamental; la literatura (deviajes) como tecnología destacada en
los procesos de modelización delmundo decimonónico; y la instanciafemenina de género como punto devista dinámico, unas veces vis a vis conla centralidad patriarcal, desarticulán-dola, aunque otras entretejido en suslímites, acometiendo la expansión deun nuevo momento capitalista y colo-nial. En este contexto, es importanteremarcar cómo Ferrús se aproxima es-tratégicamente a las experiencias de es-tas viajeras, desde la intención de des-montaje de uno de los relatosmodernos más incidentes en la cons-trucción del nuevo orden de domina-ción (inter)nacional: el del mito del“ángel del hogar”. A partir de éste, lamujer, como madre simbólica de la pa-tria, habría quedado confinada al en-cierro en las fronteras de la nación. Lalabor llevada a cabo, entonces, consistemuchas veces en el re-conocimiento degrietas y espacios, dentro de ese céle-bre género decimonónico, por los queemergen posiciones que desmontan di-cha narrativa patriarcal.
Ahora bien, otro aspecto a desta-car en el estudio que se nos ofrece esotorgado por el espacio que se consti-tuye a través de los viajes de las autorasseleccionadas; se trata de la geografía–quizá la más dinámica en los alboresde la institución de la tardomoderni-dad– constituida por la España despo-seída, la Norteamérica neoimperial yla Hispanoamérica en proceso de rees-tructuración.
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 561
RILCE 29.2 (2013)562
RESEÑAS
Antes de entrar en las texturas delas diferentes viajeras, la autora nosofrece una breve reflexión, aunque pre-cisa, acerca de la noción “literatura deviajes” y su alcance en el contexto delsiglo XIX. En ésta, cuestiones funda-mentales de tal experiencia –la de ex-plorar y escribir– sitúan al lector en esetiempo en el que el género se rein-venta, y se entrecruza con el cienti-fismo y el naturalismo, en un extremo,y con la “estetización romántica” de lanaturaleza, que hiperboliza y sublimamuchos de los mitos de la conquista(17), en el otro. Pero también pone enmarcha la mirada del viajero román-tico, con todo y su retórica de la emo-ción. Tiempo también en el que la su-puesta homogeneidad de losmovimientos nacionales es puesta con-tra la pared por enunciaciones comolas que Ferrús recupera, las cuales son,finalmente, configuradas por identida-des múltiples, transocéanicas y trans-nacionales, muchas veces bilingües y,sobre todo, adscritas a más de un pro-yecto imperial-nacional (18); identida-des, además, al margen y desafiantes delas categorías, etiquetas y roles.
Y esto abre todo un campo de re-flexión que es astutamente entrecru-zado con la lectura de las viajeras. Y di-cho campo no es otro que el que quiereinsistir en los modos alternos, descen-trados, y muchas veces difíciles de per-cibir por las versiones únicas de la his-toria, que emanan de la conflictiva
relación entre la posición de la mujer ylas retóricas del imperialismo, comoacertadamente son nombradas. Y de és-tas surge otra instancia clave, la del po-der, que es desde donde los dualismosyo/otro, colonia/metrópoli, bárbaro/ci-vilizado, pero sobre todo hombre/mu-jer, son desautomatizados en un con-texto que es intuido con certeza, el delreacomodo de lo imperial (España, Es-tados Unidos) y la construcción de lonacional (América Latina); procesos,ambos, de imaginación moderna, final-mente, que se negocian en la escritura.
Ya entrando en materia, en el se-gundo capítulo, titulado “Miradas aAmérica Latina”, se accede a la idea dela reinvención latinoamericana, peroponiendo el acento, a diferencia de latradición masculina y política de la his-toria de sucesos, en la noción de dife-rencia sexual y su participación en el al-cance y poder de lo romántico y locientífico. Las viajeras que participanen esta encrucijada, destacándose comogeografías fundamentales Cuba y Mé-xico, son Eva Canel, Emilia Serrano,baronesa de Wilson, y las norteameri-canas Fanny Calderón de la Barca, Ne-llie Bly, W. L. M Jay y Hellen Sanborn.Mención especial merecen las expe-riencias de “viaje interior”, suerte deexcursiones de reconocimiento delpropio territorio postemancipado, endonde aparecen Ella Hoffmann y laMadre Laura. Esta última represen-tante de la relación entre feminidad,
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 562
RILCE 29.2 (2013) 563
RESEÑAS
conocimiento y convento, una triadaque en la que Ferrús se mueve con sol-tura, de acuerdo a su amplia trayecto-ria analítica en dicho ámbito. Y es, dehecho, su aproximación a la escriturade esta monja una aportación de granvalor por lo poco conocidos que resul-tan los textos de dicha religiosa chilena,sin que esto demerite un dinámico tra-bajo crítico con viajeras un tanto máscélebres, como Canel, la baronesa deWilson o Calderón de la Barca.
De este capítulo es importantedestacar, además, una amplia resigni-ficación de la relación entre “mujer” y“nación”, llevada a cabo a través de unrecorrido por las exigencias que los po-deres conceden y otorgan a las muje-res, pero insistiendo en esos espaciosdeslocalizados, que muchas veces sereinventan y emanan de las posicionessumblimadas. Canel y Serrano consti-tuyen así dos ejemplos de “mujeres defamilia”, a las que las circunstancias deun mundo dinámico transforman en“escritoras profesionales”, y quienespor cierto ya comienzan a experimen-tar, desde los lindes del género en elque se expresan, las posibilidades delcambio de punto de vista en la enun-ciación, estableciendo así puntos críti-cos, tanto nacionales como de género.
Serrano, baronesa de Wilson, apa-rece marcada por un espíritu paradó-jico, tan cientifista como romántico, yen cuya escritura el estudio sabe en-contrar las contradicciones de identi-
dades femeninas, tan prestas al cono-cimiento y la aventura como sensiblesa la red de discursos que las prefiguran.
Las viajeras norteamericanas, porsu parte, constituyen un amplio abanicode posiciones, alineadas y desalineadassegún las normas sociales, y sobre lasque se continúa aplicando ese principiode lectura presto a identificar los quie-bres, que tras el exotismo y los estereo- tipos, muchas veces revelan actitudespropias y fuertes; éstas, a su vez, con-forman mensajes más amplios deemancipación social y existencial. Y di-cho abanico incluye posiciones un tantomás conservadoras, en las que la autoravalenciana logra descubrir cómo se ne-gocian las instancias neocoloniales,como las del punto de vista de Calde-rón de la Barca, y otras mucho más ra-dicales, como las de Bly, cuyo espírituse viste de emancipación y aventura.
Una mirada al revés, aunque com-plementaria, promueven los discursosde la cubana Gertrudis Gómez de Ave-llaneda y la influyente Clorinda Mattode Turner. Ambas miran a esa Españarezagada de las narrativas del desarro-llo y el progreso puestas en marcha porel nuevo orden capitalista, y poseedorade diversas versiones de lo histórico,desde lo exótico hasta lo arcaico, pa-sando por una fuerte cultura popular,que reafirma o distancia las miradas delNuevo Mundo. Katherine Lee Batesdestaca en este punto, mostrando unpliegue más de las relaciones trans-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 563
RILCE 29.2 (2013)564
RESEÑAS
atlánticas. Se trata de la mirada feme-nina del nuevo poder imperial, el esta-dounidense, visitando una España quese le presenta como contradicción, yque choca con los estereotipos al uso,bien afianzados en los imaginarios in-ternacionales de finales del siglo XIX yprincipios del XX.
Por último, Estados Unidos entraen escena como ese nuevo espacio, “úl-timo reducto de la civilización mo-derna”, que si bien ya ha sido amplia-mente estudiado como constructo quedetermina los modos del deseo y el in-terés en los constructores de AméricaLatina (Martí, Rodó), y que se presentacomo motivo de admiración o repul-sión tanto para latinoamericanos comopara europeos, poco ha sido abordadocomo geografía en las que mujeres,como Eduarda Mansilla o Concha Es-pina, se aventuran para medir tanto suposición en el nuevo orden, como paracorroborar la mitología vigente delenorme país.
En el capítulo final, “El mundo esuno mismo en todas partes”, se refle-xiona en cuanto al papel que la litera-tura de viajes desempeña en la consti-tución del sujeto decimonónico, aunqueinsistiendo en esa conciencia “meta-crí-tica”, común a la mayoría de autorastrabajadas, y que no significa otra cosaque un querer boicotear tanto los “si-lencios fundacionales” de América La-tina, según el ya célebre término deFriedhelm Schmidt-Welle, como los si-
lencios de una escritura y un género aúnpredominantemente masculinos. Deeste modo, la gran aportación que Bea-triz Ferrús lleva a cabo al agrupar, ana-lizar y desmenuzar las posiciones, iden-tidades y voces sujetas a la noción deviajera finisecular, radica no sólo en eldescubrimiento de espacios silenciadoso no reconocidos por la historia, sinode encrucijadas en las que, más allá delos poderes estales o centrales, se nego-cian identidades, profesiones y nocio-nes colectivas femeninas ante un nuevoorden mundial, el del tardocapitalismoy sus dinámicas mundializantes. Estosnuevos lugares de expresión, como seinsiste, en sus desajustes generan otre-dades radicales, las que a su vez pro-mueven nuevos reflejos subjetivos.
En general, este estudio presentaun discurso accesible y ameno, pero enel que se intuye un hondo proceso deanálisis y teorización. Se hace gala deun profundo conocimiento de la teoríacrítica, del feminismo y la deconstruc-ción, lo que configura un espacio desdeel que se dialoga con las recientes pers-pectivas poscoloniales y neo-historicis-tas. El resultado es un recorrido pre-ciso y dinámico por una diversidad deviajeras, que bien puede atraer a unaenorme variedad de estudiosos de lasciencias humanas y sociales.
Mauricio Zabalgoitia HerreraUniversitat Autònoma de [email protected]
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 564
RILCE 29.2 (2013) 565
RESEÑAS
López Meirama, Belén, ed.Estudios sobre disponibilidad léxica en el es-pañol de Galicia. Colección Lalia. SeriesMaior, 24. Santiago de Compostela: Ser-vizo de Publicacións e Intercambio Cien-tífico Universidade, 2011. 266 pp. (ISBN:978-84-9887-748-7)
Tres años después de la publicación delLéxico disponible en el español de Galicia(López Meirama 2008), han salido a laluz estos Estudios sobre disponibilidad lé-xica en el español de Galicia, con aporta-ciones de María Álvarez de la Granja(Instituto da Lingua Galega/Universi-dade de Santiago de Compostela), JoséAntonio Bartol Hernández (Universi-dad de Salamanca), Marta Blanco(USC), Francisco García Gondar (USC)y Belén López Meirama (USC), quien,a su vez, se encarga de la edición delvolumen. Estos trabajos suponen unanueva aportación a las investigacionessobre la disponibilidad léxica y, desdeluego, al español de Galicia.
Tras una breve presentación de laeditora (11-15), en donde se enmarcanlas investigaciones sobre el léxico dis-ponible de Galicia dentro del ProyectoPanhispánico, se abre la nómina de es-tudios con “La presencia del gallego enel léxico disponible del español de Ga-licia. Análisis formal y funcional” (17-102), redactado por M. Álvarez de laGranja, cuyo objetivo es el análisis ex-haustivo de la presencia del gallego enel léxico disponible del español. En pri-
mer lugar, la autora explica detallada-mente los criterios establecidos para laconfección del corpus, así como la cla-sificación que realiza de los fenómenosléxico-semánticos formales y funcio-nales, dividiéndolos entre “presenciaindirecta” y “presencia directa del ga-llego en los listados” (28). Por un lado,dentro del primer grupo, la autora dis-tingue funcionalmente entre: présta-mos integrados (jurelo) e interferenciasléxicas (lavaloza); y formalmente entre:formas sin adaptar, integradas lingüís-ticamente (silva) o no (xouba), aquellasadaptadas (houciño), los calcos semán-ticos (garfio), y los morfológicos (rella-mante). Por otro lado, solo clasifica lostérminos del segundo grupo, los quetienen presencia directa, según fenó-menos funcionales: laspus bilingües(garaxe) y “cambios de código” (inver-nadoiro). Apunta como posibles causasde estos últimos la influencia del ga-llego en determinados campos asocia-tivos (‘Trabajos del campo y del jardín’)y la función lúdica o la función “per-sonalizadora”, es decir, “la mayor im-plicación del emisor en aquello queestá diciendo” (73). Álvarez de laGranja cierra el capítulo con las pre-cauciones y limitaciones que se debentener en cuenta a la hora de realizar es-tudios del mismo tipo a partir de lista-dos de léxico disponible. Aun así, ter-mina corroborando la imposibilidadque tienen los hablantes bilingües demantener sus lenguas en comparti-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 565
RILCE 29.2 (2013)566
RESEÑAS
mentos estancos.B. López Meirama es quien firma
el segundo capítulo: “Léxico rural y lé-xico urbano” (103-55). En él pretendeanalizar, como ya hizo el profesor J. M.ªEnguita en Aragón (2008), las diferen-cias y semejanzas entre el léxico actua-lizado por jóvenes de centros educati-vos situados en localidades urbanas y decentros rurales. De una parte, el análi-sis cuantitativo constata que las dife-rencias son mayores en el nivel socio-cultural medio que en el bajo (habiendodescartado el alto por la gran similitudentre los dos grupos contemplados), sibien no son estadísticamente significa-tivas; observa además que los castella-noparlantes, tanto rurales como urba-nos, obtienen mejores resultados quelos gallegoparlantes. Cualitativamente,el análisis de los centro de interés ‘Tra-bajos del campo y del jardín’ y ‘El mar’parece confirmar, según la autora, esacorrespondencia entre lengua y en-torno, pues son los jóvenes rurales quie-nes actualizan antes los diferentes sus-tantivos que nombran especiesnaturales referentes al primer centro y,asimismo, los verbos que remiten espe-cíficamente a las labores del campo;mientras que los urbanos obtienen me-jores resultados en el segundo campoasociativo. Igualmente, si los jóvenes delas urbes presentan una visión idílica delcampo a través de sus respuestas en estecentro de interés, se produce la situa-ción inversa con los informantes del
medio rural ante el estímulo de ‘La ciu-dad’. López Meirama termina su apor-tación al libro con un breve análisis dela divergencia léxica en un centro de in-terés concreto: ‘La ropa’. En él con-firma lo que en otros puntos del capí-tulo señalaba sobre la tendencia mayoren los jóvenes urbanos a utilizar meca-nismos de creación léxica y extranjeris-mos para enriquecer los listados. Ade-más, concluye que los informantesrurales producen un léxico más valora-tivo y subjetivo que el de los urbanos, ysuelen ampliar los núcleos semánticoso referenciales de los propios centrosde interés con sus respuestas.
El tercer capítulo, con el título de“Léxicos disponibles de zonas bilin-gües: interferencias sobre el español”(157-88), corre a cargo del profesor J.A. Bartol de la Universidad de Sala-manca. El autor se plantea en estas pá-ginas un triple objetivo: comprobarqué centros de interés son más perme-ables a las interferencias léxicas, estu-diar la integración de estas interferen-cias en las respectivas comunidades ycomparar la situación sociolingüísticaentre las distintas sintopías. Tras unbreve repaso a la literatura sobre la in-tegración de grupos de palabras (ex-tranjerismos, dialectalismos…) en loslistados de disponibilidad léxica y enlos estudios sobre léxico disponible enzonas bilingües, pasa a realizar algunaaclaración terminológica al respecto.Valiéndose de las encuestas de Galicia,
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 566
RILCE 29.2 (2013) 567
RESEÑAS
Lérida, Valencia, Alicante, Vizcaya,Álava y Navarra, recoge las diferentesinterferencias de las lenguas vernácu-las, a saber, gallego, catalán y vasco, enlos listados en español. Comienza,pues, por el centro de interés ‘Elcuerpo humano’ y termina con ‘Profe-siones y oficios’, ofreciendo en cadacentro de interés y para cada región elnúmero de interferencias, el porcen-taje que representa y los propios ejem-plos. En la recopilación que lleva acabo en el punto 3, señala la provinciade Lérida como la que mayor presen-cia de interferencias léxicas presenta,con una media de 9,21%, seguida adistancia por Galicia, con un 2,88%;en el otro extremo se encuentran lasregiones de Alicante y Navarra, conporcentajes de 0,57% y 0,55%, res-pectivamente. En cuanto a los centrosde interés, los más favorables a pre-sentar palabras en otras lenguas dife-rentes al español son: ‘El campo’, ‘Tra-bajos del campo y del jardín’,‘Animales’ y ‘Partes de la casa’. A con-tinuación, J. A. Bartol pasa a analizarlas unidades de las lenguas minorita-rias que, según sus criterios, podríanconsiderarse integrados en el españolhablado en cada región. Asimismo,compara el índice de disponibilidad deestas palabras con el correspondientea sus equivalentes en español, en casode existir. Finalmente, en las últimas lí-neas, invita a la reflexión sobre la in-fluencia que puede ejercer la variable
“monolingüe” / “bilingüe” en los re-sultados de léxico disponible, y deja elcamino abierto a estudios futuros máscompletos sobre el bilingüismo entorno a la disponibilidad léxica.
El cuarto capítulo lleva por título“Ortografía en el léxico disponible delespañol de Galicia” (189-216), escritopor M. Blanco, quien se plantea deter-minar qué tipo de errores cometen losjóvenes gallegos y cuáles son los másfrecuentes. Para ello, se seleccionaronlas unidades que alcanzaban un 80% deíndice de disponibilidad, y, después, seclasificaron según el tipo de error quepresentaban: ortográfico (abispa), foné-tico (morao) o lapsus (elefate). En gene-ral, los errores más representativos sonlos que tienen que ver con la ortogra-fía, especificados en la representaciónde los fonemas, el uso de la tilde y ladiéresis y la ortografía de los extranje-rismos y los compuestos. La escriturade los fonemas vocálicos y de los con-sonánticos monográficos apenas en-traña dificultad, a excepción de las le-tras “h” y “x”, cuyos errores sumadosrepresentan cerca del 19% de los detipo ortográfico. Dentro del grangrupo de aquellos que se producen porviolación de las normas de la Academiase encuentran los relacionados con elempleo de la tilde o la diéresis, produ-ciéndose un abanico complejo de po-sibilidades (54,85% del total de erro-res). Asimismo, contempla lasdesviaciones que se producen en ex-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 567
RILCE 29.2 (2013)568
RESEÑAS
tranjerismos y en la escritura de ele-mentos compuestos, que aparecen es-critos separadamente en un 71,11% delas ocasiones. En el grupo de los erro-res fonéticos se pueden observar variosfenómenos, todos ellos bien conocidos:pérdida de la [d] intervocálica o finalde palabra; vacilación de timbre en lasvocales átonas ([e] por [i], y viceversa,[o] por [u]…); alteraciones en gruposvocálicos, con monoptongaciones, dip-tongaciones o falsos diptongos; próte-sis; anaptixis; epéntesis; aféresis; sín-copa; y confusiones entre fonemascuyos puntos y modos articulatoriosson similares ([l] por [r] o [c] por [g]).Finalmente, dentro del conjunto de pa-labras que presentan lapsus, son másfrecuentes aquellas en las que falta al-guna letra (corzón) que en las que sobra(branga). M. Blanco cierra el capítulocon unas consideraciones finales en lasque plasma la falta de dominio de la or-tografía, aun en niveles preuniversita-rios. Recapitula, seguidamente, cuálesson los errores más frecuentes para,después, apuntar alguna de las posiblescausas que podrían provocar estoserrores: desconocimiento de las reglas,las propias indicaciones de la prueba(dos minutos de tiempo por centro deinterés, despreocupación por la orto-grafía), la elección de un registro colo-quial, la falta de atención, la influenciadel gallego o la interferencia entre len-gua oral y escritura. Si bien la adopciónde esta perspectiva en estudios de dis-
ponibilidad léxica no es novedosa, todaaportación que dedique esfuerzos alanálisis de los errores ortográficosayuda a futuras aplicaciones didácticas.
El quinto y último capítulo, “Lacreatividad léxica a través de recursosmorfológicos en el léxico disponible delespañol de Galicia” (217-66), viene dela mano de F. García Gondar, y en élse pretende analizar los cerca de 300neo logismos presentes en los listadosde Galicia, y comprobar su presenciao ausencia en el DRAE y otras obras le-xicográficas de carácter general. El pri-mer fenómeno que aborda el autor sonlos acortamientos, apócopes y trunca-mientos, sobre los que dice seguir losesquemas habituales del español, yconstata la supremacía de sus formasplenas a excepción de cíber, buga, combi,retro, afila y mocho. El grueso de su tra-bajo corresponde a las formas deriva-das. En primer lugar, atiende a los neo-logismos por prefijación entre los quecomprueba que los morfemas compo-sitivos son bien conocidos en español;asimismo, las formas compuestas, a pe-sar de no estar refrendadas, en gene-ral, por los diccionarios, aparecen en labase de datos CREA (antigotas, minimoto,teleoperador…). A continuación co-mienza con el estudio de las formas su-fijadas, en concreto con los sufijos típi-cos de la lengua juvenil –ata y –eta.Seguidamente, analiza los sufijos –ero, –era, los cuales –dice el autor– sirvenpara denominar profesiones y oficios,
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 568
RILCE 29.2 (2013) 569
RESEÑAS
principalmente, pero también instru-mentos (gofrera), recipientes (cebollero),prendas de vestir (camperas) o árbolesfrutales (perero), hecho que lo convierteen el morfema más utilizado por los jó-venes gallegos. Atestigua, también, lapérdida de vitalidad de –dero, –dera, consolo cuatro ejemplos en el léxico dis-ponible. Si bien hay buena muestra decreaciones a partir de –dor, –dora para ladesignación de profesiones, la mayoríade ejemplos hace referencia a instru-mentos y objetos, y aparece en los cen-tros de interés ‘Objetos colocados en lamesa para la comida’, ‘La cocina y susutensilios’ y en ‘La escuela: muebles ymateriales’. Igualmente da cuenta delrecurso con –ista para la creación denombres de oficios. El autor lista otrossufijos presentes en los listados perocuya relevancia es ínfima: apenas llegana representar el 3%. En cuanto a loselementos compuestos, confirma queel esquema más común es verbo + sus-tantivo (limpiagrasa), con un 85%. Lasprincipales conclusiones a las que llegaGarcía Gondar apuntan a un corpus deneologismos poco marcados diafásica ydiastráticamente, considerablementeintegrados en el español estándar, a juz-gar por su presencia en obras lexico-gráficas distintas del diccionario acadé-mico y en otros léxicos disponibles deEspaña (Aragón, por ejemplo), y tradi-cionales en cuanto a los mecanismoscompositivos que presentan.
En resumen, el equipo gallego de
disponibilidad léxica, lejos de limitarsea realizar su aportación al conjunto delléxico disponible de España, ha conti-nuado, como han hecho otros equiposcon una tarea investigadora nada des-deñable sobre diversos aspectos del lé-xico disponible que presentan los jóve-nes de su comunidad. Estos Estudios…suponen, sin duda alguna, un compen-dio completo de bibliografía en tornoa la disponibilidad léxica y un referentepara trabajos futuros enmarcados enámbitos bilingües, pues se trata del pri-mer monográfico centrado en estudiarlos fenómenos lingüísticos motivadospor el contacto de lenguas en una co-munidad determinada.
Felipe Jiménez BerrioUniversidad de [email protected]
López Guil, ItzíarPoesía religiosa cómico-festiva del bajo Ba-rroco español. Estudio y antología. Ber-lin/New York: Peter Lang, 2011. 466 pp.(ISBN: 978-3-0343-1087-1)
Si el estudio de la poesía del bajo Ba-rroco español goza de excelente saluddesde hace unos años, en gran medidagracias al grupo PASO (Poesía Andaluzadel Siglo de Oro), esta monografía deItzíar López Guil (Universität Zürich)suma otro paso adelante en este ca-mino. En concreto, sale a la luz parte
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 569
RILCE 29.2 (2013)570
RESEÑAS
de su tesis de habilitación centrada enel estudio del códice de la BibliotecaCentral de Zurich D-249, pero quedafuera una transcripción paleográfica yanotada del códice, más un extenso es-tudio bibliográfico.
En la primera parte de la mono-grafía, repasa el agitado contexto so-ciopolítico del momento y las caracte-rísticas del ambiente religioso vigente.Junto al trazado del panorama, la au-tora destaca la presencia de los sucesoscoetáneos en la poesía religiosa có-mico-festiva y señala a la nobleza comosu receptor privilegiado. También in-cide en los cambios derivados del Con-cilio de Trento, la religiosidad populary los elementos lúdicos y festivos de lascelebraciones sacras. Sigue un apartadodedicado a Madrid en el siglo XVII,toda vez que el subgénero poético es-tudiado posee un estatuto público ycircunstancial. Asimismo, la villa ycorte constituye el centro donde se danla mano las fiestas religiosas y su má-xima expresión popular: los autos sa-cramentales representados durante elCorpus Christi. López Guil apuntaque “como resultado de la intensa par-ticipación de lo religioso en la vida co-tidiana, se hace muy difícil deslindarentre fiestas de corte y fiestas religio-sas” (40), pues el espacio popular y pú-blico se entrecruza constantementecon la faceta religiosa.
Al contexto literario dedica LópezGuil una amplia atención. Comienza
con un repaso comentado de la únicaclasificación de la poesía religiosa, de-bida a Wardropper (1985), cuyas debi-lidades pone de relieve: critica que cla-sifique la poesía religiosa como ungénero, pues no considera sus modosenunciativos ni su función social (dis-tinciones tomadas de Pieter de Mei-jer); tampoco el criterio de la “intensi-dad espiritual” que le sirve de ejevertebrador es aceptable en tanto esabsolutamente subjetivo. Por último,la autora censura una falta de unifor-midad en las denominaciones de lassiete variedades.
A continuación, López Guil clasi-fica el corpus estudiado dentro de lasubcategoría temática “religiosa” de-bido a su contenido, mientras estableceuna diferencia entre la poesía religiosacómica y la poesía religiosa burlesca:primero, porque otros poemas del có-dice –villancicos religiosos no repro-ducidos en esta ocasión– hacen gala deuna comicidad basada en la ridiculiza-ción de los tipos; segundo, responde a“la necesidad de establecer una distan-cia con respecto a los juicios emitidospor la escasa recepción de estos textosa partir del siglo XIX” (56). En este sen-tido, López Guil pretende evitar lasmanifestaciones de desprecio que ex-plicaban esta práctica literaria como“fruto de una degeneración de la reli-giosidad barroca o, cuando menos, su-brayando su carácter irreverente” (56).Señala que, por lo menos hasta el pri-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 570
RILCE 29.2 (2013) 571
RESEÑAS
mer tercio del siglo XVIII, esta formade jocosidad no se entendía como burla(en un sentido ofensivo, se entiende),lo que prueba el hecho de que variosde sus autores (Moreto, Cornejo, SorJuana…) pertenecían al estado ecle-siástico, así como que por su estatutode poesía pública se leía en celebracio-nes a las que asistían las autoridades,sin que faltasen representantes de la In-quisición (58). Se trata de una aprecia-ción muy acertada, y útil para contra-rrestar algunas exageraciones en lasque ha incurrido la crítica. Además, sepodría haber reforzado señalando que,aunque la óptica coetánea entendía lostextos como formas burlescas, consi-deraba este concepto como ‘cómico,chistoso o jocoso’. Esta estimable apre-ciación, que pretende compensar unabalanza crítica excesivamente inclinadaa los prejuicios y descalificaciones con-tra este género lírico, podría tambiénhaberse valido de las precisiones sobrela sátira y la burla que realiza IgnacioArellano en su Poesía satírico burlesca deQuevedo (2003, que se cita en la biblio-grafía por la edición anterior de 1984).Allí se explica que la burla es ideológi-camente neutral –en oposición a la sá-tira–. Igualmente, se indica que si en-tonces se usaba el rótulo “burlesco”, noes preciso cambiar las voces usadas enla época sino reconstruir su significadoy verdadero alcance, que en este casose complica por el contenido sacro quedebe ser respetado.
La importancia de la oralidad y elcarácter público de muchos de los po-emas del cartapacio orientan hacia otradistinción: la poesía de ámbito privado,“escrita para ser leída o escuchada poruno o varios receptores en la intimidad”(65), y la poesía de ámbito público, queestaba destinada a “ser leída o escu-chada a un tiempo por una colectividaden un lugar o en un acto público” (66).El último componente del marbete(“festiva”) se explica al atender a losmodos enunciativos y la función socialde esta especie poética, escrita princi-palmente para certámenes o justas po-éticas y celebraciones litúrgicas, even-tos presentados en sendos capítulos.
La segunda etapa del camino com-prende el análisis concreto del códiceD-249. Para abrir el apetito se ofreceun estudio de las formas métricas quecontiene: 25 romances, 10 quintillas, 6villancicos y 5 seguidillas –más algunoscasos aislados de otras estrofas y me-tros–, sin olvidar sus precedentes histó-ricos y las peculiaridades de los ejem-plos recogidas en la antología encuestión. En conjunto, se aprecia la pri-macía de formas históricamente ligadasa la lírica popular, si bien la autora se-ñala que esta “es propia de un contextoaristocrático y cortesano” (77), una apa-rente paradoja que se relaciona con elproceso de dignificación de la poesíatradicional a lo largo del siglo XVII. Trasesta perspectiva formal, López Guil sedetiene en el conceptismo: tras un breve
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 571
RILCE 29.2 (2013)572
RESEÑAS
recorrido por sus orígenes, presenta lasdistinciones de agudeza que hace Gra-cián en base a una selección de ejem-plos del corpus trabajado. En el tercery último punto se estudia la organiza-ción textual de los poemas, estructura-dos según la técnica del conceptismo.En concreto, se comentan 47 poemas –4 quedan fuera por estar incompletos–de carácter narrativo y diferencia dosniveles simultáneos de significación enel enunciado: el primero acoge el dis-curso religioso o sacro, determinado almenos en parte por la celebración, y sesubraya la codificación de los asuntosrelatados de las vidas de santos; y otrodiscurso profano, que fuera diverso uopuesto al sacro, de donde se deriva “elescándalo que este tipo de poesía causóen siglos posteriores” (138-39). En launión de ambos niveles debía buscarsela correspondencia que facilitase sucomprensión, no tanto alcanzar las co-tas más elevadas de originalidad (138).Además, el segundo nivel puede man-tenerse (homogéneo) o variar dentro deuna composición (heterogéneo). En elprimer caso, el segundo nivel puede es-tar formado por una historia paralela opor una isotopía figurativa global,mientras que el segundo puede alber-gar cambios estróficos o interestróficos,que a su vez pueden combinarse en unmismo poema.
La enunciación, por otro lado,puede ser explícita o implícita. Si el na-rrador es extradiegético no siempre de-
clara su identidad, pero cuando lo hacese presenta como un tipo risible (ciego,loco, poeta popular…) mediante unaidentificación explícita o valiéndose dedeterminadas interpelaciones de fácilidentificación, si bien ni el narratario(nobles), la ocasión (canonizaciones,galas cortesanas, inauguraciones…) niel escenario (colegios, conventos, uni-versidades) responden a los patronesde una recitación popular. En unas re-flexiones muy lúcidas, López Guil pre-cisa que la construcción del discurso serealiza mediante analogías implícitas:el poeta “elabora una gran agudeza ba-sándose en los rasgos comunes a am-bas situaciones de enunciación, a saber,la presencia de un poeta que recita unpoema ante un público” (168). Así, es-tablece una correspondencia entre losdos niveles de significación del enun-ciado, así como entre dos situacionesde enunciación. Forma parte de las re-glas del juego poético, de un esquemacodificado, que el receptor coetáneoaceptaba y comprendía y que está en elfondo de las críticas posteriores.
Previo paso a dejar hablar a lostextos se encuentran unas notas tex-tuales: el texto crítico se ha fijado a par-tir del códice D-249 y, en los casos enque se conserva, se ha cotejado conotros testimonios. Explica la estructuraadoptada en las tres secciones: en laprimera se ha guiado por la autoría; elsegundo, de obras anónimas, respeta elorden original, al igual que la tercera
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 572
RILCE 29.2 (2013) 573
RESEÑAS
sección, con los poemas a san Fran-cisco de Asís de la Fiesta de los Mer-caderes de Madrid de 1662, de dondeha sacado uno de Moreto para ofrecerde forma unificada el único corpus co-nocido de su poesía no dramática. Acontinuación detalla las normas de re-dacción y anotación, dejando campofranco a la poesía.
Cada conjunto de poesías se en-cuentra precedido por una breve bio-grafía de cada ingenio, que en el casode los menos conocidos trata de reco-pilar toda la información posible. Yaindividualmente, los poemas presentanuna anotación exhaustiva que aclara losdos niveles de lectura que contienenlos versos.
La bibliografía es bastante com-pleta, pero podrían añadirse un par dereferencias de interés. De inicio, cabríasumar una entrada para una faceta se-cundaria (mencionada en 71, n. 129):sobre la participación de Calderón enfestejos poéticos debe sumarse el estu-dio de Blanca Oteiza, “Poesías de Cal-derón en la justa poética de 1622” (Cal-derón 2000: homenaje a KurtReichenberger en su 80 cumpleaños. Ed. I.Arellano. Vol. 1. Kassel: Reichenberger,2002. 689-705); y un trabajo acerca deCornejo, a cargo de Antonio Carreira:“La obra poética de Damián Cornejo:cuatro manuscritos más y uno menos”,Criticón 103-104 (2008): 39-54.
En pocas palabras, gracias a estelibro de estudio y edición se rescata
para el discreto senado un interesantecorpus poético que, por azares diver-sos, permanecía olvidado en el desvánde la lírica del Siglo de Oro. Su publi-cación abre interesantes y fecundossenderos por los que deambular enposteriores exploraciones críticas. Sea,pues, bienvenido.
Adrián J. SáezUniversität Mü[email protected]
Marino, Nancy F.Jorge Manrique’s “Coplas por la muerte desu padre”: A History of the Poem and its Re-ception. Woodbridge: Tamesis, 2011. 214pp. (ISBN: 978-1-85566-231-5)
La literatura castellana adquiere con-ciencia de sí misma durante la segundamitad del siglo quince. La prolifera-ción de Cancioneros, exhaustivamentedescritos por Brian Dutton en su Ca-tálogo-índice de la poesía cancioneril del si-glo XV (Madison: Hispanic Seminary ofMedieval Studies, 1982), documenta laaparición de un sentido de identidadliteraria, íntimamente conectada conel cierre del proyecto territorial caste-llano e ibérico, definido ya en el siglotrece. En este contexto, la publicación,en torno al año 1483, de las Coplas porla muerte de su padre de Jorge Manri-que (aprox. 1439-1479) coincide conla transición entre Edad Media y Re-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 573
RILCE 29.2 (2013)574
RESEÑAS
nacimiento, y actuará durante los si-glos siguientes como un punto de re-ferencia identitario cultural y nacional–singular y plural.
Desde esta perspectiva, la trans-formación de las Coplas en un clásico,quizás en el primer clásico de la litera-tura castellana, es poco menos que in-evitable. La recepción de las Coplas si-gue distintos formatos desde suaparición hasta hoy: se leen e incorpo-ran a los programas académicos; seglosan, se comentan y critican; se imi-tan y adaptan, siguiendo el ritmo de lastransformaciones culturales. El estu-dio de Nancy Merino explora esta re-cepción de las Coplas, “las formas enque las sucesivas generaciones de lec-tores y estudiosos se han enfrentado alpoema” (contraportada; la traducciónes mía). Magníficamente editado porTamesis, este libro rastrea la presenciade las Coplas en España y el hispanismodurante sus más de cinco siglos de vida.
El primer capítulo (“The Authorand His Work”) reconstruye el con-texto histórico–biográfico en el queemerge la obra, dando cuenta tambiénde la difusión del poema en sus prime-ros años. Recogiendo las noticias con-tenidas en estudios precedentes y, enparticular, en el ya venerable Persona-lidad y destino de Antonio Serrano deHaro (Madrid: Gredos, 1966), Marinoconstruye una sucinta y a la vez vívidaimagen del entorno familiar y geográ-fico de Jorge Manrique, poniendo un
énfasis particular en aquellos elemen-tos más relacionados con las coplas: lavida misma del autor, en la medida enque la escasísima documentación lopermite, la figura de Rodrigo Manri-que y la corte castellana del sigloquince. Se definen también aquí lostérminos de un problema que aflorarárepetidamente a lo largo del libro: ladiscontinuidad en la composición y,efecto de esta discontinuidad, la ambi-güedad estructural de las Coplas. Estecapítulo incluye también una descrip-ción de los primeros testimonios tex-tuales de las Coplas y de las relacionesgenéticas entre los mismos.
El segundo y tercer capítulo pre-sentan un panorama de la historia cul-tural de las Coplas, ofreciendo un catá-logo de las reacciones y lecturas queprodujeron, así como de sus reelabo-raciones literarias. Una selección adi-cional de comentarios a las coplas seincluye, al final del libro, en el primerode los apéndices (177-82). El segundocapítulo (“The Renaissance and Baro-que Eras”) revisa la presencia de las Co-plas en diferentes ámbitos culturales delsiglo dieciséis: su reelaboración en glo-sas, su reaparición temática y textualen obras de diversos autores y sustransposiciones musicales. Marinoconsidera la presentación visual de lasCoplas –ilustraciones, tipografía– enediciones y glosas, y muestra cómo estapresentación tiene efectos en su lec-tura, al promover el reconocimiento de
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 574
RILCE 29.2 (2013) 575
RESEÑAS
las coplas como texto devocional yparte de la tradición medieval de lasalegorías de la muerte. En secciónaparte se considera la presencia e ins-trumentalización del texto manriqueñoen la literatura portuguesa.
El tercer capítulo (“Reception inthe Eighteenth to Twenty-First Cen-turies”) separa, de una parte, el des-arrollo de la valoración crítica de lasCoplas a partir del período neoclásico y,de otra, el impacto que tiene el poemaen la producción literaria durante es-tos siglos. Se observa cómo las Coplasescapan al general desdén dieciochescohacia la literatura medieval, lo que pro-mueve la inclusión de Manrique en elemergente canon literario. Efecto deesta inclusión será la posición privile-giada que las Coplas ocupan en la cons-trucción de la historia literaria españolaque tiene lugar en el siglo diecinueve.En este sentido, el libro señala el im-pacto de la History of Spanish Literaturede George Ticknor (New York: Ungar,1848) y la reacción de Amador de losRíos a esta obra que, dentro del pro-yecto de construcción de una identidadnacional, continúa en la obra de Mar-celino Menéndez Pelayo. Se nota tam-bién, para el siglo diecinueve, la tra-ducción de Henry W. Longfellow(1833), que será clave, ya en el siglo si-guiente, para la definición del canonacadémico de la literatura ibérica en losEstados Unidos. En su revisión del si-glo veinte, Marino señala el efecto que
tiene la publicación de la edición delCancionero de Manrique por AntonioCortina (Madrid: Espasa-Calpe, 1929)en la proliferación de estudios en tornoa las Coplas fuera de la península du-rante los años anteriores a la GuerraCivil. Para la postguerra distingue, deuna parte, la movilización política deManrique que tiene lugar bajo el fran-quismo y, de otra, el desarrollo de losestudios manriqueños en el exilio y, trasel fin de la dictadura, también en la pe-nínsula. El capítulo se cierra con unabreve revisión de las “respuestas litera-rias” (127; la traducción es mía) a lasCoplas a partir del siglo diecinueve, y dela proliferación de fenómenos de in-tertextualidad que escapan cualquierintento de clasificación: “El impulso dedialogar con las Coplas ha continuadodesde [el romanticismo] hasta hoy;pero el texto de Manrique ha dadoforma de modos muy diversos a los tex-tos posteriores” (127; la traducción esmía). La autora opta por una descrip-ción lineal de las respuestas literarias aManrique mediante una selección re-presentativa de textos que se amplia, enel segundo apéndice con una lista deobras adicionales (183-84).
El cuarto y último capítulo (“Shif-ting Literary Perspectives”) revisa lapresentación crítica de algunos de losprincipales problemas de las Coplas: gé-nero literario, métrica, estructura,fuentes y el tema del Ubi sunt. La ma-yoría de las secciones mantienen la or-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 575
RILCE 29.2 (2013)576
RESEÑAS
ganización diacrónica de los anteriorescapítulos, añadiendo en la mayoría delos casos juicios críticos (139, 144, 157-60, 162-64) que van más allá de la crí-tica precedente. El capítulo se cierracon un estudio de las traducciones delas coplas, casi exclusivamente enfo-cado en la de Longfellow, ya mencio-nada antes, subrayando el carácter in-terpretativo de esta traducción.
El estudio de Marino cumple supropósito declarado de presentar el des-arrollo de la recepción de las Coplas deJorge Manrique, y no cabe duda de quese convertirá en una obra de obligadareferencia en los estudios manriqueños.Pero, quizás inadvertidamente, alcanzaun objetivo más importante. Al rastrearlas reacciones a una obra específica, par-ticularmente a una de cuyas respuestasexiste un claro registro desde su publi-cación hasta el presente, Marino cons-truye un mapa de la historia de la cul-tura española, de los modos en que lacultura española se entiende e inter-preta a sí misma en las distintas épocas.Este estudio inmediato, a nivel de tierra–a nivel de texto– es probablemente elúnico modo de describir esta historia.En este sentido, el Jorge Manrique deMarino es un trabajo seminal, hace unapropuesta metodológica que, sin duda,será desarrollada en el futuro.
Julio F. HernandoIndiana University South [email protected]
Martínez, José María, ed.Cuentos fantásticos del Romanticismo his-panoamericano. Madrid: Cátedra, 2011.347 pp. (ISBN: 978-84-376-2859-2)
Esta selección de cuentos, realizadapor José María Martínez, se presentacomo un complemento a la recopila-ción de Dolores Phillipps-López, titu-lada Cuentos fantásticos modernistas deHispanoamérica (2003), publicada tam-bién en la colección Letras hispánicasde la editorial Cátedra. Aunque la opo-sición romanticismo-modernismo quejustifica esta división editorial se sus-tenta en razones literarias, Martínezaclara en las primeras páginas de su in-troducción cómo concibe la relaciónentre lo fantástico y los movimientos yescuelas literarias (Romanticismo, Mo-dernismo, Realismo) a los que han sidovinculados los escritores que incluye ensu selección.
La presencia de lo fantástico du-rante el siglo XIX tiene su origen lite-rario en el Romanticismo, movimientoque rescató el mundo sobrenatural yalógico que la Ilustración intentó ani-quilar. Sin embargo, puesto que “susimplicaciones conectan con inquietu-des profundamente humanas y le lle-van a trascender escuelas literarias yclasificaciones demasiado restrictivas”,lo fantástico se convirtió en una “ca-racterística de toda manifestación cul-tural posterior a él”. En ese sentido, no
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 576
RILCE 29.2 (2013) 577
RESEÑAS
puede ser adscrito restrictivamente aun determinado momento cultural y,como Martínez advierte, debe ser en-tendido: “más en su acepción de acti-tud vital que en la de escuela o estiloliterarios, y por ello esta antología hayque entenderla mejor como una selec-ción de relatos fantásticos escritos enHispanoamérica en el siglo XIX por au-tores considerados románticos, perotambién por otros apellidados realis-tas, naturalistas y premodernistas” (12).
Hecha esta advertencia prelimi-nar, el editor procede a explicar los cri-terios que guiaron su selección y paraello aborda los conceptos incluidos enel título: cuento, fantástico y Romanti-cismo hispanoamericano. Sobre el pri-mero, recuerda que durante el sigloXIX y comienzos del XX el términocuento tuvo un significado polisémicoque lo hacía equivalente a cuadro, le-yenda, escena, tradición, relato, novela,etc. Aunque durante ese mismo tiempose inició la teorización sobre el cuentoliterario (la que llevará a su refina-miento y consolidación como un gé-nero independiente), Martínez prefieremantener la concepción del cuento quese manejó durante el siglo XIX. Así, ensu selección incluye leyendas al estiloromántico (“La fiebre amarilla” y “Lasirena” del mexicano Justo Sierra), tra-diciones que continúan el modelo delas de Ricardo Palma (“La esquina delmuerto” del venezolano FranciscoTosta García), relatos que anuncian el
cuento literario (“El ruiseñor y el ar-tista” y “Nunca se supo” del argentinoEduardo Ladislao Holmberg), relatosde carácter costumbrista o naturalista(“La vencedura” del uruguayo Javierde Viana) y relatos que anuncian loscuentos líricos o las crónicas del Mo-dernismo (“El baile de las sombras” delcolombiano Carlos Martínez Silva).Con ello, el estudioso subraya la ho-mogeneidad existente entre estas for-mas narrativas, que si bien han sido cla-sificadas como “heterogéneas” por lacrítica posterior, conformaron un gé-nero a los ojos de los narradores y lec-tores decimonónicos.
Sobre el concepto de literaturafantástica, Martínez sigue el propuestopor Todorov: “aquellos relatos dondeel mundo realista aloja un aconteci-miento o unos seres cuya realidad nopuede quedar explicada por las leyesconocidas o asumidas como normaleso normativas de ese mundo, el quequeda por consiguiente cuestionado ensu solidez y unicidad” (19), pero in-cluye importantes matizaciones. Porello, siguiendo a Ana María Barrene-chea, subraya el carácter problemáticode la “anécdota fantástica” que: “seplantea como una ecuación en la quese dan varios términos que permitenrelacionar secuencialmente diferentesmomentos de la historia, pero almismo tiempo se ocultan u omitenotros cuya ausencia imposibilita la re-construcción de esa secuencialidad de
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 577
RILCE 29.2 (2013)578
RESEÑAS
forma completa y unívoca” (20). Estaestructura se sintetiza en la pregunta,ora explicita, ora implícita, mas siem-pre presente en estos relatos: “Pero,¿cómo se explica usted lo acaecido?”.Así sucede en “Espiritismo” de JuanaManuela Gorriti, breve relato en el queel vacío referencial (insalvable para lospersonajes, la voz narrativa y el propiolector) se expresa en la pregunta:“¿Qué había sido de ella en ese espa-cio de doce horas, del que no teníaconciencia alguna? ¡Misterio!” (138) ydeviene en un vacío narratológico, loque constituye un componente nece-sario y obligatorio de la narración fan-tástica. Asimismo, este rasgo justificaque se hayan excluido de la selecciónrelatos en donde dicho vacío es expli-cado, como es el caso de los relatos quepertenecen a la categoría de lo “ex-traño” (aquellos donde los hechos in-usuales consiguen, finalmente, una ex-plicación dentro de la mismanarración), los relatos maravillosos delsubgrupo religioso (donde lo extraor-dinario se explica por la intervenciónde divinidades cristianas o indígenas),los relatos donde los personajes sobre-naturales no son problematizados o, enesa misma línea, los relatos que se pre-sentan como sueños o alucinaciones desus protagonistas.
El “hiperrealismo” es otro de loscomponentes clave del relato fantás-tico que Martínez subraya y que, a suparecer, ha quedado postergado por las
lecturas que encuentran en lo fantás-tico un contenido subversivo y contes-tatario contra la solidez del mundo rea-lista e histórico. En este sentido, si lofantástico consiste en una ruptura in-esperada de las leyes del mundo rea-lista, esto solo es posible tomandocomo punto de partida un mundo nosolo “realista” sino “hiperrealista”, enel que se insiste en su cotidianeidad ysujeción a las leyes y principios de lametafísica aristotélica, de modo que es-tas son reivindicadas. Por ejemplo, enrelación con el principio de causalidad(uno de los principios que, se supone,la literatura fantástica pone en entre-dicho), en relatos como “Yerbas y alfi-leres” (y todos los contenidos en“Coincidencias” de Gorriti) no se re-nuncia a una causa no fantástica, sinoque esta aparece como múltiple o nounívoca. Así pues, la causa de la recu-peración de Santiago puede ser cientí-fica (efecto de las hierbas medicinalesque le administra el doctor Passamanpor recomendación del célebre botá-nico Boso) o fantástica (resultado deldesarme del muñeco vudú que realizala supersticiosa esposa del médico). Deahí que para Martínez la literatura fan-tástica sea más un “oxímoron metafí-sico” que un movimiento subversivo.Asimismo, si bien los autores recogi-dos en esta antología comparten lasreivindicaciones ideológicas y artísti-cas del Romanticismo, carecen de unaorientación política común, pues re-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 578
RILCE 29.2 (2013) 579
RESEÑAS
presentan no solo diferentes posicio-nes políticas, sino que las mismas seencuentran ancladas en sus corres-pondientes coordenadas vitales. Así,junto al mexicano José María Roa Bár-cena (“El hombre del caballo rucio”,“Lanchitas”), miembro de la Junta deNotables que ofreció a Maximiliano lacorona de México, aparece el militarecuatoriano Juan de Montalvo (“Gas-par Blondín”, “Las ruinas”), quien des-tacó por su anticlericalismo y oposi-ción a los dictadores Gabriel GarcíaMontero e Ignacio de Veintemilla.
En relación con el último con-cepto, Martínez hace algunas precisio-nes a las nociones de Romanticismo y li-teratura hispanoamericana. Acerca delprimero, el estudioso recuerda que setrata de una “condición de impulso yactitud existencial y artística” más quede una escuela o movimiento literario;y que no concluyó con el fin de siglo,sino que se mantuvo más allá delmismo. Con respecto al segundo, en-fatiza el carácter heterogéneo de la li-teratura hispanoamericana, precisiónimportantísima con el fin de evitar laslecturas reductoras y uniformizantesque se han aplicado a la misma, sobretodo en tres aspectos: la vinculación(en lo temporal y lo ideológico) delRomanticismo hispanoamericano conla emancipación política de las nacio-nes de la América hispana; las fallidascronologías que, partiendo de la men-cionada relación, se han postulado para
delimitar su desarrollo; y las inoperan-tes separaciones académicas entre Ro-manticismo, Realismo y Naturalismo,de las que fueron conscientes los mis-mos autores: “Clásico, romántico o na-turalista (nunca he tratado de darmecuenta de ello” (34). Al respecto, Mar-tínez no solo reafirma el carácter he-terogéneo de esta literatura, sino tam-bién la multiplicidad de su discurso:“que en su reivindicación de la liber-tad se convierte en un reclamo o ins-trumento ideal para las luchas políti-cas, pero que en su insistencia en laindividualidad subjetiva abre tambiénel paso a la literatura de corte senti-mental y exótico-evasiva” (31).
Sin embargo, en medio de las di-ferencias ideológicas que caracterizan alos escritores románticos, el estudiosoconsidera que existe un elemento ideo -lógico común a todos ellos: su aleja-miento de la búsqueda de la identidadcultural en el pasado hispanoameri-cano, esto es, la América indígena y lacolonial. Dicha situación otorgaría alRomanticismo hispanoamericano unacualidad de fragilidad, puesto que fueincapaz de identificar su Volk (el grupoétnico nacional originario) y por endesu Volkgeist (el origen de lo nacional ydel espíritu cultural). Si bien las recu-peraciones del pasado no están ausen-tes en la narrativa hispanoamericana,se producen principalmente en suetapa tardía y son, al parecer de Mar-tínez, de carácter libresco y rara vez
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 579
RILCE 29.2 (2013)580
RESEÑAS
entroncan con reivindicaciones políti-cas. Para que la relación del escritorhispanoamericano deje de limitar lasraíces de su literatura al paisaje ameri-cano, tendrá que esperarse hasta el sur-gimiento de la literatura gauchesca, laque encuentra su Volk en un elementopropio, pero distinto de lo indígena ylo colonial. En todo caso, esto deter-mina un rasgo propio de los inicios delRomanticismo hispanoamericano: “laafirmación del presente histórico quese entiende ideal e inmediato, y no unahuida al pasado o la ausencia de pro-yectos futuros que fue el Romanti-cismo europeo” (41).
Expuestos los tres conceptos deltítulo, Martínez dedica los acápites fi-nales a indagar en las relaciones entrelos términos mencionados. Así, en elprimero aborda la relación entre el ca-rácter revolucionario del Romanti-cismo y la literatura fantástica. Si, poruna parte, la Revolución Francesa ha-bía provocado la desaparición de la co-hesión social del Antiguo Régimen;por otra, el subjetivismo alemán habíatransformado la concepción del yo, demodo que el “yo cartesiano” (centradoen la razón) fue reemplazado por “unaaglomeración de sentimientos, pasio-nes, emociones y hábitos que se en-contraban en constante tensión y mo-vimiento” (46). Como resultado, elromántico aparece aislado y solitarioante lo trascendente, en una angustiaexistencial que es reproducida por la li-
teratura fantástica: “pues siempre re-lata un acontecimiento que se imponeal protagonista infrasciente y planteacomo irresoluble un enigma cons-truido a partir de la inexplicable peroposible intervención de lo absoluto enla vida cotidiana” (47). Por ello, estaencontrará en las antiguas y nuevas he-terodoxias la materia prima para laconstrucción de sus argumentos, yaque las mismas constituyen saberes al-ternativos a la razón y las religionestradicionales (por ejemplo, la reencar-nación en “El matrimonio desigual”del mexicano Vicente Riva Palacio).
A continuación, en el último acá-pite, el editor insiste en otras peculiari-dades del Romanticismo en Hispanoa-mérica. Si bien este buscó li ber tadespolíticas y la construcción de una nuevaidentidad (la de la Hispanoaméricaemancipada), lo hizo respetando y re-afirmando las bases y valores defendi-dos por la Ilustración (el racionalismo,la ciencia, el progreso, la claridad, etc.).De ahí la aparición tardía de lo fantás-tico en su literatura, pues en dicha faseinicial (coincidente con el proceso deconstrucción del Estado-nación) no ca-bían literaturas entendidas como “eva-sivas o comprometedoras de la efecti-vidad del mundo histórico másinmediato” (56). Ello explica que, juntoa escritores de una continua y sistemá-tica producción fantástica, como fue elcaso de Gorriti y Holmberg, aparez-can Montalvo, Martínez Silva y el ar-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 580
RILCE 29.2 (2013) 581
RESEÑAS
gentino Miguel Cané (“El canto de lasirena”), quienes destacaron, sobretodo, por el ensayo político, por lo queel cuento fantástico representa unaparte menor de su producción.
En suma, la selección de cuentosde José María Martínez constituye unaporte notable al estudio del cuentofantástico, tanto por los relatos agru-pados como por la introducción quelos acompaña. En ella, además de jus-tificar los criterios que guiaron su se-lección, el editor delinea las caracte-rísticas de este género durante elRomanticismo hispanoamericano, cu-yos principales trazos he esbozado enla presente reseña. Para terminar,junto con los autores citados líneasarriba, la selección incluye a GertrudisGómez de Avellaneda (“La ondina dellago azul”), Juan Vicente Camacho(“La estatua de bronce”), Lucio Man-silla (“Alucinación”), Ignacio ManuelAltamirano (“Las tres flores”),Eduardo Blanco (“El número 111.Aventuras de una noche de ópera”),Temístocles Avella Mendoza (“El va-lle del diablo o la conseja de Diego Al-monte”), Enrique del Solar (“Don Lo-renzo de Moraga, el emplazado”),Eduardo Wilde (“Alma callejera”), Ju-lio Lucas Jaimes (“Donde se prueba elcomo el diablo es un eximio arqui-tecto”), Clorinda Matto de Turner(“Tambo de Montero”), José MaríaBarrios de los Ríos (“El buque negro”)y el temprano relato “La visita al ni-
gromante” (1828) de autor anónimo.
José Elías Gutiérrez MezaUniversidad de [email protected]
Martínez Cantón, Clara IsabelMétrica y poética de Antonio Colinas. Sevi-lla: Padilla Libros, 2011. 336 pp. (ISBN: 978-84-8434-553-4)
No es necesario comenzar citando aMachado en su famosa definición depoesía como “palabra en el tiempo” paraafirmar que todo poema transmite a tra-vés de sus palabras y también a través desu particular sonido, de su ritmo. Lacomprensión de un texto poético puedequedar limitada cuando no se atiende alelemento métrico, muchas veces apar-tado por su consideración como partetécnica del arte. Clara Isabel MartínezCantón demuestra, con este libro, cómola métrica es portadora de sentido y re-sulta esencial a la hora de hablar y ca-racterizar la obra de cada poeta.
En este caso el poeta escogido esAntonio Colinas, poseedor de nume-rosos premios de poesía, como el Pre-mio de la Crítica de poesía castellanade 1976 por Sepulcro en Tarquinia y elPremio Nacional de Literatura en1982, así como el más reciente de 2012:Premio de la Crítica de Castilla y Leónpor su dedicación al oficio de poeta du-rante casi medio siglo. Para todos
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 581
RILCE 29.2 (2013)582
RESEÑAS
aquellos estudiosos o interesados en laobra del poeta bañezano este es un li-bro esencial. Lo es porque se ocupa delelemento métrico de forma meticulosay siempre ligado a sus posibles impli-caciones en la creación de significado.
El libro se publica dentro e una se-rie de anejos de Rhythmica, única re-vista dedicada exclusivamente a la mé-trica en nuestro país, serie en la que seha publicado ya un facsímil de la Pro-sodia castellana y versificación de EduardoBenot, un trabajo Isabel Paraíso y otrolibro del conocido metricista Domín-guez Caparrós.
El trabajo métrico llevado a cabopor la doctora Martínez Cantón co-mienza con un estudio de cada uno delos elementos del verso: sílaba, acento,pausa y rima. Se realiza un minuciosoanálisis cuantitativo y cualitativo de laslicencias métricas observadas y su sig-nificación especial en la obra del autor,dentro de las que destaca la diéresis enla sílaba “vï-o”, muy común en AntonioColinas, y que afecta a términos comoviolín, viola, violento o violeta, relacio-nándolos entre sí irremisiblemente.También se analizan las tendencias ma-yoritarias en la posición de los acentos,haciendo especial énfasis en los acen-tos antirrítmicos, que por su posiciónsuelen estar cargados de significación.Resulta de gran interés el apartado de-dicado a la pausa, en el que se prestaespecial atención al encabalgamiento –fenómeno, como señala la autora, de
carácter estilístico, aunque muy rela-cionado con la métrica. En este apar-tado se hace una clasificación de enca-balgamiento siguiendo la teoría deQuilis, y se cuantifican las aparicionesde un tipo u otro de encabalgamiento,teniendo también en cuenta la evolu-ción del autor. Las implicaciones en elcontenido que tienen ciertos encabal-gamientos se ven a través de ejemplosmuy claros que la autora propone.
Siguiendo una estructura lógica demenor a mayor, de los elementos delverso se pasa al estudio de una unidadmayor, el propio verso, y se estudianaquellos más utilizados en la obra deAntonio Colinas. Se analizan así el en-decasílabo y el alejandrino del poeta ba-ñezano, su especial utilización de losmismos, y el significado que ambos ad-quieren en su obra. Se estudian asi-mismo los poemas compuestos en ver-sos de arte menor por Colinas entre losque destacan las composiciones en hep-tasílabos. Se verá así cómo el verso dearte menor sirve al poeta leonés comoverso sentencioso, portador de refle-xiones profundas. Completa el cuadroel estudio de la poesía de Antonio Co-linas en verso libre, un análisis difícilpero de gran utilidad, puesto que aportaciertas bases para la interpretación deeste tipo de versificación. Cabe desta-car de este apartado el análisis del queMartínez Cantón llama “verso libre deritmo endecasilábico” siguiendo a otrosmetricistas. Este tipo de verso libre, que
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 582
RILCE 29.2 (2013) 583
RESEÑAS
cuenta ya con una amplia tradición ennuestra lengua, es estudiado dandocuenta de sus características, e inclusosu evolución y breve historia dentro dela poesía en español. Se hace un minu-cioso estudio de los versos compuestosen este tipo de versolibrismo así comode los versos menores que recuperan elsonido endecasilábico por medio de suunión. Esto resulta muy esclarecedorpara el estudio de la métrica en la poe-sía actual, que tiende con frecuencia aeste tipo de ritmos y se vale de estas es-trategias para conseguir la sonoridad delverso endecasilábico y el alejandrino.
El capítulo siete es el dedicado a laestructura poemática. Dado la dificul-tad que presenta el estudio del estro-fismo en el verso libre, la autora se ciñea contabilizar y destacar los poemasque utilizan algún tipo de estructuratradicional y a comentar las implica-ciones que esto conlleva en cada caso.Llama la atención el escaso número depoemas escritos siguiendo un patróndeterminado, característica que afecta agran parte de la poesía española actual.
El capítulo más extenso, y funda-mental para aquel que quiera profun-dizar en alguno de los poemarios deAntonio Colinas, es el octavo. En él sepasa revista a cada uno de los libros depoemas del autor bañezano, dandocuenta de su versificación por mediode detalladas tablas. Lo más intere-sante, quizás, de esta parte, es la visiónde conjunto que se recoge al final y en
la que se deja ver la evolución métricade Colinas, desde un tipo de verso re-gular y tendente al verso largo, a unpredominante versolibrismo que, sibien de corte tradicional por su proxi-midad a la sonoridad endecasilábica,aporta mucha más libertad y maticeslíricos al autor. Martínez Cantón des-taca principalmente cómo el poeta le-onés ha sabido renovar su métricamanteniendo siempre una misma mú-sica y una cohesión métrica que gira entorno al endecasílabo y que se confi-gura como una de las característicasmás identificativas de su obra.
El libro contiene, además, dos ane-xos. El primero de ellos es de gran in-terés, puesto que se trata de una entre-vista que hace la autora a AntonioColinas, y que gira, como era de espe-rar en este libro, acerca de las ideas mé-tricas del propio poeta. En esta entre-vista se abordan temas como lamotivación a la hora de elegir uno uotro tipo de verso en un poema, su pen-samiento acerca de la rima o sus poe-mas en prosa. Sirve, de este modo, paraconfirmar en muchos casos el estudiotextual realizado por la autora del libro.
En el segundo anexo se hace unestudio de la recentísima Obra poéticacompleta de Colinas publicada por Si-ruela en 2012. Se hace un repaso de loscambios que atañen a la métrica en él,y se analiza El laberinto invisible, un po-emario nuevo que se incluye en dichovolumen.
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 583
RILCE 29.2 (2013)584
RESEÑAS
Lo más destacable de este libro esde qué manera se relacionan los fenó-menos métricos con el sentido del po-ema desde distintos puntos de vista.Se explora la significación histórica ytradicional del uso de determinadosmetros, licencias métricas y estrofas.También se reflexiona sobre el valorde los versos cortos o largos en con-sonancia con el tema de la obra, comoelemento para ralentizar o acelerar elritmo. Por último se traza una evolu-ción de la métrica del propio AntonioColinas relacionada también con la te-mática de su obra, por la que vemoscómo ambas son paralelas y se apoyanmutuamente.
Así, podemos concluir diciendoque en este libro encontramos un estu-dio profundo y concienzudo en el queno solo se hace un análisis de la métricade Antonio Colinas, sino que veremostambién la evolución en su forma de es-cribir, y, por supuesto, las implicacionessemánticas de este aspecto rítmico. Laautora, Clara I. Martínez Cantón con-sigue, con este estudio, aproximarnos alos entresijos de la creación y poner derelieve la importancia de la métricacomo moldeadora del pensamiento po-ético. La música del verso nos cuentaen este libro sus secretos.
Marta Cordero Muñiz-AliqueI.E.S. Eulogio Florentino Sanz (Arévalo)[email protected]
Olza Moreno, InésCorporalidad y lenguaje. La fraseología so-mática metalingüística del español. Frank-furt am Main: Peter Lang, Studien zur ro-manischen Sprachwissenschaft undinterkulturellen Kommunikation, band 73,2011. 331 pp. (ISBN: 978-3-631-60907-1)
En la última década ha aumentadoconsiderablemente el número de in-vestigaciones que desde una perspec-tiva semántica, esencialmente cogni-tiva, han centrado su interés en elestudio de los nombres de las partes delcuerpo –tanto en el plano léxico comoen el fraseológico– en numerosas va-riedades lingüísticas. Buena muestra deello es el creciente número de trabajosde fraseología sincrónica en los que seexaminan, a menudo desde un puntode vista contrastivo, las característicasy orígenes de los denominados soma-tismos –o somatónimos, según una acer-tada sugerencia de González Ollé querecoge la autora (37, n. 8)– que se de-finen, por lo general, como ‘unidadesfraseológicas (UFS) que contienen unoo más de un nombre de una parte delcuerpo humano o animal’ y se caracte-rizan, entre otros aspectos, por su va-lor universal. Con frecuencia, el análi-sis de las UFS somáticas persiguedesentrañar, a partir de la aplicación delas teorías de los modelos cognitivosidealizados (metáfora, metonimia, es-quemas de imágenes) y postulados
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 584
RILCE 29.2 (2013) 585
RESEÑAS
cognitivos experiencialistas (embodi-ment), el modo en el que los hablantesexpresan lingüísticamente su concep-tualización figurada de la realidad ycómo esta se encuentra condicionada,en gran parte, por la relación que man-tiene su propio cuerpo con el entorno.
El volumen Corporalidad y lenguaje.La fraseología somática metalingüística delespañol de Inés Olza Moreno se en-marca dentro de este nutrido conjuntode investigaciones en las que se exami-nan de forma organizada y profundalas motivaciones y valores figurativosde un grupo de fraseologismos somá-ticos desde la semántica cognitiva. Enconcreto, el trabajo se centra en el es-tudio de somatismos metalingüísticosde la lengua española, es decir, deaquellas expresiones que se refieren aldominio semántico del lenguaje y conlas que se puede analizar la influenciade la realidad corporal humana en lacategorización del proceso de comuni-cación lingüística (p. e. se estudian UFS
como morderse los labios ‘abstenerse dedecir lo que se quisiera’, p. 88). Se tratade una sólida obra –procedente de unarevisión y reestructuración de la tesisdoctoral que la autora defendió en2009 en la Universidad de Navarra(http://hdl.handle.net/10171/6985)–en la que se engarzan de forma metó-dica y escrupulosa tres líneas de inves-tigación: los estudios de lo metalin-güístico en español, el examen de lasunidades fraseológicas de la lengua es-
pañola y el análisis lingüístico de la cor-poralización o corporeización de la mentehumana. El trabajo –que se sustenta enestos tres pilares teóricos de innegableinterés científico y sobre los que OlzaMoreno demuestra un firme conoci-miento bibliográfico– se basa en el aná-lisis de un corpus formado por 336unidades exquisitamente organizadas,categorizadas y examinadas que cons-tituyen una muestra más que repre-sentativa de las unidades fraseológicassomáticas metalingüísticas del españolpeninsular actual extraídas de diversasfuentes lexicográficas generales y fra-seográficas. Cabe destacar la excelenteselección de las expresiones que con-forman el corpus, pues constituyen ungrupo muy bien cohesionado tantodesde una perspectiva semasiológicacomo onomasiológica, ya que todas lasunidades incluyen un lexema delmismo concepto fuente (el cuerpo hu-mano) y designan algún tipo de acto dehabla, lo que las convierte en un sub-grupo fraseológico referido al mismoconcepto meta (el lenguaje). Se trata deuna investigación valiente y arriesgadaen la que Olza Moreno argumenta deforma sistemática la elección del cor-pus y la adecuación del análisis semán-tico (y pragmático) que lleva a cabo sindescuidar ningún aspecto en el camino.
El libro se estructura en cinco sec-ciones claramente diferenciadas a lasque precede un magnífico prólogo deCarmen Mellado Blanco, experta y re-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 585
RILCE 29.2 (2013)586
RESEÑAS
conocida investigadora de la Universi-dad de Santiago de Compostela en elámbito de la fraseología somática, conel que se elogia la creatividad y origi-nalidad de la obra. Asimismo, sigue ala bibliografía un apéndice de las uni-dades somáticas analizadas que facilitasu localización en el cuerpo del texto.
La primera parte del volumen laconstituye una introducción en la quese presenta el objetivo central que hamotivado la investigación, “mostrarcómo la actividad lingüística se entiendefigurativamente en términos corpora-les en la fraseología del español” (22),en relación con el conjunto de estudiosdesarrollados en el grupo de Lo meta-lingüístico del español (en el que partici-pan miembros de la Universidad deNavarra y de la Universidad de San-tiago de Compostela); posteriormente,se describen las características y estruc-tura del libro.
El primer capítulo (“Una esferaparticular de la fraseología de las len-guas: los somatismos”) ofrece unabreve introducción teórica sobre el in-terés semántico que poseen los soma-tismos, sus particularidades y la pers-pectiva teórica en la que se sustentaparte del análisis que se desarrolla enel capítulo 3. Se presenta este tipo deunidades pluriverbales como forma-ciones procedentes del pensamiento fi-gurativo y cuya existencia está condi-cionada por la experiencia corporal.Olza Moreno resume en esta primera
sección las posibilidades de análisis se-mántico que poseen este tipo de UFS
tanto por su motivación en relacióncon la influencia que ejerce el cuerpoen la configuración mental humanacomo por su prominencia en el uni-verso fraseológico de cualquier lengua.Esta presentación constituye, en esen-cia, una perfecta muestra de que laaplicación de los postulados cognitivosal estudio de la fraseología somática esuna de las perspectivas teóricas másadecuadas desde la que se puede enfo-car el análisis de este tipo de expresio-nes lingüísticas para determinar o de-mostrar empíricamente el lugar queocupa el cuerpo en la configuración dela realidad humana.
En el segundo capítulo (“La fra-seología somática metalingüística delespañol”) y en las primeras treinta ysiete páginas del tercero, que se co-rresponden con el § 3.1., se describenprolijamente todos y cada uno de losaspectos fraseológicos, semántico(-pragmáticos) y metalingüísticos que sehan tenido en cuenta en el análisis ypresentación de los somatismos. La or-ganización y tratamiento de los datosque se presenta en estas secciones, pre-vias al análisis que se desarrolla a par-tir del § 3.2. del tercer capítulo, de-muestra que se han tenido en cuentanumerosos aspectos de vital importan-cia para una correcta interpretación delos datos sustentada en dos grandes pi-lares teóricos, los modelos cognitivos
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 586
RILCE 29.2 (2013) 587
RESEÑAS
idealizados y el modelo de ordenaciónde los niveles y planos del lenguaje de-finido por Eugenio Coseriu.
Se argumentan a conciencia las de-cisiones tomadas para la presentaciónformal de las expresiones, ordenadas,en primera instancia, por los lexemassomáticos que operan como base enellas (y que, por orden de productivi-dad, son: boca, lengua, oído(s)/oreja(s),mano(s), cara, labio(s), cabeza, nariz/na-rices, ojo(s), corazón, pie(s), barba(s),dedo(s), diente(s), frente, pelo(s), cuello, gar-ganta, hombro(s), puño(s), cabello, codos, es-palda(s)); y, en segundo lugar, clasifica-das, tomando como patrón la propuestade Coseriu antes mencionada, según sucontenido metalingüístico (69) en UFS
descriptivas (según dos niveles: hablarcomo actividad biológica y como acti-vidad cultural) o pragmático-discursi-vas (según las funciones metadiscursi-vas: organización del discurso,regulación de la interacción entre ha-blantes y expresión de la modalidad).
Los aspectos relativos a la presen-tación formal en los que más se incideen el segundo capítulo resultan cues-tiones importantes que añaden infor-mación en el proceso de identificaciónde la imagen figurativa que subyace alas expresiones: (a) la presentación delcontorno de la UF en letra redonda (nosalir algo de la boca de alguien ‘callarlo’,70); (b) la inclusión entre corchetes delos verbos con los que suelen emple-arse más frecuentemente cada una de
las expresiones con el fin de aportardatos sobre el significado metalingüís-tico del fraseologismo (p.e. [ser de/te-ner] buen oído ‘[tener] capacidad de es-cuchar muy bien’, 78); (c) la referenciaa las variantes fraseológicas mediantebarra oblicua (p.e. meter/poner el dedo enla herida/llaga ‘mencionar el punto de-licado o difícil de algo, o aquello quemás afecta a la persona con la que/de laque se habla’, 100); y (d) la marcaciónde la primera letra en mayúscula deaquellas UFS que poseen independen-cia pragmático-discursiva (p.e. Oído ala caja ‘fórmula directiva con la que uninterlocutor recomienda atención aotro respecto de algo que se está di-ciendo o se va a decir’, 81). El últimoapartado de esta segunda sección dellibro (§ 2.4.) aporta informacionesmuy interesantes tanto para el estudiode la fraseología somática metalin-güística como para la investigación so-bre el valor figurativo que adquierenlos nombres de las partes del cuerpo enla lengua. La productividad de ciertoslexemas (mano, ojos, pie, boca, cara, ca-beza) se vincula a la prominencia cog-nitiva de estas partes del cuerpo –queparecen tener un correlato con su“manifestación en la neurofisiología”(105, n. 82)– y, muy probablemente,también esté asociada a su prototipici-dad. Las partes más prototípicas (lasque se encuentran en el centro delconcepto ‘parte del cuerpo’ y se reco-nocen en los primeros estadios de
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 587
RILCE 29.2 (2013)588
RESEÑAS
aprendizaje de cualquier lengua) sonlas que generan un mayor número deexpresiones somáticas, como Inés OlzaMoreno ha comprobado en algunasotras investigaciones para el español yCarmen Mellado Blanco para el ale-mán. Asimismo, en el caso de los so-matismos metalingüísticos, el domi-nio semántico investigado (el len-guaje), condiciona una elevada produc-tividad de ciertos lexemas asociados alproceso de comunicación como boca ylengua, por ejemplo.
En el tercer capítulo (“Estudiosemántico (y pragmático) de los so-matismos metalingüísticos del espa-ñol”) se pueden distinguir dos partesclaramente diferenciadas. La primera,conformada por el § 3.1. que, a modode continuación de la sección ante-rior, presenta cuestiones previas muyimportantes para la interpretación delos datos como son la distinción delas UFS según su grado de idiomatici-dad, la identificación de las UFS queposeen o no homónimos de sentidorecto; la descripción de los diferentesesquemas figurativos subyacentes a lasexpresiones (esquemas de imágenes,metáforas, metonimias y unidades ci-néticas); y algunas cuestiones meta-lingüísticas y metapragmáticas de lasUFS que se resumen a continuación.En primer lugar, se relaciona la clasi-ficación metalingüística del corpuscon la teoría de Coseriu y las pro-puestas de otros investigadores (Fer-
nández Bernárdez y Aznárez Mau-león, 127-31) sobre los niveles y pla-nos del lenguaje; en segundo lugar, serealiza una acertada división entre uni-dades metalingüísticas primarias y se-cundarias basada en una escala de 6 ni-veles que va de las expresiones meta-lingüísticas prototípicas, esto es, deaquellas que contienen nombres departes del cuerpo implicadas directa-mente en el proceso de la actividadlingüística (producción y recepción dediscursos orales), a las más alejadas dela categoría ideal de la UF somáticametalingüística (p.e. 1. coserse la boca; 2.[contar, decir, explicar] con pelos y señales;3. del puño y letra de alguien; 4. comerla cabeza a alguien; 5. tomar el pelo a al-guien; 6. pelillos a la mar); y, en tercery último lugar, se describen los crite-rios de clasificación de aquellas uni-dades de valor pragmático-discursivoen tres niveles (organización discur-siva, interacción entre los hablantes,modalidad enunciativa) y se hace re-ferencia a las cuestiones de caráctermetodológico que han resultado difi-cultosas sobre esta parte del corpus.
Desde el § 3.2. al § 3.17. se pre-senta un pormenorizado análisis de lasexpresiones somáticas metalingüísticasdel español estructurado sistemática-mente según los criterios anteriormenteexpuestos y cuya elección ha sido rigu-rosamente fundamentada (grado de idio-maticidad, esquemas figurativos subyacen-tes, contenido metalingüístico de las
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 588
RILCE 29.2 (2013) 589
RESEÑAS
unidades) y que representa, de acuerdocon la autora, una “radiografía del len-guaje” (290) y de la conceptualizacióndel mismo. Los 16 apartados en los quehan quedado aglutinadas las 336 expre-siones –que contienen al menos uno delos 24 lexemas somáticos antes men-cionados– surgen de la agrupación bajoel mismo epígrafe de ciertos lexemasque presentan conexión figurativa oproximidad en sus significados idiomá-ticos. Así, se han unido las expresionesque contienen oído(s) /oreja(s); pelo(s)/ca-bello/barba(s); dedo(s)/puño(s); cuello/gar-ganta; hombro(s)/codos; y cara/frente/es-palda(s). En cada una de las secciones seexponen los resultados del análisis deforma clara y en arreglo al modelo te-órico seleccionado para desarrollar lainvestigación.
Las conclusiones que aparecen re-cogidas en la última parte del libroconfirman que Inés Olza Moreno haconseguido llevar a cabo con éxito unnovedoso y metódico trabajo en el quese conjugan a la perfección distintas lí-neas de análisis que convergen en el in-terés por desentrañar el modo en elque los hablantes conceptualizan su ac-tividad lingüística. En esencia, los fra-seologismos somáticos metalingüísti-cos se han revelado como unidadessemánticamente transparentes en lamayoría de los casos para cuyo análisissimbólico-figurativo las teorías cogni-tivas han resultado idóneas. Asimismo,el examen del valor metalingüístico de
las UFS somáticas ha confirmado queel lenguaje se concibe como una acti-vidad esencialmente pragmática.
En definitiva, el trabajo de InésOlza Moreno constituye una ejemplarinvestigación tanto para los estudiosmetalingüísticos como para los fraseo-lógicos y los exclusivamente destinadosa la caracterización cognitiva del léxicodel cuerpo humano que debe tomarsecomo modelo para el análisis de otrassubseries fraseológicas somáticas y quepodría completarse, como muy bienadvierte la autora, con una revisión his-tórica de los somatismos metalingüís-ticos del español y con el análisis deeste tipo de unidades fraseológicas enotras variedades lingüísticas.
Carolina Julià LunaUniversidad Autónoma de Barcelonay Universiteit [email protected]
Quevedo, Francisco deSilvas. Translated into English by Hilaire Ka-llendorf. Prólogo de Eduardo Espina. Lima:Fondo Editorial de la Universidad NacionalMayor de San Marcos-Corvus Ediciones,2011. 317 pp. (ISBN: 978-9972-46-455-3)
Siempre se agradece una nueva edi-ción pulcra de un autor como Fran-cisco de Quevedo, cuyos textos exigenun cuidado filológico que responda a lacomplejidad de su factura. En este caso,
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 589
RILCE 29.2 (2013)590
RESEÑAS
la profesora Hilaire Kallendorf nosofrece una edición bilingüe de lastreinta y seis silvas quevedianas. Se tratade un género lírico de raigambre clá-sica, aunque renovado especialmenteen el periodo barroco, el cual Quevedopretendió naturalizar, a su modo y ex-pectativas, en lengua española.
Gracias a la pericia investigadorade Kallendorf, nos hallamos ante algomás que una traducción. A partir de suestudio en el ejemplar Silvae de Estacioque perteneció a Quevedo, con anota-ciones al margen de su puño y letra, laautora nos introduce en la poética delmadrileño, impregnada de tradiciónclásica y filosofía estoica. Kallendorfrecupera el método de lectura huma-nista, que hace de la imitación creativay el homenaje los dos principales re-cursos literarios, para leer este corpusde poemas. Este análisis es el que aplicaa las notas marginales de Quevedo, delcual extrae la lectura que hizo este deEstacio, al que interpretó con raícescristianas, como fuente de estilo y mo-tivaciones para su obra poética. En par-ticular, no se trataba solo de imitar unmodelo prestigioso del pasado, sinoatemperar en castellano una expresiónlírica que, por su parte, Luis de Gón-gora también intentaba imponer, a sumodo, a través de las Soledades, un pro-yecto mucho más moderno y progre-sista, visto en perspectiva, que el deQuevedo abrazando a Estacio.
De hecho la aparición de las Sole-
dades coincide con un hito en el procesode escritura de las silvas quevedianas: elmanuscrito de Nápoles donde se en-cuentran las primeras veinticinco silvas,nos muestra que la mayoría de estasfueron compuestas entre 1613 y 1616,durante la estancia italiana del madri-leño y la difusión de los poemas gon-gorinos entre los círculos académicos ycortesanos. Las once silvas restantes, ensu mayoría posteriores, o quedan sinfechar o pertenecen a la década de1620; con excepción de una sola que sefecha, hipotéticamente, hacia 1611.Este panorama textual da pie a Kallen-dorf a formular su propuesta de un or-den de edición para las silvas, basado enla autoridad del manuscrito napolitano,para el primer grupo de silvas tempra-nas, y en el “índice intercalado” de Lastres musas últimas castellanas, para el se-gundo, integrado por las silvas tardíaso de fecha incierta. Este orden, queaparece como práctico y convincente,es el que propone la autora a seguirpara su edición bilingüe y las posterio-res ediciones de las silvas quevedianas.
En la senda de la lectura que hizoQuevedo de la obra de Estacio, la au-tora dedica un apartado a las silvas queparecen imitaciones más o menos di-rectas del poeta latino, hasta el puntode poder ser emparejadas. El análisiscomparativo que realiza Kallendorf lepermite explorar la reescritura de lu-gares comunes y la interpretación depasajes oscuros o difíciles para Que-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 590
RILCE 29.2 (2013) 591
RESEÑAS
vedo. El interés del madrileño por re-cuperar un trozo de la tradición clásicano solo obedece a un noble propósitohumanístico, sino también probable-mente a un afán de reivindicar su co-nocimiento de la literatura antigua,cuestionado por un enemigo tan mor-daz como Góngora y sus secuaces.
La edición bilingüe, con la ver-sión española seguida de la inglesa, seencuentra, en general, limpia y no ladeslucen erratas de mayor relevancia.Por otra parte, la traducción, en versolibre, se propone rescatar el sentido delos poemas, poniendo especial aten-ción a las imágenes y tropos, con loque sigue la tendencia generalizada enel campo de las traslaciones poéticas ac-tuales. Las notas son mínimas y se re-ducen, generalmente, a explicar refe-rencias mitológicas y, a veces, bíblicas;otras se encargan de explicar nombresde la geografía peninsular, o bien he-chos y personajes de la historia espa-ñola. Lo cierto es que el aparato ex-presivo de las silvas no exprime engrado tan alto el ingenio conceptualcomo otras venas, en especial cómicas,frecuentadas por Quevedo, por lo cualuna anotación así de escueta no limitala comprensión literal de los versos.
La contribución de Hilaire Ka-llendorf, por ende, es doble. En primerlugar, se ofrece una meritoria traduc-ción que amplía la audiencia potencialde la más elevada poesía de Quevedoen el mundo anglosajón. Además, esta
labor se enmarca con un estudio suge-rente, que se ocupa de la recepción dela poesía de Estacio, así como su imi-tación, de parte de Quevedo y, por ex-tensión, aborda la problemática de losestudios clásicos en el siglo XVII. Conun sólido respaldo filológico y textual,esta edición bilingüe abre calas y esti-mula nuevas preguntas en torno al me-ditado proyecto humanista que encie-rra el conjunto de Silvas dentro deluniverso poético quevediano. Notaaparte merece el hecho de que este vo-lumen aparezca en Lima, en coediciónde la Universidad de San Marcos y lanovísima Corvus Ediciones, un vínculoeditorial que ojalá prospere y saque aluz otros trabajos en esta misma área deespecialización, en pro de las buenas le-tras y los lectores, tanto los entendidoscomo los curiosos.
Fernando Rodríguez MansillaHobart and William Smith [email protected]
Rivero Iglesias, CarmenLa recepción e interpretación del “Quijote”en la Alemania del siglo XVIII. Ciudad Real:Ayuntamiento de Argamasilla de Alba,2011. 422 pp. (ISBN: 978-84-922446-2-3)
La tesis doctoral de Carmen Rivero,que ha recibido el primer Premio deInvestigación Cervantista José MaríaCasasayas en 2010, tiene como objetivo
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 591
RILCE 29.2 (2013)592
RESEÑAS
la reconstrucción de la recepción delQuijote en el siglo XVIII alemán, inclu-yendo Suiza y otros territorios ger-mano-hablantes. Es decir, entendiendoAlemania no como un concepto polí-tico sino lingüístico. En dicha época seproduce un cambio por el que la obracervantina deja de ser interpretada ex-clusivamente en su dimensión cómicay satírica para descubrirse en ella unaprofundidad filosófica que llegará a laexégesis romántica del Quijote alrede-dor del conflicto filosófico existencialentre lo real y lo ideal y el genio de suautor, Miguel de Cervantes. Si bien esecambio ya es conocido y la recepcióndel Quijote en el Romanticismo alemánha sido ampliamente estudiado, el pre-sente trabajo ocupa un vacío de la in-vestigación: el objetivo de Rivero esanalizar los mecanismos de dicho cam-bio en su microestructura. Por eso, alcontrario de la mayoría de los estudiosdedicados a la recepción cervantina, eltrabajo guarda una perspectiva sincró-nica, lo que le permite a la autora ba-sarse en un corpus amplio y heterogé-neo de textos: relatos de viajes,artículos de la prensa periódica de di-fusión cultural, capítulos de libros,obras de carácter filosófico, poéticas li-terarias, tratados teóricos, literaturacervantina y traducciones del Quijote ala lengua alemana. De tal manera, larecepción del Quijote se revela en susdimensiones históricas, literarias y fi-losóficas.
La imagen que tenían los román-ticos alemanes –entre otros Herder,Schlegel, Schelling, Tieck, Novalis eincluso Hegel– del Quijote influye enla lectura de la obra hasta hoy día. Se-gún ellos, el Quijote es una composi-ción universal, valiente para todos loshombres y todos los tiempos, lo que sedebe a la estructura dialéctica de laobra entre lo real y lo ideal, lo finito ylo infinito, entre verdad y poesía. Elautor, Cervantes, a su vez, ejemplificael concepto romántico del individuocomo genio y ha conseguido la crea-ción de un mito moderno y eterno a lavez. Ahora bien, la tesis de Carmen Ri-vero demuestra que dicha interpreta-ción ya estaba planteada en la Ilustra-ción tardía alemana, y aparecen nuevosnombres como Bodmer, Gerstenberg,Abbt o Möser, a veces poco conocidosy desapercibidos para la crítica y quedenominan los verdaderos pioneros deuna visión del Quijote que no es exclu-sivamente “romántica”. Su contribu-ción a la recepción de la obra cervan-tina está en el centro de la tesis. YaBodmer, por dar un ejemplo, caracte-riza el Quijote por la presencia de lomaravilloso y el sentimiento, y describela novela como “obra del más superiormaestro” en el primer artículo en len-gua alemana dedicado a la obra, publi-cado en 1741. Para el crítico suizo, donQuijote representa no sólo el carácterpasional de la nación española, sinotambién la esencia del carácter humano
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 592
RILCE 29.2 (2013) 593
RESEÑAS
por un juego de contradicciones. Evi-dentemente, el Quijote ha sobrepasadola dimensión de la mera burla. Así,como destaca la autora, “la línea divi-soria entre la interpretación germanadel Quijote de la Ilustración tardía y laromántica queda anulada” (23). Enconsecuencia, Rivero propone la de-signación de “interpretación idealista”para ambas épocas, siendo el conflictoentre lo real y lo ideal un paradigmaético y estético central que determinala interpretación del Quijote a partir delsegundo tercio del siglo XVIII. Par-tiendo de esta base, Rivero define la in-terpretación idealista por las siguien-tes características: la recuperación dela figura del autor, determinado por elindividualismo de la época; la conside-ración del Quijote como una obra dualque muestra una doble dimensión sig-nificativa en varios niveles; la interpre-tación del Quijote como novela nacio-nal que representa el carácter genuinode la nación española; la fusión de fi-losofía y literatura en la recepción dela obra cervantina.
La parte central del trabajo dividela recepción de la obra cervantina ensus aspectos históricos, literarios, filo-sóficos y poetológicos: comienza conun análisis de la imagen de España enAlemania que se difunde, sobre todo,por los relatos de viajes, mostrando quela nueva lectura del Quijote también esla consecuencia de una disolución delos estereotipos de la leyenda negra es-
pañola a lo largo del siglo XVIII. Sigueuna descripción de los factores litera-rios que influyen en la recepción delQuijote, que se caracterizan sobre todopor la fijación de una literatura nacio-nal que alcanza su plenitud máxima enla época investigada. Junto con ello, sedesarrolla un renacimiento (y recupe-ración) del Siglo de Oro en la literaturadel siglo XVIII alemán, lo que lleva con-sigo una modificación innovadora deinterpretaciones cervantinas francesas einglesas. El capítulo sobre la filosofía sefija en dos categorías estéticas, nuevasen aquel tiempo: el humor y el genio,“conceptos clave en los debates filosó-ficos y literarios del XVIII alemán y fun-damentales en la nueva exégesis de laobra”, como aclara Rivero (28). Existenvarías teorías del humor que distin-guen entre el humor burlesco y el humorcómico y que se refieren, como en elcaso de Möser (Defensa de lo cómico,1761), explícitamente al Quijote. Encuanto al concepto de genio, la abun-dante reflexión teórica se desarrolla ha-cia “un auténtico culto al genio queconvierte a Shakespeare y a Cervantes,que responden a la caracterización delmismo, en los preferidos entre los mo-dernos” (368). Finalmente, las impli-caciones teórico-literarias se revelanen una última parte: la autora relacionala recepción del Quijote con la teoría dela novela, en la que la obra cervantinajuega un papel fundamental porquealza el Quijote como modelo por exce-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 593
RILCE 29.2 (2013)594
RESEÑAS
lencia, y la evolución del género -re-flexiones teóricas que se llevan a caboen dicha época. Al lado de esa dimen-sión teórica, también es evidente la in-fluencia directa de la obra en el des-arrollo de la novela alemana, como ve-mos por la presencia de una tradiciónliteraria cervantina del siglo XVIII ger-mano que se dedica a las imitaciones yrecreaciones del “maestro” español.Esa tradición cervantina es evidentetambién en la obra de Goethe, y Riveroaclara al final de esta última parte de sutrabajo que la influencia de Cervantesen el escritor alemán es mucho mayorque a la primera vista pudiera parecer.
La tesis de Carmen Rivero de-muestra de una manera convincenteque un cambio de interpretación, comocada cambio de pensamiento, es un fe-nómeno fácil de constatar pero difícilde comprobar porque tanto la historiade la literatura como la historia de surecepción no se caracterizan por rup-turas súbitas, sino más bien por com-plejos procesos intertextuales que abar-can varios campos del saber. La conti-nuidad de la interpretación del Quijotea partir del segundo tercio del sigloXVIII hace necesaria la disolución delímites rígidos entre la Ilustración y elRomanticismo alemanes y nos hace re-pensar, en un nivel más general, el con-cepto de las épocas literarias. Además,la perspectiva de la estética de la re-cepción –iniciada por Hans RobertJauss en 1967 (año en el que se pu-
blicó su artículo titulado “Historia de laliteratura como provocación de la cien-cia literaria”)–, es una llave insólita,pero muy efectiva, para entrar en elpensamiento complejo del idealismoalemán. De tal manera, ese trabajo nosólo ofrece una comprensión más pro-funda de la historia de la recepción delQuijote, sino que también sirve comointroducción al pensamiento filosóficoy estético de una época clave de la filo-sofía (incluyendo la estética, que surgecomo propia disciplina en la primeramitad del siglo XVIII) europea. Final-mente, esta primera monografía sobrela recepción cervantina que se dedicapor entero a un periodo tan decisivo dauna nueva luz al Quijote mismo: obvia-mente, la obra goza de una recepcióntan amplia y heterogénea porque yatrae en si los discursos filosóficos y es-téticos que determinan su lectura en laAlemania del siglo XVIII.
Felix K. E. SchmelzerGRISO-Universidad deNavarra/Universität Mü[email protected]
Sánchez García, Remedios, yMartínez López, Ramón, coords.Literatura y compromiso: Federico GarcíaLorca y Miguel Hernández. Madrid: Visor,2011. 509 pp. (ISBN: 978-84-98951288)
Hoy día cuando se habla de compro-
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 594
RILCE 29.2 (2013) 595
RESEÑAS
miso se alude al término sartriano en-gagement, que Jean-Paul Sartre formu-lara a partir de los años cuarenta y quesurge directamente de la filosofía exis-tencialista. En ¿Qué es la literatura?, deSartre, publicado en Francia en 1948 yen la argentina Losada en 1950, se lesupone a la escritura una capacidad portransformar la sociedad, creyendo –como si fuera una creencia– positiva ycasi científicamente, que la literaturapodía transformar la sociedad y quecuando la literatura se encamina en undiscurso de transformación puede acumplir su propósito. La noción des-arrollada ampliamente durante la se-gunda mitad del siglo XX del solitairesolidaire, que retomó Albert Camus,participa de esa visión por la que elhombre a partir del desarraigo humanoque irremediablemente ha tenido queasumir, al negar la condición humanacomo una esencia natural e inmanente,debe resurgir, a partir de ese conflictointerno y solitario, a la solidaridad de locolectivo. Efectivamente, en la segundamitad del siglo XX toma cuerpo teóricoy crítico la literatura comprometida, enEspaña en concreto cuando el grupodel 50 toma el testigo de esta filosofíay protesta a través de sus escritos porla situación a la que había llegado elpaís, sin libertades y con una dictaduraque no se acababa nunca. Pero fue latoma de conciencia de que esa actitudno les llevaba a ningún lado, y que encualquier caso se estaba rebajando la
calidad estética de sus escritos, lo queles impulsó a abandonar esa literaturacomprometida (que no el compro-miso) para entender la noción de com-promiso como algo mucho más amplioque escribir libelos o panfletos y, tam-bién, para separar la literatura de la po-lítica (que no de la ideología). Por esopodemos leer a Juan Ramón Jiménezdesde esta óptica, por ejemplo, ya quesu compromiso nunca estuvo en duday sin embargo sus “fugas” estéticas pu-dieron dar lugar –y de hecho dieron–en multitud de ocasiones a críticas fe-roces por su escapismo.
No obstante esta premisa histó-rico-crítica, en nuestra más recientemodernidad habría que encajar la no-ción de compromiso aplicada a la lite-ratura a partir de mediados de los años20, y aunque pueda haber otros testi-monios anteriores fechables, quizás elmás destacado sea la propuesta surrea-lista que podemos leer en sus revistas ymanifiestos: desde La revolución surrea-lista (1924-1929), y El surrealismo al ser-vicio de la revolución (1930-1933), hastael Manifiesto surrealista (1924), y el Se-gundo manifiesto surrealista (1929). Aquíen España el influjo surrealista insuflacompromiso a las vanguardias, ya quela deshumanización estaba demasiadoocupada de por sí como para ademásotorgar al mensaje algo que no fuera elmensaje mismo, la autorreferenciali-dad y la autonomía del signo lingüís-tico. Sin embargo, con el surrealismo
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 595
RILCE 29.2 (2013)596
RESEÑAS
se abre el abanico de las vanguardiasproduciéndose un paso que bien podríarepresentar Federico García Lorca, alque vemos pasando del gitanismo mí-tico entendido en clave de tragedia uni-versal, como una pulsión arcaica sincontextualizar ni datar históricamente,casi eterna, hacia el hombre modernooprimido y asfixiado de Poeta en NuevaYork, enmarcado en la modernidad másrabiosa y en una sociedad de sujetos es-cindidos. Al autor del Romancero gitanono se le pasaría nunca por la cabezaque a través de sus escritos podría cam-biar la sociedad, porque lo que de ver-dad quería era crear un objeto artísticoindependientemente de la repercusiónque luego tuviera la obra que, en cual-quier caso, siempre es mínima. Ni elmás grande de los libros mejor vendi-dos en lo que McLuhan definió comoGalaxia Gutenberg –por remontarnossolo medio milenio atrás– ha incididoun 1% en la toma de decisiones paraque no se lleve a cabo una guerra, seerradique el hambre o la opresión en elmundo o se haga justicia. Y la consta-tación que superó al existencialismosartriano fue la radical certeza de que lacondición humana no existía y de quetodo lo que se había pensado antes so-bre el humanismo era un constructoque no iba a ningún sitio, ya que pormucho que pensáramos que se podíallegar a algún sitio siempre nos íbamosa ver abocados a un callejón sin salida.Por ejemplo, pensar que el hombre
cuanto más culto era mejor, más bon-dadoso, pensar que la instrucción erauna forma de crear una raza u hombrenuevo, fue una falacia demostrada. Labondad del hombre no está en rela-ción con su cultura, y al revés: hay per-sonas incultas con gran corazón, perotambién miserables. Lo que nos abocaa asumir que no hay un modelo que de-fina al hombre por lo que lea o deje deleer, y así entramos en el antiesencia-lismo más absoluto.
De hecho, todo este asunto sobreliteratura y compromiso podría darpara mucho más de sí en un tiempocomo el nuestro en el que la política seencuentra en desprestigio y las actitu-des más extremistas reivindican un girohacia la lucha encarnizada. La fracturaideológica es, en ese sentido, irreversi-ble, y nos preguntamos a menudocómo habría afrontado Miguel Her-nández las problemáticas preocupantesde hoy día. Recordemos que MiguelHernández, genial epígono del Veinti-siete, pasó por la vía rápida de la des-humanización a la rehumanización, yencarnó como nadie en España el com-promiso por la causa de la República y,más allá incluso, por la libertad y la jus-ticia. Su obra y trayectoria es quizás elejemplo más conocido y preclaro decompromiso político, ético y estéticode nuestra literatura. Sus poemas sonademás el último hálito de la culturapopular fundido con la nueva litera-tura comprometida, que está a punto de
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 596
RILCE 29.2 (2013) 597
RESEÑAS
nacer, tras la II Guerra Mundial, y queél funda ensartando a nuestra tradición.
Cuánto se podría abundar en estetema, y cuánto se ha abundado, pues sinduda es el tema de fondo del que más seha escrito en el siglo XX y en lo que vadel XXI. De volumen que hoy reseña-mos solo podemos decir –y atestiguarcomo lectores– que es ya un compendioimprescindible para conocer aspectosdecisivos lorquianos y hernandianos yde las implicaciones y derivaciones delcompromiso en la obra de ellos. Feliz-mente se unen de nuevo Lorca y Her-nández, ya que cierta crítica malignalos ha querido separar con muchoahínco: es cierto que no fueron amigosíntimos, pero el respeto mutuo y la ad-miración latía entre ellos. Su corres-pondencia testimonia una relacióntruncada por la muerte del granadinoprimero y del oriolano después. Muerteque les convirtió en símbolos, en mitos.Y no olvidemos la elegía que MiguelHernández le dedicó al granadino, tes-timonio insalvable de que cualquier po-lémica, disputa o enfado –y no dudamosde que los tuvieran– podrían haber sidosuperados. Tampoco era idílica la rela-ción entre Lorca y Alberti, por ejemplo.
Sea como fuere, la editorial Visorha imprimido un volumen que es ya unreferente en el panorama, y la lista decatedráticos de prestigio, de autorida-des y firmas filológicas indispensableses apabullante, y quizá no deberíamoscitar ninguno, porque deberíamos
nombrarlos a todos. La profundidad ytemática de los artículos, rigurosa-mente editados por Remedios SánchezGarcía y Ramón Martínez López, nopueden presentarse más interesantes,como no podría ser de otra maneratratándose de profesionales que en al-gunos casos llevan más de cincuentaaños ejerciendo la investigación, ocu-pándose de estos autores, especialistasen la materia. Solo nos queda dar labienvenida a este volumen y recomen-darlo a los lectores avisados.
Juan Carlos AbrilUniversidad de [email protected]
Valente, José Ángel, y Lezama Lima,JoséMaestro cantor. Correspondencia y otros tex-tos. Ed. Javier Fornieles Ten. Sevilla: Rena-cimiento, 2012. 205 pp. (ISBN: 978-84-15177-40-1)
Se publica en la editorial Renaci-miento, dentro de la colección Espuelade Plata, la correspondencia entre JoséÁngel Valente y José Lezama Lima, re-presentantes destacados de un modelode poesía orientado a comprender laactividad estética como fuente y ca-mino de conocimiento. El presenteepistolario, recogido bajo el título deMaestro cantor, viene acompañado de
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 597
RILCE 29.2 (2013)598
RESEÑAS
una selecta correspondencia mantenidaa la muerte del poeta cubano entrenombres cercanos a su figura como sumujer María Luisa Bautista, su her-mana Eloísa Lezama, Ángel Gaztelu –íntimo de María Luisa y José Lezama–,María Zambrano y el propio José Án-gel Valente. El volumen se comple-menta con una serie de ensayos en losque ambos protagonistas analizan mu-tuamente la obra del otro, así como unprólogo de la mano de Juan Goytisolo,y una exhaustiva introducción llevada acabo por Javier Fornieles Ten, respon-sable de la edición.
Será 1967 la fecha a partir de lacual se forje la amistad entre ambospoetas, momento en que el poeta ga-llego se desplaza a Cuba con una cartade recomendación firmada por MaríaZambrano, quien conocía a Lezamadesde treinta años atrás. El encuen-tro, celebrado en un restaurantedonde también harían acto de pre-sencia Rodríguez Feo y Caballero Bo-nald, no pudo resultar más afortu-nado, quedando sellada unafraternidad espiritual que perduraríahasta la muerte de Lezama, acaecidaen agosto de 1976. El relato de estavisita queda bien descrito por Fornie-les Ten en las páginas introductoriasdel libro, complementadas a su vezcon el recuerdo mantenido por el re-cién mencionado Caballero Bonald,quien había viajado a La Habana, aligual que Valente, con motivo de la
celebración del Congreso Cultural in-augurado en enero de 1968, en el queambos habrían de participar.
La primera de las cartas que aquíse presentan data del siete de junio de1968 y está remitida por el poeta ga-llego desde Ginebra, ciudad en la quetrabajaba en aquellos momento comotraductor en las Naciones Unidas,mientras que la última de ellas vuela enabril de 1976 de La Habana a Francia,donde residía por aquel entonces unValente liberado ya de la condena quele impidió hacia el término del fran-quismo asentarse en España so pena dequedar encarcelado. Cabe recordar alrespecto el origen de esta pena, ci-mentada sobre el levantamiento de unconsejo de guerra dictaminado contraValente en 1971 tras la publicación deun relato, “El uniforme del general”,de marcado tono acusatorio contra elaparato militar. El motivo del exilio, yafísico o ya espiritual, será uno de los hi-los conductores que dirijan una co-rrespondencia compuesta en nuestraedición por una quincena de cartas quehabrán de sortear, una tras otra, la fé-rrea censura establecida en la Cuba to-talitaria, motivo por el cual no pocascartas quedaron confiscadas a lo largodel camino.
No resulta extraño, por este úl-timo motivo, encontrar reiteradas alu-siones referentes al modo de sortearun control que, de modo reiterado, seencargó de requisar una buena cantidad
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 598
RILCE 29.2 (2013) 599
RESEÑAS
de títulos demandados por el poeta cu-bano entre los que cabe señalar la fa-bulosa edición realizada por José ÁngelValente de La Guía Espiritual de Miguelde Molinos, el Misterium Magnum deJakob Boehme, Han cortado los laurelesde Edouard Dujardin, El hombre sinatributos de Robert Musil, o incluso unalarga serie de poemarios y ensayos pu-blicados en España por José Ángel Va-lente que infructuosamente trataron dellegar a manos de su paciente amigo.Cabe recordar aquí que por motivosen primer lugar de salud, el Maestrocantor, apelativo con el que Valente so-lía denominar al poeta de La Habana,apenas se alejó de la capital cubana entoda su vida, razón por la que esta co-rrespondencia tomará un cariz en nopocos momentos claustrofóbico, al es-cribir el uno desde su exilio en Ginebray el otro desde su nunca abandonadosótano del piso de la calle Trocadero.
Por otra parte, los saludos y refe-rencias que encontramos a amigos co-munes como Calvert Casey, Cintio Vi-tier, Eliseo Diego, María y AraceliZambrano o José Luis Cano, resultanusuales, subrayándose así el aislamientode dos herejes del espíritu cuyo tonocálido y amable, registrado en cada unade las cartas presentadas, retrata unahermandad en tan sólo una ocasión co-hesionada sobre un abrazo vívido y cer-cano, como el acaecido en aquel 1967en que se fraguó la amistad entre losdos poetas. Lo cierto es que esta visita
de Valente a Lezama a punto estuvo dellegar a verse correspondida tras la in-vitación que el cubano recibió para par-ticipar en un congreso celebrado por laUnesco en torno a Gandhi, al cual hacereferencia Lezama en una carta datadaen julio de 1969, es decir, dos años des-pués del primer encuentro. Pese al de-seo, motivos de salud, como ya hemosapuntado, imposibilitarían una cele-bración, un reencuentro, en que se es-peraba la presencia siempre vivaz deMaría Zambrano.
Cuanto poseemos, como vamosobservando, será un interesante testi-monio acerca de las adversidades su-fridas por dos individuos a horcajadasentre su universo poético y el amena-zante orden de lo real, una defensa dela palabra libre y verdadera, el retratode dos amigos sorteando sus vicisitu-des con el ánimo de transmitirse mu-tuamente el hálito poético que empujapermanentemente a crear, quedando almargen aspectos de especial intimidado incluso cuestiones y motivos de ma-yor hondura y profundidad, reservadoséstos para la enjundiosa carne de lostextos creativos que animaban sus res-pectivas obras.
La correspondencia se completacon las “Cartas tras la muerte del Maes-tro cantor”, además de “Dos cartas deÁngel Gaztelu a José Ángel Valente”,correspondencia paralela que en suconjunto ofrece un testimonio sincerodel afecto y calidez humana generada
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 599
RILCE 29.2 (2013)600
RESEÑAS
alrededor de Lezama Lima. El núcleofundamental de estas últimas cartas, denuevo quince en total, va a girar entorno a la recuperación y transmisiónde la obra del cubano, una obra poraquel entonces no revalorizada hasta elelevado grado de autoridad con que sepresenta ante nosotros hoy día. La pre-paración de una serie de artículos ymonográficos, la edición completa delas obras publicadas en vida del autor,así como la de aquellas conocidas sólopóstumamente, como es el caso de Op-piano Licario –continuación inconclusade Paradiso– o Fragmentos a su imán, enel que se recogen los últimos versos re-alizados por Lezama, concentrarán elcontenido de esta segunda serie de car-tas. Por otra parte, resulta interesantedestacar el valor literario que tanto Va-lente, Zambrano, como Eloísa Le-zama, concedieron al epistolario delpoeta, pensando pronto después de sufallecimiento en la posibilidad de pu-blicar un primer compendio de cartasen las que el poeta nos va a ofrecer unretrato limpio y no enredado en el ba-rroco hermetismo de sus versos, des-velando de su pensamiento, de su per-sona, un contorno en no pocosmomentos amargo y existencial, tal ycomo leemos en la presente publica-ción de la editorial Renacimiento.
Los ensayos que cierran Maestrocantor, por último, se correspondencon aquellos artículos nacidos de lamano ya de Valente ya de Lezama, en
los que el uno tratará de descifrar laobra del otro dando a luz textos como,en el caso del gallego, “Carta abierta aJosé Lezama Lima”, “Lezama: la casasellada”, “El pulpo, la araña y la ima-gen” o “Pabellón del vacío”, o en elcaso del cubano el único pero muy sa-broso texto “José Ángel Valente: unpoeta que camina su propia circuns-tancia”, todos ellos incisivos y acerta-dos como no podía resultar de otromodo dado el estrecho parentesco es-piritual que dominó el pensamiento es-tético de ambos hechiceros del verbo.
Como resultado tenemos una pu-blicación que sin lugar a dudas regalaráun tiempo de gozo para todo amigo dela poesía, en especial para aquellos quese hayan ya adentrado en el rico uni-verso de ambos creadores, un compen-dio de cartas y ensayos que permitirá elenriquecimiento de la obra de amboscon unas palabras nacidas del fondo li-bre y veraz de quienes se valieron siem-pre de su voz para iluminar aspectosno visibles a la mirada común y usual.
Guillermo Aguirre MartínezUniversidad Complutense de [email protected]
Rilce_29-2d_Maquetación 1 28/05/13 19:03 Página 600