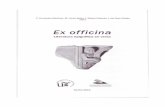Religión en tiempos de transición: de Iberia a Hispania. Poder, control y autoafirmación
Transcript of Religión en tiempos de transición: de Iberia a Hispania. Poder, control y autoafirmación
IBERIA E ITALIA: MODELOS ROMANOS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL. Actas del IV congreso internacionalhispano-italiano histórico-arqueológico celebrado en el Centro Cultural de Caja Mediterráneo en Murcia del 26al 29 de abril de 2006.
Organizan:
Colaboran:
Editores científicosJosé UrozJosé Miguel NogueraFilippo Coarelli
Comité científicoJosé UrozUniversidad de AlicanteJosé Miguel NogueraUniversidad de MurciaFilippo CoarelliUniversità di Perugia
Coordinación generalMaravillas Pérez Moya Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Región de Murcia
El libro Iberia e Italia: modelos romanos de integración territorial se enmarca en el proyecto de investigaciónBHA 2002-03795, financiado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología,cofinanciado con fondos FEDER.
Imagen de cubierta: asa y vaso de bronce tipo Piatra Neamt de Libisosa; inscripción musiva de Iuppiter Statorde Cartagena.Diseño de cubierta: Héctor Uroz Rodríguez
© De los textos y las ilustraciones: sus autores© De esta edición:TABVLARIVMC/ Manfredi, 6, entlo.; 30001 Murcia (España)Tlf.: 868 940 [email protected]
ISBN: 978-84-95815-12-5Depósito Legal: MU-2008-2008
Reservados todos los derechos. Queda prohibido reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de lainformación y transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado (electrónico,mecánico, fotocopia, grabación…) sin el permiso previo de los titulares de la propiedad intelectual.
Impreso en España / Printed in Spain
ÍNDICE
PRESENTACIÓN, Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Región de Murcia ............9
INTRODUCCIÓN, José Uroz, José Miguel Noguera, Filippo Coarelli ......................................................11
LA ROMANIZZAZIONE DELLA SABINA, Filippo Coarelli ................................................................................15
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL NORDESTE DE LA HISPANIA CITERIOR, Alberto Prieto ............................25
POLLENTIA Y LAS BALEARES EN ÉPOCA REPUBLICANA, Margarita Orfila, Miguel Ángel Cau yMaría Esther Chávez ..........................................................................................................................43
EL COMERCIO PÚNICO EN OCCIDENTE EN ÉPOCA TARDORREPUBLICANA (SIGLOS -II/-I). UNA PERSPECTIVA
ACTUAL SEGÚN EL TRÁFICO DE PRODUCTOS ENVASADOS EN ÁNFORAS, Joan Ramon ....................................67
ROMANIZZAZIONE E LATINIZZAZIONE: LINEE-GUIDA DEI FENOMENI DI ACCULTURAZIONE LINGUISTICA IN AREA
ETRUSCO-ITALICA, Simone Sisani ........................................................................................................101
CONTINUIDAD Y CAMBIO EN EL PROCESO DE ROMANIZACIÓN DEL ÁMBITO CELTIBÉRICO MERIDIONAL Y CARPETANO,Rebeca Rubio Rivera ......................................................................................................................127
MODELOS ROMANOS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL EN EL SUR DE HISPANIA CITERIOR, José Uroz Sáezy Antonio M. Poveda Navarro ..........................................................................................................143
VALENTIA (HISPANIA CITERIOR), UNA FUNDACIÓN ITÁLICA DE MEDIADOS DEL SIGLO II A.C. NOVEDADES
Y COMPLEMENTOS, Albert Ribera i Lacomba ......................................................................................169
NUEVOS TESTIMONIOS ROMANO-REPUBLICANOS EN VILLAJOYOSA: UN CAMPAMENTO MILITAR DEL SIGLO I A.C.,Antonio Espinosa Ruiz, Diego Ruiz Alcalde, Amanda Marcos González y Pedro Peña Domínguez ....199
POMPEI NEL III SECOLO A.C.: LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E MONUMENTALI, Fabrizio Pesando ........221
MONETA STRANIERA A POMPEI IN ETÀ REPUBBLICANA: NUOVE ACQUISIZIONI, Samuele Ranucci ..................247
CATONE E LA VITICOLTURA INTENSIVA, Paolo Braconi..............................................................................259
LAS VILLAS IMPERIALES EN CAMPANIA, Umberto Pappalardo ................................................................275
EL MODELO BALNEAR REPUBLICANO ENTRE ITALIA E HISPANIA, Vasilis Tsiolis..............................................285
LA TAPPA ROMANO-REPUBBLICANA NELL’AMBITO DELLA BAIA DI ALGECIRAS. I DATI DI CARTEIA (SAN ROQUE,CADICE), Manuel Bendala Galán, Lourdes Roldán Gómez y Juan Blánquez Pérez ........................307
UNA PERSPECTIVA DE LA ECONOMÍA EN EL SUR DE HISPANIA DURANTE LA REPÚBLICA ROMANA,Genaro Chic García..........................................................................................................................325
MONEDA LOCAL EN HISPANIA: ¿AUTOAFIRMACIÓN O INTEGRACIÓN?, Francisca Chaves Tristán..................353
SCULTURA ISPÀNICA IN EPOCA REPUBBLICANA: NOTE SU GENERI, ICONOGRAFIA, USI E CRONOLOGIA, JoséMiguel Noguera Celdrán y Pedro Rodríguez Oliva ..........................................................................379
LA TASA REPUBLICANA SOBRE LOS PASTOS PÚBLICOS (SCRIPTURA) Y LOS TERRITORIOS PROVINCIALES:REFLEXIONES PRELIMINARES, Toni Ñaco del Hoyo ................................................................................455
RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA. PODER, CONTROL Y AUTOAFIRMACIÓN,Héctor Uroz Rodríguez ....................................................................................................................465
ROMANIZACIÓN DE LOS CULTOS INDÍGENAS DEL ALTO GUADALQUIVIR, Carmen Rueda Galán ....................493
UNA PROPUESTA SOBRE LOS “CIUDADANOS” DE LAS CIUDADES ESTADO CELTIBÉRICAS DE SEGEDA Y
NUMANCIA A PARTIR DE LA BATALLA DE LA VULCANALIA, AÑO 153 A.C., Francisco Burillo Mozota ............509
POBLAMIENTO IBÉRICO Y ROMANIZACIÓN. EL CASO DE MURCIA, José Miguel García Cano ......................521
APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LORCA DURANTE LOS SIGLOS III AL I A.C., Andrés Martínez Rodríguez ........529
CONTEXTOS CERÁMICOS DE ÉPOCA REPUBLICANA PROCEDENTES DE ENCLAVES MILITARES UBICADOS EN LA
CUENCA DEL ARGOS-QUÍPAR EN EL NOROESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESPAÑA), Antonio Javier MurciaMuñoz, Francisco Brotóns Yagüe y Juan García Sandoval ............................................................545
MATERIALES DE ÉPOCA TARDORREPUBLICANA DE LA VEREDA DEL PUERTO DEL GARRUCHAL, Rafael EsteveTébar, Jesús Peidro Blanes, Elena Sellés Ibáñez ............................................................................561
CARTHAGO NOVA EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS DE LA REPÚBLICA: UNA APROXIMACIÓN DESDE EL REGISTRO
ARQUEOLÓGICO, Sebastián F. Ramallo Asensio, Alicia Fernández Díaz, María José MadridBalanza y Elena Ruiz Valderas ........................................................................................................573
POBLAMIENTO Y EXPLOTACIÓN INTENSIVA DURANTE ÉPOCA REPUBLICANA EN LA SIERRA MINERA DE
CARTAGENA-LA UNIÓN. UN MODELO DE OCUPACIÓN INICIAL, María del Carmen Berrocal Caparrós ........603
LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL ENTORNO DE CARTHAGO NOUA, Juan AntonioAntolinos Marín ................................................................................................................................619
VAJILLA, GUSTO Y CONSUMO EN LA CARTHAGO NOVA REPUBLICANA, José Pérez Ballester ........................633
MONEDA Y TERRITORIO EN EL ENTORNO DE CARTHAGO NOVA (SIGLOS II-I A.C.), Manuel Lechuga Galindo ......659
LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO EN EL REGISTRO ESTRATIGRÁFICO DE CARTHAGO NOVA: DE LA FUNDACIÓN
BÁRQUIDA A LA CONQUISTA ROMANA, Elena Ruiz Valderas ....................................................................669
CONSIDERACIONES SOBRE EPIGRAFÍA REPUBLICANA DE LA CITERIOR: EL CASO DE CARTHAGO NOVA,María José Pena ..............................................................................................................................687
MARMORA DE IMPORTACIÓN Y OTROS MATERIALES PÉTREOS DE ORIGEN LOCAL EN CARTHAGO NOVA.EXPLOTACIÓN, COMERCIO Y FUNCIÓN DURANTE LOS PERÍODOS TARDORREPUBLICANO Y AUGUSTEO,Begoña Soler Huertas ......................................................................................................................711
FUNDAMENTOS PARA UN ESTUDIO
Mi intervención en este Congresoestaba encaminada, ante todo, a dejarconstancia de un planteamiento metodo-lógico que permitiese un acercamientoproductivo al estudio del panorama reli-gioso de la Hispania republicana de ori-gen ibérico en el momento de la conquis-ta e integración inicial, reivindicando unaserie de herramientas para ello, perotambién, por supuesto, a presentar algu-nas reflexiones primarias. Dicho plantea-miento parte de la convicción teóricarelativa al universo ibérico basada en ladiferenciación conceptual entre religión yreligiosidad, entendiendo religión comoel elemento relativo a la esfera oficial y“dogmática”, que requiere de una míni-ma centralización y oficialización, mien-tras que la religiosidad quedaría adscritaal ámbito popular, primario, inherente acualquier sociedad humana sea cual seasu grado de desarrollo, que se manifies-ta de una manera determinada pero nonecesariamente al margen del código dela religión, puesto que esta última nohace otra cosa que servirse de la religio-
sidad, dándole forma, vertebrando, con-trolando y reglamentando esas creenciaspopulares. Unas creencias, unos “mie-dos” que, al igual que la energía, ni secrean ni se destruyen, sino que se trans-forman.
Considero que esta precisión termino-lógica es esencial para cualquier estudioque verse sobre la religión en cuantoinsertada en un proceso histórico, ya setrate de formación y continua evolución,como el de los orígenes y desarrollo deliberismo, o, todavía más, de la propiaromanización, entendiéndose así mejorel fenómeno del sincretismo. Según estahipótesis de trabajo, en el desarrollo dela cultura ibérica tendría lugar un fenó-meno paralelo, una retroalimentaciónentre religión y religiosidad, al tomar laprimera los aspectos básicos de la se -gunda, de tintes numénicos, naturalistas,agrícolas y ganaderos revistiéndolos deuna iconografía inspirada en los “présta-mos” fruto de los contactos con culturas“exteriores”, en un principio feno-púnicay helena, puesto que es la oligarquía laprimera beneficiaria y a la vez impulsora
IBERIA E ITALIA, PÁGS. 465-492
RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN:DE IBERIA A HISPANIA. PODER,
CONTROL Y AUTOAFIRMACIÓN*
Héctor Uroz RodríguezUniversidad de Alicante
* Este trabajo se enmarca en el Proyecto Modelos romanos de integración territorial en el sur de HispaniaCiterior (BHA2002-03795) del Ministerio de Educación y Ciencia.
466 IBERIA E ITALIA
de las influencias foráneas, y devolvién-dosela a la sociedad en ese nuevo envol-torio que ésta acaba asumiendo si nocomo propia, sí al menos como pertene-ciente a “una parte” de la comunidad. Deese modo, en el momento en que el equi-librio socio-político se fractura o sufre uncambio considerable, ese “envoltorio” sedespedaza, literalmente, como muestranlas recurrentes destrucciones escultóri-cas. Pese a todo, de forma paralela, esareligiosidad primitiva se mantiene latenteen la ideología popular “esperando” a serreutilizada y manifestándose de tal formaque rara vez deja huella arqueológica. La“energía”, pues, sigue transformándose.
Esta diferenciación está hecha confines histórico-antropológicos y no es -tric tamente en base a aspectos lingüísti-cos, y tampoco debe confundirse con lasubdivisión conceptual, con claros ecosen el lenguaje, del universo romano. Esteaparato conceptual se antoja, por tanto,simple al abordar una religión romanapara la que, en virtud de las fuentes lite-rarias (como Festo, Gayo o Macrobio),contamos con diversidad de conceptos ytérminos (religio, pietas, superstitio,sacer, sanctus… la mayoría verdaderosfalse friends lingüísticos), si bien la pro-puesta ibérica es deudora de la informa-ción de la que disponemos para elmundo romano y se comprende mejor sise entienden los pilares de aquel sistemareligioso. Un sistema, el romano, emi-nentemente ritual, con una normativamarcada por los sacerdotes y los mitos,que impregnaba cualquier decisión. Así,el ideal de pietas llegaba con el equilibrioentre exceso –superstitio– y ateísmo(Scheid, 1991, 7 ss.; 141, 158), porqueesto último podía llevar a la catástrofe ala ciudad. Y es que en esta religión co -munitaria no se contemplaba la no parti-
cipación. Esa “obviedad” de la que habla-ba recientemente Rüpke (2004, 6 ss.), enla que no cabía el concepto de “fe”, laprobaban los fenómenos naturales, comodejan claro los tratados de Cicerón (Dedivinatione, 2, 18, 42; De natura deorum,2, 4; 2, 13-15). Es en un período de con-vulsiones políticas como el tardorrepubli-cano cuando la instrumentalización de lareligión se hace aún más excesiva(Scheid, 1991, 118 ss), y cuando el indi-vidualismo que ofrecían las religionesorientales, las cuales, dicho sea de paso,no estaban exentas de una importantecarga ritual, comienza a descubrirsecomo una alternativa, como un fenóme-no paralelo, recluido en ciertos círculosde población, eso sí, frente al colectivis-mo de la religión oficial. Pero a pesar desu conservadurismo, el Estado romanono era inmovilista en lo religioso(Champeaux, 2002, 7), añadía sin elimi-nar lo existente, representando tanto unaafirmación de la tradición romana comodel reconocimiento de su expansiónimperialista (Orlin, 1997, 33-34), y sólo semostraba intolerante cuando la prácticareligiosa afectaba al orden público(Scheid, 1997, 250-251). Por consiguien-te, siguiendo esa misma lógica, y, comoes sabido, el paso al estatuto municipal ocolonial latino o romano debía comportarla adaptación al estatuto de los dioses yel culto.
LA EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO IBÉRICO DE LAS
CREENCIAS: EL APORTE DE LA ICONOGRAFÍA
Volviendo a la “orilla” ibérica, resultaevidente que el análisis del proceso deromanización religiosa en terreno hispa-no no se puede llevar a cabo sin conocerlos fundamentos de la religión ibérica,para lo cual, y en virtud de la carencia defuentes literarias, se hace igualmente
467RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA
necesario reivindicar el papel de la ico-nografía, ese “libro en imágenes” fácil-mente discutible pero difícilmente pres-cindible, teniendo en cuenta no obstanteque ésta es una información sesgada depor sí, puesto que el uso de la imagen selimita al poderoso, es su “instrumento” aligual que la religión, mediante el que sediferencia del resto, se identifica comotal y legitima su poder (Santos, 2003,157), por lo que puede servir, por tanto,como exponente de cambios en su apa-rato ideológico (Santos, 1996, 126). Lasclaves para el Ibérico Antiguo y Pleno seencuentran en la suerte de escaparateque representan los programas escultóri-cos de, por un lado, Pozo Moro, estan-darte del lenguaje de las monarquíassacras y su relación privilegiada y directacon la divinidad de carácter sancionadorde su poder, y, por otro lado, de mitos eimaginería propia de un sistema de oli-garquías guerreras: sobre la conquista deese poder y el orden natural por el grupoaristocrático, en el Cerrillo Blanco, y entorno a la ampliación de fronteras deloppidum en El Pajarillo, a lo que hay queañadir el lenguaje con concomitanciascon todos estos programas, de fertilidady heroísmo, en el lote de matrices de la“Tumba del orfebre” de Cabezo Luceroque recientemente hemos estudiado enconjunto (Uroz Rodríguez, 2006)1. Todosellos manifiestan, y esto es lo que intere-sa destacar, influencias externas claras,fenicias en el primer caso, helenas en losconjuntos jienenses, y de nuevo feno-púnicas en el de Cabezo Lucero.
Pero por lo que respecta al período detransición y retroalimentación republica-no, la mirada del historiador debe dirigir-
se a la pintura vascular, en la que laforma, el estilo, es más particular, “indíge-na”, lo que ya está diciendo algo. En estaépoca y en este soporte el aristócrata sedota de un universo y un lenguaje pro-pios, cuya máxima expresión es la pintu-ra del sudeste construida en torno al ave,el elemento vegetal y el lobo o carnassier.En torno, por tanto, a la fecundidad y almodelo-oponente del héroe, llegando acrear seres híbridos propios, mitológicos,al fusionar esas “piezas” básicas gene-rando unas figuras de carnassiers alados,como se documenta en Elche, Archena yElda (Uroz Rodríguez, 2007). La temáticase impregna, de este modo, y al igual queen la escultura, de la fecundidad de lanaturaleza y de la exaltación mítica delideal aristocrático.
Esas reminiscencias en la cerámicadel lenguaje escultórico de la fase ante-rior, aunque con nuevo destinatario, seregistran en los certámenes individualeso monomaquias (Figura 1), estudiadas enconjunto recientemente por R. Olmos(2003), y pertenecientes al período delcambio entre los siglos III y el II a.C., esdecir, a la época de conquista romanainicial. Dichos episodios son mayoritariosen la Edetania –Sant Miquel de Llíria(Bonet, 1995, 225, n.º 86, fig. 110; 135,n.º 11, fig. 61; 176, n.º 19, fig. 85), ElCastellar de Oliva (Olmos, 1999, 80.1),Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 2002,127, fig. 53, fig. 150)–, aunque se locali-zan también en el sudeste –Cabezo delTío Pío de Archena (Olmos, 1999, 13.3),La Serreta de Alcoy (recientemente:Olmos y Grau, 2005)–, y noreste –ElCastelillo de Alloza (Olmos, 1999, 78.3)–,y funcionan, en todo caso, como con-
1 En esta obra se puede consultar, asimismo, la bibliografía y una síntesis de los aspectos principales de los citados
conjuntos escultóricos.
468
memoración de un “pasado” remoto yheroico. Estas reminiscencias alcan-zan, ya entrados en el siglo II a.C., altema de las zoomaquias (Figura 2), lashazañas del héroe mítico civilizador,como muestran los vasos de LaAlcudia –finales del siglo II-I a.C.2–, deEl Castelillo de Alloza –siglo II a.C.(Olmos, 1999, 84.3)–, del Corral deSaus –siglo II a.C. (Izquierdo, 1995, 93-104)–, así como el ya citado vaso de LaSerreta en uno de sus episodios re -cons truidos.
Pero, ¿en qué es lo que ha cambiadoel panorama debido a la presencia roma-
na? En primer lugar, en que el mensajeya no va sólo dirigido a sus pares de laclase dirigente y a la comunidad. Y aun-que, como ha manifestado Chapa (2003,102), no se disciernen claramente mitosmediterráneos, se documenta una aper-tura hacia el universo italohelenístico,rastreándose desde el siglo II hasta épo -ca augustea, y en virtud del trabajo, unavez más, de Olmos (2000), algunos mitosde fundación (Figura 3): así, en la cerámi-ca de Teruel de los siglos II-I a.C., concre-tamente en los dos kalathoi casi gemelosdel Cabezo de Alcalá de Azaila (Cabré,1944, 65-66, fig. 46, lám. 32.1) y del
IBERIA E ITALIA
2 Chapa y Olmos, 2004, 57-58, fig. 11; Tortosa, 2004, n.º 5, 81-83, fig. 88 –“Estilo I, Grupo A, Tipo 1, Subtipo 2, Variante
1”–; y el fragmento de la Colección Universidad de Burdeos: Lucas, 1981, 252-255, fig. 4.5; Maestro, 1989, 205-206,fig. 67.d.
Figura 1. Monomaquias en la pintura vascular ibérica: a. detalle de lebes de Llíria (Bonet, 1995, fig. 85–detalle–); b. detalle de lebes de Llíria (Bonet, 1995, fig. –detalle–); c. detalle de tinajilla de Llíria (Bonet,1995, fig. 110 –detalle–); d. detalle de jarra del Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 2002, fig. 53 –detalle–); e.detalle de tinaja de La Serreta (Olmos y Grau, 2005, fig. 4 –detalle–); f. detalle de kalathos de Archena(Olmos, 1999, 13.3 –detalle–); g. detalle de tinaja de Oliva (Olmos, 1999, 80.1 –detalle–); h. reconstruccióndel desarrollo de un kalathos de El Castelillo de Alloza (Lucas, 1995, fig. 4).
469RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA
Cabezo de la Guardia de Alcorisa (Atriány Martínez, 1976, 83-85, fig. 19), la figuradel antepasado fundador se presenta enel habitual ambiente cinegético y defecundidad, pero esta vez “a la romana”(Olmos, 2000, 71-72), como trazador delos límites del territorio con el arado yyugo. En una tinaja de la Valentia serto-riana3 (primer cuarto del siglo I a.C.) se haquerido ver también el relato de los orí-genes míticos del lugar, plasmado en ununiverso de tintes helenísticos de fecun-didad, seres monstruosos y, en palabrasde Olmos (2000, 75), nacimiento meta-
mórfico del ser inaudito. Estos presuntosmitos de fundación tendrían su continua-ción en período augusteo en el conocidovaso crateriforme de La Alcudia (RamosFernández, 1989; 1992), que muestra elánodos divino acompañado de dos ca -be zas masculinas a la manera de unosdioscuri (Olmos, 2000, 67).
Se trata, en definitiva, del lenguaje deautoafirmación de la oligarquía ibérica(de su virtus), no por nacionalismo, comoexpresase hace tiempo R. Lucas (1981,248), sino para asegurarse su valía y suposición en el nuevo orden. Por tanto, es
3 Serrano Marcos, 1999; íd., 2000; Bonet e Izquierdo, 2001; Marín Jordá, Ribera y Serrano Marcos, 2004.
Figura 2. Zoomaquias en la pintura vascular ibérica: a. detalle de una tinaja de La Alcudia (Ramos Folqués,1990, fig. 19.2 –detalle–); b. fragmento cerámico de La Alcudia (Maestro, 1989, fig. 67d); c. fragmento cerá-mico de El Castelillo de Alloza (Maestro, 1989, fig. 14); d. detalle de tinaja de La Serreta (Olmos y Grau,2005, fig. 4 –detalle–); e. desarrollo del vaso del Corral de Saus (Izquierdo, 1995, fig. 5).
470 IBERIA E ITALIA
el arraigo a su situación privilegiada, másque a la tierra y sus costumbres, lo quepropicia en la oligarquía la búsqueda desus orígenes míticos heroicos que justifi-quen dicha posición ante ese nuevoorden en el que ellos ya no constituyen lacúspide de la pirámide socio-política.
LOS LUGARES DE CULTO
El estudio de los lugares de culto en elmundo ibérico desde su origen, así como laobservancia de la evolución del objeto deese culto, desde el decididamente dinástico
hasta la aparición de las divinidades polia-das, en un proceso argumentado de unmodo ejemplar por Moneo y AlmagroGorbea (1998; 2000; 2003), no hace másque certificar ese carácter de la religióncomo instrumento del sistema político-so -cial, al servicio del orden establecido. Lapropia presencia de estas construccionesno sólo debe considerarse una prueba de laexistencia de una religión organizada, consacerdocio incluido (Chapa y Madrigal,1997; Chapa, 2006), sino que ésta es inhe-rente al propio concepto de religión antes
Figura 3. Mitos de fundación en la pintura vascular ibérica: a. desarrollo del kalathos de Azaila (Cabré,1944, fig. 46); b. desarrollo del kalathos de Alcorisa (Atrián y Martínez, 1976, fig. 19); c. desarrollo del vasocrateriforme de La Alcudia (Ramos Fernández, 1992, fig. 1); d. desarrollo de la tinaja de Valentia (Serrano,1999, 29 –detalle–).
471RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA
apuntado, y permite superar lejanos pre-ceptos relativos al numenismo o pragmatis-mo4 del universo religioso ibérico.
El problema con que partimos de basees, de nuevo, la falta de información teóri-ca, y que contrasta con la que ofrece elestudio de la diversidad de categorías conque contamos para el mundo romano(templum, aedes, ara, fanum, delubrum,sanctuarium, sacrarium, sacellum, dona-ria, favissa, lucus, nemus, etc.5). Y puestoque la asunción y uso de estos últimoses, como mínimo, peligrosa para el terri-torio ibérico, la investigación ha desarro-llado, sobre todo en la última década,diversos ensayos de clasificación aten-diendo a aspectos tipológicos, evoluti-vos, culturales y funcionales, que permi-ten captar la evolución interna de la cul-tura ibérica. Así, trabajos pioneros comolos de Lucas (1981), no serían retomadoshasta la época de los noventa por autorescomo Aranegui (1994), Prados (1994) oDomínguez Monedero (1995), constitu-yendo un claro punto de inflexión la obraconjunta de Espacios y lugares cultualesen el mundo ibérico (1997) y, con carác-ter definitivo, el enorme esfuerzo recopi-latorio y conceptual de Moneo (2003).Baste el siguiente esquema para dejarconstancia de algunos de ellos:
- Lucas, 1981: a) Loca sacra libera:naturales, sin modificación humana;b) santuarios: terrenos sagrados conconstrucción; c) templos: carácterurbano y “cierta prestancia”.
- Aranegui, 1994: a) cuevas; b) depó-sitos votivos; c) construcciones:urbanas, en inmediaciones o en víasde comunicación.
- Prados, 1994: a) cuevas; b) santua-rios: rurales, protourbanos y territo-riales; c) templos (construccionesurbanas); d) capillas domésticas.
- Vilà, 1994; 1997: concepto y defini-ción de templo para el mundo ibéri-co: edificio religioso de ámbito públi-co documentado en un asentamientoibérico, que alberga cualquier tipo deactividad ritual que necesite para supráctica la materialización física de ladivinidad a la que se rinde cul to, bienbajo forma antropomorfa, bien sim-bolizada mediante algún ele mentoiconográfico cuyo carácter represen-tativo de la divinidad ha sido proba-do arqueológicamente.
- Gracia, Munilla y García, 1994; 1997:a) culto privado: agrario, enterra-mientos infantiles, sacrifi-cios/ofrendas fundacionales; b) cultopúblico: recintos necrolátricos ocarácter templar (in antis, temenos,esquema semita, comunitarios):expresión templo: plasmación delpoder de un grupo social determina-do en el seno de una estructura depoblamiento.
- Domínguez Monedero, 1995; 1997:a) lugares de culto urbanos (aten-diendo a su entidad arquitectónica):templos o santuarios cívicos, capi-llas domésticas, santuarios empóri-cos; b) lugares de culto extraurba-nos (atendiendo a su capacidad desectorizar el territorio): suburbanos operiurbanos, carácter territorial, ru -rales.
- Bonet y Mata, 1997: (Edetania) san-tuarios, templos urbanos, cuevas-
4 Vid., p. ej., los estudios de J. M. Blázquez, en parte recopilados en sus trabajos de 1991 y 2001.
5 Algunos trabajos básicos de las últimas tres décadas que abordan su análisis conceptual son: Catalano, 1978;
Cipriano, 1983; Castagnoli, 1984; Coarelli, 1993; Scheid, 1993; Gros, 1996; Glinister, 1997; Ginouvès, 1998; Dubourdieuy Scheid, 2000.
472 IBERIA E ITALIA
santuario, capillas y altares domésti-cos, necrópolis y enterramientos ais -lados.
- Oliver, 1997: a) lugares sacros edifica-dos dentro de la trama urbana (tem-plos y capillas domésticas; b) edifica-ciones en lugares sacros fue ra delcontexto urbano; c) lugares sa gradosno construidos (cuevas y espaciosnaturales); c) otros (depósitos voti-vos).
- Gusi, 1997: revisión de anterioresclasificaciones y conceptualizaciónde: santuario, templo, edículo, lugarsagrado, recinto sagrado.
- Moneo, 2003; 1995; Almagro y Mo -neo, 2000; 1998: a) santuarios urba-nos: domésticos o dinástico-gentili-cios, templa (recintos sacros y detipo “clásico”); santuarios de entra-da; b) santuarios extraurbanos: pala-tinos, comunitarios (cuevas y abri-gos-santuario, santuarios de controlterritorial), supraterritoriales; c) heroay santuarios funerarios.
Sin embargo, y no sin pronunciarmesobre lo acertado, cada una a su mane-ra, de estas clasificaciones, y lo comple-mentarias que resultan entre sí, conside-ro que para abordar un proceso de tran-sición, retroalimentación y aculturacióncomo el de la romanización se hace ne -cesaria una clasificación de partida mássimple y funcional de estos sitios de cul -to, que les permita interactuar con losho mólogos romanos, distinguiendo asíúnicamente entre: a) lugares de cultourbanos; b) lugares de culto suburbanoso periurbanos; c) lugares de culto extra -urbanos edificados; d) lugares de cultoextraurbanos no edificados; e) sin olvidarlos sitios de culto destruidos o abando-nados entre finales del siglo III-II a.C. (enel contexto de la II Guerra Púnica y la
conquista romana) y diferenciándolos delos desmantelados con anterioridad aesa fecha. De todos ellos tres tipos revis-ten un mayor interés en cuanto sirvenpara explicar la división religión-religiosi-dad: los extraurbanos y suburbanos edi-ficados que perduran en época al menosrepublicana (supraterritoriales y territoria-les respectivamente) y los extraurbanosno edificados (cuevas-santuario princi-palmente), y que considero son más a -pro piados para abordar el proceso de in -te gración romano en época temprana.
Los mencionados lugares de cultoterritoriales y supraterritoriales se con-centran en el sudeste, en los actualesterritorios de Murcia, Albacete, Jaén yCórdoba oriental, en emplazamientos es -tratégicos, fronterizos y de contactoentre el Levante, la Alta Andalucía y laMeseta, y de control viario y del territorioinmediato. Las estructuras ibéricas origi-narias, prácticamente desconocidas,aunque se ha intuido que, a base de ma -dera, adobe y piedra, debieron remontar-se al siglo IV a.C., y tuvieron que funcio-nar como centros de control territorial delentorno del oppidum en el caso de lospe riurbanos, y de relaciones, transaccio-nes y pactos entre las aristocracias enlos extraurbanos supraterritoriales. Laimportancia de estos sitios de culto en elplano metodológico que estamos esbo-zando radica en la identificación de unaconvivencia entre religión y religiosidad, yque determina su razón de ser desde elpunto de vista funcional.
Estos lugares de culto experimentanen torno al siglo II a.C. un proceso demonumentalización, y lo hacen siguiendolos cánones itálicos propios de los siglosIII y II a.C., pero sin dar la espalda a latradición local. Se trata de un fenómenoestudiado por Ramallo (Ramallo, 1993a;
473
Ramallo, Noguera, Brotóns, 1998; Ra -mallo, 2003, 126-128), que ha paraleliza-do con la monumentalización de santua-rios de la Italia central y meridional,donde llegaron a erigirse como centroorganizativo, político y económico en laszonas menos urbanizadas (Ramallo,1993a, 142; Torelli, 1983, 241), y que res-ponde por tanto a un “modelo romano deintegración territorial” complementario ala creación y refundación de ciudades uotras categorías jurídicas.
De todos ellos los mejores conocidosson los de territorio murciano, sobretodo el complejo de La Encarnación (Ra -mallo, 1992; 1993a; Ramallo y Brotóns,1997) (Figura 4a-c), con sus terracotasde importación centroitálica (Ramallo,1993a; 1999, 160-165, figs. 2-5), y queestá marcando unas constantes respec-to a la combinación de planta itálica inantis, orden jónico, pavimento de signi-num y opus quadratum en el alzado conotros elementos como la ausencia depodium y los rebancos internos; y el de LaLuz (Lillo, 1993-1994; 1995-1996; 1999),en el que se ha recuperado una posibleimagen de culto pétrea a partir de la tradi-ción de los pebeteros del tipo iconográfi-co Deméter-Koré (Marín, 2000-2001, 194-195) (Figura 4e-f). Y, por supuesto, seencuentra, ya en territorio albaceteño, elCerro de los Santos6 (Figura 4d y g), elcomplejo célebre por sus exvotos perodel que se conocen peor sus estructu-ras, pese a que investigaciones a partirde la revisión de la documentación exis-tente llevadas a cabo por Ramallo,Noguera, Brotóns (1998) y SánchezGómez (2002) han destacado diversas
concomitancias con lo conocido en LaEncarnación. De este yacimiento, más alláde su identificación con la mansio ad Palem(Sillières, 1990, 808-810; 2003, 270-273)de los Vasos de Vicarello, y de la relaciónnominal y sincretismo resultantes con ladiosa Pales, interesa destacar su funciona-miento como centro geoestratégico agluti-nador de marcado carácter económico porsu relación con las rutas ganaderas, unpapel que heredaría no mucho más tardeel forum de Libisosa.
Pero la trascendencia histórica deestos yacimientos va más allá del cono-cimiento de la introducción de determi-nadas técnicas edilicias y programasdecorativos. Estos lugares de culto, mo nu -mentalizados con intención propagandís-tica, quizá por dona ex manubis de ma -gistrados itálicos (Ramallo, 1993a, 1333),constituyen un marco ideal de controlpor parte de la oligarquía romana, ya nosólo de la oligarquía ibérica, sino tambiénde la población común que da salida allía su religiosidad como muestran losexvotos7 (Figura 5) que llegan a convivirtambién con el período monumental yque se depositarían en esos bancoscorridos, tratándose de un procesoparejo a la creación de oligarquías loca-les. Y de no ser así, si se entiende portanto que los costeadores de tal monu-mentalización son la propia oligarquíaibérica, nos encontraríamos de nuevoante otro modelo del lenguaje de auto-afirmación, algo más refinado eso sí,del mostrado paralelamente por la pin-tura vascular, y que perseguiría la pro-moción ya sea personal como de lacomunidad en una dinámica de “auto-
RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA
6 Ruano, 1988; Ruiz Bremón, 1988; íd., 1989; Chapa y Martínez Navarrete, 1990; Castelo Ruano, 1993; Noguera, 1998;
Ramallo y Brotóns, 1999.
7 Nicolini, 1969; Ruiz Bremón, 1989; Morena, 1989; Ruano y San Nicolás, 1990; Lillo, 1991-1992.
474 IBERIA E ITALIA
rromanización”.Sirviendo ya de enlace con los lugares
de culto extraurbanos no edificados, delos que mayoritariamente tenemos huellaarqueológica en las cuevas-santuario, seencuentran los santuarios jienenses deLos Altos de Sotillo-Castellar (Nicolini,
Rísquez, Ruiz y Zafra, 2004) y, sobre to -do, de Collado de los Jardines-Santa Ele -na –revisado recientemente por C. Rueda(2002)–, que se erigen como claros ejem-plos de la instrumentalización de la reli-giosidad por la clase dirigente al desarro-llar los complejos constructivos frente a
Figura 4. Lugares de culto del sudeste ibérico monumentalizados en época republicana y sus evidencias:a. templos de La Encarnación (Ramallo, 1993b, 72); b. placas y antefijas de La Encarnación (a partir deRamallo, 1993b, figs. 2, 8, 9 y 14); c. capitel de La Encarnación (Ramallo, 1997, fig. 3); d. capitel del Cerrode los Santos (Ramallo, Noguera, Brotóns, 1998, fig. 9a); e. planta del templo del santuario de La Luz (Lillo,1993-94, 159); f. placas, acróteras y cabeza marmórea de La Luz (a partir de Lillo, 1995-96, figs. 20-23 y25); g. restituciones de la planta del templo del Cerro de los Santos. 1. 2 y 4 –según Savirón, Rada yDelgado y Ramallo, Noguera, Brotóns (Ramallo, 2003, fig. 20)–, 3. –según Castelo Ruano (1993, 85)–.
475RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA
cuevas de larga tradición cultual. En con-traste al nivel de información que la tradi-ción investigadora ha podido obtener desus exvotos de bronce, y pese al siste-mático y fructífero análisis de los nuevosestudios citados más arriba, y del que laintervención de Rueda en estas mismasActas es clara prueba de ello, estas edi-ficaciones son prácticamente desconoci-das debido a su estado de destrucción.De ahí que existan serias dificultades a lahora de seguir su supuesto proceso demonumentalización, aunque su presuntadisposición en terrazas se ha podidodocumentar en el recientemente excava-do lugar de culto suburbano de LasAtalayuelas (Rueda, Molinos, Ruiz yWiña, 2005); una disposición que crearíaen los de Santa Elena y Castellar un con-siderable impacto escenográfico ante lacueva.
El significado mismo del conceptoperenne de religiosidad y su plasmaciónen el universo ibérico lo encontramos enesas cuevas-santuario, presentes porbue na parte del territorio ibérico, aunquecon mayor concentración en las regiones
valenciana, murciana y catalana, que hansido recopiladas y estudiadas en profun-didad recientemente por González Al -calde (1993; 2002-2003a; 2002-2003b;2004; 2005a; 2005b), sin olvidar los estu-dios pioneros de Tarradell (1974), Gil-Mascarell (1975) y Aparicio (1976; 1997),pero que cada vez más se dejan ver alinterior, como muestran los últimos estu-dios sobre la Cueva Santa del Cabriel–Mira, Cuenca– (Lorrio, Moneo, Moya,Pernas y Sánchez de Prado, 2006), o deEl Talave –Liétor, Albacete– (Jordán yGarcía Cano, 2002). Prueba de ello es elhecho de que se trate de lugares natura-les de difícil acceso en clara relación conel agua, sin modificación ni construcción,y por tanto sin coste ni patrocinio, y queperduren desde la Prehistoria hastaépoca bajoimperial como mínimo, enalgunos casos, aun teniendo en cuenta ladificultad de conservación del registromaterial. Esa dificultad, en el terreno enque nos movemos, provoca que se loca-licen muy pocos hallazgos susceptiblesde constituir lugares de culto extraurba-nos sin edificación que no correspondan
Figura 5. Exvotos ibéricos de los lugares de culto monumentalizados: a. La Encarnación (Noguera, 2003,fig. 3 –detalle–); b. Cerro de los Santos (Olmos, 1999, 64.2.8); c. La Luz (Lillo, 1991-1992, fig. 20a).
476
a cuevas, y cuando aparecen lo hacenenvueltos en dudas. Es el caso delrecientemente excavado lugar de cultode La Carraposa, en el valle valenciano deCanyoles (Pérez Ballester, Borredá, 2004),un lugar de culto extraurbano, de difícilacceso, como las cuevas, pero sobre elque sus excavadores dejan abierta laposibilidad de que sí contara con algúntipo de construcción –perecedera–, a loque hay que añadir el hecho de que losmateriales votivos recuperados sean con-temporáneos (siglos II-I a.C.), por lo quepodría tratarse de un acto ceremonial ais-lado sin ninguna continuidad.
Sobre las actividades realizadas enlas cuevas, la tesis de González Alcaldees que se trata de centros de rituales ini-ciáticos de grupos reducidos, como fra-trías guerreras y aspirantes a sacerdotes(González Alcalde, 2004, 292), aunque elcarácter sacro, divino de por sí, comofenómeno natural, de estos lugares deculto extraurbanos les convierte en cen-tros receptores de toda clase de mani-festación religiosa, de diálogo entre elhombre y la divinidad. Una relación en laque, a juzgar por las proporciones entreel material arqueológico, jugó un impor-tante papel el vaso caliciforme (y en sudefecto otros recipientes de pequeñotamaño), ya fuese como instrumento delibación, portador de ofrendas sólidas,como lamparilla, u ofrenda en sí mismojunto a su contenido8.
De este modo, en esas cuevas resultabastante obvia la función del vaso calici-forme como fósil director de esos cen-tros de religiosidad ibérica. Pues bien, elhecho de que las esculturas oferentes
del Cerro de los Santos, mayoritariamen-te femeninas y claramente aristocráticas,se representen con esos vasos (Figura 6)exagerando su tamaño para destacarlos–en actitud de religiosidad popular, portanto–, con dataciones que podrían arran -car en el siglo IV y que alcanzan el siglo IIa.C.9, y, por consiguiente, el período demonumentalización, constituye una ins-trumentalización de la religiosidad popu-lar, fuesen o no partícipes de ella, y por lotanto una manifestación de la esfera de lareligión, por la que se quiere dejar cons-tancia de su rango; todo ello en un yaci-miento en el que encontramos este ma -terial cerámico en abundancia (SánchezGómez, 2002, 109-116, 141-143), con elmismo arco temporal que las esculturas,que abarca al menos tres siglos y que nohace otra cosa que incidir en la pocavariación y en ese carácter perenne de lasformas de religiosidad. Pero paralelamen-te o en una época inmediatamente poste-rior, con dataciones que oscilan entremediados del siglo II y el I a.C. (Noguera,2003, 192, bib. en notas 152 y 153), y estavez en relación al universo masculino, seconnota una nueva variante del lenguajede autoafirmación, esta vez de pretendidaautorromanidad, más acorde con las re -formas monumentales del santuario, yque provoca que parte de la oligarquía serepresente como togati10 fruto de artesa-nos locales (Noguera, 2003, 192), algunosacompañados de epígrafes ibéricos en elpecho, uno de ellos incluso con caráctercolectivo (Noguera, 1994, n.º 27 y 28-MO,121-126, láms. 54-55), pero también lati-nos (Noguera, 1994, n.º 26-MO, 118-121,lám. 53), manifestando claramente su
IBERIA E ITALIA
8 Aparicio, 1976, 23; Martínez Perona, 1992, 271-275; González Alcalde, 2005a, 95; Izquierdo, 2003.
9 Ruiz Bremón, 1989, 177 ss.; León, 1998a, 71 ss., n.º 34, 35 y 42; Ramallo, Noguera, Brotóns, 1998, 37; Olmos, 1999,
57.1.1, 57.1.2, 57.1.3, 57.1.5; Izquierdo, 2003, 120 ss., figs. 2-6.
10 A este respecto resultan esenciales los estudios de Noguera: 1994; 1998; 2003.
477RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA
clientelismo con la adopción del nomen ypraenomen del patrono, y mostrando y rea-firmándose en la promoción conseguida(Figura 7). La adjudicación de estos exvo-tos togati a poblaciones indígenas o a itáli-cas –como ha propuesto Blech para algu-nos andaluces11–, dejando evidentementefuera del debate aquéllos que llevan epí-grafe ibérico, es tan hipotética como laautoría de la monumentalización “a la itáli-ca” de estos sitios de culto.
LA “TERCERA VÍA” DE MANIFESTACIÓN RELIGI O -SA REPUBLICANA. HERENCIA PÚNICA Y COS MO -PO LITISMO
Pero el elemento itálico y el ibérico noson los únicos agentes de importancia enla situación religiosa de la Hispania repu-blicana, sino que existe una “tercera vía”
marcada por el aporte oriental y la heren-cia púnica. En este sentido, y como nexode unión con lo abordado hasta ahora,conviene hacer una pequeña parada en elsantuario de Torreparedones (Castro delRío-Baena, Córdoba) (Figura 8)12.
Si en La Encarnación se hace uso dela planta itálica y de terracotas traídasdel centro de Italia, en Torreparedones elelemento romano no sobresale dentro deuna amalgama de elementos culturalesen el que el más fuerte parece ser, a prio-ri, el sustrato púnico. Y digo a priori por-que determinados factores que se hanutilizado para argumentar dicho elemen-to púnico, como la planta rectangularalargada y su presunto tripartidismo(Figura 8a), deben quedar entre parénte-sis teniendo en cuenta que dicha silueta
11 Blech (1999, 162) ha puesto de relieve la posibilidad del uso de estos exvotos por parte de inmigrantes, libertos o
colonos itálicos.
12 Morena, 1989; íd., 1997, 269-272, 280 ss.; Fernández Castro y Cunliffe, 1998, 148-149; Cunliffe y Fernández Castro,
1999; Seco, 1999, 135-158; Fernández Castro y Cunliffe, 2002.
Figura 6. El vaso caliciforme en los exvotos del Cerro de los Santos: a, b, c y d. esculturas antropomorfas(Olmos, 1999, 57.1.1, 57.1.3, 57.1.2, 57.1.5); e. vasos cerámicos (Sánchez Gómez, 2002, lám. 16).
478 IBERIA E ITALIA
corresponde al corte arqueológico reali-zado, puesto que se trata de un edificiono excavado en toda su extensión, delque sólo conocemos en su integridad lacella que contenía el objeto de culto(Figura 8b), un betilo estiliforme (Seco,1999, 137-142), objeto que en otras va -riantes ya lo encontrábamos en otroslugares de culto ibéricos, ya fuese a par-tir de huellas arqueológicas o en la pintu-ra vascular, y no se debe considerar unelemento exclusivamente semita (Seco,1999, 136-138; Ramallo, Noguera y Bro -tóns, 1998, 64-65), aunque en este casosí que sea lo más probable y pudieraevocar un árbol de la vida o árbol sagra-do. Pero lo cierto es que en las sucesivasfases del originario edificio de piedra definales del siglo III o principios del II a.C.,del que apenas quedan restos, tampocose recurre a prototipos ni elementosarquitectónicos itálicos, ya sea en lareforma de finales del siglo II-principiosdel I a.C., momento de mayor intensidad
del registro arqueológico (FernándezCastro y Cu nliffe, 2002, 40-47), o en ladefinitiva y más monumental de lasegunda mitad del siglo I a.C. (FernándezCastro y Cunliffe, 2002, 53-60) y en usotodo el siglo I d.C.
Eso sí, la aparición fuera de contextode la conocida cabecita calcárea con elnombre de la diosa Dea Caelestis ennominativo (Figura 8d), hipóstasis de ladivinidad púnica Tanit, sí que sirvecomo parentesco entre el elementopúnico con el romano, y de aceptarse ladatación alta del siglo II a.C., arropadaentre otros por el profesor Coarelli en elIII Congreso hispano-italiano, represen-taría el testimonio epigráfico más anti-guo de esta diosa de todo el territoriobajo control romano13. Por su parte, elelemento romano o romanizado se hacenotar en el exvoto del togado (Figura 8i)que remite a los albaceteños y la escul-tura femenina acéfala14, así como en larecuperación de sendos altares (Figura
13 Vid. sobre esta cuestión Uroz Rodríguez, 2004-2005, 171-172.
14 Morena, 1989, 66, lám LVII y XXVI; íd., 1997, 284-286; Fernández Castro y Cunliffe, 2002, 64 y 68, láms. 4 y 84.
Figura 7. Togati del Cerro de los Santos: a y b. esculturas con inscripción ibérica (Noguera,1994, láms. 54 y 55); c. escultura con inscripción latina (Olmos, 1997, fig. 2).
479RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA
8j), considerados ya de época augustea(Fernández Castro y Cunliffe, 2002, 58 y70, láms. 90-91).
Torreparedones es un lugar de cultosuburbano, de entrada, extramuros deloppidum, cuyo carácter territorial vieneapoyado por su ubicación geoestratégi-ca en la campiña cordobesa, y que estu-vo bajo control romano en casi toda su
vida de uso, independientemente de sise acepta su identificación con la coloniainmunis astigitana de Ituci Virtus Iuliamencionada por Plinio (III, 12). Ese ca -rácter territorial se fundamenta, además,en los manantiales de aguas medicinalescercanos (Morena, 1989, 46; Seco, 1999,146-147), que lo convertían en un centrode peregrinaje (Fernández Castro y Cun -
Figura 8. Torreparedones: a. corte rectangular con las estructuras excavadas del lugar de culto (FernándezCastro y Cunliffe, 2002, fig. 21 –detalle–); b. betilo y columna de la cella (Fernández Castro y Cunliffe, 2002,lám. 32 –detalle–); c. exvoto de dama leontocéfala (Fernández Castro y Cunliffe, 2002, lám. 74); d. cabe-za de la Dea Caelestis (Morena, 1989, lám. XLII); e. presunto “signo de Tanit” (Fernández Castro y Cunliffe,2002, lám. 92); f. exvoto de extremidades con inscripción latina (Fernández Castro y Cunliffe, 2002, lám.78); g. exvoto esquemático (Olmos, 1999, 64.2.6); h. sillar con relieve (a partir de Olmos, 1999, 71.3); i.togatus (Fernández Castro y Cunliffe, 2002, lám. 84); j. altar (Fernández Castro y Cunliffe, 2002, lám. 91).
480
liffe, 2002, 78), como quizá hagan refe-rencia los exvotos de pies y piernas, queveíamos también en La Luz, en un marcoen el que la Dea Caelestis mostraría susvertientes curativas, de fecundidad yoraculares a través de la incubatio. Unode estos exvotos de extremidades pre-senta además una doble inscripción engrafía latina (Figura 8f), que Morena15
interpretó como el nombre del dedicanteindígena y el latino adoptado.
Puede que lo lógico en esta amalga-ma fuese considerar los exvotos el apor-te indígena, sobre todo teniendo encuenta que se hallaron en el patio en tor -no al ya recurrente banco corrido (Fer -nández Castro y Cunliffe, 2002, 59, fig.23). Pero debido a la tendencia cilíndricao estiliforme del grupo antropoide (Figura8g), presente en otros santuarios territo-riales como La Encarnación, se lespodría otorgar ascendencia púnica(Noguera, 2003, 160-161), añadiéndosesin duda a esta tendencia cultural ladama entronizada leontocéfala (Marín yBelén, 2002-2003) que bien pudierahacer referencia directa a Tanit-Caelestis(Figura 8c). En cambio, sí se connota unatradición ibérica tratada con anterioridaden el sillar del siglo I a.C.16 con dos da -mas delante de una columna rematadapor un león (acaso una alusión a Cae -lestis, recuérdese la escultura leontocé-fala) que llevan un vaso, como no, calici-forme (Figura 8h), preparadas para reali-zar la libación sobre el objeto de culto
que es la columna (Seco, 1999, 146-149), como en época anterior las delCerro de los Santos y las del relieve fune-rario de Osuna, este último datado por P.León (1998a, 99, n.º 67-68) a finales delsiglo III-principios del II a.C.
La instrumentalización, por tanto, deestos lugares de culto como formas deintegración territorial no puede respon-der a un programa general, puesto quetiene que adaptarse a una realidad hete-rogénea, incluso dentro de un mismo en -clave, provocada en este caso ya fuerapor el sustrato semita, la presencia efec-tiva de población púnica o el paso bár-quida (Marín y Belén, 2002-2003, 183).
Esa realidad heterogénea se enrique-ce todavía más a partir de la observanciade la aparición de cultos de origen orien-tal como Isis y Serapis en esta época detransición, fenómeno en el cual el factorcosmopolita juega un papel fundamen-tal. Se trata de un tema que he abordadorecientemente en profundidad en un parde publicaciones junto al de Caelestis(Uroz Rodríguez, 2003; 2004-2005), porlo que no me voy a extender. En Em -porion, como es sabido, hay documenta-ción epigráfica de la primera mitad delsiglo I a.C.17 en torno a la presencia deIsis y Serapis, pero también escultóricadel siglo II a.C. (Schröder, 1996; Ruiz deArbulo, 2002-2003, 195-196)18, a la quehay que sumar, en virtud de la reinterpre-tación de Ruiz de Arbulo (1994; 1995;2002-2003, 194 ss.), el complejo occi-
IBERIA E ITALIA
15 Morena, 1989, 47, lám. LIII; íd., 1997, 288; HEp 3, 1993, n.º 160 a y b; la transcripción de Stylow es la siguiente:
[---]N · Agalean · / [---]T en la derecha (CIL II/2 5, 407) y [---L]ucretiano / [---]T en la izquierda (CIL II2/5, 408); la lec-tura de la última letra de ambos epígrafes debe ser [da]t o [dedicaui]t.
16 Morena, 1988; Morena, 1989, 35, lám. LVIII; León, 1998a, 80, n.º 47; Olmos, 1999, 71.3; Fernández Castro y Cunliffe,
2002, 4, 77-78, lám. 7; Noguera, 2003, 168-169.
17 Rodà, 1990, 79-80; Fabre, Mayer y Rodà, 1991, 46-48, n.º 15, lám. XIII; Ruiz de Arbulo, 2006, 197-198, 223-224.
18 El ciclo escultórico ampuritano se encuentra actualmente en revisión.
481
dental de la puerta sur de la Neapolis(Figura 9a), partícipe de la remodelacióndel siglo II a.C., y que funcionaría a modode temenos compartido por estas divini-dades nilóticas y, presuntamente, As -clepio. En Carthago Nova la situación nodeja de ser bastante similar, en una fechaigualmente de los siglos II-I a.C. Y locierto es que la mayor antigüedad de lasinscripciones en pedestal de estatua ydintel de Isis y Serapis19, respecto a sudatación tradicional (Abascal y Ramallo,1997, n.º 37-38, 164-167), concuerdamás con el contexto arqueológico delcerro del Molinete al que parecen ads-cribirse. Un complejo, a modo de teme-nos (Figura 9b), datado por sus excava-dores a finales del siglo II y la primeramitad del I a.C. (Ramallo y RuizValderas, 1994, 92-96), presidido por elbasamento y po dium de un templo itáli-co, al que se relaciona un depósito voti-vo cercano con grafitos griegos (Figura9c) dedicatorios a Serapis sobre Cam -paniense A (Ramallo y Ruiz Val de ras,1994, 97, n. 63); y, sobre todo, que estácompartiendo recinto sacro con el sace-llum de Atargatis20, la Dea Syria de la queno se puede olvidar su relación nadaexclusiva con la Astarté fenopúnica(Poveda, 1999, 42), constituyendo así unrecinto compartido de divinidades orien-tales cuya conveniencia ya hemos abor-dado en los trabajos ya citados.
El mosaico de Atargatis del Molinetees peculiar por diversas razones, perocasi igual de arcaico e insólito es otro
mosaico prácticamente contemporáneode otro sacellum (Figura 10), esta vezsuburbano y dedicado a Iuppiter Stator(Amante et alii, 1995), fechado por con-texto arqueológico a finales del siglo II oprincipios del I a.C. Su muy discreta edi-licia le ha sugerido a Ramallo (2000, 194-196) unas connotaciones púnicas que, anuestro parecer, son, como mínimo, du -dosas. Y si bien es cierto que este sace-llum de culto privado, relacionado en suúltima fase con una divinidad, no se olvi-de, muy itálica, de connotaciones milita-res, y costeado por un liberto oriental deuna gens de origen lacial (Aquinum),también es un unicum en muchos senti-dos, no lo es por su carácter musivo sicomo dedicado a Stator se considera elmosaico de Forum Novum, como así locree el profesor Coarelli, de un contextoarqueológico de la segunda mitad delsiglo I a.C.21.
Pues bien, tanto Ampurias como Car -thago Nova eran enclaves de marcadocarácter empórico y cosmopolita, y estoscultos de origen y consumo oriental semanifestaban aquí impulsados por parti-culares en su relación con el comercio, lanavegación y el universo salutífero. En elcaso de Carthago Nova, la parte alta dela colina del Molinete pudo actuar comocentro de reunión de la población orien-tal y grecoitálica, y la temprana manifes-tación de estos cultos habría que poner-la en relación con los contactos de estaciudad con Delos (Uroz Rodríguez, 2004-2005, 176; Márquez y Molina, 2005, 30-
RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA
19 En la que nosotros mismos hemos incidido (Uroz Rodríguez, 2003, 15-16), y que ha contado con una explicación
definitiva y contundente con el estudio de M. J. Pena publicado en este volumen.
20 Uroz Rodríguez, 2003, 21-23, con la bibliografía anterior; el análisis más esclarecedor es, de nuevo, el realizado por
M. J. Pena para estas mismas Actas.
21 Por contra, Filippi (1989: n.º 18, 184-186) considera el Státór[---] de la inscripción como un segundo cognomen del
dedicante Caius Vibius Celer, de la tribu Clustumina, y no como un dativo incompleto.
Figura 9. Complejos republicanos de cultos orientales: a. temenos de Emporion (según Ruiz de Arbulo,1995, 334); b. temenos de Carthago Nova (Ramallo y Ruiz Valderas, 1994, 84); c. grafito sobre BN (Ramalloy Ruiz Valderas, 1994, fig. 16a, 98).
483RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA
31), centro irradiador de divinidadesorientales, tan temprana que es práctica-mente paralela a su introducción en Italia,lo que generaría una excepcional vía detransmisión directa sin el intermediarioitálico. Pero estos sitios de culto, aunteniendo carácter privado, necesitaban y,por lo que se ve, obtuvieron, la complici-dad oficial, que desembocaría incluso enCartagena en las emisiones monetalescon atributos isíacos (Uroz Rodríguez,2003, 25-27, figs. 10-11) de épocaaugustea, que actuaron como símbolocomún sancionador con los representan-tes mauritanos, mientras paralelamenteen Roma eran rechazados por la esferaoficial, aunque eso fue sobre todo en
época imperial y sólo hasta Calígula.Estos lugares de culto, decía, servían
como centros de congregación e integra-ción de, sobre todo, comerciantes y na -vegantes. En su temprana manifestaciónen Hispania, bien es cierto, las poblacio-nes ibéricas parecen al margen y el ele-mento itálico participa sobre todo en suvertiente grecoitálica, pero ello no impideque al amparo de la permisividad oficial yel tratamiento en torno a estos cultosparalelos, más o menos marginales, peroseguidos por un agente económico (elcomerciante, navegante) tan relevantepara el funcionamiento de la ciudad, éstosse erijan como otro modelo periférico deintegración de estos grupos sociales en
Figura 10. Sacellum de Iuppiter Stator de Carthago Nova: a. última fase edilicia (Amante et alii, 1995, fig.3); b. inscripción musiva (Martín, Pérez y González, 1996, 29).
484 IBERIA E ITALIA
época republicana en emporios comercia-les cosmopolitas como los tratados, funcio-nando a su vez como su propia vía de auto-afirmación y de identidad. Una autoafirma-ción, por lo que respecta a las oligarquíasibéricas, y retomando así el discurso ante-rior, que conforme se vaya concentrando enRoma el poder en uno sólo, en el princeps,derivará en soluciones adulatorias que bus-caban igualmente la promoción, ya fuerapersonal o de la comunidad, en un fenóme-no esencialmente político conocido comoculto imperial y que tampoco se puedeentender sin el conocimiento de los funda-mentos religiosos de las poblaciones peri-féricas, hispanas y orientales, que lo practi-caron primero, dando origen a otra ruedade poder, control y autoafirmación.
BIBLIOGRAFÍA
ABASCAL PALAZÓN, J. M. y RAMALLOASENSIO, S. F., 1997: La ciudad deCarthago Nova III: La documentaciónepigráfica, Murcia.
ALMAGRO GORBEA, M. y MONEO, T.,2000: Santuarios urbanos en el mundoibérico, Madrid.
ALVAR, J., 1996: “Religiosidad y religionesen Hispania”, J. M. Blázquez y J. Alvar(eds.), La Romanización en Occidente,Madrid, 239-277.
AMANTE SÁNCHEZ, M., MARTÍN CAMI-NO, M., PÉREZ BONET, M. A., GON -ZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. y MARTÍNEZVILLA, M. A., 1995: “El sa cellum dedi-cado a Iuppiter Stator en Cartagena”,Antigüedad y Cris tia nismo XII, 533-562.
APARICIO, J., 1976: “El culto en cuevas enla región valenciana”, Homenaje a Garcíay Bellido I (Revista de la Uni versidadComplutense 25, 101), Ma drid, 9-30.
APARICIO, J., 1997: “El culto en cuevasy la religiosidad protohistórica”, Es -pacios y lugares cultuales en el mundo
ibérico, Q.P.A.C. 18, 345-358.ARANEGUI, C., 1994: “Iberica sacra loca.
Entre el Cabo de la Nao, Cartagena y elCerro de los Santos”, REIb 1, 115-138.
ATRIÁN, P. y MARTÍNEZ, M., 1976:“Excavaciones en el poblado ibéricodel Cabezo de la Guardia (Alcorisa,Teruel)”, Teruel 55-56, 59-97.
BEARD, M., NORTH, J. y PRICE, S.,1999: Religions of Rome (2 vols.),Cambridge.
BLÁZQUEZ, J. M., 1991: Religiones en laHispania antigua, Madrid.
BLÁZQUEZ, J. M., 2001: Religiones, ritosy creencias funerarias de la HispaniaPrerromana, Madrid.
BLECH, M., 1999: “Exvotos figurativos desantuarios de tradición ibérica en laépoca romana en la Alta Andalucía”,De las sociedades agrícolas a laHispania romana. Jornadas Históricasdel Alto Guadalquivir (Quesada, 1992-1995), 143-174.
BONET, H. e IZQUIERDO, I., 2001: “Va -jilla ibérica y vasos singulares del áreavalenciana entre los siglos III y I a.C.”,APL 24, 272-313.
BONET, H. y MATA, C., 1997: “Lugaresde culto edetanos. Propuesta de defi-nición”, en Espacios y lugares cultua-les en el mundo ibérico, Q.P.A.C. 18,115-146.
BONET, H. y MATA, C., 2002: El Puntaldels Llops. Un fortín edetano, Va len -cia.
CABRÉ, J., 1944: Corpus Vasorum His -panorum. Cerámica de Azaila, Madrid.
CASTAGNOLI, F., 1984: “Il TempioRomano: Questioni di Terminologia edi Tipologia”, Papers of the BritishSchool at Rome 52, 3-20.
CASTELO RUANO, R., 1993: “El templosituado en el Cerro de los Santos,Mon tealegre del Castillo, Albacete”,
485RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA
Verdolay 5, 79-87.CATALANO, P., 1978: “Aspetti spazziale
del sistema giuridico-religioso romano.Mundus, templum, urbs, ager. Latium,Italia”, ANRW II.16.1, 440-553.
CIPRIANO, P., 1983: Templum, Roma.COARELLI, F., 1993: “I luci del Lazio: la
documentazione archeologica”, Lesbois sacrés. Actes du Colloque Inter -national du Centre Jean Bérard (Na -ples, 1989), Naples, 45-52.
CUNLIFFE, B. y FERNÁNDEZ CASTRO,M. C., 1999: The Guadajoz Project.Andalucía in the first millennium B. C.Vol. I: Torreparedones and his hinter-land, Oxford.
CHAMPEAUX, J., 2002: La religione deiromani, Bologna.
CHAPA, T., 2003: “El tiempo y el espacio enla escultura ibérica: un análisis icono-gráfico”, T. Tortosa y J. A. Santos (eds.),Arqueología e iconografía. Indagar enlas imágenes, Roma, 99-119.
CHAPA, T., 2006: “Sacrificio y sacerdocioentre los iberos”, J. L. Escacena y E.Ferrer Albelda (eds.), Entre Dios y loshombres: el sacerdocio en la Anti -güedad, Sevilla, 157-180.
CHAPA, T. y MADRIGAL, A., 1997: “Elsacerdocio en época ibérica”, Spal 6,187-203.
CHAPA, T. y MARTÍNEZ NAVARRETE, M.I., 1990: “Valoración general de lasexcavaciones desarrolladas en elCerro de los Santos (Montealegre delCastillo, Albacete)”, Homenaje a J.Molina, Murcia, 103-111.
CHAPA, T. y OLMOS, R., 2004: “El imagi-nario del joven en la cultura ibérica”,Mélanges de la Casa de Velázquez34.1, 43-83.
DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. J., 1995:“Religión, Rito y Ritual durante laProtohistoria Peninsular. El fenómeno
religioso en la Cultura Ibérica”, Wa -dren, Ensenyat, Kennard (eds.), Ritual,Rites and Religion in Prehistory II, BAR611, Oxford, 21-91 [ed. revisada en1999: http:// www. ffil.uam.es/ antigua/ -pibericasantuarios].
DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. J., 1997:“Los lugares de culto en el mundoibérico: espacio religioso y sociedad”,Espacios y lugares cultuales en elmundo ibérico, Q.P.A.C. 18, 391-404.
DUBOURDIEU, A. y SCHEID, J., 2000:“Lieux de culte, lieux sacrés: les usa-ges de la langue. L’Italie romaine”, A.Vauchez (ed.), Lieux sacrés, lieux deculte, sanctuaires, Rome, 59-80.
FABRE, G., MAYER, M. y RODÀ, I., 1991:Inscriptions Romaines de Catalogne,III. Gérone, Paris.
FERNÁNDEZ CASTRO, M. C. y CUNLIF-FE, B. W., 1998: “El santuario de Torre -paredones”, Los Iberos. Prín cipes deOccidente, Barcelona, 148-149.
FERNÁNDEZ CASTRO, M. C. y CUNLIF-FE, B. W., 2002: El yacimiento y elsantuario de Torreparedones. Un lugararqueológico preferente en la campiñade Córdoba, Oxford.
FILIPPI, G., 1989: “Regio IV. Sabina etSamnium. Forum Novum”, Supple -menta Italica 5, Roma, 145-238.
GIL-MASCARELL, M., 1975: “Sobre lascuevas ibéricas del País Valenciano;materiales y problemas”, Saguntum11, 281-332.
GINOUVÈS, R., 1998: Dictionnaire mé -thodique de l’architecture grecque etromaine, III, Roma.
GLINISTER, F., 1997: “What is a sanc-tuary?”, Cahiers du Centre Gustave-Glotz VIII, 61-80.
GONZÁLEZ ALCALDE, J., 1993: “Lascuevas santuario ibéricas en el PaísValenciano: un ensayo de interpreta-
486 IBERIA E ITALIA
ción”, Verdolay 5, 67-78.GONZÁLEZ ALCALDE, J., 2002-2003a:
“Es tudio historiográfico, catálogo einterpretación de las cuevas-refugio ylas cuevas-santuario de época ibéricaen Alicante”, Recerques del Museud’Alcoi 11-12, 57-83.
GONZÁLEZ ALCALDE, J., 2002-2003b:“Cuevas-refugio y cuevas-santuariode Castellón y Valencia. Espacios deresguardo y entornos iniciáticos en elMundo ibérico”, Q.P.A.C. 23, 189-248.
GONZÁLEZ ALCALDE, J., 2004: “Histo -riografía de la investigación sobrecuevas-santuario ibéricas de Cata -luña, País Valenciano y Murcia”, Cy p -sela 15, 285-297.
GONZÁLEZ ALCALDE, J., 2005a: “Una apro-ximación a las cuevas-santuario ibéricasen el País Valenciano”, MM 46, 87-103.
GONZÁLEZ ALCALDE, J., 2005b: “Cue -vas-refugio y cuevas-santuario ibéri-cas en la región de Murcia. Histo -riografía, catalogación e interpreta-ción”, Verdolay 9, 71-94.
GRACIA, F., MUNILLA, G. y GARCÍA, E.,1994: “Models d’anàlisi de l’arquitec-tura ibèrica. Espai públic i construc-cions religioses en medis urbans”,Cota Zero 19, 90-101.
GRACIA, F., MUNILLA, G. y GARCÍA, E.,1997: “Estructura social, ideología yeconomía en las prácticas religiosasprivadas o públicas en poblado”, Es -pacios y lugares cultuales en el mundoibérico, Q.P.A.C. 18, 443-460.
GROS, P., 1996: L’Architecture Romaine,1. Les monuments publics, Paris.
GUSI, F., 1997: “Lugares sagrados, divini-dades, cultos y rituales en el levante deIberia”, Espacios y lugares cultuales enel mundo ibérico, Q.P.A.C. 18, 171-209.
IZQUIERDO, I., 1995: “Un vaso inéditocon excepcional decoración pintada
procedente de la necrópolis ibérica deCorral de Saus (Moixent, València)”,Saguntum 29, 93-104.
IZQUIERDO, I., 2003: “La ofrenda sagra-da del vaso en la cultura ibérica”,Zephyrus 56, 117-135.
JORDÁN MONTÉS, J. F. y GARCÍACANO, J. M., 2002: “Una probablecueva santuario ibérica en el Talave(Liétor)”, II Congreso de Historia deAlbacete. Vol. I: Arqueología y Pre -historia (Actas del Congreso, Alba -cete, 2000), Albacete, 171-184.
LEÓN, P., 1998a: La sculpture des Ibères,Paris.
LEÓN, P., 1998b: “La escultura”, Los ibe-ros. Príncipes de occidente (Catálogode exposición), Barcelona, 153-169.
LILLO, P. A., 1991-1992: “Los exvotos debronce del Santuario de La Luz y sucontexto arqueológico (1990-92)”,AnMurcia 7-8, 107-142.
LILLO, P. A., 1993-1994: “Notas sobre eltemplo del Santuario de La Luz(Murcia), AnMurcia 9-10, 155-174.
LILLO, P. A., 1995-1996: “El peribolos deltemplo del Santuario de La Luz y elcontexto de la cabeza marmórea de ladiosa”, AnMurcia 11-12, 95-128.
LILLO, P. A., 1999: El santuario ibérico deLa Luz, Murcia.
LORRIO, A. J., MONEO, T., MOYA, F.,PERNAS, S. y SÁNCHEZ DE PRADO,M. D., 2006: “La Cueva Santa delGabriel (Mira, Cuenca): Lugar de cultoantiguo y ermita cristiana”, Com -plutum 17, 45-80.
LUCAS PELLICER, M. R., 1981: “San -tuarios y dioses en la Baja ÉpocaIbérica”, La Baja Época de la CulturaIbérica (Actas de la Mesa Redondacelebrada en conmemoración del dé -cimo aniversario de la Asociación Es -pañola de Amigos de la Ar queología,
487RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA
Madrid, marzo 1979), Madrid, 233-293.LUCAS PELLICER, M. R., 1995: “Ico -
nografía de la cerámica ibérica de ‘ElCastelillo’ de Alloza (Teruel)”, CNAXXI, 879-891.
MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1989: Cerá -mica ibérica decorada con figura hu -mana, Zaragoza.
MARÍN CEBALLOS, M. C., 2000-2001: “Larepresentación de los dioses en el mundoibérico”, Lucentum 19-20, 183-198.
MARÍN CEBALLOS, M. C. y BELÉN, M.,2002-2003: “En torno a una damaentronizada de Torreparedones”,Homenaje a la Dra. Dña. EncarnaciónRuano, BAEAA 42, 177-192.
MARÍN JORDÁ, C., RIBERA, A. y SE RRANOMARCOS, M. L., 2004: “Ce rámica deimportación itálica y vajilla ibérica en elcontexto de Valentia en la época sertoria-na. Los hallazgos de la plaza deCisneros”, R. Olmos y P. Rouillard (eds.),La vajilla ibérica en época helenística(siglos IV-III al cambio de era). Actas delSeminario de la Casa de Velázquez (enero2001), Madrid, 113-134.
MÁRQUEZ VILLORA, J. C. y MOLINA VI -DAL, J., 2005: Del Hiberus a CarthagoNova. Comercio de alimentos y epi-grafía anfórica grecolatina, Barcelona.
MARTÍN CAMINO, M., PÉREZ BONET, M.A. y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R.,1996: “Un templo suburbano consagra-do a Iuppiter Stator en Carthago-Nova”,Revista de Arqueología 188, 26-35.
MARTÍNEZ PERONA, J. V., 1992: “Elsan tuario ibérico de la Cueva Me -rinel (Bugarra). En torno a la funcióndel vaso caliciforme”, Estudios deAr queología Ibérica y Romana: Ho -me naje a E. Pla Ballester, Valencia,261-281.
MONEO, T., 1995: “Santuarios urbanosen el mundo ibérico”, Complutum 6,
245-255.MONEO, T., 2003: Religio Iberica. San -
tuarios, ritos y divinidades (siglos VII-Ia.C.), Madrid.
MONEO, T. y ALMAGRO GORBEA, M.,1998: “Santuarios y elites ibéricas”, C.Aranegui (ed.), Los iberos, príncipes deoccidente. Las estructuras de poder enla sociedad ibérica (Actas del Con -greso internacional), Barcelona, 93-98.
MORENA LÓPEZ, J. A., 1988: “Un relievede baja época ibérica procedente deTorreparedones (Castro del Río-Baena.Córdoba)”, AEspA 61, 245-248.
MORENA LÓPEZ, J. A., 1989: El santua-rio ibérico de Torreparedones (Castrodel Río-Baena. Córdoba), Córdoba.
MORENA LÓPEZ, J. A., 1997: “Los san-tuarios ibéricos de la provincia deCór doba”, Espacios y lugares cultua-les en el mundo ibérico, Q.P.A.C. 18,269-295.
NICOLINI, G., 1969: Les bronzes figuresdes sanctuaires ibériques, Paris.
NICOLINI, G., RÍSQUEZ, C., RUIZ, A.,ZAFRA, N., 2004: El santuario ibéricode Castellar, Jaén. InvestigacionesArqueológicas 1966-1991, Sevilla.
NOGUERA CELDRÁN, J. M., 1994: Laescultura romana de la provincia deAlbacete (Hispania Citerior, Con ven -tus Carthaginensis), Albacete.
NOGUERA CELDRÁN, J. M., 1998:“Nue va hipótesis interpretativa delsantuario ibérico del Cerro de LosSantos (Montealegre del Castillo,Albacete) en época tardorrepublica-na a través del análisis de algunos delos exvotos esculturados de sudepósito votivo”, J. Mangas (ed.),Italia e Hispania en la crisis de laRepública romana. Actas del IIICongreso Hispano-Italiano (Toledo,20-24 septiembre 1993), Madrid,
488 IBERIA E ITALIA
447-461.NOGUERA CELDRÁN, J. M., 2003: “La
escultura hispanorromana en piedrade época republicana”, L. Abad (ed.),De Iberia in Hispaniam. La adaptaciónde las sociedades ibéricas a losmodelos romanos (Actas del Se mi -nario de Arqueología, Soria 2001), Ali -cante, 151-208.
OLIVER, A., 1997: “La problemática delos lugares sacros ibéricos en la histo-riografía arqueológica”, Espacios ylugares cultuales en el mundo ibérico,Q.P.A.C. 18, 495-516.
OLMOS, R., 1997: “Formas y prácticasde la helenización en Iberia du rantela época helenística”, J. Arce, S.Ensoli y E. La Rocca (eds.), HispaniaRomana. Desde tierra de con quistaa provincia del Imperio (Catálogo dela exposición), Milán-Madrid, 20-30.
OLMOS, R. (coord.), 1999: Los Iberos ysus imágenes, CD-Rom, Madrid.
OLMOS, R., 2000: “El vaso del ‘ciclo dela vida’ de Valencia: una reflexiónsobre la imagen metafórica en épocahelenística”, AEspA 73, 59-78.
OLMOS, R., 2003: “Combates singula-res: lenguajes de afirmación de Iberiafrente a Roma”, T. Tortosa y J. A.Santos (eds.), Arqueología e iconogra-fía. Indagar en las imágenes, Roma,79-97.
OLMOS, R. y GRAU, I., 2005: “El Vas delsGuerrers de La Serreta”, Recerquesdel Museu d’Alcoi 14, 79-98.
ORLIN, E. M., 1997: Temples, Religionand Politics in the Roman Republic,Leiden.
PÉREZ BALLESTER, J., BORREDÁ, R. yESTEBAN, C., 2004: “La Caparrosa(Rotglá i Corbera-Llanera de Ranes).Un lugar de culto ibérico en el valle deCanyoles (La Costera, València)”, MM
45, 274-320.POVEDA NAVARRO, A. M., 1999: “Mel -
qart y Astarté en el OccidenteMediterráneo: la evidencia de laPenínsula Ibérica (siglos VIII-VI a.C.)”,De oriente a Occidente. Los diosesfenicios en las colonias occidentales,Trabajos de Ibiza 43, 25-61.
POVEDA NAVARRO, A. M. y UROZRODRÍGUEZ, H., 2007: “Iconografíavascular en El Monastil”, L. Abad y J.A. Soler (eds.), Actas del Congreso deArte Ibérico en la España Me di te -rránea (Alicante, octubre 2005), Ali -cante, 125-139.
PRADOS TORREIRA, L., 1994: “Los san-tuarios ibéricos. Apuntes para el des-arrollo de una arqueología del culto”,TP 51.1, 127-140.
RAMALLO ASENSIO, S. F., 1992: “Unsan tuario de época tardo-republicanaen La Encarnación, Caravaca, Mur -cia”, CuadArquitRom 1, 39-65.
RAMALLO ASENSIO, S. F., 1993a: “Lamonumentalización de los santuariosibéricos en época tardo-republicana”,Ostraka 2.1, 117-144.
RAMALLO ASENSIO, S. F., 1993b: “Terra -cotas arquitectónicas del santuario deLa Encarnación (Caravaca de La Cruz,Murcia)”, AEspA 66, 71-98.
RAMALLO ASENSIO, S. F., 1997: “Tem -plos y santuarios en la Hispania Re -publicana”, J. Arce, S. Ensoli y E. LaRocca (eds.), Hispania romana. Desdetierra de conquista a provincia del Im -perio (Catálogo de la exposición), Mi -lán-Madrid, 253-266.
RAMALLO ASENSIO, S. F., 1999: “Te rra -cotas arquitectónicas de inspiraciónitálica en la Península Ibérica”, El la -drillo y sus derivados en la época ro -mana, Madrid, 159-178.
RAMALLO ASENSIO, S. F., 2000: “La
489RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA
realidad arqueológica de la ‘influencia’púnica en el desarrollo de los santua-rios ibéricos del sureste de la Pe nín -sula Ibérica”, Santuarios fenicio-púni-cos en Iberia y su influencia en los cul-tos indígenas. XIV Jornadas de Ar -queología fenicio-púnica, Trabajos deIbiza 44, 185-217.
RAMALLO ASENSIO, S. F., 2003: “Lasciudades de Hispania en época repu-blicana: una aproximación a su proce-so de ‘monumentalización’”, L. Abad(ed.), De Iberia in Hispaniam. La adap-tación de las sociedades ibéricas a losmodelos romanos (Actas del Se mi -nario de Arqueología, Soria 2001), Al i -cante, 101-149.
RAMALLO ASENSIO, S. F. y BROTÓNSYAGÜE, F., 1997: “El santuario ibéricode La Encarnación (Caravaca de LaCruz, Murcia)”, Espacios y lugares cul-tuales en el mundo ibérico, Q.P.A.C.18, 257-268.
RAMALLO ASENSIO, S. F. y BROTÓNSYAGÜE, F., 1999: “El santuario ibéricodel Cerro de los Santos”, J. Blánquezy L. Roldán (eds.), La Cultura Ibérica através de la fotografía de principios desiglo. Un homenaje a la memoria, Ma -drid, 169-175.
RAMALLO ASENSIO, S. F., NOGUERACELDRÁN, J. M. y BROTÓNS YAGÜE,F., 1998: “El Cerro de los Santos y lamonumentalización de los santuariosibéricos tardíos”, REIb 3, 11-69.
RAMALLO ASENSIO, S. F. y RUIZ VAL-DERAS, E., 1994: “Un edículo republi-cano dedicado a Atargatis en Car tha -go Nova”, AEspA 67, 79-102.
RAMOS FERNÁNDEZ, R., 1989: “Nuevoshallazgos en La Alcudia de Elche”,AEspA 62, 236-240.
RAMOS FERNÁNDEZ, R., 1992: “La crá-tera iberorromana de La Alcudia”,
Estudios de Arqueología Ibérica yRomana: Homenaje a E. Pla Ballester,Valencia, 175-189.
RODÀ, I., 1990: “La integración de unainscripción bilingüe ampuritana”, Bo -letín del Museo Arqueológico Nacional8, 79-80.
RUANO RUIZ, E., 1988: “El Cerro de losSantos (Montealegre del Castillo, Al ba -cete): una nueva interpretación delsan tuario”, CuPAUAM 15, 253-273.
RUANO RUIZ, E. y SAN NICOLÁS DELTORO, M., 1990: “Exvotos ibéricos pro-cedentes de ‘La Encarnación’ (Caravaca,Murcia), Homenaje a D. Emeterio Cua -drado Díaz, Verdolay 2, 101-107.
RUEDA, C., 2002: Microprospección ehistoriografía para una nueva propues-ta del proceso histórico de Collado delos Jardines (Santa Elena, Jaén), Me -moria de Licenciatura inédita, Uni ve r -sidad de Jaén.
RUEDA, C., MOLINOS, M., RUIZ, A. yWIÑA, L., 2005: “Romanización y sin-cretismo religioso en el santuario deLas Atalayuelas (Fuerte del Rey-Torre -delcampo, Jaén)”, AEspA 78, 79-96.
RUIZ DE ARBULO, J., 1994: “El gimnasiode Emporion” (s. II-I a.C.), ButlletíArqueològic 16, 11-44.
RUIZ DE ARBULO, J., 1995: “El santua-rio de Asklepios y las divinidades ale-jandrinas en la Neápolis de Ampurias(s. II-I a. C.). Nuevas hipótesis”, Ver -dolay 7, 327-338.
RUIZ DE ARBULO, J., 2002-2003:“Santuarios y Fortalezas. Cuestiones deindigenismo, helenización y romaniza-ción en torno a Emporion y Rho de”, M.Bendala, P. Moret y F. Que sada (coords.),Formas e imágenes del poder en lossiglos III y II a.d.C.: Modelos helenísticosy respuestas in dígenas (Seminario Casade Veláz quez y UAM, febrero 2004),
490 IBERIA E ITALIA
CuPAUAM 28-29, 161-202.RUIZ DE ARBULO, J., 2006: “Cuestiones
económicas y sociales en torno a lossantuarios de Isis y Serapis. La ofren-da de Numas en Emporion y elSerapeo de Ostia”, J. L. Escacena y E.Ferrer Albelda (eds.), Entre Dios y loshombres: el sacerdocio en la An ti -güedad, Sevilla, 197-227.
RUIZ BREMÓN, M., 1988: “El santuariodel Cerro de los Santos y su interpre-tación religiosa”, I Congreso de His -toria de Castilla-La Mancha, III. Pue -blos y Culturas prehistóricas y proto-históricas, Toledo, 385-393.
RUIZ BREMÓN, M., 1989: Los exvotosdel santuario del Cerro de los Santos(Montealegre del Castillo, Albacete),Albacete.
RÜPKE, J., 2004: La religione deiRomani, Torino.
SÁNCHEZ GÓMEZ, M., 2002: El santua-rio de El Cerro de los Santos (Mon -tealegre del Castillo, Albacete). Nue -vas aportaciones arqueológicas, Alba -cete.
SANTOS VELASCO, J. A., 1996: “So -ciedad ibérica y cultura aristocrática através de la imagen”, R. Olmos (ed.),Al otro lado del espejo. Aproximacióna la imagen ibérica, Madrid, 115-130.
SANTOS VELASCO, J. A., 2003: “La fun-ción de la imagen entre los iberos”, T.Tortosa y J. A. Santos (eds.), Ar -queología e iconografía. Indagar en lasimágenes, Roma, 155-165.
SCHEID, J., 1991: La religión en Roma,Madrid.
SCHEID, J., 1993: “Lucus, nemus.Qu’est-ce qu’un bois sacré?”, Lesbois sacrés. Actes du Colloque Inter -national du Centre Jean Bérard (Na -ples, 1989), Naples, 13-20.
SCHEID, J., 1997a: “La religión romana:
rito y culto”, J. Arce, S. Ensoli y E. LaRocca (eds.), Hispania romana. Desdetierra de conquista a provincia delImperio (Catálogo de la exposición),Milán-Madrid, 245-252.
SCHEID, J., 1997b: “Comment identifierun lieu de culte?”, Cahiers du CentreGustave-Glotz 8, 51-59.
SCHRÖDER, S. F., 1996: “El ‘Asclepio’ deAmpurias: ¿una estatua de Aga -thodaimon del último cuarto del siglo IIa.C.?”, J. Massó y P. Sada (eds.), Ac -tes de la II Reunió sobre escultura ro -mana a Hispània (Tarragona, 1995), Ta -rragona, 223-239.
SECO SERRA, I., 1999: “El betilo estiliformede Torreparedones”, Spal 8, 135-158.
SERRANO MARCOS, M. L., 1999: “Ex -cavaciones en Valencia: 22 Siglos deHistoria”, Revista de Arqueología 221,26-35.
SERRANO MARCOS, M. L., 2000: “Elvaso del ciclo de la vida”, Revista deArqueología 234, 22-29.
SILLIÈRES, P., 1990: Les voies de com-munication de l’Hispanie méridionale,Paris.
SILLIÈRES, P., 2003: “Paysage routier,syncrétisme religieux et culte impérialle long des voies de l’Hispanie méri-dionale: l’apport de la toponymie”,Gerion 21.1, 265-281.
TARRADELL, M., 1974: Cuevas sagradaso cuevas santuario: un aspecto pocovalorado de la religión ibérica,Memoria 1973 del Instituto de Ar -queología y Prehistoria de la Uni -versidad de Barcelona, Barcelona.
TORELLI, M., 1983: “Edilizia pubblica inItalia centrale tra guerra sociale et etàaugustea. Ideologia e classi sociali”,Les bourgeoisies municipales italien-nes aux 2e et 1er siècles av. J.-C.(Centre Jean Bérard, Naples 1981),
491RELIGIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: DE IBERIA A HISPANIA
Paris, 241-250.TORTOSA, T., 2004: “Tipología e icono-
grafía de la cerámica ibérica figuradadel enclave de La Alcudia (Elche,Alicante)”, T. Tortosa (coord.), El yaci-miento de La Alcudia: pasado y pre-sente de un enclave ibérico (Anejos deAEspA 30), Madrid, 71-222.
UROZ RODRÍGUEZ, H., 2003: “Laimportancia de los cultos salutíferos yel cosmopolitismo en la Carthago No -va tardorrepublicana y altoimperial”,Eu topia 3, 7-31.
UROZ RODRÍGUEZ, H., 2004-2005:“Sobre la temprana aparición de loscultos de Isis, Serapis y Caelestis enHispania”, Lucentum 23-24, 165-180.
UROZ RODRÍGUEZ, H., 2006: El progra-ma iconográfico religioso de la “Tumbadel orfebre” de Cabezo Lucero (Guar -damar del Segura, Alicante), (Mono -grafías del Museo de Arte Ibérico de El
Cigarralejo 3), Murcia.UROZ RODRÍGUEZ, H., 2007: “El car-
nassier alado en la cerámica ibéricadel Sudeste”, Verdolay 10, 63-82.
VILÀ, C., 1994: “Una propuesta metodoló-gica para el estudio del concepto ‘tem-plo’ en el marco de la concepción reli-giosa ibérica”, Pyrenae 25, 123-139.
VILÀ, C., 1997: “Arquitectura templal ibé-rica”, Espacios y lugares cultuales enel mundo ibérico, Q.P.A.C. 18, 537-566.