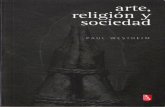volumen liv madrid 2008 - Revista Religión y Cultura
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of volumen liv madrid 2008 - Revista Religión y Cultura
RELIGIÓNY CULTURA
Revista trimestral de los PR Agustinos. Provincia de España.Dirección: C olím ela, 12 - 28001 M AD RID E-Mail: [email protected]
DIRECTOR:Herminio de la Red Vega, OSA
Juan Montalvo, 30 - 28040 Madrid Telfs.: 649 72 03 51 - 91 456 18 70 - Fax: 91 554 54 65
E-mail: [email protected]
SECRETARIO:Julián del R ío Diez, OSA
Juan Montalvo, 30 - 28040 Madrid (España)Telfs.: 947 53 05 10 - 91 456 18 70 - Fax: 91 554 54 65
E-mail: [email protected]
ADM IN ISTRACIÓN , INTERCAM BIOS Y SUSCRIPCIONES: Carlos Hurtado de Mendoza Domínguez
Santa Emilia, 16. A pdo. 13 - 28400 - Collado Villalba (Madrid) Telfs. 669 23 86 46 - 91 456 18 70 - Fax 91 554 54 65
E-mail: [email protected]
CONSEJO DE REDACCIÓN:PP. Marceliano Arranz Rodrigo - Vicente Domingo Canet Vayá
José Serafín de la Hoz Veros - J. Demetrio Jiménez Sánchez-Mariscal Pablo Luna García - Luis Marín San Martín - Julián Muñoz Barroso
Rafael del Olmo Veros - Gonzalo Serra Fernández Santiago Sierra Rubio - Juan José Vallejo Penedo, OSA
CONSEJO ASESOR Y CO LABORADORES:Manuel Alfonseca Moreno - M .a Antonia Alvarez Calleja P. Eliseo Bardón Bardón - Donaciano Bartolomé Crespo
Faustino Catalina Salvador - Andrés Guijarro Mayor José Luis Rozalén Medina.
Suscripción para 2008:España: 48 euros. Extranjero: 75 euros. Aéreo: 120 euros.
Número suelto: 15 euros. Número atrasado: 18 euros.
L a Revista no asume necesariamente los puntos de vista expuestos por sus colaboradores
ISSN: 0212 - 5838 Dep. Legal: M. 1949 - 1958
Imp. M étodo Gráfico, S.L., Albasanz, 14 bis - 28037 Madrid
SUMARIO
Editorial
• Viaje de la memoria al año 1 9 6 8H erm inio de la R ed Vega, O SA............................................................... 273
Estudios
1. El cristianismo en la literatura de fantasía y ciencia-ficción M anuel A lfonseca ...................................................................................... 285
2. Educación ética para el siglo X X 1 (un mundo en la encrucijada )José L. R ozalén M e d in a ........................................................................... 305
3. Viaje a la España profunda de Don Benito Pérez GaldósLuis Nos Muro ............................................................................................. 329
4. España en los albores del siglo X I X . Una nación sublevadaIsm ael A revalillo G arcía, O SA ............................................................... 355
5. La asistencia al matrimonio canónico del testigo cualificado laicoCarlos H urtado de M endoza D om ínguez, O SA ................................. 373
6. Ciencia jurídica europea y derecho comunitario: Ius romanum.Ius commune. Cammon Law . Civil LawA ntonio Fernández de B u já n .................................................................. 401
7. Jorge Edwars, Premio Cervantes, autor comprometido con la libertad, amigo y biógrafo de Pablo NerudaTeófilo A paricio López, O S A .................................................................. 439
8. La persecución religiosa en España durante la II República y la Guerra CivilE nrique Soinavilla R odríguez, O SA ...................................................... 491
Sueltos9. Epistolario sobre la restauración de la Orden Agustiniana
en ArgentinaE m iliano Sánchez Pérez, O SA ................................................................ 527
10. Acordes de flauta y liraM arcos R incón C ruz................................................................................... 569
Recensiones de libros ...................................................................................... 577Libros recibidos .................................................................................. 619Boletín de suscripción .................................................................................... 623
EDITORIAL
VIAJE DE LA MEMORIA AL AÑO 1968
H e r m in io d e l a R e d V e g a , O S A
Parece pertinente evocar el cuarenta aniversario de 1968. Año histórico y simbólico. Año compulsivo y de explosión política, social y cultural. Año que es síntoma y fruto de hondas insatisfacciones acumuladas, y expresión de un futuro que se sueña de manera tan difusa e indefinida como intensamente pretendido. 1 9 6 8 marca, tras varios años de posguerra, un punto de inflexión entre dos épocas, y ofrece ciertas claves de un antes y un después: lo que fue el siglo X X con sus contiendas belicosas, con sus concepciones institucionales, políticas y sociales de marchamo autoritario, y lo que pudiera ser el prólogo del siglo X X I a tenor de las demandas que, en la década de los sesenta, propalaron las nuevas generaciones con sus intuiciones y discursos libertarios, con sus movilizaciones, reivindicaciones y ansias de cambio en la vida cotidiana, en lo familiar y educacional, en los valores, tradiciones y creencias, en lo administrativo, en lo económico y en cuanto amparaba un sistema que a los jóvenes se les antojaba obsoleto y asfixiante.
E l M UNDO D IVID ID O Ε INTERCONECTADO
Los acontecimientos sucedidos durante los doce meses de 1 9 6 8 , aunque tuvieron como epicentro el ya mítico Mayo del "6 8 francés -hubo tantos mayos como regímenes y situaciones políticas-, adquirieron amplio significado internacional. Lo ocurrido entre el 5 de enero, cuando Checoslovaquia intentó transformar un sistema que resultaría ser irreformable, y el 2 4 de diciembre, fecha en que el equipo de astronautas del Apolo VIII logró escapar del campo gravitatorio
273
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
de la Tierra y ver la cara oculta de la luna, no emergió al acaso ni porque sí, ni fueron meras algaradas juveniles sin repercusiones e incidencias posteriores.
El mundo estaba dividido en dos bloques. Rivalizaban dos formas contrapuestas de organización de las sociedades: una capitalista, que alcanza su máxima expresión en los Estados Unidos y en los países de Europa Occidental; y la otra socialista, representada fundamentalmente por la Unión Soviética, los países de Europa Oriental y China. En plena Guerra Fría, surge una gran contestación frente a los imperialismos americano y soviético, que luchaban por extender su influencia, sin que ninguna región del ámbito mundial quedara al margen.
Las movilizaciones y convulsiones del ' 6 8 , transmitidas algunas de ellas en directo por radio y televisión, impactaron en la población de casi todo el mundo y sensibilizaron y afectaron, a excepción de Africa, al continente americano, Europa y Asia. Por primera vez, la aldea global pareció interco- nectada y sin barreras ante los ojos atónitos de los adultos: los jóvenes europeos y norteamericanos, japoneses, checos y mexicanos se convirtieron en protagonistas de una misma crisis e impugnaron las instituciones, la cultura tradicional, el moralismo imperante y el principio de autoridad vertical.
U n a j u v e n t u d p r o m e t e i c a
La Europa capitalista y más desarrollada, marcada por la estabilidad económica e institucional, mantenía una vida congelada con el señuelo de la distensión. Y aquella sociedad, que empezaba ya a oxidarse, se sorprendió ante una juventud disconforme con el mundo nacido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto; una juventud desasosegada por las guerras de Corea, Vietnam y Argelia o por la Guerra Fría utilizada como coartada de la paz; una juventud reivindicatoría del relevo generacional, que reclamaba desplazar a sus progenitores para instaurar y construir una nueva administración; una juventud que proponía olvidar los valores del mundo en el que nació y creció, y que
2 7 4
E D IT O R IA L
exigía vivir la novedad del momento, disfrutar el presente despreocupada del pasado y fomentar la desmemoria de la historia como recurso liberador para inaugurar su propio futuro.
Era la juventud nacida en la posguerra, que no había conocido los bombardeos, ni el miedo en los frentes de batalla ni las privaciones de la posguerra. Era la generación que adquirió el uso de razón cuando Europa estaba en la fase de la reconstrucción. Era la generación educada en las escuelas del fascismo y del nazismo, especialmente en Alemania e Italia, y mimada por sus mayores como hijos de papá. Era la generación que, desde su adolescencia, venía disfrutando de los primeros años de abundancia e hiperprotegida por unos padres deseosos de que sus hijos vivieran como a ellos no les fue dado vivir. Era la generación hija de unos héroes aún con mando en plaza, que se subleva de manera incontenida y se niega a integrarse en una sociedad basada en el consumo y en la falsa libertad que impone la esclavitud de la técnica, del poder y de la producción. Y aquella generación reivindica justicia, dignidad, responsabilidad y participación, y sueña con un mundo diferente y se rebela contra los regímenes autoritarios y colonialistas, fueran del signo que fueren, contra las relaciones patriarcales en la familia y contra la discriminación de las minorías sociales, las desigualdades de género y un largo elenco de cuestionamientos.
Es el rumor de unos jóvenes prometeicos que no creen ya en la sociedad de la posguerra, por resultarles inaguantable e irremediablemente vieja. Es el clamor de los jóvenes descontentos en manifestación súbita contra el bostezo, el hastío, el aburrimiento y el vivir sin ilusión en la sociedad de la apariencia, del consumo, del silencio y del sometimiento. Es la efervescencia que sorprende a unos mayores, lo cuales no entienden casi nada de las costumbres de la nueva juventud: ni las modas de las playas, ni el rock, ni la minifalda, ni los hippies, ni la protesta estudiantil, ni las expresiones amorosas en la calle, ni el fervor por el Che Guevara, ni cuanto explota repentinamente en toda Europa.
2 7 5
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
E l o b j e t i v o e s u n m u n d o d i f e r e n t e
No obstante, en la vida política, social y cultural de Europa occidental, se percibe cierta envidia inconfesada de los jóvenes, a los que se imita y se les tiene como referentes de lo moderno y actual. La nuevas divinidades de la vida social, como la juventud, la novedad y un moderno carpe diem, marginan los valores de la vejez, la experiencia y el acervo cultural histórico.
Hasta la década de los sesenta, ser joven era casi un estigma, una enfermedad que se curaba con los años; y, al contrario, ser mayor acreditaba tanto como un título universitario: durante la historia de la humanidad los consejos de los ancianos rigieron los pequeños mundos. Desde el "6 8 , gracias a otras mariposas que movieron las alas en su momento, se fomenta la jubilación anticipada, se mantiene a los mayores en residencias más o menos honorables, se les aparca con una pensión compensadora por los servicios prestados, y se les reemplaza por jóvenes sin que importe mucho si están bien equipados, si son brillantes o mediocres.
Aflora una mentalidad que da culto a la juventud, que declara hostilidad a lo establecido, que muestra furor iconoclasta frente a todo tipo de instituciones y formas, y que minusvalora, se desentiende de la historia y demanda toda permisividad como valor supremo. Cunde el complejo de ser retrógrado y carca. Se tiende al relativismo, al permisivismo, al todo vale y la ideología del prohibido prohibir se acuña sin resignación. Frase paradigmática que expresa tanto el encanto del movimiento del "6 8 como su debilidad: ni estructuras, ni límites, ni programas, ni formalismos...
Donde había bienestar, se rumiaba también descontento profundo. Los hijos de la sociedad opulenta gritaron al mundo su insatisfacción, sus deseos de acceder a cuanto les negaba el sistema burgués. El objetivo era un mundo distinto y diferente al heredado. El enemigo a batir era toda autoridad. La juventud grita, sueña, imagina y demanda otro ámbito educativo en la familia, en la escuela y en la Universidad. Quería el realismo
276
E D IT O R IA L
de lo imposible, de la aventura, y olvidar lo aprendido para patinar en la pista de lo novedoso e imprevisible.
A l g u n o s p r e c e d e n t e s
Pero antes de que los jóvenes europeos declarasen su rebeldía, la propia Iglesia Católica había prevenido y orientado sobre cambios significativos. Entre 1962 y 1965 se celebró el Concilio Vaticano II. Juan XXIII, tras varios lustros de ensimismamiento vaticano, convoca a la Iglesia para bajar del tabor magisterial y encarnarse en los dolores y necesidades del pueblo fiel. Nuevos aires y transformaciones aggiornaron lo ritual, lo teológico y lo pastoral. Se impulsó un acercamiento al mundo de los jóvenes, de los obreros, de los necesitados, y se iniciaron diálogos fecundos con concepciones religiosas o filosóficas dispares. Sectores representativos de la Iglesia alentaron las projundas reivindicaciones de los jóvenes de justicia, libertad, dignidad, responsabilidad y participación. En agosto del '6 8 , se celebró en América Latina el encuentro de Medellin, del que nació la Teología de la Liberación, que tantas sensibilidades y cuestionamientos sigue aún hoy despertando.
Antes de propagarse las revueltas universitarias de Berlín a Roma y de París a Londres, muchas ciudades de Estados Unidos llevaban varios años con manifestaciones de protesta. Cinco años antes, en 1 9 6 3 , el líder afroamericano del movimiento por los derechos civiles, Martin Luther King, tuvo un sueño; y cuando fue asesinado en Memphis (4 /IV /68) y en Los Ángeles el senador Robert Kennedy, símbolo del idealismo democrático (6 /Y I/68), ya se habían producido las revueltas estudiantiles en Berkeley o en Chicago contra la guerra de Vietnam.
Antes de cjue al ritmo de La Marsellesa o de La Internacional, conjunción lírica que quizás refleje mejor que los discursos y panfletos el espíritu del momento, se cantara y se exhibiera en el patio de la sacrosanta Sorbona el absurdo y heterogéneo retablo a los obúes del siglo X X , difuntos o en ejercicio, Marx, Lenin, Mao, Trotski, Stalin, Castro y Guevara, entre otros, habían entrado en escena Elvis Presley, James Dean, Marlene
2 7 7
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
Dietrich, Bob Dylan, Los Rolling Stones o los Beatles con sus composiciones frescas y divertidas, con sus atuendos característicos y presencia andrógina, como presagio de la anarquía polimorfa de finales de los sesenta. La música se adelantó varios años a las barricadas del Barrio Latino parisiense, y sus letras y partituras cifraron las nuevas ideas e insatisfacciones de la juventud: mi nombre es revuelta, chillaré y gritaré, mataré al rey, insultaré a todos sus criados.
Y antes de que los estudiantes negros y blancos ocupasen la Universidad de Columbia en Nueva York (finales de abril/68), o que cerca de 6 0 0 .0 0 0 soldados y casi 5 .0 0 0 tanques del Pacto de Yarsovia aplastaran el proceso conocido como primavera de Praga, que tanta simpatía había despertado en Occidente (2 0 /V III /6 8 ), y anteriormente a que se produjera la matanza de estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas de Tla- telolco (México, 5 /X /68), multitud de jóvenes del planeta Tierra estaban persuadidos de que había llegado el momento de cambiar las cosas y actuar contra la vieja sociedad.
A m a l g a m a i d e o l ó g i c a , p o l í t i c a y s o c i a l
No obstante, aquellas protestas tan ambiguas como quizás legítimas y acaso pertinentes, no las planificó nadie ni tuvieron ningún detonante unívoco ni extravíos sanguinarios. Surgieron sin intenciones rupturistas, sin soportes ideológicos claramente definidos; eran demandas tan difusas como reiteradas frente a los desajustes ostensibles que mantenían las formas de poder y los comportamientos sociales y morales. Surgieron de la culminación de muchas tensiones acumuladas durante años precedentes, eran los brotes de gérmenes que venían incubándose con anterioridad de manera soterrada, y explotaron de un modo imprevisible y sorprendente. Y surgieron como consecuencia de un proceso de hondas contradicciones, pues eran fruto de la fricción que oscilaba entre el arcaísmo y la modernidad, síntoma y querencia de un futuro soñado y perfilado de manera borrosa e indefinida, y cuyo protagonismo lo asumió la contestación de la juventud universitaria.
278
E D IT O R IA L
El discurso de aquellos jóvenes declarados en rebeldía, tenía un componente anticapitalista y una empanada ideológica de acentos libertarios afines a diversas familias de extrema izquierda, desde el trotskismo hasta el maoismo, con remembranzas situacionistas y grandes dosis de espontaneísmo crítico.
Aquellos jóvenes querían nada más y nada menos que cambiar el mundo, hacerlo más hermoso, más justo y solidario, desnudarlo de estructuras opresoras y promover un desarrollo más integral y genuinamente humano. Eran utópicos sin afiliación a ninguna ideología precisa, ni a ninguna religión o irreligión, ni a ninguna clase social determinada, aunque la inmensa mayoría fueran jóvenes bien, señoritos o hijos de papá. No eran políticos ni obedecían a intelectuales solemnes ni seguían concepciones aprendidas en los libros. Eran utópicos, festivos, estimuladores, multitudinarios y, en gran medida, situacionistas. Se expresaban con términos poéticos. Apelaban al amor y a la libertad, emparentada con la anarquía y la anomia, como motores de la historia. No les importaba caer en contradicciones. Con frecuencia desembocaban en excesos sexuales: Haz el amor y no la guerra, fue una de sus incitaciones. La necesidad de nutrir y mantener en alza la energía gozosa les llevó, también con demasiada facilidad, a los pinchazos, al LSD y a otros psicofármacos y drogas.
Resultaba difícil enunciar las coordenadas de su amalgama ideológica. Las apelaciones al marxismo, al trotskismo y al leninismo eran abundantes. Significativo era el énfasis que hacían en la relación entre sexo, psicología y política, aproximándose a teorías de Freud o de Reich. Aunque no hubieran leído sus obras, los situacionistas también les eran cercanos. En América cuajó la vía contraculturalista que acompañó a los hippies. Algunos textos sesgados de E l hombre unidimensional, de H. Marcuse, de la Crítica de la razón dialéctica, de J- P. Sastre, del Pequeño Libro R ojo, de Mao Tse-tung y del trío de la sospecha -Marx-Freud-Nietzsche-, fueron los referentes y, en parte inspiradores, de aquellos agitadores no demasiado ilustrados y proclives al situacionismo.
De ahí que la herencia del "6 8 haya sido la cultura de la sospecha, la actitud de cuestionar cualquier enunciado que se
2 7 9
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
ponga por delante y no dar nunca por definitivas las ideas recibidas; así como el acento libertario y la autonomía del individuo frente a todas las promesas comunitaristas, culturales o religiosas.
P r o c l a m a s p o é t i c a s y r e s u l t a d o s a g r i d u l c e s
Muchas de sus proclamas quedaron consignadas en la explosión de las pintadas. Proliferaron los graffiti como arte, como grito de supuestos pensamientos filosóficos y, sobre todo, como sueños y deseos líricos, románticos, fulgurantes que el viento difundió. No pocos los recuerdan con nostalgia y reviven ilusiones que el tiempo, las aguas y el aguarrás se han encargado de ir desvaneciendo. Eran demandas políticas e inquietudes amplias y generosas y no poco poéticas: «Debajo de los adoquines, está la playa»; «Cambiad la vida. Transformad la sociedad»; «Mis deseos son la realidad». Eran reivindicaciones de lo posible más allá de limitaciones normativas: «Prohibido prohibir»; «En los exámenes, responde con preguntas». Eran denuncias humorísticas de la rutina establecida: «Corre camarada, el mundo viejo te persigue»; «Olvídense de todo lo que han aprendido. Comiencen a soñar». Eran exigencias desaforadas que desbordaban lo verosímil: «Sed realistas, pedid lo imposible», o imperativos rotundos, de brochazo grueso y resuelto: «La imaginación al poder»; «Sólo la verdad es revolucionaria»; «Paren el mundo, que me quiero bajar»; «Abajo lo abstracto, viva la efímero»...
Es cierto que Mayo del '6 8 fue una aventura sin lecciones unívocas, y que aquella rebelión delirante e incruenta tan sólo produjo utopías fragmentadas e inconclusas.
Acaso por eso algunas de sus frases despierten hoy sonrisa y, descontextualizadas, no evoquen sus palabras el significado de un discurso razonablemente articulado, sino tan sólo el placer desnudo de una felicidad efímera del momento presente, tan sólo melancolías indefinidas y sueños imaginarios tan inconsistentes como faltos de cañamazo ideológico y programa de futuro.
2 8 0
E D IT O R IA L
Es cierto que casi todos cuantos impulsaron en Francia, en Checoslovaquia o en otros países la utopía, terminaron siendo las primeras víctimas o los más preclaros neoconversos de la derrota. Frustrados aquellos días de luz y de sueños infinitos, en los que se creyó posible la construcción de un paraíso, muchos se cansaron y optaron por acomodarse plácidamente en el sistema. Muchos de aquellos contestatarios del mundo pacato y reprimido de sus padres, terminaron enterrando a Marcuse y a Sartre, aguando el marxismo con el eurocomunismo y convirtiendo al Che Guevara en una gorra y una camiseta.
Acaso pretendieran ser meros críticos del patrimonio heredado, sin renunciar a beneficiarse de él. Quizás fuera esa su peculiaridad, su idiosincrasia, su naturaleza. Es posible que intentaran cambiar el mundo viviendo superprotegidos en la opulencia como hijos de papá. Y es probable que su revolución, tan festiva como efímera y falta de ideología, ambicionara afirmarse tan sólo en la gesticulación. Lo rubricó con exactitud el líder Daniel Cohn-Bendit, Dani el Rojo: «Tomemos en serio la revolución, pero no nos tomemos en serio a nosotros mismos. Divirtámonos.» En verdad, fueron unos revolucionarios satisfechos y encantados de haberse conocido, casi todos pertenecientes a la burguesía tradicional o a las clases medias emergentes en la acelerada Europa de la prosperidad y el crecimiento económico de la posguerra.
Es cierto también que, en el protagonismo de los jóvenes sesentayochistas, hubo distintas perspectivas y estrategias. El movimiento hippy, las luchas anticolonialistas y antiimperialistas, la resistencia a la guerra de Vietnam, los levantamientos de Mayo del ' 6 8 , pueden servir de referentes. Algunos optaron por abandonar la sociedad de consumo para ensamblar un mundo de amor y libertad. Otros buscaron el cambio radical de sociedades que consideraban injustas y desiguales. Entrambos creían en la acción colectiva como herramienta para transformar las sociedades y acceder a un futuro mejor. No obstante, a todos los que enarbolaron la bandera de la utopía les faltó coordinación y no tuvieron más que un minuto de gloria con resultados agridulces.
281
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
Acaso si alguna vez renegaron de ser burgueses, no pudieron dejar de serlo porque les faltó imaginación o voluntad para ser otra cosa. Sus ideas se vaciaron de contenido y sus lemas quedaron como frases carentes de sentido. Amagaron con transformar lo establecido, pero renunciaron a inmolarse en el empeño.
Pero no es menos cierto cjue aquella protesta universal, juvenil y contagiosa, caricaturizó los corsés políticos y culturales de la sociedad anquilosada, enterró la Universidad liberal decimonónica, dio al conocimiento crítico una función prioritaria en la enseñanza y deslegitimó los usos y la moral represivos característicos de la vida cotidiana occidental de la posguerra.
F r a c a s o p o l í t i c o e i n c i d e n c i a c u l t u r a l
Aunque la revuelta universitaria y callejera no lograra la sustitución radical del viejo orden político, cambió pautas de comportamiento, introdujo nuevos valores, impulsó los derechos de la mujer, la liberación de las costumbres, la democratización de las relaciones sociales y generacionales, incluyendo la disminución del autoritarismo en la enseñanza. Y aunque la insurrección acabó por disolverse como un azucarillo en el agua, las sociedades occidentales no salieron incólumes de aquella galopante e improvisada rebeldía.
En efecto, los incidentes de mayo del '6 8 fueron anecdóticos, comparados con los cambios sociales y culturales producidos en el curso de aquella década. Se equivocan cuantos los minusvaloran y los reducen a mero delirio romántico. Quizás los jóvenes del '6 8 fracasaran en lo político; pero fueron un revulsivo de gran calado cultural. Quizás el mundo denostado por los jóvenes del '6 8 no haya cambiado substancialmente; pero difundieron unos gérmenes que se expandieron de manera incontenida, como fermento y levadura en la política. Quizás los mayos del '6 8 pudieron ser mucho más; pero lo esencial es que consiguieron ciertas prácticas liberadoras de la vida cotidiana y avances sociales que fueron desarrollándose durante cuarenta años después.
2 8 2
E D IT O R IA L
En la conciencia fue anidando un proceso que terminó por renovar las atrofiadas democracias de posguerra. Su triunfo e impacto no incidió tanto en las calles ni en la vida política, cuanto en el radical cuestionamiento de la autoridad, que fue poco a poco trasladándose al ámbito educativo, ya fuera la familia, la escuela o la Universidad.
Los eslóganes gritados en La Sorbona o en Berlín oeste estaban dirigidos contra el capitalismo, la sociedad de consumo, la democracia burguesa y también contra Estados Unidos y la guerra de Vietnam. Pero había otros muchos debates: los regímenes autoritarios, el colonialismo, las relaciones patriarcales en la familia, la discriminación contra las minorías raciales, las desigualdades entre géneros, la eventualidad de una guerra nuclear... Hoy todavía se está dando cuerpo jurídico a derechos y libertades que tienen su origen en aquel entonces.
Aquel movimiento anarquizante, pintoresco y rompedor plantó cara al poder establecido. Con atrevimiento radicalmente crítico e inconformista, cuestionó el patrimonio recibido mediante panfletos, octavillas, proyectos arquitectónicos, collages y películas cjue invitaban a subvertir lo establecido. No logró triunfos políticos; pero puso en marcha un proceso, lento e imparable, de cambio de costumbres y modos de vida cuyos efectos políticos y legales se fueron concretando posteriormente. No alcanzó el poder, pero transformó la sociedad francesa y el resto de las sociedades occidentales: reconociendo los derechos de la mujer, teorizando las ideologías y diferencias de género, liberalizando las costumbres de un modo casi libertario, disminuyendo toda clase de autoritarismo y democratizando las relaciones sociales y generacionales hasta rozar el puro igualitarismo y la chabacanería.
Lo relevante del '6 8 fue el comienzo y la explosión del deseo de un mundo diferente. Además, los mayos del '6 8 fueron el inicio de la transición liberal en los regímenes de tipo soviético que culminaría en el año 1 9 8 9 : cayó el Muro de Berlín, se desarticuló el socialismo real, se desintegró la URSS, la revolución cultural china se evaporó, tembló Europa con la guerra civil de la extinta Yugoslavia y, al tiempo que en el '6 8 se publicaba en España Cien años de s o le d a d de García Már
2 8 3
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
quez, y Massiel lucía piernas y minifalda cantando el La, la, la, comenzó a languidecer el tardofranquismo, igual que murió el salazarismo en Portugal.
Sabia es la enseñanza de que toda movida revolucionaria acaba en vuelta de tuerca sobre una espiral inacabable. La experiencia advierte que intentar revivir el pasado es tan ingenuo como correr detrás del viento para atraparlo. Bueno es ponderar que toda protesta, sin la enjundia de las ideas, resulta mero griterío inconformista y máscara progresista. Y conviene no olvidar, lo que el mismo Mao dejó escrito: «tanto los imperialistas como los reaccionarios, son meros tigres de papel.»
Con todo, también son legítimas las nostalgias de las fiestas juveniles. Aunque el "6 8 se haya manipulado con frecuencia, su memoria subyace y sigue viva hasta hoy. Sus rumores no se desvanecen enteramente, por más que con el tiempo se atemperen. Sus ecos aún perduran, sin que se haya logrado silenciar ni agotar su poder evocador y sugerente. Tal acontece con los mensajes del '6 8 , tan poéticos como desgarrados, y con aquellos latidos tan confusos como variados, cjue algunos han quedado como dichos, máximas y eslóganes perdurables.
Es posible que, viajando la memoria al "6 8 , muchos de aquellos mensajes, dibujos y graffitis liberen de anestesias y de ciertos Alzheimer colectivos. Los sesentayochistas no lograron cuanto demandaban, pero al menos soñaron. En el espejo del presente subsisten problemas e ideales similares a los de entontes. Llevamos años, décadas y hasta siglos, a vueltas con las mismas insatisfacciones. Hoy, como ayer, conviene arrancar muchos adoquines. El conformismo sigue ocultando que la playa está debajo del asfalto. Pero se requiere no menos poesía que en el "6 8 para alentar esperanzas y dibujar horizontes de sonrisas y frescas utopías aun en medio de las crisis. En la actualidad, las personas y los pueblos necesitan, acaso más que siempre, el imaginario de los sueños para mantener viva la llama aquilatada e incombustible que ilumine e inaugure caminos de libertad, de justicia y de solidaridad.
2 8 4
E ST U D IO S
EL CRISTIANISMO EN LA LITERATURA DE FANTASÍA Y CIENCIA-FICCIÓN
¿Efxiste una literatura cristiana? Desde cierto punto de vista, la respuesta ha de ser: sí, por supuesto. Cualquier libro escrito por un cristiano lleva (o debería llevar) la impronta de sus creencias, aunque el autor no se lo haya propuesto conscientemente. Por otro lado, una respuesta negativa a esta pregunta es igualmente plausible: las obras literarias escritas por cristianos no son, no deben ser, diferentes de las demás, han de integrarse con la literatura universal y someterse a los mismos criterios para analizar si son buenas o malas. No existe un género de literatura cristiana, como no hay (o no debería haber) literatura femenina o literatura asociada a una raza concreta, pero sí hay (y debe haber) novela, poesía, drama escrito por cristianos. En este artículo voy a referirme a la influencia del cristianismo sobre la producción literaria en dos géneros de novela que han alcanzado un alto grado de desarrollo y difusión durante el siglo xx: la fantasía y la ciencia-ficción.
Manuel Alfonseca ·
M anuel A lfonseca es doctor y profesor de Ingeniería en la Universidad Autónom a de Madrid.
RELIGIÓN Y CULTURA, LY (20 0 8), 2 8 5 - 3 0 4
2 8 5
K l, C R IS T IA N IS M O KN L A L IT E R A T U R A D K F A N T A S ÍA Y C IE N C IA -F IC C IÓ N
1 . L a n o v e l a d e c i e n c i a - f i c c i ó n
El nombre de ciencia-ficción procede de una mala traducción del término inglés original (Sciencefiction), que significa literalmente ficción científica, pero ciencia-ficción está demasiado arraigado para que sea posible sustituirlo.
A veces se dice que la ciencia-ficción se remonta hasta la antigüedad, y se cita la Historia verdadera de Luciano de Samosata, como la primera novela de este género de la literatura universal, ya que describe un viaje a la Luna. En el siglo X V II, Cyrano de Bergerac (1619- 1655) escribió dos obras clásicas del mismo tipo: el Viaje a la Luna y la Historia cómica de los estados e imperios del Sol '2, que también se mencionan como precursoras del género, pues el viaje a nuestro satélite se realiza propulsando una barquilla por medio de cohetes, justo el método que hoy utilizamos. Sin embargo, cuando se habla de ciencia- ficción en el sentido más moderno y estricto del término, suele citarse como obra más antigua la novela Frankenstein, de Mary Shelley (1816). Otro de los grandes pioneros fue E. T. A. Hoffmann, uno de cuyos cuentos, El hombre de arena, gira alrededor de un autómata humanoide. A partir de ahí, las producciones de este género prolifera- ron de forma acelerada, alcanzando su máxima difusión durante el siglo XX.
Al igual que cualquier otro género literario, la ficción científica puede ser excelente, buena, mala o deleznable. A principios del siglo X X , la abundancia de ejemplos a los que se podía aplicar el último calificativo causó el descrédito de la ciencia-ficción, que quedó injustamente asociada con un nivel muy bajo, dañando a los mejores autores y a sus obras. Es curioso lo que pasa con las obras maestras del género: los editores y los críticos intentan ocultar su pertenencia al mismo, como si reconocerlo las degradase. Esto ocurre, por ejemplo, con novelas con argumentos típicos de ciencia-ficción escritas por autores reconocidos en otros géneros, como El extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson; Un yanqui en la corte del rey Arturo, de Mark Twain; Un mundo feliz , de Aldous Huxley; Mil novecientos
1 Vera historia.2 Los títulos originales de estas dos obras son Voyage dans la lune y LHisloire comi-
que des états et empires du soleil.
2 8 6
M A N U E L A L F O N S E C A
ochenta y cuatro, de George Orwell; La máquina de leer los pensamientos, de Andre Maurois; y muchas otras.
En el año 2007, la Academia Sueca concedió el premio Nobel de literatura a la escritora británica Doris Lessing, que antes de recibirlo había sido atacada por los críticos por cultivar el género de la ciencia- ficción. Ella se defiende declarando que su obra más importante es precisamente la serie de novelas Canopus in Argos, en la que describe los esfuerzos de una sociedad avanzada por forzar el camino de la evolución en un planeta distinto del nuestro.
Como en toda obra literaria, el estilo es, o debería ser, un ingrediente fundamental para juzgar una novela de ciencia -ficción , pero el carácter especial del género añade criterios adicionales. Por muy buena que sea su construcción, una novela de ciencia-ficción no podrá ser excelente si introduce o utiliza elementos científicos mal explicados, absurdos o carentes de sentido.
La novela Caballo de Troya, de J. J. Benítez, ofrece un ejemplo de utilización incorrecta de la ciencia, que resalta más porque el autor emplea un truco antiquísimo, utilizado desde hace milenios en la literatura universal para aumentar la verosimilitud de una obra de ficción a los ojos del lector y rebajar su nivel de incredulidad: añadir a la novela un prólogo que afirma que todo lo que se cuenta en ella ha ocurrido en realidad :i. No es tan frecuente que algún lector sea tan ingenuo como para morder el anzuelo, como parece haber sucedido en este caso, pues más de uno se lo ha creído.
Se supone que el narrador de Caballo de Troya ha viajado hacía atrás en el tiempo, desde nuestra época hasta la de Cristo. Entre los artilugios modernos de que dispone, el narrador menciona unas gafas de rayos X con las que observa los huesos de Cristo crucificado. Veamos si dichas gafas son posibles en el estado actual de la tecnología. Para ver los huesos de una persona que tenemos delante, hay dos alternativas: o bien los rayos X atraviesan su cuerpo desde atrás, o el generador está delante, pero entonces hay que desviar los rayos para que regresen a los ojos del observador. En ambos casos se requerirían dispositivos complejos que el autor no menciona, probablemente porque
’ Edgar R ice Burroughs, que, además de la serie sobre Tarzdn de los Monos., escrib ió también novelas de c ien cia -ficc ión , utiliza a m enudo este artificio.
2 8 7
E L C R IS T IA N IS M O E N L A L I T E R A T U R A D E F A N T A S ÍA Y C IE N C IA -F IC C IÓ N
ignora su necesidad, ya que su idea de esas gafas podría derivar simplemente de la visión de rayos X de Superman, un artificio de tebeo sin pretensiones científicas.
A veces se identifica la literatura de ciencia-ficción con la novela futurista. Esto no es correcto, pues hay literatura futurista que no tiene nada que ver con la ciencia, como algunas utopías o novelas de ficción política 4. Por otro lado, hay novelas de ciencia-ficción cuyos argumentos se desenvuelven en el presente o en el pasado. Entre las primeras, podemos citar El extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hyde, Frankenstein, gran parte de la ciencia-ficción de Jules Verne o mi novela Tras el ultimo dinosaurio. Entre las que tienen lugar en el pasado, Un yanqui en la corte del rey Arturo, Caballo de Troya, o mi novela Más allá del agujero negro, entre otras muchas.
Cuando el argumento se refiere a un futuro más o menos remoto, se podría pensar que el autor de una obra de ciencia-ficción tendrá libertad para inventar una ciencia que aún no existe. Esto no es verdad. Una novela en la que desempeñase un papel esencial la solución futura del problema de la cuadratura del círculo con regla y compás, sería una mala obra de ficción científica, porque se sabe que dicho problema no tiene solución. Una novela así no demostraría la imaginación del autor, sino su ignorancia.
Incluso aunque la base científica sea correcta, un libro puede resultar poco satisfactorio si los personajes se comportan de forma estúpida, sin que el autor proporcione una explicación adecuada. En The terminal man, de Michael Crichton, se implanta a un epiléptico un electrodo en el cerebro, conectado a un ordenador, para detectar la proximidad del próximo ataque e inhibirlo antes de que se desencadene. Esta idea surgió inicialmente en medios científicos serios. Sin embargo, los médicos encargados de instalar el implante deciden conectar la señal generada por el ordenador al centro de placer del paciente, en lugar de hacerlo al del dolor, como sería lógico, si se quiere producir una inhibición y no un refuerzo. Los resultados son predecibles: el paciente queda en estado de ataque permanente y se convierte en un asesino psicópata. La ciencia es correcta, pero el error cometido por los médicos no tiene explicación.
4 M O R R IS , W., News from nowhere, 1890. Esta utopía no tiene por objeto describir la cien cia del futuro, sino el socialism o.
2 8 8
M A N U E I, A L F O N S E C A
El límite inalcanzable de la velocidad de la luz para el movimiento de los objetos materiales, comprobado por la física del siglo XX, se ha convertido en un impedimento serio para la novela de ciencia-ficción, pues dificulta los viajes a las estrellas. Para construir argumentos, a veces se acude a la contracción temporal asociada a la teoría especial de la relatividad, o se postulan descubrimientos futuros, como el hipe- respacio (dimensiones adicionales), el universo de los taquiones (partículas hipotéticas de masa imaginaria que viajarían siempre a velocidades superiores a la de la luz), o la utilización de agujeros negros para trasladarse a grandes distancias en el espacio o incluso en el tiempo. Estos artificios son válidos, porque se apoyan en ideas científicas que, aunque no han sido confirmadas, no se oponen a los principios básicos de la ciencia.
A veces puede parecer, a primera vista, que la base científica de una novela es errónea, pero al profundizar se descubre que en realidad estaba bien construida. Algo así pasa con la trilogía del Ciclo de las Tierras, de Jordi Sierra i Fabra. En el segundo libro, las naves que viajan a la Tierra llegan a ésta en tiempos impredecibles: a veces pasan años, a veces siglos, a veces milenios; todas ellas, sin embargo, regresan a su punto de origen unos pocos años después de haber partido. Al leerlo, pensé que el autor no había entendido las teorías de la contracción temporal de Einstein, pero al llegar al tercer libro el enigma quedó explicado, cuando se aclara que los viajes se realizan a través de un agujero negro. La teoría que aplica el autor no está comprobada, pero no contradice los elementos básicos de la ciencia. Se trata, por tanto, de un ejemplo de buena ficción científica.
El criterio más seguro, el que corona a Jules Verne como rey de la ciencia-ficción, es la habilidad para predecir los desarrollos futuros de la ciencia. Obras como Veinte mil leguas de viaje submarino, De la Tierra a la Luna o París en el siglo XX son inigualables por su asombrosa precisión.
En 1974, Isaac Asimov formuló las tres leyes de la futúrica 5, las reglas que, según él, debería aplicar todo buen escritor de ciencia-ficción:
A sim ov, I., O f matters great and small, 1975.
2 8 9
E l , C R IS T IA N IS M O E N L A L IT E R A T U R A D E F A N T A S ÍA Y C IE N C IA -F IC C IÓ N
1. La historia se repite. Lo que ha ocurrido una vez, volverá a ocurrir. Para mejorar las predicciones, hay que basarse en la Historia.
2. Si se te ocurre algo obvio, úsalo. Pocos se darán cuenta de que lo era.3. Es más importante predecir acertadamente las consecuencias de
los avances científicos futuros que los avances mismos. No es mejor predecir el automóvil, sino el problema del aparcamiento; no la bomba atómica, sino el equilibrio nuclear.
Aplicando, antes de que se formulase, la tercera ley de Asimov, en su cuento Solución insatisfactoria, Robert Heinlein predijo en 1941 el proyecto Manhattan, la bomba atómica, su utilización para poner fin a la segunda guerra mundial y el equilibrio nuclear subsiguiente entre las grandes potencias. No está mal, como ejemplo de lo que puede conseguir una ciencia-ficción bien construida.
2 . L a n o v e l a d e f a n t a s í a
La literatura de fantasía es un género distinto, que también tiene una larga historia, pues hunde sus raíces en la literatura de transmisión oral y se remonta prácticamente al origen del hombre. La distinción entrefantasía e imaginación, muy clara durante la edad media 6, se ha difuminado en nuestro tiempo. A ambas se las consideraba facultades interiores del alma sensitiva, pero mientras la imaginación se refiere a la capacidad de pensar en algo cuando ese algo no se percibe por los sentidos, la fantasía añade la habilidad de unir y separar, de combinar las imágenes de las cosas conocidas para formar algo nuevo. La literatura fantástica, por tanto, engloba todas aquellas obras en las que el autor combina los elementos de su visión del mundo real para crear mundos nuevos, diferentes del nuestro.
Con esa definición, es obvio que una novela de ciencia-ficción suele ser, al mismo tiempo, una obra de fantasía. Ambos géneros se asocian a menudo. Una revista norteamericana, famosa durante el siglo X X , los une en su nombre: The magazine offantasy and science fiction. Lo contrario, en cambio, no es cierto: hay muchas novelas de fantasía en las que no interviene la ciencia, o si lo hace, es una ciencia diferen-
(> L f.w is , C. S., The discarded image, Cam bridge University Press, 1964.
2 9 0
M A N U E L A L F O N S E C A
te de la nuestra, como ocurre en la serie de Harry Potter, donde el papel de la ciencia lo desempeña una magia tecnificada y reducida a reglas, susceptible de ser aprendida en el colegio.
3 . E l c r i s t i a n i s m o c o m o e l e m e n t o e n l a c r e a c i ó n l i t e r a r i a
Después de esta introducción, entramos por fin en el tema sugerido por el título de este artículo: la influencia del cristianismo sobre la literatura de fantasía y de ciencia-ficción. Hay que hacer notar que no es preciso que una obra literaria exponga explícitamente el mensaje cristiano para que pueda considerarse cristiana. Basta que el espíritu de su argumento se adapte al mensaje cristiano o esté influido por él. Viene a cuento aquí una cita del escritor inglés C. S. Lewis en una de sus obras apologéticas 7: Creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no sólo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás.
En relación con el cristianismo, las obras de fantasía y eiencia-fic- ción se pueden dividir en varios grupos:
— Las que ignoran por completo toda referencia a la religión o plantean explícitamente su desaparición futura, como si esta forma del comportamiento humano hubiese quedado desfasada y no tuviese porvenir. Los autores de las obras pertenecientes a este grupo suelen ser ateos. Algunos 8,9 están dispuestos a aceptar un Dios que no se sitúe al principio del universo, sino al final, que aparezca como resultado y producto de la evolución, de ese progreso indefinido que se ha convertido en el mito más importante de nuestra época 1(). Otros admiten la persistencia futura de la
' LEWIS, C. S., Is theology poetry?, 1944, contenida en la colección The weight o f glory.
A s i m o v , I., The last question, 1956, historia breve actualmente incluida en varias antologías.
’’ H e r b e r t , E, y RANSOM, B., The Jesus incident, 1979, donde el dios engendrado pollos seres humanos es una inteligencia artificial (Ship). Los títulos de esta novela y de sus dos continuaciones, The Lazarus eff ect y The Ascension factor, denotan claras connotaciones religiosas.
1(1 A lf o n s e c a , M., El mito del progreso en la evolución de la ciencia, publicado en Encuentros Multidisciplinares, Enero-Abril 1999, y en Mundo Científico, Mayo 1.999, con el título ¿Progresa indefinidamente la Ciencia? Este artículo está disponible en formato electrónico en la siguiente dirección web: http://www.ii.uain.es/~alfonsec/docs/fin.htm.
291
E L C R IS T IA N IS M O E N L A L IT E R A T U R A D E F A N T A S ÍA Y C IE N C IA -F IC C IÓ N
religión, pero no del cristianismo, que para ellos es una más entre las religiones de la Tierra, susceptible de desaparecer. Por ejemplo, el recientemente desaparecido Arthur C. Clarke (1917- 2008) nunca ha ocultado sus simpatías por el budismo.
— Las que atacan abiertamente el cristianismo, que el autor considera nocivo para la humanidad. Citaré únicamente la trilogía de Sus materiales oscuros n , de Philip Pullman, cuyo primer volumen ha sido recientemente adaptado al cine. El autor declara que su objetivo al escribir la trilogía fue construir una antítesis del Paraíso perdido, de Milton, en la que el diablo desempeñase el papel del héroe y Dios el del villano.
— Las que hacen referencia explícita al cristianismo, pero lo desvirtúan de una u otra manera. Valga como ejemplo Caballo de Troya, antes citada, que intenta explicar los acontecimientos fundamentales de la vida de Cristo en función de una supuesta intervención en la Tierra de inteligencias extraterrestres, que habrían utilizado su conocim iento superior de la ciencia para realizar hechos aparentemente extraordinarios que así perderían toda connotación milagrosa.
— Las que mantienen la vigencia del cristianismo en una forma reconocible, no necesariamente idéntica a la actual. El resto del artículo se dedica a este tipo de obras.
A veces, el autor de una novela en cuyo argumento interviene el cristianismo puede ser agnóstico o incluso ateo, en cuyo caso es probable que la fe del personaje aparezca a una luz negativa y tenga sobre él efectos retrógrados o represivos. Citaré como ejemplo la excelente novela de Poul Anderson Órbita ilimitada 12, formada por cuatro partes casi independientes, cada una de las cuales enfrenta a sus protagonistas con dilemas éticos tremendos. Uno de ellos, Joshua Coffin, astronauta reconvertido en colono, es un protestante puritano que cree en un Dios implacable y vive sin gozar de la vida, hasta que la desaparición de su hijo adoptivo le ayuda a resolver sus problemas psicológicos y le permite alcanzar cierto grado de aceptación de sí mismo.
11 His dark materials, formado por tres obras: Northern lights (titulada The goldencompass en USA); The subtle knife; y The amber spyglass.
12 A n d e r s o n , R, Orbit unlimited, 1961.
292
M A N U E L A L F O N S E C A
4 . A u t o r e s c r i s t i a n o s d e f a n t a s í a y c i e n c i a - f i c c ió n
El autor por excelencia de la fantasía y la ciencia-ficción cristiana esC. S. Lewis (1898-1963), famoso también por sus muchas publicaciones apologéticas y de crítica literaria, alguna de las cuales ya ha sido citada en este artículo. En el campo de la fantasía, es autor de las crónicas de Narnia , que describen cómo podría haber tenido lugar la redención en un mundo diferente, al que se ven trasplantados misteriosamente algunos jóvenes de nuestro mundo y de nuestra época. En esta serie de siete novelas, Cristo está representado por el león Asían. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el autor no intenta construir una alegoría en la que cada elemento del argumento represente de forma más o menos simbólica algo equivalente del mundo real, sino más bien un paralelo que admite la introducción de diferencias importantes, a conveniencia de las necesidades de la creación literaria. Así, por ejemplo, Asían no da la vida para salvar a todos los habitantes del mundo de Narnia, sino por uno solo de los niños procedentes del nuestro, que ha traicionado a sus hermanos y se ha hecho acreedor por ello a la pena de muerte.
En realidad, sólo la primera y la última de las crónicas de Narnia expresan explícitamente el mensaje cristiano. Las restantes, que también presentan situaciones y dilemas éticos inspirados por el cristianismo, los enfocan con mucha más libertad. La tercera, por ejemplo, es el típico relato de un viaje por mar inspirado en la Odisea. Utilizando los recursos técnicos actuales, que permiten mezclar sin fisuras la actuación de actores humanos con la animación, toda la serie va a ser adaptada al cine (ya están hechas las dos primeras películas).
Además de las crónicas de Narnia, Lewis escribió tres novelas de ciencia-ficción (más un fragmento que se publicó después de su muerte), conocidas en conjunto como la trilogía de Ransom l3. En la primera, el protagonista encuentra en el planeta Marte varias especies de seres extraterrestres inteligentes que no están afectadas por el pecado original, pues en opinión del autor éste sería un fenómeno exclusivamente terrestre. En la segunda, Ransom se traslada a Venus, donde se está escenificando de nuevo la historia de Adán y Eva, pues los prime-
1:! L e w is , C. S., Out o f the silent planet, 1938; Perelaridra, 1943; That hideous strength, 1945.
2 9 3
E L C R IS T IA N IS M O E N L A L IT E R A T U R A 1) E F A N T A S ÍA Y C IE N C IA -F IC C IÓ N
ros padres de una nueva especie inteligente van a ser sometidos a la tentación. La tercera novela de la trilogía, que tiene lugar en la Tierra, enfrenta a Ransom con el peligro de una dictadura científica, en la línea de Un mundo fe liz , y presenta en forma novelada la preocupación por el futuro de la humanidad que el autor ya había expresado en uno de sus libros apologéticos l4.
La idea de que algunos seres extraterrestres podrían estar exentos del pecado original, que informa las dos primeras partes de la trilogía de Lewis, ha sido aplicada por algún otro autor. Aun cuando yo pienso que el pecado original debe haber sido un suceso con amplitud cósmica, también hice uso de la idea mencionada en una de mis novelas 15, que como la de Lewis se desenvuelve en el planeta Marte. Ray Bradbury, uno de los más famosos escritores norteamericanos del siglo XX, que además de fantasía y ciencia-ficción escribió poesía, novela policíaca y hasta guiones de cine (como el de Moby Dick , en colaboración con John Huston), considera esa posibilidad en sus Crónicas marcianas l6. En uno de los cuentos independientes que componen esta obra, Los globos de fu eg o , una comunidad de padres episcopalianos es enviada a Marte para predicar el Evangelio a los marcianos, pero descubren que estos ya conocen a Dios y no necesitan ayuda. Uno de los frailes dice:
Tal como lo veo, la Verdad existe en todos los planetas... Algún día se combinarán como las piezas de un rompecabezas... Iremos a otros mundos, añadiendo partes a la Verdad, hasta que un día el Total aparezca, ante nosotros como la luz de un nuevo día.
Los marcianos de Bradbury no estaban en principio exentos del pecado, pero en el curso de su evolución se han librado del cuerpo y de sus influencias concupiscentes. Esta es la obra de Bradbury que contiene más elementos religiosos explícitos.
En otra novela muy famosa, Fahrenheit 451 (1951), adaptada al cine por Frangois Truffaut, la religión no parece influir en el comporta
14 L k w is, C. S., The abolition o f man, 1943.A lf o n s e c a , M., Bajo un cielo anaranjado, S. M., ]9 9 3 , disponible en formato
electrónico en http://www.ii.uam.es/—alíonsec/books.htm.16 B r a d b u r y , R., The martian chronicles, 1 9 5 1 .
2 9 4
M A N U E L A L F O N S E C A
miento de la sociedad futura que describe, lo que no es extraño, porque todos se pasan la vida pendientes de la televisión y no leen otra cosa que revistas cóm icas. En esa sociedad, los libros son peligrosos y deben ser destruidos por los bomberos del futuro, ya que todo libro puede siempre ofender a alguna minoría. Con ello, Bradbury predijo con éxito y con varias décadas de anticipación la tiranía y la censura asfixiante de la corrección política, que afecta con intensidad creciente a nuestra sociedad.
Al final de la novela, el protagonista escapa y descubre que hay otros como él que aman los libros, viven en el exilio y tratan de conservar en su memoria, para las generaciones futuras, los tesoros proscritos. Cuando le preguntan qué obras desea consagrarse a memorizar, menciona dos de los libros de la Biblia: el Eclesiastés y una parte del Apocalipsis.
Cordwainer Smith es el seudónimo del diplomático norteamericano Paul Myron Anthony Linebarger (1913-1966). Es muy conocido en el mundo de la literatura de ciencia-ficción por el ciclo The instrumentality o f mankind, formado por 27 historias cortas 17 y una novela (Nors- trilla l8). Sus historias tienen lugar en un futuro muy remoto: después de varios milenios de edad oscura, la humanidad ha conseguido recobrarse de una catástrofe universal (una guerra atómica o algo peor) y formar una civilización galáctica.
Aunque sus primeras producciones no contienen referencias a la religión, pues Linebarger era sólo nominalmente cristiano, hacia 1960 se convirtió en un episcopaliano devoto. Sus últimas producciones apuntan síntomas de que el cristianismo está a punto de resucitar en su civilización galáctica. Sus fieles, que tienen que ocultar su fe, se comunican por medio de símbolos como el pez y la cruz. A pesar del estilo más bien críptico del autor, en alguna de sus obras esta línea argumental desempeña un papel importante, como en Norstrilia y en los cuentos que se publicaron en forma de libro bajo el título Quest of the three worlds, que también están incluidos en la recopilación antes mencionada.
17 SMITH, C ., The rediscovery o f man, The NESFA Press, Framigan, 1 9 9 3 .18 Norstrilia fue publicada durante los años sesenta, primero en dos entregas en
revistas del ramo, después como dos libros independientes. No apareció como novela completa, con ese título, hasta más de una década después de la muerte del autor y se convirtió rápidamente en un clásico de la ciencia-ficción.
2 9 5
E I , C R IS T IA N IS M O E N l.A L IT E R A T U R A D E F A N T A S ÍA Y C IE N C IA -F IC C IÓ N
Otro de los temas básicos en las obras de Cordwainer Smith, que se entrelaza con el redescubrimiento del cristianismo, es el problema moral que surgiría si el hombre fuese capaz de manipular genéticamente a los animales hasta dotarlos de inteligencia similar a la nuestra. En su civilización galáctica, esto ha ocurrido. Durante milenios, los animales humanizados, la infragente, son tratados como esclavos y tienen que luchar por sus derechos y contra la discriminación:
... Era contra la ley que los animales, aunque se tratase de infragente, fuesen a un hospital humano. Cuando la infragente se ponía enferma, la lnstrumentalidad se ocupaba de ellos en mataderos. Era más fá c il engendrar nueva infragente para los trabajos, que reparar a los enfermos. Además, los cuidados tiernos de un hospital podían darles ideas. Como la idea de que también ellos eran gen te ,9.
No es extraño que sea precisamente entre la infragente donde comienza a revivir el cristianismo.
El escritor católico Walter M. Miller Jr. (1923-1996) también abordó este tema. Sólo cultivó la ciencia -ficción durante la década de 1950, por lo que su producción es pequeña: se reduce a varias historias cortas y una única novela. Uno de sus cuentos, Condicionalmente humano, plantea precisamente el problema del trato por el hombre de los animales inteligentes (en este caso, un chimpancé).
Un problema moral semejante se plantearía si llegase a ser posible la inteligencia artificial. La cuestión de la extensión de los derechos humanos a los robots es uno de los temas clásicos de la ciencia-ficción, planteado por igual por autores ateos, agnósticos y creyentes 2(). En una de mis obras 21 he ampliado el alcance del problema, extendiéndolo también a posibles seres inteligentes del futuro, que sólo existirían dentro de un programa de ordenador, en el que habrían surgido como consecuencia de experimentos de vida artificial, una de las ramas de la informática.
SMITH, C ., The dead lady o f Clown Town, in clu id a en la co lecció n The rediscovery o f man.
20 A S IM O V , I., The bicentennial man, 1976.21 ALFONSECA, M., La escala de Jacob, SM, 2001, d isp o n ib le en form ato electrón ico
en la siguiente d irección w eb: h ttp ://w w w .ii .u a m .e s /— alfo n sec /b o o k s.h tm .
296
M A N U E L A L F O N S E C A
Esta novela plantea un paralelo a cuatro niveles entre la creatividad humana y el universo en que vivimos. En el nivel más bajo (el primer escalón de la escala) están los personajes que forman parte del programa de vida artificial, que simula procesos históricos parecidos a los nuestros. El segundo escalón está ocupado por los programadores y técnicos que han creado el programa de vida artificial (y por tanto a los personajes del primer escalón), que se plantean si debe concederse a éstos los derechos humanos. En un momento de la discusión, surge la posibilidad de que ellos tampoco existan en el mundo real, pues podrían ser (como son, en realidad) los personajes de una novela escrita por un autor humano (yo mismo). Esto introduce el tercer escalón, que no es otra cosa que nuestro universo. Finalmente, el cuarto escalón corresponde a Dios, creador del universo, como yo soy el creador de mi novela y de los dos primeros escalones.
Tres párrafos más atrás he mencionado que Walter M. Miller Jr. escribió una única novela: Un cántico a San Leibowitz, una de las obras maestras de la ciencia-ficción de todos los tiempos. Su argumento aborda desde el punto de vista católico uno de los temas típicos del género: la recuperación de la humanidad después de una guerra atómica. En un mundo destrozado, cuyos supervivientes abominan de la ciencia y del conocimiento y destruyen los libros (en la línea de Fahrenheit 451, pero por otro motivo), un antiguo científico, Leibowitz, funda una nueva orden religiosa cuyo objetivo es impedir el colapso total y preparar la recuperación futura, a base de copiar unos libros que ya nadie entiende. Se repite así el papel de depósito del conocimiento que ya desempeñaron las órdenes religiosas después de la caída del imperio romano de occidente.
La novela se divide en tres partes: Fiat homo, que sigue las andanzas de un monje de la orden de Leibowitz en plena edad oscura; Fiat lux, que tiene lugar algunos siglos después, cuando hay indicios de que está a punto de producirse un nuevo renacimiento; y Fiat voluntas tua, que cierra el ciclo con una humanidad que ha recuperado un nivel tecnológico igual o mayor que el nuestro, pero que vuelve a tropezar en la misma piedra y se destruye de nuevo en una segunda guerra atómica. Esta vez, sin embargo, la humanidad ha conseguido trasplantarse a otros sistemas planetarios, lo que ofrece alguna esperanza. Una de las últimas escenas de la novela describe la partida de una nave espacial que lleva a las colonias estelares a los últimos miem
2 9 7
E L C R IS T IA N IS M O E N L A L IT E R A T U R A D E F A N T A S ÍA Y C IE N C IA -F IC C IÓ N
bros de la orden de Leibowitz, junto con tres obispos, que garantizarán la sucesión apostólica.
El posible contacto del hombre con seres extraterrestres inteligentes plantearía problemas morales parecidos a los de la inteligencia artificial o la manipulación genética de los animales, como daba a entender la película de ciencia-ficción de Steven Spielberg, E. T. La escritora Zenna Henderson (1917-1983) centra en esto su ciclo más conocido, una serie de diecisiete historias cortas 22 sobre la gente (the people), unos extraterrestres que habrían llegado a la Tierra huyendo de la destrucción de su mundo y aquí se ven perseguidos porque son diferentes (pueden volar y tienen poderes telepáticos). La persecución recuerda las famosas cazas de brujas de los siglos XVII y XVIII, y nos avisa de que estas cosas también pueden suceder en nuestro tiempo, como quiso decir C. S. Lewis en su famosa cita: No es un avance moral que no ejecutemos [a las brujas] si es porque no creemos en ellas 2:1.
Los extraterrestres de Zenna Henderson creen en Dios y se identifican con el mensaje cristiano. La autora fue miembro de la iglesia de los santos de los últimos días (los mormones), aunque a lo largo de su vida parece haber perdido contacto con ellos y haber pasado a una iglesia de línea más carismàtica.
También se centra en estos problemas la serie de novelas de Orson Scott Card alrededor del personaje de Ender 24, un niño en el que los gobernantes de la Tierra detectan las características de un genio militar y lo educan para que se convierta en el conductor del ataque contra una civilización extraterrestre que se ha enfrentado a la nuestra. El resultado de la guerra es el exterminio de dicha civilización, pero Ender, que al principio es vitoreado como salvador, se convierte con el tiempo en el xenocida y pasa el resto de su vida tratando de remediar el daño que ha hecho. En la cuarta novela de la serie, la humanidad se enfrenta de nuevo con la posibilidad de cometer un nuevo xenocidio, y es un Ender ya adulto quien ahora salva a las dos civilizaciones extra- terrestres amenazadas y a una forma de inteligencia artificial que ha
22 H e n d e rs o n , Z., Ingathering: The complete People stories, 1995.2:i LEWIS, C. S., Mere Christianity, 1952.24 SCOTT C a r d , 0 ., Ender s game, 1985; Speaker fo r the dead, 1986; Xenocide, 1991;
Children o f the mind, 1996; junio con otras cinco novelas relacionadas más lateralmente, la última de las cuales se publicó en 2007.
2 9 8
M A N U E L A L F O N S E C A
surgido espontáneamente sobre las redes de comunicaciones interestelares de la Tierra.
Orson Scott Card pertenece a la iglesia de los mormones, de la que es miembro activo, aunque se doctoró en la universidad católica de Notre Dame. Su historial religioso se transparenta en sus obras: Ender es hijo del matrimonio mixto entre un padre católico y una madre mor- mona. En la última novela de la serie, ingresa como lego en un monasterio católico en un planeta lejano. Además de la serie de Ender y otras novelas independientes, Card ha escrito también una serie de fantasía alrededor del personaje Alvin Maker, que hasta el momento consta de seis novelas.
Lois McMaster Bujold es otra autora reciente que aborda temas morales importantes en sus libros de fantasía y ciencia-ficción . Su famosa serie de Vorkosigan, perteneciente a este último género, puede considerarse desde el principio y en general como un alegato contra el aborto. Durante su embarazo, la madre de Miles Vorkosigan es víctima de un atentado con gases venenosos del que escapa ilesa, pero el feto queda afectado. A pesar de todas las presiones que recibe (especialmente de su suegro) para que ponga fin a su vida, ella se empeña en que nazca el niño, que se convierte en un joven deforme y enano, con huesos quebradizos pero con una inteligencia excepcional, que le lleva a los diecisiete años a convertirse en almirante de una flota espacial, a participar en batallas y aventuras sin cuento, y a ser nombrado a los treinta años consejero y auditor del emperador de su planeta, y a casarse con una mujer excepcional. Miles, por supuesto, lucha activamente contra el aborto y el infanticidio 2j.
Lois McMaster Bujold ha contribuido también al campo de la fantasía con la serie de novelas de Chalion, la primera de las cuales 26 es una de las mejores de los últimos años en este género. Pertenece a esa rara categoría, que también incluye a El Señor de los Anillos, de Tolkien, Perelandra, de C. S. Lewis, Un cántico a San Leibowitz, de Miller, u Orbita ilimitada de Anderson, que combina una interesante trama de aventuras con importantes dilemas éticos y cuestiones profundas sobre la naturaleza del hombre y de Dios. En esta novela, tan
2:> M c M a s t e r B u jo ld , L·., Mountains o f mourning, 1 9 8 8 .2" McM a s te r B u jo ld , L., The curse o f Chalion, 2 0 0 1 .
299
E L C R IS T IA N IS M O E N L A L IT E R A T U R A D E F A N T A S ÍA Y C IE N C IA -F IC C IÓ N
hábilmente diseñada como la saga de Vorkosigan, la autora ha llevado más lejos que nadie los límites de la subcreación tal como la definió Tolkien 27, y nos presenta un universo imaginario con un Dios propio, que en vez de tres personas tiene cinco. Sin embargo, bajo las diferencias superficiales, este Dios no es irreconocible.
Cazaril 2!i, el héroe, es claramente una figura de Cristo: su muerte se convierte en una rasgadura entre los mundos material y espiritual, a través de la cual una de las personas divinas entra en el primero para levantar la maldición de Chalion, una especie de pecado original. Además, de algún modo, Cazaril resucita. El paralelo no interfiere con las líneas lógicas del argumento, sino que está sólidamente integrado con ellas, o quizá se podría decir que es el argumento el que integra el mensaje y lo hace tomar una forma apropiada para el mundo descrito por la autora, que así exhibe su maestría literaria. El libro está trufado de perlas que vale la pena recordar, de las que citaré unas pocas:
[D ios] no concede los milagros para que se cumplan nuestros propósitos, sino los suyos.Empezó a sospechar qtie la oración... consiste en poner un pie delante del otro. Seguir moviéndose a pesar de todo.Los hombres pueden elegir: quizá no, si se puede resistir, pero siempre, cómo se puede resistir.Si [Dios] está de nuestra parte... ¿podemos fracasar?... Sí... γ si fracasamos, [Dios]
fracasa también.
Al Dios (o los dioses) de La maldición de Chalion se le puede achacar ser un creador impotente, que para conseguir sus objetivos depende exclusivamente de los seres humanos. Nosotros pensamos que Dios puede interaccionar de otras formas con el universo para llevar a efecto su providencia 29, aunque a la vista de muchas cosas que ocurren en el mundo parece como si hubiese decidido abstenerse de actuar directamente cuando tiene la posibilidad de hacerlo a través nuestro, incluso aunque nosotros podamos fallarle.
27 T o lk ie n , J. R. R., Onfairie stories, 1 9 3 8 .28 Kazarios, en griego, significa puro, limpio. El nombre es adecuado al personaje.29 Véase mi artículo «El método científico, el diseño inteligente, los modos de la
acción divina y el ateísmo», Religión y Cultura, Enero-Marzo 2007, disponible también en: http://www.ii.uam.es/~alfonsec/docs/dia6.htm.
3 0 0
M A N U E L A L F O N S E C A
He mencionado El Señor de los Anillos, que para pasmo de muchos críticos ha sido elegida en varias votaciones realizadas en el mundo anglosajón como la obra literaria más importante del siglo X X , cuya reciente adaptación al cine en la trilogía dirigida por Peter Jackson también ha roto moldes en la tecnología filmica. Su autor, J. R. R. Tolkien, era católico practicante y miembro del grupo de escritores y amigos de Oxford conocido como los inklings, al que también pertenecíanC. S. Lewis y Charles Williams. Por ello se ha querido ver en su obra una alegoría del mensaje cristiano, cosa que él siempre negó, aunque es evidente que existen muchos paralelos más o menos conscientes. La obra describe la eterna lucha entre el bien y el mal, representado por Sauron, que como Señor de los Anillos da nombre a la novela, aunque nunca aparece explícitamente en ella como un personaje más (un gran acierto de Tolkien). Gandalf, uno de los protagonistas, da la vida por salvar a sus amigos para resucitar más tarde, pero no representa directamente a Cristo, como sí lo hace Asían en las crónicas de Narnia, pues no se trata de Dios hecho hombre, sino de un ser de menor rango del mundo espiritual, podríamos decir angélico.
Además de ésta, su obra maestra, Tolkien intentó construir en El Silmarilion una nueva mitología, claramente influida también por el cristianismo, que dejó inconclusa y se publicó después de su muerte.
Terminaremos este repaso necesariamente incompleto de las influencias del cristianismo en la literatura de fantasía con una mirada a la serie de Harry Potter, de la escritora británica J. K. Rowling, que se ha convertido en el fenómeno editorial más espectacular de las postrimerías del siglo XX y los principios del XXI. En las entrevistas que ha concedido, la autora no oculta su cristianismo y reconoce las Crónicas de Narnia de C. S. Lewis como su principal influencia. De hecho, leyendo sus libros, las referencias cristianas saltan a la vista, si se sabe buscarlas. Veamos algunas:
— En el segundo libro de la serie ;5l), Harry se enfrenta a su archiene- migo Voldemort en la cámara secreta, escondida en las profundidades de la Tierra, debajo del castillo de Hogwarts, para salvar a Ginny Weasley, raptada por el basilisco. En su lucha contra el monstruo, cuando parece haber sido vencido, Harry recibe la ayuda inesperada
:!0 R o w lin g , J. Κ., Harry Potter and the chamber o f secrets, 1998.
3 0 1
E L C R IS T IA N IS M O E N L A L IT E R A T U R A D E F A N T A S ÍA Y C IE N C IA -F IC C IÓ N
del ave fénix, que le ha sido enviada por Dumbledore, benévolo director de la escuela.
No es difícil establecer un paralelo bastante detallado entre la historia que cuenta Rowling y el mensaje cristiano. La cámara secreta es el mundo; el basilisco, el pecado; Voldemort, el diablo; el rapto de Ginny Weasley es el pecado original; Harry representa a la humanidad. En su lucha contra el mal, el hombre sólo puede vencer con la ayuda de Cristo, enviado por Dios Padre para salvarle. El paralelo tiene que ser consciente. Durante la edad media, la mítica ave fénix era considerada un símbolo de Cristo, pues se decía que cada cierto tiempo se inmolaba voluntariamente arrojándose al fuego, para luego renacer de sus propias cenizas. Rowling demuestra en sus libros un dominio tan grande de la cultura medieval, que no es posible que se le haya escapado esta relación.
— En el séptimo libro 31, en el cementerio de G odric’ s Hollow, Harry visita la tumba de sus padres y la de la familia de Dumbledore. En cada una de ellas hay una inscripción: Donde está tu tesoro, a llí estará tu corazón (Mat. 6 :21 ), y El último enemigo vencido será la muerte (I Cor. 15:26). Las dos tienen una relación muy estrecha con el argumento de la novela, pero ante la ignorancia religiosa que reina en nuestra sociedad, temo que muy pocos lectores se habrán dado cuenta de que ambas son citas del Nuevo Testamento.
— El enfrentamiento final entre Harry y Voldemort en el séptimo libro vuelve a ser una descripción explícita y clarísima del mensaje cristiano. En los últimos capítulos, Harry se entrega inerme a su enemigo, ofreciendo su vida para salvar a sus amigos. Entonces muere, desciende a los infiernos (la estación de Kings Cross, donde se encuentra con Dumbledore y tiene una visión del estado espiritual futuro de Voldemort), y resucita. Sólo entonces, después de su sacrificio, es capaz de vencer a su enemigo en un encuentro directo. En este caso, al revés que en el segundo libro, es el propio Harry quien desempeña el papel de Cristo.
:il ROWLING, J. Κ ., Harry Potter and the deathly hallows, 2007.
3 0 2
M A N U E L A L F O N S E C A
Como en el caso de El Señor de los Anillos o las Crónicas de Narnia, tampoco la serie de Harry Potter es una alegoría. Buscar significado a cada uno de sus elementos sería buscarle tres pies al gato.
La lista de autores mencionados en los párrafos anteriores resulta impresionante y muestra que la influencia del cristianismo sobre los dos géneros objeto de nuestra atención, lejos de ser trivial o de disminuir con el tiempo, es importante y se mantiene. Entre los autores cristianos de fantasía y ciencia-ficción, muchos de los cuales no han sido mencionados aquí, se cuentan algunos de los más importantes de la literatura contemporánea, así com o autores de best-sellers y otros menos conocidos o difundidos. En conjunto forman, como debe ser, una muestra coherente y significativa de nuestra sociedad.
3 0 3
EDUCACIÓN ÉTICA PARA EL SIGLO XXI (UN MUNDO EN LA ENCRUCIJADA)
J l j n medio de un mundo acelerado e injusto, en medio de una encrucijada de caminos contradictorios, en medio de un torbellino de luces y sombras, es preciso que a través de la educación busquemos con urgencia nuevas rutas de pensamiento y acción que nos lleven hacia un concepto renovado, responsable y comprometido de ciudadanía, basado en el respeto a aquellos valores éticos universales que dimanan de la más honda dignidad natural de todo ser humano y que se concretan en la formulación y cumplimiento de los Derechos Humanos Universales. Estos, y no otros, son los objetivos fundamentales que debe tener la nueva y polémica asignatura que tantos enfrentamientos está ocasionando: Educación para la Ciudadanía.
José L. Rozalén Medina · ________________________________
1 . T i e m p o s d e e n c r u c i j a d a
Uno de los asuntos más urgentes que los seres humanos tenemos planteados en los albores del siglo XXI es conocer el mundo en el que vivimos, cuál es la perspectiva histórica en que nos movemos, qué socie-
• José L. Rozalén Medina es catedrático y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación.
RELIGIÓN Y CULTURA, LV (2008), 305-328
3 0 5
E D U C A C IÓ N É T IC A P A R A E L S IG L O X X I (UN M U N D O E N L A E N C R U C IJA D A )
dad nos rodea y moldea, qué peligros nos acechan, qué actitudes nos denigran o nos elevan, qué conquistas científico-tecnológicas nos encumbran y cuáles nos rebajan, qué hemos de hacer para vivir con dignidad como ciudadanos de la Tierra, qué valores debemos defender y transmitir a los demás para llegar a ser solidarios con todos los habitantes del planeta.
En definitiva, son estas cuestiones, básicas y apremiantes, la expresión más actual y cercana de las eternas y metafísicas preguntas kantianas que el filósofo alemán se hiciera en la época ilustrada: ¿Q ué puedo conocer?, ¿Q ué debo hacer?, ¿Q ué me cabe esperar?, ¿Q ué es el Hombre?, interrogantes que siempre, en cualquier tiempo y lugar, seguirán apelando a la conciencia ética de toda persona responsable, racional y libre, a toda conciencia moral digna de este nombre.
En medio de un mundo acelerado y distorsionado, agresivo e injusto, etnocèntrico e intolerante, con una masa amorfa y analfabeta que impone en muchas ocasiones su ley de incultura y de superficialidad por doquier, con un galopante relativismo moral incapaz de comprometerse por ninguna causa noble, presa de su propio egoísmo y frivolidad, con el indecente peso de la pobreza y de la xenofobia como injusto y permanente telón de fondo, con el humillante desprecio hacia los más olvidados y pobres, hacia los parias de la Tierra, hacia los viejos y los niños, muchas veces menospreciados y maltratados en expresión suprema de nuestra crisis de valores..., se nos impone la búsqueda esperanzada de un camino hacia un nuevo humanismo, hacia un nuevo estilo de vida que genere entre nosotros una ciudadanía más racional y solidaria, más justa y feliz.
Es preciso, pues, que nos preguntemos: ¿Cómo deberá ser la educación del futuro, cuál es el papel de la Escuela (en todos sus niveles y grados) en esa apasionante y complicada aventura de formar personas, dispuestas todas ellas, en palabras de la catedrática de ética, Victoria Camps «a subsanar el déficit de ciudadanía, de identidad cívica y de cooperación que necesita el nuevo modelo de democracia», dispuestas todas ellas a encontrar ese fondo común de entendimiento e identidad que nos define como seres humanos.
1 CAMPS, V., “ La identidad ciudadana” , en La Educación que queremos, Fundación Santillana, Madrid 1999, p. 17.
3 0 6
JO S É L . R O Z A L É N M E D IN A
La Escuela, continúa diciendo Victoria Camps, «tiene mucho que hacer en la formación de hábitos de convivencia que acostumbren a ver al otro como un igual, a respetarlo y a ayudarle si lo necesita... Y no es por la vía de un patriotismo estrecho y cicatero como puede construirse la identidad ciudadana, sino por la reflexión acerca de los obstáculos que se dan en nuestra sociedad para fomentar los hábitos de participación y de compromiso con los problemas más graves y universales de nuestro tiempo».
En el Informe de la UNE 2, titulado: La educación: El tesoro interior, se recogen perfectamente los cambios rapidísimos que se están produciendo en todos los países en torno a la educación. El fenómeno es global y «nuestros contemporáneos, se dice allí, están experimentando una sensación de vértigo al verse ante el dilema de la mundialización por una parte..., y la búsqueda de sus raíces, referencias y pertenencias individuales, por otra. »
La educación debe afrontar y superar valientemente este problema, porque se sitúa más que nunca en la perspectiva del nacimiento doloroso (y esperanzado, a la vez) de una sociedad mundial, escenario global en donde tenemos que desarrollar nuestra personalidad en contacto con todas las comunidades y grupos de la Tierra, abiertos a todas las posibilidades y planteamientos vitales, convertidos en ciudadanos del mundo, pero sin renunciar, por otro lado, a hacer crecer la propia identidad, la propia e inviolable personalidad de cada uno de nosotros.
Estamos de acuerdo con Ralf Dahrendorf ’’ cuando afirma que «todos formamos parte de un mundo que necesita regulación, y no debemos olvidar nunca la perspectiva más amplia a escala internacional». En efecto, la educación debe ayudar a todos, sin excepción, a hacer fructificar nuestros múltiples talentos personales, nuestras capacidades de creación, pero sin olvidar nunca la comunidad a la que pertenecemos y nos debemos.
Esta idea de que el individuo virtuoso debía ser buen ciudadano, abierto a los demás, preocupado por la ciudad, por la comunidad, ya la
2 INFORME DE LA UNESCO de 1999: La educación: tesoro interior, Ed. Santillana-Unes- co, Madrid 1999.
3 D AH RENDORF, R ., “ L o s ciudadanos de Europa” , en La educación que queremos, Fundación Santillana, Madrid 1999, p. 34.
3 0 7
E D U C A C IÓ N É T IC A P A R A E L S IG L O X X I (UN M U N D O E N L A E N C R U C IJA D A )
vieron perfectamente los grandes filósofos griegos (Sócrates, Platón, Aristóteles, estoicos...), y lo dejaron reflejado en esa sabia identidad entre política y ética que luego, tristemente, a partir de Maquiavelo, se fue perdiendo en Occidente; lo señala certeramente Victoria Camps 1 en el artículo citado más arriba: «El buen ciudadano era en Grecia aquél que había ido adquiriendo una serie de hábitos que le disponían a cooperar con lo público, a interesarse por el Bien Común». Así debe ser, pensamos nosotros, viviendo como vivimos en un mundo cada vez más pequeño e inter-relacionado, en esa aldea global, en esa tecnópo- lis en la que se ha convertido nuestro pequeño planeta.
Pensamos que la tarea es ingente y a la vez ilusionante, como proclama la UNESCO, en La educación para el siglo XXI ’ : «Debemos contribuir, se dice allí, al nacimiento de un “ mundo nuevo” ... La oportunidad está ahí, al alcance de la mano... Ahora se trata de salvar y restaurar nuestro maltrecho “ hábitat” y de regenerar intelectual y moralmente nuestras respectivas sociedades para que sean más solidarias y racionales».
Hay que ponerse, pues, manos a la obra, sobre todo los que tenemos una clara responsabilidad educadora, para poder así legar a nuestros herederos un mundo más justo y habitable en el que todos nos sintamos, por fin, ciudadanos portadores de derechos; sujetos, también, de obligaciones y deberes. Si la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía no abordase estos objetivos de carácter ético y social, no servirá para nada, si no es para indoctrinar torpemente.
2 . L u c e s y s o m b r a s d e n u e s t r o m u n d o
Pero antes de seguir adelante, es preciso que pensemos un poco sobre el mundo en el que vivimos, es necesario que reflexionemos sobre el tiempo que nos ha tocado vivir y en el que debemos ejercer esa condición de CIUDADANOS SOLIDARIOS, para saber en qué debe educar esa nueva y debatida asignatura: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA, si no
4 C am p s, V., o.c.5 INFORME DE LA UNESCO de 1996: “La educación para el siglo X X l” , en D ÍE Z H O C H -
LEITNER, Aprender para el siglo XXI (Desafíos y oportunidades), Ed. Santillana-Unesco, Madrid 1996, p. 62.
3 0 8
JO S É L. R O Z A L É N M E D IN A
queremos que se convierta en algo ridículo y partidista, en algo frívolo y peligroso. Hagamos un rápido repaso a la situación, entre luces y sombras, de nuestra Sociedad.
Ha sido el fenecido siglo XX época de confrontaciones bélicas arra- sadoras (la angustia nuclear de la bomba atómica fue la apoteosis del horror), de cadenas interminables de injusticias, de conflictos perm anentes, de masacres civiles y militares, de odios tribales desatados, de nuevos racismos, de acum ulación de hambre, de miseria y dolor en los pueblos más atrasados, de indignas bolsas de m arginación y olvido en los propios países desarrollados, aquellos que cuentan con un poderoso potencial económico y que no deberían tener problemas de este tipo. Y hemos de decir que en los albores del siglo XXI no han desaparecido la mayoría de los males citados.
El filósofo italiano Norberto Bobbio (>, una de las mentes más preclaras del siglo XX, en unas declaraciones recientes, afirma con cierto amargo pesimismo que «el final de nuestro siglo, un siglo en cuya primera mitad hemos vivido tanta violencia, guerra y destrucción, indica un nuevo giro hacia la violencia desde el final de la guerra fría, y no sólo en conflictos internacionales... Hoy día tenemos el apoyo de las ciencias para comprender el sistema solar y las galaxias; hemos asimilado miles, millones de hechos de los que los antiguos no tenían conocimiento, sin embargo, el mundo se nos revela cada vez más incomprensible, menos transparente. Cuanto más sabemos, más conscientes somos de nuestra ignorancia».
El diagnóstico, como vemos, no es nada halagüeño. Sin embargo, observando el siglo que se nos acaba de ir en su vertiente más positiva, podemos decir que ha sido también el siglo de las comunicaciones, de la investigación y el progreso, el que ha eliminado las distancias, los muros, las barreras entre países y ha hecho posible el impresionante y esperanzador avance científico-tecnológico en campos tan diversos como la genética, la física teórica, la ecología, la antropología, la microbiología...
Estamos de acuerdo con el editorial del diario El País (26-12-1999) cuando afirma que durante el siglo XX la Humanidad ha doblado de
(> B o bb io , N., “ Entrevista” , El País ( 9 -1 -2 0 0 0 ) .
3 0 9
EDUCACIÓN ÉTICA PARA EL SIGLO XXI (UN MUNDO EN LA ENCRUCIJADA)
3.000 a 6.000 millones el número de sus pobladores, ha extendido la información haciéndola instantánea, la educación, la sanidad, y ha transformado, sobre todo, las relaciones sociales. «En el siglo XIX, se dice allí, mientras se inventaba el avión, el automóvil o la electricidad, las relaciones entre padres e hijos o entre hombres y mujeres eran prácticamente igual que en la Edad Media; los niños trabajaban todavía, más o menos, como en el siglo XII, y la educación sólo era accesible sólo a unos pocos».
Pero ha sido el siglo XX el que ha transformado radicalmente las formas sociales de producción y ha preparado la realidad para el cambio más crucial del género hum ano: su auto-aceptación com o la especie que sólo logra su progreso y bienestar en la estrecha cooperación con la naturaleza y de los seres humanos entre sí. Y esto sí que ha sido una gran conquista, una gran intuición: Hemos descubierto que o no salvamos todos, o no se salva nadie.
El siglo que se nos está yendo, apunta M. A. Basteiner ', tras la segunda guerra mundial, la propagación de la televisión y de la propia radio, como grandes medios de comunicación instantánea de masas, «ha hecho posible la idea de un solo mundo en diálogo constante consigo mismo», posibilidad que en los últimos años del siglo, con el vértigo que da la capacidad de multi-relación que inaugura Internet, llega a una madurez en la que, por primera vez en la historia, todos los saben todo sobre todos y, encima, en tiempo real.
Naturalmente, sabemos también que esta “ interconexión mundial” presenta otros peligros y carencias, a las que también habrá que hacer frente. Todo, como vemos, es dialéctico, todo presenta siempre, como hemos dicho más arriba, una doble cara jánica y contradictoria, toda la realidad se baña siempre entre dos mares: uno, claro y transparente, y otro, negro y proceloso. Importa al Hombre buscar la luz. Ese es su insoslayable destino: Luchar constantemente por mejorar su mundo.
Observamos, avanzando un poco más en este estudio fenomenològico del mundo en que vivimos, en esta descripción de “ oscuridades y claridades” que estamos llevando a cabo, que el siglo XX nos ha dejado la clara evidencia, la sensación indudable de que una parte del mundo,
7 B a s te in e r , M. A., «¿Qué ha sido del siglo x x ? » , E l P aís (26-12-1999).
310
JO S É L . R O Z A L É N M E D IN A
la más privilegiada, la más rica, se está comportando inicuamente, de form a injusta, con los desheredados de la Tierra, con los que menos tienen, al olvidar los gravísimos problemas que los atenazan: los humillan física y moralmente, bien a causa de la escasez y miseria de su producto nacional bruto, bien a causa de su bajísimo nivel de alfabetización y estudios, de su falta de atención sanitaria, de su retraso atávico, a causa, en suma, de tantos y tantos problemas urgentísimos. Pero hemos de decir que, en medio de esta lamentable situación, al menos somos conscientes de que el mal está ahí, existe, aunque, tristemente, aún no seamos capaces de superarlo.
En definitiva, a pesar de tanta negrura, de tanta decadencia y miseria, no cabe duda de que en el atrio del nuevo siglo, al menos conocemos más que nunca nuestra fla g ra n te injusticia para con los demás, nuestra fa lta de sentido solidario y com unitario, aunque, luego, por egoísmo, incapacidad u olvido, los problemas sigan ahí, lacerantes, sin que seamos capaces de remediarlos; creemos, pues, que se está abriendo (“ algo es algo” ) una espita a la esperanza, que se está encendiendo una débil llama de confianza en la transformación definitiva de la sociedad humana, en la humanización integral de todos los pueblos y naciones.
En una sociedad en la que han muerto las ideologías, en la que los planteamientos filosóficos esenciales son machaconamente menospreciados y olvidados, en la que los mensajes éticos y religiosos han sido muchas veces frivolizados y ridiculizados, el Hombre del siglo XXI se encuentra dramáticamente solo, agobiado, desorientado, en crisis perm anente de valores, a merced del inmenso poder de los Medios de Comunicación que crean a su antojo una fa lsa , mediocre, plana, R ealidad, a la que manipulan torpemente, desvirtúan, frivolizan, haciéndonos creer a todos que es única y definitiva, al tiempo que adormecen y “ matan” nuestros más nobles sentimientos y deseos de luchar por mejorarla.
Sin embargo, y por contra, en ningún otro período histórico ha tenido el ser humano más posibilidades de emprender nuevos cam inos, de optar por más alternativas originales, de conocer más estilos de vida, de enriquecerse con más culturas y talantes vitales, que en nuestra época. Fue realmente emocionante y esperanzador poder contemplar y escuchar por televisión en la entrada del año 2000, sin solución de continuidad, simultáneamente, los diferentes ritos, bailes, canciones,
3 1 1
E D U C A C IÓ N É T IC A P A R A E L S IG L O X X I (UN M U N D O E N L A E N C R U C IJA D A )
paisajes y formas de existencia que componen la maravillosa paleta cromática de nuestra Tierra, la riquísima polifonía de todos las civilizaciones, los complejos ritmos y matices de todas las músicas que suenen por el orbe. Cada una con su timbre, con su cadencia, con su temp o , pero todas con el mismo leit motiv, con igual objetivo: Construir, por fin , entre todos la gran obra de la humanidad hermanada, de la ciudadanía compartida.
A la pura globalización económica, al dominio casi exhaustivo de un neo-capitalismo sin alma que está separando cada día más y más a “ los radicalmente pobres” de “ los injustamente ricos” , es necesario que los hombres y mujeres del siglo XXI busquemos como metas ineludibles: la comprensión, la tolerancia, el mestizaje, la colaboración solidaria de todos los pueblos del mundo, y que luchemos por ellas, exigiéndonos, eso sí, el respeto absoluto, basado en el diálogo, a los Derechos Humanos Universales, el acatam iento a aquellas normas racionales que son el fru to más granado y perfecto de la historia de la Humanidad, el fu n damento inteligente y cálido de nuestro hermanamiento planetario.
En esta dirección más luminosa y optimista podemos situar al prof. Ramón Tamames, quien en distintos artículos y conferencias ha repetido muchas veces que aunque no estamos aún en la «edad de la razón, sin embargo, sí estamos en la frontera de una nueva época», en la que, con un poco menos de egoísmo, cualquier cosa es posible. Ojalá lleve razón el profesor español y, efectivamente, estemos a las puertas de un cambio definitivo, que, a buen seguro, se producirá cuando a las altas cotas de progreso tecnológico conquistadas en el siglo XX se equiparen los niveles de conciencia moral, política y social que toda nación debe buscar.
De igual forma, en esta línea de optimismo moderado y racional, el prof. Samuel Huntington, de la Universidad de Harvard, abrió no hace mucho tiempo un interesante debate intelectual con motivo de la aparición de su libro El f in de la H istoria, en el que apunta también la tibia luz de esperanza. A lo largo de su obra, defiende Huntington la tesis de «que la fuente primordial de conflictos en el mundo del siglo X XI no serán los enfrentamientos ideológicos ni económicos, sino los culturales»; el mundo se está haciendo cada vez más pequeño y las interacciones entre diversas civilizaciones y culturas van aumentando. Occidente, en la cumbre de su poder, debe atender a los no-occidentes, que cada vez tienen más deseos, voluntad y recursos para dar forma al
312
JO S É I,. R O Z A L É N M E D IN A
mundo de manera no-occidental. A pesar de todo, concluye el antropólogo americano, «las diferencias no entrañan necesariamente conflicto, ni los conflictos suponen fatalmente violencia». Debemos mantener la esperanza, si es que sabemos convivir y sumar, no destruir o disolver.
Por todo lo cual, deberíamos armonizar lo mejor de todas las ciencias, de todas las filosofías, de todas las religiones, de todas las culturas..., quedándonos con aquello que nos une y no con lo que nos separa y enfrenta. «Es precisamente esa voluntad de responder a los ineludibles y permanentes interrogantes del ser humano, esas preguntas kantianas de las que hablábamos más arriba, lo que ha permitido sustancialmente que escritos tan diversos en contexto, contenido, lugar de redacción y encuadre cronológico, como pueden ser los Evangelios, el Corán, el Talmud, la Suma Teológica, la Enciclopedia, el Manifiesto comunista, el Origen de las especies, la Declaración de los Derechos Humanos..., por citar algunos de los más significativos, hayan cambiado la historia, y en ellos, si sabemos armonizarlos generosamente, podamos encontrar el punto de unión de todas las culturas, aquel núcleo de ideales universales válidos para todos los pueblos y etnias».
En las conclusiones del libro que acabamos de citar se ofrece una clara prospectiva de f e en el Humán, puesto que, como dice su autor, César Vidal 8, estas obras universales «permiten concebir la esperanza de que el género humano no está formado sólo por animales confinados en un planeta que gira en torno a una estrella de segunda magnitud. Por el contrario, constituye una especie que pugna no sólo por tener sino también por ser, no sólo por hacer sino también por permanecer, no sólo por comprenderse sino también por comprender, no sólo por enfrentarse al presente, sino también por forjar su futuro, no sólo por sobrevivir sino también por vivir y convivir, e incluso por lograr que esa vida no se limite a la que concluye en la muerte física».
3 . C r is is r a d i c a l d e v a l o r e s
S i a h o r a s e g u i m o s o b s e r v a n d o e n e l f r o n t i s p i c i o d e l s i g l o X X I, ¿qu ées lo que, con preocupación creciente, detectamos a nuestro alrededor?¿Q u é hechos, qué actitudes nos inquietan?
!! V lD A L , C., L o s texto s q u e c a m b ia r o n la h is t o r ia , Ed. Planeta, Barcelona 1999, p. 449.
313
E D U C A C IÓ N É T IC A P A R A E L S IG L O X X I (UN M U N D O E N L A E N C R U C IJA D A )
Podemos ver por doquier antiguas civilizaciones y tradiciones desintegradas y olvidadas, sin otros valores alternativos que las suplan, con la consiguiente e irreparable pérdida de riqueza cultural; podemos observar muchas veces una fría funcionalidad en las relaciones humanas, que se suelen mostrar sin hondura y sin compromiso; vidas anónimas sin calor humano; anomia peligrosa y relativista en la que “ todo vale” y en donde triunfa “ el más listo” ; incapacidad de mantener una amistad duradera por egoísmo y por falta de generosidad; bazofia televisiva que aniquila todo pensamiento noble, toda idea sugeridora y elevada; producción, publicidad y compra de multitud de bienes y productos, casi siempre inútiles, que despiertan la voracidad consumista de una sociedad cada vez más igualada en gustos y en estilos de vida, y que dejan a la persona sin fundamentos morales, sin deseos de excelencia.
Y en otro orden de cosas, ¿q u é contem plam os?, ¿q u é observam os? Pues, como indicábamos anteriormente, los tambores de la guerra, la violencia, el fundamentalismo, la desigualdad y la miseria humana siguen redoblando por la ancha y dolorida espalda de Europa y del mundo entero con sus desasosegantes ruidos de muerte. Y si esto es lo que vemos, necesitamos urgentemente reflexionar sobre lo que nos pasa a ver si, por fin , entre todos, atisbamos la luz en la negra boca del túnel.
Porque, efectivamente, parece que la situación es muy preocupante, que un estéril relativismo moral nos atenaza, «que hemos perdido todas las inocencias..., y desgraciadamente la intangibilidad o “ santidad” de la ley y de la ética es cosa de mucha risa en el mundo en que vivimos, y la transgresión por la transgresión es un valor que se celebra desde la literatura a los comportamientos»; y habría que recordar, con melancolía por lo menos, nos sigue diciendo el Premio Cervantes José Jiménez Lozano «que ni el nazismo, ni el estalinismo, hubieran sido posibles y triunfado tan ampliamente, si los juegos a la transgresión de la cultura de entreguerras, para aniquilar “ lo antiguo” , no se hubieran convertido en mérito y deporte, y no hubieran dejado a todo un mundo sin defensas críticas frente a la barbarie vestida de resplandores».
Lo que está claro es que la crisis que nos acucia en esta encrucijada histórica es universal, global, y presenta mil caras y facetas. Por su
(’ J i m é n e z L o z a n o , J . , “ L o s esclavos encantados” , ABC (4 -4 - 1 997).
314
JO S É L . R O Z A L É N M E D IN A
amplio contenido es económ ica, socio-política, filosófica, religiosa, estética..., pudiendo por lo tanto denominarse con absoluta precisión: crisis antropológica, crisis general del ser humano en todas sus dimensiones y perspectivas.
Victor Frank l0, el extraordinario médico, psiquiatra y humanista austriaco que ha dejado reflejados en obras como El hombre en busca de sentido estremecedores y bellísim os testimonios de coraje moral ante situaciones límite, como las que él padeció en los campos de concentración nazis, cuando trata de describir el vacío existencia l del hombre actual nos dice que «se trata de la neurosis masiva de nuestro tiempo, que puede descubrirse como una forma privada y personal de nihilismo, ya que éste puede ser definido como la aseveración de que el ser carece de significación».
Porque, en efecto, si nos paramos a pensar, ¿cuál es el tipo de ser humano que, en muchísimas ocasiones, vemos a nuestro alrededor? ¿No es verdad que lo que contemplamos suele ser un human tecnoló- gicus impulsado por las prisas y la competencia, que vive desmemoriado y demediado, fragmentado y roto? ¿No es verdad que el hombre actual, que admira desmesuradamente la belleza corporal, la rapidez, la novedad, el culto al dinero y a la fama, lo juvenil y agresivo, ha perdido el rumbo de su vida y va “ dando bandazos” a la deriva?
Podemos observar con cierta tristeza que el hombre actual declara el derecho al ocio, pero sólo sabe disfrutar en muchas ocasiones de un vulgar hedonismo sin sentimientos, de una industria cultural impuesta y masificada. Nos damos cuenta de que es consumista, de que está manipulado por el mercado y el márketing, de que acaba siendo esclavo de su afán de gastar y disfrutar sin control. El hombre actual, en una sociedad del espectáculo, en donde el decorado oculta la realidad, muchas veces no valora la honestidad social y política, sino, únicamente la capacidad para hacer creer a los demás su fatua mascarada, su vana representación, su mentir permanente.
Nos estamos dando cuenta de que el hombre actual, descafeinado, light, lleva por bandera, en certeras palabras del psiquiatra Enrique Rojas " , «una tetralogía nihilista: hedonismo, consumismo, permisivi-
111 F r a n k , V., El hombre en busca de sentido, Ed. Herder, Barcelona 1990, p. 105. 11 R O J A S , E., El hombre light, Ed. Temas de Hoy, Madrid 1996, p. 11.
3 1 5
E D U C A C IÓ N É T IC A P A R A E L S IG L O X X I (UN M U N D O E N L A E N C R U C IJA D A )
dad, relativismo moral. Todo ello enhebrado al materialismo. El hombre carece de referentes, tiene un gran vacío moral y no es feliz, aun teniendo materialmente todo».
Es decir, el hombre de nuestros tiempos más que libre es permisivo, intranscendente, con carencia de ideales y de sueños elevados. Todo vale por igual, con tal que a su capricho le parezca bien. Más que brújula que marque un rumbo, es veleta a merced del capricho del aire. En sus acciones muestra una indiferencia escéptica, una perfecta inmadurez, una falta total de compromiso por nada y por nadie, una insensibilidad desalentada y desapasionada, un cansancio permanente, una alegría sin fuste (más que verdadera alegría, es aturdimiento placentero) y camina directamente al nihilismo más radical. En definitiva, se trata, por tanto, de una crisis profunda, de una ausencia de sentido vital, de una carencia absoluta de para qué luchar o vivir.
En su interesante artículo El hombre en crisis, Ángel Madrid 12 nos acerca con precisión a la crítica situación que atravesamos, pone el dedo en la llaga, pero también nos invita al optimismo cuando afirma que «la humanidad se enfrenta hoy a un salto cualitativo. Se enfrenta a la más profunda conmoción social y reestructuración creativa de todos los tiempos. Pero, al mismo tiempo, estamos llamados a construir una civilización extraordinariamente nueva y esperanzada... El que el hombre esté hoy en una encrucijada no es un síntoma alarmante, porque el hombre ha estado muchas veces en encrucijadas y, sobre todo, porque estar en una encrucijada quiere decir tener aún posibilidades de elegir. Lo alarmante sería estar en un callejón sin salida».
El mismo Concilio Vaticano II, en su Constitución Gaudium et Spes l:i, expresa con rotunda claridad este carácter universal de la crisis: «El género humano se halla hoy en un período nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero. Tan es así esto, que se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural».
12 MADRID S o r i a n o , A., “ El hombre e l l crisis” , e n Hombre en crisis y relación de ayuda, Ed. Asetes, Madrid 1986, pp. 4-6.
13 CONSTITUCIÓN “ Gaudium et Spes” , Concilio Valicano II, Ed. BAC, Madrid 1968, pp. 200-203.
316
JO S É L . R O Z A L É N M E D IN A
Esa es la notable diferencia de nuestra crisis en relación con otras que ha habido antes: que es una crisis universal: «Nuestra crisis, en palabras de Ferrater Mora 1 ', es total y puede que no tenga camino de retorno. Se han dado tres momentos principales de crisis dentro de la Edad Moderna: La crisis de pocos, la de una minoría; la crisis de muchos, la de una mayoría: la crisis de todos, en la que no parece haber ya ni minoría ni mayoría, porque cada uno de los Hombres de la Sociedad siente a la vez la crisis real y la necesidad de superarla».
Pero, a pesar de las dificultades y oscuridades que estamos estudiando, no todo es así de negro: Hay muchos hombres y mujeres guiados por otros ideales que viven de otra forma, que luchan denodadamente por cambiar esa clase de Sociedad, ese tipo de Ser Humano que no nos gusta; hay mucha gente que se afana por encontrar, cuanto antes, un sistema educativo adecuado que haga posible el cambio radical del ser humano, que forje ciudadanos éticos, responsables de su vida personal y de las vidas de los demás. ¡Ahí debemos estar nosotros!
A todos nos apremia (nos jugamos nuestro porvenir como especie) encontrar un modelo de educación para la ciudadanía fundamentado en el desarrollo de los valores éticos, sociales y políticos, aquellos que podemos ver condensados y declarados de form a racional e incondicional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí tenemos que llegar. La Etica, parte fundamental de la Filosofía, por encima de partidos políticos, ideologías, normas y “ normillas” pactadas o impuestas, reglamentos y decretos, leyes y contra-leyes, es la máxima expresión de la inteligencia creadora humana y ella debe ser el fundamento de la educación integral de los ciudadanos del siglo XXI, la base insustituible de la nueva asignatura que ahora se está discutiendo, en muchas ocasiones sin demasiada profundidad ni conocimiento.
4 . E d u c a r p a r a t r a n s f o r m a r e l m u n d o
Todos sabemos que la simple instrucción, como mera recogida de información, hace tiempo que no puede ser ya el objetivo principal de nuestra enseñanza: Los medios de comunicación, estudio y difusión proporcionan a cualquier mente abierta multitud de informes y noti-
14 FERRATER M o r a , J., Las crisis humanas, Alianza Editorial, Madrid 1983, pp. 200-203.
317
E D U C A C IÓ N É T IC A P A R A E L S IG L O X X I (UN M U N D O E N L A E N C R U C IJA D A )
cias, pero todo ese inmenso caudal de datos hay que asimilarlo, interpretarlo, conexionarlo interdisciplinarmente por encima del estéril especialismo mostrenco, y emplearlo definitivamente para la perfección integral de uno mismo y para el servicio sin condiciones de los hermanos hombres y mujeres. Es decir, la Escuela no sólo debe instruir, sino, sobre todo, debe educar, debe forjar personas.
Educar, en la aurora de un nuevo Milenio, es enseñar a pensar, enseñar a crecer intelectual, em ocional y moralmente a nuestros hijos y alumnos, enseñar a vivir y con-vivir, siempre en constante esfuerzo de mejora y de tensión ascendente. La educación, creemos nosotros, debe tener normas, técnicas, estrategias, didácticas y métodos, pero, sobre todo, la educación es espíritu, “ alma” , imaginación, arte, entrega, diálogo permanente entre maestro y discípulo, entre padres e hijos, con la humilde intención de acercarnos entre todos a la objetividad de las cosas, a la siempre honda y misteriosa verdad de las personas. Educar es contribuir a que todos los seres humanos seamos iguales en responsabilidad y dignidad.
Modernas investigaciones (v.g. M. Lipmam, en la Universidad de Columbia) han demostrado que se puede enseñar a pensar a los niños desde los primeros años de su Educación Primaria. A través de textos adecuados a su edad, los futuros ciudadanos adultos de un país pueden ir asimilando las ideas de libertad, justicia, ciudadanía, honradez, trabajo, conciencia, deber, derecho, ley moral natural..., que tan decisivos van a resultar después para la forja de esa NUEVA SOCIEDAD de la que estamos hablando. Luego, después, a lo largo de la vida, se irán profundizando esos conceptos, pero, ya desde los primeros años se puede ir sembrando las primeras semillas. Sólo así la Escuela enseñará a vivir bien en todas sus dimensiones, proyecto educativo que ya defendían los griegos; sólo así, en palabras de Th. Adorno, «la Escuela será asilo de libertad, en la que la represión, el mal, la tiranía no tendrán la última palabra».
Ahora bien, en toda educación debe darse unidad entre el ser y el hacer, entre el pensar y el actuar. Sabemos que el ser necesita la acción que le es propia para desarrollarse, y que la acción debe estar informada, animada, dirigida por quien la realiza, que es una Persona y no una máquina. Las obras son un referente práctico y último de muchas de nuestros pensamientos y decisiones. Nuestras obras expresan lo que somos en verdad. Mal podemos hablar de ciudadanía y de solidaridad
3 1 8
JO S É L . R O Z A L É N M E D IN A
entre todos, si no demostramos prácticamente con nuestras vidas que hacemos lo que predicamos. No hay mejor vocación que el testimonio. Necesitamos soñar utopías que alienten grandes pensamientos transformadores, pero también necesitamos respuestas concretas que hagan camino al andar. En esta senda no sirven las acciones aisladas de maquillaje estético, de apariencia mentirosa, sino la sincera y permanente acción moral.
Si lográsemos este estilo de educación, de familia, de Escuela y de Universidad, estaríamos trabajando para que, como fruta madura, por fin, surjan y germinen plenamente realizados la concordia y el entendimiento, la paz y el abrazo solidario y justo entre todos los seres humanos, entre Oriente y Occidente, entre todas las religiones y culturas, entre Norte y Sur (ya no habría SUR, en el sentido que hoy lo entendemos), y podríamos celebrar así, con júbilo y sin lágrimas de sangre y dolor, el definitivo y regocijado advenimiento de los D ERECH OS HUMANOS UNIVERSALES, PILARES FUNDAMENTALES, como ya hemos dicho, de cualquier verdadera Educación para la Ciudadanía, del presente y del futuro.
5 . I n v e n t a r n u e s t r a v i d a
Aunque los hombres y mujeres no seamos totalmente libres para elegir lo que nos pasa, atados como estamos a las circunstancias que por doquier nos comprimen y presionan, SÍ somos libres para responder a lo que nos pasa de una manera u otra, para inventar nuestra vida, para construirla responsablemente ante los demás y ante nuestra propia conciencia, para dar cuenta y razón de nuestras decisiones y actitudes. Esa es la grandeza del ser humano, y también su riesgo: El tener que responder de nuestras acciones ante nosotros mismos y ante la Sociedad en la que vivimos.
Mientras que los animales se adaptan al medio de forma instintiva y viven troquelados, atados de forma inevitable y repetitiva a sus estímulos, nosotros tenemos capacidad para transformar el medio, para embellecerlo, para crear cultura, técnica, arte, códigos éticos... Aunque, como hemos dicho más arriba, estemos sumergidos en las circunstancias (biológicas, educacionales, sociales...) que nos oprimen y condicionan, sin embargo, el ser humano puede intentar superarlas, trans
form arlas desde nuestra creatividad personal, desde la energía de
3 1 9
E D U C A C IÓ N É T IC A Ρ Α 1ΪΑ E L S IG L O X X I (UN M U N D O E N l.A E N C R U C IJA D A )
nuestro espíritu, desde el coraje diario de nuestros actos, que busca sin pausa nuestra realización personal y comunitaria.
Las personas poseemos la inteligencia ética y armónica (desarrollo integral de razón, voluntad, sentimientos...) como palanca de de futuro, como esperanza de un mañana más justo y feliz. La especie humana se separó de la selva hace ya muchísimos años y tiene como meta los ideales, la utopía. De cada uno de nosotros depende que volvamos al berrido, al rugido, al bramido selvático, o de que, flechas de luz en el horizonte, caminemos en busca de una Nueva Aurora sin final, porque tenemos Esperanza.
No hay cjue olvidar que la historia de la humanidad ha sido la crónica de nuestra grandeza creativa, pero también de nuestra estupidez y de nuestra crueldad. Ruso fue Tolstoi, pero también Stalin; alemán fue Beethoven, pero también Hitler; y en los horribles hornos crematorios de Auschwitz, ejemplo de crueldad máxima, de vergüenza horrible, podemos escuchar hoy día, sublime, maravillosa, la 9 .a Sinfonía del genio alemán, y cualquier visitante anónimo puede elevar allí mismo una sencilla oración por los que fueron horriblemente masacrados. Miseria y fu lgor casi de la mano. Tiniebla y claridad en la potencia creadora del Ser Humano.
En esa lucha por ir configurando nuestra vida, por ir conformando el marco social y comunitario en el que nos movemos, ocurre a veces, como ha manifestado en diversas ocasiones el profesor F. Savater, que los hombres queremos cosas contradictorias que entran en conflicto..., por lo que es importante que seamos capaces de establecer prioridades, y de imponer una cierta jerarquía, un cierto orden, entre lo que, de pronto, nos apetece y lo que, a la larga, queremos; «es importante cjue dialoguemos constantemente para llegar a saber qué valores universales merece la pena mantener por encima de creencias, ideologías, razas, sexos, si no queremos destruirnos, si no queremos enzarzarnos en peleas interminables y cruentas, sin llegar jamás a conquistar el maravilloso concepto integrador de ciudadanos del mundo».
La Antropología Aplicada nos muestra que es posible y deseable integrar armónicamente la enorme variedad de pautas de comportamientos con un sentido general de universalidad e identidad colectiva y mundial, y que esto no significa aniquilar lo genuino y peculiar de cada pueblo, de cada individuo, sino tener conciencia de que todos
320
JO S É L. R O Z A L É N M E D IN A
somos seres humanos, todos somos personas, todos tenemos los mismos derechos y deberes que dimanan de una similar dignidad, todos nos fundamentamos en una leyes naturales y racionales que debemos respetar, si no queremos que el mundo se convierta en una jauría cruel e insoportable en la que los más débiles serán inexorablemente despedazados, aniquilados.
Es preciso que los individuos se conviertan en ciudadanos, en personas solidarias', que la sociedad civil, en todos sus estamentos y niveles, se comprometa seriamente en la lucha por la mejora social; que los partidos políticos no se preocupen tanto de mantener el poder, ni de acumular bienes individuales, sino que se esfuercen por elevar el bienestar material y espiritual de la Comunidad; que el Estado, sin intromisiones peligrosas, vele sobre todos para impulsar el Bien Común y la Justicia Social. Para ello, tendríamos que generar ideales colectivos altruistas, formar al hombre-mundo frente al hombre-cerrado en su pequeño corral, adiestrarnos en una educación cívica, en la conquista de virtudes públicas, en la inserción decidida en movimientos de compromiso social y político: ¡de todo eso debe tratar la Educación para la Ciudadanía: si no es así, no sirve para nada!
Es decir, frente a la “ cultura de simios” cruel y empequeñecedora, nos hace falta una cultura de hombres universalistas, preocupados por construir un planeta abierto, humano, habitable, en el que, armonizados en abigarrada paleta pictórica todos los tonos y colores, todos los blancos y los negros, todos los amarillos, ocres y cobrizos, todos los verdes, rojos y azules, todas las claridades y oscuridades de la Tierra, podamos, por fin, pintar entre todos el más bello cuadro posible: el paisaje multicolor de la raza humana, en el que van a brillar con luz propia todos los acentos, todas los matices y contraluces. Si no hacemos esto, ahondaremos cada día más el pozo inevitable de la barbarie.
Es preciso que nos abramos a un humanismo crítico, personalista, ético, respetuoso, abierto..., que recoja y armonice lo mejor de cada postura, de cada perspectiva y se abra racionalmente a un mundo multiforme y diverso, pero en el que lata el mismo corazón, los mismos ideales: la conquista definitiva de los Derechos Humanos, ámbito de entendimiento y solidaridad de todos los Hombres, pueblos y culturas, Derechos Humanos Universales que deberán ser los pilares sólidos y universales de cualquier enseñanza que queramos impartir en nuestros
321
E D U C A C IÓ N É T IC A P A R A E L S IG L O X X I (UN M U N D O E N L A E N C R U C IJA D A )
Sistemas de Estudios, en esa búsqueda constante de la forja de ciudadanos para el futuro.
6 . L a s i t u a c i ó n e s p a ñ o l a
Hace ya más de dos años, medio centenar de expertos de la Universidad Carlos III y de la Fundación Cives elaboraron una propuesta previa sobre la articulación y los posibles contenidos de una materia escolar que se llamaría Educación para la Ciudadanía y cuyos objetivos, decían los expertos en sus comunicados, «eran preparar a los alumnos para que tuviesen un conocimiento racional de los valores y de las normas de comportamiento como ciudadanos», para que fuesen conscientes de que, a pesar de la pluralidad de códigos morales diferentes que la Sociedad actual pueda presentar, debemos llegar, a través del diálogo respetuoso entre todos, a un mínimo común ético, aceptado por todos, obligatorio para todos, que nos permita vivir con racionalidad, igualdad, y sentido de la justicia.
El texto en cuestión define el concepto de ciudadanía como «la integración de las personas en la Sociedad con participación real y efectiva en las decisiones, creación y disfrute de bienes de la misma, y se refiere a la Escuela como el ámbito en el que debe ser posible esa formación integral del ciudadano para la convivencia pacífica en un contexto plural».
En principio, estamos totalmente de acuerdo con estos planteamientos y objetivos para la Escuela del futuro: Se trata, en definitiva, de conseguir para nuestros hijos y alumnos con la enseñanza de esta asignatura una mayor libertad y autonomía en su desarrollo personal, así como unos valores y actitudes de tolerancia, diálogo, capacidad reflexiva, respeto mutuo, generosidad, solidaridad y participación en la vida ciudadana local, autonómica, nacional e internacional.
Todo esto, pensamos nosotros, está muy bien, siempre que esta nueva asignatura se imparta sin indoctrinar torpemente, sin forzar políticamente, sin deformar ideológicamente las conciencias de los chicos y las chicas, sino que, por el contrario, se fundamente en la necesidad de conocer, razonar, respetar, dialogar sobre ese código de principios y valores éticos, cívicos, constitucionales, que tiene su base y fundamen-
322
J O S É L . R O Z A L É N M E D IN A
to en los Derechos Humanos Universales, y que dimanan de la más profunda dignidad del ser humano, de su propia esencia de ser Persona.
De nosotros depende llegar a ser plenamente ciudadanos solidarios o insolidarios. En el núcleo del Hombre anidan, como luz y sombra en perpetua guerra, la generosidad y el odio, la entrega y el miedo, la apertura a los demás y el temor, la palabra y el rugido, la mano tendida o el rencor. Aristóteles defendió claramente en Etica a Nicómaco y en su Política lo la exigencia, que dimana de nuestra propia naturaleza, de convivir en una comunidad política, «la necesaria interrelación social que tiene que haber entre los seres humanos para llegar a ser verdaderos ciudadanos: Amigo y familiar es el Hombre para el Hombre, y como el ser humano se construye, se forja, con los demás, es, por naturaleza, un animal político... La naturaleza arrastra, pues, instintivamente a todos los hombres a la asociación política. El primero que la instituyó hizo un inmenso servicio, porque el hombre, que cuando ha alcanzado toda la perfección posible es el primero de los animales, es el último cuando vive sin leyes y sin justicia».
De nosotros depende, pues, que la visión social y comunitaria de Aristóteles triunfe sobre las ideas destructivas y sombrías que hablan de miedo o temor, de desunión, de desconfianza hacia lo diferente, odio o guerra contra todo el que no es, o piensa, como nosotros, de injusticia planetaria basada en el egoísmo feroz de individuos y naciones entre sí.
Es preciso que a través de una educación integral, basada en el respeto a los valores éticos universales, hagamos posible y real un concepto de ciudadanía basado en la apertura y el diálogo, en la dignidad individual y social de todos los hombres y mujeres de la Tierra, en la libertad y no en el terror, en la racionalidad y no en la ignorancia, en la ética y no en el partidismo sesgado de cualquier ideología política.
Esas, y no otras, son las enseñanzas que queremos ver reflejadas en la conflictiva asignatura Educación para la Ciudadanía, asignatura ya programada, de la que han salido distintos y desiguales libros de texto, en algunas Comunidades impartida, por bastantes familias rechazada, en distintos foros televisivos y periodísticos superficialmente debatida, por unos ciudadanos, sin saber muy bien por qué, alabada, por otros,
15 ARISTÓTELES: Política, Ed. Espasa Calpe, Madrid 1969, p. 2 4 .
323
E D U C A C IÓ N É T IC A P A R A E l . S IG L O X X I (UN M U N D O E N L A E N C R U C IJA D A )
con excesivo apasionamiento y sin demasiados argumentos serios, casi demonizada, tachada de “ laicista radical” , destructora de la familia, relativista, defensora del amor libre ..., sin admitir por lo más remoto que esta asignatura pueda ser impartida por profesores competentes y bien preparados, como un saber serio, interesante, educador, necesario para la form ación integral de nuestros jovenes-adolescentes.
7 . U n a v e r d a d e r a e d u c a c i ó n p a r a l a c i u d a d a n í a
Se trata de que todos los alumnos conozcan y practiquen las reglas para una convivencia pacífica y justa, nos recuerda el profesor José Antonia Marina. Ahora bien, esas reglas de convivencia de que pueda tratar esta asignatura tienen que apoyarse en un sólido fundamento filosófico- ético, no en la moda, en el capricho de unos gobernantes de tal o cual partido, en las explicaciones gratuitas de profesores sin la preparación adecuada y al dictado del poder, en libros demagogos, desaforados, acordes con el pensamiento “ políticamente correcto” que en cada momento pueda estar más o menos de moda.
Esta asignatura, pienso yo, es necesaria, si queremos formar ciudadanos en solidaridad con los demás y no vasallos o esclavos, si queremos ciudadanos protagonistas de sus vidas y no marionetas que se mueven al son que les marcan los demagogos. Pero, eso sí, debe ser un saber seriamente impartido, filosóficamente pensado, éticamente fundamentado. Como hemos señalado varias veces al Ministerio desde ámbitos profesorales, esta asignatura debería llamarse: Etica social y comunitaria, y, desde luego, tener más peso específico en la programación de los Centros (una hora semanal apenas es nada), concentrarse en menos cursos (cuando los alumnos son ya más maduros), y, por supuesto, no quitar horas y contenido a la Filosofía, peligro latente (y real) que se está cerniendo sobre nuestro sistema educativo y que seria un mal tremendo para la educación en España.
Como apunta Adela Cortina l0, se trata de una asignatura necesaria, y los “ decretos de mínimos” , tal como han quedado, son válidos y aceptables, aunque podamos discutir el enfoque de los libros de texto, los profesores que la expliquen, la secuenciación y preferencia de los temas
l() CORTINA, A., « E n t r e v i s t a » , e n EL Cultural d e l d i a r i o El Mundo (19-4-07), p. 74.
324
JO S É L . R O Z A L É N M E D IN A
en las distintas Autonomías. ¿Porque qué padres pueden no estar de acuerdo con que a sus hijos se les eduque en la madurez y autonomía moral, en la solidaridad, en la participación, en la justicia? Son valores universales sin los cuales no podemos ser buenos ciudadanos... Y no tiene por qué haber choque entre religión y ética: son cosas diferentes, aunque no tienen por qué ser opuestas. La opción de fe es personal, y, por eso, a ella se puede invitar, pero no se puede obligar: La fe no se exige, ser buen ciudadano, sí. «Aunque al creyente le puedan venir los valores éticos en la propia entraña de su religión, no todos los ciudadanos son creyentes: indudablemente, sí puede haber vida ética al margen de la religión, aunque, en muchísimas ocasiones, se complementan».
Cuando a la profesora Cortina se le pide que haga “ un menú ético de degustación” para incluirlo en esta Educación para la Ciudadanía, nos da una “ suculenta receta” que no nos resistimos a reproducir: «Empezaríamos degustando el buen sabor de la libertad propia y ajena, seguiríamos paladeando la solidaridad, el gozo de ser con otros desde el respeto mutuo y la compasión, y para postre serviríamos justicia, que en realidad estaba anunciada desde el principio. Una buena siesta nos pondría en bandeja la felicidad. Y no necesitaríamos para nada el bicarbonato».
Ya Aristóteles 17 escribía en su Política: «El sistema de educación en un Estado debe ser uno y el mismo para todos y el suministro de este servicio debe ser un asunto público ... La formación para lograr un fin común también debería ser común en sí misma». Esto no significa, pensamos nosotros, que los padres no sean, por supuesto, los principales protagonistas de la educación de sus hijos, los pilares esenciales que sustentan el complejo edificio de la formación integral de su prole, pero siempre en estrecha y profunda conexión con los maestros, con la Escuela. Educar es tarea de todos, también de la Sociedad, de los Medios de Comunicación... de ahí nuestra tremenda responsabilidad. Es la tribu entera la que educa.
Me parecen muy oportunas las palabras de José A. Marina 18 para fundamentar la oportunidad de esta asignatura cuando escribe: «En este asunto me encuentro muy cerca del filósofo Jacques Maritain que
17 AR ISTÓ TELES, Política (1337, a), citado por J. A . Marina en su artículo: «¿Quién tiene derecho a educar?», Revista Iglesia Viva 230 (abril-junio) 101.
18 MARINA, J. A., «¿Quién tiene derecho a educar?», en la Revista Iglesia Viva 230 (abril-junio) 101.
3 2 5
E D U C A C IÓ N É T IC A P A R A E l , S IG L O X X I (UN M U N D O E N L A E N C R U C IJA D A )
reconoció la posibilidad de fundar la ética en “ la experiencia moral de la Humanidad” en una especial racionalidad que se ha ido configurando a lo largo de la práctica histórica. Este marco ético es lo más convincente que se nos ha ocurrido, aprovechando la experiencia de la Humanidad, las propuestas religiosas, la reflexión de los maestros espirituales y de los filósofos. No ha sido un proceso fácil, y aún quedan pendientes multitud de problemas por resolver, pero conviene que nuestros jóvenes sean conscientes de este progreso, de estas conquistas y también de su fragilidad ¿Qué esto supone formar una conciencia ciudadana? Por supuesto que sí, pero sólo en aquellas cosas que podamos legitimar convenientemente. La existencia de zonas difíciles lo único que nos indica es que perfeccionar nuestro sistema ético es tarea común y prioritaria a la que todos estamos llamados».
Ese es el gran proyecto ético de toda la Humanidad para el siglo X X I:
lograr que, por fin, el concepto enriquecedor de Persona Humana se realice plenamente en todos los seres del Universo, y que los Derechos Humanos sean, por fin, una “ realidad real” y no sólo una exposición teórica de buenos deseos.
8 . D e s d e m i p o s i c i ó n d e p r o f e s o r y p a d r e
Desde mi larga perspectiva (¡toda una vida!) de catedrático de Filosofía y Ética, desde mi particular experiencia de padre cristiano que se ha esforzado por educar lo mejor que he podido a mis tres hijos, permítaseme sintetizar en unos breves conclusiones lo que en las líneas anteriores he tratado de exponer, con el único fin de aunar y no desparramar, de armonizar y no acrecentar el ruido y la confusión, de esclarecer y no aumentar la oscuridad y la gresca.
1. La Escuela no sólo debe instruir, sino que debe educar, forjar personas que sepan dirigir con sustantividad y sentido su propia vida personal y comunitaria, como han dicho los grandes maestros de todos los tiempos, de Sócrates a Giner de los R íos... Es grave y desfasado error, como afirman algunos políticos “ despistados” que la Escuela sólo debe instruir, enseñar, que ya educan los padres, mostrando de esta forma un total y peligroso desconocimiento de por dónde va la Educación del futuro.
326
JO S É I.. R O Z A L É N M E D IN A
Familia y Escuela deben ser profundamente complementarias, ir al unísono, si queremos que haya una verdadera y sólida educación. La Escuela ahonda, razona, reflexiona, explica las vivencias que el alumno ya ha asimilado en la Familia. Los padres transmiten valores con la palabra y con el ejemplo, pero los profesores, en asignaturas como ésta de la que estamos tratando, y en otras, amplían, fundamentan, critican, matizan esas experiencias familiares... para que los alumnos asimilen esos valores de forma reflexiva y madura, y puedan, de esa forma, crecer como personas libres y autónomas, e integrarse sin dificultad en una sociedad plenamente democrática.
2. Flay unos valores éticos universales (libertad, tolerancia, justicia, igualdad, responsabilidad...) derivados de la propia y esencial dignidad del ser humano, que toda persona, creyente o no creyente, debe conocer y respetar. Estos valores y principios universales están plasmados en los Derechos Humanos Universales, y la Escuela, en un sistema de democracia como el que vivimos, debe explicarlos razonadamente para que nuestros alumnos y nuestros hijos puedan vivir en un clima de libertad y respeto al Bien Común.
3. No tienen por qué estar reñidos los mandamientos y creencias de las distintas religiones con los principios éticos universales basados en la razón y la conciencia moral. De hecho, hay muchos padres cristianos que siguen también estas normas máximas de su conciencia. El cristianismo evangélico representa un altísimo ideal ético, pero hay personas que no son cristianas y que deben regir su existencia, su vida personal y social, apoyándose en esas normas éticas racionales universales, ésas que dimanan, que nacen de lo más profundo de la mente y del corazón humano.
4. En alguna ocasión nos podríamos encontrar con morales personales o fam iliares que chocasen con esas pautas universales éticas que deben dirigir la conducta de todos los ciudadanos; nos podríamos encontrar con padres fanáticos, intolerantes, agresivos, insolidarios, injustos, incapaces de toda elevación ética ... y son entonces la Sociedad, el Estado, la Escuela los que deben suplir ese déficit, sembrando los valores que la familia no sabe, no quiere o no puede ofrecer. Lo más frecuente es que se dé una total y fructífera cooperación educadora.
327
E D U C A C IÓ N É T IC A P A R A E L S IG L O X X I (UN M U N D O E N L A E N C R U C IJA D A )
5. Esta asignatura, al igual que ocurre en la mayoría de las democracias europeas, debería ser obligatoria (como lo es la Filosofía), impartida de forma seria y profesional por profesores competentes y perfectamente preparados, y no por el último que llega, por profesores impresentables, que no creen en los verdaderos objetivos éticos de esta asignatura, que no dominan ni los contenidos ni los métodos didácticos, ideológicamente sesgados, mentalmente politizados, que usan muchas veces libros de texto infumables, lejos de la mejor tradición ética reflejada en el pensamiento de los más grandes filósofos de la Historia: Sócrates, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Kant, Mounier, Aranguren, Giner de los R íos ... (por citar sólo algunos de los grandes maestros) son nuestras imprescindibles referencias.
Ya acabamos. La Etica es la más alta creación de la inteligencia creadora del ser humano. La Educación para la Ciudadanía o es una verdadera educación ética al servicio de la Humanidad, o es una peligrosa y disolvente demagogia al servicio de un relativismo moral galopante que nos destruirá definitivamente.
En nuestras manos está luchar para que sea una realidad la primera opción: Un verdadero saber al servicio de la persona y del bien común.
3 2 8
VIAJE A LA ESPAÑA PROFUNDA DE DON BENITO PÉREZ GALDÓS
D ON Benito Pérez Galdós se pregunta por el ser de España, y en su Obra ha dejado la respuesta. El puñado de folios que la dirección de la Revista Religión y Cultura me ha encargado para conmemorar el bicentenario de la invasión napoleónica de España está escrito por el mismo Galdós, esto es, supervisado por mí al hilo de su Obra. Me pertenece, pues, el hilvanado. El contenido, a Galdós. Detrás de cada palabra va una nota en el original, pero, en orden a facilitar la lectura, he barrido el empedrado. La pregunta que planteo al que leyere, además de las que el propio lector se formule, es ésta: ¿En qué ha cambiado la Historia de España en los dos siglos que van del año 1808 al 2008? La zambullida en la España profunda que late en la Obra de Galdós es apasionante, pero el lector tiene la palabra.
Luis Nos Muro · ----------------------------------------------------------------
1 . T a l a n t e h i s t o r i o g r á f i c o d e P é r e z G a l d ó s
Según D. Benito Pérez Galdós, la Historia es un ser viviente que engendra, año tras año, a semejanza de la naturaleza, estructuras nuevas con los hechos viejos, pues posee la capacidad de originar vida cotidianamente. Si un pueblo, por ejemplo, no destronó a un monarca
• Luis Nos Muro pertenece a la Congregación de la Misión, Padres Paúles, es doctor en Teología de la Espiritualidad y màster en Ciencias de la Religión.
RELIGIÓN Y CULTURA, LV (20 0 8), 3 2 9 - 3 5 4
329
V I A J E A L A E S P A Ñ A P R O F U N D A D E D O N B E N IT O P É R E Z G A L D Ó S
en siglos, lo hace en una hora, porque a la Historia compete la armonización y ensambladura de lo trascendente con lo menudo.
El auténtico filón de la Historia se encuentra en el vivir lento de cada día más que entre fusiles y generales, porque la Historia está con el Pueblo, con ese Pueblo que se organiza de espaldas a los jefes, aunque los caudillos populares también lo fueron.
En consecuencia, la Historia que interesa al autor de los Episodios Nacionales es la que emerge en y de los hechos antes de que sean fosilizados en páginas inmaculadas. Esto es, la Historia que fluye por el ser de los españoles, y no la mentirosa y oficial, pues la verdadera Historia transcurre por el alma de la raza como tradición inmutable y revolución permanente.
En 1903 estampó Galdós este texto en el álbum de Blanco y Negro: «La Historia de España, mientras hubo guerras, es una Historia que pone los pelos de punta, pero la que en la paz escriben ahora estos danzantes no pone los pelos de ninguna manera porque es una Historia calva, que gasta peluca. Yo, qué quiere usted que le diga, entre una y otra prefiero la primera... me repugnan los pelos postizos.»
La Historia está empedrada de imprevistos. Cuando Zaragoza sucumbe ante la impotencia de los guerreros, una mujer le da un giro nuevo.
Dotado de una sensibilidad insuperable para lo histórico, se inspira en Taine para aprehender la realidad y cuajarla en sus Episodios y Novelas. Y es que los hombres del 68 fueron vehementes historicistas, filtrándose lo histórico en todo: en la novela con Galdós, en la poesía con Núñez de Arce, en la pintura con Pradilla, en los estudios literarios y estéticos con Menéndez y Pelayo, en el derecho con Costa y en la religión con Canalejas. Las figuras políticas de mayor relieve del siglo XIX, Castelar, Cánovas, Pi y Margall, fueron cultivadores asiduos de la Historia.
Salvador de Madariaga califica a Galdós y a Valle-Inclán como los dos más grandes historiadores que haya tenido el espíritu de nuestro pueblo. De ahí que Altamira no dudara en incluir la obra galdosiana en los programas de Extensión de la Universidad de Oviedo.
Ya hemos apuntado que los estudios galdosianos han experimentado en nuestros días un viraje notorio, pues del estudio de las fuentes his
330
L U IS N O S M U R O
tóricas se ha pasado al estudio de la obra galdosiana como fuente de Historia. Si en algunos Episodios reconstruye la Historia de España, en sus novelas contemporáneas explica y analiza los cambios sociales y políticos que se llevaron a cabo durante los años en que se afirma la Restauración.
La trayectoria de palabras como Revolución y Revoluciones en la España del siglo XIX no se puede seguir sin la compañía de D. Benito, con la ventaja de que la Historia fría se hace viva por arte de la pluma del canario universal, hasta convertirse en el cantor de la epopeya española de su tiempo.
El vocablo y concepto de Democracia, con sus derivados: democra- cio, demócrata, democráticamente, dem ocrático, democratismo y democratista están cargados de significaciones diversas según sean los personajes que los emplean. He aquí algunas de ellas para regocijo: Hidra asquerosa del extranjero, desorden, revolución, demagogia, emigrado, perdis, masón, liberalote, conspirador, ilustración del pueblo (pues la sociedad española, por muy linajuda que sea, a nadie bien vestido niega la entrada en su casa), socialista, cenar todos en una misma mesa, avidez de poltronas, virgen venida de Francia en paños menores, pan, estómagos vacíos, algo poético, sencillez e igualdad, Nuevo Verbo, según Cristo, protesta de oprimidos contra opresores, libertad, temor de Isabel II, perturbación para la que no está preparado el país, cáscara amarga, pobre, pecheras tan blancas y lustrosas como las de los palaciegos mejor almidonados, fenómeno recién nacido en los trastornos de la revolución de 1821... Torrijos fue el corifeo del democratismo en España; Narváez decía de sí mismo que era más demócrata que la Virgen Democracia; Castelar, su cantor-apóstol, y Loja, finalmente, la primera capital española de la democracia.
2 . T r a s e l r a s t r o d e l a M a s o n e r í a
La Masonería aparece en la obra galdosiana por medio de Luis de San- torcaz, fundador de logias en España. D. Benito hace una lectura muy plural de la Masonería. El pueblo la mira con desagrado porque, además de volteriana, es enemiga de la religión y ha sido la causante de la desamortización. Los mismos franceses, en sus campañas por España, la odian porque tan pronto está al servicio de los aliados como de los franceses, y siempre manejada por Inglaterra. Varias revoluciones han
3 3 1
V I A J E A L A E S P A Ñ A P R O F U N D A D E DON B E N IT O P É R E Z G A L D Ó S
sido capitaneadas por ella, con Avinareta a la cabeza, pero también es antirrevolucionaria y vendida al absolutismo, ya que existen logias liberales y absolutistas. Muchos políticos del siglo XIX, como Fernando VII y María Cristina, estuvieron afiliados a ella, contando con numerosos enlaces en palacio, ejército, marina, policía e iglesia. Tan sólo en las Cortes de Cádiz se reunieron 52 diputados masones. Sus colores favoritos fueron los verdosos, y se ayudaban mucho entre sí.
Aparte las ironías mencionadas, no se puede afirmar que Benito Pérez Galdós no concediera importancia a la Masonería en la construcción de la España del siglo XIX. Por otra parte, ¿sobre qué estamento histórico o novelado no proyecta D. Benito su ironía?
3 . La s o c i e d a d e s p a ñ o l a c o m o m a t e r i a n o v e l a r l e
Galdós no contempló directamente todos los hechos históricos que narra, pero reconstruye con fidelidad, veracidad y realismo lo no contemplado. Si la historia del siglo XI español no puede ser conocida sin haber leído el Poema del Mío Cid, otro tanto sucede, a espaldas de Galdós, con la España del siglo XIX y primeros del XX. D. Benito recopila en su obra una España que desaparecía, próxima al viático, pero salvada del hundimiento e infierno por la misericordia del novelista. Aunque España perdiera, por una hipótesis, su soberanía, esta España en que ahora vivimos sería inmortal gracias a Galdós.
Desde el momento en que el autor de Miau opta por la sociedad española como materia novelable, es claro que tuvo un proyecto para España, diseñado y expuesto a lo largo de su obra. Incluso puso al servicio de este proyecto su literatura, pues el arte por el arte no le interesaba.
Galdós intentó captar el alma de España, pero mirándola desde dentro, para describirla con su grandeza y miseria, acusar su desnaturalización, y relatarla, pues no se pregunta, con Larra, dónde está España, sino cómo es España.
En este proceso de introspección advierte que el pasado es imprescindible para conocer el presente. Por eso, una vez analizadas las características del siglo XIX, quiere saber de dónde arranca la España moderna y, tras haberla encontrado en el Trienio Constitucional de 1820-1823, se remonta a los últimos años del reinado de Felipe IV.
332
L U IS N O S M U R O
Finalmente, detecta que la sociedad española ya viene cristalizada desde el reinado de Felipe II.
Una vez descubierta el alma de España, acumula hechos históricos, positivos o erróneos, para juzgar por qué se acertó o no, ya que la Historia no es determinista como la geografía, sino que enseña a los hombres a vivir en libertad. El proyecto galdosiano intenta, ante todo, ofrecer al pueblo español una imagen representativa del siglo XIX, contando su vida opaca, gris, uniforme y cotidiana.
Si reconstruye la realidad española, no es por prurito arqueológico, sino para transformar su mentalidad. De ahí que, al pintar la vida y el dolor de las gentes, se convierta en «novelador de las entretelas de la humanidad».
Pérez Galdós no se propuso escribir Historia, cuanto enseñar a los españoles a leer la suya, dándoles claves para inteligirla, al tiempo que detecta las corrientes generadoras de los sucesos y esclarece el ser de España.
Exalta la generosidad, el Valor y la gracia como cualidades del español, a la vez que orienta, dirige y educa. Para eso, el autor de los Episodios Nacionales se embarca en la empresa educadora de la conciencia nacional, narrando el proceso de su liberación o liberalización, provocando el talante político que se fragua en la democracia y epos del sentido liberal como rechazo del fariseísmo.
Galdós ha descubierto que la desagregación de España es posible debido a la relajación del principio de unidad, ausente en los políticos de su tiempo, y al fanatismo reinante en grandes sectores del pueblo y de la aristocracia, todo ello como consecuencia de la pérdida de las características nacionales e inexistencia de la clase media como co lumna del país. La degradación alcanza, también, a lo espiritual, vacío que quiere cubrirse a golpe de leyes.
En la literatura galdosiana se palpa la invertebración de España, apuntalada por un orden político artificioso e insuficiente. Por eso, el novelista centra su esfuerzo en la unificación de tanto pensamiento flotante e inconexo en favor de una conciencia nacional.
Por medio de los Episodios Nacionales, principalmente, el escritor- político quiso hacer la mejor presentación liberal de España. Más aún, se propuso brindar a sus compatriotas una visión global de la realidad,
3 3 3
V I A J E A L A E S P A Ñ A P R O F U N D A D E D O N B E N IT O P É R E Z G A L D Ó S
incluso una cosmovisión, facilitada hasta el siglo XIX por el Cristianismo y la Iglesia, incapaces de seguirlo haciendo por causa de su fragmentación. Para llevar a cabo dicha empresa, echó mano de una racionalidad basada en el libro de la Naturaleza, pero sin descartar el pensamiento bíblico y cristiano.
Galdós es muy querido para un espíritu desapasionado porque así com o canta con hondura la caridad de Jesucristo como fermento de unión, con el mismo brío exalta las ideas liberales que rompían con el obscurantismo aun a costa de persecuciones.
Según el censo realizado por los liberales en 1821, la población española ascendía a 11.248.000, pero como Fernando VII no admitía más población que la censada en 1803, por odio a los liberales mandó suprimir el exceso de 1.248.000 españoles que no cuadraban con sus cálculos. Esta anécdota es ilustrativa del odio existente entre las dos partes de la única España.
¿Qué fueron, en definitiva, los liberales, que tanto aparecen en Galdós, y el librepensamiento para ser odiados de esa manera? Librepensador, en sentido amplio, es la persona que no se adhiere a ningún dogma establecido. Según la Filosofía, reciben el nombre de librepensadores los diversos grupos de filósofos de los siglos XVII y XVIII, principalmente ingleses y franceses, que defendían la tolerancia religiosa, el racionalismo ilustrado, el deísmo, la religión natural, a menudo racional, el materialismo y el ateísmo, manifiestos o disfrazados. En ocasiones opusieron la pureza del cristianismo primitivo a las iglesias cristianas oficiales, así como el Estado a la Iglesia como vehículo y fomento de la tolerancia religiosa. En el plano operativo, el librepensador encuentra oposición entre el ideal cristiano y el moderno, entre el cristianismo y el catolicism o; promueve la enseñanza laica; separación entre Iglesia y Estado; laicismo en beneficencia y educación, así como la substitución del personal religioso de los hospitales por enfermeras laicas tituladas.
Desde el punto de vista de la libertad, los periodistas del siglo XIX y los diputados de las Cortes de Cádiz tuvieron la convicción de que por su medio el pueblo español recuperaba la palabra perdida desde hacía trescientos años.
Sin embargo, al analizar los resultados de la revolución del 68, hombres como Galdós y el regeneracionista Costa, afirman que fue total-
3 3 4
L U IS N O S M U R O
mente ineficaz, debido a que sobrevivió en ella el estamento anterior. En vez de partidos, hubo oligarquías, sin otro interés que el de la minoría gobernante. Los 18 millones de españoles permanecieron en su estado de vasallaje medieval, y la decadencia continuó debido al gobierno de los mejores por los peores, número excesivo de conventos, sangría americana y actuación nefasta de la censura oficial que apartó de la gestión nacional a los mejores hombres del país.
Los grandes perdedores del liberalismo fueron los pobres, ya que, al encarcelarlos, la legislación liberal los desheredó.
4 . L e c t u r a g a l d o s ia n a d e l a H is t o r ia d e E sp a ñ a h e r e d a d a
POR EL SIGLO XIX
La España del siglo XVII vivió con vida propia, y los españoles de ese tiempo fueron graves, serios y menos extrovertidos que los de centurias posteriores, aunque también pecaron de vanos y engreídos. Pero, a pesar de esos defectos, los españoles del siglo XVII fueron grandes porque cimentaron su orgullo en prendas morales y , sobre todo, en el valor, aunque la religiosidad española del siglo XVII estuvo desdibujada por el exteriorismo barroco del catolicismo.
D. Benito es muy severo con el siglo X VIII. Además de relegarlo a tiempo de transición en todo, lo tilda de marasmo, debilidad y causante de las aflicciones del siglo X IX , aunque quizás deba España al siglo XVIII el no haber caído en defectos peores.
Cuando escribe Galdós, el siglo XVIII apenas si había sido estudiado por los historiadores, pero de él procede, según el novelista, la perversión del sentido moral y el finiquito de las cualidades del antiguo carácter castellano.
E l s i g l o XVIII c o n o c i ó q u e p o r t a b a e n s u e n t r a ñ a a l g o d e l e t é r e o y d i s o l v e n t e , p e r o n o s u p o s i e l e v i t a r l o h u b i e r a s i d o u n a s a l v a c i ó n o u n a d e s g r a c i a m á s g r a n d e , o p t a n d o p o r q u e p a s a r a , y s u c e d i e r a l o q u e s u c e d i e r e .
El pueblo permanecía alejado de los asuntos públicos, y el renacimiento impulsado por Carlos III fue debido a un decreto regio, pero nada emanó de la sociedad. De ahí que sucumbiera con la muerte del mejor Alcalde de Madrid.
335
V I A J E A L A E S P A Ñ A P R O F U N D A D E DON B E N IT O P É R E Z G A L D Ó S
La familia y la religión, como satiriza el padre Isla, concluyeron por encenagarse en un lodazal de preocupaciones.
4 .1 . Pésima evaluación del siglo XIX
Casi recién llegado de Canarias, D. Benito vivió en Madrid uno de los años más desgraciados de la Historia de España, el año 1865, a causa de las revueltas políticas, epidemias y fallecimiento de hombres ilustres.
Tres años más tarde, en 1868, acontece el destronamiento de Isabel II, calificado por Galdós como el mayor trastorno político del siglo XIX.
El novelista cataloga a su siglo de prosàico, por ausencia de heroísmo caballeresco; de pesimista, por haber anidado el desánimo en el corazón de los españoles; de auténtica pelea de gallos su historia a causa de las rivalidades de la familia real por unos derechos ilusorios, más las polvaredas levantadas por unas briznas de Constitución.
Los hombres de ese “ siglito” fueron unos auténticos bribonazos, aunque los anteriores no les fueron en zaga, pues, por sacrificar todo al confort, casi hicieron una religión de las materialidades de la existencia.
El siglo XIX fue un apocalipsis debido a las desigualdades de la fortuna, por el desequilibrio entre el valer y los medios para luchar, por la falta de trabajo y la imposibilidad de ganar dinero sin tenerlo, más otras causas apuntadas por los historiadores y comentaristas.
4 .2 . Deterioro de los valores éticos
Según el novelista, el destronamiento de Isabel II es el hecho más trascendental del siglo XIX por las repercusiones que desencadenó a todos los niveles en la vida nacional.
Los adulterios regios y la caída de doña Isabel, si no justifican, influyen, al menos, en el adulterio de Rosalía, la protagonista de La de Bringas, y una de las desalojadas de Palacio en la conmoción social del 68. Y es que, según D. Benito, lo que sucede en la cúspide repercute
3 3 6
L U IS N O S M U R O
en la base. Lo cierto es que el deterioro se instaura en el corazón de la vida española alterando los valores éticos, religiosos y morales. Veamos el diseño que traza el novelista del siglo XIX.
El fin justifica los medios es el eje que todo lo rige. En consecuencia, la moral no se busca en el interior de la conciencia, sino en la pura exterioridad de la ley y en los libros de moral. El amor propio prevalece sobre el bien común y, si una persona es honrada, su bondad no se cimenta en la ética, sino en el rechazo y repugnancia de las personas catalogadas por la sociedad como desecho. La única verdad es la mentira. La justicia es pura farsa, y los únicos dinamismos el cohecho y el favor.
El siglo X IX admiró los arrebatos místicos en favor de los demás, pero, al carecer la fe del heroísmo de tiempos pasados, se desconfió de tales empresas sociales si no estaban respaldadas por el capital.
El grado de deterioro se disparó tanto que al pensador se le tuvo por loco, y locos fueron declarados los criminales con el fin de exonerarlos de responsabilidad, paralizando así la acción de la justicia.
La versatilidad de la moda unas veces exaltaba los principios y otras los supeditaba a las formas, contribuyendo al desajuste la política, pues, al tener sus credos morales, los imponía a capricho.
El siglo XIX confió ciegamente en la ciencia y en su capacidad creadora, pero su nivel medio fue la vulgaridad, de manera que bien se puede decir de sus gentes que no fueron ni malas ni buenas, debido a la caquexia moral del ambiente en que vivían, alcanzando cotas entre las clases elevadas. De ahí que Raimundo, un personaje deteriorado de la novela Lo prohibido, entre bromas y veras, trace un mapa moral desgarrador de las regiones de España.
Como la mística del pecado también tiene sus dogmas impuestos por la frivolidad y el vicio, la sociedad española había llegado al convencimiento de que hacer el amor con la mujer del otro, con el consiguiente deterioro de la institución matrimonial, era tan lícito que la sociedad debía agradecerlo. Los don Juanes, por su parte, se ufanaban de las conquistas entre mujeres pueblerinas como asunto de puro equilibrio social. Así, además de fabricar un rebaño de amas de cría para los hijos de la clase bien, las desgraciadas retomaban a sus aldeas con un capitalito que les facilitaba el matrimonio con un labrador honrado.
337
V I A J E A L A E S P A Ñ A P R O F U N D A D E DON B E N IT O P É R E Z G A L D Ó S
El pueblo estaba totalmente hipotecado por el fatalismo de que todo ha sido determinado por Dios o por los dioses de turno.
La pérdida de las últimas colonias exacerbó de tal manera los ánimos que privó a muchos hasta de la capacidad para ver con buenos ojos lo positivo. En una palabra, que el pueblo español se llegó a convencer de que era una raza estéril e inepta para todo.
Los estudiosos del siglo X IX , y esta es una prueba de la degeneración ética del siglo, afirman que en España existía un hijo ilegítimo por cada 17 legítimos, llevándose la palma Madrid con un ilegítimo por cada tres legítimos. El número de mujeres madrileñas que vivían del galanteo a finales del XIX lo elevan a 34.000. El adulterio es destacado como la causa principal de la desintegración familiar.
A este deterioro contribuyó notoriamente el clasismo institucionalizado en el ejército, ya que, además de descartado el ascenso de los cuerpos inferiores y pobres, los sargentos, según la ordenanza derogada por Fernández de Córdova, no podían casarse mientras no depositaran la fianza de 10.000 reales. Tal arbitrariedad los sumía en una pobreza mayor y en el amancebamiento.
5 . E s c il a y C a r ib d is d e l a é t ic a d e l o s e s p a ñ o l e s
A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX aún existía en España un pueblo que, con vicios y virtudes, constituía una reserva incontaminada porque conservaba cierta inocencia salvaje. La homogeneidad de sentimientos sobre los que se cimentaba la nacionalidad era poderosa, y España, por más que hambrienta, desnuda y comida de pulgas, podía continuar la lucha contra el invasor.
Esta inocencia salvaje, elevada a regla de oro, se traducía así: Solamente eres hombre de provecho si, al meterte en las sabanitas, puedes decirte que no has hecho nada ofensivo ni contra Dios ni contra el prójimo. Pero ese sano principio fue desplazado por el ascenso vertiginoso de Godoy quien, pasando de la nada al todo, causó tal trastorno en la conciencia nacional, acostumbrada a encumbrar el mérito, que el príncipe de la Paz se alzó en modelo de identidad para muchos españoles. De ahí que no se tuviera escrúpulo, con tal de ascender, de aprovecharse de la plataforma ajena aunque sucumbiera quien sucumbiera.
338
L U IS N O S M U R O
La fascinación del mal se apoderó de tal modo de los españoles que muchos ambicionaron los servicios de paje y de guardia de palacio. El paje oye y lleva los chismes de dama en dama. Y si el paje llega a guardia de palacio, mejor, ya que une en su persona el secreto y la fuerza. El rey conoce el palacio, pero el paje-guardia conoce la calle y el palacio. Cierto que quien desea medrar en palacio tiene que cometer mil bajezas en contra del honor, pero de lo que se trata es de subir.
El mismo lenguaje se alambicó hasta el punto de ser el gran encubridor del sentido moral, desviando a los españoles de los verdaderos fines.
La obra entera de Galdós apunta a la regeneración de la persona y de la sociedad, al tiempo que quiso dotar a España de una moral y de una ética conducentes a la Hermandad Universal, así como al acercamiento de los ricos a los pobres y de los pobres a los ricos.
6 . L e c t u r a g a l d o s ia n a d e l p u e b l o
Como lector de hechos y de acontecimientos, Galdós sabe muy bien que la realidad tiene mil caras y, por consiguiente, ha de ser leída al derecho y al revés. El pueblo no escapa de esta lectura.
El autor de Fortunata y Jacinta afirma que las cien generaciones en las que se apoya el pueblo lo hacen infalible y que, en consecuencia, todo es falso menos él, aunque sólo sea verídico por ignorante. Ahora bien, el pueblo es el pobre burro de carga, y todo lo aguanta, manipulado por los farsantes de turno.
«La Humanidad es como el agua; siempre busca el nivel. Los ríos más orgullosos van a parar al mar, que es el Pueblo; y de ese mar inmenso, de ese Pueblo, salen las lluvias, que a su vez forman los ríos» (La desheredada).
El Pueblo tiene su nobleza, mismo que la aristocracia su populacho. Su fuerza estriba en su intuición y en el sentimiento de la patria como religión.
Es cierto que el pueblo, como no piensa, lo mismo transmite lo bueno que lo malo, y lo propaga según le caiga en gracia. El pueblo español, «cristiano de rutina, tampoco puede pensar en rigores de Dios. Bestial y grosero en todo, no sabe decir sino: «¡Cosas malas en el
339
V I A J E A L A E S P A Ñ A P R O F U N D A D E DON B E N IT O P É R E Z G A L D Ó S
agua!» (De Oñate a La Granja). Así de severo es Galdós con el pueblo que masacró a los jesuítas del Colegio Imperial de Madrid. El fantasma manipulador de Maricadalso ha convencido al pueblo de que los jesuítas han envenenado las aguas de Madrid, y que no es la peste la diez- madora, sino los polvos vertidos por los jesuítas en las fuentes.
El pueblo, com o tal, no es masa organizada mientras las clases sociales no se hayan mezclado con él, porque sólo de esa unión es cuando la masa obtiene la soberanía. Y cuando esa masa se indigna, entonces es cuando estalla la revolución.
El pueblo, como colectividad, antes de acometer una acción, nunca sabe si actuará como pueblo o populacho. Es la Historia la que, después de los hechos, juzga si la colectividad ha ejercido de pueblo o de chusma y, en consecuencia, si se ha degradado o enaltecido con sus actuaciones.
Así entendido, el pueblo es el máximo responsable de la Nación. La guerra de la Independencia, por ejemplo, fue una empresa popular en contra del rey, de Napoleón y de Murat. Y es que al pueblo no le dio la gana de que se pasase por encima de él. A veces, las personas rudas y zafias, como Pacorro Chinitas y tantos héroes populares de la guerra de la Independencia, se percataron de las intenciones de Napoleón mejor que los ilustrados porque, en ocasiones, la ilustración desvanece el criterio.
En el año 1902, cuando el pesimismo originado por los desastres del 98 se habían apoderado del alma española como una opaca pesadumbre, el novelista pretendió reflejar esa melancolía en su drama Alma y vida, asegurando que el pueblo español, aunque desconcertado, vacilante, y sin convencimiento de los fines de su existencia ulterior, aún estaba vivo y con resistencia bastante para perpetuarse, por conservar fuerza y virtudes macizas, mezcladas de obscuridades, pues este es un asunto que dejaría de serlo si fuese claro.
Del pueblo, del archivo del pueblo, recibe Galdós la materia prima y a él se la devuelve artísticamente transformada, pues la obra galdosiana tiene por núcleo la vida social de España durante más de una centuria.
Galdós tuvo el acierto, desde sus primeras obras, de concebir la novela como tercera dimensión de la Historia, vehiculando el filón de la sociedad española de su tiempo en Episodios, Novelas, Dramas y
340
L U IS N O S M U R O
Ensayos. Y esta es la clave por la que tanto la sociedad como la persona en particular, aparezcan en sus relatos con pujanza de seres vivos, y no como meros relatos o acontecimientos.
Historia, sociología, religión y política conviven juntas en la vasta, rica y compleja obra de Pérez Galdós.
7 . L e c t u r a h a z y e n v é s d e l p u e b l o e s p a ñ o l
A d e m á s d e l a l e c t u r a g a l d o s i a n a d e l p u e b l o y d e l a h u m a n i d a d e n g e n e r a l , t a m b i é n e m p r e n d e la l e c t u r a d e l h o m b r e e s p a ñ o l .
L e c t u r a h a z
La lectura haz, o positiva, del hombre español la despacha D. Benito en tres pinceladas: Subsiste como la salamandra en el fuego, es poeta y orador, y accede a la mayoría de edad a los 23 años.
L e c t u r a e n v é s
Además de fatuo y amante de las apariencias, la exageración es el vicio principal de los españoles. Hombre de poco seso o ninguno, hace chacota de lo serio y premia a los brutos que no hacen otra cosa sino meter bulla. Desuella, y al punto da la mano. D esconocedor del valor del tiempo y del silencio, cuando no sabe de qué conversar, habla mal de sí mismo.
Como el deporte favorito del español consiste en hacer tiempo, vive al día, sin dominio de los sucesos y admirado de que no ocurra lo previsto.
S i l o s j ó v e n e s e s p a ñ o l e s d e l s i g l o XIX s o n c a s q u i v a n o s , l o s v i e j o s a ú n s o n m á s v i c i o s o s , f r í v o l o s , d i s i p a d o r e s y h o l g a z a n e s , p u e s a n t e s p r e f i r i e r o n g o z a r q u e c i v i l i z a r s e .
Independiente, le importa poco la libertad del prójimo, y tiene tanto afán de mando que es incapaz de unirse para la conjuración de un peligro común. Lleva en su alma el absolutismo, y si salta la revolución, seguro que detrás del cabecilla se esconde un pez gordo.
Normalmente, el español se inicia en la poesía como medio para llegar a la política. Ha tomado gusto a la guerra y, como la peor gente del
3 4 1
V I A J E A L A E S P A Ñ A P R O F U N D A D E D O N B E N IT O P É R E Z G A L D Ó S
mundo, riñe cuando lo motejan de servilón, pues considera que es un insulto insoportable. Por más que se precie de educado, nadie como él ignora la historia de su propio país. Y es que, si escarbamos en el español, encontramos un sayón o un fraile.
En España, malos son los políticos, pero aún son peores quienes los han escogido. Los tipos que destacan son el guerrillero, el contrabandista y el salteador de caminos. En suma, que es español el que no puede ser otra cosa.
8 . E l s e n t i m i e n t o d e l a p a t r i a c o m o s e g u n d a r e l i g i ó n
Según reflexiona Gabriel Araceli, el sentimiento de la patria se le pobló de un significado nuevo ante la presencia de la escuadra enemiga fondeada en Trafalgar. De un sentimiento frío, aprendido en geografía, y vinculado al rey y ministros: «Me representé a mi país como una inmensa tierra poblada de gentes, todos fraternalmente unidos; me representé la sociedad dividida en familias, en las cuales había esposas que mantener, hijos que educar, hacienda que conservar, honra que defender; me hice cargo de un pacto establecido entre tantos seres para ayudarse y sostenerse contra un ataque de fuera, y comprendí que por todos habían sido hechos aquellos barcos para defender a la Patria, es decir, el terreno en que ponían sus plantas, el surco regado con su sudor, la casa donde vivían sus ancianos padres, el huerto donde jugaban sus hijos, la colonia descubierta y conquistada por sus ascendientes, el puerto donde amarraban su embarcación fatigada del largo viaje, el almacén donde depositaban sus riquezas; la iglesia, sarcófago de sus mayores, habitáculo de sus santos y arca de sus creencias; la plaza, recinto de sus alegres pasatiempos; el hogar doméstico, cuyos antiguos muebles, transmitidos de generación en generación, parecen el símbolo de la perpetuidad de las naciones; la cocina, en cuyas paredes ahumadas parece que no se extingue nunca el eco de los cuentos con que las abuelas amansan la travesura e inquietud de los nietos; la calle, donde se ven desfilar caras amigas; el campo, el mar, el cielo; todo cuanto desde el nacer se asocia a nuestra existencia; desde el pesebre de un animal querido hasta el trono de reyes patriarcales; todos los objetos en que vive prolongándose nuestra alma, como si el propio cuerpo no le bastara» (Trafalgar).
3 4 2
L U IS N O S M U R O
El peligro común devuelve a los españoles la conciencia de lo que es España, pues, como dice un anciano: «Quemad las puertas y arrojadlas ardiendo a la calle... Animo, hijas mías. No lloréis. En este día, el llanto es indigno aún de las mujeres. ¡Viva España! ¿Vosotras sabéis lo que es España? Pues es nuestra tierra, nuestros hijos, los sepulcros de nuestros padres, nuestras casas, nuestros reyes, nuestros ejércitos, nuestra riqueza, nuestra historia, nuestra grandeza, nuestro nombre, nuestra religión. Pues todo esto nos quieren quitar. ¡Muera Napoleón!» (Zaragoza).
Ese sentimiento enardece al pacato sacerdote D. Celestino Santos del Malvar, y actúa como revulsivo en la cabeza de D. Santiago, alias el Gran Capitán, esposo de la Gregorilla Conejo, y defensor de los Pozos.
La patria es el símbolo de la identidad de un pueblo, pero, como dice Chinitas, Napoleón no quiere que los españoles sean como son, y por eso se organiza el pueblo para repeler una agresión tan brutal.
El sentimiento de la patria y de la nación no sólo es superior al amor de los padres terrenos, como dice la aristócrata Dña. María del Rum- blar a su hijo Diego, sino, lo que es más, la patria es una segunda religión que corre pareja con la señalada en el catecismo (Bailén).
9 . V a lo r a c ió n n e g a tiv a d e l a m u je r y d e l m a trim o n io
D. Benito Pérez Galdós traza grandes retratos de mujeres en los Episodios, Novelas y Teatro. No es que no dibuje grandes tipos de varones, pero la mujer destaca en la galería galdosiana como el ciprés entre las retamas.
La mujer española embellece su tez con leche de rosa mezclada con aceite colado y filtrado con gotas de tártago. Albea sus manos con jabón de tocador Lady Derby, hecho con pasta de almendras y agua de ternero. Este jabón, además de blanquear las manos, calma los picores de piel. Cuida sus dientes con lejía jabonosa y polvos de coral, y peina sus cabellos en forma de sacacorchos sostenidos con plomo.
Todo esto haría pensar que Galdós tuvo un alto concepto de la mujer, pero vale la pena que le escuchemos.
En principio, la mujer española es inferior al hombre, y menos instruida que la hispanoamericana. Debido a su falta de educación, colo-
3 4 3
V I A J E A L A E S P A Ñ A P R O F U N D A D E D O N B E N IT O P É R E Z G A L D Ó S
ca México junto a Filipinas, pero esa ignorancia no impide a muchas mujeres desheredadas, aunque no pobres, que vivan de apariencias, no pensando sino en gastar y divertirse.
La mujer es un simón alquilado por horas, y no tiene otra salida que casarse, representar en las tablas o la cortesanía.
Las modas extranjeras han despojado a la mujer española de su modestia, cristiana humildad, ignorancia, afición a la moda doméstica, horror al lujo, sobriedad en las modas y recato en el vestir. La civilización moderna ha regalado tarascas a los hombres del siglo XIX.
A pesar de todo esto, y como contrapunto, Galdós elogia a la mujer en su novela Angel Guerra.
Por lo general, según Giner de los Ríos, las mujeres de la novelística galdosiana se hallan delineadas con mayor firmeza; permanecen más fieles a su tipo, luchan mejor; flaquean menos, y acaban por oscurecer a los hombres.
Si las mujeres destacan e impactan en la obra de D. Benito es porque se propuso su promoción, o porque su condición social favorecía la difusión de su literatura.
La sociedad española de los siglos XVIII y XIX fue muy puritana con relación al noviazgo. Una señorita, por ejemplo, jamás salía a la calle sin la compañía, al menos, de una vieja criada, siendo muy frecuentes los duelos por causa de las novias. Por otra parte, en las clásicas reuniones de familia o palacio, los amantes no pasaban de tocarse la yema de los dedos.
Una manera de romper el estrecho cerco relacional lo encontraban los novios en los templos. Atraídos por su encantamiento, ensoñación, poesía, misticismo y misterio, los enamorados se citaban en ellos como lugar apropiado para el intercambio de mensajes.
Normalmente, eran los padres los que concertaban los matrimonios de sus hijos, costumbre que debieran haber prohibido las Cortes de Cádiz, pues los mayorazgos lo regulaban todo, sin tener en cuenta la opinión de los interesados.
Debido a esas costumbres, la sociedad decim onónica comenzó a considerar el matrimonio para siempre como algo antinatural, tanto que el gobierno, según dice León Roch, no tendrá más remedio que
3 4 4
L U ÍS N O S M U R O
promulgar una ley sobre novios y casamientos, castigando con cárcel a los solterones. Por otra parte, como la legislación española del XIX no contemplaba el divorcio, se pidió a las Cortes de Cádiz que cubriera esa laguna legislativa a imitación de Francia, pues que no vale el subterfugio de enviar a los maridos a Filipinas, y mucho menos equiparar esos destierros con una segunda oportunidad.
¿Qué razones aducían los españoles del siglo pasado contra la estabilidad matrimonial? Además de las grandes mudanzas de la vida, y aun reconociendo que nada más bello que el amor, los españoles protestan que el matrimonio es la más execrable invención de la tiranía social, máquina absurda para personas vulgares y el modo más enojoso de meter en un puño a la sociedad. Un filósofo, por ejemplo, si se casa, pierde el tiempo, porque la inteligencia tiene su higiene, y no podrá ascender a las regiones de la idea en compañía de su mujer.
De hecho, el matrimonio se había transformado en cobertura legal de muchos concubinatos. Si la permisividad sexual de los casados no apareció públicamente durante el siglo XVIII, debido a la poca libertad social, la institución matrimonial encubría muchos concubinatos porque las casadas gozaban de mayores licencias que las solteras. De este modo, la aristocracia mantenía a sus queridas, no existiendo matrimonio que no desembocara en un menages a trois, con elemento chulesco y todo.
Otra causa del fracaso matrimonial fue debido al prurito de la «dom esticación», razón por la cual fracasó el matrimonio de León Roch y María Egipcíaca Sudre Tellería. La única receta para contener tanto desastre fue la paciencia y nada más que la paciencia.
Pero más allá de la fabulación galdosiana de la mujer, es una gallega nada sospechosa, Concepción Arenal, primera universitaria española, la que hace una estimativa de las mujeres de su tiempo, acaso extensible al nuestro. La cita es larga, pero vale la pena por certera y desconocida:
«¿La mujer española es religiosa? A esta pregunta se contestará sí o no, según lo que se entienda por religión; conforme yo la entiendo, no vacilo en responder negativamente.
La mujer española es devota, beata, supersticiosa; el culto al rito superficial, la forma, lo son casi todo para ella, dejando muy poco lugar para el fondo, para lo
345
V I A J E A I,A E S P A Ñ A P R O F U N D A D E D O N B E N IT O P É R E Z G A L D Ó S
profundo, para lo elevado, para lo íntimo, que constituye verdaderamente la religión.
La ignorancia, tan general en la mujer española unida al ocio en que viven gran parte de las mujeres, unas porque no necesitan trabajar, o no quieren, otras porque no tienen trabajo, predisponen a sustituir la credulidad a la creencia, y a tenerla y a tener (a sabiendas o no) el culto como espectáculo que distrae el tedio de la ociosidad. Esta disposición aumenta los inconvenientes de la preponderancia autoritaria sobre la razón; de lo vulgar sobre lo sublime; de lo exterior sobre lo íntimo; de modo que la fe penetra apenas en el espíritu, y no sólo contribuye poco a la perfección, sino que en algunos casos sirve de anestésico a la conciencia, como dice con mucha propiedad Reville.
Seguramente nuestra fuerza para el cumplimiento del deber no es infinita, y la que empleemos en cosas perjudiciales o indiferentes suele faltarnos para las útiles e importantes, y así se ve muchas veces a la mujer sacrificar lo esencial a lo accesorio, preocuparse mucho de puerilidades devotas y poco de deberes sagrados. Cuando se considera que la predicación de Jesús fue enteramente moral, y la poca influencia moral que la religión tiene en la vida de la mujer, llega en ocasiones hasta a ocurrir la duda de si es cristiana.
La dictadura espiritual del catolicism o con la infalibilidad en el acierto y la minuciosidad de las reglas, disciplina las colectividades de modo que no deja espacio para que se mueva y señale la personalidad de los individuos: religiosos hacen, dicen, piensan lo mismo, y parecen contorneados conforme a la misma plantilla: la invariabilidad de ésta aumenta con la ignorancia y sumisión de los que se amoldan a ella, y parece que llega a su máximo en la mujer española. Estudiándola en todos los grados de la escala social; en el vicio, en el delito, en la honradez y en la virtud, admira la semejanza religiosa (devota) en medio de tan esenciales diferencias, y cómo la pobre harapienta y la gran señora, la prostituta y la hermana de la caridad, creen que la religión es el culto, e igualan lo accesorio o le dan preferencia sobre lo esencial...
Por estas y otras causas puede asegurarse que la religión ejerce escasa influencia moral en la mujer española, que contribuye poco a perfeccionarla, y que en muchos casos es un obstáculo, más bien que un auxiliar de su perfección. En las mujeres que se consagran a Dios, como ellas dicen, se ve que la tendencia a la exterioridad y a la devoción, prevalece sobre la moral íntima aún más que en la clase media y elevada que en el pueblo. A él pertenecen las Hermanas de la Caridad con raras excepciones, mientras las señoritas se hacen monjas o adoratrices, y si bien éstas procuran corregir mujeres extraviadas, la mayor parte de su vida la absorbe el culto y la contemplación, sistema, que dicho sea de paso, no es muy eficaz para regenerar las pecadoras que recogen. De aquí resultan dos males: que una gran parte de fuerza se inutiliza para la obra social, y que en las comunidades religiosas que contribuyen eficazmente a ella como las Hijas de San Vicente
3 4 6
L U IS N O S M U R O
de Paúl, las Terciarias, etc., se echa de menos la cultura que, siquiera en las formas, podría llevar a estos institutos muchas de las jóvenes que se encierran en los
conventos» '.
1 0 . L e c t u r a y c o n t r a - l e c t u r a d e E sp a ñ a
L e c t u r a h a z
La lectura positiva de España la despacha Pérez Galdós con la misma rapidez y desenfado que la positiva del hombre español. España es la mejor de las naciones; joya del continente europeo; la tierra mejor del mundo, apetecida por Napoleón, porque posee todo lo bueno que Dios crió, menos gobernantes que cumplan con su obligación. El azaroso período de 1805- 1834 arranca lágrimas de amor por España a Gabriel Araceli.
Con relación a este punto, los comentaristas dicen que D. Benito amó a España como pocos. Es el más español de todos los escritores modernos. Simboliza lo mejor de España, y no le pone pega ni la somete a distingos. El tono apologético salta a la vista, y si no, veámoslo.
L e c t u r a e n v é s
Debido a la poda de su pasada grandeza colonial, la España del siglo XIX quedó reducida al tamaño de una pecera con demasiados peces para tan poca agua. Cierto que el nuestro es un país grandioso, aunque empolvado y sumido en el medievo, porque, si en otro tiempo los curas y los frailes fueron los señores feudales, hoy han sido substituidos por caballeros más o menos ilustrados. Moribunda en todos los órdenes, poblada de enfermos raquíticos, por haber convertido la noche en día, España no puede vivir sino a fuerza de sangrías y sacudimientos que la despabilen de su catalepsia.
Tierra de la necesidad, donde lo prioritario es una administración más saneada y menos política, la holgazanería lleva por nombre España, habiéndose transformado en hospicio de Europa. Las causas de
1 SIM ÓN P a l m e r , M.a C., Arenal y Lázaro, La admiración por una mujer de talento (1889-1895), Fundación Lázaro Galdiano Ollero y Ramos, Madrid 2002, pp. 81-83.
347
V I A J E A L A E S P A Ñ A P R O F U N D A D E D O N B E N IT O P É R E Z G A L D Ó S
este hospicio suelto y debilitado no han de buscarse, sino en la pereza y sedentarismo, tanto que, si Dios quisiera hacer de España un gran pueblo, se vería obligado a transformarnos en lo que no somos. Esto es, sensatos. Fernando VII, el mayor monstruo de nuestra Historia, durante su reinado preparó el terreno para que España fuera un inmenso manicomio suelto y casa de locos. ¡Pobre España! Tienes cara de idiota. Caricatura de ti misma, eres el país de los viceversa y de la Envi- diópolis. Tu historia decim onónica no pasa de folletín malo y tonto. España ha tenido siempre dos amos: el Ejército y la Clerecía. Cuando el uno la deja, la toma el otro (Los duendes de la camarilla). Berbería bautizada (Aita Tettauen), España perdió su colosal imperio por la intolerancia religiosa y el centralismo burocrático.
En España se ha derramado mucha sangre. Fernando VII le brindó6.000 hombres en el patíbulo. Las guerras de los Agraviados, la del 23 y de la Independencia costaron 250.000 muertos. Una niña herpética, Isabel II, hija de Fernando y de María Cristina, ha supuesto 100.000 víctimas, consagradas a ella desde la cuna a la sepultura. Las guerras civiles han convertido España en un magnífico cementerio poblado de maniquíes que ostentan su presunción paseándose entre las sepulturas. Siempre en pie de guerra, España ha sido roída por la chismografía y las guerrillas.
Los españoles, raza inepta para la guarda de secretos, de lo transitorio han hecho alma; de lo provisorio, eternidad; del milagro, la cristalización permanente.
1 1 . N o t ic ia s d e l a v id a c o t id ia n a
La obra de Pérez Galdós contiene un arsenal de noticias tanto para la gran Historia como para la Menuda. Además de las anotadas, valgan éstas por su interés y curiosidad. En el año 1815 la población española ascendía a 12 millones, llegando, cinco años más tarde, a 20 millones, lo que supone una anomalía, ya que es impensable que en el breve período de cinco años creciera tanto la población. Gerona, en tiempo de los franceses, contaba con 5 .600 hombres, y Zaragoza con 50.000. Los mazapanes de Toledo comenzaron a presentarse en forma de culebras enroscadas en 1863. La leche de burra constituía una sobrealimentación para los niños, y hasta se comercializó. Las manchas del tisú desaparecían con la purificación de hiel de buey, y se
348
L U IS N O S M U R O
multaba con 40 reales a los vecinos que arrojaban a la calle cascos de loza o ceniza de los braseros. La brionia templaba los nervios, y la cinoglosis mitigaba la tos. Del sauce se extraían remedios diuréticos, y con la genciana se combatía la fiebre. Las aguas de carne de ternero suavizaban la picazón de manos y cuerpo, y la belladona atacaba el reuma. Durante la época del Terror, y para congraciarse con el absolutismo, se vestía a los niños de frailes. Tanto el bigote como los tonos verdes de los trajes masculinos olían a liberalismo, francmasonería o filosofismo extranjero. Los hombres, por lo general, se afeitaban el rostro, como Candióla el zaragozano y, avanzado el siglo, lucían más sortijas. El baile de máscaras, introducido por los franceses, hizo zozobrar el tálamo de los españoles. Por Pascua Florida se tenía la costumbre de arrastrar por las calles un gigantón. El mundo gitano desfila, enaltecido por la óptica de lord Gray, resonando los romances moriscos en la voz de la tía Fingida, y el jaleo y el ole en labios de la coja y ciega muchacha de nombre Tiñosa. Los niños gitanos de Cádiz superaban en travesuras a los granujas de Madrid, léperos de México, lazzaronis de Nápoles, lipendis de Andalucía, pilluelos de París y picpockets de Londres. Si estos niños recibieran educación, esto es, si se los corrompiera torciendo el natural curso de sus instintos, viérase dónde quedaban los Pitt, Talleyrand, Bonaparte y todos los grandes políticos.
El español, además de gran aficionado a la baraja, ha cogido gusto al juego de dinero en la “ Roleta” , introducida por los franceses.
Los actores de teatro fumaban cigarro, en vez de rapé, y hombres y mujeres asistían a los teatros por separado, lo mismo que en las iglesias. Con frecuencia, los hombres organizaban batallas campales a base de castañas, cáscaras de naranja y avellanas. El público lloraba o reía con los actores, coreándose el encendido de la lámpara central con grandes ovaciones. Las damas colgaban sus chales y abrigos en los antepechos de los palcos, de manera que semejaban comercios. En el año 1803 se prohibió todo esto, pero, a pesar de la ley, los hombres continuaron con el sombrero en la cabeza, con la consiguiente molestia para el vecino. Los enemigos de un actor golpeaban calderos en plena función para hacer fracasar la obra, o echaban mano del bastón y del bostezo. En contrarréplica, los partidarios rompían en aplausos.
Los objetos de arte, del noble arte español, comenzaron a ser substituidos por los cachibaches venidos de Francia y por el dilettantismo museístico.
349
V I A J E Λ l .A E S P A Ñ A P R O F U N D A D E D O N B E N IT O P É R E Z G A L D Ó S
Galdós trae la noticia curiosa de que la melodía de la Marcha Real Española fue un regalo de Federico el Grande de Prusia a Carlos III, interpretada com o Marcha Real de España, así com o la no menos curiosa de que el gran Federico se sirvió de la estrategia del marqués Santa Cruz de Marcenado en sus campañas militares, obra que desconocía el embajador en Prusia marqués de Sotomayor.
Los duelos para reparar el honor o dirimir las querellas eran muy socorridos. Los hastiados de la vida se suicidaban con fósforos disueltos en aguardiente. Los cojos, inútiles, mancos y ciegos, así como los que tenían mujer embarazada, ostentaban cargos públicos o estaban ordenados de Epístola, quedaban dispensados de la guerra, pero los negros, mulatos, carniceros, verdugos y pregoneros eran rechazados.
Curiosa, por demás, es la objeción de conciencia de los mozos útiles de un pueblo de Soria. Con el fin de eludir el servicio militar, se extirpaban la primera falange del dedo índice de la mano derecha.
1 2 . R a d io g r a f ía d e la p o b r e z a e n E sp a ñ a
Con anterioridad a las Cortes de Cádiz, la “ tacita de plata” era la ciudad española en la que apenas si había miseria ni pobres. Pero con motivo de esas celebraciones, peregrinaron a ella los miserables más llamativos.
Aparte de otras deudas, el siglo X IX heredó un déficit de 7.000 millones de reales como coste de la guerra contra los ingleses.
En la obra galdosiana se observa la escasa conciencia social de los españoles. Además del dicho: «lo que hay en España es de los españoles y nada del maldito gobierno», el español consideraba que el Estado era el ladrón legal, el ladrón permanente, el ladrón histórico.
La agricultura era deficitaria por falta de canales y porque los propietarios vivían alejados de sus tierras, como afrentados de ellas, pero sin avergonzarse de cobrar las rentas.
Otras causas de la pobreza son más antropológicas. Los españoles tenían el deporte de las compras. Hacían gastos suntuarios; paralizaban la vida nacional con fiestas excesivas, y vivían tan obsesionados por la lotería que, en España, al decir de Galdós, nunca habrá comunismo a no ser coronado por la lotería.
350
L U IS N O S M U R O
La desamortización, además, echó a perder la sociedad, el orden y la calma de la clase media española.
Según la expresión del marqués de Salamanca, difundida por Galdós, la población española estaba formada por dos docenas de millonarios, 500 ricos, 2.000 pudientes y 8 millones de pelagatos.
Los oficios más lucrativos eran los de bandido, usurero, tratante de negros, contrabandistas, pescadores en bancarrotas, guerras, parlamentarios, debido a sus enormes sueldos y empleomanía, políticos, pues, mientras en Inglaterra la hacen los ricos, en España la hacen los pobres, con el consiguiente trasiego del erario público al privado, y la turbamulta de letrados, para cuya existencia era necesaria una fabulosa cantidad de pleitos.
Los salarios eran muy bajos y los precios de los artículos muy altos. Un segador de Loja, por ejemplo, era contratado por 5 ó 7 reales diarios, dependiendo del precio de la fanega de trigo en el mercado (40 o 60 reales). Un policía, que era el oficio más perro del mundo, cobraba 9 reales diarios, y a una viuda de coronel le quedaba una pensión de 500 reales al mes. Un par de botas costaba 4 napoleones de a cinco francos la pieza.
La patata, según Galdós, fue utilizada en la cocina española durante la guerra de la Independencia, y muchos españoles no la comían por ojeriza al gabacho.
Además de la falta de educación, que es una desventaja mayor que la misma pobreza, el pobre es a veces tan pobre porque ni él mismo conoce la causa de su situación. Por eso, la sociedad está poblada de desiertos sociales, ignorados por la gente bien, y en ellos yacen sepultados los pobres, incapacitados para el desarrollo y la orientación al bien con la que ha nacido toda persona.
El determinismo más brutal pesaba como una losa en la sociedad española del X IX. Si hay pobres y miserables es porque, según los ricos, Dios lo quiere. Y prueba de ello es que el mismo Dios creó países ricos y pobres. En consecuencia, si Dios ha creado países pobres, ha sido para que abunden en ellos las escuelas de la humildad y la paciencia. Por eso, dice Galdós que Cielo e Infierno existen, pero que no hay que buscarlos fuera de la tierra. Al Infierno pertenecen las clases desheredadas, y al Cielo la gente rica.
3 5 1
V I A J E A L A E S P A Ñ A P R O F U N D A D E D O N B E N IT O P É R E Z G A L D Ó S
Para salir de la pobreza, aconseja Galdós que cada español se procure un modo de vivir independientemente del Estado, ya que quien cubre sus necesidades básicas es tan rico como un duque. Ciertamente que la explotación es una injuria, pero día vendrá en que se hará justicia a las abejas explotadas por los zánganos.
A pesar de todo, los pobres se autovaloran como inteligentes, felices, honrados, buenos y repartidores de bienes. El pobre tiene conciencia de que la necesidad es el principio de la sabiduría, y sólo entre ellos se encuentra la felicidad. De ahí que la estimativa general haya identificado pobreza con honradez, por más que el rico se encuentra en mejor situación para ser honrado. El pobre, además, es honrado porque, cuando recibe una limosna excesiva, sabe que, con lo sobrante, puede socorrer a otro pobre, o la devuelve, pensando que el donante se ha equivocado.
Pero el pobre también tiene una lectura negativa. Según la clase bien, el pobre es bobo, mentiroso, desagradecido y soberbio. Por medio de Currita, una niña inocente, se hace la más cruel acusación contra los pobres. Otra niña del colegio le ha dicho a Currita que ser pobre es lo mismo que bobo, pero que su padre no lo es porque se ha hecho con muchas perras empedrando las calles de Madrid. En consecuencia, Currita dice a su padre, hundido en apuros económicos, ¿por qué no haces adoquines como el papá de mi amiguita? (Casandra).
El pobre es mentiroso porque la indigencia es la gran propagandista de la mentira sobre la tierra y, el estómago vacío, la fantasía de los embustes. El pobre, finalmente, es desagradecido porque, cuanto más se le da, más quiere.
La existencia del rico también se debe a determinismo. Según su teología, los ricos están llamados a realizar la política de Dios; política que les obliga a impedir el desmoronamiento de la sociedad, exterminio de la impiedad, herejías y fomento de la religión. Y es que los ricos son como los delegados del Gran Repartidor de bienes para que den de lo suyo a los que nada tienen, no sea que venga el socialismo y reparta los bienes de la tierra entre todos (Las tormentas del 48).
í j í ífc ífc >{í
352
L U IS N O S M U R O
Galdós ofrece en su Obra 31 fórmulas para remediar la pobreza de España, pero baste con su enunciado, que de sobra me he excedido con esta zambullida por la España galdosiana, y que juzgue el lector las fichas que se han movido en el tablero español en lo que va de 1808 al 2008.
353
ESPAÑA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XIX. UNA NACIÓN SUBLEVADA
T Â os primeros años del siglo X IX estuvieron marcados por sucesivas crisis de subsistencia; como consecuencia de ello, en una sociedad eminentemente rural, en la que el 9 5 % está formado por el pueblo llano, surgen el paro, las enfermedades y la desnutrición. Si a estos factores de decrecimiento se suma el analfabetismo y la despoblación del territorio, nos dibuja una sociedad repleta de necesidades y sumida en profundo abandono por sus gobernantes. La llegada de Napoleón, por renuncia de los propios monarcas, Carlos IV abdica en Bayona, se interpreta por el pueblo como una invasión francesa. Es la nación española la que toma las armas contra los invasores franceses. El 2 de mayo de 1 8 0 8 se produce un levantamiento popular en Madrid que inicia una guerra generalizada que culmina cuando Napoleón saca las tropas de España para iniciar la campaña de Rusia. En diciembre de 1 8 1 3 , Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España.
Ismael Arevalillo García, OSA · _______________________________
1 . L a E sp a ñ a d e 1 8 0 8
La España de 1808 pertenece al Antiguo Régimen. Éste se define por dos elementos esenciales: la sociedad estamental y la monarquía absoluta. Es muy difícil saber en estos momentos el número de espa-
• Ism ael A re v a lillo es agu stin o y l ic e n c ia d o en E stu d ios E c le s iá s t ico s e H istoria .
RELIGIÓN Y CULTURA, LV (20 0 8), 3 5 5 - 3 7 2
355
E S P A Ñ A E N L O S A L B O R E S D E L S IG L O X I X . U N A N A C IÓ N S U B L E V A D A
ñoles, estamos en una fase pre-estadística. Se habían hecho algunos censos como el de Aranda, el de Floridabianca y el de Godoy (1797), que cifra 10,5 millones de habitantes. Es un censo poco fiable, tal vez por defecto, ya que muchos autores sostienen la idea de que se oculta población correspondiente a un 10% . Es a partir de 1857, cuando los censos aportan datos más fiables. El siglo X V III fue un siglo a la alza, pero a principios del X IX el crecimiento se frena por una serie de factores negativos: la reaparición de las fiebres palúdicas, epidemias que afectan a la población del litoral andaluz, el cólera y las sucesivas crisis de subsistencia (1 7 86 -1 7 87 -1 8 03 -1 80 5 - 1809-1812). Las crisis de subsistencia traen consigo secuelas negativas como el alza de los precios de artículos de primera necesidad, la gente tiene poco poder adquisitivo, disminuye la producción manufacturera, salarios en caída y aumento del paro, mucha población sufre desnutrición. Estas consecuencias negativas se agravaron por las dificultades de la hacienda pública y por el desmantelamien- to de la red benéfico-asistencial de la Iglesia por causa de las desamortizaciones de 1798 *.
Como factor positivo, hacia 1800 se aplica la vacuna contra la viruela en Cataluña. Por iniciativa de Godoy se preparó una expedición médica a Hispanoamérica financiada por el Estado y dirigida por Feo. J. Balmes. Todo este esfuerzo se vio interrumpido con el estallido de la guerra y, después de esta, el Estado se vio incapaz por iniciativa propia de suministrar la vacuna hasta 1830.
Otro rasgo de la población del momento fue su gran analfabetismo2. Los niveles de alfabetización eran muy bajos. Se calcula que el 80% de la población mayor de 10 años era analfabeta. El analfabetismo estaba repartido de forma muy diferente. Era más analfabeta la gente rural que la urbana, las mujeres que los varones, y los del sur más que los del norte. Esta España carecía de un sistema educativo reglamentado en un sistema escolar. Esto será obra de los liberales. Fue el ministro Claudio Moyano (1857) el que dio la ley de instrucción pública. La función docente la ejercía la Iglesia casi exclusivamente :i. Godoy creó algún instituto de enseñanza pero de alcance y aplicación muy limitada.
1 D om ínguez O k tiz , A ., Sociedad y Estado , B a rce lon a 1 9 8 4 , pp. 1 1 9 y ss.2 F e rn á n d e z , Κ ., Manual de Historia de España. El siglo XVHI, v ol. IV, M ad rid , 1 9 9 3 ,
pp. 9 0 9 y ss.;f Id., p. 9 2 3 .
3 5 6
IS M A E L A R E V A L IL L O G A R C Í A , O S A
Los españoles estaban muy desigualmente repartidos por el territorio. La densidad media era de unos 21 hab/Km2. Aunque había regiones como Galicia y el País Vasco que superaban los 60 hab/Km2. Estos habitantes se podían clasificar en población rural y en población urbana. Todas las gentes que residían en núcleos de población con más de5.000 habitantes eran urbanos. Aproximadamente vivían el 20-25% en un núcleo urbano. La ciudad era muy importante, era un centro de concentración excepcional de riqueza y de poder. Allí residían las más importantes fortunas, sedes de obispados, sedes de instancias de gobierno y judiciales, centros de mercados, residencias de notables, en las ciudades también se van a elaborar y discutir los principales proyectos de transformación, proyectos liberales y democráticos que desde las ciudades se van a extender al mundo campesino muy reacio al cambio. Las urbes más populosas eran Madrid (175.000 habitantes) y Barcelona (115.000 habitantes). Había unas cuarenta ciudades que sobrepasaban los 10.0 0 0 habitantes, de las cuales diecisiete estaban en Andalucía.
El resto de población residía en la España rural, y de estos la mayoría en la España agraria 4. El censo de Godoy, a la hora de clasificar a la población agraria, distingue: labradores propietarios, arrendatarios- censatarios y los jornaleros-braceros. Éstos últimos eran poco abundantes en la cornisa cantábrica, pero a medida que descendemos hacia el sur aumenta su número. En Andalucía, más del 75% es población jornalera-bracera. Los jornaleros tenían relación directa con la tierra. La propiedad de la tierra tenía una serie de características: mucha tierra estaba amortizada, es decir, invendible o fuera de mercado, en muchas ocasiones era una propiedad que pertenecía a un propietario colectivo como la Iglesia o el Estado. No era una propiedad plena, estaba dividida, por eso reconocía dos dominios: uno útil, reconocido al campesino que la labraba, y el directo, que se reconocía al señor. El propietario tampoco podía abusar libremente de su propiedad pues el uso estaba regulado por los reglamentos dictados por el interés social.
Las relaciones socio-laborales en el mundo agrario se articulaban en torno al señorío, pues más de las dos terceras partes que se cultivaban en España estaban sometidas al régimen señorial. La distribución de los señoríos era dispar. El señorío nobiliario predominaba en la
4 Id . , p p .7 4 4 - 7 5 0 .
3 5 7
E S P A Ñ A EN L O S A L B O R E S D E L S IG L O X I X . U N A N A C IÓ N S U B L E V A D A
región levantina y andaluza. El señorío eclesiástico predominaba en Galicia. Ambos, a la altura de 1800, reunía dos elementos: la tierra que el señor cedía mediante contratos agrarios por los cuales percibía unas rentas, a veces el señor se había apropiado indebidamente de las tierras que componían su señorío. El segundo elemento es que el señor ejercía funciones político-jurisdiccionales, y por ejercer estas funciones los habitantes del señorío tenían que pagarle unas rentas.
Otro rasgo de la población es su actividad. Se puede decir que el 6 6% estaría empleada en el sector primario, un 1 2 % en el secundario y un 22% en el terciario. El grueso del sector terciario estaba representado por servidores domésticos y clérigos militares. Atendiendo a esta clasificación de la población activa, se podría hablar de tres Espa- ñas económicas, auque todas ellas tienen entre un 50-60 % dedicado al sector primario. Hay una España con menos población agraria (Madrid y Cataluña), otra España, cuya tercera parte de su población estaría empleada en los sectores secundarios y terciarios (Murcia, País Vasco y Navarra), y la tercera España sería la más agraria, que se correspondería con Galicia, Asturias, Extremadura y Andalucía.
1.1 . La sociedad española en tiempos de guerra
Los españoles se agrupaban en estamentos sociales que tienen estatutos jurídicos diferentes. Esta sociedad consagra la diferencia de la gente ante la ley. Dentro de los estamentos hay privilegiados que comprendían a la nobleza y a la Iglesia; y un tercero que no era privilegiado que comprendía a la mayoría de los españoles.
La N OBLEZA. Poco más de 400.000 personas, un 3,5% de la población. Las diferencias entre ellos eran muy acusadas. La gran división era entre los hidalgos, infanzones y la nobleza titulada; por tanto, había una jerarquía interna. Que un título se viera acompañado con la Grandeza de España era lo más grande. Otra diferencia era su distribución espacial: en la cornisa cantábrica la hidalguía estaba muy extendida, a medida que avanzamos hacia el sur la cosa cambia, aumentando el número de nobles titulados. Otro factor diferencial es el tamaño de sus patrimonios 5. El
5 ZAMORA JOVER, J. M .a, y GÓMEZ F e r r e r , G ., «L a G uerra de la In d ep e n d e n cia » , en Z a m o ra J o v e r , J. M .a; G óm ez F e r k e r , G ., y Fusi A izp ú ru a , J. P., España: sociedad, política y civilización (siglos XIX y XX), M adrid 2 0 0 1 , p . 13 .
3 5 8
IS M A E L A R E V A L IL L O G A R C Í A , O S A
patrimonio de un noble titulado era superior al mejor patrimonio de un burgués enriquecido en la metrópoli. La inmensa mayoría de los bienes patrimoniales estaban inmovilizados, la base económica era la tierra por la que recibían rentas señoriales y jurisdiccionales. La nobleza ejercía cargos remunerados, los más apetecidos eran los palaciegos. Algún noble tuvo interés financiero. Muchos patrimonios tuvieron que soportar un gasto de lujo, despilfarro que se ajustaba a un grupo de valores que primaba la situación social y la consideración social. El noble más alto en la pirámide tenía que gastar más. Era un gasto que se hacía de manera obligada para reafirmarse como nobleza. Esta nobleza fue objeto de crítica, en esta crítica se distinguieron intelectuales como Moratín y José Cadalso, éstos la criticaban por su decadencia moral. Jovellanos quiere que la nobleza cambie. El desea una nobleza a “ la británica” , es decir, que deje de ser un estamento cerrado y que se convierta en aristocracia, en los mejores, porque valoran el mérito, el talento, que conjugan los intereses personales con los del país, preocupados por el desarrollo de la economía, que buscan los derechos y libertades del reino frente al rey, que buscan la felicidad para todos. El problema estaba en que la nobleza española estaba más domesticada que la británica desde el punto de vista político, y desde el punto de vista económico la nobleza no estuvo motivada para promover un desarrollo. Esta nobleza llega al siglo X IX con una imagen muy negativa 6.
La IG L E S IA . Estuvo formada por unos 150.000 miembros, de los cuales parte de ellos eran laicos que trabajaban para la Iglesia. Representaban el 1,4% de la población. La Iglesia y sus miembros se agrupaban en un clero regular y secular. En su conjunto desempeñaban funciones muy importantes: religiosas, pastorales, benéfico- asisten- ciales, educativas casi con exclusividad, funciones laborales como fueron los señoríos eclesiásticos y la gente que va a trabajar dentro de él. Su influencia social era enorme. No había acto importante en la vida de un español que no pasara por la Iglesia, todos estos actos se transformaban en ritos, en peticiones católicas a Dios. El catolicismo fomentado por la propia Corona era una señal de españolidad, esto estaba arraigado en la mentalidad de la época. En el siglo X IX se prohíbe el e jercicio de toda religión ajena al catolicism o. La Iglesia en este momento tiene contradicciones internas de administración: había dos
6 Fernández, R., o.e., pp. 588 y ss.
359
E S P A Ñ A EN L O S A L B O R E S D E L S IG L O X I X . U N A N A C IÓ N S U B L E V A D A
arzobispados, como el de Toledo y Santiago, que se repartían grandes territorios. Existieron cincuenta y dos sedes obispales, muchas de ellas en lugares decadentes. Madrid no tenía sede episcopal. Había diferencia en la distribución de las rentas eclesiásticas. Los ingresos y los donativos, a pesar de los gastos, eran satisfactorios. El arzobispado que recibía más rentas era el de Toledo.
Hubo diferencias entre el clero urbano y el rural. El clero secular estuvo formado por unos 80.000 clérigos, pero muy mal repartidos. Las parroquias del norte estaban más surtidas que las del sur. La formación cultural y académica era también diferente, se impartía en los seminarios. Hubo una minoría muy preparada que ocupaba los cargos universitarios. Hubo también diferencias entre el cura urbano y el rural. La mayoría de los miembros del clero era gente muy tradicional y poco partidaria de las reformas. Sí que hubo una minoría reformista que actuará en las Cortes de Cádiz. Para mucha gente el ir a la Iglesia, el hacerse clérigo, era un “ buscarse la vida” para vivir y salir de la situación económica mala. Estos eran muy criticados por su vida relajada.
E l ESTADO LLANO. Representaba un 95% de la población. Era un cuerpo social heterogéneo, con enormes diferencias entre sus miembros. La mayoría del sector eran campesinos y luego artesanos. Al final del reinado de Carlos IV sufren cuatro planos de tensión social: el hambre, provocada por el crecimiento de la población; la crítica, provocada por el régimen señorial que se traducía en protestas de los campesinos contra las rentas y las injusticias de las exigencias señoriales; la recaudación de impuestos y su aumento; y, finalmente, las crisis de subsistencia. El tercer estado comprendía un inmenso campesinado ocupado en la agricultura y que se encontraba bloqueado por la rigidez de la propiedad de la tierra y por el predominio de unas relaciones señoriales que no favorecían el desarrollo económico de sus propietarios. Hubo ciertas reformas, pero de alcance muy limitado por voluntad de los poderosos y por la falta de coraje de los gobernantes para llevar a cabo este tipo de reformas. El reformismo agrario de los ilustrados será heredado por los liberales, pero ya desde el estado liberal. A parte de los campesinos, hubo artesanos, ocupados en la industria, en las manufacturas agremiadas y en las fábricas, incluso en las fábricas del rey. La nota a destacar en este sector es la decadencia del gremio. A media que nos acercamos al siglo X IX hay muchos maestros que trabajan para un comerciante-capitalista. Algunos maestros se enriquecieron para salirse del gremio y fabricar libremente
3 6 0
ISM AE L· A R E V A L IL L O G A R C Í A , O S A
por su cuenta, así responde la creación de fábricas. También formaban parte del grupo los comerciantes, financieros y militares no nobles. Los más numerosos eran los comerciantes. Hubo un comercio exterior y otro interior. El interior se vio frenado por una serie de factores: la autosuficiencia de la sociedad campesina, la existencia de una red vial muy mala, y la existencia de aduanas internas que obstaculizan las transacciones comerciales. El comercio exterior era más importante. Se desarrolla con América, y expresión de este comercio eran las rentas aduaneras. Este comercio era deficitario por las importaciones, y era dependiente en el sentido de que la metrópoli no podía abastecer el mercado americano. Existieron también unas minorías como extranjeros que residían en España por varios motivos. Junto a estos, había también unas minorías de gentes no asimiladas al sistema social como los banqueros de Asturias, los pasiegos que vivían de forma peculiar, también hubo conversos dudosos, gitanos, delincuentes y vagos 7.
1.2 . La monarquía absoluta a inicios del siglo XIX
Los términos monarquía y Estado eran intercambiables. Este último mantuvo con los habitantes del país una relación distante, muchas gentes tuvieron más relación con la Iglesia, los señores y las autoridades municipales. El Estado fue una realidad consistente con un crecimiento notable gracias a los Borbones. Estos quisieron legitimar la monarquía no sólo en el derecho divino, querían legitimarla también con la eficacia de la monarquía que buscaría la felicidad y el desarrollo de las gentes. Esta idea de los Borbones se tradujo en una reforma de la administración fundamentada en dos criterios: la unificación del Estado y la centralización. Los Borbones refuerzan el poder unipersonal, refuerzan los órganos unipersonales en declive de los consejos o colegiados. La administración central llega al siglo X IX dividida en cinco secretarías: Estado, Guerra, Gracia y Justicia, Marina e Indias. Se introdujo la figura del intendente al frente de las provincias, que desaparecerá en 1850 por el gobernador civil. Los reyes defienden el poder de la Corona frente al poder de la Iglesia, se intentó doblegar a ésta. Se pretende consolidar un solo ámbito fiscal. Se proponen medi
7 Ibid., p p .1 4 -1 5 .
3 6 1
E S P A Ñ A EN E O S A L B O R E S D E L S I G I O X I X . U N A N A C IÓ N S U B L E V A D A
das de reforma agraria, de la industria, pero siempre de alcance muy limitado 8.
Esta monarquía se sustentaba en una hacienda que transparentaba la organización social y territorial de la monarquía del Estado. Se veía que los privilegiados no contribuían por el grueso de sus patrimonios, los que más tenían apenas contribuían. Transparentaba la organización territorial, pues hubo varios ámbitos fiscales que estuvieron exentos. La población de Castilla era el 85% de los contribuyentes. El sistema fiscal era caótico, la inmensa mayoría de las figuras contributivas eran ineficaces. Ingresos eran las rentas de las aduanas, las rentas estancadas, y otros ingresos importantes eran las rentas de origen eclesiástico. El Estado hubiera recaudado más si hubiera evitado a los intermediarios. Fue una hacienda insuficiente para satisfacer el gasto público.
El presente texto de Manuel Godoy 9 presenta a modo de síntesis los grandes males de la monarquía en este momento:
« .. . la d iferen te co n stitu c ión d e las p rov in cia s d e E sp añ a y e l gran d estrozo d e las exentas y las p riv ileg ia d a s o d e fu ero ; la re s isten c ia q u e a toda p ro v id e n c ia o p o
n e e l g ob ie rn o m u n ic ip a l d e los p u e b lo s ; la in m u n id a d y e l in flu jo d e un gran c l e
ro se cu la r y regu lar tan re sp e ta b le p or la san tid ad d e su in stitu ción c o m o p or sus
p riv ileg io s a cu m u la d os en la serie d e lo s s ig lo s ; lo s d e re ch o s y las e x e n c io n e s d e
u n a n o b le z a h e re d ita r ia c o e tá n e a al e s t a b le c im ie n to d e la m o n a rq u ía y p arte
con stitu tiva d e la form a d e su g o b ie rn o ; la co rted a d d e las rentas d e la C oron a y
la nu eva d ificu lta d d e aum entarlas c o n n u evos im pu estos m ira dos c o n in v e n c ib le
rep u g n a n cia p o r u n os p u e b lo s ya a g ob ia d os b a jo el p e so d e ca la m id a d es in c r e íb le s , la p ob reza d e l c o m e r c io p or la in terru p ción d e la c o m u n ic a c ió n c o n la A m é
r ica y p o r otros e fe c to s d e la guerra y en fin in n u m era b les cau sas d e una in flu en c ia tan p e rn ic io s a c o m o in d e s tru c tib le .» 10
8 ROMERO Sam per, M ., «L a c r is is d e l A n tig u o R é g im e n » , en PAREDES JAVIER (c o o r d .) , Historia de España en el siglo XIX, B a rce lon a 2 0 0 4 , p p . 1 5 -1 7 .
9 M an u el G o d o y n a ce en B ad a joz y m u ere en París. P erten ecía a una fa m ilia h id a lga , in g resó en la m ilic ia , y fu e d estin a d o a a com p a ñ a r a lo s P rín cip e s d e A stu rias. M uerto C arlos III, su h ijo C arlos IV le a s c ie n d e a m iem b ro d e la Tertulia d e los R e y e s d e E sp a ña, y, a partir d e ah í, las c o n c e s io n e s son ex traord inarias . L le g ó a a lcan zar ca n tid a d d e c o n d e co r a c io n e s in au d itas hasta e l m om en to . A m ig o p erson a l d e lo s reyes. E l m anifestó an te lo s r e y e s u n a le a lta d d e s c o n o c id a . S e e n c a r g ó d e la S e c re ta r ía d e E sta d o h asta 1 8 0 8 .
10 L a PARRA L ó p e z , E ., M anuel Godoy. La aventura del poder, B a r c e lo n a 2 0 0 2 , p p . 3 4 1 -3 4 2 .
362
IS M A E L A R E V A L IL L O G A R C Í A , O S A
En este texto se refleja perfectamente cómo se está gestando una crisis de Estado en 1808. En la vecina Francia se ha proclamado el Imperio. España firmó el trato de S. Ildefonso con el que se renueva la amistad con Francia. Esto fue lo que llevó a Fontainebleau (1807), el día 27 de octubre n .
2 . L a N a c i ó n e n a r m a s . L a G u e r r a d e l a I n d e p e n d e n c i a
(1 8 0 8 -1 8 1 4 )
Napoleón ha cambiado el titular de la Corona y ha aprovechado la renuncia de los Reyes. A la altura de 1808 se produjo un cambio dinástico, se han sustituido a los Borbones por los Bonaparte. Esta guerra fue interpretada como una manifestación del nacionalismo español, era la nación española en armas contra los invasores franceses. Ahora bien, ¿cuál fue el significado de esta guerra? Fue un fenómeno muy complejo que da pie a que se hable de ella desde diferentes planteamientos: como guerra internacional, subyace el enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña, y que se resuelve en territorio peninsular; como guerra civil entre españoles, así lo vio Jovellanos. Entre los ilustrados se produjo en 1808 una profunda división. Una parte de estas élites se va a afrancesar políticamente, y conscientemente participarán en la política de José I. Esto se debe a dos razones: querían evitar una guerra en España, que daban de antemano por perdida dada la desproporción de las fuerzas, y que tendría consecuencias negativas; y otra razón es que en la monarquía de José I veían la posibilidad de llevar a cabo un programa de reformas. A estos afrancesados les importa la monarquía como forma de gobierno, les importa que sea un rey reformador. Otra parte de los ilustrados, representados por Jovellanos, militaron en la resistencia contra los franceses. El sentimiento de no poder establecer en España una monarquía francesa diferente a la de los Borbones les llevó a muchos al exilio.
Junto a esta división de las élites, la respuesta del pueblo fue inequívoca, se manifestó antifrancés desde el primer momento. Esta oposición fue la que hizo que la guerra se extendiera. Estaba presente el odio al francés. El clero conservador difundió la idea de un Napoleón
11 B a h a m o n d e , A ., y M a r t ín e z , J. A ., Historia de España. Siglo xix, M adrid 2 0 0 5 ,p . 2 6 .
3 6 3
E S P A Ñ A E N L O S A L B O R E S D E L S IG L O X I X . U N A N A C IÓ N S U B L E V A D A
anticristo, del francés antirreligioso. Fue también una guerra donde muchas zonas de España vivieron mucha protesta social que se manifestó en la resistencia a pagar diezmos, derechos señoriales, en la petición de que los ricos colaboren más con la guerra, en los motines antifiscales, en el asalto a las propiedades de los afrancesados. Se combate en defensa de los valores tradicionales. Fr. Diego de Cádiz, en 1794, publica: «El soldado católico en la guerra de religión», donde inventaba el trilema Dios- patria-rey. Este trilema ideológico resurgirá otra vez con la guerra, y la guerra se interpretará contra el anticristo francés, la guerra se interpretará en clave de cruzada.
2 .1 . Acontecimientos internacionales
La guerra se encuadra también dentro de una coordenada internacional: guerra entre Francia e Inglaterra, que quiere resolverse en territorio peninsular. Desde la llegada de los Borbones se quiso afianzar la amistad con Francia, origen de los llamados pactos de familia. Los Borbones desaparecen de Francia con la Revolución, y España declara la guerra a la Convención francesa. Terminada la guerra, Godoy vuelve a la alianza con Francia. Se firmó en 1796 el Tratado de San Ildefonso, que llevaría a España a la guerra contra Portugal y Gran Bretaña. Napoleón en Berlín decretó el bloqueo continental a la segunda; desde esta perspectiva, la Península tenía un interés enorme. Había que atravesar España para llegar a Portugal, amiga de Gran Bretaña, esto se estipula en Fontainebleau. Las tropas francesas entran en la Península como aliados, se van asentando en territorio español: Cataluña, alrededores de Madrid, Burgos, Vitoria, Aranda de Duero... Por el tratado, un sector del ejército español está situado en el norte de Europa y otro cuerpo militar acompaña a los franceses en territorio peninsular.
2 .2 . Acontecimientos internos
El contexto histórico de la guerra corresponde a unas coordenadas internas. La crisis fue de la Corona, de la familia real. Esta crisis se va a manifestar en tres acontecimientos cada vez más graves:
1. El proceso de El Escorial (1807). Fue un proceso que se siguió contra el príncipe heredero y el partido Fernandino capitaneados en torno a Fernando. Se llegó a descubrir la conjura de estos contra el rey
3 6 4
IS M A E L A R E V A L IL L O G A R C Í A , O S A
y Godoy. Este proceso tuvo como resultado la condena de algunos cabecillas. Cuando Napoleón supo esto, la división de la familia real española, cambió sus intereses hacia España. Se firma el tratado de Fontainebleau y tratará en 1808 de unir una parte de España a la administración imperial. Napoleón llegó a proponer al rey en un escrito, en febrero, cambiar Portugal por los territorios comprendidos entre los Pirineos.
2. El motín de Aranjuez (19 de marzo de 1808). Godoy advierte de los planes de Napoleón y propone la salida de los reyes de España. Se detienen en Aranjuez, donde el motín interrumpe los planes. Esta fue la segunda actuación del partido Fernandino. Godoy es destituido y Carlos IV abdica obligatoriamente en el príncipe Fernando en marzo de 1808. Fernando marcha a Madrid y rápidamente entra en trato con Napoleón. Carlos IV se queja de esta abdicación al Emperador. Ambos, tanto padre como hijo buscarán a éste, que se aprovecha de las circunstancias.
3. Las abdicaciones de Bayona. Carlos IV firmará un tratado de los derechos de la Corona de España a Napoleón con dos condiciones: se ha de respetar la integridad territorial de la monarquía española y el respeto a la religión católica como la única religión del Estado 12. La maniobra política culmina con el nombramiento de José Napoleón, hermano mayor del emperador, como rey de España. La necesidad de dar valor jurídico al cambio de dinastía se plasma en dos hechos: reunión de una Junta de Notables en Bayona, en representación de los tres brazos de las cortes tradicionales: clero, nobleza y estado llano; y la redacción de la Constitución de Bayona (6 de julio de 1808), carta otorgada en la que se establecen instituciones como el Senado, las Cortes y el Consejo de Estado. El texto, que contenía 146 artículos dispuestos en 13 títulos, instituyó la monarquía hereditaria como forma de gobierno, aunque señalaba que el Rey debería contar con sus nueve ministros, un Secretario de Estado, el Parlamento y el Consejo de Estado para gobernar el país. No proclamaba la división de poderes, sino que el Rey ocupaba el centro del sistema y era el que nombraba a los ministros, a los miembros del Consejo de Estado, a algunos diputados, al presidente de las Cortes y a los jueces. Se creó la figura del Parlamento, compuesto
12 MERCADER RIBA, J ., José Bonaparte , rey de España. 1808-1813. Estructura del Estado bonapartista, M ad rid 1 9 8 3 , p p . 2 2 y ss.
3 6 5
E S P A Ñ A EN L O S A L B O R E S D E L S IG L O X I X . U N A N A C IÓ N S U B L E V A D A
por el Senado y las Cortes. El Senado estaba integrado por los Infantes de España y por 24 senadores elegidos por el Rey. Las Cortes tenían un carácter estamental. La iniciativa legislativa correspondía al Consejo de Estado. Se estableció un sufragio indirecto para la elección de los diputados provinciales. La religión católica era la religión del Rey y de la nación y no se permitía ninguna otra.
Ahora bien ¿cuáles fueron las razones por las que Napoleón quiso instalar a los Bonaparte en el trono español? Son varias las respuestas: razón estratégica, es decir, el bloqueo continental contra Gran Bretaña, y la situación estratégica de la Península; la convicción que tenía entonces de que sólo destronando a los Borbones podía consolidar en Francia la dinastía de los Bonaparte, y el afán de Napoleón de difundir por la Europa Absolutista los beneficios de la revolución liberal. La nueva monarquía quiso buscar la legitimidad en la eficacia, en las reformas necesarias para el país. José I entra en España, y nada más entrar dirige un manifiesto a los españoles diciendo que quería reformar la monarquía. Frente a un Estado basado en el absolutismo, se presenta una monarquía renovadora dirigida por un texto constitucional. Establecía un sistema político de Carta Otorgada a medio camino entre el absolutismo y el liberalismo. Pero nada de todo esto se puede hacer realidad por varias razones: la primera es que este hombre y su monarquía eran fruto de la usurpación, el plan de instalar pacíficamente su reinado se viene abajo con Bailén. El 12 de julio de 1808, desde Vitoria, escribe a su hermano y le dice que ni un solo español le apoya.
Ante la evidencia de la invasión francesa se produjo un levantamiento popular. El 2 de mayo de 1808 se levanta el pueblo de Madrid ]3, fue espontáneo, probablemente inducido por británicos que incitaban a la rebelión. Este 2 de mayo empieza tempranamente en el palacio real, de donde salían los últimos miembros de la familia real custodiados por franceses. El segundo escenario fue la Puerta del Sol, donde tuvo lugar un grueso enfrentamiento con los franceses; el tercer escenario fue el parque de artillería situado en el antiguo palacio de los Monteleón. Allí, por primera vez, artilleros españoles se decantaron por respaldar el movimiento popular de Madrid. El balance fue negativo para los españoles, murieron centenares, un número elevado de madrileños fueron
13 EN CISO R E C IO , L . M . (dir.), El dos de Mayo y sus precedentes, Madrid 1992, pp. 10 y s s .
366
IS M A E L A R E V A L IL L O G A R C Í A , O S A
apresados y la mayor parte de estos prisioneros fueron asesinados la noche del 2 de mayo. La Junta de Gobierno desaprobó el levantamiento y prohibió a los españoles que se levantasen contra los franceses. Esto se debió a que la Junta no supo qué hacer 14. Antonio Alcalá Galiano trasmite algunas impresiones del ambiente que reinaba en la ciudad:
«E sta b a y o v ist ién d om e para sa lir a la c a lle c o n la in q u ie tu d natural d e aq u e lla s
h oras, cu a n d o entró azorada m i m ad re , y só lo m e d ijo las p a labras : ya ha e m p e zad o . N o se n eces ita b a d e c ir d e lo qu e se estaba h a b la n d o ... A l m om en to , tiros a lo le jo s . . . Ib a n se ju n ta n d o c u a d r illa s tan r id ic u la m e n te a rm a d a s , q u e era un a
lo cu ra en e llas p re ten d er h a b érse la s c o n so ld a d o s fra n ceses . A una d e e lla s , c a p ita n ea d a s p or un m u c h a c h o c o m o a r te sa n o ... m e a g reg u é y o , y fu im o s h a c ia la c a lle F uencarral. Pero u n os in sistían en q u e fu ésem os a lo s cu a rte les a ju n tarn os
c o n la tropa y c o n e lla p e le a r en o rd en y otros q u ería n qu e em b is tié sem os c o n los fr a n ce s e s ...» I5.
Tanto las abdicaciones de Bayona, como la insurrección popular contra José I, significaron una situación de “ vacío ce poder” que desencadenó la quiebra de la monarquía del Antiguo Régimen en España. Para hacer frente al invasor, se constituyen Juntas Provinciales, que asumen la soberanía en nombre del rey ausente. En septiembre de 1808, las Juntas Provinciales 16, muchas de ellas exhortando a la rebelión, se coordinaron y se constituyó la Junta Central Suprema. Además, hay en este momento una crisis de las instituciones políticas existentes. Está la Junta de Gobierno que iba a ejercer su autoridad mientras el monarca no estuviera. Los Consejos, las Audiencias, se encontraron en una situación incierta dominada por el no saber qué hacer. Madrid está rodeado en estos momentos de soldados franceses.
2 .3 . Evolución de la guerra
Dicha evolución se da en tres etapas 17:
1. En esta primera fase el levantamiento inicial español se va a transformar en una guerra generalizada que hace fracasar el proyecto
14 B a iia m o n d e , A ., y M a r t ín e z , J. A ., o.e., p p . 3 0 - 3 1 .15 A lcalá Galiano, Memorias, vo l. i, p p .1 6 7 -1 6 8 .16 MORENO ALONSO, M ., La Junta Suprema de Sevilla, S ev illa 2 0 0 1 .17 R o m e r o S a m p e r , M ., o.e., p p . 4 6 - 5 0 .
3 6 7
E S P A Ñ A EN L O S A L B O R E S D E L S IG L O X I X . U N A N A C IÓ N S U B L E V A D A
pacífico de instaurar a los Bonaparte en España. Las penurias que vivían los militares españoles duraron toda la guerra lñ. Cuando ésta ya tocaba a su fin, las tropas españolas participantes en la ofensiva aliada por tierras vasconavarras todavía seguían careciendo de vestido y alimentación apropiados y no disponían de una dirección conveniente, por lo que, según el relato de un suboficial británico: «la mayor sorpresa era que estuviesen en condiciones de luchar». Las tropas francesas, desde 1807, están entrando en la Península. En mayo de 1808 había ya118.000 franceses; en junio, en torno a 165.000. De estos un contingente ya había pasado a Portugal. El ejército español regular tenía en estos momentos 112.000 hombres. Las Juntas Provinciales promulgarán un reclutamiento universal. Fuera de España había más tropas en Dinamarca junto con las tropas imperiales. Los franceses que se estaban asentado en España fijaron su estrategia en tres líneas: asegura comunicaciones Madrid-Bayona; la conquista de Cataluña con proyecciones hacia Aragón y Levante; y la tercera estrategia era bajar hasta Andalucía. En esta etapa primera, el peso de la resistencia española recayó en el ejército regular y en las poblaciones sitiadas. Las tropas francesas tomaron victorias importantes: Santander, Medina de Riose- co... Los franceses también cosecharon fracasos como fue el freno de la conquista de Cataluña, la resistencia de Gerona dirigida por el general Alvarez de Castro, allí se formaron batallones íntegros de mujeres, Zaragoza también resistió a los franceses, pero el fracaso más importante fue el de Bailén en julio de 1808 dirigido el ejército francés por Dupont y el español por el general Castaño. Bailén tuvo unas consecuencias importantes: era la primera vez que un ejército imperial era derrotado en una batalla campestre. Historiadores, como Ch. Esdai- le ly, dicen que en esta batalla se dieron tres fallos: el primero lo cometió Napoleón, que no esperaba la resistencia popular en España, considerando su ejército como muy débil. Así, se explica que las tropas francesas que entraron en España estuvieran muy mal entrenadas y preparadas. Otro fallo lo cometió el general francés Dupont, que a mediados de junio de 1808 estaba en Andújar. Por su ambición, y con unas gentes poco eficaces, se dedicó a Andalucía en vez de volver al centro. Y
18 SAÑUDO, J. J., El ejército español en la Guerra de la Independencia, M ad rid 1 9 9 6 , p p . 1 7 9 y ss.
19 Esdaile, Ch., La guerra de la Independencia, B a rce lon a 2 0 0 6 , p p . 6 9 y ss.
368
IS M A E L A R E V A L IL L O G A R C Í A , O S A
el tercer fallo fue la falta de coordinación de los militares franceses, pues los refuerzos tardaron mucho tiempo en llegar.
En España la batalla de Bailón provocó la primera evacuación de Madrid por los franceses. José I abandona Madrid y se refugia en Vitoria. Bailén demostró que la guerra iba a ser ya inevitable, por eso supuso para José I el conocimiento de las primeras defecciones, muchos pasarán del afrancesamiento a la resistencia. Esta defección afectó a grandes nobles, duques, políticos, intelectuales y eclesiásticos destacados. José I conoció que sus pretensiones de instalarse pacíficamente en España son imposibles y por eso se convertirá en un rey conquistador 20.
2. La segunda etapa de la guerra (1808-1812). Las riendas las toma directamente Napoleón acompañado de sus mejores generales y del grueso de su ejército. Este, en su itinerario hacia Madrid, rompe la línea defensiva de los españoles en el Ebro. Tras las dificultades en el paso de Somosierra llega a Madrid, a Chamartín 21. Allí firmará cuatro decretos de contenido reformista: abolición del régimen señorial, supresión de las aduanas interiores, abolición de la Inquisición y la reducción de conventos religiosos; todos ellos de diciembre de 1808. De Madrid partió hacia Galicia. En esta ruta, en Astorga, recibe noticias de que Austria se ha levantado, esto le obliga a abandonar España en enero de 1809 y a dejarla en manos de sus generales. Zaragoza cae en febrero del mismo año; cae Gerona; el ejército español es derrotado en Ocaña, y en 1810 se conquista Andalucía; dos años más tarde caerá Valencia. El dominio siempre fue precario por la presencia de las guerrillas españolas.
Papel crucial desempeñaron en este momento los guerrilleros; por tanto, es obligado aludir a ellos. Los historiadores Miguel Artola 22 y Moliner Prada 23 hablan de una serie de factores que tienen que darse para que nazca la guerrilla: la superioridad del ejército invasor en armas y en efectivos, el apoyo necesario que ha de tener el guerrillero de la población civil; otro factor son unas condiciones socio-eco- nómicas determinadas y el de una estrategia de la guerrilla que rompe con la estrategia del ejército regular, el guerrillero atacada a la
20 A rto la, M ., Los Afrancesados, M a d r id 1 9 7 6 , p p . 3 0 1 - 3 0 3 .21 Id., p p . 1 4 3 y ss .22 Id., La guerra de guerrillas, M a d r id 1 9 6 4 .2:i MOLINER P r a d a , A . , La guerrilla en la Guerra de la Independencia, M a d r id 2 0 0 4 .
369
E S P A Ñ A E N L O S A L B O R E S D E L S IG L O X I X . U N A N A C IÓ N S U B L E V A D A
retaguardia y en campo ocupado por el invasor. La guerrilla tratará de provocar el mayor daño posible a las tropas invasoras. Los guerrilleros tratarán de capturar los correos franceses y obligar a estos a proteger sus correos y vías de com unicación. Es una estrategia basada en el ataque por sorpresa, y la huida y retirada deshonrosa. Esta guerrilla ofrece diferencias en cuanto a su organización: fue una formación irregular frente al ejército regular, ofreció la subsistencia a los guerrilleros en la España pobre y miserable, y a los jefes la posibilidad de promocionarse socialmente sin tener para nada en cuenta sus estudios y su origen social.
Algunas características de la guerrilla se agrupan en un listado: su espontaneidad, una serie de paisanos deciden armarse contra los franceses, lo cual no incluye reclutamientos forzados; su carácter no profesional, lo cual no impide que algunos militares se acabaran convirtiendo en guerrilleros por diversos motivos y que algunas guerrillas acabaran militarizándose; se señala también la estrategia particular de los guerrilleros, estrategia basada en la rapidez, ataque sorpresa, retirada rápida, guerra de desgaste, acoso permanente a la retaguardia del ejército invasor; otra característica es la importancia del líder, jefe que lo es más por temor, por su éxito y por su capacidad de atraerse botines ajenos. Los jefes con frecuencia fueron reconocidos con apodos que no son usados en plan de burla. Las grandes guerrillas tienen una relación peculiar con el territorio, y éste le sirve de lugar de refugio y de entrenamiento. El guerrillero conoce bien estos territorios 24. Obtienen sus recursos de la población civil, de los pueblos donde actúan; estas contribuciones cada vez más fueron soportadas con amplio malestar. Así lo reflejan las memorias de Gregorio González Arranz, un labrador de Roa (Burgos) que al empezar la guerra acababa de cumplir los veinte años y que desde la muerte de su padre dirigía la granja familiar:
«D e s d e e l año de 1 8 0 8 ... las guerrillas o partidas al m ando d e don Jerónim o M erino, y ... E l E m p ecin a d o , causaron a mi m adre m uchas m olestias al p reten d er sacarm e
para e l serv icio d e las arm as a lu ch ar contra la u surpación . Yo estaba só lo para atend er todo el p e so d e nuestra hacien da , p u es m i m adre no acostum braba a salir d e casa más q u e a la Ig lesia , y sus otros h ijos , m is herm anas, eran niñas d e p o ca edad . A u n q u e repetid as v e ce s se h ic ie ron grand es sa cr ific io s p ecu n ia r io s para librarm e d e l serv icio d e arm as, n o cesaron las m olestias, d ic ié n d o se m i m adre qu e p or m i aeon -
24 M o liner Pkada, A ., o.e., p . 2 7 8 .
3 7 0
IS M A E L A R E V A L IL L O G A R C Í A , O S A
sejarm e qu e tom ase e l estado d e m atrim onio. E l 6 de febrero d e 18 11 m e ca sé con
M aría B erdón A lta b le » 2s.
El guerrillero tenía un origen militar-civil. Presentes en la guerrilla estuvieron todos los grupos sociales de la sociedad de 1808. Muchos fueron campesinos, pues era el grupo más numerosos. Llama la atención la presencia de notables miembros del clero, tal vez por el decreto de Cha- martín que redujo el número de conventos, pues muchos religiosos encontraron en la guerrilla un medio de vida y de combatir a la autoridad francesa que había decretado la exclaustración. Las motivaciones de los guerrilleros fueron varias: para defender la religión, la patria y al rey, al que consideraban prisionero en Francia para defender los intereses materiales, para afrontar las crisis de subsistencia muy acusadas, para cambiar de vida, por espíritu de aventura, por venganza personal, por odio al francés. Estos obligaron a los franceses a destinar un número de tropas en misiones no propias de guerra (supervisión de correos y abastecimientos), los guerrilleros proporcionaron a los ejércitos regulares informaciones de los movimientos del ejército francés, y las guerrillas contribuyeron a levantar la moral de los combatientes españoles. Entre los guerrilleros más famosos cabe destacar: en Navarra, Espoz y Mina, y Eguaguirre; en Andalucía, “ El Mantequero” , Mellado, Panizo, Calvache; en Asturias, Castañón, Escandón y Barcena; en Castilla la Mancha, Atayucas, Orobio, Pastrana y San Martín; y en Castilla y León, Temprano, Salazar, Julián Sánchez “ El Charro” y Juan Martín Diez “ El Empecinado” 26.
3. La tercera etapa (1812-1814). Se caracteriza porque Napoleón saca las tropas de España para iniciar la campaña de Rusia. Se produce el cambio de la guerra, los aliados entran en la ofensiva final. Así, en julio de 1812, se da la batalla de Arapiles, que produce la segunda evacuación de los franceses de Madrid. José I abandona Madrid y se dirige hacia el Levante, donde estaba el general francés Suchet. Las tropas aliadas dirigidas por Wellington entraron en Madrid. Desde allí, el general inglés va recuperando ciudades como Badajoz y Ciudad Rodrigo. A finales de agosto de 1812 se levanta Cádiz sitiado y empieza la retirada de los franceses de Andalucía de forma muy lenta. José I en noviembre regresa a Madrid de manera efímera hasta marzo de
23 ALONSO, E . ( e d .) , Memorias del alcalde de Roa Don Gregorio González Arranz, 1788-1840 , R o a 1 9 9 5 , p p . 2 3 -2 4 .
26 A rto i.A , M., «L a G u erra d e G u e rr illa s» , en Revista de Occidente (1 9 6 4 ) 16.
3 7 1
E S P A Ñ A E N I.O S A L B O R E S D E I. S IG L O X I X . U N A N A C IÓ N S U B L E V A D A
1813. Cuando marcha de Madrid se dirigió hacia Vitoria y a la frontera. En diciembre de 1813, por el tratado de Valencia, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España 27.
2 .3 . Las consecuencias y valoración de la guerra
Las consecuencias resultaron catastróficas y de gran importancia. Muchas pérdidas humanas, destrucción de ciudades y arruinados los sectores de la economía como consecuencia de los guerrilleros y de los franceses. Se destruye el sistema político del Antiguo Régimen. Todo empezó con la crisis de la monarquía que culminó con las abdicaciones y que acabaron con el absolutismo en España. Las Juntas Provinciales se constituyeron en contra de las autoridades del Régimen citado que no se opusieron a Napoleón. Con estas Juntas empezó un proceso revolucionario que se va a desarrollar en las Cortes de Cádiz que aprueban un nuevo proyecto liberal. La guerra cambió la vida de los españoles, de las gentes y de las familias. Tuvo consecuencias negativas para la población, pues acostumbró a los españoles guerrilleros a vivir de una manera muy peculiar, fuera de la ley. La guerrilla mitificó el recurso a la violencia para resolver algunos problemas. La guerra multiplicó los efectos catastróficos que desde finales del siglo XVIII se producían ya en España. Entre 1797 y 1816 se perdió un potencial de crecimiento en tomo a 800.000 personas. Se presenta una elevada tasa de mortalidad: hambmnas, epidemias, alza de precios, comercio exterior bloqueado, se gasta más de lo que se recauda. La guerra produjo la destrucción del mundo urbano, así ciudades como San Sebastián quedaron arrasadas en San Marcial. Se produjo el desmantela- miento de la industria, sobre todo la textil. La agricultura salió muy deprimida, a partir de 1816 se produce una crisis agraria hasta 1840. La guerra supuso la sangría económica de muchos pueblos que fueron obligados a contribuir de diversas maneras. Este enfrentamiento contribuyó a la caída definitiva de Napoleón en Europa. La presencia de tropas francesas en España contribuyó a desgastar la moral de los franceses que no estaban en España y de la administración imperial.
27 TERMINE, É . ; B o r d e r , A .; y C h a s t a g n a r e t , Historia de ία España Contemporánea. Desde 1808 a nuestros días, B a r c e lo n a 2 0 0 1 , p . 3 2 .
3 7 2
LA ASISTENCIA AL MATRIMONIO CANÓNICO DEL TESTIGO CUALIFICADO LAICO
_l_or el bautismo, todo fiel es investido de una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y la acción, anterior en el orden lógico y existencial a cualquier diferenciación basada en la propia condición o función dentro de la comunidad eclesial. Los diversos ministerios poseen una raíz bautismal y hacen visible la pluralidad de dones y carismas con que el Espíritu modela la estructura histórica de la Iglesia. De las cualidades que adornan el ministerio laical de la asistencia al matrimonio se deduce cjue el testigo cualificado no es un mero fedatario de la recepción de las declaraciones nupciales de voluntad. Su presencia no se reduce tampoco al acto de contraer, ni a dar visibilidad eclesial al consentimiento manifestado por quienes se unen en matrimonio. Los laicos delegados para asistir al matrimonio participan en el itinerario de fe de los novios, integrándose, por tanto de pleno derecho, mediante su ministerio, en la misión salvifica de la Iglesia.
Carlos Hurtado de Mendoza Domínguez, OSA · ----------------
• C arlos H u rtado d e M en d oza D om ín g u ez , es agu stin o y l ic e n c ia d o en D e re ch o C iv il y D e re ch o C a n ón ico .
RELIGIÓN Y CULTURA, LV (20 0 8), 3 7 3 -4 0 0
3 7 3
L A A S IS T E N C IA A L M A T R IM O N IO C A N Ó N IC O D E L T E S T IG O C U A L IF IC A D O L A IC O
El matrimonio canònico es un instituto jurídico público que viene a la existencia mediante un pacto irrevocable entre un hombre y una mujer, jurídicamente hábiles y capaces de instaurar una comunidad de vida y amor conyugal, por su propia naturaleza ordenada al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos (cann. 1055, § 1 ; 1057). Este pacto o alianza, que en su específica configuración natural es denominado consentimiento matrimonial, despliega su eficacia jurídica cuando es realizado según las prescripciones del Derecho, esto es, legitime o secundum leges. Y en el ordenamiento codicial de la Iglesia católica este requisito de legalidad se concreta en la necesidad de observar una determinada forma en la celebración del matrimonio, o lo que es lo mismo, en la necesidad de manifestar el consentimiento conyugal secundum formam canonicam
La forma canònica puede ser definida como el modo o manera de celebrar el matrimonio y de recibir las declaraciones nupciales de voluntad en un contexto eclesial 2, cuando al menos uno de los contrayentes ha sido bautizado en la Iglesia católica o, bautizado en otra Iglesia o comunidad eclesial, ha sido recibido en ésta y no la ha abandonado con acto formal 3 (cann. 11; 1059; 1117) 4. El Código de Derecho
1 M e lim ito a o fr e c e r a lgun as notas a c e r ca d e la form a jurídica d e l m atrim on io c a n ó n ic o q u e p u e d e n serv ir d e p reá m b u lo para la re flex ión p oste r io r sob re la a s is ten cia la ica l. La form a sacram en ta l (con sen tim ien to ) y la form a litú rg ica (ritos y ce rem on ia s r e lig iosas) só lo son m en c ion a d a s b revem en te .
2 En e l ám bito d e l d e re c h o c iv il se su ele d istin gu ir entre la form a y las form alida des d e l n e g o c io ju r íd ic o . L a form a es la m anera d e ce le b ra r el n e g o c io : d e pa labra , p o r e s c r ito , m ed ia n te c ie rta ce re m o n ia . E n esta p rim era a c e p c ió n la form a n o es un s im p le e le m ento d e l n e g o c io , s in o la “ vestidu ra ex terior” d e los e lem en tos , ritos o so lem n id a d es qu e d e b e n ob serv a rse para d ar v id a al n e g o c io . Y así, en e l m atrim on io c e le b r a d o en form a c iv il , e l ju e z y los testigos son el “ a m b ien te ” en q u e d e b e n ecesa ria m en te tener lugar la m an ifesta ción d e las d e c la ra c io n e s d e lo s con trayen tes. Las form alid a d es d e l n e g o c io , en ca m b io , con stitu yen só lo un e lem en to q u e se un e a lo s otros requ is itos d e l n e g o c io ju r íd ic o , esp ec ia lm en te a las d e c la ra c io n e s d e volun tad , p ero no son la forma d e esas d ecla ra c ion es . E s e l c a so d e a q u e llo s n e g o c io s ju r íd ic o s q u e ex igen para su p e r fe cc ió n Ia traditio rei, d on d e , p rec isa m en te , la entrega d e la c o sa es con s id era d a c o m o form alida d o so le m n id ad n ecesa ria . V éa se , A lbadalejo, M ., Derecho civil. I Introducción y parte general, vol. II La relación, las cosas y los hechos jurídicos, B a rce lon a 1 9 8 9 , p p . 3 4 5 -3 4 9 .
* Para e l a b a n d on o p or a cto form al, p u ed e con su lta rse AZNAR G il , E R ., «L a d e fe c c ió n d e la Ig les ia ca tó lic a p o r acto form al: c o n c e p to , c o n s e c u e n c ia s ca n ó n ica s y re g u la c ión en las d ió c e s is e s p a ñ o la s » , en Aa. Vv., Puntos de especial dificultad en derecho matrimonial canónico, sustantivo y procesal, y cuestiones actuales de derecho eclesiástico y relaciones Iglesia-Estado. (Actas de las XXVII jornadas de actualidad canónica organizadas
3 7 4
C A R L O S H U R T A D O D E M E N D O Z A D O M ÍN G U E Z , O S A
Canónico de 1983 regula la forma canónica en los cann. 1108-1123 (lib. IV , parte I , tit. V II, cap. V , De la form a de celebrar el matrimonio) 5, distinguiendo entre una modalidad ordinaria de celebración y otra extraordinaria6. La forma ordinaria consiste en la manifestación del
por la Asociación Española de Canonistas en Madrid, 11-13 de abril de 2007), c o o rd . R a fa e l R od ríg u ez C h a cón , M ad rid 2 0 0 7 , p p . 2 5 -7 0 .
4 E sta es la norm a gen era l a p lic a b le al m atrim on io reg u la d o p or e l D e re ch o c a n ó n ico : se d e b e o b se rv a r la fo rm a c a n ó n ic a c u a n d o al m e n o s u n o d e lo s con tra y e n te s ha s id o ba u tizad o en la Ig les ia ca tó lic a , o en e lla ha s id o r e c ib id o , y n o ha a b a n d on a d o la m ism a c o n a cto form al. L a form a c a n ó n ica es una norm a e c le s iá s t ica y, p o r tanto, se im p on e la o b lig a to r ied a d d e su o b se rv a n cia , con fo rm e al ca n . 11 , para tod os lo s ba u tizad os q u e se h a llen en p len a com u n ió n c o n la Ig le s ia ca tó lic a (ca n . 2 0 5 ) . L a p otestad norm ativa d e la Ig lesia (can . 1 0 5 9 ) a lca n za tam b ién , ragione materiae, n o ragione personae, al n o ba u tiza d o o al a c a tó lico qu e se un e en m atrim on io c o n un c a tó lic o . S in em barg o , e l m ism o ca n . 11 e s ta b le c e un a e x c e p c ió n a la norm a g en era l: «s i e l d e re c h o no d isp o n e expresa m en te otra c o s a » . Y , d e h e c h o , la form a c a n ó n ica p u e d e ser d isp e n sa d a en c a s o d e p e lig ro d e m uerte (ca n . 1 0 7 9 ), c o n o c a s ió n d e la c e le b r a c ió n d e un m atrim on io m ixto , cu a n d o ex is tan «g ra v es d ific u lta d e s » q u e im p id a n su ob se rv a n cia (can . 1 1 2 7 , § 2 ) o d e un m atrim on io con d isp e n sa d e d isp a rid a d d e cu lto s (ca n . 1 1 2 9 ), e x ig ié n d o se en am b os ca so s «a lg u na íorm a p ú b lic a d e c e le b r a c ió n » (ca n . 1 1 2 7 , § 2 ) , y, fin a lm en te , en lo s su p u estos d e sa n a c ió n en la raíz (ca n n . 1 1 6 1 y 1 1 6 5 ). A tod o e l lo hay q u e su m ar la n orm a e s p e c ia l p rev ista para e l m atr im on io entre un c a tó l ic o y un a c a tó lico or tod ox o (ca n . 1 1 2 7 , § 1 ), d o n d e « la form a c a n ó n ica se req u ie re ú n ica m en te para la l ic itu d ; p e ro se re q u ie re para la v a lid ez la in te rven c ión d e un m in istro sagrad o , o b serv a d a s las d em á s p re s cr ip c io n e s d e l d e r e c h o » .
5 L ib . til, parte I, tit. VII, ca p . VI, can n . 1 0 9 4 -1 1 0 3 , d e l C ó d ig o d e D e re ch o C a n ón ico d e 1 9 1 7 ; tit. XVI, ca p . VII, art. VI, can n . 8 2 8 -8 4 2 d e l C ó d ig o d e lo s C án on es d e las Ig le sias O rien ta les d e 1 9 9 0 .
6 D e a cu erd o co n el can . 1 1 1 6 , la form a extraord inaria d e ce le b r a c ió n p revé la m anifestación d e l con sen tim ien to m atrim onial ante d os testigos, s in la a sisten cia cu a lifica d a del m inistro ord en ad o , en las sigu ien tes c ircu n stan cias : « § 1. Si no hay a lgu ien q u e sea c o m peten te con form e al d e re ch o para asistir al m atrim onio, o no se p u ed e a cu d ir a él sin grave d ificu lta d , q u ien es p retend en contraer verdad ero m atrim onio p u ed en h a cerlo vá lida y l íc i tam ente estando presentes só lo los testigos: 1 .° en p e ligro d e m uerte; 2 ." fuera d e p e ligro de m uerte, c o n tal d e q u e se p revea pru den tem ente qu e esa situ ación va a prolon garse d urante un m es. § 2 . En am bos ca sos , si hay otro sacerd ote o d iá co n o q u e p u ed a estar p resente, ha d e ser llam ad o y d e b e p resen ciar el m atrim onio ju ntam ente con los testigos, sin p erju ic io de la va lid ez d e l m atrim onio só lo ante testig os» . E l p ro fesor G on zález d e l V alle p rop on e la s igu ien te c la s ifica c ió n d e las form as d e ce le b ra c ió n , entend idas éstas com o «form as de r e c e p c ió n d e la d e c la ra c ió n d e v o lu n ta d » , a sab er: 1. R e c e p c ió n d e volu n tad a re q u er im iento d e un representante d e la jerarqu ía y d os testigos (can . 1 1 0 8 ); 2 . D ec la ra c ión ante d os testigos (ca n . 1 1 1 6 ) ; 3 . Form a con m u ta d a (ca n . 1 1 2 7 , § 2 ) ; 4 . D e c la r a c ió n ante un m inistro sagrado cristian o (can . 1 1 2 7 , § 1 ); 5 . D ec la ra c ión en a u sen cia d e l otro con trayen te (can n . 1 1 0 4 -1 1 0 5 ). P u ed e con su ltarse en , GONZÁLEZ DEL VALLE, J. M a., Derecho canónico matrimonial según el Código de 1983, P am plona 2 0 0 6 , pp. 1 1 7 -1 2 4 .
3 7 5
L A A S IS T E N C IA A L M A T R IM O N IO C A N Ó N IC O D E L T E S T IG O C U A L IF IC A D O L A IC O
consentimiento matrimonial «ante el Ordinario del lugar o el párroco, o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan, y ante dos testigos» (can. 1108, § 1 ). Dentro de esta modalidad ordinaria, aunque con carácter excepcional, se integra la celebración del matrimonio con la presencia de los referidos testigos comunes y, simultáneamente, la asistencia cualificada de un laico regularmente delegado (can. 1112). A esta última modalidad de la forma ordinaria de celebración dedicaremos las próximas reflexiones.
El establecimiento de una forma jurídica para la validez de la celebración del matrimonio no es una limitación del ius connubii. La Iglesia, como por lo demás la generalidad de los estados en relación a sus ciudadanos, reivindica su propia potestad sobre el matrimonio de los bautizados con la finalidad de tutelar no sólo un consentimiento naturalmente suficiente, sino jurídicamente eficaz. Muestra de ello es la regulación de los impedimentos de derecho positivo, dirigida a salvaguardar ciertos valores personales y sociales sobre los que se asienta el matrimonio cristiano. Así también, por derecho positivo eclesiástico, la forma canónica cumple una función de garantía y publicidad, que se proyecta, sin embargo, más allá de la simple exigencia de legalidad o certeza jurídicas. En efecto, la forma permite que los contrayentes, ya inmersos en el misterio de Dios a través del bautismo, puedan participar plenamente de la eclesialidad del matrimonio que celebran, máxime si se atiende a los efectos peculiares que derivan del pacto conyugal en el ordenamiento canónico, respecto a los que son propios de los sistemas matrimoniales civiles.
1 . B r e v e s ín t e s is h i s t ó r i c a
Sabido es que en los primeros siglos de andadura de la Iglesia, el matrimonio cristiano no exigía la observancia de forma jurídica alguna de celebración. Desde la recepción del principio romano nuptias facit consensus 7, la comunidad cristiana consideró instaurado el matrimonio
7 E s c o n o c id a la regola iuris d e U lp ia n o : «N u p tia s n on c o n c u b itu s , s e d co n se n su s fa c it » (D . 5 0 , 17 , 3 0 ) . En e l D e re ch o y la so c ie d a d rom a n os se p u ed en id en tifica r a lg u nas c o s tu m b re s y u so s s o c ia le s q u e p r e c e d ía n a la c e le b r a c ió n d e l m a tr im o n io : lo s e sp o n sa le s ; la figura d e las arrahae sponsaliciae (é p o c a p o s tc lá s ica ) o ca n tid a d d e d in e ro qu e los futuros e sp o so s se in te rca m b ia b a n c o m o p ru eb a y garantía d e la p rom esa d e
3 7 6
C A R L O S H U R T A D O OK M E N D O Z A D O M ÍN G U E Z . O S A
por el sólo intercambio del consentimiento, de acuerdo con los usos y normas vigentes en cada lugar. La Iglesia carecía de un derecho propio, por lo que el matrimonio de sus fieles no se distinguía jurídicamente del matrimonio de los paganos 8. Es cierto que desde muy pronto la moral cristiana fue penetrando y corrigiendo el modelo de matrimonio legal, en aquellos elementos que se revelaban contrarios a la enseñanza evangélica de la unión esponsal 9. Es igualmente evidente que la reflexión teológica sobre el matrimonio vinculó de forma progresiva su celebración a la liturgia eclesial a través de diversos ritos y celebraciones. En ambos casos, se pretendía tutelar la dignidad de los contrayentes, sobre todo de la mujer, expuesta a abusos, como el abandono arbitrario por parte del marido, el fenómeno de los matrimonios por rapto y los matrimonios clandestinos. La liturgia nupcial en uso, a su vez, manifestaba el carácter sagrado del conyugio, realidad terrena que debía vivirse en el Señor y signum sacrum 10. Sin embargo, sólo en el 1215 el Concilio Lateranense sancionará ad liceitatem la obligación de celebrar el ya tradicional matrimonio in facie Ecclesiae y de obser-
matrimonio; diversas ceremonias y ritos que acompañaban el matrimonio, entre los que destacan la confarreatio (época arcaica), que era uno de los modos de entrar en la familia del marido, o la constitución de la dote, entregada por el padre de la mujer o por la mujer misma al esposo para contribuir al mantenimiento del hogar. Se solían realizar también tablas nupciales, que manifestaban la intención de tener hijos por parte de los contrayentes. Todos estos ritos, ceremonias y actos acompañaban el matrimonio, podían probar su existencia y la fecha de la celebración, pero no eran condiciones exigidas por la ley o la costumbre para la validez del mismo, ni constituían una especie de forma matrimonial. Sólo existía un rito que, según el parecer de pocos romanistas, era necesario para la validez del matrimonio: la deductio in domum maritis. Cf. Gaudemet, J., Le mariage en occident. I es moeurs et le droit, París 1 9 8 7 , pp. 2 6 -4 0 ; Torrent, A ., Manual de derecho privado romano, Zaragoza 1 9 8 7 , pp. 5 2 5 -5 4 8 .
8 Cf. D lO G N E T O , Epístola V, 6 , en Padres Apostólicos, In tro d u cc ió n , tra d u cc ió n y notas d e Juan José A yán (-B iblioteca Patrística 5 0 ) , M ad rid 2 0 0 0 , p . 5 6 1 .
9 E l a sp e c to m ás con trov ertid o será la d iso lu b ilid a d d e l m atrim on io , sob re tod o en la é p o ca c lá s ic a d e l d e re c h o rom ano. A s í lo ex p resa N avarro V alls: «N atu ra lm en te la re s is ten cia , fortís im a , ya se p rea n u n cia en las r e a c c io n e s q u e se p rod u je ron en e l en torn o d e l p ro p io C risto . S in em b a rg o , e l m en sa je c r is tia n o —m ás q u e estricta m en te su D e r e c h o — p rim ero fu e m o d ific a n d o e l m o d e lo rom an o y, d e sp u é s , e l g e rm á n ico en un e je r c ic io d e p a c ie n c ia y firm eza h is tór ica en un con tex to p la g a d o d e costu m b res con tra ría s, y d e un p a ra le lo es fu erzo d octr in a l or ien ta d o a d is ip a r in eertid u m b res y d u d a s , tarea en la qu e d e se m p e ñ a r ía un p a p e l e s e n c ia l la p a tr íst ica , y m ás en c o n c r e to A g u stín d e H ip o n a » . N a v a k r o - V a l l s , R ., Matrimonio y Derecho, M ad rid 1 9 9 5 , p. 2 5 .
10 V éa se SCHILLEBEECKX, E ., II matrimonio. Realtà terrena e mistero di salvezza, M ila n o 1 9 9 3 , pp. 2 3 6 ss.
3 7 7
L A A S IS T E N C IA A L M A T R IM O N IO C A N Ó N IC O D E L T E S T IG O C U A L IF IC A D O L A IC O
var algunos otros requisitos de publicidad u . Ello ni erradicó el problema de los matrimonios clandestinos ni prejuzgó el principio consensual. La causa eficiente del matrimonio seguía siendo el consentimiento natural de los contrayentes, de manera que estos, aun obligados a celebrar públicamente las nupcias, no vieron limitada su capacidad inicial para contraerías de forma clandestina o privada, dando lugar a situaciones de bigamia y a problemas irresolubles de conciencia, legitimación de la prole o prueba del matrimonio.
No sin dific ultades doctrinales 12, el Concilio de Trento quiso poner fin a esta problemática. Así, el Decreto Tametsi establecerá, so pena de nulidad, la obligación de celebrar el matrimonio en presencia del párroco o del Ordinario, o de un sacerdote delegado por uno de ellos, y, simultáneamente, ante dos o tres testigos LS. La eficacia del Decreto, sin embargo, quedó condicionada a su publicación en cada parroquia.
11 C on creta m en te , e l C o n c ilio d isp u so : «P ra e d e ce sso ru m N ostroru m in h a eren d o v e s tig iis , c la n d estin a co n iu g ia p en itu s in h ib em u s ; p roh ib en tes etiam , ne qu is sa cerd os ta libu s in teresse praesum at. Q u are sp e c ia le m q u oru m d am lo co ru m con su e tu d in em ad a lia g en era liter p rorog a n d o statu im us, ut, cu m m atrim onia fu erin t con tra h en d a , in e c c le s iis p er p resb y teros p u b lic e p roponantur, com p eten ti term in o p ra e fin ito , ut in fra illu m , qu i v o lu erit et va lu erit, leg itim u m im p ed im en tu m o p p o n a t» . CONCILIO LATERANENSE IV, 1 1 - 3 0 d e n ov iem b re d e 1 2 1 5 , en DENZINGER, H ., y HÜNERMANN, R, El Magisterio de la Iglesia. Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fid ei et morum, B arce lo n a 1 9 9 9 , c o l . 3 6 2 .
12 P u ed e con su lta rse , D i MATTIA, G ., « I l D e cre to Tam etsi n a sce a B o log n a . S ag g io p er un a r is c o s tr u z io n e s is te m a tic a d e l d ib a tt ito n e lla fa se b o lo g n e s e » , en Apollinaris 5 7 (1 9 8 4 ) 6 2 7 -7 1 8 .
« [ . . . ] p a ro ch o et d u ob u s v e l tribus testibus p ra esen tib u s m atrim onium c e le b r e tu r» . CONCILIO T ridentino, D e c . Tametsi, ca p . I, en H . D en z in g er — R H ü n erm a n n , El M agisterio de la Ig lesia ..., c o l . 5 5 3 . Para e llo fu e n e ce sa r io su perar el « p r e ju ic io c o n se n su a lis ta » , esto es la p o s ic ió n d e a q u é llo s q u e con sid e ra b a n q u e la Ig les ia n o ten ía la p o te s tad, p resu p u esto un con sen tim ien to natural su fic ien te , para im p on er una form a ad validitatem. E n rea lid a d —in d ic a N avarro V alls—, e l C o n c ilio d e T rento p u so d e m an ifies to , c o n ca tegoría s ju r íd ic a s p rop ia s d e l t iem p o , y ciertam en te in a d ecu a d a s , q u e «a l l í d on d e ex iste un e n cu en tro d e co n se n tim ie n to entre p erson a s h á b ile s , el m atr im on io ex iste en cu a n to a su su sta n cia , en su estru ctu ra interna, en su fu n d am en to . L a im p o s ic ió n d e una form a d e r e c e p c ió n d e ese con sen tim ien to se m u ev e en otro n iv e l: e l d e l p la n o so c ia l d e l r e c o n o c im ie n to ju r íd ic o d e lo s a c to s h u m a n os . En este á m b ito , la Ig le s ia —sin p o r e llo a lterar ni la m ateria ni la form a te o ló g ic a d e l sa cra m en to— tien e c ierta m en te p oder, ya q u e a e lla le c o rre sp o n d e insertar en la co m u n id a d e c le s ia l la a c t iv id a d ju r íd ic a p erson a l d e su s f ie le s , y d e te rm in a r las c o n d ic io n e s ju r íd ic a s a tra vés d e las c u a le s p u e d e un n e g o c io ju r íd ic o fa m ilia r co n s id era rse sa cra m en ta l» . N avaR R O -V a lls , R ., Matrimonio y D erecho..., p . 3 3 .
3 7 8
C A R L O S H U R T A D O D E M E N D O Z A D O M ÍN G U E Z , O S A
Si a ello se añade que las normas conciliares no exigían más que una presencia pasiva del asistente en la celebración nupcial, en el mejor de los casos el Decreto pudo impedir los matrimonios clandestinos en los territorios en los que entró en vigor, pero no evitó la aparición de los denominados matrimonios “ por sorpresa” . Esta y otras cuestiones fueron resueltas por el Decreto Ne temere de la Sagrada Congregación del Concilio al sancionar la obligatoriedad ad validitatem de la forma canonica en toda la Iglesia y definir la presencia activa y pasiva del ministro-asistente a la celebración del matrimonio M. Con elio, se operò un giró sin precedentes en la tradición jurídica y canònica del matrimonio, al transformar éste en un negocio jurídico formal, y como tal será recibido en la primera codificación de 1917 y , más tarde, en el Código de Derecho Canónico de 1983.
2 . P r e s u p u e s t o s d e l a a s i s t e n c i a c u a l if ic a d a d e l o s l a ic o s
AL MATRIMONIO
La participación de los fieles laicos en la edificación de la Iglesia se fundamenta en la común consagración bautismal de todos los ehristifi- deles. Por el bautismo todo fiel es investido de una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y la acción, y sobre ella se eleva el cuerpo de Cristo (can. 208). Más en concreto, a causa del bautismo, los fieles cristianos se integran en el pueblo de Dios, participan, de acuerdo a su propia condición, en la función sacerdotal, profètica y real de Cristo y
son llamados a actuar la misión salvifica que Dios ha confiado a la Iglesia en el mundo (can. 204, § 1 ). El bautismo, por tanto, confiere una radical igualdad a los miembros del pueblo santo, que es anterior en el orden lógico y existencial a cualquier diferenciación basada en la propia condición o función al interno de esta comunidad de fieles 13. Por ello, todos los bautizados son llamados a la santidad y al apostola-
14 Cf. S. Congiíkgatio C oncilii, D ecre tu m Ne Temere (2 au gu stii 1 9 0 7 ) , en ASS 4 0 (1 9 0 7 ) 5 2 7 -5 2 8 .
10 «A u n cu a n d o a lgu n os, p or volu n tad d e C risto , han s id o con stitu id os d o cto re s , d is p e n s a d o r e s d e lo s m is te r io s y p a sto res p ara lo s d e m á s , ex is te un a a u tén tica ig u a ld a d entre todos en cu a n to a la d ign id a d y a la a c c ió n común a tod os lo s fie le s en orden a la e d if ic a c ió n d e l C u erp o d e C r is to » . CoNC. ECUM. V at. II, C on st, d ogm . Lumen gentium, sob re la Ig les ia , 3 2 .
3 7 9
LA A S IS T E N C IA A L M A T R IM O N IO C A N Ó N IC O D E L T E S T IG O C U A L IF IC A D O L A IC O
do; por ello, también, todos son corresponsables del devenir histórico de la Iglesia y de su presencia santificadora entre los hombres 16.
La igual dignidad que deriva del bautismo, la corresponsabilidad, la participación de los fieles laicos en el sacerdocio común, el redescubrimiento de la dimensión carismàtica de la Iglesia junto a una nueva comprensión de su ser institucional, son algunos de los principios proclamados por el Concilio Vaticano II que han tenido una influencia directa en la configuración de la ministerialidad de los fieles laicos. En efecto, la eclesiología conciliar permitió actuar el tránsito de una visión esencialmente jerarquizada de la Iglesia, de una societas inaequalis, a una comprensión plural del estado jurídico de christifideles, donde el fiel laico no aparecía ya como el otro cristiano, término de la evangelización de los pastores, sino como sujeto activo de la misma evangelización y colaborador de la jerarquía en una misión que no podía ser sino común itinerario de salvación. Así lo expresaba el Decreto Apostolicam actuositatem:
« [ . . . ] la J era rq u ía e n c o m ie n d a a lo s la ic o s a lg u n a s fu n c io n e s q u e está n m uy
estrech am en te u n idas c o n lo s m in isterios d e lo s p astores , co m o en la e x p lic a c ió n
d e la d octr in a cristian a , en c ie rto s a ctos litú rg icos , en cu ra d e a lm as. En virtud d e
esta m is ió n , lo s la ic o s , en c u a n to al e je r c i c io d e su m is ió n , están p le n a m e n te
som etid os a la d ire c c ió n su p erior d e la Ig le s ia » !7.
La reforma litúrgica operada antes y después del evento conciliar puso de manifiesto que el pueblo de Dios participa como un único sujeto con Cristo en la santificación de los hombres y en el culto al Padre. Los diversos ministerios poseen una raíz bautismal y articulan la Iglesia, haciendo visible la pluralidad de dones y carismas con que el Espíritu modela su estructura histórica. Cada uno según su propia condición, estado y misión; todos, en virtud del bautismo y del sacerdocio, común o ministerial, poseen un derecho innato a participar en el culto. Este nuevo entendimiento del ser sujeto activo de la misión de la Iglesia ha calado en la propia normativa canónica, que en su intento por traducir en términos jurídicos la eclesiología del magisterio conciliar 18 prevé tres ámbitos de colaboración de los fieles laicos en el ejer
16 V éa se , H ekvada, J., Diritto comtituzionale canonico , M ilan o 1 9 8 9 , p p . 8 5 -8 7 .17 C o n c . E c u m . VAT. II, D e c . Apostolicam actuositatem 2 8 .111 C f. IOANNRS PAULUS PR II, C onst, ap ost. Sacrae disciplinae leges (2 5 ia n u arii), en
AAS L X X V /P a rs II (1 9 8 3 ) X I.
3 8 0
C A R L O S H U R T A D O DK M E N D O Z A D O M ÍN G U E Z , O S A
cicio del munus sanctificandi 19: ministerios instituidos 2U, ministerios temporales u ocasionales y ministerios extraordinarios o de suplencia (can. 230) 21. De estos nos interesa considerar el ministerio extraordinario o de suplencia, ya que la ministerialidad laical de asistencia al matrimonio se integra precisamente en la categoría de aquellos ministerios o funciones que son realizados únicamente en ausencia de clérigos y, por tanto, con una finalidad esencialmente sustitutiva y excepcional.
Sin ánimo de reproducir cuanto referiré más adelante, hay que señalar que el can. 230, § 3 presenta con carácter general las notas que caracterizan los ministerios de suplencia confiados a los fieles laicos, y que explícita o implícitamente se encuentran en el can. 1 1 1 2 , dedicado específicamente a la asistencia laical al matrimonio. Aplicando ahora dichas notas a nuestro ministerio en estudio, se puede concluir: 1 ) la asistencia al matrimonio por parte de un laico es siempre excepcional, es decir, viene determinada por la falta efectiva de ministros ordenados y, en este sentido, es sustitutiva o de suplencia; 2 ) la asistencia al matrimonio no es un derecho que pueda configurar el estatuto jurídico del laico, sino una facultad cuya concesión depende (“ potest” , can. 1112, § 1) de la autoridad competente; 3) no hay dis
19 V éase un com en ta rio en , Izzt, C ., La partecipazione del fedele laico al «Munus san- tificandi»: i ministri laici, R om a 2 0 0 1 , p p . 8 8 -1 2 3 .
20 C on e l M otu p ro p r io , Ministeria quaedam, fu eron re form a d a s las hasta e n to n ce s d e n o m in a d a s O rd e n e s m en ores d e O stia r io , L ector , E x orc is ta y A c ó lit o , c o n fe r id a s en o rd en al s a c e r d o c io . Fueron red u cid a s al L ecto ra d o y A co lita d o , y d en om in a d a s “ m in is te r io s ” in s titu id o s (c o n f ia d o s e x p r e sa m e n te a lo s la ic o s d e se x o m a s c u lin o ) , ya q u e d eb ía n ser co n fe r id o s m ed ian te un rito litú rg ico p o r e l O rd in ario o , en e l c a s o d e los re lig io sos , e l S u p erior M ayor. Por otra parte , fu e su p rim id o e l su b d ia co n a d o , cu ya s fu n c io n e s qu ed a ron in tegradas en e l L ecto ra d o y e l A co lita d o . V é a se , PAULUS PR V I, M otu p rop rio , Ministeria quaedam (1 5 au gu sti), en A 4 S L X IV (1 9 7 2 ) 5 2 9 -5 3 4 .
21 E l ca n . 2 3 0 p resen ta tres ca teg or ía s d e m in iste rio s la ic a le s . E l § 1 reserva a los v aron es la ic o s lo s m in isterios re form a d os p or Ministeria quaedam, esto e s , e l L ectora d o y e l A co lita d o . Se h a b la d e m in isterios in stitu id os p orq u e v ien en co n fe r id o s m ed ian te un r ito l i tú r g ic o (n o sa cra m e n ta l) y d e form a e s ta b le , en c u a n to fu n c ió n p ara la q u e se r e q u ie r e una d e d ic a c ió n e s p e c ia l . L as c o n fe r e n c ia s e p is c o p a le s e s ta b le c e n m ed ia n te D e c r e to las c o n d ic io n e s n e ce sa r ia s para e l e je r c ic io d e a m b os m in is te r io s . E l § 2 , en c a m b io , abre la m in isteria lid ad a todos lo s la ico s , varones y m u jeres , para a q u e llo s o f ic io s qu e req u ieren el e je r c ic io de fu n c io n e s e c le s ia le s tem p ora les u o ca s io n a le s (lector, c om en ta d or , ca n tor y o tros). D ic h o s o f ic io s c a r e ce n d e la e s ta b ilid a d d e lo s m in isterios in stitu id os , s ien d o p or su p rop ia natura leza co n fe r id o s ad actum, s in el c o n c u r so d e l rito litú rgico .
3 8 1
L A A S IS T E N C IA A L M A T R IM O N IO C A N Ó N IC O D E L T E S T IG O C U A L IF IC A D O L A IC O
tinción entre el varón y la mujer por razón del sexo, ambos pueden suplir la presencia cualificada del clérigo en la celebración del matrimonio; 4) la suplencia no tiene necesariamente un carácter totalizante, esto es, puede no extenderse a todas las funciones que normalmente desempeña el ministro ordenado; 5) la asistencia debe realizarse de acuerdo con las prescripciones del derecho, lo que se traduce en el cumplimiento de una serie requisitos legales que interesan tanto a la autoridad competente (Obispo diocesano, Conferencia episcopal y Santa Sede) como al asistente laico delegado (cualidades exigidas).
En el Derecho de la Iglesia católica latina, por tanto, los laicos pueden desempeñar la función de testigo cualificado en la celebración del matrimonio. Su presencia no muta la naturaleza ordinaria de la forma jurídica del matrimonio, aunque atendiendo a los requisitos establecidos en el can. 1 1 1 2 , § 1 , dicha ministerialidad —ya lo he adelantado- debe considerarse subsidiaria y excepcional. Pero para comprender su presencia legítima, en cuanto testigos cualificados, hay que considerar dos cuestiones esenciales de índole sacramental y canónica respectivamente: la identidad de los ministros en el sacramento del matrimonio y la naturaleza del acto de asistencia al matrimonio.
En primer lugar, a diferencia de cuanto es praxis y doctrina en las Iglesias orientales de tradición ortodoxa, donde el ministro del sacramento es el presbítero o el obispo, en la Iglesia católica los únicos ministros del matrimonio son los contrayentes, que se entregan y aceptan mutuamente, mediante un pacto singularísimo que ha sido elevado por Cristo a la dignidad de sacramento (can. 1055, § 1). Ya Alberto Magno decía al respecto «este sacramento [el matrimonio] consiste únicamente en el contrato» 22; y Santo Tomás añadía con su habitual claridad: «lo que constituye la forma del sacramento no es la bendición del sacerdote, que es un sacramental, sino las palabras con las que se expresa el consensus» 2:5. La consecuencia lógica de esta doctrina la puso de manifiesto Duns Scoto, y la podemos expresar en los siguientes términos: si el sacramento del matrimonio es el mismo consentimiento matrimonial válido, entonces el sacramento no puede ser administrado por el sacerdote, sino por los mismos esposos, pues sólo ellos pueden
22 In IV Sent., d . 2 7 , a. 6 .23 In IV Sent., d . 1 , q . 1, a. 3.
3 8 2
G A R I O S H U R T A D O D E M E N D O Z A D O M ÍN G U E Z , O S A
realizar el consentimiento matrimonial 24. Ello explica por qué en la tradición católica latina el laico puede desempeñar la función de testigo cualificado: su ministerialidad nada añade al momento constitutivo del matrimonio ni a su ser sacramental. Son los contrayentes bautizados quienes actúan mutuamente el sacramento del matrimonio al manifestar el consentimiento ante el representante de la Iglesia. Para la tradición ortodoxa, en cambio, «il sacerdote è il ministro del sacramento, che è di istituzione divina; il reciproco consenso dice che i fidanzati sono liberi da ogni altro vincolo, ma che la grazia non viene se non dal rito compiuto. Gli sposi non potrebbero in nessun caso e in nessun senso essere i ministri del sacramento» 25. Por su parte, en las iglesias orientales católicas, el laico queda excluido también de la asistencia cualificada al matrimonio 26, aunque por motivos claramente distintos de los aducidos por la Iglesia ortodoxa. El can. 828, § 1 del Código de los Cánones de las Iglesias Orientales dispone que son válidos únicamente los matrimonios que se celebran con rito sagrado «coram Hierarcha loci vel parocho loci vel sacerdote, cui ab alterutro collata est facultas matrimonium benedicendi, et duobus saltem testibus secundum tamen praescripta canonum, qui sequuntur» 21. La delegación está prevista sólo en favor de los sacerdotes (can. 830, §§ 1 ,3 ), bien entendido que el presbítero asistente es ministro de la bendición del matrimonio, no del mismo sacramento; la bendición es necesaria para la validez del matrimonio, pero ni realiza el sacramento 28, ni sus
21 Cf. Report. Par. IV, d . 2 8 , q . 1, n. 2 4 .2s EVDO KIM O V, E N ., Sacramento dell'amore. Il mistero coniugale alla luce della tra
dizione ortodoxa, ( - Ecumene 3 ) , Sotto il M onte B g. 1 9 9 6 , p. 1 7 0 .26 T am bién q u ed a e x c lu id o e l d iá c o n o , p orq u e éste n o es m in istro d e la b e n d ic ió n d e l
m atrim on io . E l d iá c o n o n o h a s id o o r d e n a d o ad sacerdotium. Y e l lo a p esa r d e q u e laC on stitu c ión d ogm á tica sob re la Ig le s ia , Lumen gentium, a firm ara: «E s o f ic io p ro p io d e l d iá c o n o , seg ú n la au tor id ad co m p e te n te se lo in d ic a r e , la a d m in is tra c ió n so le m n e d e l ba u tism o, e l con serv a r y d istr ib u ir la E u caristía , e l asistir en n om bre d e la Ig les ia y b e n d e c ir lo s m atrim on ios [ . . . ] » . Lumen gentium 2 9 .
2' E llo n o p re ju z g a la fo rm a extra ord in a ria a la q u e reen v ía e x p líc ita m e n te e l ca n . 8 2 8 , § 1, p e ro se ad v ierte : «S i m atrim onium ce leb ra tu m est cora m so lis testib u s, e o n iu - g es a sa ce rd o te qu am p rim um b e n e d ic t io n e m m atrim onii su sc ip e re n e n eg leg a n t» (can . 8 3 2 , § 3 ) .
28 A m i ju ic io , la b e n d ic ió n d e l sa cerd o te en la tra d ic ión orien ta l ca tó lic a v en d ría a c o in c id ir , d e s d e un p u n to d e v ista ju r íd ic o , c o n un a conditio sine qua non d e la form a ord in aria d e c e le b r a c ió n , corn o d em u estra e l h e ch o q u e el m atrim on io c e le b r a d o según la form a extraord inaria es p erfecta m en te v á lid o . En esta m ism a lín ea , G on zá lez d e l Valle a firm a q u e en e l D e r e c h o c a n ó n ic o m a tr im on ia l o r ie n ta l « n o b a sta p ara la
3 8 3
LA A S IS T E N C IA A L M A T R IM O N IO C A N Ó N IC O D E L T E S T IG O C U A L IF IC A D O L A IC O
tituye su génesis natural que es el consentimiento recíproco de quienes se unen en matrimonio 2y.
En segundo término, la presencia del testigo cualificado laico en el matrimonio encuentra su razón de ser en la naturaleza misma del acto de asistencia, no considerado en la actualidad por la mayor parte de la doctrina como un acto de jurisdicción y, por tanto, un acto que requiera el presupuesto del sacramento del orden. En efecto, el can. 129, § 1 dispone: «De la potestad de régimen, que existe en la Iglesia por institución divina, y que se llama también potestad de jurisdicción, son sujetos hábiles, conforme a la norma de las prescripciones del derecho, los sellados por el orden sagrado». De aquí que la relación necesaria entre potestad de gobierno y potestad de orden impediría la asistencia laical al matrimonio, si dicha asistencia estuviera vinculada en todos los casos al munus regendi que acompaña al ministro ordenado. Por ello, también, los laicos pueden asistir al matrimonio, pero carecen de facultad para dispensar posibles impedimentos, ya que la dispensa sí es un acto propio de la potestad ejecutiva (cann. 85; 1079, § 2; 1080, § 1).
s u f ic ie n c ia d e la fo rm a o rd in a r ia q u e se e fe c tú e la d e c la r a c ió n an te d o s te s tig os y un represen tan te d e la je ra rq u ía , s in o q u e es n e ce sa rio , a d em á s, q u e éste b e n d ig a la un ión [...] p o r ser la form a d e c e le b r a c ió n d e l m atrim on io una ley irritante, q u e regu la e l a cto ju r íd ic o d e con tra er m atrim on io y n o la ca p a c id a d de los con tra y en tes , si el m atrim onio se ce le b r a en territorio la tin o , no es n ecesa ria la b e n d ic ió n a u n qu e am bos con tra yen tes sean d e rito orien ta l. Si e l m atrim on io se c e le b r a en territorio or ien ta l, la b e n d ic ió n es n ecesa ria , a u n qu e se trate d e fie le s d e rito la t in o » (G O N Z Á L E Z DEL V a l l e , J. M .d, Derecho canónico m atrim onial..., p p . 1 1 8 -1 1 9 ) . E n c a m b io , P ra d er s o s t ie n e : « N e l le C h ie s e or ien ta li, ca tto lich e e non ca tto lich e , la b e n e d iz io n e n u zia le è r iservata al sa cerd o te ed è sem pre r ich iesta p er la va lid ità d e l m atrim on io [...] Il p rescr itto d e l ca n . 8 2 8 § 2 CCEO su l rito sa cro d e v e e sse re osservato a n ch e d a l p a rroco la tin o c h e c e le b r a il m atrim on io d i o r ien ta li, a n ch e se una so la parte fo ss e or ien ta le , trattandosi d i una norm a c h e v in co la i fe d e l i o r ie n ta li a n ch e fu o r i d e l p ro p r io t e r r it o r io » . P tìA D E R , J., «A s p e t t i s p e c i f i c i n e l C o d ic e or ien ta le rispetto al C o d ic e la tin o in m ateria m a tr im on ia le » , en Quaderni della M endola 3 , X X I In co n tro S tu d io P asso d e l la M e n d o la -T ren to , 4 lu g l io -8 lu g lio 1 9 9 4 , M ilan o 2 0 0 2 , p. 3 7 .
29 S obre el ca rá cte r instrum ental d e la form a ca n o n ica en ¡e la c ió n al ca rá cte r c o n s t itutivo d e l con sen tim ien to natural su fic ie n te , O R T IZ , M . A ., «L a fo rm a » , en A a . V v ., Diritto matrimonial canonico, v o l . I l i La forma, g li effetti, la separazione, la convalida, (-Studi Giuridici L X ÍII ), Città d e l V aticano 2 0 0 5 , p p . 2 6 -3 0 . L a instrum enta lidad d e la form a c a n ò n ica d e l m atrim on io n o d ism in u y e e l v a lor d e la e c le s ia lid a d d e l sacram en to q u e c o n e lla se p o n e d e m an ifiesto .
3 8 4
C A R L O S H U R T A D O D E M E N D O Z A D O M ÍN G U E Z , O S A
El Código de 1917 empleaba el término “ licentia” para indicar la facultad de asistir al matrimonio por parte del delegado (cann. 1095, § 2; 1096). Nada decía acerca de la naturaleza de este acto de delegación, aplicado al matrimonio, ni sobre la naturaleza de la función del delegado. No obstante, los comentaristas del Codex describían el oficio del asistente al matrimonio, al tiempo que revelaban indirectamente la entidad del acto de asistencia:
«H is to r ia C o n c ili i T rid en tin i ap erte tradit, ex e iu sd em C o n c ili i m en te, s a c e r d o tem qu i m atrim on io assistit, e sse q u id e m m in istru m ritus re lig io s i a c c id e n ta lis ,
qu i com itari so let con tra ctu m m atrim on ia lem , sed non e sse m in istru m ip s iu s c o n
tractus et S a cra m en ti, n e c , d u m ass istit , e x e rce re u lla m p otesta tem o rd in is aut iu r isd ict ion is , sed ass istere tam quam testem q u a lifica tu in seu a u ctor iza b ilem , ut a iunt, p ro E c c le s ia , id est testem , cu i E c c le s ia fid e m h abet, ad eu m m odu m q u o
p ra esen tia notarii et testium p ro va lid itate n on n u lloru m actuum in m ateria c iv ili requ iritur; et s icu t notarius est tesis a u ctor iza b ilis p ro au ctoritate c iv il i , ita sa ce r d os pro E c c le s ia in re m a trim on ia li»
Por otra parte, la normativa pío-benedictina preveía la posibilidad de conceder la facultad de asistir al matrimonio en favor exclusivamente de los presbíteros (cann. 1095, § 2 ; 1096). Las disposiciones codicíales en esta materia fueron derogadas en 1974 en un caso particular, cuando la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos concedió autorizaciones a algunos obispos diocesanos para delegar en los fieles laicos la asistencia al matrimonio 31. Se creaba así un precedente que permitiría más tarde acoger la ministerialidad laical de la asistencia cualificada, hasta entonces reservada a los sacerdotes. Sin embargo, cuando en el período de codificación se planteó la previsión normativa de dicha concesión, se objetó que: «Non placet quia figuram sacerdotii ministerialis enervat, eo quod ad laicos transferat munera quae sunt propria sacerdotis. Nocet insuper eandem ob rationem vocationibus» 32. La Comisión encargada de la redacción del
:!0 G a sp a rrí, R, Tractatus canonicus de matrimonio, vo l. 11, R om a e 1 9 3 2 , p . 104 .•!l Cf. S a c r a C o n g r e g a t io de D isc ip lin a S a c ra m e n to ru m , Inst. Sacramentalem indo
lem, d e ca n o n ica ce leb ra t io n e m atrim onii cora m so lis testibu s, 15 m aii 1 9 7 4 , en Enchi- ridium Vaticanum, vol. v Documenti ufficiali della Santa Sede 1974-1976. Testo ufficiale e versione italiana, B o log n a 1 9 7 9 , p. 4 8 3 .
:!2 P o n tif ic ia Com m issio C o d ic i Iu r is C a n on ic i R e c o g n o s c e n d o , Communicationes, vol. xv/2 (1 9 8 3 ) 2 3 6 .
3 8 5
L A A S IS T E N C IA A L M A T R IM O N IO C A N Ó N IC O D E L T E S T IG O C U A L IF IC A D O L A IC O
Código de 1983 disipó las dudas al respecto, afirmando que «non est timendum periculum de quo inamadversione; explicite enim requiritur ad concessionem quod ministri sacri desint. Disciplina haec iam viget ex concessione Sanctae Sedis variis in regionibus. Laicus denique in casu est mere testis qualificatus, nulla gaudens potestate regiminis» 33. Y el significado actual de la función de asistencia del laico al matrimonio y del acto que realiza no han cambiado sustancialmente para la doctrina: es «el acto de un ministro autorizado y, por tanto, de constatación del matrimonio celebrado ante la Iglesia» 34.
La facultad de asistir al matrimonio por delegación, por tanto, no es un acto de jurisdicción. Dicha facultad o licencia, sin embargo, es similar a un verdadero acto de jurisdicción, por lo que tanto el Legislador de 1917 como el de 1983 ha dispuesto que siga las normas generales de la potestad de gobierno delegada (can. 131, § 1 ) 35, allí donde no existan normas matrimoniales específicas en la materia. Y quien posee la facultad ordinaria para asistir a un matrimonio puede delegarla en favor de un sacerdote, diácono y, en determinadas circunstancias, de un laico, sin que dicha concesión suponga una delegación propiamente dicha o una comunicación de potestad jurisdiccional.
33 Ibid., 2 3 6 .34 D e PaolíS, V., «D e le g a e su p p len za d i p otestà p er assitere al m a tr im on io » , en Aa.
V v ., Diritto matrimoniale canonico, vol. Ill, La form a , gli effetti, la separazione, la convalida, (-S tud i Giuridici L X I I I ) , C ittà d e l V a tica n o 2 0 0 5 , p . 6 2 . L a tra d u cc ió n es d e q u ie n s u s cr ib e e l p resen te a rt ícu lo . B ers in i d e fin e la fa cu lta d d e asistir al m atr im on io c o m o «a tto d i carattere am m in istra tivo». Cf. BERSINI, E , Il diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico - teologico- pastorale, T orino 1 9 9 6 , p . 1 5 9 .
35 «S icu t i ass isten tia ab ip so su bstitu en te praestita non est vere a ctu s iu r isd ict ion is stricto sen su , ita etiam c o n c e s s io fa cu lta tis non est d e leg a tio p rop rie d icta seu transm iss io iu r is d ic t io n is , id e o q u e l i c e n c ia p o tiu s q u a m d e le g a t io (ca n . 1 0 9 5 , § 2 ) v o c a tu r » . CAPPELLO, F. M ., De Sacramentis, vo l. V, De Matrimonio, T orino 1 9 6 1 , p p . 6 0 5 -6 0 6 . La p otestad d e g o b ie rn o d e le g a d a es a q u e lla q u e es c o n c e d id a a una p erson a p or sí m ism a, y n o en razón d e su o f ic io (ca n . 1 3 1 , in fine). Se trata d e la d e le g a c ió n en sen tid o p rop io ab homine, rea liza da p or q u ien p o s e e la p otestad ord in aria . E n d octr in a , esta p otestad ha s id o d e fin id a c o m o « la c o m u n ic a z io n e c h e un a au torità fa d i un su o p o te re ad un ’ altra p erson a , d irettam en te e c o n un atto s in g o la re » . L ab am d eira , E ., Trattato di diritto administrativo canonico, M ilan o 1 9 9 4 , p . 1 1 7 . Para una d e fin ic ió n d e la p otestad d e le g a d a en sen tid o p ro p io , v éa se , ibid., p . 1 1 6 .
3 8 6
C A R L O S H U R T A D O DK M K N D O Z A D O M ÍN G U E Z , O S A
3 . E l c a n . 1 1 1 2 , § 1 d e l C ó d ig o d e D e r e c h o C a n ó n ic o
d e 1 9 8 3
«D o n d e no haya sa cerd o tes ni d iá c o n o s , el O b is p o d io ce s a n o , p rev io v oto fa vora
b le d e la C o n fe ren cia E p is co p a l y o b ten id a lic e n c ia d e la Santa S ed e , p u ed e d e le
gar a la ic o s para qu e asistan a los m a trim on ios» .
«U b i d esu n t sa ce rd o te s et d ia c o n i , p o test E p is co p u s d io e c e s a n u s , p ra e v io v oto
fa v ora b ii E p is co p o r u m c o n fe r e n d a e et ob ten ta lic e n t ia S a n cta e S e d is , d e le g a re
la ic o s , qu i m atrim oniis ass ista n t».
Notemos en primer lugar que, en el ordenamiento canónico, con el verbo “ delegare” se alude generalmente a uno de los modos de ejercer la potestad de gobierno, sobre todo, la potestad ejecutiva 36. Aplicando entonces las reglas de esta potestad en materia de asistencia hay que concluir que se denomina ordinaria a la facultad de asistir al matrimonio cuando se ejerce dicha facultad en cuanto aneja por el derecho a un oficio (can. 131, § 1). Es el caso del Ordinario del lugar 37 o del párroco 38 (can. 1108, § 1 ) que asisten válidamente, en virtud del propio oficio, a los matrimonios que se celebran en el ámbito territorial de su jurisdicción, cuando al menos uno de los contrayentes es de rito latino (can. 1109) o, en su caso, siendo personal el ámbito de competencia, si al menos uno de
36 C o m o reg la , la p o testa d le g is la t iv a d e la a u tor id a d in fe r io r al R o m a n o P on t ífice (C on fe ren c ia e p is co p a l, C o n c ilio particu lar, O b is p o d io ce s a n o y e q u ip a ra d os ) no p u ed e se r d e le g a d a v á lid a m e n te , e x c e p to c u a n d o d ic h a d e le g a c ió n esté c o n te m p la d a p o r el m ism o D e r e c h o (ca n . 1 3 5 , § 2 ) . Se im p o n e , p o r ta n to , un e je r c i c io p e rs o n a l d e esta p o tes ta d p o r parte d e l L e g is la d o r in ferior . A s im ism o , s ó lo e l R o m a n o P o n t ífic e p u e d e d e leg a r la p otestad ju d ic ia l , d e a cu e rd o al can . 1 3 5 , § 3 , no así O b is p o d io ce s a n o , sa lvo qu e se trate d e actos p rep aratorios d e un d ecre to o sen ten cia . U na o p in ión fu n d a d a a c e r ca d e la d e le g a b ilid a d d e la p otestad ju d ic ia l p or parte d e l O b is p o d io ce s a n o , en ARROBA, M . J., Diritto processuale canonico, R om a 2 0 0 6 , p p . 92-94·.
‘O r d in a r io d e l lugar” es una ex p res ión té cn ica q u e en el D e re ch o c a n ó n ic o (can . 1 3 4 , § 2 ) co m p re n d e : el R om a n o P on tífice , e l o b is p o d io ce s a n o y tod os lo s eq u ip a ra d os , d e a cu e rd o c o n la t ip o log ía d e ig les ia s p articu la res p rev istas en e l can . 3 6 8 , y lo s v ica rios g en era les y e p is co p a le s (ca n . 4 7 5 -4 8 1 ) .
■m B a jo e l té rm in o “ P á r ro c o ” q u e d a n in teg ra d os : e l p á r ro c o territoria l (ca n . 5 1 9 ) o p e rson a l (can . 5 1 8 ) , el cu a s i p á rroco (can . 5 1 6 , § 1 ), e l sa ce rd o te d ota d o d e las p otesta d es p rop ia s d e l p á rroco (ca n . 5 1 7 , § 2 ) , lo s sa cerd otes d e d ic a d o s al c u id a d o p astora l in solidum d e una p arroq u ia (can . 5 4 3 , § 1 ), e l ad m in istra dor p arroq u ia l (can . 5 4 0 , § 1 ), e l v ica r io p a rroq u ia l o e l sa cerd o te q u e asu m e e l g ob ie rn o d e la p arroq u ia se d e v acan te o s ed e im p e d id a (ca n . 5 4 1 , § 1) o en a u se n c ia d e l p á rroco (ca n . 5 3 3 , § 3 ; 5 4 9 ) y lo s r e c to res d e sem in ario (can . 2 6 2 ).
3 8 7
L A A S IS T E N C IA A L M A T R IM O N IO C A N Ó N IC O D E L T E S T IG O C U A L IF IC A D O L A IC O
los contrayentes es súbdito (can. 1110). Conviene insistir en el ámbito de proyección de la competencia territorial o personal del Ordinario del lugar y del párroco, limitado al propio territorio 39. Esta es una de las normas propias en materia de asistencia que deroga las normas generales sobre la potestad delegada, ya que según éstas últimas quien posee la potestad ejecutiva de gobierno puede ejercerla, aun estando fuera de la propia jurisdicción, sobre los súbditos, estén o no en el territorio de su competencia, «si no consta otra cosa por la naturaleza del asunto o por prescripción del derecho» (can. 136). Pues bien, en el supuesto de la facultad delegada al fiel laico, si bien ésta podría ser concedida por el delegante (Obispo diocesano) fuera del territorio, el delegado sólo la puede ejercer en el ámbito jurisdiccional de aquél 4Ü, en caso contrario la asistencia sería inválida. Asimismo, dicha facultad no puede ser ejercitada ni delegada válidamente 41, si el Ordinario diocesano no ha tomado posesión del oficio respectivo (can. 1 1 1 1 , § l )42 o se halla impedido por pena infligida {ferendae sententiae) o declarada (latae sententiae) de excomunión, entredicho o suspensión del oficio (can. 1109).
Por tratarse de una facultad delegada, su otorgamiento queda siempre en el ámbito de la potestad facultativa de la autoridad concedente (“ potest” ); autoridad que, en este caso, se reduce al Ordinario diocesano 43 o a un delegado suyo. Sólo estos pueden autorizar la asistencia laical al matrimonio, excluidos, por tanto, el vicario general y episcopal, los párrocos y equiparados 44. Pero a pesar del tenor literal del precepto
:w L a ju r is d ic c ió n p e rs o n a l e s p ro p ia d e lo s c a p e lla n e s d e e m ig ra n te s , n ó m a d a s , navega n tes, m ilitares, e tc . Y es cu m u lativ a c o n la potestad territorial d e l O rd in ario y d e l p á rroco d e l lugar, d e m anera qu e tam bién éstos ú ltim os p u ed en asistir vá lid am en te en su territorio al m atrim on io d e d ich o s f ie le s . B ien e n te n d id o q u e la p otestad p erson a l está de lim ita d a tam b ién p o r e l territorio , d e m anera q u e se e je r c e en razón d e la p erson a (n o d e l d o m ic ilio , cu a s i d o m ic ilio o re s id e n c ia d e h e c h o p or un m e s ), p ero en un territorio d e term in a d o (can . 3 7 2 , § 2 ).
4(1 C f. T a n a s in i, A ., «F orm a d e l m a tr im o n io » , en A a . V v ., Matrimonio e disciplina ecclesiastica , ( = Quaderni della Mendola 3 , XXI Incontro Studio Passo della Mendola- Trento, 4 lu g lio -8 lu g lio 1 9 9 4 ), M ilan o 2 0 0 2 , p. 1 2 4 .
41 E s d u d osa , sin em barg o , la ex ten sión d e la in v a lid ez d e la a s is ten cia al d e le g a d o q u e haya in cu rr id o en las p en as m en c ion a d a s en el can . 1 1 0 9 .
42 E l CCEO p resen ta un a r e d a c c ió n m ás p re c is a : «H ie ra rc h a lo c i et p a roch u s lo c i capta possessione canonica officii, dum leg itim e o ff ic io funguntur, intra fin es sui territorii u b iq u e v a lid e b en e d icu n t m atrim onium , [ . . .| » (ca n . 8 2 9 , § 1).
13 V éa se nota 37 .14 V éa se nota 38 .
3 8 8
C A R L O S H U R T A D O D E M E N D O Z A D O M ÍN G U E Z , O S A
codicial, cabría preguntarse si la potestad del Obispo diocesano es realmente facultativa en esta materia. Es decir, ¿puede legítimamente el Obispo diocesano no proveer a la delegación de ministros cualificados laicos, allí donde no existan clérigos? Más aún, ¿puede legítimamente la Conferencia episcopal, ante la solicitud justificada del Obispo diocesano por ausencia de clero, no dar su voto favorable? o ¿podría igualmente la Santa Sede denegar la licencia, presupuestos la solicitud justificada y el voto favorable? ¿No equivaldría ello a obligar a celebrar el matrimonio según la forma extraordinaria? Y si ésta sustituyera, de hecho, a la asistencia laical, que podría realizarse, ¿no se estaría violando el derecho de todo fiel a celebrar su matrimonio coram Ecclesia? El razonamiento podría también invertirse: ¿constituye la forma extraordinaria de celebración prevista en el can. 1116, fuera del caso de peligro de muerte, una negación del mismo derecho, si en presencia de laicos idóneos, alguna de las autoridades interesadas en la delegación impidiera la asistencia de aquellos, en el ejercicio de su potestad facultativa o decisoria?45 Creo que sólo una causa permitiría responder negativamente: la falta de preparación adecuada de los fieles laicos en el correspondiente territorio (cann. 228, § 1 ; 1 1 1 2 , § 2 ).
El destinatario de la facultad puede ser varón o mujer. El Código emplea el término “ laicos” , que no permite establecer una distinción basada en el sexo, como ocurre con otros ministerios (can. 230). El mismo vocablo, además, debe entenderse equivalente a la expresión técnica ceteri christifideles (can. 207) con la que se distingue entre laicos y ministros sagrados, y que comprende en el primer grupo, junto a la generalidad de los fieles laicos, a aquellos otros que, a su vez, se consagran a Dios por la profesión de los consejos evangélicos median-
R e co rd e m o s qu e un o d e los p resu p u estos d e la form a extraord inaria d e la c e le b r a c ió n d e l m atrim on io es la a u sen c ia d e au toridad com p eten te . E l can . 1 1 1 6 , § 1 d isp on e ex p líc ita m en te : «S i no hay a lg u ien q u e sea com p eten te con fo rm e al d e re c h o para asistir al m atrim onio , o n o se p u e d e a cu d ir a é l s in grave d if ic u lta d » . Se re fie re al O rd in ario d e l lugar, p á rroco , o al sa cerd o te o d iá c o n o d e le g a d o p or u n o d e e llo s . L a a s is ten cia d e l la ic o en la form a extra ord in a ria d e c e le b r a c ió n d e l m a tr im on io q u e d a e x c lu id a , c o m o se d e d u c e d e l apartado se g u n d o d e l m ism o ca n o n , en q u e no hallarnos re fe re n c ia a lgun a: «E n am b os ca so s , si hay otro sa cerd o te o d iá c o n o q u e p u ed a estar p resen te , ha d e ser lla m a d o y d e b e p re s e n c ia r e l m atr im on io ju n ta m en te c o n lo s te stig os , s in p e r ju ic io d e la va lid ez d e l m atrim on io só lo ante te s tig os» . A d ife re n c ia d e l sa cerd o te o d iá c o n o , e l la ico d e b e ser s iem p re d e le g a d o para asistir a la c e le b r a c ió n c o m o testigo c u a lif ica d o .
3 8 9
I,Λ ASISTEN CIA A L M ATRIM ONIO CA N ÓN ICO D EL TESTIG O CU A LIFICA D O LAICO
te votos u otros vínculos sagrados, reconocidos y sancionados por la Iglesia (can. 207, § 2).
Por tanto, el varón o la mujer, consagrado o no, puede recibir la delegación general (can. 1114) 46 o especial (can. 1113) para asistir al matrimonio como testigo cualificado. Por delegación general, podrá asistir a todos los matrimonios, o bien a los matrimonios de una categoría de personas o a los mismos por un período de tiempo determinado 47, dentro de los límites territoriales de competencia del Obispo diocesano; por delegación especial, el laico queda autorizado para asistir a uno o algunos matrimonios que hayan sido determinados a través de los datos identificativos necesarios de los contrayentes (además del lugar, hora de la celebración, etc.) que eviten la indeterminación propia y lógica de la delegación general. En caso de delegación general, la forma escrita es necesaria ad validitatem,48. La índole irritante de la norma («Para que sea válida la delegación de la facultad de asistir a los matrimonios», can. 1 1 1 1 , § 2 ; can. 1 0 ) parece más que razonable, atendiendo a las características de este tipo de delegación, la cual dura en el tiempo y faculta para asistir en nombre de la comunidad eclesial a una pluralidad de matrimonios 49. En cambio, la delegación especial
46 E l C ó d ig o d e 1 9 1 7 p rev e ía e l g rado sa cerd o ta l d e l sacram en to d e l o rd en c o m o p re su p u e sto p ara la a s is te n c ia al m a tr im on io y p ara la d e le g a c ió n d e la l i c e n c ia : «Ig itu r lice n t ia , ut valeat, dari d eb e t : / Sacerdoti: qu are ex c lu d itu r d e leg a tio c lé r ig o in fra sa c e r d otiu m , e .g ., d ia c o n o » (G aspah ri, R, Tractatus..., p. 1 1 4 ). A su v ez , la d e le g a c ió n general s ó lo se c o n c e d ía al v ic a r io c o o p e r a d o r para la p a rro q u ia a la q u e esta b a a s ig n a d o , so p en a d e n u lid a d (ca n . 1 0 9 6 , § 1 ). En la a ctu a lid a d , e l n u ev o C ó d ig o n o se p ron u n cia al r e s p e c to , p o r lo q u e la d e le g a c ió n g en era l c o n c e d id a a un sa c e r d o te , d iá c o n o o la ic o , d e p e n d e só lo d e la vo lu n tad d e la au toridad d e lega n te . A s í lo en ten d ió tam bién la C om is ió n d e r e v is ió n d e l C ó d ig o , en r e la c ió n a la p ro p u e s ta d e c o n c e s ió n a iure al v ica r io pa rroq u ia l d e la fa cu lta d d e asistir al m atrim on io en la p arroq u ia a la q u e es a sig n ad o : «P a roch u s d e b e t e sse d irectu s et u ltim us resp on sa b ilis . N orm a p rop os ita fon s esset in u tiliu m con flic tu u m . S u ffic it ut p a ro ch u s , cu m op p ortu n u m sit, g en era lem det d e le g a tio n e m » . Comm. vo l. X V /2 (1 9 8 3 ) 2 3 5 .
l ' D e h e c h o , la a s is ten cia la ica l al m atrim on io está lim itad a a un p e río d o m áxim o d e d os añ os. Cf. SC DE D S , Inst. Sacramentalem indolem ..., p . 4 8 3 .
18 N o p a re ce ser ésta la op in ió n d e l p ro fesor G a rcía M artín , cu a n d o asegu ra : «P er tale ra g io n e [a e fe c t o s d e p ru e b a ] s a r e b b e c o n v e n ie n te c h e la d e le g a fo s s e c o n c e s s a p e r iscr itto (ca n . 1 1 1 1 , § 1 ), a n ch e se q u e sto n on è un req u is ito n e c e ssa r io p er la va lid ità d e lla d e le g a » . G A R C ÍA M a r t í n , J., C M F , Le norme generali del «Codex Iuris Canonici, R om a 2 0 0 2 , p . 5 4 9 . T am bién , p . 5 3 2 .
49 E n esta m ism a lín ea , B e rsin i, E , Il diritto canonico matrimoniale..., p p . 1 5 5 -1 5 6 . L a fa cu lta d g en era l se a justa ad em ás a la ratio d e la c o n c e s ió n : la a u sen c ia d e c lé r ig o s en un territorio.
3 9 0
C A R L O S H U R T A D O D E M E N D O Z A D O M ÍN G U E Z , O S A
puede realizarse de forma oral o escrita, incluso por teléfono 50, aunque resulta aconsejable dejar constancia escrita de la misma en el documento de delegación, por ejemplo, a efectos de prueba (can. 131, § 3). Y de hecho sería conveniente que, teniendo en cuenta la excepcionali- dad del ministerio laical en este ámbito, se solicitara a los laicos la exhibición de la correspondiente carta de delegación, más de lo que suele ser praxis entre clérigos.
En ambos casos, se trate de delegación general o especial, el Obispo diocesano debe concederla «expresamente» y «a personas determinadas». Con la cláusula expresse, la ley eclesiástica prevé indistintamente la forma explícita o implícita del acto de delegación. Explícita es la delegación que, mediante palabras u otros signos equivalentes, otorga directamente la facultad de asistir al matrimonio; implícita, aquella que sólo de modo indirecto, pero con hechos concluyentes, revela la voluntad de delegar la facultad por parte del Ordinario diocesano 51. A esta condición de validez del acto de concesión se opone la delegación presunta, esto es, aquella que por mera conjetura errónea se cree que ha sido recibida; la delegación interpretativa, la cual nunca fue otorgada, pero se considera que su concesión se habría producido en caso de darse algunas condiciones; y la delegación tácita que deriva de una situación de mera tolerancia, sin que encuentre fundamento en un acto positivo y externo de concesión. A su vez, la delegación de la facultad ha de recaer sobre personas determinadas, lo que es contrario a la concesión genérica. Genérica o indeterminada es la delegación conferida a los misioneros laicos que en cada momento se encuentran en un determinado territorio o a los fieles laicos que forman parte de una asociación o, en definitiva, la delegación otorgada a quien elijan los contrayentes, sin que los delegados hayan sido designados específicamente en cada caso por nombre, oficio u otros datos que permitan identificarlos. Sin embargo, delegado “ determinado” no equivale a delegado “ único” *2, por lo que sería válida la delegación a una pluralidad de delegados in solidum (can. 140, § 1) o succcessive (can. 141), si cada uno de ellos fuera determinado individualmente. La asis-
50 C f. Comm. vo i. v itl/1 (1 9 7 6 ) 4 1 .·’ * C f. C oram B e ja n , d e c is io d ie i 2 5 iu lii 1 9 6 4 , en RRDec. vo l. LVI, 6 6 8 , n. 6 .-,2 Cf. MicuÉLEZ, L ., «Título V II. Del m atrim onio», en Aa. Av., Comentarios al Código
de Derecho Canònico, II Cánones 682-1321, Madrid 1 9 6 3 , p . 6 5 8 .
3 9 1
LA A S IS T E N C IA A L M A T R IM O N IO C A N Ò N IC O D E L T E S T IG O C U A L IF IC A D O L A IC O
tencia concreta en estos casos y su posible conflictualidad se atendrán a los principios de la prevención y de la precedencia respectivamente.
Entre las normas relativas a la potestad delegada 53, aplicables en general a la facultad de asistir al matrimonio, se encuentran aquellas que legitiman la subdelegación. De acuerdo con éstas, la potestad ejecutiva delegada por una autoridad distinta de la Sede Apostólica puede ser subdelegada para cada caso concreto si el delegante la confirió para todos los asuntos (can. 137, § 3). Por el contrario, si la misma autoridad concedió la potestad para un caso determinado, no podrá ser subdelegada, a menos que el concedente lo hubiera previsto expresamente en el mandato de delegación (can. 137, § 3). Por la misma lógica, la potestad subdelegada no puede ser válidamente subdelegada de nuevo sin previa concesión expresa del delegante al respecto (can. 134, § 4). Ahora bien, repárese que en el caso de la facultad concedida por el Obispo diocesano a los fieles laicos para asistir al matrimonio, estamos ante lo que la doctrina ha denominado una delegación personal, concedida en razón de la persona y de sus cualidades personales (can. 1 1 1 2 , § 2 ), que por su propia naturaleza es intransferible54, de manera que no cabe en ella la subdelegación.
Una cuestión que con frecuencia se discute en doctrina es la necesidad o no de aceptación de la delegación por parte del delegado. De la validez de la delegación depende la validez del matrimonio al que se pretende asistir. Pues bien, en el ámbito de la facultad de asistencia al matrimonio, según la mayor parte de los autores, la delegación es inválida si el delegado no conoce su existencia o, conociéndola, la ha rechazado explícitamente. Si bien, los mismos autores reconocen que para la validez de la delegación es suficiente que el delegado la acepte implícitamente, ya sea porque él mismo la ha solicitado (o una vez conocida no se opone a ella), ya porque, con idéntico conocimiento, asiste efectivamente al matrimonio. Por lo demás, fuera de los casos
Q u ien p o s e e p otestad d e g o b ie r n o ord in a ria en razón d e l o f ic io , p rop ia o v ica ria , p u e d e d e leg a rla s iem p re ad actum o ad universitatem casuum, sa lvo q u e e l d e re c h o d is p on g a ex p resa m en te otra c o s a (ca n . 1 3 7 , § 1 ). E n cu a n to a la p otestad d e g ob ie rn o d e le g ad a , si ésta h a s id o d e le g a d a p o r la S e d e A p o s tó l ic a p u e d e ser s u b d e le g a d a a su vez para un a c to o para la g e n e ra lid a d d e lo s c a s o s , si n o fu e c o n c e d id a en a te n c ió n a las c u a lid a d e s p erson a les d e l d estin atario o p ro h ib id a ex p resa m en te la s u b d e le g a c ió n (can .
1 3 7 ’ § 2 )·54 C f. G a r c ía M a r t ín , J., CMF, Le norme generali..., p. 5 3 3 .
3 9 2
C A R L O S H U R T A D O D E M E N D O Z A D O M ÍN G U E Z , O S A
que pueden provocar la nulidad de la facultad concedida, y por ende del matrimonio, la asistencia del fiel laico se halla amparada por la delegación a iure prevista en el can. 144, según la cual la Iglesia suple la potestad de gobierno ordinaria y delegada en los casos de error común de hecho o de derecho y en la duda positiva y probable de hecho y de derecho, norma que se aplica expresamente a la asistencia al matrimonio (can. 144, § 2), cualquiera que sea el ministro delegado de entre los previstos por la normativa codicial. Esta última conclusión me parece acertada, en cuanto no hay ninguna norma en el Código que la contradiga y porque el can. 144 tiene por finalidad el bien común y espiritual de los fieles är>.
Además de las normas generales expuestas, la validez y licitud de la concesión de la facultad de asistencia al matrimonio dependen de algunos requisitos establecidos en el can. 1 1 1 2 , § 1 , a saber: a) ausencia de sacerdotes y diáconos; b) voto previo favorable de la Conferencia episcopal correspondiente; c) licencia de la Sede Apostólica.
a) En primer lugar, para la licitud de la delegación, es necesario que se de el presupuesto de la ausencia de sacerdotes y diáconos. La Comisión codificadora insistió en este presupuesto fáctico (desint), que finalmente fue introducido en la norma actual. La falta de clérigos queda circunscrita al ámbito territorial de competencia del Obispo diocesano que concede la facultad y donde se celebra el matrimonio. Y la causa de la referida ausencia debe concebirse en sentido amplio: falta efectiva o impedimento JÓ. Si el matrimonio fuera celebrado con la asis-
5,1 L a C o n g r e g a c ió n p ara lo s S a cra m e n to s e m a n ó un a r e sp u e s ta p a r ticu la r e l 3 d e m arzo d e 1 9 8 7 a una con su lta p lan tead a d e sd e B rasil, p o r la q u e se r e co n o c ía la p o s ib il id a d d e a p lica r e l instituto d e la s u p le n c ia d e l ca n . 1 4 4 , § 2 a la fa cu lta d d e l la ic o d e le g ad o . Cf. Aznar G il , E R ., y Olmos Ortega, M .“ E ., La preparación, la celebración e inscripción del matrimonio en España, S ala m a n ca 1 9 9 6 , p . 2 3 9 . U na o p in ió n con tra ria al r e s p e c t o , NAVARRO Valls, R ., «C o m e n ta r io a lo s c á n o n e s 1 1 1 1 - 1 1 1 2 » , en Aa . V v., Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. Hi/2, dir. A. M arzoa , J. M iras, y R . R od rig u ez O ca ñ a , P am plon a 1 9 9 6 , p . 1 4 5 6 .
36 E l C ó d ig o no m e n c io n a n in g u n a c irc u n s ta n c ia , p o r lo q u e p erm ite —a m i j u i c i o - c on s id era r e l p resu p u esto fá c t ic o en sen tid o a m p lio (en ferm ed a d d e l m in istro ord en a d o , e tc .) . En rea lid a d , lo qu e in teresa ju r íd ica m en te es la a u se n c ia e fe c t iv a d e sa cerd o tes y d iá co n o s . C itan d o la Lumen gentium, C hiappetta p rop on e “ la p e rs e cu c ió n ” d e los m in is tros sagrados co m o cau sa q u e p u ed e d eterm in ar la a u sen cia en un territorio o reg ión (Cf. CHIAPPETTA, L ., Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria. Manuale giuridico-pastorale, R o m a 1 9 9 0 , p . 2 8 5 ) . C o n cre ta m e n te e l texto c o n c i l ia r a firm a :
3 9 3
L A A S IS T E N C IA A L M A T R IM O N IO C A N Ó N IC O D E L T E S T IG O C U A L IF IC A D O L A IC O
tencia cualificada del laico legítimamente delegado, pudiendo recurrir los contrayentes a un ministro ordenado, se produciría, ciertamente, una actuación contra legem , pero el matrimonio sería válido. Ahora bien, resulta difícil admitir, en este caso, como fundamento de la ilicitud, que «si correrebbe il rischio di sminuire il carattere sacro del matrimonio» 57 o «la sacralità del vincolo matrimoniale, oltre che la sua sacramentalità» 58, no sólo porque el matrimonio celebrado sin la intervención del ministro cualificado, según la forma extraordinaria, es plenamente sacramental, cuando ambos contrayentes han recibido el bautismo, sino porque las normas reguladoras de la forma de la celebración, incluidas las exigidas para la validez matrimonio, son normas positivas del ordenamiento canónico, que de no existir, como de hecho han faltado en la Iglesia durante siglos, no impedirían que el matrimonio civil de dos bautizados poseyera igualmente toda la dignidad del sacramento y el mismo carácter sagrado. La sacramentalidad del matrimonio no deriva de la fe católica ni de la asistencia del ministro ordenado, sino del bautismo de los contrayentes, y es el recíproco consentimiento de éstos lo que ha sido elevado por Cristo a la dignidad de sacramento. Por tanto, la sacralidad y sacramentalidad del matrimonio, al menos en la Iglesia católica, no pueden variar por la presencia o ausencia del ministro cualificado, clérigo o laico, en la celebración, sino que es y se actúa respectivamente por la capacidad del pacto conyugal, inmerso ya en la economía de la salvación, para significar la relación que une a Cristo con la Iglesia. ¿Disminuye quizás la sacralidad del matrimonio cuando el laico asiste en ausencia real de clérigos?
h) En segundo lugar, el Obispo diocesano debe solicitar el voto favorable de su correspondiente Conferencia episcopal y lo debe hacer con carácter previo a la concesión de la facultad. Es más no podría conceder la facultad si no obtiene el voto favorable; éste es exigido para la validez de la asistencia. En caso de negativa por parte de la Conferencia episcopal, el Obispo diocesano podrá interponer recurso, según el
«P o r tan to , lo s la ic o s , ta m b ié n c u a n d o se o c u p a n d e la s c o s a s t e m p o r a le s , p u e d e n y d e b e n rea liza r u n a a c c ió n p r e c io s a en o rd en a la e v a n g e liz a c ió n d e l m u n d o . P orq u e si b ie n a lg u n os d e entre e llo s , al jaltar lo s sag rad os m in istros o estar im p e d id o s éstos en ca s o d e p e rs e c u c ió n , le s su p len en d ete rm in a d os o f ic io s sag rad os en la m ed id a d e sus fa cu lta d es [ . . . ] » . Lumen gentium 35 .
57 Bersini, E , Il diritto canonico matrimoniale..., p. 159 .5K Du Paolis V., Delega e supplenza di potestà..., p. 6 6 .
3 9 4
C A R L O S H U R T A D O D E M E N D O Z A D O M IN G U E Z , O S A
caso, ante la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos o la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
c) Por último, el Obispo diocesano necesita obtener la licencia de la Santa Sede para conferir a los laicos la facultad de asistir al matrimonio. Para algunos autores la licencia de la Santa Sede se requiere para la validez de la facultad que se pretende conceder, teniendo en cuenta la excepcionalidad de dicha facultad 59.
Una última reflexión nos obliga a considerar la relación delegado- delegante antes de la celebración de las nupcias. La normativa codicial establece que el párroco del domicilio, del cuasi domicilio, del lugar de residencia mensual de uno de los contrayentes, el de la parroquia donde de hecho se encuentre el fiel (vagus) o el párroco personal, tiene la obligación de comprobar el estado libre de los contrayentes, de modo que nada se oponga a la válida y lícita celebración del matrimonio (can. 1066). Esta actividad previa a la celebración se denomina “ investigaciones” y consiste fundamentalmente en el examen de los contrayentes y en las proclamas matrimoniales (u otros medios establecidos por la Conferencia episcopal, can. 1067). Como acertadamente previene Aznar, ésta es una tarea en la que los laicos están llamados a realizar una importante labor pastoral, teniendo en cuenta que aunque el Código llama en causa al párroco, en cuanto responsable de realizar las investigaciones prematrimoniales, tal responsabilidad no implica necesariamente la realización material de las mismas, que bien pueden ser cumplimentadas por los fieles laicos 60. De hecho, son muchos los laicos que se encargan de realizar las investigaciones prematrimoniales (normalmente el examen de los contrayentes) 61. En estos casos, la normativa canónica no les impone más obligaciones que la de comuni-
Cf. C h ia p p etta , L ., II matrimonio..., p. 2 8 5 .b0 Cf. A Z N A R G il , E R ., «L a p rep a ra c ión d e l m atrim onio y sus fo rm a lid a d es : rég im en
ju r íd i c o » , en CO N FER EN CIA EPISCO PAL ESPA ÑO LA , Preparación al matrimonio cristiano, M ad rid 2 0 0 1 , p. 159 .
61 E l R itu a l d e l m atrim on io e s ta b le ce : «E l la ic o qu e tiene fa cu lta d d e l O b is p o d io c e san o para e je r c e r la fu n c ió n d e asisten te en la c e le b r a c ió n d e l M atrim on io , se p re o c u p a rá d e la in s tru cc ión ca te q u ís t ica d e lo s n ov ios y d e su p rep a ra c ión esp iritu a l. A é l c o m p e te o r g a n iz a d o to d o , tanto lo q u e atañ e a lo s p re c e p to s d e l d e r e c h o , c o m o lo q u e se re fiere a lo s ritos, p re c e s , le ctu ra s , p a r tic ip a ció n d e la com u n id a d , d e m anera qu e el rito d e l sacram en to d e l M atrim on io se rea lice d e un m od o co n sc ie n te y p r o v e c h o s o » . Ritual del Matrimonio (seg u n d a e d ic ió n t íp ica en len g u a ca ste lla n a para las Ig lesias d e E sp a ñ a ), n. 4 3 5 .
3 9 5
L A A S IS T E N C IA A L M A T R IM O N IO C A N Ó N IC O D E L T E S T IG O C U A L IF IC A D O L A IC O
car al párroco el resultado de las investigaciones mediante documento auténtico (can. 1070). Ahora bien, el presupuesto fáctico de la concesión de la delegación especial o general a los laicos es la ausencia de clérigos en un territorio, lo que impide que se pueda considerar al párroco ausente (equiparados y diácono asistente) responsable del expediente matrimonial, pues de hecho no se encuentra en el territorio62. Ciertamente, esta ausencia no es un obstáculo para que los fieles delegados puedan llevar a cabo las investigaciones prematrimoniales, pero suscita algunas dudas acerca de la autoridad a la que debe constar en última instancia el estado libre de los contrayentes. Creo que en este caso, el delegante, esto es el Obispo diocesano, debe certificar que nada se opone a la válida y lícita celebración del matrimonio, y no podrá conceder la delegación especial hasta que ello no le conste (can. 1113), ya sea porque él mismo se encargó de las investigaciones prematrimoniales, ya porque recibió noticia de éstas mediante documento auténtico. La delegación especial así conferida sería válida y lícita. Si a pesar de ello, el asistente laico conociera de la existencia de algún
62 Tanasini in d ic a q u e la a u sen c ia d e b e ser una c a re n c ia p erm an en te y no m era m en te o ca s io n a l, una s itu a ción d e verd ad era p a to log ía en la v id a d e la Ig les ia (c f. TANASIN I,
A ., Forma del matrimonio..., p . 1 2 8 ). O tros autores p a re ce qu e co n s id era n su fic ien te la « e s c a s e z d e sa cerd otes o d iá c o n o s » (A z N A R G il , F. R ., y O LM O S O R T E G A , M .‘l E ., La preparación, la celebración e inscripción..., p . 2 3 9 ) . N a tu ra lm en te , e s c a s e z n o s ig n if ic a a u s e n c ia o fa lta d e m in istros o r d e n a d o s ; e s c a s e z c o in c id ir ía , m ás b ie n , c o n «g ra v em p en u r ia m sa croru m m in istro ru m » (η . 8 7 3 ) ; fra se u tiliza d a p o r la In s tr u c c ió n d e 1 9 9 7 sob re a lgun as cu est io n e s a c e r ca d e la c o la b o r a c ió n d e lo s fie le s la ic o s en e l m in isterio d e lo s sa cerd o tes . S in em barg o , este criter io n o se m antiene en tod o el d o cu m en to : e l c a r á c ter ex traord in ario d e la fa cu lta d c o n c e d id a a los la ico s - s e d ic e — en cu en tra ju s t ific a c ió n en c a so d e «a b so lu ta m pen u riam sacerd otu m vel d ia con on u m qu i ass istere p ossin t m atrim on ii ce le b r a t io n i» . (CO NG REGATIO PRO CLERICIS ET A lia e , Inst, de quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperatione sacerdotum ministerio spectantes [1 5 au gu s- tii], en A A S 8 9 [1 9 9 7 ] 8 7 3 ) . A p esar d e esta fa lta d e u n iform id a d , c re o q u e la In stru cc ión n o p rev é la a s is ten cia la ica l s ó lo en ca so d e a u sen c ia total d e c lé r ig o s . D e l texto se in fie re q u e la a u se n c ia p u e d e e n ten d erse c o m o e s c a s e z d e m in istros sa g ra d os . Valga c o m o e je m p lo e l s ig u ien te p árra fo : «S i d ev e ten er c o n to d e l l ’ o b b lig o cu i son o v in co la ti i p a rro c i d i r ice v e re il c o n se n so m atrim on ia le d e i lo ro fe d e li e d i im partire lo ro la b e n e d iz io n e nu zia le , d i m od o c h e , a n ch e d o p o aver r icev u to l ’ in d u lto , i re sp on sa b ili d ’an im e d ev on o im pegn a rs i a p res ied ere p erson a lm en te la ce le b r a z io n e d e lle n ozze , o a lm en o farsi sostituire, d o v e c iò sia p o s s ib ile , d a un sa cerd o te o d ia c o n o » (ibid., 4 8 5 ) . En c u a lq u ie r ca so , la e x ig e n c ia d e fa lta d e c le ro p o n e d e m an ifiesto q u e este m in isterio la ica l hay q u e c o n s id e ra rlo rea lm en te e x c e p c io n a l: «L a fa co ltà in q u e s tio n e non d e v e u s c ir e d e l l ’ a m bito d e l l ’ e c c e z io n e » . Ibid., 4 8 5 .
3 9 6
C A R L O S H U R T A D O D E M E N D O Z A D O M ÍN G U E Z , O S A
obstáculo o impedimento a la celebración, su asistencia sería válida (en cuanto que deriva de una delegación regular), pero ilícita.
Tratamiento distinto recibe la regulación de la concesión de la delegación general. Esta no puede supeditarse a la verificación del estado libre de los contrayentes. La facultad general se otorga siempre antes de constatar la libertad ad contrahendum, ya que por su propia naturaleza se confiere para una pluralidad indeterminada de matrimonios. Pero considero que la distinta naturaleza de la facultad general, ni exime al Obispo diocesano de cumplir con las obligaciones previstas en el can. 1067, en ausencia de clero, ni varía el ju icio de una asistencia negligente o culposa por parte del laico asistente, de acuerdo con el can. 1114: «Quien asiste al matrimonio actúa ilícitamente si no le consta el estado de libertad de los contrayentes a tenor del derecho». El mismo canon establece que el delegado con facultad general actúa también ilícitamente al prestar su asistencia sin solicitar, si fieri potest, la licencia del párroco del lugar de la celebración cada vez que asiste a un matrimonio; dicha prescripción, en el caso de laicos delegados, hay que entenderla de nuevo en relación al Obispo diocesano y presumir que la licencia está contenida ya, al menos de forma implícita, en la delegación conferida.
4 . E l c a n . 1 1 1 2 , § 2 d e l C ó d ig o d e D e r e c h o C a n ó n ic o
d e 1 9 8 3
«S e d e b e e le g ir un la ic o id ó n e o , cap az d e instruir a los con tra yen tes y apto para
ce le b ra r d eb id a m en te la liturgia m a tr im on ia l» .
«L a ic u s se lig a tu r id o n e u s , ad in stitu tion em n u p tu rien tibu s tra den da m ca p a x et
qu i litu rgiae m atrim oniali rite p era gen d a e aptus s it» .
El apartado segundo del can. 1112 permite contemplar la función del asistente laico, antes descrita, en toda su amplitud. De las cualidades que adornan este ministerio se deduce que el fiel laico, delegado para asistir al matrimonio, no es un mero fedatario de la recepción de las declaraciones nupciales de voluntad. Su presencia, aunque imprescindible, no se reduce tampoco al acto de contraer, ni a dar visibilidad eclesial al consentimiento manifestado por quienes se unen en matrimonio. Los laicos delegados participan en el itinerario de fe de los
3 9 7
L A A S IS T E N C IA A L M A T R IM O N IO C A N Ó N IC O D E L T E S T IG O C U A L IF IC A D O L A IC O
novios, integrándose por tanto de pleno derecho, mediante su ministerio, en la misión salvifica de la Iglesia.
El Código de 1917 omitía las cualidades necesarias del delegado, quizás por presumirlas presentes en cualquier sacerdote.
Ya he señalado que el fiel laico destinatario de la facultad de asistir al matrimonio es todo fiel cristiano católico. En cuanto tal, debe poseer las condiciones de capacidad exigidas con carácter general por el Derecho canónico (can. 124, § 1), hallarse presente en la celebración, pedir la manifestación del consentimiento y recibirla en nombre de la Iglesia (can. 1108, § 2 ) 63, y haber sido expresamente autorizado a tal fin por la autoridad competente. Hay que distinguir la presencia del testigo cualificado de la presencia del testigo común en la celebración del matrimonio M. La primera se caracteriza por la capacidad natural de un católico y por la realización de un acto que se encuadra en los límites del actus humanus 65; la segunda queda plenamente configurada por la capacidad suficiente de dar fe de la celebración del conyugio.
6:i E n d e fin it iv a , e l C ó d ig o ex p resa las e x ig e n c ia s h is tór ica s d e la p re s e n c ia a ctiva d e l m in istro cu a lif ica d o , e l cu a l pide y recibe la m a n ifesta ción d e l con sen tim ien to m atrim on ia l, para qu e éste sea v á lid o form alm en te . E sta a ct iv id a d d e l asisten te p u e d e ser en ten d id a tanto en sen tid o m aterial (e l a c to d e req u erir e l con sen tim ien to a lo s con tra yen tes) c o m o en sen tid o form al o ju r íd ic o (cu a lq u ie r com p orta m ien to d e l m in istro , qu e actu an d o p ú b lic a y ju r íd ica m e n te , p ro v o q u e la m an ifesta ción d e l co n sen tim ien to ). Q u izás a e llo se re fie re C h ia p p etta a l a firm ar: «E v id e n te m e n te , e o p p ortu n o c h e la r ich ie s ta s ia fatta a v iv a v o c e , m a, p e r la v a lid ità , sa re b b e s u fic ie n te a n ch e un a r ich ie s ta e sp re ssa c o n un c e n n o d e lla m ano o d e l c a p o o c o n altro s e g n o » . CH IAPPETTA, L ., Il matrimonio..., p . 2 7 8 . N o resu ltaría van o , p o r tanto, e s ta b le c e r un p a ra le lism o entre las m od a lid a d es ex ig id as en e l ca n . 1 1 0 4 , § 2 para ex presa r e l con sen tim ien to m atrim onial p or parte d e lo s c o n trayentes, “ c o n p a la b ra s” o “ c o n s ig n os eq u iv a le n te s” , y la p e tic ió n d e l m ism o co n se n tim iento p or parte d e l asisten te .
64 Cf. V IT A LI, E ., y B e r l i n g ò , S., Il matrimonio canonico, M ilan o 2 0 0 3 , p p . 1 1 8 -1 1 9 .65 N aturalm ente, e l m in istro c u a lif ica d o no p u e d e ser o b lig a d o p or v io le n c ia a asistir
a l m a tr im on io . Su a s is te n c ia ser ía in v á lid a y con tra ria a la n e c e sa r ia lib e rta d d e l a cto (ca n . 1 2 5 , § 1 ). E l C ó d ig o d e 1 9 1 7 p re v e ía ig u a lm en te la n u lid a d d e la a c tu a c ió n d e l asisten te p ro v o ca d a p o r m ie d o grave (can . 1 0 9 5 , § 1 , 3 ) ca u sa d o p or lo s con tra y en tes o p o r terceros . Y a u n qu e e l C ó d ig o actu a l —ad vierte C h iapp etta— n a da d ic e al re sp e cto , se trata d e un p r in c ip io g en era l p len am en te a p lic a b le a tod o acto ju r íd ic o (ca n . 1 2 5 , § 2 ) . E n ca m b io , no p u d e co n s id era rse n u lo e l m atrim on io en q u e la a s is ten cia se ha o b ten id o p or d o lo . D e esta a s is ten cia cu a lif ica d a , q u e req u ie re una p re s e n c ia activa , se d istin gu e la p re s e n c ia d e lo s te s tig os , d e n o m in a d a c o m ú n , p u es d e éstos s ó lo se e x ig e q u e sean c a p a c e s d e dar fe d e la c e le b r a c ió n d e l m atrim on io (c f. C h i a p p e t f a , L ., II matrimonio..., p. 2 7 9 ) . Por su p arte , A zn ar con firm a las o b se rv a c io n e s d e N avarrete y c o n s id e ra q u e la
3 9 8
C A R I,O S H U R T A D O D E M E N D O Z A D O M ÍN G U E Z , O S A
Aunque el Código no lo dice de forma expresa, la autoridad competente para elegir a laicos delegados es el Obispo diocesano. Ya la Instrucción Sacramentalem indolem de la Congregación para la Disciplina de los Sacramentos, de 15 de mayo de 1974, confiaba a la exclusiva competencia del Ordinario diocesano la elección del testigo cualificado laico: «L’Ordinario in persona, esclusa qualunque delega, scelga il fedele cattolico che svolga tale ufficio» 66. Como es lògico, para elegir a una persona en función de sus cualidades y sin mediaciones, hay que conocerla realmente lo suficiente para considerar que en ella se da la idoneidad que exige la asistencia al matrimonio. Por (;llo habrá que suponer que entre Obispo diocesano y delegado laico existe una relación de mutuo conocimiento y confianza. La elección del laico idóneo, por tanto, corresponde directa y exclusivamente al Obispo diocesano, la concesión de la delegación, sin embargo, puede realizarla, según las normas generales (can. 137, § 1), él mismo o un delegado suyo. La Instrucción citada concreta también el período de tiempo durante el que puede desempeñarse la función de testigo cualificado, un tiempo «non superiore a due anni» 67.
El texto del can. 1112, § 2 presenta de forma genérica las cualidades que se pretenden en la persona elegida, cualidades que son ad liceitatem. La primera cualidad específica del laico asistente es la idoneidad ad ufficium. La idoneidad es un requisito previo para desempeñar cualquier oficio eclesiástico o encargo (can. 228, § 1 ) y ha de ser valorada en toda su amplitud, no sólo en cuanto capacidad técnica 68, sino en cuanto idoneidad moral69. A ello parece que se refiere la Congregación para los Sacramentos al indicar que el ministro laico cualifi-
a s is ten cia d e l testigo cu a lif ica d o al m atrim on io ob ten id a p or m ie d o sería v á lid a , al h a ber d e sa p a r e c id o la norm a q u e p rev e ía su n u lid a d en la le g is la c ió n c o d ic ia l p ío -b e n e d ic t in a . C f. A z n a r G i l , F. R ., Derecho Matrimonial Canónico, vol. Ill: Cánones 1108 -1165, (-Bibliotheca Salnianticensis, Estudios 2 5 3 ) , S a la m a n ca 2 0 0 3 , p . 3 6 ; c f. TA N A SIN I, A ., Forma del matrimonio..., p. 1.30.
66 SC DE D S, Inst. Sacramentalem indolem.. . , p . 4 8 6 .67 Ibid., p . 4 8 3 .68 L e jo s d e so lic ita r d e l la ic o una c a p a c id a d g en ér ica , Sacramentalem. indolem o r d e
na q u e la fa cu lta d «v e n g a c o n c e s s a a un fe d e le la ic o , op p ortu n a m en te p rep arato a tale u f f ic io » . Ibid., p. 4 8 1 .
69 M u c h o s o f i c io s r e q u ie r e n c u a lid a d e s se m e ja n te s : a s í, e l a s e s o r d e l ju e z ú n ic o , «p ro b a ta e v ita e » (ca n . 1 4 2 4 ; e l ca rgo d e auditor, « b o n is m o r ib u s» (ca n . 1 4 2 8 , § 2 ) ; el p rom otor d e ju s t ic ia y e l d e fe n s o r d e l v ín cu lo , « in tegra e fa m a e» (ca n . 1 4 3 5 ), e tc.
3 9 9
LA ASISTENCIA A l, M ATRIM ONIO CA N ÓN ICO DEL TESTIG O CU A LIFIC A D O LAICO
cado debe ser una «persona degna sotto ogni punto de vista» 7(), que no abriga otros intereses que los propios del servicio ministerial. Asimismo, el delegado laico debe ser capaz de instruir a los contrayentes, lo que conlleva, de acuerdo al can. 231, § 1, «el deber de adquirir la formación conveniente que se requiere para desempeñar bien su función, y para ejercerla con conciencia, generosidad y diligencia». La finalidad de la preparación no se circunscribe al acto de contraer. Aunque el Código utiliza el término “ contrayentes” , la preparación debe extenderse al consorcio de vida conyugal —como mejor sugiere Sacerdotalem indolem—, con la finalidad de proporcionar una adecuada instrucción a los futuros esposos 71. Finalmente, el laico elegido debe ser apto para celebrar la liturgia matrimonial, lo que presupone su capacidad para introducir a los nupturientes en el significado espiritual de la ceremonia y el empleo del rito establecido por la S. Congregación para el Culto D ivino72.
™ SC DE D S , Inst. Sacramentalem indolem ..., p . 4 8 6 .71 C f. ibid., p . 4 8 6 .72 C f. ibid., p . 4 8 6 . O b lig a c io n e s a n e jas a la a ten c ión p astora l y a la p re s e n c ia c u a li
fic a d a v ien en e s ta b le c id a s en la Inst. Sacerdotalem indolem: « I l fe d e le s ce lto avrà cu ra d i red ig ere un reg o la re v erb a le d e l l ’ atto co m p iu to —c io è d e lla ce le b r a z io n e d e l m atrim on io— d a com p le ta re c o n la firm a d e g li sp o s i, d e i testim on i e d e l fe d e le asisten te stesso : eg li si farà c a r ic o a n ch e d e lle form alità c iv il i d a e sp le ta re , e c h e si d e v o n o osserv are o c h e si è soliti o sservare q u a n d o si c e le b r a un m atrim on io a lla p resen za d e lP O rd in a rio d e l lu og o o d e l p a rroco , o a lla p resen za di un sa cerd o te o d ia c o n o d e le g a to » .
4 0 0
CIENCIA JURÍDICA EUROPEA Y DERECHO COMUNITARIO: IUS ROMANUM.
IUS COMMUNE. COMMON LAW. CIVIL LAW
I r o n i a inventa el Derecho en el Occidente Europeo. El estudio de las normas jurídicas, con carácter autònomo de otras disciplinas, se inicia en las Escuelas Orientales de Berito y Constantinopla en el siglo V, y se consolida de forma definitiva en la Bolonia del siglo XI. Glosadores, Comentaristas. Humanistas. Iusnaturalistas. Racionalistas. Positivistas y Pandectistas, integran los principales focos de pensamiento que, a lo largo de la historia de Europa, conforman su pensamiento jurídico, al propio tiempo que hacen posible la armonización del Derecho Comunitario en la Unión Europea.
Antonio Fernández de Buján · -----------------------------------------
1 . G é n e s is d e l a id e a d e E u r o p a
Del nombre —Europa— de una princesa fenicia, procede la utilización del término para referirse al continente conocido bajo esa denominación. Conforme a la mitología, Europa, hija del rey fenicio de Tiro, habría sido raptada por Zeus —y de ahí el llamado rapto de Europa—,
• A n ton io F ernández d e B u ján es ca ted rá tico d e D e re ch o R om a n o d e la U n iversid ad A u tón om a d e M adrid .
RELIGIÓN Y CULTURA, LY (2008), 401-438
4 0 1
C IE N C IA J U R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E .
con el que habría tenido tres hijos, uno de los cuales sería Minos, rey de Creta y fundador de la dinastía minoica. La acepción geográfica continental de Europa se contiene ya en textos griegos del siglo VII aC y romanos de la época clásica. Pero Europa es mucho más que un enclave geográfico, es un producto de la historia, una concepción de la civilización y de la cultura, un referente de lo que Hegel considera la larga marcha de la humanidad hacia la libertad
El ideal democrático ateniense, germen de la convivencia política europea, encuentra una de sus más antiguas experiencias en la República romana, en cuyos años finales, la libertad, para Cicerón, se identificaba con el sometimiento a las leyes públicas y con la ausencia de reyes. Quizá haya sido esta concepción de la libertad —en tantas ocasiones traicionada y manipulada— una de las notas esenciales de la civilización europea en relación con la cultura de las naciones africanas y asiáticas.
Aparte del ideal político democrático, Europa se configura sobre los pilares del pensamiento filosófico, científico y artístico griego, del Derecho romano, de las instituciones germánicas y de la ética social cristiana 2.
Roma —en palabras de Ortega y Gasset— latiniza el occidente europeo y ensambla por primera vez, en la historia de Europa, la parte occidental y la oriental bajo la fórmula política del Imperio. El Estado romano, que se extiende por la mayor parte del territorio europeo y que basa su autoridad política en la fuerza de las armas y, en menor medida, en las alianzas o pactos con los territorios anexionados, supone un elemento de cohesión entre los diversos pueblos europeos y de difusión de la civilización y de la cultura greco-latina, que es la más avanzada de su época 3.
1 V id . sob re la id ea d e E u rop a c o m o en tid a d cu ltu ra l, B ragu e, E u rop a , la v ía rom ana. V ers ión e sp a ñ o la d e la 3 .a e d ., trad. J. M . P a la c io s , M a d rid 1 9 9 5 ; Cassinari, Tempo e identità. La dinamica di legittimazione nella storia en el mito, M ilan o 2 0 0 5 .
2 S obre cu ltura eu rop ea , v id . B r a g u e , Ilfiituro dell’Occidente. Nel modello romano la salvezza dell'Europa, M ilano 1 9 9 8 ; Nemo, Che cos e l'Occidente?, Soveria M annello 2 0 0 5 .
:f V id . en L a t o r r e , Valor actual del Derecho Romano, B a r c e lo n a 1 9 7 7 . D O P S C H , Fundamentos económicos y sociales de la cultura europea. De Cesar a Carlomagno, Fond o d e cu ltu ra e c o n ò m ica , E sp añ a 1 9 8 2 ; R O M A N O , « L 'a n t ic h ità d o p o la m odern ità . C o s tru zion e e d e c l in o d i un p a ra d ig m a » , Storica, 3 (1 9 9 7 ) 7 -4 7 ; B R E T O N E , Diritto e tempo nella tradizione europea, R om a -B a ri 2 0 0 4 .
4 0 2
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
El Imperio de Occidente, que había entrado ya en crisis en los siglos anteriores, cae definitivamente en poder de los pueblos germánicos en el año 476 4. Los germanos se asientan por la fuerza o mediante alianzas en las antiguas provincias romanas: Italia, Galia, Hispania, Lusitania, Dalmatia, Britania, Bélgica, Dacia, Macedonia, etc., y aunque el grado de romanización de las provincias era profundo, distaba mucho de ser uniforme, de ahí que la germanización haya sido también diversa. En todo caso, los pueblos germánicos, conscientes de la superioridad de la cultura romana, tienden a una progresiva romanización, que enriquece su tradición cultural y sus costumbres e instituciones jurídicas. Considera la doctrina que es el Derecho Romano vulgar, y no el derecho clásico, el que es asumido por los pueblos germánicos. Hoy se entiende, de forma mayoritaria en la doctrina, que el Derecho germánico constituye el segundo gran tronco sobre el que se asienta el pensamiento jurídico europeo.
El Imperio Romano de Oriente continúa existiendo hasta el año 1453 en que Constantinopla es invadida por los turcos. La influencia de la cultura jurídica bizantina en la parte correspondiente a las provincias —hoy naciones— orientales europeas, se manifiesta en su legislación y en la práctica política de estos países, a lo largo de su historia, hasta nuestros días.
La invasión islámica, de amplios territorios colindantes con el Mediterráneo, hace del solar europeo un campo de enfrentamiento entre civilizaciones diferentes que dura siglos. Las masivas oleadas de pueblos germánicos, vikingos y musulmanes conducen a la fragmentación de la unidad política y jurídica europea, la primera en la historia de Europa, que había supuesto el Imperio Romano. El feudalismo y los antagonismos entre las monarquías partidarias y contrarias al Sacro Imperio Romano es otra de las características del medievo europeo. El renacimiento de la idea del Imperio Romano (renovatio o translatio imperii) se asocia en el siglo IX al poder papal, que lucha contra el invasor musulmán, y se concreta en la coronación del rey franco Carlo- magno en la Navidad del año 800 (los francos habían invadido la antigua Galia romana, con posterioridad a los visigodos) como único empe-
4 BO N IN I, «C a d u ta e re con q u is ta d e l l 'I m p e r o rom a n o d ’ O c c id e n te n e lle fonti le g is la tive g iu s t in ia n e e » , en Felix Ravenna, CX I-C X1I (1 9 7 6 ) 2 9 3 y s s .; P A R A D ISI, «L a ca d u ta d e l l ’ im p ero rom a n o e la cris i en o c c id e n t e » , en II Veltro 2 1 (1 9 7 7 ) .
4 0 3
C IE N C IA J U R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E .
rador, por el Papa. Nace así el llamado Sacro Imperio Romano que pasa a denominarse en el siglo X Sacro Imperio Romano Germánico, al asociarse la corona germánica al Imperio. La tradición de emperadores europeos coronados por los papas se prolonga hasta la coronación de Carlos V en la Bolonia del 1530. A la materialización de esta idea se refieren los estudiosos con la expresión de «tradicional alianza entre el trono y el altar» 5.
2 . L a c ie n c ia j u r íd ic a e u r o p e a : D e la Ju r is p r u d e n c ia c l á s ic a
ROMANA A LA BOLONIA DEL IUS COMMUNE. MOS ITALICUS
La convencional afirmación de que la ciencia jurídica europea nace en Bolonia en el siglo X I como consecuencia del descubrimiento, estudio y enseñanza, con carácter autónomo del Derecho, contenido en un manuscrito del Digesto, debe ser matizada conforme al resultado de recientes investigaciones en las que se sostiene que la enseñanza independiente de materias jurídicas, con un plan de estudios prefijado, tiene lugar por primera vez en el siglo V , en las escuelas de Derecho de Berito y Constantinopla del Imperio Romano de Oriente 6. El derecho —tiene escrito Orestano— (el ius, la iurisprudentia, el directum romano), aparece ya, en ocasiones, en textos clásicos, como ciencia (scientia) y en otras como arte (ars) 7.
En todo caso, el modelo de ciencia universal y eterna, a la manera de los elementos de Euclides, que construye la matemática como ciencia perfectamente deductiva, ha sido superado en la concepción actual, en la que la ciencia ya no se identifica necesariamente con un
5 V id . , c o n c a r á c te r g e n e r a l, en C a l a s s o , M edio evo del diritto I: Le fon ti, M ilán 1 9 5 4 ; K O S C H A K E R , Europa und das römisches Recht, M u n ic h y B e r lín 1 9 4 7 ; C O IN G , Handbuch der Quellen un Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte I: M ittelalter (1 100-1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetgebung, M u n ich 1 9 7 3 ; C a v a n n a , Storia del diritto moderno in Europa. I Le fon ti ed il pensiero giuridico, M ilán 1 9 8 2 ; C A RA VA LE, Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale, B o log n a 1 9 9 4 ; C R O S SI,
L'ordine giuridico medievale, R om a 1 9 9 5 (6 ). V id ., en este sen tid o , en A g u d o , La enseñanza del derecho.
6 V id . en A G U D O , La enseñanza del derecho; SCH IAVO NE, L'invenzione del diritto in Occidente, T orino 2 0 0 5 .
7 O R ESTA N O , Introducción al estudio del Derecho Romano, trad, y notas M . A b e llá n , M adrid 1 9 9 7 , p p . 3 3 y ss.
4 0 4
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
conjunto de verdades universales, necesarias o absolutas, sino más bien con valores como racionalidad, previsión, ordenación sistemática, firmeza o estabilidad. En este sentido, de conocimiento firme y riguroso de una actividad, puede enmarcarse la literatura jurídica clásica romana, como ciencia racional, que no tiene por qué subordinarse a los esquemas de las ciencias naturales o empíricas.
Lo que se produce a finales del siglo X I en Bolonia es el definitivo desarrollo de la ciencia jurídica europea, la comunicación entre pueblos y naciones independientes de Europa, que se cohesionan a través del gran tronco que supone primero el Derecho Romano, considerado como el derecho natural o la razón escrita, y con posterioridad el Derecho canónico, que nace con pretensiones de universalidad y de autoridad moral. La unión de ambos derechos (utrumque ius) es lo que se denomina derecho común (ius commune) R.
A la escuela de artes liberales de Bolonia, en la que se enseñan las materias comprendidas en el trivium (gramática, retórica y dialéctica) y el quadrivium (matemáticas, geometría, astrologia y música) llegan estudiantes de toda Europa. Muy pronto comienza, asimismo, a estudiarse el derecho con carácter independiente. La tradición atribuye a Irnerio, gramático, filólogo y lógico, el magisterio y la autoridad en materia jurídica a comienzos del siglo X II.
Junto a los monasterios y castillos, como centros de cultura y de poder, comienzan a crearse las primeras universidades (Bolonia, París, Oxford), que aglutinan maestros 5 discípulos venidos de todos los países europeos. Intercambio cultural, cosmopolitismo y carácter transnacional de los saberes son notas caracterizadoras de las universidades
8 V id . a l r e s p e c to en S a v i g n y , Geschichte des römische 11 Rechts im Mittelalter, 7 tom os, 1 8 5 0 -1 8 5 1 . I r m a e , I us Romanum Medii Aevi, c o o rd in a c ió n d e G en zm er y otros, M ilán , d e s d e 1 9 6 1 . V INOCRADOFF, Roman Law in Medieval Europe, 3 .a ed ., O x ford 1 9 6 1 . C a l a s o , Introduzione al diritto comune, M ilán 1 9 7 0 . B O N IN I, Problemi di Storia delle codificazioni e della politica legislativa, I y I I , B olon ia 1 9 7 3 -7 5 . G u z m á n , La fijación del derecho, U n iv e r s id a d d e V a lp a ra íso 1 9 7 7 ; C l a v e r o , Historia del Derecho: derecho común, S a lam an ca 1 9 9 4 . CoiNG, Derecho privado europeo, 2 tom os (trad. A . P érez M artín , M a d rid 1 9 9 6 ) . W lE A C K E R , Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, G otin ga .1996. C a n n a t a - G a m b a r o , Lineamenti de storia della giurisprudenza europea. 2. Dal medioevo a ll’epoca contemporánea, Turin 1 9 8 9 (-H istoria de la Ciencia jurídica europea, trad. G u tié rrez -M a sson , M ad rid 1 9 9 6 ). S cH lA V O N E , La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno, R om a 1 9 9 6 . W e s e n b e r g , Historia del derecho privado moderno en Alemania y en Europa, (trad. J. J. tie los M ozos d e la 4 . “ ed . d e 1 9 8 5 , V a lla d o lid 1 9 9 8 ).
4 0 5
C IE N C IA J U R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E ...
medievales, en las que las lecciones de los maestros se imparten en la misma lengua, el latín, y sobre la base de los mismos libros. Profesores y alumnos de los distintos países europeos acuden a las distintas Universidades, con una movilidad y una conciencia de la universalidad del conocimiento, tan inherentes al espíritu universitario, que se han convertido en puntos de referencia de la legislación supranacional sobre la materia, en el tiempo en que vivimos. Hay que esperar a los siglos X V II y X V III para que en las universidades europeas se enseñe el derecho nacional de los respectivos territorios, frente al estudio predominante del Derecho Romano: siglo X V II en Upsala y París; siglo XV III
en Wittenberg, Salamanca, Oxford y Coimbra. Filosofía, Derecho, Teología, Medicina y Ciencias Naturales eran las materias más estudiadas.
El estudio del Digesto en Bolonia, que se realiza en sus orígenes desde un punto de vista gramatical y filológico, muy pronto se extiende al plano de la lógica y de la dialéctica con fines utilitaristas de formación de juristas, funcionarios, abogados y jueces. A mediados del siglo X II , también en Bolonia, comienza la enseñanza autónoma del Derecho de la Iglesia o Derecho canónico, que es el que aplican desde entonces los tribunales eclesiásticos, y deriva básicamente de las decisiones —mediante la promulgación de decretos o decretales— de los pontífices a los problemas que se les plantean y de los cánones o disposiciones aprobadas en los Concilios.
Las principales fuentes de Derecho canónico son la recopilación, con fines docentes, de decretos papales, textos bíblicos, patrísticos, teodosianos y justinianeos, realizada por el maestro boloñés Graciano (s. X I l ) , hacia 1140, conocida como Decretum Gratiani, y la publicación, sobre la base del mismo, de las principales fuentes canónicas, ordenada por el papa Gregorio IX (s. X Il) y encargada al fraile dominico y canonista de origen catalán Raimundo de Peñafort, posteriormente canonizado y elevado a la condición de patrono de las Facultades de Derecho europeas. El Derecho canónico se emancipa de la Teología, y comienza a ser estudiado en las universidades. En expresión de Spengler, el Decreto de Graciano supuso la creación de la ciencia occidental del derecho espiritual y su reducción a sistema 9.
9 SPEN GLER, La decadencia de Occidente, trad. M . G . M oren te , M ad rid 1.926, v o l. I ll , p . 1 1 3 ; v id . lo s d o cu m e n to s in c lu id o s b a jo e l t ítu lo : «E d a d M ed ia : C ristia n d a d , p o d e r p o lít ic o y p o d e r e sp iritu a l: ¿ C o n flic to d e J u r is d ic c io n e s ? » , en N a v A R R O -V a l l S y PALOM INO. Estado y Religión. Textos para una reflexión crítica, 2 .aed ., M ad rid 2 0 0 3 .
4 0 6
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
A partir del siglo X V I la obra de Justiniano pasa a denominarse oficialmente Corpus luris Civilis, el conjunto de fuentes canónicas Corpus luris Canonici, y los estudiosos de ambos cuerpos legales civilistas y decretalistas respectivamente.
La aplicación de ambos ordenamientos planteó, en ocasiones, conflictos o bien con derechos locales o consuetudinarios, o bien con normas estatutarias, propias de los municipios o ciudades, o bien con disposiciones reales o feudales de gobernantes de la época, y especialmente, fue objeto de debate, la cuestión de la vigencia como fuente primaria o secundaria del Corpus justinianeo.
La consideración del Derecho Romano y del Derecho canónico como dos ramas del mismo tronco se manifiesta, además de en la expresión utrumque ius, en la denominación de doctor en uno y otro derecho del título universitario correspondiente: doctor in utroque.
Después de la recepción o asimilación del Derecho Romano por los pueblos germánicos, se produce pues esta segunda recepción del Derecho Romano a partir de finales del siglo X I europeo, conocida con la denominación de ius commune, en atención a su aplicación común y por tanto supranacional, en mayor o menor medida, a todos los países y ciudadanos del territorio europeo.
Todos los países europeos, en la Edad Media, en mayor o menor medida, reciben, aceptan o se ven influidos por el Derecho Romano de forma voluntaria (y he aquí el matiz esencial y diferenciador respecto a la implantación del derecho del Imperio Romano en Europa, si bien cabría asimismo matizar al respecto que la conquista no supuso en todos los casos la imposición coactiva del Derecho Romano, sino que fueron numerosos los supuestos en los que se aceptaba gran parte de las instituciones jurídicas de los pueblos sometidos), sin que, en consecuencia, quepa hablar de sometimiento político o social, sino de aceptación voluntaria, y asimilación, en reconocimiento a la superioridad técnica y al sentido de equidad que se atribuye a las fuentes romanas. Entre las causas por las que el ius commune conquistó Europa, von Caenegen ha señalado las siguientes:
a) La intrínseca calidad del Corpus Iuris,b) la necesidad de reforzar el gobierno central, la administración
local y los procedimientos judiciales,
4 0 7
C IE N C IA J U R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E ..
c) el renacimiento cultural del siglo XVI, y, en este marco, la consideración del Corpus como la gran obra jurídica de un emperador cristiano,
d) la nueva economía monetaria, comercial y urbana, yej el desarrollo de la argumentación jurídica con base en los textos
romanos, en los procesos desarrollados ante los Tribunales10.La expresión, ius commune, propia del medievo europeo, tiene asi
mismo su origen en un texto de Gayo, recogido en Digesto 1.1.9, en el que se afirma que: «todos los pueblos que se gobiernan por leyes y costumbres, usan en parte su derecho peculiar, en parte el común a todos los hombres. Pues el derecho que cada pueblo estableció para sí, es propio de la ciudad y se llama derecho civil, como derecho propio que es de la misma ciudad-, en cambio, el que la razón natural establece entre todos los hombres, es observado por todos los pueblos y se denomina derecho de gentes, como derecho que usan todas las gentes o pueblos.»
Irnerio y sus discípulos y continuadores en la Universidad de Bolonia condicionan el desarrollo de la ciencia jurídica al estudio literal del texto del Corpus Iuris, en una actitud de subordinación heredada del pensamiento justinianeo, que había prohibido el comentario de su obra, permitiendo únicamente las traducciones literales, la confrontación de pasajes paralelos o la realización de pequeños resúmenes o índices, y estableciendo que sólo el emperador tiene competencia para promulgar e interpretar las leyes n .
El estudio científico del Corpus Iuris, si bien limitado por los condicionamientos mencionados, se complementa a lo largo de los siglos XIV
y X V , con la utilidad directa que supone su aplicación por los tribunales como derecho vigente y su progresiva influencia en las legislacio-
1,1 VA N C a e n e g e n , Pasado y fu turo del derecho europeo, o .e., t r a d u c c ió n d e L u is D ie z -P ica z o , M adrid 2 0 0 3 , p p . 8 9 y ss.
11 En re la c ió n con lo s g lo sa d ores y e l ius com m u n e , v id .: A jE L L O , L'esperienza critica del diritto. Lineamenti storici I, Le radici medievali d ell ’attualità, N á p o le s 1 9 9 9 , p p . 2 8 7 -3 8 0 . B e i .LOM O, La Europa del Derecho Común, trad. M on ta n os F errín , R om a 1 9 9 6 ; Id., Società e istituzione in Italia del Medioevo agli inizi dell’età moderna, R om a , II, C ig n o , G a lile o G a lile i , 1 9 9 7 . Id., La, Universidad en la época del Derecho Común, trad. M on tan os Ferrín, R om a 2 0 0 0 . B U SSI, Fonti del Diritto Italiano. Dalla caduta, del Impero romano fino ai tempi nostri, M ilán 1 9 5 5 . C a v a n n a , Storia del diritto moderno in Europa, I, Le fonti e il pensiero giuridico, o.c. PA RA D ISI, Storia del diritto Italiano. Ij: fo n ti dal secolo X alle soglie dell'età Bolognese, N áp o les 1 9 6 1 , p p . 1 7 0 y ss. S a v i g n y , Storia del diritto romano nel Medioevo, Turin 1 8 6 3 , II, p p . 2 3 5 -2 5 5 .
4 0 8
AN TO N IO F E R N Á N D E Z DE BUJÁN
nes de los reinos medievales y en los juristas y funcionarios encargados de documentar las costumbres y usos sociales de la época. La indiscu- tida autoridad que se reconoce en el medievo al Corpus justinianeo es equiparada por Wieacker a la que la teología dogmática atribuye a la Biblia o la filosofía medieval a las obras de Platón o Aristóteles.
El método de Irnerio y sus discípulos consistía en realizar aclaraciones o explicaciones de los textos contenidos en el Digesto, de ahí la denominación de glosadores, o bien al margen o bien entre líneas del propio párrafo, y de ahí la denominación de: glosas marginales o interlineales. La multiplicidad de glosas realizadas a lo largo de más de un siglo encuentra finalmente su recopilación en la labor de Accursio, que publica la denominada Glossa ordinaria o Glossa magna, en el siglo X III. La veneración a esta glosa accursiana llegó a ser tan grande como la que se dispensaba al texto justinianeo.
Fue Accursio, nacido en Bagnolo, la Toscana, en 1182, y muerto en Florencia, en fecha incierta, entre 1259 y 1263, el más renombrado jurista y maestro del derecho del Medievo l2.
Su obra fundamental, la Glosa ordinaria, posteriormente denominada Glosa magna o Glosa accursiana, está considerada como la de mayor autoridad doctrinal y más constante aplicación práctica en los Tribunales, durante los siglos que abarca la Edad Media, el punto de partida y fundamento del ius commune europeo, y una de las más relevantes aportaciones en la configuración del Estado moderno.
De origen campesino, apenas se tienen noticias de sus antepasados. Se ha conjeturado que el propio nombre de Accursio sería un apodo (Pugliese). Estudió en Bolonia con los maestros glosadores Jacobo de Balduino y Azón, siendo éste quien le influye de manera decisiva en su dedicación al Derecho Romano. Con el fundador de la Escuela Boloñe-
12 K a n t o r o w i c k , «A c c u r s io e la su a b ib lio t e c a » , Rivista Storia del Diritto Italiano 2 (1 9 2 9 ) 3 5 y s s .; E n r e la c ió n c o n A e u r s io , v id . A S T U T I, L’edizione critica della Glossa accursiana, « A D R e S D » , M ilán 1 9 5 3 . Id., «L a g lo ssa a c c u r s ia n a » , un Atti Convegno internazionale di studia accursiani, B o lon ia 1 9 6 3 , M ilán 1 9 6 8 . B e n d e t t o , Art. Accursio, «N N D I» , Turin 1 9 5 7 , pp. 1 7 8 y ss. Dt; M A R TIN O , «U n a p erd u ta su m m a au th en ticoru m di A c c u r s io » , Rivista di Storia del Diritto Italiano LXI (1 9 8 8 ) 1 7 1 -1 8 0 . D i u r n i , Im Glossa accursiana: Stato della Questione, pp . 7 0 y ss. F ef.N S T R A , Quelques remarques sur le texte de la glosse d ’Accurse sur le Digeste vieux, E lo re n c ia 1 9 7 1 , p p . 2 0 5 -2 2 5 . SPEC IA LE ,
«F ra n ce sco d ’ A ccu rs io e la tra sm iss ion e d e lla m agna G lossa . Un con trib u to d a l c o d ic e di G a n d » , Bibliothek der Rijk-suniversiteit, 21 V I 1 9 1 , « R I D C » , 6 (1 9 9 5 ) 1 9 1 ; F e r n a n d e z
DE B u j á n , Accursio. Juristas Universales, E d . R . D om in g o .
4 0 9
CIENCIA JU RÍD IC A EU R O PE A Y D E R E C H O CO M U N ITARIO : IUS RO M AN U M . IUS COMMUNE..
sa, Irnerio, que fue el primero de los profesores que enseñó Derecho con carácter independiente en la Escuela de Artes Liberales, y con su maestro Azón, atesora Accursio la imperecedera gloria de la Universidad de Bolonia, en cuyas aulas había sido alumno y ejerció como catedrático durante cuarenta años.
Compatibilizó Accursio su labor docente con la elaboración de dictámenes encargados por clientes conciudadanos y venidos expresamente a Bolonia desde lejanas ciudades, atraídos por su creciente prestigio comc jurista. Son abundantes las noticias que tenemos sobre su actividad consultiva y forense. Conocemos, asimismo, de forma detallada, la relación de obras contenidas en su biblioteca, a la hora de su muerte. Kantorovich, en su estudio acerca de aquélla, relaciona un total de 63 obras, pertenecientes a romanistas (en número de 24), canonistas y feudalistas.
Entre 1253 y 1255, Accursio se traslada a Florencia, donde es nombrado juez y asesor de la máxima autoridad municipal. No se sabe con certeza la causa de su cambio de residencia, barajándose por la doctrina razones tan diversas como una desgracia familiar, un revés político o el deseo de aislarse a trabajar en su villa campestre La Riccardiana.
La relación de obras atribuidas a Accursio es la siguiente:
1. Como una obra independiente de la Glosa ordinaria, suele considerarse la Glosa a las Instituciones de Justiniano, que quizás haya constituido la primera de sus aportaciones. Realizada cuando todavía era un joven doctor en Bolonia, fue revisada por su autor, poco antes de su muerte en Florencia.
Debemos a Torrelli, sin duda el más reconocido estudioso de su obra, la publicación, en 1933, de la edición crítica de la Glosa accur- siana a las Instituciones. En opinión de este autor, decidido partidario de la tesis de la doble redacción por Accursio del aparato de las Instituciones, la segunda redacción constituye un texto autónomo respecto de la primera, dado que contiene un mayor número de glosas, fruto de la evolución del pensamiento de Accursio l3.
13 TO R E L L I, «L a co d if ica z io n e e la g lossa : q u estion i e p ro p o s it i» , en Atti congr. Inter- naz. di diritto romano, B o lo n ia -R o m a , I, Pavia 1 9 3 9 , p p . 3 2 9 y ss. Id., «P e r l ’ e d iz io n e c r it ic a d e lla G lo ssa a ccu rs ia n a a lle I s t itu z io n i» , Rivista di storia del Diritto italiano 7 (1 9 3 4 ) (y en v o lu m en in d ep e n d ie n te , B o lon ia 1 9 3 4 ) 4 2 9 y ss.
4 1 0
AN TO N IO F E R N Á N D E Z DE BUJÁN
2 . La Glosa ordinaria o Glosa magna, a la que, debido a su capital importancia en el panorama de la literatura medieval, se dedicará una atención especial en las páginas siguientes.
3. Un speculum iuris.
4. Una edición de los Libri Feudorum.
5. Una Summa del Authenticum.
6. Una Enciclopedia del Derecho, que habría redactado en los últimos años de su periplo vital, que transcurren en la capital florentina.
La actividad profesional y la obra por excelencia de Accursio, la Glosa Magna, se hallan estrechamente unidas a la Compilación justi- nianea y, al igual que la promulgación de ésta en el siglo V I, evitó la pérdida de gran parte de la Jurisprudencia clásica. Sin la ingente obra accursiana, que supone la recopilación, selección y aportación de más de 96.000 glosas al Corpus, se habrían perdido decenas de millares de las anotaciones realizadas a lo largo de casi dos siglos por los maestros, juristas e intérpretes medievales de la obra justinianea.
La doctrina opina, de forma mayoritaria, que Accursio realiza su obra durante su período de enseñanza de 40 años en Bolonia, si bien no se sabe con seguridad si la obra apareció, por partes o, en su conjunto, de forma unitaria. Supone una labor de ordenación sintética y sistemática de las anotaciones realizadas por los glosadores durante casi doscientos años, que se concreta en la recopilación de más de 96.000 glosas, distribuidas de la forma siguiente: 62.577 al Digesto, 21.933 al Código, 4.737 a las Instituciones, y 7.103 al Authenticum, a las que deben añadirse varios centenares realizadas a los libri feudorum.
Accursio no es, sin embargo, un mero sistematizador del trabajo realizado por los glosadores, sino que lo revisa, lo selecciona, lo reelabora y añade sus propias glosas, cuando lo considera oportuno. Utiliza para ello, las técnicas y cánones de la lógica, la retórica y la dialéctica, en las que es experto, no acudiendo, sin embargo, a los cánones propios de los métodos filosófico ni histórico.
En su labor, Accursio identifica a los autores por sus iniciales o siglas, procediendo a una selección ordenada de sus opiniones, mediante la fórmula de las conexiones internas, remisiones, concor
4 1 1
CIENCIA JU RÍD IC A EU R O PE A Y D E R E C H O CO M U N ITARIO : IUS RO M AN U M . 1US COMMUNE..
dancias entre textos que tratan de una misma materia y conciliación de textos de diferentes juristas.
Cabe destacar el hecho de que, en algunas glosas especialmente extensas, Accursio introduce sus propias observaciones que, en ocasiones, aportan luminosas explicaciones a las controversias entre los glosadores sobre puntos concretos, lo que ha supuesto que en sólo 122 glosas se hayan encontrado contradicciones.
El orden lógico de los apartados se deduce, asimismo, de los propios títulos de algunos de los apartados: continuatio titulorum, regulae, sedes materiarum, modi arguendi, loci communes.
A pesar de que la Glosa magna tiene básicamente pretensiones prácticas, Accursio procura, en muchas ocasiones, resaltar la lógica del razonamiento en las opiniones de los intérpretes, así como, su sensibilidad, en la resolución, de forma equitativa, de los conflictos de intereses planteados, por lo que, cabe afirmar, que nuestro Accursio logra, con su obra, resultados científicos, de acuerdo con la actual concepción de la ciencia, en atención a que ésta ya no se identifica necesariamente con un conjunto de verdades universales, necesarias o absolutas, a la manera de los elementos de Euclides, que construye la matemática como una ciencia perfectamente deductiva, sino más bien con valores, como racionalidad, previsión, ordenación sistemática, firmeza y estabilidad.
Tres elementos caracterizadores se han resaltado recientemente en relación con la Glosa magna accursiana:
a) Un valor político, en cuanto sistematiza y unifica materiales diversos y dispersos,
b) un valor normativo, en cuanto que se aplica a los tribunales de forma eficaz, y
c) un valor científico en la medida en que construye un sistema jurídico (Diurni).
La Glosa magna no sólo tiene un valor escolástico y exegético del Corpus justinianeo, al propio tiempo que constituye uno de los más relevantes productos culturales de su época, sino que tiene también naturaleza normativa, en atención a que de ella se extraen, en un primer momento, normas y principios aplicables por los Tribunales, para pasar muy pronto a utilizarse como punto de partida e instrumento para
412
AN TO N IO FE RN ÁN D EZ DE IHJJÄN
la construcción de un derecho vigente, ius commune, uniforme para muchas naciones europeas.
Además de su valor exegético y normativo, el enorme respeto de que goza la Glosa magna en muchas ciudades europeas, se manifiesta en el hecho de que, a partir del siglo X III, la mayor parte de las ediciones del Corpus Iuris, contienen adjunta la glosa, cuyo éxito perdura durante más largo tiempo que cualquier otra obra del pensamiento jurídico europeo, hasta principios del siglo X V II.
Destacada la naturaleza normativa de la Glosa magna, y su incidencia en la fijación de reglas y principios propios del derecho vigente de cada país y en la construcción del derecho común europeo, debe destacarse asimismo que la obra accursiana cumple básicamente una finalidad práctica inmediata, en cuanto que los legisladores, jueces y abogados encuentran reunida, en una sola obra, lo que estaba diseminado en millares de ellas, que contendrían probablemente centenares de miles de glosas realizadas a lo largo de casi dos siglos, con las enormes dificultades que ello suponía de acceso a los manuscritos individualizados de los glosadores, de interpretación de las glosas, de conciliación de las contradicciones, de sistematización de los pareceres semejantes sobre los textos, de selección de las glosas consideradas vigentes, de exclusión de las que se habían quedado obsoletas, etc.
La autoridad de la Glosa magna en los juicios, llegó hasta el punto, que no sólo se interpretaba el texto justinianeo según el valor que le otorgaba Accursio, sino que contra el texto de la glosa no prevalecía ni el propio texto del Corpus justinianeo, con el añadido de que los textos cuya glosa no se había recogido en la Glosa magna, no tenían valor alguno en la práctica. Se ha afirmado, en este sentido, que el Derecho Romano es norma vigente de primer grado, pero requiere como trámite esencial e ineludible para su aplicación la interpretatio, por lo que puede considerarse a la glosa como una norma de segando grado (Caprioli).
De entre las máximas y aforismos de esta etapa histórica, cabría destacar los siguientes:
1. Conforme a un aforismo propio de la época, se entendía que fuera del Corpus Iuris, y de la interpretación que de sus textos se hiciera, por los glosadores: non est nec lex nec ratio.
4 1 3
CIENCIA JU RÍD IC A E U R O PE A Y D E R E C H O CO M U N ITARIO : IUS RO M AN U M . IUS COMMUNE.
2 . Nos dice el propio Accursio, en la glosa notitia, correspondiente a D. 1.1.10, que, como réplica a la pregunta que se le formula de si quien quiera ser jurisconsulto tenía que estudiar también teología, responde que los textos del Corpus Iuris deben aceptarse, como principio y fin del conocim iento jurídico, sin que quepa nada fuera de ellos: omnia in corpore iuris inveniuntur.
3. Se elabora en el Medievo la teoría de la pretensión fundada, conforme a la cual: Qui ius romanum adlegat, habet fundatam intentionem. Es decir, quien alega un texto glosado del Corpus Iuris, tiene fundada pretensión, lo que supone, la carga de probar, por parte del adversario en el litigio, la no vigencia, en su caso, del texto aducido.
4. La práctica identificación del Ius con el Ius romanum y la influencia de éste en el Derecho canónico —y es la influencia recíproca entre ambos derechos una de las cuestiones abiertas, en la investigación, sobre la época— explican que los tribunales eclesiásticos se sirvieran del Derecho Romano, como normativa subsidiaria para enjuiciar los asuntos que se les plantean, conforme a la regla: Ecclesia vivit lege romana.
5. En parecido sentido al principio de subsidiariedad del Derecho Romano en relación al Derecho canónico, rige en la Edad Media la no interpretación extensiva de las normas del derecho estatutario respecto a casos dudosos o a lagunas normativas, a fin de favorecer, en estos supuestos, la aplicación subsidiaria de los textos glosados del Corpus Iuris, conforme a la máxima: Statuta sunt stricte interpretanda.
6 . El e x c e s i v o a p e g o a la le t r a d e la l e y , c o n e x c l u s i ó n d e c o n s i d e r a c i o n e s d e o r d e n h i s t ó r i c o , p o l i t i c o , e c o n ò m i c o , s o c i o l o g i c o , e t c . ,
h a c e q u e , u n ju r i s t a i t a l ia n o d e l s i g l o XVIII, a f i r m e q u e l o s g l o s a
d o r e s m e d i e v a l e s s e l im i t a b a n a in t e r p r e t a r legibus cum legibus.
7. En algunos países europeos, la recepción del Derecho se produce únicamente a través de la Glosa magna e incluso cabría afirmar, con carácter general que, en todas las ciudades y países en los que se produce la recepción del Corpus Iuris justinianeo, tan sólo se alegaba en los juicios, aquellos textos anotados por los glosadores, en atención a su consideración de derecho vigente, lo
414
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
que da lugar al aforismo: Quidquid non agnoscit glossa, non agnoscit curia.
8 . Se atribuye a Cino de Pistoia la comparación entre la adoración que los abogados de los siglos anteriores al XIV sentían por los glosadores, con la que los antiguos sentían por los falsos dioses, conforme a la máxima: Sicut antiqui adorabant idola pro diis, ita advocati adorant glossatores pro evangelistis.
Podría decirse, en conclusión, que la Glosa magna clausura una época, la de los glosadores, de florecimiento científico, al igual que sucedió con las obras recopilatorias, sistematizadoras o de conclusiones, de Quinto Mucio Escévola, Ulpiano, Justiniano o Windscheid, y que la propia magnitud de la obra accursiana, su veneración por los abogados y jueces, y el reconocimiento de que gozó en las Universidades, trajo como consecuencia, el inicio de un período de decadencia en la labor de los glosadores, que finaliza cuando un nuevo espíritu vivificador del Corpus se produce, por obra de aquellos juristas que, menos condicionados por la letra del texto, escriben amplios comentarios sobre argumentos o instituciones concretas de derecho público o privado contenidas en las fuentes romanas, por lo que reciben el nombre de comentaristas. Su labor fija, de manera definitiva, el contenido del ius commune europeo, configurado como derecho unitario y uniforme, lo que constituye un modelo histórico, en su concepción y, en su contenido, para la construcción del actual Derecho comunitario europeo.
La actitud de los glosadores respecto de los textos romanos es de sumisión, lo que les impide criticarlos o proponer su reforma. Se considera que el Derecho Romano, y de forma especial el Digesto, como libro de texto por excelencia de las Universidades medievales, es la ratio scripta, la razón juridificada, el derecho científico verdadero, equiparable a la religión verdadera conforme a lo contenido en la Biblia.
El Derecho Romano de la época no sólo tiene utilidad práctica como derecho aplicable por los tribunales, sino que constituye una de las fuentes del Derecho canónico y sirve para legitimar el poder absoluto de los emperadores. Es una de las lecturas, una de las múltiples, que a lo largo de la historia se realizó de la Compilación justinianea. La actitud de los glosadores frente al texto romano, vigente hasta la época del humanismo, recibe con posterioridad la denominación de mos Italicus,
415
C IE N C IA JU R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E .
que hace referencia a la forma o costumbre propia de los juristas italianos de enfrentarse al estudio de las fuentes.
Si bien la Jurisprudencia nace con la Jurisprudencia romana y el enfoque dialéctico en la literatura jurídica, el inicio de la sistemática, la exposición de reglas, definiciones, distinciones, etc. 14, se remonta ya al siglo II dC, con los juristas clásicos, se suele considerar a los glosadores, en atención a su método analítico y a la vez casuístico, como los padres de la literatura jurídica europea, en atención a la magnitud de su obra y a la sistematización de su pensamiento.
En los siglos XIII y XIV los estudiosos del Corpus Iuris continúan con la misma actitud de respeto hacia el texto manifestada en siglos anteriores, pero la interpretación se encuentra menos condicionada por la letra y se intenta captar el espíritu de la norma o del legislador, introduciendo fundamentales componentes de racionalidad y de creatividad a través de la vía del carácter integrador o supletorio de la interpretatio, de ahí la denominación de comentaristas. La función de éstos se aproxima más a la labor desarrollada por los juristas clásicos, que realizaban una interpretación creadora de la legislación. Entre los comentaristas destacan Bártolo y Baldo )5.
Uno de los comentaristas, Ciño de Pistoia, resume las operaciones realizadas ante el texto en lo siguiente: «a la lectio litterae», es decir, a la letra del texto legislativo deberá seguir, sobre todo, la divisio legis, a través de la cual se distinguía el mismo texto en las diferentes partes de las que lógicamente se componía y luego, la expositio, que resumía y allanaba el contenido en su conjunto; después la positio casum, ejem- plificación de supuestos de hecho concretos con fines dialécticos; la
11 Vid. al respecto en T a e a m a n c a , L o schema «genus-species» nelle sistematiche dei giuristi romani nella filosofia greca e il diritto romano, Ac. Nac. Lincei, II, Roma .1977;R E IN O S » , «Iuris auctores (reflexiones sobre la jurisprudencia romana y el juristaactual)», en Estudio-homenaje a A. d ’Ors, Pamplona, pp. 891 y ss.; Id., «Sobre los precedentes griegos del casus», Index 21 (1993); FE RN AN D EZ DE BlJJÁN , «Regulae iuris a propósito del mandatum en las fuentes romanas», R G L J 262, 187, pp. 13 y ss; A m .ARELLI,
Consilia principis, Nápoles 1983; Id., «Dei “ consilia principimi” », A A C 10 (1995) 187 ss; SCHIAVONE, Ius. Ij'invenzione del diritto in Occidente, Turin 2005.
15 SC H IA VO N E , La storia spezzata. Roma antica, e Occidente moderno, Roma 1996; C a v a n n a , Storia del diritto moderno in Europa, o.e.; C a n n a t a - G a m b a k o , Lineamenti de storia della, giurisprudenza europea. 2. Dal medioevo all'epoca contemporánea, o.e. S t e i n , Le Droit Romain et l 'Europe. Essai d 'interpretation historique. Zuricht 2004.
416
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
collectio notabilum, las observaciones más notables a las que la ley daba lugar; las oppositiones, es decir, las posibles objeciones; finalmente, las quaestiones o problemas controvertidos que podían nacer». El punto de llegada de la actividad del jurista, afirma el propio Cino de Pistoia, consiste en desentrañar el espíritu de la ley, la ratio legis.
La actitud de veneración y casi sacralización del Corpus explica, escribe Orestano, que en ocasiones solemnes, el más antiguo monumento del Digesto (conocido como littera pisana, por ser en Pisa donde fue hallado o littera florentina, por ser en Florencia donde se encuentra depositado —en la Biblioteca Laurentina— desde el siglo XV), era expuesto, a la luz de los candelabros, como si se tratase de una reliquia lft.
No parece cuestionable afirmar que ha sido el historiador italiano Calasso quien con más profundidad y extensión ha estudiado el período de Derecho común europeo 17. Finalmente no cabe dejar sin mención a una de las obras fundamentales del Derecho común europeo: Las Siete Partidas del rey castellano-leonés Alfonso X «el Sabio», publicada en el siglo XIII.
3 . Mos G a l l ic u s . H um anism o J u r íd ic o R e n a c e n t is t a .
D e r e c h o s N a c io n a le s
Los siglos XV y XVI son los del Renacimiento, el Humanismo jurídico, el mos Gallicus 18 y el nacimiento de las naciones europeas y de los derechos nacionales, en torno a la fórmula política monárquica. El Derecho común sigue siendo el predominante 19, si bien las normas jurídicas atinentes a las instituciones propias de las diversas naciones, así como el naciente derecho de los comerciantes, ius mercatorum y el
16 Vid. en O RESTA N O , Introduzione allo studio del diritto romano, Bolonia 1987.17 C a l a s s o , / glossatori e la teoria della sovranità, Milán 1951. Id., Introduzione al
diritto comune, Milán 1951. Id., Medioevo del diritto, I, Le fonti, Milán 1954.18 Carpintero, « “ Mos italicus” , “ mos gallicus” y el Humanismo racionalista», Ius
Commune, VI (1 9 7 7 ) 1 0 8 ss rno, Roma 1 9 9 6 ; NlCOLINI, «I giuristi postaccursiani e la fortuna della Glossa in Italia», en Atti Congr. Internaz. Studi Accursiani, Milán 1 9 6 8 , vol. Ill, pp. 8 0 2 - 9 4 3 . P a d o a , Il diritto nella storia d'Europa. Il Medioevo, Padua 1 9 9 5 . W ie - ACKER, Römisches Rechtsgeschichte. I, Munich 1 9 8 8 ; SPECIALE, La memoria del Diritto comune. Sulle trace d'uso del Codex di Giustiniano (secoli XII-XV), Roma 1 9 9 4 .
19 Vid. en C A R B A SS E , Introduction historique au droit, Paris 1998, 2.a ed.; E y s s e l , Doneau, sa vie et ses outrages, Dijon 1860.
417
C IE N C IA JU R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E ...
derecho municipal, ius municipale, van cobrando importancia creciente. Gráficamente se ha descrito la situación com o: «el proceso de nacionalización del Derecho común». La potestad reconocida al emperador romano-germánico, se traslada ahora a los monarcas, que se consideran soberanos en materia legislativa en su propio reino: rex imperator in regno suo. Es una época de absolutismo monárquico. En el ámbito de la Iglesia, la ideología de la época se manifiesta en la proliferación de iglesias locales o nacionales, cuyo germen y desarrollo no se entiende, por otra paite, sin la Reforma protestante.
La modernidad de la época, tiene su expresión, en el Humanismo renacentista, que en el ámbito del derecho, se concreta en la prevalen- cía de valores como: la razón, la verdad y la ciencia. El Corpus Iuris se estudia en su dimensión histórica, sin fines necesariamente pragmáticos y utilitaristas. Hay una vuelta al derecho clásico frente al justinianeo. Interesa más el razonamiento, la lógica o el sistema, que la solución en sí del caso concreto. Se están poniendo las bases del pensamiento puramente racionalista de los siglos XVII y XVIII.
Esta nueva actitud ante el texto justinianeo tiene destacados cultivadores, de manera especial en Francia, por lo que se denomina mos Gallicus, en contraposición al mos Italicus. Hay que citar al respecto a Alciato, Cuyacio, Doneau y al español Antonio Agustín. Precisamente en Francia, en el XVII, cobran especial importancia las costumbres y las leyes reales, que en ocasiones se contraponen al Derecho romano.
También dentro de la nueva actitud aperturista y de ampliación de horizontes hay que mencionar a un grupo de teólogos-juristas españoles de reconocimiento internacional: Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Molina y Francisco Suárez.
En el siglo XVII, el Humanismo juríd ico comenzó a conocerse en Francia con el nombre de Escuela Culta, siendo Cuyacio y Doneau sus principales representantes, y, en Holanda, recibió la denominación de Jurisprudencia Elegante, destacando Voet y Grocio entre sus cultivadores, siendo este último considerado como uno de los padres del Derecho internacional público moderno, sobre la base de las reglas deducidas del Corpus justinianeo 2Ü. En Alemania el movimiento
20 Vid. en P a u w , Grotius and the law of the sea, Brussels 1965; W O L F , World o f Hugo Grotius( 1583-1645), Amsterdam 1984; G O D D IN G , Le droit privé dans les Pays-Bas méri- dionaux du 12e au 18e siegle, Brussels 1998.
4 1 8
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
humanístico coincide con la recepción del Derecho Romano a finales del siglo XV, mediante una Ordenanza del Emperador alemán Maximiliano, promulgada en 1495, conforme a la cual se asume como derecho común, y nacional alemán, gemeines Recht, el Derecho Romano de los glosadores y comentaristas, en detrimento de la casuística de los tribunales y de las normas y costumbres locales, con algunas relevantes excepciones, entre las que cabe destacar, las tradiciones y costumbres propias de Sajonia, contenidas en el denominado Espejo de Sajonia, Sachsenspiegel 21. La manifestación en la doctrina y la práctica judicial, del asumido como Derecho Nacional Alemán, se conoce con el nombre de usus modernus pandectarum, y supone una síntesis de ideas historicistas y preocupaciones dogmáticas, que constituye el germen de la Escuela Histórica del XVIII y de la Pandectística alemana del XIX.
4 . E l s i g lo d e l I u s n a tu r a lis m o R a c io n a l is t a y d e la s L u c e s
Los siglos XVII y XVIII son los del Derecho natural, del Racionalismo, y de las Luces, y son sus más destacados representantes: Descartes, Domat, Pothier, Hobbes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Bodin.
La escuela de Derecho natural 22 propugna la elaboración de un derecho de carácter universal fundado en la naturaleza del hombre. Es la persona y la ética social, conforme a la naturaleza, la base de sus planteamientos, por encima de consideraciones teológicas o de autoridad. Sin embargo, a la hora de concretar los principios o valores de carácter universal, los estudiosos tienen que recurrir a la historia para analizar cuáles han sido los valores aceptados y, es en esa vuelta a la historia, donde se vuelve a profundizar en el estudio del Derecho Romano, eso sí, sin dogmatismos, ni apriorismos, procurando extraer de los textos lo que derive de la convergencia entre naturaleza, siste
21 Vid. en M i t t e i s , Deutsche Rechtsgeschichte. Ein Studienbuch, 14." ed., edit, by Lieberieh, Berlin 1976; Van Caenegem, Pasado y futuro del Derecho Europeo, trad. L. Diéz-Pieazo, Madrid 2003.
22 Vid. en Dii M o n t e m a y o r , Storia del diritto naturale, Milano-Palermo-Nápoli 1910; W lE A C K K R , Das Naturrecht und die Aufklärung, Coimbra 1967; C A R P IN TE R O , «El derecho natural laico de la Edad Media. Observaciones sobre su metodología y conceptos», en Revista de Fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos 8 (1981) Pamplona; BO BB IO y B O V E R O , Sociedad y Estado en la filosofía política moderna: el modelo iusnaturalisla y el modelo he gelo-marxiano, Ciudad de México 1986; W a l d s -
T E IN , Lecciones sobre Derecho Natural, trad. E-I. Carvajal, Santiago de Chile 2007.
419
C IE N C IA JU R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E ...
mática y razón. Sobre la base de los estudios del Corpus Iuris, el Derecho natural racionalista, a partir de la idea del derecho subjetivo, procura la elaboración de un sistema de Derecho privado racional y atem- poral formado por normas abstractas de conducta, formalmente conectadas entre sí 23.
Como ejemplar modelo en la aplicación de la razón, en contraposición a la concepción de la justicia como emanación de la divinidad, cabe considerar, si nos remontamos a la primigenia historia de las ideas políticas, propias del occidente europeo, el Ordenamiento Jurídico ateniense, que conformado con el propósito de ordenar armónicamente la convivencia civil, entre hombres iguales en derechos, es el resultado, del carácter razonante del pueblo ateniense, que había traído la lógica al mundo, en expresión de Albright, de su fe en la razón 24. La concepción política de la Atenas clásica se configura, com o ya fue reconocido en la época, como el referente de la legitimidad constitucional democrática encarnada en la República romana.
En esta línea de pensamiento se expresaba el ateniense Lisias, en un conocido discurso funerario: « ...Consideraron los atenienses que era propio de las bestias salvajes establecer una jerarquía basada en la fu erza y, por el contrario, obligación de los hombres, establecer lo justo por medio de la ley y convencer por medio de la razón, sometiéndose al reinado de ambas». En el mismo sentido, recordaba Licurgo, en su discurso Contra Leócrates, la estrofa de uno de los más conocidos poetas griegos, incorporados a la cultura popular: « ...Cuando la ira de los dioses busca el mal de un mortal, primero le priva de la razón... », y en otro pasaje de su discurso cuando afirma: «...ninguna imputación infundada, sino sólo la prueba de la culpabilidad, debe hacer sentir temor a los hombres.»
En los siglos XVII y XVIII la doctrina del Derecho natural toma la forma de racionalismo 2 >. La creencia de que es posible la elaboración del derecho conforme a la razón y la naturaleza del hombre, lleva a la idea
23 Vid., con carácter general sobre el racionalismo jurídico, en T a r e i .LO, Storia de la cultura giuridica moderna, Bologna 1976, vol. I.
24 P a l a o , Sistema Jurídico Ático Clásico, Madrid 2007.25 Vid. M a t t k u c i , Dornat un magistrato gianseanista, Bologna 1959; G O R E A , Atte-
giamento di Domat verso la giurisprudenza e la doctrina, Studi Scaduto, Padova 1969; Dl SIM ON E, Aspetti dlla cultura giuridica austriaca, Roma 1984; G u z m á n , Ratio scripta, Francfort 1981.
4 2 0
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
de revalorizar la legislación y las codificaciones, y a rechazar el principio de autoridad. El derecho se deduce de la razón (imperio rationis) y no de la autoridad (ratione imperii).
Otras consecuencias del iusnaturalismo racionalista son: a) la atención prestada al Derecho público, en especial al Derecho internacional y al Derecho penal y, b) la Ilustración, en el ámbito político. Las monarquías absolutas evolucionan en el «siglo de las luces» hacia un despotismo ilustrado, y procuran introducir en la sociedad de su tiempo, valores como la cultura, la libertad, la tolerancia, el progreso y, la lucha contra la tortura y contra la pena de muerte 26.
En Francia, la monarquía absoluta apenas evoluciona al compás de su tiempo y deviene la Revolución, la Revolución Francesa, y con ella, la recuperación de la soberanía popular, la separación de poderes como base del Estado de Derecho, el fin del feudalismo y de los privilegios de la nobleza y de la Iglesia, la libertad, la igualdad y la fraternidad, como grandes ideales, la Declaración de derechos del hombre y el ciudadano pero también, al propio tiempo, los ju icios sumarísimos sin garantías, el radicalismo sectario en nombre de los ideales revolucionarios, las guillotinas sobre las plazas de Francia y el levantamiento de estatuas a la diosa Razón. Y he aquí una nueva lección de la historia. Cuando, desde el poder establecido, no se procede a una razonable reforma de lo injusto o lo caduco, la irresistible marcha hacia la libertad y el progreso arrollará, sin concesiones ni distingos, lo inservible y lo digno de ser conservado 27.
5 . P a r t ic u l a r id a d e s d e l a r e c e p c ió n e n I n g l a t e r r a . C o m m o n L a w y C iv il L a w
El territorio de la isla denominada Britania por Roma no fue muy romanizado, si bien constituyó una provincia del Imperio Romano, y las principales ciudades de la actual Inglaterra fueron fundadas por Roma.
26 V i d . en V E N T U R I, /luministi italiani, I. V, Riformatori napolitani, Milano-Nápoli 1962; D ’ A m e l i o , Illuminismo e scienza del diritto in Italia, Milano 1965; M e r k e r , El iluminismo tedesco, Bari 1974; M a r t i n , Nature humaine et Revolution frangaise. Du sied e del Lumières au Code Napoleón, Bouère 1994.
2' Vid. en M A R T IN , Nature humaine et Révolution frangaise. Du siécle des Lumières au Code Napoleón, Bouère 1994.
421
C IE N C IA JU R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E ..
La invasión de Bretaña por los anglosajones, pueblo germánico no romanizado, supuso un alejamiento progresivo de la cultura y Derecho Romano, y si bien el derecho común inglés originario del siglo XII, tiene su fundamento en el derecho feudal anglo-normando de origen continental 28, su desarrollo, como ha puesto de relieve Von Canegen, es propiamente inglés 29. La tradición jurídica anglosajona se denomina Common Law, Derecho común, y aunque el nombre coincide con el de Ius Commune que informa el Derecho europeo hasta el siglo XVIII, se trata de sistemas jurídicos diferenciados y, en buena medida, contrapuestos, si bien se ha producido en el último siglo un proceso de acercamiento y de influencias recíprocas.
Como señala Caenegen, podrían destacarse seis áreas de contraste, respecto de las que se ha producido, sin embargo, un notorio acercamiento en los últimos decenios, entre el Derecho Común inglés y el Derecho Civil continental europeo, propio del sistema romano-germánico:
a) La falta de codificación del Derecho Común.b) La ausencia de la distinción Derecho Público-Derecho Privado,
procedente del Derecho Romano, en el ámbito del Derecho Común.
c) La consideración del Tribunal Inglés como cima del Ordenamiento.d)L a relevancia de la Ciencia Jurídica en el sistema de Derecho
Civil.e)L a ausencia de distinción entre Derecho sustantivo y Derecho
procesal, en el marco del Derecho Común.f ) La no distinción entre proceso inquisitivo y proceso contradicto
rio en el Sistema Jurídico Anglosajón so.
El Common Law está formado por decisiones judiciales, costumbres locales y, en muy pequeña proporción, por instituciones propias del Derecho germánico y elementos de Derecho Romano. Se trata de un derecho no codificado, judicialista, casuístico, en el que priman los principios de publicidad, inmediatez y oralidad, con lo que se asemeja
28 H u d s o n , The history of English law. Centenary essays on Pollok and Maitland, Oxford 1996.
29 V a n CAEN EG EN , Pasado y futuro del Derecho Europeo, o.e., pp. 12 y ss.:i0 Ibid., pp. 89 y ss. Asimismo, sobre las diferencias entre ambos sistemas jurídicos
vid. en C a v a n n a , Storia del diritto moderno in Europa. I. Le fonti e il pensiero giuridico, o .e .
4 2 2
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
al derecho de la República y del Principado romano, si bien éste no fue un derecho judicialista sino jurisprudencial. En la época clásica romana, eran los juristas, y no los jueces, los principales impulsores del Derecho privado, si bien es tradicional recordar al respecto la impronta judicialista del Derecho Romano clásico en atención a la labor de los pretores, que eran, como es sabido, los magistrados competentes en materia de iurisdictio y encargados de conocer la primera fase del proceso. A esta función de los pretores se refiere un texto de Digesto 1.1.71, correspondiente a Papiniano, en el que se establece: «Derecho pretorio es el que por razón de utilidad pública introdujeron los pretores, para ayudar, o suplir, o corregir el derecho civil...».
El Common Law se aplica, con carácter general, desde la Edad Media hasta hoy, en el marco del sistema anglosajón 31. Desde el siglo XIII hasta el XVIII, la difusión del Derecho Romano se produce por la vía de los Tribunales Reales, a los que se atribuyen determinadas competencias y cuyos jueces, formados en la Universidad, y no en las escuelas judiciales, como acontece con los jueces del Common Law, juzgan con criterios de equidad, próximos a la tradición romano-canónica 32. Han sido Oxford y Cambridge las universidades donde tradicionalmente se ha enseñado y se enseña Derecho Romano en Inglaterra. El procedimiento ante la Cancillería real era escrito. La contraposición durante siglos entre la Cancillería real y los Tribunales del Common Law se saldó definitivamente a favor de estos últimos a partir del siglo XVIII. En el siglo XIX Se produce la fusión entre el Derecho común y la equidad 3J.
La experiencia y tradición jurídica inglesa constituye una de las más representativas familias jurídicas de la actualidad y se extiende a EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Pakistán 34.
31 Vid. en P o l l o c k y M a i t l a n d , The History o f English law before the time o f Edwrd, 2.a ed, Cambridge 1968; H U D SO N , The formation o f the English common law, London 1996.
32 Vid. en PR IC H A R D y Y a l e (8.a ed.), Hale and Fleetwood on Admiralty jurisdiction, London 1993; R O D R ÍG U E Z E n n e s , «La recepción del derecho romano en Inglaterra», / Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, Granada 1995, pp. 203 y ss.
33 Vid. en ZlM M E RM A N N , «Der europäische Carácter des englischen Rechts. Historische Verbindungen zwischen civil and common law», Zeitschrift für Europäisches Recht (1993) 4-51.
31 Vid. en LAW SO N, A Common lawyer looks an the civil law, The Thomas M . Cooley Lectures, Fifth Series, Ann Arbor 1955; D A V ID , Les grandes systèmes de droit coritempo- rains, 3.a ed., París 1969; W A T SO N , Legal transplants. An approach to comparative law, 2.a ed., London 1993.
4 2 3
C IE N C IA JU R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E ..
China se debate entre la adscripción al sistema jurídico continental europeo de cuño romano-germánico y el sistema de Common Law, siendo significativo, el singular interés de los juristas chinos por el estudio del Corpus Iuris, y su actual disposición a codificar el Derecho privado. La disyuntiva se plantea asimismo en relación con los distintos sistemas operantes en materia de documentación y seguridad jurídica contractual. En el marco específico notarial, China ha optado recientemente por el reconocimiento de la fuerza ejecutiva y probatoria de la escritura notarial, lo que se ha materializado en la incorporación, desde el año 2002, como miembro de pleno derecho, de la UINL (Unión Internacional del Notariado Latino) 35.
Entre los países árabes se produce, en estos años, una creciente influencia del denominado derecho islámico, caracterizado por una poderosa impronta religiosa, fundamentada en el Corán, especialmente en el ámbito del derecho de familia y del derecho hereditario. Por el contrario, la materia correspondiente al derecho patrimonial de los códigos civiles de los países islámicos de Oriente Próximo, Norte de Africa y Àfrica subsahariana, está fuertemente influida por el Código civil francés, de base romanista 36.
6 . P a r t i c u l a r i d a d e s d e l a R e c e p c i ó n e n F r a n c i a , A l e m a n i a y
E s p a ñ a . R o m a n i s m o y G e r m a n i s m o e n l o s C ó d i g o s d e l x i x
E u r o p e o .
Dos son las grandes codificaciones europeas: el Código Civil francés de 1804 y el Código Civil alemán de 1900, de los que son deudoras, en mayor o menor medida, las codificaciones de las demás naciones. El Código Civil Español de 1889 es tributario, en gran medida, del Código de Napoleón y del Derecho Romano.
** Vid en este sentido en El Notario del siglo XXI, XV.
16 V i d . e n JA H E L , « C o d e e i c i l e t c o d i f i c a t i o n d a n s l e s p a y s d u m o n d e a r a b e » , e n Lequette/Leveneur, 1804-2004. Le Code Civil. Un passé, un present, un avenir, P a r ís
2004, p p . 831-844. E n r e l a c i ó n c o n l o s d e r e c h o s o r i e n t a l e s y , e n e s p e c i a l , c o n e l d e r e c h o h e b r e o , v i d . V O LT E R R A , Diritto romano e diritti orientali, B o l o g n a 1937.
87 Vid al respecto en C L A V E R O , «La idea de código en la Ilustración jurídica», en Historia, Instituciones, Documentos 6 (1979) 49 ss; C a r o n i , «La historia de la codificación y la historia del Código», en Initium 5 (2000) 85 y ss.
4 2 4
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
6 .1 . Francia. La obra de Domat y Pothier. El Código de Napoleón
En la Francia de los siglos XVII y XVIII hay que destacar los nombres de los romanistas Domat y Pothier. Sus Tratados influyen decisivamente en la codificación napoleónica y, a través de ella, en el resto de los códigos de las naciones europeas. En líneas generales, hasta la Revolución, los territorios del sur de Francia, viven bajo la influencia del Derecho Romano y del ius commune medieval, droit ecrit, y los del norte, bajo la influencia del derecho germánico y la Costumbre de París, droit coutumier.
La idea de la codificación del derecho positivo:57, en la que desemboca la concepción del iusnaturalismo racionalista, plantea, entre otros, el problema de quién procede a la determinación de los valores universales abstractos e intemporales, producto de la especulación racional y conformes con la naturaleza humana, y una vez determinados, el problema de la posible confrontación entre estos valores y el derecho positivo, cuestión que ya los juristas medievales plantearon sobre la base de la contraposición existente, en ocasiones, en las fuentes romanas, entre el ius conditum, constitutum o voluntarium (expresiones equivalentes a lo que con posterioridad se denomina ius positivum) y el ius naturale ™.
Napoleón ejecuta uno de los proyectos de los ideólogos de la Revolución Francesa: la codificación del derecho. Al modo romano, se hace nombrar primer ciudadano de la República, cónsul y emperador .El mimetismo con la carrera política de Augusto es evidente: el cónsul Octavio Augusto, vencedor en la guerra civil, se presenta como el primero de los ciudadanos en autoridad moral (auctoritas), pero con igual poder que los demás magistrados (potestas). Es el comienzo del autoritarismo, del golpe de estado incruento, que marca el fin de la República y el comienzo del Imperio 39.
88 Vid al respecto en (^R ESTAN O , «Realidad, Palabras, Valores en el conocimiento jurídico», en Introducción al estudio del Derecho Romano, o.c.., pp. 415 y ss.; G O Y A R D -
F a b r e , Pufendorf et le droit naturel, París 1994; W A L D S T E IN , Lecciones sobre Derecho Natural: En el pensamiento filosófico y en el desarrollo jurídico desde la Antigüedad hasta hoy, trad. P I. Carvajal, Santiago de Chile 2007.
89 Vid. en T O U L A R D , «Napoleón: la continuité romaine», en Aa.Vv., La nozinone di «Romano» tra cittadinanza e universalità, Roma 1984, pp. 225-227; T llE E W E N ,
425
C IE N C IA JU R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E ...
El Código Civil de 1804 40, es considerado como el de mayor influencia en todos los códigos europeos e iberoamericanos de los siglos XIX y XX. Está basado, en líneas generales en: a) El Derecho Romano, sobre todo, en la parte correspondiente a obligaciones y contratos, tal y como se desarrollaba en los Tratados de Domat y Pothier y,b) La Costumbre de París y el Derecho Germánico, en materia de relaciones patrimoniales entre cónyuges y derecho hereditario 41.
Los seis artículos del Titulo Preliminar tienen un carácter más constitucional que meramente civil, al considerarse aplicables al conjunto del Ordenamiento Jurídico. El concepto de propiedad, individualista, y absoluto, aunque no ilimitado, es tributario del derecho romano y de la concepción iusnaturalista tradicional. La concepción de la familia continua siendo, en gran medida, patriarcal, y la mujer ocupa una posición secundaria respecto de su marido. Se atribuye al éste, el pleno poder de administración del patrimonio familiar, conforme a la concepción comunitaria y antiindividualista propia del droit coutumier germánico, en el caso de que los cónyuges no pactasen un régimen de administración específico. Ha sido esta materia, correspondiente a personas y derecho de familia, la que en mayor medida ha sido objeto de reforma, hasta el punto de conservarse tan sólo seis, de los primitivos 194 artículos, en su redacción original42.
Napoleons Anteil am Code civil, B erlin 1 9 9 1 ; y B a sd e v a n t -G a u d e m e t , «N a p o leó n B o n ap a rte» , en Juristas Universales, E d . D om in g o, M adrid 2 0 0 4 , vo l. II, pp . 8 5 7 y s s .; ASTUTI, Le «Code Napoleón» in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani succesori, 1 9 7 3 .
40 Vid. en Código Civil Francés/Code Civil, ed. bilingüe, trad. Núñez Iglesias. Estudio preliminar y notas, Andrés Santos y Núñez Iglesias. Coordinación, R. Domingo, Madrid 2005; LÉVY, «La Révolution Frangaise et le droit civil», en Lequette y Leveneur, 1804-2004, o.e., pp. 87-105.
41 Vid. en A r n a u d , Les origines doctrinales du Code civil frangais, Paris 1 9 6 9 ; D e z - ZA, Lezioni di storia della codificazione civile. Il Code civil (1804) e lAllgmeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB, 1812), Turin 1 9 9 8 ; R a in e r , Europäisches Privatrecht. Die Rechtsvergleichung, Francfort del Meno 2 0 0 2 . Sobre la relación entre las varias codificaciones napoleónicas, vid. L e y t e , «Le Code civil et les autres codifications napoléonien- nes», en Lequette y Leveneur, 1804-1824. Le Code Civil. Un passé, un présent, un avenir, París 2 0 0 4 , pp. 1 2 3 -1 3 0 .
42 Vid. al respecto en CARBON N1ER, Flexible droit, París 1969; Id., Essais su les lois, París 1959, 2.aed. S C H W A R Z, The Code Napoleón and the Common-Lam World, Nueva York 1956 ; S a n t o s - N u ÑEZ IG LESIAS, Estudio Preliminar al Código Civil Francés o.e., pp. LXXVIII ss; SANTOS, «El Bicentenario del Código Civil Francés, desde una perspectiva histórica y comparatista», Anuario Facultad de Derecho da Coruña, 9, pp. 1013 y ss.
426
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
El Derecho civil emanado del Código fue considerado «nuevo, uniforme y monolítico» para toda la nación y, si bien ha sido objeto, en los dos siglos transcurridos desde se aprobación, de numerosas reformas en materias concretas, especialmente en materia de personas, familia y ,aunque en menor medida, derecho hereditario, se mantiene inalterado en su estructura básica43. El Código de Procedimiento Civil de l806 , tiene una base sustancial conservadora, en atención a la influencia directa, en muchas de sus artículos, de la Ordenanza Civil para la Reforma de la Justicia de Luis XIV. Con posterioridad a la promulgación de estos Códigos, se aprobaron, el Código de Comercio en 1807, el Código de Instrucción Criminal en l808 y el Código Penal en 1810. El principal de los redactores del Código Civil francés, Portalis, dejó escrito que la historia era «la física experimental de la legislación» 44.
6 .2 . Alemania. La recepción del Derecho Romano como Derecho Nacional en el siglo X V . Usus modernus Pandectarum. La Escuela Histórica. El Pandectismo
Germania fue una provincia romana y los ríos Rin y Danubio frontera de su Imperio. Caído el Imperio Romano hay que esperar al siglo X para que el rey germano Otón I se proclame continuador del Imperio Romano a través de la fórmula de la translatio o renovatio imperii, lo que da origen al Sacro Imperio Romano Germànico, idea que es mantenida, al menos formalmente, hasta el siglo XVIII.
El emperador del Sacro Imperio procura la aplicación del Derecho Romano justinianeo, si bien su poder es cuestionado por una parte considerable de la nobleza y los señores feudales, partidarios de las tradiciones locales y de las instituciones y costumbres germánicas. El sometimiento de los distintos territorios a la corona imperial es más formal que real.
13 Vid., en este sentido, en D E Z Z A , Lezioni di storia della codificazione civile. Il Code civil (1804) e l'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB 1812), Turin 1998; y en Bihr (ed.), Le Code civil des Frangais-Evolution des textes depuis 1804, Paris 2000.
44 Vid. n. 45. Vid. en Discurso preliminar al Código civil francés, trad. De Cremades y Gutierrez-Masson, Madrid 1997; Sobre la significación de Portalis como codificador, vid. P l e s s e r , Jean Etienne Portalis und der Code civil, Berlin 1997, y LE TE DEI, RÍO, en Juristas Universales, o.e., pp. 774 y ss. Sobre los diversos Códigos Napoleónicos, vid. M a i l l e t , «Codifications napoléoniennes développement économique et formation de la società frangaise capitaliste», en Quaderni Fiorentini 2 (1973) 11 y ss.
4 2 7
C IE N C IA JU R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E .
A partir del siglo XV, la afluencia de estudiantes germanos a Bolonia y su posterior regreso y desempeño de puestos de responsabilidad en territorio alemán, produce una recepción, en la práctica administrativa, judicial y negocial, del Derecho Romano. Ya entonces había surgido la cuestión, que llega casi hasta la actualidad, entre partidarios del Derecho Romano y partidarios del Derecho germánico. Un momento de exacerbación de la polémica se produce con la llegada del Partido Nazi al poder en Alemania, al prohibirse el estudio del Derecho Romano en la Universidad, y crearse cátedras sólo de Derecho germánico, llegándose incluso a atacar el origen judío de Ulpiano, que había nacido en Tiro 45.
La creación por el emperador Maximiliano, a finales del siglo XV —poco después de la recepción del Derecho Romano como Derecho Nacional de Alemania por vía de la sanción legal, en virtud de una Ordenanza del Emperador— de un Tribunal Central con jurisdicción para determinados asuntos y con competencia en todo el territorio del Imperio, supuso la recepción definitiva del Corpus Iuris 46, si bien se mantuvo la vigencia de algunas viejas tradiciones, costumbres, estatutos y disposiciones legales, en especial en Sajonia 47. En los siglos XVII y XVIII se producen las corrientes de pensamiento denominadas iusna- turalismo racionalista y usus modernus pandectarum , con las características ya señaladas.
La reacción frente al iusnaturalismo racionalista, y su concepción del derecho formado por normas abstractas, racionales, intemporales y
45 Vid. en Van C a e n e g e n , en «Los juristas en el Tercer Reich», Pasado y futuro del Derecho Europeo, o.e., pp. 123 y ss.
46 V id . en CoiNG, Oie Rezeption des römischen Rechts in Frankfurt am Main. Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte, F ra n k fu rt 1939; SCHLOSSER, STURM y W E B E R , Die rechtsgeschichtliche Exegese. Römisches Recht, Deutsches Recht, Kirchenrecht, 2 .a ed., M u n ic h 1993.
47 Vid. en SC H R Ö E D E R, KARR VON S a v i g n y , Geschitche und Rechtsdenken heim Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus in Deutschland, Frankfurt, Berne, New York 1984; H a t t e n h a u e r , Thibaut and Savigny. Ein programmatischen Schriiften, München 1973; S t o l e , Savigny. Ein Bild seines Lebens mit einer Sammlung seiner Briefe, Berlin 1927.1929.1939; B r e t o n e , «Tradizione e unificazione giuridica in Savigny», en Materiali per una storia della cultura giuridica, Milano 1966; N Ö R R , «La intuición viva de Savigny», en Revista Jurídica de Cataluña 1 (1981) 213 y ss.; W h i t m a n , The legacy o f Roman law in the German romantic era. Historical vision and legal change, Princenton 1990; S c h u l t e - N o l k e , Das Reichsjustizan und die Entstehung des Bürgerlichen Gestz- buchs, Frankfurt 1995.
428
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
conformes a la naturaleza del hombre, liderada por Thibaut y partidaria de elaborar una código común para Alemania, en la estela del Código de Napoleón, se produce en la Alemania de los siglos XVIII y XIX, primero con la Escuela Histórica y posteriormente con la Pandectística.
Estas corrientes de pensamiento coinciden en parte con el racionalismo, pero introducen en el debate la idea de que cada pueblo, cada derecho, tiene su propia conciencia nacional que es la que deriva de su propia historia.
El precursor de la Escuela Histórica es Hugo, su fundador es Savigny, y los principales representantes de la Pandectística, que si bien se considera heredera de la Escuela Histórica, está también influida por el pensamiento racional, son Glück, Ihering y Windscheid.
Para los componentes de la Escuela Histórica, la historia, y en especial la historia de cada nación, es el verdadero fundamento del derecho. Este es un organismo vivo, en constante cambio, no abstracto, formado no sólo por leyes, sino también por costumbres y por tradiciones que sólo se pueden entender desde la historia. Decía Hugo que separar la ciencia del derecho de la historia es tan imposible como escindir la luz de la sombra. Para la Escuela Histórica, los juristas, como parte del pueblo y representantes del mismo en esta esfera de la cultura, son los encargados de estudiar y de atender al perfeccionamiento y aplicación del derecho.
El máximo exponente de la Escuela Histórica fue Savigny, en su rama romanista. Hay también una rama germanista. Para Savigny el derecho nace en cada pueblo y se desarrolla en cada pueblo como la lengua o como el arte. Frente al manifiesto de Thibaut, jurista liberal racionalista alemán, en el que se mantiene la necesidad de promulgar un código civil único para todo el territorio alemán, de acuerdo con los postulados del racionalismo iusnaturalista, Savigny considera que antes hay que investigar cuál es el derecho que está en la conciencia del pueblo alemán, y que sólo entonces podrá codificarse el derecho 48.
Como resultado de su investigación Savigny afirma que la codificación en Alemania debe hacerse conforme a los postulados del Derecho Romano, no sólo porque en él se produce una importante compenetra
48 ZlMERMANN, «El legado de Savigny. Historia del derecho, Derecho comparado y el nacimiento de una ciencia jurídica europea», en ZlMMKRM ANN, Estudios de Derecho Privado Europeo, trad, de Vaquer, Madrid 2000, pp. 36 y ss.
429
C IE N C IA JU R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E ..
ción entre los juristas y el pueblo, sino también porque el Derecho Romano forma parte, más que ningún otro, de la cultura y de las tradiciones del pueblo alemán. Savigny pretende y logra la actualización del Derecho Romano y su aplicación como Derecho vigente en Alemania.
El Derecho Romano y el Derecho Germánico constituyen los dos grandes troncos sobre los que se asienta el Derecho continental europeo, ambos sistemas tienen grandes monumentos jurídicos y sólidos argumentos para defender su puesta en valor y su posición jurídica. El debate sobre la superioridad del elemento romano o germánico, es propio del siglo XIX , por lo que, en expresión de Von Canegen, pertenece al pasado, sin que quepa proclamar apodícticamente la superioridad, en su conjunto, de cualquiera de las dos culturas jurídicas, si bien, sí cabría, a título singular, proclamar la consideración del Digesto de Justiniano, como la obra que mayor influencia ha tenido en los Ordenamientos Jurídicos europeos a lo largo de la historia49.
Continuador de la Escuela Histórica es el Pandectismo, que recibe este nombre en atención a que considera el Digesto o Pandectas de Justiniano, la obra por excelencia del pensamiento juríd ico de todos los tiempos. Los pandectistas, sobre la base del estudio de las fuentes romanas, crean una nueva ciencia del derecho, que se articula en torno a conceptos com o derecho subjetivo, relación jurídica, institución jurídica, sistema, persona jurídica, capacidad jurídica, negocio jurídico, etc., que se consideran válidos para todos los tiempos y lugares. Se pretende hacer de la ciencia del derecho una ciencia equiparable a las ciencias naturales o experimentales. La importancia otorgada por los pandectistas a los conceptos hace que se hable de Jurisprudencia de los conceptos, y de los riesgos de que ésta degenere en formalismo y abstracciones alejadas de la realidad.. A la denominada Jurisprudencia de Conceptos, se opone, desde dentro de la propia corriente pandectista, Ihering, que resalta el elemento social del derecho y los conflictos de intereses en la sociedad. El lema de uno de sus estudios, «A través del Derecho romano pero más allá del Derecho rom ano», se sigue considerando paradigmático 0.
49 V i d . en VAN C a k n f g k n , en Germanistas y Romanillas, Pasado y futuro del Derecho Europeo, o.e., pp. 110 y ss.
">(l Vid., en relación con Ihering, VON IHERING, Tübingen .1922; De GIOVANNI, L’expe- rienza come oggetivazione, Napoli 1962, pp. 281 y ss. Aa.Vv., Jhering Erbe, Göttingen 1970, p. 8.
430
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
La corriente representada por Ihering es conocida con la denominación de Jurisprudencia de Intereses.
Cabría considerar al Pandectismo, cuya estudio prevalente del Derecho Justinianeo, frente al derecho clásico, obedece a la valoración de su mayor utilidad y actualidad, como la manifestación histórica del positivismo jurídico, así denominado por su consideración del derecho positivo como el único derecho.
Los riesgos de toda actitud positivista a ultranza son evidentes, tanto en el caso de que se parta de la idea de la infalibilidad del legislador, defecto en el que incurren excelsas obras jurídicas como la Compilación de Justiniano o el Código de Napoleón, como que se mantengan las tesis de que todo orden jurídico es un sistema cerrado y completo o de que es suficiente una legitimación formal, externa y democrática en la actividad legislativa. Por el contrario, la historia nos enseña que debemos renunciar a dogmatismos y a apriorismos, que el principio de autoridad debe someterse a los dictados de la razón y que ni el ciudadano ni el jurista deben renunciar a una actitud crítica, valorati- va y axiológica del ordenamiento jurídico, porque la idea de justicia se logra desde estos postulados y el derecho es sólo un punto de vista -limitado, contingente, perfectible y criticable— sobre la justicia.
Como una relevante manifestación de la Pandectística, cabe considerar el segundo gran código europeo, que es el Código Civil alemán (BGB) de 1900. El BGB supone importantes innovaciones respecto al Código de Napoleón, en la medida en que recoge soluciones propias de la tradición jurídica germánica, pero continúa teniendo una fuerte base romanistica, mayor todavía que la propia del Código civil francés, con importantes aportaciones del derecho germánico, dado que al igual que los principales inspiradores del código francés son dos romanistas, Domat y Pothier, el principal inspirador y, en este caso, también impulsor del código alemán fue un romanista-pandectista: Windscheid 51.
El Código Civil alemán de 1896, fue adoptado en 1898, com o el Código Civil de Japón que, si bien con relevantes modificaciones, con-
31 W IKAC KE R, Gründer und Bewaherr, Göttingen 1959, pp. 181 y ss. P U G LIE SE , «I pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto», en A a . V v . , La fo r mazione storica del diritto moderno en Europa, Firenze 1977, pp. 29-72; M a z z a c a n e ,
«Pandettistica», en Enc. Dir. XX XI (1981) 592 y ss.
431
C IE N C IA JU R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E .
tinua vigente en el momento actual De carácter mixto se consideran los sistemas jurídicos de países como India o Israel. La tradición jurídica romano-germánica propia del continente europeo se extiende asimismo por Iberoamérica 52.
La publicación del Código Civil alemán supuso la pérdida de la vigencia generalizada como derecho positivo del Derecho Romano en su acepción de Derecho común en Europa. Quedarán, sin embargo, pequeños territorios donde se sigue aplicando de forma directa el Corpus justinianeo por los tribunales: así sucede en la República de San Marino, el Principado de Andorra, o la República Sudafricana.
6 .3 . España. La romanización de Hispania. El romanismode las Partidas. La tradición romanistica del Código Civil de 1889
La etapa de dominación, influencia e incorporación del territorio peninsular a la República y posteriormente al Imperio Romano dura, en las distintas provincias en la que se articula la Hispania y la Lusitania, seis siglos: del II aC al IV dC. En este período los territorios más romanizados son los colindantes con el Mediterráneo y, en especial, la Bética. El derecho aplicable fue, de forma predominante, el Derecho Romano vulgar, denominado así, por ser derecho clásico simplificado, con fuertes influencias de componentes populares y provinciales.
52 Vid. en V e r w a ij e n , Early reception o f western legal thought in Japan 1841-1868, Leiden 1996; DOMINGO, Estudio preliminar al Código civil japonés, trad, esp., Madrid 2000; Id., «El Código civil japonés, un código a la europea», Boletín de la Facultad de Derecho de la IJNED 203, 263 y ss;
53 En relación con el Derecho Iberoamericano, vid. CATALANO, «Diritto romano e paesi latino-americani», Labeo 20 (1974/3) 433 y ss.; Id., «Sistema jurídico latinoamericano y Derecho Romano», RGLYJ 252 (1983) 4 y ss.; G u zm án B r i t o , «Puntos de orientación para el estudio histórico de la fijación y codificación del Derecho en Iberoamérica», RGLYJ 254 (1983) 4 y ss.; C a stáN V a zq u e z , La influencia de la literatura jurídica española en las codificaciones americanas. Discurso de recepción en Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid 1984; F e r n á n d e z DE B u já n , Derecho Romano y Sistema Jurídico Iberoamericano, Estudios A. Menéndez, 1996, pp. 4181 y ss.; Guzm án B r i t o , La codificación civil en Iberoamérica: siglos XIX y XX, Santiago de Chile 2000; G o n z á le z DE C a n g in o , Las bases romanísticas del Código Civil colombiano en materia de obligaciones, Bogotá 2006.
432
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
La aplicación del Derecho Romano, así como otras influencias provenientes de la metrópoli, como la lengua, las obras públicas, la organización administrativa en provincias, municipios y colonias, y la cultura clásica greco-latina, sirvieron entonces como elemento de cohesión de los territorios peninsulares. La caída del Imperio Romano supuso la instauración en el continente europeo de monarquías germánicas. En la península, los visigodos se consideran en gran medida continuadores de los emperadores romanos y su legislación combina elementos germánicos, tradiciones locales y Derecho Romano, este último con carácter predominante 54.
La Edad Media se caracteriza por los fueros (de base germánica y romana) y las Partidas, monumento del Derecho común, de base romana y canónica. La influencia del Derecho Romano partir del siglo XIII en la Universidad, en la legislación, en la práctica negocial y en la Administración de Justicia, se produce en parte por la afluencia de estudiantes castellanos y leoneses, primero, y de otros territorios, con posterioridad, a Bolonia y a otras universidades europeas, en las que se enseñaba el Corpus Iuris °5. Hasta el siglo XVIII, el ius commune es predominante en España, junto con el derecho real y la pervivencia de instituciones de carácter germánico, aunque es mayor su incidencia en Cataluña, Valencia, Mallorca, Castilla y Navarra56. En los siglos XVIII y XIX hay una prevalencia del derecho nacional que, en ocasiones, se contrapone al Derecho Romano. El XIX es el siglo del liberalismo y las codificaciones. La fundamental y magnífica obra de la tradición jurídica española que es el Código Civil de 1889 que, con numerosas refor-
a4 Vid. en Tomás Y Valiente, Manual de Historia del Derecho Español, Madrid 1990; Iglesias Ferreiro, La creación del derecho. Una historia de la formación de un derecho estatal español, 2 vols., Barcelona 1992; Escudero, Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones político-administrativas, Madrid 1995. Montanos Ferrín, España en la configuración histórico-jurídica de Europa. I. Entre el mundo antiguo y la primera edad medieval, 2.‘l ed., Roma 1999; FERNÁND EZ DE Buján, «De la Iberia griega a la Hispania romana», Estudios en Homenaje a L. Diez-Picazo, t. IV, Madrid 2005, pp. 5701 y ss. Id., «Estatuto jurídico del peregrino eompostelano», en Estudios-Homenaje al profesor Alfredo Calonge, vol. 1, Salamanca 2002; BR AV O B O SC H , «El largo camino de los hispani hacia la condición de cives», Revista General de Derecho Romano. Iustel 9 (2007) pp. 1-42.
55 MONTANOS F e r r í n , España en la configuración histórico-jurídica de Europa. La época nueva. Siglos XII al XIV, Roma 1999.
56 M o n ta n o s F e r r í n , España en la configuración histórico-jurídica de Europa. III. El «Estado Moderno». Siglos XVI al XVIII. Roma 2002.
433
C IE N C IA JU R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E ...
mas, sigue vigente, tiene una base fuertemente romanista. La influencia del Código civil francés se manifiesta de forma especial en la concepción general de la obra y en la regulación de las obligaciones y los contratos 57.
La influencia asimismo del Código de Napoleón en las primeras codificaciones nacionales de Iberoamérica permitiría casi hablar de recepción de este cuerpo legal en el continente americano. Con posterioridad, los Códigos de Chile, Argentina y Brasil, se han distanciado, en determinadas materias, del Código francés, aproximándose, en unas ocasiones, a la tradición española, básicamente derecho romano castellano, o al derecho germánico, así en materia de propiedad inmobiliaria y de derecho hipotecario y, en otras, a las categorías pandectísticas, como es el caso del Código brasileño de 1916 58.
7 . E l D erecho comunitario europeo en el horizonte
A la luz de lo ya expuesto, procedería volver sobre la idea de la historicidad del derecho, de todo el derecho, también del derecho positivo, vigente y aplicable por los tribunales y sobre la consideración de que el Derecho Romano-Germánico, es el tronco sobre el que se configura el derecho continental europeo y, por ende, el principal arsenal de conceptos, instituciones y reglas jurídicas que conforman la ciencia jurídica europea.
Parece razonable pensar que en el modelo de construcción del Derecho Comunitario europeo debería optarse por un sistema mixto, en el que se tenga en cuenta al propio tiempo:
57 Vid. en BarÓ PAZOS, La codificación del Derecho civil en España. 1908-1889, Santander 1992; CLAVERO, «Der Code Napoleón und die Konzeption des rechts in Spanien», en Sc h u l z e , Französisches Zivilrecht in Europa während des 19. Jahrhunderts, Berlin 1994, pp. 271-286; Sc h ip a n i, La codificazione del diritto roamno comune, Torino 1996.
58 Vid. en CATALANO, «Sistema Jurídico Latinoamericano y Derecho Romano», Revista General de Legislación y Jurisprudencia, t. XXXV, Madrid 1982; LOBRANO, «Diritto romano e diritti indigeni in America Latina. Ipotesi e stato della ricerca CNR», in A a .V v., Tradizione giuridica romana e istituzioni indigene del Brasile, Sassari 1993, pp. 139-150. RAMOS NÚÑEZ, El Código napoleónico y su recepción en América Latina, Lima 1997; Sobre la influencia del Código de Napoleón en el Commmon Law, vid. S c h w a r z , The Code Napoleón and the Common Law, Nueva York 1956.
4 3 4
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
a) Las seculares enseñanzas de la ciencia jurídica continental.b) Las aportaciones doctrinales, estatutarias y jurisprudenciales del
Common Law.c) Los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, las reso
luciones y estatutos de los Tribunales Internacionales Europeos 59.d) Los reglamentos, directivas y textos de carácter institucional del
Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea60.
Un ilustre mercantilista alemán, Ulmer, en su discurso de investidura como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid en 1993, afirma: «Savigny y Thibaut proponen la reelaboración científica del concepto y sistema de Derecho Romano como fuente objetiva del derecho. Su propuesta sigue siendo de interés a pesar de las diferencias entre la Alemania de 1815 y la Europa de 1993» 61.
El Derecho Romano está llamado a cumplir un papel relevante en la previsible codificación del Derecho privado europeo, y a contribuir con
;,g En relación con el papel de los principios generales del derecho, procedentes del Derecho Romano, aplicados por la Corte Europea de Luxemburgo y por otros Tribunales de la Unión Europea, vid. K n ÜTEL, « I u s commune und Römisches Recht vor Gerichten der Europäischen Union», en IUS 36 (1996) 768 y ss.; R e INOSO, «El Derecho Romano en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en prensa, en la Revista General de Derecho Romano de Iustel, en n. 10. En el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de La Haya, se mencionan, entre las fuentes del derecho, los Principios Generales del Derecho reconocidos por los pueblos civilizados. Vid., asimismo, en R e í NOSO, Los principios generales del Derecho en la jurisprudencia del Tribunal Supremo; Id., «El Derecho Romano como desideratum del Derecho del Tercer Milenio: Los principios generales del derecho», en Roma e América, 3 (1997) 23 y ss; en relación con los contratos, N ÚÑ EZ P a z , Derecho Romano, Derecho Común y contratación en el marco de la Unión Europea, Oviedo 2000; y D ÍE Z -P lC A Z O , R o c a , y M O R A L E S, Los principios del derecho europeo de contratos, Madrid 2002.
1,0 Abunda en esta idea, Federico Fernández de Buján, en dos estudios publicados en SDHI, en 1998 y 1999, bajo el título «Aportación del Derecho Romano al proceso de elaboración del Derecho de la Unión Europea», 64 (1988) 529 y ss., y «Retorno a Roma en la elaboración del futuro Código Europeo de Contratos», 66 (2000). Vid., asimismo, RAINER, «Il significato e le prospettive del diritto romano alla fine del XX secolo, Index», Quaderni Camerti de Studi Romanistici 26 (1998) 452 ss; Z a m o ra n t i, M a n f r e d in i, y F e r r e t t i , Fondamenti del diritto europeo, Milán 2005; M e li Y M auG ERI, L’armonizzazione del diritto privato europeo. Il piano d ’azione 2003, Milano 2004; H e r r e r a , El Derecho Romano en la cultura jurídica del siglo XXI, Jaén 2007.
61 En relación con el concepto de sistema en Derecho romano, vid. C t J L N A , Sistema jurídico y Derecho romano. La idea de sistema y su proyección en la experiencia jurídica romana, Santander 1998.
4 3 5
C IE N C IA JU R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E ...
no pocas aportaciones a la más lejana e incierta codificación del Derecho público 62. A su consideración y veneración histórica, y frente a la excesiva idealización del Derecho Romano, se refiere Bobbio cuando afirma: «El Derecho Romano ha desempeñado en el campo de la ciencia del derecho el mismo papel que el Organum aristotélico en la lógica y los Elementos de Euclides en la geometría: es decir, ha sido elevado a momento ideal del desarrollo histórico, y ha adquirido valor paradigmático. Durante siglos se ha creído que el Derecho Romano era no ya un derecho histórico, acaso el más perfecto y más rico de entre los derechos históricos, sino el derecho por excelencia, así como se sostuvo que la lógica aristotélica era la lógica, y la geometría euclidia- na era la geometría... Sin embargo, la idealización del Derecho Romano ha acabado desde un cierto punto de vista por obstaculizar el progreso de la ciencia, por hacerlo más lento y circunspecto» 6:í.
A la validez, la universalidad, la versatilidad y la diversidad de reinterpretaciones imaginativas que cabe hacer de los textos jurídicos romanos, se refieren estas palabras de Orestano, a cuya obra en esta cita final quiero rendir homenaje: «Padres de la Iglesia y pontífices, canonistas y teólogos, emperadores y príncipes, hombres de gobierno y reformadores, pensadores y hombres de acción, teóricos de la política o de la economía, hombres de distintas letras y doctrinarios de toda tendencia, de todo país, de toda religión o de toda época se han acercado
ft2 FERNANDEZ B a r r e ir o , La tradición romanistica en la cultura jurídica europea, Madrid 1992; De LOS Mozos, «Integración Europea: Derecho comunitario y Derecho común», en Revista de Estudios Europeos 3 (1993) 3 y ss.; H e r r e r a -A g u iu a r , Derecho romano y derecho canónico: elementos formativos de las instituciones jurídicas europeas, Granada 1994; HERRERA BRAVO, «Fundamentos romanísticos del Derecho comunitario europeo», en Estudios-Homenaje al profesor Alfredo Calonge, vol. I, Salamanca 2002, pp. 531-548; C a p OGROSSI, «I fondamenti storici di un diritto commune europeo», Index 30 (2002) 163 y ss.; T a l a m a n c a , «Relazione conclusiva», en Diritto romano e terzo milenio. Radici e prospettive dell ' experienza giuridica contemporánea. Relazioni del Convengo Internazionale di Diritto Romano. Copanello 3 -7 giugno 2000, Napoli 2004. A s c h e - Rl, «A Turning Point in The Civil-Law Tradition: from ius commune to Code Napoleón», en Tulane Law Review (1996) 1041 ss; CUENA, «El derecho romano entre el deseo y la realidad. Una reflexión crítica sobre la contribución de la doctrina romanistica a la construcción del derecho común europeo (y extraeuropeo)», en Liber amicorum Joan Miquél, Barcelona 2006, pp. 269 y ss. Id., «Derecho Romano y Dogmática», en El papel de la historia en la formación del derecho europeo. Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 9, 2006, pp. 319 y ss.
68 B o b b io , «Scienza del diritto e analisi del linguaggio», en Riv. Trim. Dir. Proc. Civ. (1950) 363 y ss.
4 3 6
A N T O N IO F E R N Á N D E Z D E B U JÁ N
infinitas veces a los textos del Corpus Iuris para los fines más heterogéneos, a propósito o despropósito, ya en casos particulares, ya como fundamento de doctrinas más o menos generales, siempre en función de intereses contingentes que les han impulsado a buscar en las fuentes romanas, y hasta en concretas palabras de ellas, el origen, la convalidación, la justificación o bien el punto de divergencia y de contraste de las construcciones más disparatadas y hasta opuestas. Tesis giielfas y tesis gibelinas, libertad comunal y señoríos despóticos, absolutismos más o menos iluminados y constitucionalismos de diferente matriz buscan la mayoría de las veces en algún texto de la antigua jurisprudencia o de la antigua legislación imperial una base textual que dijera de su nobleza y autoridad... Bajo este aspecto, el Corpus Iuris se presenta como una mina inagotable, diría casi un pozo de los milagros -o , si la expresión no pareciera muy ruda, una especie de mítico «Cuerno de Am altea»- del que todo ha sido sacado y del que todo se puede sacar todavía, lo blanco y lo negro, el rojo y la turquesa, el legitimismo y la democracia, el individuo y la sociedad, los principios eternos y la relatividad de las instituciones y los esquemas conceptuales, los factores espirituales y la dialéctica materialista, el normativismo estatalista y el «derecho de los particulares», la rigidez del formalismo más exagerado y la libre autonomía de la voluntad, etcétera64.
Es labor de los juristas europeos extraer lo mejor de la Compilación justinianea y de la civilización romana en su conjunto, en su tarea de conformación del Derecho comunitario y proyectar la enseñanza actual del derecho romano, en la doble perspectiva deliniada por Mantovani, de elaboración jurídica y de llave de acceso a la tradición cultural, entendida como educación superior, que se propone cultivar a la persona en su integridad para los fines de la ciudadanía y de la vida en en general65.
64 Orestano, Introducción al estudio del Derecho Romano, o.e., pp. 516 y ss.65 MANTOVANI, El derecho romano después de Europa. La Historia Jurídica para la
formación del jurista y ciudadano europeo, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, o.e., pp. 353-387. Subraya asimismo este autor, el importante papel que tiene la historia jurídica en la formación de los ciudadanos europeos, p. 383: «...no sólo porque los comentaristas más atentos han reconocido el papel del derecho romano en la morfología cultural de Europa sino, también, porque es la propia naturaleza de la enseñanza romanistica la que puede situarlo a la altura de los deberes que ha de cumplir.». Vid., asimismo, en BLANCH, «Linguaggio giuridico, prassi del diritto e domanda antropològica», en Sentieri delTumano-La domanda antropològica, Venecia 2007, pp. 13 y ss.
4 3 7
C IE N C IA JU R ÍD IC A E U R O P E A Y D E R E C H O C O M U N IT A R IO : IU S R O M A N U M . IU S C O M M U N E ..
Cabría afirmar, en definitiva, que el Derecho Romano puede cumplir un relevante papel como elemento de cohesión y de intermediación entre los distintos sistemas y Ordenamientos Jurídicos, sin pretender encontrar necesariamente —porque no sería posible en muchos casos— soluciones en las fuentes romanas a los nuevos problemas que se plantean en la dinámica de la realidad social y mucho menos caer en el error de pretender la validez intemporal de las soluciones romanas en su conjunto. Pero los grandes temas, los grandes problemas, las principales instituciones, las construcciones teóricas más consolidadas, han partido o se han derivado de las fuentes romanas y de ellas se ha nutrido la ciencia del derecho. El sustrato común de las soluciones romanistas en los ordenamientos de los distintos países europeos, así como la propia experiencia jurídica de la comunidad política romana, se configuran como un importante referente en la futura unificación o armonización del derecho en Europa, que ya se ha materializado , en buena medida, en los avances logrados en particulares ámbitos del derecho civil, así en materia de contratación, de derecho de obligaciones, de propiedad intelectual, y del derecho procesal civil, así como en relación con el recurso a los Principios Generales del Derecho, como ha resaltado Knütel y a los propios textos contenidos en las fuentes romanas, como ha puesto de relieve en forma reciente Reinoso, en las resoluciones dictadas por los Tribunales Comunitarios, en especial el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 6Ó.
El papel del Derecho Romano como elemento esencial, junto con el Derecho Canónico, del ius commune, de la gran mayoría de las naciones europeas, entre los siglos XII al XVIII, su consideración como sistema de referencia en la elaboración de la dogmática jurídica por la Pandectística y su conformación como elemento vertebrador, junto con el derecho germánico, de la regulación de los principales códigos europeos del XIX, son eslabones de una historia jurídica común de las distintas naciones que conforman el continente europeo y constituyen valiosos, e inexcusables puntos de unión, en el proceso de construcción, y de desarrollo cumulativo, de la ciencia jurídica y del derecho comunitario del futuro.
66 REINOSO, «El Derecho romano en la jurisprudencia del tribunal de Justicia de la Unión Europea», en Revista General de Derecho Romano, lustel 10.
438
JORGE EDWARDS, PREMIO CERVANTES AUTOR COMPROMETIDO CON LA LIBERTAD,
AMIGO Y BIÓGRAFO DE PABLO NERUDA
L a obra de Jorge Edwards consiste fundamentalmente en novelas y relatos cortos. Como escritor que explora los motivos más recónditos de la conducta humana, es un ciudadano universal; pero su sensibilidad poética y crítica es típicamente hispana. Es un apasionado del momento, del gesto, de la atmósfera, del color y, sobre todo, del modo de hablar. Edwards, un tanto melancólico, rebelde y conservador a la vez, ve el mundo como un juego y lo mira y lo acaricia con lúcida paciencia y, ante las situaciones, más que respuestas, propone puras insinuaciones con una pizca de ironía.Miembro de la Academia Chilena de la Lengua, distinguido con múltiples premios y condecorado como Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia, el Premio Nacional de Literatura (1994), Premio Cervantes (2000) y Premio Iberoamericano de Narrativa Planeta-Casamérica (2008). J. Edwards, abogado, periodista, ensayista, diplomático y narrador es paradigma del Chile moderno, americano; pero también europeo de adopción, civilizado y pulcro, de amplios horizontes intelectuales y de humor cervantino.
Teófilo Aparicio López, OSA · --------------------------------------------------
• Teófilo Aparicio López es agustino, doctor en Filosofía y Letras, periodista y Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Valladolid.
RELIGIÓN Y CULTURA, LV (20 0 8), 4 3 9 -4 9 0
4 3 9
JO K G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N L A L IB E R T A D ..
1. E l hom bre , el escritor y P remio Cervantes
1 .1 . El hom bre
Jorge Edwards nació en Santiago de Chile el año 1931. Estudió Filosofía y Derecho en la Universidad de su patria y en Estados Unidos. Pero muy pronto se embarcó en la carrera diplomática, que lo llevó a la Secretaría de la Embajada chilena en París, donde habría de estrechar grandes lazos de amistad con Pablo Neruda.
Años después, entre 1970 y 1973, fue destinado por el gobierno de Salvador Allende a Cuba.
Allí, en La Habana, fue testigo de la radicalización de la dictadura comunista de Fidel Castro en el mundo de la cultura.
Jorge Edwards relató lo que vio y, sobre todo, lo que vivió, después del caso Padilla, un juicio ejemplarizante con una feroz autocrítica, al modo de las confesiones de las purgas estalinistas.
Cuba no fue igual a partir de que el Dictador le dirigiera a los escritores agrupados en la Uneac aquel fatídico: «Dentro de la Revolución cabe todo; fuera de la Revolución, nada.»
Edwards tuvo que abandonar la isla. Fue puesto en cuarentena por el gobierno de Allende y, al producirse el golpe del general Pinochet, fijó su residencia en España, hasta el 1978.
Publicó Persona non grata , que es una crónica en la que relata, con valentía y lucidez, aquella decepción.
Habrá que decir, desde ahora, dentro de este perfil personal, que, como narrador, Jorge Edwards ha buceado en la realidad chilena con àcida ironía; y lo mismo ha retratado los ámbitos más populares, que los de la pequeña y la alta burguesía de su país.
En esta misma línea, nuestro ensayista y escritor chileno ha declarado, más de una vez, que ha hecho siempre cosas que después han resultado incómodas. Por ejemplo, cuando escribió el libro citado sobre sus experiencias en la Cuba de Fidel Castro; y cuando, años adelante, dio su opinión sobre el caso Pinochet.
4 4 0
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O SA
En ambas cosas, reconoce que se metió en honduras, o como dicen en Chile, se metió en las patas de los caballos. Parece que este es su destino.
Para él, escribir «es una vocación que requiere un compromiso fuerte». El dejó de ser diplomático el año 1973. Hace ya de esto casi treinta años. Y no tiene añoranza alguna por ello. Es más, cuando entra en una embajada, mira a los funcionarios y se dice:
«¡Qué esclavos son!... Por tener esos compromisos sociales, viven casi en el aeropuerto.»
Él nos cuenta que, después de ser expulsado de Cuba, le ofrecieron una embajada en la Unesco con la ventaja de que era en París. Estuvo dos años y poco más, y renunció. Se escapó al tiempo que pensaba: «¡Ojalá tuviera más París y menos Unesco!»
De todos modos, reconoce que tuvo suerte, pues cuando pasó por la diplomacia, era aquella una época en que todavía se podía escribir. Si ahora fuera diplomático, no podría escribir ni la mitad de las cosas que está escribiendo.
Piensa, también, que «los verdaderos escritores ven el mundo como un juego y juegan. Escriben con un sentido lúcido de la realidad, pero sobre todo del lenguaje».
Cree, igualmente, que la escritura es el arte de lo particular; lo que apasiona es el momento, el gesto, una atmósfera, la manera de hablar, un color. No se presentan cosas, no se proponen respuestas, es pura insinuación.
En su biografía Adiós, poeta, de la que más adelante nos ocuparemos,trató de contar lo que sabía él, «mis conversaciones con un hombre muy divertido (Pablo Neruda). Ahora tengo ganas de rehacerla —declara—, porque la escribí con su muerte muy reciente, y creo que me autocensuré. Quiero desarrollar algunos recuerdos».
Jorge Edwards, antes de que ganara el Premio Cervantes, fue galardonado por el Premio Comillas, creado por Tusquets Editores.
En su haber tiene un poco de todo. Novelas ejemplares tan interesantes como El origen del mundo o El Museo de cera. Y tiene libros de relatos breves, de tono menor, como Fantasmas de carne y hueso.
4 4 1
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N L A L IB E R T A D ..
En su patria, donde dicen que nadie es profeta, le concedieron el Premio Nacional de Literatura, por el conjunto de sus obras, y, en 1999, aquí, en España, el más codiciado de los premios españoles, el Premio Cervantes.
1 .2 . El escritor
Abogado, periodista, ensayista, diplomático y narrador, Edwards ha sido un testigo fundamental de la vida política, social y cultural de Hispanoamérica. Amigo de Pablo Neruda y de Salvador Allende, un cuarto de siglo después del fracaso de la aventura de la Unidad Popular le fue preguntado:
«— ¿Qué valoración hace de aquel período histórico?
—Yo fui muy entusiasta en los años sesenta de Salvador Allende, pero mucho menos en el momento anterior a su elección como presidente de la República de Chile. Para entonces, las formaciones que integraban la Unidad Popular estaban muy radicalizadas, muy influenciadas por el castrismo. Creo que Allende era un hombre bienintencionado, pero su personalidad tenía aspectos muy ingenuos, por lo que su gobierno desembocó en un golpe de Estado, golpe que yo anticipé. Como diplomático, primero en París (con Pablo Neruda), y luego en La Habana, quise hacer las cosas bien. En Chile, durante el mandato de Allende, hubo intervención norteamericana, claro que la hubo, pero también hubo intervención castrista y de Moscú.»
En la misma entrevista declara que no resulta fácil comprender cómo el presidente constitucional de una república, que podía vanagloriarse de tener la mayor tradición democrática de Iberoamérica, y que, por la división de la derecha (Frei por un sitio y Tomic por el otro), sólo contaba con algo más del 37 por ciento de los votos, quiso emprender, en contra de la mayoría electoral, una revolución social de aquella magnitud...
Uno de los libros más polémicos y que, sin duda, más fama le dieron fue el que ya conocem os: Persona non gra ta , publicado el año 1973, en el cual, al parecer, recogía sus experiencias diplomáticas en La Habana.
4 4 2
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O SA
Como este libro causó no escándalo, pero sí verdadera convulsión, cuando fue preguntado por el por qué de todo aquello, respondió:
«-Yo escribí este libro porque sentí que en América Latina había una visión muy optimista del castrismo.»
Y comoquiera que algunos le acusaran de haber escrito un panfleto, salió al quite declarando:
«—Ese libro no es un panfleto, es una crónica que parece una ficción.»
Cuando, más adelante, le digan que parecía no había escrito más que este libro —por el renombre adquirido en los medios de comunicación—, siendo verdad que tenía otros, tales com o El patio (1952), y Gente en la ciudad (1963); relatos, como El peso de la noche (1965), Los convidados de piedra (1978), El Museo de cera (1981), y El anfitrión (1988), replicó:
«-Persona non grata ha sido un estigma para mí. Y todavía me pasan la cuenta en México, o incluso en España. Me molesta que me sigan diciendo, por ejemplo, “ he leído tu libro” ..., como si no hubiera escrito otro en mi vida, cuando es así que yo comencé, siendo muy joven, escribiendo ese libro de relatos, El patio, en 1952, y cuando acabo de entregar otra novela, una novela de mayor aliento, que se llama El sueño de la historia.»
El relato de la misma —declara el propio autor— transcurre durante la dictadura de Pinochet y su protagonista recorre la historia del pasado de Chile, desde el siglo XVIII. Es una reflexión que enfrenta el pasado con el presente, y a Chile con la historia.
Jorge Edwards se define a sí mismo como escritor chileno y en su obra, en su conjunto, se ha volcado a la vida chilena, no sólo a criticar a su burguesía o a la clase media. «En ella me he ocupado también -declara abiertamente— de las clases populares. La verdad es que siempre he tenido puesta la vista en el mundo que me ha tocado vivir».
Observador y amante fiel de la tradición familiar, le comunica a su interlocutor:
443
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N L A L IB E R T A D ..
«—Mire, yo tengo un apellido inglés, de un marino que emigró el siglo pasado, y me ha tocado vivir a la sociedad chilena en momentos de conflicto. Y lo que he escrito ha sido la crónica de esa sociedad a la manera de ficción.»
Se ha podido decir que Jorge Edwards pertenece a un tiempo literario en el que la búsqueda de las identidades a través del barroco y a fuer de exotismo, dio paso a una nueva visión de Iberoamérica. Toda vez que a los ya conocidos y premiados, se incorporaban otros nombres al impagable itinerario de la Literatura española en todo el mundo. En ese sentido, el nombre de Edwards hoy ocupa un capítulo primero y relevante.
Su narrativa recoge y amalgama, con exquisita delicadeza, esos elementos propios de la Literatura de fin de siglo: la libertad verbal, los lenguajes coloquiales, el sabio manejo de la ironía —elemento vertebral del distanciamiento de personas, hechos y cosas— y la presencia de ámbitos y expresiones surgidos, a menudo, de la lírica.
Jorge Edwards es, además, hoy un ejemplo de ese hombre de letras que, como recordara Ortega y Gasset, respecto a la función de el espectador contemporáneo, mira «lupa en mano a la realidad y manifiesta y expresa su, siempre sensata y sabia, opinión de manera libre y crítica. Ya sea a un lado o al otro, o al de más allá. Su Persona non grata, en la que se refleja el ambiente de la Cuba castrista, constituyó, constituye, constituirá un modelo de libertad, del mismo modo que ha mostrado también los lados oscuros de su propia realidad chilena en obras como El Museo de cera, o Los convidados de piedra».
Lo admirable de nuestro escritor chileno —ha podido escribir Rafael Conte— es su capacidad de diálogo, de convivencia y reconciliación de los contrarios; lo que le ha preservado al final por encima de todas las polémicas que siempre le han rodeado, pues se ha introducido en ellas sin esquivar nunca sus responsabilidades, como si estuviera siempre au dessus de la melée. Periodista, abogado y diplomático, ha estado presente casi desde el principio en el estallido de la nueva novela hispanoamericana de nuestro tiempo, en la que, aunque partiendo al principio de posiciones estéticas más tradicionales, ha perforado al final hasta en sus más actuales propuestas
1 C o n t k , R., «Una persona demasiado grata», en ABC , 15-12-1999, p. 48.
444
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
Para nuestro inteligente crítico, Edwards es una paradoja, pues «ha sido rebelde y conservador a la vez». Ha sido y es un polemista y testigo capaz de sobrevivir a todo, a su propio revolucionarismo juvenil, a sus exilios posteriores, representante del gobierno socialista de su país ante un Estado comunista, al que pronto denunció y que le declaró persona non grata, diplomático dimisionario de la posterior dictadura chilena, opositor a ella después, viajero del exilio que pronto regresó para alinearse en la oposición interior a Pinochet y hasta capaz al final de oponerse a que el dictador que masacró a su patria sea juzgado fuera de ella. ¿Quién salvo él puede tener derecho a decirlo de tan limpia y legítima manera? 2.
A propósito del dictador, emite un juicio que no deja de extrañar... Cuando le fue preguntado, en una ocasión, cómo ha sido la transición chilena, contestó:
«—Verá. Nosotros la hicimos en dos fases. La primera fase, con Pinochet al mando del Ejército; la segunda fase, con Pinochet como senador vitalicio. A Pinochet, aun siendo senador vitalicio, y ya estando fuera del Ejército, claro que se le puede juzgar. Lo que sí me parece una estupidez extraordinaria es que el general Pinochet se fuera a operar de una hernia a Londres. El fondo de la cuestión, en todo caso, remite a una flagrante desigualdad. ¿Por qué se juzga a Pinochet y no a Fidel Castro? ¿0 a los responsables de la matanza de Tiananmen, que fueron tan bien recibidos hace unas semanas en Londres por los mismos que mantienen a Pinochet confinado? Esto sólo se explica si vemos que se trata de un país pequeño como Chile, de un dictador, como Pinochet. Finalmente, el juicio a Pinochet aparece frente a la opinión del mundo como un juicio de España a Chile, y eso no puede ser. Los hechos en cuestión creo que sólo pueden juzgarlos quienes son competentes, y los únicos competentes somos nosotros: los chilenos. Y después puede pasar cualquier cosa, incluso que el Gobierno lo indulte, pero, en todo caso, ser la voluntad del país.»
Este es nuestro novelista chileno. Con esta libertad de pensamiento y de palabra se expresa ante los medios de comunicación social. Puede que, memorialista, incómodo y hasta atroz en Persona non grata, se pueda tachar injustamente de panfleto este libro que ataca al régimen castrista. Puede que se le encuentre un tanto poético y melancólico cuando nos habla de su amigo Pablo Neruda en Adiós, poeta', pero
2 ibid., o.e., p. 48.
445
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N L A L IB E R T A D ..
siempre ser un caballero imperturbable, exquisito en sus formas y claro en sus objetivos y educadas propuestas. Es com o una imagen de aquel Chile ilustrado y liberal, democrático y racional, que se ha ido escapando de entre las manos a lo largo de su vida. Una persona grata para poder dejar de leerla.
1.3 . Premio Cervantes 1999
El crítico y escritor arriba citado, decía, días antes de serle entregado el Premio Cervantes al novelista chileno, que el hado de la historia le estaba concediendo un fin de siglo feliz, pues le había permitido alcanzar el Premio Cervantes a finales del año pasado (1999), justo al parecer, cuando enviaba a la editorial el manuscrito de su última novela El sueño de la historia, que se publicó en vísperas de recibir el galardón, mientras que a la vez, como para redondearlo todo, el general Pinochet era devuelto a Chile no sé sabe bien para qué, si para ser juzgado o no, y en todo, caso para morir en la cama no demasiado en paz, sin hedor de multitud, según las tesis que sobre el problema había mantenido contra viento y marea este mismo escritor. Si esto no es tener al lado el favor de los dioses, que vengan ellos mismos a verlo...
Por su parte, Juancho Armas Marcelo, le dedicó un espléndido artículo en las mismas páginas de ABC con el título de «Retrato de un escritor paciente» 3. Lo mejor de este retrato —aparte encuentros con el escritor chileno en casa de los Vargas Llosa— está sin duda en estas palabras: «Ocurre que Edwards era y es un gentleman, a quiet man flemático y lleno de educada ironía que optó por la paciencia, hasta el punto de que hoy suele observar las vanidades del mundo con la distante pasión del entomólogo al estudiar el alma de las mariposas.»
Nuestro escritor y novelista canario -anticlerical y enemigo de los curas, según confesión propia-, cuenta intimidades poéticas de amigos que se juntaron en la “ Isla Negra” , donde Edwards les habló por primera vez de Toesca, el arquitecto que inició el proyecto y las obras del Palacio de la Moneda, pétreo testigo de toda la historia de Chile, de su
:í ARMAS M a r c e l o , J., «R etra to d e un escrito r p a c ie n te » , E n ABC, 1 5 -d ic ie m b r e - 1 9 9 9 . Tercera.
4 4 6
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
tradición civil y democrática y, también, de las sombras de las asonadas, las traiciones cortesanas y los golpes de Estado.
Al fin se alegra de que los miembros del Jurado del Premio Cervantes le hubieran otorgado el máximo galardón de las literaturas en lengua española al novelista chileno, cuya paciencia descubrió Neruda en la tranquila curiosidad de sus primeras escrituras: «Cientos de anécdotas e historias, que quedarán para mis propias memorias y dibujan esa paciente curiosidad de hombre tranquilo de Jorge Edwards, bullen en mi recuerdo tras la muy grata noticia.»
«Ya era hora. Hasta hoy, el Cervantes no lo obtuvo ningún escritor chileno, un país con larga tradición literaria cuya actividad en estos momentos es de las más importantes del continente; el país del que Jorge Edwards, gracias a su paciente curiosidad de escritor tranquilo, se ha convertido en uno de los más respetados intérpretes literarios, históricos y políticos» 4.
Por primera vez, un chileno ganaba el gran premio de las letras hispanas, debido, a ju icio del jurado, «a la concisión de su prosa, su exploración de los motivos más recónditos de la conducta humana y su aportación al patrimonio de la literatura espáñola».
Es más, como leía en un rotativo español, Jorge Edwards ganó el Cervantes por la valentía de sus retratos de la sociedad contemporánea.
Al parecer, fueron necesarias cinco votaciones para que el escritor y novelista chileno lograra la mayoría de votos y Francisco Umbral se quedara como finalista. Pero, según declaró el director de la Real Academia Española, Víctor de la Concha, «no se trataba de que le correspondiera este año a esta o a aquella nacionalidad».
Según nuestro ilustre personaje, se dedicó un turno amplio a desterrar el asunto de la alternancia y un tiempo tranquilo y amistoso para opinar sobre los que iban sobresaliendo en las votaciones.
Alguien mal intencionado pensó que entre Edwards y Umbral andaba de por medio Gabriel García Márquez. El mismo director de la Real Academia lo negó rotundamente, al tiempo de nombrar otras figuras, como Mario Benedetti, Carlos Bousoño, Juan Goytisolo y otros diez más.
1 Ibid., o.e., p. 3.
447
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O C O N L A L IB E R T A D ..
Uno de los que formaban el jurado, Mario Vargas Llosa, confesó su alegría por el premio a Edwards, ya que, en su opinión, contribuirá a que su obra llegue al gran público. «Su talento no ha sido lo reconocido que m erece». Su primera novela, El peso de la noche, se publicó precisamente en España. «Le debemos una prosa—declaró el novelista peruano— concisa, sin luminosidad, pero rica y profunda. Como escritor explora los motivos más recónditos que están detrás de la conducta humana. Que es un ciudadano universal, se refleja en su obra.»
Quizá nuestro Premio Nobel, Camilo José Cela, no dijera tanto, pues con seguridad hubiera deseado que el voto recayera en Umbral. Por eso no quiso quedarse a la rueda de prensa.
Sin embargo, el mencionado director de la Real Academia resumió admirablemente todas las opiniones sobre el premiado, cuando dijo simplemente: «Es un escritor hispano, pero universal.»
Guillermo Cabrera Infante se sintió enormemente feliz al tiempo de recibir la noticia de que le habían concedido el premio a su gran amigo Jorge Edwards, al que califica, igualmente, de escritor universal, autor de un libro extraordinario, Persona non grata, que es una obra literaria y no una confesión política. Es un ejemplo de cómo el autor «transforma las vivencias en hechos literarios. Gran literatura, sin duda alguna la suya. Ahora me ha llamado mucho la atención su última novela, que transcurre en París y posee un estilo, un aroma muy peculiar y muy poco usual una vez más».
Por su parte, Luis Goytisolo dirá que «es uno de los novelistas y poetas más calificados de las letras hispanas, y una persona muy equilibrada, que supo mantenerse en esa difícil situación del doble exilio, de estar exiliado del castrismo, corriente predominante entre buena parte de los intelectuales de Hispanoamérica, al tiempo que también fue rechazado por el poder político de su país».
Y Caballero Bonald escribirá el siguiente elogio: «Se trata de un narrador brillante, ponderado, y con un manejo del idioma muy ágil. Es, además de un gran escritor, un buen amigo, que quizá no haya alcanzado aún el reconocimiento que se merece debido a sus continuos cambios de residencia por sus obligaciones diplomáticas.»
De haber estado o asistido a la entrega del premio Cabrera Infante, hubiera disfrutado mucho, pues allí, en aquella jornada se habló de
448
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
libertad y para Cabrera Infante, Jorge Edwards es un escritor demócrata y para él la libertad está por encima de todas las cosas, ya que es una persona muy comprometida con la democracia.
Efectivamente, el día 24 de abril del año 2000, en el Aula Magna de la Universidad de Alcalá, hasta el rey de España destacó la lucha y el compromiso con la libertad en nuestro Premio Cervantes.
Aquel día se sintió seguramente muy feliz, pues pudo ver compensada su obra, calificada por algunos de desigual, pero que en palabras del propio monarca, «la diferencia es precisamente lo que nos complementa y enriquece».
En su discurso, breve, pues, como dijo, «en estos actos no hay que ser pesados», después de citar a escritores famosos chilenos —Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra, o José Donoso—, disertó sobre la literatura “ como espacio mental, como río invisible que corre por el interior de todos los seres humanos. «Y Chile, como una estrella lejana, periférica y a la vez curiosamente cercana, entrañablemente familiar, dentro de la maravillosa constelación de nuestra lengua, proclama».
Tras desempolvar en desvanes a Góngora, Quevedo, Garcilaso, Fray Luis de León..., Edwards viajó al corazón de Cervantes, de la mano de los grandes exégetas del 98. En compañía de Azorín y Unamuno. Y en el Quijote encontró algo que nunca halló en Rabelais, Moliere, Dante, Goethe... Algo que Cervantes sólo comparte con Shakespeare sin excesos de violencia o de sangre. Se trata de un elemento de compasión profunda, de humanidad, de ironía, una distancia que consuela y redime: en los personajes cervantinos la locura es cordura, el disparate es lúcido. Y aquí, en Alcalá, en el centro del idioma, el galardonado enar- bola el Cervantes, gran institución de la España democrática y moderna, como el bálsamo de fierabrás que le dará fuerzas para el resto del trayecto.
Concluida su aventura del idioma, Jorge Edwards recibió el aplauso cerrado de los asistentes que representaban en cierto modo y de algún modo estaban presentes los 400 millones de hispanoparlantes, hermanados también en el tiempo, como recordaría el Rey, desde la poesía de Gonzalo de Berceo, hasta el milagro de un idioma cuyo crecimiento y desarrollo es una realidad evidente y con futuro. La lengua que diseñara Nebrija y que Cervantes expresó en el Discurso de las Armas y de las Letras es nuestro mejor patrimonio común, expresó con orgullo don
449
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N L A L IB E R T A D ..
Juan Carlos, que recordó cómo el galardonado provenía de Chile, «uno de los países de más larga y convencida tradición democrática en América».
Después de evocar la relación existente entre Edwards y Neruda, sitúa al primero de ellos como hombre «que es paradigma del Chile moderno, americano, pero también europeo de adopción, civilizado y pulcro, de amplios horizontes intelectuales y de humor cervantino» 5.
Cuando le toque hablar al galardonado, pronunciar un discurso de antología de la lengua española.
«Si alguno me hubiera anunciado, cuando empecé a escribir versos y fragmentos de prosa en cuadernos escolares, que algún día recibiría un Premio con el nombre de Miguel de Cervantes, y que lo recibiría de manos del rey de España en persona, no sólo me habría costado mucho creerlo, habría tenido que decirme, además, que la vida puede ser una aventura inesperada y enteramente extraordinaria. La concesión de este premio es un honor insigne y que me conmueve en forma profunda. También, y así lo comprendí desde el primer instante, es un reconocimiento que se hace a través mío de la literatura chilena en su tradición y en su rica diversidad.»
Recordaba luego el colegio de su niñez, que llevaba el nombre de San Ignacio, viejo edificio de la calle del barrio bajo de Santiago, que llevaba el nombre precisamente del jesuíta Alonso de Ovalle, el extraordinario autor de la Histórica Relación del Reino de Chile 6.
La verdad es que no guarda buen recuerdo de aquel centro de estudios, en que recitaban de memoria poemas de Quintana y de Gabriel y Galán. Aquellos suplicios le hicieron desdeñar la poesía.
5 En ABC, martes, 25 de abril, de 2000.6 Alonso de Ovalle había nacido en Santiago de Chile el año 1601 y fue a morir en
Lima en 1651. Ingresó en la Compañía de Jesús y desarrolló una gran labor apostólica en la «Cofradía de los Negros», que reunía a la gente más humilde de la capital. Nombrado Procurador en Roma, recorrió Italia, España, donde reclutó a 16 jesuítas, con los que embarcó para Chile. Precisamente fue en Roma donde publicó, en 1644, en dos ediciones —italiana y española— su Histórica Relación del Reino de Chile y de las misiones y ministerios que en él ejercita la Compañía de Jesús. Utiliza un léxico muy rico y preciso, y el libro posee un indudable mérito literario.
4 5 0
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O SA
Hasta que conoció a Pablo Neruda y sus Veinte poemas de amor, que devoró cada una de sus palabras como un maná. El estrafalario de D. Eduardo Solar Correa, que tenía, no obstante, un gusto literario, le llevó con su Manual de Técnica Literaria a descubrir a nuestros clásicos, hasta desembocar en la prosa de la generación del 98. «Azorín y Unamuno, sensibilidades opuestas, me acompañaron —decía— de diferentes maneras, y aquí puedo dar un pequeño ejemplo de parodia, en mi viaje al corazón de Cervantes» 7.
Piensa que el gran realismo mágico de la literatura en lengua española, el de una fantasía superior, es el de la segunda parte de El Quijote, el de la Cueva de Montesinos, el de Clavileño, el del Caballero de los Espejos. El maravilloso desfile de la imaginación medieval en el interior de la Cueva de Montesinos anuncia el desfile del mundo moderno en el Aleph, de Jorge Luis Borges.
Nunca se ha arrepentido de seguir, en ese camino cervantino, la línea excéntrica, y promete seguir en la misma ruta durante todo el tiempo que pueda quedarle, puesto que se trata de un destino y «lo hará con plena conciencia de que el Premio Miguel de Cervantes, esa gran institución de la España democrática y moderna, me dará fuerzas para el resto del viaje».
2 . N o v e l is t a y e n s a y is t a c o m p r o m e t i d o
2 .1 . El sueño de la historia
En el citado discurso de entrega del Premio Cervantes, el rey don Juan Carlos decía que, conocidas sus circunstancias vitales y políticas, importa destacar su lucha y compromiso con la libertad y con las libertades individuales y colectivas... Sus cuentos, novelas, ensayos y memorias, así como su reciente obra El sueño de la historia 8, son inequívocas pruebas de este compromiso, que definió otro Premio Cervantes hispanoamericano al recordarnos que «la literatura es un instrumento para crear hombres libres».
7 EDWARDS, J., «Discurso de recepción del Premio Cervantes». En/lßC, martes 25-4- 2001, p. 50.
8 E d w a r d s , J., El sueño de la Historia. E d . Tusquets, Barcelona 2000.
451
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N L A L IB E R T A D ..
Aunque Jorge Edwards dice que su mejor novela «es siempre la que no ha escrito todavía», reconoce que El sueño de la historia, que le ha costado siete años de trabajo, es la mejor novela que ha escrito hasta ahora.
Cuando fue preguntado qué relación tenía esta novela con el Premio Cervantes, que se lo concedieron pocos días después de aparecer este libro, dijo que él no había escrito esta novela para ganar tan codiciado galardón. La había empezado siete años antes y sólo ha sido una coincidencia feliz.
Esa idea del narrador bromista —decía— que después es otro narrador que encuentra un manuscrito y que conoce la traducción, siempre me ha gustado, es un motivo que he utilizado mucho en otros textos porque me permite ir al pasado y estar en el presente, tener cierta complicidad con el lector, hacerle bromas. Porque al lector se le trata con simpatía y afecto, pero se le toma un poco el pelo 9.
Si este libro produce algún monstruo, como él mismo lo reconoce, en todo caso son “ monstruos amables” .
Rafael Conte cree que la lección que la figura y obra de Jorge Edwards representa en el seno de este mundo convulso es el que le —nos— ha tocado vivir: es, sobre todo, la serenidad, el humor y las buenas formas y maneras. Su apellido es el de una de las grandes familias históricas de la alta burguesía chilena, aunque el escritor haya declarado reiteradamente que en su caso pertenece a una de sus ramas más humildes, lo que no le impidió recibir una esmerada educación (Derecho y Filosofía y Letras) en Chile y Estados Unidos, empezar a escribir y trabajar pronto como periodista y abogado y entrar apenas cruzada la veintena en la carrera diplomática.
Joven rebelde en sus principios y cercano a las fuerzas políticas izquierdistas de su país, el Gobierno de Allende le envió como representante diplomático a Cuba en 1971, puesto que apenas ocupó unos meses, pues se co locó ostensiblemente al lado de los intelectuales cubanos que sufrían la represión del régimen de Castro entonces, por lo que fue expulsado del país siendo declarado “ persona non grata” ,
9 EDWARDS, J., E m p e za r a e sc r ib ir fue p ara m í una q u ijo ta d a . E n ABC, 1 5 -a b r i l -
2 0 0 0 , p . 2 6 .
4 5 2
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
expresión que le sirvió de título para el libro posterior en el que denunció aquellos hechos, publicado dos años después y con el que no dejó de llegarle el escándalo que nunca por su parte pretendió, pues no era tanto un panfleto antiizquierdista, sino anticastrista nada más lü.
Digamos, pues, que El sueño de la historia es la mejor novela de su autor. Un autor y escritor que sigue siendo un provocador, tanto menos clandestino, cuanto más lo disimula, «pero cuyo talante moral colectivo es mucho más profundo que aparenta con su elegante humor e ironía. Aunque algunos podamos pensar que debería apretar la tuerca un poco más».
Este libro es el resultado de la mezcla bien calculada de dos historias no tan diferentes como su separación temporal podría hacer sospechar. La primera es una especie de novela histórica, basada en la vida de un arquitecto italiano que llegó a Chile a finales de la época colonial para terminar la construcción de la catedral de Santiago y proyectar y empezar la del Palacio de la Moneda —sede actual del gobierno del país y escenario de los trágicos acontecimientos del golpe de Pinochet-, quien, fascinado por la belleza de una jovencita de la burguesía santiaguina, mezcla de gitana andaluza e indígena, contraerá con ella un matrimonio demasiado conflictivo, dada la imparable sexualidad de la muchacha, lo que escandalizará y hará tambalearse el orden establecido, corrupto y totalitario de la sociedad colonial.
La segunda historia es la del autor del libro, llamado el Narrador (que no es —aunque sí lo sea— una contrafigura del propio autor), espejo tembloroso que se interpone entre su mismo libro y su propia existencia de exiliado recién regresado al país y testigo de los últimos coletazos del pinochetismo, esposo separado de una comunista, padre de un hijo rebelde que termina como un gran empresario exiliado, e hijo a su vez de un gran burgués pinochetista al final aterrorizado de serlo, y que también fue comunista al principio, para exiliarse dentro de su propio exilio de su mismo izquierdismo originario 11.
Esta segunda historia, de calidad literaria —para nuestro gusto- inferior, se convierte a veces en paralelismos de la historia reciente de
IH CONTE, R.; y E d w a rd s , J., « E l d iscreto em p leo d e las p e s a d illa s » . En ABC, 15- ab ril- 2000, p. 25.
11 Ibid., o.e., p. 26.
4 5 3
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N L A L IB E R T A D ..
Chile con la de épocas pasadas; con lo que muestra «la implacable perennidad de los males de su patria, donde si Pinochet desaparece, el pinotechismo permanecerá».
Estamos, pues, ante una de las últimas y más importantes novelas de Edwards; novela llena de pasión, de humor y sabiduría, «obra cumbre de la literatura hispanoamericana del siglo X X » .
Como queda insinuado, en la doble historia, el Narrador, que regresa a Chile en los últimos años de la dictadura, quiere no solamente no vivir desconectado como pieza suelta. Desea, además, investigar entre los viejos documentos del siglo XVIII la vida atribulada, traicionada y
triste de Joaquín Toesca, arquitecto italiano, enviado a la Colonia para rematar la catedral de Santiago, y la vida, asimismo, de su mujer, la bella y descocada Manuelita Fernández de Rebolledo, «que saltaba como una gata las murallas del convento, donde su marido, celoso, la tenía encerrada, para entregarse a sus excesos libidinosos».
El Narrador —que bien podemos llamar protagonista— es a la vez el historiador que nos cuenta, en las noches de toque de queda, cómo el infeliz Toesca, cornudo pero entregado a su arte, proyecta el Palacio de la Moneda, de triste recuerdo en la historia reciente de Chile.
Y es, finalmente, acaso sin saberlo, el documentado cronista de su tiempo, que retrata una sociedad de vencedores, un mundo tal vez similar a aquel en que lucha Manuelita por sus amores, y de vencidos, desgarrados por insolubles contradicciones.
El libro viene dividido en distintas partes, con un título muy apropiado al tema que desarrolla en la misma. Por ejemplo, la primera parte la titula El hijo pródigo. Es el narrador que vuelve a su patria, y que se queda mudo cuando el avión empezó a cruzar la cordillera tapada de nieve, con aristas filudas, dientes y espolones, cuando bajaba sobre el territorio montañoso y él veía las primeras vacas, los pastizales desteñidos, los cobertizos, los zanjones y las pozas del invierno..., sintió perplejidad, desazón, y hasta una sensación de miedo. Era malo —se dijo— comenzar con miedo, y desde antes de tocar tierra, pero no había manera de evitarlo ]2.
12 E d w a r d s , J., E l su e ñ o de la h is t o r ia , o.e., p. 1 3 .
4 5 4
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
El Narrador se dio cuenta de que los soldados estaban desplegados por todas partes, alrededor de aviones anticuados, panzudos, con la pintura sucia, de containers olvidados en el suelo, en las gradas que conducían al recinto de la policía.
Cuando Alberto A lcocer —El Cachalote— y su hermana Nina le hacen ver que el panorama que va a observar no le va a gustar nada, él lo daba por supuesto. Pero no había regresado a Chile para eso. Todo lo contrario. Si había sido el pródigo, el vagabundo, el desordenado, tenía todo el propósito de perseverar. Con ayuda de la diosa Fortuna. ¡Y de las leyes de la herencia!
Los primeros días de este hijo pródigo en su vieja patria son de confusión y de tristeza. «Caminó hasta la orilla del río Mapocho, miró las aguas turbias, que habían arrastrado cadáveres, y volvió. A la mañana siguiente, a primera hora, bajó a recoger los diarios, descalzo, y regresó corriendo a su cama...»
Todo era diferente, después de tantas cosas, y todo empezaba a parecerle lo mismo. Y sueña con cosas muy raras. Como que su cabeza era una torta redonda, de carne con mazapán, una coraza comestible, y que un sujeto monstruoso, un energúmeno hambriento, trataba de sacarle un pedazo con una cuchara de estaño. Él se defendía como un loco, dando alaridos, hasta que le despertó la campanilla del teléfono. Era su padre, con la voz muy alterada y le insistía en que tratara de conseguirle, con sus amistades (¿qué amistades?), un buen fusil ametralladora 13.
Pero su vida va transcurriendo normalmente, mientras va conociendo a los amigos de Cachalote. Si alguien le pregunta por su vida, contesta:
«—Yo soy un hijo pródigo arrepentido.»
Sin embargo, él iba a lo suyo, a la vieja historia chilena colonial del siglo XVIII, en que se hizo el palacio de La Casa de la Moneda por un arquitecto cuya mujer, Manuelita Fernández de Rebolledo, le era infiel.
13 Ib id ., o.e., p. 25.
455
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N L A L IB E R T A D ..
Con todo, se preguntaba:
«—¿Para esto he venido de nuevo a Chile? ¿Para estas rarezas? Por lo que siguió investigando en los legajos de la Real Audiencia y los de Varios, y los de algunos personajes del siglo xix, donde van a ir apareciendo obispos, como el de Santiago, Manuel de Alday y Aspe, y también el nombre de Toesca, el marido de Manuelita, y Ricci y Cristina...
Todo esto lo va contando el Narrador, y como que no quiere la cosa, nos va contando la vida burguesa del Chile colonial, ilustrado.
Jorge Edwards retrata magníficamente a sus personajes: «Un retrato contemporáneo, pintado en Lima, muestra al obispo con las comisuras de los labios rebajadas, entre la sorpresa y la burla, y con la mano izquierda apoyada en un grueso volumen de Decretales. ¿Qué serán los Decretales? 14. La mirada es incisiva y oblicua, como si mirara con la mayor atención, pero de costado, por encima de las cabezas de los demás, algo que los demás no ven. ¿Hombre de la Ilustración, a su personal y particular manera? Al Narrador le gusta mucho la idea...»
El arquitecto Toesca, el pálido, el sombrío, a veces, en determinadas circunstancias, cuando bebe unos buenos potrillos de chicha o de vino tinto, por ejemplo, al final de las jornadas agotadoras, suele contar historias de color subido, en su lenguaje torpe, y desternillarse de la risa.
Pero Joaquín Toesca se equivocó al fijarse en la bella Manuelita, una muchacha de catorce o quince años, no más, pero muy desarrollada para su edad, alta, de cuerpo perfecto, piel de color de leche, ojos llenos de chispa y que de repente se nublaban.
Alguien había dicho de ella que era un verdadero demonio, un diablillo con faldas. Pero había que reconocer que era preciosa.
Las malas lenguas corrieron rápidamente la aventura de este diablillo con faldas con el Negro Goycoolea.
Entretanto, nuestro arquitecto italiano sigue en sus trabajos, entregando prontamente los planos definitivos.
14 «Los Decretales» a que sin duda alude el texto, son los llamados DECRETALES del Papa Gregorio IX, que fue quien mandó recopilarlos a san Raimundo de Peñafort, en 1234.
456
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
Lo peor fue que, al mes de casado, le ordenaron que viajara a Lima, pues había que someter dichos planos a la aprobación del virrey y de las autoridades superiores. Con lo que lo de la Manuelita sería “ el diluvio del fin y sus grandes amores ya serían perdonados por el Cristo de la Misericordia” .
Cuando Toesca regrese unos días más tarde, lleno de papeles y de dibujos, un poco pálido, de buen ánimo, hablando el español mejor que antes, enseguida fue llamado al palacio del gobierno.
Manuelita se decía para sus adentros:
«—¡Ojalá que no le digan nada!»
Pero su burlado marido se enteró de todo. Juan Josef había seguido apareciendo en las noches, después de averiguar si él todavía no había llegado... Nunca faltan las Celestinas para estos casos, y misiá Clara se lo dijo.
El Narrador llega a un punto en que hace reflexionar al desventurado Toesca:
«—¿Para eslo estudié tanto? Se decía.
Pero la verdad es que la idea de construir una ciudad, la cabecera de todo un reino, desde los fundamentos más elementales, desde el barro primordial, allá en el fin del mundo, enseñándole a la gente a levantar estacas y a cocer ladrillos, no le disgustaba.»
Un nuevo personaje entra en la vida de nuestro protagonista. Es D. José Antonio de Rojas, el heredero de la hacienda de Polpaico, hombre de libros, según se podía inferir de los primeros papeles consultados, de curiosidades científicas, de ideas avanzadas para su tiempo.
Mucho se temía el Narrador que este buen Rojas hubiera pertenecido a la especie de los chilenos que hacen carrera en la vida quejándose. Pidiendo y lloriqueando. Sufriendo humillaciones reales o imaginarias y pasando, en seguido, en un imaginario platillo de peltre, la cuenta.
Por de pronto, se enteró de que había trabajado en la corte virreinal de Lima y su conducta dejó allí mucho que desear. Por algún tiempo
457
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N L A L IB E R T A D ..
vivió en Madrid, lo que le costó mucho dinero y muchos trabajos, además de las primeras canas, teniendo que admitir su profundo fracaso.
El Narrador, que sabía que Rojas había viajado también a Londres y a París, suponía que, en conversaciones con algún francés, se había enterado de que «las colonias de América ya estaban maduras para gobernarse solas».
En Sueños de la historia aparece también el nombre de Cristina, mujer del Narrador, que dará mucho juego. Era mujer de letras, como su marido. Se habían casado a comienzos del año sesenta, por lo civil, sin hacer concesiones a la familia, o a las costumbres burguesas, ante los escándalos y los horrores familiares consiguientes.
Constituían una pareja dividida por la ideología, por la guerra interna que ya se manifestaba de diferentes maneras en el país, y las triza- duras 15 empezaron a penetrar com o humedades, com o colonias de hongos, en el edificio matrimonial, que no era, en verdad, una fortaleza, pero que tenía su estructura: sus puertas, sus ventanas, sus paredes.
Entretanto, el drama del arquitecto y la Manuelita seguía con el escándalo que se puede suponer. Toesca la vigilaba; como vigilaba a su Negrito, Juan Josef. Hasta el punto de que ella trató de envenenarlo con solimán.
Pero Toesca y R icci, arquitecto e ingeniero militar, junto con el mencionado José Antonio de Rojas, siguen adelante con sus proyectos sobre la catedral. El señor obispo estaba encantado.
Y de este modo, nos llegamos a la mitad del libro, a su segunda parte, que titula La ciudad de los conventos.
Aunque no le guste, el Narrador está obligado a salirse del pasado, «su refugio, su abismo y su consuelo a cada rato, para lidiar, a cada rato, con los asuntos del presente».
Y se entera de que a Joaquín Toesca le han destinado para que levante en el basural de Santo Domingo, la Casa de la Moneda.
15 «Trizaduras», americanismo, palabra no usada en España, pero que viene a significar «destrozo», «daño», «grietas», etc.
458
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O SA
El Narrador se entera, también, de que a Manuelita la han encerrado en el convento de las agustinas, que son muy simpáticas, y ya encontrará modo de verse con su Negrito, aunque sea saltando la tapia del convento.
Al mismo tiempo, la historia se traslada al momento presente y debe ir anotando nombres que fueron enemigos y amigos.
Toesca, después del encierro de Manuelita, parece un sonámbulo, aunque siguiera con los trabajos de los comienzos del palacio de la Casa de la Moneda.
Y es que resulta curioso ver cómo el arquitecto ingeniero y su discípulo, el preferido y detestado, el que había hecho enloquecer a la Manuelita y lo había dejado a él en ridículo frente a toda la Colonia, con singular y tranquila pasión, paseando por el fondo del huerto, entre los limoneros y los naranjos, y echando una mirada ocasional al jardín de al lado, el del Coronel Díaz, hablaban de perspectivas, de proporciones, de un concepto que el arquitecto había bebido en Vitrubio Polión y había observado en las obras de Palladio y del Borromini: la euritmia 16.
En el Chile actual se suceden hechos violentos, y algunos de nuestros personajes salvan el pellejo de puro milagro, saliendo del país a uña de caballo.
La tercera parte de la novela, titulada Te amo y te perdono, decae un poco en interés. Aparte de que casi se ve venir el desenlace de todo el argumento.
Las obras del gran palacio siguen adelante. Y como nuestro arquitecto era hombre de orden y de conciencia, en ellas se emplearon los mejores materiales. Amaba a Borromini por encima de todas las cosas. Se sentía satisfecho, cuando los artesanos a sus órdenes, encabezados por el gigantón Ignacio, clavaron el último clavo y estiraron las últimas sedas del túmulo funerario a Carlos III, instalado en el centro de la Catedral que él mismo estaba construyendo.
Por su parte, el Narrador, a lo largo de las lecturas, ha llegado a comprobar que Toesca, el sumergido, detestaba el escándalo en el que
1(> E d w a r d s , J., E l s u e ñ o d e l a h is t o r ia , o .e ., p . 1 5 4 .
4 5 9
J O R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O C O N L A L IB E R T A D ..
se había visto rodeado, para su desgracia, por una aureola permanente, difusa.
A Manuelita la llevaron, por orden de su lima., al Beaterío de Peumo. Ella no dijo nada. Pensaba que su Negrito haría algo para salvarla. Lo pasó mal entre aquellas mujeres que, envidiosas de su belleza y lozanía, la maltrataban a menudo, mientras la infeliz decía:
«—No sé si voy a poder salir algún día, o si me voy a morir antes.»
Pero sucedió todo lo contrario. Al arquitecto, la soledad de su casa, donde la risa de Manuelita ya no se oía por ningún lado, se le volvía pesada, y los crujidos de la madera, los golpes de las hojas secas en los vidrios, las carreras de los ratones por entretecho, se metían hasta en sus sueños.
«¡Cosas del pasado, pero también del día, de la hora presente y hasta del futuro! Paradojas del tiempo» ¡Y de la Historia!
Porque hubo proceso y todo. Pero misiá Clara, con sus tinterillas 17 consiguió que Joaquín Toesca y R icci y su legítima esposa, Manuela Fernández de Rebolledo y Pando, olvidaran sus pasados agravios, sin detenerse en culpas, en castigos, en recriminaciones, animados por el espíritu superior del perdón, por su incomparable dulzura, y se reconciliaran.
Toesca estaba feliz, en el colmo de la dicha, y, en cualquier caso, abrazó a su esposa con intensa emoción, y ella hundió la cabeza en su pecho. ¿Le tenía susto, ella ? ¿Había en alguna parte de su corazón arrebatado, ardiente, una chispa o más de una chispa de amor por él? Sospechamos que sí 18.
Porque Manuelita parecía arrepentida de verdad.
El Narrador vuelve ahora al presente y narra la noche de la primera protesta de las cacerolas.
Joaquín Toesca y R icci, el arquitecto, «fa llecido en las últimas semanas del siglo anterior, ya no se acordaba de nadie. Y menos de sus
17 «Tinterillas», americanismo, equivale a «picapleitos», abogado de secano.18 E d w a r d s , J., El sueño de la historia, o.e., p. 275.
4 6 0
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
amores y de sus dolores, del polvillo de huesos en el que se había convertido la Manuelita, inovidable y olvidada, salvo por Santa María, el Gordo, que terminaría sus días llorando por ella, medio demente, con las grasas de la cara y del cuerpo caídas, pobre de solemnidad, y sin que nadie se atreviera a salir a los portales a pasar el sombrero por él. ¡Quién se iba a acordar!».
2 .2 . El origen del mundo
Es una de las últimas novelas que ha publicado nuestro Premio Cervantes l9.
Cuando fue preguntado por esta nueva obra, dijo textualmente que había escrito «una novela sobre la decadencia, pero en sus páginas hay optimismo».
Un triángulo amoroso —leemos—, real o imaginario, es asunto que ha tentado a numerosos escritores. Jorge Edwards ha sucumbido a su fascinación y lo aborda en su nueva novela, El origen del mundo que, naturalmente, no se circunscribe a un juego amoroso. La decadencia física que supone la vejez o el despego por los ideales se combinan en unas páginas rematadas, a pesar de todo, por el protagonista setentón con un alarde erótico. ¿Contradicción? ¿Dualidades posibles? 20.
La novela gira alrededor de un hombre —Patricio—, setentón, médico, el cual comienza a sospechar que su mujer, mucho más joven que él, ha sido la amante de un buen amigo de ambos y que acaba de suicidarse.
La sospecha de infidelidad arranca precisamente de la contemplación de un cuadro que da título a la novela. En dicho cuadro el doctor cree reconocer a su mujer en una postura comprometedora. ¿Sospecha? ¿Celos?
«Los celos —dijo en una entrevista el autor— son la juventud de Patricio Illanes». Lo cierto es que, a partir de ese momento, nuestro personaje, que sigue luchando por vivir, se hunde.
19 EDWARDS, J., El origen del mundo, E d . Tusquets, Barcelona 1997.20 Trinidad de León-Sotelo, en ABC, martes, 17-9-96.
461
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N L A L IB E R T A D ..
Patricio Illanes, que había conservado sus fidelidades ideológicas, políticas, familiares y religiosas, se siente defraudado por el mundo que le rodea.
El ataque va directamente al mundo parisino de los escritores hispanoamericanos. Ci'ítico, y en ocasiones cruel, pasa revista a sus muchas infidelidades y traiciones ideológicas y literarias, en una prosa que viene suavizada por el humor sano e irreverente, y un senequismo que trasluce la postura de un escritor tan veterano como Jorge Edwards.
Su autor tuvo unas revelaciones explicativas de su nueva obra, y en ellas nos declaraba, por ejemplo, lo siguiente:
«Patricio es un personaje que lucha por vivir. Cierto que está atormentado por los celos, pero la novela sobrepasa esa cuestión. En sus páginas se habla de la decadencia física, de la del mundo, de la de la civilización, pero creo que, en el fondo, son páginas optimistas.»
Cuando le replican que los personajes no son precisamente jóvenes, y es preguntado si ha querido desprenderse de determinados malos espíritus, dejar constancia del desmoronamiento de las ilusiones; cuando, más concretamente, a su edad de sesenta y cinco años, él que había vivido la ilusión castrista, le piden qué supuso perderla, responde con claridad meridiana: era una cárcel mental, que siempre me molestó y más en Cuba, cuando advertí que el ambiente era el de la Inquisición. Perder aquella ilusión supuso, curiosamente, una euforia, porque descubrí la libertad, la intimidad. Claro que Persona non grata me convirtió en un paria, editoriales y críticos me pusieron la cruz.
Exquisito en la palabra, en esta ocasión hasta locuaz, se explaya y nos dice que El origen del mundo nació como un cuento, al que pensaba dedicar dos semanas, pero se transformó en una narración que le exigió ocho meses, y es que piensa seguir cultivándolo todo.
Para Jorge Edwards esta novela «es una sonata para piano, piano o violín, o si se me apura, para tres instrumentos».
Él es consciente de que ha elegido para este libro casi siempre la primera persona, o incluso los chilenismos, porque esto le otorga al libro coloquialidad.
462
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O SA
«He escrito —seguirá declarando— con total libertad, pero dentro de una estructura, como si se tratara de una novela policíaca».
El propio autor nos señala los dos protagonistas de la obra: Felipe del erotismo y Patricio del amor y los celos.
No ha pretendido hacer una novela moral, pero en ella triunfa el amor.
Jorge Edwards es amigo y lector de los clásicos. De hecho, cada capítulo se inicia con un epígrafe o sentencia de Séneca. Habla con elogio de Quevedo —senequista cien por cien—, de Cervantes..., pero cuando le sueltan a quemarropa que «hoy por hoy, los clásicos son arrojados al olvido», él responde: «Los clásicos son una fuente de placer, pero el hombre actual le rinde culto al dinero y a la inteligencia. Olvida la sabiduría que es más importante que la inteligencia y un elemento que se añade a ésta.»
Preguntado, finalmente, por el futuro, dijo llana y sencillamente que, personalmente, estaba dispuesto a afrontar los años por venir «sin temblores especiales. Prefiere no preocuparse de ello».
El pensamiento del escritor chileno en relación con su libro no tiene pérdida: «Por un lado, piensa que la vejez ofrece las posibilidades de la lectura, la serenidad, la conservación de lo que se tenga de niño aún y, por otro, goza del privilegio de ser escritor y declara que la literatura es un gran refugio, un antídoto contra todo».
«Esta es una profesión —dirá— en la que no hay que jubilarse».
Todo un tipo. Todo un carácter. Todo un saber vivir, dispuesto a plantarle cara a la vejez. Porque, como él mismo pregunta: ¿no es cierto que existen jóvenes tristes y viejos alegres?
En la novela, finalmente, se toca el tema —no podía ser por menos— del adulterio. Asunto muy trillado para nuestro autor, pero que no temió abordarlo en su libro. Porque no se trata de un triángulo —decía— propiamente dicho. Hay temas eternos. Los celos están en Homero y en Cervantes. En realidad, El origen del mundo podía llamarse El curioso impertinente.
463
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N LA L IB E R T A D ..
2 .3 . Fantasmas de carne y hueso21
No es una de las obras que formen unidad en el fondo de nuestro Premio Cervantes. Tampoco es de las más relevantes en su obra total.
Se trata de una recopilación de ocho relatos breves que, enmarcados en un fondo común y afín, ofrecen simplemente el buen hacer literario de su autor.
Como escribía en su momento M.a Victoria Reyzábal, «ofrecen un gran ejemplo de buena prosa, que produce el escritor chileno, reconocido en España después de textos como Persona non grata, Los convidados de piedra, quizá su novela más interesante, o Adiós, poeta, personal recuerdo de Neruda». Es más, «escritos y reescritos en diferentes lugares y años, parecen fruto de un dominio consumado de las técnicas narrativas y de una madurez ideológica propia de quien ha vivido múltiples y variadas experiencias desde la lucidez reflexiva y desde el encantamiento de la expresión literaria» 22.
Hay una frase en medio del texto (p. 39), que explica muchas cosas. Dice el autor que «con la escritura, una manía como otra cualquiera, consumo mis venganzas (perfectamente inútiles) e invoco los nombres sagrados».
Decimos esto, porque, efectivamente, en este libro volvemos a encontrarnos con temas y personajes —a veces, un tanto vedados— que han ido apareciendo en libros anteriores.
Naturalmente que el mismo título Fantasmas de carne y hueso, nos da a entender que en el texto hay mucho de ficción y mucho también de realidad; un material que, como nos decían antes, «se apoya en la memoria y el olvido, en elementos verídicos y fabulados».
Jorge Edwards ha conocido la historia reciente de su pueblo. Pero ha vivido en París com o agregado cultural, con Pablo Neruda como embajador. Lo mismo que pudo conocer la capital de Francia y desde ella Europa, pudo conocer Barcelona, tras el golpe de Pinochet y com
21 EDWARDS, J., Fantasmas de carne y hueso, Ed. Tusquets, Barcelona 1993.22 Reyzábal, M.“ V., en Reseña 240 (junio 1993) 31.
4 6 4
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O SA
probar lo que por estos lares se estaba cociendo. Conoció también Cuba y el doloroso exilio, con su posterior regreso a Chile.
Pues bien, en todo esto estaría la base y el germen generador de cuanto se contiene en estos breves relatos, o novelas cortas: hechos, situaciones críticas, vivencias con las que se crean los mismos eventos históricos.
Son vivencias, en general, de las que ha sido testigo el mismo narrador. La vivencia dura y crítica de la dictadura de Pinochet, que recoge en el relato titulado Mi nombre es Ingrid Larsen.
Encajado en los días previos al plebiscito convocado por el dictador, expone la problemática de muchos extranjeros, que no entendían nada de lo que estaba pasando en Chile, y quisieron ser testigos de aquellos peligrosos momentos.
Este es quizá el texto más cruelmente realista —escribe Reyzábal—, fotográfico, como sucede también en In memoriam , relato en el que el torturado, luego huido y ahora regresado, reanuda una antigua relación con Eliana, la cual apoyó al dictador.
En general, los ocho relatos son realistas; algunos de ellos con sus matices y perfiles surrealistas, oníricos o fantásticos, alimentados por la propia biografía del autor; por lo que bien pueden ser considerados como una especie de crónicas nacidas de la vida, pero recreadas por exigencias artísticas.
Tal sucede, por ejemplo, con el relato titulado El pie de Irene, donde Edwards vuelve al tema de la burguesía chilena, con sus mediocridades, aburrimientos y extravagancias. Todo lo cual servirá de telón de fondo sobre el que el joven, que acaba de pasar la adolescencia y una accidentada iniciación sexual, en la frontera entre la niñez y sus juguetes y la adultez con sus incipientes responsabilidades, concretará su experiencia.
«La cosa te agarra desde aquí —leernos en el texto-, desde el vértice de las orejas, y te saca un quejido, aunque no quieras, y se te borra todo» 2:i.
2:i E d w a r d s , J., F a n t a s m a s d e c a r n e y h u e s o , o .e ., p . 61.
465
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N L A L IB E R T A D ..
Otros relatos son Cumpleaños feliz, en el que se nos narra el regreso del escritor a Chile. La noche de Montparnase recoge la vida de los “ sudacas” en París, con sus fobias, sus nostalgias, sus abandonos y sus fracasos más o menos disimulados.
En La noche de Montparnase, así como el amigo Juan relata la historia de un exiliado que regresa a Santiago de Chile después de bastantes años y que descubre una ciudad cambiada en la que parece que se está perdiendo la memoria histórica, de la misma manera nadie se acuerda de Vicente Huidobro en el hotel donde vivió y leyó su Monumento al Mar.
Sin duda que una visión de conjunto de los ocho relatos nos muestran de nuevo esa pasión y maestría que posee Jorge Edwards, su rica prosa, su estilo entre clásico y barroco, su destreza en el uso de la lengua y de las técnicas más actuales. Esto, «y su capacidad para describir e inventar una realidad ambigua, compleja, alucinada, y dura, que nos convierte a todos en fantasmas de la historia más próxima» 24.
2 .4 . El anfitrión 25
Nuestra excelente escritora y crítica literaria, anteriormente citada, que dedicó en su día dos interesantes páginas a esta nueva novela de Jorge Edwards, la subtitulaba Un hijo pródigo sociopolítico 26.
Luego, ya en el texto, tras ofrecernos unos datos que ya conocemos, decía que el ensayista y narrador chileno suele valerse de lo más amplio, rico y complejo del llamado realismo, para ejercer su escritura.
En este caso, sin embargo, nos muestra un relato breve, una novela corta, pero bien ceñida y estructurada, que bien podría calificarse de fantástica.
Leído el libro, vemos que encaja perfectamente el subtítulo añadido, pues relata una especie de parábola de un hijo pródigo con indudable intención sociopolítica.
24 Reyzábal, M.a V., o.e., p. 31.25 EDWARDS, J., El anfitrión, E d . Plaza y Janes, Barcelona 1 9 8 7 .26 R E Y Z Á B A L , M.a V., «El anfitrión. Un hijo pródigo sociopolítico», en Reseña 181
(febrero 1988) 45.
466
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
El protagonista de este relato —Faustino Joaquín Piedrabuena, de nombre—, es un refugiado que vive como puede en Berlín Este, conviviendo, o mejor, malviviendo con revolucionarios, entusiastas y, por momentos, dogmáticos.
Nuestro refugiado no se siente a gusto en aquella situación; antes bien, se siente débil, confuso y aun claudicante entre las cosas y situaciones que para sus camaradas son pura burguesía.
Faustino llega a sentirse muy incómodo, sobre todo, con el camarada Apolinario Canales, el cual con sus teorías e ideologías anárquicas, violentas, algunas fuera de lugar, acompañadas de delirios oníricos y perturbaciones, le meten en un mar de confusiones, dudas y aun contradicciones.
Porque, atentos a la lectura de El anfitrión, resulta que, después de todo, Faustino es fiel con sus ideas comunistas. Eso, sí, como todo comunista heterodoxo, es un tanto ingenuo; de ahí, el daño que le hacen algunos de sus camaradas, toda vez que él cree todavía en un cierto paraíso de bienestar, donde deben cambiar algunas cosas.
Pero, como siempre —o casi siempre—, en esta clase de hombres —que se dicen comunistas y en el fondo son unos egoístas burgueses—, su coherencia ideológica no corre parejas con la práctica de su vida, ya que no se detiene ante una mesa exquisita, ni ante el sexo fácil que le puede ofrecer una ramera de poco precio.
Esta conducta se repite cuando tenga la oportunidad de hacer un viaje a Australia, en un pequeño helicóptero, dotado de todas las comodidades imaginables.
Además, tiene la oportunidad de volver a Chile, donde le ofrecen nada menos que el gobierno de la nación, a cambio de renunciar a su pasado; más aún: a su propia identidad.
Nuestro protagonista, todo confuso y aturdido, huye. Logra hablar con su hijo. Escapa de milagro de una muerte segura a causa del atentado al viejo. Y, por fin, consigue regresar a Alemania.
La vida que le espera aquí es totalmente distinta a la que ha llevado hasta el presente en años de revolución, confusión y codicia. La vida que le espera es la vida de un picaro a la usanza antigua; pero que tampoco le llena, porque ni es la suya, ni va con su manera de ser.
4 6 7
J O R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O C O N L A L IB E R T A D ..
Jorge Edwards aprovecha admirablemente esta nueva situación de su personaje para ironizar sobra la dictadura, a la que, en medio de su ironía, no la trata del todo mal. Sea dicho esto en honor a la verdad.
Faustino no vende su alma —como el Mefistófeles de Goethe—; no renuncia a ser él mismo, pero no volverá a estar seguro de lo oportuno de su elección. «Quizá sean estas las mismas preguntas que se haga la oposición chilena: cuánto se puede o debe sacrificar para llegar al poder. Por de pronto, en el texto se dibuja, con tonos irónicos y satíricos, el retrato del futuro candidato, un hombre capaz “ de despertar el amor y el bostezo de sus conciudadano».
Las palabras textuales que siguen lo dicen todo:
«Usted habrá sido el defensor de grandes sindicatos, y habrá colaborado con la vicaría de la solidaridad, pero esto no le impedirá tener amigotes en las altas finanzas, y correrán rumores de que es el candidato favorito de la embajada de los Estados Unidos»2'.
Cuando uno va llegando al final de la novela, se queda un tanto perplejo ante la sorpresa, o mejor, duda de si Piedrabuena es un hombre normal, o un loco de atar, pues asiste nada menos que a su ingreso en el manicomio, oponiéndose con todas sus fuerzas, ya que a punto fijo, no sabe lo que ha hecho, y se cree un hombre bueno.
Faustino, al final, al tener noticia de la posible muerte de su hija, se decide a compartir su vida con el grupo que le acompaña.
2 .5 . La mujer imaginaria28
Este nuevo libro, no muy extenso, de solas 292 páginas, fue publicado en 1985.
Es una novela en la que advertimos la influencia clara del también escritor y novelista chileno José Donoso 29, autor de relatos breves y de
27 E d w a r d s , J., El anfitrión, o.e., p. 117.28 EDWARDS, J., La mujer imaginaria, E d . Plaza y Janés, Barcelona, 1985.29 José Donoso es un escritor chileno de relatos breves y de cuentos; si bien, su obra
más importante, Coronación, publicada en 1958, es una crítica muy dura de la alta burguesía, con su manifiesta decadencia moral. Volverá sobre el mismo tema en Tres novelistas
4 6 8
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
cuentos, y de una obra importante, Coronación, que es una crítica muy dura sobre la alta burguesía con su íntima decadencia moral; tema éste que volverá a tocar en Tres novelistas burgueses, en donde ataca a la alta clase media de Barcelona.
Pues bien, de esta escuela procede Jorge Edwards y en La Mujer imaginaria aparece claramente esta relación con su colega, nacido como él en la ciudad de Santiago de Chile el año 1924.
La protagonista del libro es Misiá Inés, una mujer entrada ya en los sesenta, que desea recuperar tiempos e ilusiones perdidas.
A pesar de la edad Misiá Inés es una dama de empuje, capaz todavía de romper con todos los prejuicios familiares y sociales que la rodean.
Por lo que, con sus sesenta años a cuestas, se convierte en un desafío, en la aventura que le lleva a bucear en los recuerdos y reencontrar «la mítica figura de un pariente artista, defenestrado por la sociedad y olvidado por los bienpensantes».
Jorge Edwards ha sido testigo de cuanto fustiga en su libro. Por eso lo que nos cuenta parece sacado del baúl de los recuerdos de la infancia y adolescencia.
Misiá Inés no se deja llevar por las falsas ilusiones de una tregua que se frustra, como en el personaje de Benedetti. Vive sus años con la valentía de los que saben que no se vive más que una vez, y la aventura que corre, aun con el escándalo farisaico de sus compañeros de viaje, es para ella excitante y vale la pena gustarla y aun saborearla.
La duda está en si, de verdad, valía la pena afrontar dicha aventura. Es decir, si de verdad logra alcanzar lo que se proponía nuestra dama sesentona.
Otra duda que nos asalta, con el escritor y crítico literario Cristóbal Sarrias, es si el autor de esta novela intenta hablarnos solamente de la historia de doña Inés y sus utopías, o hay algo más detrás de todo esto, «como si quisiera volver a su propia patria y mostrarnos su decadencia,
burgueses (1973), sobre la alta clase media de Barcelona. Había nacido en Santiago el año 1924. La última obra suya que conocemos es la titulada Casa de Campo, publicada en 1978.
4 6 9
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N L A L IB E R T A D .
imposibilidades y riesgos a través de una gran metáfora aparentemente aséptica» 30.
La mujer imaginaria, por lo demás, es una novela perfectamente construida, muy bien escrita, pero que en ocasiones se nos hace excesivamente minuciosa y detallista.
2 .6 . El Museo de cera
La verdad es que Jorge Edwards ha cultivado con acierto tanto el relato, como la crónica histórica y el ensayo biográfico.
El primero de los relatos que publicó, ya en 1952, fue el titulado El patio, y Gente en la ciudad, que vio la luz pública en 1961. Estas dos obras inician su andadura literaria.
Su primera novela como tal, El peso de la noche, conocida desde el año 1964, no deja de ser un paréntesis, ya que volverá a los relatos breves, de ficción, con Las Máscaras, de 1967, y Temas y variaciones, dos años después.
En cuanto a El peso de la noche :!l, en la edición de Seix-Barral de 1971, se trata de una familia chilena de alcurnia. Un tema preferido y del que se ocupará más adelante, en varias de sus obras, ya se trate de la alta burguesía, ya de la clase media, en una crítica dura, pero matizada por la suave ironía que es una de las constantes de la obra de nuestro escritor chileno.
La acción transcurre en torno a la muerte de la abuela, que venía a ser, hasta aquel momento, como la jefa del clan familiar.
En medio de la acción, nos encontramos con un adolescente que lucha por abandonar los prejuicios de la alta burguesía en que ha sido educado desde su más tierna infancia.
Prejuicios que se pueden resumir en una clara represión sexual y en una alienación religiosa. El joven desea alcanzar una vida propia, más independiente y sin duda más auténtica.
30 SARRIAS, C., «La mujer imaginaria. Una vieja dama indigna», en Reseña 161 (febrero 1986) 32.
31 E d w a r d s , J., El peso de la noche, E d . Seix-Barral, Barcelona 1971.
470
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O SA
Pero en la novela aparece también un personaje siniestro, que es un poco la oveja negra de la familia. Es un tío del muchacho que, a pesar de todo, trata de reintegrarse al clan.
El peso de la noche lleva en sí misma una gran carga psicológica, expresada en los sentimientos, pasiones, experiencias y aun resentimientos que nos llevan a un pasado poco grato de la familia.
En el muchacho serán experiencias negativas, que se le imponen a la fuerza y el trabajo que hará constantemente por liberarse de dichos traumas infantiles.
En el tío observamos una verdadera incapacidad, que va en aumento, tanto para mantenerse ante el clan en las hipócritas reglas del juego familiar, como para crear por sí mismo una alternativa válida.
Y poco más en el argumento de esta novela, escrita hace ya más de treinta años, y cuando su autor contaba, más o menos, la misma edad. Estamos muy lejos todavía de El sueño de la historia o de la que pasamos a analizar de inmediato: El Museo de cera :í2.
Quizá tengamos que hacer la salvedad de la aparición, en 1973, de Persona non grata·, ya que a partir de este momento, Edwards se da a conocer entre los lectores españoles como novelista comprometido y de gran valía.
Un libro polém ico, combativo, provocador, que desencadenó un cúmulo de encontradas polémicas ideológicas, «pues especialmente, la intangibilidad de la revolución cubana es puesta en la picota, y se replantean temas tan apasionantes como las relaciones entre literatura y poder» :5:ϊ.
En 1977, Jorge Edwards nos revela otra de sus facetas y de sus inquietudes literarias con su libro Desde la cola del dragón, que le valió el Premio Mundo del año citado, libro de ensayos, en el que recopila una serie de ellos, tanto de tema histórico, como político y social.
Pero es en 1981 cuando nuestro escritor chileno vuelve a la novela seria y comprometida con El Museo de cera, en la que prevalecen, por
•B EDWARDS, J., El Museo de cera, E d . Bruguera, Barcelona 1981.·“ Camozzi, R., «El Museo de cera», en Reseña 132 (mayo-junio 1981) 16.
471
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N L A L IB E R T A D ..
encima de todo, dos notas esenciales, que no encontramos en otras obras suyas: la alegoría y también una deliciosa y excelente ironía.
Porque El Museo de cera es, ante todo, una novela alegórica y, por tanto, abarca un ámbito menos local y localizable, abriéndose a un todo más amplio y universal. Lo cual no quiere decir que, con ello, desaparecen las situaciones y ubicaciones concretas en su contexto hispanoamericano y sobre todo chileno.
De hecho, algunas páginas parecen aludir con bastante claridad a hechos políticos o sociales conocidos y decisivos de esos mismos días del alzamiento militar contra el régimen de Salvador Allende; como, por ejemplo, las célebres manifestaciones de las cacerolas en Santiago, o la huelga de los transportistas y camioneros, uno de los detonantes que más incidieron en la paralización del país; si bien, debemos apuntar que el tiempo no está determinado, porque el tiempo de la alegoría es permanente presente 34.
En El Museo de cera hay un personaje central, que es el Marqués de Villa-Rica, personaje fantasm al, que representa una clase social que, pese a su inmovilismo o involucionismo, nunca muere del todo.
Como el Ave Fénix, surge de sus propias cenizas; y aun cuando vivan en la marginidad o participen de los adelantos técnicos de la cibernética, se las arreglan para sobrevivir contra viento y marea.
En este sentido, resulta curioso observar cómo el Marqués de Villa- R ica desentona en el mundo que le rodea. «Con sus títulos, con su mansión principesca, con sus fabulosas colecciones y sus coches de cuatro caballos, e incluso con su prestancia física y su educación europea, sus erres de entonación ligeramente exótica, sus bromas llenas de alusiones oscuras, desentonaba en nuestro pequeño mundo» 34.
No sólo desentona del común de los mortales que le rodea, sino que perdura como hombre lleno de poder, que aspira volver al mando, despreciando a la gente humilde y pobre, a los mendigos que pululan por la ciudad y que se acercan a su paso.
:!1 Ibid., o.e., p. 17.
472
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O SA
«Quince minutos antes de incorporarse a su mesa de baccarat del Club, el Marqués de Villa-Rica ahuyentaba con su bastón a los niños harapientos como si fueran moscas. ¡Alejaos, zánganos! Y caminaba con la panza llena, atravesado el protuberante abdomen por la cadena de oro del reloj, y con la conciencia satisfecha... El Marqués había sido presidente durante prolongados decenios del Partido de la Tradición, sin que su cargo le exigiera disimulo, ni demagogia de ninguna especie»
El Museo de cera es novela —parábola— de contrastes y contradicciones, con ricos episodios que resaltan más las conclusiones prácticas que el lector avispado puede ir sacando a lo largo de la lectura de la misma. Así se contrastan los solemnes contertulios del Club con los habitantes de las chinganas :i6, la sorda lucha del escultor clásico y la de los modernos y jóvenes artistas, las protestas de las señoras y las expropiaciones del M-14...
Jorge Edwars llega, en esta novela, a ironizar hasta el ridículo, aunque lo quiera disimular con «un humor maligno y con toques de ingenuidad». El caso de la cocinera del Marqués, que se convierte en única heredera, pudiendo pasearse tan orgullosa y satisfecha por la Rosaleda «en el carruaje del amo antiguo y su nueva cohorte de antiguos servidores», es de lo más divertido y, al mismo tiempo, aleccionador que encontramos en todo el libro.
Hay, también, momentos y detalles sumamente expresivos para el observador que se fije en las tres figuras de tamaño natural de El Museo de cera. Es justamente el momento exacto en que el Marqués de V illa-R ica sorprende la infidelidad de su joven esposa —Gertrudis Velasco—, hija única de un rico comerciante en algodón y cuero, con su profesor de piano, un emigrado de la Liguria «para poder recuperar la tranquilidad perdida».
De este modo, la cruda realidad, que tiene nombres más concretos, una vez más, al cambiar de nombre, puede quedar inocua y asumirse, ya que se vuelve romántica o gesto poético 37.
35 E d w a r d s , J., El Museo de cera, o.e., p. 13.:!<l «Chingana», término que en Chile se aplica a la taberna en que suele haber tam
bién canto y baile.;i7 C a m o z z i, R., o.e., p. 17.
4 7 3
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N L A U B E R T A D .
Extraña un poco el que la narración vaya escrita en primera persona de plural y casi siempre en pasado, con alteraciones de condicional. Quizá sea un fallo, pues a veces repercute disonante en el oído tanto pensábamos, nos parecía, se decía...·, si bien, el crítico Rolando Camoz- zi lo da por bueno, pues de este modo, «despista magistralmente, cuando no oculta el inconsciente de esa retaguardia», que al llegar al frente, superada la juventud con razonable ironía reiterará las leyendas, los viejos y cansados gestos rituales. Aunque, eso sí, con nombres nuevos y con buen sentido del humor 38.
En fin, una excelente novela de nuestro Premio Cervantes chileno. 0 mejor, una hermosa, rica, irónica y crítica parábola de los fariseísmos de ayer y de siempre.
2 .7 . Los convidados de piedra 39
Al tiempo de hacer un análisis en profundidad de esta nueva novela de Jorge Edwards, M.a Victoria Reyzábal decía en su momento, como preámbulo al mismo, que el lector español desconocía por aquel entonces (1979) la realidad chilena.
Recordaba ciertos detalles del golpe militar y conocía algunos datos de la situación política del momento; pero ignoraba la historia, que es aporte incuestionable para entender el presente y también el futuro de cualquier pueblo 40.
Chile, país gobernado por liberales respetuosos de la democracia burguesa, veía antes delpinochetazo, como algo imposible la injerencia del ejército en la política. «Tanto los políticos de derecha como los de izquierda —leemos—, alababan la disciplina estrictamente castrense de sus soldados. Este hecho, se agrega al conjunto de factores, que explican la actitud confiada de Allende hasta el último momento.»
Salvador Allende, mientras estuvo en el poder, procuró desarrollar una política antiimperialista y favorable a los intereses de la clase tra-
■® Ibid., o.e., p . 17.19 EDWARDS, J., Los convidados de piedra, E d . Seix-Barral, Barcelona 1978.40 Rf.YZÁBAI., M.11 V., « L os convidados de piedra», en Reseña 120 (mayo-junio 1978)
16.
4 7 4
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
bajadora —no en vano había sido uno de los fundadores del socialismo en Chile en 1933-, impulsando notablemente la reforma agraria. Procuró ampliar las bases sociales de la Unidad Popular, pero hubo de enfrentarse a la creciente hostilidad de las clases medias, agitadas por la Democracia Cristiana.
Sabemos ya, a estas alturas, cómo acabó todo aquello. Cercado por la conspiración, el 11 de septiembre de 1973 caía derrocado por un golpe militar, encabezado por Augusto Pinochet. Allende murió defendiendo el palacio gubernamental.
Pues bien, de todo esto y de otros eventos que se dejan entrever consta la trama de Los convidados de piedra, aunque su autor lo matice —como en otras obras suyas— con la ironía, el humor y hasta un poco con la invención de los mismos hechos.
El propio Edwards declara que «la novela se presenta con las apariencias de una crónica, pero la crónica y también su cronista, no son más que una invención literaria».
Con todo, en este caso, la citada escritora se pregunta: ¿Acaso El Quijote sólo es invención literaria?
El momento histórico que recoge el libro es el que adviene con el asombro de las elecciones ganadas por la Unión Popular. La cosa venía ya de atrás. En 1964 se le ofrecieron al pueblo dos opciones netamente diferenciadas: Frei, del partido demócrata cristiano, y Allende, candidato por las izquierdas.
Resultó elegido Eduardo Frei 41, el cual se presentó con un programa reformista duramente combatido por las fuerzas conservadoras. La democracia cristiana se afianzó en el poder en el Congreso, en las elecciones de 1965, pero seguía en minoría en el Senado.
En 1967 se notó el avance de los radicales socialistas y comunistas. Las elecciones del 1970 dieron el poder a la Unidad Popular, con su presidente Salvador Allende.
41 Eduardo Frei venció en 1964 por amplio margen al socialista Allende. Su gobierno inició una tímida reforma agraria. Frei apoyó la oposición al gobierno de Unidad Popular y derrocó, en 1970, a su rival.
475
JO R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O CO N E A L IB E R T A D ..
«No es necesario insistir en el nefasto papel desarrollado por la CIA, apoyada en la red de espionaje de la ITT, o en las últimas noticias aparecidas en la prensa estadounidense con motivo del juicio de Letelier12, según las cuales, Kissinger conocía todos los detalles del golpe con bastante antelación al mismo.»
Crónica novelada, Los convidados de piedra es un testimonio vivo y palpitante de una etapa de la reciente historia chilena «que rebasa los límites de un siempre enojoso encasillamiento por géneros literarios».
En ella, asistimos a unas conversaciones mantenidas por un grupo de amigos de la alta burguesía chilena que, reunidos en la fiesta del 44 cumpleaños de Sebastián Agüero, opinan, ofrecen datos concretos, se atreven a pronosticar sobre el futuro de su nación, después de la reciente caída de Salvador Allende.
Año histórico el de 1973 en Chile. Mes de octubre. El grupo de amigos, con un cronista recopilador, va desgranando su filosofía propia y su pensamiento; el conocimiento que tiene cada uno de Los convidados de piedra, ausentes en la reunión, pero acaso más protagonistas en la acción, que los mismos interlocutores.
Los propios extraviados toman muchas veces la palabra, acometen la acción, agregan matices a lo narrado e integran, de esta manera, el texto en una visión plurivalente, sumamente rica y cambiante.
Pero, en general, a lo largo del proceso, las izquierdas se ven desde la perspectiva y análisis que las derechas hacen de ellas. Desde ese presente del 73 en que se ubica el festejo, los personajes retroceden muchas veces hacia el pasado, tanto en lo político-histórico y en lo biográfico, como en lo anecdótico 43.
Todo este conglomerado de hechos y personajes nos lleva, a veces, si no a la dispersión, sí a la ambigüedad y complejidad del relato. Se salva siempre la habilidad de Edwards para salir airoso de la prueba.
42 Orlando Letelier, nacido en Termico, cl 1932, y muerto en Washington, en 1976, fue dirigente del partido socialista y embajador de Allende en EUA, y ministro de Asuntos Exteriores, del Interior y de Defensa en 1973. Después del golpe militar de Pinochet, permaneció en prisión durante un año. Posteriormente se exilió en EUA y, en septiembre de 1976, fue asesinado.
43 R e y z á b a l , M.a V., o.e., p. 167.
4 7 6
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
Porque, a medida que se van sucediendo los discursos, aparece con claridad meridiana la corrupción de la burguesía chilena, que admira no obstante todo lo europeo, pero que se muestra nacionalista en el peor sentido.
Es una burguesía que está preocupada solamente por el dólar, que apoya y se apoya en las jerarquías más conservadoras de la Iglesia, al tiempo que se muestra contraria a los sacerdotes y órdenes religiosas más progresistas.
Y ahí están los personajes principales que aparecen en escena. Entre ellos no hay unidad, y más bien, están divididos en dos grandes categorías: «aquellos que por intereses de clase están enraizados en el sistema: profesionales de porvenir y candidatos a puestos importantes; y los que por distintas razones, perteneciendo de origen al mismo grupo, han escapado de él o han sido expulsados» 44.
Es el caso de Silverio, uno de los personajes más destacados de la novela. Silverio es hijo de un terrateniente que, después de ciertas experiencias, se nos hace militar y miembro del partido comunista.
Silverio que, de joven, se nos muestra rebelde, pendenciero y borracho. AI final, conforma su personalidad adulta en la cárcel. Ha sido condenado por herir a un hombre que insultó a su madre y, mientras está en la cárcel, lee, piensa y conoce a la gente de clase, factores éstos que colaboran en su transformación ideológica.
De tal manera influyó esto en su vida que, cuando fue liberado, se adscribió con tanto entusiasmo como ingenuidad a las ideas que propiciaban la revolución.
Silverio, tras larga aventura dolorosa, muere del corazón, cuando se ha muerto en él toda esperanza. Muere después que ha torturado o asesinado a sus propios amigos. Muere Silverio, el hijo del terrateniente, «solo, hambriento, sucio, sin amor, y su hermana lo entierra con las pompas de los opulentos».
Otro de los personajes más importantes es Guillermo, el cual se convierte en un entusiasta seguidor de Salvador Allende. Su caso es muy semejante al de su amigo Silverio. Pero, en su aventura rebelde e ideo
" Ib id ., o.e., p. 17.
4 7 7
J O R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O C O N L A L IB E R T A D .
lógica, le sale —como a sus compañeros— todo mal. Van de tumbo en tumbo, y de fracaso en fracaso. Y entonces, fracasados, desilusionados, confundidos, solos, andan a la deriva. No se parecen en nada a Tito, aniquilado por la máquina antimasturbadora, que inventa don Santos, el cura de la fam ilia. Ni se parece lo más mínimo a Pachurro, un ser degradado hasta el punto de que solamente goza si presencia a su mujer con otros hombres. Terminará evadiéndose en el yoga.
Por lo que vamos observando, Los convidados de piedra es una novela histórica y social fuerte, en ocasiones muy dura y hasta cruel con algunos de sus personajes. Ataca sin piedad a la burguesía chilena y, también, a parte de la Iglesia. La crudeza y espontaneidad con que se describen conductas sexuales, o aspectos oníricos, y la capacidad del autor para ser audaz, provocativo, irónico, sin caer en lo vulgar, son dignas de destacar.
Estamos, pues, ante una importante novela, perfectamente estructurada en distintos planos, adecuada para múltiples lecturas, narrada en un estilo entrecortado, reflexivo, de montajes superpuestos y con obvio conocimiento de la sociedad que describe, que no consiente sensiblerías, ni el planteo fácil y falso de buenos y malos 4a.
3. B i ó g r a f o y a m i g o d e P a b l o N e r u d a
3 .1 . Eso era mi amigo Pablo Neruda
El periodista Tulio H. Demicheli, en una entrevista que hizo a Jorge Edwards, le preguntó por qué a su amigo Pablo Neruda se le ocurrió darle el epíteto de «Cardenal laico».
La idea de «Cardenal laico» —respondió nuestro Premio Cervantes— viene del heterodoxo español José María Blanco-White 4Ó, el cual afir
45 Ibid., o.e., p. 17.46 José M.a Blanco-White y Crespo era natural de Sevilla, donde vino al mundo en
1775. Fue a morir en Liverpool en 1841. Descendiente de Irlanda, ordenado de sacerdote, en 1801, ganó por oposición una canonjía en Cádiz, y posteriormente se trasladó a la capilla real de San Fernando, en Sevilla.
En 1810 emigró a Inglaterra, donde inició la publicación de la revista El español, que apoyaba claramente la independencia sudamericana. Se convirtió al anglicanismo y posteriormente al unitarismo. Escribió varias novelas y poemarios con el seudónimo de «Leocadio Doblado».
4 7 8
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z . O S A
maba que los cardenales a los que había conocido en su adolescencia eran cardenales ateos.
Pablo Neruda —agrega luego— tenía muy serias dudas sobre el triunfo del socialismo. También percibía las dificultades que se avecinaban en Chile por la gran polarización política que se estaba viviendo. Por encima de todo, Pablo Neruda era un poeta que conservaba al niño que fue, y que se volcaba a la naturaleza de las cosas. Un poeta que gozaba con el juego y que desconfiaba de lo libresco. Por ejemplo, Neruda, consideraba a Borges como un autor muy libresco... 47.
Más que un político —dirá más adelante— Neruda era un poeta y un conservador maravilloso, que tenía la experiencia de todo un siglo. Se había entrevistado con De Gaulle, con Stalin, cuando apenas contaba los veintisiete años de edad. Estuvo en la India, donde conoció a Ghandi. En fin, además de haber vivido su siglo, era un hombre que tenía un gran sentido del humor. Eso era mi amigo Pablo Neruda.
Sabemos —dijo el rey de España en su discurso de entrega del Cervantes— que con Neruda su relación fue profunda y dilatada, de profesión, de amigos, de colaboradores y, en cierto grado, de maestro y discípulo, situación y circunstancias que Edwards plasmó de manera magistral en el libro Adiós, poeta 48, compendio de lo mejor de la relación humana, bien escrito, bien dilucidado y con la distancia crítica que marca la inteligencia sensible y discursiva.
Efectivamente, Jorge Edwards y Pablo Neruda fueron amigos, aunque, cuando terminas la lectura del libro mencionado, no parece que lo fueran tanto.
3 .2 . Un libro de memorias muy personal
Lo que sí debemos decir, desde el principio de este análisis, es que Adiós, poeta es un libro de memorias muy personal en el que el personaje principal es PABLO NERUDA.
47 De mi CHELI, T. IL, En ABC, miércoles, 15-12-1999.18 EDWARDS, JL, Adiós, poeta. Ed. Tusquets, Barcelona 1990.
4 7 9
J O R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O C O N l .A L IB E R T A D ..
Se ha dicho que ante poetas como Pablo Neruda, que son mares, que son océanos, habría que preguntarse qué aguas son navegables, o en cuáles nadar sin riesgo, y cuáles son las verdaderas aguas de la aventura, que pueden ofrecernos descubrimientos, hallazgos permanentes.
Poetas como Neruda, centrales, solares, no pueden seguir siendo tratados con una reverencia que nos ciegue. El oh, Pablo Neruda debería dar paso a algunos ¿por qué Pablo Neruda? 49.
Esto escribía Jorge Rodríguez Padrón, a propósito de una selección de versos que Edwards hizo y publicó en Seix-Barral el año 2001 50.
Pero Adiós, poeta es algo y mucho más que una mera recopilación de versos del amigo. De tal manera que bien podemos afirmar nos ofrece un libro que no parece biografía, pero que lo es.
Y es que su autor se desliza con tal maestría de la anécdota y la reflexión personales al retrato biográfico del Poeta y a la historia de tres generaciones de escritores, artistas y pensadores de todo el mundo, que el lector tiene la sensación casi ineludible de estar comprometido de alguna manera en esta larga, aventurera, accidentada y contradictoria trayectoria intelectual y vital, a la vez privada y colectiva.
Jorge Edwards comienza su libro diciendo que cree que escuchó por primera vez la palabra Neruda en los patios del colegio de San Ignacio de Santiago de Chile, en el edificio antiguo, ahora demolido, de la calle Alonso de Ovalle.
Por aquel entonces, no era el poeta recomendado al alumno de los jesuítas, que gustaban más de los versos de Quintana, Núñez de Arce, o Gabriel y Galán.
La revelación nerudiana vino a producirse en un terreno que ya había sido parcialmente abonado, «y el hecho de que no formara parte de las preferencias de mi familia o de mis preceptores -declara Edwards—, sólo sirvió para darle más fuerza».
49 Rodríguez Padrón, J., en ABC-Cultural, 21-7-2001, p. 14.5(1 NERUDA, R, Poemas de amor, Selección y prólogo de Jorge Edwards, Ed. Seix-
Barral, Barcelona 2001.
4 8 0
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
La confesión que hace de Neruda es también de verdadero retrato. «El hombre de casa volvió a entrar y regresó a los pocos segundos en compañía de un hombre más bien gordo, más bien alto, muy mayor para nosotros, pero todavía se encontraba en los años mejores de la cuarentena. Estaba vestido con un traje de gabardina verde botella, calzaba zapatos de gamuza de color marrón oscuro, los mismos que usaban algunos miembros de mi grupo nuevo, y que yo observaba con una mezcla de envidia irresistible y desdén. Llevaba corbata, pero ahora no podría decir si era ya una de esas corbatas delgadas, largas, de bordes paralelos, que en años posteriores compraba o tenía que encargar a una exclusiva tienda de Roma» 51.
3 .3 . Ser escritor en Chile y llamarse Edwards es muy difícil
Al final de los años cuarenta y comienzos de la década de los cincuenta, correspondieron al apogeo de una implacable guerrilla entre los poetas chilenos. La vida literaria del país se hallaba dividida entre los devotos nerudianos, los discípulos de Vicente Huidobro, el poeta de Altazor..., y los compadres, parientes, amigos y amigotes de Pablo de Rokha, otro de los fundadores de la vanguardia chilena, autor de Los gemidos.
Jorge Edwards cuenta anécdotas curiosas, ocurridas entre este mundillo envidioso y cicatero de las letras chilenas. Por ejemplo, se recordaba que Braulio Arenas, poeta y miembro destacado de las huestes huidobrianas, uno de los fundadores del grupo surrealista chileno de La Mandràgora, había corrido por el pasillo central durante un acto en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, en que el orador principal era Neruda, le había arrebatado el discurso de las manos, insultándolo a gritos, y después había abierto camino hacia la salida a trompazo limpio.
El propio Vicente Huidobro había regresado a Chile al término de la segunda guerra mundial, donde se había enrolado en las fuerzas aliadas y llegado a presentarse en París, en los días que siguieron a la caída de Berlín, en posesión de un aparato viejo que exhibió ante la pren
51 E d w a r d s , J., A d ió s, p o eta , o.e., p. 1 5 .
4 8 1
J O R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O C O N L A L IB E R T A D ..
sa, con la mayor seriedad, como el teléfono particular de Adolfo Hitler, botín que declaraba haber conquistado durante el asalto a la ciudad.
Edwards, poeta incipiente, lector asiduo de Huidobro y de Neruda, realizaba el último curso en el colegio de San Ignacio, pero aún no había empezado a participar en ajetreos literarios. Residencia en la tierra, del que ya consideraba como su maestro, le impactó. Para él, era el gran libro de la primera madurez de Pablo Neruda.
El Poeta —como le llamará en adelante— le fascinaba, porque le veía poeta hermético, misterioso, angustiado, sugerente, que se extendía entre «Galope muerto», el primero de los poemas de Residencia en la tierra, y «Las furias», de Tercera residencia.
Nuestro novelista chileno no entendía cómo Huidobro podía decir, por ejemplo, «Pablo Neruda es igual de tonto que los escritores crio- llistas... Va al campo y ve las mismas cosas que ven ellos».
Edwards es ya alumno de la Escuela de Leyes. Pero el estudio y las horas de sueño resultaban invariablemente postergadas para hacer chistes e invenciones librescas, o para hablar de Kafka, o de Jorge Luis Borges.
Entre los escritores que recuerda en este momento de sus años mozos, estaba Mario Rivas, que era un verdadero desollador, un humanista obsceno, un gatecillero que conservaba restos, atisbos remotos de un Frangois Rabelais, o de un Francisco de Quevedo.
Personalmente, la obsesión contra Huidobro y Neruda que, al final, se concentró en el solo Neruda —Neruda y yo— resultaba amarga y, a la vez, triste, autocorrosiva.
Edwards contempla esos años con la perspectiva de los noventa y saca la conclusión de que llegó a ser felizmente «un bohemio más bien controlado, un bebedor excesivo, pero que se supo mantener lejos del alcoholismo».
Son los años de Gabriela Mistral, que se encontraba de cónsul en Nápoles, y de Hernán Díaz Arrieta, más conocido por el seudónimo de Alone. Los años de Borges, leído entonces por una minoría ínfima. Los años de Neruda, que acababa de regresar de su famoso exilio en esos meses finales del régimen de Gabriel González Videla, y cuya direc
4 8 2
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
ción del barrio de Los Guindos había encontrado consultando la letra N en la guía telefónica.
El nunca olvidará la estancia en Los Guindos. A sus veintiún años, no conocía los usos y los estilos de la comunidad literaria, y menos los de sus vertientes de izquierda.
Aquel domingo de primavera de 1952 escuchó por primera vez de labios del maestro lo siguiente:
«Ser escritor en Chile y llamarse Edwards, es una cosa muy difícil.»
3 .4 . El escritor más joven de Chile, y el más flaco
La frase, en aquel momento, le pareció un tanto enigmática y no le dio la menor importancia.
Para entonces, Neruda había leído El patio, de Edwards, y le dijo:
«Usted escribe con una tranquilidad que me ha llamado la atención. Una tranquilidad muy curiosa.»
Un día de aquellos, Neruda le presentó a los amigos:
«Miren ustedes... Este es el escritor más joven de Chile... Y también el más flaco.»
Después añadiría que él, a la edad de Edwards, era igual de flaco, pero además extremadamente lúgubre y vestía «de murciélago», con sombrero de alas anchas y con las grandes capas de obrero ferroviario que desechaba su padre.
La atmósfera que dominaba en la casa de Los Guindos, por lo menos la atmósfera más visible, era de distensión, de soltura, de informalidad, de cierta sencillez deliberada. Se prodigaban las expresiones humorísticas y un conjunto de juegos y chistes que parecían más o menos conocidos y repetidos.
Jorge Edwards lee ahora a los poetas de moda: a Rilke... A Gide..., que le dejan por un momento boquiabierto. Y luego, un tanto confuso, pues a quien admiraba de verdad era al autor de Residencia en la tierra, al Poeta de Los Guindos, que ya había abandonado esa etapa en forma explícita:
4 8 3
J O R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O C O N L A L IB E R T A D ..
«¿Qué hicisteis vosotros,
gidistas, intelectualistas, rilkistas?»
Le veía en pocas ocasiones. Pero no olvidaba aquella tarde en que, sentado en la terraza de su mansión, le dijo, refiriéndose a su primer libro, El patio:
«El primer libro es muy fácil. Lo que cuesta es el segundo. Son muchos los que han escrito un buen primer libro, con gran éxito, y después han desaparecido de la literatura.»
Observaba al Poeta. Lo contemplaba ligeramente boquiabierto, pero tenía escasas ocasiones de conversar con él más o menos en serio.
3 .5 . En el entorno de los escritores latinoamericanos
Edwards, a lo largo de este magnífico libro, no sólo nos ofrece el retrato biográfico de Neruda, sino que también nos va regalando nombres, retratos y libros de la literatura actual tanto chilena, com o de otros pueblos de América y de Europa.
Y así se expresa en un estilo impecable: «En una de esas reuniones, me encontré, sentado en una mesa de café, en un callejón sin salida que partía de la calle San Antonio, con Eduardo Anguita, el poeta de Definición y pérdida de la persona, el amigo y discípulo de Vicente Huidobro, el autor, junto al Volodia Teitelboim joven, de una Antología de poesía chilena nueva, libro que me habla servido de introducción a nuestra vanguardia poética y que conocía casi de memoria...» 52.
Por otro lado, Gabriela Mistral, entonces único Premio Nobel de Literatura de Chile y de toda América Latina, cónsul vitalicio en algún lugar del mundo 53, después de firmar una convocatoria en compañía de los ensayistas Baldomero Sanín Cano y Joaquín García Monge, daba la impresión de replegarse, de recoger cañuela con una diplomacia muy ladina y criolla, muy propia del establishment chileno de aquellos años.
52 Ibid., o.e., p. 41.,w Gabriela Mistral fue cónsul en Nápoles y en Lisboa.
4 8 4
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
En resumen, que Anguita y sus amigos, en aquella covacha oscura del callejón de San Antonio, entre vino y vino, habían sorprendido su buena fe.
Nuestro escritor y novelista va madurando, y cuando llegue a la madurez plena, caer en la cuenta de que el Congreso de 1953, con su estalinismo puro y duro, pétreo, fue seguido por años más bien grises en su vida.
Él seguía observando al Poeta, que tenía algo de saurio, algo de animal antediluviano, sobre todo cuando se pasaba una mano morena por la cara, cuando se acariciaba suavemente la nariz con los dedos y guardaba silencio, masticando alguna cosa, preparándose.
Por estos mismos días, recuerda a Alberti, «poeta madrugón, que le llama para reunirse con él a las ocho de la mañana en la casa de Juan- cho Armas Marcelo, en las afueras de Madrid.»
Recuerda, asimismo, con devoción emocionada a las dos mujeres que tanto tuvieron que ver en la vida del Poeta: a Delia del Carril, que comulgante sucesiva de dos religiones, conservaba un acento de pituca argentina, y a Matilde Urrutia, la cual tenía una pronunciación impostada, propia de la persona que ha salido temprano de su provincia.
Matilde era una mujer baja, de boca gruesa y cabellos rojos, atractiva, que caminaba con toda la fuerza de unas pantorrillas bien torneadas...
La aristócrata Delia Carril se había metido, hacia la mitad del camino de su vida, en el comunismo, y militaba con disciplina, con abnegación, con obcecación.
Matilde era una mujer de pueblo bastante más conservadora, ajena por completo a la mala conciencia burguesa, aficionada a la buena ropa, a la buena vajilla, a los restaurantes de lujo.
A diferencia también de la Hormiga (Delia), Matilde estaba dispuesta a imponer sus normas en la casa y a dominar en su cocina y en su servicio.
Estas dos mujeres saldrán en repetidas ocasiones a lo largo del libro, ejerciendo una influencia, cada cual a su estilo, en la vida del Poeta, que a mediados de los años cincuenta asumía para nuestro Premio Cervantes y para sus amigos la figura de un poeta del pasado, un
4 8 5
J O R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O C O N L A L IB E R T A D ..
personaje mítico, que ahora, en el presente, se repetía, o practicaba un verso más bien fácil y circunstancial.
Todos le reconocían como el mejor poeta de su generación; pero también sabían que, si pretendían que el autor de Canto general perdonara a sus enemigos políticos o rivales literarios, podían esperar sentados.
El Poeta de la casa de Los Guindos de la primavera del año 1952 tenía respuestas claras para todas las cosas, o creía que las tenía, por lo menos.
Quizá fuera por aquello que cantaba en una de sus Odas elementales :
«aprendí luchando que es mi deber terrestre Propagar la alegría.»
Entretanto, Jorge Edwards y su prometida Pilar se casaron y partieron con una beca de estudios a la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, hasta donde llegaban con bastante intensidad los ecos de la revolución cubana en marcha.
Corría el año 1959. El Poeta, autor de Estravagario, conoció a Fidel Castro en Venezuela justamente en este año. Para cuando el matrimonio Edwards-Pilar marche a París, el Poeta contará ya los sesenta de su edad y empezará a cambiar el círculo de sus amigos.
Ni qué decir tiene que nuestro autor aceptó encantado su nuevo destino en la embajada chilena de la capital de Francia. Llegar a París e ingresar en el mundo literario y artístico latinoamericano fue un proceso paralelo y paradójico.
Mario Vargas Llosa, autor de La ciudad y los perros, de momento, le deslumbra. El novelista peruano se proclamaba adorador fervoroso de Tolstoi, mientras que Carlos Semprún defendía a Dostoievsky con exaltada furia. Por su parte, Julio Cortázar representaba un mundo intelectual radicalmente opuesto al de Neruda. Sin embargo, el novelista argentino era un admirador apasionado del Neruda de las Residencias. A Octavio Paz le cita menos, pero es porque aún sabía muy poco de él y comenzó a leer Piedra de sol por consejo de Vargas Llosa.
4 8 6
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
Todo un capítulo dedicado al “ coleccionismo” de su amigo Neruda, cuando éste se encontraba en París. Coleccionismo que comenzó con su propia obra poética.
«Vi al Poeta coleccionista en acción —escribe— en librerías de viejo, en el Mercado de las Pulgas, en el Village Suisse de la avenida de la Motte Picquet, a unas cinco o seis cuadras de la embajada chilena, así como lo vi más tarde en el Mercado Persa de Santiago o en las tiendas marítimas del puerto de bretón de Saint Malo...»
Y un capítulo más para relatarnos El largo día jueves , tomado de Memorial de Isla Negra, libro publicado en 1964, en el que aparece, por un lado, el reencuentro con el país, y por otro, el deshielo de Nikita Kruschev en el mundo comunista.
Jorge Edwards seguía en París justamente cuando los Neruda regresaban de Moscú y se instalaban en un hotelito de la Rué de la Huchet- te. Era por los comienzos del 1967, en que la presencia del Poeta en la capital del arte y la cultura llegó a transformarse en parte integrante de nuestro personaje. Años de idilio entre los intelectuales y la revolución cubana.
Pablo Neruda fue recibido por el Che Guevara...
Acompañado de Matilde, Neruda viajó también a Estados Unidos, invitado por Arthur Miller. Salvador Allende estaba en el gobierno en Chile. Neruda fue su embajador en la capital de Francia, siendo ya Premio Nobel, y consagrar un largo poema a Fidel Castro, en que le dice que le ha traído una copa de vino de Chile, agregando:
«Está llena de tantas esperanzas, que, al bebería, sabrás que tu victoria es como el viejo vino de mi patria...»
Sin embargo, no pasarán muchas fechas sin que el Poeta escriba una carta a su amigo Edwards, en la que deja escapar estas lindezas: «Otrosí: los escritores cubanos se portaron como unos cabrones. A la voz del amo agregaron envidia y vileza.»
3.6. El largo día jueves
4 8 7
J O R G E E D W A R D S , P R E M IO C E R V A N T E S . A U T O R C O M P R O M E T ID O C O N Ι,Λ L IB E R T A D ..
3 .7 . Médulas que han gloriosamente ardido
Nuestro novelista y aquí biógrafo de Neruda sigue narrando con maestría su larga estancia en París. Sus encuentros, sus reuniones, sus cenas en compañía de Pilar con el matrimonio Neruda-Matilde...
Después, su regreso a Chile, al que encuentra muy cambiado. Desde su mesa de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores observa a los hombres, a las cosas, a la vida... Observa a su amigo el Poeta, que simbolizaba inevitablemente la vieja guardia estalinista.
Edwards, desde la llegada al poder de Frei, y la democracia cristiana, desde su importante puesto, entra en contacto con los embajadores de los países del Este.
Cuando llegue el momento del Congreso Internacional de Escritores de Chile, Neruda asistirá, con paciencia y disciplina, solamente a una de las sesiones; mientras que Jorge Edwards tratará de disculpar a sus asistentes —la mayoría de izquierda— ante Frei, que le insistió le visitaran en su residencia presidencial de Viña del Mar, y que quedó sumamente disgustado, pues no acudieron a la invitación del presidente.
El autor de Adiós, poeta, siendo éste embajador en París, siente que la lucha diaria, con su inevitable y necesario compromiso emocional, borraba el pesimismo y la clarividencia que le había mostrado en los años setenta.
Pablo Neruda, un tanto cansado, acaso bastante desengañado «lo veo todo negro», dijo un día, aparta de sus cuidados a los Frei y a los Allende, y se dedica a cultivar la amistad de los escritores de moda: a Vargas Llosa, al que guarda una gran simpatía; a Juan Goytisolo, por el que tiene una curiosa antipatía; a José Agustín y a Baudilio Castellanos... Edwards participa de los encuentros con estos poetas y escritores. Al sabio maestro, al Poeta, le ve cambiante. Neruda escribe por estos días:
«Ay lo que traje yo a la tierra lo dispersé, sin fundamento, no levanté, sino las nubes y sólo anduve con el humo...»
4 8 8
T E Ó F IL O A P A R IC IO L Ó P E Z , O S A
Se preguntaba, también, a menudo:
«¿Qué es eso de la muerte?... Morirse... ¡Qué misterio tan grande!»
Y frente a lo concreto de la muerte, él que había arrancado los mejores versos de la médula de sus propios huesos, recordó a Quevedo y a su verso inmortal:
«Médulas que han gloriosamente ardido.»
Pablo Neruda dejó de existir el 23 de septiembre de 1973. Jorge Edwards escribe la última página de Adiós, poeta en Santiago de Chile en mayo de 1990.
Yo me voy a Memorial de Isla Negra y recuerdo a Neruda que canta con nostalgia:
«... y a veces recordamos al que vivió en nosotros y le pedimos algo, tal vez que nos recuerde, que sepa por lo menos que fuimos él que hablamos con su lenguapero desde las horas consumidas aquel nos mira y no nos reconoce...»
4 8 9
LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA DURANTE LA II REPÚBLICA Y
LA GUERRA CIVIL
T — :------------------- —--------ENIENDO siempre presente la persecución religiosa desatada contra la Iglesia Católica y sus miembros a partir de la proclamación de la II República, exarcebada en 1936 a consecuencia del alzamiento militar, en el artículo se exponen y analizan las relaciones Iglesia-Estado que, lamentablemente, no pudieron poner coto a la violencia, ni llevaron a un entendimiento distendido entre ambas instancias. También se tratan las iniciativas llevadas a cabo por cada una de las partes y los hechos consumados por la política republicana que, en ningún momento, supusieron el alivio de la tensión. Recordemos la redacción de la Constitución aprobada en 19 3 1 , la supresión de órdenes religiosas, la persecución de la enseñanza católica, las difíciles relaciones diplomáticas hasta llegar en la práctica a la ruptura y un largo etcétera.
Enrique Somavilla Rodríguez, OSA · -------------------------------------
El 16 de julio de 1936, día de la Virgen del Carmen, fiesta de hondo arraigo popular en muchos pueblos y localidades de España, no pudo celebrarse con la normalidad habitual debido al clima de inseguridad que se había instalado en el país. Buena parte de las tradicionales
• Enrique Somavilla Rodríguez, es agustino doctor en Teología Dogmática y licenciado en Ciencias Eclesiásticas.
RELIGIÓN Y CULTURA, LIY (2008), 491-526
4 9 1
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A EN E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
romerías y verbenas se deshicieron precipitadamente ante el cariz que por todas partes iban tomando los acontecimientos, y muchas de las familias que se atrevieron a participar en los contados actos litúrgicos celebrados y en las posteriores comidas campestres organizadas, tuvieron que recoger sus enseres y regresar precipitadamente a sus hogares empujados por el miedo. El horizonte se cargaba de negros nubarrones que descargarían toda su furia en un corto lapso de tiempo.
La persecución religiosa que se desencadenó a partir del domingo 19 de julio fue siniestra. Fueron pocos los templos en los que se celebró Misa ese día y los altercados violentos se convirtieron en moneda corriente desde ese momento. El Estado había perdido la poca credibilidad que aún tenía, y carecía de la autoridad necesaria para mantener el orden público y los resortes del poder constituido. Pese al acelerado deterioro de la situación, todavía el mismo 18 de julio el gobierno de Santiago Casares Quiroga 2 negaba la posibilidad de que se produjera un golpe de Estado o un levantamiento militar 3. Incluso en ese crítico momento el gobierno negaba la evidencia 4. El domingo 19 el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio 5, intentó formar un gabinete, moderado, dando participación incluso al General Mola ñ, cabeza de la sublevación ya en acto. El fracaso de ese proceso dio lugar a la formación del gobierno de Francisco Girai 7 a petición del Presidente de
2 Santiago Casares Quiroga (1884-1950) fue jefe de la ORGA, partido regionalista gallego. Desempeñó cargos en diversos ministerios de Manuel Azaña. Jefe del gobierno y ministro de la Guerra al producirse el estallido de la guerra civil en julio de 1936.
3 Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. II, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, p. 19.
4 Nota oficial del gobierno, en ABC (18-19.7.1936) 1.■’ Diego Martínez Barrio (1883-1962). Miembro del partido Republicano Radical,
ministro de Comunicaciones al proclamarse la República en 1931. Formó gobierno en 1933 que desembocó en las elecciones de noviembre de 1933. En 1934 formó la Unión republicana, escindida del Partido Radical de Alejandro Lerroux. Tras la destitución de Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, ocupó la presidencia interinamente en abril-mayo de 1936 y al comienzo del alzamiento, intentó formar gobierno de Concentración Nacional, en el que el General Emilio Mola ocuparía un ministerio, fue elegido Presidente de las Cortes, cargo que ejerció durante toda la guerra.
fi Cf. G. R E D O N D O , Historia de la Iglesia en España (1936-1939), t. II, La Guerra Civil (1936-1939), p. 19
7 José Girai (1879-1962). Participó con Manuel Azaña en la formación de Acción Republicana. Ocupó el Ministerio de Marina (1931-1933 y 1936). Al comenzar la Guerra Civil recibió el encargo de presidir el gobierno (julio-septiembre 1936). También fue ministro de Estado en el gobierno de Juan Negrín.
4 9 2
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R ÍG U E Z , O S A
la República, Manuel Azaña 8. De ese gobierno tambaleante arrancó Francisco Largo Caballero y, secretario general de la UGT, el permiso para entregar armas al pueblo.
Planteada así la situación se produjo entonces una realidad cruenta que, por otra parte, no era nueva: la quema de iglesias y conventos que comenzó un día antes de la sublevación, es decir, el viernes 17 de julio. Entre las asaltadas y destruidas ese día, total o parcialmente, pueden citarse la parroquia de San Andrés, la de San Ramón de Vallecas, el monasterio de las Comendadoras de Santiago, la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores y el edificio de la Mutual del Clero, siendo asesinados algunos párrocos y jóvenes de Acción Católica. El sábado 18, la parroquia de San Cayetano, Nuestra Señora de los Angeles en Cuatro Caminos y el convento de las Concepcionistas Franciscanas de “ La Latina” , junto con la basílica de San Isidro. Fueron también objeto de ataque y saqueo, pero no llegaron a incendiarse, entre otras: la iglesia de Santa Cruz, Nuestra Señora de Covadonga, el monasterio de la Concepción Jerónima, San Antonio de la Florida, el oratorio de Nuestra Señora de Lourdes, la iglesia de Jesús de Medinaceli de los Capuchinos, el monasterio de San Plácido, el asilo de la Purísima Concepción en Pacífico, los Trinitarios y la iglesia de San Manuel y San Benito, en la calle Alcalá 83, frente al Parque del Retiro, de los Agustinos ιυ. El domingo 19 fue asaltado el edificio del Seminario Mayor. Del domingo
8 Manuel Azaña y Díaz (1880-1940), miembro del Comité Revolucionario en 1930, contribuyó al advenimiento de la segunda República y fue sucesivamente ministro de la Guerra, je fe del Gobierno (1931 -1933 y 1936 y Presidente de la República (1936- 1939). Murió en el exilio, Montauban (Francia).
9 Francisco Largo Caballero (1869-1946). Afiliado al PSOE y en la UGT. Nombrado ministro de Trabajo en el primer gobierno constitucional de la República en 1931. A partir de 1933 se opuso a Julián Besteiro e Indalecio Prieto y se radicalizó, enfrentándose al aparato de partido. Después del triunfo del Frente Popular y la crisis de septiembre de 1936 fue nombrado jefe del gobierno hasta mayo de 1937.
10 Cf. G. Redondo, Historia de la Iglesia en España (1936-1939), t. II, La Guerra Civil (1936-1939), p. 20. En esta última se celebraron misas hasta el día 22 de julio y poco después fueron asesinados varios de los miembros de esa comunidad, entre ellos el prior provincial Facundo Mendiguchía y el secretario provincial P Francisco de Mier. La Residencia agustiniana de la calle Columela, tras el desalojo, se convirtió en la sede del Comité Central del Partido Comunista Español y la Iglesia se utilizó como salón de baile, caballerizas y depósito de munición. Sobre la muerte de los religiosos citados Cf. GUIJARRO, J. F., Persecución religiosa y Guerra Civil. La Iglesia en Madrid 1936-1939, Madrid 2006, pp. 278-380. Cf. FliLYO, A. del, Los Agustinos en la Revolución y en la Cruzada, Bilbao 1947, p. 68. Cf. Sanz Pascual, A., Dolor Agustiniano, Madrid 1947, pp. 106-111.
4 9 3
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A EN E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
al lunes ardieron en Madrid unas 34 casas religiosas. Entre el día 18 y el 21 de ju lio, es decir, en las primeras setenta y dos horas fueron saqueadas e incendiadas más de 46 iglesias.
Los asesinatos de religiosos y sacerdotes van parejos con las circunstancias descritas anteriormente. En el mes de julio, o sea, en los primeros quince días, solo en la diócesis de Madrid-Alcalá fueron masacrados 35. A ese dato inicial tenemos que añadir que durante todo el período 1936-1939, y siempre en referencia a la diócesis de Madrid, las órdenes religiosas más afectadas fueron las Adoratrices con 20 religiosas y los Agustinos con 120. En total 451 religiosos y 73 religiosas fueron asesinados o desaparecieron durante el transcurso de la guerra. Los agustinos llegarían a ser 198 en total. También entre los asesinados se encuentra el E Anselmo Polanco, agustino, que era obispo de Teruel, y en época ya muy tardía. Exactamente el 7 de febrero de 1939, después de pasar trece meses de cautiverio entre las cárceles de Valencia y Barcelona, fue asesinado en Pont de Molins (Gerona) " , cuando las tropas republicanas se retiraban hacia la frontera francesa, coronando así la palma del martirio. El tiempo más duro, evidentemente, fue el del primer año y sobre todo el verano de 1936. El total, sabiendo que los datos no son completos, fueron 13 obispos, 4.254 sacerdotes seculares, 2.489 religiosos, 283 religiosas, 249 seminaristas y un número imposible de contabilizar de seglares 12. No siempre todos los datos coinciden exactamente por la inexistencia de estadísticas antes de la guerra civil en las que apoyarse 13. Nunca cesó tal movimiento de persecución, aunque iría decreciendo progresivamente por diversas razones; entre ellas debe tenerse en cuenta que la Iglesia pasó a una situación de «vida de catacumbas», que el número de religiosos había des
11 Cf. Díaz Maza, A., La Iglesia frente a la guerra, Madrid 2005, p. 29. Cf. Redondo, G., Historia de la Iglesia en España (1936-1939), t. II, La guerra Civil (1936-1939), p. 24.
12 Cf. AndrÉS-Gallego, J., y PAZOS, A. M., La Iglesia en la España contemporánea, voi. ii, 1936-1939. Madrid 1999, p. 12. C á rc e l O rtÍ, V., Historia de la Iglesia en la Espuria Contemporánea (ss. XIX y xx). Madrid 2002, p. 147. Id., La Iglesia en la II República y en la guerra civil 1931 -1939, en G arcía VlLLOSLADA, R. (dir.), Historia de la Iglesia en España, Madrid 1979, pp. 370-372.
1:! Cf. MONTERO Moreno, A., Historia de la persecución religiosa en España 1936- 1939, Madrid 1999, pp. 749-768.
4 9 4
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R ÍG U E Z , O S A
cendido debido a los asesinatos y que el territorio de la zona llamada republicana iba disminuyendo con el transcurso de la guerra 14.
En cuanto a las razones del por qué de esa persecución no es sencillo dar respuesta. Es indudable que la revolución quiso hacer desaparecer totalmente la influencia de la Iglesia Católica y para ello era necesario eliminar sistemáticamente al clero: sacerdotes, religiosos, religiosas, y a los miembros de las asociaciones afines a ella, como eran los afiliados a la Acción Católica. También influyó negativamente la propaganda anticlerical, sostenida continuadamente desde muchos de los medios de comunicación, periódicos y revistas, y también desde otras publicaciones empeñadas en un objetivo claro y determinado: desprestigiar a la Iglesia. Quizá pudo influir la línea de actuación de la misma institución eclesial, poco dada a realizar cambios, considerados como necesarios 15. En resumen, durante ese período de tiempo la Iglesia española en zona republicana se convirtió en «Iglesia del silencio», aunque la expresión no se utilizó entonces y sólo años después se aplicó para denominar a las Iglesias de más allá del «telón de acero». Sólo hubo una excepción: la situación del País Vasco. El poder lo obtuvo el PNV de tinte ultracatólico, pero que, por encima de todo, se declaraba nacionalista 16. Se planteaba con ello una siniestra paradoja. España se había escindido en dos partes, una católica, la denominada zona nacional, y otra anticatólica, llamada zona republicana, pero dentro de esta última, la situación en Euzkadi también católica, se enfrentaba a la católica nacional. En definitiva, un enfrentamiento entre españolistas católicos y nacionalistas católicos 17. Al menos durante el tiempo que duró el gobierno autónomo vasco, es decir, desde la toma de posesión
11 Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1936-1939), t. II, La GuerraCivil (1936-1939), p. 25. Durante ese primer tiempo la persecución fue intensa. La vidaestaba continuamente en juego. La animosidad de los poderes establecidos contra todo aquello que tuviera algo, por poco que fuese, que ver con lo religioso, era ya motivo suficiente para provocar el asesinato vil. Cf. LabOA, J. M.d, «Morir por Jesús y por nuestros pecados», en Ecclesia (1986) 11-15.
I:> Cf. L a b o a , J. M.‘‘ , Iglesia e intolerancia: la Guerra Civil, Madrid 1987, pp. 109-111. Probablemente la misma Iglesia debería haber hecho cambios que hubieran posibilitado formas y estilos mucho más acordes a las necesidades de los tiempos que corrían.
16 Cf. ITURRALDE, J. de, La guerra de Franco, los vascos y la Iglesia, t. II, Cómo pudo seguir y triunfar la guerra, San Sebastián 1978, pp. 175-176. El PNV representaba ya el voto católico, de derecha y, sobre todo, con el matiz nacionalista.
11 C(. A n d r É S - G a lle g o , J., y PAZOS, A . M., La Iglesia en la España contemporánea II, 1936-1939, Madrid 1999, pp. 27-30.
4 9 5
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A EN E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
del Lehendakari 18 José Antonio Aguirre 19 el 7 de octubre de 1936, hasta la toma de Bilbao el 19 de junio de 1937, Aguirre mantuvo el culto e hizo todo lo que estuvo en su mano y fue posible para asegurar la vida de la Iglesia. Eso no impidió que hubiera asesinatos por ambas partes 20.
1 . A n t e c e d e n t e s d e l a p e r s e c u c i ó n
Tras las elecciones municipales del domingo 12 de abril de 1931, los acontecimientos se precipitaron rápidamente. Aunque las municipales las habían ganado los monárquicos, con 22.150 concejalías frente a las 5.875 conseguidas por los republicanos 21, los republicanos ganaron en las capitales más importantes. El pacto de San Sebastián del verano anterior entró en funcionamiento y Alfonso XIII, como es sabido, optó por el exilio, embarcándose en Cartagena rumbo a Marsella.
El martes 14 de abril se proclamó la República entre manifestaciones de júbilo y sin alteraciones significativas del orden público 22. Pero de las alegrías iniciales ante el cambio de régimen, que podían haberse encauzado dentro de unos parámetros de justicia y libertad, se pasó a la manifestación de los enconados odios viscerales, hasta entonces reprimidos, provocando continuos enfrentamientos que, desgraciadamente, no fueron atajados desde un principio por el nuevo gobierno. Situación difícilm ente explicable ya que, prácticamente, todos los estamentos sociales, económicos y políticos aceptaron el advenimiento
18 Cf. Ibid., pp. 177-178. Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1936- 1939), t. π, La Guerra Civil (1936-1939), pp. 111-113.
|y José Antonio Aguirre y Lecube (1904-1960). Impulsor del nacionalismo vasco, al que representó en las Cortes en 1931, 1933 y 1936, presidió el Gobierno autónomo vasco al estallar la Guerra Civil. Murió exiliado en París.
20 Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1936-1939), t. 1, La II República (1936-1939), pp. 138-139. Lamentablemente en una guerra civil, pierden todos los estamentos que estructuran la sociedad y fundamentan su existencia, es decir, intelectuales, sociales, culturales, económicos, políticos y, por supuesto, los religiosos.
21 Cf. G u i ja r r o , J. F., Persecución religiosa y Guerra Civil. La Iglesia en Madrid 1936-1939, M adrid 2 0 0 6 , p . 2 8 ; R e d o n d o , G ., Historia de la Iglesia en España (1936- 1939), t. I, La II República (1936-1939), pp. 1 3 1 .
22 La euforia fue la manera de recibir la República por el pueblo en general. Marchas entre la Puerta del Sol y el Palacio Real, que pasa a denominarse Palacio Nacional. Pero los excesos también aparecieron entre las masas que desfilaban. Cf. El Debate (16.4.1931) 1.
4 9 6
E N R IQ U E S O M A V II .I .A R O D R Í G U E Z , O S A
de la República. La Iglesia española, en general, acató el nuevo orden constituido 23. En ese sentido se produjeron las primeras manifestaciones del Nuncio Federico Tedeschini 24, que seguía con ello las instrucciones enviadas desde Roma por el Cardenal Secretario de Estado Eugenio Pacelli. En ellas se indicaba al Nuncio que comunicara la posición de la Curia Vaticana a ios cardenales y a la Conferencia de Metropolitanos. Por otra parte, en los contactos mantenidos entre el nuncio Tedeschini y el Ministro de Gracia y Justicia, Fernando de los Ríos 25, las relaciones siempre fueron correctas e incluso hasta cordiales. Federico Tedeschini fue nuncio apostólico en Madrid desde el 31 de marzo de 1921 hasta el 10 de junio de 1936, y se mantuvo al frente de la Nunciatura al instaurarse la República en 1931, quebrantándose así la práctica, no escrita pero sí habitual, de la Santa Sede de trasladar a sus diplomáticos cuando hay cambio de régimen en el país donde sus enviados desarrollan la misión. Además recibió el cardenalato de manera pública el 16 de diciembre de 1935.
Al largo servicio de Tedeschini siguió en el orden práctico un gran vacío. Es muy probable que esta situación influyera negativamente en la realidad del Madrid republicano y, lamentablemente, no ayudó para nada a la Iglesia española. Así las cosas, la Nunciatura en Madrid al comienzo de la guerra se encontraba en manos de un Encargado de Negocios, monseñor Silvio Sericano 2ft, que se encontraba ausente durante el año 1937.
23 Muchos de los obispos manifestaban cierto temor ante los nuevos acontecimientos que se estaban produciendo y esperan noticias de la Santa Sede de manera inmediata. Los Metropolitanos necesitaban las orientaciones necesarias de Roma.
24 Monseñor Federico Tedeschini escribió al cardenal Francisco Vidal i Barraquer para comunicarle que la Santa Sede, recomendaba a los sacerdotes, religiosos y los fieles de su diócesis respeten el nuevo orden constituido y obedezcan a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común. Con la misma fecha también se lo hacía saber al resto de los Metropolitanos. Sobre el nuncio Tedeschini, cf. M A R C H I, G. de, Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956, Roma 1957, pp. 240-242.
2·’ Fernando de los Ríos (1879-1949). Afiliado al PSOE, fue ministro de Justicia en los gobiernos provisionales de la República durante 1931. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes (1931-1933) y de Estado en 1933. Posteriormente, asumió la Embajada en Washington permaneciendo durante toda la contienda.
20 Las relaciones diplomáticas entre el gobierno de la República y la Santa Sede existieron oficialmente siempre y permanecieron al menos en el papel. Silvio Sericano venía de la representación austriaca com o auditor. Pasó a ser Encargado de Negocios hasta la llegada del nuevo Nuncio. Esta no se produjo nunca. Al mismo tiempo se encontraba com o embajador gubernamental ante la Santa Sede Luis de Zulueta y Escolano hasta desaparecer a finales de 1936 con rumbo a Colombia.
4 9 7
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A E N E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
Es verdad que el 4 de junio de 1936 había sido designado como nuevo nuncio apostólico monseñor Felipe Cortesi, que llegaba de Buenos Aires, pero la situación hizo inviable su incorporación a la legación de Madrid 27, siendo nombrado en 1937 nuncio en Varsovia.
La situación española comienza a desbordarse al iniciarse el mes de mayo de 1931. La publicación de la carta pastoral del cardenal Pedro Segura, el 1 de mayo de 1931, fue el primer incidente entre la Iglesia y la República. A continuación, el 9 de mayo, se produjo la reunión de la Conferencia Extraordinaria de Metropolitanos 2ñ, donde quedó patente la discrepancia de criterios sobre la carta del Cardenal Segura. También se trató de aunar posturas y fijar líneas de actuación ante la nueva situación política. Después se suceden hechos desagradables que desembocan en la quema de iglesias y conventos 29, como la iglesia de los Jesuítas de la calle de la Flor, el Instituto ICAI de Alberto Aguilera, el colegio Maravillas de Cuatro Caminos, los Carmelitas de Plaza de España, etc. En total, once edificios fueron dañados o destruidos ante la pasividad de las autoridades competentes del Gobierno provisional de la República, hecho que contrasta con la actuación por parte de la Santa Sede y de la Iglesia española que desde el principio aceptaron el nacimiento del nuevo sistema político 30. Quizá ese fue el motivo por el que la República hizo agua desde el primer momento, es decir, por no saber o no haber querido entablar un diálogo o llegar al entendimiento con la Iglesia, que no hubiera sido difícil, véase sino lo que el periódico El Debate, de inspiración católica, dirigido por D. Angel Herrera
27 Cf. R e d o n d o , G ., Historia de la Iglesia en España (1936-1939), t. i, La II República (1936-1939), p .4 9 1 ; t. II, La Guerra Civil (19 36 -193 9), p p . 1 6 5 - 1 6 6 . También D ía z M a za , A ., La Iglesia frente a la guerra, Madrid 2 0 0 5 , p . 3 9 . Cf. A n ü R É S -G a lle g o , J., y P azo s, A . M., La Iglesia en la España contemporánea II, 1 9 3 6 -1 9 3 9 . Madrid 1 9 9 9 , pp. 3 0 -3 2 .
28 Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1936-1939),t. i, La II República (1936-1939), pp. 1 3 7 -1 3 8 .
2<) Cf. Ibid., pp. 1 3 8 -1 3 9 . Cf. C a l la h a n , W. J., La Iglesia católica en España (1875- 2002), Barcelona 2 0 0 2 , pp. 2 2 7 - 2 2 8 . Cf. A n d r É S - G a lle g o , JL, y P azos, A . M., La Iglesia en la España contemporánea II, 1936-1939, Madrid 1 9 9 9 , p. 1 7 . C Á R C E L O r t i , V .,
«La Iglesia en la II República y en la guerra civil, 1 9 3 1 -1 9 3 9 » , en G A R C ÍA V lLLO SLAD A,
R. (dir.), Historia la Iglesia en España, Madrid 1 9 7 9 , p. 3 4 9 .30 Se han dicho muchas cosas a cerca de este tema. Se puede afirmar que la Iglesia
acató totalmente la nueva realidad tratando de atemperar las circunstancias que acompañaron el advenimiento de la II República española. No es cierto que hubiera algún tipo de enfrentamiento entre ambas instituciones. Otra cosa bien distinta fue la actitud de hostigamiento constante y desde el principio por parte de la República a la Iglesia.
4 9 8
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R Í G U E Z , O S A
Oria, publicaba en su editorial del 15 de abril: «La República es la fo r ma de gobierno establecida en España; en consecuencia, nuestro deber es acatarla» 31.
A raíz de estos acontecimientos, ya denunciados en la Conferencia de Metropolitanos del 9 de mayo, y de otros sucesos acaecidos antes de la fecha indicada, la Iglesia se vio forzada a posicionarse en otra dirección. La carta pastoral del cardenal Pedro Segura; la expulsión del Obispo de Vitoria, Mateo Mugica 32, y la del mismo arzobispo Primado de Toledo, provocó un rechazo muy fuerte en el ya enrarecido ambiente 33. Posteriormente llegaría la renuncia, un tanto forzada, del cardenal Pedro Segura como Arzobispo de Toledo 34. La salida de ambos ilustres prelados, Mugica y Segura, hizo que las relaciones Iglesia-Estado comenzasen a tensarse antes de la discusión parlamentaria acerca de la cuestión religiosa 30 y que algunos prelados, en concreto los cardenales de Tarragona y Sevilla, arzobispos Francisco Vidal y Barraquer y Eustaquio Ilundain y Esteban, optaran por un “ posibilism o” en las relaciones con el Estado 36. Ello supuso una división dentro de la Conferencia de Metropolitanos y el posicionamiento de Vidal y Barraquer, en la línea de Monseñor Federico Tedeschini, nuncio apostólico 37, tras
31 Cí. G u i j a r r o , J. F., Persecución religiosa y Guerra Civil. La Iglesia en Madrid 1936-1939, Madrid 2006, pp. 27-34. Cf. G a r c ía E s c u d e r o , J. M.a, «La Iglesia bajo la República», en Ecclesia (1986) 7-10.
32 Cf. lTU R R A LD E , J. de, La Guerra de Franco, los vascos y la Iglesia, t. 1, San Sebastián 1978, pp. 199-207. Cí. G u i j a r r o , J. E, Persecución religiosa y Guerra Civil. La Iglesia en Madrid 1936-1939, Madrid 2006, pp. 303-321.
33 Cf. R e d o n d o , G ., Historia de la Iglesia en España (1936-1939), t. I, La II República (1936-1939), pp. í 39-140. P a la c io A t a r d , V., Cinco historias de la República y de la Guerra, Madrid 1973, p. 46. Cf. GUIJARRO, J. E, Persecución religiosa y Guerra Civil. La Iglesia en Madrid 1936-1939, Madrid 2006, pp. 102-122. C á r c e l O r t i, V., Historia de la Iglesia en la España Contemporánea (ss. X I X y X X ) , Madrid 2002, p. 148.
34 Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1936-1939), t. I, La II República (1936-1939), pp. 156-158.
3;> Cf. C a l la h a n , W .,)., La Iglesia católica en España (1875-2002), Barcelona 2002, pp. 230-231. También Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1936-1939), t. i, La II República (1936-1939), Madrid 1993, pp. 159-164.
36 Aquí se aprecia una ruptura o cambio de ritmo entre los metropolitanos debido fundamentalmente a las controversias surgidas en cuanto a cómo encarar las negociaciones con la República.
■*' Los posieionamientos del Sr. Nuncio Apostólico no eran del todo bien vistos por algunos sectores de la Iglesia española, como era el caso del cardenal Pedro Segura. Y juntamente con el cardenal de Tarragona Vidal i Barraquer probablemente influyeron en su renuncia toledana. Es muy probable que posteriormente la moneda se le volvió al cardenal
499
I,A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A E N E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
la salida del cardenal de Toledo hacia Roma :58. Más adelante, dado el cariz que tomaban las posturas encontfadas entre el gobierno de la República y la Iglesia, fue el Papa Pío XI el que en numerosas ocasiones protestó enérgicamente ante las violaciones de la libertad religiosa.
El 28 de junio de 1931 se celebraron las elecciones generales para las Cortes Constituyentes en las que obtuvieron una amplia mayoría los partidos de izquierdas. Las nuevas Cortes tenían el encargo de redactar una Constitución para la República í9. Después de elaborarse un borrador de Constitución durante el verano, a partir del 14 de octubre, tras la formación del segundo gobierno provisional, la tensión fue creciendo al comenzar la discusión sobre el texto constitucional 40 elaborado por la Comisión presidida por el socialista Luis Jiménez de Asúa 41. Evidentemente la expulsión por las autoridades republicanas de los obispos de Toledo y Vitoria, a la que ya me he referido, dificultaron enormemente la negociación que se llevaba a cabo entre la Iglesia y el Estado republicano para alcanzar un nuevo Concordato, ya que al de 1851 se le tenía como derogado en la práctica 42, o al menos establecer un modus vivendi. Se intentaba por parte de la República una «solución republicana» a la cuestión religiosa, pero las discusiones
Vidal, cuando las autoridades nacionales presionaron todo lo posible para que no volviera a su diócesis y de hecho murió fuera de España. Segura sí regresó, pero a Sevilla.
18 La renuncia a la sede toledana del Cardenal Primado se produjo el 26 de septiembre y fue anunciada el 2 de octubre por el L'Osservatore Romano. Cf. R ld o n d o , G., Historia de la: Iglesia en España (1936-1939), t. i, La II República (1936-1939), Madrid 1993, pp. 166-167.
39 C f. CALLAHAN, W . J., La Iglesia católica en España (1875-2002), B arcelona 2 0 0 2 , p. 2 2 9 .
10 Cf. Ibid., pp. 229-231. Cf. R e d o n d o , G ., Historia de la Iglesia en España (1936- 1939), t. i, La II República (1936-1939), p. 149. Cf. GUIJARRO, J. F., Persecución religiosa y Guerra Civil. La Iglesia en Madrid 1936-1939, Madrid 2006, pp. 123-270. Aquí el autor recoge un amplio estudio de los debates que se sucedieron sobre la cuestión religiosa en la elaboración de la Constitución republicana de 1931 con las distintas proposiciones previas, sus discusiones y planteamientos.
41 Luis Jiménez de Asúa (1889-1970). Diputado socialista en 1931, destacó como eminente penalista. Murió exiliado en Argentina, donde colaboró con la Universidad de La Plata.
42 Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939, t. n, La Guerra Civil (1936-1939). Madrid 1993, pp. 507-509. Invocar el Concordato de 185.1 era cuando menos extraño y desde luego inaudito cuando la República se había anulado de forma constitucional los pilares de una mínima libertad religiosa, y de otra parte las pocas posibilidades de la existencia misma de las instituciones eclesiales.
5 0 0
KN R IQ UK S O M A V IL L A R O D R ÍG U K Z , O S A
parlamentarias con respecto a la libertad religiosa y temas paralelos fueron demasiado enconados e impidieron alcanzar un acuerdo aceptable.
Una muestra de esa conducta se reflejaba en el discurso pronunciado en las Cortes por Alvaro de Albornoz 43 el 9 de octubre de 1931:
« [ . . . ] . Un sentido de la justicia, inquisitorial, seco, que de este extremo tantas veces pasó en la Historia al toma y daca de nuestra novela picaresca; un sentido de mendicidad, como aquel de que es símbolo y expresión la famosa sopa boba de los conventos; el carácter m esiánico, tan fuertemente impreso en el alma de nuestro pueblo y que le hace esperarlo todo, siempre, más que de la conciencia propia, de un hombre ungido, sea por el poder divino, sea por el poder humano, que representan las muchedumbres; el sentimiento catastrófico y apocalíptico, que incapacita a nuestro país para la reforma lenta, gradual, preparada por la madurez de la conciencia y del juicio, y que le hace tener una fe sobrehumana en la transformación y en el cataclismo, incompatibles con la evolución en la vida moderna de los partidos y del Estado; y, por último, una ética de resignación y de abandono, que ha dado tal insensibilidad al alma nacional, que ha hecho posible el caso monstruoso de que por encima de ella pasaran tantas veces series enteras de catástrofes sin rozarla ni conmoverla en lo más mínimo. Frente a una Iglesia, Sres. Diputados, que ha ejercido un influjo así, la ley común, a la cual ella sea sometida, tiene que ofrecer garantías necesarias de que la Iglesia, con la libertad necesaria, con toda la libertad debida, podrá cumplir su función religiosa, pero no podrá inmiscuirse ni en la vida del Estado, ni con miras políticas en la vida social, ni mucho menos perturbar al país con amenazas de guerras civiles, de que con tanta frecuencia se habla en este recinto, y en lo que yo no creo, en lo más mínimo, porque me parece un absurdo y un fantasma [...J» u.
El motivo fundamental era el debate del texto del artículo 24, que en la redacción definitiva de la Constitución de la II República pasó a ser el controvertido artículo 26, tan nefasto para la Iglesia 4,\ En el
l! Alvaro de Albornoz y Limi ana ( 1 8 7 9 -1 9 5 4 ) . Contribuyó a la creación del Partido Radical socialista. Ministro de Fomento en el gobierno Provisional de 1 9 3 1 , posteriormente fue nombrado Ministro de Gracia y Justicia en el primer gobierno constitucional de 1 9 3 1 -1 9 3 3 . Pasó a ocupar la presidencia del tribunal de Garantías Constitucionales, a pesar de estar unido a Alejandro Lerroux, cesó en el cargo ese mismo año tras el triunfo de las elecciones de la Coalición Radical-Cedista.
11 A . A lbornoz, d iscurso en la sesión de 9 .1 0 .1 9 3 1 , recogido en ArISELOA, V. M ., La semana trágica, de ία Iglesia en España (octubre de 1931 ), B arcelona 1 9 7 6 , p. 1 5 0 .
I:’ C Á R C E L O r t i , V., «La Iglesia en la 11 República v en la guerra civil 1 9 3 1 -1 9 3 9 » , en G a r c í a V i l l o s l a o a , R. (dir.), Historia la Iglesia en España. Madrid 1 9 7 9 , p. 3 5 5 .
5 0 1
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A EN E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
Título III, dentro de los deberes y derechos de los españoles, en el capítulo I, donde desarrollan las garantías individuales y políticas, se lee:
«Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, 110 mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.
Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a lines benéficos y docentes.
Las demás Ordenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustadas a las siguientes bases:
I a D isolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.
2a Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de Justicia.
3a Incapacidad de adquirir y conservar, poi' sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.
4a Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
5a Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
46 Constitución de la República española, art. 26. La lectura del art. 26 del textoconstitucional da la idea de lo que querían llevar adelante la clase política de los añostreinta. Era borrar de la faz de España L od o aquello que tenía algo que ver con la dimensión cristiana. La Iglesia católica estaba en el ojo del huracán. Cf. BU R LEIG H , M., Causas sagradas. Religión y política en Europa, Madrid 2006, pp. 164-165. M a r í n DE S a n M a r
t í n , L., «Azaña: política y religión», en Religión y Cultura 46 (2000) 95-98.
5 0 2
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R Í G U E Z , O S A
6a Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.
Los bienes de la Ordenes religiosas podrán ser nacionalizados» 46.
Tampoco debe olvidarse el artículo 27:
«La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública.
Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.
Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.
Nadie podrá ser eompelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.
La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y para ser presidente del Consejo de Minis
tros» 1'.
El impacto producido en la sociedad española con la aprobación de los citados artículos fue muy fuerte. Se consideró un ataque directo contra la Iglesia que derivó hacia el progresivo deterioro de las relaciones entre ambas instituciones, que, hasta ese momento, habían sido lo más correctas posibles. José Ortega y Gasset, a propósito de la Constitución republicana, manifestó: « [ . . . ] El Artículo donde la Constitución legisla sobre la Iglesia me parece de gran improcedencia, y es un ejemplo de aquellos cartuchos detonantes» 48.
11 Constitución de la República española, art. 27. Otra manifestación de bien definida y orquestada contra la sensibilidad católica del pueblo español. Porque mayoritariamente era católico. También lo relerente en el artículo 70, apartado c) donde se dice: «No podrán ser elegibles ni tampoco propuestos para candidatos, los eclesiásticos, los ministros de las confesiones y los religiosos profesos». Y el 87, que se refiere en los mismos términos para ser Presidente del Consejo de Ministros, al cual le afectan las mismas incompatibilidades establecidas en el artículo 70 para el Presidente de la República.
m Cl. Obras Completas, X I Revista de Occidente, Madrid 1969, p. 418.
5 0 3
l.A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A E N E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
El artículo 26 fue aprobado con 178 votos a favor y 59 en contra; mientras que el artículo 3, donde se establecía que el Estado español no tiene religión oficial había sido votado por 278 a favor y 41 en contra. La diferencia era aplastante. Finalmente la Constitución de la II República española fue votada y aprobada el 9 de diciembre de 1931.
Es fácil entender que en las circunstancias en las que tuvo que navegar la Iglesia en la nueva singladura del régimen republicano, las condiciones para el establecimiento de unas relaciones no ya cordiales, sino al menos de respeto mutuo, dejaban mucho que desear. No se daban las condiciones mínimas para que tal situación pudiera hacerse realidad de alguna manera. Desde el principio, las posiciones asumidas por la II República, de hostigamiento, persecución, secularización militante, enfrentamiento y el anticlericalismo manifiesto, hicieron inviable el proyecto. El resultado es de todos ya conocido. A partir de ese momento las dificultades comenzarán a superponerse unas sobre otras. Bien es verdad que Francisco Vidal i Barraquer intentó un diálogo con las autoridades gubernamentales para solucionar los contenciosos que se iban produciendo, pero su postura tuvo muchos detractores, incluso dentro del estamento eclesial. No estaban de acuerdo con esa comprensión mutua. También debemos tener en cuenta que nadie creía tal acatamiento, puesto que los republicanos veían en ello un puro oportunismo y las filas de la derecha lo consideraban como una traición. Por tanto, se trató de convivir con la moderación. Es necesario tener en cuenta que, cuando se produce la renuncia del cardenal Pedro Segura, quien tuvo que tomar las riendas de esos contactos fue Francisco Vidal i Barraquer. Cuando la situación ya era insostenible, la Iglesia reaccionó con numerosos documentos públicos 49.
La aplicación de los artículos de la Constitución, referentes a la cuestión religiosa, no se hicieron esperar tras la aprobación de la misma el 9 de diciembre de 1931. La expulsión de la Compañía de Jesús 50
49 Cf. C Á R C E L O r t Í , V., La gran persecución. España 1931-1939, Barcelona 2000, p p . 3 2 - 3 7 .
30 Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. 1, La II República (1936-1939), Madrid 1993, pp. 176-179. La protesta de Francisco Vidal y Barraquer de 25.1.32 salió publicada por El Debate el 26 de marzo de 1932. Las críticas de muchos periódicos, entre ellos El Debate, supuso el cierre desde el 19 de enero al 25 de marzo de 1932. Cf. CA LL A H A N , W. J., La Iglesia católica en España (1875-2002), Barcelona 2002, pp. 235-236. Cf. M a r ín d e S a n M a r t í n , L., «Azaña: política y religión», en
5 0 4
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R ÍG U E Z , O S A
se hizo efectiva a principios de 1932. De nada sirvió la reunión de Metropolitanos del 18, 19 y 20 de noviembre de 1931 y la Declaración colectiva del episcopado de 20 de diciembre del mismo año 51. Ya se había consultado con Roma y la respuesta se hizo llegar el día de Nochebuena con algunos retoques °2. Así las cosas, se llegó a la expulsión en el Consejo de Ministros del día 19 de enero y la firma del 23, publicándose en la Gaceta de la República el domingo 24 de enero de 1932. No debe olvidarse que el trabajo apostólico desarrollado por los Jesuítas era muy importante, especialmente en el campo de la enseñanza, tanto a nivel secundario como universitario. No era la primera vez que la Compañía era disuelta en España. La Nunciatura Apostólica emitió enérgicas notas de protesta r,:í. El Nuncio Federico Tedeschini se entrevistó con Manuel Azaña, Presidente del Consejo de Ministros 54.
Con todo lo descrito era impensable que la relación pudiera llegar a un proyecto de mínimos 5o. Con la aplicación de los preceptos constitucionales 56 se daba por solucionado el tema religioso, al menos por el momento, cuestión que se volvería a retomar más tarde con el tema controvertido de la ley de Confesiones y Congregaciones religiosas. Las condiciones para intentar mantener unas relaciones, al menos respetuosas, se deterioraron cada vez más. El conflicto persistió puesto que de alguna manera existía una lucha constante entre la posición real y oficial de la Iglesia española ante la llegada y la consolidación
Religión y Cultura 46 (2000) 98-101. Cf. A n d r l s - G a l l e g o , J., y P a z o s , A. M., La Iglesia en la España contemporánea II, 1936-1939, Madrid 1999, p. 15
51 Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. I, La II República (1936-1939), Madrid 1993, pp. 167-168. 173-175.
52 Cf. Ibid., p. 169. 173.Cf. Ibid., p. 179.
,4 La reunión tiene lugar el día 27 de enero de 1932 entre el Nuncio Federico Tedeschini y el presidente del gobierno Manuel Azaña, después de la protesta de Pío XI el domingo 24. También el Nuncio insta a que los metropolitanos hagan causa común con los fieles en dicha protesta. De hecho eran tres niveles: Roma, Nunciatura y los obispos con sus fieles.
:>r> Con ocasión del primer aniversario de la República, el periódico El Debate publicó el 14 de abril de 1932 un artículo muy fuerte sobre la política del gobierno inspirada en la animadversión a la Iglesia católica. El Debate pasaba desde un abierto colaboracionismo, a ser un crítico de régimen republicano para llegar al final de sus días tras la toma de Madrid a ser suprimido.
r,f> Cf. Buki.LIGH, M., Causas sagradas. Religión y política en Europa, Madrid 2006, p p . 1 . 6 4 - 1 6 5 .
5 0 5
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A E N E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
de una República que no acababa de respetar la libertad religiosa y de cultos 57.
Efectivamente, durante el año 1933 comenzó a gestarse la ley de Confesiones y Congregaciones religiosas 58. Fue aprobada el 17 de mayo de 1933 por la Cortes 59, a la que siguió una nueva Declaración Colectiva de los Metropolitanos 60 de 25 de mayo y que apareció el 3 de junio, que aludía a la de diciembre de 1931; fue la fecha de la publicación de la Encíclica Dilectissima nobis, de Pío XI, donde se recoge el malestar y la protesta por parte de la Santa Sede ante la publicación de dicha ley 61 que no sólo atentaba contra la religión, la Iglesia y las instituciones, sino también a los principios de libertad individual y civil que recogía tan pomposamente el artículo primero. Tras el verano de 1933 llegó la crisis política que aconsejó la convocatoria de elecciones generales. Se fijó, al final, el 19 de noviembre 62. Ante tal eventualidad la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), coalición de partidos de derecha, se impuso en dichas elecciones formando
57 Cf. ITU RRALD K , J. de, La Guerra de Franco, los vascos y la Iglesia, t. I, San Sebastián 1978, pp. 263-275. El intento del cardenal Francisco Vidal i Barraquer de mantener una vía de comunicación constante no cambió para nada la actitud republicana ni durante el período constitucional de la República ni durante los años de la guerra civil.
58 C f . R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. 1, La II República (1936-1939), Madrid 1993, pp. 2 ] 7-218. C í . C a l l a h a n , W. J., La Iglesia católica en España (1875-2002), Barcelona 2002, pp. 239-243.
59 Cf. BURLEIGH, M., Causas sagradas.Religión y política en Europa, Madrid 2006, p. 165. Cf. AndrÉS-Gallego, J., y PAZOS, A. M., La Iglesia en la España contemporánea II, 1936-1939, Madrid 1999, p. 16; C á rc e l O rti, V., Historia de la Iglesia en la España Contemporánea (ss. XIX y XX), Madrid 2002, p. 157.
<>0 Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. I, La II República (1936-1939), Madrid 1993, pp. 219-220. Esto demostraba claramente cual era la postura del gobierno republicano y sus objetivos con respecto a la cuestión religiosa.
61 Cf. BU R LE IG H , M., Causas sagradas. Religión y política en Europa, Madrid 2006, pp. 165-166; Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), l. I, La II República (19 36 -193 9 ), Madrid 1993, pp. 218-219 . Cf. C a l l a h a n , W . J., La Iglesia católica en España (1875-2002), Barcelona 2002, pp. 239-240. La Encíclica está firmada el 3 de junio de 1933. La enérgica protesta por parte del Vaticano lue inmediata y rápida.
62 Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. I, La II República (1936-1939), Madrid 1993, pp. 222-224. Unas elecciones en las que por vez primera votaban las mujeres. Fue el primer logro de avance social, de igualdad. También ocurrió que, por primera vez, ganaba la derecha, fruto de la unidad de casi todos los partidos confederados en la CEDA. Esto sirvió para proclamar que el voto femenino había sido esencialmente de derechas.
506
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R ÍG U E Z , O S A
gobierno con los Radicales de Alejandro Lerroux 6:í. De esta manera, el transcurso de estos años 1934 y 1935 se desarrolló sin demasiados sobresaltos. Más allá del nombramiento de Leandro Pita Romero 64 como embajador ante ia Santa Sede, se insistió en la posibilidad de negociar un Concordato, o al menos un modus vivendi. Por tanto, la orientación política durante este tiempo, que va desde noviembre de 1933 a febrero de 1936, va a estar dominada por la actuación de las negociaciones con Roma, suavizar la actitud anticlerical republicana y asentar una República social, estable y catalizadora de la plural realidad española.
Lamentablemente no fue posible. La revolución de Asturias en octubre de 1934 lo indispuso. Aun con todo se llevaron a cabo distintos borradores para llegar a algún tipo de acuerdo. El callejón sin salida fue definitivamente la exigencia del gobierno republicano de mantener a toda costa el ejercicio de presentación de obispos, cuando el Concordato de 1851 estaba reconocido como superado por ambas partes 65. El intento de resolver los problemas religiosos, con las negociaciones con la Santa Sede, terminó con un fracaso total ft6. En este intervalo es nom-
Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), L I, La II República (1936-1939), Madrid 1993, pp. 224-226. Alejandro Lerroux, viejo político formó gobierno con la CEDA de José María Gil Robles, político surgido de las filas de D. Angel Herrera Oria, más allá de sus posteriores divergencias, que con el tiempo inspiraría las corrientes de pensamiento Demócrata Cristiana. Cf. B u r l e i g h , M., Causas sagradas. Religión y política en Europa, Madrid 2006, pp. 166-168. Cf. C a l l a i i a n , W. J., La Iglesia católica, en España (1875-2002), Barcelona 2002, pp. 247-259.
64 Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. I, La II República (1936-1939), Madrid 1993, pp. 227. El nombramiento de Leandro Pita Romero era un intento de encaminar las relaciones diplomáticas entre la República y la Santa Sede que lamentablemente no llegarían a buen puerto.
65 Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. I, La II República (1936-1939), Madrid 1993, pp. 227-228. 233-235. Ni se llegó a elaborar un esquema de Concordato, ni al final hubo posibilidades de, al menos, llegar a un modus vivendi.
6<) Este fracaso fue debido a las distintas posturas y a las posiciones de salida, intento de negociación, y también de llegada. La Santa Sede no llegó a fiarse del todo de la acción gubernamental. Se necesitaba un cambio de orientación en la misma Constitución para la existencia de un modus vivendi que llevara a una estabilidad en la sociedad española. Nadie daba los pasos necesarios o al menos suficientes para producirse dicho cambio. Eran muchos los proyectos alternativos para dicha negociación y esta era todo menos clara. El resultado fue que el 25 de marzo de 1935 se puso punto final a tal negociación, la cual había sido larga, tensa y difícil. ¿Esto no pudo ser el detonante para que un año más tarde la situación religiosa fuese insostenible? Y la alteración de la paz política llevase al enfrentamiento social de la nación. Fue la última oportunidad para que
5 0 7
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A EN E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
brado cardenal Monseñor Isidro Gomá, que había sustituido a Pedro Segura como Arzobispo de Toledo 67. Esto llevaba aparejado el título de Primado de España, después de las rivalidades surgidas con Vidal i Barraquer sobre si la diócesis primada debiera ser Toledo o Tarragona. El deterioro progresivo de la situación política se produjo el 9 de diciembre de 1935 y, contra toda previsión, la estampida de los radicales empujó a la CEDA a salir del gabinete 68. Al final, después de varios intentos, entre ellos el de Miguel Maura 69, se forma nuevo gobierno con Manuel Portela Valladares el 14 de diciembre, pero sin apoyo parlamentario 70. La disolución de las Cortes se produce el día 7 de enero de 1936 y la convocatoria de nuevas elecciones para el 16 de febrero en primera vuelta y el 1 de marzo para la segunda 71. Pero de nuevo las circunstancias se precipitan y se anuncia la formación del Frente Popular el 15 de enero 72. El día 24 lo hacían los partidos de derechas. A pesar de todos los esfuerzos, el PNV no entraba en dicha coalición. Tras las elecciones del 16 de febrero 7:i, ganadas por el Frente Popular, la división estaba consumada. El gobierno de Manuel Portela Valladares 74 se desvanecía solo. Se pensó en declarar el estado de guerra. La dimisión fue aceptada finalmente el día 19 y comunicada en rueda de prensa 7,\ La formación del gobierno con Manuel Azaña de
ambos estamentos pudieran llegar a un entendimiento y haber resuelto con tranquilidad y sosiego la cuestión religiosa.
<u Isidro Gomá llega a la Diócesis de Toledo el 12 de abril de 1933 tras la salida del cardenal Pedro Segura, y es nombrado cardenal el 19 de diciembre de 1935.
68 C f . CA LL A H A N , W . J., La Iglesia católica en España (1875-2002), B a r c e l o n a 2 0 0 2 ,
p . 2 6 0 .
Miguel Maura y Gamazo (1887-1971). Firmó con los republicanos el Manifiesto que concluyó en el Pacto de San Sebastián en 1930. Fue ministro en el primer gobierno de la República.
70 Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. i, La II República (1936-1939). Madrid 1993, p. 457. La actuación de Manuel Portela Valladares fue desastrosa. Incapaz de poner orden, mantuvo el débil gobierno con miras a la convocatoria de nuevas elecciones para quitarse de en medio la pesada carga que llevaba en sus hombros.
71 Ibid., p . 4 5 8 .
‘2 Ibid., p. 459. La formación de frentes tanto de izquierda como derecha no hacían presagiar nada bueno y la intranquilidad fue la moneda de cambio más luerte, que llevaría al estallido y la voladura del sistema constitucional.
7:i Ibid., p . 4 6 2 - 4 6 4 .
74 Manuel Portela Valladares (1867-1952). Jefe del gobierno republicano en 1936, convocó las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular. Murió exiliado.
7) Cf. R E D O N D O , G., Historia de la Iglesia en España (1931 -1939). t. 1, La II República (1936-1939), Madrid 1993, p. 465.
5 0 8
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R Í G U E Z . O S A
nuevo parecía el mal menor. Pero la situación se desbordaba por momentos y las furias se desataron contra el Presidente de la República. Este fue destituido del cargo. Tras la interinidad del Presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, fue elegido Manuel Azaña. Se forma nuevo gobierno con Santiago Casares Quiroga 76. Las horas vuelan y las intervenciones en las Cortes se enturbian de tal manera que las amenazas directas son constantes en el hem iciclo de la Carrera de San Jerónimo. El Nuncio abandona definitivamente Madrid '7 el 11 de junio de 1936. Vidal Barraquer se despidió de Federico Tedeschini por carta el día 19. Las sesiones de las Cortes son cada vez más crispadas y desembocan en amenazas de muerte directas. El asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio rompió la tensa concordia civil y la precaria paz social que derivó en el enfrentamiento civil 78. La República reaccionó ante las adversidades de manera violenta y no manejó los resortes para mantener la paz social 79. Las elecciones del 16 de febrero de 1936, últimas de las celebradas democráticamente hasta las del 15 de junio de 1977, proyectaban una idéntica realidad desde una doble visión 80. La última manifestación religiosa, donde la gente acudió y manifestó su fervor, fueron las fiestas de la Virgen del Carmen. Como consecuencia de todo lo expuesto, la persecución religiosa afloró de la manera más feroz, despiadada y cruenta 81.
Este fue el lento proceso de preparación que, desde mayo del 1931 hasta el desencadenamiento de las hostilidades en julio de 1936, verifica que la persecución lo fue a causa de odio a la fe u odio a la Iglesia. A veces no se habla demasiado, pero los asesinatos de 47 sacerdotes en el País Vasco por elementos republicanos lo fueron por ser carlistas, monárquicos e incluso nacionalistas vascos, más que por ser sacerdotes. Además de 16 sacerdotes fusilados por los nacionales 82. La Igle-
76 Ibid., pp. 466. 470. 474." Ibid., p. 490. Había recibido el birrete cardenalicio de manos del Presidente de la
República antes de las Navidades de 1935. Tenía que incorporarse a Roma y permaneció casi un semestre.
78 Ibid., pp. 500. 502-503Cf. Iturkaldk, J. de, La Guerra de Franco, los vascos y la Iglesia, I. 1, San Sebas
tian 1978, pp. 433-440.ί!π Ibid., pp. 313-320.111 C f . C Á R C E L O R T I, V., La grau persecución. España 1 9 3 1 -1939. Barcelona 2000,
pp. 105-107.112 Ci. I t lr r a ld e , J. de, La Guerra de Franco, los vascos y la Iglesia, t. l., San Sebas
tián 1978, pp. 331-380. Lamentablemente también en la zona nacional se mataron a
509
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A EN E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A .
sia, que en muchas ocasiones es acusada de ponerse de parte de los llamados alzados, no tomó partido. Solamente tenemos que tener en cuenta un dato objetivo. En la zona llamada nacional no hubo ningún tipo de ofensa o persecución a las personas por su pensamiento religioso o por pertenecer a cualquier institución de carácter eclesial. Por el contrario en la denominada zona republicana son continúas las represalias, las detenciones, los registros domiciliarios, las delaciones y los asesinatos por ser sacerdotes, religiosos 83 o afines a lo católico, o por el simple hecho de acudir a misa o ser militante de Acción Católica. En muchas ocasiones se ha acusado a la Iglesia de participar en la conspiración del golpe de Estado, en su preparación y su desarrollo 84. Nada más lejos. Los ataques a la Iglesia Católica eran de carácter gratuito, no tenían razón de ser, la persecución desatada sólo encuentra una opción: el odio a lo que ella representaba 85. La Iglesia española, la Santa Sede 86 y el conjunto de la vida religiosa nunca quisieron ni el enfrentamiento ni la guerra, ni por supuesto indujeron a ella, bajo ningún concepto. No existe ninguna documentación ni testimonio que pueda inducir tal aseveración.
La persecución en la España republicana fue una tarea continúa hasta el final de la guerra, en marzo de 1939, pero que vivió los momentos más duros hasta el verano de 1937. Es decir, durante el pri-
religiosos y sacerdotes, en el País Vasco tanto en los últimos momentos de la República como con la llegada de las tropas nacionales. Cf. BuRLKtGH, M., Causas sagradas. Religión y política en Europa, Madrid 2006, pp. 173.
83 Ibid., pp. 169-171.84 Cf. R e d o n d o , Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. I, La Guerra Civil
(1936-1939), Madrid 1993, pp. 25-26. Sobre este tema se ha escrito mucho. Realmente no hay ninguna documentación que pueda establecer un vínculo de unión entre la Iglesia y los alzados. De ningún modo. Otra cosa es que se pusieran bajo su amparo y protección, puesto que en la llamada zona nacional ni se perseguía ni se asesinaba por ser sacerdote, religioso o simplemente católico. Es más, seguía existiendo culto público. En honor a la verdad también existía en la zona republicana del País Vasco.
85 Ibid., p p . 2 6 - 2 9 .
86 Ibid., pp. 30-32. La Secretaría de Estado Vaticana protestó enérgicamente ante el embajador español cerca de la Santa Sede, Luis de Zulueta. La primera nota llegó el 31 de julio, cuando la persecución se encontraba en todo su apogeo. La siguiente, el 21 de agosto. El periódico oficioso L'Osservatore Romano publicaría diversos artículos los días 27, 28 y 29 de julio y 10 y 11 de agosto donde se deploraba la situación que se vivía en España a causa de la revolución y la guerra civil. De todas formas la postura del Vaticano se puede decir que fue como poco “ muy cauta” . Pío XI siempre desconfió de las soluciones por la fuerza.
510
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R ÍG U E Z , O S A
mer año de confrontación bélica. Incluso, podemos decir que el poder republicano como tal no organizó tales atrocidades, pero fue siempre incapaz de controlar la situación. El concepto de autoridad desapareció con el proceso revolucionario. La República perdió el norte, el control total de la vida pública. Otra cosa distinta fue el culto, que nunca llegó a instaurarse de nuevo, quedó prohibido y reducido a la clandestinidad más absoluta. Al quedar España dividida por la rebelión militar, en la zona republicana se persiguió a los sacerdotes y se les acusó de alentar la insurrección militar o de efectuar disparos desde las torres de las iglesias, cuando no aparecía malintencionadamente la idea de que tenían almacenes de munición. Cuestión tan absurda que no merece ni respuesta. Por el contrario, en la zona nacional se ve a la Iglesia y a sus miembros como representantes de los valores morales y la unidad de la nación española. En el momento del levantamiento de las tropas de Africa, la situación religiosa del país, el hecho de ser católico, era motivo suficiente para que te pudieran detener, encarcelar y asesinar.
2 . L a g u e r r a y l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a
A la jerarquía eclesiástica le cogió la sublevación militar desprevenida y sin dar crédito a lo que se avecinaba. La creencia general era que la llegada de un golpe se terminaría en cuestión de horas o a lo sumo no más de dos días. No sucedió así. Muchos de los obispos residenciales no se encontraban en sus diócesis. Pero la Iglesia jerárquica no tomó partido. El tema religioso no aparece en ninguno de los bandos como excusa para tal despropósito. El 6 de agosto de 1936 se hace pública la Instrucción pastoral de los obispos de Vitoria y Pamplona 87. Ni Mateo Múgica ni Marcelino Olaechea la redactaron, sino que la autoría se debía al primado de España y cardenal de Toledo Isidro Goma 88. Su finalidad era manifestar y publicar un documento de paz ante los momentos graves que vivía el pueblo vasco por el enfrentamiento entre los nacionalistas católicos y los católicos del bando nacional, situación agudizada por la furiosa persecución religiosa existente en el resto de
B‘ Cf. REDONDO, G., Historia de ία Iglesia, en España (1931-1939), t. Π, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, pp. 61-62.
í!lt Ibid. , p. 61.
511
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A E N E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A .
España 89. Se analizaba la situación de levantamiento militar que se había producido dentro de Euzkadi y se ofrecía una orientación moral a sus ciudadanos. Navarra había quedado con las fuerzas carlistas, en Vitoria la inmensa mayoría de los nacionalistas se pasaron a los nacionales mientras que Bilbao y San Sebastián, con el gobierno de José Antonio Aguirre, permanecieron leales a la República 90. Esto era el síntoma externo de todo el choque que se había producido en la sociedad española. En realidad, era una cuestión nacionalista, pues lo que perseguían era formar gobierno autónomo, cosa que pudieron llevar a cabo posteriormente. Esto llevaba a un enfrentamiento entre católicos. Efectivamente, de una parte los nacionalistas vascos y los tradiciona- listas navarros en el frente del norte, los primeros haciendo causa común con los comunistas y el ejército del gobierno republicano, y de otra los tradicionalistas unidos al ejercito sublevado 91. Una lucha fratricida y el consiguiente escándalo que se producía ante la colaboración de los nacionalistas con los comunistas, perseguidores con saña de los católicos de la zona republicana que no fuera el territorio de Euzkadi 92.
Sin duda, era una situación que, por mucho que se quisiera darle algún sentido, éste siempre se perdía ante tanta hipocresía. El pensamiento religioso del pueblo vasco, la fuerte implantación de las creencias católicas dentro de los dirigentes del gobierno vasco, hacía posible esa realidad de la inexistencia de persecución religiosa dentro de su territorio, pero a la vez era incomprensible que esos mismos que allí marchaban juntos, al otro lado se dedicaran a procurar hacer desaparecer y asesinar a todos los que representaban los valores y la práctica religiosa. De esta manera, en la zona republicana la libertad de cultos nunca existió, era im posible su pervivencia; en la zona nacional se
89 Ibid., pp. 67-68.90 Ibid., p. 111. El gobierno vasco funcionó en lo que se puede denominar el aparato
externo. El frente de guerra casi desde el principio a las puertas, pues la ayuda republicana era mínima, no consiguió bajo ningún concepto las expectativas soñadas.
91 Est fue una de las mayores paradojas que se dieron durante la guerra civil. Se hicieron intentos para que los nacionalistas vascos de Bilbao y San Sebastián se pasaran al alzamiento militar en el norte, de igual manera que lo hizo Navarra al inicio de las hostilidades. Pero su fracaso hizo que se produjera algo sin precedentes.
92 El 1 de octubre de 1936 las Cortes Españolas aprobaban el Estatuto de Autonomía de Euzkadi. Sería la última reunión en el Palacio de San Jerónimo con muchos bancos vacíos de los diputados a causa de la guerra.
512
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R ÍG U E Z , O S A
desarrollaba fielmente la vivencia religiosa, la libertad para vivir la fe no tenía ningún tipo de condicionante. En la medida que los nacionales iban penetrando sobre territorio republicano así se iban abriendo las iglesias al culto 93 y las manifestaciones tradicionales de la fe se reponían de manera fehaciente 94. El fervor patriótico se unía al religioso. El hecho de tratar de defender la religión y la exaltación de la Patria, como contrapartida a la salvaje oposición de lo católico emprendida por el régimen republicano, desde el principio de su existencia, llevó como consecuencia a su propio hundimiento 95. La cosas no se podían ver de igual manera en ambos lados de la contienda, los valores no había forma de poder encajarlos. Dos estilos, dos planteamientos, dos opciones 96.
A continuación se produce la audiencia en Castelgandolfo, residencia veraniega del Papa, por parte de Pío XI, el día 14 de septiembre, a un numeroso grupo de españoles encabezados por los obispos de Cartagena, D. Miguel de los Santos Díaz Gomara; Vieh, D. Juan Perelló y Pon; Tortosa, D. Félix Bilbao Ugarriza y Seo de Urgel, D. Justino Guitar Viladerbó. En las palabras de S. S. Pío XI se plasmaba el reconocimiento sin atenuaciones del carácter de mártires a las víctimas de la persecución religiosa en España 97. Entre otros temas trataba de expresarse como Padre de todos, padre común, aunque también recogía el pensamiento de la Instrucción pastoral de 6 de agosto de Múgica y Olaechea, redactada por Gomá, dirigida contra los nacionalistas vascos que colaboraban desde su fe con los perseguidores de la vida eclesial en el resto de España. Pero el discurso del Papa quedo censurado en la
9,1 C f . C á r c e l O r t Í , V ., La gran persecución. España 1931-1939, Barcelona 2 0 0 0 , pp. 189-191. Lo religioso tenía un fuerte sentido de aceptación y el culto público era una manifestación de esa realidad.
94 C f . C a l l a h a n , W. J., La Iglesia católica en España (1875-2002), Barcelona 2002, pp. 286-287. Esto no implica ninguna relación entre ambas instancias: El gobierno de Burgos y la Iglesia católica.
95 Cf. C Á R C E L O r t Í , V., La gran persecución. España 1931-1939, Barcelona 2 0 0 0 ,
pp. 2 7 6 - 2 7 7 . Probablemente una de las causas que llevó a la República al fin que tuvo fue el choque con la Iglesia, la provocación sistemática contra aquello que aparecía como Iglesia y el enconamiento que tuvo desde el principio para llevar a expresarlo en su Constitución de 1931.
96 Ibid., p p . 2 7 8 - 2 7 9 .
97 Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. n, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, pp. 89-90.
513
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A EN E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
zona nacional porque al final pedía la reconciliación, la comprensión mutua, el respeto por las personas 98.
Esta situación derivó en la publicación de otra pastoral «Las dos ciudades» de Monseñor Enrique Plá y Deniel, obispo de Salamanca. Esta pastoral se inscribía en el prototipo del más radical pensamiento tradicio- nalista católico. No tiene eje político, sino expresión religiosa que buena parte del Episcopado asumió ante la sublevación. De inspiración agustiniana sobre la obra de S. Agustín, De Civitate Dei: «dos amores hicieron posible dos ciudades: la terrena, el amor de sí hasta el desprecio de Dios y la celeste, el amor de Dios hasta el desprecio propio» " . Esta carta fue firmada el 30 de septiembre de 1936. A partir de este momento aparecen otros temas colindantes. José Antonio Aguirre tomó posesión de la presidencia del gobierno de Euzkadi el 8 de octubre de 1936, después de la aprobación del Estatuto de Autonomía Vasco, y el 18 del mismo mes es expulsado por la Junta de Defensa Nacional Monseñor Mateo Mugica, que llega a Roma, invitado a alejarse de la diócesis, al menos de forma provisional. Las muertes de sacerdotes y religiosos por parte de los republicanos fueron 58 en el País Vasco; 15 por parte de los nacionales lü0.
Las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la República atravesaban una complicada coyuntura. Monseñor Silvio Sericano seguía siendo el Encargado de Negocios de la Nunciatura lül, pero se encontraba ausente. De otra parte, tras la breve estancia de Leandro Pita Romero 102, la representación republicana ante la Santa Sede 103 pasó a Luis de
Ibid., pp. 91 -92 . La Iglesia siempre mantuvo esa línea de reconciliación y el hecho de que el mensaje de Pío XI, difundido con motivo de la audiencia en el Palacio de Catelgandolfo, fuese censurado en esas expresiones, 11 0 era problema de la Iglesia ni de Roma ni tampoco de los católicos españoles. Era la Junta de Defensa Nacional. Sería posteriormente también el gobierno de Burgos.
99 R e d o n d o , G . , Historia de lu, Iglesia en España (1931-1939), t. II, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, pp. 94-95. C f . C a l l a h a n , W. J., La Iglesia, católica en España (1875-2002), Barcelona 2002, pp. 276-277.
10,1 Ibid., pp. 100-106. 109-113. 114. 138-139. 141-144.101 Ibid., pp. 164-165. Cf. G u i j a r r o , J. E, Persecución religiosa y Guerra Civil. La,
Iglesia en Madrid 1936-1939, Madrid 2006, pp. 331-336. Cf. A n d r é s - G a l l e g o , J., y P a z o s , A . M., La Iglesia en la España contemporánea II, 1936-1939, Madrid 1999, p. 31.
I,12 Leandro Pita Romero fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Santa Sede del 11 de junio de 1934 fecha de presentación de las Cartas Credenciales hasta mayo de 1936.
II,3 C f . R e d o n d o , G . , Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. 1, La, II República (1936-1939), Madrid 1993, p. 467.
514
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R Í G U E Z . O S A
Zulueta y Escolano 1()4, quien desempeña el cargo durante muy poco tiempo 105. Más tarde se negocia para que se haga cargo de la embajada de la plaza de España Alberto de Onaindía, pero la Santa Sede no lo acepta lü6. De hecho las relaciones eran teóricas dado que la Nunciatura se mantenía abierta pero sin personal acreditado oficialmente ni en Madrid, Valencia o Barcelona y su representación romana se encontraba en manos de los nacionales y sin embajador permanente 10'.
De otra parte, las relaciones con la España Nacional fueron progresando lentamente en la medida en que los acontecimientos requerían una nueva postura y toma de decisiones. Con la salida de Federico Tedeschini en junio de 1936 no tuvo ya reemplazo inmediato. El cardenal Isidro Gomá y Tomás fue nombrado Encargado oficioso y confidencial ante Franco en Burgos 108. A partir del 21 de septiembre de 1937 es nombrado Monseñor Ildebrando Antoniutti como Delegado Apostólico y Encargado de Negocios en Salamanca 109, hasta la llegada del nombramiento como Nuncio Apostólico de Gaetano Cicognani 1 l(l, el 16 de mayo de 1938. Las cartas credenciales fueron presentadas el 24 de junio. En contrapartida, Burgos enviaba como Encargado oficioso a D. Antonio Magaz Pers; posteriormente, el 7 de junio de 1937, Salamanca envía a Roma a Pablo de Churruca y Dotres como Encargado de Negocios 111, y, finalmente, como Embajador extraordinario y plenipotenciario a D. José Yaguas Messia 112, el 30 de junio de 1938.
101 Luis (le Zulueta y Escolano presentó sus Cartas Credenciales el 9 de mayo de1936 y siguió al frente de la legación diplomática ante la Santa Sede hasta diciembre de1936 en la que se va a Bogotá.
105 Cf. DÍAZ Maza, A., La Iglesia frente a la guerra, Madrid 2005, p. 39.106 C f . R e d o n d o , G . , Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. il, La Guerra
Civil (1936-1939), Madrid 1993, p. 386.1()' Ibid., p. 389. La situación estaba tan deteriorada que no había manera de encau
zar la realidad que estaban viviendo. La República intentó a la desesperada conseguir un reconocimiento real, porque el oficial seguía existiendo a pesar de lo sucedido.
11,8 Ibid., pp. 185-186. Burgos y Salamanca compartieron la capitalidad de la España nacional, mientras que la capital de la República fue Madrid, Valencia y Barcelona sucesivamente.
109 Ibid., pp. 323-327. Cf. BURI.F.IGII, M., Causas sagradas. Religión y política en Europa, Madrid 2006, p. 176.
1111 R e d o n d o , G . , Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. II, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, pp. 487-491.
111 Ibid., pp. 3 2 5 -3 2 7 . Cf. A n d r É S -G a l l e g o , J., y P azos, A . M., La Iglesia en la España contemporánea II, 1936-1939, Madrid 1999, p. 41.
112 R E D O N D O , G . , Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. II, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, pp. 491-492. A n d r f . s - G a l l e g o , J., y P a z o s , A . M., La Iglesia en la España contemporánea II, 1936-1939, Madrid 1999, p. 44.
5 1 5
I .Λ P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A EN E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A .
Los cambios manifiestan la lentitud del proceso de reconocim iento diplomático y la dificultad de la República de mantener al menos en apariencia las relaciones diplomáticas, cosa que nunca sucedió, expresión de lo que sucedía en las capitales republicanas. Con la entrada de nuevo gobierno, Monseñor Sericano abandona Madrid el 4 de noviembre de 1936, aunque permanece Alfonso Ariz Elcarte, religioso reden- torista, como secretario de la misma 11:5 y Luis de Zulueta había dejado la Embajada ante la Santa Sede. Esto supuso que el Vaticano dejaba de tener una verdadera relación con la República. Aunque oficialmente tendría dos representaciones 114.
La alianza entre nacionalistas vascos y comunistas en el Gobierno de Euzkadi hizo dar un paso adelante al Vaticano, con fuertes deseos de parar el enfrentamiento entre nacionales y nacionalistas. La entrada de Manuel de Irujo como ministro sin cartera en el gobierno republicano de Francisco Largo Caballero 116, el 25 de septiembre de 1936, supuso un intento pronto abandonado de solución. Una de las propuestas del nuevo ministro fue regularizar la situación religiosa en la España republicana. Redactó un informe sobre la persecución religiosa en la zona controlada por el gobierno republicano 117. Esto podía suponer
l l ! R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. II, La Guerra Civil (19 36 -193 9 ), Madrid 1993. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931- 1939), t. 11, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, p. 168.
111 Ibid., pp. 167-168. En los Anuarios Pontificios de 1937 y 1938 aparecen ambas representaciones. Anle el gobierno de Madrid, que ya no estaba en la capital y también ante el gobierno de Burgos. Cf. Marquina Barkio, A., «La Santa Sede y la guerra civil española», en Ecclesia (1986) 21-25. CÁRCEL OlíTÍ, V., «La Iglesia en la II República y en la guerra civil 1931-1939», en GARCÍA V1LL0SLADA, R. (dir.), Historia la Iglesia en España, Madrid 1979, pp. 381-383.
115 Manuel de Irujo (1892 -1981). Miembro del Partido Nacionalista Vasco, fue ministro de Justicia durante la Guerra Civil: se exilió en 1939, residiendo en París y Londres.
116 Ibid., p. 167. La figura de Manuel de Irujo fue como el rayo de esperanza en el gobierno de Francisco Largo Caballero como ministro sin cartera, después como ministro de Justicia del gobierno de Juan Negrín, y posteriormente otra vez en dicho gobierno como ministro sin (tartera. Hizo todo lo que estaba en su mano y lo que se había propuesto. Otra cosa bien distinta sería la actitud primero de Largo Caballero y después la de Juan Negrín. CAUCEL Ο κτί, V., «La Iglesia en la II República y en la guerra civil 1 9 3 1 - 1939», en GARCÍA Vll.I.OSLADA, R. (dir.), Historia la Iglesia en España. Madrid 1979, pp. 383-384.
117 Cf. R e v u e lt a GONZALEZ, M., El anticlericalismo español en sus documentos, Barcelona 1999, pp. 149-150. Cf. REDONDO, G ., Historia de la Iglesia en España ( 1931- 1939), i. II, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, pp. 237-238.
516
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R Í G U E Z , O S A
un acercamiento en las relaciones con la Santa Sede y abrir un diálogo permanente, pero la moción fue rechazada por el gabinete de Largo Caballero y el fracaso de Manuel de Irujo fue patente 118. Pero Roma a partir del 11 de enero trató de conseguir poner fin a la guerra en territorio vasco, guerra entre católicos 119 que, lamentablemente, desembocó en un desagradable incidente en mayo de 1937, que dio por terminado el proceso de negociación, sobre todo por las interferencias del gobierno de Valencia 120 y que, a pesar de todo, se mantuvo una intensa actividad diplomática hasta el final con la entrada en Bilbao de los nacionales. Pero en este contexto se produce una crisis ministerial para intentar poner orden en el territorio controlado por Valencia y Manuel de Irujo entró a formar parte del nuevo gobierno republicano de Juan Negrín 12i, asumiendo la cartera de Justicia 122 el 12 de mayo de 1937. Pero poco le duró el cargo, pues el 11 de diciembre se le pedía desde el partido nacionalista vasco la salida del gobierno republicano como ministro de Justicia 123. Seguiría de ministro sin cartera hasta la crisis de agosto de 1938. Como titular de Justicia, Manuel de Irujo tuvo que disolver el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y firmar un decreto sobre tribunales especiales con vistas a puerta cerrada. Ni pudo frenar los resortes de la persecución religiosa ni ofrecer las garantías constitucionales en la aplicación de las leyes y su aplicación en los tribunales de Justicia l24.
llí! Cf. R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. n, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, p. 238. Cf. B u r e e i g h , M., Causas sagradas. Religión y política en Europa, Madrid 2006, pp. 175.
119 R E D O N D O , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. II, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, pp. 242-243. Esto fue uno de los mayores escándalos en los círculos intelectuales europeos y norteamericanos. El enfrentamiento entre católicos.
120 Ibid., pp. 268-269. El gobierno de Valencia no quería que los vascos, el gobierno de Euzkadi, llegase a ningún compromiso con los sublevados. De hecho, estaba interfiriendo en la correspondencia entre el Vaticano y Bilbao. Hasta el punto que el gobierno vasco nunca llegó a saber de la existencia de dicha intervención vaticana. Valencia manipuló la información y la correspondencia.
121 Juan Negrín López (1887-1956). Ministro de Economía y Hacienda al comienzo de la Guerra civil. Tras dimisión de Largo Caballero, en 1937, es presidente del Consejo de Ministros. En 1938 tras la salida de Indalecio Prieto del ministerio de la Guerra, asumió la dirección de la misma. Se exilio en 1939.
122 R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. II, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, pp. 270-273.
I2;i Ibid., pp. 270. 2841211 Ibid., pp. 284-286.
517
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A EN E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
Con todos los intentos de mediación fracasados, en julio se va a perfilar otra carta colectiva del episcopado español sobre la situación religiosa, firmada el 1 de julio del mismo año. La carta recoge la simple exposición, en grandes líneas, de los hechos que caracterizan la guerra y la fisonomía que la envuelve, la postura ante la guerra, las circunstancias del quinquenio anterior, el alzamiento y la revolución, las características de la acción comunista, el movimiento nacional, la postura de la jerarquía católica ante la nueva situación. El objetivo es que los demás obispos tuvieran conocimiento de lo que acontecía en España y así pusieran de manifiesto la realidad informando a la opinión pública internacional. Firmaron todos los obispos residenciales que se encontraban en zona nacional. 43 residenciales y 5 Vicarios capitulares de diócesis con sede vacante, 5 Administradores apostólicos. No lo hicieron los de las diócesis de la zona republicana. Tampoco Pedro Segura, dimisionario de Toledo. Al final no firmaron libre y conscientemente el cardenal Arzobispo de Tarragona, Francisco Vidal i Barraquer y el obispo de Vitoria Mateo Múgica Urrestarazu, que residían en Italia. La Colectiva, como se la denominó en muchos ambientes, tuvo un impacto muy importante en todos los medios políticos, sociales y de com unicación 12·\ Las respuestas de otros episcopados no tardaron mucho tiempo en llegar, en apoyo total a la Iglesia española que sufría los zarpazos de la barbarie persecutoria republicana y el reconocimiento unánime de que dicha persecución se debía al comunismo. De todas formas también hubo reticencias en Roma126 y en algunos sectores católicos extranjeros127 que no querían que la Iglesia apareciera como demasiado cercana a un determinado régimen político. De aquí que surgieran choques frontales con algunos obispos, como el nuevo prelado que se haría cargo de la archidiócesis sevillana después de tomar posesión Pedro Segura a la muerte del cardenal Eustaquio Ilun- dain y Esteban, el 12 de octubre de 1937; Antonio Pildain y Zapiain
125 Ibid., pp. 310-311. 315-316. La Colectiva tuvo mucha importancia para definir cuál era la situación de la Iglesia en la España republicana y también la de la mala prensa de algunos sectores que no deseaban que se conociese la realidad en Europa. Cf. J. F. G U IJA R R O , Persecución religiosa y Guerra Civil. La Iglesia en Madrid 1936-1939, Madrid 2006, pp. 342-358. Cf. ÁLVA RE Z B O LA D O , A., «Los obispos españoles y la guerra civil», en Ecclesia 2279-2280 (9/16.8.1986) 16-19. C Á R C E L O r t i , V., Historia de la Iglesia en la España Contemporánea (ss. X I X y X X ) , Madrid 2002, pp. 175-179.
,2<’ R E D O N D O , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. II, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, pp. 317-319.
127 Ibid., pp. 343-346.
5 1 8
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R ÍG U E Z , O S A
como obispo de Las Palmas de Gran Canaria el 19 de marzo de 1937 mantuvo sus diferencias con el nuevo Estado desde el principio como ocurrió con otros obispos finalizada la guerra. Fue muy debatida la Colectiva del episcopado en círculos intelectuales europeos128. El año 1937 terminó con la Conferencia de Metropolitanos en Venta de Baños (Palencia), del 10 al 13 de noviembre129. En ella se debatió la repercusión de la Carta Colectiva, la enseñanza religiosa y las Encíclicas Mit Brennender Sorge (Con viva preocupación) sobre la situación de la Iglesia en Alemania y condena del Nazismo y la Divini Redemptoris (Divino Redentor), sobre la condena de comunismo ateo, del 14 y 19 de marzo de 1937 respectivamente130. La Iglesia vivía con desvelo el acercamiento nacional a los regímenes totalitarios. Otro tema debatido fue la situación de la Acción Católica131.
Con el inicio del nuevo año 1938 la persecución religiosa se mantenía en el territorio en manos de la República. Con la entrada de los republicanos en Teruel, su Obispo, el P Anselmo Polanco Fontecha, agustino132, fue detenido y como hemos dicho anteriormente pasó por las cárceles de Valencia y Barcelona133. Monseñor Polanco había firmado la Carta Colectiva. A ello siguió una matanza de 90 religiosos y sacerdotes. Esto no era una buena carta de presentación de la república ante los medios internacionales como arrepentida de lo sucedido anteriormente. Nada más lejos. A esto se le añade el hecho de reiterar las disposiciones del decreto de 11 de agosto de 1936 sobre la disolución de las órdenes y congregaciones religiosas y la nacionalización de sus bienes134.
128 Ibid., pp. 349-352. 354-368.129 Ibid., pp. 378-381.l:,° Ibid., pp.207-219. También prácticamente fue ignorada en la zona nacional la
encíclica Mit brennender sorge, pues era la condena total del régimen nazi, pero sí se dio a conocer Divini Redemptoris, acerca de la condena del comunismo ateo. C f . CA LLAH AN , W. J., La Iglesia católica en España (1875-2002), Barcelona 2002, p. 295.
131 R e d o n d o , G . , Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. II, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, pp. 381-383.
M2 Cf. D ÍA Z M a z a , A., La Iglesia frente a la guerra, M a d r i d 2005, p. 29.1:,:i Cf. R e d o n d o , G . , Historia de la Iglesia en España (1936-1939), t. II, La Guerra
Civil (1936-1939), p. 25. En un principio había salvado la vida con la entrada de los republicanos en Teruel en enero de 1938.
134 Cf. Ibid., pp. 408-409. Esto suponía el recrudecimiento de la persecución religiosa sobre el papel y sobre los hechos reales. Se volvía a la legislación de 1933 y 1936.
5 1 9
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A EN E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
El 11 de febrero de 1938, Manuel de Irujo hace una invitación para visitar su diócesis al cardenal Francisco Vidal i Barraquer por encargo del presidente del gobierno Juan Negrín y del ministro de Estado, José Girai135. La invitación, que se cursaría de nuevo dos meses más tarde, garantizaba la seguridad del Cardenal y el respeto a la persona, la dignidad y la jerarquía que representaba. Vidal i Barraquer respondió a finales de abril, manifestando la imposibilidad de aceptar dicha invitación cuando se encontraban en prisión religiosos y seglares por ser católicos exclusivamente. Recordaba también que las autoridades republicanas no habían hecho ni un gesto de acercamiento, ni mostrado cambio en las relaciones con la Iglesia, ni presentado disculpa alguna sobre la destrucción de edificios eclesiásticos o la incautación de bienes eclesiásticos. Además, el Cardenal se ofrecía como rehén a cambio de que fuesen liberados todos los sacerdotes presos y se diera la seguridad de respetar la libertad de los mismos en lo sucesivo 136.
Otra cuestión fue la de Monseñor Anselmo Polanco, que tras la entrada de los republicanos en Teruel había sido detenido. Se trató de la misión de Alberto de Onaindía ante Indalecio Prieto para poder rescatarle 137. Se conocían las gestiones realizadas por el cardenal Arzobispo de París, Jean Verdier, en el sentido de que se guardaran las debidas atenciones. El plan consistía en entregar al obispo de Teruel a los vascos y que decidiera en el momento de su liberación residir fuera de España. Incluso se aconsejaba que interviniera Roma. Parece que la Santa Sede no vio conveniente esa actuación cerca del gobierno republicano, y mucho menos imponerle vivir fuera de España, lo que impediría al P Polanco volver a su diócesis en la zona nacional 13íí. Era también para la República una forma fácil de conseguir rentabilidad política ante la liberación de un obispo. Lamentablemente ya sabemos cómo terminó Monseñor Anselmo Polanco Fontecha. Con ello se demuestra que tampoco habían cambiado mucho las cosas en el terre-
l:« C f ./όίΥ Ι,ρ . 417.136 Ibid., pp. 418 y 460.l:í7 Ibid., pp. 418-419. Parece que Indalecio Prielo estaba de acuerdo para ponerle a
disposición de los vascos de Alberto de Onaindía y así dejarle en libertad138 Ibid., p. 419. Las conversaciones por medio del cardenal Jean Verdier de París,
para que la Santa Sede interviniera ante las autoridades republicanas parece que no lo vio prudente. C Á R C E L O r t i , V., Historia de la Iglesia en la España Contemporánea (ss. X I X y X X ) , Madrid 2002, p. 183.
5 2 0
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R Í G U E Z , O S A
no religioso. Seguía la persecución religiosa en el mismo tono de los primeros meses de la sublevación y la revolución.
Otro incidente, esta vez del lado nacional, fue el nombramiento del obispo de León, en la persona del P Carmelo Ballester de la Congregación de la Misión 139. Esta tensión hizo que los nombramientos episcopales se congelaran hasta el acuerdo de 1941. Otro de los motivos de enfrentamiento con Salamanca fue el hecho de la prohibición de predicar en euskera 140. Pese a esas tensiones, el tema que sonaba era el nombramiento de un Nuncio Apostólico, con lo que la Santa Sede daba el paso de establecer relaciones diplomáticas plenas con el Gobierno de Burgos. Pese a los intentos del cardenal Isidro Gomá, que estaba en Roma durante la Semana Santa, para que permaneciera monseñor Ildebrando Antoniutti, la dirección de la Secretaría de Estado pensó en monseñor Gaetano Cicognani 141, tras la salida de Viena y cerrarse la Nunciatura al incorporarse Austria al Reich alemán solo quedaba la nunciatura en Berlín como única representación diplomática del Vaticano. Así asumía como embajador José María Yanguas Messia cerca de la Santa Sede. La fecha es la del 16 de mayo.
Una nueva ofensiva de tono diplomático la realiza el gobierno de Juan Negrín el 30 de junio. Desea encarecidamente que se restablezcan las relaciones entre Barcelona y Roma. Pero los puntos sobre los cuales se quiere establecer dicho diálogo son del todo inviables 142. Apertura de ciertas iglesias, las de menor importancia, salida del país del clero regular, es decir, una expulsión en toda regla como la de la Compañía de Jesús en 1932. Era evidente que estos planteamientos eran inaceptables para Roma. Además se notaba que el tema de un nuncio en Salamanca suponía tener ya perdida, de antemano, una carta decisiva. Parece mentira pero las relaciones con la República nunca se habían roto oficialmente.
!:w R e d o n d o , G., Historia de la Iglesia en España (1931-1939), t. II, La Guerra Civil (1936-1939), Madrid 1993, pp. 411-412.
140 Ibid., pp. 439-440. El tema del idioma no sentó nada bien a Roma. Eran evidentes los choques entre la Santa Sede y el gobierno de Burgos. Esto se acrecentarán posteriormente con el nombramiento de algunos obispos, etc.
141 Ibid., pp. 468-472.142 Ibid., pp. 496-498. Lo que Juan Negrín deseaba es que la zona republicana apa
reciera como si existiese una normalidad religiosa a costa de lo que fuese. En el fondo necesitaba la fuerza del Vaticano para presentar su gobierno con más comodidad ante Europa y el mundo. Recogió los frutos que había cosechado la República durante toda su existencia.
521
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A E N E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
En estos días se produjo también el hecho, un tanto insólito y desde luego anecdótico, ocurrido en las calles de Barcelona el 17 de octubre de 1938. Se trataba de un entierro católico con las características acostumbradas, pero que no se celebraba desde hacía años. La causa fue el funeral de un capitán vasco 143. El gobierno de Euzkadi quería celebrarle con rito católico, con sacerdote revestido y, por supuesto, con cruz alzada y ciriales por la vía publica de la ciudad. La autorización por parte eclesiástica fue denegada, pues se trataba de un acto de culto público que estaba terminantemente prohibido. El acto se celebró con un sacerdote vasco y con la asistencia de las autoridades, ministros republicanos y altas personalidades. Esto creo cierta tensión y fue censurado por los católicos que lo identificaron con un acto político más que religioso, dirigido a la propaganda internacional que se conoció en todo el mundo.
Los actos de propaganda de la República fueron muy numerosos, nada religiosos, más bien una manifestación de signo político con una marcada actitud de cara a la galería y poder aunar intereses particulares que no respondían de ningún modo a una clara y definitiva acción de cambio. También la creación de un Comisariado general de Cultos que quiso poner en marcha ya Manuel de Irujo y que no se le permitió 144 porque nadie en el gobierno apoyó la idea. En este orden de cosas, la situación ante una reducción en picado del territorio de la zona republicana supuso la práctica imposibilidad de que el cardenal Francisco Vidal i Barraquer pudiera regresar de nuevo a su archidiócesis tarraconense 145 en las miras del gobierno de Salamanca, tema que ya estaba tratado en el Consejo de Ministros y recogido el 29 de noviembre de 1938. El embajador Yanguas Messia se lo transmitió 146. Tampoco se aceptaba que lo fuera por persona interpuesta por su Vicario Salvador Rial 147 y a la negativa de José María Torrent a restaurar el culto público en Barcelona se unió de un lado la tentativa de Burgos de instar para mantener el Concordato de 1851 y de otro la constitución del
143 Ibid., pp. 538-539. Toda la sociedad catalana vio un engaño pavoroso por parte del gobierno y dar una señal de normalidad religiosa. El funeral se hizo pero no habiendo sido permitido ni civil ni eclesiásticamente.
144 Ibid., pp. 555-558.145 Ibid., pp. 579-581.146 Ibid., pp. 587-590.147 Ibid., pp. 533-538.
5 2 2
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R Í G U E Z , O S A
Comisariado de Cultos el día 9 de diciembre de 1938. Se veía la necesidad de regular y asegurar el ejercicio de la libertad religiosa y echaba la culpa de las dificultades existentes a la falta de entendimiento de una parte de la jerarquía de la Iglesia. Puede parecer inverosímil, pero fue real. Esta sería la última posibilidad que tuvo el gobierno de Barcelona para conseguir tener un poco de credibilidad tanto interna como externa, pues en el fondo no se pudo hacer nada l4íi.
Con la ofensiva sobre Cataluña se termina el difícil año 1938 y comienza el nuevo de 1939. El día 10 de enero se reúnen los Vicarios generales de las diócesis catalanas para pedir mayor seguridad en la práctica de la libertad religiosa y de cultos y se presentaba de nuevo la petición para conseguir la libertad para monseñor Anselmo Polanco, que seguía encarcelado. Ambas cuestiones no se resolvieron favorablemente. Los permisos no llegaron hasta el día 12 de enero. Pero el derrumbe del frente en Cataluña fue inmediato y los nacionales entraban en Barcelona el 26 del mismo mes l4q. En resumen, el Comisaria- do terminó, como también lo hizo el aparato que sostenía a duras penas a la II República española. El día 21 de enero se derogaba la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas 1:Λ de 2 de junio de 1933, en previsión de un mayor margen de maniobra para las negociaciones de un posible Concordato.
En todo este proceso sólo queda recordar el asesinato del beato Anselmo Polanco Fontecha el 7 de febrero de 1939, en las circunstancias ya descritas anteriormente 151, y la negativa absoluta a que el cardenal Francisco Vidal i Barraquer vuelva a tomar posesión de su diócesis de Tarragona. El 28 de marzo, con la llegada de los nacionales a
l4í! Ibid., pp. 561-562. La credibilidad del gobierno republicano de Barcelona era como la de un documento mojado que no tenía consistencia ninguna.
149 Ibid., p. 562. La entrada de los nacionales en Barcelona hace ya suponer que el derrumbe general se puede producir de un momento a otro. Esto sería fatídico para Monseñor Anselmo Polanco, OSA.
150 Ibid., pp. 568-571. La abolición por parte del gobierno de Burgos de dicha ley de confesiones y Congregaciones religiosas unilateralmente era un punto a su favor para la posible negociación de un Concordato que las autoridades nacionales querían firmar a toda costa.
1,1 Ibid., pp. 417-418. Monseñor Anselmo Polanco Fontecha, OSA, era asesinado en los estertores finales de la Guerra Civil, el 7 de febrero de 1939, con la disculpa de un ataque de la aviación nacional en su retirada hacia la frontera francesa del ejército de la República.
5 2 3
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A E N E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
Madrid l52, se restaura el culto, a pesar de la situación de los templos. La guerra finaliza el 1 de abril. Entre todos estos últimos sucesos se produce un cambio muy importante. El 10 de febrero murió el Papa Pío XI. En el Cónclave fue elegido como sucesor el día 2 de marzo el hasta entonces cardenal Secretario de Estado Eugenio Pacelli, que tomó el nombre de Pío XII l53.
3 . C o n c l u s ió n
Tanto en la tragedia que supuso la confrontación armada entre españoles, la contienda civil, cuanto ante la persecución religiosa desatada desde el inicio, la Iglesia asumió como propio el papel de moderar los odios, las venganzas y buscar la reconciliación nacional desde el primer momento entre todos los españoles, aunque no siempre alcanzara sus propósitos, cuestiones que son muy conflictivas cuando las pasiones se desatan y que no siempre se consiguen aunar. Fue, sin duda, la mayor tragedia de la historia de la Iglesia en España, persecución reconocida por todos o al menos por los que desean ver la realidad de manera objetiva, que a veces resulta difícil debido a las posiciones previas y a prejuicios establecidos de antemano. La encarnizada persecución dio, como es bien sabido, un cúmulo de mártires que han comenzado a ser beatificados hace unos años. Fue Juan Pablo II quien dio el primer paso. Así se manifestaba en una audiencia a los obispos españoles:
«España es un país de profunda raigambre cristiana. La fe en Cristo y la pertenencia a la Iglesia han acompañado la vida de los españoles en su historia y han inspirado sus actuaciones a lo largo de los siglos. La Iglesia en vuestra Nación tiene una gloriosa trayectoria de generosidad y sacrificio, de fuerte espiritualidad y altruismo y ha ofrecido a la Iglesia universal numerosos hijos e hijas que han
152 Ibid., p. 600. La persecución religiosa desaparece con la entrada de los nacionales en Madrid.
153 Ibid., pp. 592-595. El anuncio de la proclamación del nuevo Papa no cae muy bien en los círculos políticos y sociales del gobierno de Burgos. Hay que recordar que anteriormente Eugenio Pacelli había sido Secretario de Estado con Pío XI y se había distinguido siempre por una excesiva neutralidad sobre los acontecimientos de la guerra civil ya desde su inicio. Esto suponía que unido a las tensiones en la relaciones con el gobierno de Burgos, las dificultades para dar el paso hacia un reconocimiento pleno de relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la España Nacional, se mantenía ciertas reticencias por parte de Burgos. Se le había visto como aquel que se encontraba, en la sombra, detrás de Aquiles Ratti (Pío XI). La imagen mejoraría evidentemente con el tiempo.
5 2 4
E N R IQ U E S O M A V IL L A R O D R I G U E Z , O S A
sobresalido a menudo por la práctica de las virtudes en grado heroico o por su testimonio martirial. Yo mismo he tenido el gozo de canonizar o beatificar a numerosos hijos e hijas de España. En mi carta apostólica Tertio millennio adveniente propuse el estudio, actualización y presentación a los fieles del patrimonio de santidad (n.37), seguro de que en esta hora histórica será una preciosa y valiosa ayuda para los pastores y fieles como punto de referencia en su vida cristiana, tanto más cuanto que muchos de los retos y problemas aún presentes en vuestra nación ya existieron en otros momentos, siendo los santos quienes dieron brillante respuesta con su amor a Dios y al prójimo. Las vivas raíces cristianas de España, como puse de relieve mi última visita pastoral en mayo de 2003, no pueden arrancarse, sino que han de seguir nutriendo el crecimiento armónico de la socie
dad
Ya se habían cumplido las condiciones que exigió Pablo VI: una era que hubiese pasado más de 50 años sobre los hechos acaecidos y la otra que España tuviera un sistema democrático de gobierno. La Iglesia española, además, ha pedido perdón en numerosas ocasiones por aquellos actos que, sin pretenderlo, hubieran favorecido el enfrentamiento civil. Lo hizo con ocasión de la carta colectiva de 1 de julio de 1937; en la carta pastoral La hora presente, de Monseñor Leopoldo Eijo y Garay ]5:;>, de 28 de marzo de 1939 dirigida a los diocesanos de Madrid-Alcalá, en el documento final de la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes 1,6 de septiembre de 1971; en el documento de la
1>1 JlJAN P a b l o II, La Iglesia en España: preocupación por sus retos y dificultades. Discurso de Juan Pablo II al primer grupo de obispos españoles con ocasión de su visita ad limina (24-1-2005), en Ecclesia 3242 (29.1.2005) 24.
ir>.> Fiimacla en ¡a fecha de la entrada de los nacionales en Madrid, más simbólica que real hablaba también de la paz y del perdón: «Para que esa paz de Cristo reine de verdad en vuestra alma, notadlo bien, amadísimos hijos, y quedaos muy grabado en vuestras almas, habéis de desterrar de vuestros corazones todo rescoldo de odio o de aversión. Perdonad a vuestros perseguidores; orad por ellos; sólo cuando la mirada de nuestro Padre que está en los cielos se complazca viéndonos perdonar y pedirle por nuestros enemigos, florecerá entre nosotros la verdadera paz». Edición de la Delegación Nacional de Frentes y Hospitales, p. 32.
1:’6 Celebrada del 13 al 18 de septiembre de 1971: «Esta conversión exige de nosotros -sacerdotes y ob ispos- una clara toma de conciencia en nuestro papel de sembradores de paz (Mt 10,13) y de ministros de la reconciliación (2 Cor 5,18), en el seno de nuestro pueblo. Pues es tarea de la Iglesia promover entre los españoles la superación de todo rencor y la construcción de la unidad en el amor, ley básica del Evangelio por encima de las inevitables discrepancias, de los pluralismos políticos, sociales y generacionales». Cf. Ecclesia 1560 (25.9.1971) 22.
5 2 5
L A P E R S E C U C IÓ N R E L IG IO S A E N E S P A Ñ A D U R A N T E L A D É C A D A D E L O S A Ñ O S T R E IN T A ..
Conferencia Episcopal Española Constructores de la paz 157, de 1986; La fidelidad dura por siempre. Mirada de f e al siglo XX l58, de 1999. Se necesitan aún más expresiones para vivir desde la reconciliación 159 y asumiendo el perdón mutuo.
ir’7 El texto del documento dice así: «Aunque la Iglesia no pretende estar libre de todo error, quienes reprochan el haberse alineado con una de las partes contendientes deben tener en cuenta la dureza de la persecución religiosa desatada en España desde 1931. Nada de esto, ni por una parte ni por otra, se debe repetir. Que el perdón y la magnanimidad sean el clima de los nuevos tiempos. Recojamos todos la herencia de los que murieron por la fe, perdonando a quienes los mataban, y de cuantos ofrecieron sus vidas por un futuro de paz y justicia para todos los españoles». Cf. Ecclesia 2259 (8/15.3.1986) 37.
158 Se expresaba en estos términos: «También España fu e arrastrada a la guerra civil más destructiva de su historia. No queremos señalar culpas a nadie en esta trágica ruptura de la convivencia entre los españoles. Deseamos más bien pedir el perdón de Dios para todos los que estuvieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba, estuvieran en uno u otro bando de los frentes trazados por la guerra. La sangre de tantos conciudadanos nuestros derramada como consecuencia de odios y venganzas, siempre injustificables, y en el caso de muchos hermanos y hermanas como ofrenda martirial de la fe , sigue clamando al Cielo para pedir la reconciliación y la paz». Cf. Ecclesia 2975 (11.12.1999) 13.
1,9 C f . D lA Z M e r c h Á N , G . , «La Iglesia, signo de reconciliación entre los españoles», en Ecclesia 2279-2280 (8/16.8.1986) 34-37.
526
SUELTOS
EPISTOLARIO SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LA ORDEN AGUSTINIANA EN LA ARGENTINA
Emiliano Sánchez Pérez, OSA ·
A M ODO DE INTRODUCCIÓN 1
Cuando comenzamos las primeras pesquisas archivísticas en orden a conocer y escribir la historia de la restauración de la Orden Agustiniana en la Argentina por religiosos agustinos españoles, nos encontramos de inmediato con una peculiar sorpresa: extrañamente, no tenían ningún dato o referencia sobre qué había sido de la Orden en la República desde el inicio de la época patria, representada institucionalmente por los dos conventos cuyanos de San Juan y Mendoza. En el campo episcopal, la Orden estuvo también muy bien representada por las dos glorias episcopales de Córdoba del Tucumán Fr. Melchor de Maldonado y Saavedra (1632-1661) y Fr. Nicolás de Ulloa (1679-1686) 2. La más elemental prudencia exigía a los nuevos pioneros agustinos obtener toda la información posible sobre las postrimerías de la Orden en la Argentina, que, desgajada de su Provincia madre, la de Chile, por las nuevas autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y sometida a la antica-
• Emiliano Sánchez Pérez es agustino, licenciado en Historia y reside e investiga desde hace años en Argentina.
1 Toda esta documentación la hemos recogido del Archivo del Vicariato San Alonso de Orozco, en el Colegio y Parroquia San Agustín de Buenos Aires.
2 SÁNCHEZ P É R E Z, E., «Los obispos agustinos del Tucumán en el siglo XVII: Fr. Melchor de Maldonado y Fr. Nicolás de Ulloa», en San Agustín. Un hombre para hoy, Congreso Agustiniano de Teología en el Aniversario del nacimiento de S a n Agustín, Buenos Aires, 26-28 de agosto de 2004, t. II, Ed. Religión y Cultura, Buenos Aires 2006, pp. 431-502.
RELIGIÓN Y CULTURA, LV (2008), 527-568
5 2 7
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E LA O R D E N A G U S T IN IA N A EN A R G E N T IN A
nónica Comisaría General de Regulares 5, Obispado de Córdoba 4, terminó erigiéndose en la Provincia Agustiniana de Cuyo 5, totalmente anticanónica también. A partir de ahí, se vieron sometidos continuamente a fuertes presiones emanadas de la leyes de reforma de regulares 6 que, ilegalmente, emitió el nuevo poder civil, ilegal y erróneamente heredero del anterior Patronato Real, al que superó con creces, para posteriormente tener que aceptar la imposición civil de separación de ambos conventos 7, rompiendo así entre ellos toda relación institucional, lo que provocó una generalizada desbandada secularizadora de sus religiosos conventuales, que los dejó prácticamente vacíos.
Este proceso secularizador coincidió con la famosa Misión Pontificia de Mons. Juan Muzi a Chile y las Provincias Unidas 8, que, por falta de colaboración de las nuevas autoridades de éstas, fracasó. Así,
:i C A R R A SC O , «La Comisaría General de Regulares de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 1813 -181 6», en Archivum, Revista de la Junta de Historia eclesiástica argentina, t. 1 (1943), cuad. 2, pp. 488-489; ibid., El Congresal de Tucumán Fr, Justo de Santa María de Oro, Tucumán 1921, pp. 212-213; ZU R E T T I, J. C., Flistoria eclesiástica argentina, Buenos Aires 1945, p. 189. Ibid., p. 189.
4 A r c h i v o d e l A r z o b i s p a d o d e C ó r d o b a ( A A C ) , Expediente sobre la Reform a de Regulares de Mendoza y su sujeción al Ordinario, junto con una carta de cada uno de sus Priores sobre dicho expediente, treinta y tres (33) fojas sin numerar. A ñ o 1823. Estado de conservación irregular y deficiente, leg. 3; ibid., Carta del Vicario Foráneo de la diócesis José Godoy al Provisor y Gobernador del Obispado José Gabriel Vázquez sobre la aceptación de la Reforma de Regulares en el Convento de Agustinos, 22 de Julio de 1823, tres (3) fojas sin numerar. Estado de conservación deficiente, leg. 3.
5 «Un capítulo celebrado en Mendoza», en Archivo Histórico Hispano Agustiniano 15 (1921) 35 4 -3 55 ; «Acta celebrada en Mendoza el 15 de Septiembre de 1819 por las comunidades de Mendoza y San Juan, representadas en los nueve Padres constituyentes», en Archivo Viceprovincial, Buenos Aires. Es copia de los originales que obran en poder del coleccionista Sr. Agustín V. Gnecco, en San Juan, de donde obtuvo copia el P Vicario Provincial Joaquín Fernández; V e r d a c u e r , J. A., Historia Eclesiástica de Cuyo, t. II, pp. 944 ss.
6 AAC, Carta del Prior Vicente Atiendo al Provisor de Mendoza D. José Gabriel Vázquez con motivo de la separación de los conventos de San Juan y Mendoza y sujeción de ambos al Ordinario del lugar. Año 1823. D ieciséis (16) fojas sin numerar. Estado de conservación aceptable, leg. 26, t. 1." Secularizaciones. La consecuencia fue: ibid., Expediente de secularización del presbítero D. Vicente Atiendo, Mendoza, año 1827, leg. 26, t. 1." Secularizaciones, treinta y cuatro (34) fojas sin numerar. Estado de conservación deficiente y desigual.
7 G Ó M E Z F e r r e y r a , A . I., Viajeros Pontificios al Río de la Plata y Chile (1823-1825), Córdoba 1970.
8 C fr . Diario El Zonda, III É p o c a , 1877, e n e l a p a r t a d o d e h e c h o s l o c a l e s ; L IB R O DF.
DEFUNCIONES DEL CONVENTO DE LA M E R C E D , f o l . 277, r e g i s t r a s u p a r t i d a d e d e f u n c i ó n .
5 2 8
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O S A
todas las órdenes religiosas se vieron obligadas, por obvias razones políticas, a romper los lazos que las vinculaban con sus autoridades religiosas exteriores. La Orden Agustiniana no fue una excepción, agravada aún más su situación por su menor implantación dentro de las nuevas fronteras. El último religioso agustino del convento de Santa Monica de Mendoza fue el E José Manuel Roco, que falleció violentamente en 1835. En el de San Juan, con una exigua representación comunitaria, la presencia agustiniana terminó el 4 de enero de 1876 con la muerte del último religioso argentino y sanjuanino, el R Juan Antonio Gil de Oliva 9, pasando sus propiedades al poder civil l().
No es fácil prescindir de la sospecha de que detrás de esa pretendida reforma de regulares, estaba la imposibilidad de cumplirla, para hacer posible una “ legal” apropiación de sus bienes ]1. Un dato muy revelador es que inmediatamente antes de la promulgación de esas leyes de reforma de regulares exigieron a todos los conventos un minucioso inventario de todos sus bienes, que después incautaron.
9 A r c h i v o H i s t ó r i c o P r o v i n c i a l d e S a n J i ja n (AHPSJ), Inventario de las temporalidades del Convento San Agustín junto con su valoración económica hecha por la Comisión nombrada por Gobierno de la ciudad de San Juan. Fondo Histórico, lib. 86, dieciséis (16) fojas. A ñ o 1823. Estado de conservación y grafía deficientes; I d . , Documento por el que el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública de la Argentina confirma que el Obispado de la diócesis de San Juan se ha dirigido a dicho Ministerio proponiendo el traslado del Seminario Conciliar a dicho ex convento San Agustín de la misma ciudad. Fondo Histórico, lib. 359, fol. 210. A ñ o 1878. Estado de conservación y grafía buenos.
10 AHPSJ, Comisión erigida por la autoridad civil para justipreciar los bienes del Convento San Agustín, 1 7 de ju lio de 1923. Fondo Histórico, lib. 8 6 , fols. 3 3 ss; A R C H I
VO G E N E R A L DE LA P r o v i n c i a DE M e n d o z a , Registro Ministerial de la Provincia de Mendoza entre los años 1822 y 1826, 2 de ju lio de 1825. Don Nicolás de Villanueva presenta al Gobernador Intendente las entradas y salidas del convento de los Agustinos, correspondientes a las temporalidades, Año 1 8 2 3 , doc. 4 8 , carp. 6 3 ; Don Juan de Corvalán Síndico del Convento de San Agustín informa que se dedicó al exacto arreglo de sus temporalidades, año 1 8 2 3 , doc. 5 0 , carp. 6 3 ; Cuenta que rinde el encargado de las Temporalidades de los ex-Agustinos al Síndico nombrado conforme al decreto del 6 de julio, año 1 8 3 8 ,
doc. 6 , carp. 3 9 8 . Esta rendición de cuentas termina con la enajenación de dichas temporalidades; AHPSJ, Extracto de las temporalidades que se han puesto en venta form ado por la tasación de los tres conventos extinguidos de Dominicos, de la Merced y Agustinos en San Juan de la Frontera, Fondo Histórico, lib. 9 0 , trece ( 1 3 ) fojas, año 1 8 2 4 . Estado de conservación y grafía deficientes; Id., Inventario de las temporalidades del Convento San Agustín junto con su valoración económ ica hecha por la Comisión nombrada por Gobierno de la ciudad de San Juan. Fondo Histórico, lib. 8 6 , dieciséis ( 1 6 ) fojas, año 1 8 2 3 . Estado de conservación y grafía deficientes.
11 SÁNCHEZ P É R E Z, E., La Familia Agustiniana en el Río de la Plata: Argentina y Uruguay, Edición Viacariato San Alonso de Orozco de Argentina, Montevideo 2002, pp. 15-30.
5 2 9
E P IS T O L A R IO S O R R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A EN A R G E N T IN A
Pero, ¿cuál era la situación jurídica real de la Orden en la República Argentina en 1900, cuando vino el primer Vicario Regional R Joaquín Fernández? ¿Qué había pasado con sus conventos y bienes muebles e inmuebles? ¿Qué quedaba de su pasada historia? ¿Era ésta recuperable? ¿Cómo se podía proceder en el supuesto positivo?
Todos estos, y muchos más, eran inevitables interrogantes que exigían una inmediata clarificación a las nuevas hornadas de religiosos agustinos, necesitados de nuevos espacios pastorales, a raíz de su expulsión de Filipinas por el nacionalismo revolucionario tagalo l2. Pues encaminada a ella es la intensa correspondencia que inició el primer Vicario Regional Agustino, R Joaquín Fernández, primero, y, posteriormente, el singular cultivador de la historia de la Orden en el pasado de la hoy República Argentina, R Alberto de los Bueis. Algunos de los historiadores consultados fueron comunes a los dos, otros son distintos. Pero en todas sus cartas se percibe la misma sensibilidad y responsabilidad histórica con el pasado.
1. C a r t a s a l P. V ic a r io d e l a A r g e n t i n a R J o a q u ín F e r n á n d e z 13
Documento 1
Carta del P Manuel de la Cruz Ulloa al P Vicario Provincial Joaquín Fernández
Santiago, Convento de Agustinos, Marzo 21 de 1903 Muy Reverendo P Vicario Provincial Fr. Joaquín Fernández
Buenos Aires
12 El P Joaquín Fernández Palicio nació en Manzaneda, Asturias (España), el 29 de noviembre de 1854. Ingresó en el Real Colegio de Agustinos Filipinos de Valladolid, donde, terminada la carrera eclesiástica, fue destinado a las Islas Filipinas, donde dejó una buena huella como sacerdote ejemplar y persona creativa y emprendedora. Salvado milagrosamente de caer en manos de los rebeldes tagalos en 1898, en 1899 fue destinado a fundar la Orden en Brasil y en el Río de la Plata, con el nombre de Vicario Provincial. Desde 1900 residió en la República Argentina, donde en diez escasos años es imposible relatar la variada y amplia labor fundadora, base de la futura presencia Agustiniana en la Argentina. Murió el 14 de octubre de 1910: Cfr. SÁNCHEZ PÉRF.Z, E., La Familia Agustiniana..., pp. 583-587.
1:i Sí que los reclamaron, pero sin suerte: Cfr. AGPM, Asunto de Fray Fermín Loria solicitando del Supremo Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata que no
5 3 0
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O S A
Ayer tuve el honor de recibir la atenta nota de vuestra Paternidad Reverenda fechada en Buenos Aires el 15 del presente mes. Me es muy grato corresponder cordialísimamente a su amable saludo; y al mismo tiempo me apresuro con gusto a contestar sus preguntas, conforme a los datos que he podido reunir.
Al l . " punto. Los conventos de San Juan y Mendoza quedaron como aislados de la Provincia de Chile al año 1822, en fuerza de los hechos políticos y religiosos, los que no solamente separaron las colonias de la metrópoli, sino que dividieron también unas colonias de otras; y esa división civil envolvió en gran parte lo eclesiástico. Este estado de cosas nunca ha sido conocido por los Prelados de esta Provincia de Chile; y si hasta ahora se han abstenido de reclamar esos derechos l4, ha sido por carecer de apoyos para hacerlos respetar de las autoridades de ese país.
Al 2.° En este Archivo no existir documento alguno, por el que conste que la Provincia de Chile haya abandonado los conventos que existen o existieron en la República Argentina, y se desprende de lo dicho en la contestación al primer punto.
Al 3.° Consta, por los Libros de la Provincia, la fundación de un convento en Buenos Aires, verificado en 1635, y después en 1692 (tal vez otra fundación por extinción de la primera) 15.
sean separados los conventos Agustinos de Mendoza y San Juan, doc. 60, carp. 62, sección eclesiástica, año 1817.
11 Precisamente porque no se realizó la primera, viene esta segunda y siguientes tentativas. Para nosotros, mientras no aparezca docum entación nueva, está claro que no hubo nunca convento o comunidad Agustiniana en Buenos Aires hasta la restauración en el año 1900: Cfr. S á n c h e z P e r ÉZ, E., La Familia Agustiniana..., pp. 37-49.
1:> Una vez más vemos la casi nula comunicación documental entre una banda y otra de los Andes. Sólo aduciremos lo más importante: Cfr. BIBLIOTECA N AC IO N AL DE C H IL E ,
Testamento de D.'1 M ayor Carrillo de Bohórquez, Real Audiencia, vol. 1451, pieza 2 .a, fol. 2. Cuarenta y una (41) fojas sin numerar y a doble página: recto y vuelto. Hay varios copias incompletas en el Archivo General de la Provincia de Mendoza y copia del mismo en el Archivo del Vicariato San Alonso de Orozco de Buenos Aires: Cfr. AGPM, Codicilo de D. Juan de Amaro"' hecho en Mendoza ante el Capitán Juan Luis de Guevara alcalde ordinario de su Majestad, prot. 14, año 1648, fojas 42r-43v. Incompleto. Estado de conservación deficiente; II ) . , Codicilo de D a Mayor Carrillo Bohórquez del mes de agosto de 1648 hecho en la hacienda del Carrascal, prot. 14, año 1648, fojas 13r-14r. Estado de conservación deficiente.
Muy Reverendo R Vicario Provincial:
531
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A EN A R G E N T IN A
Al 4.° No existe en este Archivo ninguna escritura referente a esas fundaciones; quizá se conservaban en los archivos de esos conventos. Aquí están las Actas de fundación; y por ellas consta que el convento de San Juan se fundó en 1641 sobre terrenos que en 1617 donó el Licenciado don Fernando Talaverano Gallegos. Más siendo esta donación insuficiente para la subsistencia de la casa, esta solo vino a erigirse después de la donación que le hizo el General Juan de la Guardia Berberan y don Gabriel Urquizo, quedando el convento dueño del fundo denominado Salguara, de cerca de ochocientas cuadras.
El convento de Mendoza fue fundado en 1650; y tiene un fundo de gran valor llamado Carrascal, que donaron el Capitán Juan Amaro de Ocampo y doña Mayor de Bohórquez en 1649. El sitio que el convento ocupa en la ciudad, fue comprado por los PR Agustinos en 1656. Acerca de todo esto no hay más documentos auténticos que la noticia que de esos hechos se consignan en las Actas Capitulares o en las Visitas a los Conventos ,6.
Al 5.° Esta Provincia nunca ha renunciado su derecho, ni a los conventos, ni a sus bienes, propiedades o capellanías.
Al 6.° Según informes verídicos los Agustinos han subsistido hasta el año 1870 en la Argentina 1
Lo expresado es cuanto contestar por ahora a las preguntas formuladas en su apreciable nota. En cuanto a traspasar los derechos que nos asistan, nada puedo decir por de pronto. Por mi parte, sin embargo, estos con la mejor voluntad para prestarle toda clase de facilidades y el apoyo que de mi penda. Me parece que su venida a Chile sería muy oportuna; y no dudo que aquí obtendría más datos, que contribuirían a consolidar el establecimiento de nuestra Orden Agustiniana en la Argentina, aspiraciones que son comunes, como deben serlo, entre los que tenemos en honra vestir este Santo hábito.
Nuestra provincia en Chile cuenta con cincuenta religiosos repartidos en seis conventos. Estos se hallan establecidos en seis ciudades respectivamente, esto es, en Santiago, Serena, Melipilla, San Femando, Talca y Concepción. De los cincuenta religiosos, hay 39 sacerdotes, 6 estudian
17 E x a cta m e n te h asta e l 4 d e e n e ro d e 1 8 7 6 .
5 3 2
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O S A
tes y cinco hermanos legos. Hay además algunos postulantes, que en breve tomarán nuestro Santo hábito en calidad de novicios de coro.
Mucho gusto tendremos en recibir el estado de la nueva y floreciente Provincia, como lo refiero, instalada en Brasil y la Argentina. No dudo que pronto se extenderá tanto por el número de conventos y religiosos, cuanto por medio de la santa observancia religiosa, que es la que sobremanera da gloria a Dios y a su Iglesia, honor a nuestro santo hábito, y engrandecimiento a la esclarecida Orden a que pertenecemos.
Reciba, muy Reverendo Padre, mis más sinceros votos por la prosperidad de su Provincia; y mande con toda confianza a quien de corazón desea servirlo, su hermano en Cristo.
Fr. Manuel de la Cruz Ulloa Provincial agustino
Documento 2
Carta de Fr. Marcelino, Obispo de Cuyo, al P Vicario Joaquín Fernández
Mendoza, Julio 13 de 1903
Muy Reverendo P Joaquín Fernández:
En contestación a la nota de Vuestra Paternidad diré que me parece precipitada su solicitud: Yo no conozco en la forma que está el mencionado depósito l!i; se dice, nada más, que se envió al monasterio 19 hace ya sesenta años. Tendré que averiguar el asunto antes de proceder.
111 Se refiere a los objetos religiosos que fueron depositados en el Monasterio de referencia, en el momento de pasar a ser propiedad pública las ex temporalidades de Agustinos en Mendoza: Cfr. Bu LIS, A. de los, Los Agustinos en la Argentina. Resumen histórico, Buenos Aires 1930, p. 38.
Creemos que se refiere al Monasterio y Colegio de la Compañía de María, «el más antiguo de la región de Cuyo, que durante siglo y medio, ha proporcionado los beneficios de la educación e instrucción a la niñez y juventud femenina de varias generaciones, no sólo en la ciudad de Mendoza, sino también de toda la región de Cuyo, sobre todo en épocas en que se carecía por completo acá de otros centros de educación similares»: cfr. V lkdagulk , J. A., Historia.... l. i, Milán 1931, pp. 514 ss.
533
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A E N A R G E N T IN A
Cierto que no son valores de preocuparse tanto, pero también es preciso tener en cuenta que no se puede entregar ese depósito por meras presunciones, máxime en estos momentos que la Orden Agustina no está definitivamente fundada (que yo sepa) en la Argentina, y en momentos que están las congregaciones amenazadas 2().
Como aquí existe una Iglesia, que recuerda la Orden Agustina 21, sería muy del caso, se utilizaran esos objetos en bien de esta Iglesia. Sin embargo, como la imagen de San Agustín 22, a mi modo de ver, está sin culto, y creo más fácil poder disponer de ella, puede la M. priora entregar a Vuestra Paternidad con el báculo, Iglesia y ropas correspondientes. Lo demás quedará para cuando la Orden se establezca definitivamente, y yo haya averiguado el origen de tal depósito.
Según esto, podrá hacer presente a la Superiora del Monasterio, y dejar constancia de la entrega de la imagen.
Saluda a Vuestra Paternidad con su consideración distinguida su [¿solícito servidor y Capellán?] 2rí.
f Fr. Marcelino Obispo de Cuyo
2(1 No era nada optimista el clima para la Iglesia argentina, en general, a finales y principios del siglo X X . Es un tiempo en que la población se incrementó notablemente como fruto principalmente de la inmigración, que en gran parte venía de Europa y fuertemente influenciada por ideologías anticlericales en uso entonces; STEFA N O , R. di, y Z a NATTA, L., «Historia de la Iglesia Argentina. Desde la Conquista hasta fines del siglo X X » , en Tercera Parte: La Iglesia Argentina contemporánea (18651983), Ed. Grijalbo- Mondadori, Buenos Aires 2000, pp. 307-341, trae una buena descripción del ambiente de ese período.
21 Creemos que se refiere a la Iglesia de San Nicolás, que fue reconstruida inmediatamente después del terremoto de 1861, siendo incluso usada como catedral durante un corto espacio de tiempo: Cfr. A N ÍB A L V l r ü AC U FR , J., o.e., t. II, pp. 729 y 481-482; SANTOS
M A R T ÍN E Z , E, «La devoción mariana en Mendoza. Notas históricas», en Archivum 15 (.1991) 58. S Á N C H E Z P É R E Z , E., «D evociones agustinianas en Argentina», en Revista Agustiniana 144 (2006) 497 y ss.
22 Esta fue donada por los Agustinos al Museo Histórico de Luján, Cfr. B U L IS , A. de los, o.e., p. 39.
2:! Así queremos leer «S. Sito. S. y Cap.».
534
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O S A
Documento 3
Carta de D. Isidro Fernández, Secretario del Arzobispado de Cuyo, al E Vicario Joaquín Fernández
San Juan, Noviembre 3 de 1903 Muy Reverendo E Joaquín Fernández Vicario
Frovincial de los Eremitas de San Agustín
Muy Reverendo Fadre:
Tengo el agrado de enviarle las copias de los tres decretos del Gobierno Nacional que me ha pedido su Reverencia en carta recibida ayer.
Disponga su Reverencia en lo que más guste de s.s.s.
Isidro Fernández
1. Decreto sobre el P. Venancio Sifón
El infrascrito Secretario del Obispado de San Juan de Cuyo, certifica que en el expediente de secularización del R. E Fr. Venancio Sifón, que se conserva en el archivo de la Secretaría de este Obispado, se encuentra un decreto, que es del tenor siguiente:
Paraná Abril I o de 1857.
Visto el breve de secularización expedido a favor del R. R Fray Venancio Sifón, sacerdote profeso de la Orden de San Agustín en la Diócesis de San Juan de Cuyo, y no conteniendo cláusula ni expresión alguna que afecte las regalías, costumbres, leyes y decretos de la Nación ó induzca novedad perjudicial, gravamen público ó perjuicio de tercero, se le concede el execuatur 24 recurrido por derecho-Campillo.
Concuerda con su original, en prueba de lo cual firmo y sello en San Juan a dos de Noviembre de mil novecientos tres.
Isidoro Fernández Canónigo-Secretario.
21 Es la aprobación que da la autoridad civil a las bulas y documento pontificios. Esel heredero del execuatur o pase regio de la época colonial, ya que todo lo incluido en elPatronato Real, con el nacimiento de la época patria, lo entendieron como transferidos aellos, a la nueva autoridad, transferencia que nunca se dio.
5 3 5
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E l.A O R D E N A G U S T IN IA N A EN A R G E N T IN A
2. Decreto sobre el P. Francisco Rodríguez
El Secretario de la Diócesis de San Juan de Cuyo, certifica que en el expediente de secularización del R. R Fr. Francisco Rodríguez, que se conserva en el archivo de la Secretaría de este Obispado, se encuentra un decreto, que es del tenor siguiente:
«Paraná 5 de Diciembre de 1855.
Visto el breve que antecede en el que Monseñor el Delegado Apostólico de su Santidad Dr. D. Marino Marini concede secularización al R. R Fray Francisco Rodríguez, sacerdote profeso de la Orden de San Agustín del Convento de la Diócesis de San Juan de Cuyo; y no conteniendo cláusula ni expresión alguna que afecte los derechos nacionales, se le otorga el pase requerido por derecho. Devuélvase original al interesado para lo que convenga y archívese la versión castellana con la constancia correspondiente. Carril-Juan María Gutiérrez.»
Concuerda con su original en prueba de lo cual firmo y sello en San Juan a dos de Noviembre de mil novecientos tres.
Isidro Fernández Canónigo-Secretario
3. Decreto sobre el P. Pedro Bustos
El Secretario de la Diócesis de San Juan de Cuyo, certifica que en el archivo de la Secretaría a su cargo en el expediente de secularización del R. R Fr. Pedro Bustos, se encuentra un decreto, que es del tenor siguiente:
«Paraná 19 de Abril de 1856.
Visto el breve que antecede en que Monseñor el Delegado Apostólico de Su Santidad D. D. Marino de Marini concede secularización al R. R Fray Pedro Bustos, sacerdote profeso de la Orden de San Agustín existente en el convento de San Juan de Cuyo, y no conteniendo cláusula ni expresión alguna que afecte los derechos nacionales, se le otorga el pase requerido por derecho. Devuélvase original al interesado para lo que le convenga y archívese la versión castellana, dejando la constancia correspondiente— Gutiérrez.»
5 3 6
E M IL IA N O S Á N C H K Z P É R E Z , O S A
Concuerda con su original, en prueba de lo cual firmo y sello en San Juan a dos de Noviembre de mil novecientos tres.
Isidro Fernández Canónigo-Secretario
Nos Fr. Marcelino del Carmelo Benavente por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Cuyo
En vista de la solicitud presentada por el muy Reverendo Padre Joaquín Fernández, Vicario Provincial de la Orden de Ermitaños de San Agustín, en la República Argentina, declaramos que dicha Orden ha estado establecida en el territorio que actualmente comprende la Diócesis de San Juan de Cuyo, desde el año 1641 2o hasta el 4 de Enero de 1876, según consta de los documentos que existen en el archivo de la Secretaría de nuestro obispado, y en el del Convento de la misma Orden de San Agustín en la ciudad de San Juan de Cuyo 26.
En testimonio de lo cual damos las presentes, firmadas de nuestra mano, selladas con nuestro sello, y refrendadas por nuestro Secretario, en San Juan de Cuyo, a 8 de Julio de 1903.
f Fr. Marcelino Obispo de Cuyo
Isidro Fernández Canónigo-Secretario
2λ Desde el año 1617 ya se tienen noticias de la presencia de los Agustinos en la ciudad de San Juan. Cfr. M a t u h a n a , V., Historia Historia de los Agustinos de Chile, t. I, Santiago de Chile 1904, pp. 519 y 820.
26 El convento como tal ya no existía puesto que había sido acondicionado para Seminario Conciliar: cfr. AASJ, Comunicado del Gobierno de San Juan al obispo Achával sobre su petición del ex Convento de Agustinos para el Seminario Conciliar y respuesta del Obispo, carp. Seminario Conciliar V-28, fols. 100-101, año 1879. Estado de conservación excelente; II)., Cesión de terrenos para la, edif icación del Seminario Conciliar, carp. Seminario Conciliar V-28, fol. 32, año 1875. Estado de conservación excelente. Son varios los documentos conservados, que omitimos el citar, por superar el objetivo de este trabajo.
5 3 7
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A EN A R G E N T IN A
Documento 4
Carta de D. Agustín V. Gnecco al R Vicario Provincial Joaquín Fernández
San Juan, Noviembre 4 de 1903 Sr. Don Joaquín Fernández
Buenos Aires
Muy señor mío:
En contestación a su atenta 29 del p.p. Octubre le repetiré lo que le dije al Sr. Linares, que en su nombre me hizo las mismas preguntas que Ud ahora y fueron.
Que no conozco ni creo haberle dicho que un Agustino fuese Ministro de nadie 27, mis palabras deben haber sido al hablarle de una comisión que desempeñó un Vicente Atienzo, ministro entonces, y que era al tiempo de constituirse esta Diócesis a la que también representó ante los gobiernos de Mendoza y San Luis, y que yo diría fraile 2K, como genéricamente digo de toda la gente de sotana y mientras no se trate de profundizar nada a su respecto.
En varios documentos figuran como Padres Fr. José Centeno y Vicente Atienzo, más, en el restablecimiento del convento el 21 de Abril de 1827 por el Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, no figuran estos dos en la nómina de los que se adjudicaron como súbditos, por lo que creo se habrán secularizado 2y, formando en el número de los Presbíteros; Fray Lorenzo Losada, que fue el instituido Vicario Prior, habrá
27 Ver el doc. Carta de Juan Jofré2!i al P. Vicario Joaquín Fernández, fechado en San Juan, 16 de diciembre de 1909.
28 Ciertamente era el R Vicente Atienzo, sanjuanino, como la mayoría de los Agustinos Cuyanos: Cfr. SÁNCHKZ PÉREZ, E., «E l convento agustinianao de San Juan de la Frontera (Argentina) y sus libros de consultas y profesiones», en Archivo Agustiniano 2003 (2001) 117-118.
29 AAC, Expediente de secularización del Presbítero D. Vicente Atienzo11. Mendoza. Año 1827. Treinta y cuati'o (34) fojas sin numerar. Estado de conservación deficiente y desigual, leg. 26, t. 1." Secularizaciones. Para el R Centeno, secularizó en 1827, cfr. SllÁ- REZ, M. E., Los rescriptos de secularización otorgados a los miembros de la Orden de San Agustín en Chile y en la Argentina entre 1823 y 1825, p. 40 (mecanografiado).
5 3 8
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O S A
pedido al Papa su secularización :í0, en la que hay este párrafo: «Este fue extinguido el año 23; ha sido restablecido nuevamente; pero apenas podrá subsistir muy pocos años. Es único en todas las Provincias Unidas del Río de la Plata: mañana un nuevo mandón decreta su extinción y quedamos exclaustrados sin un asilo a donde protegemos; nos volverán a incorporar al clero secular clandestinamente, y nuestro estado será peor. ¿A dónde emigraremos? ¿Podremos expatriarnos?» ·*'.
El 5 de Mayo de 1832 fue nombrado Ministro de este Gobernador, que lo era Don Valentín Ruiz, el Presbítero Don José Centeno, quien lo renunció el 11 de Mayo de 1833, nombrándose en su reemplazo al de igual hábito Don Vicente Atienzo y que fue en estas circunstancias que desempeñó la doble comisión dicha: no habrá más que un ministro con el nombre de Ministro General.
Cumplidos sus deseos, réstame recordarle también mis debilidades de coleccionista y pedirle quiera buscarme entre sus relaciones monedas y medallas viejas americanas de oro, plata, cobre ú otro metal, y siempre que sus precios sean racionales.
Salúdale atte.
A. V. Gnecco
Documento 5
Carta de Fr. Marcelino, Obispo de San Juan de Cuyo al P Vicario Joaquín Fernández
San Juan, Abril 12 de 1904
Muy Reverendo P Fr. Joaquín Fernández
•i0 Desde luego al Papa directamente no, a su enviado a Chile y la Argentina, Mons. Muzzi, es posible, pero no nos consta que se secularizara, pues lo vemos en este período como agustino, y como tal murió: Cfr. AAC, Nombramiento como nuevo Vicario Prior del convento de Agustinos de San Juan al P. José Gabriel Agüero al f inalizar el P. Lorenzo hozada con los religiosos que integraban la Comunidad, leg. 3, dos (2) fojas sin numerar, año 1830. Estado de conservación deficiente.
31 Es un texto extraño, totalmente desconocido por nosotros, aunque tenemos la firme convicción que la documentación del Convento, parte de ella, terminó en manos particulares.
5 3 9
E P IS T O L A R IO S O B R E l .A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A E N A R G E N T IN A
Acudiendo al pedido de vuestra Paternidad, encargué a la Priora del Monasterio de María, le sean entregados todos los objetos que guardan desde hace más de 50 años, pertenecientes a la Orden Agustina.
Puede pasar a recogerlos, dejando constancia de la entrega, para que la Comunidad guarde en el archivo este documento.
Agradezco el ofrecimiento de vuestra Paternidad pidiéndole un saludo a Mons. Espinosa :a, chica molestia que podrá desempeñarla en la primera visita a su E. Rma.
Que tenga grata permanencia entre nuestros frailes y un viaje feliz a la Capital Federal.
Su atto S. y Cap.
f Fr. Marcelino Obispo de San Juan de Cuyo
Documento 6
Carta de D. Adolfo M. Lescano al P Alberto de los Bueis
San Juan, Noviembre 25-1915 Reverendo P Alberto de los Bueis
Muy señor mío:
Su contestación a mi apreciable fecha 18, solicitando algún dato sobre los PP Agustinos, fundadores de esta Iglesia [de San Agustín] y Convento Seminario, me es sensible comunicarle que no hay archivo ni dato alguno al respecto. Los papeles se los pitó lo [¿mitonera?], y los libros están en el Colegio Nacional.
Existe alguna tradición en los vecinos ancianos de San Juan, y algo que vuestra Reverencia conocerá en los libros de Hudson Λ'Λ y Larrain :14; y como el P Vera fue Diputado en el Congreso H;1; puede ver
12 Mons. Mariano Antonio Espinosa lue el cuarto arzobispo de Buenos Aires desde el 18 de noviembre de 1900 hasta su muerte, el 8 de abril de J923.
!;i HUDSON, D., Recuerdos Historicos de Cuyo, Buenos Aires 1898.;il LARKAIN, N., El país de (λίγο, Buenos Aires 1906.!l En nota añade «lue del 24 (Die·.) al 26 (junio)».
5 4 0
E M U ,U N O S Á N C H E Z P É R E Z . O S A
las actas de ese Congreso en la Biblioteca Pública de la Capital Federal, pues fue uno de los oradores más elocuentes de su época
Si en algo puedo serle útil, quedo a sus órdenes.
Lo saludo atentamente.
Adolfo M. Lescano Seminario Conciliar
Documento 7
Carta de Juan de Dios Jofré 5' al P Vicario Joaquín Fernández
San Juan, Diciembre 16 de 1909 Reverendo R Joaquín Fernández
Buenos Aires
Mi estimado Padre:
He estado en estos días, desde el primero del com ente, sin parar en las tareas de exámenes del Colegio Nacional, como Profesor de este establecimiento, y terminados estos el 13, paso con el mayor gusto a contestar su apreciable del 9, llevando en parte los deseos de su Paternidad en cuanto a proporcionar datos acerca de la digna institución agustina en esta provincia. Los datos que consigné en el diario “ El Pueblo” de esa capital 38, son los más importantes sobre la comunidad agustina, que he podido recoger de los pocos documentos históricos de las instituciones monásticas que existieron acá, de los cuales, sólo la dominica subsiste en la actualidad.
Después del fallecimiento de R. R Antonio Gil en 1876 w, cjue a la sazón yo andaba en Chile, el Gobierno se hizo cargo del archivo del convento y de la propiedad de este, y supongo que esos documentos
!<l Las pocas consultas que hemos podido hacer al respecto nos obligan a poner serias dudas a esta optimista opinión.
■*' Así queremos interpretar la lirma.iK JOKRK, J. fie D., Ltis Comunidades religiosas en San Juan, en Diario El Pueblo, de
Buenos Aires, 5 de enero de 1906.m Falleció el 4 de enero de 1876: Cfr. SÁNCHEZ PÉKI·:/., E., «El convento agustiniano...»,
en Archivo Agustiniano 203 (2001 ) 145-46. Fue el último religioso agustino sanjuanino.
5 4 1
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N 1) E L A O R D E N A G U S T IN IA N A E N A R G E N T IN A
estarán en poder de esa autoridad. Quizás el Deán de la Catedral Dr. Abel Balmaceda, que fue en aquella época (1882), Rector del Seminario Conciliar, reemplazando al Doctor Rainero Lugones, q.e.p.d., y que en esa fecha, se inauguró el edificio del Seminario, en la propiedad del convento agustino, pueda darle mayor luz respecto del archivo y también de las escrituras de las propiedades; pues me consta que el Padre Gil conservaba esos documentos, hechos gran parte de ellos, por mi señor padre Román Cofre, que fue Notario Público desde el año 1845, y muy amigo de los Padres Agustinos, como lo fue mi abuelo materno el Provisor de Cuyo Presbítero Timoteo Maradona, quien después de enviudar entró al sacerdocio, llegando al alto cargo de Provisor y Vicario Capitular de Cuyo por fallecimiento del Sr. Obispo Sarmiento. Los originales de las escrituras de las propiedades que se vendieron, deben estar en la Oficina Conservadora, y su Paternidad fácilmente puede conseguir copias, encargando de esto, que es lo más propio, al Vicario Monseñor Marcos Zapata ó al Rector del Seminario, en su defecto. Ignoro quien fuera el apoderado que nombró en sus últimos años el Padre Gil, pero, como digo, la mejor fuente para saber algo respecto a los bienes de la Comunidad Agustina, será la Oficina Conservadora de la Provincia 40.
Ahora, respecto a la acción evangélica y civilizadora que ejerció la importante Institución de San Agustín entre nosotros, sobre todo, en las provincias de San Juan y Mendoza, que estuvieron en los primeros años adscriptas a la Capitanía de Chile, siendo los conventos de ambas provincias, creaciones chilenas, fue notable, pues además de los trabajos docentes, cuyos claustros sirvieron para escuelas, y en donde recibieron educación gran parte de los hombres que después figurarían política y socialm ente], tuvieron la religión, la moral cristiana, tuvieron en los agustinos sus más celosos propagandistas.
La fundación de la Comunidad de Ermitaños de San Agustín en esta Provincia, es de antigua fundación; creo se remonta al siglo diez y ocho, en sus comienzos, o fines del diecisiete, como creen algunos. Después de la Revolución de Mayo en 1810, el convento se independizó de la Casa Central de Chile, es decir en 1814, quedando sujeto a la
40 Hoy la no muy abundante documentación conservada está en el Archivo Provincial de San Juan, en el del Arzobispado y en el de la Vicaría San Alonso de ürozco de Argentina, Buenos Aires, Agüero 2320.
542
U M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O S A
del Comisario General de Regulares, Fray Julián Perdriel, que en I o de Mayo de 1816, poco antes de la declaración de la Independencia Nacional, nombró primer Prior al Padre José Centeno, quién secularizó más tarde, siendo en 1820 Provisor de Cuyo, y en 1832 ministro de Gobierno en la administración de D. Valentín Ruiz.
Es tradicional en esta Provincia, los grandes servicios que los agustinos prestaron a la causa de la Independencia, contando entonces, notables sacerdotes, que tuvieron gran figuración en los hechos políticos; pero antes de estos, la Comunidad en el siglo 18, contó con los Padres Balmaceda 41 y Salinas. Este Padre Salinas fue un notable teólogo y filósofo, alcanzando en las Universidades de Chile y de Córdoba42 (República Argentina), los títulos de Doctor. Más tarde, Fray Diego Salinas y Cabrera, fue elevado a General de la Orden 43. «Figuró con lucimiento en las Cortes de Carlos III y de Clemente XIII, y pronto fue condecorado con el título de Reverendísimo, que ningún americano había alcanzado hasta esa fecha».
Los Padres Manuel Vera y Bonifacio Vera 44, hermanos, desempeñaron un papel distinguido en la época de nuestra Independencia; ambos eran notables teólogos y oradores, médico alópata el primero, el segundo, siendo Prior, fue elegido diputado al Congreso Argentino en 1821 4:% mereciendo el dictado de Pico de oro, por su elocuente pala
41 Se suele hablar de Hermanos Balmaceda, y como tales no aparecen en el Libro de Profesiones de San Juan: cfr. SÁNCHEZ P É R E Z , E., El convento agustiniano..., pp. 138-40. Hay tres Balmaceda contemporáneos y famosos, pero cuyos padres no coinciden en el Libro de Profesiones.
42 No tenemos noticia de que en esta Universidad estudiara ningún agustino de aquella época. Los estudios los cursaban en Santiago de Chile.
4,! Fue solamente Asistente General, aunque después Benedicto XIV, en 1744, le dio el título de ex General, año en el que rehusó la d iócesis de Panamá. Es, sin duda, el Agustino sudamericano más famoso, y que está esperando un historiador caritativo que se acuerde de el. El P Maturana le dedica varios capítulos: Cfr. M a t u r a n a , V., Historia..., t. I, Santiago de Chile 1904.
41 Los Hermanos Vera fueron cuatro: Bonifacio, Manuel, Juan de Dios e Isidoro: Cfr. SÁNCHEZ Pérez, E., El convento..., pp. 141-143.
40 Dejó de ser Prior en 1816, cuya prelatura fue bastante accidentada por sus escasas dotes de gobierno: cfr. SÁ N C H E Z P É R E Z , E., «Los Agustinos de Cuyo y la Comisaría de Regulares en el Archivo Dominicano de Buenos A ires», en Archivo Agustiniano 205 (2003) 85-168 y 206 (2004) 301-349. El primer tomo recoge la abundante correspondencia entre los agustinos cuyanos, especialmente sanjuaninos, y el primer Comisario
5 4 3
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A E N A R G E N T IN A
bra. El Padre Vicente Atencio, que secularizó también, fue Provisor de Cuyo, creo que en la época del Obispo Oro 46.
El templo que en los primeros años del siglo pasado, había sido refaccionado por el Padre Balmaceda, fue destruido por las crecientes del río, que en 183447, desbordó sobre la ciudad, destruyendo a la vez el templo de Santa Ana, situado en la esquina Sud de la Plaza 25 de Mayo, y que sirviera de Iglesia Parroquial en el siglo dieciocho, antes de la erección de nuestra Iglesia Parroquial, en donde estuvo el Curato de la ciudad hasta 1882, que se trasladó a la iglesia de La Merced, en que está actualmente.
En los años 1821, en la época de la invasión del General Chileno D. José Miguel Carreras a estas provincias andinas, los Padres Agustinos fueron los que hicieron revivir el patriotismo en el pueblo batido, y una vez en San Juan, el Coronel José María Pérez de Urdininea, que vino de Córdoba al llamado de los sanjuaninos, para asegurar la defensa de este pueblo, se hospedó en el Convento de San Agustín, y para reanimar el espíritu del pueblo, organizó una procesión de la Virgen del Carmen, y en el atrio de la Iglesia, dicho coronel dirigióle una alocución, implorando su amparo a favor de este pueblo, a fin de que no fuera presa de la terrible invasión. La madre de Dios oyó las plegarias 48,
General Ibarrola, y el segundo, la correspondiente al segundo Comisario, R Julián Perdriel. Este nombró al R José Centeno, como nuevo Prior y sucesor del R Bonifacio Vera en el cargo en el año 1816: cfr. SÁNCHEZ P é r e z , E., Los Agustinos de Cuyo..., 206 (2006) 347-349. La elección del R Bonifacio Vera para el primer Congreso Nacional Constituyente en Buenos Aires, en 1824, donde falleció, secularizado, a los 54 años, el 14 de junio de 1826, siendo enterrado en La Recoleta: cfr. Libro de Defunciones de la Parroquia del Pilar, fol. 218.
4fi Los datos que ofrece el autor son correctos, en general, pero a veces imprecisos en matices.
47 Aquí fue el R Prior Lorenzo Losada el que llevó adelante la reconstrucción y su sucesor el R Giradles, como vemos en la escuetas referencias del último Libro de Consultas del Archivo del Vicariato San Alonso de Orozco, ya de la Epoca Independiente. El R Tadeo Balmaceda dejó de ser Prior el año 1795: cfr. SÁNCH EZ P É R E Z , E., El convento..., pp. 130-131, como vemos por las firmas de las Actas. Tuvo dos Prioratos: 1787-1781 y 1791-1795: cfr. M a t u k a n a , V., Historia..., t. II, Santiago de Chile 1904, pp. 857-858.
48 La Virgen del Carmen, devoción introducida sorprendentemente por los Agustinos en Chile y en la Provincia de Cuyo, estuvo presente en todos los tristes avatares del pueblo sanjuanino: cfr. SÁNCHEZ P É R E Z, E., Devociones agustinianas en la Argentina, al tratar de la devoción a la Virgen del Carmen en San Juan, 516 ss. Este trabajo fue presentado a las VII Jornadas de Historia de la Iglesia organizado por la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Buenos Aires en el 2004.
5 4 4
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O SA
y como sabemos Carreras, fue tomado a dos fuegos por las tropas de Mendoza al mando del de su Gobernador D. Albino Gutiérrez, y los de San Juan, siendo derrotado y muriendo en el patíbulo. Después del derrumbamiento de la Iglesia de San Agustín, a causa de las crecientes del río, en 1834, los Padres que quedaron, y que hemos conocido, como los Dávila, Rodríguez, Bustos (Pedro José), etc, se secularizaron y sólo quedó el Padre Antonio Gil de Oliva 49, quien con su construcción envidiable, levantó nuevamente el templo y lo inauguró el 16 de Julio de 1863, estando Sarmiento de Gobernador, que asistió al acto y prestó toda su cooperación al virtuoso Padre Gil. Con motivo del temblor de 1894, las torres, que fueron construidas por el gobierno de D. José María del Carril en 1870, se derrumbaron, y aún los Padres Laza- ristas, que cuidan del templo y del culto, no han podido, faltos de recursos, construirlas.
Estos datos, someramente expuestos, son, respetable Padre, los que puedo ofrecerle, los que algunos ya conocerá su Paternidad, y siempre que me halle útil, para estos asuntos, debe ordenar a su amigo y servidor.
Juan Jofré Gral [¿Hacha?] 233.
2 . C a r t a s a l R A l b e r t o d e l o s B u e i s 50
José A. Verdaguer al P Alberto de los Bueis
Mendoza, 14 de Octubre de 1915 Reverendo P Alberto
49 Hasta el año 1856 estuvo acompañado en la vida de Comunidad por los PE Francisco Rodríguez y José Pedro Bustos, que fueron los últimos Agustinos Cuyanos en secularizarse. Sus firmas aparecen hasta esa fecha en el Libro de Cuentas 182-1874 del convento de San Juan, conservado en el Archivo del Vicariato San Alonso de Orozco de Argentina, el mismo R Venancio Sifón alternó la vida de Comunidad en San Juan con su trabajo pastoral en Chile.
El R Alberto de los Bueis Negrete nació en Becerril de Campos, Palencia (España), el 21 de noviembre de 1877. Tomó el hábito en el Real Colegio de Agustinos Filipinos de Valladolid el 26 de agosto de 1893, donde cursó los estudios eclesiásticos que terminó
5 4 5
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A E N A R G E N T IN A
Reverendo Padre:
Al salir de los Ejercicios Espirituales, me encontré en casa con su carta. Le remito parte de la lista que le ofrecí de religiosos agustinos. Lo restante se lo seguiré enviando.
De ningún modo acepto remuneración alguna por esto; con el mayor agrado lo hago, complaciéndome si puedo ayudarle en algo en su trabajo.
Como su Reverencia habrá podido fijarse, me equivoqué al decirle que el R Maturana empezaba la serie de Priores del convento de Mendoza en el año 1674 (pues esto es en el tomo segundo) y el tomo primero pone el catálogo de los Priores de dicho convento desde 1659 a 1674.
Si desea le puedo enviar copia de algunos decretos del Gobierno, referentes a las Temporalidades del convento de San Agustín, después de su extinción, además del que ya le envié.
Según su pedido le remitiré copia del inventario de los bienes del R Roco.
Saludo a su Reverencia atte.
Pbro. José A. Verdaguer
Los ministros del Gobernador de San Juan D. Valentín Ruiz 1832- 1834, fueron dos sacerdotes que habían sido religiosos agustinos: el R Atencio, de quien le hablé en mi anterior, y el R José Centeno.
en el Monasterio de La Vid, Burgos. Terminados estos, y tras corta estancia en España dedicado el trabajo pastoral parroquial, para el que demostró relevantes cualidades, el 24 de enero de 1911 llegó a Buenos Aires, donde desarrolló una variada e intensa actividad, siendo nombrado por unanimidad Presidente de la Sección Española para la preparación del Congreso Eucaristico Nacional de Buenos Aires de 1934. Como historiador, su labor lue encomiástica. Agotado por el peso de tantas ocupaciones, su fuerte com plexión se resintió gravemente, falleciendo en Buenos Aires el 30 de junio de 1938: cfr. S á n c h e z P é r e z , E., La Familia Agustiniana..., pp. 565-567.
546
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O SA
Documento 2
Inventario de los útiles y enseres correspondientes al finado Rdo. R Fr. José Manuel Roco del Orden
de San Agustín, formado por el síndico del convento D. Manuel Silvestre Videla 51
• Una escribanía inglesa vieja, y dentro de ella lo siguiente:• Tres tinteros de cristal.• Un sello de alquimia cabo de palo.• Un par de anteojos de patillas de plata y los vidrios rosados ras
cados.• Un id[em] Id[em] viejos patillas acero mogosos (sic).• Una tabaquera de paja de buen uso.• Unas tijeritas con sus cabos de concha y dos navajitas en ella.• Otra Id[em] de seis hojas cabo de cuero vieja y una hoja quebra
da.• Un reloj de bolsillo, cajas de plata, porcelana trisada, puntas
amrs corr" ·• Un denario con crucecita de plata.• Un par de tijeras de trasquilar catalanas viejas (sic).• Otra cajita de escribanía forrada en tafilete colorado muy sucio,
con un cajoncito al lado y dos tinteritos de cristal y varias chucherías dentro.
• Dos estuches de cartón con una navaja cabo de hueso cada uno de afeitarse.
• Otro estuche con dos navajas nuevas pa- id[em],• Dos dhas. Sueltas cabo negro de mucho uso pa- id[em],• Una piedra de acentar (sic) de buen uso.• Un acentador inglés viejo en su estuche de tafilete.• Una alcancía de hoja de lata y llave corriente.•Una caja de estuche sin navajas, forro de tafilete.
51 Acabamos de ver en la carta precedente que José A. Verdaguer se lo prometió al R Alberto de los Bueis. Actualmente está en: AAM, Inventario de útiles y enseres correspondientes al finado Rdo. P. Fr. José Manuel Roco, del Orden de San Agustín formado por síndico del Convento D. M anuel Silvestre Videla1,1. doc. ,'5444, carp. 3, fol. 1, año 1836, cuatro (4) fojas. Estado de conservación y grafía aceptable.
5 4 7
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A E N A R G E N T IN A
• Cuatro pares manguillas de prunela en hoja, uno de ellos usado.• Un par mangas anchas de añascóte usadas.• Dos capillas de poco uso, con sus borlas de seda.• Un hábito o saya de añascóte de poco uso.• Una capa de gala o lanilla de poco uso.• Un capingo o capote de paño de damas a medio uso.• Dos capas y un capingo muy viejos y rotos.• Cuatro cintos nuevos y una hebilla de marfil, que sirve a todos ellos.• Diez camisas de Bretaña de poco uso.• Siete pares de calzoncillos de id[em[ id[em],• Cuatro fundas de almohadas id[em] con sus bolados de coco.• Seis chalecos: Uno de cotonía y los demás de diferentes lanillas.• Un par manguillas viejas de colonia.• Seis pares medias muy ordinarias, tres de algodón y tres de lana.• Un chaleco de prunela negra en oja.• Cuatro pañuelos blancos ordinarios de algodón.• Tres id[em] id[em] más finos.• Uno id[em] de narices viejo.• Un paño de manos lienzo de algodón echiso y otro de brin.• Unos manteles de lienzo poco usados.• Unos pares de sábanas Bretaña usadas y otro [par] nuevas.• Un colchón forro de cotín.• Unas fresadas viejas.• Un retazo añascóte blanco ordinario con nueve varas.• Un sombrero de teja viejo.• Uno id[em] nuevo, pero muy ordinario.• Uno id[em] de paja copa alta en buen uso.• Un catre de álamo con diez tablillas y sus pilares.• Dos petacas de cuero labradas de mucho uso.• Un almofres de suela bastante usado.• Un par de botas y dos pares de zapatos de becerro todo.• Dos frascos de cristal. El uno con la boca quebrada.• Cuatro id[em] chicos, el uno también quebrada la boca.• Una dulcerita de cristal con la tapa de otra.• Un jarrito de id[em] pintado con orepa.• Dos palmatorias de latón de mucho uso.• Catorce platos de loza blancos para mesa, ocho de ellos orilla verde.• Una fuente de id[em] ovalada.• Ocho tenedores de tres y cuatro dientes cabos negros y blancos.
5 4 8
U M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O S A
• Cuatro cuchillos de mesa cabo negro.• Cinco cucharitas de plata de mucho uso.• Una bacenilla de loza con una corta adición en la orilla.•Una silla vieja de montar, que solo le faltan los sudaderos.• Un par de espuelas amarillas de alquimia.• Un cuadrito de San Agustín con vidrio.• Otro del Angel de la Guarda.• Un espejo nuevo.• Un paraguas de tafetán naranjado.•Una pantalla de madera en su fierro y piaña de bronce.• Un mate de madera torneado con su bombilla de plata.• Confesiones de San Agustín. Dos tomos en pasta-octavo mayor.• Delicias de Religión Cristina id[em] id[em],• Regla de vida id[em] id[em].• Verdades eternas id[em] id[em].• El Hijo Pródigo id[em] idjem],• El alma al pié del Calvario: dos tomos.• Voces del pastor en su visita.• Retiro Espiritual• Los Evangelios id[em] id[em],• El reino feliz, sistema moral y político y para prueba la religión.• El perfecto orador ó principios de elocuencia sagrada.• Jesús al corazón del sacerdote secular y regular.• Principios fundamentales de la Religión.• Breve práctica de las ceremonias de la misa rezada.• Soliloquis divinos por el Padre Bernardino Villegas.• El cristiano en el templo.• Prácticas de testamentos.• Consideraciones propias para excitar en nuestros corazones el
amor divino.• Oficios propios para los santos de la Orden Agustiniana.• Breve explicación del libro 4to. Del arte de Lebrija.
52 El R Roco fue el último Prior del Convento de Santa Monica de Mendoza y murió en 1835 a consecuencia de una trampa que le tendieron unos ladrones y de las heridas mortales recibidas: AAM, Carta del Vicario Apostólico de Cuyo Fr. Justo Santa María de
5 4 9
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A E N A R G E N T IN A
• Nueve pesos que debe Doña Antonio Pereira (sie) a cuenta de los que ha pagado: cinco en vale de cinco misas aplicadas por el finado.
• Un caballo oscuro ordinario.Mendoza, Enero 28 de 1836 52
Manuel Silvestre Videla
Es copia fiel.
José Godoy (Cura de la Parroquia Matriz-Vicario Foráneoy sub-delegado Apostólico).
Oro al Subdelegado Apostólico de Mendoza sobre varios aspectos a raíz de la mortal agresión del Prior del Convento San Agustín P. José Mariuel Roco, doc. 3443, caip. 3, Folio 1. Año 1835, una (1) foja. Estado de conservación excelente, con grafía clara. El E Roco fue Prior durante tres períodos consecutivos: cfr. AAC, Adelantamientos hechos en el Convento de San Agustín de Mendoza por el P. José Manuel Roco en sus tres Prioratos consecutivos en que fu e electo por la Provincia de Chile en los dos primeros gobiernos por Capítulos Provinciales y en el último mandado continuar por el Rdo. P. General de Buenos Aires'’6 a petición de la Junta Honorable de Gobierno de Mendoza, leg. 3, cuatro (4) fojas sin numerar, año 1824. Estado de conservación aceptable. La separación de ambos conventos, provocó una masiva secularización de sus religiosos: cfr. It)., Carta del Prior Vicente Atienzo al Provisor de Mendoza D. José Gabriel Vázquez con motivo de la separación de los conventos de San Juan y Mendoza y sujeción de ambos al Ordinario del lugar, año 1823, dieciséis (16) fojas sin numerar. Estado de conservación aceptable, leg. 26, t. 1." Secularizaciones. El inicio de esta precipitada decadencia estuvo en su separación de la Provincia de Chile y su sujeción al Comisario General de Regulares: cfr. ARCHIVO G eneral DE la Nación (AGN), Denegación del Gobierno local de la solicitud del Ayuntamiento de Mendoza para que tanto el Convento de Agustinos de Mendoza como el de San Juan de la Frontera se incorporen a su antigua Provincia de Chile y sus bienes se usen para servicio público de dichas ciudades, año 1818, tres (3) fojas sin numerar. Estado de conservación deficiente. Leg. X 5-5-12 Gobierno 1818-19 Mendoza junio a diciembre, AGPM, Asunto de Fray Fermín Loria solicitando del Supremo Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata que no sean separados los conventos Agustinos de Mendoza y San Juan, doc. 60, carp. 62, sec. eclesiástica, año 1817, una (1) foja. Estado de conservación bueno con grafía a doble página: recto y vuelto. El interés del poder civil por las temporalidades de los Agustinos de Mendoza fue siempre máximo, hasta terminar incautándolas y dejando al último y único religioso, como Capellán a sueldo de la Iglesia del ex Convento de Santa Monica: cfr. Don Nicolás Villanueva informa al Gobernador Intendente que no se pudo realizar una cita con el prior del convento de los Agustinos para tratar las cuentas de las temporalidades, doc. 43, carp. 63, sec. (¿), año 1823, Una (1) foja. Estado de conservación bueno; Don Nicolás Villanueva presenta cd Gobernador Intendente las entradas y salidas del convento de los Agustinos correspondientes a las temporalidades, doc. 48, carp. 63. sec. (¿), año 1823, dos (2) fojas con grafía a doble hoja sin numerar. Estado de conservación bueno. No queremos abusar de la abundante documentación que existe sobre estos hechos.
5 5 0
E M IL IA N O S A N C H E Z P É R E Z , O S A
Documento 3
Carta de José A. Verdaguer al E Alberto de los Bueis
Mendoza, 30 de Septiembre de 1915Reverendo R Alberto:En contestación a su carta del 28 del corriente he [de] manifestarle
que no he podido averiguar el lugar del nacimiento de los PR Fernando Oyarzún 53 y Próspero del Pozo °4. Según sus datos el R Oyarzún nació en 1661 y los libros de esta Parroquia empiezan en 1665, y he registrado las partidas de bautismo de 1686-1687 y 1688 y no se encuentra la del R Próspero. Seguramente estos Padres eran naturales de la ciudad de San Juan, y digo esto apoyado en que la familia del Pozo era de esa ciudad 55. En una recopilación de partidas de bautismo de sacerdotes mendocinos, que he formado, encuentro que el R Jesuíta Tadeo Godoy y su hermano el Presbítero Dr. Ignacio de Godoy eran hijos de D. Clemente de Godoy, natural de Mendoza y de D.a María del Pozo y Lemos, natural de San Juan. El primero nació en 1728 y el 2o en esta ciudad, en opinión de santidad en el año 1795. Y el R Tadeo fue uno de los jesuítas expulsados por Carlos III, en 1767. Le doy estos datos por si pudieran serle útiles, si acaso fueran de la misma familia que los PP Fernando y Próspero, el Dr. Ignacio y el R Tadeo de Godoy.
He consultado al R Maturana (de cuyo autor no sé si tendrá Ud. noticia) y nada dice del lugar de nacimiento de estos Padres.
Cuando el R Joaquín Fernández (q.e.p.d.) estuvo de paso en esta Parroquia, hacen (sic) algunos años, le di un documento en que se trataba del R Oyarzún, y algunos otros datos de agustinos de acá. Poseo una lista completa de los agustinos que han actuado en esta ciudad
53 MATURANA, V., Historia..., t. U, p. 2 3 6 , dice: «Habiendo desempeñado casi siempre hasta el presente el cargo de Vicario Provincial de los conventos de San Juan y Mendoza, y de Prior o Vicario de las miasmas Casas, no es d ifícil deducir que fue originario el Padre Fernando de Oyarzún de esa antigua Provincia Chilena de Cuyo». Pero nada seguro se sabe.
54 MATURANA, V., Historia...., t. II, p. 2 4 ° , dice del P Próspero: «oriundo, al parecer de la Provincia Trasandina de Cuyo», nada más.
35 Antes de la erección del Noviciado y Casa de Estudios en el convento de San Juan por el P Provincial sanjuanino José de Quiroga y Salinas, cfr. ARCHIVO AGUSTINIANO DE SANTIAGO De Chile, Actas Capitulares del año 1746, Decreto 4 , Libro Cuarto de la Provincia; M a t u r a n a , V., Historia..., t. n, p. 358, y Sánchez Pérez, E., El convento..., p. 137, el noviciado y estudios eclesiásticos se hacían en Santiago de Chile.
551
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A E N A R G E N T IN A
casi desde el principio de la fundación del convento de Santa Monica. Esta lista empieza en 1665. Si le pudiera ser útil me avisa.
Según el R Maturana en 1655 el R Agustín de Hevia recibió el título de fundador del convento de esta ciudad, cuya fundación tuvo lugar en 1657, y hablando del R Juan de Cervantes dice que llegó a la Provincia de Chile en 1636, que pasó después a Mendoza y a la de San Juan con el título de Vicario Provincial, haciéndose tanto estimar, que debido a su virtud, a su celo e inteligencia, pudo surgir el convento de Santa Monica en esta región de Cuyo.
Por los libros de esta Parroquia, consta que en 1668 el R Agustín de Hevia ejerció el cargo de cura interino 56.
Supongo tendrá noticia del R Diego Salinas y Cabrera del Pozo, natural de San Juan, tal vez emparentado con los anteriores del mismo apellido del Pozo. El R Maturana nombra otro Padre del mismo apellido: Nicolás Salinas y Cabrera del Pozo 57.
Consta que el R Leandro Baeza en 1809 era capellán de la Capilla de San Nicolás de Tolentino, que poseían los Agustinos en las afueras de esta ciudad, en la parte suroeste, y adjunto a esta Capilla, existía un Colegio del cual era Director dicho Padre Baeza 58. En la serie de prio
56 Desde esa fecha hasta la época patria fueron muchos los agustinos que trabajaron en la Matriz, cfr. B U K I S , A. de los, La Orden Agustiniana... ,VII1 (1917) 172-180, trae una larga lista de Párrocos Agustinos en Mendoza y de Tenientes. Este catálogo fue hecho por Verdaguer, y ligeramente retocado por el P Alberto de los Bueis.
;>7 Eran hermanos.58 Aunque no hemos encontrado ningún documento que informe con cierta amplitud
de este Colegio o Conventillo, como a veces aparece en los documentos que fueron firmados en él, donde incluso vivió la Comunidad Agustiniana mientras el convento de Santa Monica estuvo ocupado por el ejercito patriótico: cfr. AGPM, Fray Vicente Atencio al Gobernador Intendente sobre el permiso concedido por el Gobernador de armas para ocupar el convento por haber sido desalojado de la tropa cívica. Pide la inmediata posesión, doc. 108, carp. 62, sección (¿), año 1820, una (1) foja. Estado de conservación bueno; Id., Carta del Prior del Colegio de San N icolás>s Vicente Atencio'11 al Sr. Cura y Vicario de Mendoza sobre el precio y venta de una esclava, doc. 2658, carp. 1, fol. 2, año 1820, dos (2) fojas no numeradas. Estado de conservación bueno y grafía aceptable. Carta del Prior del Colegio San Nicolás Vicente Atienzo al Sr. Cura y Vicario Foráneo D. Juan Manuel Obredor, documento 2659, carp. 1, fol. 2, año 1820, una (1) foja. Estado de conservación bueno, con grafía de fácil lectura; AGPM, sección Protocolos de Escribanos de Gobierno, El Prior del convento San Agustín Vicente Atencio ordena al escribano desde el Colegio de San Nicolás que cancele una escritura de censo redimible otorgada por D. Pablo Amigo de trescientos pesos de los que redimió doscientos por lo que solo quedan cien que es lo que queda admitido y recibe el convento, prot. 183, año 1822, fojas 1 0 v -llv . Estado de conservación aceptable.
552
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O S A
res y conventuales de Mendoza del R Maturana, en el período de 1811 a 1815, se dice: Maestro de Primeras Letras el R Leandro Baeza.
El R Maturana empieza la serie de los Priores del convento de Mendoza en 1674, es decir después de 17 años de su fundación, pero en el cuerpo de su obra menciona alguno de fecha anterior, por ejemplo el R Cristóbal Méndez y Espinel, que era Prior en 1659 59. Además, en dicha serie, no constan algunos que aparecen con tal cargo en los libros de esta Parrouia: El Padre Agustín de Oruna en 1758, el R Bartolomé Álvarez de Sotomayor, también en 1758, el Padre Francisco Ser- vel 1763-1766, el Padre José Rodríguez 1769-1771 y el Padre Francisco Javier Parra 1783-1786.
El último Prior fue el R José Manuel Roco, que murió asesinado en el campo en el año 1835. En el Archivo de esta Parroquia existe un inventario de los libros y demás objetos que poseía al morir. En la serie del R Maturana aparece como Prior el R Roco en los períodos 1807 a 1811 y de 1811 a 1815; Pero según los datos que yo tengo, continuó en este cargo hasta 1819, en cuyo año loas conventos de Mendoza y de San Juan formaron Provincia independiente,60 de la de Chile. De 1819 a 1822 fue Prior el R José Vicente Atencio, que más tarde secularizó y fue Vicario General del segundo obispo de Cuyo Dr. José Manuel Eufrasio de Quiroga Sarmiento, habiendo sido antes secretario del primer Obispo Fr. Justo de Santa María de Oro y Fiscal Eclesiástico también durante el gobierno del Obispo Oro.
M En el año 1657 hay un documento que dice, al hablar de la Capilla erigida a Santa Monica, que fue declarada Patrona de la ciudad de Mendoza, en 1599, a causa de su intervención en una dura peste: « [ . . . ] la aprobación del señor Vicario a los reverendos Padres fray Agustín de Ebia, Vicario Provincial de esta Provincia y Prior del convento delseñor San Agustín de esta ciudad [___]» , Actas Capitulares de Mendoza 1652 a 1675,fols. 159-160.
60 SÁ N C H E Z P É R E Z , E., «La Provincia Agustiniana del Cuyo y el Capítulo Provincial de Mendoza de 1819, en Archivum X X V I (2007) 255-276 , Revista de la Junta de Historia E clesiástica Argentina. Copia de estas Actas las hemos loca lizado en el Archivo del Vicariato de San Alonso de Argentina, copia que fue obtenida por el primer Vicario P Joaquín Fernández del coleccion ista D. Agustín V. G necco, que tenía los originales en San Juan; «Un Capítulo celebrado en M endoza», en Archivo Histórico Hispano Agustiniano 15 (1921) 354-359 , transcribe las Actas, pero omite los pedimentos finales.
5 5 3
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A E N A R G E N T IN A
Desde 1822 a 1833 figura como Prior el R Roco. En 1833 se declaró extinguido el convento de Santa Monica de esta ciudad y el R Roco, desde esta fecha ya no figura como Prior, pero sí como religioso agustino, hasta 1835, en cuyo año murió.
Después que se extinguió el convento de agustinos, quedó un lego 61 con una escuelita en dicho convento, que después fue convertido en cuartel.
A continuación le transcribo una resolución del gobierno referente al convento:
Decreto gubernativo nombrando Sindico de las Temporalidades del Convento San Agustín.
«El gobierno de la Provincia, atendiendo a que por muerte del Síndico encargado de las temporalidades de los ex Agustinos, han quedado abandonadas y expuestas a dilapidaciones y pérdidas: Habiendo varios objetos de piedad y beneficencia en que puedan invertirse sus réditos, muy especialmente la reparación del templo de San Agustín, cuya ruina será próxima e inevitable si en tiempo no se previene; y queriendo dar a las rentas la dirección más conveniente al piadoso fin de su institución, a consulta del Consejo, ha acordado y decreta 62:
61 Creo que se refiere el Hno. Gregorio de Alburquerque, pero como “ dueño” de la escuela es la primera vez que lo vemos, pues todos los bienes fueron incautados y puestos bajo el dominio de distintos síndicos. En este caso, con la escuelita se hubiera quedado el último Prior, R Roco.
62 Es muy antiguo este afán de apropiarse el poder civil de las Temporalidades de Agustinos, desde el inicio de la Epoca Patria: AGN, Exordio del P. Angel Mollea, comisionado por la Comunidad Agustiniana de Mendoza y maestro de primeras letras, contra el intento del Cabildo de Mendoza de apropiarse de los bienes del convento Santa Monica de esta ciudad, para que en todo caso se apliquen al sostenimiento del Colegio fundado en dichas propiedades, año 1818m, once (11) fojas sin numerar. Estado de conservación deficiente e irregular, leg. X 5 -5 -12 Gobierno 1818-19 Mendoza Junio a Diciem bre; AGPM, Asunto de Tomás Godoy Cruz a los Señores de la Comisión de cuentas del convento San Agustín, doc. 7a, carp. 63, sección (¿), año 1821, una (1) foja. Estado de conservación bueno; Id., Don Nicolás Villanueva informa al Gobernador Intendente que no se pudo realizar una cita con el prior del convento de los Agustinos para tratar las cuentas de las temporalidades, doc. 43, carp. 63, sección (¿), año 1823, una (1) foja. Estado de conservación bueno; It)., Don Nicolás Villanueva presenta al Gobernador Intendente las entradas y salidas del convento de los Agustinos correspondientes a las temporalidades,
5 5 4
Artículo 1.° Nombrase Síndico de las Temporalidades de San Agustín al Sr. D. José Albino Gutiérrez.
2 .° El Síndico procederá inmediatamente a de un prolijo y formal inventario; pondrá en administración de los bienes al religioso Fray Manuel Roco, a quien tomará cuentas cuando halle por conveniente y las pasará al Gobierno anualmente.
3.° Nada podrá hacer el administrador en el manejo de las temporalidades, sin conocimiento del Síndico, quien le prevendrá el modo de invertir la renta con arreglo a las instrucciones que le dará el gobierno.
4.° El Síndico y al Administrador no podrán enajenar bien alguno, mueble o inmueble, sin permiso por escrito del Gobierno.
5.° El Ministro Secretario queda encargado de la ejecución de este Decreto, que se comunicará e imprimirá.
Lemos Pedro Nolasco Ortiz
Mendoza, Mayo 20 de 1834.»
Saludo a su Reverencia atte.
Pbro. José A. Yerdaguer Cura de San Nicolás
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z . O S A
doc. 48, carp. 63, sección (¿), año 1823, dos (2) fojas con grafía a doble hoja sin numerar. Estado de conservación bueno; Id., Cuenta que rinde el encargado de las Temporalidades de los ex — agustinos al Síndico nombrado conforme al decreto del 6 de julio, doc. 6, carp. 398, año 1838, una (1) foja. Estado de conservación bueno. Este tipo de decretos ocuparon casi todo el siglo X IX : AR CH IVO DE LA H O N O R AB LE LEGISLATURA DE M EN D O ZA ,
Proyecto de Ley por el cual se declara propiedad fiscal el cuadro que comprende el exconvento de Agustinos, n." 1092, año 1856, carp. 27, tres (3) fojas numeradas a doble página: recto y vuelto. Estado de conservación y grafía aceptables.
5 5 5
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A E N A R G E N T IN A
Documento 4
Carta de José A. Verdaguer63 al P Alberto de los Bueis
Mendoza, 26 de Noviembre de 1915
Muy apreciado Fadre y amigo:
En contestación de su cata del 19 del corriente mes, le envío los siguientes datos:
La Capilla de San Nicolás de Tolentino, que poseían ya los Agustinos en el siglo XVIII, estaba situada en aquel tiempo en las afueras de la ciudad, a unas doce cuadras al suroeste de la plaza principal; esta Capilla estaba ubicada en una extensa propiedad de los mismos Agustinos, que comprendía gran parte del terreno donde actualmente está edificada la ciudad nueva, formada después del terremoto del año 1861. En el mismo sitio donde estaba la Capilla y edificio adyacente, es decir, entre las actuales calles de San Martín, Unión-Primitivo de la Reta y Paraná, existe actualmente la Escuela Normal y edificios particulares. La calle principal de la ciudad nueva, que corre de norte a sur de esta ciudad, y pasa por el lado oeste del sitio que ocupaba la antigua Capilla, se llamó hasta hace poco tiempo Calle de San Nicolás, cambiándosele este nombre por el de General San Martín.
La antigua Capilla de San Nicolás fue completamente destruida en el terremoto de 1861.
Al edificarse la nueva ciudad después de ese terremoto, se levantó una iglesia a dos cuadras de la antigua Capilla, en la manzana com prendida entre las actuales calles de Sarmiento —9 de Julio— Rivadavia y Avenida de España. Desde entonces se le dio a esta iglesia el nombre de San Nicolás. Por haber sido edificada en terreno perteneciente a la
63 Además de autor de la famosa obra Historia Eclesiástica de Cuyo, en dos tomos, publicada en 1931 y 1932, respectivamente, en Milán, creada la diócesis de Mendoza el 20 de abril de 1934 con la Bula Nobilis Argentinae nationis por Pío XII, Mons. José Aníbal Verdaguer y Corominas fue designado por el mismo Papa, el 13 de septiembre de 1934, primer obispo de la Diócesis. Consagrado el 17 de marzo de 1935, tomó posesión de la misma el 18 de marzo del mismo año. Falleció el 19 de julio de 1940. Fundó también la Congregación de las Hermanas Obreras Catequistas de Jesús Sacramentado el 15 de agosto de 1937 en Godoy Cruz, Mendoza, dedicadas a la transmisión catequística en todos los ambientes y al apoyo en la pastoral parroquial.
556
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O S A
antigua Capilla y se le adjudicó toda la manzana de terreno indicada. A ambos lados de la iglesia, este y oeste (la iglesia mira al norte) se levantó edificio destinado para monasterio de las religiosas de la Compañía de María, pero después de terminado, estas no lo aceptaron por habérseles hecho otra propuesta en un sitio que les convino más. Entonces los PE Franciscanos ocuparon provisoriamente la iglesia y edificio, mientras construían su iglesia y convento, donde lo tienen ahora.
Después que salieron los Franciscanos, fue destinada la iglesia para vice-parroquia de la ciudad. En 1873 la Iglesia matriz fue destruida por un incendio, por lo cual fue trasladada provisoriamente a San Nicolás, mientras se construyera otra iglesia, pero no habiéndose llevado a efecto esto, ha quedado definitivamente acá la Iglesia Matriz. Con el tiempo la manzana de terreno que se le había adjudicado a San Nicolás se ha ido fraccionando para Legislatura-Dirección de Escuelas-Municipalidad-Escuela y edificios particulares, habiendo quedado una pequeña parte para casa parroquial. En 1902 se derribó la iglesia que se había construido inmediatamente después del terremoto de 1861, para construir en el mismo lugar la que actualmente existe.
Hasta que se derribó la iglesia en 1902, había en el altar mayor, en el centro, una imagen de Nuestra Señora del Carmen, a la derecha una de San Nicolás y a la izquierda una de Santa Rita, todas antiguas. Según he oído decir a personas ancianas, esta imagen de Nuestra Señora del Carmen, que es de dos metros de altura, es la misma que estaba en la iglesia de San Agustín antes del terremoto de 1861. La Cofradía del Carmen en la Iglesia Matriz fue erigida por patente del General de los Carmelitas en el año 1870.
Referente a la Cofradía del Carmen en la iglesia de San Agustín, lo único que he encontrado es un papel suelto escrito todo por el Subdelegado Apostólico y Vicario Foráneo de Mendoza Dr. José Godoy, Cura de la Parroquia Matriz, que trascribo a la letra:
«El Subdelegado Apostólico que suscribe, para evacuar el informe que se digna V. S. I. 64 pedirle por el superior decreto que antecede, se ha impuesto del pedimento, que es anexo, y en su vista
64 En nota a pié de página añade: «El Vicario Apostólico Fr. Justo de Santa María de Oro».
557
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A E N A R G E N T IN A
dice: que es muy recomendable la devoción que manifiesta a la Santísima Virgen el R. R Guardián de este convento Franciscano, procurando instituir en su Iglesia una Congregación dirigida al culto de la Señora en el Misterio de su Inmaculada Concepción, en un tiempo que exigen las circunstancias nuevos fomentos de la devoción para fortalecer a los fieles en la fe, de modo que no desfallezcan a los impulsos de la impiedad, que anhela introducir el filosofismo, y cuando por otra parte no se advierte que dicha Institución se oponga a los derechos o privilegios de alguna otra Orden Regular, que la reconozca com o peculiar y privativa; ni menos que se encuentre en el País igual Congregación anteriormente erigida. Por tanto, no halla inconveniente para que se le conceda al Rdo. R Guardián la gracia que solicita bajo las bases, condiciones, órdenes, constituciones y arreglo que se digne V. S. I. designar para asegurar su perpetua subsistencia.
No así con respecto al título del Carmen, que los Carmelitas miran como derecho privativo de su Orden y de que se ve ya erigida hermandad en la Iglesia de San Agustín (prescindo de la autoridad ó licencia en su erección), que podría disputar su derecho; pero, sin embargo, como la gracia que pide el R. R Guardián sólo se contrae a bendecir escapularios por solo devoción, sin hacerse cargo de asientos, ni tomar razón de hermanos, etc, parece que nadie se perjudica en esto; antes bien se fomenta la devoción a la Reina de los Angeles, cuyo supuesto patronato es sólo del Ejército de los Andes, por elección que hizo [el General San Martín] al tiempo de partir a la conquista de Chile. Es cuanto ocurre informar por ahora en virtud del Superior decreto mencionado para que en su vista se sirva V.S.I. deliberar conforme a su superior beneplácito.
Noviembre, 27 de 1830.»
Mucho le agradecería para el archivo de mi parroquia las copias que me ofrece.
Lo saluda atte. s.s.
Pbro. José Aníbal Verdaguer
He dado sus saludos a la familia Villanueva hace bastante tiempo.
5 5 8
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O S A
Documento 5
Carta de José A. Verdaguer al E Alberto de los Bueis
Mendoza, 16 de Abril de 1917
Reverendo Padre y amigo:
Entre varias ocupaciones y preocupaciones he andado en estos últimos días y también algo enfermo; lo que me ha impedido contestar a su atenta carta, que con el mayor gusto respondo ahora. Gratos recuerdos conservo de su visita, lo mismo que las demás personas que lo trataron durante su permanencia ne Mendoza. Hacen (sic) dos ó tres días que vino a visitarme la Sra. Mercedes Videla de Ortiz, y me dijo que Ud. le había escrito preguntándole por mi dirección, por creer que no había recibido yo su carta del modo que había sido dirigida.
Mucho le agradezco los datos que me envía, con los cuales aumentará mis apuntes referentes a los sacerdotes mendocinos.
Si no le es muy molesto, le agradeceré los datos que me ofrece, relativos a la actuación del E Mallea en San Juan.
Saludo a Ud. con todo aprecio.
Fbro. José A. Verdaguer Calle San Martín 2462
Documento 6
Carta de José A. Verdaguer al E Alberto de los Bueis
Mendoza, 2 de Enero de 1918
Reverendo Eedro Alberto de los Bueis
Reverendo Padre y amigo:
Recién ahora contesto a su apreciada carta del 24 del mes próximo pasado por haber estado en el campo durante ocho días hasta el 30 de dicho mes. He revisado los documentos del archivo eclesiástico y del archivo civil de esta Provincia desde el año 1819 al 1835 y no he podido encontrar el Decreto de Reforma de los Regulares de Mendoza ni
5 5 9
E P IS T O L A R IO S O B R E Ι ,Λ R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A F,N A R G E N T IN A
los otros documentos que Ud. me pide; no obstante le envío la copia de la contestación del Vicario Capitular de Córdoba (a cuya diócesis pertenecía Cuyo en esa época), dirigida al gobernador de Mendoza, lo que supone que el Vicario de Córdoba recibiría una copia de dicha Ley de reforma, que tal vez exista en el archivo eclesiástico de aquella ciudad. Le envío también algunos datos aislados que he encontrado en los archivos de acá por si pudieran serle útiles.
Sin otro particular deseándole feliz año nuevo, me es grato saludar a su Reverencia con todo aprecio.
Pbro. José A. Verdaguer
Documento 7
Carta de D. Agustín V. Gnecco al P Alberto de los Bueis 65
San Juan, Agosto 23 de 1918 Sr. E Alberto de los Bueis
Buenos Aires
Muy señor mío:
Recién puedo acusar recibo de su atta. 21 de Febrero, año corriente por habérseme entregado con mucho atraso los números de su interesante revista 66, dentro de una de las cuales venía la suya referida, que no encontré sino mucho después y com o yo estaba en mi establecimiento de campo desde Julio I o del año pasado, de donde he vuelto a principios del corriente mes, desde entonces estoy ocupado en esclarecer sus dudas y las de otros que me piden desde el Paraná y de esta, también sobre Franciscanos y otros puntos, a causa de lo que el Sr. Obispo de aquella ciudad, afirma en sus «Nociones de Historia eclesiástica Argentina». Pero como al final de la nota de página 75 dice «Véase Apéndices al Pensador Político Religioso», interesaría poseer el
65 En el membrete viene: «Museo Histórico “ G necco” , calle Laprida N. 410 y Jujuy N. 321 al 331».
66 Una vez más nos llama la atención el hecho de que el E Alberto de los Bueis repartió entre varios historiadores los ejemplares de las Revistas que hemos citado y en los que publicó sus trabajos y, sin embargo, no lo hemos encontrado citado nunca entre los que después de él estudiaron a los Agustinos Cuyanos.
560
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O S A
sobre de la carta que me dice devolvió este correo «por no ser conocido el remitente».
Lamentando no haber podido ser más atento y oportuno, saluda a Ud. muy atte.
S.S. A. Y. Gnecco.
Documento 8
Carta de D. Agustín A. Gnecco al E Alberto de los Bueis
San Juan, Octubre 29 de 1918 Sr. Don Alberto de los Bueis
Buenos Aires
Muy señor mío:
Acuso recibo de su atenta 6 de comente, por la que veo que Ud. ha tropezado con las mismas dificultades que yo, para encontrar la reproducción de Castro Barros, que está resultando más escaso de lo que me imaginaba y que tanto a Ud. como a mí, conviene mucho conocer para saber posicionamos de lo que pueda haber dicho en esos sus «Apéndices».
De Rosas y Espinas 67 tengo los N10S 1 y 2 del Año I o, del 2o, los 4-5- 9-11 y 12 del 3o, los N,os 7-8-9-10 y 11 y el 1° del 4o Año, por lo que Ud. puede ver si son todos los que han aparecido conteniendo parte de su ilustrado trabajo 68, y si ahí hubiese otros, le agradecería los com pletase.
61 Era el órgano oficial de los Talleres de Santa Rita de la Parroquia San Agustín deBuenos Aires, que daba a conocer la labor e intereses morales de la Orden de San Agustín en la República Argentina. El primer número salió el 22 de octubre de 1915: cfr.,SÁNCH EZ P É R E Z , E., La Familia..., pp. 125-127. Con el mismo nombre existía en los mismos Talleres en España. Esos Talleres estaban integrados por señoras, muchas de ellasde la alta sociedad, que se dedicaban a confeccionar ropa para darla gratuitamente a familias de escasos recursos económicos. Estuvieron muy extendidos, y en la actualidadaún tienen mucha fuerza en Brasil, en los ambientes Agustinianos.
68 Sin duda que el Sr. Gnecco está haciendo referencia a los distintos artículos que el E Alberto de los Bueis publicó en esta revista, sin duda pensando en el público argentino, pues la revista Archivo Histórico Hispano Agustiniano, en la que también publicó esos trabajos, al editarse en Madrid, no estaba tan al alcance como Rosas y Espinas.
561
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A E N A R G E N T IN A
Aquí tampoco puedo encontrar el libro de la H. Cámara de Representantes, de que hace años saqué de ellos copia y quería constatar si el copista, hubiese salteado el acta que cita Mons. Bazán 69 a página 75. Sin embargo, voy a volver a buscarlo, pues no quedo satisfecho.
Sin más, por el momento le saluda atte. S. S.
A. V. Gnecco.
Documento 9
Carta de D. Luis Prendes al R Alberto de los Bueis
Córdoba, 10 de Noviembre de 1918 Rdo. R Alberto de los Bueis
Buenos Aires
Distinguido Padre:
Hoy me avisté con Mons. Cabrera, el cual ha estado atentísimo y servicial consultando libros y revistas para hacer las anotaciones que Ud. verá en la nota que le devuelvo. Dichas anotaciones van sin orden pero Ud. las comprenderá. En las librerías no existen las obras que Ud. busca, han sido agotadas.
Mons. Cabrera tiene la obra «El Pensador Político Religioso» de Castro Barros y dice que puede mandar sacar los datos que precise, si no encuentra dicha obra en el Museo Mitre.
Creo que le vendría bien a Ud. un paseito a esta Ciudad y visitar al Sr. Cabrera, quien podrá darle buenas informaciones sobre cual[quier] punto histórico, particularmente referente a esta Provincia. Tiene buena biblioteca, aunque como el dice, desordenada, que pone a la disposición de Ud., y si quiere consultar alguna obra o sacar algún dato, puede mandar una persona por las tardes de las 4 en adelante.
69 Fue el cuarto obispo de la diócesis de Paraná y competente historiador eclesiástico de la Historia de la Iglesia Argentina, bien necesitada entonces como ahora de plumas responsables que ubiquen los hechos históricos, referente especialmente a la Iglesia, con plena objetividad y en su lugar preciso.
562
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O S A
Así pues, la revista «La Religión» podrá encontrarse en la Biblioteca de ese Arzobispado. «El Pensador Político Religioso» en el Museo Mitre, y si no, ya sabe que lo tiene este Señor y permite sacar los datos que precise.
Respecto a la copia de los Acuerdos de Castro Barros y el Gobierno de San Juan, Ud. dirá si le escribe directamente al Sr. Cura de la Catedral Dr. L. Alvarez o quiere que yo lo vea. En este caso, me remite una nueva nota, pero si hay que ir otra vez al secretario del Obispado, nos dirá como la otra vez, que allí no existe ese documento.
El poco tiempo que tenía para estar esa no me permitió (sic). Volverá [a] despedirse de Ud., supongo ya se encontrará Ud. completamente bien de salud, así lo deseo.
Siempre a sus órdenes, S. S. Q. B. S. M.
Luis Prendes
Me alegraré saber si encuentra Ud. las obras donde se indica por si el Sr. Cabrera me pregunta.
Documento 10
Carta de D. Enrique Udaondo al E Alberto de los Bueis
Buenos Aires, Junio 30 de 1929 Reverendo P Fr. Alberto de los Bueis, O.S.A.
De mi distinguida consideración:
He recorrido complacido las páginas que Ud. ha escrito relativas a los principios, vicisitudes y extinción de la esclarecida Orden de S. Agustín en la República Argentina.
Su trabajo despierta interés especialmente entre los que se dedican al estudio del pasado, siendo, a mi juicio, lo más completo que se ha escrito sobre la acción de los Agustinos en la Argentina.
Contiene, por otra parte, datos muy importantes para el historiador de las órdenes religiosas en nuestro país.
563
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A EN A R G E N T IN A
Creo que Ud. procederá con acierto reimprimiendo los artículos en forma de libro 70, pues así se difundirán más las interesantes noticias que contienen, entre los que cultivan esta clase de investigaciones. La fiesta centenaria de que Ud. me habló, haría más oportuna su reimpresión.
La orden de San Agustín, en general, es poco conocida en la Argentina, pues la reforma de Rivadavia 71 dio un golpe de muerte a los institutos religiosos que existían en nuestra patria, y sus consecuencias se hicieron sentir hasta mucho después que aquel precursor del célebre Mendizábal 72 desapareciera del poder.
Su lucubración creo que se leerá con gusto, no sólo por el tema de suyo simpático, sino también por su estilo claro y correcto, y por el espíritu reivindicatorío que la informa.
Con tal motivo saludo a Ud. muy atentamente.
Con afecto.
Enrique Udaondo
70 Lamentablemente no lo hizo el R Alberto de los Bueis, pues hubiera sido una primera Historia de los Agustinos Cuyanos bastante buena, suficientemente amplia y ricamente documentada con material de Archivo inédito. Son varios artículos con el título La Orden de San Agustín en la República Argentina, publicados en Archivo Histórico Hispano Agustiniano entre los años 1915 al 1919. Basado en ellos, editó en Buenos Aires, en 1830, Los Agustinos en la Argentina. Resumen histórico, mucho menos extenso que la suma de esos artículos, en el que también dedica varias páginas a la nueva presencia agustiniana en la Argentina en el siglo XX durante la República. También los publicó en El Pueblo, en septiembre de 1930, lo mismo que en Rosas y Espinas, entre los años 1915 y 1919.
71 La “ reforma” de Rivadavia no deja de ser un lamentable eufemismo, muy bien estudiada por GALLARDO, G ., La Política religiosa de Rivadavia, Ediciones Teoría, Buenos Aires 1962, 310 pp.
72 Juan Alvarez Méndez Mendizábal, ministro de Hacienda español, y después jefe de gobierno (1835- 1836), que suprimió las órdenes religiosas masculinas y decretó la desamortización de sus bienes con el fin de sanear la hacienda pública, financiar la primera guerra contra los carlistas, abolir las instituciones del antiguo régimen y crear con los compradores una base de apoyo social a la nueva monarquía liberal, iniciada a la muerte de Fernando V I I : cfr. S i m ó n SE G U R A , E, La desamortización española del siglo XIX, T o m á s y V a l i e n t e , F., El marco político de la desamortización e n España, Ariel, Bar-
564
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O S A
Conclusión
Ciertamente los datos que de toda esta correspondencia obtuvieron no fueron excesivos, pero sí suficientes para hacerse cargo de la situación real de la Orden: no quedaba ningún religioso vivo, y todos sus bienes, documentación incluida, habían pasado al poder civil, y de éste, por petición eclesiástica y en dimensión muy exigua, a esta misma.
Indiscutiblemente, de todos los historiadores a los que ambos religiosos Agustinos se dirigieron, el de mayor prestigio y de subsiguiente mayor aportación fue el conocido Mons. José Aníbal Verdaguer y Coro- minas. Nadie como él conocía toda la documentación archivistica eclesiástica cuyana de entonces y nadie imprimió, de resultas de la misma, obras tan importantes y de plena actualidad aún, como su monumental Historia Eclesiástica de Cuyo. Sin duda, que de esta amplia correspondencia se saca una agradable impresión sobre la peculiar generosidad de sus actores en la mutua prestación documental y la ayuda técnica y desinteresada que en todo momento mutuamente se ofrecieron. Un bello ejemplo para las futuras generaciones.
B ibliografía
A) Fuentes inéditas
• Archivo Agustiniano de Santiago de Chile• Archivo del Arzobispado de Córdoba• Archivo del Arzobispado de Mendoza• Archivo del Arzobispado de San Juan• Archivo Convento de la Merced — Buenos Aires• Archivo del Convento de Santo Domingo — Buenos Aires• Archivo General de la Nación — Buenos Aires• Archivo General de la Provincia de Mendoza,• Biblioteca Nacional de Chile• Archivo Histórico Provincial de San Juan• Archivo de la Honorable Legislatura de Mendoza• Archivo Parroquia del Pilar — Buenos Aires• Archivo del Vicariato San Alonso de Orozco — Buenos Aires.• Actas Capitulares de Mendoza 1652 a 1675.
5 6 5
E P IS T O L A R IO S O B R E L A R E S T A U R A C IÓ N D E L A O R D E N A G U S T IN IA N A E N A R G E N T IN A
B) Revistas y periódicos
BUEIS, A. de los, «La Orden de San Agustín en la República Argentina», en Archivo Histórico Hispano Agustiniano, años 1915 al 1919.
— «La Orden de San Agustín en la República Argentina», en Rosas y Espinas,Buenos Aires, años 1915-1919.
— «La Orden de San Agustín en la República Argentina», en Diario El Pueblo, 1930.
SÁNCHEZ PÉREZ, E., «Devociones agustinianas en la Argentina», en VII Jornadas de Historia de la Iglesia Argentina, Facultad de Teología UCA 2004 (en prensa).
— «Dos glorias episcopales de Córdoba del Tucumán: Fr. Melchor de Maído-nado y Fr. Nicolás de Ulloa», en Actas del Congreso sobre San Agustín en Buenos Aires, 26-28 de agosto de 2004 (en prensa).
— «Los Agustinos de Cuyo y la Comisaría de Regulares en el Archivo Dominicano de Buenos Aires», en Archivo Agustiniano 205 (2003) 85-168, y 206 (2004) 301-349.
CARRASCO, J., «La Comisaría General de Regulares de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 1813-1816», en Archivum, Revista de la Junta de Historia eclesiástica argentina, t. I (1943), cuad. 2, pp. 48-489.
JOFRE, J. de D., «Las Comunidades religiosas en San Juan», en Diario El Pueblo, Buenos Aires, 5 de enero de 1906.
«Fallecimiento del R José Antonio Gil de Oliva», en El Zonda, III Epoca, 1877, San Juan.
C) Fuentes editadas
BUEIS, A. de los, Los Agustinos en Argentina, Buenos Aires 19930.GÓMEZ F e r r e y r a , A. I., Viajeros Pontificios al Río de la Plata y Chile (1823-
1825), Córdoba 1970.HUDSON, D., Recuerdos Históricos de Cuyo, Buenos Aires 1898.SÁNCHEZ PÉREZ, E., La Familia Agustiniana en el Río de la Plata: Argentina
y Uruguay, Ed. Vicariato San Alonso de Orozco, Montevideo 2002.SlMÓN S e g u r a , F., La desamortización española del siglo XIX, Instituto de
Estudios Fiscales, Madrid 1973.TOMÁS y V a l ie n t e , F., El marco político de la desamortización en España,
Ariel, Barcelona 19773.GALLARDO, G ., La Política religiosa de Rivadavia, Ediciones Teoría, Buenos
Aires 1962, 310 pp.CARRASCO, J., El Congresal de Tucumán Fr. Justo de Santa María de Oro,
Tucumán 1921.
566
E M IL IA N O S Á N C H E Z P É R E Z , O S A
VERDAGUER, J. A., Historia Eclesiástica de Cuyo, dos tomos, Milán 1931- 1932.
ZURETTI, J. C., Historia eclesiástica argentina, Buenos Aires 1945.SUÁREZ, M. E., Los rescriptos de secularización otorgados a los miembros de la
Orden de San Agustín en Chile y en la Argentina entre 1823 y 1825 (mecanografiado).
L a r r a in , N., El país de Cuyo, Buenos Aires 1906.STEFANO, R. di, y Z a n a t t a , L., «Historia de la Iglesia Argentina. Desde la
Conquista hasta fines del siglo XX», en Tercera Parte: La Iglesia Argentina contemporánea (1865-1983), Ed. Grijalbo-Mondadori, Buenos Aires 2000.
MATURANA, V., Historia de los Agustinos de Chile. Dos Tomos. Santiago de Chile 1904.
567
ACORDES DE FLAUTA Y LIRA
M arcos Rincón Cruz ·
LUZ DE INVIERNO Y DE LA NOCHE
Sobre el fuego marchito del crepúsculo, blancura del almendro.Entre el aroma de su flor despierta, el silencio del viento.Sobre el ciprés oscuro de la noche, flor del primer lucero.Por la añoranza que en la sangre sueña, el lago del sosiego.Sobre el monte sereno de la tarde, el ansia de lo eterno.Bajo el invierno del jardín y el alma, fe de milagro cierto: el horizonte enciende en rocas yertas la libertad del vuelo; reflorece la rosa de la aurora en los troncos exhaustos del anhelo; por ei yermo de noches sin estrellas, la luz del corazón abre senderos.
• Marcos Rincón Cruz es franciscano, licenciado en Pedagogía y en Historia de la Iglesia y aulor, entre otros libros, de siete poemarios: El Asombro y la Niebla, Certeza, ¡SÍieño primero, resplandor aún!, Defensa del crepúsculo, Tú, en la lux y en la noche (Salmos), Hizo luz nuestra carne (Poemas del misterio de la Navidad) y La noche de la paloma.
RELIGIÓN Y CULTURA, LV (20 0 8), 000-000
5 6 9
A C O R D E S D E F L A U T A Y L IR A
C a n c i ó n a t r e s t i e m p o s
Tres mares en los ojos: el del asombro, el de la tarde, el del destino.Por tres mares el alma: el de la espera, el de las lágrimas, el del olvido.
Tres ríos por las venas: el de la dicha, el de la nieve, el del ocaso.Con tres dardos el pecho: el del deseo, el del amor, el del quebranto.
Tres abismos sin puente: el del misterio, el despertar, la soledad.Con tres sueños el llanto: el de la fuente, el de la luz, la eternidad.
E l c o r a z ó n y e l m a r
La nave del corazón lleva astillas de naufragio, espuma de olas vencidas, crujir de bajel varado.Y el mar lucha con la arena por ver si puede arrancarlo.
5 7 0
M A R C O S R IN C Ó N C R U Z
El río del corazón lleva oscuridad de barro.Torrentes de niebla y noche su rostro le van borrando.El mar, con sus claridades, sereno, lo está esperando.
El ave del corazón lleva un dardo atravesado.La herida mueve su vuelo, la sangre enciende su canto.El mar sanará su pecho, su inmensidad lo ha llagado.
P r o f e c í a e s l a r o s a
Trasparencia, fulgor, fuego la rosa, enciende como aurora nuestro ocaso, reorienta, enardece nuestro paso, brindando su reinar de estrella y diosa.
Lámpara de silencio generosa, anega en resplandor noche y fracaso; profecía ante el viento del acaso, anuncia luz sin fin su faz gozosa.
¡Bálsamo y beso al corazón cautivo, que alza y ensancha el canto y el aliento, nuestro sueño primero torna vivo!
¡Abrazo de verdad y sentimiento, arras y llama de un amor no esquivo, que eleva a eternidad todo momento!
G e m i d o d e e t e r n i d a d
Ha de morir la pena en su negrura, ha de vencer la sangre a las espadas, el sol alcanzarán alas tronchadas, la sed alumbrará la fuente pura.
5 7 1
A C O R D E S D E F L A U T A Y L IR A
Se han de embriagar los mares en dulzura, se encenderá la niebla en lumbraradas, las piedras cantarán como alboradas, y ha de llorar el lobo de ternura.
Sube al fruto la flecha de la espiga, rosa en perenne llama es el anhelo, parto de eternidad gime en la entraña.
No es ciego afán el que al soñar fatiga, que en la noche sembró su luz el cielo, raíz de edén inmune a la cizaña.
P r o m e s a a l a c i z a ñ a
Si la cizaña me rogara,si suplicara el riego de mi sangre,yo la convertiría en la flor de mis graneros.Si, cuando la cortase, pidiera compasión, bendijera mi gloria aun en la hoguera, de las cenizas surgirían esmeraldas en haces, gavillas de oro regio. Mirándola yo estoy, cual labrador en vela, con mano y corazón de jardinero.La segaré yo mismo,no la daré a unas hoces de entrañas impacientes, yo que vine a crear la nueva tierra de rosas siempre vírgenes, de inmarchitables ríos y árboles de la vida siempre en fruto.
¡Fuego lento el sentirsecizaña noche y día en propia savia!Yo sé de su amargurapor haberla sembrado el enemigo,sé cuánto añorala fuerza y la pureza de mis manos, sé que prefieresufrir su condición hasta la siega porque ninguna espiga se malogre.
5 7 2
M A R C O S R IN C Ó N C R U Z
Sé que es ansia inmolada, sé que esperael milagro final de aquella auroraen que todo haré nuevo, nada será maldito.Mi corazón, de fuego, no de roca,redimirá el latir de su esperanzay, a través de las llamas, la haré el trigo más puropara amasar el pan de mi banquete.
V i c t o r i a y l u z d e m is a n s ia s
Serán los astros rueda de mi ensueño, serán mis ojos astros sin ocaso, serán los vientos alas de mi paso, que lleva eternidad y luz sin sueño.
Será el sufrir hoguera de mi empeño, pira del holocausto en que me abraso, será la noche lago que traspaso para llegar a ser, en Dios, mi dueño.
Serán mis ansias el certero río que nunca preso va, seguro fluye de ser con todos infinito mar.
Serán victoria en tanto desafío, en la que gracia celestial confluye con el llanto del hombre y su luchar.
R e s u r r e c c i ó n d e l b a r r o
Hombre que yaces, levántate y vive, tú, convocado al horizonte por el anhelo y la mirada de los astros que se acercan azulándose en el viento, por la promesa verdemar de los cantiles, por la certeza primigenia de los montes, por la crepitación del sol de tu pecho.
5 7 3
A C O R D E S D E F L A U T A Y L IR A
Tu esperanza, irradiando,ya camina por la aridez de las estepas,ya es divisada por las águilas,ya es descubierta por los peces abisalesen el iris de los corales ascendiendo.
Frente a la arena, sueño erosionado,te has de alzar desde el magmahasta enlazar una guirnalda de olasque saluden al cielo,hasta ver tu verdor trepandocomo un bosque en la ladera a mediodía,hasta coronar con la rosael espinoso tallo de los años.También del sol crecieron los cipreses, y un sueño de altura les insta a olvidar sus inmóviles pies.
Crece y espera tú, sin desafío, aunque aún no alcances el canto.Deja al solrecrearse en tu barro yerto, enlucirlo de fortaleza, penetrarlo como a cenizas de fénix.Ve cómo al duro invierno hiere.Mira la luz hasta creer en ella.
Levántate y camina con suave pie desnudo para que sientas, para que no humilles a esta madre que tu niñez sostiene como una ofrenda al día, y en la noche, la guarda en el cálido edén del sueño.
Olvida el frío de tu carne.Renaciendo, respira,tú, en quien la arena alcanzó el corazón;tú, en quien el sol ha alcanzado los ojos;el fuego, la palabra;tú, a quien la madreno ha de arrancar la vida sin destruirse;tú, a quien sus manos, manos únicas vivas,esconderán a la invasora nochey pondrán en el sol como llama inmortal.
574
M A R C O S R IN C Ó N C R U Z
A s c e n s i ó n
¡Silencio que el deseo no hiende con sus ráfagas, sin nubes de palabras, sin ansiedad de mudo, que permite tocar la altura de los cielos!Bruñe el silencio el gozo de la luna.Blanca su faz, de diosa propiciada, es llamada benigna, y todo sube.Se duermen las espadas, las flechas se marchitan. Se ha sosegado el tiempo, mas se mide por el continuo renacer de estrellas, pues nada las detiene.
Todo se alza, seguro de la suprema cumbre. Asciende en silenciosa llama la calma de los montes, la paz de los cipreses, la rosa del anhelo.Asciende, asciende todo,la sangre de los ríos, el surco de las lágrimas,el temblor de los brazos, el peñasco de Sisifo,a través de la noche,porque la madre nos levantay en su brazos, dormida la zozobra,ya la carne no pesa;porque en su sueñola noche no es tiniebla, mas el álveode un río que ha acallado su clamor,remansado en el lago de los cielos,donde tan mansa luz brilla ofreciday, haciendo innecesarios los torrentes,en nuestra sed derrama la plenitud del mar.
5 7 5
A C O R D E S D E F E A U TA Y L IR A
A c o r d e d e f l a u t a y l ir a
Cuando el ángel detiene el viento insomne,siento el leve gemido de mi flautaelevando hacia tila estrofa de la ausencia,la endecha del anheloque late en el verdor y en la ceniza.
Y el eco de los valles me devuelve en la notas de tu lira el gozo de la fuente, la fragancia del lirio de tus ojos, la brasa de tu aliento tomándome holocausto por tu gloria.
5 7 6
RECENSIONES DE LIBROS
O B R A D E H O M EN A JE Y R EC U ER D O
R o m e r o P o s e , i·... Estudios sobre el Donatismo, Ticonio y Beato Lié- bana (I). La siembra de los Padres (II). Scripta collecta I-II. Edición de Juan José Ayán Calvo, Facultad de Teología San Dámaso [Studia Theologica M atrite risia 12], Madrid 2008, 951 pp. (I); 841 pp. (II).
Prologada por Mons. Antonio María Rouco Varela, Cardenal- Arzobispo de Madrid y Gran Canciller de la Facultad de Teologia San Dámaso, y con el subsiguiente y breve Exordio de su Decano, el Prof. Dr. D. Pablo Domínguez Prieto, sale a las librerías esta edición en dos tomos dedicada al que fuera obispo titular de Turada y auxiliar de Madrid, Delegado del Gran Canciller primero, y luego Vice Gran Canciller del mencionado Centro, D. Eugenio Romero Pose (+ 25.III.2007). Ha sido casi al año de su muerte, y se ha encargado de su edición el Catedrático de Patrística I en dicha Facultad, Prof. Dr. D. J uan José Ayán, que antepone una sucinta presentación bajo
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A , LIV, 2 4 5 ( 2 0 0 8 ) A B R IL -JU N IO
el emblemático título Scripta collecta (I, 13-15), donde da cuenta del lin, circunstancias, criterios, alcance y fuentes de procedencia de los estudios en ella incluidos, amén de las gratitudes de rigor a quienes la hicieron más fácilmente posible. «Me pareció que una de las mejores maneras de recordarlo y homenajearlo —dice el profesor Ayán- era aunar y dar a conocer su producción dispersa en torno al asunto fundamental y básico de su investigación patrística» (13). En ella —insiste— «se aúna una importantísima labor investigadora, poco conocida en España incluso para bastantes de los que presumen conocer a Don Eugenio» (1, 13).
Las inspiradas palabras paulinas a Timoteo, «Conserva el buen depósito», manifiestan —a juicio del prologuista— el mandato eclesial de «guardar y difundir la hermosa y esperanzadora Vida, que es Jesucristo, Redentor del hombre» (I, 7). Oportuno y bello exhorto que él aplica al que fuera, hasta hace apenas un año antes, su mano derecha, y en cuyo honor ve la luz esta densa obra, ofrecida, tal y como sale editada, «en actitud de
5 7 7
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
servicio a la Iglesia que peregrina en España» (I, 9). Califica igualmente la producción científica de Monseñor Romero Pose de «enciclopédica», empezando por sus estudios sobre el Camino de Santiago, recogidos en su libro Raíces cristianas de Europa, y afirma luego —aunque la cosa es patente para cualquiera que haya conocido al protagonista— que la Patrística fue la gran pasión de su vida, que alimentó con gran capacidad y valor intelectual, y con profundo espíritu sacerdotal. Nadie duda de que con sus trabajos, labrados en horas de intensa dedicación y de análisis a fondo y de investigación pulcra y diligente, alcanzó sus mayores frutos de saber que revelan su dilatado conocimiento de los Santos Padres. «En su rica trayectoria como estudioso y profesor —reconoce Su Eminencia Rouco también—, le quedaba pendiente a don Eugenio una sistematización de sus aportaciones, que ahora pretendemos realizar con estos dos volúmenes, que hacen justicia a su tarea erudita, que fue siempre inseparable de su misión eclesial» (I, 8). Pero la exhortación paulina a Timoteo sirve también, según el Cardenal, para evocar la presencia de D. Eugenio en la Facultad de Teología San Dámaso, a la que corresponde ahora continuar el camino de renovación teológica que caracterizó la obra de su primer Vice Gran Canciller, del cual
esta publicación no es sino un estímulo para profesores y alumnos.
1. El acto académ ico de su presentación . El jueves 21 de febrero de 2008 tuvo lugar en el Salón de Actos del Seminario Conciliar de Madrid un Acto Académico promovido y organizado por la Facultad de Teología San Dámaso en memoria de quien hasta casi un año antes, justo aquel día inolvidable de la Anunciación del Señor de 2007 en que fue llamado a la Casa del Padre, había sido su Vice Canciller y miembro del Claustro, es decir del bueno y aplaciente D. Eugenio. Resultó un Acto típicamente académico a la vez que sentimental y emotivo, durante cuyo desarrollo fueron presentados los dos volúmenes que aquí reseño, «largamente acariciados» por el finado, según se dijo allí mismo, y que, a través de las manos expertas que arriba indico, habían sido publicados por el Departamento de Publicaciones de la Facultad en su colección Studia Theologica Matritensia. Presidió la sesión el Cardenal Arzobispo de Madrid, y junto a él subieron al estrado de presidencia el Decano de la Facultad, el ya mencionado director y coordinador de la edición de Studia collecta 1-11, D. Juan José Ayán, y el Catedrático de la Universidad de La Sapienza (Roma) y Director de L’Osservatore Romano, profesor Giovanni Maria Vian,
5 7 8
L IB R O S
quien glosó, en una muy sensitiva y cercana intervención, sus largos años de amistad con D. Eugenio, a la vez que resaltó el gran valor científico de sus libros publicados y, sobre todo, la personalidad del profesor, del eclesiástico y del amigo, al que definió como una figura providencial para la Iglesia en España y para la renovación de los estudios patrísticos en todo el mundo.
Correspondió seguidamente al editor presentar las líneas maestras de la obra, cometido que sacó adelante a base de encuadrar estas en la biografía intelectual de D. Eugenio. Durante su intervención, procuró matizar con bien traídos detalles al respecto, algunos de suyo evidentes, al menos para quien rehuya una lectura periférica y se preocupe de los contrastes yendo más al fondo de las cosas. Por ejemplo, ya las diferencias entre ambos volúmenes —más especializado el primero, más accesible para todos el segundo—, ya la capacidad de uno y otro, cada cual desde sus correspondientes objetivos y en sus respectivas proporciones, para reflejar la personalidad de Mons. Romero Pose: un erudito, sí, teólogo por tantos conceptos intuitivo y comunicador en las aulas, también, pero sobremanera un pensador capaz de transmitir a todos la frescura de una Teología, la de los Padres, esos
maestros en la fe, que constituyeron, para él primero, su auténtica patria espiritual. En el curso de su emotiva intervención, D. Juan José Ayán reveló, además, numerosos detalles de la entrañable amistad que había unido a D. Eugenio y a su maestro, el jesuíta P Antonio Orbe, de quien el propio D. Juan José fue también alumno.
La clausura del Acto, en fin, corrió a cargo, lógico, del Gran Canciller, quien también glosó la trayectoria de D. Eugenio, como uno de sus grandes colaboradores tanto en la Archidiócesis de Santiago cuanto en la de Madrid, haciendo asimismo hincapié en la gran amistad que ambos a una supieron cultivar de por vida. Al Acto quisieron sumarse, junto a los profesores y alumnos de la Facultad, familiares del propio D. Eugenio, algunos, amén de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, el Arzobispo Emérito Castrense y los Obispos de Lugo y Orense. De igual modo se dieron cita en el lugar numerosos profesores y catedráticos de otras facultades y centros de estudio teológicos españoles y romanos, mostrando con su presencia el reconocido prestigio que Mons. Romero Pose se había ganado en la sublime y austera república del saber patristico. Al final de Scripta collectio //, la Tabvla lavdatoria (833-841) de «Personas e Instituciones que se
5 7 9
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
han querido sumar al reconocimiento que la Facultad de Teología San Dámaso dedica a Don Eugenio Romero Pose» recoge la adhesión de 4 cardenales, 12 arzobispos, 67 obispos, y 280 académicos, profesores e instituciones, mayormente de España, sin que tampoco falte un buen número del extranjero, lo que da idea, permítaseme insistir, del elevado nivel eclesiástico, intelectual y humano que nuestro protagonista escaló en su relativamente corta pero fecunda existencia.
2. Compendio de una vigorosa producción científica.Afirma de igual modo el prologuista que «en los tomos que ahora se publican, el lector encontrará no sólo la sabiduría y la ciencia de uno de los grandes patrólogos españoles del siglo XX, sino que gozará descubriendo al vir ecclesiasticus —por utilizar la expresión de Orígenes— que siempre quiso ser y fue don Eugenio» (8 ). Veamos en sínlesis cómo ha canalizado el editor de estas densas páginas tanto caudal de sabiduría y de ciencia. Por de pronto, en Scripta collecla-l figuran casi todos los capítulos del primer volumen de la tesis doctoral de D. Eugenio, a los que el editor ha creído conveniente unir la subsiguiente investigación realizada por el autor, que no fue pequeña, resultando así «un volumen notabilísimo, quizás úni
co, sobre el tema» (Ib.). Este volumen I comprende, por decirlo en concreto, 29 capítulos. Y los artículos en él recogidos proceden de Salmanticensis, Studi Storico-Reli- giosi, Gregorianum, Bolletino dei Classici, Cristianesimo nella storia, Burgense, Compostellanum, Augustinianum, Annali di Storia dell’Esegesi, Revista Española de Teología, y de un puñado de colaboraciones en diversas misceláneas, según puede comprobar el lector por el Indice de procedencia de los artículos (Ϊ, 921-924).
En Scripta collecta II, en cambio, se recoge el resto de la obra del finado relacionada de una u otra manera con la patrística, siendo aquí menor, es obvio, la unidad temática, por cuanto engloba artículos y conferencias que presentan un carácter misceláneo. Se trata de un amplio material distribuido en cinco apartados cuyos titulares rezan: «El Espíritu y la carne», «A propósito de los ministerios», «El cristianismo en la Hispania romana y visigótica», «Cuestiones actuales a la luz de los Padres de la Iglesia» y «Cultores Patrum». Aquí los capítulos son 31, y sus artículos provienen de las revistas antes mencionadas, a las que procede sumar también Estudios Marianos, Revista Agustiniana, Estudios Trinitarios, Encrucillada, Revista Aragonesa de Teología, Communio (Revista Católica In
5 8 0
L IB R O S
ternacional), Lumieira y nuevamente obras misceláneas y colaboraciones en homenajes tributados a profesores y catedráticos especialmente significativos en la rica biografía de Mons. Romero Pose; o bien con motivo, por ejemplo, de las Semanas de Teología Espiritual de Toledo, y de las Jomadas de Burgos sobre Teología del Sacerdocio (II, 805-808).
Trabajos todos mayormente divulgativos del pensamiento de los Padres de la Iglesia o de la época patrística, precedidos de una esmerada semblanza del mismo D. Eugenio y de su vasta producción bibliográfica. El editor extiende la gratitud por la rápida preparación de ambos volúmenes a la comunidad de Clarisas del Monasterio de la Ascensión de Lerma, tan querida a D. Eugenio, el cual era correspondido con recíproco afecto. Los índices del final (I: 921-51; II: 805-831): procedencia de los artículos, bíblico, de autores y escritos antiguos, y de autores modernos vuelven más útil, si cabe, una obra ya por tantos conceptos valiosa, contribuyendo a que resulte más cumplida y consultable. A los de Scripta collecta II se añade la ya citada Tabvla lavdatoria (833- 841). Estamos, pues, ante una publicación, en palabras del prologuista, «de rigor teológico y belleza expresiva, que recoge y hace accesible a las futuras generacio
nes algo fecundo y valioso: la contribución de don Eugenio a la Teología, recogida en estos dos volúmenes que ahora ven la luz» (7).
3. Al servicio de la Iglesia.Hay en esta obra que reseño mucho de entrañable, no poco de admirable y bastante de laudable. Mucho de entrañable, digo, puesto que incluso el editor deja probada constancia de su cercanía e intimidad con el fallecido; y la pulcritud editorial y tipográfica, entre otros factores, permite percatarse a ojos vistas de tan hondo afecto. El editor y sus colaboradores en la promoción de la obra no escatiman en el uso de adjetivos y superlativos cuando de exponer, describir y ponderar el ser y quehacer de D. Eugenio se trata. Pero la edición contiene también lo suyo de admirable, reitero, habida cuenta, sobre todo, del grosor de ambos volúmenes, muy bien proporcionados, por cierto, y hasta equitativamente compensada su extensión diría yo, en cuyas páginas, a fin de cuentas, está incorporada en buena medida y amplio espacio, la producción escrita —no toda— de D. Eugenio. Y bastante, en fin, de laudable, me reafirmo en ello y lo reitero, siquiera sea por el rigor científico en la distribución y presentación de la materia, por el cariño puesto en su estructuración sistemática y por la enseñanza patrística que su contenido refleja. Lo primero y
5 8 1
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
segundo debido al buen hacer del editor. Lo tercéro, en cambio, a la fina pluma del verdadero autor de tales páginas, o sea D. Eugenio, tan imbuido, él, de aquellos gigantes en la fe, llamados Padres y Doctores de la Iglesia, a los que se entregó con seriedad y con amor.
«Es obvio —dice la Congregación para la Educación Católica— que los estudios patrísticos podrán alcanzar el debido nivel científico y dar los frutos esperados solamente a condición de que sean cultivados con seriedad y con amor. La experiencia, de hecho, enseña que los Padres abren sus riquezas doctrinales y espirituales sólo a quien se esfuerza por entrar en sus profundidades a través de una continua y asidua familiaridad con ellos» (Istruzione sullo Studio dei Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale, II, n.17: en: Istituto Patristico Augustinianum, Lo Studio dei Padri della Chiesa nella ricerca attuale, Roma 1991, p. 342).
Por otra parte, la edición sale, y justo es reconocerlo, a la altura de cuanto el homenajeado se merecía y creo que él deseaba, o hubiera deseado. Ofrece, además, la ventaja de que el lector pueda tener en ella, junto a sí, recopilados y clasificados dentro de un cierto orden, publicaciones y estudios que un día vieron la luz en revistas y libros tal vez hoy no del todo acce
sibles y, en consecuencia, tampoco fácilmente consultables, de no ser por el laudable favor de esta feliz iniciativa. Al respecto, pues, advertirán mucho más dicha ventaja los especialistas que los lectores de a pie. Para un investigador y amigo de bucear en las abisales aguas de la patrística, constituye un verdadero regalo del cielo el poder contar en la biblioteca privada con tanto y tan buen material junto. Porque sería por completo injusto silenciar el gran calado patristico, las reflexiones de rigor y las valiosas aportaciones de D. Eugenio al ancho mundo de la teología. Distingue a esta obra, en fin, un toque de seriedad en el fondo y en la forma, un aire, a veces, como de sapientia cordis, indudablemente fruto de la intelectual y cordial vivencia patrística del autor, que sirvió (a) la patrística con dedicación de enamorado.
Ciertamente que D. Eugenio no estudió esta carrera, tan urgida por el Concilio Vaticano II, en el entonces incipiente Instituto Patristico Augustinianum, inaugurado en 1969 por el Papa Pablo VI y hoy presentado y citado por la Congregación para la Educación Católica en su antedicha Instrucción como uno de los pocos centros del mundo para el estudio de tal especialidad (cf. IV, 64.4). D. Eugenio cursó patrística en la Pontificia Universidad Gregoriana
5 8 2
L IB R O S
de la mano del E Antonio Orbe, «el más importante investigador de la teologia prenicena en el siglo XX» (25). Pero D. Eugenio sí frecuentó, y mucho por cierto, la biblioteca del Augustinianum, Instituto en cuyas aulas hoy estudian, o han estudiado por lo menos, diversos profesores de la Facultad de Teología San Dámaso. Y fue amigo, y con ellos conversaba según pude yo mismo constatar a menudo, de un montón de profesores del Augustinianum, empezando por Manlio Simonetti, a quien yo tuve de profesor y al que bien conoce D. Juan José Ayán, continuando por Maria Grazia Mara, Elena Cavalcanti, más el etcétera que él mismo detalla en Scripta collecta I, 30, todos prácticamente profesores del Augustinianum. Esto -y él sabrá por qué— no lo señala el editor en la Bio-Bibliografía.
En sus años universitarios de Roma, vino uno a coincidir con D. Eugenio. Diríase que ambos sentíamos, él con Ticonio desde la Gregoriana, y quien esto escribe con San Agustín desde el Augustinianum, el dulce lazo de la amistad. ¡Ay, amigo Eugenio, aquel tradi
cional cuarto de hora juntos en la terraza, descansando de la dura brega investigadora que nos traíamos entre manos abajo, en la grande sala de lecturas de la Biblioteca del Patristico! ¡Como en tantos otros momentos por la Roma Eterna, ciudad la más impresionante de nuestro mundo! Reseñar este homenaje que justamente se te rinde con estos magníficos volúmenes, sigue siendo para quien esto escribe, pues, un honor y un gozoso recuerdo. Recuerdo que fue muchas veces dicha de presencia y trato de familiaridad desde que te pusiste en contacto conmigo para impartir clases de San Agustín en la Facultad de Teología San Dámaso. Y recuerdo que se hace súplica de favor, ahora que ya gozas del agustiniano gaudium de Veritate. Con Scripta collectio / - / / la Facultad de Teología San Dámaso ha puesto a tus pies dos frescos centros de flores que no se marchitan. Páginas son las suyas, por tuyas, desde las que sigues llegando a la inteligencia y hablándonos al corazón.
Pedro L an g a
5 8 3
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
s a c k a im Kst:RrruRA-TF;ou)(;i(; a
Aa. Vv., El mundo árabe e islámico. Experiencia histórica, realidad política y evolución socio-económica, Ed. Argitalpen, Bilbao 2005, 240 pp.
Sin duda alguna, nadie puede quedar indiferente ante el mundo árabe e islámico. Para empezar, en un mundo cada día más globalizado, todas las culturas deben de tener su terreno, en esto que llamamos aldea global. Por otra parte, el Islam ha sido durante muchos años en Europa, como señalan los autores, religión o enemiga o vecina, pero en nuestros días quizás debería de convertirse en religión de convivencia. Este libro es el resultado de un curso organizado por la cátedra de estudios internacionales, entre los días 7 y 10 de marzo de 2005 en Bilbao. La voluntad de los autores es bastante buena, exponen con claridad sus distintas posiciones y demuestran conocimiento en la materia. Pero, en mi opinión, he de poner una pega: al distinguir entre mundo árabe e islámico, cosa que se realiza a la perfección, quizás queda un poco marginada la aportación del cristianismo, no así la del judaismo, a la que se dedica un parágrafo en el segundo capítulo. Las exposiciones, son interesantes y aclaran al lector bastantes cuestiones sobre —en palabras de Gema Martínez—, «un universo mal conocido» en ocasiones. La disertación sobre política e identidades, aclara bastante el gran mosaico que podemos encontrar en este mundo, para no actuar con prejuicio, ante los países y personas que forman el elenco árabe. Así como la historia, aunque con un poco de victimismo, nos da una idea de cómo se ha ido formando este pueblo. Por último, los dos capítulos finales nos aclaran los distintos pensamientos políticos, las ideologías y lo que ellas distan de occidente, la economía y sociedad, que sabe combinar bastante bien progreso y tradición.
Alejandro VICENTE TEJERO
A a . V v., Filiación II. Actas de las III y IV jornadas de estudio «la filiación de la reflexión cristiana», vol. II, Ed. Trotta, Madrid 2007, 370 pp.
Al realizarse las III y IV jornadas de estudio sobre la filiación y la reflexión cristianas, sus editores, recopilan las actas en este segundo volumen. Como nota que le honra, se cita en la introducción a modo de agradecimiento a Mons. Eugenio Romero Pose, gran apoyo en este estudio. Los autores que han intervenido son varios, Hervé Inglebert, Paolo Scarpi, Javier Laspa-
5 8 4
L IB R O S
las, Jan Dochhorn, Francisco Pérez Herrero, entre otros. Todos ellos realizan sus exposiciones con precisión, detalle que se agradece, y con claridad. El tema fundamental es analizar la filiación, característica fundamental en la religión cristiana, en el ámbito no sólo de esta religión, sino también en el mundo pagano y judío. Ya algunos Padres de la Iglesia, como es San Basilio, invitaban a la juventud a aprovechar todo aquello que de bueno se encuentra en los escritos paganos. Por ello opino que el tema reviste un interés fundamental para todos aquellos que se quieran adentrar dentro del estudio de los orígenes del cristianismo. Así, las jornadas analizan la filiación política que en el mundo pagano se encontraba en la sucesión imperial, así como los cultos que tanto iniciados como prosélitos realizaban en la «religión» de la antigüedad. No se olvida el mundo griego, del cual el autor realiza una brillante exposición de la Paideia, y ya que en educación nos adentramos no podemos sino referirnos además a la pedagogía romana. Por último, respecto a lo que al paganismo se refiere, Francesca Alesse, nos alecciona con la «generación por voluntad divina en las corrientes filosóficas de la época imperial». En el mundo judío, el protagonismo se lo lleva el Mesías, visto como Hijo de Dios en la sabiduría y el Apocalipsis. Con respecto al cristianismo, que supone una gran novedad con respecto del pensamiento anterior, se nos habla de la dualidad hijos de hombres e hijos de Dios. Jan Dochhorn nos introduce en la historia de la tradición de ljn 3,12. Tampoco son cuestiones menos importantes las de la filiación en el evangelio de Marcos, Mateo y Juan, la categoría antropológica y filológica de la filiación, este mismo aspecto desde Gála- tas, en los Padres apostólicos o en la herejía marcionita y las cristologías de Ptolomeo y Teodoreto. No puedo sino alabar a los editores y recomendar una vez más esta obra a aquellos investigadores interesados en los orígenes del cristianismo.
Alejandro VICENTE TEJERO
AMIGO V a l l e j o , C., Francisco de Asís y la Iglesia, Ed. PPC, Madrid 2007, 143 pp.
Este es el segundo número de la colección que la Editorial PPC nos ofrece titulada Francisco de Asís, hoy. Su título es una clara indicación sobre el tema de la obra: Francisco de Asís y la Iglesia. ¿Su autor? Nada menos que Carlos Amigo Vallejo, franciscano y actual Cardenal Arzobispo de Sevilla. Mientras era Arzobispo de Tánger, tuvo la oportunidad de ejercer el espíritu conciliador y pacifico de Francisco a través del diálogo ecuménico y de la mediación en conflictos internacionales. Es autor de otras obras de temática
5 8 5
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
franciscana, y en ésta se dedica a desarrollar el tema de la Iglesia desde los escritos de Francisco. Leyendo la obra descubrimos que para Francisco la Iglesia es como una casa y una madre, lugar de comunión y de servicio desde la pobreza, de anuncio del Evangelio, de testimonio del amor de Cristo al mundo y de la alabanza a Dios y de la vivencia de los sacramentos y de la participación en el misterio eucaristico. Es una gran oportunidad de profundizar en el pensamiento de Francisco sobre el significado de la Iglesia en su vida. Ahora que celebramos el VIII centenario de la conversión de Francisco, descubrimos en esa obra que su conversión fue hacia la Iglesia. Dios le llama para que restaure su casa y pronto Francisco descubrirá que esas palabras son una convocatoria a la renovación de la Iglesia universal. Con toda seguridad, leer esa obra nos ayudará también a comprender nuestra realidad eclesial actual. Que el gran amor que tuvo el «Pobrecillo de Asís» por la Iglesia nos sirva de ejemplo y motivación.
Pedro M o isé s d e C a r v a lh o
B a r d ó n , E., y G o n z á le z , M., 104 mártires de Cristo, 98 agustinos y 6 Clérigos diocesanos, Ed. Escurialenses, Ed. Religión y Cultura, Madrid 2008, 384 pp.
La reciente beatificación en Roma de 98 agustinos y seis clérigos diocesanos el 27 de noviembre de 2007, estaba pidiendo a gritos una buena publicación en la que quedaran englobadas las semblanzas de estos 104 Siervos de Dios. Pues aunque existían numerosas obras relativas al tema, estas no habían cubierto nunca las verdaderas necesidades, al ser cortas en su materialidad, tener abundante desorden, estar mezcladas con biografías e historias de otro tipo, no llegar al gran público por encontrarse en libros y revistas de escasa difusión, circunscritas casi exclusivamente a las diócesis de Albacete, Cuenca y Málaga, y a la Orden agustiniana (Provincias Matritense y de España, principalmente). Por todo ello era necesario que una pluma ágil, crítica y amante de las glorias de Dios acometiera la nada fácil tarea de relatar con amplitud y método las vidas personales de ese largo centenar de mártires, que derramaron la sangre en aras de la fe católica. Y fueron los sacerdotes agustinos, PP Eliseo Bardón y Modesto González, quienes realizaron este trabajo con rapidez y solvencia. Cierto es que nadie estaba mejor preparado que ellos dos para lanzar la publicación a la calle, ya que, aparte su buen hacer literario, disponían de abundantes materiales, incluida la Positio, por haber sido los principales colaboradores del Postulador romano, P Fernando Rojo, en las labores beatificatorias. El libro hace gala de una hermosa presentación, con la portada a color, papel satinado, buena letra y otras lindezas
586
LIBROS
editoriales. Las semblanzas de los mártires vienen precedidas de la correspondiente fotografía, excepción hecha de algunos que carecían de ella, siendo ocupado este lugar por diversos motivos agustinianos. El escrito se inicia con una ligera descripción de los conventos donde fueron apresados los Siervos de Dios, y finaliza con algunas instantáneas de la beatificación en Roma, a las que se suman diversas estadísticas relativas a los lugares de residencia y muerte de los 104 testigos de Cristo, a las diócesis y provincias civiles de donde procedían, a su categoría personal de sacerdotes, estudiantes, religiosos-no clérigos...). El aparato crítico, reflejado en la abundante bibliografía que aparece a pie de página, junto con la presentación realizada por los Provinciales, PP Carlos J. Sánchez y Domingo Amigo, añaden autoridad y prestigio a la publicación. La obra, rebosante de humanidad y religiosidad, resulta amena, entretenida y muy agradable de leer. Ella contiene un material irrecusable, tanto para los religiosos agustinos, sacerdotes diocesanos y familiares de los mártires, como para cualquier persona amante de la gloria de Dios.
J o s é V il l e g a s
C E RE ZO , J. J., y G Ó M EZ, R J., Jóvenes e Iglesia. Caminos para el reencuentro, Madrid 2006, 186 pp.
A partir del informe «Jóvenes 2000 y Religión», se realizó un Seminario con estudiosos, agentes de pastoral y jóvenes con el objetivo de profundizar y buscar propuestas o líneas de acción para la pastoral con adolescentes y jóvenes. Este libro presenta una síntesis elaborada de ese Seminario aportando datos de sumo interés sobre la religiosidad juvenil. Conocer los indicadores de la religiosidad de los jóvenes es el punto de partida. Pero eso no es todo. Los autores de este libro no se detienen en un mero estudio sociológico, sino que analizan y buscan las causas de la caída constante de los aspectos de la religiosidad como el pertenecer a la Iglesia, las creencias y las prácticas religiosas, para posteriormente sugerir propuestas de futuro y líneas de trabajo por donde tendríamos que encaminarnos. Este libro consta de 6 capítulos. En los dos primeros realiza un análisis de la realidad tanto del contexto sociocultural en que viven los jóvenes, como de la propia Iglesia. El tercer capítulo aporta numerosos datos sobre las vivencias religiosas de los jóvenes. En los siguientes capítulos se dan unas interpretaciones de la situación religiosa actual para terminar aportando luces sobre la necesaria reforma que tiene que darse en la Iglesia y en nuestra actuación pastoral para que los jóvenes y la Iglesia se vuelvan a encontrar en el mismo camino. Si bien es
587
RELIG IÓ N Y CULTURA
cierto que los autores ofrecen una situación inquietante e incluso desoladora, no es menos cierto que el panorama también es esperanzador para todos aquellos que trabajamos en la pastoral juvenil. Los jóvenes necesitan encontrar una Iglesia cercana, amiga, y compañera de camino. La Iglesia necesita a los jóvenes. «Jóvenes e Iglesia. Caminos para el reencuentro», un libro para todos los que están en contacto con los jóvenes.
Isaac ESTÉVEZ
DELGADO P erd om o, R, La misión del seglar en el mundo. Perfd diseñado por el Magisterio de la Conferencia Episcopal Española, Ed. Monte Casino, Zamora 2004, 680 pp.
El Vaticano II ha sido, sin duda, como una fresca brisa y un aldabonazo para la Iglesia, de quien plasmó y ofreció un nuevo rostro, promovió una nueva conciencia y abordó una serie de aspectos urgentes y de capital importancia, algunos poco menos que olvidados. Entre ellos cabe destacar la preocupación por los laicos y su misión en el seno de la Iglesia. El presente estudio es una tesis doctoral y precisamente sobre la misión del seglar. El autor, D. Policarpo Delgado, presbítero canario, a lo largo de seis capítulos que componen la obra, analiza diferentes aspectos. En el capítulo I, trata de la misión del seglar en el mundo según el Magisterio Episcopal Español en tomo al Vaticano II. El capítulo II, teniendo en cuenta la renovación iniciada por el Concilio, presenta al laico que descubre su identidad y misión en un ámbito cambiante entre 1965-1975. En el capítulo III, intenta una clarificación de la misión del seglar en el mundo en la Conferencia Episcopal Española. En el capítulo IV, aborda diversos aspectos que tienen lugar entre 1975 y 1987, entre los que cabe destacar la transición socio política de la sociedad española, contemplando la presencia y misión de los laicos en la nueva sociedad. El capítulo V, subraya el papel de los seglares en cuanto protagonistas de la llamada «Nueva Evangelización» en una sociedad ciertamente cada vez más pluralista y secularizada. Es la época que va de 1987 a 1997. Finalmente, el capítulo VI, que está dedicado al tema preocupante de la formación de los seglares y que ha de ser prioritario con miras al compromiso en la vida pública. Es un estudio interesante por su importancia y actualidad. El lector, en el transcurso de su lectura podrá percatarse de la paciencia del autor, tanto en la búsqueda de documentos como en su ordenación y exposición sistemática. Un trabajo que ha de prestar un buen servicio facilitando el descubrimiento y la importancia del ser y del quehacer del laico a lo largo de los últimos cincuenta años en la Iglesia española.
C á n d i d o MARTÍN
5 8 8
1.1 B R O S
ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE, Les Fondaments de la doctrine sociale. Introduction par le Métropolite Cyrille de Smolensk et de Kaliningrad, Ed., Du Cerf- Istina, París 2007, 194 pp.
He aquí un documento esencial de la Ortodoxia contemporánea. La Iglesia ortodoxa rusa, por boca de sus obispos, se posiciona sobre un gran número de cuestiones concernientes al conjunto de la vida política, económica y social del mundo contemporáneo: concepción ortodoxa de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, de la nación y del derecho, del trabajo y de la propiedad, de las relaciones internacionales, de la ética familiar, de los derechos del hombre, de la salud, de la bioética, de la cultura, de los media, de las relaciones entre ciencia y fe, de la ecología, de la mundialización, etc. Jamás una Iglesia ortodoxa había formulado de manera tan oficial y sistemática sus posiciones sobre un vasto campo de problemas actuales, cuestiones en torno a las cuales la Iglesia ortodoxa rusa, segura de su dolorosa experiencia de persecución, sin igual en la historia se dice aquí, por una ideología materialista, muestra un lenguaje convencido de la dimensión sobre todo espiritual del hombre. Lúcidos sobre los peligros del mundo moderno, pero posando sobre él una mirada resueltamente optimista, los contenidos de esta obra representan un vibrante apelo al testimonio y al compromiso de los cristianos en la sociedad contemporánea, notablemente en los campos de la vida política y social. Prevenida por los decenios de su martirio, la Iglesia ortodoxa rusa se muestra particularmente vigorosa en su afirmación del principio de «no-ingerencia» en las relaciones entre la Iglesia y el Estado y en la reivindicación, por primera vez en la historia para una Iglesia ortodoxa, del derecho a la desobediencia civil pacífica en caso de desacuerdo con la autoridad política. Este documento abre largas perspectivas al diálogo entre las Iglesias por un testimonio común de los cristianos en el mundo contemporáneo. La obra es versión francesa del original ruso y lleva al principio una Introducción del metropolita Kirill de Smolensko y Kaliningrado, presidente del Departamento de las relaciones exteriores del Patriarcado de Moscú y del Grupo de trabajo sinodal para la elaboración del proyecto de estos Fundamentos, aprobados oficialmente por el Concilio episcopal de 2000. Kirill da minuciosa cuenta en la Introducción del camino recorrido por el texto hasta su aprobación. Y precisa que el Concilio ruso se propuso elaborar un documento fundamental que pueda valer no para un par de años, sino durante los próximos decenios. Elaboración, por cierto, nada fácil: había mucha materia acumulada en los inmediatos años anteriores y se imponía una especie de codificación, de posición común de la Iglesia, viniendo a ser el texto, de esta suerte, una guía práctica para los obispos, pastores y fieles laicos. Como en
5 8 9
RELIG IÓ N Y CULTURA
los años venideros surgirán nuevos problemas, de ahí el sentido largo del título. Esta edición vio la luz a raíz de la visita de Su Santidad Alexis II a Estrasburgo y París (1-4.X.2007), concretamente el 11.X .2007, por cuyo motivo las facultades jesuíticas de París, el Centro Istina y la diócesis de Quersoneso organizaron el Coloquio «Hacia una doctrina social común de los cristianos: propuestas ortodoxas y católicas», que tuvo lugar en el Centre Sévres de París el 12.XI.2007. Lo abrió su director el padre Michel Fédou, s.j., y en él participaron el metropolita Kirill y el cardenal Jean-Pierre Ricard, arzobispo de Burdeos. Obra, en fin, fundamental para el ecumenismo contemporáneo.
Pedro L an g a
E l z o Im az, J., Los jóvenes y la felicidad. ¿Dónde la buscan? ¿Dónde la encuentran?, Madrid 2006, 218 pp.
¿Se sienten felices los jóvenes? ¿Qué es para ellos la felicidad? ¿Quiénes son los más felices? Javier Elzo, catedrático de sociología en la Universidad de Deusto, aborda el tema de la felicidad en los jóvenes españoles analizando cuáles son sus prioridades, en qué emplean su tiempo y su dinero, cuales son los comportamientos que consideran aceptables y cuáles rechazables, qué esperan de la familia, de la amistad, de una posible apertura a la trascendencia, etc. El autor asegura que los jóvenes españoles, según los datos reflejados en el estudio de Jóvenes españoles 1999 y 2005, dicen estar mayoritariamente satisfechos con sus propias vidas. Pero «si la felicidad hubiera de medirse por la virtud, por hacer el bien, preocuparse de los demás, etc., no cabe decir que esta juventud se perciba feliz. Peor aún, cada vez menos feliz y cada vez más dependiente, no autónoma, precisamente cuando una de sus notas dominantes es la de querer ser autónomos, construir el puzzle de su vida ella sola, ella con su sola experiencia y con un período prolongado, lo que dure la adolescencia hasta que se hagan, propiamente hablando, jóvenes, básicamente en su grupo de conocidos y amigos con los que comparten su tiempo libre» (p. 16). El libro está dividido en seis capítulos precedidos por una introducción en la que se aborda el concepto de felicidad y algunos datos elementales de estudios recientes que indican hasta qué punto se sienten felices los jóvenes. Los tres primeros capítulos se centran en tres aspectos de considerada importancia en la juventud actual: 1) La educación familiar y escolar en un mundo en cambio; 2) La violencia en los jóvenes: teorías sobre su origen, ámbitos de violencia juvenil, factores o causas, prevención de la violencia y resumen interpretativo de la situación actual; 3) La dimen
5 9 0
1,1 U R O S
sión religiosa de los jóvenes: práctica religiosa, creencias, la persona religiosa, los agentes, explicación sociológica de la relación jóvenes e Iglesia... El capítulo cuarto nos presenta la tipología de los jóvenes españoles según los datos recogidos en el año 2005. En el capítulo quinto, retomando parte de la información ya proporcionada en los capítulos anteriores, ofrece un ensayo sobre la felicidad subjetiva de los jóvenes. En el último capítulo Javier Elzo ofrece una serie de reflexiones finales sobre los jóvenes de hoy y los de mañana, atendiendo a su felicidad. El autor reconoce que el tema de la felicidad es lo suficientemente complejo como para ser abordado plenamente y mucho más difícil aún el darle una definición final. Sin embargo, al concluir el estudio realizado, deja claro que, aunque el camino de la felicidad no es unívoco, la clave para que unos jóvenes sean más felices que otros está en la superación de la centralidad del “ ego” .
Isaac ESTÉVEZ
GONZÁLEZ d e C a r d e n a l , O., Confirmarse para llegar a ser cristiano, Ed. San Pablo, Madrid 2007, 96 pp.
La verdad es que resulta entrañable ver cómo un teólogo de la categoría de Olegario González de Cardenal explica el camino cristiano del confirmado con la sencillez de una catequesis. Esta es la finalidad de este libro, él lo escribe a modo de carta para dos amigos que han recibido el sacramento de la confirmación. Poco a poco, González de Cardenal va desgranando todo un itinerario cristiano, cargado de profundidad y enseñanza. Parte como no podía ser de otra manera del encuentro con Cristo, éste nos lleva a la vida cristiana, lo que nos hace tener una mayor experiencia de la gracia. Recomienda asimismo el cultivo de la vida espiritual, como no puede ser de otro modo, así como la participación asidua en los sacramentos como miembros de una comunidad. Con un gran sentido eclesiológico, el teólogo nos sumerge en la vida de la Iglesia, en búsqueda de la verdad, hacia el ideal cristiano. Y todo ello con la alegría y amistad que caracterizan al cristiano. No me queda sino recomendar este libro a todos aquellos que quieran vivir con autenticidad el sacramento de la confirmación y a aquellos catequistas que se dedican a la preparación de los futuros confirmandos.
A l e ja n d r o VICENTE TEJERO
591
RELIG IÓ N Y CULTURA
INTROVIGNE, M., Los Illuminati y el Priorato de Sión. La verdad en Ángeles y demonios y El Código da Vinci, Ed. Rialp, Madrid 2005, 216 pp.
Uno de los temas de moda y que hoy están en boca de todos es, sin duda alguna, El Código da Vinci, de Dan Brown, del que se han vendido un cifra nada despreciable que supera los más de veinte millones de ejemplares. Pero donde está el verdadero revuelo de esta novela no es en el número de ejemplares vendidos, sino en la insistencia del autor en afirmar que cuanto describe es sustancialmente auténtico porque lo avalan, según él, documentos secretos que dice conocer. Massimo Introvigne, experto en el ámbito de las sectas y gran conocedor de las sociedades iniciáticas, ofrece en este librito una serie innumerable de datos históricos-cronológicos bien documentados con los cuales desmonta las pretendidas certezas y documentos de Dan Brown. Presenta la verdadera historia de los Illuminati y del Priorato de Sión del que tanto se habla en el Código da Vinci y que en contra de lo que allí se afirma, resulta que ha sido fundado en 1956. No deja de ser curioso que en el siglo de la precisión científica y tecnológica, aparezca una obra, que no pasa de ser una novela, que pretende ofertar como verdaderos una serie de complots que nunca existieron. La novela que, en unos ha generado perplejidad, en otros indignación y en muchos euforia porque se toman lo que allí se relata como verdadero, ha pasado a la producción cinematográfica y probablemente pronto a las pantallas televisivas. La conclusión de M. Introvigne deja al descubierto que detrás del Gran Complot, en el que algunos juntan a masones, templarios y hasta extraterrestres, queda al descubierto uno más concreto y que no es buscar la conquista del mundo sino difamar a la Iglesia Católica del que Brown es portador con sus novelas Pensamos que son unas páginas interesantes por los datos contrastantes que aportan y que dejan al descubierto la falsedad de otros ofrecidos por la obra de Dan Brown.
C á n d i d o MARTÍN
KASPER, W. Card., Ecumenismo espiritual. Una guía práctica, Ed. Verbo Divino, Estella (Navarra) 2007, 133 pp.
«El texto (del libro) —dice el autor— es fruto de unas estimulantes experiencias en las que tomé parte, en primera persona, durante estos últimos años. Ha tomado cuerpo gracias también a la aportación de muchas personas y grupos, que han querido compartir sus vivencias y sus intuiciones en el campo del ecumenismo espiritual». Al principio, de hecho, expresa «su viva gratitud a Mons. Johan Bonny y al Rvdo. Donald Bolen por su colaboración». Quiere ser «como una invitación calurosa y como una ayuda práctica, dirigi
5 9 2
LIBROS
das a todos cuantos lleváis en vuestro corazón el ideal de la unidad de los cristianos». Sencilla publicación, con metodología de manual, prontuario, Vademécum, que ofrece sugerencias prácticas para reforzar el ecumenismo espiritual. Basado en el Vaticano II, el autor se dirige a cuantos aspiran a restablecer la unidad de los cristianos y suministra orientaciones sobre cómo vivir, de hecho, el ecumenismo espiritual y cómo enriquecerse más del «intercambio de dones» del ecumenismo. De fácil lectura, dado su esquematismo admirablemente combinado con densidad doctrinal, no es visión espiritualista de las relaciones ecuménicas, ni pura teoría. Más bien, un cúmulo de sugerencias, propuestas y orientaciones prácticas acerca de cómo podemos, en pleno siglo XXI, los diversos cristianos de las distintas confesiones colaborar y celebrar la koinoma eclesial. A partir de sólidas bases bíblicas y magisteriales, Kasper da rienda suelta al teólogo que lleva dentro para proponer en los diversos campos del estudio y de la vivencia de la Palabra de Dios, de la pastoral, de la solidaridad con los más necesitados, e incluso en el de las relaciones humanas entre los cristianos que conviven en un mismo territorio, iniciativas ungidas de sencillez, ponderadas, valientes. Ojalá esta obrita encuentre larga divulgación. Lo merece grandemente, por la facilidad de su manejo, la riqueza de su contenido y la anchura de sus horizontes ecuménicos.
Pedro LANGA
LAZCANO, R., Fray Alonso de Veracruz (1507-1584). Misionero del saber y protector de indios, Ed. Revista Agustiniana, Guadarrama (Madrid) 2007, 153 pp.
Una vez más Rafael Lazcano nos sorprende con otro libro de corte agustiniano. La obra es una publicación histórica al uso, con mucho aparato crítico y erudito, como lo demuestran las abundantes fuentes en las que bebe (bibliografía), las continuas citas que aparecen a pie de página e incluso el cariño que pone en narrar la trayectoria vital de este miembro benemérito de la Orden Agustina. Alonso de Veracruz (en el siglo, Alonso Gutiérrez Gutiérrez), aunque nació en España (Caspueñas-Guadalajara), sus principales actividades las llevó a cabo en tierras de Colón. Nos encontramos, si no en los inicios del descubrimiento de las tierras americanas, sí en el comienzo de su colonización-civilización. Con este motivo se desplazan a América multitud de personas y colectividades, unos acariciando glorias humanas, y otros buscando la gloria de Dios a través de la predicación del Evangelio a los indígenas. En relación con esta última faceta tienen mucho que decir las
5 9 3
RELIG IÓ N Y CULTURA
congregaciones religiosas, y dentro de ellas, la agustiniana, con Fray Alonso de Veracruz, como máximo abanderado de la vertiente cultural y religiosa. Este fraile, además de pionero evangélico, era poseedor de una vastísima cultura en relación con la filosofía, la teología, la etnología, la jurisprudencia, la medicina, las ciencias..., conocimientos que había adquirido en las universidades de Alcalá y Salamanca, de las que fue primero estudiante y posteriormente catedrático. Pero a Fray Alonso le iba más ser canal de distribución, que estanque; de ahí que intentara por todos los medios transmitir sus muchos conocimientos a los nativos, con la publicación de múltiples obras, la apertura de bibliotecas, la dotación de cátedras y la creación de universidades y otros centros de estudios superiores, de los cuales será profesor en múltiples ocasiones. Junto con estos cometidos, desempeñó numerosos cargos de responsabilidad, tales como maestro de novicios, vicario episcopal, definidor, prior de S. Felipe el Real, visitador, consejero... Debido a su gran prestigio como maestro y misionero, fue propuesto en tres ocasiones para ser obispo, y en las tres renunció humildemente a tal dignidad. Como un nuevo Bartolomé de las Casas, puso bastantes pegas a la conquista, intervención y expansión de España en América, convirtiéndose con ello en un firme defensor y promotor de la dignidad humana y espiritual de los indios, para los que, incluso, postuló el derecho a ejercer la libertad política y el autogobierno. De todo ello y de otras muchas cosas que no comentamos por razón de espacio, nos habla Lazcano en esta excelente biografía. El estilo suelto y sencillo de los nueve capítulos de que consta la obra, junto con el perfecto ordenamiento y trabazón de las ideas, hacen del libro una pequeña joya, indispensable en la biblioteca de cualquier persona medianamente interesada por la cultura histórica y religiosa.
J o s é V ill e g a s
LAZCANO, R., Historia de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) (1953-2003), Madrid 2007, 836 pp.
Es importante conocer a fondo esta institución, que nace con vocación muy concreta, a la par que con una amplia mirada, como es la Vida religiosa en España. Conocer sus prioridades y sus actividades no significa para nosotros un simple hecho de perdurar en el tiempo. Menos aun, vanagloriarnos de ello. Queremos sencillamente saber cómo y para qué ha nacido, así como su desarrollo a partir de una entrega personal, fruto de una noble vocación, como es responder a la llamada del Señor; a esa llamada tan personal como intransferible. Se trata de caminar siempre movidos por el deseo y el ímpetu
5 9 4
LIBROS
espiritual que nos empuja a una entrega y un servicio sin codicilos. Los religiosos y las religiosas se sienten llamados a estar presentes en aquellos lugares donde hay que dar un testimonio de vida sobrenatural, así como allí donde la iglesia y la sociedad los necesita. Esta presencia se lleva a cabo desde una óptica de comunión y comunicación. De ahí la importancia de actuar siempre con espíritu abierto y sentido profètico. De este modo, la vida religiosa está llamada a actuar desde una presencia viva, activa y profètica, desde una presencia viva, consciente del camino que quiere recorrer, que recorren de hecho miles de religiosas y religiosos de España. Nacida y crecida en los años cincuenta del siglo pasado, CONFER es hoy una institución consolidada, muy activa y siempre abierta a captar los signos de los tiempos, para darles la respuesta adecuada, siguiendo los pasos del Maestro. De hecho, al cumplir su medio siglo de vida, Confer se propuso, entre otras grandes y bellas iniciativas, como son compartir con gozo la dicha de ser religiosos y religiosas y el deseo de llevar adelante una colaboración eficaz con instituciones necesitadas, tanto dentro como fuera de España. Compartir a lodos los niveles es de hecho una constante en Confer. Lo hace desde una óptica de comunión y comunicación, lo que permite siempre tener el corazón abierto para responder a las necesidades más perentorias. Con el fin de dejar constancia de tan grata efemérides, la dirección de Confer juzgó que era llegado el momento de escribir la Historia de Confer. Aparentemente puede parecer- nos que es una historia breve en el tiempo. Sin embargo, tenemos ante nosotros una gran historia sobre todo cuanto Confer ha aportado a la vida religiosa durante sus cincuenta años de vida. Podemos comprobarlo abriendo este grueso y denso volumen. Su autor no ha ahorrado prendas a la hora de consultar hasta el último y más pequeño papel que se conserva en los archivos de Confer. Por lo mismo, si por un lado puede parecer una historia corta en el tiempo, sin embargo es, indudablemente, una historia de amplio respiro gracias a una intensa y fructífera actividad en su aún breve recorrido en el tiempo. En estas páginas descubrimos algo que todos los que valoramos a Confer ya sabemos. Es una rica historia donde encontramos amplias ramificaciones. En efecto, si Confer nacional tiene su sede social en Madrid, no es menos cierto que cuenta con una extensa red por toda la geografía hispánica, tanto a nivel regional como también provincial. De hecho Confer se sabe llamada a moverse por toda la geografía para impulsar con fuerza dinamizadora todo cuanto ayuda a la vida religiosa española. Incluso supera sus propias fronteras gracias a los numerosos y enriquecedores intercambios que tiene con instituciones religiosas de diversos países. El autor de esta voluminosa obra pone en evidencia cómo es posible engrandecer una actividad que no sólo se conserva en los archivos, sino que es vida muy fuerte e intensamente vivida
5 9 5
RELIG IÓ N Y CU LTURA
mente aprovechada para beneficio de cuantos institutos de vida religiosa desean aprovecharlo. El autor de este grueso volumen nos permite hacernos una idea del esfuerzo que le ha supuesto tamaño proyecto, así como las ventajas que nos aporta a todos, pues nos permite comprender mejor esta hermosa y entregada actividad de la vida religiosa española, cuyas raíces ahondan en la llamada que el Señor nos hace a seguirle. Responder a la llamada del Señor nos permite recoger grandes y sabrosos frutos, que brotan de una incesante búsqueda del rostro de Dios, por lo que desemboca en una respuesta gozosa, que nos permite ver su rostro en cada mujer y cada hombre, especialmente de los más necesitados. Es impresionante la riqueza que la vida religiosa aporta a la iglesia y al mundo.
C le m e n t e SERNA GONZÁLEZ
LUBAC, H. de, Carnets du Concüe, /. Introduit et annoté par L. Figoureux. Avant-propos de E-X. Dumortier, s.j. et J. de Larosière. Préface de J. Prévo- tat; / / , Annoté par L. Figoureux. Annexes, Index. Editions Du Cerf, París 2007, vol. I, pp. I - L + 1-566 pp.; y vol. II, 7-567 pp.
«Une nouvelle étonnante». Así anunció su participación en el Vaticano II el padre Henri de Lubac, cuya ortodoxia había sido hasta sólo unos meses antes vivamente cuestionada. Estos «Apuntes» (Carnets) exponen los dos años de preparación, las cuatro sesiones conciliares y las tres intersecciones. Permiten asistir al debate de los esquemas, reuniones de la Comisión teológica y de las subcomisiones, elaboración y corrección de los textos luego sometidos al Aula. El probablemente más grande teólogo del siglo XX sirve al lector de guía segura en los movimientos dentro del Aula y en la comprensión del quid de las discusiones: no duda en expresar con nitidez lo que piensa de los teólogos de su entorno, de las nuevas concepciones surgidas a favor del Concilio, o de los más graves problemas para la fe cristiana. Invitan estos «Apuntes», pues, a una mayor inteligencia histórica y teológica del evento. Dumortier, provincial de Francia de la Compañía de Jesús, y Larosière, presidente de la Asociación internacional Cardenal Henri de Lubac, explican por qué y en qué condiciones fue autorizada la obra; amén de su interés histórico: arrojar nueva luz sobre los trabajos del llamado Nuevo Pentecostés del siglo X X . El profesor de historia contemporánea en la universidad de Lille-III, Prévotat, introduce con el Prefacio (X-XIII) al de Lubac de los Carnets dentro del Concilio, comprendido el contexto de sus documentos. Y el agregado de historia en la universidad de Lille-III, Figoureux, escribe la Introduction (XV-XLVII) detallando facetas interesantes de nuestro persona
596
LIBROS
je a propósito de lo que para el lector del siglo X X I representan dichos «Apuntes», cuyas características estudia con laudable detenimiento, extensivo en algún que otro detalle a Yves Congar. Bien cuidados y elegantemente editados ambos volúmenes, y con abundante aparato de notas e índices temáticos y nominales al final de cada uno. Rematando el II, los riquísimos Anexos (II: 485-536) sobre nombres, fechas, miembros de las comisiones conciliares y referencias sumarias de los documentos del Vaticano II. También ha sido incluido, con ligeras modificaciones, el Glosario (II: 537-543) de términos técnicos conciliares elaborado para Mon Journal du Concile, de Congar. El volumen I se abre por el 25 de julio de 1960 y se cierra con el 2 de septiembre de 1963. El II, continúa a partir de la Segunda sesión del Concilio: otoño 1963, y empieza por el 27 de octubre de 1963, para concluir con el miércoles 8 de diciembre de 1965. Promotor de la colección Sources chrétiennes (éd. du Ceri), donde le ayudó el padre Daniélou, futuro cardenal y miembro de la Academia francesa, fue, según el cardenal Ratzinger, que considera a de Lubac uno de sus maestros, «luchador contra la ideología de la mentira y de la violencia, (pues) la verdad es también una espada contra la mentira y el padre de Lubac no tuvo miedo a dirigir esta espada contra la mentira en la Iglesia y fuera de la Iglesia, antes y después del Concilio» (cf.: La Docum. cath., 21.6.1998, n.° 2184, pp. 575s). De Lubac supo, leyendo La Croix, que estaba elegido para participar en las comisiones preparatorias, que Juan XXIII había decidido reunir en 1960. Sus conflictos teológicos hacen pensar en los de Teilhard de Chardin. Pero de Lubac tuvo de su parte a Pablo VI, que llegó a pensar en él para la púrpura. Cardenal en 1983 por Juan Pablo II, vivió profundamente anclado en la tradición de la Iglesia y fue hombre de gran libertad de espíritu, sediento de verdad hasta su muerte en 1991. Du Cerf se apunta con esta obra un nuevo tanto en la teología, como con Journal du Concile de Congar (cf. RC LI/232 [2005] 258s). Precioso, imprescindible documento en todo caso, para conocer en adelante qué representó la teología en el Concilio Ecuménico Vaticano II.
Pedro L a n g a
M ARAVILLAS d e J e s ú s , Autorretrato. Pensamientos, E d . S a n P a b l o , M a d r i d
2007, 298 pp.
La presente obra es un centón de frases (1.450 exactamente) entresacadas de las numerosas notas manuscritas, exhortaciones religiosas, cartas (unas 7.000), capítulos conventuales y otras fuentes, de la monja carmelita Santa Maravillas de Jesús (Madrid, 1891 - Aldehuela, 1974), que nos
5 9 7
RELIGIÓN Y CULTURA
recuerdan los libros del Kempis, el Oráculo manual de Gracián o el Camino de Escribá de Balaguer. La diferencia fundamental entre ambas producciones es que en Autorretrato. Pensamientos, las frases están tomadas literalmente de los escritos de la propia santa, mientras que aquéllas son producto de la creatividad humana y espiritual de sus autores en un momento dado. La preparación del libro ha sido realizada por la comunidad carmelitana de Aldehuela, donde la Madre Maravillas residió los últimos 14 años de su vida y donde entregó su alma a Dios, tras pasar por numerosos conventos y realizar abundantes fundaciones, con el cargo casi siempre de superiora. Estas hermanas son, pues, quienes ponen en nuestras manos, con maestría pedagógica, retazos del rico panal de los escritos de esta religiosa, trayendo a nuestro paladar saboreos de dulcedumbres desconocidas hasta ahora, que se nos antojan saetas celestiales, ráfagas de espíritu, noticias de Dios con eficacia segura, por estar sacadas del hontanar de una impresionante vida mística. El libro es, pues, un prontuario espiritual, una vuelta a la vida del espíritu de la Madre Maravillas con ese venero inagotable de palabras certeras, ceñidas y luminosas, llenas de naturalidad y gracejo femenino, inevitablemente maternales, con gran desasimiento de la tierra, extraídas siempre de las fuentes más genuinas del Carmelo. Junto con el producto espiritual, la obra deja claro determinados elementos humanos de la Madre Maravillas, tales como la capacidad de liderazgo, su notable inteligencia, su espíritu reflexivo y observante aun en las cosas más pequeñas, su fortaleza de ánimo, a pesar de las numerosas pruebas que sufrió durante la vida... Hacemos notar que, a pesar de la nobleza de su sangre (el padre, Luis Pidal y Mon, era marqués, y embajador a la sazón en la Santa Sede), jamás dejó caer en su vida y sus escritos una palabra de vanagloria. La publicación consta de 13 capítulos, con los siguientes epígrafes: El llamamiento universal a la santidad, El amor a Dios y al prójimo, Jesús, el Salvador del hombre, Fe y fidelidad, La primacía de la vida interior, El misterio de la cruz, La purificación del alma, Las grandes verdades permanentes, Esperanza y confianza, El mosaico de las virtudes sólidas, La Orden del Carmen y La gloria de Dios. La obra va precedida de una larga, hermosa y profunda presentación, de la que es autor Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Tarazona. El libro, de fácil y agradable lectura, resulta muy adecuado para todo tipo de personas, principalmente para quienes tienen prisa en ascender las escalas de la perfección cristiana.
José V i l l e g a s
5 9 8
LIBROS
M ARTÍN DE LA T o r r e , V . , Viaje a la ciudad de Belén, Cuna del Amor, semilla de Intifada, Ed. Barrabes, Benasque (Huesca) 2007, 269 pp.
La presente obra es el producto de un viaje de ocho días a Belén, donde, junto con la vivencia de la Navidad cristiana, se nos da una panorámica completa de esta urbe y su entorno. La escritora, Victoria Martín, andariega infatigable, reportera internacional y peregrina católica en esta ocasión, reúne en una especie de puzzle, los avatares de Belén y el pueblo judío, utilizando como cañamazo del tejido histórico, los odios ancestrales con los pueblos vecinos, las guerras continuas y encarnizadas con los árabes de la zona y el temor a nuevos conflictos bélicos. No deja de ser paradójico que los hombres, con sus desamores, hayan convertido la ciudad de Belén, en la que los ángeles cantaron la paz el día de Nochebuena, en una de las poblaciones más inseguras del mundo. La publicación cobra nuevos valores humanos y literarios con la presencia de diversos diálogos, en los que tanto los judíos como los palestinos, dejan caer, dentro de un clima de temor y vacilación, las esperanzas de lograr algún día la mutua concordia. Dentro de los asuntos históricos, sociales y políticos, destacan la presencia de personajes tan emblemáticos, como Abrahán, David, Herodes, la Sagrada Familia, Constantino y Santa Elena, san Jerónimo, san Francisco de Asís y sus hijos, los custodios de Tierra Santa... Se habla de la tumba de Raquel, del Campo de los pastores, del sionismo, del muro, de las ciudades de Jerusalén, Jericó, Ain Karen, Nablús, Ramala, Hebrón con su cueva de Macpelá...; de los dirigentes políticos y sus partidos; de las peleas históricas por la gruta de Belén, del asedio a la Basílica de la Natividad el año 2002, del orgullo de las madres palestinas por el martirio de sus hijos defendiendo la causa árabe, del éxodo de la clase media, de la disminución de los cristianos... Parte muy importante del libro son las descripciones de Belén: de sus barrios, casas, campos, templos, celebraciones religiosas, con la Misa del Gallo a la cabeza... La publicación se hace más accesible con el añadido de diversos planos de la Basílica y sus grutas, del castillo de Herodes y de la geografía palestino-isra- elí que ayudan a situarse mejor en el panorama ciudadano y territorial de la zona. Hay también abundantes fotografías. Al final de la obra aparece la cronología histórica del pueblo judío. En otro orden de cosas, el escrito hace gala de una enorme documentación, con numerosas citas tomadas de la Biblia, el Talmud, la tradición rabínica y cristiana y hasta de la monja Eteria. El estilo suelto y ameno hace que la lectura resulte amable y muy fácil de interiorizar.
José V i l l e g a s
5 9 9
RELIGIÓN Y CULTURA
M ATTHEW S, G. B., Agustín, Ed. Herder, Barcelona 2006, 261 pp.
Sin duda uno de los filósofos más importantes e influyentes de la antigüedad es Agustín y a él está dedicado el presente libro que quiere ofrecer nuevas percepciones acerca de su pensamiento. Es una lúcida visión de conjunto que, recorriendo un itinerario por la vida y la obra de Agustín, articula la reflexión. Ningún filósofo de la antigüedad pensó estar filosofando desde su propio punto de vista particular, fue Descartes el que logró convencer a gran parte del mundo moderno de que hay que tomar en serio el punto de vista de primera persona, aunque este planteamiento comenzó con Agustín. El objetivo del libro nos lo dice el autor desde el principio: «Mi propósito en estas páginas no es rastrear la influencia de Agustín en Descartes sino más bien introducir el pensamiento filosófico del primer pensador de la filosofía occidental que realmente hizo filosofía desde un punto de vista de primera persona. .. Es el desafío directo del propio pensamiento de Agustín el que constituirá mi enfoque primario en este libro» (pp. 20-21). Después de presentar el enfoque de la obra y de un acercamiento a la vida de Agustín, en el capítulo 3 Agustín intenta dar respuesta al escepticismo asumiendo una forma de discurso en primera persona. En cuanto a la explicación del modo como aprendemos el significado de las palabras y la adquisición del lenguaje son considerados en el capítulo 4. El capítulo 5 se centra en señalar algunos pasajes donde Agustín tiene un razonamiento similar al «pienso, luego existo», aunque el papel de dicho razonamiento sea distinto que en Descartes. En el capítulo 6 se argumenta a favor del dualismo y su razonamiento tiene que ver con la convicción de que nada necesita estar corporalmente a la mente, que, sin embargo, está plenamente presente a sí misma. Agustín es el primer filósofo que plantea «el problema de las otras mentes» e intenta una solución, como vemos en el capítulo 7. En el capítulo 8 trata la pregunta moral sobre la responsabilidad de los actos protagonizados en el sueño. La visión del tiempo, que se ha de concebir desde una perspectiva de la primera persona, es presentada en el capítulo 9. En los capítulos 10,11 y 12 se abordan los temas fe y razón; argumentos a favor de la existencia de Dios; el problema del mal y el problema de la presciencia divina y del libre albedrío humano. El capítulo 13 está dedicado a la concepción de Agustín sobre el deseo de hacer el mal, que anticipa el pensamiento moderno en torno al lado oscuro de la motivación humana. En el capítulo 14 se presenta el pensamiento de Agustín en torno a la mentira y en el 15 su visión acerca de la felicidad, donde se concluye: «Considero completamente apropiado que el primer filósofo importante de nuestra tradición occidental que intentó hacer filosofía desde un punto de vista de primera persona haya hecho el esfuerzo
6 0 0
L IB R O S
de decir cómo es ser feliz. Si hubiese tenido éxito, habría hecho todo lo que un filósofo puede hacer para lograr que deseemos todas y sólo aquellas cosas que sería bueno que poseamos» (p. 255).
S a n t ia g o SIER R A
M e r i n o , J. A., Francisco de Asís y tú, Ed. PPC, Madrid 2007, 157 pp.
Dios, en su infinita sabiduría, además de habernos enviado a su Hijo como plenitud de la revelación y realizador de la promesa, también suscita en la comunidad cristiana grandes modelos de virtud y santidad para que nos ayuden en nuestro itinerario de santificación personal y eclesial. Innegablemente, uno de estos modelos, quizás de los más significativos que hemos tenido en toda la trayectoria histórica de la Iglesia, fue Francisco de Asís, hombre de Dios y espejo por el que Cristo se ha visto reflejado en la humanidad. La Editorial PPC coincidiendo con el VIII centenario de la conversión de San Francisco nos ofrece una pequeña colección titulada Francisco de Asís, hoy, en la que podemos acercarnos a ese gran santo. Este primer número a cargo del profesor José Antonio Merino, franciscano y gran conocedor de la figura e historia de Francisco, es una gran oportunidad para que conozcamos la vida del Pobrecillo de Asís iluminados por sus propios y escasos escritos y por la visión que han tenido de él sus primeros biógrafos. Su título no deja de ser sugerente y a la vez indicador del deseo del autor a la hora de intentar abrir un camino válido hacia Francisco: Francisco de Asís y tú. Se trata de un encuentro personal, en el que el lector puede verse cara-a-cara con la vida y la experiencia del Dios de Francisco. Una experiencia marcada por la escucha y entrega de la vida a la voluntad de Dios («Ve, Francisco, repara mi casa»), por una inquietud existencial, por una búsqueda constante de Dios, por el desarrollo pleno de la humanidad y por la apertura al diálogo. Sobre todo, leer esta obra significará descubrir que «Francisco es un hombre para los demás porque es hasta lo más profundo un hombre de Dios» (Benedicto XVI-Asís 2007).
Pedro M o i s é s d e C a r v a l h o
P É R E Z T a b ORDA, A., (ed.), Una mirada a la Gracia. El Escorial 2005, Collectanea Matrilensia, Madrid 2006, 321 pp.
Una mirada a la Gracia recoge la cuarta sesión teológica de los Cursos de verano de la Universidad Complutense celebrada en El Escorial en julio
601
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
de 2005. Estos trabajos pretenden, como el mismo título afirma, estudiar el contenido que encierra la categoría gracia. ¿Es posible pensar la gracia? ¿En qué categorías podemos expresarla? ¿Es necesaria para la vida del hombre? Decía san Agustín que «lodo hombre es Adán, como también todo hombre es Cristo». De esta forma se pone de manifiesto las dos realidades fundamentales del hombre: el pecado y la gracia. Ambas marcan la existencia del hombre en su relación con Dios. Así como de Adán nos vino el pecado y la muerte, de Cristo nos viene la gracia y la vida. La gracia es el don gratuito de Dios para todos los hombres. Más concretamente la gracia es el don por antonomasia que es el mismo Cristo. Dios mismo se dona en su Hijo Jesucristo. Las distintas ponencias recogen diversos y enriquecedores aspectos de la gracia: la fenomenología de la gracia, gracia y analogía, gracia y socialidad, la gracia como participación en la vida divina, un estudio de la gracia en Pelagio, la justificación en Lutero, la paradoja de la gracia, etc. Con este curso se quiere profundizar en un concepto esencial en la vida cristiana y en la reflexión teológica.
Miguel Ángel Á L V A R E Z
RATZINGER, J., La Iglesia. Una comunidad siempre en camino, Ed. San Pablo, Madrid 2005, pp. 189.
El tema de la Iglesia, a raíz de la segunda guerra mundial y sobre lodo en y después del Vaticano II, se ha convertido en uno de los de mayor actualidad tanto por su importancia como por las discusiones y discrepancias a la hora de interpretar algunos de sus puntos. La Iglesia, son unas páginas escritas hace más de una década por el gran teólogo J. Ratzinger, prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe y desde el 19 de abril de 2005, Benedicto XVI, recopiladas en este librito, relejen les a la Iglesia y su misión. A lo largo de seis capítulos se planteaba el interrogante sobre el origen y naturaleza de la Iglesia, unidad y primado de Pedro, su universalidad y reforma, naturaleza del sacerdocio y otros lemas interesantes. Con la claridad y profundidad que caracterizan al autor, expone, con ilusión y esperanza, uno por uno los diversos temas y aclara las dificultades que se interponen. Nos parecen unas páginas ciertamente significativas del actual Obispo de Roma cuyo valor radica, sobre todo, en la permanente vigencia y discusión de la temática que propone, pues han sido y continúan siendo hoy, de capital importancia y máximo interés para quienes se sienten Iglesia y para cuantos no la aceptan, la rechazan o incluso hasta la persiguen. Es una obra que se lee con agrado y con provecho y en la que se puede captar la exquisita sensibilidad
6 0 2
LIBROS
del actual Obispo de Roma, su gran conocimiento y preocupación por cuanto hace referencia a la Iglesia como explícitamente lo manifiestan las palabras que inauguraban su pontificado: “ Sí, la Iglesia está viva... es joven. Ella lleva en sí misma el futuro del mundo, y, por tanto, indica también a cada uno tie nosotros la vía hacia el futuro” .
Cándido MARTÍN
S ah k lick s , R , Obispo para vosotros, cristiano con vosotros, Ed. Revista agustiniana, Madrid 2006, 451 pp.
Paulino Sahelices nos tiene acostumbrados a este tipo de estudios sobre san Agustín. Si mal no recuerdo, escribí una reseña sobre otro anterior, y ahora vuelvo a lo mismo con igual cariño. No hace falta decir que el autor conoce exhaustivamente la Obra Agustiniana, pero sí destacar que Paulino sabe sintetizarla, ordenarla y ofrecerla con claridad meridiana. En esta ocasión, vierte todo Agustín por el tamiz del subtítulo: «Actualidad de la pastoral de san Agustín». Desconozco la difusión que pueda tener esta obra de Sahel ices. Me temo que, eomo casi todo libro excelente, sea leído por un reducido número de personas. Y es que sucede que los libros “ buenos” tienen escasa repercusión en el público cristiano español, principalmente en el clero. El autor, partiendo del Misterio Cristiano, presente en una Iglesia siempre Histórica, ofrece, de manera articulada, el Proyecto Pastoral de San Agustín que, con las limitaciones debidas, es válido, en su meollo, para hoy. El pastor agradece este tipo de libros por su “ bondad” y “ generosidad” . Eso de ofrecer al público una investigación tan rica y práctica no se paga con nada, máxime catando lo ofrecido es oro puro. Estos comentarios los hago como lector y difusor de la Obra de Agustín, convencido de que la renovación de muchas comunidades cristianas, por no decir de la Iglesia, vendrá, no por la vuelta mimetica a los Padres, pero sí por el talante del que hicieron gala los Ambrosios, Agustines, Crisólogos..., un tanto desconocidos en nuestro tiempo. Para terminar, se me ocurre, y no conozco personalmente a Sahelices, que lo mejor que puede hacer la Conferencia Episcopal Española es invitar al autor de este libro a que despliegue ante los colegas episcopales de AgusLín un curso de Formación Permanente, de Programación Pastoral y de Teología Sana con el Temario de este libro. Enhorabuena a Paulino Sahelices, y gracias por ese Proyecto de Pastoral que con tanta generosidad ofrece a una Iglesia despistada como es la española, extensible a la Latinoamérica y Universal.
Luis Nos Muro
6 0 3
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
SIERRA R u bio , S ., Agustín de Hipona, Ed. Ciudad Nueva, Madrid 2007, 123pp.
Para pasar 15 días en compañía de un maestro espiritual, es el objetivo al que responde este libro, comienza el autor con una biografía sobre san Agustín y quince meditaciones: la conversión, Dios Trinidad, Dios Padre misericordioso, Dios-Hijo, Cristo, Dios-Espíritu Santo, el hombre imagen de Dios, la interioridad, la humildad, la caridad, la oración, la esperanza, la santidad, la Eucaristía, la Iglesia y María. Es un recorrido por la vida de Agustín y los aspectos claves de su doctrina que le sirve al lector para reflexionar sobre su historia personal a través de la espiritualidad agustiniana. Como nos dice su autor no se entiende la espiritualidad de san Agustín si no partimos de la conversión, «por la conversión se recobra a sí mismo, comprende el camino de la verdad y recobra también a la Iglesia... » (p. 19). La conversión es la experiencia de paz que invita a entrar dentro de sí. Se nos presenta a la Trinidad como modelo de relación para el hombre. El hombre como ser capaz de relacionarse con Dios. Hay tres núcleos fundamentales en la doctrina agustiniana en relación con Dios-Padre: la interioridad, la oración y la conversión. Esta espiritualidad es cristológica presentándonos la carta magna del Evangelio, las bienaventuranzas como el programa del cristiano. Con Cristo se vinculan otros aspectos importantes: la humildad, la Iglesia y la Eucaristía. Concluye el décimo quinto día con una profunda reflexión sobre María eomo síntesis de la vida cristiana y como modelo de discipulado, «por eso más para María ser discipula de Cristo; que haber sido la Madre de Cristo ...» (p. 113). María es necesaria en el plan de Dios, para que su Hijo tomara la condición humana (p. 114). En este libro el P Santiago Sierra ha logrado hacer una buena síntesis de la espiritualidad agustiniana con un lenguaje ágil, ameno y profundo. Con esta obra ha logrado su autor acercar a san Agustín a todos aquellos que quieran conocer la vida y sobre todo la doctrina de san Agustín.
Juan Antonio G lL SOLÓRZANO
URS VON BALTHASAR, H., La oración contemplativa, Ed., Encuentro, Madrid 2007, 214 pp.
Para hablar de Dios es necesario antes hablar a Dios y hablar con Dios. Sólo desde el silencio contemplativo, el hombre descubre la voluntad y el proyecto de Dios en su vida y la vocación a la que es llamado. H. Urs von Balthasar, uno de los mayores teólogos del siglo pasado, es al mismo tiempo uno de los grandes contemplativos del siglo pasado. Para el cristiano el obje-
6 0 4
L IB R O S
to de la contemplación es Dios y particularmente un Dios encarnado (hecho hombre) y Emmanuel (un Dios con nosotros): Jesucristo. La oración contemplativa está dividida en tres partes donde el autor desarrolla el acto de la contemplación, el objeto de la misma y la contemplación y su campo de tensiones. La oración es diálogo del hombre con Dios. Diálogo entre un yo y un tú donde ambos se revelan mutuamente. Dios y el hombre sólo se entienden en el lenguaje de Dios. Gracias a que Dios se reveló, se hizo Palabra, el hombre puede internarse en Dios. En la oración el hombre es oyente de la palabra de Dios. Escuchar esta palabra y encontrar en ella la respuesta a Dios es lo fundamental. «Su palabra es la verdad, que nos ha sido revelada, mientras que en el hombre no hay ninguna verdad última, incuestionable; esto lo sabe el hombre, que mira interrogativo a Dios y se desnuda ante El. La palabra de Dios es su invitación a nosotros a comulgar juntos en la Verdad». El objeto de la contemplación es Dios. Sin embargo, el hombre experimenta la abismal distancia entre el creador y la criatura. Pero gracias a su revelación, a su salir de sí mismo, a su darse ha establecido un puente «por encima de la sima infinita que de El nos separa». A través de la mediación del Hijo, la Palabra encarnada de Dios el hombre accede a Dios, puede oír en la palabra finita la Palabra infinita. Jesús de Nazaret constituye la única fuente de la oración cristiana, por ser la Palabra definitiva de Dios al hombre. Finalmente H. Urs von Balthasar pone de manifiesto cómo el acto de la contemplación por el cual el hombre creyente se abre a la escucha de la palabra de Dios, es un acto del hombre entero. Siguiendo la tradición bíblica se afirma la totalidad del hombre en su relación con Dios. Es al hombre total al que Dios dirige su Palabra y su llamada a la conversión. El hombre entero es el oyente y el contemplativo de la Palabra de Dios. El libro manifiesta la profunda relación entre la teología y la contemplación. Del profundo encuentro con Dios en Jesucristo, H. Urs von Balthasar alimenta y fundamenta su teología. Podemos concluir que todo gran teólogo es al mismo tiempo un gran contemplativo.
Miguel Á n g el ÁLVAREZ
V i l l a l b a , D., ¿Qué es el Zen?, Ed. Miraguano, Madrid 2 0 0 5 , 1 3 1 pp.
El ritmo de vida moderno viene marcado por la adaptación a las nuevas tecnologías en continua evolución para conseguir la mejora del bienestar. Paradójicamente, este bienestar no alcanza a lo más profundamente humano; así el hombre occidental, insatisfecho, inicia una búsqueda del sentido último de su existencia, en algunos casos tan imbuida de afán de cambio e innovación, que le lleva a un ámbito ajeno al de su propia tradición. Es en este
6 0 5
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
contexto en el que la práctica de la meditación Zen ha ido ganando adeptos fuera de Oriente. Este tipo de tradición budista, de carácter directo e intuitivo, subraya la budeidad innata en todo ser vivo. Dota, por consiguiente, a los laicos de la potencialidad de tener un nivel espiritual tan alto como el de un monje. En otro orden, la técnica contemplativa de la meditación Zen se desarrolla mediante la práctica de un estado de serenidad y paz interior desde el que se alcanza el despertar de la conciencia. Estos dos aspectos son claves importantes para la expansión del Zen fuera de su país de origen, Japón. El hecho del asentamiento de esta escuela budista en Occidente justifica el que Miraguano se planteara, hace ya dos décadas, un proyecto editorial con el que dar a conocer el Zen a lectores hispanos. La colección daba comienzo con la publicación de esta obra, cuyo diseño general ha sido actualizado en la reciente edición. El autor, Dokuso Villalba, pertenece a la primera generación de maestros Zen occidentales, lo que le hace especialmente idóneo para escribir sobre una técnica de meditación que en sus orígenes no estaba descrita en libros, y cuya transmisión se realiza de forma directa, de maestro a discípulo. De origen sevillano, el autor es además el fundador de la Comunidad Budista Soto Zen española. La obra se inicia con una muy Breve historia del Zen, desde su comienzo en tiempos del Buda, hasta su asentamiento en Occidente. A continuación presenta La práctica del zazén, nombre con el que se conoce la meditación Zen, donde se encuentran tanto aspectos prácticos a tener en cuenta en los rituales, como recomendaciones dirigidas a facilitar la concentración y la estabilidad. La tercera parle, Zen y civilización, está dedicada a la descripción de distintos aspectos del Zen en su relación con la vida cotidiana, la eficacia, el conocimiento de uno mismo, la psicología, las artes marciales, la creatividad, la educación, la religión, la libertad, la mujer, la salud, la política, la economía, el arle y la ecología. En los apéndices finales se establece la línea de transmisión legítima en el Dharma, que confirma a los verdaderos maestros, desde el primer Buda en la India hasta 1987, año en el que lo recibe el autor. También se reseñan los principales centros Soto Zen del mundo. Se trata de un libro de fácil lectura, que logra su doble pretensión de familiarizar al lector con el mundo del Zen y de despertar en él reflexiones acerca de su vida cotidiana, con un mensaje universal que está más allá de ideologías y puntos de vista.
M.a Jesús G o t e r ó n L ó p e z
6 0 6
L IB R O S
FILOSOFIA Y CIENCIAS
Aa. Vv., Jornadas sobre la analogía, edit. Alfonso Pérez de Laborda, Ed. San Dámaso, Madrid 2006, 263 pp.
La Jornada sobre la analogía cjue recoge el libro tuvo lugar en abril de 2005, y parte de una iniciativa del Departamento de filosofía de la Facultad de Teología San Dámaso. Supone la continuación de la Jornada que en 2004 tuvo lugar acerca de la filosofía cristiana, igualmenLe editada. El título refleja su contenido: siete ponencias (a las que se suma un trabajo de un doctorando) acerca do un modo de razonamiento, el de la analogía. La importancia de ésta la hace notar el editor en el prólogo, y radicaría en su idoneidad para pensar ia grandeza y variedad de lo real. De ahí que, a pesar de su aparente complejidad, el lema tenga interés para quien guste adentrarse en los entresijos del pensamiento. Las ponencias tocan aspectos muy diversos del tema y la primera es una introducción general a la problemática. Por esta razón, el libro supone una visión bastante completa de la analogía en la actualidad, aunque también toca importantes puntos del tema en la historia de la filosofía: Aristóteles, Santo Tomás, Suárez, Husserl... son autores citados en las ponencias. La segunda de ellas tiene un carácter marcadamente histórico, pues expone la vinculación de la abducción pierceana con la analogía aristotélica. La tercera es un interesante análisis del “ yo” a partir de la analogía, tal y como la entendía el fundador de la fenomenología. La siguiente estudia el carácter analógico de los conceptos metafísicos. La quinta ponencia es un intento de eshozo del «a priori antropológico», el cual supone las condiciones de posibilidad del pensamiento metafisico acerca del hombre y de Dios. La penúltima ponencia expone la cuestión de la «analogía del ente», en concreto entre el Ser absoluto y el ser finito, entre el Todo y el fragmento. La séptima y última, cuyo autor es el editor del libro, contrapone la analogía del ser a la univocidad del ente, tomando la univocidad como la base de un pensamiento de carcasa, que no sale de sí hacia las complejidades de la vida. Finalmente, la addenda es una elegante síntesis de lo que las anteriores ponencias, de alguna manera, recogen, a saber, el lugar cjue ocupa la analogía en la filosofía, en la búsqueda del conocimiento. La riqueza del libro reside en su diversidad. Tanto en la extensión como en el estilo de las ponencias, éstas son bastante diversas a pesar de la unidad temática. Por lo general, sin desdeñar la profundidad, están escritas con relativa sencillez. En algunos momentos requiere conocimientos previos de filosofía, aunque puede resultar un libro bastante interesante para los iniciados en esta disciplina.
6 0 7
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
A yllÓ N , J. R., Introducción a la ética. Historia y fundamentos, Ed. Palabra, Madrid 2006, 270 pp.
En los últimos tiempos la ética ha ido adquiriendo un enorme interés y es que la ética puede ser entendida como la brújula que nos debe orientar en el confuso y agitado mar de la vida. El libro fundamentalmente quiere ayudarnos a descubrir el sentido de la vida. «Este libro quiere reunir los grandes temas y los grandes autores de la ética, desde el amor al respeto de la vida, desde Sócrates hasta Mounier. Unos y otros han configurado pueblos, épocas, mentalidades... Ellos y sus ideas iluminan el camino y nos enseñan que sólo hay una cosa más importante que la vida: el sentido de la vida» (p. 10). Está escrito con claridad y de forma breve y se puede afirmar que no es sólo una exposición sino que también encontramos valoraciones críticas muy apropiadas. El libro, como figura en el subtítulo, tiene dos partes. En la primera parte, Historia de la ética, se hace un repaso sintético y claro de todos los sistemas éticos, desde los sofistas con Protágoras a la cabeza, hasta el personalismo, pasando por los planteamientos clásicos de Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro y el estoicismo, se detiene en la ética cristiana, con San Agustín y Santo Tomás y presenta los planteamientos modernos de Kant, los empiristas, Nietzsche, el utilitarismo, etc. En la segunda parte, Fundamentos de la ética, enraizando la ética en la condición humana, se presentan todos aquellos aspectos que son tema de reflexión de la ética y fundamentos de la misma reflexión, desde la amistad y el amor, pasando por la conciencia, la cultura, la familia y Dios, se estudian diversas áreas como la libertad, el placer, la verdad..., dando más amplitud a los sentimientos y el respeto a la vida, como temas de mayor actualidad. El libro se termina con dos anexos, uno dedicado a un útil vocabulario ético y el otro a un resumen de los autores presentados en el libro. Es de alabar que el libro esté escrito con sencillez y claridad.
S a n tia g o SIER RA
BASARE M a r t ín , A . , Metafísica del hombre y la convivencia o el surgimiento del espíritu humano de la intimidad del ser, Ed. Personal, Madrid 2006, 274pp.
Fernando José ASENCIO
608
L IB R O S
El autor desarrolla en este libro un estudio serio de una razón de ser y nos sumerge en una reflexión que pretende aglutinar variados aspectos de la existencia individual más determinada por el colectivo social. Habla del ser en cuanto tal, de sus propiedades, características, de lo que realmente le moldea, de lo que le afecta en grado sumo y de lo banal, del peligro del exceso de egocentrismo... El libro «está escrito desde la convicción de que el espíritu humano constituye para el hombre la sede más propia y familiar de la metafísica y que ésta es hija directa de la intimidad que adquiere el ser cuando se contempla en el propio yo» (p. 9) y es que, para el autor, hacer metafísica es zambullirse en las cosas y lograr que su sustancia entre en contacto con la del yo más íntimo. Sigue afirmando el autor que «hemos pretendido sencillamente colocarnos en nuestra simple situación de “ hombres pensante” y desde ella hacer filosofía, filosofía nuestra y prerreligiosa, de aquello de lo que la filosofía se debe ocupar, que es el mundo de los fundamentos de la realidad contemplados en sí mismos tal cual se presentan a la mente humana en un momento anterior a la adopción de posturas personales en cualquier terreno» (p. 11). El título del libro y su desarrollo apuntan un doble objetivo: el hombre y la convivencia y, en consecuencia, tiene dos partes. La primera, Metafísica general del ser humano, donde se investiga cuál es la tierra en la que se buscan las raíces, tendencias y vocación del ser humano. Esta tierra no es otra que el propio yo y se profundiza en él, escuchando y expresando lo escuchado. Se busca también la puerta de acceso a la convivencia social: la apertura metafísica del ser humano al ser infinito de Dios y al ser limitado del prójimo. Y se ve que el espíritu está abierto al espíritu, al propio y al ajeno. La segunda parte, Metafísica de la convivencia, pretende «acercarnos más a la dimensión eonvivencial y los factores que la constituyen, el mutuo inflijo entre ellos y las personas y el espíritu comunitario» (p. 93). Se sigue analizando las esencias últimas de la persona humana y la convivencia comunitaria, apoyándose en la experiencia trascendental del yo y su autoconeiencia. Desde aquí se remonta a la realidad primaria e ideal a la que nos lleva los conceptos eternos del hombre y la sociedad. El libro termina con un índice alfabético de conceptos, con las referencias oportunas para poder encontrarlos en el texto.
S a n tia g o SIER R A
B o f e , L., Virtudes para otro mundo posible III. Comer y beber juntos, y vivir en paz ( - El Pozo de Siquém 212), Ed. Sal Tenae, Santander 2007, 134 pp.
6 0 9
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
Es el tercer y último volumen de esta trilogía que reflexiona acerca de algunas virtudes para caminar hacia el futuro posible. En la línea que nos tiene acostumbrados Bolf aborda en este libro las virtudes de la comensalidad y de una cultura de paz para seguir elaborando la vida cristiana en clave evangélica y de las bienaventuranzas, buscando estrategias que respondan a las dificultades reales que nos encontramos hoy. Así, profundiza en la comensalidad, el comer y beber juntos, relacionada con la esencia misma del ser humano, y de carácter numinoso: «es comulgar con las energías cósmicas que subyacen a los alimentos » ¿? (p. 22), cuya pérdida denuncia una concepción social, un estilo de vida que ha abandonado lo humanitario, que es utilitarista y transgénico. La respuesta eslá en un nuevo estilo de vida basado en la agricultura orgánica bajo los principios de solidaridad y de precaución responsable, en la garantía y protección de las reservas de agua, y en un modelo de consumo, justo y equitativo, realizador de la integralidad del ser humano inspirada en el ejemplo de Jesús de Nazaret. Al hablar de la cultura de la paz parle de una posición realista —no de un pacifismo desorientado— que constata la existencia de fuerzas contradictorias en la vida humana, individual o social, que hay que integrar. Propone salir de la violencia de sociedades patriarcales y ferozmente competitivas y dominadoras, centradas en el mercado, en busca de un estilo de vida inspirado en Francisco de Asís y de una ética de la justicia universal y de la solicitud, que busque garantizar los derechos universales de todos los ciudadanos como Kant propuso en La paz perpetua. Con el mismo esquema formal que usa al hablar de la comensalidad, termina con un guiño a la espiritualidad universal. En fin, la obra combina reflexiones aliñadas con otras más superficiales que no aportan casi nada al conjunto del pensamiento de Boff; parece escrita rápidamente con una intención divulgativa y necesita ser complementada con reflexiones sobre algunas virtudes más que mantengan el buen carácter utópico en el que Boff es un maestro.
Roberto NORIEGA
B en lliu re A n d r ie u x , F., Los hugonotes, Ed. Clie, Barcelona 2006, 283 pp.
Con este libro nos situamos en Francia, siglo XVI, para informarnos de una etapa mostrada desde los sucesos ocurridos con la entrada de las corrientes reformadoras iniciadas por Lutero en Alemania. Ciertamente, momento histórico archiconocido y estudiado por historiadores. Pero este libro se centra en el desarrollo de la nueva visión de la Biblia, de la figura de Jesucristo y del estado de la Iglesia católica con la aparición de los hugono
6 1 0
L IB R O S
tes, nombre eon el que se conocía a los reformados franceses. El libro resulta muy interesante porque el devenir de aquellos primeros hugonotes no ha sido ampliamente tratado tal y como lo hace el autor. Pero además es muy recomendable su lectura porque Félix Benlliure ofrece un texto objetivo, claro y sistemático, sin posicionamientos por su parte, lo cual es encomiable para un hombre descendiente de hugonotes. La obra recorre un tramo de la Historia amplio pero es de fácil lectura con un lenguaje claro y al alcance no sólo del erudito en la materia. Su autor realizó el texto como tesina que presentó en la Facultad de Teología Protestante de España, y sus conocimientos han sido dedicados ampliamente a la pastoral, la literatura y la enseñanza con un extenso conocimiento del inglés y del francés que le ha permitido bucear en textos originales para la realización de este libro.
Alma Pa r k e r
CALVO C h a r r o , M .a, Niñas y niños, hombres y mujeres: Iguales pero diferentes. Cerebro, hormonas y aprendizaje, Ed. Almuzara, Córdoba 2007, 200 pp.
Que hombres y mujeres, niños y niñas, somos iguales ante le ley; que gozamos de idénticos derechos y libertades por el solo hecho de ser personas; que nos corresponden iguales oportunidades no es tema de discusión hoy en día, en todo caso de reivindicación ante aquellos que no permiten su cumplimiento. Pero ¿porqué percibimos diferencias? Evidentemente esas diferencias existen en la manera de ver las cosas, en la forma de afrontar las situaciones, etc. La autora de este libro las va desgranando basándose en los últimos descubrimientos científicos que nos dan a conocer cómo las hormonas masculinas o femeninas influyen en nuestro cerebro para hacer que seamos maravillosamente diferentes. Nos encontramos con un libro muy recomendable para padres porque, a través de su lectura, comprenderán mejor esas diferencias entre sus hijos e hijas. Pero, sobre lodo, creo que sería un libro esencial para los educadores porque no suelen darse cuenta de que sus alumnos no son iguales. Y precisamente, al hacerlos igualitarios están cayendo en la injusticia de la desigualdad, sin ser conscientes de ello en la inmensa mayoría de los casos.
Alma Pa r k e r
C a sTORIADIS, C ., Democracia y relativismo. Debate con el Gauss, Traducción del original en francés por Margarita Díaz, Ed. Trotta, Madrid 2007, 98 pp.
611
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
Interesante debate entre Cornelius Castoriadis, pensador político griego, y los redactores de la Revue du Mauss, en el año 1994. Es un toma y daca entre los redactores y el politologo, en el que los primeros sacan a la luz diversos temas de su obra, para polemizar y criticarlos, y en el que Castoriadis se defiende a veces como puede. El lector puede perderse a veces en ese debate, pero le quedarán claras dos ideas a las que el pensador se aferra con mayor determinación: primero, la sociedad griego-occidental conquistó una singularidad para sí que no halla parangón en otras sociedades, aunque formalmente puedan parecer también “democráticas” (como por ejemplo, algunos regímenes tribales): la puesta en cuestión de sí mismo, de sus propias instituciones. Aparece así la política como “ la actividad colectiva que quiere ser lúcida y consciente, y que cuestiona las instituciones existentes en la sociedad” . Pero para que ello sea posible, y he aquí la segunda idea, es imprescindible la educación de los ciudadanos; sin ella, no es posible ese ejercicio crítico sobre las instituciones propio y diferenciador de la civilización griega y occidental. Son dos ideas básicas que ayudarán al lector a conocerse y actuar.
Jesús U t RILLA
G a r c ía F e r n á n d e z , F ., Etica e Internet. Manzanas y serpientes, Ed. Rialp, Madrid 2007, 204 pp.
Sin duda la Red plantea numerosas cuestiones éticas que han de intentar resolverse, desde la privacidad y confidencialidad de los datos, por ejemplo, hasta la pornografía o la propagación de rumores y difamaciones de todo tipo, pasando por el uso adecuado de este medio, etc. Además, es claro que los legisladores llegan tarde la mayoría de las veces y es que son enormes «las dificultades que los estados encuentran al intentar construir un marco legal común para defender a todos los ciudadanos del mundo de estas amenazas» (p. 14) nacidas y alimentadas en la red. Y, sin embargo, hoy no podemos prescindir del uso de Internet, por eso, bienvenido sea un libro como el presente que pretende «arrojar un poco de luz sobre estos asuntos y... animarles a que se despojen de los miedos o las barreras que les impiden convertirse en nuevos internautas» (p. 15). Como nos dice el mismo autor en la introducción, lo que intenta es «desgranar algunas ideas, espigadas en las más variadas fuentes de información, que nos sirvan para reflexionar sobre los aspectos históricos, técnicos, sociológicos y morales relacionados con estos nuevos medios de información y comunicación» (p. 15), pero lodo el libro está impregnado de la filosofía que transmiten dos documentos del Pon
612
L IB R O S
tificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, publicados en 2002: La Iglesia e Internet y Etica e Internet y el mensaje de Juan Pablo II para la XXXVI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: Internet: «Un nuevo foro para la proclamación del Evangelio». El libro quiere ayudarnos a educarnos en un uso racional de estos medios de comunicación social y a formarnos criterios para usar Internet de modo creativo para realizar la obra de la Iglesia. Para ello comienza con unos apuntes históricos y técnicos útiles para acercarnos a la terminología, para situarnos a continuación en la “ era digital” , las posibilidades y pecados de Internet, lo ilegal y lo nocivo en los contenidos, los distintos retos y la presentación de Internet como escuela de virtudes. Y termina con una selección de direcciones útiles para orientar a padres e hijos en el uso de Internet y para la formación humana y cristiana.
Santiago SIERRA
G o n z a l o S a n z , L . M .a, Entre libertad y determinismo. Genes, cerebro y ambiente en la conducta humana (= Ciencia y fe), Ed. Cristiandad, Madrid 2007, 231 pp.
Entre la libertad absoluta y el determinismo materialista se encuentra un campo abierto en el que el ser humano desarrolla su vida escogiendo con su libre albedrío lo que es bueno para él y realizarse como persona. Es lo que intenta mostrar el autor de esta obra, doctor en medicina, que de modo muy competente y con espíritu divulgativo analiza en la primera parte la influencia de lo que él titula algunos factores somáticos en el ejercicio de la libertad (alteraciones cerebrales, violencia, drogadicción, alteraciones de ánimo, homosexualidad...). Concluyendo que el determinismo genético, algunas veces encubierto, carece del fundamento científico que se arroga para suprimir la libertad. Otra cuestión es la segunda parte del libro en la que habla de la verdadera libertad, acudiendo a datos escriturísticos, filosóficos o psicológicos. Vincula acertadamente la libertad con el bien y la verdad, en la línea del magisterio de la Iglesia y de la auténtica concepción cristiana. Pero en las aplicaciones y ejemplos de la realidad española o europea no está atinado cuando habla de las servidumbres de la libertad e iguala (dándoles el mismo trato de servidumbres heterodependientes) la promulgación de leyes de enseñanza, despenalización del aborto o reproducción asistida con los secuestros o el terrorismo, y olvida, por ejemplo, las leyes de inmigración. En definitiva, la síntesis teórica expuesta por el autor es muy válida, pues despeja científica y claramente las dudas respecto de las influencias de los determinismos materialistas que acechan la libertad humana, desgranando
6 1 3
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
un concepto de libertad genuino. La aparta de los atascos de los reduccio- nismos científicos y la orienta hacia la búsqueda de la felicidad y del bien del hombre, de su fin último, de Dios. Aunque los ejemplos finales no estén tan matizados, la obra es muy válida para aquellas personas que quieran afirmar con datos de la ciencia algo que seguro que ya han experimentado en su vida: la práctica de su libertad.
Roberto NORIEGA
HABERMAS, J., El occidente escindido, Ed. Trotta, Madrid 2006, 189 pp.
Aunque en apariencia occidente está y se pensaba unido, la cierto es que está escindido. Y este proceso no ha sido causado por el peligro del terrorismo internacional, sino por la política del gobierno de Estados Unidos que ignora el derecho internacional, margina a las Naciones Unidas y parece que quiere romper con Europa. Aunque, a decir verdad, la escisión es más amplia y peligrosa y nos tiene que llevar a preguntarnos ¿es posible en el contexto de la política internacional actual una vinculación a principios de derecho que venza la lógica del poder? El presente libro reúne los trabajos de Jürgen Haberlas surgidos a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. El libro está articulado en cuatro partes. En la primera, Tras el 11 de septiembre, se incluyen una entrevista que le hizo Giovanna Borradori, Terrorismo y Terror, en diciembre de 2001, y ¿Qué significa el derribo del monumento? en torno a la escena del 9 de abril de 2003 en Bagdad derribando el monumento de Sadán. La segunda parte, La voz de Europa en la polifonía de sus naciones, nos presenta una declaración, asumida también por Derrida, El 15 de febrero, o lo que une a los europeos, que hace referencia a la multitud de manifestaciones en las principales ciudades de Europa en contra de la guerra de Irak; una entrevista que le hace Alberch von Lucke, otra de Anna Rubinowicz-Gründler después del fracaso de la Cumbre constitucional de Bruselas en diciembre de 2003, y un trabajo inédito en torno a la identidad europea, donde trata si es necesaria la identidad europea y si la correspondiente ampliación transnaeional de la solidaridad ciudadana es siquiera posible. La tercera parte, Miradas sobre un mundo caótico, es una entrevista sobre la guerra y la paz realizada por Eduardo Mendieta en noviembre de 2003. La cuarta parte es un inédito y extenso ensayo sobre el futuro del proyecto kantiano de un orden cosmopolita, pues la propuesta de Kant sólo podrá proseguirse si Estados Unidos regresa al internacionalismo que defendió enérgicamente después de las dos guerras mundiales y asume de nuevo su función histórica pionera en el camino de la evolución del derecho internacional hacia una situación cosmopolita.
6 1 4
L IB R O S
Santiago SIERRA
K i e r k e g a a r d , S., Los lirios del campo y las aves del cielo, Ed. Trolla, Madrid 2007, 197 pp.
¿Cómo partir del Evangelio y hacer una filosofía práctica para la vida? En la medida en que las enseñanzas evangélicas han sido contrapuestas a la sabiduría de los filósofos, como es el caso de San Pablo, esta pregunta es interesante. Porque si bien el cristianismo, casi desde sus inicios, ha empleado la filosofía para hacer razonable su fe, no siempre ha recurrido a ia Sagrada Escritura para elaborar un discurso racional. Ciertamente, el libro está compuesto por tres series de escritos religiosos, de sermones cuyo tema común es el abandono a la Providencia (Mt 6, 24-34). Pero estos poseen características que permiten clasificar a dichos sermones de f ilosóficos. Por una parle, el argumento es continuamente empleado en todos ellos. Aparecida contra el sistema hegeliano, la filosofía kierkegaardiana supone una revalorización de la persona y su compromiso personal hacia su existencia. Los sermones, por su parle, son una guía, una reflexión que al mismo Kierkegaard ha ayudado a orientar su vida y que puede ayudar a cualquier hombre. Otro rasgo que permite hablar de filosofía es la estructura. Del vasto conjunto de discursos religiosos que el filósofo danés escribió, cada una de las series seleccionadas posee una estructura común a cada sermón. Llama la atención la capacidad del autor para articular una tan variada reflexión a partir de tan breve pasiije del Evangelio (y para ello hay que lener en cuenta el margen de tiempo en que fueron escritos). Con todo, el valor del libro no radica exclusivamente en la racionalidad del mismo, [ludiendo en algún momento ser clasificado como poético o espiritual. Así como no sólo emplea el concepto sino también el símbolo y la imagen poéticas, éstas tienen su motivo original en dicho pasaje evangélico. El motivo principal es religioso. En la insondable riqueza presente en la Palabra de Dios, el filósofo danés se sumerge porque trata de mostrar su “ eficacia” . Esta Palabra está dirigida al hombre, especialmente al hombre afligido y preocupado. A éste, el Señor lo invita a observar el lirio del campo y el ave del cielo. Kieerkegaard los ha observado, ha reflexionado, y ofrece su fruto para la plenitud del hombre. La lectura del libro se puede ofrecer incluso a quien no gusta leer filosofía. Es claro y sencillo, aunque exige seriedad. Quedan lejos las grandes elucubraciones metafísicas, y pretende llegar a la vida. A la vida de cada lector.
Fernando José A S E N C . l l )
615
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
M o r a , G., La vida cristiana. Teología moral fundamental ( = Presencia teológica 159), Ed. Sal Terrae, Santander 2007, 486 pp.
Veinticinco años después de haber colaborado en el volumen I de Praxis cristiana (la Fundamentación), Gaspar Mora vuelve a reflexionar profundamente sobre la teología moral fundamental. Las circunstancias han cambiado sensiblemente, se ha dimensionado el carácter pluralista y global de la sociedad lo que provoca conflictos y tensiones entre las diversas maneras de entender la vida en los que se juega el futuro de la humanidad. Al mismo tiempo, el desencanto traído por la post-modernidad y la madurez en la razón moderna, permite aproximarse al núcleo del Evangelio que resurge por su sencillez y humanidad. Ahí es donde Mora quiere desarrollar su moral fundamental: volviendo al Evangelio y a la persona y mensaje de Jesús de Nazaret cuya llamada provoca una respuesta, un estilo de vida. Esta obra quiere buscar una especie de esencia de la moral cristiana (p. 382) actualizándola a la luz de la tradición especialmente el Concilio Vaticano II, con una serie de claves de lectura presentes a lo largo de todo el escrito: la unión con la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento para enraizarse en lo más profundo del mensaje y de la vida de Jesucristo; el deseo de hacer una reflexión integrada en el conjunto del mensaje cristiano para comprender adecuadamente cada uno de los temas; la ejecución de la moral en las decisiones concretas de cada día, que en muchas ocasiones tienen un carácter de conflicto y tensión, porque es donde se realiza la orientación moral de la vida; y el dinamismo humanizador y plenificante de la propuesta de Cristo, vivida por él en su relación con Dios Padre, Dios del Amor y de la Vida. Lógicamente trata en este manual, las relaciones entre la ética y la moral, analiza la antropología ética que permite sostener la posterior fundamentación de la moral cristiana en la respuesta a la llamada humanizadora de Cristo. Hecho esto, se sumerge en el contenido de la moral cristiana estructurado en torno a las virtudes del corazón nuevo (fe, seguimiento de Cristo y amor) y el ámbito y las consecuencias de la vida nueva (conversión, pobreza y libertad). Analiza la dimensión objetiva (normas y leyes exigentes) y subjetiva (la conciencia en la decisión moral concreta) y la realidad deshumanizadora del pecado como negatividad ética. Orientando todo en un último capítulo hacia una ética mundial que exige diálogo y búsqueda constante de la verdad. Esa parece ser la intuición de fondo del libro: el deseo de plasmar lo esencial de la moral cristiana actualizándola conforme los criterios dados por el Vaticano II para poder entrar en el debate actual por la búsqueda de una ética universal. En esa tarea creo que el autor acierta de lleno y, en virtud de esa intuición, la falta de algunos temas —como el pecado intrínsecamente malo, la integra
616
Ì J B R O S
ción de las virtudes con la orientación fundamental, la justificación de esas virtudes, algunos principios que solucionen las tensiones de las que habla insistentemente, la historia de la moral—, no reviste tanta importancia pues se puede desarrollar en las morales especiales. Otro acierto enorme es el relativo a cuestiones didáctico-metodológicas: el resumen de cada capítulo al final del libro que ayuda a situarse en el texto, una buena bibliografía y los correspondientes índices que facilitan mucho el trabajo de consulta. Es una obra de valor teológico bíblico profundo eliminando deficiencias anteriores en este campo, sin miedo al diálogo pero consciente de las dificultades existentes en el camino de la Verdad. Una toma de posición que enriquece y sienta humildemente al cristiano en la mesa de la búsqueda común de la humanidad y que desafía a otros sistemas morales a hacer lo mismo superando desde la razón viejos bloqueos y prejuicios religiosos. Un paso adelante, un manual de tercera generación postconciliar.
Roberto NORIEGA
RESEÑAS
VlÑAS R o m á n , T., Agustinos en Toledo, Ed. Escurialenses, San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 2007, 243 pp.
Exhaustivo estudio de la presencia de los agustinos en Toledo, abarcando con tal denominación las actuales provincias de Toledo y Ciudad Real. La obra está muy bien estructurada en dos partes: la primera, dedicada a diecisiete monasterios o conventos de agustinos o agustinas, incluyendo una referencia al posible Monasterio de Santa María de la Sisla o Cisla, de incierta atribución o existencia. La segunda parte nos presente la vida de agustinos toledanos ilustres, que permite al lector acercarse a detalles de cómo era la vida religiosa de los agustinos en diversos momentos históricos, en aquellos lares.
Jesús UTRIÍXA
San AGUSTÍN, Enseña, deleita, conmueve, Selección de textos realizada por Servando García Rubio, OSA, Ed. Escurialenses, San Lorenzo del Escorial (Madrid) 2007, 389 pp.
La obra de san Agustín es ingente y los temas tratados en ella abordan gran variedad de aspectos. Por ello el autor, el R Servando García Rubio, pre-
617
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
senta una antología de textos de las principales obras de san Agustín. Los textos están ordenados alfabéticamente por temas, permitiendo un acceso rápido y práctico a algunas de las máximas fundamentales de Obispo de Hipona.
Miguel Ángel ÁLVAREZ
618
LIBROS RECIBIDOS
ED. AKAL (Sector Foresta, 1, 28760 Tres Cantos, Madrid)— A ltho ussER, L., La sociedad de Maquiavelo, Madrid 2008, 346 pp.— B ETTI NI, M., y G uiDO RIZZl, G . , El mito de Edipo. Relatos e imágenes de
Grecia a nuestros días, Madrid 2008, 233 pp.
ED. BERENICE (Plaza de los Reyes Magos, 8, 1.° C, 28007 Madrid)— A a . V v ., El Corán ayer y hoy. Perspectivas actuales sobre el Islam. Estu
dios en honor del Profesor Julio Cortés, Córdoba 2008, 570 pp.
ED. DESCLÉE DE BROUWER (c/ Lérida, 7, bajo, 28020 Madrid)— WRIGHT, T., Judas y el evangelio de Jesús. El Judas de la fe y el Iscariote
de la historia, Bilbao 2008, 137 pp.— A a . V v . (ed.), Etica y experimentación con seres humanos, Madrid 2008,
185 pp.
ED. ENCUENTRO (c/ Cedaceros, 3, 2.°, 28014 Madrid)— LEWIS, C. S., La abolición del hombre, Madrid 2007, 96 pp.
ED. GRAO (c/ Hurtado, 29, 08002 Barcelona)— F e r r e n o UD, P., Diez nuevas competencias para enseñar, Barcelona 2007,
168 pp.
ED. EUNSA (Plaza de los Sauces, 1 y 2, 31010 Barañain (Navarra)— FUBINI, W., Música y estética en la época medieval, Pamplona 2007, 318
pp.— SANDOVAL, L. Y., Institución educativa y empresa. Dos organizaciones
humanas distintas, Pamplona 2008, 260 pp.
ED. FOCA (Plaza de los Reyes Magos, 8, 1.° C, 28007 Madrid)— LÓPEZ, X., Las fronteras se cnizan de noche, Madrid 2008, 238 pp.
ED. KAIRÓS (c/ Numancia, 117-123, 08029 Barcelona)— PELIKAN, J., Historia de la Biblia, Barcelona 2008, 339 pp.
6 1 9
R E L IG IÓ N Y C U L T U R A
— P a g e ls , E., y KlNC;, K. L., El evangelio de Judas y la formación del cristianismo, Barcelona 2008, 205 pp.
ED. LA MURALLA (c/ Constancia, 33, 28002 Madrid)— MlALARET, G., Palabras impertinentes sobre la educación actual, Madrid
2 0 0 7 , 285 pp.— SORIANO A y a l a , E. (Coord.), La educación para la convivencia intercultu
ral, Madrid 2007, 335 pp.
ED. PALABRA (Paseo de la Castellana, 2 10 , 2 8 0 4 6 Madrid)— A g u ilÓ , A ., La llamada de Dios. Anécdotas, relatos y reflexiones sobre la
vocación, Madrid 2008, 381 pp.— C A M IN O , E., Ven y verás. La extraordinaria figura de Jesucristo, Madrid
2 0 0 7 , 190 pp.— E t z io n i , A., La dimensión moral. Hacia una nueva economía, Madrid
2 0 0 7 , 3 6 4 pp.— BOSCH, V., Llamados a ser santos. Historia contemporánea de una doctri
na, Madrid 2008, 222 pp.
ED. PAIDÓS (Avda. Diagonal, 662.664, 08034 Barcelona)— Pa t e r l in i, P ., Gianni Vattimo. Una autobiografía a cuatro manos, Barce
lona 2008, 250 pp.
ED. ESCURIALENSES (Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 1, 28200, San Lorenzo de El Escorial, Madrid)
— SÁNCHEZ, G., El Monasterio de El Escorial en la «Cámara de Castilla». Cartas y otros documentos (1 5 6 6 -1 5 7 9), San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 2007, 361 pp.
ED. REVISTA AGUSTINIANA (Paseo de la Alameda, 39, 28440 Guadarrama, Madrid)
— SAHELICES, P., Obispo para vosotros, cristiano con vosotros. Actualidad pastoral de San Agustín, Madrid 2006, 451 pp.
ED. RIALP (e/ Alcalá, 290, 28027 Madrid)— BAÑARES, J. I., El matrimonio: amor, derecho y vida de fe, Pamplona
2 0 0 8 , 97 pp.
6 2 0
L IB R O S
ED. SAL TERRAE (Apdo. 77, 39080 Santander)— L e c r e c , E., San Francisco de Asís. Exilio y ternura, Santander 2008, 165
pp.— LOUSE, E., La alegría de la fe, Santander 2008, 88 pp.— PeacOCKE, A., Los caminos de la ciencia hacia Dios. El final de toda
nuestra exploración, Santander 2008, 247 ρρ.ς
ED. SAN ESTEBAN (Plaza del Concilio de Trento, s/n, Apdo. 17, 37001 Salamanca)
— ALONSO DEL C a n o , U ., Raíces cristianas de Europa. Una cuestión disputada, Salamanca 2007, 245 pp.
ED. TROTTA (c/ Sagasta, 33, 28006 Madrid)— KÜNG, H., Música y religión, Madrid 2008, 174 pp.— Historias de los monjes de Siria. Teodoreto de Ciro, Madrid 2008, 208 pp.— Vida de Porfirio de Gaza. Marco el diácono, Madrid 2008, 90 pp.— F e r n á n d e z R a n a d a , A., Los científicos y Dios, Madrid 2008, 285 pp.— D el O l m o L e t e , G . (d ir.), La Biblia en la literatura española. I Edad
Media, M adrid 2 0 0 8 , 2 9 9 pp.
ED. YERBO DIVINO (Avda. Pamplona, 41, 31200 Estella)— C alvo C ubillo , Q., El placer en la ética cristiana, Pamplona 2008, 280 pp.— SCHABERG, J., La resurrección de María Magdalena. Leyendas, apócrifos
y testamento cristiano, Madrid 2008, 620 pp.— ALONSO R o m o , E. J., Luis de Montoya. Un reformador castellano en Por
tugal, Madrid 2008, 164 pp.
ED. FACULTAD DE TEOLOGÍA SAN DÁMASO (c/ Jerte, 10, 28005 Madrid)
— ROMERO P o se , E., Estudios sobre el Donatismo, Ticonio y Beato Liébana (I). La siembra de los Padres (II). Scripta collecta I-II, Madrid 2008, 951 pp. (I); 841 pp. (Π).
— MARTÍNEZ E s t e b a n , A., El seminario de Madrid. A propòsito de un centenario, Madrid 2008, 264 pp.
— M a g a z FERNÁNDEZ, J. M .a, (e d .) , Los obispos españoles ante los conñictos políticos del siglo XX, M adrid 2 0 0 8 , 2 8 5 pp.
PLATAFORMA EDITORIAL (Plaza Francese Macià, 8-9, 5.° D, 08029 Barcelona)
— MAYER, K., El secreto siempre es el amor. En los suburbios de Chile, Barcelona 2008, 268 pp.
6 2 1
R E L IG IÓ N Ύ C U L T U R A
SERVICIO DE PUBLICACIONES UPSA (c/ Compañía, 5, 37002 Salamanca)
— A n x o PENA, M ., Aproximación bibliográfica a la(s) Escuela(s) de Salamanca, Salamanca 2008, 429 pp.
— ROMÁN-FLECHA, J., y PÉREZ ESCOBAR, J., Fe cristiana e Iglesia católica, Salamanca 2008, 238 pp.
6 2 2