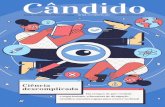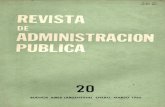Redalyc.Salud Pública
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
9 -
download
0
Transcript of Redalyc.Salud Pública
Investigación Clínica
ISSN: 0535-5133
Universidad del Zulia
Venezuela
Salud Pública
Investigación Clínica, vol. 58, núm. 1., 2017, pp. 668-770
Universidad del Zulia
Maracaibo, Venezuela
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=372951388029
Cómo citar el artículo
Número completo
Más información del artículo
Página de la revista en redalyc.org
Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
SP-001 Factores de riesgos para enfermedades crónicas: estilo de vida, índice de masa e hiperglicemia en la comunidad(Risk factors for chronic diseases: Lifestyle, mass index and hyperglycemia in the community).
Ayari Avila1, María Gómez1, Irene Parra1, Octoban Urdaneta1, Francis Villarroel1, Kar-la Quijada1, Ricardo Atencio2, Daniel Marín2.
1Departamento de Salud Pública y Social, Escuela de Bioanálisis.2Laboratorio de Virología, Escuela de Bioa-nálisis. Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Maracaibo, [email protected]
IntroducciónEl estilo de vida es el conjunto de comporta-
mientos que realiza habitualmente una persona en forma consciente y voluntaria, constituye la conformación e integración de los sistemas de actividades, comunicación, hábitos y enfrenta-miento a los problemas. En este sentido, puede señalarse que de los 10 factores de riesgo identi-
cados por la Organización Mundial de la Salud como claves para el desarrollo de las enferme-dades crónicas, 5 están estrechamente relacio-nados con la alimentación y la inactividad física (1).
En la actualidad existe amplia evidencia so-bre la relación entre estilos de vida saludables y la disminución de la morbimortalidad, para las principales enfermedades crónicas. Se estima que el 80% de las enfermedades cardiovascu-
lares, el 90% de la diabetes mellitus tipo 2; así como el 30% del cáncer, se podrían prevenir siguiendo una dieta saludable, un adecuado ni-vel de actividad física y el abandono del taba-co. De hecho, enfermedades, como la obesidad, la diabetes mellitus 2, cáncer, son responsables del 60% de muertes que se produjeron en al año 2000 y se estima que para el año 2020 estas enfermedades serán responsables del 75% de todas las muertes (2). Se ha registrado un desa-rrollo temprano de enfermedades crónicas; aso-ciadas a la nutrición, especí camente, la asocia-ción entre ser obeso/ sobrepeso y la aparición de diabetes tipo II, como un factor de riesgo que puede contribuir en el desarrollo de diabetes.
En este contexto, la diabetes es un trastorno metabólico que comparte el fenotipo de hiper-glicemia. Es considerado como un problema de salud pública y una de las cuatro enfermedades crónicas seleccionadas por los dirigentes mun-diales, para intervenir con carácter prioritario. En las últimas décadas han aumentado sin pau-sa aparente el número de casos y la prevalencia de dicha enfermedad; sin embargo, es necesario tener presente que el crecimiento de las tasas mundiales de la diabetes se relaciona a cam-bios en los hábitos y conductas modi cables en el estilo de vida, tal como: el sedentarismo, los malos hábitos nutricionales, factores, que reper-cuten de manera directa en la aparición de so-brepeso, obesidad y diabetes.
Se estima que 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia mun-dial de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta.
En 2012, la diabetes provocó 1,5 millones de muertes. Un nivel de glucosa en la sangre su-
Salud Pública
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
perior al deseable provocó otros 2,2 millones de muertes, al incrementar los riesgos de enferme-dades crónicas. Un 43% (3,7 millones de muer-tes), ocurren en personas con menos de 70 años (3).
Por todo lo antes mencionado, el estudio se plantea como objetivo: Describir los factores de riesgo: el estilo de vida, índice de masa corporal y glucosa sanguínea, en personas que asisten a la comunidad Casa de la Misericordia del muni-cipio Maracaibo, estado Zulia, durante el perio-do abril – julio 2016.
Material y métodosLa investigación corresponde a un estudio
descriptivo, transversal de campo realizado en el periodo abril – julio 2016 en la fundación Casa de la Misericordia, del Municipio Mara-caibo estado Zulia., institución sin nes de lu-cro, administrada por las hermanas dominicas de la presentación de la iglesia católica, la cual ofrece ayuda espiritual, económica así como asistencia médica. La muestra estuvo consti-tuida por personas que asisten a la institución, caracterizadas por contar con ingresos estable (74%) y cuya edad media se ubica en 53,44 años ± 17,762 años; un nivel de instrucción menor a educación diversi cada en un 59%, del sexo femenino mayoritariamente (77,2%), y de ocu-pación ama de casa (53%).
Las convocatorias se realizaron mediante invitaciones y a ches publicados en la institu-ción, incorporándose un total de 127 individuos a la muestra de estudio, los mismos accedieron a participar de manera voluntaria, rmando un consentimiento informado. Se realizó la toma de muestra capilar de glucosa para realizar des-pistaje de diabetes utilizando un glucómetro, Suma Sensor, el cual permitía obtener mediante punción en el dedo pulgar previamente aséptico, una gota de sangre para medir la glicemia capi-lar en ayuna. Se consideró valores normales los comprendidos entre 80-100 mg/dl. Por otra par-
te, se llenaba una cha que indagaba aspectos clínicos como: edad, sexo, o cio u ocupación, fuente de ingreso, antecedentes personales de diabetes y hábitos de salud del individuo.
Además, se realizó la determinación del peso, utilizando una balanza portátil y la estatu-ra se midió con cinta métrica, pegada a la pared bajo las mismas condiciones ambientales don-de se tomó el peso. El índice de masa corporal (IMC), se calculó dividiendo el peso entre la ta-lla al cuadrado [IMC = peso (kg)/talla (cm)2] y se clasi có según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en bajo peso (<18,5 kg/m2), nor-mal (18,5 a 24,9 kg/m2), sobrepeso (25 a 29,9 kg/m2) y obesidad (>30 kg/m2) (4).Los datos obtenidos fueron procesados con el programa SPSS versión 20, analizado mediante frecuen-cias absolutas y relativas así como estadísticos descriptivos y presentados mediante tablas.
Resultados y discusiónEn la (Tabla I). Se estudia la frecuencia de
consumo según grupo de alimentos. Puede ob-servarse consumo poco frecuente de todos los grupos alimenticios y entre ellos, los menos con-sumidos son los pescados y bras 83%.Llama la atención que las frutas y vegetales, son los que con mayor frecuentemente se consumen; alcan-zando solo el 33% de total de pacientes estudia-do. En este sentido en un estudio encontró con-ductas de riesgo similares a esta investigacion, re ejado en el poco o nulo consumo de frutas y verduras (70,5%) lo cual pueden convertirse según los autores, en causa que contribuye en la aparición de enfermedades crónicas (5).
Una alimentación saludable se logra com-binando varios alimentos en forma equilibrada, lo cuál satisface las necesidades nutritivas para un correcto crecimiento y desarrolla las capa-cidades físicas e intelectuales; asi como para la prevención de enfermedades crónicas.
Otro hábito favorable al estilo de vida, es la actividad física (Tabla II). El 59% no realiza o
669 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
realiza actividad física, con poca frecuencia. En este contexto, un estudio demostró que no existe motivación en los individuos para realizar acti-vidad física, lo cual constituye un factor de ries-go en la producción de enfermedades crónicas (5).
Finalmente en la (Tabla III), se relaciona la variable valores de glicemia capilar en ayuno y el IMC. Se puede distinguir el predominio de sobrepeso (8,7%) y obesos (85,8%), este com-portamiento puede explicarse por la edad de la población estudiada (53,44 años ± 17,762) y el sexo (femenino 77,2%), ya que la edad es con-siderada como un factor de riesgo para el sobre-peso corporal.
En cuanto a los valores de glicemia capila-
res, los resultados de este estudio muestran que un 45,7% presentan valores superiores a 100 mg/dl (hiperglicemia). Al relacionar ambas va-riables se observa 40,2% de individuos obesos, con valores de glicemia normal y un 39,4% de individuos obesos, con valores de glicemia ca-pilar elevado.
Se debe destacar que esta prueba solo re-presenta un despistaje a la diabetes, deben ser con rmados mediante la clínica y otras pruebas con rmatorias. Del total de pacientes, solo 3 (2%) manifestaron diagnóstico previo de diabe-tes. Otro estudio ha descrito que la diabetes en un 59% de los casos ocurrió en el sexo femeni-no, siendo el grupo etario de 50-59 años de edad el más afectado, tal como en este estudio (6).
670VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
TABLA IHÁBITOS ALIMENTICIOS SEGÚN FRECUENCIA DE CONSUMO.
CASA DE LA MISERICORDIA. MARACAIBO ESTADO ZULIA. ABRIL/JULIO 2016
Consumo Poco frecuenteFrecuente
( más de 3 veces a la semana)
Muy Frecuente(casi a diario) Total
n % n % n % n %Carnes rojas y lácteos 97 76 19 14 12 09 127 100
Azucares y grasas saturadas 92 73 15 12 20 14 127 100
Pescado y bra 105 83 13 10 9 07 127 100Frutas y vegetales 70 60 42 33 9 07 127 100
TABLA IIHÁBITO DE ACTIVIDAD FÍSICA. CASA DE LA MISERICORDIA.
MARACAIBO ESTADO ZULIA. ABRIL/JULIO 2016
Tipo de Actividad n % % acumuladoNo realiza 47 37 37
Actividad sica poco frecuente 28 22 59Actividad sica frecuente 52 41 100
Total 127 100 -
Los resultados descritos ponen en eviden-cia el riesgo de la población estudiada a pade-cer enfermedades crónicas, entre ellas la dia-betes, dada la alta frecuencia de hiperglicemia observada. Igualmente fue posible reconocer la probable in uencia del peso, como un factor de riesgo relevante en los valores de glicemia elevada. Otra posible explicación de la frecuen-cia elevada de hiperglicemia podría estar rela-cionada al incumplimiento del ayuno por parte del paciente, a pesar de las recomendaciones previas para la toma de muestra. Se ha descrito la obesidad, como un problema emergente y se reconoce como un importante problema nutri-cional y de salud.
Un estudio realizado en pacientes diabéticos encontró que el 60 % de ellos tenían peso ade-cuado; sin embargo los investigadores encontra-ron un grupo de pacientes con obesidad prepon-derante que pudiera estar vinculado con el rango de edad estudiado, resultados que se asemejan a los de esta investigación (6).
ConclusionSe logró establecer de manera descriptiva la
relación del estilo de vida asumido por el indi-viduo, en particular lo relacionado a los hábitos alimenticios y la inactividad física, con la con-dición en el paciente de sobrepeso, obesidad y presencia de hiperglicemia; lo cual constituyen factores de riesgo, para padecer enfermedades crónicas como diabetes entre otras enfermeda-des.
Palabras clave: estilo de vida; sobrepeso; obe-sidad; hiperglicemia; actividad física; alimenta-ción.
Referencias
1. Córdoba R, Camarelles F, Muñoz E, Gó-mez J, Díaz D, Ramírez J, López A, Ca-bezas C. Recomendaciones sobre el esti-lo de vida. Aten Primaria. 2014;46 (Supl 4):16-23.
2. López V, Robén R, Fajardo M, Gonzá-lez R, Camps A. Intervención educativa sobre obesidad como riesgo para enferme-dades crónicas no transmisibles en muje-res. Multimed 2014; 18(1). 1-17, consulta-
671 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA IIIVALORES DE GLICEMIA CAPILAR EN AYUNO Y CLASIFICACIÓN DEL PESO SE-GÚN EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL. CASA DE LA MISERICORDIA. MARACAI-
BO ESTADO ZULIA. ABRIL/JULIO 2016
Glicemia en ayuno Peso normal(IMC:18,5-24,99)
Sobrepeso(IMC:25,0-29,9)
Obeso(IMC:>30) Total
n % n % n % n %Hipoglicemia(<79 mg/dL) 0 0 1 0,8 8 6,3 9 7,1
Normal(80-100 mg/dL) 4 3,1 5 3,9 51 40,2 60 47,2
Hiperglicemia (>100 md/dL) 3 2,4 5 3,9 50 39,4 58 45,7
Total 7 5,5 11 8,7 109 85,8 127 100,0
do[12/01/17]3. Disponible:http://www.medigraphic.
com/pdfs/multimed/mul-2014/mul141i.pdf
4. Andrus J, Benjamin G, Wilson J. Una alianza estratégica para ampliar el acce-so a las comunidades hispanohablantes. American Journal of Public Health. 2014; 104:(S2): S195-S19.
5. Organización Mundial de la Salud. Obe-sidad y Sobrepeso. Nota descriptiva N°311. Mayo de 2012. who.int. Disponible: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
6. Rodríguez R, Palma L, Romo B, Escobar B, Aragú G, Espinoza O. Hábitos alimen-tarios, actividad física y nivel socioeconó-mico en estudiantes universitarios de Chile. Nutr Hosp. 2013; 28(2):447-455. Disponi-ble: http://www.nutricionhospitalaria.com/pdf/6230.pdf
7. Valladares A. Enfoque psicológico del es-tilo de vida de los adultos medios diabéticos tipo II. Revista Cubana de Medicina Gene-ral Integral. 2016 35(4):1-10. Consultado: [13/01/17]. Disponible: en: http://www.re-vmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/210
SP-002 Satisfacción con la vida y autoestima en adolescentes entre 13 y 18 años de edad que cursan estudios en la Unidad Educativa “Nuestra Señora de Fátima”(Analyze the satisfaction level of life and self-esteem in adolescents between 13 and 18 years of age who study at the “Nuestra Señora de Fátima” Educational Unit).
Oscar Ocanto, David Ulacio.
Facultad de Medicina. Escuela de Medici-na. Universidad del Zulia, [email protected]
La salud no sólo se re ere al estado comple-to de bienestar físico y mental sino también so-cial incorporado a la armonía con el medio am-biente como una necesidad crucial del bienestar. En el mundo tradicionalmente, se ha conside-rado la adolescencia como un período de vida especialmente problemático y con ictivo; exis-ten diversas variables que pueden in uir en su desempeño y la motivación, tales como el qué están satisfechos, cómo manejan las situaciones difíciles y qué tanto apoyo tienen ya sea en la familia u otros grupos de relevancia. El objetivo de este trabajo fue analizar el nivel satisfacción de la vida y autoestima en adolecentes entre 13 y 18 años de edad que cursan estudios en la Uni-dad Educativa Nuestra Señora de Fátima. Para ello, se realizó una investigación descriptiva en una muestra de 100 estudiantes en edades comprendidas entre 13 a 18 años de edad de la unidad Educativa Nuestra señora de Fátima du-rante los días 6 al 10 de febrero del año 2017, se realizó una encuesta validada por otros autores, basada en la Escala del Trastorno de Ansiedad Generalizada (GAD-7). Los jóvenes estudiantes
672VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
de la muestra presentan niveles apropiados de autoestima y satisfacción personal que son vi-tales para bienestar psicológico y social. Se de-tecta un importante dé cit en la percepción de progresos y del bienestar social, la creencia de que la sociedad controla su destino, sabe dón-de a y traza intencionalmente el horizonte hacía dónde quiere llegar en el futuro en su capacidad para producir bienestar.
Palabras clave: autoestima; satisfacción de la vida; salud; bienestar; adolescentes.
SP-003 Aspectos epidemiológicos de la consulta de cuidados paliativos y clínica del dolor del Hospital “Dr. Pedro García Clara”. Experiencia de cuatro años (2012-2016). Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Ciudad Ojeda(Epidemiological aspects of the palliative care consultation and pain clinic of the hospital “Dr. Pedro Garcia Clara”. Four-year experience (2012-2016). Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Ciudad Ojeda).
Alfredo Chirinos1, Ana Hernández2, Ailie Chirinos3.
1Coordinador de la Consulta de Cuidados Paliativos y Terapia del Dolor del Hospital Dr. Pedro García Clara. 2Profesora Ordinaria de la Facultad de Hu-manidades y Educación de la Universidad del Zulia.3Ambulatorio Urbano II Carretera H Cabi-mas Estado-Zulia. [email protected]
El cuidado total y activo de los pacientes cu-yas enfermedades no responden al tratamiento curativo y el control del dolor y otros síntomas, así como también, de los problemas psicológi-cos, sociales y espirituales, es de nido los cui-dados paliativos; de tal forma que el objetivo de esta investigación fue describir las principales características de los pacientes que acudieron a la consulta del Hospital Dr. Pedro García Clara, así como reportar la tendencia en prescripción de opioides. Se realizó un estudio descriptivo y se incluyeron el total de los pacientes atendi-dos durante el periodo 15 de marzo 2012 al 15 Marzo 2016, utilizando como fuente de infor-mación la base de datos institucionales. Fueron captados 1048 pacientes, 2708 consultas de se-guimiento y un total de 3756 atenciones en el período estudiado. La mayoría de los pacientes en el grupo fueron del sexo femenino (n=2378; 63,31%) y en el grupo de adultos mayores de 71 a 80 años (n=896; 23,86%). Dentro del ori-gen del dolor tipo oncológico el Ca de pulmón (n=56; 19,86%), representaron el grupo de mo-tivo de atención más frecuente. Tramadol gotas fue el opioide prescrito con mayor frecuencia (50,46%). Los cuidados paliativos y terapia del dolor es una herramienta importante para el ma-nejo de los pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, igualmente resalta mayorita-riamente el uso de la terapéutica de opioides dé-biles en este tipo de pacientes.
Palabras clave: Cuidados Paliativos; Clínica del Dolor; Dr. Pedro García Clara y Opioide.
673 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
SP-004 Riesgos y antecedentes de salud en grupos familiares de comunidades del municipio Maracaibo, Estado Zulia. 2015–2016(Risks and background of health in family groups of communities of the Maracaibo municipality, Zulia state. 2015-2016).
Panunzio, Amelia1; Urdaneta, Octoban1; Go-tera, Jennifer1; Villarroel, Francis1; Fuentes, Belkis1(†); Parra, Irene2; Quijada, Karla2; Quintero, José2.
1Practica Profesional Nivel IV. 2Practica Profesional Nivel 1. Departamen-to de Salud Pública y Social, Escuela de Bioanálisis. Facultad de Medicina, Univer-sidad del Zulia, Maracaibo, [email protected]
IntroducciónEl análisis de la situación de salud, tal cual
como lo contempla la Organización Panameri-cana de la Salud (OPS) (1), es una práctica ne-cesaria en la Atención Primaria como función esencial de salud pública, cuyo propósito es la identi cación y priorización de los problemas de la comunidad para desarrollar acciones que con-tribuyan a su solución, sobre la base que cual-quier abordaje de determinantes de salud, debe realizarse bajo una concepción holística, en la cual se debe considerar la totalidad de compo-nentes de orden biológico, psicológico, ambien-tal, cultural y socioeconómico que interactúan entre sí como una red de múltiples in uencias internas y externas, y no como compartimientos que in uyen en forma lineal en la totalidad, ni como la sumatoria de factores.
De manera general, el análisis de la situa-ción de salud, tiene como propósito generar evidencia sobre el estado y tendencias de la si-
tuación de salud en la población, incluyendo la documentación sobre los principales determi-nantes de salud y factores de riesgo presentes, evidencias que deben servir de base empírica para la estrati cación del riesgo epidemiológico y la identi cación de áreas críticas como insu-mo para el establecimiento de políticas y priori-dades en salud.
Para abordar este tipo de estudios, se requie-re de procedimientos cientí cos e intervencio-nes que permitan acercarse a la identi cación de los problemas de salud, para lo cual es indis-pensable disponer de información respaldada en datos válidos y con ables como condición sine qua non para el análisis y evaluación objetiva de la situación, la toma de decisiones basada en la evidencia y la programación en salud.
La investigación plantea como objetivo, identi car riesgos y antecedentes de salud en grupos familiares de las comunidades Arismen-di y San Fernando, áreas de in uencia del Am-bulatorio Dr. Francisco Gómez Padrón, el cual está ubicado en la Parroquia Cacique Mara y de las comunidades Barrio Rafael Urdaneta y Ba-rrio La Victoria, áreas de in uencia del Ambu-latorio La Victoria, Parroquia Carraciolo Parra Pérez del mencionado Municipio, para obtener una visión del per l de salud enfermedad de la población y plantear alternativas para la preven-ción de la enfermedad y fomento de la salud.
Materiales y métodosLa investigación fue descriptiva de diseño
transversal; contempló la sectorización de las comunidades Arismendi y San Fernando perte-neciente al espacio geográ co de la parroquia Cacique Mara y las comunidades Barrio Rafael Urdaneta y Barrio La Victoria perteneciente al espacio geográ co de la parroquia Carraciolo Parra Pérez del Municipio Maracaibo. Se aplicó el método estadístico de azar sistemático para la selección aleatoria de la muestra en 13 sectores de las comunidades mencionadas, obteniéndose
674VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
una muestra de 133 grupos familiares con una población de 639 individuos; para la recolec-ción de información se aplicó a cada jefe fami-liar el instrumento FEPPAC 2,3 (2008) durante los periodos académicos 2015 y 2016, instru-mento validado, donde se registraron los datos relativos a determinantes de salud, factores de riesgo y antecedentes de salud referidos por la comunidad.
ResultadosDe los 133 grupos familiares de las comu-
nidades Arismendi, San Fernando, Barrio Ra-fael Urdaneta y Barrio La Victoria a los cuales se dirigió el instrumento de recolección de da-tos para la identi cación de factores de riesgo y antecedentes de salud, se observa que en lo concerniente a factores predisponentes de en-fermedades transmisibles (Tabla I) prevalece la presencia en las viviendas y en el entorno de fauna nociva representada por vectores y reser-vorios de enfermedades (99%), fuentes contami-nantes ambientales (99%), almacenamiento de agua potable (95%) y acumulación de basuras (85%), factores que en conjunto favorecen la presencia de enfermedades infecto contagiosas en la población. Por su parte, dentro de los prin-
cipales factores de riesgos predisponentes de enfermedades crónicas, destacan sedentarismo (66%), consumo de alcohol (59%), hipertensión arterial (58%) y hábito tabáquico (43%) como principales factores referidos por la comunidad (Tabla II). En lo que respecta a los anteceden-tes de salud en los últimos seis meses (Tabla III), se re eren predominantemente dentro de los infecto contagiosos la gripe-catarro (56%), diarreas considerando todos los grupos etarios (55%), CHK-V (31%) y amebiasis (21%); en-tre los crónico degenerativos encontramos hi-pertensión arterial (53%), asma (35%), alergias (34%) y diabetes (34%). Entre los antecedentes de enfermedades no transmisibles, podrían evi-denciarse posibles asociaciones con los factores de riesgo referidos por la comunidad como pre-disponente de enfermedades crónicas.
Discusión y conclusionAl analizar la prevalencia de los factores
de riesgos y antecedentes de salud identi cados en las comunidades Arismendi, San Fernando, Barrio Rafael Urdaneta y Barrio La Victoria, se aprecia correspondencia con los indicadores epidemiológicos evidenciados en las estadísti-cas que describen el per l epidemiológico Local
675 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA IFACTORES DE RIESGOS PREDISPONENTES DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Y PARASITARIAS DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS AMBULATORIOS DR. FRANCISCO GÓMEZ PADRÓN Y LA VICTORIA ATENDIDOS
EN LOS AÑO 2015-2016.Factores de Riesgo Frecuencia* Porcentaje
Fauna nociva 130 99Fuentes Contaminantes Ambientales 130 99Almacenamiento Agua Potable 125 95Acumulación de Basura 112 85Hacinamiento 40 30
Fuente: FEPPAC-EB*n= 133 grupos familiares
676VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
TABLA IIFACTORES DE RIESGOS PREDISPONENTES DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS AMBULATORIOS DR. FRANCISCO GÓMEZ
PADRÓN Y LA VICTORIA ATENDIDOS EN LOS AÑO 2015-2016.Factores de Riesgo Frecuencia* Porcentaje
Sedentarismo 87 66Consumo de Alcohol 77 59Hipertensión Arterial 76 58Habito tabáquico 56 43Hipercolesterolemia 41 31Hiperglicemia 36 27
Fuente: FEPPAC-EB*n= 133 grupos familiares
TABLA IIIPRINCIPALES ANTECEDENTES DE SALUD DE GRUPOS FAMILIARES DE LAS
ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS AMBULATORIOS DR. FRANCISCO GÓMEZ PADRÓN Y LA VICTORIA ATENDIDOS EN LOS AÑO 2015-2016.
Antecedente de salud Frecuencia* PorcentajeGripe-Catarro 74 56Diarreas 72 55Hipertensión arterial 70 53Asma 45 35Alergias 45 34Diabetes 45 34CHK-V 41 31Cáncer 32 24Obesidad 29 22Enfermedades Renales 29 22Infartos Cardiacos 29 22Amebiasis 28 21Enfermedades Respiratorias 27 20
Fuente: FEPPAC-EB*n= 133 grupos familiares
del Municipio Maracaibo4, de la región Zulia-na4 y las del nivel Nacional5, tanto en lo corres-pondiente a enfermedades transmisibles como no transmisibles.
Los hallazgos identi cados justi can la ne-cesidad de valorar a los grupos familiares de las comunidades Arismendi, San Fernando, Barrio Rafael Urdaneta y Barrio La Victoria comuni-dad San Fernando, con el objeto de realizar vi-gilancia epidemiológica a los grupos de riesgo.
Tal como se evidencia en diversas investi-gaciones dirigidas a realizar análisis de la situa-ción de salud de comunidades1, la visión del per l de riesgos, en este caso de la población de la Comunidad Arismendi, plantea la necesidad de dirigir y consolidar acciones para la inter-vención efectiva en prevención de enfermeda-des y fomento de la salud.
Palabras clave: diagnostico de salud; riesgos; antecedentes.
Referencias
1. Organización Panamericana de la salud. Agenda de salud para las Américas 2008 - 2017 (2007). Disponible en: http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Agenda_Salud_para_las_Americas_2008-2017.pdf
2. Universidad del Zulia. Facultad de Medi-cina. Escuela de Bioanálisis. Departamento de Salud Pública y Social. Cátedra Practica Profesional Nivel IV, Programa: Atención Comunitaria. Ficha epidemiológica de salud FEPPAC (2008). Material mimeogra ado. Octubre 2008.
3. Universidad del Zulia. Facultad de Medi-cina. Escuela de Bioanálisis. Departamento de Salud Pública y Social. Cátedra Practica Profesional Nivel IV, Programa: Atención Comunitaria. Guía para la elaboración de Diagnóstico de la Situación de Salud de Co-munidades. Mimeogra ado. Octubre 2009.
4. Ministerio del Poder Popular para la sa-lud. Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (2013).. Morbilidad Registra-da Red Ambulatoria. Informe Epi-15. Con-solidado Año 2013. Estado Zulia.
5. Ministerio del Poder Popular para la sa-lud. Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (2013). Anuario de Morbili-dad. Dirección de Vigilancia Epidemiológi-ca. Venezuela.
SP-005 Desempeño de indicadores pre analíticos en laboratorios clínicos públicos de la ciudad de Maracaibo-estado Zulia, 2016(Performance of preanalytical indicators in clinical public laboratories of Maracaibo city, Zulia State, 2016).
Panunzio Amelia, Fuentes Belkis†, Urdaneta Octoban1 Villarroel Francis, Gotera Jenni-fer, Molero Tania, Parra Irene, Núñez Mila-gros.
Escuela de Bioanálisis. Facultad de Medicina. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela [email protected]
IntroducciónDentro del proceso clave del laboratorio clí-
nico, la fase pre analítica es la fuente más fre-cuente de errores que impactan el desempeño de estos servicios de atención, representando entre el 50% al 75% de todos los errores de laborato-rio, clasi cados como errores relacionados con problemas de identi cación y los relacionados con la idoneidad de las muestras para el análisis (1).
677 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
El seguimiento y la gestión continua del pro-ceso pre analítico para la detección y reducción de los errores y sus causas, es por tanto, crucial para el desempeño del laboratorio en términos de calidad, además de ser un requisito para la acreditación bajo el estándar ISO 15189:2012, que establece la necesidad que los laboratorios implementen indicadores de calidad para mo-nitorear y evaluar sistemáticamente todos los pasos de su proceso de análisis (1-2).
En efecto, el cuerpo de evidencias publica-das en la literatura demuestran que los indica-dores de calidad son una herramienta útil para identi car, documentar y monitorear lo corres-pondiente a: a) la calidad de los formularios de solicitud de análisis; b) la identi cación del solicitante, del paciente y sus muestras y c) la calidad del espécimen biológico durante la ob-tención, manejo y transporte en la fase pre ana-lítica del proceso de laboratorio clínico (1,3).Bajo esta perspectiva se plantea realizar esta investigación, como parte de la contribución del laboratorio a la seguridad del paciente y como estrategia para identi car oportunidades de mejora dentro de la gestión de la calidad de estos servicios de atención del sector salud. La presente investigación tuvo como objetivo eva-luar el nivel de desempeño de indicadores pre analíticos que permiten identi car errores en el proceso de pre análisis en el laboratorio clínico y orientar en cuales pasos críticos del proceso deben asumirse acciones preventivas y correcti-vas en pro de la seguridad del paciente.
MetodologíaEl presente estudio estuvo enmarcado en
una investigación de tipo descriptiva, de diseño no experimental, de corte transversal. La inves-tigación fue desarrollada en el periodo Febrero 2016-Diciembre 2016, participaron 11 laborato-rios clínicos públicos de hospitales de la Ciu-dad de Maracaibo, Estado Zulia seleccionados en forma intencional. La recolección de datos
fue llevada a cabo entre los meses de Abril y Mayo 2016 durante los pasos del proceso pre analítico en cada laboratorio, registrándose en el transcurso de 10 días hábiles, las incidencias para seis indicadores pre analíticos, dos para evaluar lo concerniente a la identi cación de pa-ciente y médico en las solicitudes de análisis y cuatro para evaluar la calidad de las muestras de rutina durante su obtención, manejo y transpor-te para las áreas de bioquímica y hematología. Todas las muestras correspondían a pacientes de consulta externa; las incidencias registradas para cada indicador fueron comparadas con las especi caciones de calidad de la IFCC (3), lo que permitió categorizar el nivel de desempeño en los laboratorios clínicos de óptimo a no acep-table. La data fue procesada mediante el progra-ma estadístico SPSS versión 19 para Windows, empleándose medidas descriptivas para el análi-sis de los indicadores según área y nivel de des-empeño en los laboratorios.
Resultados y DiscusiónEn la Tabla I se observa para 6760 solicitu-
des en el área de bioquímica y 7710 en el área de hematología, las incidencias para los 6 indi-cadores pre analíticos evaluados en 11 labora-torios clínicos en los pasos del proceso pre ana-lítico. El indicador con mayor registro fue el de “solicitudes con menos de 2 identi cadores de paciente”, con 2526 incidencias equivalente al 32.76 % de las solicitudes del área de Hemato-logía, apreciándose un comportamiento similar en el área de bioquímica con 2035 incidencias correspondientes al 30,10 % de las solitudes. Le siguen en orden de frecuencia el indicador “muestras con etiquetado inadecuado” con 1934 muestras que representan el 28,60 % del total en el área de bioquímica y 1780 equivalen-te al 23,08% en hematología. En tercer lugar, se ubicó el indicador “identi cación incomple-ta del clínico solicitante” en el 15,23% de los formularios de solicitudes analíticas para el área
678VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
de bioquímica y en el 19,80 % de hematología.Tal como se presenta en este estudio, en in-
vestigaciones similares errores relacionados con la identi cación del paciente y etiquetado inade-cuado de las muestras se encuentran entre los pasos más críticos de la fase pre analítica que necesitan atención y mejoras inmediatas en los laboratorios clínicos (4).
Asimismo, en cuanto a las incidencias que correspondieron a “identi cación incompleta del clínico solicitante, el registro completo de los formularios de solicitud con los datos con-cernientes al médico, se reconocen como com-ponentes fundamentales de la prestación de un servicio con able (1,3).
En lo concerniente a las incidencias regis-tradas por los indicadores pre analíticos en los pasos de obtención, manejo y trasporte de mues-tras, se observa el indicador “muestras hemoli-zadas” destacando con un 8,28% para el área de bioquímica, en contraste con 3.29 % de mues-tras hemolizadas en hematología. En hematolo-gía el 12,45% de las muestras, tuvieron una “relación anticoagulante alterada” y un 2,73% de muestras resultaron “coaguladas”; errores que impactan en la idoneidad de la muestra para el análisis (Tabla I) y cuya frecuencia en las mencionadas áreas es similar a lo publicado en investigaciones previas en la materia (3,5).
Las causas determinantes de estos errores, podrían atribuirse principalmente al personal que participa en las extracciones sanguíneas,q ue no sigue las mejores prácticas (6), ó por pro-blemas durante el manejo de las muestras y su preparación, sin dejar de considerar el transporte y las condiciones de almacenamiento como una fuente adicional de errores pre analíticos (1,6).
De acuerdo con lo reportado en la literatura, los errores de laboratorio más frecuentes, son los relacionados con problemas de identi cación del paciente y sus muestras y los que se origi-nan de problemas durante los procedimientos de obtención, manejo y transporte de las muestras
hacia el laboratorio y dentro del servicio (1,7).Algunos errores no afectan clínicamente al
paciente, pero otros pueden implicar la repe-tición de la solicitud analítica o la generación de exploraciones innecesarias, dando como re-sultado un incremento de los costes y en oca-siones, incluso un diagnóstico incorrecto o un tratamiento inadecuado que incide en la salud del paciente.
En la (Tabla II) se muestra el nivel de des-empeño de los 6 indicadores pre analíticos eva-luados destacando un desempeño no acepta-ble en la mayoría de los laboratorios clínicos (54,54-81,81%), situación que es indicativa de un proceso de pre análisis crítico que requiere de intervención inmediata y acciones correc-tivas para eliminar los errores detectados y sus causas. No obstante, puede apreciarse que hubo frecuencias que van desde 18,18% hasta 45,45% de laboratorios donde 5 de los 6 indica-dores mostraron un desempeño optimo, lo que traduce para tales servicios competencia técnica en el desarrollo del proceso pre analítico y don-de la incorporación sistemática de indicadores pre analíticos a la gestión, concordante con lo establecido en la literatura, representaría una valiosa herramienta para la mejora continua de la calidad.(1,3).
ConclusiónEn el presente estudio la frecuencia de las
incidencias registradas por los indicadores pre analíticos, concuerda con estudios previos pu-blicados en la literatura(3-6), evidenciándose la vulnerabilidad de la fase pre analítica y la im-portancia de la evaluación y monitoreo del des-empeño con indicadores que representan una útil herramienta para identi car los aspectos críticos del proceso y plani car acciones que conlleven a reducir el riesgo de errores que im-pactan en la seguridad del paciente.
679 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
680VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
TABLA IINDICADORES PRE ANALÍTICOS EN EL ÁREA DE BIOQUÍMICA Y HEMATOLOGÍA
EN LABORATORIOS CLÍNICOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MARACAIBOPasos del Proceso
Pre analítico Indicador Pre analítico ÁreaBioquímica
ÁreaHematología
n % n %
Identi cación solicitante/ paciente
% del número de solicitudes con identi cación incompleta del clínico solicitante / Total de Solicitudes
1030 15,23 1527 19,80
(6760) (7710)
% del número de solicitudes con menos de dos identi cadores del paciente/ Total de solicitudes
2035 30,10 2526 32,76
(6760) (7710)
Obtención, manejo y transporte
de muestras% del número de muestras hemolizadas / total de muestras
560 8,28 254 3,29
(6760) (7710)
% del número de muestras coaguladas/ / Total de muestras con anticoagulante (hematología)
-211 2,73
(7710)
% del número de muestras con inadecuada relación muestra anticoagulante / Total de muestras con anticoagulante (hematología)
-
960 12,45
(7710)
% del número de muestras con etiquetado inadecuado/Total de muestras
1934 28,60 1780 23,08
(6760) (7710)
Referencias
1. Plebani M, Sciacovelli L, Aita A, Chiozza ML. Harmonization of pre-analytical qua-lity indicators. Biochem Med; 2014. Feb 15;24(1):105-113.
2. International Organization for Standar-dization. ISO 15189:2012: Medical labo-ratories: particular requirements for quality and competence. Geneva, Switzerland.
3. Sciacovelli L, O’Kane M, Skaik YA, et al. Quality indicators in laboratory medicine: from theory to practice. Preliminary data from the IFCC Working Group Project “La-boratory Errors and Patient Safety”.Clin-
Chem Lab Med. 2011;49:835-844.4. Van Dongen-Lases EC, Cornes MP,
Grankvist K, Ibarz M, Kristensen GB, Lippi G, Nybo M, Simundic AM. Working Group for Preanalytical Phase (WG-PRE), European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). Patient identi cation and tube labelling - a call for harmonization. ClinChem Lab Med. 2016 Jul 1;54(7):1141-1145.
5. Salinas M, López-Garrigós M, Flores E, Santo-Quiles A, Gutiérrez M, Lugo J, Li-llo R, Leiva-Salinas C. Ten years of prea-nalytical monitoring and control: Synthetic Balanced Score. Card Indicator Biochemia
681 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA IINIVEL DE DESEMPEÑO DE INDICADORES PRE ANALÍTICOS EN LABORATORIOS
CLÍNICOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MARACAIBO
IndicadorPre analítico
Optimo Deseable Mínimo No Aceptable
n % n % n % n %Solicitudes con Identi cación
Incompleta del clínico solicitante 4 36,36 1 9,09 - 6 54,54
Solicitudes con menos de dos identi cadores del paciente 3 27,27 1 9,09 - 7 63,63
Muestras hemolizadas (hematología) 5 45,45 - - 6 54,54
Muestras hemolizadas (bioquímica) - 3 27,27 8 72,72
Muestras coaguladas(hematología) 5 45,45 1 9,09 - 5 45,45
Muestras con inadecuada relación muestra anticoagulante
(hematología)2 18,18 1 9,09 - 8 72,72
Muestras con etiquetado inadecuado 2 18,18 - - 9 81,81
b 11 laboratorios
Medica. 2015;25(1):49-56.6. Lippi G, Caola I, Cervellin G, Ferrari A,
MIlanesi B, Morandini M, Piva E, Ram-poni C, Giavarina D. A multicentre obser-vational study evaluating the effectiveness of a phlebotomy check-list in reducing prea-nalytical errors. Biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 6.
7. Carraro P, Plebani M. Errors in a stat la-boratory: types and frequency 10 years later. ClinChem. 2007;53:1338-1342.
SP-006 Valores hematológicos asociados a las parasitosis intestinales en indígenas Bari de una comunidad del municipio Jesús María Semprúm(Hematological values associated with intestinal parasitosis in indigenous Bari of a community of the municipality Jesus Maria Semprúm).
Bracho A1, Rivero-Rodríguez Z1, González M2, Atencio J3, Barboza C3, Betancourt R3, Atencio R4.
1Cátedra Práctica Profesional de Parasito-logía. Escuela de Bioanálisis. Facultad de Medicina. Universidad del Zulia (EB-FM-LUZ).2Cátedra Hematología-EB-FM-LUZ.3Estudiante Investigador-EB-FM-LUZ.4Investigador en Ciencias Básicas y Aplica-das. Facultad de Medicina. Universidad del Zulia. [email protected]
Las parasitosis intestinales siguen siendo un problema de salud pública que afecta a todos los estratos socioeconómicos, sin distinción de raza
y sexo lo que puede conllevar a una alteración en los valores hematológicos en la población. Para determinar los valores hematológicos aso-ciados a las parasitosis intestinales se analizaron muestras de sangre y fecales de 209 indígenas Bari de uno u otro sexo con edades entre 2 me-ses y 81 años de la comunidad Campo Rosario, municipio Jesús María Semprúm del estado Zulia, Venezuela. Los parámetros hematológi-cos se determinaron de forma manual y los pa-rásitos intestinales mediante método directo y concentrado formol-éter. La prevalencia de en-teroparásitos y poliparasitismo fue de 85,65% y 60,34% respectivamente. Dentro de las especies más prevalentes se encontró al Blastocystis sp. (44,02%), Entamoeba coli (32,06%) Endolimaxnana (25,36%) Ascaris lumbricoides (23,92%) Trichuris trichiura (6,70%). Se detectó anemia en 25,36% de los indígenas (53/209); 33,01% presentó leucocitosis (69/209), 28,23% leuco-penia (59/209) y 4,64% eosinofília (9/194). La edad escolar (7-12 años) fue la más afectada por anemia (7,66%), y adulto joven (20-39 años) la que más presentó leucocitosis (13,40%). La ma-yoría de las alteraciones hematológicas se ha-llaron en sujetos del sexo femenino. Existe una elevada prevalencia de parasitosis intestinales pero no se asocia con la presencia de anemia sino que se atribuye a las condiciones higiéni-co-sanitarias propias de las comunidades indí-genas, así como probablemente a un régimen alimentario de ciente.
Palabras clave: valores hematológicos; parasi-tosis intestinales; indígenas barí; Zulia.
682VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
SP-007 Vaginitis y Vaginosis en mujeres de edad reproductiva que asisten a la consulta externa de una institución de salud de Maracaibo, estado Zulia(Vaginitis and Vaginosis in women of reproductive age attending the outpatient clinic of a health center of Maracaibo, Zulia state).
Sandrea-Toledo L.1; Villalobos J.2; Urdaneta M.2; Paz-Montes A.1; Delgado A.3.
1Docentes de la Práctica Profesional de Bacteriología. Escuela de Bioanálisis. Uni-versidad del Zulia. 2Escuela de Bioanálisis. Universidad del Zulia. 3Laboratorio Regional de Salud Pública.Maracaibo, [email protected]
IntroducciónLas infecciones vaginales son una de las
principales causas de consulta de atención mé-dica, principalmente en mujeres en edad repro-ductiva. Algunas de las infecciones son provo-cadas por microorganismos de origen externo, mientras que otras, se producen por gérmenes que forman parte de la ora habitual del tracto genital como consecuencia de algún cambio en las condiciones que mantienen el equilibrio de este microambiente, llevando a la disminución
ora lactobacilar, que conlleva a que la vagina permita el crecimiento de bacterias patógenas aerobias y anaerobias ocasionando alguna pa-tología cervico-vaginal evidenciándose por el cambio en la consistencia, color y olor del ujo vaginal normal (1).
De hecho, la presencia de los lactobacilos en la mucosa vaginal juegan un papel primordial, ya que este microrganismo es capaz de produ-
cir peróxido de hidrogeno que ayuda a prevenir las infecciones por microrganismos patógenas. Cuando proliferan las bacterias que habitan en la vagina y disminuyen los lactobacilos, ocurre un desequilibrio en su ora, alterándose el grado de acidez, favoreciendo aún más el desarrollo de la microbiota genital, lo que lleva a la aparición de enfermedades como la vaginitis y la vagino-sis,, entre otras (1).
La vaginitis es un proceso in amatorio de la mucosa vaginal que por lo general suele acom-pañarse de un aumento en la secreción genital, y es causada principalmente por la alteración del equilibrio de la ora vaginal habitual que está presente en la vagina, cuya función es la de re-gular el pH vaginal y con ello la presencia de bacterias y otros microorganismos en el epitelio vaginal.
En relación a la Vaginosis se ha considera-do como la infección vaginal más frecuente en el mundo, constituyendo un problema de salud pública por su asociación con patologías obsté-tricas y ginecológicas y el riesgo signi cativo de adquirir infecciones de transmisión sexual.
Por lo tanto, la alteración intermedia o anor-mal de la microbiota vaginal, aumenta el ries-go de colonización de esta mucosa por bacte-rias patógenas y si esta situación persistiera en el tiempo manteniendo su intensidad, se podría producir una Reacción In amatoria Vaginal (RIV), que genera el síndrome de la Vaginitis Microbiana Inespecí ca (VMI) (2).
De hecho, se ha reportado una elevada in-cidencia de las infecciones vaginales a nivel mundial, que pueden oscilar entre el 10 - 40% (3). La vaginosis bacteriana afecta a millones de mujeres en edad reproductiva, y está asociada a diversos problemas, tales como parto prema-turo, enfermedad in amatoria pélvica y endo-metritis post-parto y post-aborto, así como a un aumento en la susceptibilidad a diversos pató-genos causantes de infecciones de transmisión sexual (ITS), tales como Neisseria gonorrhoeae,
683 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, virus del papiloma humano (VPH) y el virus de la inmunode ciencia humana (HIV), candidia-sis, entre otros (3).
La sospecha de infección genital femenino es mediante una sintomatología que puede ser común en casi todos las infecciones vaginales, por lo que resulta difícil distinguir dichas in-fecciones entre sí solo sobre la base de la sin-tomatología, siendo absolutamente necesario fundamentarse en la exploración y el estudio microscopico para establecer el diagnóstico me-diante la aplicación de criterios de interpretación de los frotis directos coloreados con GRAM que permita diferenciar estas infecciones, que mu-chas veces suelen presentar síntomas clínicos similares. (4),
En base a lo anteriormente planteado, la pre-sente investigación plantea como objetivo de-terminar la prevalencia de vaginitis y vaginosis bacteriana en mujeres en edad reproductiva con
ujo vaginal que acuden a la consulta externa de ginecología de un hospital de Maracaibo, esta-do Zulia, así como también poner en evidencia la importancia de aplicar los criterios de inter-pretación de los frotis directos coloreados con GRAM para el diagnóstico de estas infecciones.
Material y métodosLa investigación fue de tipo descriptivo, no
experimental. La población estuvo representa-da por 60 mujeres en edad reproductiva entre (20-50) años, que acudieron a la Consulta de Ginecología de un Centro de Salud de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia durante los meses julio a septiembre del 2016. Se tomaron como criterios de exclusión: mujeres embarazadas o mujeres que presenten problemas o complica-ciones severas a nivel del tracto genital (Cáncer, Salpingitis, entre otros).
Las muestras fueron recolectadas por el personal cali cado, utilizando el método del hisopado, tomándose el ujo del fondo de saco
vaginal posterior. De inmediato se realizó un ex-tendido de este ujo en la lámina porta objetivo estéril mediante un movimiento rotativo y ex-tendido, para luego ser coloreada con la Técnica del GRAM,
A las participantes les fue aplicada una en-cuesta semiestructurada, con el n de evaluar el estado de la paciente.
Los datos recolectados fueron incluidos en una base de datos elaborada en Microsoft Ex-cel 2010®. Para el análisis de datos se utiliza-ron estadísticos descriptivos como frecuencias y porcentajes.
Resultados y discusiónEn la (Fig. 1) se representa la prevalencia de
infección vaginal en la población estudiada. Se observa que en el 75% (45/60) de las muestras analizadas se evidenció un proceso infeccioso. De las cuales el 80% (36.45) correspondieron a vaginosis, y el resto, (20% / n=9) resultaron compatibles con vaginitis (Fig. 2).
En la (Tabla I) se describe los diferentes ti-pos de vaginosis, observándose que en el 55,6% (n=20) de las mujeres estudiadas se les diagnos-tico una vaginosis citolítica, y el 44,4% (n=16) resultaron vaginosis bacteriana.
La prevalencia de infección vaginal obteni-da en este estudio (75%) es superior a la des-crita en la literatura disponible. Por otro lado, en las mujeres con infección vaginal estudiadas se identi có una proporción signi cativamen-te mayor de casos de vaginosis que vaginitis; siendo más frecuentes el patrón citolítico, Re-sulta particularmente relevante la elevada pre-valencia de vaginosis citolítica en la población estudiada, cuando es típicamente descrita como una entidad rara. La vaginosis citolítica ha sido caracterizada como un trastorno del ecosistema vaginal, con sobrecrecimiento de Lactobacillusy sobreacidi cación del medio vaginal (5). Ante estas cifras de frecuencia inesperadamente ele-vadas, es esencial en estudios futuros evaluar la
684VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
685 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA ITIPOS DE VAGINOSIS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA ESTUDIADAS.
MARACAIBO, VENEZUELA, 2016.Tipo de Vaginosis n %
Vaginosis Bacteriana 16 44,4Vaginosis Citolitica 20 55,6
Prevalencia de infección vaginal en muestras de ujo vaginal de mujeres en edad reproductiva. Maracaibo, Venezuela 2016.
Fig. 1.
Tipos de infección vaginal en las muestras de ujo vaginal de mujeres en edad reproductiva. Maracaibo, Venezuela, 2016.
Fig. 2.
presencia de posibles factores predictivos aso-ciados a esta patología incluyendo, por ejemplo, uso reciente de antibióticos, y jabones o locio-nes de pH ácido.
Es importante reconocer que la distinción entre vaginosis citolítica, de otros tipos de vagi-nosis es un desafío diagnóstico tanto a nivel clí-nico como de laboratorio por lo tanto prestándo-se a errores diagnósticos factibles y frecuentes.
Otro hallazgo importante de presente estu-dio involucra la frecuencia de los criterios de Amsel y la aplicación del Puntaje de Nugent en las muestras evaluadas y clasi cadas con diagnóstico de laboratorio de vaginosis bacte-riana (Datos no mostrados). Mientras que, los criterios de Amsel resultaron positivos en la gran mayoría de los casos, el puntaje de Nugent sólo categorizó 43,75% de las muestras como vaginosis bacteriana. Esto di ere del estándar a nivel mundial, donde a menudo se recomien-da la evaluación según Nugent o por medio de análisis cuantitativo de reacción en cadena de polimerasa para Gardnerella vaginalis para es-tos escenarios clínicos (6). No obstante, también existen reportes que favorecen el uso de los cri-terios de Amsel por encima del puntaje de Nu-gent, en base a la validación estadística de los mismos en poblaciones especí cas (7), adap-tándose a las características sociodemográ cas, microbiológicas y genéticas de cada localidad. Por lo tanto, es posible que los criterios de Am-sel posean mayor potencial discriminativo en nuestra población; no obstante, se requieren es-tudios a mayor escala y con validación estadís-tica intra- e inter-test antes de poder recomendar el uso preferencial de los criterios de Amsel en nuestra población.
Conclusiónla presente investigación arroja datos impor-
tantes sobre el comportamiento epidemiológico de las infecciones vaginales en la población estudiada, y resulta relevante la elevada preva-
lencia de vaginosis citolítica que resulta difícil diagnosticar desde el punto de vista clínico por su semejanza con otros procesos infecciosos a este nivel, así como también al poco probable diagnóstico a través del cultivo bacteriológico, y ante estas situaciones, el análisis de microscó-pico es un recurso invaluable para el diagnósti-co diferencial.
Palabras clave: vaginosis, vaginitis, mujeres en edad reproductiva.
Referencias
1. Castro, M., Abratte, O., Barocchi, M., Musacchio, M. Coloración de Papanicu-laou y su importancia en el diagnóstico de las infecciones Cervico vaginales. Acta bioquím. clín. Latinoam, 2004; 38 (2),199-202. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.nphp?script=ciarttext&pi-d=S0325295720040002000. Consultado: Enero. 2015.
2. De Torres, R.A. Aspectos sociales de la mi-crobiología: Propuesta para lograr la cober-tura en la detección de vaginosis / vaginitis en atención primaria. Bol Asoc Argent Mi-crobiol, 2007; 178, 12-17.
3. Organización Mundial de la Salud (OMS). Global prevalence and incidence of selected curable sexually transmitted in-fections: overviews and estimates. WHO/HIV_AIDS/2001.02. Geneva: WHO, 2013. Disponible en: www.who.com.org. Consul-tado: Enero. 2015.
4. Vallejos-Medic C., Guerra-M. E., López Villegas, M., Valdez García, J., Pria-Ja-susky, P. Cérvico-vaginitis por Chlamydia trachomatis en mujeres atendidas en un hos-pital de Acatlán de Osorio, Puebla Enf Inf Microbiol, 2010; 30 (2), 49-52.
5. Suresh, A.; Aparna, R.; Ramesh, M.; Yas-hawi, R. Cytolytic vaginosis: A review. In-
686VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
dian J Sex Transm Dis. 2009 Jan-Jun; 30(1): 48-50.
6. Sha, BE.; Chen, HY.; Wang, QJ.; Za-riffard, MR.; Cohen, MH.; Spear, GT. Utility of Amsel criteria, Nugent score, and quantitative PCR for Gardnerella va-ginalis, Mycoplasma hominis, and Lac-tobacillus spp. for diagnosis of bacterial vaginosis in human immunode ciency vi-rus-infected women. J Clin Microbiol. 2005 Sep;43(9):4607-4612.
7. Chaijareenont, K.; Sirimai, K.; Boriboon-hirunsarn, D.; Kiriwat, O. Accuracy of Nugent’s score and each Amsel’s criteria in the diagnosis of bacterial vaginosis. J Med Assoc Thai. 2004 Nov;87(11):1270-1274.
SP-008 Diagnóstico molecular de adenovirus mediante PCR en niños menores a 12 años de diferentes comunidades indigenas del estado Zulia(Molecular diagnosis of adenovirus through PCR method in children under de age of 12 in different native communities in Zulia state).
Aldana Carmen, Mejías Daniela, Rangel Martha.
Estudiantes Escuela de Bioanálisis, Universidad del [email protected]
Las diarreas constituyen uno de los más grandes problemas de salud pública convirtién-dose en la segunda causa de morbilidad y morta-lidad infantil a escala mundial. Los Adenovirus son considerados el segundo agente causal de la gastroenteritis aguda, representando entre el 5 y 20% de los casos de hospitalización infan-til, precedido a nivel viral por los Rotavirus. El
objetivo de esta investigación es determinar la presencia de los serotipos 40 y 41 de Adenovi-rus, en las muestras diarreicas obtenidas de la población. La población estuvo representada por un total de 15 niños de comunidades indíge-nas del estado Zulia con edades comprendidas entre 0 a 12 años que presentaban síntomas de diarrea aguda. Se buscaron especí camente los serotipos antes mencionados puesto que son los productores del cuadro clínico de interés en ni-ños, además existen otros serotipos de este virus que están asociados a otras patologías como lo son problemas respiratorios y de conjuntiva que no eran objeto de estudio en esta investigación. Fue empleada la técnica de PCR para detectar la presencia de Adenovirus y su relación con la situación socio-económica de las familias de las cuales provienen los infantes afectados. De 15 muestras analizadas, 7 de ellas que representan el 47% fueron positivas para la presencia de este microorganismo. Los resultados obtenidos arro-jaron que los factores socio-económicos y am-bientales así como las condiciones de salubridad en las que viven los niños objeto de investiga-ción son determinantes en la presencia o no del virus y a su vez en el desarrollo de episodios de diarrea aguda.
Palabras clave: Adenovirus; diarrea; PCR; se-rotipos; diagnóstico.
SP-009 Riesgo elevado para el desa-rrollo de diabetes mellitus en Maracaibo- Venezuela(Elevated risk to developing diabetes mellitus in Maracaibo-Venezuela).
María A. Luzardo1,2,3, Soledad G. Briceño1,2, Freddy Madueño1.
1Fundación Venezolana de Hipertensión
687 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
Arterial.2Facultad de Medicina - Universidad del Zulia. 3Dirección Regional de Epidemiología. Maracaibo, Venezuela. [email protected]
IntroducciónLa diabetes mellitus (DM) es un problema
de salud pública que ha alcanzado proporciones epidémicas, tanto por su impacto sobre la mor-bi-mortalidad como por la trascendencia de sus complicaciones y de sus repercusiones socioe-conómicas. El informe mundial sobre diabetes emitido por la Organización Mundial de la Sa-lud (OMS), ha estimado para el año 2014, 422 millones de casos alrededor del mundo y una prevalencia del 8.5%, cuyo incremento más no-torio corresponde a países de medianos y bajos ingresos. Esta organización ha estimado además durante el 2012, 1.5 millones de muertes en las que la diabetes fue registrada como causa de muerte a la par de 2.2 millones de muertes atri-buidas a la hiperglucemia, que aun cuando éste término no constituye una categoría diagnóstica en sí, ha sido utilizado en las secuencias diag-nósticas de mortalidad, estando muy probable-mente asociado a la presencia de diabetes (1).
La OMS prevé que las cifras citadas se in-crementen signi cativamente en las próximas décadas, considerando que incluso el incremen-to estimado del 39% para la prevalencia mundial entre 2010 y 2030, pudiera estar subestimado, lo cual pudiera estar explicado por incremento en el número de diabéticos tipo 2, debido a una prolongación en la edad media de la vida, al se-dentarismo y sobre todo por el aumento progre-sivo de la obesidad y presencia de hipertensión arterial, sin olvidar la posibilidad del sub-regis-tro del 50% de los casos de DM.
Según información emitida por el Instituto Zuliano de diabetes, hoy Programa Endocrino-metabólico, la prevalencia poblacional de DM
estimada en Venezuela para el año 2010, se ubi-có entre el 5.1 y 6%. Para este mismo año, esta cifra alcanzó el 8% en el Estado Zulia, entidad federal con la mayor densidad poblacional del país.
En concordancia con lo expuesto, según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Sa-lud, la media de la tasa de morbilidad para DM correspondiente al quinquenio 2007-2011 para el Estado Zulia: 435,65 casos por 100.000 habi-tantes, supera la media nacional para ese mismo período: 384.2 casos por 100.000 habitantes (2). El Programa Nacional Endocrino-Metabólico ha determinado que el 92.8% de estos casos corres-ponden a DM tipo 2. Por otra parte, la DM ocupó el 6º lugar como causa de muerte en Venezuela durante la década 1999-2009, ascendiendo pro-gresivamente al 4º lugar durante el 2011, último año del que se dispone información o cial. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Epidemiología del Estado Zulia, la media de la tasa de morbilidad por DM fue de 810 casos por 100 mil habitantes durante el lapso 2011-2015, sobrepasando en un 46.21% la media observada durante el quinquenio anterior. En cuanto a la mortalidad, la DM ocupó el 5º lugar como causa de muerte durante el período 2007-2011 y se ha posicionado preocupante-mente como 3º causa de mortalidad durante el lapso 2011-2015.
La DM tipo 2 es una enfermedad crónica degenerativa, cuya historia natural está caracte-rizada por procesos siopatológicos progresivos dentro de los cuales, está identi cado un estado metabólico que puede tener una duración varia-ble, cuya intervención a través de los estilos de vida, según consenso de Prediabetes de la Aso-ciación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), puede interrumpir el curso de su historia natural hasta en el 58% de los casos (3).
La American Diabetes Association (ADA) de ne prediabetes como: “un estado que prece-de al diagnóstico de diabetes tipo 2, caracteriza-
688VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
do por el aumento de la elevación de la glucosa en sangre más allá de los niveles normales sin alcanzar los valores diagnósticos de diabetes. Se puede identi car con un test de tolerancia oral (TGA) a la glucosa o a través de la glicemia en ayunas (GAA). La mayoría de las personas con cualquiera de las dos condiciones mani es-tas desarrollara diabetes en 10 años” (1). Cono-ciéndose a través de esta misma fuente que la progresión a DM en personas con TGA es de 6-10% anual y que ante la coexistencia de al-teraciones de TGA y GAA esta progresión su-pera el 60% en los 6 años subsiguientes. Estos pacientes tienen un marcado incremento en el riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular al compararlo con la presencia de solo una de estas condiciones. Tanto TGA como GAA están íntimamente relacionadas con el Síndrome Me-tabólico el cual, al igual que la diabetes mellitus, aumenta el riesgo de padecer enfermedad vas-cular atero-esclerótica (3).
Aun cuando la modi cación del estilo de vida en el paciente con prediabetes, pudiera modi car el curso de su historia natural en su evolución hacia DM, en la mayoría de los casos, esta condición metabólica pasa desapercibida, lo cual incrementa el riesgo para el desarrollo de la misma, lo que sumado a la elevada pre-valencia de DM en la región, hace necesaria la determinación del riesgo elevado para el desa-rrollo de la misma en la ciudad de Maracaibo a
nes de implementar programas de prevención y control.
El objetivo de este trabajo fue determinar el riesgo elevado para el desarrollo de diabetes me-llitus en la población de Maracaibo, Venezuela.
Materiales y métodosFue llevado a cabo un estudio epidemio-
lógico de tipo descriptivo observacional con la participación de 2147 pacientes mayores de 20 años, seleccionados por muestreo aleatorio, simple y estrati cado por parroquias. Entre ellos
fue seleccionada la población con edades com-prendidas entre 20-64 años de ambos géneros (n= 497), haciendo uso de los 4 primeros grupos de edad establecidos por la escala de Findrisk para la determinación del riesgo para el desarro-llo de diabetes. Fueron excluidos los pacientes mayores de 64 años, para reducir el impacto que pudiera tener el aumento del 10% de los valores de glucemia basal encontrados en la medida que se progresa en la tercera edad. Al grupo selec-cionado le fue practicado: llenado de cha de re-gistro, encuesta socioeconómica, encuesta para recolección de antecedentes cardiovasculares, evaluación cardiovascular y exámenes de labo-ratorio. El riesgo elevado para el desarrollo de diabetes mellitus (RE-DM)) fue de nido como alteración de la glucosa plasmática en ayuno con valores resultantes entre 100 - 125mgs/dl (1). Fue calculada su frecuencia en la población objeto, y caracterizados por género el compor-tamiento de los siguientes factores de riesgo(-FR) relacionados con RE-DM: Índice de masa corporal (IMC), presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD), per l lipídico (PL): [colesterol total (C), lipoproteínas de alta densidad (HDL-C), lipoproteínas de baja densi-dad (LDL-C), triglicéridos (TG)], haciendo uso de los valores plasmáticos de referencia para RE-DM propuestos por la ADA y OMS (3,4) y por el National Cholesterol Education Program (NCEP) para lípidos y lipoproteínas (5,6). Fue-ron estimadas las medias de los valores obteni-dos en la evaluación de los FR y sus frecuen-cias de alteración expresadas porcentualmente. El test de Chi-cuadrado(X2) fue utilizado para determinar la asociación de los FR con el RE-DM. Para los análisis estadísticos fue utilizado el SPSS ver.15.0.
ResultadosEl 18.51% de los pacientes presentaron un
riesgo elevado para desarrollar diabetes melli-tus (n=92). Este riesgo elevado fue diferencia-
689 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
do de acuerdo al género de la siguiente mane-ra: 26.08%(n=24) en hombres y 73.91%(n=68) en mujeres, tal como puede observarse en la (Fig. 1).
Los FR estudiados mostraron el siguiente comportamiento: IMC: 28.26% de los pacien-tes presentaron sobrepeso (25-29Kgs/m2) en tanto que el 54.33% de ellos fueron categori-zados como obesos (30Kgs/m2); En cuanto a las presiones arteriales, 48.01% de los pacien-tes tuvieron PAS≥140mmHg y 8.69% de ellos PAD≥90mmHg [X2 =7.5 p<0.02]. Con respec-to al per l lipídico, el 61.95% de las mujeres presentaron cifras de colesterol total≥190mgs/dl y el 54.41% de las mismas HDL-C≤46mgs/dl, con respecto a los hombres el 45.83% presen-taron valores de HDL-C≤40mgs/dl y LDL-C≥ 115mgs/dl. Los TG≥150mgs/dl estuvieron al-terados en el 50% y 63.04% de la población de ambos géneros respectivamente [X2 =13.6 p<0.001]. (Tabla I).
ConclusionesLa mayor tendencia a presentar la condición
RE-DM fue observada en el género femenino; a su vez, la frecuencia porcentual de las alte-raciones de los valores de los FR relacionados con RE-DM fue más evidente en las mujeres; no obstante, los hombres mostraron mayor tenden-cia a presentar obesidad e hipertensión diastóli-ca. Cabe mencionar que la asociación compro-bada entre la hipertensión arterial crónica y las alteraciones de la TGA en ambos géneros, tiene un importante impacto sobre la mortalidad car-diovascular en DM (7). Solo la asociación entre valores de PAS con RE-DM y TG con RE-DM fue estadísticamente signi cativa.
Palabras clave: diabetes mellitus; elevado ries-go para el desarrollo de diabetes mellitus; pre-diabetes.
690VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
Riesgo elevado para el desarrollo de diabetes Mellitus. Frecuencia según género. Población 20-64 años. Maracaibo - Venezuela.
Fig. 1.
Referencias
1. Organización Panamericana de la Salud. Informe mundial sobre diabetes. Resumen de orientación. Publicación abril 2016: 1-4. Disponible en: www.who.int/diabetes/glo-bal-report/es/
2. Ministerio del Poder Popular para la Sa-lud. Descargas de Epidemiología. Anuarios de Morbilidad 2007-20011. Disponible en: www.mpps.gob.ve.
3. Asociación Latinoamericana de diabetes. Consenso de Prediabetes. Documento de posición de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. ALAD. 2009; 17(4): 1-12.
4. Diabetes Prevention Program. National Diabetes Information Clearinghouse. NDIC. Publicación 09-5099. 2008:1-6. Disponible en: www.niddk.nih.gov/diabetes/diabetes.
5. Consenso del Consejo de Ateroesclerosis y Trombosis “Prof. Pedro Cossio”. Rev. Argent. Cardiol.2006; 74(1): 1-13.
6. Expert Panel on Detection, Evaluation
and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Educa-tion Program. Adult Treatment Panel III. JAMA.2001: 285 (19): 2486-2497.
7. Luzardo M, Briceño S, Madueño F. Un análisis de causa múltiple para el estudio de la Hipertensión arterial como factor de ries-go para la mortalidad cardiovascular en dia-betes mellitus. ICLIAD. 2015; 56(Sup.1): 1274-1279.
691 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA ICOMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS EN LA POBLACIÓN CON
RIESGO ELEVADO PARA EL DESARROLLO DE DIABETES MELLITUS MARACAIBO-VENEZUELA. N = 497.
Femenino Masculino PSobrepeso (IMC: 25-29 Kg/m2) 24,41% 25% NSObesidad (IMC: 25-29 Kg/m2) 54,49% 58,33% NS
Presión Arterial Sistólica (≥ 140 mmHg)) 51,47% 41,66% < 0,001Presión Arterial Diastólica (≥ 90 mmHg) 5,88% 16,66% NS
Colesterol Total (mg/dl) 61,76% 16,34% NSHDL Colesterol * 54,41% 45,83% NS
LDL Colesterol (≥ 115 mg/dl) 60,30% 68,20% NSTriglicéridos (≥ 150 mg/dl) 42,64% 33,33% < 0,001
* Valores de referencia. Femenino ≤ 46 mg/dl – Masculino ≤ 40 mg/dl
SP-010 Especies parasitarias y factores de riesgo en individuos de comunidades del municipio Maracaibo-estado Zulia(Parasitic species and risks factors in individuals the different communities of the Maracaibo municipality, Zulia state).
Jennifer Gotera, Amelia Panunzio, Octoban Urdaneta, Francis Villarroel.
Universidad del Zulia, Facultad de Medici-na, Escuela de Bioanálisis. Departamento de Salud Pública y Social. Catedra Practica Profesional Nivel IV. [email protected]
IntroducciónLas parasitosis intestinales son un impor-
tante problema de salud pública en los países subdesarrollados, afectando a la población en general sin distinción de edad, sexo, raza, nivel educativo o económico (1). Aunque la mortali-dad generada por este tipo de parasitosis es baja, se puede aseverar que la morbilidad tiene un porcentaje alto, lo que sugiere un impacto fuerte a nivel de calidad de vida de los que padecen estas enfermedades (2,3). Actualmente, existe un notorio sub-registro de estas infecciones in-testinales.
Según la organización mundial de la salud (OMS), la prevalencia de infecciones parasita-rias causadas por protozoarios es alta respecto a las generadas por helmintos (4), siendo Giardia intestinales, Blastocystis hominis, Entamoeba coli y Complejo Entamoeba los protozoarios con mayor incidencia (1,4). El mecanismo de transmisión de estos parásitos es oro-fecal, a partir de diversas fuentes como el agua no po-table, los alimentos contaminados y carnes mal cocidas (1,5), esto se relaciona con factores de
riesgos como la de ciente cultura higiénica e in-salubridad (4).
Existen múltiples factores de riesgo que se consideran potenciales para adquirir infecciones parasitarias, dentro de los que predominan las ine cientes políticas de saneamiento ambiental y salubridad, de ciente eliminación de excretas, inadecuada cultura de higiene personal, entre otros (2). Estos factores han sido ampliamente estudiados en relación a parasitosis en escolares y adolescentes, pero son reducidos los estudios en adultos mayores, siendo este grupo etario igualmente vulnerable (6).
Según las consideraciones antes expuestas, se planteó como objetivo, determinar la preva-lencia de enteroparásitos intestinales en indivi-duos de las comunidades pertenecientes a las Parroquias Cacique Mara y Carracciolo Parra Pérez del Municipio Maracaibo; y factores de riesgo presentes, para obtener una visión del per l de salud de la población y plantear alter-nativas para la prevención de la enfermedad y fomento de la salud.
Materiales y MétodosÁrea y población estudiada: El presente es-
tudio estuvo enmarcado en una investigación de tipo descriptiva, de diseño no experimental de corte transversal, durante el periodo Ene-ro-Diciembre de 2016. Se llevó a cabo en va-rias comunidades de la Parroquia Cacique Mara (Arismendi, Santa Rosalía y San Fernando), que forman parte del área de in uencia del Ambula-torio Urbano III Dr. Francisco Gómez Padrón, antigua Sanidad y de la Parroquia Carracciolo Parra Pérez (Barrio La Victoria, Rafael Urda-neta) del área de in uencia del Ambulatorio La Victoria. Ambas parroquias están ubicadas en el Municipio Maracaibo, estado Zulia.
La investigación contempló la sectorización de las comunidades pertenecientes al espacio geográ co de las parroquias Cacique Mara y Carracciolo Parra Pérez del Municipio Maracai-
692VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
bo, mediante el método estadístico de azar siste-mático, obteniéndose una muestra de 160 indi-viduos. Previo consentimiento, se recolectó una muestra fecal de cada individuo, para la identi -cación de especies parasitarias. Se hizo entrega de los recolectores de heces previamente iden-ti cados con los datos respectivos, dándoles a su vez las indicaciones para la recolección de la misma. Las muestras obtenidas fueron tras-ladadas siguiendo las adecuadas condiciones pre-analíticas a la sección de parasitología del laboratorio docente asistencial del Ambulatorio Urbano III Dr. Francisco Gómez Padrón y del Ambulatorio La Victoria.
Recolección de datos: Se empleó una en-cuesta como instrumento de recolección de in-formación, Ficha Epidemiológica de la Práctica Profesional Atención Comunitaria (FEPPAC), previamente validada, donde se registraron da-tos relativos a factores de riesgo referidos por la comunidad. Con una previa explicación de los objetivos del estudio y con el consentimiento in-formado de los participantes; a través de la téc-nica de la entrevista fueron obtenidos los datos de demográ cos, socio- económicos y sanitario ambiental. Procesamiento de las muestras: A las 160 muestras de heces se les realizó análi-sis coproparasitológico para la identi cación de las especies parasitarias, fueron procesadas me-diante análisis macroscópico y microscópico, con la realización del examen directo con SSF al 0,85% y coloración temporal de Lugol.
Análisis estadístico: Los datos fueron pro-cesados mediante el programa estadístico SPSS versión 20 para Windows. Los resultados se agruparon en tablas donde se representaron en número y porcentajes.
Resultados DiscusiónSe encontró que de 160 muestras el 53,75%
(86 casos) fueron positivas para parásitos en ge-neral y de ellas el 32,55% (28 casos) presentaron una especie de parasito y el 17,44% (15 casos)
más de un parásito. A nivel de la distribución de parásitos se observó un amplio predominio de protozoarios (100%) y dentro de ellos los de mayor frecuencia fue Blastocystis hominis con un 30,23%, Endolimax nana 15,11%, Complejo Entamoeba 8,13% de positividad. Entre los in-dividuos poliparasitados, las asociaciones más frecuentes fueron Blastocystis sp./Complejo Entamoeba, seguido de Complejo Entamoe-ba/E.nana (Tabla I).
La Tabla II muestra que la mayor prevalen-cia de parasitados estuvo en el sexo femenino 46/86 (53,48%) y el masculino 40/86 (46,51%). La edad más afectada estuvo entre los 25 a 44 y 45 a 64 años, con un 27,90% y 37,20% respec-tivamente, y en tercer lugar los mayores de 65 años con 16,27%.
En lo concerniente a factores de riesgo pre-disponentes de enfermedades parasitarias se observó que del total de individuos infectados (86/160), el 100% almacenaban el agua potable y no le hacen ningún tratamiento, con respecto a la presencia de fauna nociva representada por vectores y reservorios de enfermedades, se evi-denció en un 100%, con relación a la frecuencia de parasitosis intestinales según la disposición de la basura se observó en un 90,69% de los in-dividuos la acumulan, y aquellos que vivían en situación de hacinamiento el 39,53% resultaron parasitados, factores que en conjunto favorecen la presencia de enfermedades parasitarias en la población estudiada.
En relación con la epidemiología de las es-pecies parasitarias detectadas, se evidencia un predominio importante de los protozoarios, esto pudiese relacionarse con el hecho de una me-nor exposición de los individuos adultos con los suelos contaminados en comparación con los niños; pero un mayor riesgo de transmisión hídrica, la vía más sugerida de contaminación humana con protozoarios (7).
En Venezuela, Blastocystis hominis es el parasito de mayor prevalencia registrada en la
693 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
población (8). En el Estado Zulia y especí ca-mente en el Municipio Maracaibo, es el más frecuentemente reportado en estudios recientes con prevalencias entre 45- 59% (9), resultados que coinciden con lo encontrado en el presente estudio.
Entre los parásitos comensales, correspon-dió a E. nana y E. coli, lo cual guarda relación con lo expuesto por otras investigaciones reali-zadas en adultos (6). Esta prevalencia de pro-tozoarios comensales carece de importancia
clínica pero tiene importancia epidemiológica, pues es referente de la contaminación con ma-teria fecal de los alimentos y del agua de con-sumo, siendo éstos, los mismos vehículos para la transmisión de otros protozoarios patógenos también encontrados en esta población, como es el caso de G. intestinalis. La prevalencia de Complejo Entamoeba, pudiera explicarse a una transmisión directa persona a persona, siendo esto factible debido al hacinamiento o la inexis-tencia de barreras higiénicas, como el lavado de
694VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
TABLA IPREVALENCIA DE PARÁSITOS Y TIPO DE PARASITISMO ASOCIADO
CON OTRAS ESPECIES PARASITARIAS EN INDIVIDUOS DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MARACAIBO. ESTADO ZULIA. AÑO 2016.
Especies Parasitarias (a) n % (b)Blastocytis sp. 26 30,23Endolimax nana 13 15,11Complejo Entamoeba 7 8,13Giardia intestinalis 2 2,32Entamoeba coli 2 2,32Pentatrichomonas hominis 1 1,16Tipo de Parasitismo Monoparasitismo 28 32,55Poliparasitismo 15 17,44Asociaciones ParasitariasB.sp+ Complejo Entamoeba 5 5,81Complejo Entamoeba +E. nana 2 2,32B.sp+ E. coli 1 1,16B.sp+ E. nana 1 1,16E. nana+ P. hominis 1 1,16G. intestinalis+ E. nana 1 1,16B.sp+ Complejo Entamoeba+ E. nana 1 1,16B.sp+ E. nana+ G. intestinalis 1 1,16
a) incluidas las asociaciones parasitarias (b) Se incluye en el análisis los 86 individuos infectados de los 160 partici-pantes.
695 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA IIPREVALENCIA DE ESPECIES PARASITARIAS Y SU ASOCIACIÓN CON
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS ENTRE LOS INDIVIDUOS DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MARACAIBO. ESTADO ZULIA. AÑO 2016.
Características Epidemiológicas n % (a)Demográ casEdad (años)1 a 7 6 6,978 a 14 6 6,9715 a 24 4 4,6525 a 44 24 27,9045 a 64 32 37,20>65 14 16,27GéneroFemenino 46 53,48Masculino 40 46,51Sanitario/AmbientalesFauna NocivaPresente 86 100Ausente 0 0Almacenamiento de AguaNo tratada 86 100Tratada 0 0Acumulación de BasuraPresente 78 90,69Ausente 8 9,30HacinamientoPresente 34 39,53Ausente 52 60,46
a)Se incluye en el análisis los 86 individuos parasitados de los 160 participantes..
manos y alimentos o disposición de agua pota-ble para consumo (7). En cuanto a las asociacio-nes parasitarias, se observó una amplia variedad de combinaciones entre diversos protozoarios, todo ello habla a favor de la existencia de una constante exposición de los individuos estudia-dos a un medio ambiente contaminado.
ConclusionesAl analizar los diferentes factores de riesgo
que presenta la población estudiada, lo cual se evidencia que las limitaciones en el saneamien-to ambiental, especí camente en lo que concier-ne al almacenamiento de agua y acumulación de basura, aunado a la presencia de fauna nociva y el hacinamiento, son determinantes que favo-recen a la transmisión de parásitos intestinales. Los resultados con rman que además de las condiciones socio-sanitarias inadecuadas pre-sentes en las comunidades estudiadas, también pudiera in uir la educación de la población.
Esto permite sugerir la necesidad de difun-dir medidas de control dadas por la Organiza-ción Mundial de la Salud (OMS), a través de la ejecución de programas de prevención, pro-moción, vigilancia y evaluación epidemiológi-ca con la participación activa de la Comunidad, Instituciones Educativas, Instituciones de Salud e Instituciones Gubernamentales a n de crear conciencia en las comunidades, acerca de la práctica diaria de los hábitos de higiene, en pro de transformar los hábitos de vida inadecuados en prácticas cotidianas saludables que mejoren su salud y la de su entorno.
Palabras clave: parasitosis; factores de riesgo; prevalencia; Maracaibo.
Referencias
1. Martínez D, Arrieta M, Ampudia A, Fer-nández M, Hernández S, Hoyos F, Loza-no C, Moreno M, Negrete E, Limar M,
Parada O, Romero Y, Pinto M, Rangel E. Parasitosis Intestinales. Revista Cientí ca Ciencia y Salud. 2010. 2: 1-10.
2. Devera R, Angulo V, Amaro E, Finali M, Franceschi G, Blanco Y, Tedesco R, Re-quena I, Velásquez V. Parásitos Intestinales en habitantes de una comunidad rural del Estado Bolívar, Venezuela. Rev Biomed. 2006. 17:259-268.
3. Agudelo S, Gómez L, Coronado X, Oroz-co A, Valencia C, Restrepo L, Galvis L, Botero L. Prevalencia de Parasitosis Intes-tinales y factores asociados en un corregi-miento de las Costa Atlántica Colombiana. Revista de Salud Pública. 2008.10: 633-642.
4. Khalil I. A. 2011. Prevalence of intestinal parasitic infestation in Ma’an governorate, Jordan. Asian Paci c Journal Disease 110-112.
5. Amuta E.U, Houmsou R.S, Mker S D. Knowledge and risk factors of intestinal pa-rasitic infections among women in Makurdi, Benue State. Asian Paci c Journal of Tropi-cal Medicine. 2010. 993-996.
6. Muñoz V, Lizarazu P, Limache G, Condo-ri D. Blastocistosis y otras Parasitosis Intes-tinales en Adultos Mayores del Hogar San Ramón, Ciudad de la Paz, Bolivia. Biofarbo. 2008.16: 9-15.
7. Rivero Z, Calchi M, Acurero E, Uribe I, Villalobos R, Fuenmayor A, Roo J. Proto-zoarios y helmintos intestinales en adultos asintomáticos del estado Zulia, Venezuela. Kasmera. 2012. 40(2): 186-194.
8. Chourio- Lozano G., Díaz G., Casas M., Torres L., Luna M., Corzo G. Epidemiolo-gía y patogenicidad de Blastocystis hominis. Kasmera. 2009; 27(2): 1-19.
9. Calchi M., Rivero Z., Bracho A., Villalo-bos R., Acurero E., Mal donado A. Pre-valencia de Blastocystis sp. y otros proto-zoarios comensales en individuos de Santa
696VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
Rosa de Agua, Maracaibo, Estado Zulia. Rev. Soc. Ven. Microbiol. 2013; 33:66-71.
SP-011 Factores de riesgo asociados a neumonía por Klebsiella pneumoniaeresistente a los carbapenémicos(Risk factors associated with pneumonia for Klebsiella pneumoniae carbapenem resistant).
Oñate H1, González M1,2, Estrada F2.
1Departamento de Medicina Critica y Emergencia, Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo.2Escuela de Medicina. Facultad de [email protected]
El objetivo fue determinar los factores de riesgo para neumonía por Klebsiella pneumo-niae resistente a carbapenémicos (KPC) en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracai-bo. Investigación descriptiva, retrospectiva. Población: 144 pacientes que desarrollaron neu-monía por Klebsiella pneumoniae, entre enero 2013 a diciembre 2015. Se analizaron los fac-tores de riesgos, resultados de hemocultivos y cultivos de aspirado de secreción traqueal para la identi cación de la bacteria, susceptibilidad antimicrobiana y la relación con mortalidad. Fueron resistente 33,3% y sensibles 66,7%. Causas de ingreso: patologías no infecciosas (TCE con 26,4%, ictus 17,4%, traumatismo abdominal 14,6%). Factores de riesgos estudia-dos: uso previo de antibióticos (odds ratios 9,90, I.C: 1,73 a 6,22) p=0,028; tipo de Carbapenem, Meropenem (odds ratios 0,85, I.C: 0,73 a 2,79) p=0,042. Promedio días de uso previo de anti-
bióticos 9±4,3 (resistente) y 5,2±3,6 (sensible) días (p=0,01). Promedio hora de uso previo de ventilación mecánica: 156,8+58,4 y 124,6+68,1 horas, respectivamente (p=0,001). Promedio días de hospitalización en UCI antes del ais-lamiento: 10,5+7,6 y 6,5+4,4 días, respectiva-mente (p=0,01). Promedio días total de estancia: 15,0+10,54 y 11,7+5,7 días, respectivamente (p=0,04). La edad, género, patologías presentes y mortalidad no se relacionaron con Klebsiella pneumoniae KPC. El 100% de KPC aisladas fueron sensible a Colimicina y a Tigeciclina. Es elevada la incidencia de neumonía por Klebsie-lla pneumoniae KPC y su asociación con facto-res de riesgo fácilmente prevenibles, no obstante es imprescindible insistir en el fortalecimiento de los programas de prevención, control y vigi-lancia epidemiológica.
Palabras clave: neumonía; Klebsiella pneumo-niae; KPC; factores de riesgo.
SP-012 Higiene bucal y salud/enfermedad periodontal en embarazadas wayuu del hospital materno infantil “Eduardo Soto Peña” Cuatricentenario(Oral hygiene and periodontal health/disease in pregnant wayuu of the Maternal and Childhood “Eduardo Soto Peña” Cuatricentenario Hospital).
Tomás Quintero, Yrma Santana, Ivette Suárez, Yarisma Prieto, Darice Brito, Mary Rincón.
Facultad de Odontología. Universidad del Zulia. Maracaibo, [email protected]
697 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
Se ha relacionado la condición gingival y periodontal con variadas situaciones adver-sas durante el embarazo como preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, parto pretérmi-no, entre otras, que ponen en peligro la vida del binomio madre-hijo. El objetivo fue determinar las condiciones de higiene bucal y salud enfer-medad periodontal en embarazadas wayuu del Hospital Materno Infantil “Eduardo Soto Peña” Cuatricentenario. Fue una investigación de tipo descriptiva, con un diseño no experimental de campo, prospectivo, transversal. La muestra es-tuvo conformada por 54 embarazadas de la et-nia wayuu que acudieron a control prenatal en el Hospital Materno Infantil “Eduardo Soto Peña” Cuatricentenario de Maracaibo, durante el mes de marzo de 2016. Se realizó examen clínico para determinar la condición de higiene bucal, usando el Índice de Higiene Bucal Simpli cado (IHO-S); y la condición periodontal a través del Índice Periodontal Comunitario (IPC). Para el procesamiento y análisis de la información se utilizó el programa estadístico SPSS en su ver-sión 24, se aplicó estadística descriptiva, medi-das de tendencia central, medidas de dispersión y distribuciones de frecuencia. El 96,3% tuvo placa en por lo menos un tercio de la corona, el 83,3% presentó cálculo. El 31% tuvo una con-dición periodontal sana mientras que el restante 69% presentó algún signo de enfermedad pe-riodontal, bien sea hemorragia, cálculo o bolsa periodontal. Debe monitorearse las condiciones de salud enfermedad bucal en las embarazadas wayuu para evitar complicaciones que pudieran tener su génesis en patologías de la cavidad oral como la caries y la enfermedad periodontal.
Palabras clave: embarazo; etnia wayuu; enfer-medad periodontal; higiene bucal; epidemiolo-gía.
SP-013 Infecciones de transmisión sexual y sus factores de riesgos en adolescentes(Sexually Transmitted Infections and Their Risk Factors in Adolescents).
Noris Acosta1, Enmanuel Larreal2, María Guerra2, Néstor Leal2, Maryerling León2, Li-liam González1, Alexis Fuenmayor1 y María Daniela Marquez2.
1Docentes del Departamento de Salud Pú-blica Integral, Escuela de Medicina, Fa-cultad de Medicina, Universidad del Zulia, Venezuela.2Medicos [email protected]
IntroducciónLa adolescencia es un período de transición
entre la niñez y la adultez, que incluye el desa-rrollo de la madurez sexual, así como la inde-pendencia psicológica y la relativa autonomía económica. Es una etapa de con ictos en las relaciones parentales, donde cada adolescentes quiere tomar el control de su expresión sexual, en un rango que va desde la abstinencia total a la máxima promiscuidad, in uenciado esto por la construcción de modelos sociales y culturales en los que se desenvuelve el adolescente (1).
La información que el adolescente maneja sobre sexualidad es determinante para superar o no muchos obstáculos cotidianos; cuando el co-nocimiento es escaso o casi nulo, como frecuen-temente se evidencia porque proviene en múl-tiples casos de fuentes poco cali cadas, tendrá grandes di cultades para resolver problemas, principalmente los relacionados con las infec-ciones de transmisión sexual (ITS).
La vida de los adolescentes está caracteri-zada por sus múltiples experiencias culturales in uidas por la convivencia entre pares, por la
698VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
familia y por los estereotipos del entorno; esto condiciona la presencia de riesgos en muchas áreas de la vida del adolescente, entre las que destacan el inicio prematuro y las prácticas se-xuales no saludables. Algunas de las creencias de los jóvenes en torno a la sexualidad, se fun-damentan principalmente en los estereotipos de género y la socialización en medio de las condi-ciones económicas y culturales en las que viven (2).
Los adolescentes son un grupo muy suscep-tible desde las perspectivas biológica, psíquica y social, un aspecto preocupante de esa suscep-tibilidad está en el riesgo de sufrir de una ITS; las cuales son un conjunto heterogéneo de en-fermedades transmisibles que si bien se presen-tan en todos los grupos etarios y cuyo elemento en común es el compartir la vía sexual como mecanismo de transmisión; en los adolescentes la promiscuidad y las relaciones sin protección se encuentran exacerbadas. Las ITS se han veni-do incrementando en el mundo, principalmente en los jóvenes, a pesar del fortalecimiento de la atención primaria en salud (3). Las ITS son co-munes en todo el mundo, pero tienen su mayor incidencia entre hombres y mujeres de países en desarrollo. Todas las personas sexualmente ac-tivas están en riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, la pobreza, las prácticas culturales intolerantes y un difícil acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento, a la in-formación incorrecta, a los pocos conocimientos sobre la necesidad del autocuidado del cuerpo; son factores que contribuyen a una mayor dise-minación de este tipo de infecciones en hombres y mujeres, especialmente en los adolescentes.
Las prácticas sexuales no saludables, expo-nen a los adolescentes a adquirir (ITS), emba-razos tempranos no deseados, problemas aso-ciados con la salud de acuerdo a la edad de la madre gestante, así como problemas psicosocia-les relacionados con el ámbito familiar y edu-cativo.
Se ha evidenciado que los adolescentes de ambos sexos, independientemente de su prefe-rencia u orientación sexual, siguen practicando conductas de riesgo que incrementan la probabi-lidad de ITS; con un grave riesgo para la infec-ción por VIH, como tener relaciones sexuales con múltiples parejas, ya sean parejas estables u ocasionales, y no usar efectiva y consistente-mente condón en todas y cada una de sus rela-ciones sexuales.
Es importante conocer qué saben y cuáles son las prácticas de los jóvenes sobre plani -cación familiar, ITS y VIH/Sida, ya que aporta información para el diseño de estrategias para la promoción de una sexualidad saludables.
El modo de transmisión de Las ITS son las relaciones sexuales, ya sea entre parejas homo-sexuales o heterosexuales, donde la selección incorrecta de la pareja y los cambios frecuentes de esta constituyen factores de riesgo (4). Son transmitidas frecuentemente a través de las rela-ciones sexuales vaginales, anales y bucogenita-les, desprotegidas (sin condón), con una persona infectada.
El incremento de las ITS es atribuido a di-ferentes factores de riesgo, entre los que se mencionan el inicio temprano de las relaciones sexuales, los cambios en la conducta sexual y social, debido a la urbanización, industrializa-ción y facilidades de viajes; cambios de ideas en cuanto a la virginidad, así como la tendencia actual a una mayor promiscuidad sexual, rela-cionada con la menarquia en edades más tem-prana y con patrones de machismo que dominan en algunos países del mundo (1).
Cada día más de 1 millón de personas con-traen una infección de transmisión sexual. Se estima que, anualmente, unos 357 millones de personas contraen alguna de las cuatro ITS si-guientes: clamidias (131 millones), gonorrea (78 millones), sí lis (5,6 millones) o tricomo-niasis (143 millones) (5).
La presente investigación tuvo como objeti-
699 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
vo: determinar el conocimiento sobre Infeccio-nes de Transmisión Sexual y Factores de Riesgo en adolescentes de 12-17 años que acuden a un centro de Atención Primaria en el Municipio Maracaibo, 2015-2016.
Materiales y MétodosEs una investigación enmarcada en el para-
digma cuantitativo, descriptiva, con diseño no experimental y transversal. La población estu-vo representada por 556 adolescentes dispensa-rizados en un centro de atención Primaria. Por muestreo probabilístico de azar simple se esco-gió una muestra de 85 adolescentes, la cual fue calculada por la fórmula de Sierra Bravo, con un error del 10%, los cuales fueron contactados antes del inicio de la investigación y sus repre-sentantes informados sobre los objetivos del es-tudio. Todos aceptaron participar y rmaron el consentimiento informado.
Se diseñó una encuesta para la recogida de la información; esta encuesta la cual fue vali-dada por 3 profesionales: un epidemiólogo, un obstetra y un metodólogo. Cada uno recibió un instrumento de evaluación con el que cali có la encuesta como buena. La con abilidad se rea-lizó con una prueba piloto, es decir que se pro-bó en 10 adolescentes de otra comunidad, así la encuesta fue respondida en 2 momentos con 1 semana de diferencia y al aplicar el coe ciente de alfa Cronback el resultado fue de 0,98, evi-denciando alta con abilidad.
La encuesta está constituida por 31 pregun-tas, que cada adolescente respondió por sí mis-mo, las opciones de respuesta son de uniesco-gencia y la interpretación de los resultados es a través de una tabla de baremo. Los resultados se presentaron en cuadros de una y 2 variables y para el análisis de los resultados, se emplearon frecuencias absolutas y porcentajes.
ResultadosSe observa que el sexo femenino predomino
con un 64,7% en comparación con el 35,3% de los masculinos, el grupo etario con mayor por-centaje fue el de 12 a 13 años con un 36,5%, para los grupos de 14 a 15 años y los de 16 a 17 años se reportaron 30,6% y 32,9% respectivamente. En relación al nivel de instrucción el 40,2 % no habían culminado la primaria, el 30,6% ya ha-bían concluido la primaria, el 16,4% bachillera-to incompleto, para los que tenían el bachillera-to completo y los que no estudiaban para ambos grupos se encontró un 5,9%.
Se evidencia en la (Tabla I), con respecto al conocimiento de la de nición de ITS en los adolescentes, solo el 8,2% tiene un alto conoci-miento de la de nición, el 41,2% mediano co-nocimiento y el 50,6% presentan un bajo cono-cimiento del tema. En la (Tabla II), en relación a los conocimientos que tenían los adolescentes sobre los factores de riesgos para ITS, se man-tiene el predominio del conocimiento bajo con un 45,9%. El resto tienen medio y alto conoci-miento en un 35,3% y 18,8% respectivamente. En la (Tabla III), se observa que de los adoles-centes encuestados casi la mitad el 49,4% tienen un bajo conocimiento sobre los síntomas de las infecciones de transmisión sexual, seguido por los de mediano conocimiento con 30,6% y los de alto con un 29%.
En la (Tabla IV), se muestra un porcentaje elevado correspondiente al bajo conocimiento sobre las complicaciones con 64,7%, solo un 4,7% observaron un conocimiento alto y los que presentaron un conocimiento medio fueron el 30,6%. El conocimiento sobre las medidas para prevenir las ITS se puede ver en la (Tabla V), el mayor porcentaje fue para los de bajo conoci-miento con un 70,6 %, el conocimiento medio 18,8% y el 10,6% para los de alto conocimien-to. En la (Tabla VI), detalla las conductas sexua-les de riesgo para esta muestra estudiada, donde un 65,9% tenían un alto riesgo sobre dichas me-didas preventivas. Un 23,5% mediano riesgo y el 10,6% bajo riesgo.
700VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
701 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA ICONOCIMIENTO SOBRE DEFINICIÓN Y TIPOS DE ITS
De nición de ITS N° %Alto 7 8,2
Medio 35 41,2Bajo 43 50,6
TOTAL 85 100
TABLA IICONOCIMIENTO SOBRE FACTORES DE RIESGO DE ITS
Factores de riesgo de ITS N° %Alto 16 18,8
Medio 30 35,3Bajo 39 45,9
TOTAL 85 100
TABLA IIICONOCIMIENTO SOBRE CUADRO CLÍNICO DE ITS
Factores de riesgo de ITS N° %Alto 17 20,0
Medio 26 30,6Bajo 42 49,4
TOTAL 85 100
TABLA IVCONOCIMIENTO SOBRE COMPLICACIONES DE ITS
Factores de riesgo de ITS N° %Alto 4 4,7
Medio 26 30,6Bajo 55 64,7
TOTAL 85 100
DiscusiónCon respecto al conocimiento de la de ni-
ción y tipos de las ITS predomino el bajo, datos totalmente opuestos reporto Castro (6), donde los adolescentes mostraron alto conocimiento. Para Sulca (7), predominan los que tenían un conocimiento medio. En cuanto a los factores de riesgos para ITS, predomino un bajo cono-cimiento. Casi la mitad de los adolescentes un bajo conocimiento sobre los síntomas de las in-fecciones de transmisión sexual, a diferencia de lo descrito por Sulca (7), donde predomina el conocimiento medio.
Al detallar el conocimiento de las prácticas preventivas más del 70% tenía un bajo cono-cimiento. Datos muy diferentes a los descritos por Morales (8), sobre la utilización correcta de prácticas preventivas se demostró que de los adolescentes escolarizados en un 63,3 % con-servaban un uso correcto de las medidas.
ConclusionesSobre la sobre la variable conocimiento de
las ITS, siempre se obtuvo un bajo conocimien-to en la de nición, factores de riesgo, síntomas, tratamiento y medidas preventivas. La mayoría presentan conductas de alto riesgo para adquirir ITS. Por último se propuso la elaboración de un programa educativo para la prevención de las ITS.
Recomendaciones: que se programen activi-dades de educación para la salud y reproductiva que puedan ser recibidas por todo adolescente que visita el Centro médico. Dictar el progra-ma educativo en las instituciones educativas del sector cuya matrícula incluya adolescentes. Ela-borar una intervención educativa para ser dicta-da a los padres de los adolescentes, con la na-lidad que estos puedan educar en salud sexual y reproductiva a sus hijos y mantener información en carteleras y trípticos para ser entregada en los centros dispensadores a los jóvenes y a sus pa-dres.
Palabras clave: adolescentes; riesgos; ITS.
702VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
TABLA VCONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS DE ITS
Medidas preventivas para ITS N° %Alto 9 10,6
Medio 16 18,8Bajo 60 70,6
TOTAL 85 100
TABLA VICONDUCTAS DE RIESGO PARA ITS
Conductas de riesgo de ITS N° %Alto 9 65,9
Medio 20 23,5Bajo 56 10,6
TOTAL 85 100
Referencias
1. Coronado J., Ortega J. Comportamiento sexual y conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual en estudiantes venezola-nos de un liceo del municipio de Miranda. MEDISAN, 2013. 17(1), 78-85.
2. Orcasita L., López M., Gómez C. Cono-cimientos sobre riesgos frente a infecciones de transmisión sexual (ITS) en estudiantes universitarios de la ciudad de Cali. Informes Psicológicos. 2014: 14 (1). 143-158.
3. Ministerio del Poder Popular para la Sa-lud. 2013. Norma O cial para la atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva. Venezuela. Disponible en: http://venezue-la.unfpa.org/doumentos/NormaO cial%20SSR%202013.pdf.
4. Katz A. Re exiones sobre tres décadas de reduccionismos con respecto al SIDA. Me-dicina Social. 2009; 4(1): 1-8.
5. Organización Mundial de la Salud. 2015. Estrategia mundial de prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43773/1/9789243563473_spa.pdf
6. Castro Abreu, I. Conocimientos y factores de riesgo sobre infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Rev haban cienc méd 2010. 9(Supl. 5), 705-716.
7. Sulca Solórzano S. 2014. Relación entre el nivel de conocimientos sobre las infecciones de trasmisión sexual (ITS) y la actitud hacia conductas sexuales de riesgo en gestantes adolescentes del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión – Mayo del 2014. Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Obstetricia. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina E.A.P. De Obstetricia. Lima – Perú: 22-28
8. Morales S., Nava C., Quintero I., Ugueto C., Acosta N. Conocimiento y Prácticas de
Prevención sobre Infecciones de Transmi-sión Sexual en adolescentes del 8vo y 9no grado del colegio nuestra Señora del Pilar. Revista Investigación Social en Salud, 2016. 3(3), suplemento. Memorias Arbitradas del II Congreso Venezolano de Salud Pública. 2015. Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
SP-014 Conocimiento, actitud y práctica sobre las vacunas de los niños menores de 5 años en madres que acuden al ambulatorio “Primero de Mayo”. Municipio Maracaibo, estado Zulia(Knowledge, attitude and practice about vaccines of children under 5 years old in mothers who attend the “Primero de Mayo” outpatient clinic. Maracaibo Municipality, Zulia state).
Yenireth Lunar1, Rensy Maestre1 y Joanna Clavero2.
1Estudiantes de la Escuela de Medicina, Fa-cultad de Medicina, Universidad del Zulia. 2Docente Asociada del Departamento de Salud Pública Integral, Escuela de Medici-na, Facultad de Medicina, Universidad del Zulia. [email protected]
IntroducciónLa Inmunidad se de ne como el estado de
resistencia, natural o adquirida, como respuesta especí ca de un organismo a la acción de an-tígenos. La Organización Mundial de la Salud (OMS)(1) de ne Vacuna como “cualquier pre-paración destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos.” es un proceso mediante el cual una
703 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
persona se hace inmune (resistente) a un agente nocivo, al recibir dosis de un antígeno por vez primera. Es imperante resaltar la importancia de la Vacunación Segura. La OMS (1) a rma, ‘’A excepción de agua limpia, ningún otro factor, ni siquiera los antibióticos, han ejercido un efec-to tan importante en la reducción de la mortali-dad’’. Este cambio podría reducir la carga mun-dial de enfermedades infecciosas y contribuir al logro de muchos de los objetivos de desarrollo del milenio. En Venezuela, el Programa Amplia-do de Inmunizaciones (PAI) funciona en todos los centros de salud del País, es gratuito y es el responsable de la eliminación, erradicación y control de las enfermedades inmunoprevenibles en la población menor de 5 años. Dichas enfer-medades son de alto costo y generan gran im-pacto económico y social, además de traer como consecuencia la necesidad de acudir consultas médicas adicionales, hospitalizaciones, discapa-cidades e incluso la muerte prematura.
Cuando se observan las estadísticas de mor-bilidad y mortalidad infantil, es evidente que la ejecución de acciones tendientes a prevenir en-fermedades, como lo es la vacunación, podrían evitar buena parte de las enfermedades y causas de deceso de niños menores de cinco años. Se estima que la inmunización previene cada año entre 2 y 3 millones de defunciones por enfer-medades prevenibles tales como, Difteria, He-patitis B, Sarampión, Parotiditis, Tos Ferina, Neumonía, Poliomielitis, las enfermedades dia-rreicas por Rotavirus, Rubéola y Tétanos. Y si se aumenta la cobertura vacunal mundial, la pro-porción de niños de todo el mundo que reciben las vacunas recomendadas, de entre todos los que deberían recibirlas, se podrían evitar otros 1,5 millones de muertes; actualmente la OMS estima que 19,4 millones de lactantes de todo el mundo aún no reciben las vacunas básicas (1).
Venezuela (2), en el marco de una vacuna-ción segura y orientada bajo los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la
Salud (3), plantea un esquema de vacunación para todas las edades (2), donde destacan las vacunas que deben aplicarse a todos los niños menores de 10 años. Este esquema inicia con las vacunas BCG y Anti-Hepatitis B, las cuales deben colocarse durante los primeros 28 días de vida. En el primer año de vida deben colocarse siete vacunas, a saber, Rotavirus, Pentavalente, Anti-Polio, Anti-Neumococo (13-Valente), An-ti-In uenza, Anti-amarilica y Trivalente Viral. A los cinco años de edad, el preescolar debe ser llevado por sus refuerzos para las vacunas Anti-polio, Pentavalente (a través de la Triple Bacte-riana) y la Trivalente Viral.
Para garantizar el cumplimiento de dicho esquema, los establecimientos ambulatorios disponen de un área física especí ca para vacu-nación, con equipo e insumos básicos, además de personal de enfermería con experiencia, co-nocimientos y disposición, no solo para brindar la atención requerida, sino también para infor-mar y educar sobre el tema, haciendo énfasis en la consejería antes, durante y después de la aplicación de la vacuna. También, sobre los be-ne cios y reacciones vacunales, en el momento y posteriores a la vacuna, acto que es imprescin-dible para que los padres comprendan los bene-
cios, conozcan los diferentes tipos de vacuna, su valor para la inmunidad contra enfermeda-des, tengan la con anza en el procedimiento y sean retransmisores a su comunidad.
Se plantea entonces, la importancia de su-ministrar información a los padres que acuden a vacunar a sus hijos, hacer énfasis en la nece-sidad de la vacunación, explicar de manera ade-cuada, que la vacunación es un método seguro y e caz, y que es necesario para salvaguardar la vida de los niños que la reciben. La educa-ción que deben realizar los trabajadores de salud debe ser efectiva y para ello, debe tomarse como punto de partida los que los padres y represen-tantes ya conocen, sienten y hacen con respecto a las vacunas, para no repetir lo que se conoce
704VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
o resaltar la importancia de algo que ya sea va-lorado como importante, lo cual se constituyó en el propósito del presente trabajo y en función de esto, el estudio se propuso determinar el ni-vel de conocimientos, actitud y práctica sobre la vacunación de niños menores de 5 años, en las madres que acuden al Ambulatorio Primero de Mayo del Municipio Maracaibo, Estado Zulia.
MetodologíaEl presente trabajo se trata de una investiga-
ción de tipo descriptiva, cuantitativa, transversal y de campo con un diseño no experimental. La población estuvo constituida por las madres que acuden semanalmente al Ambulatorio Urbano tipo II Primero de Mayo, en el Municipio Ma-racaibo. La muestra fue tomada de manera in-tencional, debido al poco tiempo disponible de los investigadores y estuvo constituida por 39 madres, seleccionadas por encontrase presentes al momento de realizar la encuesta. Se incluye-ron madres con edades comprendidas entre 18 y 42 años de edad, que estuvieran brindando aten-ción y cuidado a, por lo menos, un niño lactante o preescolar menor de seis años.
La recolección de datos se realizó median-te observación indirecta a través del uso de un cuestionario estructurado impreso y con pre-guntas cerradas y semiestructuradas, previa-mente validado por expertos en el tema. La primera parte evalúa la variable Conocimiento y contiene cinco preguntas, cuatro de ellas de uniescogencia, en la pregunta restante deben se-leccionarse todas las opciones. La segunda par-te, contiene cuatro preguntas de uniescogencia que evalúan la variable Actitud. En la tercera parte, se presentan cuatro preguntas de unies-cogencia para evaluar la variable Práctica. Al
nal del cuestionario, se incluyó una pregunta de multiescogencia para conocer la fuente de in-formación de la madre acerca de la vacunación. Para cada una de las variables se diseñaron bare-mos especí cos, con el propósito de valorarlas
y determinar el nivel de conocimiento, tipo de actitud y tipo de práctica.
ResultadosEn la presente investigación se encuestaron
39 madres, de ellas, el 53,84% tenía entre 23 y 32 años; el 33,33% había concluido una carrera universitaria (TSU y Licenciaturas) y el 76,91% tenían menos de tres hijos.
En relación a la variable Conocimiento, se evidenció que un 44% poseía un nivel de cono-cimiento moderado, con solo un 20% de madres, con conocimiento su ciente. Cabe destacar, que cuando se preguntaron cuáles enfermedades podían prevenirse con la aplicación de las va-cunas las más mencionadas fueron, Hepatitis B con un 76,92%; In uenza con 43,58% y dia-rreas con 28,20%. Estos resultados resultaron muy diferentes a los obtenidos por Barrios (4), en Guatemala, donde en la pregunta ¿contra qué enfermedades protegen las vacunas?, las enfer-medades más conocidas fueron el sarampión y tos ferina, con 66,1% y 65,7% respectivamente; la polio fue mencionada en 13,7% y la rubéola un 4,7%.
En relación al nivel de conocimiento según la edad, se identi có que el grupo etario que mostró conocimiento su ciente, fue el de eda-des entre 18 y 22 años, en tanto que solo una de las madres en edades más adultas, entre 33 y 42 años, alcanzó este nivel de conocimiento. Esto coincide con lo obtenido por Moukhallalele (5), quien al relacionar el nivel de conocimiento y la edad de las madres, obtuvo que la mayor pro-porción correspondió a la categoría adulto jo-ven, de las cuales el mayor porcentaje obtuvo un nivel de conocimiento regular con 49,56% y en menor proporción fue la categoría adulto medio con nivel de conocimiento regular predominan-te con el 45,83%.
Cuando se relacionó el nivel de conoci-miento de la madre con el número de hijos, se evidenció que el grupo de madres con un solo
705 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
hijo tenían mejores conocimientos sobre la va-cunación de sus hijos, que aquellas que tenían más de uno. A diferencia de lo obtenido por Moukhallalele (5) quien observó que las madres con un hijo mostraron un nivel de conocimiento de ciente en un 46,24%.
En cuanto al nivel educativo, se evidencia, que el nivel su ciente obtuvo los mismos por-centajes en todas madres, independientemente de sus niveles educativos. Esto contrasta con los resultados de Moukhallalele (5) solo el 15.38% de las universitarias obtuvieron un nivel de co-nocimiento excelente.
Con respecto a la segunda Variable, la Acti-tud, se observó el predominio de una actitud ade-cuada con un 97% de las madres encuestadas. Uno de los aspectos de actitud evaluados fue la importancia que le daban las madres a cumplir oportunamente la aplicación de las vacunas, observándose un alto porcentaje de respuestas adecuadas, contrastando signi cativamente con los resultados obtenidos por Boscán (6), quien identi có que un 56,3% de las madres, había re-ferido retrasos en el cumplimiento de la dosis de alguna vacuna.
La distribución del tipo de práctica adecua-da es muy similar independientemente del gru-po etario y las madres con solo 1 hijo que po-seen una actitud adecuada en mayor porcentaje que el resto. Por otra parte, al asociar la variable actitud con los diferentes niveles educativos se encontró que el 56.41% de la actitud adecuada lo ocuparon madres que solo estudiaron hasta el bachillerato.
Con respecto a la variable Práctica, se ob-serva el predominio de una práctica adecuada con un 97% de las madres encuestadas. Se de-terminó que un 33,3% de las madres no asisten a las jornadas de vacunación realizadas en la comunidad, pre riendo vacunar a sus hijos en el ambulatorio y solo un 7,69% no llevan el car-tón de vacunas a la consulta. Al comparar esto con los resultados de Boscán (6), se observó que
el 57,7% de las madres asiste frecuentemente a jornadas de vacunación que se realizan en su co-munidad y el 21,1% de las madres no lleva con-sigo la tarjeta de vacunas de sus hijos cuando asiste a la consulta de pediatría.
En cuanto a la relación entre el tipo de prác-tica con la edad y nivel educativo, no se observó ninguna distribución predominante. Y en cuanto al número de hijos, la práctica adecuada es pre-dominante en las madres de un solo hijo con un 46,15%.
En cuanto a la Fuente de Información men-cionada por las madres con respecto a sus cono-cimientos sobre las vacunas se determinó que la mayoría de los usuarios, recibieron información a través de médicos, 46,15%; seguido por char-las realizadas en las comunidades, distintos am-bulatorios y centros hospitalarios con 20,51%; en tanto que solo un 2,56% de las encuestadas seleccionaron la opción “otros”, vinculando esta opción a los medios de comunicación en su to-talidad, a saber, televisión, radio, periódico y vallas publicitarias, entre otras. Morquecho y colaboradoras (7) realizaron estudio en dos co-munidades en Ecuador donde se determinó que más del 50% de las madres de familia han es-cuchado acerca de las vacunas en los centros de salud.
ConclusionesLa mayoría de las madres que acuden al
Ambulatorio Urbano Tipo II Primero de Mayo, poseen un nivel conocimiento moderado sobre las vacunas, donde las madres con un solo hijo mostraron mejores porcentajes de conocimiento su ciente con respecto a mujeres con más de un hijo. Las madres con conocimiento su ciente en su mayoría tenían edades comprendidas entre 18 y 22 años y en cuanto al nivel educativo no hubo diferencias importantes.
En cuanto a la actitud, el 97% de las madres encuestadas evidenció una actitud adecuada, sin predominio en cuanto a grupos de edad, núme-
706VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
ro de hijos o nivel educativo. En relación a la práctica, solo el 3% presento una práctica inade-cuada. Las madres con 1 solo hijo que poseen práctica adecuada, representan un 48.15.
Las madres que acudieron al Ambulatorio, recibieron información sobre las vacunas a tra-vés de médicos 46.15%, seguido por charlas rea-lizadas en las comunidades, distintos ambulato-rios y centros hospitalarios 20.51%. Mientras que los medios de comunicación no constitu-yeron una fuente de información representativa.
RecomendacionesEn vista de lo encontrado donde el conoci-
miento que las madres tienen sobre las vacunas fue moderada, y una actitud adecuada, se debe enfatizar la importancia de la educación sobre las vacunas, así como, aprovechar la actitud adecuada de las madres para involucrarlos en la educación de sus comunidades.
En cuanto a las fuentes de información sobre las vacunas de los usuarios de este estudio, se re-comienda incluir a los medios de comunicación, televisión, radio y periódicos, que poseen gran poder de difusión en la población general, para divulgar la información acerca de las vacunas y nuestro programa ampliado de inmunizaciones.
Palabras clave: conocimiento; actitud; prácti-ca; vacunas.
Referencias
1. Organización Mundial de la Salud. Cober-tura vacunal. Nota descriptiva. Marzo 2017. Disponible en: http://www.who.int/media-centre/factsheets/fs378/es/
2. Ministerio del Poder Popular para la Sa-lud. Esquema nacional de vacunación de la familia. Menor de 1 año, De 1 año hasta los 9 años. Disponible en: https://drive.google.com/ le/d/0By6RZhEqt4ajc3djTXhBVnlL-TFk/view.
3. Organización Mundial de la Salud. Plan de acción mundial sobre vacunas 2011–2020. Disponible en:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85398/1/9789243504988_spa.pdf?ua=1
4. Barrios E. Evaluación de coberturas de va-cunación. Municipio Santa Apolonia. Chi-maltenango. Guatemala. 2001.
5. Moukhallalele K. Factores que in uyen en el nivel de conocimiento de las madres so-bre el esquema de inmunizaciones pediátri-cas. 2009. Venezuela.
6. Boscán M. Actitud de las madres en el cum-plimiento del calendario de vacunación de niños menores de 6 años. Valencia. Vene-zuela. 2012.
7. Morquecho K, Naula M y Ortiz S. Cono-cimientos, actitudes y prácticas sobre vacu-nas en las madres de las comunidades Sig-sihuayco y Ángel María Iglesias del Cantón Cañar en el periodo de Mayo a Octubre del 2014. Ecuador.
SP-015 Evaluación de la calidad de la consulta de atención integral del ambulatorio urbano III la victoria según la satisfacción del usuario(Evaluation of the quality of the consultation of integral attention of the Urban Ambulatory III La Victoria according to the satisfaction of the user).
Oscar Ocanto, David Ulacio.
Facultad de Medicina. Escuela de Medici-na. Universidad del Zulia, [email protected]
Se debe conocer la importancia que posee
707 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
la calidad de atención médica integral, basándo-nos en dos elementos fundamentales como son el paciente como usuario del servicio y el medi-co como facilitador de dicho servicio, logrando reconocer esto podemos aumentar la asistencia al servicio, proporcionar educación médica ade-cuada para cada paciente, así mismo el apego a cada indicación y tratamiento que se reco-mienda. Esta investigación tiene como objetivo general determinar la calidad de la consulta de atención integral en el Ambulatorio Urbano tipo III La Victoria, Para ello se realizó una investi-gación descriptiva tipo encuesta en una muestra estrati cada de 100 pacientes que asistieron a consulta externa del ambulatorio tipo III La Vic-toria. La recolección de datos se realizó a partir de la observación directa. Los resultados arroja-ron que el 53% de las personas que asistieron a la consulta de medicina integral, percibieron la atención por parte del médico como excelente, el 46% de los encuestados señalan que la espera no fue mayor a 40 minutos, el 91% de encues-tados a rmo que asistiría de nuevo si necesitara ayuda médica en algún futuro. La investigación determinó que la atención de médicos y enfer-meras de la consulta de medicina general de este centro de salud es excelente, a pesar del largo tiempo de espera, las quejas más resaltantes in-volucran la estructura del lugar la cual presentan signos de deterioro, la falta de espacio su cien-te para todos los asistentes, altas temperaturas y ausencia de insumos de médicos.
Palabras clave: satisfacción; calidad; atención médica integral.
SP-016 Caracterización epidemiológica y molecular del brote de Zika en el estado Zulia(Epidemiological and molecular characterization of the Zika outbreak in the Zulia state).
María Gómez1, Ayari Ávila1, Nelis Barboza3, Belen Rodriguez3, Elina Castillo2, Cecilia Lo-pez3, Nora Márquez2, Angelina Marquez2.
1Departamento de Salud Pública y Social, Escuela de Bioanálisis. Facultad de Me-dicina, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.2Laboratorio Regional de Salud Pública. 3Dirección Regional de Epidemiologia, Secretaria de Salud del Estado [email protected]
IntroducciónDesde hace varias décadas ha surgido en
muchas partes del mundo de manera creciente las denominadas enfermedades emergentes, en-tre ellas, se puede mencionar el virus del Zika. El virus del Zika (ZIKV) es un virus del género Flavivirus, de la familia Flaviviridae, el cual se transmite por la picadura de mosquitos vectores del género Aedes. Fue descrito en la sangre de un mono Rhesus 766 de África en abril de 1947, en un bosque conocido con el nombre de Zika en Uganda, posteriormente a través de estudios serológicos en 1952 (Uganda y República Uni-da de Tanzania) se detectó la infección en seres humanos. Se ha diseminado de manera impor-tante en gran parte de América (1). Los prime-ros casos con rmados, se reportaron en la Isla de Pascua (Chile) y en Brasil en 2014 y 2015 respectivamente. La región centroamericana no ha sido la excepción, dadas las circunstancias climáticas, geográ cas, ambientales, socioe-
708VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
conómicas, etc. Según datos o ciales en enero de 2016, se han reportado más de 8.500 casos sospechosos, siendo los países mayormente afectados: Honduras, El Salvador y Guatema-la, mientras que Costa Rica y Nicaragua son los que menos cantidad de registros presentan (2).
La enfermedad se ha expandido de mane-ra rápida y sostenida a casi todo el continente, si bien su curso es benigno y auto limitado, ha creado preocupación, debido a que existe un grupo importantes de pacientes que han mani-festado patologías asociadas, tal es el caso del síndrome de Guillain-Barré y en gestantes ca-sos de niños con microcefalia (3). Igualmente un documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala tres muertes registra-das por el Zika (dos adultos y un recién nacido) como factores que llevaron a la organización a declarar la enfermedad como una emergencia sanitaria (4). No existe ninguna terapia antiviral, ni vacuna; la prevención de la enfermedad está ligada principalmente al control del vector. Urge en los países que circula el mosquito Aedes que continúen los esfuerzos para implementar una estrategia de comunicación efectiva a la pobla-ción, para reducir la densidad del vector (4). En Venezuela durante el año 2016, emergió la en-fermedad por primera vez con una tasa 59685 casos sospechosos y 2413 con rmados hasta febrero del 2017 según la Organización Pana-mericana de la Salud (OPS) (6). En el estado Zulia, se registraron los casos en la Dirección Regional de epidemiologia de la Secretaria de Salud y fueron diagnosticados en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR), mediante PCR.
Una de las principales recomendaciones con respecto a esta enfermedad emergente, es el fortalecimiento de la vigilancia epidemioló-gica; por ello se deben orientar las acciones en detectar la introducción del virus Zika y la presencia de casos autóctonos, describiendo la enfermedad a partir de los casos sospechosos y
con rmados. Por todo lo antes mencionado, se plantea como objetivo: caracterizar epidemioló-gicamente los casos con rmados de Zika: brote enero-abril 2016.
Materiales y métodosLa investigación es un estudio descriptivo,
transversal realizado durante el brote epidémi-co ocurrido en el estado Zulia, correspondiente al periodo enero-abril 2016. La población del brote estuvo conformada por 1.155 casos sospe-chosos desde el punto de vista clínico y epide-miológico, los cuales fueron detectados en los diferentes centros de salud del estado. La fuente de información proviene de los registros de la
cha epidemiológica aportada por la Dirección Regional de Epidemiologia, donde se recolectan datos como las manifestaciones clínicas, valo-res de laboratorios y antecedentes de la enfer-medad. Las muestras biológicas (suero) fueron referidas al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR) para su posterior con rmación mediante la prueba de PCR, utilizando la técni-ca recomendada por la OMS/OPS para la detec-ción de ARN viral por Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo en Real (RT-PCR), para con rmar el brote mediante biología molecular. La muestra quedo constituida por 228 pacientes, de los cuales 108 resultaron positivos por PCR. Los principales datos recogidos contemplan la caracterización epidemiológica de la persona: edad, sexo, caracterización de lugar por proce-dencia y tiempo: enero-abril 2016. Igualmente se incluyen aspectos clínicos como la sintoma-tología presente, número de muertes, número de mujeres embarazo en edad fértil. La infor-mación obtenida fue procesada en el programa SPSS versión 20 y se utilizó el porcentaje como medida de resumen.
Resultados y discusiónEn la Tabla I, se describen las característi-
cas personales de los individuos afectados por
709 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
Zika, el mayor número de casos se presentó en el grupo etario de 17 a 33 años (59,3%), pre-valeciendo el sexo femenino con el 81,5%. El Zika es una enfermedad emergente de aparición reciente, por lo que en el continente americano se ha descrito poco sobre los brotes ocurridos; sin embargo, se ha señalado que por su carácter emergente los individuos se encuentran en ries-go de adquirir la infección y desarrollar la en-fermedad, tal como en Venezuela, donde a partir del 2016 se diagnosticaron los primeros casos de la enfermedad afectando mujeres y hombres de todas las edades (5).
En cuanto a las características de lugar se-gún la procedencia, que describen los casos del brote de Zika en el 2016 (Tabla II); los más afec-tados son los municipios Maracaibo y San Fran-cisco (75%), quizás por ser los lugares con ma-yor acceso a los servicios de salud, diagnóstico de la enfermedad y concentración poblacional; sin embargo, es necesario resaltar la existencia de un caso foráneo procedente del estado Fal-cón. En este sentido la OMS señala que desde
la semana epidemiológica 44 de 2016, ningún nuevo país/territorio de las Américas con rmó transmisión autóctona vectorial de Zika. Se mantiene en 48 el número de países y territorios de las Américas que con rmaron casos autócto-nos por transmisión vectorial de Zika y en cin-co, el número de países que noti caron casos de Zika transmitidos sexualmente (6). Sin embar-go, un estudio señala que la enfermedad ocurre principalmente en países cálido y con precaria condiciones de saneamiento ambiental, lo cual favorece la presencia del vector transmisor (2).
En la Tabla III, se describen los síntomas más recurrentes. Los pacientes afectados pre-sentaron con mayor frecuencia, el síntoma de la erupción en un 84,3% seguido de cefalea y
ebre 76,9% y con menos frecuencia otros sín-tomas como la artralgia y las mialgias. Se puede observar algunas diferencias en relación a los que establece la OMS como criterios para de-
nir casos como sospechosos de Zika, se inclu-ye: en primer lugar el exantema o elevación de temperatura corporal axilar (>37,2 ºC) como los
710VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
TABLA ICARACTERIZACIÓN DE PACIENTES POR EDAD Y SEXO.
BROTE ZIKA. ESTADO ZULIA. ENERO-ABRIL 2016
Característica personal Número PorcentajeEdad (años):
0-16 15 13,917-33 64 59,334-50 18 16,751-67 8 7,468-84 3 2,8Sexo:
Mujeres 88 81,5Hombres 20 18,5
Total 108 100,0
síntomas principales y uno o más de los siguien-tes síntomas que pueden estar o no presente: Artralgias o mialgias, conjuntivitis no purulenta o hiperemia conjuntival, cefalea o malestar ge-neral (5).
Igualmente, se busca en cualquier paciente sospechoso en edad fértil y del sexo femenino
la presencia de embarazo, por el impacto que genera en el feto. Un número importante de la población estudiada son mujeres embarazadas 65%; estos resultados se pueden relacionar al hecho que cualquier mujer que cumpla con es-tos criterios mencionados, debe ser con rmada como una medida preventiva que busca evitar
711 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA IICARACTERIZACIÓN DE LUGAR, PROCEDENCIA POR MUNICIPIO.
BROTE ZIKA. ENERO-ABRIL 2016. ESTADO ZULIA
Municipio Positivo PorcentajeMaracaibo 59 54,6
San Francisco 22 20,4Urdaneta 9 8,3
Mara 5 4,6Santa Rita 5 4,6
JEL 3 2,8Otros 5 4.6
TOTAL 108 100
TABLA IIIASPECTOS CLÍNICOS. BROTE ZIKA. ENERO-ABRIL 2016. ESTADO ZULIA
Aspectos clínicos Presentes % Ausentes %Síntoma clínico frecuentes* :Erupción 91 84,3 17 15,7Cefalea 83 76,9 25 23,1Fiebre 83 76,9 25 23,1Artralgia 71 65,7 37 34,3Mialgias 51 47,2 57 52,8Presencia de Embarazo**:Embarazadas 66 65,0 22 25,0Número de muertesMuertes población general* 2 1,9 106 98,1
*n : 108; **n:88 mujeres en edad fértil.
las complicaciones registradas en la literatura sobre la relación causal entre el virus de Zika y la microcefalia en el feto. Es necesario acotar, la presencia de dos muertes del sexo masculino durante el brote, representando el 1,9%. Se ha mencionado que esta enfermedad tiene un curso benigno y auto limitante, la mayor complica-ción se presenta durante el embarazo por las se-cuelas que genera y las patologías asociadas en la población; como el síndrome de Guillain-Ba-rré (3).
ConclusionesEl Zika en el estado Zulia durante el brote
del 2016, se caracterizó por afectar principal-mente a mujeres y entre ellas un numero im-portantes de embarazadas, la edad registrada co-rresponde a 17-33 años, con mayor frecuencia, los síntomas referidos incluyen Erupción, Ce-falea, Fiebre, Artralgia, Mialgias y la localiza-ción geográ ca se encuentra principalmente en los Municipios Maracaibo y San francisco, ob-servándose dos muertes. Es necesario vigilar y describir los casos de la enfermedad para lograr un mayor control de la misma y aplicar medi-das contra el mecanismo de transmisión común: dengue y chikungunya, teniendo presente que estas enfermedades cursan con sintomatología parecida que puede llegar a confundir el diag-nostico de los casos.
Palabras clave: Zika, brote, epidemiologia, biología molecular.
Referencias
1. Olson C, Iwamoto M, Perkins K,Polen K, Hageman J, Meaney D, Igbinosa I, Khan S, Honein M, Bell M, Rasmussen S, Ja-mieson D. Preventing Transmission of Zika Virus in Labor and Delivery Settings Throu-gh Implementation of Standard Precautions United States, 2016. MMWR Morb Mor-
tal Wkly Rep 2016;65:290–292. Disponi-ble en: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6511e3.
2. Nuñez, E,Vásquez, M, Beltrán B y Pad-gett D. Virus Zika en Centroamérica y sus complicaciones. Acta médica peruana [on-line]. 2016, vol. 33(1) [citado 2017-01-19] pp.42-49. Disponible en: <http://www.scie-lo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pi-d=S1728-59172016000100008&lng=es&n-rm=iso>. ISSN 1728-5917.
3. Maguina, C, Galán, E. El virus Zika: una revisión de literatura. Acta médica perua-na, 2016.33 (1), Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttex-t&pid=S1728-59172016000100007&ln-g=es&nrm=iso>. accedido en 19 enero 2017
4. Organización Mundial de la Salud (OMS). Alerta global contra el virus Zika. Elmun-do.es Internet. 4 de diciembre de 2015. [Citado 30 de diciembre de 2015.] (Apro-ximado 4 p.) Disponible en: http://www.elmundo.es/salud/2015/12/04/ 566182b746 163f63258b459e.html
5. Subsecretaria de prevención y promoción de la salud, dirección regional de epide-miologia. 2015. Ficha técnica: Infección por virus del Zika. Disponible en: http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doc-tos/avisos/2015/zika/02-Ficha-tecnica-vi-rus-Zika-2015.pdf
6. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Zika - Actualización Epidemioló-gica Regional de la OPS (Américas) 12 de enero de 2017, Virus del Zika - Incidencia y tendencia. Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&i-d=11599&Itemid=41691&lang=es.
712VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
SP-017 Salmonella y Shigella en manipuladores de alimentos y su resistencia a las Quinolonas(Salmonella and Shigella in food handlers and quinolone resistance).
Angelina Marquez2, María Gómez1, Alexan-dra Márquez1, Maryuris Márquez1, Elina Castillo2, Génova Daboin1, Nora Márquez2, Ayari Avila1.
1Departamento de Salud Pública y Social, Escuela de Bioanálisis. Facultad de Me-dicina, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. 2Laboratorio Regional de Salud Pú[email protected]
IntroducciónActualmente las enfermedades transmitidas
por los alimentos (ETA) se encuentran entre los principales problemas de salud pública a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud, estima que millones de personas fallecen cada año por causas de enfermedades diarreicas, en la mayoría de los casos atribuidos al consumo de agua y alimentos contaminados por falta de higiene en la manipulación de los mismos. Las ETA son generalmente de carácter infeccioso o toxico que se adquieren al ingerir alimentos que contienen patógenos tales como bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas; causando estas más de doscientas enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer (1,2).
Las enfermedades más comunes adquiridas por la ingesta de alimentos contaminados son causadas por enteropatógenos principalmente Salmonella y Shigella, siendo estas capaces de afectar la salud de la población, principalmente, a los lactantes, niños, embarazadas, ancianos y personas con enfermedades subyacentes (1,2).
Las enterobacterias constituyen un gran gru-po e incluyen una diversidad de géneros y se ha considerado que las bacterias de esta familia pertenecen a uno de dos grupos principales: El primero comprende las especies que colonizan en forma habitual el aparato gastrointestinal hu-mano y a quienes más se les asocia a infecciones en el ser humano. El segundo grupo, comprende los géneros que pueden colonizar al ser huma-no, pero que rara vez se asocian con infecciones o que en la mayoría de los casos se reconocen como habitantes del medio ambiente o coloniza-dores de otros animales (3).
Las especies de Shigella son enterobacterias causantes de enteritis con disentería, una en-fermedad que se caracteriza por ebre elevada, cólicos abdominales y la deposición frecuente y dolorosa de un escaso volumen de heces que contiene sangre, moco y pus. El hombre es el único reservorio de este microorganismo y la transmisión se efectúa fundamentalmente por contacto directo ya sea de persona a persona o a través de alimentos contaminados. La disen-tería bacilar es la diarrea infecciosa que más fá-cilmente se trasmite y ocasiona muchos casos secundarios tras un brote, debido a que la dosis infectante mínima es muy baja, bastan 10-100 células viables para producir la enfermedad. En cuanto al género Salmonella es una enterobacte-ria que puede colonizar a casi todos los anima-les incluyendo aves, reptiles, roedores, animales domésticos y el ser humano. La propagación de un animal a otro y el uso de alimentos contami-nados con Salmonella mantienen un reservorio animal (3).
El tratamiento de elección para portadores sintomáticos infectados por estas enterobac-terias (Salmonella y Shigella), lo constituyen principalmente: Penicilinas, Quinolonas y Sul-fonamidas, entre otros. Pese al descubrimiento de los agentes antimicrobianos más nuevos, el tratamiento adecuado de estas infecciones sigue siendo un problema terapéutico de primer orden
713 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
(4).En general, la resistencia a las Quinolonas
surge en forma espontánea por medio de muta-ciones puntuales que resultan en los genes que codi can para la ADN Girasa y la Topoisome-rasa IV, aunque otros puntos de mutación han sido descritos (mutaciones en los genes que co-di can para las porinas y bombas de e ujo, por ejemplo) y la aparición reciente de un plásmido que media la resistencia a Quinolonas que pro-duce la transferencia horizontal de la resistencia entre cepas, este tipo de resistencia es un proble-ma en las infecciones por Salmonella y Shigellay las pruebas de susceptibilidad constituyen un coadyuvante importante para seleccionar el an-tibiótico apropiado(4)
En Venezuela, para la obtención del certi -cado de Salud para manipuladores de alimentos incluye el estudio de cultivo de heces (copro-cultivo), en la búsqueda de Salmonella y Shi-gella, con la nalidad de garantizar un control de calidad sanitario y epidemiológico. Los se-res humanos representan el único reservorio de Shigella y uno de los principales de Salmonella, el empleo de normas sanitaras adecuadas, la de-tección y el tratamiento de los portadores con-tinúan siendo las únicas medidas efectivas para controlar la enfermedad.
Por lo antes expuesto, tomando en cuen-ta que la presencia de Salmonella y Shigellaen manipuladores de alimentos asintomáticos constituye un importante problema de salud pú-blica a nivel mundial ya que evidencia la falta, e incorrecta aplicabilidad de las normas de hi-giene alimentaria, ocasionando así un aumento de la prevalencia de estos enteropatógenos que no solo inter ere de forma signi cativa en la sa-lud y bienestar de las personas, sino que tiene consecuencias económicas para los individuos, las familias, las comunidades, las empresas y el país. Imponen entonces una considerable carga a los sistemas de atención de salud y reducen enormemente la productividad económica (1,2).
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia de Salmonella y Shi-gella en manipuladores de alimentos y su resis-tencia a las Quinolonas.
Materiales y métodosSe realizó un estudio descriptivo no experi-
mental, a partir de cepas de Salmonella y Shi-gella de pacientes que asistieron al Laboratorio Regional de Salud Pública en el periodo 2010 – 2015, solicitando exámenes para el certi cado de salud, se tomó en cuenta coprocultivos que resultaron positivos, detectados por métodos bacteriológicos convencionales, se comprobó pureza e identi cación del microorganismo y prueba de susceptibilidad antimicrobiana con Ácido Nalidíxico (NA) y Cipro oxacina (CIP) por el método de Kirby y Bauer.
Los datos recabados en los registros estadís-ticos del Laboratorio Regional de Salud Pública fueron ordenados y analizados estadísticamente mediante el programa SPSS statistics versión 19. Los valores obtenidos fueron expresados en valores absolutos y porcentajes. Para la determi-nación de la prevalencia se empleó la siguiente formula:
Resultados y discusiónEn la Tabla I, se observa que se impone la
presencia de Salmonella ante Shigella con una alta frecuencia en los años comprendidos desde el 2010 al 2015 en manipuladores de alimentos que asistieron al Laboratorio Regional de Salud Pública. Para Salmonella se evidencia un au-mento progresivo en la tasa de prevalencia des-de el año 2010 con una tasa de 8.0 alcanzado su más alta prevalencia para el año 2014 con una tasa de 33.0, es decir, que para el 2014 por cada mil manipuladores de alimentos que asistieron al LRSP 33.0 resultaron portadores de Salmo-
714VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
nella, por otra parte, se observa que para el año 2015 desciende la tasa a 19.1, esto debido a que el LRSP proceso una menor cantidad de copro-cultivo para la realización de certi cado de sa-lud por el dé cit en el suministro de los discos de antibióticos. En relación a Shigella, se obser-va una tasa de prevalencia para los años 2010, 2011 y 2015 de 0.6, 0.7 y 0.5 respectivamente, es decir, que para el año 2011 por cada mil ma-nipuladores de alimentos que asistieron al LRSP 0.7 resultaron portadores de Shigella, no se ob-tuvo ningún aislamiento en los años 2012, 2013 y 2014.
La prevalencia más alta de Salmonella sobre Shigella puede explicarse debido a que general-mente los casos de Salmonella son asintomáti-cos y el paciente desarrolla sus actividades con total normalidad, a diferencia de las infecciones por Shigella las cuales generalmente provocan sintomatología en el paciente no dejándolo de-sarrollar de forma normal sus diferentes activi-dades diarias.
En la Tabla II, se observa que de los 16198 coprocultivos procesados para manipulado-res de alimentos, 280 cepas fueron positivas
para Salmonella y Shigella, de las cuales 275 (98,2%) correspondieron a Salmonella y 5 ce-pas (1,8%) a Shigella. En la Tabla III, se eviden-cia el comportamiento de Salmonella y Shigellaante las Quinolonas estudiadas (Ácido Nalidíxi-co y Cipro oxacina) de acuerdo a la medida del halo de la CLSI 2014. Se observaron que de 275 cepas de Salmonella estudiadas, 211 cepas (76,7%) resultaron sensibles para ambos antimicrobianos, 41 cepas (14,9%) fueron resis-tentes a Ácido Nalidíxico y sensibles a Cipro-
oxacina, 12 cepas (4,4%) fueron resistentes a Acido Nalidíxico y Cipro oxacina y 11 cepas (4%) sensibles a Ácido Nalidíxico y resistentes a Cipro oxacina. De las 5 cepas de Shigella de-tectadas, 3 cepas (60%) fueron sensibles a Áci-do Nalidíxico y Cipro oxacina y 2 cepas (40%) resultaron resistentes a Ácido Nalidíxico y sen-sibles a Cipro oxacina. No se aislaron cepas de Shigella resistentes a ambos antimicrobianos y sensibles a Acido Nalidíxico y resistentes a Ci-pro oxacina.
En la Tabla IV, se presenta la resistencia de Salmonella y Shigella ante las Quinolonas (Áci-do Nalidíxico y Cipro oxacina), modi cado el
715 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA IPREVALENCIA DE SALMONELLA Y SHIGELLA EN MANIPULADORES DE
ALIMENTOS DE PACIENTES QUE ASISTIERON AL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO ZULIA.PARA ELPERÍODO 2010-2015.
AÑO Muestras para certi cado de salud Salmonella Shigella
Frecuencia Prevalencia Frecuencia Prevalencia2010 3352 27 8.0 2 0.62011 2962 31 10.4 2 0.72012 2580 29 11.2 0 02013 2047 42 20.5 0 02014 3268 108 33.0 0 02015 1989 38 19.1 1 0.5Total 16198 275 16.9 5 0.3
halo de resistencia en su tamaño a partir de este año de acuerdo a sugerencias de CLSI 2015; se indica que de las 275 cepas de Salmonellaidenti cadas 197 cepas (71,6%) resultaron sen-sibles para Ácido Nalidíxico y Cipro oxacina, 53 cepas (19,3%) fueron resistentes a ambos antimicrobianos y 25 cepas (9,1%) resultaron sensibles a Ácido Nalidíxico y resistentes a Ci-pro oxacina. No se aislaron cepas de Salmo-nella resistente a Ácido Nalidíxico y sensible a
Cipro oxacina. Observándose un aumento sig-ni cativo en el patrón de resistencia en cuanto a Salmonella para ambos antibióticos.
En relación a Shigella se presentó que, de las 5 cepas identi cadas, 2 cepas (40%) fueron sen-sibles a ambos antimicrobianos, 2 cepas (40%) resultaron resistentes a Ácido Nalidíxico y Ci-pro oxacina y solo 1 cepa (20%) resulto sensi-ble a Ácido Nalidíxico y resistente a Cipro oxa-cina. No se aislaron cepas de Shigella resistente
716VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
TABLA IICEPAS DE SALMONELLA Y SHIGELLA AISLADAS EN MANIPULADORES DE
ALIMENTOS QUE ASISTIERON AL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO ZULIA PARA EL PERIODO 2010-2015.
Microorganismo *N %Salmonella 275 98,2
Shigella 5 1,8Total 280 100
*Número de cepas aisladas de un total de 16198 manipuladores de alimentos.
TABLA IIIRESISTENCIA DE LAS QUINOLONAS (ÁCIDO NALIDÍXICO
Y CIPROFLOXACINA) EN CEPAS DE SALMONELLA Y SHIGELLA, DE ACUERDO A LA MEDIDA DEL HALO ESTABLECIDA POR CLSI 2014.
** Se tomó como referencia para medir sensibilidad un halo de tamaño:NA: resistente: ≤ 13 mm, sensible: ≥ 19 mm; CIP: resistente: ≤ 20 mm, sensible: ≥ 21 mm.
Susceptibilidad Antimicrobiana Salmonella ShigellaN** % N** %
Sensible a Ac. Nalidíxico y Cipro oxacina 211 76,7 3 60,0
Resistente a Ac. Nalidíxico y Sensible a Cipro oxacina 41 14,9 2 40,0
Resistente a Ac. Nalidíxico y Cipro oxacina 12 4,4 0 0
Sensible a Ac. Nalidíxico y Resistente a Cipro oxacina 11 4,0 0 0
Total 275 100 5 100
717 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA IVRESISTENCIA DE LAS QUINOLONAS (ÁCIDO NALIDÍXICO Y
CIPROFLOXACINA) EN CEPAS DE SALMONELLA Y SHIGELLA, DE ACUERDO A LA MEDIDA DEL HALO ESTABLECIDA POR CLSI 2015.
** Se tomó como referencia para medir sensibilidad un halo de tamaño:NA: resistente: ≤ 13 mm sensible: ≥ 19 mm; CIP: resistente: ≤ 30 mm, sensible: ≥ 31 mm.
Susceptibilidad Antimicrobiana Salmonella ShigellaN** % N** %
Sensible a Ac. Nalidíxico y Cipro oxacina 197 71,6 2 40,0
Resistente a Ac. Nalidíxico y Sensible a Cipro oxacina 0 0 0 0
Resistente a Ac. Nalidíxico y Cipro oxacina 53 19,3 2 40,0
Sensible a Ac. Nalidíxico y Resistente a Cipro oxacina 25 9,1 1 20,0
Total 275 100 5 100
TABLA VDIFERENCIA ENTRE SUSCEPTIBILIDAD A CIPROFLOXACINA DE ACUERDO A LA
MEDIDA DEL HALO ESTABLECIDO POR LA CLSI 2014 Y 2015.
Susceptibilidad Cipro oxacina Salmonella ShigellaN** % N** %
S≥21mm 252 91,6 5 100
CLSI 2014 R≤20mm 23 8,4 0 0
Total 275 100 5 100S
≥31mm 197 71,6 2 40
CLSI 2015 R≤30mm 78 28,4 3 60
Total 275 100 5 100
a Ácido Nalidíxico y sensible a Cipro oxacina. No se hallaron referencias recientes de resisten-cia de Salmonella y Shigella ante las Quinolo-nas para el año 2015, que permitieran comparar los resultados de este estudio. En la Tabla V, se establecen comparaciones de susceptibilidad a Cipro oxacina de acuerdo a la medida del halo establecido por la CLSI 2014 y la CLSI 2015 en cepas de Salmonella y Shigella. De 275 cepas de Salmonella, 252 cepas (91,6%) resultaron sensibles y 23 cepas (8,4%) fueron resistentes. Las 5 cepas de Shigella resultaron sensibles a Cipro oxacina según la CLSI 2014.
La CLSI 2015 presenta un cambio en el ta-maño del halo para determinar la resistencia, el cual muestra que de 275 cepas de Salmonella197 cepas (71,6%) resultaron sensibles y 78 ce-pas (28,4%) fueron resistentes a Cipro oxacina. Mientras que para Shigella 2 cepas (40%) re-sultaron sensibles y 3 cepas (60%) fueron resis-tentes.
Se puede evidenciar un aumento en la re-sistencia de las cepas de Salmonella y Shigellaante la Cipro oxacina según la CLSI 2015, esta resistencia suele deberse a la adquisición de plásmidos a partir de cepas de la misma espe-cie o género, pero también de bacterias de gé-neros diferentes. Estos plásmidos de resistencia pueden albergar genes que codi can más de un mecanismo de resistencia y pueden a su vez ser transferidos a otras bacterias. O el uso excesivo y erróneo de los antimicrobianos hace que los tratamientos de enfermedades infecciosas dejen de ser e caces. No se encontraron investigacio-nes similares a este estudio (6).
ConclusionLa prevalencia de Salmonella y Shigella en
manipuladores de alimentos y su resistencia a las Quinolonas es un problema de salud pública a nivel regional, nacional y mundial, se observó que Salmonella se impuso con una tasa global de prevalencia de 16.9 ante Shigella con una
tasa global de prevalencia de 0.3. Los portado-res deben ser tratados con terapia antimicrobia-na por un médico ocupacional y no se les debe permitir manipular los alimentos cuando se de-muestre su conducta de enfermedad o portador. En relación a la susceptibilidad antimicrobiana a cepas de Salmonella y Shigella ante las Qui-nolonas, la venta de antibióticos debería ser más controlada, a través de la presentación del réci-pe médico, evitando así la automedicación así mismo, la implementación de campañas para la concientización de la comunidad, sobre el uso indiscriminado de los antibióticos y sus efectos en la resistencia bacteriana. También sería de gran utilidad el concientizar a los inspectores, autoridades de contraloría sanitaria y vigilancia epidemiológica sobre el cumplimiento de las normas de salubridad, requisitos y permisos sa-nitarios que deben cumplir los establecimientos y manipuladores de alimentos de la región.
Palabras clave: Salmonella; Shigella; resisten-cia a Quinolonas; manipuladores de alimentos.
Referencias
1. Organización Mundial de la Salud (OMS). Inocuidad de los Alimentos. 2015.Dispo-nible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs399/es/
2. Ministerio del Poder Popular para la Sa-lud (MPPS). Boletín Epidemiológico. En-fermedades Transmitidas por Alimentos. 2008. Disponible en http://www.bvs.gob.ve/boletin_epidemiologico/2008/Boletin_epi-demiologico_semana_07_2008.pdf
3. Murray P, Rosenthal K, Pfaller M. Micro-biología Médica. 2013. 7 Barcelona, Espa-ña. Elsevier España, S.L. 199-208; 301-315.
4. Mandell G, Bennett, J, Dolin R. Enferme-dades Infecciosas, Principios y Prácticas. 2012. 7 Vol 2. Buenos Aires, Argentina. Mé-dica Panamericana S.A, 2869-2876.
718VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
5. Clinical and Laboratory Standards Ins-titute 2014-2015. Disponible en http://clsi.org/wp-content/uploads/sites/14/2013/07/CLSI-2015-Catalog.pdf
6. Álvarez D, Garza G, Vázquez R. Quinolo-nas. Perspectivas actuales y mecanismos de resistencia. Rev. Chilena Infectol. 2015. 32 (5): 499-504. Citado el 23/11/2015. Dispo-nible en http://www.scielo.cl/pdf/rci/v32n5/art02.pdf.
SP-018 Virus de hepatitis B en personal de riesgo: trabajadores de salud de hospitales y ambulatorios del sector público(Hepatitis B virus in risk staff: Hospital health workers of the public sector).
Elina Castillo2, María Gómez1, Maribel Li-zarzabal1, AyariAvila1, Angelina Márquez2, Eliany Paz1, Nora Marquez2, Mery Guerra1.
1Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.2Laboratorio Regional de Salud Pública del Estado [email protected]
IntroducciónLa Hepatitis B es una enfermedad viral al-
tamente infecciosa, potencialmente mortal, pre-venible mediante la vacunación, causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Está ampliamen-te distribuida alrededor del mundo con una alta tasa de morbimortalidad. Puede causar hepato-patía crónica y conlleva un alto riesgo de muer-te por cirrosis y cáncer hepático. Constituye un importante problema de salud pública a nivel mundial (1).
Más de 780.000 personas mueren cada año
como consecuencia de la Hepatitis B. La máxi-ma prevalencia se registra en el África Sub-sahariana y Asia Oriental. También hay tasas elevadas de infección crónica en la cuenca del Amazonas y en el sur de Europa Oriental y Cen-tral. Se calcula que entre un 2 y un 5% de la población del Oriente Medio y el Subcontinente Indio padece infección crónica. En Europa Oc-cidental y América del Norte, la infección cró-nica afecta a menos del 1% de la población (1).
En las Américas, entre 8 y 11 millones de personas padecen infección crónica con el VHB (2). En Venezuela, los niveles de prevalencia para la infección por VHB, reportan que existen tres focos de alta endemicidad en comunidades indígenas, de los estados Amazonas, Barinas, Delta Amacuro y Zulia. Por su parte, en el esta-do Anzoátegui, la prevalencia se ubica por deba-jo de la obtenida en otras ciudades de Venezue-la (0.4% para HBsAg). El nivel de prevalencia promedio en Venezuela oscila entre 2–7% (3).
La transmisión del virus se da por expo-sición parenteral o de las mucosas a líquidos corporales que son positivos para el HBsAg, de una persona que tiene la infección aguda o crónica. Las concentraciones más altas de virus se encuentran en la sangre y líquidos serosos, aunque también se pueden transmitir por saliva (por mordeduras) y por el semen. Las formas más comunes son por contacto sexual, la inocu-lación percutánea del virus en las personas que usan drogas parenterales y comparten agujas, y la transmisión de la madre al hijo durante el parto (3).
Los modos de transmisión son los mismos que los del virus de la inmunode ciencia huma-na (VIH), pero el VHB es entre 50 y 100 ve-ces más infeccioso. Un mililitro (ml) de sangre infectada puede contener de 102 a 109 partícu-las del VHB, y en un ml de semen o secreción vaginal puede haber de 106 a 107 partículas de VHB. El virus sobrevive en sangre seca durante semanas y se mantiene estable fuera del orga-
719 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
nismo al menos durante 7 días (4).Entre los grupos de mayor riesgo para con-
traer la infección por vía parenteral se encuen-tran los trabajadores de la salud, incluyendo enfermeras, odontólogos y particularmente mé-dicos, personal de laboratorio y mantenimiento, debido a la manipulación de material punzocor-tante e infeccioso; la falta de inmunidad por par-te de estos trabajadores, representa un alto ries-go de contagio, ya que a través de la práctica de su o cio se encuentran en contacto directo con personas y material infectado.
La exposición ocupacional a situaciones que pueden causar enfermedad severa y muerte, del personal de salud en los países en desarrollo, está estimada en 90%. De acuerdo a cifras re-portadas por la OMS, dos millones de trabajado-res de la salud en el mundo han experimentado exposición percutánea a enfermedades infec-ciosas anualmente, encontrándose que 52% de ellos han adquirido infecciones con el VHB. El personal de salud con riesgo de un pinchazo de aguja infectada con el virus, tiene de 23-62% de contraer la infección (5).
Entre los trabajadores de salud, la prevalen-cia de infección por el virus de la Hepatitis B (VHB) puede variar entre el 4,8 y 11,1% y pue-de ser hasta tres veces mayor que en la pobla-ción general (6).
Por todo lo antes planteado, esta investiga-ción tiene como n evaluar el estado serológico del Personal de Riesgo: Trabajadores de Hospi-tales y Ambulatorios del Municipio Maracaibo y Machiques de Perijá, al VHB.
Materiales y MétodosLa investigación es un estudio descriptivo,
de corte transversal realizada durante el período comprendido entre junio 2015- junio 2016. La muestra de estudio estuvo representada por 435 trabajadores del área de la salud: médicos, en-fermeras, bioanalistas, personal administrativo, mantenimiento, entre otros. Ubicados en ambu-
latorios y hospitales, cuya edad media corres-ponde a 42,59 años ± 12,3 años, con predominio del sexo femenino en un 73,6%.
La muestra estuvo conformada por trabaja-dores del Municipio Maracaibo: 194 del Hos-pital Materno Infantil Cuatricentenario, 98 Am-bulatorio Dr. Francisco Gómez Padrón. Del Municipio Machiques de Perijá: 102 de Hospi-tal II Nuestra señora del Carmen, 24 del Hos-pital I Toribio Bencosme y 17 del Ambulatorio Rural las Piedras.
En esta investigación se clasi co a los tra-bajadores de riesgo según el nivel de exposición al agente patógeno de la siguiente manera: Alto riesgo: es aquel que tiene contacto con agentes biológicos, objetos punzocortantes o material de desecho; entre ellos médicos, Bioanalistas, en-fermeros, asistentes de laboratorio, estudiantes de medicina y Bioanálisis, asistentes de morgue y personal de mantenimiento. Riesgo interme-dio: lo conformaron radiólogos y nutricionistas. Riesgo bajo de exposición estaba integrado por trabajadores sociales, farmaceutas, asistentes de farmacia, asistentes de nutrición, secretarias, se-guridad, personal administrativo, veterinarios y asistentes veterinarios.
Se incluyó a los trabajadores que estuvieran vacunados o no contra el VHB, los datos perso-nales fueron registrados en una cha de reco-lección de datos: virus de Hepatitis B. En estas
chas se registraron los nombres, edad, profe-sión, antecedentes vacúnales, numero de cedula y teléfono de cada uno.
Para el procesamiento de las muestras bio-lógicas, se extrajo en condiciones asépticas 5 ml de sangre completa, por punción venosa, para la obtención del suero y fue almacenado a -20 °C hasta su procesamiento, en el Laboratorio Regional de Salud Pública del Estado Zulia, du-rante el lapso de junio del 2015 – 2016. Para la detección de Anti-HBsAg en suero Humano, se empleó el kit de UMELISA Anti-HBsAg, que está diseñado para la detección cuantita-
720VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
tiva de los mismos; el kit UMELISA también se utilizó para la detección del HBsAg y para la detección Anti-HBc, kit de la casa comercial TecnoSUMA Internacional SA por la técnica de ultramicroELISA. Estos ensayos de tipo inmu-noenzimático, están diseñados para la detección cuantitativa de antígeno y anticuerpos.
Los niveles de Anti-HBsAg protectores se encuentran por encima de 10 UI/L. Las mues-tras comprendidas entre 10 y 50 UI/L pueden ser cuanti cadas, las que se encuentren por debajo de 10 UI/L son interpretadas como muestras negativas y su resultado se expresa como <10 UI/L. Las que sean superiores a 50 UI/L deben diluirse si se desea conocer su concentración
El análisis estadístico se realizó con los da-tos obtenidos de las pruebas serológicas y de la información recolectada en la cha, sobre los datos personales de los participantes, los cuales fueron ordenados y analizados estadísticamente mediante el programa SPSS statistics (versión 19). Se aplicaron las medidas de estadística descriptiva, como las tablas de contingencia y frecuencias. Los resultados obtenidos fueron expresados en valores absolutos y porcentajes.
Resultados y discusiónLa (Tabla I) muestra los marcadores seroló-
gicos para el VHB en 435 trabajadores de dife-rentes centros de salud del estado Zulia. El mar-
cador HBsAg, mostró la presencia de un caso (1) de infección activa 0,2%, en relación al total de trabajadores. Por otra parte, un 2,5% (11) resultaron positivo para Anti-HBc, lo que per-mitió identi car infección pasada.
En cuanto a la inmunidad evaluada por el marcador Anti-HBsAg, se observa 50,6% de inmunidad en los trabajadores; esto es un dato preocupante al considerar que aproximadamen-te la mitad de la población esta desprotegida ante el riesgo latente a la enfermedad, producto de su ocupación.
En la (Tabla II), se observa la inmunidad al VHB según el riesgo de exposición, en los trabajadores con riesgo alto e intermedio pre-sentan un nivel de inmunidad mayor al 50%. Es-tos resultados permiten evidenciar la necesidad de fortalecer a través de campañas de promo-ción y prevención sobre hepatitis B, que todos los trabajadores independientemente del riesgo a exposición estén inmunizados contra esta en-fermedad, debido a que no se encontraron dife-rencias porcentuales entre los grupos.
En la (Tabla III), se evidencia que del total de muestras procesadas (435) para evaluar la in-munidad al virus de hepatitis B en el personal de riesgo según la institución de salud; el grupo de trabajadores de los Hospitales presentó inmuni-dad de 52.2%, (167/320), en relación al personal de ambulatorios 46,1% (53/115); sin embargo
721 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA IMARCADORES SEROLÓGICOS DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B EN PERSONAL DE
RIESGO. MARACAIBO ESTADO ZULIA. JUNIO 2015- 2016.
Marcadores serológicos Positivo Negativo Total
Nº % Nº % Nº %
HBsAg 1 0,2 434 99,8 435 100,0
Anti-HBc 11 2,5 424 97,5 435 100,0
Anti-HBsAg 220 50,6 215 49,4 435 100,0
en ambos grupos se observa un porcentaje de trabajadores mayor al 47% (215/435), que no se encuentra protegido contra la enfermedad.
ConclusionesLa prevalencia de infección por el virus
de Hepatitis B en el personal de Hospitales y Ambulatorios del Municipio Maracaibo es in-termedia con un 2,53% (11/435) pacientes es-tudiados, similar a la prevalencia de Hepatitis B en la población general. La inmunidad de los trabajadores al VHB fue de 52.2%, es decir, solo un poco más de la mitad está protegida frente a este peligroso agente.
Palabras clave: Hepatitis B; marcadores sero-lógicos; personal de riesgo.
Referencias
1. Organización Mundial de la Salud (OMS). Nota descriptiva N°204. 2016. Consultado: 8/9/16. Recuperado de: http:// www.who. int/mediacentre/ factsheets/fs204/es/
2. Organización Panamericana de la Salud (OPS). La Hepatitis es una epidemia silen-ciosa que mata a dos personas por minuto en el mundo. 2013. Consultado: 8/9/16. Recuperado de: www.paho.org/arg/in-dex. php?option =comcontent &view=arti-cle&id=1202.
3. Desantiago A, Loreto R. Prevalecía del Vi-rus de Hepatitis B en Donantes de Sangre. Revista Digital de Postgrado. 2012. 1(1): 50-53. Consultado: 12/12/16. Recuperado
722VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
TABLA IIINMUNIDAD AL VHB SEGÚN EL RIESGO DE EXPOSICIÓN.
MARACAIBO ESTADO ZULIA. JUNIO 2015- 2016.
Riesgo de exposición Anti-HBsAg Total
Positivo Negativo Nº %
Nº % Nº %
Ambulatorios 53 46,1 625 3,9 115 100.0
Hospitales 167 52,2 153 47,8 320 100.0
TABLA IIIINMUNIDAD AL VIRUS DE HEPATITIS B EN EL PERSONAL DE RIESGO. SEGÚN
INSTITUCIÓN DE SALUD. MARACAIBO ESTADO ZULIA. JUNIO 2015- 2016.
Institución Anti-HBsAg Total
Positivo Negativo Nº %
Nº % Nº %
Ambulatorios 53 46,1 625 3,9 115 100.0
Hospitales 167 52,2 153 47,8 320 100.0
de: https://issuu.com/erartes 22/docs/revis-ta_digital_ ucv
4. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2013. Virus de la Hepatitis B. DataBio. España. Consultado 5/12/16. Re-cuperado de: http://www.insht.es/Riesgos-Biologicos/Contenidos/Fichas%20de%20agentes%20biologicos/.
5. Fort T, Pérez A, Suárez S, Rodríguez A, Fort I. Cobertura Antihepatitis B. Trabaja-dores de Salud. Hospital Civil de Maracay Municipio Girardot. Aragua. Rev Ven Salud Pública. 2014. 3 (2):43-50. Recuperado de: http://www.bdigital.ula.ve/pdf/pdfrevista/rvsp/v3n2/art07.pdf
6. Marques F, De Barros E, Martins A, Dos Santos N, Nunes V, Soares V, Conceição R. ¿La vacunación contra hepatitis B es una realidad entre trabajadores de la Atención Primaria de Salud? Rev. Latino-Am. Enfer-magem. 2013. Consultado: 12/12/16. Re-cuperado de: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n1/es_v21n1a05.pdf.
SP-019 Rotavirus y factores de riesgo en niños menores de 5 años con diarrea(Rotavirus and risk factors in children under 5 years with diarrhea).
María Gómez1, Angelina Marquez2, Elina Castillo2, Viviana Navea1, Samah Safadi1, Maibis Vasquez1, Nora Márquez2, Ayari Avi-la1.
1Departamento de Salud Pública y Social, Escuela de Bioanálisis. Facultad de Me-dicina, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.2Laboratorio Regional de Salud Pú[email protected]
IntroducciónLas enfermedades diarreicas constituyen un
problema de salud pública en el mundo, espe-cialmente en los países en desarrollo, donde re-presentan una importante causa de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años. Se ha estimado que en África, Asia y América Latina cada año mueren alrededor de 3,3 millones de niños por este síndrome y ocurren más de mil millones de episodios (1,2). Las diarreas, son numerosas deposiciones, de tres o más veces al día (o con una frecuencia mayor a la normal) de heces sueltas o líquidas, estas suelen ser un síntoma de alguna infección del tracto digesti-vo, ocasionada por diversos microorganismos, que pueden ser de origen bacteriano tales como Shigella, Salmonella, también por parásitos: Entamoeba histolytica, Giardias entre otros, al igual que virus como Rotavirus, Calcivirus, As-trovirus y Adenovirus (3).
La infección por Rotavirus (RV) es la cau-sa más frecuente de diarrea en los niños a nivel mundial. En los países en desarrollo, suele pro-vocar cuadros graves asociados con deshidrata-ción. La infección se transmite por vía oral-fecal a través de agua, alimentos de consumo con-taminado, o bien de una persona a otra como resultado de una higiene de ciente (2).
Se han identi cado siete grupos principales de Rotavirus, denominados desde la A hasta la G. Sin embargo, sólo los grupos A, B y C infec-tan a los seres humanos, siendo el grupo “A” el más importante3, debido a que es el responsa-ble de la mayor proporción de diarreas severas que consultan o ingresan a los hospitales en la población infantil. Se estima que 1.205 niños mueren diariamente por diarrea por esa causa y que el 80% de dichas defunciones se producen en los países más pobres (4, 5,6).
Los Rotavirus tienen la capacidad de adhe-rirse al revestimiento epitelial del tracto gas-trointestinal. El principal sitio de replicación del Rotavirus son los enterocitos maduros sobre
723 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
las vellosidades del intestino delgado alto, pero también se disemina hasta el íleon. La infección por RV se presenta acompañada de ebre, vó-mitos y dolores abdominales, tiene una duración menor a 15 días. Los RV se adhieren al epitelio del tracto gastrointestinal (mucosa del yeyuno), lo que genera diarrea, produce atro a en las ve-llosidades del intestino delgado, produciendo en el área de absorción, pérdida del ujo de agua y electrolitos; sodio, potasio, cloro (4,5,6).
Existen diversos factores que predisponen la propagación del Rotavirus, debido a que pueden ser transmitidas de diversas formas, producto de la contaminación, por el hacinamiento y facto-res económicos. Entre los factores ambientales se encuentran los climatológicos, las infeccio-nes por RV se han llamado “enfermedad de in-vierno” debido a que en las zonas templadas, su incidencia puede alcanzar su punto máximo en invierno principalmente en las Américas y que los picos en el otoño o primavera son comu-nes en otras partes del mundo. En los trópicos, como lo es el caso de Venezuela, la estacionali-dad es menos clara y dentro de 10 grados de lati-tud (norte o sur) de la línea ecuatorial, la mayo-ría no presentan ninguna tendencia estacional. A lo largo de la mayor parte del mundo, este virus está presente durante todo el año, lo que sugiere que la transmisión de bajo nivel podría mantener la cadena de infección8.En cuanto a los factores higiénicos o sanitarios, en los países en desarrollo las condiciones higiénicas y sa-nitarias no son favorables para la población de clase económica baja, ya que existe carencia de agua potable, inadecuada disposición de excre-tas, inapropiado lavado de manos, e incorrecta conservación de los alimentos, dichas causas propagan la transmisión del virus de una perso-na a otra por vía fecal-oral y determinan que la enfermedad se presente de forma endémica con brotes epidémicos24.Con respecto a los facto-res socioeconómicos la población se ve afectada económicamente debido a la falta de recursos,
por el bajo índice de la educación, empleo, y la carencia de costos para acceder oportunamente a los servicios de salud. La incidencia de infec-ción es mucho mayor en las áreas donde no se cuenta con agua potable, donde existen malas condiciones de higiene y hacinamiento (1,4,6).
Los factores de Riesgo relacionados al Ro-tavirus también incluyen síntomas y patologías asociadas tales como: La deshidratación la cual representa la complicación más frecuente y gra-ve de las diarreas en los niños. Las principales causas de la deshidratación son: a) aumento de pérdidas de líquidos y electrolitos por numero-sas evacuaciones líquidas y vómitos, b) dismi-nución de la ingesta de líquidos c) aumento de las pérdidas insensibles. La Anemia es el con-junto de signos y síntomas determinados por una disminución del número de eritrocitos o del total de la hemoglobina contenida en ellos, por debajo de los valores normales para la edad y sexo correspondiente. El trastorno siológico producido por la anemia, consiste en una dismi-nución en la capacidad de transportar oxígeno de la sangre circulante y en una reducción del oxígeno a los tejidos. Una de las causas de la anemia es la falta de una alimentación balancea-da y por parásitos o virus y entre ellos se en-cuentran los RV (3,6).
La Neumonía y la diarrea son las dos prin-cipales causas de muerte infantil en el mundo, especialmente en personas de bajos recursos, ambas enfermedades perjudican a más de dos millones de niños al año, lo que representa 29% de las muertes de niños menores de cinco años a nivel mundial. La deshidratación y desnutrición son factores de riesgo relacionados al RV, ade-más están asociados a la neumonía, ya que esta se desencadena cuando el sistema de defensa de un paciente se debilita debido a que su principal agente causal, el Strepptococcus pneumoniae actúa como oportunista (1,2,3).
Otros agentes causales más comunes son Haemophilus in uenzae de tipo b la cual es la
724VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
segunda causa más común de neumonía bacte-riana; el Virus Sincitial respiratorio es la causa más frecuente de neumonía vírica (3). Los RV son muy contagiosos, hay evidencias, aunque pocas y no concluyentes sobre la transmisión de RV por vía respiratoria. El virus se transmite de persona a persona por fomites que no son más que pequeñas gotas transmitidas por el aire, vó-mito y por objetos contaminados (4).
La Desnutrición sigue siendo el mayor de-terminante de la mortalidad infantil. Existe una sinergia entre desnutrición y diarrea: por un lado, la desnutrición está asociada con la dia-rrea, y por otro, episodios repetidos de diarrea causan desnutrición (3).
Venezuela no escapa a esta problemática, de los niños infectados por RV, de allí surge la im-portancia de determinar si el RV se encuentra circulando entre los niños menores de 5 años de la comunidad de Maracaibo, del estado Zulia, ya que las enfermedades diarreicas se ubican entre las primeras quince causas de consulta a nivel ambulatorio y hospitalario. Así mismo, luego de casi 10 años de la introducción de la vacuna AntiRotavirus al PAI en Venezuela, RV sigue siendo una problemática de salud pública. Y es debido a esto que surge la inquietud de iden-ti car factores de riesgo que contribuyen o pre-disponen a la instauración del virus, por lo que se plantea determinar la presencia de Rotavirus y factores de riesgo relacionados a la infección en niños menores de 5 años, en el Estado Zulia, durante el periodo 2.013-2.015 (4,6).
Materiales y métodosSe realizó un estudio descriptivo, de cor-
te transversal en niños menores de 5 años con diarreas en distintos municipios del Edo. Zulia. La muestra estuvo representada por un total de 254 niños, quienes acudieron a los hospitales centinela para la vigilancia de RV en el Estado Zulia, Hospital Universitario y Hospital Mater-no Infantil “Dr. Raúl Leoni”, durante el periodo
2014-2015. El espécimen biológico (heces) es referido a la dirección de Epidemiologia Regio-nal, y esta la envía para su procesamiento al La-boratorio Regional de Salud Pública. Se tomó como criterio de inclusión a niños menores de 5 años de edad que presentaran diarreas blandas o liquidas; los datos sobre los antecedentes fueron recolectados a través de la cha epidemiológica.
Las muestras fecales fueron recolectadas tan pronto como fue posible, (la excreción máxima de RV se produce de 3-5 días después de la apa-rición de los síntomas) en envases estériles que no contengan medios, conservantes, iones me-tálicos, agentes oxidantes ni detergentes, debido a que todos estos aditivos pueden interferir con la prueba. Las muestras obtenidas con hisopos rectales, contenían su ciente materia fecal para obtener una suspensión de heces al 10%. Aque-llas muestras que no fueron procesadas de in-mediato eran almacenadas durante un período máximo de 8 días a 2-8 °C antes de su análisis.
Para esta investigación, la detección de an-tígenos especí cos del RV se realizó un inmu-noensayo enzimático tipo sándwich mediante el kit ProSpecT RV en muestras de heces, donde un anticuerpo policlonal en fase sólida de los micropocillos detecta el antígeno especí co de grupo A presente en la muestra de pacientes, quedando así capturado.
Este conjugado luego de añadirle un cromó-geno evidenciará la presencia del antígeno a tra-vés de la aparición de color, se detiene median-te la adición de ácido. Una intensidad de color muy por encima de los niveles de fondo indica la presencia de antígeno de RV en la muestra o en el control. Los datos obtenidos de las prue-bas serológicas y de la información recolecta-da en la cha, sobre los datos personales de los participantes, fueron ordenados y analizados estadísticamente mediante el programa SPSS statistics (versión 19). Se aplicaron las medidas de estadística descriptivas, como las tablas de contingencia. Los resultados obtenidos fueron
725 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
expresados en valores absolutos y porcentajes.
Resultados y discusiónSe analizaron los datos de 254 niños meno-
res de 5 años, durante el período 2.013 – 2.015 cuyas muestras y chas epidemiológicas fueron referidas al Laboratorio Regional de Salud Pú-blica, de los diferentes municipios del Estado Zulia.
En la (Tabla I) se observa que de las 254 muestras analizadas durante un período de tres años, 65 (25,6%) casos resultaron positivo para RV y 189 (74,4%) negativo. En el año 2.013 fueron examinadas 55 muestras, 6 (2,4%) re-sultaron positivo para RV, en el 2.014 hubo un aumento de muestras procesadas 94 (37,0%) resultando 31(12,2%) casos positivo, cabe re-saltar que este fue el año donde se observó ma-yor cantidad de casos positivo. El año 2015 se incrementó el número de muestras procesadas, pero los casos positivos fueron menores al año anterior con solo 28 (11,0%) casos.
Si se evalúa la información de los boletines climatológicos mensuales emitidos por el Ins-tituto Nacional de Meteorología e Hidrología, para realizar un análisis sobre la existencia de algún comportamiento del RV ante factores cli-máticos, siendo así el año 2.014, donde en líneas generales se registraron mayor cantidad de pre-cipitaciones en el estado Zulia. Cabe destacar que podrían existir alteraciones climatológicas asociadas al Fenómeno del Niño el cual se ini-ció en el año 2.015 que modi quen el compor-tamiento del RV.
En la (Tabla II), se observa la relación de los casos de RV de acuerdo a los antecedentes de vacunación. El total de niños que presentaban información en la cha epidemiológica sobre el estado de inmunización contra RV, fue de 203 casos, de los cuales 133 (65,6%) niños no esta-ban vacunados y resultaron positivos para RV 33 (16,3%). Cabe destacar que en esta pobla-ción es en la que se encontró mayor cantidad
de casos positivo existente. Así mismo; los in-fantes con solo una dosis de vacunación, estuvo representada con 38 casos (18,7%), donde 11 (5,4%) fueron positivo al RV y 27 (13,3%) ne-gativo. Seguidamente con un pequeño porcen-taje, pero no menos importante, se obtuvo con un 32 (15,7%) de niños vacunados; en el cual 6 (2,9%) presentaron la infección. Analizando estos resultados, la incidencia de RV en aquellos niños vacunados puede ser atribuida a diferen-tes factores como: información incorrecta sumi-nistrada por los representantes de los niños, así como fallas o ruptura de la cadena de frio, y/o inmunidad suprimida del paciente.
*203 (100%) número total, ya que existió 51/254 (20,1%) de estos niños que no se les reporto infor-mación sobre sus niveles de inmunización.
En la (Tabla III) se puede evidenciar los ca-sos para RV con antecedentes de neumonía en niños menores de 5 años, del total de muestras positivas para RV 65 (25,6%), 16 (6,3%) niños presentaron alguna complicación o antecedente con neumonía, mientras que 49 (19,3%) niños no presentó complicación. Reduciendo el aná-lisis a sólo aquellas muestras positivas para RV relacionadas con neumonía, 16/65 se represen-ta en 24,62%, lo cual es importante considerar, debido a las complicaciones del cuadro clínico. En los últimos años los médicos pertenecientes a los hospitales centinela que re eren muestras para determinar RV al Laboratorio Regional de Salud Pública del Estado Zulia, hacen referencia a la relación entre RV y neumonía, aunque ac-tualmente no se encuentran investigaciones que sustenten esta hipótesis, en este trabajo se evi-dencia que posiblemente si exista una relación entre ambas enfermedades, lo cual puede oca-sionarlo el estado inmunológico del paciente, y estos ser blanco de las bacterias oportunistas, En la (Tabla IV), se observan casos de RV de acuerdo a los antecedentes de desnutrición, en
726VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
niños menores de 5 años, del total de los casos estudiados 254, se evaluó los niveles de nutri-ción en chas epidemiológicas, de 197 (100%) niños, debido a que 57 (22,4%) no presentaban la información de las medidas antropométricas. Un total de 55 (27,9%) pacientes positivo para
RV, y de ello 37 (18,8%) no presentaron desnu-trición, 14 (7,1%) niños positivos presentaron dé cit nutricional y 4 (2,0%) casos con sobre peso. Estos resultados con rman que la desnu-trición no es indispensable para la instauración de la infección por RV, sino un agravante de la
727 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA ICASOS DE ROTAVIRUS EN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS,
ESTADO ZULIA, DURANTE PERÍODO 2.013-2.015.
TABLA IIRELACIÓN DE CASOS DE ROTAVIRUS SEGÚN ANTECEDENTES DE
VACUNACIÓN EN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, ESTADO ZULIA, PERÍODO 2013-2015.
RotavirusTotal
Año Positivo Negativo
Nº % Nº % Nº %
2013 6 2,4 49 19,3 55 21,7
2014 31 12,2 63 24,8 94 37,0
2015 28 11,0 77 30,3 105 41,3
Total 65 25,6 189 74,4 254 100
RotavirusTotal
Año Positivo Negativo
Nº % Nº % Nº %
2013 6 2,4 49 19,3 55 21,7
2014 31 12,2 63 24,8 94 37,0
2015 28 11,0 77 30,3 105 41,3
Total 65 25,6 189 74,4 254 100
misma ya que estos pacientes se encuentran mu-chos más susceptibles.
ConclusionesSe evidencio la presencia de RV en 65
(25,6%) niños de 254 (100%) de los casos. Entre los factores de riesgos asociados a la infección
por RV están: los que están los climatológicos como se observó en el año 2014; con 31 casos (12,2%) positivos. Al igual la desnutrición con 14 (5,5%) niños con dé cit nutricional. Segui-damente las infecciones respiratorias como neumonía ya que de 65 (100%) casos positivo para RV 16 (24,62%) presentaron ambas infec-
728VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
TABLA IIICASOS DE ROTAVIRUS CON ANTECEDENTES DE NEUMONÍA EN LOS NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS DEL ESTADO ZULIA, PERÍODO 2013-2015.
TABLA IVCASOS DE ROTAVIRUS SEGÚN ANTECEDENTES DE DESNUTRICIÓN EN LOS
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, ESTADO ZULIA, PERÍODO 2013-2015.
RotavirusTotal*
Esquema de Inmunización Positivo Negativo
Nº % Nº % Nº %
No Vacunados 33 16,3 100 49,3 133 65,6
Solo una Dosis 11 5,4 27 13,3 38 18,7
Vacunados 6 2,9 26 12,8 32 15,7
Total 50 26,6 153 75,4 203 100
RotavirusTotal*
Desnutrición Positivo Negativo
Nº % Nº % Nº %
Normal 37 18,8 91 46,2 128 65,0
Dé cit 14 7,1 44 22,3 58 29,4
Sobre peso 4 2,0 7 3,6 11 5,6
Total 55 27,9 142 72,1 197 100
ciones. Con respecto a los antecedentes de va-cunación indicado por los representantes de los infantes, señalaron que 32 (12,6%) tenían inmu-nidad contra el virus, donde 6(2,4%) resultaron positivo al RV, lo que no indica inefectividad de la vacuna, sino estado inmunológico susceptible del paciente, información errónea suministrada por los representantes o perdida de la cadena de frio de la vacuna. Posteriormente 133 (52,4%) expresaron no estar vacunado aumentando así el riesgo de contraer la enfermedad.
Palabras clave: rotavirus; diarrea; factores de riesgo.
Referencias
1. Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaciones de 2.009. “Vigilancia epi-demiológicas de las diarreas causadas por los rotavirus. Publicación Cientí ca Téc-nica”. Disponible en: http://www.paho.org/immunization/toolkit/resources/paho-pu-blication/ eld-guides/Vigilancia-epidemio-logica-de-diarreas-causadas-por-rotavirus.pdf?ua=1
2. Organización Panamericana de la Salud (OPS). 2007, “Vigilancia Epidemiológi-ca de diarreas causadas por rotavirus: guía práctica”. Publicación Cientí ca y Técni-ca 623 Washington. Disponible en: http://www.paho.org/immunization/toolkit/re-sources/paho-publication/field-guides/Vi-gilancia-epidemiologica-de-diarreas-causa-das-por-rotavirus.pdf?ua=1
3. González N. Infectología Clínica Pediátri-ca. 2.014 Octava Edición, Cuernavaca-Mé-xico. Editorial Mc Graw Hill Interamericana S.A.
4. González R, Rivero L. Diversidad genotípica de rotavirus grupo A: correlación entre el tipo G3 y severidad de la infección. 2.013. Valen-cia, Venezuela.” Disponible en: http://www.
scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttex-t&pid=S0535-51332013000100004&ln-g=es.
5. Maldonado A, Franco M, Blanco A, Vi-llalobos L, Martínez R, Hagel I, Gonzá-lez R, Bastardo J. Características clínicas y epidemiológicas de la infección por ro-tavirus en niños de Cumana, Venezuela. 2.010. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pi-d=S0535-51332010000400008
6. Pérez I. Vacuna de Rotavirus, Una agenda global para su desarrollo y aplicación uni-versal. 2.012. Primera Edición. Editorial Medica Internacional, pp. 105-134.
SP-020 Anticuerpos anti-Toxoplasma gondiien mujeres gestantes(Anti-toxoplasma gondii antibodies in pregnant women).
María Gómez1, Ayari Avila1, Elina Castillo2, Angelina Márquez2, María Carmona1, Mi-chelle Centeno1, Jesús Sánchez1, Mery Gue-rra1.
1Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.2Laboratorio Regional de Salud Pública del Estado [email protected]
IntroducciónLas enfermedades zoonóticas, particular-
mente las de origen parasitario constituyen un grupo importante en la actualidad, y dentro de estas se encuentra la toxoplasmosis, la cual, es una parasitosis ocasionada por el Toxoplasma gondii (T. gondii), parásito intracelular obliga-do. Las organizaciones de salud pública en al-
729 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
gunos países incluyen dentro de sus medidas sanitarias la evaluación epidemiológica de la toxoplasmosis; no obstante, la enfermedad si-gue entre las zoonosis más importantes a nivel mundial (1).
Diversas encuestas epidemiológicas reali-zadas, han puesto de mani esto la prevalencia de anticuerpos anti-T. gondii, con tasas que va-rían entre los diversos grupos poblacionales; así, se reportan las siguientes cifras globales de prevalencia: Oceanía 41,73%, Europa 31,76%, Asia 22,60%, África 19,07% y en América, se ha reportado una alta prevalencia en los EEUU, América del Sur y América Central; en países como: Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Cuba, entre otros, con una prevalencia global de un 33,90% (2).
En Venezuela la seroprevalencia promedio para T. gondii es mayor al 50% demostrado en varios estudios realizados a lo largo del territo-rio nacional: Estado Zulia 65,57%, Estado Tru-jillo 69% y Estado Lara entre 38% y 40%; esta estadística aumenta en poblaciones indígenas (2).
La biología del parásito condiciona una alta variabilidad en la prevalencia de la infección en diferentes países e incluso dentro de un mismo país, según el área geográ ca y las coordenadas ambientales y socioculturales de sus habitantes. De acuerdo con su morfología el parásito adop-ta diferentes estados según la fase de su desa-rrollo: taquizoito, bradizoito, quiste y ooquistes (3,4). En lo que corresponde a su ciclo de vida, los felinos domésticos y salvajes son los únicos hospederos de nitivos conocidos. En ellos se llevan a cabo las etapas sexuales y asexuales del ciclo biológico de T. gondii, por lo que consti-tuyen los principales reservorios. Por otra parte, la toxoplasmosis se ha diagnosticado en más de 300 especies de mamíferos, incluyendo varias especies marinas, en más de 30 aves domésticas y silvestres; en todas ellas se desarrolla el ciclo evolutivo asexual y son, por lo tanto, huéspedes
intermediarios (2). La infección humana tam-bién puede ocurrir por ingestión de carne mal cocida que tenga los quistes tisulares formados en los animales.
La transfusión de sangre, los trasplantes de órganos y la vía placentaria son otras formas de transmisión. En el hombre y en los animales diferentes a los felinos nunca ocurre la repro-ducción sexuada en el intestino, por lo tanto no eliminan ooquistes al medio ambiente (5).
En lo que se re ere a la respuesta inmune del hospedero, la toxoplasmosis en los seres hu-manos sanos es generalmente asintomática y tan solo una minoría de las infecciones en el adulto, puede manifestarse en un cuadro febril agudo con erupción maculopapular o como una toxo-plasmosis ganglionar u ocular, por el contrario, en mujeres embarazadas primo-infectadas, exis-te el riesgo de la toxoplasmosis congénita, que resulta de la transmisión transplacentaria de T. gondii, siendo generalmente, la infección asin-tomática en la madre, pero en el feto, se expresa como una enfermedad con diversos grados de severidad dependiendo del momento de la in-fección, que va desde abortos, hasta manifesta-ciones sistémicas, como prematurez con cuadro séptico y elevada mortalidad; el niño infectado también puede presentar microcefalia, hidroce-falia y calci caciones cerebrales (4).
Es importante destacar que la frecuencia de transmisión del T.gondii y la severidad de la en-fermedad para el feto o recién nacido, están in-versamente relacionadas; es decir que a mayor edad gestacional, mayor será la posibilidad de transmisión al feto, pero menor será la severidad de la toxoplasmosis en este producto de la con-cepción. El riesgo de infección fetal es de 25% en el 1er trimestre, 54% en segundo trimestre y tercer trimestre 65%, en cambio el riesgo de severidad de la enfermedad es de 75% en primer trimestre, y de 17% y 0% para segundo y tercer trimestre respectivamente (4).
En pacientes con inmunosupresión celular
730VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
es posible que la infección aguda no pueda ser controlada y evolucione a enfermedad severa o grave y en ellos es frecuente que la enfermedad se deba a una reactivación de una infección la-tente o crónica, como es el caso de los pacientes con VIH+, la forma más común de presentación es la encefalitis, aunque estas manifestaciones también pueden presentarse en pacientes con te-rapia inmunosupresora y con neoplasias malig-nas.Como se ha hecho mención anteriormente, la toxoplasmosis pasa inadvertida, y los indivi-duos desconocen el hecho de haber estado en contacto con el parásito, a esto se une el hecho de que cause severas lesiones en el feto lo cual hace imperativo el determinar a través de mé-todos inmuno-serológicos la primo-infección por toxoplasma en mujeres embarazadas, con la
nalidad de realizar adecuado tratamiento a la mujer gestante y prevenir daños por toxoplas-mosis al feto (4).
En este orden de ideas, esta investigación tiene como propósito principal detectar los an-ticuerpos anti-toxoplasma mediante la prueba de hemaglutinación indirecta en mujeres em-barazadas que asisten al laboratorio regional de salud pública, de acuerdo a su caracterización clínica-epidemiológica y de esta manera, de-mostrar el impacto que dicha enfermedad pudie-ra tener en la región y apoyar con el diagnostico de laboratorio la implementación de medidas pro lácticas y de vigilancia epidemiológica, a
n de reducir el desarrollo de la enfermedad y la transmisión congénita. Por todo lo antes men-cionado, se plantea determinar los títulos de anticuerpos anti-T. gondii en mujeres embara-zadas que asistieron al laboratorio regional de salud pública durante el periodo 2013-2014.
Materiales y métodosLa investigación realizada es de tipo des-
criptivo transversal. La población estuvo cons-tituido por embarazadas que acudieron al La-boratorio Regional de Salud Pública del Estado
Zulia, durante el período 2013-2014, para reali-zarse las pruebas del per l prenatal especial que incluye la investigación de la toxoplasmosis, representando un total de 8.439 embarazadas (año 2.013: 4.632 y año 2.014:3.807). De estas, resultaron con títulos reactivos de anticuerpos anti- T. gondii 1.657 mujeres gestantes de di-ferentes trimestres de embarazo y distintas lo-calidades de la región Zuliana, con edades que comprendían desde los 14 años de edad hasta los 50 años.
La muestra utilizada fue suero obtenido por punción venosa, no se utilizaron aditivos ni con-servadores, las muestras con hemólisis o hiper-lipemia fueron repetidas, debido a que pueden ser causa de resultados erróneos, las cuales se procesaron por el método de Hemaglutinación indirecta, el cual se basa en la propiedad que tienen los anticuerpos anti- T. gondii de produ-cir aglutinación en presencia de glóbulos rojos sensibilizados con antígenos citoplasmáticos y de membrana del parasito (6).
Dentro de las técnicas inmunológicas, la HAI es considerada un método con able para la determinación de anticuerpos especí cos. No obstante, sus resultados, al igual que los de cual-quier método serológico, sólo constituyen un dato auxiliar para el diagnóstico. Es por esta ra-zón, que los informes deben ser considerados en términos de probabilidad, en este caso, mayor o menor probabilidad de parasitosis por T. gon-dii. Se consideran presumiblemente parasitados aquellos individuos cuyos sueros son reactivos en diluciones mayores o iguales a 1/16. Títulos de 1/64 y 1/128 son de importancia clínica cues-tionable para propósito diagnostico; algunos títulos en estas diluciones pueden representar infecciones pasadas con anticuerpos en descen-so y pueden ser signi cantes para propósitos epidemiológicos; en cuanto a los títulos 1/256 y 1/512 pueden ser sugestivos de infecciones pa-sadas y títulos de 1/1024 en adelante son consi-derados indicadores de infección reciente, mul-
731 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
tiplicación persistente del parasito o reinfección (6).
El análisis estadístico fue realizado a par-tir de los datos obtenidos de las pruebas sero-lógicas y de la información recolectada de cada participante (edad, meses de gestación, contacto con animales, número de embarazos, abortos), se expresaron en valores absolutos y porcenta-jes. Para la representación de los datos se utili-zaron tablas. Los datos obtenidos de las pruebas serológicas fue información recolectada en la
cha epidemiológica con los datos personales de cada participante, estos fueron ordenados y analizados estadísticamente mediante el progra-ma de SPSS statistics (versión 19). Se aplicaron medidas de estadísticas descriptivas como las tablas de frecuencia.
Resultados y discusiónSe analizaron un total de 1657 mujeres em-
barazadas que acudieron al laboratorio regional de Salud Pública, para control de laboratorio prenatal que incluye la detección de anticuerpos contra Toxoplasma gondii. La (Tabla I) muestra títulos de anticuerpos contra T. gondii de 1/64 a 1/4096 en los cuales un 21,2% (352) arroja-ron resultados con un título de 1/512, seguido de un 16,8% (278) que resultaron con títulos de 1/4096 y en tercer lugar, un 16,4% (271) del total presentaron títulos de 1/2048.
También en la (Tabla I), se aprecia una ele-vada prevalencia de anticuerpos anti-Toxoplas-ma gondii en mujeres embarazada. El 48,8% de las gestantes estudiadas, presentaron títulos en-tre 1:1024-1:4096 indicativo de infecciones re-cientes o activas. Estas cifras causan preocupa-ción por el riesgo que presenta el feto de sufrir secuelas ocasionadas por la infección, dado que de 39-50% de las mujeres embarazadas primo infectadas y no tratadas pueden transmitir la in-fección al feto.
Así mismo, se pudo evidenciar que de las 1657 embarazadas, El 31.6% presento títulos
entre 1:256-1:512 que representan infecciones auto resueltas, las cuales deben tener un segui-miento y control para evitar reinfecciones. Con un menor porcentaje de 19.6% embarazadas con títulos entre 1:64 – 1:128 que son considerados de menor importancia,
dado que estos títulos representan infec-ciones pasadas con anticuerpos en descenso, teniendo importancia para propósitos epidemio-lógicos.
En la (Tabla II) se presenta la detección de anticuerpos contra T. gondii de acuerdo al tri-mestre de gestación, se observa que el mayor porcentaje de mujeres embarazadas que asistie-ron al Laboratorio Regional de Salud Pública del 2.013-2.014, se encuentran con el más alto porcentaje de 48.0% (796) en el segundo trimes-tre, luego en segundo lugar con un 31.1 % (515) se encuentran en el primer trimestre, mientras que con una minoría del 20.9% (346) lo ocupan las mujeres gestantes en el tercer trimestre.
En base a los porcentajes obtenidos en esta investigación, se denota que existe un alto ries-go de toxoplasmosis congénita, dado a que la mayoría de las gestantes tienen títulos elevados en el primer y segundo trimestre; la placenta es un tejido clave en la relación de la madre y el feto, no solo por su función tró ca, sino también porque proporciona la tolerancia inmunológica necesaria para la gestación.
Es importante resaltar, que la barrera mater-no-fetal es más e caz durante el primer trimes-tre de gestación, pero a medida que avanza el embarazo este riesgo de transmisión aumenta debido a que la barrera se hace menos compe-tente al paso del parásito, ello contrasta con el riesgo de severidad de la enfermedad, ya que las secuelas de la infección son más probables durante los primeros meses de embarazo y des-ciende en los últimos trimestres.
En la (Tabla III) se observa que de las 1657 mujeres embarazadas con edades comprendidas desde los 14 hasta los 50 años de edad, el mayor
732VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
733 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA IANTICUERPOS CONTRA TOXOPLASMA GONDII EN MUJERES EMBARAZADAS
SEGÚN TÍTULO DE HEMAGLUTINACIÓN INDIRECTA. 2013-2014.
TABLA IIDETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA TOXOPLASMA GONDII EN MUJERES
EMBARAZADAS SEGÚN EL TRIMESTRE DE GESTACIÓN. 2013-2014. ESTADO ZULIA.
TABLA IIIANTICUERPOS CONTRA TOXOPLASMA GONDII
EN MUJERES EMBARAZADAS SEGÚN SU EDAD. 2013-2104.
Anticuerpos Anti-T.gondiiTítulo Numero Porcentaje1/64 109 6,6 1/128 215 13.0 1/256 173 10.4 1/512 352 21.2 1/1024 259 15.6 1/2048 271 16.4 1/4096 278 16.8Total 1657 100
Trimestre de gestación N° %I trimestre 515 31.1II trimestre 796 48.0 III trimestre 346 20.9
Edad Rango N° %14-23 730 44.1%24-33 707 42.7%34-43 214 12.9%44-53 6 0.3%Total 1657 100%
porcentaje en frecuencia lo representa el rango desde los 14 hasta los 33 años de edad, y el ran-go de 14-23 años tiene un total de 44.1% (730), seguido del segundo rango de 24-33 años con un total de 42.7% (707).
Este resultado alerta sobre el riesgo que co-rren las mujeres comprendidas en este rango de edad, de transmitir la infección a sus hijos, de-bido a que las posibilidades de embarazos son mayores por coincidir con la etapa de fertilidad y actividad sexual en las mujeres de la región. Además, se debe tomar en cuenta que las com-plicaciones obstetricias son la tercera causa de muerte de las mujeres de 15 a 19 años de edad.
ConclusionesLos títulos de anticuerpos contra Toxoplas-
ma gondii en gestantes seropositivas con la mayor frecuencia fue a partir de 1/512, lo cual resulta de importancia epidemiológica y clíni-ca. De acuerdo al trimestre de gestación, la ma-yor frecuencia de anticuerpos anti-Toxoplasma gondii se encontró entre el primer y segundo tri-mestre de embarazo y según el grupo etario, se detectó la mayor frecuencia de los anticuerpos anti-Toxoplasma gondii, en el rango de edad de 14-23 años.
Palabras clave: toxoplasmosis; anticuerpos an-ti-T. gondii; embarazo.
Referencias
1. Vivenzio M. Anticuerpos ANTI-Toxoplas-ma gondii en adolescentes embarazadas. 2013. Trabajo especial de grado presentado ante la división de estudios para graduados de la facultad de medicina de la Universidad del Zulia, para optar al Título de especialista en Obstetricia y Ginecología.
2. Díaz L, Zambrano B, Chacón G, Rocha A, Díaz S. Toxoplasmosis y embarazo. Rev Obstet Ginecol Venez. 2010. v.70 n.3 Ca-
racas sep. Citado el: 10/09/15 Disponible en: http://www.scielo.org.ve/pdf/og/v70n3/art06.pdf
3. Romero R. Microbiología y Parasitología Humana, bases etiológicas de las enferme-dades infecciosas y parasitarias. 2007. 3ra edición, Chapultepec México, editorial mé-dica panamericana, p1457. Disponible en: https://www.medicapanamericana/ romero-cabello.
4. Pérez E, González V, Romero P. Determi-nación de la presencia de inmunoglobulinas IgG e IgM en infección por Toxoplasma gon-dii en mujeres de 15 a 45 años que consultan la Unidad de Salud de Concepción Batres departamento de Usulután, periodo de agos-to a septiembre de 2012. 2012. (Doctoral dissertation, Universidad de el Salvador).
5. Botero D, Restrepo M. Parasitosis huma-nas: incluye animales venonosos y ponzo-ñosos. 2012. 5ta edición. Edit. Corporación para investigaciones clínicas. Medellín, Co-lombia. p. 353-357.
6. Wiener lab. Prueba de Hemaglutinación In-directa para la detección de anticuerpo con-tra el Toxoplasma gondii. (Toxotest). 2000. Disponible en: https://www.wiener-lab.com.ar.
SP-021 Conocimiento sobre los riesgos del embarazo en las adolescentes de 12 a 17 años de la población Añu de Santa Rosa de Agua(Knowledge about the risks of pregnancy in adolescents aged 12 to 17 years of the population of Santa Rosa de Añu).
Noris Acosta1, Maryerling León2, María Guerra2, Enmanuel Larreal2, Néstor Leal2, Liliam González1, Diego Muñoz1 y María Da-
734VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
niela Marquez1.
1Profesores del Departamento de Salud Pública Integral, Escuela de Medicina, Fa-cultad de Medicina, Universidad del Zulia, Venezuela.2Medicos [email protected]
IntroducciónSegún la OMS precisa la adolescencia como
“el periodo comprendido entre los 10 y 19 años durante el cual el individuo adquiere la capa-cidad reproductiva, transita los patrones psico-lógicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica”; Es una época caracterizada por la aparición de la pubertad, el establecimiento de la independencia de los pa-dres, la búsqueda de la identidad y el desarrollo de procesos cognoscitivos. A medida, que los adolescentes experimentan estos cambios, pue-den probar muchos comportamientos de riesgo entre los que se encuentran la actividad sexual. Todo ello hace que el nal de dicha etapa de la vida no pueda ser fácilmente identi cado pues ello dependa de múltiples factores (1). Una im-portante característica de esta etapa es la madu-ración sexual y la aparición de los caracteres se-xuales secundarios, que preceden a la madurez psicosocial; estos rasgos, unidos a la escasa o desvirtuada educación sobre salud sexual y re-productiva, posibilitan que los adolescentes se crean aptos para concebir un embarazo, por lo que se considera este período como de riesgo en la salud reproductiva, pudiendo dar lugar a una maternidad a temprana edad, siendo esta una condición para la que no están preparados los adolescentes.
Es por esto que, se debe prestar especial atención a la prevención del embarazo a tem-prana edad, a los embarazos repetidos y a las infecciones de transmisión sexual, en especial al VIH/SIDA.
Con respecto al embarazo en la adolescen-cia, no solo es un riesgo para la salud de este grupo etario, sino que también afecta el área social y económica de los jóvenes, quienes ge-neralmente se ven obligados a abandonar sus estudios con la nalidad de asumir grandes res-ponsabilidades en la atención del recién nacido o ingresan sin ninguna preparación al mercado laboral informal, disminuyendo las probabili-dades de alcanzar un nivel educativo adecuado, incrementando la exclusión social y el ingreso al círculo vicioso de la pobreza.
Debido a su trascendencia, la atención a la salud sexual y reproductiva de los y las adoles-centes es una prioridad en el país, educar sobre los comportamientos sexuales y la sexualidad en general, puede ser determinante del futuro de los jóvenes.
Por tanto, desde la Conferencia Internacio-nal de Población y Desarrollo, se reconoce a la población adolescente como un grupo que pre-senta características particulares que requieren una atención especí ca, por lo que debería fa-cilitarse a los adolescentes información y servi-cios que les ayuden a comprender su sexualidad y a protegerse contra los embarazos no desea-dos, las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo subsiguiente de infecundidad. Incluye la educación a los hombres jóvenes para que respeten la libre determinación de las mujeres y compartan con ellas la responsabilidad en lo que corresponde a sexualidad y la procreación (2).
Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas plantea que a nivel mundial la probabili-dad de que las jóvenes entre 15 y 19 años mue-ran durante el embarazo o el parto, es el doble de las de las mujeres con más de veinte años. Ese riesgo es cinco veces mayor en el caso de las niñas menores de 15 años. Igualmente, la OMS (3) estima que el riesgo de morir a consecuencia de problemas relacionados con el embarazo es el doble para las mujeres entre 15 a 19 años, que para las mujeres de 20 a 24 años y para las de
735 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
10 a 14 años, las tasas de mortalidad materna pueden llegar a superar hasta cinco veces la de las mujeres embarazadas que tienen entre 20 a 24 años.
En Venezuela, según las proyecciones de po-blación difundidas por el Instituto Nacional de Estadísticas, con base en el Censo de Población y Vivienda 2001, en 2010, la población alcanzó casi los 29 millones de habitantes, de los cuales 50.2% son hombres y 49.8% mujeres. Los ni-ños, niñas y adolescentes representan el 35% de la población total, lo que indica que el país sigue conservando una estructura predominantemente joven. La fecundidad adolescente también me-rece especial atención, pues en 2001 la tasa era de 89 hijos por mil mujeres con edades entre los 15 y 19 años, contra 89.4 hijos en el INE 2009 (4).
El embarazo adolescente representó el 23,4% (138.713) de todos los nacimientos de 2009. De estos, 7.737 ocurrieron en madres menores de 15 años. El porcentaje de madres adolescentes es de 23,4; la tasa de fecundidad entre 1 y 19 años por mil mujeres es de 89,4 en comparación con una tasa global de fecundidad de 2,9 UNICEF (5).
Se realiza el presente estudio con el objetivo de determinar los conocimientos sobre los fac-tores riesgos del embarazo en las adolescentes de 12 a17 años de la población Añu de Santa Rosa de Agua, ubicada en la parroquia Coqui-vacoa del municipio Maracaibo durante los años 2014-2016.
Materiales y MétodoSe realizó entre 2014 a 2016 una investiga-
ción de tipo descriptiva, con un diseño trans-versal no experimental. La población estuvo conformada por 143 adolescentes entre 12 y 17 años, que viven en el Barrio Santa Rosa de Agua, en la parroquia Coquivacoa, ubicada en el municipio Maracaibo del Estado Zulia. De esta población se seleccionó una muestra pro-
babilista, cuyo tamaño se calculó a través de la Formula de Sierra, total 59 adolescentes; mues-treo aleatorio simple. A cada adolescente rmó el consentimiento informado, antes del inicio de recolección de información. Para la recolec-ción de la información se escogió como técnica la encuesta, el instrumento fue un cuestionario estructurado, con preguntas cerradas de unies-cogencia, elaborado para la presente investiga-ción, el instrumento fue validado a través de un instrumento de medición entregado a un panel de tres (3) expertos. La con abilidad se deter-minó luego de realizar una prueba piloto, en la que se aplicó el cuestionario a otra población de adolescentes con iguales características, en 2 oportunidades diferentes con días de diferencia. Al medir la con abilidad con el índice de Alfa Cronback, el resultado obtenido fue una con a-bilidad de 92%. Para el análisis e interpretación de los resultados se utilizaron el método estadís-tico para la medición del grado de concordancia. Los resultados se presentan en cuadros, cuya información resume el conocimiento en cifras absolutas y en porcentajes.
ResultadosEn la (Tabla I) entre las adolescentes inclui-
das en el estudio, casi la mitad, 42,4 % están en-tre los 14 a 15 años, en segundo término, están las adolescentes 16 a 17 años con un 33,8 % y en un porcentaje menor, las adolescentes de 12 a 13 años con 23, 8%. En la (Tabla II) se observa el conocimiento sobre el embarazo en adoles-centes, se observó un predominio del conoci-miento bajo con un 49,1 %. Seguido de alto y medio con un 27,1% y 23,8% respectivamente. En la (Tabla III) sobre el conocimiento sobre la forma de prevenir embarazos en la adolescencia se puede ver que el 72,8 % de los encuestados tenían un conocimiento bajo, solo un 6,8% tenía un alto conocimiento. En la (Tabla IV) con rela-ción al conocimiento de los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos, el 64,4 % tenían
736VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
737 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA IDISTRIBUCIÓN DE LAS ADOLESCENTES SEGÚN LA EDAD
TABLA IICONOCIMIENTO SOBRE EL SIGNIFICADO DE EMBARAZO EN ADOLESCENTE
TABLA IIICONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES
TABLA IVCONOCIMIENTO SOBRE ANTICONCEPTIVOS QUE TIENE LAS ADOLESCENTES
Edad Adolecentes según grupo etarioN° %
12 a 13 14 23,814 a15 25 42,416 a 17 20 33,8Total 59 100
Signi cado N° %Alto 16 27,1
Medio 14 23,8Bajo 29 49,1Total 59 100
Prevención N° %Alto 4 6,8
Medio 12 20,4Bajo 43 72,8Total 59 100
Métodos AnticonceptivosN° %
Alto 4 6,8Medio 17 28,8Bajo 38 64,4Total 59 100
un conocimiento bajo, 28,8 % medio y solo un 6,8% alto.
En la (Tabla V) el conocimientos que tenían los adolescentes sobre los riesgos sociales para embarazo en este ciclo de vida, se mantiene el predominio del conocimiento bajo antes de la intervención educativa en un 72,9%, subiendo a medio en un 59,3% posteriormente a la inter-vención, el conocimiento alto sobre el tema su-bió a un 25,4%.
DiscusiónEn relación a la prevención del embarazo
Casadiego (6) reporto que el 100% de los ado-lescentes encuestados sabían cómo prevenirlo, a diferencia de este trabajo donde la mayoría tenía bajo conocimiento del tema. Gómez (7), reporto que casi un 60% de su muestra mani-festó que se podía prevenir un embarazo y una infección de transmisión sexual con el uso de métodos anticonceptivos. Más del 60% de los adolescentes del presente estudio tenían entre un bajo y medio conocimiento sobre métodos anticonceptivos. Las adolescentes del presente estudio no reconocieron estos riesgos. Se puede concluir que la edad predominante fue 14 años y se evidenció que el conocimiento sobre todas las
variables vinculadas con el riesgo del embarazo en la adolescencia fue bajo sobre signi cado del embarazo, prevención, uso de anticonceptivos, factores de riesgo.
En vista de los resultados del estudio se rea-lizan las siguientes recomendaciones: Realizar un programa educativo, con la nalidad de au-mentar el conocimiento sobre el embarazo en la adolescencia y sus riesgos, con la participación de los padres y representantes de las adolescen-tes. Realizar sesiones de educación para la salud en los liceos del sector, dos veces durante el año académico, especialmente con los estudiantes de los primeros años. Colocar información so-bre prevención de los factores de riesgo de em-barazo en adolescentes en carteleras a la vista de los usuarios del Centro de salud de la localidad.
Palabras clave: conocimiento; embarazo; ado-lescente.
Referencias
1. Alarcón Argota, R., Coello Larrea, J., Ca-brera García, J., Monier Despeine, G. Factores que in uyen en el embarazo en la adolescencia. 2009. Disponible en scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-d=S0864.
738VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
TABLA VCONOCIMIENTO SOBRE LOS FACTORES DE RIESGOS PARA EMBARAZO
EN ADOLESCENTEFactores riesgos Antes Después
N° % N° %Alto 6 10,2 15 25,4
Medio 10 16,9 35 59,3Bajo 43 72,9 9 15,3Total 59 100 59 100
2. UNFPA. Fondo de Población de las Na-ciones Unidas en Venezuela. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Pobla-ción y el Desarrollo. 1994. El Cairo.
3. Organización Mundial de la Salud. Bole-tín de la Organización Mundial de la Salud. Embarazo en adolescentes: un problema culturalmente complejo. Publicado junio 2009.
4. Instituto Nacional de Estadística, INE Info v2.0. (2011). Resumen de Indicado-res Socioeconómicos. Disponible en: http://www.ineinfo.ine.gob.ve.
5. UNICEF. 2010. Segundo informe de país. Situación de los derechos de la niñez, http://www.unicef.org/venezuela/spanish/over-view_4200.htm.
6. Casadiego, W. 2014. Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en un grupo de adolescentes. Trabajo Especial de Grado presentado ante la Dirección de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo para optar al tí-tulo de Especialista en Salud y Desarrollo de Adolescentes. Valencia, Venezuela junio. 35-40.
7. Gómez, A. 2013. Conocimientos, actitudes y prácticas en relación a la sexualidad en adolescentes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Técnica Perú BIRF “República del Ecuador” del distrito de Villa María del Triunfo, 2011.Lima-Perú. 54-78.
SP-022 Lepra: un problema de salud pública en el Zulia(Leprosy: a problem of public health in Zulia).
Liliam González1; Maryerling León2, María Guerra2, Enmanuel Larreal2, Nestor Leal2, Noris Acosta1, Diego Muñoz1, María Mar-quez2.
1Profesores del Departamento de Salud Pú-blica Integral, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad del Zu-lia, Venezuela.2Medicos [email protected]
IntroducciónLa lepra es una enfermedad crónica infeccio-
sa, transmisible, incluida dentro de las enferme-dades granulomatosas, producida por bacterias, un bacilo intracelular obligatorio, del género Mycobacterium, M. leprae y M. lepromatosis(1). Es no hereditaria, curable y controlable que infecta a la piel y los nervios periféricos, produ-ce deformidades incapacitantes.
Las manifestaciones clínicas e histopato-lógicas dependen de la capacidad inmunológi-ca del paciente en el momento de la infección o durante el desarrollo de la evolución natural de la misma. El diagnóstico actual se basa en 3 signos cardinales señalados por la Organización Mundial de la Salud, lesiones en la piel de tipo parches hipopigmentados o eritematosos con pérdida de sensibilidad, engrosamiento de los nervios periféricos y presencia de bacilos áci-do alcohol resistentes en la baciloscopia o en la biopsia de piel (Britton y Lockwood, 2004) (2).
La bacteria M. leprae fue descubierta por el médico noruego Gerhard Armauer Hansen (1874), por lo cual se le denomina bacilo de Hansen; mientras que M. lepromatosis fue iden-ti cada más recientemente en el año 2008 en la
739 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
Universidad de Texas. La Lepra es una enfermedad que se cura
con un tratamiento especí co, en 1982 la Or-ganización Mundial de la Salud recomendó un tratamiento mediante el uso de fármacos de ac-ción múltiple para tratar la lepra, lo que redujo los casos en un 97% a nivel mundial. El TMM consiste en la administración de 2 o 3 fármacos: dapsona y rifampicina para todos los pacientes, a los que se añade clofazimina en caso de en-fermedad multibacilar. Esta combinación elimi-na el bacilo y logra la curación. Con el n de simpli car el tratamiento la OMS acuerda que según criterios bacteriológicos los pacientes se clasi can en Paucibacilares y Multibacilares, es decir, si se detectan o no bacilos a la Bacilosco-pia o la biopsia de piel (3).
La eliminación mundial de la lepra como problema de salud pública (por eliminación de la lepra como problema de salud pública se en-tiende conseguir una tasa de prevalencia regis-trada de menos de 1 caso por 10 000 habitantes) se alcanzó en el año 2000. A lo largo de los úl-timos 20 años, se ha tratado con el tratamiento multimedicamentoso a más de 16 millones de pacientes con lepra (3).
La prevalencia mundial de la lepra a nales de 2014 era de 175 554 casos (0,24 casos por 10 000). El número de nuevos casos noti cados en el mundo en 2014 fue de 213 899 (0,3 por 10 000 personas), frente a los 215 656 de 2013 y los 232 857 de 2012 (3).
Los informes o ciales procedentes de 103 países de 5 regiones de la OMS, la prevalencia mundial de la lepra registrada a nales de 2013 fue de 180 618 casos, mientras que el número de casos nuevos noti cados en el mundo ese mismo año fue de 215 656, en comparación con 232 857 en 2012 y 226 626 en 2011. El número de nuevos casos indica el grado de continuación de la transmisión de la infección en la comuni-dad. Las estadísticas mundiales revelan que 200 808 (94%) de los nuevos casos se noti caron en
13 países con más de 1000 nuevos casos cada uno, y que en el resto del mundo solo se noti -có el 6% restante. Analizando las 6 regiones de la OMS, la prevalencia registrada mundial de la lepra a nales de 2015 era de 176 176 casos, y ese mismo año se noti caron aproximadamente 211 973 nuevos casos (3).
Todavía quedan focos de gran endemicidad en algunas zonas de muchos países, incluidos países que noti can menos de 1000 nuevos ca-sos. Algunas de estas zonas muestran tasas muy elevadas de noti cación de nuevos casos y pue-den seguir teniendo una transmisión intensa. El diagnóstico y tratamiento de la enfermedad se han visto facilitados por la integración de los servicios básicos contra la lepra en los servicios sanitarios generales.
La detección de todos los casos en cada co-munidad y la compleción del tratamiento mul-timedicamentoso prescrito eran los principios básicos de la Estrategia mundial mejorada para reducir la carga de morbilidad debida a la lepra: 2011-2015. La OMS ha presentado en 2016 una nueva estrategia mundial, la Estrategia Mundial contra la Lepra 2016-2020: avancemos rápida-mente hacia un mundo sin lepra, cuyo objetivo es reforzar las medidas de control de la enferme-dad y evitar las discapacidades, sobre todo entre los niños afectados de los países endémicos (3).
Esta estrategia hace hincapié en la necesidad de mantener los conocimientos especializados y aumentar el número de personal capacitado para atender esta enfermedad con el n de mejorar la participación de los afectados en los servicios de atención a la lepra y reducir las deformidades visibles (también llamadas discapacidades de grado 2), así como la estigmatización relacio-nada con la enfermedad. La estrategia también aboga un compromiso político renovado y una mejor coordinación entre los asociados, además de destacar la importancia de la investigación y la mejora de la recopilación y análisis de datos.
En el Estado Zulia no se cuenta con datos
740VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
recientes de morbilidad sobre esta problemática, por lo que de manera acuciosa se decide iniciar la presente investigación, logrando recaudar información estadística o cial solo de los años 2012 a 2014. Es necesario identi car los indi-viduos vulnerables, con estilos de vida no salu-dable, así como también factores de riesgo a n de plantear medidas de prevención y promoción como parte de la atención primaria de salud, a
n de minimizar las repercusiones psicológi-cas, dermatológicas, neurológicas y sociales las cuales juegan un papel signi cativo en la mor-bilidad asociada a la enfermedad siendo estas prevenibles y tratables. Se decide realizar la pre-sente investigación con el objetivo de analizar el comportamiento clínico y epidemiológico de la Lepra en el estado Zulia durante el período 2012 a 2014.
Materiales y MétodosSe realizó una investigación descriptiva, no
experimental y transversal cuya población estu-vo representada por los Formularios de Registro de los casos de Lepra, del Programa de Derma-tología Sanitaria de la Secretaría de Salud del Estado Zulia, correspondiente a los años 2012 2013 y 2014. En total hubo 165 registros de ca-sos para ese período, provenientes del total de municipios del estado Zulia y todos los casos fueron analizados. Se elaboró una tabla de re-gistro de la información contenida exactamente en las chas. Los resultados se presentaron en tablas y grá cos de distribución de frecuencias.
Resultados y discusiónEn la (Tabla I) se evidencia que el número
de casos de Lepra registrados en el Estado Zu-lia durante el año 2012 fueron 95 casos, de los cuales la forma clínica más frecuente es Lepra Lepromatosa (LL: 40,0%), seguida de Border-line Lepromatoso (BL: 23,1%). Durante el 2013 el número de casos fue de 37 y la forma clínica con mayor porcentaje fue la LL con 38%, se-
guida de la BL con un 29,7%. Para 2014 se pre-sentó el menor número de casos, 33, ubicándo-se el mayor porcentaje en la LL con un 27,2%, seguida de la BL con un 27,2%. Se evidencia entonces que los casos disminuyeron cada año. Al comparar estos resultados con los del trabajo de Maita (4). La frecuencia fue mayor para Le-pra Lepromatosa, igual que en el presente, esto coincide con estadísticas internacionales Pérez (5). (Tabla II)
La prevalencia de la Lepra para el 2012 se caracterizó por un 3,1 x 100.000 hab; durante el 2013 fue de 1,2 x 100.000 hab y para el 2014 de 1,9 x 100.000 hab. Lo que signi ca que la prevalencia mayor fue en el 2012 y la menor en el 2013; además que para los años 2013 y 2014 disminuyó la prevalencia de la Lepra en el esta-do Zulia. En el estudio de Maita (4). (Fig.1). La incidencia de la enfermedad tuvo uctuaciones, en el presente trabajo los casos disminuyeron pero la tasa más alta fue el primer año del aná-lisis y la más baja el segundo año para volver a incrementarse. Es difícil analizar la tendencia en un período tan corto. Si esta prevalencia se compara con el objetivo de la OMS (3), para la eliminación de la Lepra, el cual es de menos de 1 caso por 10,000 habitantes, es evidente que se encuentra por debajo de esa meta.
En todos los años los hombres resulta-ron más afectados que las mujeres, en 2012 el 68,4%, en 2013 el 72,9% y en 2014 el 57,5%; el mayor número de hombres afectados ocurrió en el año 2013. (Tabla III). Este resultado coincide con el realizado por Maita (4), en el cual no solo predominan los hombres sino además los ma-yores de 50 años. En el estudio de Rodríguez, Díaz y Hernández (6), la razón de casos según sexo fue de 1,5 hombres por cada mujer, en el presente estudio fue parecido. En la (Tabla IV) todos los años predominaron las edades de 15 y más años, para el 2012 hubo 96,8%, para el 2013 97,2% y para el 2014 un 90%. En el estu-dio de Maita (4), los mayores de 50 años fue el
741 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
742VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
TABLA IDISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE LEPRA SEGÚN FORMAS CLÍNICAS,
ESTADO ZULIA. 2012-2014
TABLA IIPREVALENCIA DE LEPRA EN EL ESTADO ZULIA DURANTE EL
PERIODO 2012-2014
TABLA IIICASOS DE LEPRA SEGÚN SEXO. ESTADO ZULIA,
PERIODO 2012 - 2014
Formas Clínicas 2012 2013 2014N° casos % N° casos % N° casos %
LL 38 40,0 14 37,8 9 27,2BL 22 23,2 11 29,7 9 27,2BB 11 11,6 2 5,4 4 12,1BT 20 21,0 9 24,3 7 21,2LI 2 2,1 0 0 1 3LT 2 2,1 1 2,7 3 9,0
Total 95 100 37 100 33 100
Años Nº de Casos Habitantes Prevalencia2012 95 3.046.107 3,12013 37 3007.586 1,22014 33 3.006.956 1,0
Años Sexo TotalM % F % No %
2012 65 68,4 30 31,5 95 100,02013 27 72,9 10 27,0 37 100.02014 19 57,5 14 42 33 100,0
(LL) Lepra Lepromatosa, (BL) Borderline Lepromatosa, (BB) Borderline Borderline, (BT) Borderline Tuberculoide, (LI) Lepra Indeterminada, (LT) Lepra Tuberculoide
grupo etario más afectado, en el presente trabajo se agruparon solo en 2 clases por ser esta la in-formación aportada o cialmente; sin poder rea-lizar comparaciones pares, se coincide en que hay pocos casos en personas jóvenes.
ConclusionesHubo más casos de Lepra en el 2012 y la
Lepra Lepromatosa fue la forma clínica más fre-cuente en cada año. Así mismo la tasa de preva-lencia más alta se ubicó en 2012. Con respecto al sexo fue más frecuente en hombre y en rela-ción a la edad en los mayores de 15 años, com-portamiento observado en cada uno de los años analizados.
Palabras clave: Lepra; formas clínicas; fre-cuencia; Zulia.
Referencias
1. Han XY, Sizer KC, Thompson EJ, Kaban-ja J, Li J, Hu P. et al. Comparative sequen-ce analysis of Mycobacterium leprae and the new leprosy-causing Mycobacterium lepro-matosis. J Bacteriol. 2009;191:6067-6074.
2. Britton WJ, Lockwood DN. Leprosy. The Lancet. 2004. No 363:1209-1219.
3. Organización Mundial de la salud. 2016. Estrategia mundial de eliminación de la le-pra 2016-2020: Acelerar la acción hacia un mundo sin lepra. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208824/9/9789290225195-SPA.pdf.
4. Maita X., Mejía L., Marañon L. y San-tander A. Comportamiento Clínico-Epide-miológico de la Lepra en el departamento de Cochabamba durante la década 2000-2010. Rev Cient Cienc Méd. .2012. 15(1).
5. Pérez J., Gutierrez N, Alejandrina Z.,
743 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA IVCASOS DE LEPRA SEGÚN EDAD. ESTADO ZULIA PERIODO 2012-2014Años Edad Total
0-14 años 15 y mas No %2012 3 3.1 92 96,8 95 100,02013 1 2,7 36 97,2 37 100.02014 3 3.1 30 90 33 100,0
Prevalencia de lepra en el estado Zulia durante el periodo2012-2014.Fig. 1.
Bernall E, Hechavarria M. Comporta-miento clínico-epidemiológico de la Lepra en el municipio Morón durante el quinque-nio 2004-2008. Medi-Ciego; 2009; 15(2).
6. Rodríguez E., Díaz O y Hernández G. Vi-gilancia de la lepra en España y situación mundial. Boletín epidemiológico sema-nal.2013. 21(1): 1-13.
SP-023 Detección de parásitos en muestras de heces en niños de 0 a 5 años en una zona rural del estado Falcón(Detection of parasites in stool samples in children 0 to 5 years in a rural area of Falcón state).
Alonso Ricardo, Castro Lulibeth, Medina Ál-varo, Medina Zoraida.
Unidad de Investigaciones en Microbiolo-gía Ambiental, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del [email protected]
Las enteroparasitosis son entidades infec-ciosas causadas principalmente por la ingesta de quistes de protozoarios y huevos o larvas de helmintos constituyendo un problema de salud pública a nivel mundial. Su frecuencia es dife-rente entre países, estados y poblaciones; sin embargo su prevalencia se acentúa principal-mente en niños, adulto mayor y personas con sistema inmunológico deprimido. Esta investi-gación se basó en detectar parásitos en muestras de heces en niños de 0 a 5 años en una zona rural del Estado Falcón. El criterio metodológico uti-lizado fue la técnica de Kato Katz para la detec-ción de helmintos, el examen directo con lugol y solución siológica para la detección de proto-zoarios en la cual se analizaron una totalidad de
37 muestras. Los resultados obtenidos revelaron en la técnica de Kato Katz 0% de presencia de helmintos; en el examen directo se observó la ausencia de protozoarios en un (47,37%), la pre-sencia de Blastocystis spp en un (34,21%), se-guido de Quistes de Endolimax nana (10,53%), Quistes del complejo Entamoeba histolytica/ disparr (5,23%) y Quistes de Entamoeba coli(2,63%). Es necesaria la valoración de estos pa-rásitos en zonas rurales ya que la misma con-tribuye al control y prevención de infestaciones parasitarias.
Palabras clave: parásitos; heces; niños; Falcón.
SP-024 Flúor en el agua: un problema de salud bucalcolectiva(Fluor in water: a collective oral health problem).
José Castellano, Yrma Santana, Tomas Quin-tero, Gusmelia Fuenmayor, Ivette Suárez, Mary Rincón, Irmary Santana, Valeria Gu-tiérrez.
Instituto de Investigaciones. Facultad de Odontología. Universidad del Zulia. [email protected]
IntroducciónDurante el siglo XX el úor fue considerado
desde un elemento perjudicial para la salud, al principal responsable de la reducción de la ca-ries en los países industrializados (1). Más aun, como un elemento indispensable para la salud bucal de la población.
Sin embargo, cuando se exceden las dosis de úor se obtiene efectos colaterales. En el caso especí co de la salud bucal, el consumo
744VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
en exceso de iones de úor en las mujeres en el periodo de gestación produce daños irrever-sibles en la dentición primaria y permanente de la población, al igual que el consumo a edades tempranas.
Así pues, el agua con altas concentracio-nes de úor puede llegar a convertirse en un factor perjudicial, que favorece la aparición de
uorosis dental en la población; especialmente, combinada con el consumo de otros produc-tos uorados (2). En este sentido, la ingesta de
uoruros por un periodo de tiempo prolongado en concentraciones altas durante la formación del esmalte dental, puede afectar las funciones de los ameloblastos alterando los mecanismos de mineralización del diente, llevando a lo que hoy se conoce como Fluorosis dental (3).
La uorosis dental, es un defecto en la for-mación del esmalte por altas concentraciones de
úor, que se puede dar desde la gestación y a lo largo de los períodos de desarrollo del diente. La gravedad dependerá de la concentración de
úor ingerida y la duración de la exposición (4).La Organización Mundial de la Salud, re-
ere que la uorosis dental, se ha detectado en mayor proporción en zonas cuyas aguas de con-sumo tiene úor en concentraciones mayores de 1 parte por millón (ppm) ó 0,5/1-F- siendo este valor máximo recomendado por esta organiza-ción (5). Es importante considerar que en Vene-zuela, no existe vigilancia epidemiológica de las diferentes concentraciones de úor natural en las aguas, que pudiera traer como consecuencia el desconocimiento de la realidad de esta con-dición y además di culta el control de la con-centración adecuada de úor en la población. Lo cual adquiere relevancia si se considera que la falta de un control adecuado en esta materia puede llevar a la población a niveles de toxici-dad crónica de úor, causando uorosis dental y esqueletal.
Basados en las consideraciones antes seña-ladas, este estudio pretende evidenciar que el
agua de consumo humano contaminada con al-tas concentraciones de úor es un determinante para la salud bucal colectiva.
Materiales y métodosEstudio epidemiológico, descriptivo, re-
trospectivo. La muestra estuvo constituida por 718 niños y adolescentes de la Parroquia San Timoteo del Municipio Baralt examinados en los años 2012 y 2016. Se consideraron los da-tos epidemiológicos relacionados a la presencia y/o ausencia de la uorosis dental. Asimismo, la severidad de la enfermedad, desde el estadío normal, dudoso, muy leve, leve, moderado y se-vero, según los criterios establecidos por la Or-ganización Mundial de la Salud (5). Igualmen-te, se analizaron las concentraciones de úor en el agua de consumo humano en los pozos que abastecen a la comunidad según datos suminis-trados por el laboratorio de Plantón. Hidroven. Para el procesamiento y análisis de la informa-ción se aplicó la estadística descriptiva utilizan-do el programa estadístico SPSS versión 19.
ResultadosEn la (Fig. 1), se observa el incremento de la
prevalencia de la uorosis dental de un 32,3% en 2012 a un 67% en 2016. En la (Fig. 2), se evidencia, que tanto para el año 2012 como en el 2016, la mayoría de los niños y adolescentes que consumen agua con altas concentraciones de úor, se encontraban en los estadios más severos de la uorosis dental con un 52,2% y 61.03% respectivamente. Así pues en la (Ta-bla I), se describe la concentración de Flúor en los pozos de aguas de consumo humano, pre-sentes en la Parroquia San Timoteo, que van de 2.04ppm a 6.01ppm, superiores a 1 parte por millón (ppm) siendo este el valor máximo re-comendado por la Organización Mundial de la Salud.
745 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
746VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
Fig. 1.
Fig. 2.
ConclusionesEl agua subterránea utilizada en el consu-
mo humano en el Municipio Baralt presenta altas concentraciones de úor. De igual modo, Los niños y adolescentes del Municipio Baralt tuvieron una exposición de úor mayor a la re-comendada por la organización mundial de la salud durante la etapa de formación del diente y a lo largo de su vida. La mayoría de los niños y adolescentes presentan alta prevalencia de uo-rosis dental convirtiéndose en un problema de salud colectiva.
Referencias
1. Gómez, G. Gómez D, Martin M. Flúor y uorosis dental. Pautas para el consumo de
dentífricos y aguas de bebida en Canarias. Dirección General de Salud Pública. Servi-cio Canario de la Salud. Islas Canarias. Es-paña. 2002.
2. Ramírez, B. Franco A, Gómez A, Corra-les A. Fluorosis dental en escolares de ins-tituciones educativas privadas. Medellín, Colombia, 2007. Rev Fac Odontol de Antio-quia. 2010; 21(2).
3. Arrieta K, González, F, Luna L. Explo-ración del riesgo para uorosis dental en niños de las clínicas odontológicas. Univer-sidad de Cartagena. Revista Salud Pública. 2011;13 (4).
4. Azpeitia M, Rodríguez M, Sánchez M. Factores de riesgo para uorosis dental en escolares de 6 a 15 años de edad. Revista Médica Instituto Médico Seguro Social 46/3. 2009. (OMS, 1994).
5. Organización Mundial de la Salud. En-cuestas de salud buco dental. Métodos Cuar-ta edición. Ginebra. 1997. Encuesta Básica de Salud. OMS. 1997.
6. HIDROVEN. Calidad de Agua en Venezue-la. Laboratorio de Plantón. Caracas. 2011.
747 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA ICONCENTRACIÓN DEL ION FLUORURO EN EL AGUA DEL CONSUMO HUMANO.
PARROQUIA SAN TIMOTEO-MUNICIPIO BARALT -ESTADO ZULIA.
Fuente Sitio de Captación Localidad Concentración Flúor
Pozo 1 Directo del Pozo San Timoteo 2,51Pozo 1 Directo del Tanque Austrialiano San Timoteo 2,12Pozo 1 Escuela Bolivariana 5 de Julio San Timoteo 2,12Pozo 2 Descarga de Pozo San Timoteo 2,04Pozo 3 Descarga de Pozo 3 San Timoteo 2,25
Pozo Puerto Rico Salida del Tanque San Timoteo 6,01
Pozo Pila Pública. San Timoteo. Puerto Rico San Timoteo 5,63
Pozo 2 Descarga de la Bomba San Timoteo 2,04 STPozo 2 Familia Andrade. San Pedro San Timoteo 2,1 ST
FI: Laboratorio de Plantón. Hidroven. 2011(6).
SP-025 Lactancia materna: ¿conocimiento o creencia?(Breastfeeding: knowledge or belief).
Noris Acosta2, María Guerra1, Emanuel La-rreal1, Néstor Leal1, Maryerling León1, Li-liam Gonzalez2, María Marquez1, Moisés Sulbaran1.
1Médicos.2Docentes de la Facultad de Medicina. Uni-versidad del [email protected]
IntroducciónLa alimentación del niño lactante es un área
clave para mejorar la supervivencia infantil y promover el crecimiento y desarrollo saludable; siendo los dos primeros años de vida de un niño de suma importancia, dado que una nutrición óptima disminuye la morbilidad y la mortalidad, fomentando un mejor desarrollo en general. La lactancia materna exclusiva durante los prime-ros seis meses tiene muchos bene cios para el bebé y la madre, el principal de ellos es la pro-tección contra las infecciones gastrointestinales; mientras que el inicio temprano de la lactancia materna, en el plazo de una hora después del parto, protege al recién nacido de infecciones y reduce la mortalidad neonatal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), de ne la lactancia materna como una forma de proporcionar un alimento ideal para el crecimiento y desarrollo sano de los lactan-tes, también es parte integrante del proceso re-productivo, con repercusiones importantes en la salud de las madres. Se re ere a la lactancia materna como “una forma sin parangón de pro-porcionar un alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo sanos de los lactantes” (1).
Siguiendo este orden de ideas se comenta-ra sobre las ventajas y bene cios que tiene la
Lactancia Materna, que deben tenerse en cuenta para motivar a las madres al amamantamiento y así brindar al niño una mejor calidad de vida, sa-lud física y emocional. Igualmente ofrece ven-tajas para las madres y el núcleo familiar que se mencionan a continuación. Las ventajas de la lactancia materna son in nitas para la madre, el niño o niña, la familia y la sociedad. La adap-tación de la leche materna a las necesidades del bebé es total, ya que es un alimento completo que difícilmente podrá ser imitado por algún otro. Entre sus nutrientes se encuentra la tau-rina, un aminoácido esencial para el desarrollo del cerebro, también contiene lactosa (el azúcar propio de la leche) que favorece el desarrollo de la ora intestinal, a la vez que protege al bebé de ciertos gérmenes responsables de la gastroente-ritis.
Por otro lado es el alimento de mejor diges-tión y absorción para los lactantes; es la fuente natural de nutrientes más e ciente y supera a la de cualquier fórmula modi cada o arti cial. Contiene células y anticuerpos que protegen al niño o niña contra enfermedades, tales como: alergias, diabetes, infecciones respiratorias, in-fecciones urinarias, otitis, diarreas y caries.
Dentro de los bene cios de la leche materna para el niños es que le aporta todos los nutrien-tes en calidad y cantidad que necesita hasta los seis (6) meses de edad, le asegura un sano cre-cimiento y un desarrollo integral, le proporcio-na un mejor desarrollo psicomotor, emocional y social, fomenta las bases para una buena re-lación madre-hijo o hija. Para la madre la leche está disponible siempre que el niño lo solicite en cualquier lugar, a temperatura adecuada y no requiere preparación previa. Le ofrece la segu-ridad de que su hijo crecerá sano y rodeado de mucho amor. Ayuda al restablecimiento la salud general de los órganos reproductores femeni-nos. Previene la formación de quistes mamarios.
Para la Sociedad: Mejora la supervivencia infantil, los niños que no son amamantados co-
748VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
rren un riesgo de muerte entre diez y quince veces mayor durante los tres y cuatro primeros meses de vida. Permite conservar recursos na-turales al evitar el uso de materiales para el al-macenamiento y conserva de los sucedáneos de leche, como cartón y vidrio; así como de caucho utilizado para las tetinas. Ahorro de recursos humanos y materiales ya que los hospitales no tienen que malgastarlos para alimentar a los be-bes arti cialmente y para combatir las enferme-dades e infecciones que causa este método (2).
A nivel mundial, menos del 40% de los lactantes menores de seis meses reciben leche materna como alimentación exclusiva. Un ase-soramiento y apoyo adecuados en materia de lactancia materna es esencial para que las ma-dres y las familias inicien y mantengan prácticas óptimas de amamantamiento.
La OMS promueve activamente la lactancia natural como la mejor forma de nutrición para los lactantes y niños pequeños. En estas cifras y datos se examinan los muchos bene cios aso-ciados a esa práctica, y se muestra que apoyando enérgicamente a las madres es posible aumentar la lactancia materna en todo el mundo. Es por ello que surgió la necesidad de realizar un estu-dio en el centro de salud ambulatorio rural tipo II puentecitos del municipio rosario de Perija del estado Zulia en diciembre del 2015, para de-terminar el nivel de conocimientos y creencias sobre la lactancia materna en embarazadas.
Materiales y métodoLa investigación fue aplicada al sector Sa-
lud, de campo, no experimental de tipo descrip-tiva y de corte transversal. En referencia a la población de la investigación, El universo estu-vo constituido por un total de 300 embarazadas que acudieron a la consulta de atención prenatal del centro de salud. Para seleccionar el tamaño muestral se utilizó la fórmula de Sierra Bravo, tomando un margen de error del 10 %. Fue un muestreo probabilístico constituida la muestra
luego de la aplicación de la fórmula de 75 em-barazada. Se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento la guía de cuestionario, con el
n de recolectar la información y así proseguir con los resultados y el análisis. Los datos fue-ron presentados en tablas con números enteros y porcentajes.
ResultadosSegún los datos obtenidos y tal como se de-
muestra la (Tabla I) un 40% de las embarazadas a rmo que la lactancia materna protege la salud del niño. Respecto a si reciben información so-bre la lactancia materna en la consulta prenatal solo un 33% respondieron que si la recibieron, como se puede observar en la (Tabla II). En (Tabla III) en relación a si siempre es doloroso amamantar el 80% respondió que no hay dolor al lactar. En relación a que la lactancia mater-na “llena al bebe y ayuda a ahorrar” el 93% de las embarazadas respondió a rmativamente y el 07% respondió que no, (Tabla IV).
En la (Tabla V) se observa que el 66% res-pondió a rmativamente comentando que se crea un vínculo afectivo madre - hijo al momento de amamantar. Tabla VI sobre el mito de que la re-lación pechos grandes mayor cantidad de leche el 86% de las embarazadas cree que es cierto esta creencia, solo un 14% respondió que no. En la (Tabla VII) se representa el mito o creencia que el uso de chupones y teteros no in uye en el agarre del pezón por parte del niño, se ve que el 73% de las mujeres respondió que no in uía y un 27% dijo que si tenía in uencia en el agarre del recién nacido.
Tabla VIII se observa la creencia que dar pe-cho daña la salud de la madre todas 100% de las encuestadas creen que no es malo para su salud.
DiscusiónLa presente investigación demostró, según
los conocimientos sobre la lactancia materna y protección a la salud del recién nacido el 40,0%
749 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
750VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
TABLA ICONOCIMIENTO DE LAS EMBARAZADAS SOBRE LA LACTANCIA MATERNA Y
PROTECCIÓN A LA SALUD DEL RECIÉN NACIDO
TABLA IICONOCIMIENTO SOBRE SI RECIBIÓ INFORMACIÓN SOBRE LA LACTANCIA
MATERNA EN LA CONSULTA PRENATAL
TABLA IIICONOCIMIENTO SOBRE QUE LA LACTANCIA MATERNA SIEMPRE ES
DOLOROSO AMAMANTAR AL RECIÉN NACIDO
TABLA IVCONOCIMIENTO SOBRE QUE LACTANCIA MATERNA “LLENA AL RECIÉN NACIDO Y AYUDA A AHORRAR”
CONOCIMIENTO N° %SI 3 40
NO 45 60TOTAL 75 100
INFORMACIÓN N° %SI 25 33
NO 50 67TOTAL 75 100
SIEMPRE ES DOLOROSO AMAMANTAR N° %SI 15 20
NO 60 80TOTAL 75 100
LLENA Y AYUDA A AHORRAR N° %SI 70 93
NO 5 7TOTAL 75 100
751 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA VCONOCIMIENTO EL VINCULO AFECTIVO ENTRE LA MADRE Y EL
RECIÉN NACIDO
TABLA VIMITOS SOBRE TENER PECHOS GRANDES ASEGURA MÁS
PRODUCCIÓN DE LECHE
TABLA VIIMITOS SOBRE QUE EL USO DE CHUPONES Y TETEROS NO INFLUYE
EN EL AGARRE DEL PEZÓN POR EL RECIÉN NACIDO
TABLA VIIICONOCIMIENTO Y MITOS SOBRE LA SALUD MATERNA
Y BRINDAR LACTANCIA MATERNA
VINCULO AFECTIVO N° %SI 50 66
NO 25 34TOTAL 75 100
CARACTERÍSTICAS DE LAS MAMAS N° %SI 65 86
NO 10 14TOTAL 75 100
USO DE CHUPONES Y TETEROS N° %SI 55 73
NO 20 27TOTAL 75 100
N° %SI 0 0
NO 75 100TOTAL 75 100
de las madres si conocían que la LM le brinda a su hijo protección contra las infecciones. Lo cual se contrapone a los resultados obtenidos por Aznar, Salazar, Delgado, Cani, Cluet (3), donde el 81.4% de las madres tenían conoci-mientos sobre las ventajas de la LM; sin embar-go, la mayoría de ellas conocían sólo los bene -cios para el niño, lo cual probablemente se deba que las madres presentan mayor interés en saber los bene cios que la LM le brinda a sus hijos y dejan de lado los bene cios que ésta le brinda a ellas mismas, a la sociedad y al sistema nacional de salud. Por otro lado, coincide con los resulta-dos de Mbada y col, (4), quienes en su estudio, señalan que el 46% sabía que la LM disminuye el riesgo de diarrea y otras enfermedades de la infancia.
En relación a la opinión de las madres so-bre los bene cios de la lactancia para la familia y para el recién nacido, el 93,0% respondieron a rmativamente que la LM no “llena” al recién nacido y no ayuda en nada ahorrar. A diferencia a lo obtenido por Mbada y col., (4), en el año 2013 en donde el 72% de las madres conoce que brindar LM es una buena manera para disminuir los gastos en el hogar. De igual forma Zhou y col., (5), reportaron datos diferentes al presente estudio, donde más del 65% de las madres cree que dar LM es más económico, ya que es un producto natural, de fácil acceso y que no tiene costo económico, debido a que es la madre del lactante quien le provee dicho alimento, evitán-dose además los gastos en la compra de teteros, esterilizadores, leche industrializada; así como ahorro del tiempo en la preparación de los bi-berones.
ConclusionesDos tercios negó que la lactancia materna
protege la salud del niño, pero todas las emba-razadas a rmaron que no les produce daños a ellas, un solo un tercio de las embarazadas ma-nifestaron recibir la información en las consul-
tas prenatales, otro de los mitos presentes en las encuestadas es pensar que a mayor tamaño de mamas más producción de leche tienen. Más de 2 tercios a rmo que lactar establece un al víncu-lo afectivo madre hijo.
DiscusiónCapacitación permanente del personal de sa-
lud en lactancia y alimentación complementaria a través de programas de educación continua. Utilizar canales de comunicación que permitan y mejoren el diálogo entre el personal de salud y los usuarios de los servicios de salud. Escu-char las necesidades de la población blanco y su perspectiva. Crear alianzas estratégicas con líderes de opinión e instituciones, que permitan y promuevan la continuidad de los proyectos. Fomentar la educación de la población femeni-na, mediante charlas y talleres.
Palabras clave: lactancia materna; embaraza-das; conocimiento; mitos.
Referencias
1. Organización Mundial de la salud. Estra-tegia mundial para la alimentación del lac-tante y del niño pequeño. 2002. Ginebra.
2. Gabaldón G, Giner C. 2008. Protocolo de nutrición en el recién nacido. Enfermería In-tegral. Julio, disponible en: http://www.en-fervalencia.org/ei/82/articulos-cienti cos/5.pdf.
3. Aznar F, Salazar S, Delgado X, Cani T, Cluet I. Evaluación del conocimiento de las madres sobre lactancia materna. Estudio multicéntrico en las áreas metropolitanas de Caracas y Maracaibo. Arch Venez Puer Ped; 2009. 72(4): 118-122. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/pdf/avpp/v72n4/art03.pdf
4. Mbada C, Olowookere A, Faronbi J, Oyinlola-Aromolaran F, Faremi F, Ogun-
752VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
dele A, Awotidebe T, Ojo A, and Augusti-ne O. Knowledge, attitude and techniques of breastfeeding among Nigerian mothers from a semi-urban community. BMC Public Health Research Notes; 2013.6:552-560. Disponible en:http://www.biomedcentral.com/1756-0500/6/552.
5. Zhou, Younger, Kearney. An exploration of the knowledge and attitudes towards breastfeeding among a sample of chinese mothers in Ireland. BMC Public Health; 2010.10:722-744.Disponible en:http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/722.
SP-026 Factores de riesgo que inciden en la enfermedad de Alzheimer en pacientes del Hospital Universitario “Dr. Pedro Emilio Carrillo” en el Estado Trujillo(Risk factors affecting the Alzheimer patients university Hospital “Dr. Pedro Emilio Carrillo” Trujillo state).
Maury Rincón1, Martha Ariño1, Nayireth Rincón1, Alejandra Briceño1, Marielvis Mar-tínez1, Trizggy Vélez1, Evelin Andrade1, Juan Amaro2.
1Servicio y Postgrado de Anatomía Patoló-gica Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”, Maracaibo-Venezuela.2Cátedra de Citopatología. Facultad de Medicina.Universidad del [email protected]
La Enfermedad de Alzheimer es un tras-torno degenerativo producido por la pérdida gradual de neuronas cerebrales, cuya causa es desconocida. El presente estudio es de tipo des-
criptivo, no experimental. Tiene como objetivo determinar factores de riesgo que inciden en la enfermedad de Alzheimer en pacientes del Hos-pital Universitario “Dr. Pedro Emilio Carrillo” en Valera, Edo Trujillo”. Por ello, se revisaron un total de 40 historias clínicas durante el perio-do 2.005-2.012. Se observó que el grupo etario más afectado fue el de 71 – 75 años (27,50%); la mayoría son mujeres; los signos y síntomas se ven más acentuados en el desarrollo del úl-timo estadio de la enfermedad; los motivos de consulta más frecuentes fueron: enfermedades respiratorias (22,50%) e hipertensión arterial (20%); en el 85% de los casos no se reportaron antecedentes familiares; en relación a los hábi-tos psicobiológicos, hubo mayor incidencia en individuos con el hábito tabáquico (60%) segui-do del alcohólico (40%); la mayoría con un nivel de educación bajo (65%); los factores de riesgo potenciales con mayor número de casos encon-trados fueron: enfermedades cardiovasculares (47,50%) y diabetes (37,50%). Es necesario re-conocer la importancia de esta investigación, ya que es posible que nuevos hallazgos modi quen esta tendencia, como por ejemplo, el encontrar tratamientos preventivos (vacunas) o curativo, proporcionar mejores cuidados a los enfermos, evitar los factores potenciales de riesgo y la de-tección de la enfermedad en etapas más tempra-nas, les prolongaría la vida y modi carían las estadísticas.
Palabras clave: Alzheimer; factores de riesgo; capacidad cognitiva; demencia.
753 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
SP-027 Bioseguridad en personal de salud: una necesidad actual(Biosecurity in health personnel: a current need).
Liliam González2, Néstor Leal1, María Gue-rra1, Enmanuel Larreal1, Maryerling León1, Noris Acosta2, Diego Muñoz2, Alexis Fuen-mayor2.
1Medicos cirujanos2Docentes del Departamento de Salud Pú-blica Integral, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina,Universidad del Zulia, Venezuela
IntroducciónEl peligro más frecuente al que mayormen-
te se enfrentan los trabajadores del mundo en su sitio de trabajo, es la adquisición de una en-fermedad profesional. Cada año mueren más de 2 millones de personas por accidentes y enfer-medades relacionados con el trabajo, el número se incrementa posiblemente debido a la rápida industrialización de algunos países. Estas enfer-medades causan anualmente unos 1,7 millones de muertes relacionadas con el trabajo y superan a los accidentes mortales en una proporción de cuatro a uno.
En América Latina, el aumento del núme-ro total de personas empleadas y el crecimiento del sector de la construcción, especialmente en Brasil y México, parecen haber provocado un incremento anual de los accidentes mortales de 29.500 a 39.500 durante el mismo período de tiempo. Buscando la mejora de la salud de los trabajadores, la Organización Internacional del trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) colaboran estrechamente en cues-tiones relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo. La OMS respalda la aplicación de estrategias preventivas en los países con una red de 70 Centros de Colaboración, en el marco de
su Estrategia Mundial sobre Salud Ocupacional para Todos (1).
El personal de salud se encuentra expuesto a múltiples riesgos laborales, en el medio sanitario el riesgo biológico es el que más frecuentemente se identi ca, debido a que son trabajadores que prestan asistencia directa a los enfermos, desa-rrollan un alto riesgo para enfermedades infec-ciosas, ya sea por contacto directo o indirecto, permanente o temporal, con material orgánico proveniente de la atención de pacientes: sangre,
uidos corporales, secreciones y tejidos, o a la manipulación de instrumental contaminado. Cada agente, de acuerdo con sus características, utiliza una o varias vías de entrada al organismo para su transmisión como lo son parenteral, aé-rea, dérmica o digestiva. La exposición laboral a infecciones agudas o crónicas, causadas por diversos agentes, especialmente virus, hongos y bacterias, en áreas como urgencias, son factores de riesgo para la salud del trabajador y de los pacientes. Los contaminantes biológicos, son de nidos por la Organización Panamericana de la Salud como “aquellos que incluyen infec-ciones agudas o crónicas, parasitosis, reaccio-nes tóxicas, y alérgicas a plantas, animales y el hombre” (2). Las infecciones pueden ser causa-das por bacterias, virus, rikettsias, clamidias u hongos, se incluyen contaminantes biológicos como el DNA recombinante y las manipulacio-nes genéticas.
En vista que todas las áreas de un estable-cimiento de salud se consideran potencialmen-te contaminas por agentes biológicos, al igual que se considera que todos los pacientes pueden transmitirlos, los trabajadores se deben proteger a través del cumplimiento de normas de biose-guridad.
La bioseguridad según la Organización Mundial de la Salud (3), se de ne como el con-junto de medidas preventivas destinadas a man-tener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o quí-
754VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
micos logrando la prevención de impactos no-civos, asegurando que el desarrollo o producto
nal de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores de la sa-lud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. Su utilidad de ne y congrega normas de com-portamiento y manejo preventivo del personal de salud frente a microorganismos potencial-mente patógenos.
La exposición ocupacional de trabajadores en el área de urgencias que utilizan agujas o pueden estar expuestos, incrementa el riesgo de sufrir lesiones por pinchazos. Este tipo de lesio-nes son frecuentes y pueden provocar infeccio-nes graves o mortales de patógenos contenidos en la sangre tales como el virus de la hepatitis B (VHB), hepatitis C (VHC) o el virus de la inmu-node ciencia humana (VIH).
Las precauciones estándares de bioseguri-dad, tienen por objeto reducir el riesgo de trans-misión de agentes patógenos transmitidos por la sangre y otras secreciones, son precauciones básicas que deben ser usadas en la atención de todos los pacientes. La higiene de las manos es la precaución estándar y el método más efectivo para prevenir la transmisión de agentes patóge-nos. El uso de equipo de protección personal disminuye el contacto con sangre y uidos orgá-nicos, o agentes patógenos (guantes, mascarilla, visor ocular, bata), prevención de pinchazos.
El aumento global del uso de las precaucio-nes estándares reduciría los riesgos innecesarios asociados con la atención de salud. La promo-ción de un clima de seguridad institucional ayu-da a mejorar la adhesión a medidas recomenda-das y por lo tanto a la reducción de los riesgos posteriores. La provisión de personal y suminis-tros adecuados, junto con liderazgo y educación del personal sanitario, los pacientes y las visitas, es fundamental para un mejor clima de seguri-dad en los entornos de la atención de salud.
Para el año 2014, en Venezuela del total de accidentes laborales registrados, el 7,5% corres-
pondieron al área de salud. En 2015 hubo 766 accidentes leves; 228 moderados; 27 graves y ninguno mortal del total de los ocurridos para ese año, 1,8% correspondió a profesionales de ciencias de la salud y profesiones a nes (4).
Con el surgimiento del VIH–SIDA, la Hepa-titis B o C, el equipo de salud debe desarrollar hábitos de trabajo, donde se cuiden las condi-ciones ambientales y se conforme disciplina en el proceso de atención a usuarios, así como tam-bién ser vigilantes permanentes del manteni-miento de las unidades clínicas, debido al hecho de que en los servicios de salud se crean con-diciones para la proliferación de infecciones, en tal sentido, el equipo de salud en su rol de promoción de salud debe manejar todas las nor-mas de bioseguridad, con el objetivo de evitar accidentes y enfermedades de tipo ocupacional.
Dada la importancia del tema se decide rea-lizar la presente investigación con el objetivo de analizar el conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad en el personal de sa-lud que trabaja en la emergencia de un estable-cimiento público ambulatorio durante el 2016.
Materiales y MétodoSe realizó en 2016 un estudio descriptivo,
no experimental, transversal y de campo en un ambulatorio tipo III de la ciudad de Maracai-bo, Estado Zulia. La población la conformaron 101 personas que desempeñan su trabajo en la emergencia de este ambulatorio; los criterios de inclusión fueron: ser personal jo y rmar el consentimiento informado en sal de aceptación de su participación. La información se recolec-tó a través de la técnica de encuesta, utilizando como cuestionarios autoadministrados 2 instru-mentos ya validados: El test de Evaluación del Conocimiento de las Medidas de Bioseguridad (5), que consta de 17 ítems, cada uno presenta 4 alternativas, con un puntaje por ítem de 1,18pts para un total de 20pts; establece una variable principal: Nivel de conocimientos en biosegu-
755 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
ridad y 4 subvariables, nivel de conocimiento frente a lavado de manos, uso de guantes, ma-nejo de material punzo cortante y uso de uni-formes hospitalarios. De acuerdo al número de aciertos se cali cará de la siguiente manera, co-nocimiento de ciente, conocimiento regular y conocimiento bueno. El segundo cuestionario es el test de Aplicación de Medidas de Bioseguri-dad (5), una lista de chequeo para determinar el nivel de aplicación de las medidas de bioseguri-dad del personal de salud. Consta de un total de 17 preguntas y cada uno de los ítems a evaluar tendrá como modalidad de respuesta, Siempre y Nunca.
Resultados y DiscusiónEn la (Tabla I), referente al nivel de cono-
cimiento sobre concepto de bioseguridad del personal de salud, predomina el conocimiento de ciente en 56.5% y no se observa profesional alguno en nivel de conocimiento bueno. Al com-parar este resultado con el obtenido por Cóndor, Enríques, Ronceros, Tello y Gutiérrez (7), di e-re ya en ese estudio el 63.3% del personal tuvo un nivel de conocimientos bueno, en la (Tabla II), se compara el nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad según la profesión, encontrándose que de los médicos acumula-ron el mayor porcentaje de conocimiento regu-lar (45,4%); el personal de enfermería presento el mayor porcentaje de nivel de conocimiento (31,8%). A diferencia de esta investigación, en
la de Cóndor (6), no hubo diferencias en cuanto a la profesión con respecto al conocimiento.
Con respecto al nivel de conocimiento que tiene el personal de salud sobre algunas barre-ras protectoras de bioseguridad, se muestra en la (Tabla III) que es alto en lo que se re ere al uso de guantes (71,2%), lavado de manos (77,2%), uso de bata (71,2%); y bajo en 49,6% en uso de mascarilla. En la (Tabla IV), se observa que del personal de salud encuestado el 51.5% nunca se realiza el lavado de manos antes y después de realizar cualquier procedimiento, solo el 48.5% lo realiza siempre. En cuanto al uso de guantes el 68.3% nunca utiliza los guantes para realizar cualquier procedimiento y solo el 31.7% lo usa siempre. Sobre el uso mascarilla el 58.4% siem-pre lo utiliza. En lo que respecta al uso de bata el 29.7% nunca usa la bata dentro del servicio, y un 70.3% siempre permanece con la bata dentro del ambulatorio durante sus labores. Resulta pa-radójico que teniendo un alto conocimiento so-bre medidas de bioseguridad, las prácticas son de cientes (7), observó que a pesar de un alto nivel de conocimiento sobre las medidas de bio-seguridad, una escasa cantidad de trabajadores aplica lo que conoce, convirtiéndose esto en un determinante causal de iatrogenias.
756VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
TABLA INIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDADDEL
PERSONAL DEL AMBULATORIO URBANO TIPO II “EL SILENCIO”NIVEL DE CONOCIMIENTO N° %
Bueno 0 0Regular 44 43,5
De ciente 57 56,5Total 101 100,0
757 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA IINIVEL DE CONOCIMIENTO SEGÚN PROFESIÓN
TABLA IIINIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ALGUNAS BARRERAS PROTECTORAS
DE BIOSEGURIDAD
TABLA IVNIVEL DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD AL BRINDAR ATENCIÓN AL USUARIO EN EL AMBULATORIO URBANO TIPO II “EL SILENCIO”
Bueno Regular De ciente TotalNivel de Conocimiento N° % N° % N° % N° %Medico 0 0 20 45,4 17 29,8 37 36,7Enfermera (o) 0 0 14 31,8 23 40,4 37 36,7Bioanalista 0 0 5 11,4 9 15,8 14 13,9Odontólogo 0 0 1 2,3 4 7,0 5 4,9Técnico radiólogo 0 0 3 6,8 2 3,5 5 4,9Nutricionista 0 0 1 2,3 2 3,5 3 2.9Total 0 0 44 100,0 100,0 54 101 100,0
Nivel de Conocimiento Lavado de Manos Uso de Guantes Uso de Mascarilla Uso de Bata
N° % N° % N° % N° %Ato 72 71,2 78 77,2 51 50,4 72 71,2Bajo 29 28,8 23 22,8 50 49,6 29 28,8Total 101 100 101 100 101 100 101 100
Aplicación Lavado de Manos Uso de Guantes Uso de Mascarilla Uso de Bata
N° % N° % N° % N° %Siempre 49 48,5 32 31,7 59 58,4 71 70,3Nunca 52 51,5 69 68,3 42 41,6 30 29,7Total 101 100 101 100 101 100 101 100
ConclusionesPredominó el personal de salud con cono-
cimiento de ciente sobre las medidas de bio-seguridad; no hubo ninguno con conocimiento bueno. En el nivel de conocimiento regular los médicos obtuvieron el mayor porcentaje y en el de ciente fueron las enfermeras. Sobre el cono-cimiento del uso de barreras protectoras, predo-minó el conocimiento alto respecto del lavado de manos, uso de guantes, mascarilla y bata. So-bre la aplicación de medidas preventivas, predo-minaron los que nunca se lavan las manos y no se colocan guantes; pero la mayoría se colocan mascarilla y bata siempre.
Palabras clave: conocimiento; práctica; biose-guridad; personal de salud.
Referencias
1. Organización Mundial de la Salud, 2012. Comunicado conjunto OMS/O cina Inter-nacional del Trabajo (OIT). Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/news/re-leases/2005/pr18/es/.
2. Organización Internacional del Trabajo. Enfermedades Ocupacionales. Guía para su Diagnóstico. Publicación cientí ca 1989; 480:31.
3. Organización Mundial de la Salud. 2005. Bioseguridad. Disponible en: www.higiene.edu.uy/parasito/cursep/bioseg.pdf.
4. INPSASEL. 2015. Accidentes laborales formalizados. Disponible en: http://www.inpsasel.gob.ve/estadisticas_08_09_10/es-tadisticas_2014.html
5. Bautista L, Delgado C, Hernandez Z, Sanguino F, Cuevas M, Arias Y, Mojica I. Nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de en-fermería, Rev Ciencia y Cuidado. 2013 Vo-lumen 10 (2): 127-135.
6. Cóndor P., Enríques J., Ronceros G., Tello
M. y Gutierrez E. Conocimientos, actitu-des y prácticas sobre bioseguridad en unida-des de cuidados intensivos de dos hospitales de Lima-Perú, Rev Per Epidem, 2008; vol 17(1): 1-5.
7. D’Oleo C, Matos S, Cuevas F. Conoci-mientos y Prácticas de Bioseguridad que tie-nen los Médicos Internos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el Hospi-tal Dr. Luis Eduardo Aybar. Rev Méd Dom, 2007. 68:2-3.
SP-028 ¿Conocen los médicos la Encefalitis Equina Venezolana?(¿Do the doctors know Venezuelan Equine Encephalitis?).
Noris Acosta2, María Guerra1, Enmanuel La-rreal1, Néstor Leal1, Maryerling León1, Li-liam González2, Alexis Fuenmayor2, Diego Muñoz2.
1Médicos cirujanos en ejercicio rural. 2Docentes del Departamento de Salud Pú-blica Integral, Escuela de Medicina, Facul-tad de Medicina, Universidad del Zulia, [email protected]
IntroducciónLa Encefalitis Equina Venezolana (EEV) ha
representado un reto para salud pública desde sus orígenes, no solo por su alta morbilidad sino también por su compleja Ecología que no solo involucra al hombre sino a una serie de reservo-rios, transmisores y subtipos virales que hacen complicado su control y explican su aparición en brotes epidémicos y epizoóticos. A pesar de no originar una tasa alta de mortalidad en huma-nos, en équidos es severa, ocasionando un pro-
758VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
blema económico en los países productores de equinos para el comercio y en las zonas rurales que dependen de ellos para el transporte y distri-bución de sus productos.
El impacto social está representado por las repercusiones en la salud de las poblaciones ru-rales y urbanas localizadas en áreas endémicas y la pérdida de vidas humanas lo que es capaz de generar colapso de los servicios de salud y repercusiones negativas en el bienestar de la co-munidad (1)..
Las epidemias y las epizootias de La ence-falitis equina venezolana llegan a generar cos-tos a la nación de infraestructuras, tratamientos, vacunas, vigilancia epidemiológica, control de vectores entre otros. El virus asociado a la en-cefalitis equina venezolana es una arbovirosis, originaria de las américas y no se ha compro-bado su presencia fuera de este continente, pre-sentando casos en équidos y humanos en países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Sal-vador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago, Republica Dominicana, Brasil y Venezuela (1)..
La encefalitis equina venezolana es una las zoonosis transmitida por artrópodos más impor-tantes por su mortalidad y letalidad en équidos y por su capacidad de surgir como una epizootia y epidemia de manera simultánea (1)..
Cuando se descubrió la enfermedad se pensó que solo afectaba a los équidos (caballos, mulas, burros) pero rápidamente se obtuvo evidencia de que ocasionaba enfermedad al hombre pero leve. Investigadores de distintas regiones aso-ciaron la aparición del virus a los bosques tropi-cales húmedos, pero en Venezuela los primeros brotes registrados fueron reportados en la Guaji-ra, al norte del estado Zulia, una zona semidesér-tica, de vegetación xeró la, que no favorecía el desarrollo del vector ni la formación de un brote enzootico, pero presentaba lagunas de aguas sa-lubres cubiertas de pistia, planta acuática, deba-jo de la cual se demostró la multiplicación del
culex (melanoconión) el vector asociado al ciclo enzootico de la enfermedad (2).
Para el Año de 1936 en Venezuela cerca de la frontera colombiana se describió el primer brote de Encefalitis Equina Venezolana denomi-nada en ese entonces por Kubes como la Peste Loca, pero fue hasta el año 1938 cuando el virus de la EEV pude ser aislado por primera vez en el estado Aragua a partir del cerebro de un caba-llo muerto con síntomas de Encefalitis Equina. La Epizootia que azotó al país en este año cru-zo de oeste a este trayendo consigo incontables pérdidas de Equinos. El virus aislado por Ku-bes demostró ser inmunológicamente distinto a las cepas de Encefalitis Equina del Este y a la Encefalitis equina del Oeste, desde entonces el virus se conoce como el virus de la Encefalitis Equina Venezolana. Para el Año 1939 se realizó la primera vacuna para la prevención de la en-fermedad en animales en el Centro de Investiga-ciones Veterinarias de Maracay, estado Aragua, Venezuela (2).
A nales del año 1992, se registra un bro-te en la costa sur del Lago de Maracaibo, en el estado Trujillo, extendiéndose a los municipios Perijá del estado Zulia, con un total de 38 casos, sin defunciones, quedando con nado a esta En-tidad (3).
El brote epidémico de 1995 fue el último re-gistrado en Venezuela y se extendió a la nación colombiana presentándose con un alto porcenta-je de casos (12.317) y una tasa de letalidad del 0.2%, la tasa más baja observada en la historia de la enfermedad (3), se noti có por primera vez en el occidente del estado Zulia afectando a los distritos Mara y Páez ubicado en el noroeste del lago de Maracaibo. El virus identi cado fue el subtipo I, variante C. La extensión geográ ca de esta epizootia-epidemia cubrió 7 Estados: Zu-lia, Falcón, Lara, Yaracuy, Carabobo, Cojedes y Guárico, siendo Falcón y Yaracuy los estados más afectados. A partir de este año y hasta la actualidad la EEV ha tenido un comportamiento
759 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
esporádico sin repercusiones epidémicas. Desde 1996 hasta el 2009 no se noti caron
casos humanos en Venezuela. En el 2010 según el Boletín Epidemiológico N° 24 del Ministe-rio Del Poder Popular para Salud revelo casos con rmados de Encefalitis Equina Venezolana y Encefalitis Equina del Este en humanos y en animales. En total el número de casos acumula-dos hasta la semana 24 fue de 294, 13 casos en humanos de los cuales 7 fueron por EEV y 281 casos en animales de los cuales 11 fueron por EEV (4).
El virus de EEV comprende dos grandes ca-tegorías. Una está compuesta de cepas conoci-das como enzooticas, en las que el virus cicla en roedores de los bosques tropicales, estas cepas no son letales para los équidos. La otra catego-ría comprende aquellas cepas conocidas como epizoóticas que producen una alta mortalidad equina. En ninguna de las cepas epizoóticas se ha demostrado que el virus cicla enzooticamen-te en roedores. En general las cepas virales re-cobradas durante las epidemias y epizootias son virulentas para ambos huéspedes, mientras que las cepas recuperadas entre los brotes son re-lativamente benignas para los equinos, aunque pueden producir la enfermedad en los humanos infectados (5)..
La transmisión al hombre es causada por la picadura de algún mosquito previamente in-fectado por un equino. Se han descrito casos de infección a través de la inhalación del virus al momento de su manipulación en laboratorios. Aunque el virus ha sido aislado del suero y exu-dado faríngeo de humanos infectados, no existe evidencia de que los humanos contribuyan al mantenimiento de la Epizoodemia con trasmi-sión persona a persona ni de humano-mosqui-to-humano.
Posterior a la picadura del mosquito el virus penetra la piel, produciendo una replicación en el sitio de entrada, manifestándose en una vi-remia, posteriormente se disemina por ganglios
linfáticos y vasos sanguíneos hacia otros teji-dos, llegando a las células hematopoyéticas. In-mediatamente después del contacto viral con los linfocitos se inicia una respuesta humoral pro-duciendo anticuerpos neutralizantes que para el cuarto a quinto día son su cientes para eliminar el virus a nivel extracelular. En la EEV no se observa la respuesta celular como componente principal (6). El virus alcanza el sistema nervio-so central atravesando la barrera hematoencefa-lica por difusión pasiva, también existe la posi-bilidad de alcanzar el tejido nervioso a través de los tractos olfatorios, así mismo ocurre replica-ción viral en pulmón, faringe, tracto gastrointes-tinal, hígado y placenta en la cual se ha descrito trombosis y necrosis placentaria responsable de los daños fetales atribuibles al efecto teratoge-nico del virus.
El periodo de incubación va de 2 a 6 días pero esto puede variar dependiendo del supti-po y la cantidad de virus inoculada. En el 95% de los casos la sintomatología se presente como cualquier otra virosis con aparición brusca de
ebre, dolor de cabeza, mialgias, vómitos y dia-rreas.
En humanos la sintomatología se presente de igual forma de manera súbita y con sintomato-logía variable. Al inicio las manifestaciones clí-nicas son similares al de la in uenza con ebre alta de 39 a 40 °C, cefalea frontal intensa, ma-lestar general, escalofríos, mialgias, artralgias, dolores óseos, anorexia, nauseas, vómitos y dia-rrea. Otros signos y síntomas menos comunes son la melena, metrorragia, hematemesis, con-gestión conjuntival, dolor ocular, conjuntivitis, fotofobia y faringoamigdalitis. La enfermedad puede avanzar hasta presentar manifestaciones neurológicas que responden a afectación del sis-tema nervioso central por el virus y por lo ge-neral aparecen después del 5to día de la enfer-medad en un 2 a 4% de los casos convulsiones, alteración del estado de la conciencia, desorien-tación, somnolencia, parálisis espástica, letargo,
760VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
nistagmo e hipoacusia son algunas de las mani-festaciones neurológicas en humanos. Los casos graves de encefalitis pueden ocasionar la muer-te. En el 94% de los casos la encefalitis equina venezolana consiste en una enfermedad febril indiferenciada que se resuelve espontáneamente luego de 3 a 5 días (5), la tasa de infección sub-clínica es alta.
En las infecciones por encefalitis equina ve-nezolana en humanos aparece una leucopenia importante en los primeros días de la enferme-dad, después se presenta una leucocitosis con desviación a la izquierda, que se puede acompa-ñar de trombocitopenia. En el líquido cefalorra-quídeo se ha demostrado pleocitosis con linfoci-tos y polimorfonucleares, glucorraquia normal o hiperglucorraquia e hiperalbuminorraquia. Los análisis de líquido cefalorraquídeo de casos humanos generalmente se presentan normales o con un ligero aumento de la celularidad y las proteínas (1).
En Venezuela, en el sistema de vigilan-cia epidemiológica integral de las encefalitis equinas, de ne como caso probable en équidos aquellos que presenten ebre y signos clínicos compatibles con síndrome neurológico, como depresión profusa, somnolencia, tambaleo al caminar, debilidad y ptosis palpebral, y que no tiene referencia de vacunación contra el virus de EEV o cualquier otra encefalitis equina. Se ha-bla de un caso con rmado, cuando se tiene un caso probable o un animal contacto con pruebas de laboratorio o ciales positivas (3).
El tratamiento en los casos de EEV es sinto-mático y de soporte, no hay ningún tratamiento especí co. No es necesaria la hospitalización de los pacientes a menos que presenten manifes-taciones clínicas neurológicas. A estos que pre-senten complicaciones se les debe realizar un monitoreo continuo, control de líquidos y elec-trolitos, vigilancia de la presión intracraneal, y tratamiento de posibles infecciones bacterianas secundarias. No se considera necesario el ais-
lamiento, ya que, cuando aparece la sintomato-logía la viremia está nalizando, por lo que no representa un riesgo para el personal de salud y pacientes que se encuentren en las áreas de hospitalización.
Las epidemias causadas por los arbovirus son poco predecibles, por lo tanto se hace suma-mente difícil y poco asertiva la vacunación en seres humanos susceptibles. Hasta la fecha su aplicación ha sido solo experimental.
Resulta imposible vacunar a algunos anima-les silvestres que sirven de ampli cadores del virus, sin embargo es posible inmunizar a los ca-ballos, esta es la mejor estrategia de prevención y control de EEV en animales y humanos. Va di-rigida principalmente a las áreas endémicas, que por sus características ecológicas son de mayor riesgo para la aparición de nuevos brotes (1,6).
En gran parte de nuestro continente se ha usado la vacuna TC-83 (cepa viva atenuada del virus) en zonas con alto riesgo de infección, ha generado hasta un 90 % de protección en équi-dos, con riendo inmunidad al tercer o cuarto día post- inoculación, que puede perdurar por 2 o 3 años, con lo que es posible mitigar la princi-pal fuente del virus. Son poco frecuentes los efectos secundarios causados por la vacuna, esta actúa produciendo anticuerpos neutralizantes y protección cruzada para la infección con otros subtipos del agente viral (1,6).
A pesar de que actualmente en Venezuela son pocos los reportes de casos de Encefalitis Equina Venezolana en los últimos años, el tema debe seguir siendo objeto de estudio, con el n de seguir manteniendo la enfermedad al margen. Para poder hacer la detección precoz del virus y de esta forma evitar la aparición de una nueva epizoodemia, son varias las medidas que deben tomarse; entre ellas, contar con un sistema de vigilancia epidemiológica estricto y organizado que permita la recolección y análisis de datos de cualquier actividad viral relacionada con la EEV, el personal médico y médico veterinario
761 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
debe tener conocimiento de la patología para su Diagnóstico oportuno y manejo adecuado, debe existir un control de vectores, inmunización de caballos y educación sanitaria a las poblaciones potenciales para adquirir la enfermedad; entre otras varias medidas.
La presente investigación tuvo como obje-tivo evaluar el conocimiento sobre encefalitis equina venezolana de los Médicos en ejercicio rural.
Materiales y MétodosSe realizó una investigación aplicada al sec-
tor de la salud, de tipo descriptiva con un diseño no experimental, de corte transversal. Población Muestra representada por 21 médicos rurales. La muestra seleccionada fue de tipo no probabilís-tico, intencionada, por conveniencia, ya que se tomaron para el estudio solo el total de médicos que asistieron al ambulatorio los días precisados para la recolección de la información. El instru-mento utilizado para la recolección de datos fue una encuesta, validada por 3 expertos docentes del departamento de salud pública de la escuela de medicina de la Universidad del Zulia estruc-turada con un total de 18 preguntas de selección simple relacionadas al objeto de nuestro estudio, las variables evaluadas incluyeron la etiología del virus de la Encefalitis Equina Venezolana y sus subtipos antigénicos, su epidemiologia, los vectores y reservorio involucrados en los ciclos
ecológicos de la enfermedad, el mecanismo de trasmisión del virus, periodo de incubación, ma-nifestaciones clínicas iniciales y neurológicas, diagnóstico y tratamiento. Otros datos arrojados por la encuesta fue la edad, sexo, y si se des-empeñaron como médicos rurales o integral una vez nalizado sus estudios universitarios.
ResultadosEn el estudio se re ejan en las tablas:
(Tabla I) se demuestra que el conocimiento so-bre la etiología y la sintomatología de la enfer-medad en los médicos son los siguientes: Los médicos rurales obtuvieron un 38,5% de cono-cimiento adecuado y 61.5 % de inadecuado, en relación a los médicos integrales solo el 12,6% de los mismos tuvieron conocimiento adecua-do.
En cuanto a la determinación del cono-cimiento en relación al diagnóstico en la (Tabla II) se demuestra que el 77,0 % de los médicos rurales tienen un conocimiento inade-cuado y el100% de los médicos integrales no conocen sobre la forma de diagnosticar la enfer-medad. En la (Tabla III) en relación al manejo terapéutico que se sigue en la Encefalitis Equina Venezolana el 46,1% de los rurales presentaron un conocimiento adecuado con un frente a un 53,9 % que cali co con un conocimiento inade-cuado, para los médicos integrales 61,9% no conocía el manejo terapéutico. Durante la Re-
762VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
TABLA IDISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA ETIOLOGÍA Y
SINTOMATOLOGÍA DE LA EEV SEGÚN MÉDICO RURAL O MEDICO INTEGRALAdecuado Inadecuado Total
n % n % n %Rural 5 38,5 8 61,5 13 100,0Integrales 1 12,6 7 87,4 8 100,00Total 6 28,5 15 71,5 21 100,00
colección de Información y Antecedentes para iniciar la investigación, a pesar de encontrar in-numerables artículos relacionados a Encefalitis equina venezolana, ninguno de ellos guardó re-lación con la evaluación del conocimiento en re-lación a este tema. Por tal motivo no se comparó los resultados obtenidos en la investigación con estudios anteriores. Pero se desea que el proyec-to sirva de motivación para la realización de fu-turas investigaciones relacionadas a este punto.
Dentro de las conclusiones, se pudo com-probar en este estudio que los médicos rurales y los médicos integrales en su mayoría no cono-cen la sintomatología, ni saben diagnosticar la encefalitis equina venezolana, este resultado fue más marcado en los últimos ya que el 100% de lo ellos no sabe diagnosticar la enfermedad, en relación al manejo terapéutico ambos grupos re-
ejaron cifras más alentadoras llegando a casi la
mitad de adecuado para los rurales. Se concluye que los médicos en ejercicio rural presentan un conocimiento de ciente de la encefalitis equina venezolana
Las recomendaciones del presente estudio incluyen: la realización de foros, charlas, talle-res y congresos que impartan una información completa acerca de la Encefalitis equina vene-zolana y que permita mantener al personal mé-dico preparado para la identi cación del virus con un oportuno diagnóstico y tratamiento. se recomienda de igual forma la realización de in-vestigaciones futuras relacionadas a la encefa-litis equina venezolana que permitan mantener en un constante estudio tan importante patología médica.
Palabras clave: encefalitis, équidos, médicos, conocimiento.
763 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
TABLA IIDISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO DE LA EEV
SEGÚN MÉDICO RURAL O MEDICO INTEGRAL
TABLA IIIDISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL MANEJO TERAPÉUTICO DE LA EEV
SEGÚN MÉDICO RURAL O MEDICO INTEGRAL
Adecuado Inadecuado Totaln % n % n %
Rural 6 23,0 7 77,0 13 100,00Integrales 2 0 6 100 8 100,00Total 8 14,3 13 85,7 21 100,00
Adecuado Inadecuado Totaln % n % n %
Rural 6 46,1 7 53,9 13 100,00%Integrales 2 25,0 6 75,0 8 100,00%Total 8 38,1 13 61,9 21 100,00%
Referencias
1. Mesa F, Cárdenas J, Villamil L. Las en-cefalitis equinas en la salud púbica. 2005, primera edición. Editorial Universidad na-cional de Colombia.
2. Ryder, S. encefalitis equina venezolana. As-pectos epidemiológicos de la enfermedad entre 1962 y 1971, en la Guajira venezolana. Invest Clin 1972.13 (3):91-141.
3. Ministerio del Poder Popular para la Sa-lud, Viceministerio de redes de salud Co-lectiva. 2012. Sistema de vigilancia epide-miológica integral de las encefalitis equinas en Venezuela. VRSC Versión 2.0. /Feb
4. Ministerio del Poder Popular para la Sa-lud. Boletín epidemiológico No 24. Año 2010 http://www.mpps.gob.ve/.
5. Bellard, M, Levine S, y Bonilla E. Encefa-litis equina Venezolana. Invest. Clin. 1995. 30(1): 31-58.
6. Laguna V. Encefalitis equina venezolana. 2000. Lima Perú. Disponible en: bvs.minsa.gob.pe/local/ogei/791_ms-oge112.pdf.
SP-029 Comportamiento epidemiológico del accidente bothrópico en el estado Zulia(Epidemiology of the bothropic accident in the Zulia state).
Bravo Tania1, González Mariel2, González Claudia2, González Zoraymer2, Duarte Veró-nica2, Clavell Silvia2, Colmenares Luisana2, Fernandez Windy2.
1Médico Pediatra MgSc Inmunología, Fa-cultad de Medicina, Escuela de Medicina. Universidad del Zulia Profesor ordinario Medicina Tropical.
2Cátedra Medicina Tropical, Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad del [email protected]
En Latinoamérica el 90% de los accidentes ofídicos se producen por serpientes de la fami-lia Viperidae, en Venezuela el género Bothrops es el responsable del 80% de los casos, repre-sentando un problema de salud pública ya que son endémicos para varios estados, incluyendo al Zulia, por las características de su clima y ve-getación. El objetivo fue describir los aspectos epidemiológicos de los accidentes bothrópicos en el estado Zulia. Se realizó un estudio des-criptivo, retrospectivo y transversal, con 113 pa-cientes que acudieron al Servicio de Toxicología del Hospital Chiquinquirá, por accidente ofídi-co, entre los meses de junio 2015 a septiembre 2016. 77,8% estuvo representado por accidente bothròpico, el 21, 2 % accidente crotálico y 1% accidente elapídico. El accidente bothrópico se produjo 58% en hombres en edades compren-didas en 19 y 59 años, niños 19%, adolescentes 15% y ancianos 8%. El 39% de los pacientes provenían del municipio Machiques de Perijá, seguido de Municipio Mara con 17% de los ca-sos y Guajira 13%, los meses con mayor regis-tro de casos fueron agosto y septiembre con 13 % y 17% respectivamente. El accidente bothró-pico en el Zulia, concuerda con la epidemiolo-gia nacional, prevaleciendo en adultos masculi-nos mayormente dedicados a las actividades del campo, siguiendo un patrón estacional entre los meses de Agosto y Septiembre, con un mayor número de casos en el Municipio Machiques de Perijá, seguido Mara y La Guajira, por lo que resulta indispensable que el personal de salud este bien documentado acerca de la conducta a seguir para minorizar sus complicaciones.
Palabras clave: accidente ofídico; emponzoña-miento ofídico; bothrops; serpientes.
764VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
SP-030 Consumo y efecto de sustancias tabáquicas no inhaladas (chimo) sobre las condiciones de salud en los adolescentes. Propuesta de un programa educativo para disminuir el consumo(Consumption and effect of non-inhaled (chimo) on health conditions in adolescents: Proposal of an educational program to reduce consumption).
Horta Estefany, Betania María, Villalobos Yulibeth, Cárdenas Belkys.
IntroducciónEl tabaco continúa siendo una de los facto-
res de riesgo prevenibles que más daño hace a la salud de la humanidad. Otras investigaciones han señalado como la O cina Nacional Anti-drogas (ONA) (2009), re ere un consumo para Venezuela en el 2009-2013 de tabaco sin humo (chimó) en los adolescentes de 7.4% y un per-
l de prevalencia a total nacional mujeres 0.7% hombres 4.8%. Un total anual para el estado Zu-lia de un 35.9% (1).
Dentro de los países de productores de taba-co se cuenta en Venezuela en la modalidad de tabaco sin humo (TSH) denominado “chimó” o que puede ser de nido como un extracto de tabaco de consistencia suave, alcalinizado y aromatizado (2). El moo se mezcla con los lla-mados “aliños”, que son substancias destinadas a producir sabores y texturas que singularizan el chimo de cada región y/o marca. El chimó contiene cancerígenos, irritantes de la mucosa y trazas de elementos radiactivos (como uranio y polonio). Adicionalmente posee concentracio-nes variables de nicotina, una de las sustancias aditivas más potentes que conocemos (3).
En relación a lo antes mencionado se for-mula la siguiente interrogante de investigación: ¿Cómo será el consumo y efecto del chimo en la condición de salud de los adolescentes de la comunidad viviendas de Tamare, parroquia Ta-mare del Municipio Mara durante el periodo comprendido entre noviembre a marzo de 2017, necesario para una propuesta de un programa educativo para disminuir el consumo?
El estudio tuvo como objetivo general: Ana-lizar el consumo y efecto de sustancias químicas tabáquicas (chimó) sobre condiciones de salud de los adolescentes; y como objetivos especí -cos están: Identi car los factores que intervie-nen en el consumo del chimo a los adolescentes de la comunidad viviendas de Tamare, parro-quia Tamare del Municipio Mara; Determinar los efectos que causa a nivel siológico, psico-lógico y social, el consumo de sustancias quí-micas tabáquicas (chimó) en los adolescentes y Diseñar el programa educativo para disminuir el consumo del chimo.
Entre los diversos estudios realizado esta: Gonzales Rivas. Col. García Santiago Araujo Linares Echenique Zurech, Mérida (2011) rea-lizaron su investigación sobre “Prevalencia de consumo de tabaco no inhalado (chimo) en el municipio Miranda del estado Mérida, Venezue-la: asociación con ansiedad y estrés.”; En este estudio se incluyeron 100 sujetos (50 hombres y 50 mujeres). El 23% de los encuestados fueron menores de edad; la prevalencia de consumo de chimo fue más elevado en el género masculi-no que en el femenino (hombres 58% - muje-res 18%). El 13% de los menores de 20 años de edad reporto consumo de chimo, con un predo-minio no signi cativo en el género masculino sobre el femenino (33,3% y 5,9% respectiva-mente) (4). De igual forma, Díaz (2009); realizo su investigación titulada “Consumo de tabaco comunidad “las cayenas”. Puerto la cruz. Estado Anzoátegui. 2008-2009. Durante la realización del pretest los resultados arrojados sobre la ini-
765 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
ciación del consumo del tabaco fue (46,66%), mensajes publicitarios que incitan al consumo de tabaco fue (50,67%), efectos producidos por el consumo (50,67%) y sobre la prevalen-cia del consumo del tabaco (8%); se aplicó la propuesta educativa y se realizó un postest en el cual se observó que el conocimiento mejoro. En los resultados la edad de inicio de consumo de cigarrillo más frecuente se ubica en el grupo etario de 14-15 años de edad con un 52,17%. Y la edad de inicio de mayor frecuencia fue de 12 a 13 años con un 46,6%. Sexo predominante fue el masculino con un 52,17%, el femenino en un 47,83%. Se observó que el 54,67% de la población sabe que el cigarrillo es un vicio, que causa adicción y no puede dejarlo cuando quie-ran, pero el resto de los individuos, piensa que causa mal aliento y manchas en los dientes con un 30,67%; se observó también que el 89,33% de los individuos indican que fumar es estar a la moda (5).
También, Linares J y Col. (2010), realiza-ron su investigación en relación a la “Frecuen-cia de tabaquismo, diseño y evaluación de un programa de intervención sobre los efectos del tabaquismo a la salud en los estudiantes de pri-mer año del ciclo diversi cado. Se realizó un estudio con una muestra de 179 estudiantes. Los resultados de la investigación revelaron que el 16,33% consumen chimo, la frecuencia de con-sumidores de chimo fue un 9.5% de ellos 100% pertenecían al sexo masculino (6).
En este sentido, el estudio está fundamen-tado en la teoría de enfermería de Nola Pender con su modelo de la promoción de la salud, la cual se basan en educar, estudiar los factores que puedan in uir sobre la salud para preven-ción de la enfermedad pues siempre lo que se busca en las personas es generar cambios de conducta que potencialicen sus niveles de salud y prevenir la enfermedad (7).
Material y métodoEl tipo de diseño fue de campo, no experi-
mental, el tipo de investigación fue descripti-va analítica, prospectiva, transversal, la cual la población fue de adolescente de 445 entre 12 y 19 años de edad. Se escogió una muestra de 81 adolescentes con un error muestral de 10% de-terminado a través de la fórmula de Sierra Bra-vo, represento el 52% de la población de ado-lescente de la Comunidad Viviendas de Tamare parroquia Tamare del Municipio Mara. Entre los métodos y técnicas de recolección de datos: método la entrevista y técnica cuestionario fue estructurado siguiendo el modelo de preguntas y escala establecidos en la encuesta EMTAJO-VEN (Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en jóvenes), fue validad y aplicó una prueba piloto a 25 personas para probar la encuesta en el con-texto real, previo rma de consentimiento infor-mado que señala su participación fue voluntaria. Durante el procedimiento se solicitó permiso a Consejo Comunal “Viviendas de Tamare” para aplicación de prueba piloto y ejecución de la investigación. Se tabularon los resultados en programa el computarizado SPSS versión 20.0, se representaron en tablas y grá cos de barra simples, utilizando la estadística descriptiva fre-cuencia y porcentajes.
Resultados y discusiónComo se observa en la (Fig. 1), de los 81
adolescentes encuestados 36 (44,4%) re ere ha-ber tenido entre 12 a 13 años, y solo 14 (17,3%) 14 a 15 años de edad, 11 (13,6%) 10 a 11 años de edad. Se determinó que los adolescentes comienzan a consumir S.Q.T. (C.) a temprana edad. Aspecto coincidente que re ere de Díaz (2009) (5), en su estudio titulado “Consumo de tabaco comunidad las Cayenas”. Donde indico que la edad de inicio de mayor frecuencia es en-tre los 12 a 13 años con un 46,6%. En la (Fig. 2), se muestra de los 81 adolescentes encuesta-dos 30 (37%) re ere que de 10 a 9 días al mes
766VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
767 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
Edad de inicio de consumo de s.q.t. (c.) de los adolescentes. Sector viviendas de Tamare. Municipio Mara. Marzo de 2017.
Días al mes en los que los adolescentes consumen s.q.t. (c.) y porciones de esta sustancia por día. Sector viviendas de Tamare. Municipio Mara. Marzo de 2017.
Fig. 1.
Fig. 2.
consumen chimo, 24 (29,6%) cada día de los 30 días consumen chimo; así mismo el 25 (30,9%) re ere que consume de 2 a 5 porciones por día al mes. Se determinó una alta tasa de consumo de S.Q.T. (C.) en más de la mitad de los adolescen-tes de esta comunidad donde los adolescentes re eren con un alto porcentaje que de 10 a 9 días al mes consumen chimo en la cual consumen de 2 a 5 porciones diarias. Aspecto coincidente que re ere de Gonzales Rivas y Col. (2011) (4), en su estudio titulado “Prevalencia de consumo de tabaco no inhalado (chimo) en el Municipio Mi-randa del Estado Mérida, Venezuela: asociación con ansiedad y estrés”, donde indicaron que el 48% de los hombres consumen chimó 3 o más veces por semana, comparado con el 6% de las mujeres.
En el (Fig. 3) se observa que de los 81 ado-lescentes encuestados 28 (34,6%) re ere que el uso de S.Q.T. (chimo) tiene efectos dañino
sobre los dientes, y solo el 15 (18,5%) no sabe la respuesta. Así mismo 34 (42%) re ere que produce embriaguez y solo 23 (28,4%) no sabe la respuesta. Se determinó que los adolescentes conocen los efectos y lo que produce el consu-mo de S.Q.T. (chimo).
Aspecto contradictorio que re ere de Li-nares J y Col. (2010) (6) en su investigación titulada “Frecuencia de tabaquismo, diseño y evaluación de un programa de intervención so-bre los efectos del tabaquismo a la salud en los estudiantes de primer año del ciclo diversi ca-do. Donde indico que el nivel de conocimien-to sobre los efectos del tabaquismo previo a la aplicación del programa de intervención fue 91,16% muy de ciente.
ConclusionesSe encontró una alta tasa de consumo de S.
Q.T. (C.) en más de la mitad de los adolescentes
768VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017
Efectos dañinos y que produce en el organismo la s.q.t. (c.). Sector viviendas de Tamare. Municipio Mara. Marzo de 2017.
Fig. 3.
de esta comunidad. El conocimiento sobre el consumo de S.Q.T. (C.) es una necesidad en los adolescentes. Más de la mitad del grupo de ado-lescentes de esta comunidad conocen los efectos y lo que produce el consumo de S.Q.T. (chimo).
Referencias
1. Granero Ricardo y Jarpa Patricio. Uso de chimo entre los adolescentes en Vene-zuela encuesta mundial sobre tabaquismo en jóvenes 1999-2008. Acta Odontológica Venezuela 20122; 49(3). Fecha de consul-ta: 28/10/2016. Disponible en:http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/3/art-11/
2. Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar (01-12-2009). Introducción y As-pectos Metodológicos del estudio. Pp: 17,19, 21,37. Fecha de consulta: 01-10-2016. Dis-ponible en:www.ona.gob.ve/ProcesoAJAX/VerArchivo.php?id_documento=157
3. Méndez A. El chimo (Jalea de tabaco). Ciencias Médicas 2011. Fecha de consulta: 20/10/2016. Disponible en:http://blog.cien-cias-medicas.com/archives/tag/chimo.
4. Gonzales Rivas, García Santiago, Arau-jo Linares, Echenique Zureche. Preva-lencia de consumo de tabaco no inhalado (chimo) en el Municipio Miranda del es-tado Mérida, Venezuela: asociación con ansiedad y estrés. Rev. Venez. Endocrinol. Metab. Mérida 2011. Fecha de consulta: 10/11/2016. Disponible en:http://www.scie-lo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pi-d=S1690-31102011000300003
5. Díaz Roxana. Consumo de tabaco comu-nidad “las cayenas”. Puerto la cruz. Tra-bajo de grado. 2009. Pp: 5,35,36,61,63. Fecha de consulta: 10/10/2016. Dis-ponible en: http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2486/1/PG009.EM009D30.pdf
6. Linares J., Manrique A., Mendoza Y., Olivar R., Ortiz A., Oviedo J. Frecuencia de tabaquismo, diseño y evaluación de un programa de intervención sobre los efectos del tabaquismo a la salud en los estudiantes de primer año del ciclo diversi cado. Tra-bajo de grado. 2010. Pp:10,42-52 Fecha de consulta: 10/11/2016. Disponible en: http://bibmed.ucla.edu.ve/DB/bmucla/edocs/tex-tocompleto/TPWM290DV4F742010.pdf
7. Aristizabal Hoyos, Blanco Borjas, Sán-chez Ramos, Ostiguín Meléndez. El mode-lo de la promoción de la salud. Una re exión en torno a su comprensión. Sistema de infor-mación cientí ca Redalyc; Red de Revistas cientí cas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 2007. Fecha de consul-ta: 15/11/2016. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358741840003.
SP-031 Desnutrición Proteico Calórica Como Causa de Muerte en Niños de Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela(Protein Calorie Malnutrition as cause of death in Maracaibo children, Zulia state. Venezuela).
Bohórquez M1, Granadillo J2, Guanipa F2, Guevara S2, Guerrero M2, Sánchez J2.
1Cátedra de Medicina Legal, Escuela de Medicina. Facultad de medicina-LUZ.2Escuela de Medicina, Facultad de [email protected]
La muerte por Desnutrición Proteico Caló-rica (DPC) es un problema en aumento debido a la problemática actual del país, en la niñez (rango desde neonato hasta los 4 años de edad),
769 Trabajos libres
Investigación Clínica 58(Sup. 1): 2017
es más frecuente en el periodo postneonatal y ocupa el tercer lugar de muerte infantil en la región. El objetivo fue determinar las cifras de Desnutrición Proteico Calórica Como Causa de Muerte Infantil en Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela utilizando estadísticas documentadas en la Dirección Regional de Epidemiologia, de igual manera el método observacional visitando diversos hospitales de la localidad. Las cifras de mortalidad arrojaron un total de 211 niños falle-cidos por dicha causa el año 2016 distribuidos de la siguiente manera: 3 por DPC grado mo-derado y leve (periodo postneonatal), 174 por DPC severa no especi cada(1 periodo neonatal tardío, 104 periodo neonatal, 69 de 1-4 años), DPC no especi cada: 14 (12 periodo postneo-natal, 2 de 1-4 años), Kwashiorkor: 8 (6 Perio-do postneonatal, 2 de 1-4 años), Kawashiorkor marasmático: 2 (1 en periodo postneonatal, 1 de 1-4 años), Marasmo nutricional: 9 (4 perio-do postneonatal, 5 de 1-4 años), Retardo Nutri-cional por DPC 1 (de 1-4 años); asimismo de la visita a los centros de salud de Maracaibo se observó que aproximadamente 31% de los niños hospitalizados padece algún tipo de este trastor-no (relación 38/124). Los hallazgos de la pre-sente investigación sugieren que la DCP es una causa importante en cuanto a mortalidad infantil en la ciudad y las cifras de este año pudiesen incluso ser mayores a las del anterior.
Palabras clave: desnutrición proteico calórica; niños; muerte infantil; maracaibo.
770VII Congreso Cientí co de la Facultad de Medicina de LUZ
Vol. 58(Sup. 1): 668 - 770, 2017