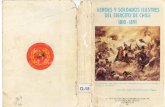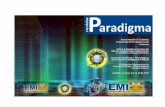Recompensando al estamento militar. Con Santiago Gorostiza Langa
-
Upload
sciencespo-lyon -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Recompensando al estamento militar. Con Santiago Gorostiza Langa
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
1
RECOMPENSANDO AL ESTAMENTO MILITAR: EL SERVICIO
MILITAR DE CONSTRUCCIONES Y SU OBRA ENTRE 1943 Y 1950.
Santiago Gorostiza Langa (Universitat Autònoma de Barcelona)
Alejandro Pérez-Olivares García (Universidad Complutense de Madrid)
1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN.
El Ejército franquista no fue un actor político. De eso se encargó Franco al
ponerse al frente del Movimiento tras la unificación de abril de 1937 y vincular la
jefatura de Gobierno y la de Estado, por medio de la Ley de 30 de enero de 1938. Con el
poder militar concentrado en sus manos, Franco se aseguraba que no hubiera
competencia, al tiempo que relegaba al Ejército a la función de garante del orden
público y la seguridad interior. Franco utilizaba al Ejército como instrumento a su
servicio, puesto que el problema más acuciante era el de orden público. Un cuerpo
aleccionado ideológicamente desde las Academias militares, que entendía el nacional-
catolicismo como una de las esencias de España, que entendía la unidad de España
fundamental frente al separatismo y los partidos y tenía en la idealización del pasado
imperial español su modelo a seguir. Encarnaba los valores del régimen, era una de las
instituciones de referencia para sus ideólogos y trató de volcar sus valores de orden y
pragmatismo sobre la sociedad española, introduciendo una concepción de la vida
basada en la autoridad. Aunque socialmente improductivo, el Ejército de Franco es un
elemento fundamental en la concepción jerárquica y autoritaria de la realidad española
de posguerra, donde la obediencia representaba el deber supremo. Era la institución que
debía reconducir la vida española frente al pluralismo político anterior a 1936 y
cualquier deriva que amenazara los valores tradicionales. Y todo parece indicar que
había una clara intención de ello, pues como recogió Miguel Jerez y reelaboró Julio
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
2
Busquets, hasta 1957 el 47,4% de los ministros, el 42% de los subsecretarios y el 33,4%
de los directores generales fueron militares1.
Escaso de material, con un armamento heterogéneo, anticuado y desgastado por
su utilización en la Guerra Civil, el Ejército de posguerra tuvo que ser reorganizado de
cara a una posible invasión en el contexto de la II Guerra Mundial. Las sesenta y un
divisiones de 1939 quedaron reducidas a menos de la mitad, los catorce reemplazos que
permanecían se convirtieron en tres y, de manera general, se desplegó a lo largo de las
ocho regiones militares, los archipiélagos de Canarias y Baleares y los territorios
africanos. En total, veinticuatro divisiones de línea y una de caballería. Después de
1945, los efectivos ascendían a 250.000 hombres, encuadrados por 25.000 oficiales y
otros tantos suboficiales. No sólo era el Ejército del 18 de julio porque se hubiera
quedado al margen de los cambios tácticos y armamentísticos desarrollados en la II
Guerra Mundial; es que estaba imbuido de los valores que guiaron el Alzamiento. No
hay que olvidar que en 1936 aproximadamente la mitad de la oficialidad apoyó a los
militares golpistas, tal y como recoge Puell de la Villa. Y no sólo ocurría con los
alféreces provisionales, muchos provenientes de Falange, sino también con los
conocidos como “guerreras viejas”, militares profesionales de antes de la guerra. Franco
disponía, entonces, de un Ejército que iba a ser pilar del nuevo Estado y unos mandos
adoctrinadores del resto de la sociedad. El Ejército estaba bendecido por su actuación
entre 1936 y 1939, coronación de todo el proceso histórico que había conformado
España. Existían diferencias generacionales, pues había militares que habían comenzado
su servicio en la Guerra de Cuba, otros que se habían formado en África, en la
Academia General de Zaragoza cuando la dirigió Franco y también estaban aquellos
formados durante la República y la guerra. Además, había diferencias respecto a la
procedencia de los militares, pero los ingresados tras la guerra eran producto de lo que
1 Miguel ALONSO BAQUER, Franco y sus generales, Madrid, Taurus, 2005, pp. 66-70. Mariano
AGUILAR OLIVENCIA, El ejército español durante el franquismo: (un juicio desde dentro), Madrid,
Akal, 1999, pp. 37-42. Gabriel CARDONA, El gigante descalzo: el ejército de Franco, Madrid,
Santillana, 2003, pp. 40-42. Miguel JEREZ MIR, Élites políticas y centros de extracción, Madrid, Centro
de Investigaciones Sociológicas, 1982. Julio BUSQUETS, El militar de carrera en España, Barcelona,
Ariel, 1984, p. 268.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
3
Mariano Aguilar llama “endorreclutamiento”, los hijos de los africanistas, por lo que el
espíritu permaneció2.
Pero el Ejército de Franco también quedó replegado sobre sí mismo, tal y como
afirma Mariano Aguilar. Frente a la lucha diaria por la supervivencia, que marcó la
posguerra para buena parte de la población española, los militares estaban “alejados del
proceso de evolución social, estableciéndose para ellos una clara antítesis entre la
técnica imprescindible y el progreso palpable y evidente en la calle, sobre el que ellos
incordiaban con sus comentarios escrupulosos, carentes de sentidos para quienes veían
en la lucha diaria el único medio de salir del marasmo económico de la inmediata
posguerra”. El Ejército era una institución al margen de la realidad social, según esta
descripción, aunque no todo era idílico. El mismo autor define la milicia como una
“vieja dama esclerótica”, funcionaba con unos automatismos artificiales, alejados de la
cadena de mando. Ésta no existía salvo para la disciplina, puesto que cada uno era
responsable de su actuación, con unos mandos únicamente preocupados por que la hoja
de servicios no empañara un posible ascenso. El Ejército era propiedad de los generales
“de arriba”. El adoctrinamiento era un mecanismo que favorecía la existencia de un
Ejército político, pero los jefes y oficiales que ingresaban en este engranaje de
comportamiento sin ningún atisbo de cambio o protesta. La mayor parte de los mandos
procedía de la Guerra Civil, puesto que los generales de los años cuarenta eran
comandantes, tenientes coroneles y coroneles en 1936. Por todo ello, pasados los
primeros años de exaltación patriótica tras la Guerra Civil y la experiencia de la
División Azul, lo cierto es que las relaciones Ejército-sociedad estaban dominadas por
un halo de indiferencia, incluso con la existencia de un importante aparato de
propaganda que usaba códigos comunes en diversos formatos: escritos, gráficos,
audiovisuales... Como sostiene Laura Zenobi, la persuasión permitió una reelaboración
conceptual durante la asimilación del trauma colectivo que fue la posguerra: a partir de
2 Mariano AGUILAR OLIVENCIA, El ejército español, pp. 46-55. Fernando PUELL DE LA VILLA,
Historia del ejército en España, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 146. Para la organización en
divisiones también puede verse Gabriel CARDONA, El poder militar en el franquismo: las bayonetas de
papel, Barcelona, Flor del Viento, 2008, p. 82.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
4
un momento concreto, España se convirtió en la España de Franco, la victoria militar en
la Victoria de Franco, el Ejército, en el Ejército de Franco. Los militares nunca fueron
actores reales del poder, salvo una minoría del generalato y el almirantazgo, vivían
separados de los civiles y al margen de sus avatares. La población civil, educada en la
obediencia y el silencio impuestos, veía al Ejército como un mecanismo de represión y
cuando tenía que participar en él, a través del servicio militar, se encontraba con el
maltrato de los veteranos3.
Sumisos emocionalmente a Franco y su labor, reverenciaban su jefatura
indiscutible, una realidad que aparece reseñada en los trabajos de todos aquellos autores
que se han acercado a la situación del Ejército en la posguerra. Sin embargo, nadie se ha
planteado qué relación existe entre este Ejército fiel y sus condiciones materiales,
lastradas por malas pagas, peores materiales, escaso reconocimiento social y una
posición alejada del poder. En los cuarteles, la situación estaba muy lejos de la tan
preciada eficacia militar, donde el 60% de los presupuestos se destinaba a los sueldos,
predominantemente de los altos cargos. La cadena de mando se convirtió en una cadena
de favores personales, de la que tan sólo los oficiales procedentes de la tercera
generación de la Academia de Zaragoza (la de después de la guerra) sentía la necesidad
de salir4.
En este punto, el testimonio de Mariano Aguilar nos resulta muy interesante.
Como militar retirado afirma que, al no guiar al soldado ningún afán de lucro ni
egoísmo, el Ejército es una profesión que necesariamente requiere una mínima
satisfacción. Los nuevos tenientes no provenían de clases sociales prósperas, ya que la
mayoría de ellos eran hijos de otros oficiales, suboficiales con muchos años de servicio
o funcionarios modestos. Y eso que se había puesto énfasis en formar una oficialidad
profesional bien preparada, con la reorganización de las Escuelas Superior del Ejército y
de Estado Mayor, la restauración de la Academia General y la creación de Escuelas de
3 Mariano AGUILAR OLIVENCIA, El ejército español, pp. 121-136. La cita en p .126. Laura ZENOBI,
La construcción del mito de Franco: de jefe de la Legión a Caudillo de España, Madrid, Cátedra, 2011,
pp. 208-209. Miguel ALONSO BAQUER, Franco, pp. 237-242. 4 Mariano AGUILAR OLIVENCIA, El ejército español, pp. 137-139.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
5
Aplicación y Tiro. En un Ejército marcado por la macrocefalia, pues no se había
operado ninguna reducción desde que se reabriera la Academia General Militar tras la
guerra, las posibilidades de ascenso eran muy limitadas y lo normal era que los oficiales
recurrieran a las pagas anticipadas, que tenían que devolver en siete plazos. Las dietas
eran mucho mayores en cualquier organismo civil que en el Ejército y los sueldos, no
muy amplios, les llegaban mordidos. Y es que más allá del uniforme, había un
componente de la sociedad que tenía necesidades económicas y pretendía aspirar al
bienestar familiar. Había una clara distinción entre el ejército sobre el papel y su estado
real, situación que no era ajena al Alto Mando, como ya recogió Puell de la Villa. La
aglomeración de mandos era espectacular, ya que el número de oficiales se había
duplicado en la posguerra: de 7.945 capitanes, tenientes y alféreces en 1934, se pasó a
15.100 en 1945; frente a los 79 generales de 1934, había 231. Durante la guerra habían
ascendido 30.000 oficiales nuevos, pero como recoge Cardona, no sabían que el futuro
no sería tan prometedor como esperaban5.
A pesar de ello, existía entre la oficialidad una consideración de casta, un
sentimiento elitista que se alimentaba a través de toda una serie de símbolos, rituales y
valores compartidos. La visión de ser un “caballero” vinculaba a los oficiales del
Ejército de la posguerra con la antigua nobleza estamental, una consideración de sí
mismos al margen de la “fría profesionalidad”, como sostiene Laura Zenobi. El militar
no ejercía una profesión más, pues la institución militar estaba rodeada de una serie de
valores como la capacidad de sufrimiento, ímpetu, indomabilidad, honor, inclinación al
aislamiento, abnegación… Esta visión se identificaba con la naturaleza del ser
hispánico, como propone Juan Carlos Losada, un concepto de patriotismo plenamente
identificado con los valores del 18 de julio. Por tanto, ser militar era participar de una
cosmovisión muy concreta: la milicia no es una profesión, es un estado, como sentencia
Losada. Otros autores, como Miguel Alonso Baquer, ponen el acento en la
profesionalidad de la milicia como contrapeso a la ideologización, un proceso que se iba
5 Fernando PUELL DE LA VILLA, Historia del, pp. 170-172. Mariano AGUILAR OLIVENCIA, El
ejército español, pp. 175-179. El número de oficiales en Gabriel CARDONA, El poder militar, pp. 147-
149 y del mismo autor, El gigante descalzo, pp. 22-23.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
6
a desarrollar principalmente entre 1945-1951. Lo que este autor denomina “Ejército-
Institución” se impuso a los orígenes falangistas, tradicionalistas, africanistas… Aunque
la mayoría de los oficiales que durante la Guerra Civil actuó con una categoría
provisional no pensaran en una carrera profesional, durante los años cuarenta se sentían
Ejército, al que querían devolver su categoría profesional. ¿Cómo surgió este
sentimiento? Las raíces de este proceso merecerían un acercamiento socio-cultural, del
que Cardona ofrece una clave importante al reseñar la confianza en ser recompensados
pudiendo seguir la carrera militar6.
Esta nueva “nobleza” contaba, desde cierto punto del escalafón militar, con una
renta económica fija y con el compromiso de cuidar ciertas formalidades, impregnadas
de un sentimiento religioso que consagraba un mundo cerrado, aislado y puro como era
el de la oficialidad. Los oficiales eran mitad monjes y mitad soldados, recuperando el
espíritu medieval de la milicia. El régimen alimentó esta consideración con ciertas
comodidades, como la construcción de viviendas militares o el establecimiento de una
red de residencias para oficiales y suboficiales, pero no existen estudios sobre la
magnitud – ni el impacto – de estos esfuerzos.
Era el Ejército de la Victoria, pero escasamente equipado, mal alimentado, con
armamento obsoleto y en una dinámica de aislamiento creciente. Recogiendo la
expresión de Alonso Baquer, no hay que confundir los generales de la Victoria con la
victoria de los generales. Aún así, fue un elemento clave en la estabilización del
régimen. Según Aguilar, “las nuevas generaciones, previamente mentalizadas, de
jóvenes oficiales procedentes de la tercera época de la Academia General Militar, se
entregaron con entusiasmo, emocionalmente y de forma integral al Ejército que no les
devolvía a cambio más que la capacidad de sentimiento del cumplimiento de su deber”.
¿Cómo explicar esta situación? A priori, la esclerosis del Ejército o “milito-esclerosis”
es una realidad contradictoria con la fidelidad del Ejército al Caudillo y su régimen.
6 Laura ZENOBI, La construcción, p. 260. Juan Carlos LOSADA, Ideología del Ejército franquista,
1939-1959, Madrid, Istmo, 1990, pp. 34-42. Miguel ALONSO BAQUER, Franco, pp. 97-99. Gabriel
CARDONA, El poder militar, p. 68.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
7
Para Aguilar, el militar siempre se adaptó a la realidad creada por Franco y en alguna
hostilidad concreta, el ambiente de coerción forjó una sumisión aún mayor. El Ejército
mostró una gran capacidad de maleabilidad y sumisión, aunque eso entrara en
contradicción con sus condiciones vitales. ¿Son el factor humano y la condición militar
causas suficientes para explicar esta realidad? Si es cierto que, como propone el mismo
Aguilar, el Ejército ofrece un marco en el cual el oficial se siente seguro, con una
posición concreta en una jerarquía determinada, no se explica bien que el origen de esta
identidad esté basada en un mal sueldo, un mal material y una cadena de mando
inexistente. Este acercamiento a la mentalidad militar, basado en el miedo a la toma de
decisiones que no corresponden al lugar ocupado en la cadena, es insuficiente. No
podemos explicar esta situación únicamente mediante la influencia de categorías como
la lealtad, el honor o el deber. Según Losada, la escasez de medios materiales en el
Ejército franquista contribuyó a que desde la propia institución se enfatizara la
espiritualidad militar. Es una muestra de la importancia que merece el estudio de las
condiciones materiales de existencia de la oficialidad franquista7.
Despreciar la importancia de los medios materiales para subrayar el poder de la
moral militar por encima de todo supone disimular las enormes carencias en equipos,
armamento, sueldos… Se hacía, por tanto, de la necesidad virtud, pero era una situación
que derivaba en realidades que a priori no encajan con el apoyo a Franco. Por ejemplo,
en 1952 un teniente con mando cobraba 12.500 pesetas brutas anuales. Oficialmente, los
bajos sueldos también eran muestra de otra de las cualidades militares: la austeridad. De
ahí que el Ejército franquista tenga en la oficialidad un núcleo identificado con los
valores tradicionales. Depositarios de los valores nacionales, los oficiales eran tenidos
dentro del Ejército como la minoría rectora por antonomasia, con una capacidad propia
(en su opinión) para captar la realidad española con plena objetividad. Desde este
esquema interpretativo, no podemos entender el aislamiento social del Ejército
franquista, pues lo tenía todo para (al menos, teóricamente) participar en el liderazgo de
7 Miguel ALONSO BAQUER, Franco, p. 82. Mariano AGUILAR OLIVENCIA, El ejército español, pp.
195-234. La cita en p. 195. Juan Carlos LOSADA, Ideología, p. 52.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
8
la sociedad de posguerra. Esta “conciencia de distinción” no ha sido objeto de ningún
estudio8.
Sin embargo, tras los bajos sueldos había compensaciones del Ministerio. Por
ejemplo, todos los cuarteles disponían de una residencia para oficiales solteros y se
potenció el Patronato de Casas Militares, inaugurado en 1928, con el objetivo de
aprovechar terrenos propios para viviendas de alquiler. De esta forma, se evitaba que
tuvieran que acudir a pensiones y casas de huéspedes, con el consiguiente gasto de sus
ya de por sí bajas nóminas. Fue una estrategia que tardó en ponerse en marcha, pues las
obras no comenzaron hasta 1945, y nunca acabó con el problema en las guarniciones.
Una maniobra más directa fue la creación de economatos militares, donde se podían
obtener productos escasos en las listas del racionamiento. Artículos como el azúcar,
prácticamente desaparecido, o el pan, de mayor calidad, se convirtieron en productos de
lujo que sí podían permitirse los militares, en un contexto de pobreza y hambruna
generalizadas9.
Entre 1939 y 1945 los gastos militares oscilaron entre el 35,20% y el 45,60% del
presupuesto estatal, con una media del 41,62 por ciento y con el punto más alto en 1943,
durante el momento álgido de la II Guerra Mundial. El Ejército de Tierra recibió entre
17,42% y el 36,38% del presupuesto total, con una media del 27,12%. Pero a estos
números habría que añadir la parte asignada a las fuerzas de Orden Público, que recibió
entre un 5,56 y un 8,03% del presupuesto estatal, con una media del 6,77%10
.
Y es precisamente el 2 de marzo de 1943 cuando se establece el Servicio Militar
de Construcciones (SMC). Según ha indicado Cardona, que sitúa erróneamente dicha
creación exactamente un año antes, éste fue heredero del Servicio Militar de Puentes y
Caminos de Cataluña (SMPCC), creado a finales de la guerra a raíz de la importancia de
la destrucción en dicha región. Según Cardona, el SMPCC empleaba a prisioneros de
guerra y condenados a trabajos forzados, y tras reducir estas plantillas y terminar
8 Juan Carlos LOSADA, Ideología, pp. 67-77.
9 Gabriel CARDONA, El poder militar, pp. 102-103.
10 Gabriel CARDONA, El gigante descalzo, p. 51.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
9
muchas obras, se convirtió en el SMC. Este nuevo organismo ya no se limitaba a
Cataluña sino que se extendió a todo el estado, y aunque continuó utilizando a penados
integró también a civiles11
. En la revisión bibliográfica realizada sobre el SMC sólo
hemos encontrado una referencia a las obras que realizó, según la cual contribuyó
durante la década de 1940 a intentar resolver el problema de la vivienda militar. Según
Busquets, el SMC construyó durante esta década 4.136 viviendas (579 para jefes, 1.335
para oficiales y 2.222 para suboficiales)12
. Sin embargo, no se ha hallado en la
bibliografía más información sobre el SMC, su organización, el coste de sus trabajos o
el resto de las obras que realizaba. Esta investigación, fundamental para avanzar en el
conocimiento de las condiciones materiales del Ejército, es la que iniciamos con la
presente comunicación.
2. FUENTES DE ARCHIVO: LOCALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El SMC continúa existiendo en la actualidad y su sede central se encuentra en
Madrid, C/ Alejandro Dumas nº11. La solicitud de consulta a su archivo debe realizarse
por escrito al director-gerente del organismo. Una vez aceptada la misma, un
responsable del SMC atiende al solicitante mediante un catálogo.
El principal contenido del archivo del SMC son los proyectos de obra que ha
elaborado desde 1943. No existe documentación administrativa sobre el funcionamiento
del organismo en los años 40, pero en su exposición permanente encontramos una
valiosa colección fotográfica de las obras realizadas, compiladas por provincias en unos
20 álbumes que recogen imágenes desde los años 40 hasta finales de la década de 1980.
Además, se conservan en la sala otras publicaciones de carácter conmemorativo,
editadas por el propio SMC, normalmente en ocasión a la inauguración de alguna obra.
11
Gabriel CARDONA, El poder militar, p. 101. 12
Julio BUSQUETS, El militar de carrera en España, Barcelona, Ariel, 1984, p. 214.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
10
Son dos de estos documentos los que se han utilizado como fuentes principales para esta
investigación.
El primero de ellos se titula Dos años de gestión: 1943-1945, y fue publicado en
1945 para conmemorar la inauguración del conjunto de cuarteles e instalaciones
militares incluidos en la denominada “Ciudad Militar del Generalísimo”, en Lleida13
. El
libro recoge los principales datos de los dos primeros años de funcionamiento del
Servicio, incluyendo la evolución del número de trabajadores, la ampliación del SMC
de su inicial marco catalán heredado del SMPCC al marco estatal, su organización, las
distintas obras realizadas y su coste. El libro, que fue editado y se conserva en varias
bibliotecas militares del Estado, recoge también información sobre los orígenes del
SMC, incluyendo varios textos sobre el funcionamiento del SMPCC e imágenes de las
distintas obras realizadas por el mismo. Este documento ha sido utilizado para explicar
el rápido crecimiento del SMC desde su fundación en 1943 hasta 1945, y para dar
varios datos sobre su organización.
El segundo documento es una memoria conmemorativa de las obras ejecutadas
por el SMC desde su creación y hasta 1950. A diferencia de la obra anterior, no se trata
de un libro editado sino de un álbum de gran formato, lujosamente encuadernado,
dedicado al general Franco. El álbum no tiene título; tras la dedicatoria, la primera
página muestra simplemente el dato económico de la obra ejecutada por el SMC entre
abril de 1943 y diciembre de 1949. Al inicio de cada una de las cuatro categorías de
obras, se incluye también el valor de obra ejecutada en cada una de ellas:
“Acuartelamiento y Defensa”, “Residencias para Oficiales y Suboficiales Solteros”,
“Patronato de Casas Militares” y “Otros Ministerios y Servicios”. A lo largo del
documento se recogen fotografías de decenas de obras del SMC, incluyendo su
localización –menos en el caso de algunas obras de fortificación− y normalmente su
presupuesto. Pese a que un cotejo entre algunas de las obras anunciadas en Dos años de
gestión: 1943-1945 y el álbum conmemorativo de 1950 muestra que este último no es
13
SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES, Dos años de gestión, 1943 – 1945, Madrid,
Ministerio del Ejército, 1945, 128 p.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
11
exhaustivo en la enumeración del total de obras realizadas, consideramos que representa
un resumen válido de las obras más importantes del SMC. Por lo tanto, ha sido utilizado
para elaborar sendos mapas sobre las obras de acuartelamiento y las de residencias de
oficiales y suboficiales en el territorio del Estado.
Se han escogido estas dos fuentes porque permiten elaborar una síntesis del
funcionamiento inicial del SMC. El periodo de estudio al que acota su uso (1943 –
1950) se corresponde bien con los años de consolidación del “Ejército-Institución”, en
palabras de Miguel Alonso Baquer14
. Además, como apuntaba Cardona, es durante
estos años –y no en la segunda mitad de los cincuenta o durante la década de los
sesenta− cuando los privilegios materiales del Ejército significaban una diferencia
notable con el resto de la población en el marco de la pobreza de la posguerra15
.
Finalmente, el periodo de estudio se corresponde con años fundamentales para la
institucionalización de la dictadura franquista.
Mención aparte merecen las obras de fortificación y defensa realizadas por el
SMC. Aunque las fotografías recogidas en el álbum conmemorativo muestran sin lugar
a dudas su importancia, no existe en el archivo proyecto alguno sobre estas obras de
fortificación. Esto se debe posiblemente al carácter reservado de las obras realizadas,
principalmente en la zona de la frontera pirenaica. Para complementar la información
aportada sobre este aspecto del SMC, se han consultado los fondos del Archivo
Intermedio Militar Pirenaico, situado en el Cuartel del Bruc (Barcelona). La
información referente a dicho organismo se encuentra en la documentación referente a
las fortificaciones construidas en el Pirineo catalán16
.
Finalmente, se han revisado las referencias al SMC publicadas en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) entre 1943 y 1950.
14
Miguel ALONSO BAQUER, Franco, pp. 97-99. 15
Gabriel CARDONA, El poder, p. 152. 16
Archivo Intermedio Militar Pirenaico. Instrumento de descripción nº32: documentación sobre las
fortificaciones del Pirineo Catalán.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
12
3. EL SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES.
Orígenes
El SMC fue creado por Ley de 2 de marzo de 1943 como heredero del SMPCC.
Esta unidad había sido creada al final de la Guerra Civil para reconstruir las
infraestructuras de transporte dañadas por las tropas republicanas en su retirada, y desde
entonces hasta su conversión en el SMC realizó más de 400 obras. En su última época,
el SMPCC ya había empezado a realizar obras distintas a la reconstrucción de puentes y
carreteras, e integró desde el principio a batallones de prisioneros, colonias de penados
y finalmente personal civil. La creación del SMC fue, más bien, un cambio de nombre
del SMPCC, puesto que heredó sus bienes muebles, inmuebles y las obligaciones en las
obras ya iniciadas. De hecho, la Ley de creación del SMC también estipulaba que los
trabajos del SMC serían llevados a cabo por destacamentos penales y obreros civiles17
.
Sin embargo, el ámbito territorial del organismo pasaba a ser estatal, lo que iba a
implicar necesariamente su crecimiento y reorganización. El SMC fue designado por ley
como “el órgano de trabajo del Ministerio del Ejército para las obras que éste realice por
administración”. Esto implicaba que la variedad de proyectos a ejecutar iba a ser mucho
más amplia. Según la Ley de creación del SMC, el Servicio podría ejecutar las
siguientes obras:
a) Cualquier obra que afectara al Ministerio del Ejército;
b) Cualquier obra que el Gobierno designara como de interés nacional;
c) Cualquier obra pública a cargo de cualquier Ministerio, cuya subasta quedara
desierta;
d) Cualquier obra pública a cargo de cualquier Ministerio, a la cual el SMC se
presentara en concurso, siempre que el Ministro correspondiente lo solicitara al
Ministerio del Ejército;
e) Viviendas para el personal del Ejército.
17
LEY por la que se crea el Servicio Militar de Construcciones. Boletín Oficial del Estado núm. 76, de
17/03/1943, pp. 2425-2426. SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES: Dos años de gestión, 1943
– 1945, Madrid, Ministerio del Ejército, 1945
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
13
Organización
Un mes después de la creación del SMC, se aprobaba por decreto su reglamento
de funcionamiento18
. El Servicio quedaba formado por un consejo directivo (presidido
por el Subsecretario del Ejército), con una dirección técnica, gerencia, intervención
económica y asesoría jurídica.
También se creaba una secretaría técnica y otra administrativa, que dependían de
la dirección técnica y de gerencia. La secretaría técnica estaba formada por seis
secciones. Las dos primeras eran de estudios y proyectos, y se situaron en Barcelona y
Madrid. La tercera se ocupaba del seguimiento de las obras; la cuarta de las
adquisiciones de material; la quinta de la fabricación y la sexta de la instrucción. En
cuanto a la secretaría administrativa, se ocupaba del personal y de la contabilidad.
Entre 1943 y 1945, el SMC acometió una importante ampliación. En dos años, el
número total de trabajadores se triplicó, pasando de menos de 2.000 a superar los 6.000;
y se estableció la organización regional del servicio, formada por ocho zonas de trabajos
(ver tabla 1), cada una de las cuales con una secretaría técnica y administrativa. El
Servicio tenía sus propias fábricas y talleres, así como escuelas de aprendices y
capataces en Barcelona y Madrid. La factoría de Barcelona estaba situada en el antiguo
cuartel de San Agustín, e incluía un taller de carpintería, un taller de ebanistería, una
herrería y una fábrica de mosaicos y piedra artificial. En Lleida, la factoría incluía una
fábrica de ladrillo, un taller de carpintería, un taller mecánico, un taller de piedra
artificial y una fábrica de mosaico. Madrid, con un taller de carpintería y otro de
mosaicos, completaba la distribución de factorías del SMC en 1945.
18
Decreto por el que se aprueba el Reglamento para el régimen y funcionamiento del Servicio Militar de
Construcciones. Boletín Oficial del Estado núm. 125, de 05/05/1943, pp. 4107-4110.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo contemporáneo. Debate e investigación”,
Universidad de Granada, 12 al 15 de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la democracia y el
autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del siglo XX”.
14
Zona Zonas que incluye Cabecera Fecha de
creación
Personal
(31-12-1943)
Personal
(31-12-1944)
Personal
(31-12-1945)
Obra ejecutada (pts.)
(31-12-1945)
1ª Aragón y Catalunya Barcelona 1º de Mayo de
1943 1.494 1.662 2.242 59.756.800,00
2º
Madrid, Cuenca,
Guadalajara, Ciudad Real,
Cáceres, Segovia, Ávila y
Toledo
Madrid Julio de 1943 432 1.178 817 29.742.533,89
3ª
Valladolid, León,
Salamanca, Zamora, Galicia
y Asturias
Valladolid Noviembre de
1943 29 685 904 12.936.933,28
4ª
Burgos, Santander, Logroño,
Bilbao, San Sebastián,
Pamplona, Irún y Palencia
Burgos Marzo de 1944 - 205 569 9.626.488,89
5ª
Sevilla, Granada, Málaga,
Cádiz, Huelva, Córdoba y
Badajoz
Sevilla 1º de Abril de
1944 - 713 1.320 23.751.213,59
6ª Valencia, Castellón de la
Plana, Alicante y Murcia Valencia Enero de 1944 - 348 503 8.035.459,20
TOTALES 1.955 4.791 6.355 143.849.429
Tabla 1: Obra ejecutada por el SMC entre 1943 y 194519
.
Fuente: Elaboración propia a partir de SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES: Dos años de gestión, 1943 – 1945, [Madrid], Ministerio del Ejército, 1945
19
No hay datos sobre la 7ª zona, correspondiente al Protectorado Español en Marruecos. La 8ª zona, correspondiente a las Islas Canarias, se creó en 1945.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
15
Gasto económico
La información económica que nos aportan las fuentes utilizadas sobre la obra
ejecutada por el SMC entre 1943 y 1950 no permite una visión completa sobre la
evolución del gasto por categorías o regiones de trabajo. El único dato común que
podemos comparar es el total de obra ejecutada, que en 1945 asciende a 143.849.429
pesetas y que en 1950 ya ha alcanzado 687.500.000 pesetas.
Los datos para el periodo 1943–1945 se pueden consultar desagregados por
región de trabajo en la tabla 1. La 1ª zona de trabajos, formada por los actuales
territorios de Catalunya y Aragón, supuso durante este periodo más de un tercio de la
obra ejecutada (aproximadamente 60 millones de pesetas). En segundo lugar, con
menos de la mitad de obra ejecutada que la primera zona de trabajos, se sitúa la 2ª zona
de obras, con cabecera en Madrid. El tercer lugar, con un valor de obra ejecutada
ligeramente inferior al de la segunda zona de obras, se sitúa la 5ª, con cabecera en
Sevilla.
Cinco años después no disponemos de datos de gasto desagregados por zonas de
trabajo, pero sí unos totales repartidos en función por categorías de obras (ver tabla 2).
Categoría de obra Valor de obra ejecutada
(ptas.) Porcentaje
Acuartelamiento y defensa 358.000.000 52,07%
Patronato de Casas Militares 160.500.000 23,35%
Otros Ministerios y Servicios 107.500.000 15,64%
Residencias para oficiales y
suboficiales 61.500.000 8,95%
TOTAL 687.500.000 100,00%
Tabla 2: Obra ejecutada por el SMC entre 1943 y 1950. Fuente: Elaboración propia a partir del álbum
conmemorativo del SMC, 1943-1950, Archivo del SMC.
Según el balance elaborado, más de la mitad del gasto ejecutado por el SMC
entre 1943 y 1950 está dedicado a trabajos de acuartelamiento y defensa.
Desgraciadamente, las fuentes no permiten calcular la importancia de las obras de
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
16
defensa de forma independiente. En ninguna de las imágenes de obras de fortificación
incluidas en el álbum se incluye su localización o presupuesto, a diferencia del resto de
obras para otras categorías. Sin embargo, la documentación consultada en el Archivo
Intermedio Militar Pirenaico permite documentar una importante presencia del SMC en
las obras de fortificación de la frontera catalana, al menos desde julio de 1945 y hasta
agosto de 194620
.
Por importancia de gasto de obra ejecutada, la segunda categoría en importancia
son las obras del Patronato de Casas Militares. Según los datos consultados, a finales de
la década de 1940 se habían completado solamente 1.654 viviendas, aunque había más
de 2.000 en construcción:
Estado Viviendas para
Jefes
Viviendas para
Oficiales
Viviendas para
Suboficiales TOTAL
En tramitación 25 83 30 138
En construcción 223 756 1365 2344
Construidas 331 496 827 1654
Proyectadas 579 1335 2222 4136
Tabla 3: Viviendas del Patronato de Casas Militares construidas por el SMC entre 1943 y 1950. Fuente:
Elaboración propia a partir del álbum conmemorativo del SMC, 1943-1950, Archivo del SMC.
Estos datos, extraídos del álbum conmemorativo del SMC, rebajan los aportados
por Busquets, que podría haber confundido el total de viviendas proyectadas durante la
década de 1940 con el total de viviendas construidas21
. Los datos incompletos sobre su
localización han impedido la elaboración de un mapa de su distribución sobre el
territorio del estado.
La tercera categoría de gastos son “Otros Ministerios y Servicios”. En esta
categoría se incluyen diez cuarteles de la Guardia Civil y hasta doce proyectos de la
20
Archivo Intermedio Militar Pirenaico. Instrumento de descripción nº32: documentación sobre las
fortificaciones del Pirineo Catalán. Caja 3, carpeta 2, documento 106; caja 14, carpeta 2, documento 13. 21
Julio BUSQUETS, El militar, p. 214.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
17
Obra Sindical del Hogar, correspondiente al Ministerio de Trabajo. Se incluyen también
otras obras como puentes o la cárcel provincial de Tarragona22
.
Finalmente, la categoría con menor dotación económica es la correspondiente a
“Residencias para oficiales y suboficiales”.
Censo y localización de obras
A partir de la representación geográfica de las localizaciones de las obras
realizadas por el SMC se han elaborado dos mapas. El mapa nº1 incluye las 26
residencias de oficiales y suboficiales construidas por el SMC entre 1943 y 1950.
Destaca que más de un tercio de las mismas están construidas en la 1ª zona de trabajos,
Catalunya y Aragón. Esta era una zona de gran importancia estratégica por su cercanía a
la frontera Pirenaica, y muy especialmente en los años que nos ocupan. Otro espacio
que destaca en la construcción de residencias es el territorio de la actual Andalucía, con
siete residencias, y también cercano a un espacio de importancia estratégica como el
Estrecho de Gibraltar.
Se puede realizar una interpretación similar del mapa nº2, que incluye las 44
obras recogidas en la categoría de “Acuartelamiento y Defensa” del álbum de 1950. El
espacio cercano a la frontera pirenaica, vinculado a las 4ª, 5ª y 6ª regiones militares del
periodo de estudio, tiene una gran densidad de construcciones de cuarteles. Durante
estos años se construye un cuartel en cada extremo de la frontera (Irún y Torre Mornau),
dos en las afueras de Zaragoza (Valdespartera y Casablanca), dos más en Lleida y otros
tres en la provincia de Huesca (uno en dicha capital, los otros en Boltaña y Sabiñánigo).
A esto hay que añadir cuatro albergues de alta montaña (Hecho, Candanchú, Benasque
22
Álbum conmemorativo del SMC, 1943-1950, Archivo del SMC.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
18
y Sant Maurici). En este caso, la construcción de acuartelamientos en el sector sur del
territorio del Estado es menor, y en cambio sí destacan las construcciones realizadas
alrededor de la capital, Madrid.
Para ambos mapas, los detalles sobre la denominación y uso de las obras se
incluyen en las tablas 4 y 5, incluidas como anexos.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo contemporáneo. Debate e investigación”,
Universidad de Granada, 12 al 15 de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la democracia y el
autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del siglo XX”.
19
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo contemporáneo. Debate e investigación”,
Universidad de Granada, 12 al 15 de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la democracia y el
autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del siglo XX”.
20
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
21
4. CONCLUSIONES.
La importancia del trabajo realizado por el SMC desde 1943 y su relevancia para
la mejora de las condiciones militares del Ejército es un tema de investigación que no ha
sido desarrollado hasta el momento. Esta breve exploración de los orígenes y primeros
trabajos del SMC ha mostrado como las dos únicas referencias a este organismo citadas
por la bibliografía eran inexactas o simplemente erróneas. Y ante todo, ha puesto de
manifiesto que el ámbito de trabajo de este organismo es enormemente amplio.
Y es que la actuación del SMC no se limitó a la construcción de viviendas
militares. En tanto que “órgano de trabajo del Ministerio del Ejército”, como afirmaba
la ley que lo estableció, el SMC es un organismo fundamental para estudiar varios
aspectos de la historia del Ejército durante el régimen franquista. Para empezar, el SMC
fue esencial para poner en marcha las obras de acuartelamiento y fortificación durante
los años de la Segunda Guerra Mundial y posteriores. Su crecimiento y expansión
coinciden con los años de mayor importancia del Ministerio del Ejército en las
dotaciones presupuestarias estatales.
Pero volviendo al motivo original de nuestro interés y a los aspectos
desarrollados en el estado de la cuestión, el SMC se configura como el organismo
utilizado para materializar buena parte de los privilegios militares. El SMC no sólo
construye vivienda militar, sino que configura auténticos barrios formados por cuarteles
y residencias de oficiales. Estos, junto a servicios como los hospitales, contribuyen a
formar espacios de sociabilidad compartida por el estamento militar. En esta línea de
trabajo, futuras investigaciones basadas en la documentación del SMC pueden localizar
y caracterizar con alto grado de detalle los emplazamientos de la vivienda militar. Cabe
destacar aquí la propuesta de Luis Rojo de Castro para Madrid, que enfatiza la voluntad
de los arquitectos y urbanistas de posguerra de “crear ambientes” determinados según el
tipo de vivienda y clase social a la que se destinaba. Los militares, como estamento con
su propia idiosincrasia, concepción de su función social y espíritu de cuerpo, tuvieron la
oportunidad de desarrollar una “sociabilidad militar” en un espacio determinado de la
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
22
ciudad. De esta forma, las zonas de vivienda de oficiales también deberían ser objeto de
estudio, de cara a explorar la influencia de estos ambientes en su autorrepresentación
como militares. ¿La consideración de sí mismos estuvo relacionada con el espacio
urbano en que desarrollaban su vida cotidiana? ¿Lo consideraron un privilegio? ¿Fue un
elemento influyente en las estrategias de reproducción social de los militares? Tan sólo
una investigación micro puede abordar estos espacios de victoria, donde se hacía
material el recuerdo de la Guerra Civil, una reconstrucción simbólica del espacio a
partir de la célula mínima de sociabilidad: el barrio23
.
Finalmente, no pueden dejarse de lado las repetidas menciones a la mano de
obra penada tanto en el SMPCC como en el SMC. Futuras investigaciones centradas en
el trabajo forzado pueden conectar las actuaciones de ambos servicios con el Servicio de
Colonias Penitenciarias Militarizadas24
.
En definitiva, los fondos archivísticos relacionados al Servicio Militar de
Construcciones abren vastas posibilidades de investigación sobre el Ejército franquista.
Estas pueden ser aprovechadas tanto por aquellos investigadores interesados por las
condiciones materiales y espacios de sociabilidad del Ejército, como por aquellos que
deseen trabajar temas de defensa o trabajo penado.
23
Luis ROJO DE CASTRO, “La vivienda en Madrid durante la posguerra, de 1939 a 1949”, en Carlos
SAMBRICIO (ed.), Un siglo de vivienda social (1903-2003), Tomo I, pp. 226-245, Madrid,
Ayuntamiento de Madrid, EMV; Ministerio de Fomento; Consejo Económico y Social, 2003. 24
Ver al respecto Gonzalo ACOSTA et al., El Canal de los Presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la
represión política a la explotación económica, Barcelona, Crítica, 2004.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
23
5. ANEXOS.
Tipo de residencia Localización
Residencia de oficiales Girona
Residencia de suboficiales Girona
Residencia de suboficiales del Cuartel del Bruc Barcelona
Residencia de suboficiales del Cuartel de Caballería Barcelona
Residencia de oficiales Lleida
Residencia de suboficiales Lleida
Residencia de oficiales y suboficiales Mataró
Residencia de oficiales Jaca
Residencia de oficiales Sabiñánigo
Residencia de oficiales y suboficiales Alcalá de Henares
Residencia de oficiales Segovia
Residencia de suboficiales del Regimiento de Artillería Segovia
Residencia de oficiales Vicálvaro
Residencia de oficiales León
Residencia de suboficiales León
Residencia para oficiales y suboficiales en el Cuartel de
Intendencia Valladolid
Residencia para oficiales Castellón
Residencia para suboficiales Castellón
Residencia para oficiales del Regimiento de Infantería nº10 Granada
Residencia para suboficiales del Regimiento de Infantería nº10 Granada
Residencia para oficiales Burgos
Residencia para oficiales del Regimiento de Artillería Sevilla
Residencia de oficiales Tarifa
Residencia de oficiales Benalúa
Residencia de oficiales y suboficiales Regimiento de Artillería Granada
Residencia Cuartel Caballería Sevilla
Tabla 4: Residencias de oficiales y suboficiales construidas por el SMC, 1943-1950. Fuente: álbum
conmemorativo del SMC, 1943-1950, Archivo del SMC.
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
24
Obra Localización
Cuartel de Infantería, Cuartel de Artillería, campo de deportes Lleida
Cuartel de Infantería León
Cuartel de Intendencia Valladolid
Cuartel de Infantería Granada
Cuartel para Batallón de Montaña Irún
Cuartel de Transmisiones Sevilla
Escuela de Aplicación de Infantería Hoyo de Manzanares
Hospital Militar València
Dependencias militares, Academia de Ingenieros del Ejército,
campo de deportes Burgos
Cuartel Casablanca
Cuartel Valdespartera
Cuartel Boltaña
Cuartel Sabiñánigo
Cuartel Huesca
Cuartel (Destacamento Cría Caballar) Torre Mornau
Sanatorio Ronda
Cuartel Basauri
Cuartel (Ampliación) María Cristina
Campamento San Pedro Colmenar
Cuartel Maó
Gobierno Militar Santander
Albergues de Alta Montaña Navacerrada, Sant Maurici, Benasque,
Candanchú, Hecho
(Servicio de Automovilismo) Valladolid
(Servicio de Automovilismo) El Goloso
Parques y Talleres IV Región Sant Boi de Llobregat
Parques y Talleres Torrejón de Ardoz
(Servicio de Automovilismo) Carabanchel
(Servicio de Automovilismo) Burgos
OBRAS EN ESTABLECIMIENTOS FABRILES
Maestranza y Parque de Artillería Sevilla
Ampliación Fábrica de Pólvora Murcia
Fábrica Nacional Valladolid
Emisora Peña Grande
Parque Central de Farmacia Madrid
Tren de laminación Trubia
Parque de Farmacia Valladolid
Escuela de Capacitación Profesional General Elorza Trubia
XI Congreso de Asociación de Historia Contemporánea, “Claves del Mundo
contemporáneo. Debate e investigación”, Universidad de Granada, 12 al 15
de septiembre de 2012. Mesa 6: “Los fundamentos cívicos de la
democracia y el autoritarismo. Ciudadanía social y culturas políticas del
siglo XX”.
25
Tabla 5: Obras de acuartelamiento y en establecimientos fabriles construidas por el SMC, 1943-1950.
Fuente: Álbum conmemorativo del SMC, 1943-1950, Archivo del SMC.