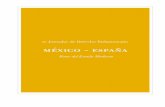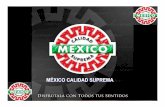•“Puebla y Querétaro, dos identidades patrias” en Perla Chinchilla (comp.) Procesos de...
Transcript of •“Puebla y Querétaro, dos identidades patrias” en Perla Chinchilla (comp.) Procesos de...
Perla Chinchilla Coordinadora
Procesos de construcción de las identidades de México
De la historia nacional a la historia de Ias identidades.
Nueva España, siglos xvr-xvm
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
CIUDAD DE MtXICO ®
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
BIBLIOTECA FRANCISCO XAVIER CLAVIGERO
Procesos de construcción de las identidades en México : de la historia nacional a la historia de identidades. Nueva España, siglos XVI-XVIII
l. México -Vida social y costumbres - Historia. 2. Identidad de grupo- México -Historia. I. Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Historia. II. T.
Fl210 C455 2010
Ilustración de la portada: Enrique Zolliker Spamer, Hinze-Kunze,
técnica mixta, 3 5 x 43 cm.
Primera edición: 2010
D.R © Perla de los Ángeles Chinchilla Pawling (Coord.)
D.R © Universidad Iberoamericana, A.C. Pro!. Paseo de la Reforma# 88o Colonia Lomas de Santa Fe C.P. 01219 México, D.F. publica@uia. mx
Impreso y hecho en México Printed and made in Mexico
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en
todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por un sistema de recuperación de
información, en ninguna forma ni por ningún medio, conocido o por conocerse, sin el permiso previo por escrito de la editorial. publica@uia. mx
Librería virtual:
www. uia. mxlpublicaciones
VI
Puebla -y Querétaro, dos identidades patria
Antonio Rubial García FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS / UNAM
Quitada de México la absoluta dominación que hoy logra. Dejaría de ser esta capital la madrastra de todas las ciudades que le están sujetas y cuyo desahogo y comodidad frustra por no ver competida su gloria y opulencia. 1
e esta manera veía el intendente de Puebla, Manuel
Flon, la relación entre la Ciudad de México y el
resto de las urbes novo hispanas. En su Representación
del21 de diciembre de 1801 proponía crear cinco capitanías
generales y pequeñas audiencias en las capitales de provincia
(Puebla, Valladolid, Guadalajara y Antequera) para descen
tralizar el gobierno y quitar a la Ciudad de México el poder
absoluto que ejercía. Tal poder no sólo se había manifestado
en los terrenos económico y político, también se mostraba en
la imposición que México Tenochtitlan hizo de sus símbolos
locales (el águila sobre el nopal, el pasado azteca, Hernán
Cortés, Moctezuma, la Malinche y la Virgen de Guadalupe)
1 Manuel Flon, "Representación del intendente de Puebla al secretario de estado y del despacho universal de hacienda, don Miguel Cayetano Soler" , 21 de diciembre de 1801, Boletín del Archivo General de la Nación, 2, XII,
3-4, 1971 pp. 397-442, p. 440.
241
a todo el territorio. Esta situación había generado a lo largo
del siglo XVIII, en algunas ciudades, una serie de discursos
identitarios que intentaban demostrar su igualdad con la
capital del virreinato a partir de la reelaboración de sus mitos
fundadores y de la exaltación de su riqueza monumental, de
sus personajes señeros y de sus propias imágenes milagrosas.
Estas construcciones identitarias estaban avaladas por lo que
en la época se denominaba "amor a la patria'', término deri
vado del latín pater, y que hacía referencia al terruño donde
se había nacido.2
En dos ciudades, Puebla y Querétaro, y por diferentes
motivos, esa conciencia identitaria generó mitos fundadores
asociados con hechos prodigiosos y una literatura relativa
mente abundante que expresaba su orgullo local. El proceso
de formación de tales discursos presentó dos etapas. En la
primera, que abarcó el siglo XVII y la primera mitad del XVIII,
se forjaron los temas a partir de las necesidades particulares de
varias instancias corporativas, sin que existiera aún un proyecto
identitario más generalizado. En la segunda, que comenzó a
hacerse presente a partir de 17 40, los diversos temas se inser
taron en un discurso patrio común. En la comparación de
ambos procesos se pueden encontrar algunas explicaciones
de lo que ha sido denominado "criollismo". A partir del estu
dio de estos dos casos pretendo mostrar que ese término, usado
casi siempre de manera vaga y poco definida, no puede ser
utilizado para calificar ningún tipo de conciencia nacional, y
lo que en Nueva España se denominaba "patria criolla'' sólo se
2 Patria es "la tierra donde uno ha nacido", por lo que compatriota es aquel "que es del mismo lugar". Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Ediciones Turner, 1984, p. 857.
manifestó dentro del marco de las identidades locales urbanas
y de los esquemas corporativos.
US CREACIONES CORPORATIVAS (1600-1740)
Corona son de nuestra patria, la muy noble y opulenta ciudad de Santiago de Querétaro, los espirituales triunfos que siguió en su vida la M. Antonia de San Jacinto, y para que sus hechos admirables sean gloria de nuestra patria los pongo en manos de V. Merced, que por muchos títulos merece el nombre de Padre de ella, no sólo por lo que sus ilustres progenitores, a expensas de su sangre y hacienda, trabajaron en su primera población y conquista [ ... ] sino principalmente por las insignes obras de su piedad generosa, que son verdaderamente obras de Padre.3
Con estas palabras el jesuita queretano Juan de Robles iniciaba
en 1685 la dedicatoria del sermón fúnebre en el aniversario
de la muerte de su compatriota sor Antonia de San Jacinto,
descendiente de las linajudas familias Sotomayor y Altamira
no, profesa en el monasterio de Santa Clara y famosa por sus
ayunos, por el rescate que hizo de ánimas del purgatorio y por
los ataques demoniacos que sufrió. La cita muestra también
a otro personaje, tan importante como la celebrada monja,
el patrocinador de la edición, Juan Caballero y Ocio, rico
ganadero que después de desempeñar funciones militares y
de justicia profesó como clérigo secular.4 En 1689, el mismo
3 Dedicatoria a don Juan Caballero y Ocio. Juan de Robles, Oración fonebre, elogio sepulcral en el aniversario de la ... madre Antonia de San jacinto, religiosa ... del convento de Santa Clara ... de Querétaro, México, Viuda de Juan de Ribera, 1685. 4 Eduardo Loarca Castillo, Don Juan Caballero y Ocio: gran benefactor de
243
mecenas pagaba a su costa la edición, en la Ciudad de México,
de otro texto que describía vida, virtudes y milagros de la ilustre
religiosa. Su autor, el franciscano José Gómez, describió en él
los concurridos festejos de su aniversario luctuoso, los milagros
que realizaron sus reliquias y la traslación de su cuerpo al altar
de San Miguel. 5
Para una sociedad tan obsesionada por el temor a un Dios
justiciero, las religiosas, esposas de Cristo, eran intercesoras
para aplacar la ira divina dispuesta a aniquilar a los pecadores.
Como señalaba Juan de Robles: "estas santas religiosas[ ... ] le
están deteniendo el brazo [a Cristo] y castigando en sus cuer
pos inocentes los excesos de los vuestros desenfrenados".6 Su
principal función social era pedir a su esposo que no enviara
epidemias, inundaciones y terremotos, por lo que gracias a
ellas las ciudades estaban protegidas y menos expuestas a las
catástrofes. Pero las religiosas santas no sólo eran protectoras,
se concebían también como un timbre de orgullo, pues la
mayoría eran criollas que habían practicado sus virtudes y
desarrollado su actividad milagrosa en la ciudad donde na
cieron; a diferencia de los frailes y otros regulares, cuyas vidas
servían para exaltar instancias más universales como lo eran
las provincias religiosas, las monjas pertenecían a ámbitos más
particulares -los monasterios de clausura-, enclaves urbanos
protegidos y auspiciados por las oligarquías locales, terrate
nientes y comerciantes y por los ayuntamientos .?
Querétaro, Querétaro, Gobierno del Estado, 1985. 5 Fray José Gómez, Vida de la venerable madre Antonia de San jacinto ... , México, Herederos de la viuda de Bernardo Calderón, 1689. 6 Robles, Oración fúnebre, op. cit., p. 4. 7 Antonio Rubial García, La santidad controvertida, México, Fondo de Cultura Económica/UNAM-Facultad de Filosofía y Letras, 1999, pp. 199 y ss.
244
En 1731 apareció impreso en México otro Elogio fonebre de
una "queretana" por adopción, el de la madre Marcela Estrada
y Escobedo, monja mexicana de la capital quien fue funda
dora y abadesa del monasterio de capuchinas de San José de
Gracia de Querétaro. En su sepelio en 1728 dijo el sermón
luctuoso Juan Antonio Rodríguez (capellán del monasterio)
y en él la llamó "nuevo esplendor de esta nobilísima ciudad,
como ornamento de la corte de México y astro de primera
magnitud de su seráfico cielo". Otros cuatro sermones fúnebres
fueron impresos en los años sucesivos a las muertes de otras
tantas monjas ilustres del monasterio que, como fundación
póstuma de Juan Caballero y Ocio, recibió una especial
atención de la congregación de Guadal u pe por él promovida.
Uno de sus miembros, el acaudalado Juan Antonio Urrutia,
marqués del Villar del Águila, se hizo cargo, con otros, de la
edición de esos sermones. 8
Todos estos textos iban dirigidos a conseguir la apertura
de procesos de beatificación pero ninguno fue promovido por
parte de los queretanos. Algo muy distinto pasó en Puebla,
que desde 1676 inició el proceso de una de sus religiosas más
ilustres: sor María de Jesús Tomellín. En 1676, el canónigo
8 Juan Antonio Rodríguez, Vuelos de la paloma: Elogio de la M. R.M. Maree/a
Estrada y Escobedo, fUndadora y abadesa del convento de capuchinas de la ciudad
de Querétaro, México, Miguel de Rivera Calderón, 1731, p. 2. Josef María Zelaa (Glorias de Querétaro, en la fUndación y admirables progresos de la muy
ilustre y venerada congregación eclesiástica de presbíteros seculares de María
santísima de Guadalupe, México, Mariano Joseph de Zúñiga y Onriveros, . 1803, p. 73) hace mención de esras cuarro ediciones. Una de ellas esrá en
la Biblioteca Nacional de México: Manuel de las Heras, Mística piedra
cuadrada fUndamental del ejemplar edificio del religiosísimo convento de San
José de Gracia de la ciudad de Querétaro ... La madre Petra Francisca María,
México, José Bernardo de Hogal, 1738.
245
de la catedral de Puebla, Francisco Pardo, publicaba bajo los
auspicios del obispo Santa Cruz la vida de esta monja que había
vivido medio siglo antes en el monasterio de la Concepción y
había asombrado a sus compatriotas con sus visiones y mila
gros. En tiempos del clérigo Pardo, la gente aún iba al torno
del monasterio a solicitar polvo de su sepultura y trozos de su
hábito para diversos usos, pues con ellos se evitaban heladas en
los campos, se aumentaban las cosechas esparciéndolo sobre la
tierra y se curaban las enfermedades sólo con tomarlos disueltos
en agua. 9 La religiosa muerta en olor de santidad había sido
propuesta para su beatificación a la Sagrada Congregación de
Ritos en Roma, siendo sus principales promotores los cabildos
civil y eclesiástico y los obispos poblanos. La biografía sirvió
además a Pardo para exaltar a Puebla, su ciudad natal, con estas
palabras: "No se que deliciosas dulzuras tiene el amor de la
patria [ ... ] que se lleva lo más del afecto [ ... ] y especialmente si
en las circunstancias del nombre trae consigo la etimología de
la patria anuncios de la mayor dicha, indicios de un superior
empleo y cifras de felicidades gloriosas [ ... ] Puebla es [ ... ] cielo
de ángeles en la tierra''. 10
En 1688, cuatro años después de que se inició en Roma el
proceso de sor María, moría en Puebla otra mujer asombrosa,
Catarina de San Juan, una esclava hindú que, liberada de sus
amos, se había dedicado a servir en la iglesia de los jesuitas.
Cuando su cadáver fue sacado de la casucha donde vivía, los
9 Francisco Pardo, Vida y virtudes heroycas de la madre María de jesús, religiosa
profosa en el convento de la limpia concepción de la Virgen María, nuestra · señora en la ciudad de los Angeles, México, Viuda de Bernardo Calderón, 1676. Prólogo allecror, f. 6. 10 Ibidem, trat. IV, cap. 1, ff. 260 v. y ss. Véase también Rubial, La santidad
controvertida, o p. cit., p. 186.
poblanos se arremolinaron a su alrededor y comenzaron a
despojar de su mortaja el cuerpo muerto para llevársela como
reliquia, y una vez en el templo de la Compañía, donde sería
sepultada, los más honorables miembros de la sociedad pobla
na se abalanzaron sobre el cadáver para arrancarle a pedazos
mortaja, orejas, dedos y cabellos. 1 1 Al poco tiempo la Compa
ñía de Jesús se hizo cargo de iniciar un proceso de beatificación;
por sus instancias se editó uno de los sermones fúnebres que se
dijeron en sus honras y una extensa biografía en tres volúmenes
fue impresa entre 1689 y 1692. 12 A pesar de que el proceso
fue detenido por la Inquisición, y su hagiografía, retirada de
la circulación, continuó la devoción popular hacia su persona
y sus retratos eran venerados en los altares domésticos, a pesar
de las prohibiciones inquisitoriales y que Roma aún no había
dado su anuencia para rendirle culto público.
Junto con Catarina y sor María, los poblanos también
veneraban a sor Isabel de la Encarnación, monja del convento
de las carmelitas descalzas que tuvo una vida de sufrimiento
atormentada por la presencia constante de tres demonios. Sus
biógrafos y confesores, el jesuita irlandés Miguel Godínez y el
presbítero poblano Pedro de Salmerón, describieron su vida
con base en los materiales que les facilitó la compañera de la
11 Francisco de Aguilera, Sermón en que se da noticia de la vida admirable,
virtudes heroycas y preciosa muerte de la venerable señora Catarina de San
joan ... , México, 1688, f. 20 v. y s. 12 Alonso Ramos, Prodigios de la Omnipotencia y milagros de la gracia en la
vida de la venerable sierva de Dios Catharina de San joan, natural del gran
Mogor..., 3 v.; Primera parte, Puebla, Diego Fernández de León, 1689; Segunda parte, México, Diego Fernández de León, 1690; tercera parte, México, Diego Fernández de León, 1692.
247
venerable sor Francisca de la Natividad. 13 A fines del siglo XVII
su culto ya estaba tan extendido que las monjas y los carmeli
tas mandaron hacer retratos de ella, uno de los cuales recibió
la atención de la Inquisición, pues estaba prohibido rendir
culto a personas que no habían sido beatificadas. Cuando,
en 1681, el beato Juan de la Cruz fue nombrado patrono
de Puebla, el patronato se asoció con una visión que tuvo la
venerable monja, en la que el fundador carmelita sobrevolaba
la ciudad expulsando a los demonios. Algún tiempo después
el cabildo de la ciudad mandaba pintar un cuadro en el tem
plo del Carmen para conmemorar este acontecimiento y en
él aparecían representados la monja, el beato y los miembros
del cabildo. 14
A las tres mujeres se les asoció con otra de las glorias pobla
nas del siglo XVII, el obispo Juan de Palafox y Mendoza, quien
se interesó en sus vidas, aunque las dos religiosas ya habían
muerto cuando él llegó a la sede. Durante la década que fun
gió como prelado de Puebla (1640-1650), su extraordinaria
actividad como fundador del Seminario, promotor de obras
de caridad y de la conclusión de las obras de la catedral así
13 El manuscrito de Miguel Godínez ha sido editado parcialmente por Rosalía Loreto con un estudio introductorio: "Oír, ver y escribir. Los textos hagio-biográficos y espirituales del padre Miguel Godínez" en Asunción Lavrin y Rosalía Loreto (eds.), Diálogos espirituales. Manuscritos jémeninos
hispanoamericanos. Siglos XVI-XIX, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Universidad de las Américas, 2006, pp. 74-116. El texto de Pedro Salmerón fue publicado en el siglo XVII: Vida de la Ven. madre sor Isabel de la
Encarnación, carmelita descalza natural de la ciudad de los Ángeles, México, Francisco Rodríguez Lupercio, 1675. 14 Doris Bieñko de Peralta, Azucena mística. Isabel de la Encarnación, una
monja poblana del siglo XV/1, México, Escuela Nacional de Antropología, 200 l (tes is de licenciatura inédita).
como prolífico escritor, le hicieron ganar el título de "padre de
la patria". A pesar de su conflicto con la Compañía de Jesús
y de su ignominioso cambio de sede episcopal, la figura del
obispo fue ensalzada por el clero secular y el cabildo catedra
licio como un modelo de prelado. A su muerte, acaecida en
1659, su culto se expandió en Puebla por medio de imágenes
a las que se les ofrendaban cirios y se les colocaba en los altares
domésticos, junto con las de los santos canonizados. Muy
pronto proliferaron las narraciones milagrosas de su vida en
el ámbito popular y se le atribuyeron curaciones, ahuyentar
tormentas y eliminar mosquitos. 15
El obispo Palafox también estuvo vinculado con la venera
ción de la Virgen de Defensa situada en la catedral de Puebla
y cuyo primer dueño fue el ermitaño toledano radicado en los
bosques de Tepeaca, Juan Bautista de Jesús (m. 1660). Además
de los acostumbrados prodigios, la peculiaridad de esa imagen
fue su gran movilidad, pues viajó por toda América, desde Ca
lifornia hasta Chile, y la existencia de dos figuras, igualmente
prodigiosas, que llevaron el mismo nombre. El autor que fijó
por escrito esos hechos, junto con la vida de Juan Bautista, fue
el clérigo secular Pedro Salgado Somoza (m. 1690 ca.) cuya
obra, impresa en 1683, se basó en una descripción dejada por
el mismo ermitaño. 16
15 Antonio Rubial García, La santidad controvertida. Hagiografia y concien
cia criolla alrededor de los santos no canonizados de Nueva España, México, Fondo de Cultura Económica/uNAM-Facultad de Filosofía y Letras, 1999, pp. 243 y S.
16 Pedro Salgado So moza, Breve noticia de la devotísima imagen de Nuestra
Señora de la Deftnsa ... Con un epítome de la vida del venerable anacoreta Juan
Bautista de jesús, Puebla, Diego Fernández de León, 1683. Puebla, 1760.
249
Por esas mismas fechas fray Diego de Leyba y fray Juan de
Castañeira publicaban dos biografías de uno de los personajes
más venerados por los poblanos, el lego franciscano Sebastián
de Aparicio. Ingresado a la orden a los 72 años, después de
dos matrimonios castos, el hermanito aunaba a la simplicidad
de su vida y a su poder sobre las bestias (lo que recordaba el
paraíso perdido), una incansable actividad de arriero y de
limosnero. 17 La promoción de este venerable se había hecho
por aclamación popular y su proceso de beatificación se había
iniciado en 1608 con la anuencia de los franciscanos. En el
proceso apostólico abierto en Roma entre 1628 y 1630 se reco
pilaron testimonios de mil doscientos milagros; la mayoría de
los testigos fueron hombres y mujeres laicos. Incluso el encino
donde el venerable se protegía del mal tiempo a las afueras de
Puebla se volvió un lugar de peregrinación; sus frutos y hojas
eran solicitados como reliquias y en su entorno se construyó
una capilla, tan importante como aquella donde se colocara
su cadáver incorrupto en el templo de san Francisco. 18
La popularidad del longevo Aparicio se debió también
a que el personaje, muerto en 1600 a los 98 años, era un
símbolo de los orígenes de Puebla. Él había llegado recién
fundada la ciudad, había sido uno de los humildes colonos que
estuvieron en sus inicios y como tal era un atractivo modelo
para los laicos pobres. Estos hechos no pasaron inadvertidos
17 Diego de Leyba, Virtudes y milagros en vida y muerte del venerable padre fray Sebastián de Aparicio, Sevilla, Lucas Martín de Hermosilla, 1687. Juan de Castañeira, Epílogo métrico de la vida y virtudes de el venerable fray Sebastián de Aparicio, Puebla, Diego Fernández de León, 1689. 18 Pierre Ragon, "Sebastián de Aparicio: un santo mediterráneo en el altiplano mexicano", Estudios de Historia Novohispana, México, núm. 23, 2000, pp. 17-45.
para los franciscanos, quienes fueron activos promotores de
su culto. En 1602, fray Juan de Torquemada escribió su vida,
la primera hagiografía novohispana de un "santo" local .19 Por
esas fechas el cadáver del venerable era colocado en la capilla
de la Virgen Conquistadora, imagen gótica que según la
tradición, había sido regalada por Cortés a los daxcaltecas y
que los franciscanos guardaban en su templo de Puebla con
gran veneración. Es muy significativo que la promoción de la
Conquistadora se diera en los momentos en los que la Virgen
de los Remedios (otra "conquistadora'' asociada con Cortés)
estaba siendo exaltada como patrona de la capital. Con "san
Aparicio" y su "conquistadora" Puebla comenzaba a generar
símbolos que mostraban su competencia con la capital.
Sebastián de Aparicio no era él único vínculo que la comu
nidad franciscana de Puebla tenía con su ciudad; de hecho los
frailes menores estuvieron directamente relacionados con su
fundación. Fray Toribio de Motolinía, junto con la Segunda
Audiencia, había estado en la elección del sitio, en el reparto
de solares entre los colonos y en la distribución de trabaja
dores de las comunidades indígenas vecinas entre 1531 y
1532. Además, él fue el primero en dejar testimonio de dicha
fundación. 20 A lo largo del siglo XVII, los cronistas de la orden,
19 Juan de Torquemada, Vida y milagros del santo conftsor de Cristo, fray Sebastián de Aparicio, fraile lego de la orden del seráfico padre san Francisco de la provincia del Santo Evangelio .. . , México, Diego López Dávalos, 1602. · Norma Durán, Ascesis, culpa y subjetividad. Un estudio de la vida de Fray Sebastián de Aparicio escrita por Fray Juan de Torquemada, México, 2004 (tesis de doctorado); así como Norma Durán, Retórica de la santidad. Renuncia, culpa y subjetividad en un caso novohispano, México, Uia-Departamento de Historia, 2008. 20 Toribio de Motolinía, Historia de los indios de la Nueva España, ed. de Edmundo O 'Gorman, México, Porrúa, 1969 (Sepan Cuántos, 129), pp.
fray Juan de Torquemada y fray Agustín de Vetancurt (quien
llama su "segunda patria'' a Puebla), repitieron esta primera
relación en la que no se mencionaba ningún tipo de milagro,
aunque hicieron alusiones al nombre de la ciudad como un
emblema de la extirpación de la idolatría indígena realizada
por intermediación de los ángeles. 21
Paralelamente, a lo largo de la misma centuria, el cabildo
de la catedral y los obispos poblanos comenzaron a elaborar un
"rumor retórico" sobre la capacidad de los ángeles para cons
truir y proyectar ciudades que tenía su base en varias leyendas
locales registradas por los frailes mendicantes y en la difusión
del tema apocalíptico de la Jerusalén celeste. El hecho se veía
reforzado además por una fiesta anual que Puebla celebraba
desde 1561 en el día de san Miguel, celebración equiparable
a la de san Hipólito de la capital, en la que "un pendón real"
era trasladado de las casas del Cabildo a la catedral el 28 de
septiembre, para celebrar al día siguiente una solemne misa en
la capilla de san Miguel, misa que conmemoraba la fundación
de la ciudad.22 Los milagros de san Miguel y sus triunfos sobre
la idolatría, afianzados por su suntuosa fiesta, se vieron refor-
187 y SS.
21 Juan de Torquemada, De los veintiún libros rituales y Monarquía indiana, 7 v., ed, de Miguel León Portilla, México, UNAM-Inscituto de Investigaciones Históricas, 1979-1983, lib. m, cap. XXX, v. 1, pp. 426 y ss. Agustín de Vetancurt, Teatro mexicano, Tratado de la ciudad de Puebla, México, Porrúa, 1982 (Biblioteca Porrúa, 45), p. 46. Este autor dice que profesó en el convento de Puebla, por lo que la considera su patria pues "en ella renació a la vida religiosa". 22 Antonio López de Villaseñor, Cartilla vieja de la nobilísima ciudad de Puebla (1781), ed. de José Mantecón, inrr. Efraín Castro, México, UNAMInstituto de Investigaciones Estéticas, 1961 (Estudios y Fuentes del Arte en México, 2), pp. 39 y 155.
zados por la promoción que de este culto hizo el obispo Juan
de Palafox. En su lucha contra la supervivencia de idolatrías
y contra los símbolos de las religiones indígenas éste había
promovido el fortalecimiento de un santuario a san Miguel
en Nativitas, cerca de Tlaxcala, en el que se veneraba un pozo
donde el arcángel se había aparecido al indio Diego Lázaro. Pa
lafox no sólo tomó bajo su cargo la construcción de un lujoso
templo y de una hospedería para el santuario, también mandó
recoger las informaciones sobre el milagro en 1643 para llevar
el proceso en Roma y encargó al bachiller Pedro Salmerón
que, con base en ellas, escribiera la primera relación sobre la
milagrosa aparición en 1645, obra que no se imprimió, pero
que sirvió de base para la descripción que hiciera el jesuita
Francisco de Florencia casi medio siglo después. 23
Todas esas hierofanías angélicas debieron influir en la difu
sión de una tradición sobre la fundación de Puebla en la que
se mezclaban las interpretaciones retóricas del nombre de la
ciudad, las versiones de ángeles aparecidos mencionadas por
23 Pero no sólo san Miguel estuvo presente en la vida de Palafox, los ángeles también formaron parre de su leyenda. En 1689, cuando se recogían las informaciones para iniciar el proceso de beatificación del obispo poblano, el mercader Diego Ruiz de Mendiola (quien tenía entonces 75 años) rindió el siguiente testimonio sobre la rapidez con que se llevó a cabo la construcción de la catedral de Puebla: "Y tan notoria como esa admiración era la voz pública que había en toda esta ciudad de que por ministerio de Ángeles se trabajaba por la noche en dicha obra, pareciéndoles a todos que de otro modo era imposible haber llegado en tan breve tiempo a la perfección que va referida". Expediente de la canonización de Palafox, Archivo Secreto Vaticano (Congr. Riti. Processus 2097, Proceso ordinario angelopolitano de don Juan de Palafox, ff. 117 v.-118 v.), citado por Ricardo Fernández Gracia, Don Juan de Palafox. Teoría y promoción de las artes, Pamplona, Asociación de Amigos del Monasterio de Fitero, 2000, pp. 131-132. Agradezco a Iván Escamilla haberme proporcionado estos datos.
253
las crónicas mendicantes y las espectaculares fiestas anuales
en honor a san Miguel. Alrededor de 1670 dos miembros del
cabildo poblano, Joseph de Goitia Oyanguren y Jacinto de
Escobar y Águila, vincularon esas narraciones angélicas con
la fundación de la ciudad. El primero, en la aprobación que
hizo al libro de Francisco Pardo sobre la monja sor María de
Jesús, comparó los inicios de Puebla con los de Constantino
pla, cuya fundación se asoció con la aparición de dos águilas
de Júpiter. "Goza mi patria con las ventajas que hay de cielo
a suelo, de ángeles ministros de un Dios inmenso a águilas de
un Júpiter fabuloso". Agregaba después: "Hagan alarde todas
las ciudades del universo de las glorias de sus fundadores, que
todas fueron glorias del mundo, no eternas glorias del cielo".24
El segundo personaje, Jacinto de Escobar (de acuerdo con el
jesuita Francisco de Florencia), atribuía la fundación a un
sueño que había tenido el primer obispo de la diócesis, fray
J ulián Garcés
en el que le mostró Dios el sitio en que era su voluntad fun
dase dicha ciudad [y] en éste le mostró Dios unos ángeles
echando los cordeles y señalando la planta de la futura ciudad
y midiendo las cuadras y proporcionando las calles [ .. . ] De la noticia que el dicho obispo daría al Emperador se mo
tivó la forma del escudo de armas con dos ángeles".25
24 Joseph de Goitia Oyanguren, "Aprobación", en Francisco Pardo, Vida y virtudes heroycas de la madre María de jesús, religiosa profesa en el convento
de la limpia concepción de la Virgen María, nuestra señora en la ciudad de los
Ángeles, México, Viuda de Bernardo Calderón, 1676. Pardo, quien también estaba vinculado con el círculo capitular, señalaba en su introducción que Puebla era "ciudad de ángeles en la tierra", en alusión a las muchas personas santas que en ella habitaban. 25 El escudo posee una fortaleza con cinco torres de oro asentada en campo
254
Francisco de Florencia, quien imprimió esta noticia por pri
mera vez, decía que el canónigo había leído ese relato en "un
papel auténtico del archivo de la catedral o de la ciudad".26
En las versiones de Goitia y de Escobar, avaladas por el
obispo Diego Osorio y por su sucesor Manuel Fernández de
Santa Cruz, la presencia de los franciscanos en la fundación
desaparecía por completo para dar todo el crédito de ella al obispo Garcés. En la base de este cambio se encontraba la
pugna entre los franciscanos y el episcopado poblano, iniciada
con la secularización que el obispo Palafox hiciera de las parro
quias de la orden en 1642. Precisamente en 1666, la oposición
franciscana al episcopado poblano se había visto reanimada
con la llegada del comisario de la orden, fray Hernando de
la Rua quien, entre otras pretensiones, exigía la restitución a
los franciscanos de las parroquias secularizadas por Palafox.
Con el sueño de Garcés los obispos poblanos y sus cabildos,
verde, un río que sale de su centro y dos ángeles vestidos de blanco que la franquean sosteniendo en sus manos las letras K y V alusivas a Karolus V. Un lema circunda el escudo: "Angeles suis Deus mandavit de te ut custodiant"
(Dios mandó a sus ángeles que cuidasen de ti) que proviene del Salmo 90, versículo 11: Quoniam Angelis suis mandavit de te ut custodiant te in óm
nibus viis tuis. Según Hugo Leicht (Las calles de Puebla. Estudio histórico,
Puebla, Imprenta A. Mijares hermanos, 1934, p. 320), el escudo de armas se le concedió a Puebla el 20 de julio de 1538, aunque el título de ciudad le había llegado desde el 25 de febrero de 1533. 26 Francisco de Florencia, Narración de la maravillosa aparición que hizo el
arcángel san Miguel a Diego Lázaro de San Francisco, indio feligrés del pueblo
de San Bernabé de la jurisdicción de Santa María Nativitas (Sevilla, Tomás López de Haro, 1692), ed. de Luis Nava Rodríguez, México, La Prensa, 1969, pp. 61 y s. Es muy significativo que el texto esté dedicado al obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, quien demandó hacer la edición del texto de Florencia. Éste se basó en un manuscrito inédito del bachiller Pedro Salmerón que Palafox había mandado elaborar.
255
al dar el protagonismo de la fundación al primer obispo de la
diócesis, buscaban conceder una preeminencia al episcopado
sobre los religiosos, quienes cuestionaban su autoridad para
secularizar parroquias y sujetar a las órdenes. En esta versión
era necesario que la participación franciscana en la fundación
de Puebla quedara silenciada. Puebla era una "episcópolis",
una ciudad en la que el obispo representaba la máxima auto
ridad civil y religiosa, era el único representante del poder que
podía dialogar con todos los actores socialesP A principios
del siglo XVIII, la leyenda había quedado ya afianzada en los
estratos cultos clericales poblanos; en adelante sería explotada
por ellos, pero ya no con una finalidad detractora hacia los
franciscanos, sino con otra totalmente distinta a la que motivó
su creación.
Querétaro tenía una situación muy distinta a la de Puebla
pues, a pesar de su importancia económica, no era una sede
episcopal. Su fundación había sido realizada entre 1536 y
1541 por caciques otomíes en una zona fronteriza donde
confluían chichimecas y purépechas. 28 Los otomíes actuaban
bajo la férula del encomendero español de Acámbaro y para
fortalecer al naciente poblado buscaron el apoyo de los francis
canos, quienes muy pronto fundaron en él un convento bajo
27 Fernando de la Flor, Barroco: representación e ideología en el mundo hispánico
(1580-1680), Madrid, Cátedra, 2002, p. 148. En Puebla, en Valladolid y en
Oa:xaca los obispos tenían una autoridad, ya que el funcionario civil de más
alto rango en la ciudad era el alcalde mayor. En Puebla, la labor constructiva
y fundadora de los obispos Palafox, Osario y Santa Cruz fue tan determi
nant~ que me pareció muy apropiado el uso del término "episcópolis" para expresar una concepción diocesana de la ciudad. 28 María de Lo urdes Samohano, La conquista y fondación de Querétaro de
acuerdo a las foentes históricas (1536 y 1541), Querétaro, Instituto Tecno
lógico de Estudios Superiores de Monterrey, 2004.
la advocación de Santiago, patrono de la villa desde entonces.
Unas décadas después los franciscanos iniciaron la veneración
a una cruz de piedra en una pequeña ermita en el cerro de
Sangremal, y para tener mayor control sobre ella, a mediados
del siglo XVII se puso ahí una comunidad franciscana recoleta
bajo la advocación de san Buenaventura. 29
Al estar emplazado en el cruce de los caminos que iban
tierra adentro, hacia el Bajío y las minas norteñas, además de
ser paso obligado para las caravanas que iban a la conquista de
la Gran Chichimeca, Querétaro comenzó a atraer población
blanca y mestiza durante la segunda mitad del siglo XVI. A
lo largo de este periodo se concedieron estancias ganaderas
y tierras a numerosos colonos españoles, con cuya riqueza el
poblado comenzó a llenarse de templos y conventos. A pesar
de poseer un cabildo español desde esas fechas, Querétaro no
consiguió el título de ciudad y escudo de armas sino hasta el
25 de enero de 1656. En el escudo aparecían representados los
dos símbolos religiosos forjados por los franciscanos: uno, el
apóstol Santiago montado a caballo; el otro, una cruz "verde"
flanqueada por dos estrellas y con un sol en el ocaso que le
servía de pedestal. Ambos símbolos remitían a dos aspectos
significativos para la ciudad: el primero, a su nombre y santo
patrono; el otro, a la milagrosa reliquia de piedra que se en
contraba en el cerro de Sangremal, cercano a la urbe.
29 El año de 1653 el Rey de España aprobó su creación, pero no fue hasta 1666 cuando la provincia lo destinó a casa de recolección y al año siguiente se abriría ahí un noviciado para procurar el aumento de los recoletos. Manuel Seprién y Seprién, Historia de Querétaro. Desde los tiempos prehístóricos
hasta el afio de 1808, Queréraro, Ediciones Culturales del Gobierno del Estado, 1966, p. 113.
257
El primer autor que escribió sobre esta reliquia fue el
cronista franciscano queretano fray Alonso de la Rea, autor
de una crónica de la provincia de San Pedro y San Pablo de
Michoacán publicada en 1639. Para él, Querétaro era un
paraíso fértil y hermoso en el que estaba plantado un "árbol
de la vida", la cruz de piedra a la que se atribuían numerosas
curaciones milagrosas, además del hecho de que se agrandaba y
achicaba de manera prodigiosa. La cruz se encontraba en "una
capilla de cal y canto muy capaz y costosa'' y se la guardaba
en "su caja forrada en terciopelo rizo, tachonada y curiosa'',
aunque, asevera el cronista, "el origen de esta reliquia no se
sabe, porque con el tiempo se ha borrado".30
En las décadas posteriores, los arzobispos de México y lo
obispos de Michoacán promovieron el culto a la santa cruz,
pero no fue hasta el último tercio del siglo XVII cuando el
santuario recibió un gran impulso gracias a la ayuda de Juan
Caballero y Ocio y de su protegido, el polígrafo mexicano
Carlos de Sigüenza y Góngora. En 1680 donJuan iniciaba la
fabricación de un camarín adornado con reliquias y alhajas pa
ra la capilla de la Santa Cruz, al mismo tiempo que terminaba
la financiación de un soberbio santuario dedicado a la Virgen
de Guadalupe. El templo albergaría la imagen, copia fiel del
original, que según la tradición había pertenecido al mismo
Juan Diego y que éste había legado a un hijo suyo. El poseedor
de tan preciado tesoro quiso no sólo edificar el primer san
tuario guadalupano fuera de la capital, sino también celebrar
su dedicación con fastuosas fiestas y promover la cofradía de
Guadalupe creada en 1668. Para dejar memoria del hecho, el
mecenas encargó a Sigüenza la elaboración de un texto que se
30 La Rea, Crónica, lib. II, caps. XXIII y xxrv, pp. 189 y ss.
llamaría Las glorias de Querétaro. El libro, impreso en 1680,
tenía la intención de convertir a la recién nombrada ciudad en
un territorio sagrado al adoptar como suyo el emblema más
importante de la capital del virreinato.
Como miembro del clero secular, Sigüenza cuestionaba la
tradición que atribuía la primera evangelización a los francis
canos y le otorgaba esa gloria al clérigo Juan Sánchez de Alanís
quien, según una noticia tomada del cronista peninsular An
tonio de Herrera, había bautizado al cacique otomí Conni.31
Con tal exaltación Sigüenza le daba un timbre de orgullo a la
corporación que lo favorecía con el encargo, la congregación
de Guadalupe, y a su cabeza y benefactor, Juan Caballero y
Ocio. Sigüenza confirmaba su aseveración con la presencia de
numerosos indios vestidos a la usanza antigua en la procesión
de los festejos, muestra de su afecto hacia los clérigos de quienes
habían recibido el gran beneficio de la fe cristiana. 32 Muy signi
ficativa fue la presencia de personajes locales (como Hernando
de Tapia) junto con otros emblemáticos de la capital (como
Moctezuma). Junto a la narración de los festejos, el polígrafo
incluía una prolija descripción de los milagros atribuidos a
la franciscana cruz de piedra como "resucitar muertos, sanar
heridas, curar enfermedades" y sobre todo crecer y temblar,
31 Antonio de Herrera y Tordesillas, Historia general de los hechos de los
castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1991-1999, década m, libro rv, cap. 19, p. 180. Aunque Sigüenza agrega que Herrera se equivocó "pues el pueblo había sido fundado ya por Moctezuma Ilhuicamina como consta por mapas pintados en su gentilidad que están en mi poder". Carlos de Sigüenza y Góngora, Las
glorias de Querétaro, en la nueva congregación eclesiástica de María santísima
de Guadal u pe con que se ilustra y en el suntuoso templo que dedicó a su obsequio
d. Juan Caballero y Ocio, Querétaro, Ediciones Cimatario, 1945, p. 54. 32 Ibídem, pp. 28-29
Z59
hecho prodigioso que se dio al aproximarse las fechas de la
fundación del santuario de Guadalupe, objeto de su reseña.
La cruz quedaba así unida a la imagen guadalupana y ambos
símbolos se insertaron en el tópico paradisiaco ya utilizado
por La Rea: "Siendo Querétaro en su amenidad y abundancia
remedo del paraíso, le faltaba aquella flor por la que se nos
perpetúan los veranos de las misericordias divinas y en quien
se avivan los matices y fragancias de los favores del cielo" .33 En
Las glorias de Querétaro no sólo se fundaba la fusión entre el
emblema guadalupano de la capital y la reliquia local, también
se exaltaba al hombre que lo había hecho posible.
En 1683, tres años después de la consagración del santuario
guadalupano, se fundaba en el cerro de Sangremal, donde
existía la ermita de la Santa Cruz, el templo y convento de los
franciscanos que albergó a los misioneros apostólicos de Pro
paganda Pide. Desde su llegada a Querétaro esos religiosos,
que eran peninsulares en su mayoría, impusieron su presencia
por medio de vistosas y brutales prácticas de ascetismo (como
mostrarse siendo azotados, escupidos y vejados en público) y
con la difusión de devociones como la del vía crucis. A los diez
años de su llegada se vieron inmersos en el escandaloso suceso
de unas mujeres supuestamente poseídas por el demonio,
quienes, azuzadas y protegidas por los frailes, tenían azorada a
la población; la incredulidad de los otros sectores eclesiásticos
de Querétaro y la intervención del Santo Oficio desenmas
cararon a las falsas posesas y dejaron muy mal parados a los
apostólicos religiosos del colegio. A principios del siglo XVIII
una nueva presencia sobrenatural hizo célebre al convento,
ahora relacionándolo con una beata que hacía viajes en espíritu
33 Jbidem, p. 10.
260
a las misiones que los frailes tenían en el norte del territorio.
Francisca de los Ángeles, como se llamaba esa mujer, llegó a
ser la fundadora del beaterio de Santa Rosa. El milagro tam
bién se hizo presente en la vida de uno de sus miembros más
ilustres, fray Antonio Margil de Jesús, misionero en Guatemala
y en Texas, muerto en 1726, cuya prodigiosa vida lo había
convertido en un santo viviente. 34
En ese ambiente de milagros y prodigios apareció en 1722
un impreso, La cruz de piedra, imán de la devoción, obra del
franciscano de ese colegio, fray Francisco Xavier de Santa Ger
trudis. En este impreso aparecía por primera vez mencionada
una batalla fundadora de Querétaro y la aparición durante
ella de Santiago y de la Cruz de piedra. Narra el religioso
que, después de once horas de lucha entre los ejércitos de los
cristianos otomíes y los paganos chichimecas, se oscureció el
cielo de repente con una "opacidad y amarillez que congojaba
los ánimos (sin duda hubo aquel día algún eclipse) y en ese
cerco de fatigas se hallaban los nuestros cuando se vio (raro
portento) una claridad tan activa que se llevó tras los ojos
las atenciones de ambos ejércitos en cuyo centro se vio una
cruz resplandeciente entre roja y blanca y a su lado la imagen
del apóstol Santiago". Ante tal prodigio, los chichimecas,
asustados, se dieron a la fuga. Esto acontecía precisamente
el día del apóstol Santiago, 25 de julio; ese mismo día, en el
cerro de Sangremal, "donde está ahora el colegio", se tomó
posesión del sitio en nombre de su majestad, se colocó ahí
34 Antonio Rubial, "Estrategias de impacto. La llegada de los padres apos
tólicos de Propaganda Fide a Querétaro", en Alicia Mayer y Ernesto de la
Torre Villar (eds.), Religión, poder y autoridad en la Nueva España, México,
UNAM-lnstituto de Investigaciones Históricas, 2004, pp. 263-273.
26!
una cruz de madera y el general de los chichimecas dio su
obediencia al rey. 35
El padre Santa Gertrudis no sólo fue el primero en asociar
el prodigio con la fundación de la ciudad; en su obra semen
cionó también por vez primera, como prueba de la veracidad
del hecho, la presencia de ambos símbolos en el propio escudo
de armas:
[ ... ] y ya se sabe lo que persuaden las pinturas y las láminas
para reforzar la fe humana a la credulidad de antiguas tradi
ciones, pues son los buriles y pinceles mudos cronistas que
con luces y con sombras dan a la posteridad delineados en
sus lienzos los tesoros de la historia y exarados [sic] en sus
bronces los monumentos de la Antigüedad [ ... ] El escudo
es la clave al machinoso edificio de tus grandezas, en él se ve
exarada la cruz de los milagros con que te ennobleces.36
Así, de pronto, la total falta de noticias sobre el origen de la cruz
de piedra que caracterizó al siglo XVII dio paso a una novedosa
construcción retórica llena de detalles y pormenores sobre la
35 Francisco Xavier de Santa Gerrrudis, La cruz de piedra, imán de la devoción
venerada en el colegio de misioneros apostólicos de la ciudad de Santiago de
Querétaro. Descripción panegírica de su prodigioso origen y portentosos milagros,
México, Francisco Ortega y Bonilla, 1722, p. 9. 36 lbidem, p. 11 y 45. "Exarar" se usa como sinónimo de grabar. El cronista
no parece caer en la cuenta de que el color rojo de la cruz aparecida no coincidía con el verde que tenía la del escudo. A la argumentación retórica, sin embargo, no le interesaban estas minucias sino buscar paralelismos que demostraran que el hecho era posible pues ya se había vis ro antes. Por tanto, el cronista realiza un extenso recuenro en una decena de páginas de arras apariciones de Samiago y de la cruz, tan ro en la conquista de Tenochtidan como en la reconquista española. "La cruz -termina aseverando- es la esposa más querida de Crisro". lbidem, p. 11-20.
prodigiosa reliquia. El franciscano narra entonces cómo los
chichimecas pidieron al general de los otomíes que cambiara
la cruz de madera por una de piedra y cómo éste envió al
arquitecto español Juan de la Cruz para que fuera a una can
tera, situada a cinco leguas de Querétaro, a buscar el material
apropiado. Explica a continuación que la nueva cruz fabricada
no les gustó a los chichimecas, pues no se asemejaba en nada a
aquella de la visión de la batalla. Ellos mismos fueron entonces
al cerro de Sangremal y en sus bases encontraron cinco piedras
"de un color ajedrezado blanco y rojo" que despedían un suave
olor a rosas y azucenas; al verlas los indios exclamaron: "la cruz
de los milagros", y llevaron las piedras en procesión a la punta
del cerro donde armaron con ellas la cruz. Alrededor de ella
se formó una ermita de flores.
Gracias a la posesión de esa reliquia, convertida en el
símbolo mismo de la ciudad, el colegio de Propaganda Fide
se volvió el centro espiritual de Querétaro, el calvario de la
nueva Jerusalén, el núcleo de su fundación, su lugar más
sagrado. El hecho de ser poseedor de la cruz de piedra y de
estar situado en el cerro donde se llevó a cabo la batalla fun
dacional y el prodigio permitía al nuevo instituto insertarse
en un medio donde competían muchas órdenes religiosas y en
el que el clero secular tenía una fuerte presencia. No cabe
duda que la leyenda no existía ni siquiera en el ámbito del
colegio de Propaganda Fide antes de 1722, por lo que la ciu
dad de Querétaro debía al padre Santa Gertrudis un injerto
de memoria único: su sorprendente "descubrimiento" unía,
en una historia "coherente", cruz de piedra, Santiago, escudo
y fundación.
Sin embargo, la leyenda no fue obra el padre franciscano;
como él mismo lo señala, la narración había sido tomada de un
documento indígena recién ingresado al archivo conventual. 37
El ser un testimonio indígena le daba a lo narrado un aire de
antigüedad (aunque posiblemente su elaboración fuera recien
te) y permitía afianzar con una tradición inmemorial algo que
nadie hasta entonces conocía. La versión hispánica impuso a
la narración indígena (plural, redundante y contradictoria) su
racionalidad y sus normas y la volvió lineal. En esta lectura,
que articuló los diversos episodios y los personajes en un con
junto coherente (aristotélico) se conservaron, sin embargo, los
aspectos milagrosos de la tradición indígena, pues la retórica
cristiana compartía con ella ese otro rasgo de la oralidad que
es la creencia, sin cuestionamiento, en la existencia de hechos
prodigiosos.
La obra del padre Santa Gertrudis terminaba con un pa
negírico a la ciudad de Querétaro, a la que llamaba "Paraíso
de América y Nueva Jerusalén", gracias a la prodigiosa cruz,
su sagrado blasón:
No hay ciudad más parecida a Jerusalén que Querétaro, así
en la configuración de sus collados y valles y amenidad de su
terreno, como por la gran similitud que tiene su monte San
gremal (en donde está nuestro apostólico colegio y se venera
la milagrosa cruz) con el monte Calvario [ ... ] mereciendo
37 El resrimonio indígena, que parece esrar emparenrado con los rírulos primordiales, esrá lleno de marcas de oralidad y con una sinraxis sin concordancia de riempos, géneros o números, que parece una versión rrasladada al español de una narración rransmirida en una lengua indígena. El documenro y un esrudio sobre él, en Amonio Rubial, "Sanriago y la cruz de piedra. La mí rica y milagrosa fundación de Queréraro, ¿una elaboración del Siglo de las Luces?" en Ricardo Jiménez (ed.), Creencias y prácticas religiosas en Querétaro. Siglos XYI-XJX, México, Universidad Aurónoma de Queréraro/Plaza y Valdés Edirores, 2004, pp. 25-104.
por tanta gloria el exceso que hace a las demás ciudades por
tanto título. 38
Como se nota en la cita anterior, el interés central de la obra
del padre Santa Gertrudis no era la fundación de Querétaro
ni su exaltación como la Jerusalén terrena, sino la promoción
de su monte Calvario, el convento de los franciscanos que
poseía la reliquia de la cruz. El hecho es explicable porque
las identidades promovidas por las corporaciones religiosas
poseían un carácter marcadamente endógeno. Los miembros
de las provincias de los regulares, con su excluyente sentido
corporativo, tenían la misión de exaltar ante todo a sus conven
tos y a sus frailes. Por otro lado, el hecho de ser corporaciones
territoriales con fundaciones en varias ciudades y su confor
mación con individuos de diversas procedencias, provocaba
que en sus discursos identitarios el sentimiento patriótico
quedara en segundo término. Esto no era obstáculo, empero,
para que alguno de los miembros de provincias y cabildos,
con carácter personal, expresara el amor por su patria natal
en sus escritos.
Por ello, aunque los religiosos ayudaron a forjar los símbo
los de las identidades urbanas en el siglo XVII, no fue entre ellos
donde cuajaron los discursos patrios más acabados. Estos sólo
podían surgir en aquellas corporaciones mejor vinculadas con
los sectores e intereses locales: los cabildos de las catedrales, el
clero secular de las parroquias, el ayuntamiento, las cofradías.
Fue en esos ámbitos donde los autores laicos y eclesiásticos
expresaron los más acabados discursos patrióticos de la segunda
mitad del siglo XVIII.
38 De Santa Gertrudis, La cruz de piedra, o p. cit., p. 44.
LA FORMACIÓN DE DISCURSOS PATRIÓTICOS
EN LOS ESPACIOS DE LA ERUDICIÓN. (1740-I810)
[Puebla] es verdaderamente el Cuello y Garganta del bastí
simo cuerpo de esta América Septentrional [ ... ] No habrá
Nación, ni gente tan peregrina en el mundo, a cuya noticia no
haya llegado la fama de la Puebla de los Ángeles, aplaudida y
famosa en los Anales, celebrada en las historias, delineada en
Mapas, copiada en Pintura y notada de todos los Geógrafos
en sus tablas, no le han dado tanto vuelo las plumas de los
diligentísimos escritores que se empeñaron en recomendar
sus prerrogativas a los distantes, cuanto es bastante a exaltar
la grandeza de su nombre.
Con este texto, el dominico poblano fray Juan de Villa Sánchez
exaltaba en su obra Puebla sagrada y profana a la segunda ciudad
del virreinato, su ciudad natal, como una urbe excepcional.
Él era uno de los cronistas que, entre 17 40 y 1790, gestaron
en Puebla un fenómeno sin precedente y sin parangón en la
Nueva España: una erudita crónica patria. A lo largo de lacen
turia esos cronistas poblanos describieron los suntuosos edi
ficios religiosos de su ciudad, las milagrosas imágenes que
poseían y las maravillas naturales de su entorno, refirieron las
vidas ejemplares de sus hombres y mujeres ilustres, elaboraron
listas de los santos protectores jurados por sus habitantes y
narraron los hechos que dieron origen a la fundación de su
urbe. Sus historias pretendían estar avaladas por documentos
encontrados en los archivos locales y, a pesar de que ninguna
de sus crónicas fue impresa en su época, todos consultaron lo
que sus antecesores habían escrito. Entre ellos había clérigos,
frailes y laicos que pertenecían a distintas corporaciones, pero
con un interés común que estaba por encima de sus filiaciones
266
y procedencias: mostrar a Puebla como la mejor y más bella
ciudad del orbe.
De todos los temas que trataron, el más coincidente fue
quizá el de la fundación de la ciudad. En sus descripciones
era imposible ignorar las diversas versiones que existían sobre
el hecho, y lo que hicieron fue integrarlas, sin cuestionar
a menudo las contradicciones que existían entre ellas. El
primero de estos cronistas fue Miguel de Alcalá y Mendiola,
cura párroco de San Juan de los Llanos, rector del orfanato
de San Cristóbal de Puebla y autor de una Descripción en bos
quejo escrita entre 1714 y 17 46. Para este cronista urbano el
nombre de los Ángeles que se dio a la ciudad pudo deberse a
dos circunstancias milagrosas, anteriores incluso a su misma
fundación: el rescate de cautivos en el cerro de Belén por
angélicos espíritus de acuerdo con una tradición "prehispáni
ca" y la presencia de esos mismos seres aparecidos en el cielo
durante la conquista. Este autor parece ignorar la leyenda del
sueño de Garcés y tampoco le da excesivo énfasis a la presen
cia franciscana; sólo repitió las vagas alusiones de los autores
del siglo XVII sobre "los cordeles que echaron los ángeles en
este sitio". Agrega: "los varones y matronas esclarecidas que
había producido esta ciudad serían unos y otros, algún día,
apacible argumento de sus vigilias, con que algunos motivos
hubo y tuvieron para darla este honorífico título, nombrando
también por su patrón al glorioso arcángel San Miguel como
príncipe de la milicia celestial, cuya solemnidad y fiesta celebra
con aplauso todos los años, asistiendo en forma la Ciudad".
Empapado del espíritu de la Contrarreforma, Alcalá concluye
diciendo: "Felices tiempos para la América, pues cuando una
chispa del infernal Lutero, dejó infestada con abominaciones
diabólicas y heréticas de su maldita secta parte de la Europa,
en este nuevo mundo se levantaban altares en honor de la fe
católica, y en el de María Santísima en su Concepción y de
nuestro patrón y defensor San Miguel".39
En el mismo año de 1746 dos contemporáneos de Alcalá,
ambos amigos muy cercanos, también concluían sus textos
patrióticos. Uno, el escribano mayor y notario apostólico de
la curia eclesiástica Diego Antonio Bermúdez de Castro, de
jaba inconcluso por deceso su Teatro angelopolitano. El otro,
el predicador dominico fray Juan de Villa Sánchez terminaba
su Puebla sagrada y profana. En ambos textos se recogían,
sin cuestionarlas, todas las tradiciones sobre la fundación de
Puebla y se daba un enlistado de los principales escritores que
habían dado noticias sobre el asunto, desde González Dávila
hasta Alcalá y Mendiola. El más prolijo en esas descripciones
fue sin duda Bermúdez, quien por lo menos menciona cuatro
versiones del hecho.
La primera hacía referencia a "una antigua e inmemorial
tradición" de una visión que los indios tuvieron de la Virgen
rodeada de ángeles y dos de ellos trazando las calles. Bermú
dez utilizaba de nuevo la asociación que insinuara Goitia entre
la visión angélica que san Juan tuvo de la Jerusalén celeste y la
traza con aéreos cordeles de Puebla. Esto hacía que la segunda
tuviera una hermosura y perfección similares a las de la ciudad
39 Miguel Alcalá y Mendiola, Descripción en bosquejo de la imperial cesárea muy noble y muy leal ciudad de Puebla de los Ángeles, ed. de Ramón Sánchez Flores, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1997. (Editado parcialmente por Mariano Cuevas, quien erróneamente atribuyó el texto a Miguel Zerón Zapata, La Puebla de los Ángeles en el siglo XV/f.
Narración del dibujo amoroso que ideó el eftcto: noticia de la creación, prin
cipio y erección de la nobilísima ciudad de la Puebla de los Ángeles, México, Patria, 1945).
268
descrita por el Apocalipsis: "Y habiendo sido los que midieron
sus calles no otros que de la misma especie del que, por orden
del Altísimo, niveló la Sagrada Sión, se puede con mediano
discurso inferir la hermosura que tendrá esta Ciudad Angélica,
por sus bien dispuestas calles, hermosos templos, ricas casas y oficinas, con su forma y figura cuadrada''.40
La segunda versión señalaba:
Después de haber celebrado con toda devoción de pontifical
la misa, el ilustrísimo don fray Julián Garcés primer obispo
de Tlaxcala el día 29 de septiembre del año de 1529 al ar
cángel San Miguel, tutelar y patrono de esta ciudad, salió
al campo y discurriendo por el desierto sitio en que hoy
está su población en compañía de los ilustres caballeros que
después la fundaron, oyeron una celestial divina música en
el lugar que ocupa su catedral con iglesia, como que en su
día hacían alarde los ángeles de aplaudir a su príncipe [san
Miguel] en el lugar y paraje en donde después se le habían
de rendir devotos anuales cultos y consagrar en las aras in
cruentos sacrificios.
Aunque desde el siglo XVII san Miguel fungía como uno de los
patronos de la ciudad y su fiesta era celebrada con gran boato,
nadie había mencionado esta aparición el día de su fiesta.
A continuación Bermúdez daba la tercera versión, toma
da tal cual del padre Florencia con el sueño de Garcés, de la
40 Diego Amonio Bermúdez de Castro, Teatro angelopolitano, ed. facsimilar de la de Nicolás León de 1908, Puebla, Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Municipio de Puebla, 1985, pp. 148. El tema ha sido estudiado por Martha Fernández, "La Jerusalén Celeste: imagen barroca de la ciudad novo hispana", en Barroco iberoamericano. Territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla, Ediciones Giralda, 2001, pp. 1211-1229.
cual "dieron noticia numerosos autores", entre los que sólo
menciona a fray Sebastián de Santander y Torre, dominico
oax:aqueño, en su Vida de la venerable madre María de San
]osé.41
Finalmente mencionaba la cuarta versión, tomada de la
tradición franciscana de Torquemada sobre la fundación de
la ciudad el día de santo Toribio de 1530, fundación que tuvo
por finalidad "el que cesasen [los españoles] de pretender las
encomiendas y repartimientos de los miserables indios [para
lo cual el presidente de la Audiencia] cometió a los religiosos
franciscanos el que solicitasen paraje acomodado para la si
tuación de la nueva ciudad" Y Fray Juan de Villa Sánchez, con otro objetivo en su obra
Puebla sagrada y profana, sólo mencionaba las últimas dos
versiones y corregía la fecha de fundación: "cayó en mil qui
nientos y treinta y dos, no de treinta como escribió el Padre
Torquemada porque en este año de treinta aún no gobernaba
la Audiencia del Señor Obispo don Sebastián Ramírez, cuyo
gobierno empezó por agosto del año de treinta y uno".43 Villa
Sánchez había escrito su obra en respuesta a un cuestionario
enviado por José Antonio de Villaseñor y Juan Francisco Sa-
41 Sebastián Santander y Torres, Vida de la Ven. madre sor María de San joseph, religiosa agustina recoleta de Santa Mónica de Puebla y la Soledad de Oaxaca, México, Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera, 1723, Sevilla, 1725. 42 Bermúdez de Castro, Teatro angelopolitano, op. cit., pp. 7 y 8. 43 Juan de Villa Sánchez, Puebla sagrada y profana. Informe dado a Su muy ilustre Ayuntamiento el año de 1746 [. .. }Instruye de la Fundación, progresos, agricultura, comercio etc. de la espresada cudad, editada por primera vez por Francisco Javier de la Peña (Puebla, Casa de José María Campos, 1835). Aquí utilizo la edición facsimilar más reciente de Francisco Téllez y María Esther López-Chanes, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1997, pp. 12 y ss.
hagún de Arévalo, quienes formaban parte de la comisión para
la recopilación de información geográfica ordenada por el rey
en 17 41. Junto con las noticias de la fundación de Puebla, el
dominico aprovechó la ocasión para señalar una serie de cau
sas del lamentable estadio de miseria en que se encontraba la
ciudad, entre otras por el decaimiento del comercio.
Fray Juan de Villa Sánchez había sido nombrado por su
amigo Bermúdez como albacea de sus bienes y difundió sus
noticias entre quienes quisieran escucharlas. Fue él quien fa
cilitó en 1757 una copia del Teatro angelopolitano al abogado
y polígrafo Mariano Fernández de Echeverría y Veytia. Este
poblano, recién llegado de una prolongada estadía en Europa,
iniciaba en esos años su labor historiográfica sobre su ciudad
natal, labor que quedaría truncada por su muerte, acaecida en
1780. En su Historia de la fundación de la ciudad de la Puebla de los Ángeles, este autor intentó integrar en una narración
coherente las diversas versiones, dando razones para explicar
sus contradicciones y puntualizando errores en las fechas. Con
todo, el discurso de Veytia privilegiaba la versión milagrosa del
sueño de Garcés otorgándole la "veracidad" de una tradición
inmemorial que debía ser tomada como histórica según las
tesis de algunos eruditos: "Refiero el suceso, cumpliendo con
las leyes del historiador, como lo he oído desde mi niñez a
personas doctas, juiciosas y timoratas que lo aprendieron de
sus mayores y como le hallo en documentos que tengo entre
manos".44
44 Mariano Fernández de Echeverría y Veyria, Historia de la fUndación de la ciudad de la Puebla de los Angeles en la Nueva España, su descripción y presente estado, 2 v. 2a. ed, de Efraín Castro Morales, Puebla, Ediciones Altiplano, 1962-1963, V. l. p. 41.
Para el historiador poblano, fray Julián Garcés no había
fundado Puebla, pero en cambio había sido el inspirador de
su escudo. Veytia dedicó todo el capítulo xrx de su obra a
"elucubrar" sobre los sucesos que llevaron al rey a darle a la
ciudad dos ángeles como emblema. Él no cree, como Floren
cia, que el obispo dominico contara su sueño directamente
al rey (pues su publicidad hubiera resultado contraria a "su
humildad y modestia") sino que "pudo ser el señor don fray
Juan de Zumárraga'', quien en 1532 regresó a España, el que
narró al soberano las circunstancias del sueño y del terreno
de la ciudad, con lo cual éste ideó el escudo de armas.45 Para
el cronista, los escudos de armas y las figuras de que se com
ponen mantienen "la memoria de una hazaña heroica, de un
hecho ilustre o de un acaecimiento raro y prodigioso", por lo
que el escudo de Puebla se convertía en la mejor prueba de la
veracidad del sueño de Garcés.
Mariano Veytia fue, entre todos los cronistas poblanos, el
único que intentó darle una ordenación cronológica y una
explicación lógica a las contradictorias versiones de la fun
dación. Aunque su obra quedó también inédita, debió tener
bastante difusión gracias al cabildo de la ciudad, cuerpo al cual
el cronista exaltó en su obra como eficaz organizador del bien
social y como "el lugar por el que la ciudad se dignifica''. 46 La
45 Ibidem, pp. 197 y ss. Este autor señala que la primera cédula conservada en que se da a Puebla su escudo es del20 de julio de 1538 y ella "ministra otra nueva prueba de la verdad de la tradición del sueño del señor obispo, porque sea cierta o no la expedición de la anterior [ ... ] es indubitable que cuando la Ciudad pide esta gracia, en los años de 1534 y 1537, deja enteramente al arbitrio del Soberano la figura y forma del escudo y sólo pide la corona". 46 Alicia Tecuanhuey Sandoval, "Puebla: orígenes de su teritorialidad y
historia del escudo allí narrada debió convertirse en la versión
oficial utilizada en los actos públicos.
Por las fechas en que Veytia moría, otro poblano cercano al
cabildo, el agrimensor Pedro López de Villaseñor, componía
su Cartilla vieja de la nobilísima ciudad de Puebla ( 1781). Con
un acceso irrestricto al archivo del ayuntamiento, a causa de
su habilidad para leer "letra gótica'', este autor pudo consul
tar documentos originales de los cuales incluyó numerosos
traslados en su obra. A diferencia de la narración armónica y
secuencial de Veytia, la de López es una caótica recopilación
de documentos insertados en medio de una sarta de elucu
braciones metafísicas que asociaban la fundación de Puebla
con fray Juan de Zumárraga y con la aparición de la Virgen
de Guadalupe. López hizo tabla rasa de todo lo dicho con
anterioridad, propuso nuevas fechas y nuevos personajes y,
con unas bases documentales que manejaba de manera muy
liberal, lanzó aseveraciones insólitas. Para este autor, la fun
dación de la ciudad había sido el día de san Miguel (29 de
septiembre) de 1531 y en ella habían concurrido "tres ilus
trísimos señores obispos, príncipes de la Iglesia": fray Julián
Garcés, primer obispo del reino que la había solicitado después
por supuesto de su prodigioso sueño; fray Sebastián Ramírez
de Fuenleal (llegado en agosto de ese año), quien como cabeza
de la Segunda Audiencia la mandó ejecutar; y el señor fray
Juan de Zumárraga, quien puso la primera piedra de la catedral
para efectuar la fundación de la ciudadY
auroimagen", jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, 42, Viena, Colonia/ Weimar, 2005, pp. 59-76. 47 López de Villaseñor, Cartilla vieja ... , o p. cit., pp. 39 y 40.
273
A continuación, para "demostrar" la relación entre la dedi
cación de la catedral a la Inmaculada Concepción de María y
el patronazgo de san Miguel sobre la ciudad, expone una serie
de descabellados argumentos: a) con respecto a la aparición de
nuestra señora de Guadalupe a los 73 días de fundada esa
ciudad por Zumárraga, éstos aluden al "número de años que
vivió Nuestra Señora la Virgen María, según la más probable
opinión"; b) las cinco torres del escudo aludían a las cinco letras
del santo nombre de María, "por que el haberse fundado la
ciudad en tierra virgen, libre de los sacrificios que los indios
tanto frecuentaban" fue previsto por el arcángel; e) los fun
dadores fueron treinta y tres y una viuda, "número figurativo
de la edad de Jesucristo, Nuestro Señor y la viuda dice con no
concedérsele a las armas la corona [aunque este atributo fue
solicitado por los poblanos]". 48
López, como casi todos los cronistas poblanos, se vieron
forzados a insertar la narración franciscana porque su presencia
avalaba la de los otros fundadores, las treinta y tantas familias
48 Los argumenros en ibídem, pp. 39 y ss. La última referencia hace alusión
a una concesión de la monarquía que sólo se daba a algunas ciudades que
tenían el título de real y que consistía en ostentar una corona en el escudo.
Resulta paradójico que, frente a este esoterismo, López aporte noticias documentales reveladoras de lo que fue la verdadera fundación y que a veces
contradicen incluso sus aseveraciones. Un ejemplo es la edición de una
carta de la Reina a la Audiencia (Ocaña, 18 de enero de 1531) en la que se
pone en tela de juicio la supuesta participación de fray Julián Garcés en la
fundación de Puebla y muestra en cambio lo que era su idea original: crear
una ciudad española en la misma Tlaxcala. Por orro lado, es significativo
que los franciscanos no aparezcan en la relación de la fundación sino hasta 1532, como lo mencionan varios documentos de ese año ("insertos -dice el
autor- en el suplemenro del libro número 1 que formé), y están vinculados
con el complejo proceso de lo que debió ser la elección de un sitio.
274
que la mayoría de los cronistas enumera prolijamente, y los
alcaldes y regidores del ayuntamiento quienes constituían el
núcleo político de la ciudad, y que a menudo estaban detrás
de la promoción de tales narraciones. Por ello, no solamente
era importante conservar la versión de la fundación francis
cana, sino también mantener la tradición del sueño de fray
Julián Garcés, pues éste mostraba la intervención divina.
Así, el hecho milagroso, nacido originalmente en el ámbito
capitular catedralicio, se convertía no sólo en la explicación
más factible del escudo de armas, sino además en el símbolo
más representativo de la ciudad, símbolo que unía a todos los
sectores urbanos alrededor de una ideología patria.
Resulta paradójico que esta exaltación de la fundación
angélica estuviera inmersa en una situación social y económica
crítica. En efecto, desde finales del siglo XVII Puebla se vio afec
tada por una serie de reformas que ocasionaron una recesión de
la que la ciudad no se recuperaría en toda la centuria. Desde
1697 el gobierno municipal perdió el privilegio de cobrar las
alcabalas (de cuyo pago ellos estaban por supuesto excluidos).
Los malos manejos hicieron imposible pagar a la Corona los
derechos debidos, por lo que el rey envió a Juan José de Veytia
y Linaje como superintendente de la alcabala y poco después
como alcalde mayor de Puebla y teniente de capitán general.
Sus reformas golpearon duramente al ayuntamiento y a los
criollos terratenientes.49 Poco después, la consolidación de la
feria de Jalapa entre 1722 y 1729 afectó los intereses de los
comerciantes poblanos y su control sobre el sureste novo-
49 Gustavo Rafael Al faro, La lucha por el control del gobierno urbano en la época colonial. El cabildo de la Puebla de los Angeles. 1670-1723, México, UNAM-Facultad de Filosofía y Letras, 2000 (tesis inédita), pp. 170 y ss.
275
hispano; esta situación fue ampliamente comentada por los
mismos cronistas de la ciudad (como Villa Sánchez, Bermúdez
y Veytia), quienes mencionan igualmente la desaparición de
obrajes textiles como causa de empobrecimiento. En buena
medida, esa decadencia se debió también al desarrollo del
Bajío, que no sólo usufructuó la expansión de la economía
minera del norte, sino también desvió recursos e inversiones de
la capital que antes beneficiaban a Puebla, tales como el abasto
de granos y el de textiles. 50 A esta situación se agregaron varias
catástrofes, lluvias torrenciales, temblores de tierra y epidemias
(la de 1737 fue devastadora para Puebla) que disminuyeron
los recursos humanos y amenazaron con producir brotes de
violencia social.
En los albores del siglo XVIII Puebla había experimentado
el final de su edad de oro para entrar en un declive económico;
la prosperidad, que había producido una acelerada actividad
constructiva durante el siglo XVII, daba paso a un estancamien
to del que Puebla no se recuperaría. 51 Frente a una realidad
económica depresiva, los poblanos fortalecieron sus glorias en
el terreno simbólico de la fundación angélica. Como lo señala
Fernando de la Flor, las directrices tridentinas propusieron
la creación de "ciudadelas de la Contrarreforma'', una suerte
50 Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, "La región de Puebla Tlaxcala y la economía novohispana (1680-1810)", en Puebla, de la Colonia a la Revolución. Estudios de historia regional, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Centro de Investigaciones Históricas y Sociales, 1987, pp. 73-124. 51 Frances L. Ramos, "Arte efímero, espectáculo y reafirmación de la autoridad real en Puebla durante el siglo XVIII : la celebración en honor del Hércules borbónico", Relaciones, v. XXV, núm. 97, invierno 2004, pp. 179-218. Rosal va Lo reto, Los conventos femeninos y el mundo urbano de la Puebla de los Angeles del siglo XVII!, México, El Colegio de México, 2000, p. 34.
de geografía sagrada en la que algunas ciudades eran elegidas
"por su trascendencia en el plano de lo imaginario". Puebla,
al igual que Toledo lo fue a fines del siglo XVI, se volvió desde
los últimos años del siglo XVII el prototipo novohispano de la
"cristianópolis", una ciudad penitencial y eclesiástica, orgullosa
de sus templos y conventos, "levítica'', ciudad sacramental,
modelo de lucha contra el vicio. 52 Esta realidad simbólica era
para los poblanos excelsa y trascendente; gracias a ella, la situa
ción social y económica de franca decadencia que presentaba
su urbe podía ser ignorada.
Por las mismas fechas que los cronistas de Puebla estaban
consolidando su mito fundador, en la tercera ciudad del vi
rreinato, Querétaro, los franciscanos seguían discutiendo el
suyo, pero en una situación marcada por el auge comercial y
el crecimiento económico. A lo largo de la centuria la ciudad
se había vuelto el centro más importante de comercialización
de productos agrícolas del Bajío oriental y una próspera ciudad
con numerosos obrajes textiles. En la década de 1780 a 1790
se construyó en ella una fábrica de tabaco, la segunda en im
portancia después de la de México. Cinco caminos principales
salían de ella, pues Querétaro era el paso y el principal punto
de partida de las numerosas caravanas que iban hacia los más
importantes centros mineros del norte: Guanajuato, Zacatecas
y San Luis Potosí. A principios del siglo XVIII la ciudad poseía
alrededor de 26 000 residentes de todos los grupos étnicos,
cifra que se duplicó en cien años. 53
52 De la Flor, Barroco: representación e ideología ... , op. cit., pp. 137 y s. 53 John C. Super, La vida en Querétaro durante la colonia, 1531-181 O, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, pp. 15 y ss.
277
Sin embargo, a pesar de su prosperidad, Querétaro no
tenía el peso institucional de Puebla: no era sede episcopal
y, por tanto, no poseía un cabildo eclesiástico que afianzara
las identidades urbanas alrededor de la sede catedralicia; su
ayuntamiento no tenía ni el prestigio ni los blasones de una
ciudad capital como Puebla; tampoco poseía imprentas ni
abundantes mecenas que propiciaran la edición de textos que
mostraran las grandezas de la tierra.
Con todo, encontramos en el Querétaro del Siglo de las
Luces varios sectores interesados en exaltar a la ciudad, aunque
sin la congruencia y uniformidad que notamos en Puebla.
Al igual que los cronistas poblanos, los letrados queretanos
intentaban dar coherencia a una tradición con fuertes contra
dicciones. En efecto, la narración propagada por fray Francisco
Xavier de Santa Gertrudis presentaba serios problemas de
concordancia con los datos aportados por otras versiones. El
mayor era sin duda situar la fecha de fundación en 1550 y
atribuir el triunfo de la batalla al general Nicolás Montañés,
enviado por el virrey Velasco en nombre de su Majestad a
pacificar el territorio chichimeca. Ambos datos eran opuestos
a las abundantes referencias que había en los documentos
guardados en el monasterio de Santa Clara, en los cuales la
fundación se atribuía a Hernando de Tapia en una fecha poco
precisa, pero sin duda situada durante la primera mitad del
siglo XVI. 54 A solucionar tales contradicciones dedicaron sus
esfuerzos cuatro cronistas que hablaron de la fundación de
Querétaro a lo largo del siglo XVIII.
54 El monasterio había sido fundado por don Diego de Tapia, hijo de don Hernando, y sus archivos habían sido utilizados desde el siglo xvn para sacar documentos probatorios en los pleitos de tierras que sostuvieron las monjas con sus vecinos.
El primer intento de dar una versión congruente de los
hechos fundadores aparece en el informe sobre Querétaro
presentado al rey en 17 43 por el corregidor de la ciudad, el
peninsular gallego Esteban Gómez de Acosta. Dicho docu
mento, redactado por varias manos, no tenía como finalidad
exaltar la ciudad, era más bien una respuesta a la solicitud de
información geográfica ordenada por el monarca en 17 41. Al
igual que las obras de Bermúdez de Castro y Villa Sánchez,
seguía el modelo del cuestionario elaborado por Sahagún
y Arévalo y Antonio de Villaseñor: descripción geográfica,
recursos naturales, edificios e instituciones eclesiásticas, imá
genes devocionales, producción y comercio. En el tema de la
fundación, este documento unificaba por primera vez las dos
tradiciones fundadoras y señalaba que en 1531 los caciques
otomíes Hernando de Tapia y Nicolás Montañés, con el auxi
lio de "valientes y numerosos españoles", lucharon contra los
chichimecas y los vencieron en una "sangrienta batalla". En
lo demás (la aparición de Santiago y la cruz roja en el cielo
durante la batalla y el encuentro de las cinco piedras) seguía la
versión del padre santa Gertrudis. 55 Este documento, elaborado
posiblemente en el ámbito del ayuntamiento de la ciudad,
hacía patente que aquellos queretanos que ayudaron a Gómez
55 Esteban Gómez de Acosta, Querétaro en 1743. Informe al rey por el corregidor, ed. de Mina Ramírez Montes, Querétaro, Gobierno del Estado, 1997, p. 117. La "tradición" que representa este autor y que sitúa a Montañés como conquistador de Querétaro alrededor de 1531, se contradice con las menciones a un Nicolás de San Luis, gobernador de Querétaro vivo en 1607. Ricardo Jiménez se pregunta: ¿si Montañés fue tan importante en la fundación de Querétaro, por qué no aparece en ningún acto jurídico ni judicial en el siglo XVI? Para este autor, Montañés nada tiene que ver con la vida de Querétaro en el siglo XVI.
279
de Acosta a elaborar su discurso tenían ya en 17 43 una versión
sincrética y muy acabada de la leyenda fundadora.
Tres años después, en 17 46, el criollo queretano fray Isidro
Félix de Espinosa, miembro también de la orden franciscana
encargada de los colegios de Propaganda Fide, publicaba su
Crónica con nuevos aportes documentales que ratificaban esta
versión. 56 En ella daba noticia de un Protocolo jurídico encon
trado en 17 40 en el monasterio de Santa Clara de Querétaro
en el que se demostraba, sin lugar a dudas, que la fundación de
la ciudad había sido obra de Hernando de Tapia en 153 I.57
Dicho Protocolo daba también a fray Isidro Félix de Espinosa
argumentos suficientes para desmentir la noticia de Sigüenza
sobre la prelación del clero secular en la evangelización de la
zona. Ésta no había sido realizada por Juan Sánchez de Alanís
sino por fray Alonso Rangel. Pero no sólo la versión de don
Hernando de Tapia como primer conquistador se adaptaba
56 Isidro Félix de Espinosa, Crónica apostólica y seráphica de todos los colegios
de Propaganda Pide de esta Nueva España, primera edición, México, Viuda de José Bernardo de Hogal, 17 46; segunda edición de Lino Gómez Canedo, Washington, Academy of American Franciscan Hisrory, 1964. 57 El Prorocolo que Espinosa consultó forma parre de un conjunto de documentos que se encuentran actualmente en el Archivo Franciscano de Celaya. Existe un traslado y selección de ellos realizado en 1724 para usarlos como pruebas en un pleiro de tierras del monasterio de Santa Clara en el Archivo General de la Nación, ramo Tierras, v. 417. Parre de esros documenros se publicaron en el Boletín del Archivo General de la Nación, núm. V, 1934, pp. 34-61. Entre ellos sobresale la información de mériros y servicios de Hernando de Tapia de 1571 y otra información que don Diego presentó entre 1603 y 1604 para justificar legalmente sus propiedades. En 1989 esros documenros fueron publicados compleros bajo el título: "Documentos sobre el cacicazgo de Hernando y Diego de Tapia ( 1569-1604)" por David Wright, Querétaro en el siglo XVI. Fuentes documentales primarias, Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1989, pp. 223-367.
z8o
mejor a la tradición franciscana, también la fecha de 1531
para la fundación (y no la de 1550 del padre Santa Gertrudis)
encajaba con mayor perfección con otro hecho histórico básico
para Nueva España, pues ese era el año en que se apareció la
Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. 58 Fuera de estos datos,
el cronista Espinosa se apegaba fielmente a la descripción del
padre Santa Gertrudis, dando como hecho incontrovertible la
aparición de Santiago y de la cruz en la batalla de 15 31, a pesar
de que ninguno de ellos estaba mencionado en el Protocolo.
Con la Crónica de Espinosa quedaban unidos para siempre la
narración milagrosa de la fundación insertada por el padre Santa
Gertrudis con el indio otomí Hernando de Tapia, conquistador e
inspirador del escudo de la ciudad y la Virgen de Guadalupe.
Alrededor de 1780 otro franciscano vinculado con el co
legio de Santa Cruz, el español de origen francés fray Pablo
de la Concepción Beaumont sacó de nuevo a la palestra el
tema de los fundadores en el capítulo de su extensa Crónica de
Michoacán, dedicado a la fundación de Querétaro. 59 Aunque
el cronista compartía con Espinosa el ámbito de la orden de
frailes menores, difiere de él respecto a la parte que cupo a
don Hernando de Tapia en la pacificación de los chichimecas
y en la fundación de Querétaro. Beaumont examinó también
los documentos del archivo de Santa Clara, de los cuales no le
58 Así lo señala explícirameme al final del capírulo m del libro 1 de la Cró
nica, p. 112. 59 Pablo de la Concepción Beaumom, Crónica de la provincia de san Pedro
y san Pablo de Michoacán, 3 v., México, Archivo General de la Nación, 1932 (Publicaciones del AGN, 17-19), lib. n, cap. 18, v. m, pp. 95-119. Esre fraile había servido por 17 años en el colegio de Propaganda fide de Queréraro, aunque desde 1772 solicitó su afiliación a la provincia franciscana de Michoacán.
281
parece pueda deducirse que Tapia fuera capitán general de los
chichimecas. Cree, en cambio, que este honor corresponde al
cacique deTula, don Nicolás de San Luís Montañés, tal como
lo decía el padre Santa Gertrudis. Para él, Tapia habría sido
el segundo de Montañés. Estos paralelismos entre Beaumont
y Santa Gertrudis se deben a que el primero utilizó también
fuentes indígenas. Una de ellas fue una Relación del mencio
nado cacique don Nicolás, que se conservaba en el archivo del
convento franciscano de Acámbaro, otra de las fundaciones
atribuidas a Montañés.60
El último de los cronistas queretanos fue el clérigo secular
Joseph María Zelaa e Hidalgo, miembro de la cofradía de
Guadalupe, cura párroco y natural de la ciudad. Este hombre
editó en 1803 Las glorias de Querétaro, en el que utilizó la obra
de Sigüenza como base para la narración de la historia de la
congregación de Guadalupe, pero a la que agregó una gran
cantidad de inserciones propias. En 181 O publicó unas Adiciones con nuevos datos. Zelaa utilizó el prestigio del texto de
Sigüenza, quien no era queretano, para convertirlo en una tri
buna desde la cual hablar elogiosamente de su patria chica y
para glorificar al clero secular: "deseoso de ilustrar esta obrita
con todo cuanto ceda en honor de mi patria y de mi amada
madre [la congregación de Guadalupe]". Respecto a la leyen
da fundadora, Zelaa asocia directamente a Conni con Her
nando de Tapia (personajes que hasta entonces no habían sido
60 El documento que transcribe Beaumont es un traslado "fielmente sacado del instrumento que tiene el común de indios de este pueblo de San Francisco de Acámbaro; y para que conste ser verdad todo lo que contiene esta copia simple, yo, Luis Antonio Alejo, escribano de república de este dicho Pueblo de Acámbaro, la firmé en él, en seis días del mes de Agosto de mil setecientos y sesenta y un años".
considerados como uno solo) y repite la versión de Espinosa
sobre la batalla milagrosa. Además, como clérigo secular, apo
yaba la hipótesis de Sigüenza sobre el inicio de la evangelización
realizada por Juan Sánchez de Alanís.61
Si bien Zelaa agrega pocas cosas nuevas a la narración de
la fundación, la importancia de su obra radica en la enorme
cantidad de datos que aporta sobre los sabios, valerosos y santos
queretanos ilustres. Por su obra desfilan clérigos, frailes, jesui
tas, militares, burócratas, monjas y beatas que contribuyeron
a las grandezas de su patria. Lugar destacado lo ocupa Juan
Caballero y Ocio, a cuya actividad filantrópica dedica varias
páginas y como benefactor le llama "padre de la patria". Es
interesante también la inclusión de María Josefa Vergara, pro
tectora de los pobres, fundadora de un hospicio y de una casa
de expósitos, que ocupó toda su fortuna en obras de caridad y
a la que Zelaa llama "madre de la patria". 62 Engarzadas dentro
de esas vidas están las descripciones de iglesias, santuarios,
imágenes milagrosas, retablos y pinturas que forman otros
tantos elementos de orgullo patrio. A diferencia de las men
ciones a Querétaro que aparecían en las crónicas franciscanas
de Espinosa y Beaumont como elementos de un conjunto
más amplio, en la obra de Zelaa Querétaro es el tema central
de la narración. Esta ciudad consiguió a principios del siglo
XIX lo que Puebla había desarrollado entre 17 40 y 1790 con
las obras de Alcalá, Bermúdez, Veytia y Villaseñor: conformar
una crónica patria.
61 Josef María Zelaa e Hidalgo, Las glorias de Querétaro, pp. 2 y 103. 62 Josef María Zelaa e Hidalgo, Adiciones al libro de glorias de Querétaro, México, Imprenta de Arizpe, 1810, pp. 50 y s. Zelaa también reeditó por esas fechas la Oración fúnebre en honor del Sr. Pbro. Br. D. Juan Caballero y Ocio, Esteban G. Rebollo, Querétaro, Imprenta del Rosario, 1891.
Uno de los espacios que permitieron a los poblanos la ela
boración de discursos identitarios tan tempranos fue sin duda
la existencia de tres procesos de beatificación de venerables, que
navegaban en el proceloso mar de la burocracia vaticana desde
hacía más de media centuria. El de sor María de Jesús, que era
llevado por el convento concepcionista de Puebla, apoyado por
sus ricos patronos y benefactores, se había reiniciado con una
campaña epistolar entre 1713 y 1715 dirigida al rey para que
él intercediera por la causa ante Roma. Desde la ciudad de
los Ángeles, los priores de los conventos de religiosos, varias
abadesas y los cabildos civil y eclesiástico enviaron elogios y
votos por la pronta beatificación de su compatriota. Sor An
tonia de San Juan, presidenta del convento de Santa Clara,
solicitaba "que se dé a la ciudad de Puebla su criolla y patricia,
como tiene el Perú a santa Rosa". 63 El cabildo de Puebla había
declarado a principios del siglo:
Se pretende que sea [la beatificación de sor María de Jesús]
para el mayor servicio de Dios, universal consuelo de estos
reinos, alegría y felicidad de esta ciudad, gloria de los dilatados
dominios de Vuestra Real Majestad, que mantenidos en la
protección de los santos, no sólo afianzarán su duración en
la permanencia, sino también conseguirán gloriosos triunfos
en la dilatación de sus provincias.64
Después de varios intentos fallidos, en 17 44 los poblanos
consiguieron que la sagrada congregación abriera el proceso
63 Cana del 8 de octubre de 1715, Archivo General de Indias (AGI), Indiferente General, 3032. Rosa de Lima fue canonizada en 1681. 64 Cana del cabildo eclesiástico y sede vacante de Puebla, 2 de diciembre de 1703, AGI, Indiferente General, 3032.
apostólico sobre la fama de santidad, virtudes y milagros de
sor María, pero no fue hasta 1783 cuando Pío VI declaró el
grado heroico en el ejercicio de las tres virtudes teologales de
sor María de Jesús.65 Después de esto, la beatificación quedó
en suspenso.
Lo mismo pasó con el caso del obispo Palafox, a pesar de
que su proceso trascendió el ámbito poblano y se desarrolló
sobre todo en Europa, en donde la figura de Palafox se con
virtió en una bandera política. Su oposición a los jesuitas y la
defensa que el obispo había hecho de los derechos del rey sobre
la Iglesia, vincularon su proceso de beatificación (iniciado entre
1665 y 1690) con la lucha entre jansenistas y jesuitas durante
el XVII y con la pugna que sostuvieron los regalistas ilustra
dos y quienes pugnaban por la autonomía papal en el siglo
xvm.66 Con todo, Puebla vivió muy de cerca el proceso, pues
Palafox era considerado una figura gloriosa, casi heroica, un
timbre de orgullo que permitía a los poblanos disputarle la pri
macía religiosa a la capital del virreinato. Su presencia en la
historia de Puebla del siglo XVIII quedó plasmada tanto en
narraciones hagiográficas como en leyendas populares.67 Su
65 Nota manuscrita por el bachiller Ignacio Mendizabal al final de la obra de fray Félix de Jesús María que está en el Centro de Estudios de Historia de México Carso (CEHMC). 66 Al respecto se puede consultar mi artículo: Antonio Rubial, "Las sutilezas
de la gracia. El Palafox jansenista de la Europa ilustrada", en Homenaje a don
Juan Antonio Ortega y Medina, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, 1993. Véase también Gregario Bartolomé, Jaque mate al obispo
virrey. Siglo y medio de sátiras y líbelos contra don Juan de Palafox y Mendoza,
México, Fondo de Cultura Económica, 1991. 67 La única biografía extensa que se conoció del obispo Palafox hasta ese siglo fue la que escribió y publicó en Madrid en 1666 (a raíz de la apertura de su proceso de beatificación) su amigo Antonio González de Rosende, quien
actuación estará asociada a las biografías y a los procesos de
venerables monjas, beatas y ermitaños (como sor María deJe
sús Tomellín, Catarina de San Juan y Juan Bautista de Jesús),
a la devoción de imágenes milagrosas (como las vírgenes de la Defensa y Cosamaloapan) y a la promoción y remodelación
de santuarios (como el de san Miguel del Milagro). Junto a
estas narraciones se encuentran las numerosas leyendas popu
lares registradas por fray Francisco de Ajofrín, que asociaban
a Palafox con hechos milagrosos como la eliminación de los
mosquitos de un paraje, o la protección contra los truenos
y tempestades de un ara colocada por él en Cholula. 68 A
esto coadyuvó la iconografía surgida a raíz de su proceso de
beatificación, de las que nos queda una abundante cantidad
de ejemplos en grabados y en lienzos que eran venerados con
fervor en los altares domésticos y en los templos. Por último,
están los testimonios que muestran a los poblanos siguiendo
con gran interés la evolución del proceso de beatificación del
obispo y sus éxitos, y que constatan los ostentosos festejos
celebrados por esa causa, festejos que a veces terminaron en
conflictivas reyertas. Pero la disolución de la Compañía de
Jesús en 1773 enrareció a tal grado el proceso de Palafox, y los
cardenales pro jesuitas presentaron tanta oposición a la causa,
que esta quedó en suspenso. 69
lo conoció en Osma. Antonio González Rosen de, Vida y virtudes del !Ilmo.
y Exmo. señor !van de Palafox y Mendoza, Madrid, Julián Paredes, 1666. La obra, que presentaba a Palafox como un héroe frente a los jesuitas, fue resumida por varios autores ilustrados en Nueva España durante el siglo XVIII. 68 Francisco de Ajofrín, Diario de viaje, 2 v., México, Instituto Cultural Hispano Mexicano, 1964, v. 11, pp. 15 y ss. y 202. 69 Véase Rubial, La santidad controvertida, op. cit., pp. 207 y ss.
z86
De hecho, el único beato que consiguió Puebla, tardíamen
te, fue Sebastián de Aparicio. En 1789, al cabo de 181 años de
trámites, Roma finalmente había concedido el decreto de bea
tificación y Puebla celebraba el hecho con una impresionante
serie de festejos que durarían diecisiete días con procesiones,
misas, sermones, cohetes y fiestas populares. En dos de los
sermones predicados durante esas fiestas, José Carmona y José
Miguel Aguilera hablaron de Puebla como de otra Jerusalén,
exaltaron su fertilidad al producir tan dulces frutos de santidad
y la llamaron "gloria de América'' .7° Aguilera señalaba exaltado:
"¿Reina con Jesucristo en la gloria fray Sebastián de Aparicio?
Pues es imposible que vea con indiferencia la felicidad de
los que por fortuna nuestra habitamos estos países: debe
mos estar seguros de que la ha de promover por todos los
medios posibles: a esto llamo yo intereses nuestros, particu
larmente propios [ ... ]" _7 1
Aunque el día de su fallecimiento, el 25 de febrero, era
celebrado por la ciudad como fiesta patronal desde el siglo
XVII (según afirma Vetancurt) 72 y sus imágenes ya entonces
circulaban entre el pueblo, la beatificación le dio al culto un
nuevo impulso. La capilla de la Virgen Conquistadora en el
templo de San Francisco, donde estaba sepultado, recibió una
impresionante remodelación entre 1790 y 1802 con lienzos
de Miguel Zendejas y otros autores que ilustraban escenas
70 José Carmona, Panegírico sagrado del beato Sebastián de Aparicio, Puebla, Real Seminario Palafoxiano, 1792. José Miguel Aguilera, Elogio cristiano del beato Sebastián de Aparicio ... , México, Imprenra de Felipe de Zúñiga Ontiveros, 1791, p. 6. 71 Aguilera y Casrro, Elogio ... , op. cit., p. 2. 72 Agusrín de Verancurr, Teatro mexicano, Menologio seráfico . .. , op. cit., p. 23.
de su vida, y su cuerpo incorrupto se expuso a la veneración
pública. La otra capilla, la situada en el llamado rancho de
San Aparicio, también aumentó su devoción llenándose con
pinturas alusivas al santo. 73
Paralelamente a estos procesos, los poblanos siguieron
elaborando discursos sobre sus religiosas santas que aún no
tenían ninguna expectativa de llegar a los altares. Miguel de
Torres publicaba en 1725 la vida de la madre Bárbara Josepha
de San Francisco, viuda veracruzana que después de educar
a sus hijos entró el convento de la Trinidad de Puebla.74 En
1755, el mercedario fray Agustín de Miqueorena daba a luz
la vida de sor MicaelaJosepha de la Purificación, religiosa del
convento de San Joseph de carmelitas descalzas de la ciudad.
Pero la más afamada religiosa poblana de esa época fue sin
duda la madre María Anna Águeda de San Ignacio, primera
priora y fundadora del convento de religiosas dominicas de
Santa Rosa, quien además de una vida de santidad escribió
varias obras místicas editadas en 15 58 con una introducción
biográfica del jesuita Joseph de Bellido y el sermón fúnebre
de fray Juan de Villa Sánchez. 75
73 Pedro Ángeles Jiménez, "Fray Sebastián de Aparicio. Hagiografía e historia; vida e imagen", en Los pinceles de la Historia. El origen del reino de la
Nueva España (1680-1750), México, Museo Nacional de Arte, 1999, pp. 247-259. 74 Miguel de Torres, Vida ejemplar y muerte preciosa de la madre Bárbara josepha de San Francisco ... del convento de la Santísima Trinidad de la Puebla
de los Angeles. Saca/a a la luz el confesor, Puebla, Herederos de la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, 1725. Agustín de Miqueorena, Vida de la
venerable madre Micaela josepha de la Purificación, religiosa del convento de
San joseph de carmelitas descalzas de la ciudad de Puebla ... , Puebla, Viuda de Miguel Ortega y Bonilla, 1755. 75 Entre ellas: Mar de gracias que comunicó al altísimo a María santísima
z88
Los cronistas poblanos estaban conscientes de la impor
tancia de estos personajes santos y de muchos otros, algunos
de los cuales fueron mencionados por Alcalá, Bermúdez de
Castro y Echeverría y Veytia como parte de sus glorias patrias.
Para su universo mental los símbolos religiosos y los prodigios
eran más valiosos y determinantes desde el punto de vista
probatorio que cualquier instrumento jurídico. Puebla había
generado a lo largo del tiempo una historia sagrada en la que
personajes como fray Sebastián de Aparicio, sor María de Jesús
Tomellín o Juan de Palafox fortalecían el orgullo de ser una
ciudad sagrada que producía santos. Sus imágenes milagrosas,
como la Virgen de la Defensa, venerada en la catedral/ 6 y la
Conquistadora, del templo de San Francisco, eran prueba de
que sus habitantes tenían la protección del cielo. La fundación
angélica, ratificada cada año en la fiesta de san Miguel, sacra
lizaba el espacio urbano y lo convertía en un lugar especial.
Querétaro, a pesar de no tener santos propios, poseía una cruz
de piedra milagrosa y la seguridad de que la ayuda celestial
Madre del divino verbo humanado en la leche purísima de sus virginales pechos, Medidas de/Alma con Cristo y Leyes de/Amor divino. Joseph de Bellido, Vida de la Ven. madre sor Mariana Ana Águeda de San Ignacio, primera priora del religiosísimo convento de dominicas recolectas de Santa Rosa de la Puebla de los Ángeles ... , México, Imprenta de la Biblioteca Mexicana, 1758. El sermón fúnebre del dominico Villa Sánchez llevaba por título Justas y debidas honras que hicieron y hacen sus propias obras a la M. R.M. María Anna Águeda de San Ignacio, primera priora y fondadora del convento de religiosas dominicas de Santa Rosa de Santa María en la Puebla de las Ángeles. Fue publicado por primera vez en México, Imprenta de la Biblioteca Mexicana, 1755, con dos reediciones, una en Puebla en 1756 y una más en México con la obra de Bellido. El promotor de la edición fue el obispo Domingo Pantaleón Álvarez Abreu. 76 La obra de Pedro Salgado So moza, Breve noticia de la devotísima imagen de Nuestra Señora de la Defensa ... era reeditada en Puebla en 1760.
de Santiago en la batalla fundadora se continuaba todos los
días del año y se renovaba en los festejos que la ciudad hacía
el25 de julio al santo guerrero. Indios y españoles celebraban
ese día como la fecha de la fundación de su ciudad, y con ella
su inserción en la cristiandad y su sujeción a la monarquía
hispánica. Todos estos símbolos y prácticas eran testimonios
del destino sagrado de estas dos ciudades.
EPÍLOGO
Es por demás significativo que Puebla y Querétaro (las más
populosas urbes novohispanas después de la capital) fueran las
únicas ciudades del territorio novohispano que qearon mitos
fundadores prodigiosos y que sólo ellas hayan producido una
consistente crónica patriótica urbana. Con todo, existen entre
ambas profundas diferencias en los procesos de formación
de sus identidades. Querétaro marcó su fundación con un
hecho prodigioso atribuido al mundo indígena y vinculado
con Santiago, uno de los santos presentes en la conquista
de Tenochtitlan y patrono de indios y españoles. Puebla, en
cambio, ignoró en su mito fundador al mundo indígena y
resaltó su identidad urbana con un fuerte signo hispánico.
Esto se podía observar en las fiestas de entradas de virreyes,
en las que los poblanos "elogiaban a España como una fuente
de autoridad cultural y política y promovían y abanderaban
a la ciudad de Puebla como la maravilla española privilegiada
del Nuevo Mundo".77
77 Nancy Fee, "La entrada Angelopolitana. Ritual and Myth in the Viceregal Enrry in Puebla de los Angeles", 7he Americas, 52, núm. 3, 1995, 284. Esta aurora compara Puebla con Lima en esta necesidad de mostrarse como ciudad hispana.
Otra diferencia entre Querétaro y Puebla fue la total
ausencia de una expectativa santoral en la primera, frente a
un furor de promoción beatífica en la segunda, lo que está
directamente vinculado con la presencia de una sede episcopal,
un cabildo eclesiástico y un activo cabildo secular, además
de una numerosa cantidad de corporaciones regulares. En
Querétaro sólo dos instituciones parecían estar interesadas en
forjar discursos identitarios: la congregación de Guadalupe y
el convento de los franciscanos de Propaganda Fide, pero éste
estaba vinculado, por su carácter territorial, con una orden
religiosa, para la cual la promoción de sus santos rebasaba el
ideal patrio local. El caso de fray Margil de Jesús, una de las
más importantes promociones de beatificación de los padres
apostólicos y guardián en algún momento del convento de
Santa Cruz, nunca fue considerado un "santo" queretano;
tampoco lo fue la india oto mí Salvadora de los Santos, sirvienta
del beaterio de las carmelitas de Querétaro, cuya vida narró el
jesuita Antonio de Paredes. En ambos casos, los intereses que
produjeron la publicación de sus vidas estaban relacionados
con la propaganda que las órdenes religiosas desarrollaban en
el ámbito territorial.
Finalmente, también fueron distintos sus mecanismos
de respuesta ante la presencia de los signos identitarios de
la capital del virreinato. Frente a ella, y como un argumento
para defender fueros y privilegios, los dirigentes intelectuales
de Puebla y Querétaro forjaron mitos fundadores basados en
prodigios que mostraban una elección celestial. Desde los días
de la conquista, Querétaro resintió el predominio de la capi
tal, y su dependencia comercial e institucional no le permitió
escapar de esa influencia. Eso se ve claramente en la fundación
del santuario guadalupano y hasta en el encargo de escribir
una relación de los festejos a un sabio capitalino. Puebla, en
cambio, desde el siglo XVI se confrontó con la capital. A la
hierofanía pagana del águila y el nopal de la fundación de
México, Puebla enfrentaba la narración cristiana que refería la
presencia de ángeles en sus orígenes. Diego Antonio Bermúdez
de Castro aseveraba en su Teatro angelopolitano:
Glóriese enhorabuena la Imperial, Insigne y Cesárea ciudad de México, con las riquezas y maravillas que la ilustran, que con todas ellas no tuvo los piadosos fundamentos que ésta de la Puebla; pues le viene ajustado el glorioso timbre y plausible blasón de intitularse .la Santa Ciudad de la Puebla de los Ángeles[ ... ] pues siendo esta ciudad medida y delineada por los espíritus angélicos, como quiera que estos son Moradores de la Santa Jerusalén, se puede discurrir sin violencia que es al dicho de su fundación gloriosa Teatro de Celestiales Espíritus y convenido por eso el distintivo característico de Angélico y Santo.78
Este antagonismo se venía dando desde el siglo XVII. A raíz de
las inundaciones de 1629 en la capital, Puebla aspiró a ser sede
alterna de los poderes virreinales, pero el cabildo de aquélla
detuvo el proyecto; un año antes la universidad de México
había impedido a los poblanos avanzar en su propuesta de
abrir su propia universidad e incluso la de México intentó
nulificar las graduaciones de teólogos en los colegios pala
foxianos a fines del mismo siglo; en su Cartilla vieja, Pedro
López de Villaseñor resalta la desconfianza que los poblanos
tenían de los capitalinos "por las pasiones que entre estas dos
78 Bermúdez de Castro, Teatro angelopolitano, op. cit., pp. 132 y s.
ciudades hay".79 Posiblemente detrás de esta oposición está
la tardía aceptación que Puebla tuvo del culto guadalupano.
Cuando, en 1737, el arzobispo Vizarrón propuso que la jura
de la Virgen de Guadalupe (realizada en la Ciudad de México
después de una devastadora epidemia) se hiciera extensiva a
todas las urbes novohispanas, una de las primeras voces que
objetaron tal designación fue la de Juan Pablo Zetina, maestro
de ceremonias de la catedral de Puebla. Este clérigo no sólo
cuestionaba el patronazgo de una imagen aún no sancionada
por el papado, insistía también en poner en tela de juicio la
ausencia de fuentes originales sobre el milagro.80 Tampoco es
gratuito que el santuario de la Virgen de Guadalupe de Puebla
fuera uno de los más tardíos construidos en el territorio y que
el nombre de Guadalupe no se haya generalizado entre los
niños bautizados en Puebla hasta fines del xvm. 81
A lo largo de los siglos virreinales, en estas dos ciudades se
habían elaborado discursos corporativos que poco a poco
se fueron insertando en una concepción patriótica que englo
baba a todas las instancias urbanas. Puebla y Querétaro dejaron
entonces de ser argumentos para justificar intereses corpo
rativos, para convertirse en los principales personajes de los
discursos. En Puebla, el proceso se dio a lo largo de cincuenta
79 Alicia Tecuanhuey Sandoval, "Puebla: orígenes de su teritorialidad y autoimagen", o p. cit., p. 72. 8° Francisco Iván Escamilla, José Patricio Fernández de Uribe (I 742-1796),
México, Conaculra, 1999, pp. 205 y ss. 81 Agustín Grajales Porras. "María, Joseph ... Panreona y Pioquinro: nombres poblanos en el siglo XVIII", Crítica, Revista cultural de la Universidad
Autónoma de Puebla, Nueva época. Num. 54, Nov. Dic. 1993, pp. 80-88. En la p. 83 esre autor sostiene que hubo pocos bautizados con este nombre a diferencia de la capital y del norte a donde el culto se expandió con mayor rapidez.
293
años con cinco cronistas; en Querétaro no se consolidó hasta
principios del siglo XIX y sólo en la obra de uno de sus letrados.
Pero en ambos casos las prodigiosas historias de fundación, la
actuación de sus hombres y mujeres destacados, los edificios
que albergaban sus ciudades y su entorno natural confluyeron
en un discurso que permitía echar a andar un proyecto, en una
fuente de la que podían salir los símbolos de una identidad,
forjada como contrapartida, diferenciada de la que imponía
la Ciudad de México.
294