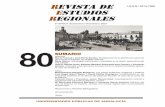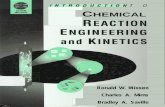Impacto Científico : Revista Arbitrada Venezolana del Núcleo ...
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolana
Transcript of Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolana
Revista de Ciencias Sociales (Ve)
ISSN: 1315-9518
Universidad del Zulia
Venezuela
Borgucci, Emmanuel; Añez, Carlos; Labarca, Nelson; Villegas, Esmeralda
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolana: período guzmancista (1864-
1888)
Revista de Ciencias Sociales (Ve), vol. VI, núm. 1, abril, 2000, pp. 83-109
Universidad del Zulia
Maracaibo, Venezuela
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28060105
Cómo citar el artículo
Número completo
Más información del artículo
Página de la revista en redalyc.org
Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
Revista de Ciencias SocialesVol. VI, No. 1, Abril 2000, pp. 83-109
FACES - LUZ · ISSN 1315-9518
Proceso histórico de incorporación del Zuliaen la economía venezolana: períodoguzmancista (1864-1888)*
Borgucci, EmmanuelAñez, Carlos
Labarca, NelsonVillegas, Esmeralda
ResumenEn el siguiente artículo, se analiza cómo, desde el punto de vista político y económi-
co, la autonomía que confería a los estados la Constitución de 1864 fue dando paso a unaserie de revoluciones y cambios constitucionales que dieron al Ejecutivo Nacional (Ejecu-tivo Federal) un número creciente de facultades que hicieron de Caracas el epicentro nosolamente de la vida política sino económica de Venezuela. Haciendo uso de los plantea-mientos de North y Thomas, se demuestra que el marco institucional centralizado surgidodesde 1870 contribuye a sentar las bases de la centralización política y económica de Ve-nezuela. Se concluye, que la asignación por vía constitucional de menos poderes a los es-tados en Venezuela facilitó la incorporación de la economía zuliana a la venezolana des-de el punto de vista de la Política Fiscal y Monetaria entre 1870 a 1908.
Palabras clave: Constituciones Políticas, Economía Zuliana, Políticas Económicas,Autonomía.
83
Recibido: 00-02-04 . Aceptado: 00-04-03
* Instituto de Investigaciones. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad delZulia. Maracaibo. Venezuela. Apartado Postal 523. Teléfonos 58 61 596572-596586. Fax: 5861 416025. El siguiente artículo forma parte del Programa de Investigación: “Economía delEstado Zulia: Evolución y Perspectiva”, coordinado por la Profesora Caterina Clemenza.M.Sc. y financiado por el CONDES.
The Historic Process of the Incorporation of ZuliaState in the Venezuelan Economy: The GuzmanPeriod (1864-1884)
AbstractIn this article, we analyze how politically and economically the autonomy found in
the Constitution of 1864 gave way to a series of revolutions and constitutional changesthat gave the Venezuelan National Executive (Federal Executive) increasingly greaterlegal and economic faculties which made Caracas not only the legal but also the economicepicenter of Venezuela. Based on the thesis of North and Thomas, we demonstrate thatthe centralized institutional framework established since1870 contributed to thecentralized political and economic transformation of the Venezuelan economy. Theconclusion is that by assigning less power constitutionally to the states, the incorporationof the Zulian economy into the Venezuelan economy was facilitated from the point of viewof fiscal and monetary policy between 1870 and 1908.
Key words: Political Constitution, Zulia State economy, Economy Policies, Autonomy.
1. Introducción
Con el nacimiento de la República,en lugar de hablarse de una Venezuelase podría hablar de un país precariamen-te integrado políticamente y sobre tododesde el punto de vista económico. Talafirmación puede ser sintetizada en pala-bras de Domingo Alberto Rangel: “ El sur-gimiento de los Andes, Carúpano y Gua-yana como regiones favorecidas despla-za el epicentro económico nacional hasta1.936 desde Caracas hacia aquellas co-marcas. La economía venezolana serádirigida, orientada y organizada desdeMaracaibo, Carúpano y Ciudad Bolívar.Caracas se convierte en un simple reduc-to burocrático que si bien conserva su im-
portancia es porque la potestad del poderse finca en ella ” (1981:80).
Con la promulgación de la Constitu-ción de 1864, en la cual se crea el SituadoConstitucional, el poder central comienzaa ejercer su hegemonía sobre las distintasregiones del país debido a que se hace ne-cesario centralizar la recaudación fiscalpara luego crear un fondo común y priori-zar la producción y la exportación de bie-nes demandados en el exterior (Café‚ yCacao principalmente). Esta política exi-gió la creación de nuevas institucionescomo la Compañía de Crédito fundada en1870 y que funcionó como organismo re-caudador tanto de los impuestos de impor-tación como de exportación en los princi-pales productos exportables. Por último,
84
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolanaBorgucci, E.; Añez, C.; Labarca, N.; Villegas, E. _______________________________
se pretendió acabar con los monopolios,con el derecho de Alcabala y el control delos precios.
Desde el ámbito monetario, antesde 1.854, circulaban en el país monedasextranjeras y en especial el franco fran-cés. Posteriormente a esa fecha, el go-bierno venezolano comienza a promulgarla primera ley de monedas donde se esta-bleció el venezolano de oro y plata comola moneda de curso legal (Baptista,1997:12).
Como se podrá observar, a medidade que Caracas se estaba convirtiendoen el epicentro no solamente de la vidapolítica y económica de la República, lasregiones antes mencionadas tuvieronque condicionar su crecimiento económi-co y pasar de ser varias venezuelas ex-portadoras a ser varias regiones dentrode Venezuela, el caso del CircuitoAgroexportador Marabino no iba a ser laexcepción (Cardozo, 1991).
En este sentido, las líneas que si-guen son un intento por determinar la inci-dencia que las Políticas Económicasadoptadas (especialmente las de ordenfiscal y monetario) entre 1.864 y 1.904 porla República de Venezuela tuvieron en elproceso de incorporación e integracióneconómica de la Región Zuliana a la eco-nomía venezolana en sectores como laagricultura, la minería, la industria y elsector comercial. Lo anterior debería con-ducir a la aportación de evidencias referi-das a: El proceso de centralización inicia-do con la promulgación de la constituciónde 1.864 y la subsiguiente política econó-mica adoptada desde 1.870, incidieronen una paulatina pérdida de liderazgoeconómico de la Región Zuliana en elcontexto de la economía venezolana.
Sin embargo, el proceso de incor-poración económica de una región, eneste caso el Zulia, dentro del contexto deVenezuela se puede interpretar como lasimple descripción cronológica de he-chos económicos que se suceden en in-tervalos distintos de tiempo y que por tan-to, pudiera llevarnos a la idea del evolu-cionismo pero en el sentido de Schumpe-ter: “Por eso los historiadores profesiona-les no son evolucionistas por el mero he-cho de su profesión. Son Evolucionistas -de otro tipo - cuando intentan disponer losestados de la sociedad - los económicos,los políticos, los culturales, o la totalidad -en secuencias que se dispongan necesa-rias en el sentido de que cada uno deesos estados es condición necesaria ysuficiente para la producción del que le si-gue ” (1994:499).
Lo anterior plantea la cuestión deltiempo histórico, el cual aceptando sucontinuidad, debe estar enmarcada talcomo lo expresa el Dr. Lombardi, citandoa Fernand Braudel: “... en una tercera po-sibilidad, no necesariamente excluyente,ya que la historiografía ha oscilado entrela historia de corta duración y la historiacoyuntural a la historia de duración me-dia, llamada de larga duración, la historiacapaz de bucear tan profundamente quelogre identificar las líneas del acontecerhistórico, en donde el hecho particularapenas es su manifestación superficial ”(1996:76).
Ahora bien, el tiempo histórico sepresenta, para su mejor comprensión enfunción de estructuras y que Braudel des-cribe así: “Para nosotros los historiado-res, una estructura es indudablemente unensamblaje, una arquitectura; pero, másaún, una realidad que el tiempo tarda
85
____________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. VI, No. 1, 2000
enormemente en desgastar y en trans-portar. Ciertas estructuras están dotadasde tan larga vida que se convierten enelementos estables de una infinidad degeneraciones: obstruyen la historia, laentorpecen y, por lo tanto, determinan sutranscurrir. Otras, por el contrario, se de-sintegran más rápidamente. Pero todasellas constituyen, al mismo tiempo, soste-nes y obstáculos. En tanto que obstácu-los se presentan como límites de los queel hombre y sus experiencias no puedenemanciparse. Piénsese en la dificultad deromper ciertos marcos geográficos, cier-tas realidades biológicas, ciertos límitesde la productividad, y hasta determinadascoacciones espirituales: también los en-cuadramientos mentales representan pri-siones de larga duración ”. (1980:70-71).
En vista de lo anterior, en primer lu-gar, se hizo uso de las categorías de aná-lisis enmarcadas dentro del concepto deimplantación (Carrera Damas, 1997). Ensegundo lugar, se hizo necesario consi-derar como categoría de análisis aquellaque hace referencia a la existencia deuna espacialidad que ha perdurado porun período de tiempo inclusive anterior ala República; este concepto es el de Re-gión Histórica Marabina, concepto heu-rístico que desde el punto de vista espa-cial, recoge un conjunto de vínculos, y ca-racterísticas que se han ido gestandodesde los inicios de la colonización y queha determinado una diferenciación de or-den geográfico (con una unidad entre lastierras lacustres y las de los andes), eco-nómico (debido a la escasa comunica-ción entre el circuito Agroexportador ma-rabino y el resto de Venezuela) y socio-cultural con el resto de la nación venezo-
lana. Este concepto fue desarrollado porel profesor Cardozo Galué (1979, 1987 y1991). En segundo lugar, se requirió deuna teoría económica que trate, dentrodel contexto que nos ocupa, de explicarcómo a medida que el Zulia se iba incor-porando a la nación venezolana, la orga-nización económica que iba desarrollan-do ésta incidió en su desarrollo, concreta-mente con el establecimiento de un mar-co institucional monetario y fiscal (North yThomas, 1973). Con respecto a esto últi-mo es necesario destacar que:1. Señala un camino para el estudio de
las organizaciones económicas den-tro del sistema capitalista de produc-ción, explicando de manera extensacuál ha sido el tipo de organizaciónque permitió el progreso material delas llamadas naciones industrializa-das. Nosotros por extensión al rela-cionar la incorporación económica deuna región como la zuliana en el con-texto del ámbito venezolano, es degran interés conocer si la organiza-ción económica del Estado Venezola-no, al menos en dos áreas de sumaimportancia como lo son la fiscal y lamonetaria, ha contribuido o no al bie-nestar económico de la región centrode nuestro interés en los términos deeste enfoque.
2. La explicación referida al rol del Esta-do Centralizado, salvando las distan-cias de espacio y tiempo que separanla realidad europea con la realidadvenezolana, generó un marco institu-cional principalmente de orden mer-cantil que permitió consolidar lenta-mente un derecho a la propiedad, quesentó las bases para la llegada del ca-pital foráneo en diversas ramas de la
86
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolanaBorgucci, E.; Añez, C.; Labarca, N.; Villegas, E. _______________________________
economía, sobre todo en el sector mi-nero y de hidrocarburos, generandoun prolongado período de estabilidadeconómica hasta finales de la décadade los 70.
3. El caso venezolano y en consecuen-cia el zuliano demuestran, según loplanteado por North y Thomas, que laperdida de eficacia de la organizacióneconómica es debido en gran parte aldeterioro del marco institucional decarácter civil, penal o mercantil, queen los últimos años han contribuidomas bien a obstaculizar las inversio-nes reproductivas, las innovacionestecnológicas, la educación, etc.
2. La Constitución de 1864:expresión política de ladescentralización económicade Venezuela
Consumada la separación de losDepartamentos de Venezuela, Quito yCundinamarca (Nueva Granada) que jun-tos conformaban la República de Colom-bia (sancionada mediante ley fundamentalel 17 de diciembre de 1819 en el Congresode Angostura y donde el Libertador le pusoel ejecútese como constitución de la repú-blica el 6 de octubre de 1821), en la Consti-tución política venezolana del 24 de sep-tiembre de 1830 el Departamento del Zu-lia, que estaba conformado por cuatro pro-vincias (Maracaibo, Trujillo, Mérida yCoro), fue desmembrado dando paso auna división en provincias, en donde Ma-racaibo era una de ellas junto con Trujillohasta el año de 1831. Es así como el Zuliaforma parte de Venezuela dentro de unaestructura centro-federal (Carías, 1985),en donde el Estado era unitario, en donde
el Gobernador de la Provincia era nom-brado en base a una terna de candidatospresentados a la consideración del Presi-dente de la República para su selección.
En 1856, se reformó la Ley de Divi-sión Territorial creándose veinte provin-cias entre las cuales, los cantones meri-deños de San Cristóbal, San Antonio, LaGrita y Lobatera fueron elevados al rangode Provincia del Táchira. En 1857, con lafinalidad de reelegirse como primer man-datario nacional, José Tadeo Monagaselabora una nueva
Constitución. En la misma, se elimi-nan las atribuciones de las asambleasprovinciales para intervenir en la selec-ción de los gobernadores (función queera responsabilidad del Presidente de laRepública) y el establecimiento del PoderMunicipal (el cual era autónomo y asumíalas funciones de las diputaciones provin-ciales). De esta forma, con la organiza-ción del Poder Municipal, según BrewerCarías: ¨ ... se eliminó completamente elelemento federal que hasta la fecha exis-tía, lo cual originará ante el conflicto cen-tralismo-federación, la Guerra Federal ¨(1985:87-88).
Producto de la Revolución deMarzo de 1858, el 5 de julio de ese año seinstaló una convención en la ciudad deValencia en donde se sancionó la nuevaconstitución el 24 de diciembre de 1858.En esta constitución se regresó al esque-ma mixto de la Constitución de 1830, sa-liendo fortalecidos los poderes locales anivel de Legislaturas Provinciales y de losConsejos Cantonales; sin embargo, nose pudo evitar el estallido de la GuerraLarga (Federal). El comienzo de la ruptu-ra de ésta constitución se produjo cuando
87
____________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. VI, No. 1, 2000
el General Julián Castro fue depuesto dela Presidencia y obligado a renunciar y;posteriormente, con el Decreto del 10 deseptiembre de 1861 de José AntonioPáez, General en Jefe de los Ejércitos yJefe Supremo de la República, medianteel cual quedó encargado del mando comosu Jefe supremo civil y militar. Posterior-mente, por Decreto del 1 de enero de1862, Páez organizó el Gobierno del JefeSupremo.
A comienzos de 1863, los ejércitosfederales dominaron el país cesando lashostilidades con el denominado Conve-nio de Coche, el cual fue gestado por Pe-dro Rojas, representante del Jefe Supre-mo de la República y el Jefe de las fuer-zas liberales General Antonio GuzmánBlanco. En el mencionado convenio sedispuso la convocatoria de una AsambleaNacional para el 6 de junio de 1863. El 12de agosto de 1863, se fijaron las basespara la forma representativa federal delEstado, a cuyo efecto se fijaron las res-ponsabilidades atribuidas al Poder Na-cional y las Provincias con lo que se esta-bleció el principio de repartición de com-petencias. El General Falcón convocó auna Asamblea Constituyente que fue ins-talada en diciembre de 1863 y el 28 demarzo de 1864, la Asamblea sancionó laConstitución de los Estados Unidos deVenezuela, la cual estableció desde elpunto de vista orgánico (La Roche,1983:78), la forma federal del Estado ve-nezolano. Es de hacer notar que estaConstitución denominó Estados a lasProvincias y Departamentos a los Canto-nes, Maracaibo mantuvo su condición deEstado. Además, se estableció una cuotamensual fija denominado Situado Consti-tucional , que consistió en un fondo co-
mún administrado por el Ejecutivo Nacio-nal para ser distribuido entre los estadosque carezcan de minas o que no poseansuficientes recursos para cubrir sus nece-sidades fiscales (Art. 13).
Para 1867, como producto de la difi-cultad de darle viabilidad política y econó-mica al sistema federal que consagrabaestados autónomos e independientes,agravada por el incumplimiento del Go-bierno Central en cuanto a las remesas delSituado Constitucional, fructificó el pro-yecto de su principal caudillo político y mili-tar, Jorge Sutherland, de integrar al Esta-do Zulia los estados Mérida y Táchira,unión solicitada por estos mismos queveían en el Zulia un protector en el planopolítico, ante la degradación a que habíansido sometidas por sus respectivos presi-dentes, y en el campo económico, anteuna situación caracterizada por unas re-ducidas rentas estatales, mercados pe-queños que refrenaban sus industrias,además que el Zulia conformaba con es-tos Estados una entidad comercial sepa-rada del resto de Venezuela: las importa-ciones y exportaciones para y de los An-des estaba en manos del poderoso co-mercio marabino y competir desde el cen-tro era imposible por las costosas conexio-nes terrestres y marítimas, constituyendoMaracaibo el centro de intercambio desdela época colonial gracias a su excelenteubicación geográfica (Pérez, 1988).
Por estos argumentos, tanto Méri-da como Táchira no tenían otra opciónque integrarse a su ‘hermano mayor’ con-formando el Estado Soberano del Zulia,fundamentándose jurídicamente en el Ar-tículo 4 de la Constitución de 1864 y re-compensando los esfuerzos de Suther-land. A pesar que la unión solo duró hasta
88
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolanaBorgucci, E.; Añez, C.; Labarca, N.; Villegas, E. _______________________________
1868, este proceso demostró el grado deautonomía política y económica que ha-bía conquistado el Zulia a partir de la pro-mulgación de la Constitución de 1864,aunque internamente no era un modelode estabilidad institucional ya que la opo-sición de Venancio Pulgar - antiguo com-pañero de Sutherland durante el pronun-ciamiento de Maracaibo a favor de la Fe-deración en 1863- mantenía en zozobraal gobierno federal zuliano. Esta autono-mía del Zulia lo transformaba en un esta-do que ejercía atracción económica so-bre sus vecinos; que dictaba sus propiaspolíticas económicas en el área fiscal, co-mercial y monetaria, independientes delas tomadas en el ámbito central; quecaptaba inversiones extranjeras interesa-das en el desarrollo de la Región Marabi-na como un enclave económico muy ren-table para sus intereses; logros que fue-ron impulsados por el modelo político fe-derativo que imperaba en Venezuela yque los marabinos no estaban dispuestosa abandonar, por el contrario, había esti-mulado hasta tres ‘declaraciones de inde-pendencia’ durante la década de 1860,proceso en el cual “tienen particular im-portancia los años de 1868 y 1869 en lamedida que la nueva crisis política cara-queña acentuaba las propuestas federa-listas y autonomistas en el Zulia, al negar-se éste a aceptar controles fiscales y polí-ticos” (Urdaneta, 1998:183).
Un potencial tropiezo a la autono-mía económica del circuito agroexporta-dor marabino tenía como fuente la nego-ciación efectuada a finales de 1863 de unproyecto de empréstito montante a £500.000 con la banca de Londres, entrecuyas condiciones se fijaba que “el pagose garantizaba con el producto de varias
de las aduanas de la República (La Guai-ra, Puerto Cabello, Maracaibo y CiudadBolívar); el gobierno daba fe de que talesderechos o productos de las aduanas es-taban ‘descargados’ es decir, no compro-metidos para otros pagos; a los efectosde cumplir las obligaciones respectivas,el Cónsul Británico en La Guaira recibiríasemanalmente el producto del cobro delos derechos aduanales” (Polanco, 1992:173). El proyecto fue autorizado poracuerdo de la Asamblea Constituyente el14 de Enero de 1.864 y el 30 de Noviem-bre de 1.866 se emitió una resolución delMinisterio de Hacienda de ‘Distribucióndel Derecho de Exportación’ en el cual seestablecía que 75% de los derechos de-bían destinarse al cumplimiento del con-venio de empréstito.
No obstante, puede afirmarse que,en lo que respecta a la Aduana de Mara-caibo, este compromiso fue honrado enforma muy escasa: aunque el movimientopor el puerto era muy fluido, los ingresosrecaudados no eran percibidos a nivel delgobierno central. Puede observarse en el‘Estado de las Finanzas en las Oficinasde Hacienda Nacional’ (Carrillo, 1985),que en el año económico 1.866 a 1867,en la Oficina de Recaudación de Maracai-bo sólo se declararon ingresos por impor-tación de $40.450,69 y por exportaciónde $47.089,46. Éstos montos, no guar-dan relación con los otros puertos impor-tantes del país y aún con otras oficinas si-tuadas en regiones de menor movimientocomercial como Maturín (en cuanto a in-gresos por Importación) o Carúpano (porIngresos de Exportación). Además, si secompara los montos de importación y deexportación en los años económicos1864 a 1865 y 1865 a 1866, se nota una
89
____________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. VI, No. 1, 2000
disminución considerable, puesto que enestos años los ingresos por importaciónsumaron $519.582,40 y $420.904,38 res-pectivamente y los ingresos por exporta-ción aumentaron desde $138.509,88 a$244.596,46 en este intervalo.
Las razones para tal comporta-miento se describen en la nota 1ª delmencionado Estado de las Finanzas enlas Oficinas de Hacienda Nacional: “solose han incorporado los ingresos y egre-sos de la Aduana de Maracaibo en Julio yAgosto de 1.866 por no haber remitidoEstados sino en esos meses” (1985: XIX,48-1). Similarmente, en los años econó-micos 01-07-1867 a 30-06-1868 y del01-07-1.868 a 30-06-1.869 refiere la mis-ma fuente que la Aduana de Maracaibono remitió los estados a que se refiere elpresupuesto.
Paralelamente a estos hechos, el11 de Septiembre de 1.865 la Junta deCrédito Público acordó que la Casa Co-mercial Blohm, Mecklenburg y Cía. ac-tuaría como receptora de “los pagarésque por 10% de todos los derechos de im-portación destinados al pago de interesesy a la gradual amortización de la deudanacional por recompensas militares, de-ben otorgar los importadores” (Carrillo,1985:XVIII-64), sin embargo, en comuni-cación del 19 de Noviembre de 1.865 delos señores Blohm, Mecklenburg y Cía. alMinistro de Hacienda afirman que “al pre-sentarnos hoy a la oficina de esta aduanapara recibir lo que estuviere apartado,nos han contestado los Jefes que nadanos podían dar por estar ya comprometi-dos todos los derechos desde anterior-mente” (Carrillo, 1985: XVIII-68), lo quese repite en comunicación del 4 de Enerode 1.866 y obliga al Ministerio de Hacien-
da a notificar al Administrador de la Adua-na que “extraña este Ministerio que parael 4 de los corrientes no tuviesen fondosde que disponer, cuando ya debían estarhechos los respectivos apartados” (Ca-rrillo, 1985: XVIII-70). Mas, sí se desarro-llaba el tráfico comercial, como puede ve-rificarse en el ‘Cuadro Estadístico de Ex-portación’ de la Aduana de Maracaibo,1.869, donde se declara un valor de$346.213,74 por exportaciones sólo paralos meses de Nov. y Dic. de ese año (Ca-rrillo, 1985:XIX, 245).
Las causas estructurales de estecomportamiento de la aduana marabinay, obviamente, del poder ejecutivo del Es-tado Zulia - ya que el administrador de lamisma era nombrado por el Presidentedel Estado -, provenían de “una invetera-da resistencia por parte del gobierno zu-liano a cumplir cabalmente con las contri-buciones al fisco; pero también tuvieronque ver con esta irregular situación laevasión de impuestos, con la connivenciay complicidad de las autoridades aduana-les, y la desorganización, mas o menosintencional de los libros de cuentas” (Ur-daneta, 1992:41).
El Ministro de Hacienda N. Silva di-rigió una exposición al Congreso Nacio-nal sobre las ‘Causas del Atraso en lasRentas y del Aumento en los Gastos’ don-de declaraba: “... Otra de las principalescausas que más han contribuido al des-falco de las rentas nacionales es el con-trabando que se ejecuta en casi todo el li-toral de la República. Vemos que se handisminuido considerablemente las entra-das de las aduanas en la Guaira, Mara-caibo, Carúpano y otros puertos. ¿Acasose han reducido las importaciones o losderechos que le son impuestos? No cier-
90
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolanaBorgucci, E.; Añez, C.; Labarca, N.; Villegas, E. _______________________________
tamente, respecto de lo segundo; y encuanto a la reducción de las importacio-nes, no parece que se haya verificadoninguna merma en el consumo general”,y más adelante: “Sí, es ya demasiado esetriple contrabando que hace desapareceruna gran parte de la exportación y las dosterceras partes de la importación.
El Delta del Orinoco, los golfos deParia y de Maracaibo, las playas de laNueva Esparta, de la Nueva Andalucía,de la Nueva Barcelona y de la AntiguaCoro, se tragan y devoran las rentas delErario” (Carrillo, 1984; XVII-8-9) y expo-nía como causa de tal contrabando quelas exigencias de la guerra interna impo-nían pechar las necesarias importacio-nes con alícuotas cada vez más elevadaspara satisfacer los apuros del Tesoro.
Sin embargo, en la década siguien-te, ésta situación de virtual autonomíaeconómica y política enfrentaría a la elitemarabina con el nuevo gobernante liberalAntonio Guzmán Blanco, el cual estabadispuesto a “instrumentar medidas quecercenaban todos los logros autonomis-tas alcanzados en la época anterior: talactitud originó una férrea oposición al má-ximo dirigente y que éste asumiera actitu-des drásticas para debilitar los interesesregionales” (Urdaneta, 1998:183).
3. La política económicade Guzmán Blanco y suincidencia en el procesode incorporación del Zuliaa Venezuela
El liberal Antonio Guzmán Blancologra derrocar al General José RupertoMonagas (presidente encargado de la
Nación al fallecer el caudillo José TadeoMonagas, electo para el período 1869-73), encabezando la llamada Revolu-ción de Abril. A. Guzmán es designadopresidente provisional de Venezuela porel congreso de plenipotenciarios convo-cado por él mismo para dar fisonomía le-gal a la toma por las armas del poder. Aeste congreso no asistieron los plenipo-tenciarios de las provincias de Maracaiboy los Andes, iniciando -especialmentecon la primera- una época de tensión en-tre el presidente y estas regiones.
Guzmán Blanco asume el poder enmedio de un severo caos económico quepuede visualizarse -a pesar de las defi-ciencias estadísticas y contables, por laspérdidas de registros, libros y cuentas- enuna caída en los Ingresos Públicos desdeuna suma equivalente a Bs. 31.726.224en el año económico 1864-65, primerodespués de la destructiva Guerra Fede-ral, hasta Bs. 22.232.500 (-30%) para elaño 1869-70 y hasta un 50% de éstos in-gresos se dispuso apartarlos para opera-ciones de Crédito Público. Es necesarioresaltar que: “como consecuencia del lus-tro de Guerra Civil, se había creado unasituación anormal (...) por haberse com-prometido con anticipación hasta los in-gresos futuros del Tesoro con hipotecas”(Veloz, 1984:133) y aunado a que las si-tuaciones de guerra civil se mantuvieronposteriormente a la Guerra Larga (en1870 ocurrieron 78 acciones de guerra),el país llega a una verdadera situación debancarrota.
Ante tal situación, Guzmán Blancoacertó al determinar que la solución alproblema venezolano pasaba en primerainstancia por la instauración del orden pú-
91
____________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. VI, No. 1, 2000
blico, previamente a la reanimación de laeconomía. Poseedor de grandes habili-dades militares y políticas desarrolladasintensamente durante la Guerra Federal,lo cual le serviría en gran medida en elmomento de asumir como administradordel país, debe agregársele: “su integra-ción en la sociedad europea, su aptitudpara vivir y triunfar tanto en el mundo ar-caico como en el moderno, y sus esfuer-zos por transformar Venezuela en un es-tado más próspero de la periferia delAtlántico Norte ” (Lombardi, 1985:203),todo dentro de un marco ideológico positi-vista en el campo político y de corte liberalen el plano económico que estimulase lasinversiones foráneas “con arreglo al es-quema de la división internacional del tra-bajo: como país de economía tradicionalno podía sino dirigir sus energías produc-tivas hacia el desarrollo del sector prima-rio de exportación (casi totalmente agro-pecuario) y obtener bienes industrialescon los ingresos del intercambio exterior”(Malavé, 1980:177).
En esas condiciones asume el po-der Guzmán Blanco, dedicándose a latarea de reorganizar las finanzas públi-cas y de crear un Estado Central. Encuanto a lo primero, era menester crearpreviamente una infraestructura jurídico- logística que se desarrolla creando en1871 la Dirección General de Estadísti-ca, adscrita al Ministerio de Fomento; en1872, la Gaceta Oficial y la Tesorería Na-cional de Fomento; en 1873 ordenandola elaboración del primer Censo Oficial yel establecimiento de los nuevos códigosCivil, de Hacienda y de Comercio y; en1874, reorganizando la administraciónpública central, estableciendo siete mi-nisterios, permaneciendo el de Hacien-
da (Cartay, 1988), el cual a partir de sep-tiembre de 1874 será el único ente res-ponsable de tareas de recaudación al re-solverse por decreto que todas las adua-nas dependan directamente del ministe-rio (Quintero, 1994).
En lo que respecta a la creación deun Estado capaz de concentrar la tomade decisiones políticas y económicas eimponerlas al resto de la sociedad, sedecreta la instrucción primaria obligato-ria y gratuita, el matrimonio civil y la su-bordinación de la iglesia al Estado y enmateria económica, se eliminan los de-rechos de alcabala cobrados por los es-tados y la organización del sistema mo-netario venezolano estableciendo en1871 el ‘Venezolano’ como unidad mo-netaria nacional, todo en el marco de unesfuerzo creador de una conciencia cívi-ca común a todos los venezolanos pormedio de la institucionalización del Him-no Nacional y la constante exaltación delos próceres de la independencia y de lasfechas y valores patrios (Troconis, 1988;Cartay, 1988).
Dentro de este esquema, quizás elúnico grupo del cual podría surgir algúnfactor desestabilizador era el de los cau-dillos federales que habían favorecido elascenso de Guzmán Blanco a la PrimeraMagistratura al poner al servicio de la Re-volución de Abril sus contingentes arma-dos y su prestigio político (Quintero,1994), ya que el resto de agentes políti-cos o económicos fueron minimizadospor Guzmán (caso de la Iglesia católicavenezolana) o se encontraban en una si-tuación en la cual era escaso su poder denegociación respecto a las decisiones delgobernante (los hacendados). Esta posi-ble divergencia surgía del hecho de que
92
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolanaBorgucci, E.; Añez, C.; Labarca, N.; Villegas, E. _______________________________
“al imponerse la Revolución Federal, losEstados adquirieron absoluta autonomíatanto política como administrativa, de ma-nera que elegían sus gobernantes, loscuerpos deliberantes y nombraban losfuncionarios. Eran pequeñas repúblicasconstituidas a semejanza de la RepúblicaFederal: un Presidente, un Congreso (lasLegislaturas), su equipo de empleadosadministrativos y hasta su propio ejército,su Tesorería con sus Rentas del Estado ylas Rentas Municipales, que constituíansus ingresos locales(...). el gobierno cen-tral quedó así muy estrechamente limita-do en sus facultades.” (MOP, 1974:48).
Por lo anteriormente expuesto,pronto se hará evidente, específicamenteen la Región Histórica de Maracaibo, aligual que en otras regiones, que surgiríaresistencia a las políticas económicas ynacionales que el gobierno de Caracasideaba con el fin de disminuir la indepen-dencia de las provincias y canalizar el ex-cedente económico que ellas generabanhacia la región centro - norte del país y,parte sustancial de éste, hacia la fortunaya considerable del Señor Presidente. Sededica entonces a impulsar el atrasado ymaltratado sistema económico venezola-no aprovechando una variable externa fa-vorable: el crecimiento de los precios delcafé en los mercados exteriores de esteprimer producto de exportación venezo-lano, ya que estos precios pasaron de61,5 francos/saco de 50 Kg en 1.868 has-ta 78,5 francos/saco en 1871 (Izard,1970:163). Por lo tanto: “Guzmán supoaprovechar las positivas consecuencias ylogró la. conciliación de los grupos, so-brevino una prosperidad económica yuna estabilidad política. El hábil gober-nante se propuso mejorar a Venezuela
siendo su persona el centro del quehacernacional” (Avendaño, 1982; 40).
Esta recuperación económica senotó especialmente en el CircuitoAgroexportador Marabino, puesto que losAndes era el principal productor de café yMaracaibo su puerto de exportación: “Enel tercer tercio del siglo XIX, el énfasisproductivo del café comenzó a trasladar-se del centro a los Andes, (...) dando unenorme impulso al puerto de Maracaibo,que era la salida natural de las exporta-ciones cafetaleras andinas venezolanasy del Departamento del Norte de Santan-der de Colombia” (Cartay, 1988:42). Sur-giría entonces una fuente de disputa: losingresos crecientes por derechos adua-neros, y los enfrentados: el alto comerciomarabino y los gobernantes de la regiónpor una parte y el Gobierno Central y lasCasas Comerciales de Caracas por laotra. Maracaibo y sus fuerzas vivas de-seaban mantener la autonomía logradaen materia económica a lo largo del siglopero Guzmán Blanco pretendía centrali-zar todos los ingresos por intercambio co-mercial de los Estados de la Unión paraasí desarrollar una Hacienda Pública efi-ciente y diversificada que apoyara el pro-greso material del país y ordenara una si-tuación donde prevalecían el contraban-do, el déficit fiscal, los empréstitos forzo-sos y los endeudamientos en el exteriorbajo condiciones leoninas.
Las políticas económicas a desa-rrollar debían apoyar el centralismo, perodebido al atraso en que se encontrabanlas instituciones económicas y una in-fraestructura inadecuada, resultaba im-posible en los dos primeros años del Sep-tenio ejercer un tipo de gobierno centrali-zador por lo que Guzmán optó por mante-
93
____________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. VI, No. 1, 2000
ner el estatus de autonomías estadales yse valió de los caudillos para alcanzar elfin de asegurar el orden y la estabilidadpolítica en sus respectivas regiones. “Dehecho, Guzmán Blanco no hizo casi nadatendiente a disminuir el poder de los Esta-dos durante los primeros dos años delSeptenio, pues como la revolución aunhabía triunfado decisivamente y las rebe-liones en las propias filas de GuzmánBlanco amenazaban con prolongar elconflicto, el apoyo militar de los caudillosregionales le era indispensable paraafianzarse en el mando” (Floyd,1976:170).
Este proceder explica el alto gradode autonomía y autoritarismo que ejercióen el Zulia un viejo colaborador de Guz-mán: Venancio Pulgar, quien en diciem-bre de 1870
había establecido un gobierno guz-mancista que perseguía reorganizar laadministración del estado, mantener elorden y lograr beneficios personales,como lo explica Arlene Urdaneta: “Con elaval de Guzmán Blanco, tomó medidassimilares a las empleadas en su anteriorpaso por la Presidencia del Zulia: desdelas contribuciones extraordinarias, tanimpopulares entre propietarios y comer-ciantes, hasta los no menos antipáticosempréstitos forzosos, urgidos en ocasio-nes con el apoyo de la fuerza militar; mo-dificó también las leyes de rentas y presu-puestos para crear y aumentar los im-puestos sobre cualquier actividad de laregión, que afectaron al comercio y po-blación en general” (1991:61).
De esta manera, el poder casi ab-soluto de Venancio Pulgar se había sali-do de su cauce y lo que pudo ser un go-bierno que impulsara los deseos de de-
mocratización, basado en el prestigio po-lítico y militar de Pulgar, se desvió haciaun proyecto personalista que convirtió laautonomía económica de la cual disfruta-ba el Zulia en un régimen de abusos con-tra las fuerzas productivas; los beneficiosque potencialmente podía ofrecer unapolítica económica regional independien-te del Centro, se tornaron en una situa-ción en la cual comerciantes, productoresy trabajadores se veían paralizados porlos múltiples impuestos, tasas, emprésti-tos, lo que causó que una situación deinestabilidad política pronto hiciese suaparición en la región y los estados veci-nos relacionados económicamente con elEstado Zulia demandaran la salida dePulgar del gobierno, ya que éste los asfi-xiaba con sus impuestos de importación yexportación a los productos originarios oen ruta a estas regiones.
Justo es decir que durante su go-bierno, V. Pulgar impulsó en el Zulia lasdirectrices de Guzmán Blanco hacia lamodernización de Venezuela en infraes-tructura, ornato público e instituciones. Apartir de 1871, primer año completo de sugobierno, “edificó varias escuelas, cons-truyó la iglesia de Santa Lucía, reparó elmuelle, reparó las calles, embelleció laPlaza Bolívar, aumentó el alumbrado,arregló el mercado, y los hospitales reci-bieron ayudas significativas”. (Ocando,1986:273). Pulgar fue especial entusiastade la instrucción para lo cual decretó lossiguientes ingresos del estado, según elprofesor Juan Besson: el producto del im-puesto sobre los licores, que se introduje-ran al estado, el producto sobre cada pipao tonel de los establecimientos de destila-ción, y un centavo fuerte sobre cada matade coco; por decreto especial también
94
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolanaBorgucci, E.; Añez, C.; Labarca, N.; Villegas, E. _______________________________
empezó a recibir el producto del impuestosobre los bienes que se introdujeran alEstado (1949: III-278). Además, “regla-mentó las condiciones de trabajo de losindios guajiros. Fijó la jornada de trabajoen nueve horas. Refaccionó el templo deSan Francisco y modernizó la casa de go-bierno. Inauguró la Biblioteca Pública ehizo construir la sede del Ayuntamiento”.(Tarre, 1986:165).
Todo este esfuerzo se financió,como se acotaba anteriormente, con grancantidad de impuestos y con la prácticadel empréstito forzoso que tanto habíaafectado en la década anterior al sectorproductivo marabino, y obviamente, nose destinó este caudal de recursos solo alo descrito anteriormente, sino que finan-ciaron las actuaciones de Venancio Pul-gar como lugarteniente de Guzmán en lapacificación de Trujillo, que se había re-belado en Octubre de 1871, al igual que lacampaña del Presidente contra el generalMatías Salazar, quien había entrado porel Arauca con pretensiones de tomarse elpoder nacional; también en una ocasión yen respuesta de rumores de que Venan-cio retiraba su respaldo al Gobierno Cen-tral, los recursos financieros del estadoapoyaron “un contingente de tropas zulia-nas que Pulgar enviaba al Gobierno, jun-to con la suma de $ 10.000 para gastosdel ejército” (Besson, 1949: III-243).
Este punto resulta importante dedestacar: la adhesión de Pulgar a la cau-sa de Guzmán fue total mientras ejerció elgobierno del Zulia y su admiración por elDictador le llevaba a sostenerlo financie-ra, logística y políticamente cuando éstese lo solicitase. Lo que muy pocos imagi-naban era que ésta adhesión se tradujeraen un severo golpe a la autonomía del Zu-
lia: la entrega de la administración de laAduana de Maracaibo a los designios deGuzmán Blanco.
Venancio Pulgar, para fatalidad delZulia, experimentó una transformaciónen un momento histórico donde la defen-sa de la autonomía hubiese significadoincrementar las posibilidades de creci-miento del espacio económico marabino.De esta forma, cuando en 1.869 Mona-gas quiso que los zulianos le entregaranla aduana al Gobierno Nacional, Pulgarse opuso, puesto que “esta autonomíadel Zulia en sus asuntos era el punto neu-rálgico de Guzmán, y en esto era irreduc-tible; jugaba el todo por el todo cuandoquerían cercenar lo que el creía, errada-mente o no, los derechos del Zulia”.(Besson, 1949: III-192).
Pero sólo tres años más tarde,cuando Guzmán decide que desde Cara-cas deben manejarse los recursos prove-nientes de la renta aduanera del país y se-lecciona al Ministro de Crédito PúblicoFrancisco Pimentel -quien a diferencia deanteriores administradores enviados des-de Caracas era conocido en la región yamigo de Pulgar-, puede constatarse elcambio de disposición de Venancio haciala defensa de la autonomía regional: “Así,el nuevo administrador llegó a Maracaiboel 8 de Noviembre de 1872 y se posesionótranquilamente de su cargo con el bene-plácito y la colaboración de Pulgar. Mane-jo de alto nivel que colocó la anheladaaduana de Maracaibo en las manos deGuzmán Blanco. El General VenancioPulgar seguía demostrando que él eramuy mal enemigo y muy buen amigo”(Ocando, 1986:278).
Los ingresos registrados por la Di-rección de Contabilidad del Departamen-
95
____________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. VI, No. 1, 2000
to de Hacienda desde el 1 de Julio de1870 hasta el 30 de Junio de 1872 corres-pondientes a la Aduana de Maracaibo,sumaron 1.323.329,08 venezolanos (Ca-rrillo, 1985: XXIV-7), con lo cual estaaduana recuperaba su tradicional tercerlugar entre las oficinas de aduana delpaís, lo cual demuestra la organizaciónque imprimió la administración de Pulgara las acciones tendientes a incrementarlos ingresos públicos. Estos crecientesingresos esperaba controlarlos Guzmánya que hasta ese momento su control porPulgar contrariaban las disposiciones delGobierno Central sobre el destino que de-bía darse a los ingresos aduanales segúnlas nuevas reglas del Ministerio de Ha-cienda (Carrillo, 1985: XX-31).
Estos intentos de apropiación delos ingresos estadales por parte de la Ad-ministración Central formaban parte delesfuerzo de Guzmán Blanco por reformary modernizar las finanzas públicas y lasinstituciones económicas. Importantepara el Zulia, por las consecuencias quele deparará, es la decisión de restablecerel crédito del Estado venezolano, elimi-nando los empréstitos forzosos, incre-mentando y optimizando los ingresosaduanales y saneando el sistema fiscal.Para esto, utilizó como punto de apoyolas Compañías de Crédito, las cualespueden definirse como “una sociedad en-tre los comerciantes y el Gobierno cuyoobjetivo es controlar, regularizar y au-mentar los ingresos fiscales e incremen-tar el crédito público (...). El compromisoconsiste en adelantar al gobierno los fon-dos necesarios para su funcionamientocon la garantía de los ingresos aduanaleshaciendo responsables de su recauda-
ción a los agentes de la Compañía”.(Quintero, 1994:69).
La primera de estas compañías fuecreada por decreto presidencial del 9 deDiciembre de 1870 y tendría al igual quelas que le precedieron, las siguientes atri-buciones: “primero, se va a constituir enel agente fiscal y banquero del Estado;segundo, va a tener el control del comer-cio de exportación e importación por suinfluencia en las aduanas; tercero, va acontrolar el transporte marítimo y fluvial;cuarto, va a tener relación con los ban-queros internacionales”. (Velásquez,198:48). Medidas estas que tendrían di-recta incidencia en la autonomía del Zuliay de las regiones donde operaban talescompañías.
Esta asociación crearía resquemoren los sectores dominantes de Maracaiboya que el primer punto de las atribucionescomentadas por Ramón J. Velásquez sematerializó con la fundación el 13 de Ju-nio de 1872 de la Compañía de Crédito deMaracaibo, con la participación de variosempresarios y casas comerciales extran-jeras que operaban en Maracaibo y que lepermitió a Guzmán Blanco controlar indi-rectamente parte de los ingresos de laaduana y controlar el cuantioso contra-bando que se desarrollaba en el área deinfluencia del puerto marabino (Urdaneta,1991:259). Mas tarde, “se consolidó lapolítica recaudadora en una sola compa-ñía, la de Caracas, que pasó a denomi-narse simplemente Compañía de Créditoy mediante contrato con el gobierno reci-biría el producto completo de todas lasaduanas marítimas y terrestres del paísmas los derechos de almacén que se co-braban en ellas”. (Rodríguez, 1994:91).
96
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolanaBorgucci, E.; Añez, C.; Labarca, N.; Villegas, E. _______________________________
Medida esta que desagradó a los comer-ciantes marabinos puesto que, obvia-mente, veían ante sus caras como los in-gresos generados por su intermediaciónengrosarían las arcas de competidoresforáneos.
Este enfado entre los grupos gu-bernamentales del Zulia, que ejercían portradición la administración de la aduana,y Guzmán Blanco que deseaba, a travésde Venancio Pulgar, controlar y pacificarcompletamente la región, decantó en unenfrentamiento cruento en enero de1874, cuando un grupo armado en Perijá,enemigo de Guzmán, denominado los‘Peludos’ se levantó en contra de Pulgar ysus partidarios llamados los ‘Meleros’:“se enfrentaron las dos tendencias, la re-gional y la central, en una cruenta guerra,que tuvo como escenario el propio centrode Maracaibo y dejó un elevado saldo demuertos y cuantiosas pérdidas materia-les”. (Urdaneta, 1991:261). Guzmánaprovechó el impasse para librarse deVenancio e instalar al General JacintoGutiérrez como Jefe Civil y Militar, quiense encargó de restablecer el orden en lopolítico y en lo económico, derogó el im-puesto de piso o muelle establecido porPulgar y lo sustituyó por una patente deindustria y un empréstito a los comercian-tes que fue rápidamente pagado e inverti-do en la reconstrucción de la ciudad y en-frentar los apremios financieros con quese encontró, por lo que, a pesar del recha-zo del alto comercio al cobro de patentes,se ganó el aprecio de los zulianos. Sinembargo, no aceptó la Presidencia delEstado y luego de un mes de su partida“por decreto a todas luces injustificado,pretextando seguridad política (?) el Eje-cutivo Nacional trasladó nuestra Aduana
Marítima a la Fortaleza de San Carlos,quedando en Maracaibo la de Cabotaje.Este traslado se efectuó el 24 de Agosto”(Besson, 1949:291) y como represalia deGuzmán a la rebelión de los Peludos.
La Administración Central tambiéndesarrolló políticas fiscales que perse-guían controlar los ingresos por el desa-rrollo de la actividad comercial a travésdel puerto marabino. En el Código de Ha-cienda de 1874 se reafirmaba lo dispues-to en el de 1870 en su Ley XVII, Art. 2°respecto a que “las producciones nacio-nales no están sujetas a derechos de nin-guna clase por razón de la exportación”(Carrillo, 1985:XXIII-80), estos derechosaunque debían destinarse a amortizar ladeuda externa, no pocas veces fueronutilizado por los gobernantes de la regióncomo una forma de percibir ingresos paracubrir las necesidades del estado y encierta forma, fueron sustituidos a partir de1.873 por un impuesto de tránsito nacio-nal que afectaba a los principales produc-tos de exportación y que “se aplicabatambién a ciertas mercancías extranjerasy a otros bienes que salían de los centrosde exportación e importación (puertoscomo La Guaira, Maracaibo, Puerto Ca-bello, etc.) hacia el interior; (...) el derechonacional de tránsito fue dedicado en sutotalidad al programa de fomento mate-rial, en especial a las vías de comunica-ción internas.” (Floyd, 1976:188) y elimi-naba los peajes existentes en el territorionacional. Su producto sería cobrado me-diante la creación de las aduanas terres-tres administradas por el Ejecutivo Nacio-nal a través de los agentes de la Compa-ñía de Crédito de Caracas. Para el añoeconómico de 1873 a 1874 la aduana te-rrestre de Maracaibo produjo la importan-
97
____________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. VI, No. 1, 2000
te cifra de 127.960,77 venezolanos, locual la ubicaba como la tercera detrás deLa Guaira y Puerto Cabello y muy por en-cima de las del resto del país (Carrillo,1985:XXIV-346); “sus ingresos estabandestinados al pago de sus empleados ydel Situado Constitucional de las entida-des que no poseían minas en explotación(la marabina debió cubrir lo pertinente alos Estados Mérida, Trujillo y Táchira) yrespaldaba las solicitudes de las Juntasde Fomento para la construcción deobras públicas” (Urdaneta, 1991:262).
Este Situado consagrado en laConstitución de 1.864 como un subsidioa los estados que no poseían minas, nopudo ser honrado por el Gobierno Fede-ral, pero Guzmán entendió que podía serun arma para someter a las provincias ysus elites, no sólo en aquellas que care-cían de minas, sino en todas las demás,al sustraer recursos de las Aduanas delpaís, y también, porque los Estados de-bían ceder la administración de las sali-nas a cambio de disfrutar de este subsi-dio. Justo es decir, sin embargo, que laadministración de salinas a cargo de losEstados había perturbado el mercadodel producto ‘a fuerza de vender barato’,por lo que algunos caudillos veían comouna medida fiscal acertada la cesión deestas minas al Ejecutivo Nacional a cam-bio de una asignación regular del gobier-no central como ente responsable de ladistribución de la renta nacional (Quinte-ro, 1994).
Más, cuando entre 1873 y 1874 serealizaron convenios con cinco estadossalineros hasta por diez años de dura-ción, el Estado Zulia era el único quemantenía la administración de las salinaspor su propia cuenta, lo que motivó la ira
de Guzmán ya que el situado fue concebi-do como un “mecanismo de dependenciaeconómica entre las autonomías y el Go-bierno” (Urdaneta, 1991). En este añoeconómico, las salinas produjeron Bs.402.307,55, un incremento del 95,4% conrespecto a 1872-73 cuando ya se adver-tía el propósito de administrar todas lassalinas el Gobierno Nacional (Veloz,1984:161).
Guzmán Blanco decretó el 25 deAgosto de 1874 la creación del Territoriode la Guajira, en parte como represalia ala negativa del Zulia a entregar sus sali-nas y aceptar un Situado Constitucionalpara cuyo funcionamiento es necesariocentralizar los recursos financieros queproduce cada región con la finalidad decrear un fondo común en el Fisco Nacio-nal centralizado, asegurando una dobledependencia: de los estados, que no con-tarán con recursos propios importantes yde los caudillos regionales que sólo pue-den administrar los bienes provenientesdel Gobierno Central (Troconis, 1988:37). Por otra parte, la creación de este te-rritorio sólo un día después de habersedecretado el traslado de la Aduana deMaracaibo a la isla de San Carlos, “le per-mitirá control directo sobre la importanteAduana del occidente que desde ese mo-mento se ubicaba dentro de una jurisdic-ción que pasaba a depender del gobiernonacional. Paralelamente, (...) ponerle lasmanos a los ricos yacimientos de sal cer-canos a Sinamaica, capital de la nuevaentidad, por cuya explotación recibía elTesoro del Estado Zulia significativos in-gresos.” (Urdaneta, 1992:125).
A partir de ese día, las relacionesentre la Presidencia del Estado, que re-clamaba la integridad del Estado Zulia, y
98
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolanaBorgucci, E.; Añez, C.; Labarca, N.; Villegas, E. _______________________________
los Gobernadores de La Guajira nombra-dos desde Caracas que trataban de orga-nizar la administración de las salinas enbeneficio del Gobierno Central, entraranen un ambiente de tensión que se encau-zó en la permanencia de la explotación delas minas por el estado (Urdaneta,1992:128-130,164). Hasta la siguientedécada, cuando los esfuerzos del buro-crático Gobierno Central por la cesión delas salinas de Sinamaica y Maracaibo rin-dieron frutos. El rechazo del Zulia a acep-tar el subsidio del Situado Constitucionala cambio de sus salinas era otra muestrade la reticencia de la región a integrarse alproyecto de Estado Central concentradorde las decisiones económicas y contrarioal régimen federativo: “las salinas, rentasde segundo orden para el gobierno cen-tral, eran de primero para los regionales,tanto por su rendimiento fiscal como porla preservación del principio de autono-mía que su explotación representaba.”(Rodríguez, 1994:93).
Sin duda alguna, la actividad eco-nómica y comercial de Maracaibo se re-sintió con el traslado de la Aduana de Ma-racaibo a San Carlos y la habilitación delos puertos de La Ceiba y Moporo en elsur del lago para la exportación, obviandoasí el control fiscal marabino (Ocando,1986:282; Urdaneta, 1991:263-265) enun momento histórico en el cual el inter-cambio comercial por el puerto marabinoestaba en plena efervescencia y Maracai-bo consolidaba su posición como terceraciudad del país en habitantes, tras Cara-cas y Valencia (Besson, 1949:III-283-284,294).
Paralelamente, el contrato estable-cido en 1874 entre el gobierno nacional ylos empresarios zulianos Francisco Fossi
y Antonio Aranguren para la navegaciónen el Lago y los ríos Zulia y Catatumbofue desplazado por la concesión de unmonopolio con este fin al estadounidenseWilliam Pile en 1875, que, aparte de so-meter el esfuerzo productivo de empresa-rios marabinos a los designios de la cara-queña Casa Boulton (relacionada conPile), traía la ruina para los buques devela que abastecían de alimento a los ha-bitantes de Maracaibo, en fin, una medidafiscal de corte centralista que violentabala autonomía y el desarrollo económicode la cuenca del Lago (Carrillo,1985:XX-X; Urdaneta, 1991:265).
A pesar de la situación descrita an-teriormente, a lo que debe agregarse losefectos del terremoto ocurrido en Cúcutasobre el comercio de Maracaibo y que apartir de este año 1.875 comenzó la decli-nación en los precios del café (14,4% conrespecto a 1.874 según M. Izard), se lle-garía a pensar que el Estado Zulia estabaal borde del colapso económico y de per-der su autonomía federal, mas “aun con-servaba la ciudad el control de los ingre-sos de aduana, necesarios para satisfa-cer las demandas del presupuesto esta-tal; estas rentas se obtenían por el im-puesto de almacén, cabotaje, licenciapara cargar y descargar, sal marina, co-mercio de tránsito, licencias de navega-ción, faros, papel sellado, multas, tonela-das, prácticos, planchada para muelles yplanchada por exportación.” (Urdaneta,1991:263).
Tomando en consideración tal si-tuación y pretextando que el Zulia seguíasiendo terreno abonado para el contra-bando, Guzmán Blanco asestó un golpede gracia a la autonomía económica delZulia: decretó el cierre de la aduana de
99
____________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. VI, No. 1, 2000
Maracaibo el día 20 de Diciembre de1875, trasladando las actividades adua-neras al Castillo de Puerto Cabello. Influ-yó también el desajuste político imperan-te en la región, aun con su nuevo Presi-dente del Estado, Octaviano Osorio y elapoyo de Curazao, principal puerto de in-tercambio de Maracaibo con el resto delmundo, a la rebelión de León Colina enCoro. La traslación de las aduanas deMaracaibo y La Vela al Castillo Libertadoren Puerto Cabello constituía una medidacentralista: estimulaba los intercambioseconómicos en la región central, no sóloporque las operaciones de transbordo abarcos de mayor calado se harían ahoraen el puerto valenciano, sino también por-que las operaciones fiscales corrían aho-ra por cuenta de la Compañía de Créditode Caracas, ahogando los ingresos autó-nomos de Maracaibo y llevando a parali-zar la actividad económica de la ciudad.
Maracaibo y La Vela sólo queda-rían habilitadas para el comercio de cabo-taje y toda actividad administrativa reali-zada en Maracaibo debía conformarse enPuerto Cabello, por lo tanto, el personalen todas sus categorías se incrementó eneste puerto al cerrarse la aduana del cas-tillo porque no podía confrontar por sí sóloel intenso tráfico de bienes y buques (Ur-daneta, 1991:266-267). Por otro lado, enesta situación influyó la presión de losagricultores y comerciantes andinos parabuscar una disminución de los impues-tos, tasas y tarifas cobrados en Maracai-bo a su producción desde décadas pasa-das, lo que motivó su declaración de con-siderar al Zulia “como el ‘pueblo expolia-dor de su riqueza’ y por lo tanto, no habíaintercedido y presionado ante el gobiernocentral para lograr la apertura del puerto
de Maracaibo al comercio internacional,aun sacrificando estoicamente sus inte-reses” (Silva, 1993:50).
La reacción en el Zulia fue agria,frontal, pero también autocrítica (Urdane-ta, 1991:273-274; Silva, 1993:51-53)ante una situación que encaminaba losrecursos del estado hacia el centro delpaís, hasta llegar al punto de amenazarcon la ruptura del pacto de unión con losdemás estados de Venezuela, aunque esde hacer notar que la Constitución de1874 lo impedía, así que “realmente loque atormentaba a la elite maracaibera,era la de construir una defensa lo sufi-cientemente poderosa que desalentaratodo intento de los poderes centrales dela Unión, para desmantelar la estructurade poder regional que había edificado”(Silva, 1993:56). Culminaría así en 1877el primer período del guzmancismo: “lomás importante de su labor de estadista,de economista y de reformador lo realizaeste hombre a lo largo de los siete añosque siguen al triunfo de Abril (...). Todo loque hará después como función positivade un buen gobernante queda esbozadoen este período. Los siguientes - el Quin-quenio y la Aclamación - serán de realiza-ciones parciales, de demagogia, de dis-frute y explotación material del poder”(Díaz, 1953:560).
Aquella reacción brindó sus frutosal asumir la Presidencia el General Fran-cisco Linares Alcántara -quien a pesar deser discípulo de Guzmán, instauró unapolítica de distanciamiento de los proce-dimientos de aquel: liberó presos políti-cos, respetó la libertad de prensa y esti-muló la actividad empresarial (Floyd,1976: 190; Besson, 1949:322-323)- mas,el júbilo estalló en Maracaibo cuando Li-
100
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolanaBorgucci, E.; Añez, C.; Labarca, N.; Villegas, E. _______________________________
nares decretó la apertura de las aduanas,señalando: “La supresión de esas adua-nas ha empobrecido los pueblos del Zuliay Falcón y ha disminuido considerable-mente el rendimiento de las importacio-nes (...). El gobierno habría decretado yasu reapertura (como) el modo de reme-diar los profundos males de aquellos Es-tados” (Urdaneta, 1991:273).
En el Zulia permanecían las desa-venencias políticas (Ocando, 1986:295) yal morir el ‘Gran Demócrata’ bajo extra-ñas circunstancias, “en medio del des-concierto general, Guzmán Blanco mue-ve desde Europa los hilos que habrán depermitirle volver al poder. Remite armas ymuniciones y escribe a los principalescaudillos (como Joaquín Crespo, Grego-rio Cedeño y Venancio Pulgar) (...). En fe-brero de 1879, regresa al país, es recibi-do en triunfo y asume el mando como Su-premo Director de Venezuela.” (Floyd,1976:191). Triunfa la Revolución Reinvin-dicadora, Guzmán envía al Zulia al Minis-tro de Guerra y Marina para someter alGeneral Regino Díaz que había hechoprisionero al Presidente del Estado y aladministrador de la Aduana y a poner or-den en una ciudad que se había manifes-tado en contra del Ilustre Americano(Ocando, 1986:298).
La pasión de Guzmán por disminuirla autonomía de los Estados se diluiráahora por vías político - administrativasdesarrolladas durante su segunda etapaen el poder, el llamado Quinquenio(1879-1884). Estas se iniciaron el 8 deAbril de 1.879 con la división de la Repú-blica en cinco Delegaciones Militares,donde el Zulia pasó a formar parte de delDistrito Norte de Occidente junto a los Es-tados Yaracuy, Falcón y Barquisimeto;
continuó inmediatamente con el Acuerdodel Congreso de plenipotenciarios del 27de Abril que complació los deseos deGuzmán de reducir el número de estadosde 20 a 7, donde a pesar de las aspiracio-nes de Guzmán de unirlo con Falcón, elZulia conservó su autonomía política,gracias a las influencias de Pulgar(Besson, 1949).
Mas, pronto fructificaría esta aspi-ración: la promulgación de una nuevaConstitución el 27 de Abril de 1881 esta-bleció una división política del territorio ennueve estados quedando el Zulia autóno-mo como en la Constitución anterior, peroGuzmán presionó por su unión con Fal-cón por todos los medios a su alcance lo-grando que ambos firmaran el pacto fu-sionista el 17 de Agosto de 1.881, dondelos representantes zulianos impusieron laaparición del nombre del Zulia en el nue-vo estado, pasando a denominarse Fal-cón-Zulia, asestando así un golpe mortala las reinvindicaciones autonomistas, nosolo económicas y fiscalistas del Zulia,sino también a su misma integridad socio- política (Ocando, 1986).
Una medida desarrollada al iniciodel Quinquenio como elemento básicopara el desarrollo del mercado nacionalfue el decreto de Ley de Moneda de Ve-nezuela del 31 de Marzo de 1879. Estaley constituyó un punto de cambio conrespecto al pasado del país, caracteriza-do por una situación monetaria totalmen-te anárquica y, aunque posteriormenteconcurrieron algunos de los mismos pro-blemas, como la escasez de circulante yla aguda penuria de moneda fraccionaria,con el establecimiento del Bolívar de Pla-ta como unidad monetaria nacional y laacuñación proporcional al tamaño de la
101
____________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. VI, No. 1, 2000
población y al grado de desarrollo de lastransacciones, comenzó a ordenarse elsistema monetario, prohibiéndose la im-portación y la circulación de las monedasextranjeras, las cuales contribuían a laconfusión, puesto que cada comercianteles asignaba el precio que les convenía(Cartay, 1988).
La implantación del bolívar comounidad monetaria y la instalación de unacasa de monedas nacional, encargadadel cuño, estimuló igualmente la interme-diación financiera, consolidándose algu-nos bancos ya existentes, como el Bancode Caracas, encargado desde 1876 deservir de banco del gobierno, a través dela apertura de una cuenta corriente porBs. 1.200.000 a cambio del producto ínte-gro de la renta aduanera, ya que habíaquedado rescindido el contrato con laCompañía de Crédito y la creación deotros bancos, como el Banco de Maracai-bo, cuyo antecedente fue la Sociedad deMutuo Auxilio, ente ideado con el objetivode prestar servicio al pueblo: fundaciónde cajas de ahorro, creación de bibliote-cas y compañías de seguros. La iniciativapor parte de la Sociedad de Mutuo Auxiliode fundar el Banco de Maracaibo se pro-dujo en momentos en que tal empresaera considerada una aventura por las di-ferencias políticas imperantes en el país yla intención de Guzmán Blanco y sus acó-litos de participar en todos los negociosde este tipo, y lo era aun más en la lejanaMaracaibo, donde no contarían con elapoyo del gobierno central ya que desea-ban ver a la ciudad convertida en una ‘pl-aya de pescadores’, mas la actuación desus accionistas la convirtió en una institu-ción financiera respetada en todo el país(Ocando, 1986).
El Banco de Maracaibo resultó unapoyo para la actividad comercial y de ex-portación reafirmando los esfuerzos au-tonomistas de la ciudad, ya que por lascaracterísticas económicas de tipo pre-capitalista de la Venezuela de fines del si-glo XIX, los intercambios entre los secto-res productivos de todo el país eran pre-carios y cada banco o caja de ahorro serestringía a emitir sus propios billetes, a laapertura de cuentas corrientes, al des-cuento y en el fondo, a la captación de unexcedente monetario capitalizable origi-nado por la actividad mercantil de unaclase de comerciantes (Cartay, 1988)que desarrollaba sus operaciones en laregión económica marabina, aisladosgeográfica e infraestructuralmente delresto del país, por lo que la creación debancos no tuvo alcances de incorpora-ción y acercamiento de las regiones alcentro económico del país.
Esta fue otra tarea que se impusoGuzmán Blanco: la modernización de Ve-nezuela a través de un programa deobras públicas en carreteras, ferrocarri-les y en una red de transmisión de infor-mación basado en las inversiones del Es-tado y con participación de empresariosextranjeros. Este esfuerzo por mejorar,acrecentar y desarrollar las vías y mediosde comunicación cobró especial énfasisen los inicios del Quinquenio cuando apa-rece tal inversión extranjera, aun cuandoesta no significa cambios importantes enla estructura económica del país, porqueel capital extranjero se invierte exclusiva-mente en la construcción de obras públi-cas y se concentra en la red ferrocarrilera(Troconis, 1988), al mismo tiempo que talinversión por la forma como se implemen-ta bajo contratos que resultan desventa-
102
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolanaBorgucci, E.; Añez, C.; Labarca, N.; Villegas, E. _______________________________
josos para el país al garantizar un mínimode ganancia del 7% anual sobre todo ca-pital invertido en trenes, disponiendopara ello del erario público, con libertadde impuestos para importar equipos y li-bres de toda competencia.
En la región histórica marabina du-rante la década de 1880 sólo puedenmencionarse como inversión ferrocarrile-ra la contratación de la línea desde LaCeiba a Motatán, aunque fueron inaugu-rados sus distintos tramos entre 1887 y1895, de capital privado venezolano porBs. 8 millones, relacionando la economíadel Estado Trujillo con la costa del Lagode Maracaibo. Por otro lado, en 1885 sepuso en servicio la línea telegráfica Coro -Maracaibo y en 1890 se integra Maracai-bo a los circuitos telegráficos del país ycontaba con tres líneas de tranvías y an-tes, en 1880 disfrutaba del servicio telefó-nico. Sin embargo, la extensión de estasvías y medios y los montos de los capita-les invertidos en la región eran sólo un es-caso porcentaje de los desarrollados enla región central, donde la red interna decomunicaciones era la más desarrolladadel país y comprendía comunicacionespor carreteras y ferrocarriles de gran ex-tensión como el Gran Ferrocarril de Ve-nezuela de 183,71 Kms. entre Caracas yValencia, con un capital invertido de Bs.79 millones y con una serie de caminos ycarreteras construidas y desarrollada efi-cientemente durante los diferentes perío-dos de Guzmán Blanco (Cartay, 1988).
Aun con la inauguración del GranFerrocarril del Táchira (Encontrados - LaFría) en 1895, que liberó al comercio en-tre Maracaibo y San Cristóbal del pasopor territorio colombiano, llegando a inte-
grar no sólo estas regiones sino el Depar-tamento de Santander y acrecentó la in-fluencia del alto comercio marabino, quie-nes junto a hacendados de la región colo-caron el capital invertido y, en general,con el esfuerzo de Guzmán Blanco con-tratando líneas en París al considerar queel ferrocarril introducía al país en la mo-dernidad y progreso, “estas no fueron elarmazón de hierro de la unidad territorial,al contrario, consolidaron las áreas pre-existentes, porque cada uno de los ferro-carriles cumplía un específico cometido:el Gran Ferrocarril del Táchira, (transpor-tar) el café colombiano y venezolano”(Panizza, 1986: 43-44).
Estos medios de comunicación nolograron unir entre sí a las regiones vene-zolanas y mucho menos integrar al Zulia yal occidente con el resto del país al noconformar una red (con excepción del te-légrafo), sino líneas independientes en“un país desarticulado en seis zonas geo-gráficas, prácticamente desvinculadasentre sí (...) cada una con su propio puer-to y su propio ámbito de influencia comer-cial” (Cartay, 1988:237); por lo que los po-deres locales aun contaban con un altogrado de independencia que los distan-ciaba de los designios de Guzmán Blan-co, por muy integristas y usurpadores detal autonomía que estos fuesen.
A pesar de todo, durante el Quin-quenio, los zulianos habían visto disipar-se el temor de ver de nuevo cerrada laaduana de Maracaibo, por el contrario, elsector mercantil local lograba controlar laactividad comercial del occidente vene-zolano, a pesar de que los interventoresaduanales eran nombrados desde Cara-cas, así que la artimaña político-adminis-
103
____________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. VI, No. 1, 2000
trativa de Guzmán de fusionar al Zuliacon Falcón no logró quebrantar el senti-miento regionalista de los zulianos ni suindustriosidad concretizada en la crea-ción de la segunda Compañía de Créditode Maracaibo en 1880, únicamente decapital zuliano y dedicada a la administra-ción de las rentas del estado y a la super-visión y reorganización administrativa(Urdaneta, 1992).
Aunque solo funcionó por un cortoperíodo de tiempo, significó una muestradel ahínco con que Maracaibo defendíasus ingresos estatales, aun cuando estu-viese dependiendo de su unión con Fal-cón para la recepción del Situado Consti-tucional proveniente del Gobierno Cen-tral, el cual se obligó a aceptar en virtudde esta fusión impulsada por Guzmán,puesto que ya había sido despojado debuena parte de sus ingresos propios porefecto de la Constitución de 1881 que lesimpidió a los estados “que explotaran yadministraran libremente todos sus re-cursos naturales, ya que el gobierno cen-tral pasaba a controlar la administraciónde las minas, terrenos baldíos y las sali-nas (...) y la tercera parte de lo que por de-recho de tránsito produjeran todas lasaduanas del país (...). Fue un zarpazo delcentralismo contra las posibilidades de fi-nanciamiento propio de las Entidades Fe-derales y el principio del fin de sus com-petencias en materias tributarias.” (Silva,1993:80).
Pero Guzmán no descansaba,además de asumir la administración delas salinas de La Guajira, prohibiendo laextracción de sal de ellas por vía terrestrecon el objeto de controlar su producción ysu distribución y apropiarse de sus ingre-
sos, en la unión de Zulia con Falcón pasóa ser sólo una ‘sección’ donde la mas po-blada absorbía mayor porcentaje en ladistribución de los ingresos por situado.De acuerdo al Censo Oficial de 1.881,Falcón y Zulia contaba con 187.051 habi-tantes (9,76% del total nacional), de loscuales el Zulia poseía un 40% y, en virtudde esto, para el año económico 1883-1884, primero de la unificación sanciona-da por la Legislatura del Estado el 22 deMayo de 1883, el Estado Falcón - Zuliarecibió Bs. 331.957,93 de los3.401.208,28 erogados por SituadoConstitucional en el ámbito central, de loscuales Bs. 132.783,17 recibiría la Sec-ción Zulia, según cálculos propios (Carril-lo, 1984), mientras que los Derechos co-brados por la Aduana de Maracaibo se-guían en ascenso, llegando ese año a Bs.2.259.498,07, sólo en los ramos de pro-ducto. Se había concretado el despojo. ElZulia debía dedicarse a manejar mas efi-cazmente las escasas rentas propias quequedaban bajo su control: las dos terce-ras partes (2/3) del impuesto de tránsito ylas 2/3 partes del producto de sus salinas,así como ciertos derechos de consumo yde licencias.
Otra seria medida centralista con-tra la autonomía zuliana fue tomada yabajo la presidencia del General JoaquínCrespo (1884-1886), a quien GuzmánBlanco le entregó el poder mediante un‘simulacro’ de proceso electoral. Estaconsistió en la intención por parte del go-bierno venezolano de construir un puertoartificial y privado que compitiera con elde la municipalidad marabina que le per-mitiera al primero controlar directamentelas rentas proporcionadas por el puerto
104
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolanaBorgucci, E.; Añez, C.; Labarca, N.; Villegas, E. _______________________________
histórico de Maracaibo, firmando un con-trato con el empresario caraqueño EmilioConde para una concesión por 25 años.
Convenios similares fueron suscri-tos también por Crespo para la construc-ción de la Aduana de Puerto Cabello y demuelles en Puerto Sucre y en La Vela deCoro y paralelamente, para la apertura deun canal en el río Zulia - Catatumbo y paracanalizar y hacer navegable por embar-caciones de mayor calado el río Machan-go. Todo ello en el marco de una severarecesión económica que sacudía al paísimpulsada por la disminución en los pre-cios del café observada desde 1881 y unaplaga de langosta aparecida en 1883 quehizo descender la producción agrícola yestimuló el abandono de los campos (Mi-nisterio de Obras Públicas. MOP, 1974).
El presidente Crespo como reac-ción a esta situación crítica del comercionacional que hizo descender los IngresosPúblicos en un monto igual a Bs.5.598.331,91 en el año económico 1885-1886 respecto al año precedente, se vioatizado a realizar gastos extraordinarioscontenidos en el considerado primer Plande Emergencia Nacional, que consistie-ron en obras que diesen empleo al ejérci-to de desocupados y a otorgar concesio-nes como las ya comentadas a las quehabría de agregarse la de todas las sus-tancias minerales de la Isla de Toas y dela Cordillera de la Guajira (Ley del26/05/1.885) (MOP, 1974).
Las obras realizadas -especial-mente en Caracas - y la situación de dis-minución de los Ingresos originó un défi-cit de Bs. 3.643.822,53, cubierto conuna emisión de títulos de Deuda PúblicaNacional al 1%, con los excedentes acu-mulados como reserva de la Tesorería,
con una reducción del 25 por ciento de losempleados públicos, con los programasde concesiones y establecimientos decontratos para la construcción de ferroca-rriles.
La situación de efervescencia polí-tica imperante en el país trajo igualmenteinconvenientes al desarrollo de las activi-dades económicas en la región marabi-na: en 1.885 se suspendió la remisión delas cuotas del situado, por lo que afirma-ba el Ministro de Hacienda era un incre-mento en los gastos públicos debido a lasublevación de un viejo conocido en elZulia, Venancio Pulgar, quien había inva-dido desde Trinidad el territorio nacionalcon las intenciones de tomar el gobiernoque le fue injustamente negado por Guz-mán designando a Crespo. Contó en elZulia con el apoyo del Gral. Manuel Lalin-de, mas fueron rápidamente derrotados(Cartay, 1988; Tarre, 1986).
A pesar del dinamismo que los pro-tagonistas de la vida pública le imprimíana la economía y el progreso material de laregión durante esta década con una seriede obras entre las que pueden mencio-narse la ampliación de los astilleros delLago, la construcción del nuevo teatro deMaracaibo y el inicio del ferrocarril deSanta Cruz a la Fría (Tarre, 1986), los zu-lianos estaban ahogados por el margina-miento a que los había sometido la auto-cracia de Guzmán y de sus delfines y porla pérdida de su identidad como Estado,lo que llevó a una serie de hechos desa-rrollados a partir de marzo de 1886, el día15, el Presidente de la República decretó,emulando a Guzmán, el traslado de lasaduanas marítimas y terrestres de Mara-caibo a San Carlos como reacción de so-berbia a la negativa de los maracaiberos
105
____________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. VI, No. 1, 2000
al proyecto de construcción del puerto in-dependiente del existente (Ocando,1986).
La intención del gobierno centralera controlar directamente las rentas ge-neradas por el Puerto de Maracaibo otor-gando una concesión en Caracas a cam-bio de la explotación consistente en co-brar un impuesto por embarcar o desem-barcar mercancías o pasajeros que llega-ran o salieran para el exterior (Ocando,1986). Sin embargo, el proyecto no sematerializó por la resistencia no solo de laelite, sino de todo el pueblo marabino, yaque lo consideraron “una intromisión ina-ceptable y un desproporcionado abusode poder del centralismo. Era privilegiarun particular centrano a costa de la mise-ria de toda una ciudad” (Silva, 1993:93),pero el Gobierno Central no se contentócon mudar la Aduana: ante la violentareacción del pueblo maracaibero que sepuso en huelga y ocupó el edificio de laAduana, reprimió violentamente la turba ydispuso la entrega del muelle a sus comi-sionados bajo la figura de una difusa ven-ta autorizada por la Legislatura de Falcónal Gobierno Nacional (Silva, 1993).
El pueblo zuliano, como en otrasocasiones, había perdido la confianza enel Presidente de la República que ahoralos castigaba con la expropiación delmuelle - cuyas estadísticas por derechode uso comenzaron a ser contabilizadaspor el Min. de Hacienda a partir del añoeconómico 1886-87 sumando Bs. 2.400 ydesde el cual comienzan a aumentar has-ta alcanzar Bs. 11.848,67 en el año1889-1890 (Carrillo, 1987:XXXII-12,31) -y la mudanza temporal de las Aduanas,aunque lo más lamentable fue la desapa-rición de cuatro conciudadanos por la re-
presión; por ello, cuando concluye el pe-ríodo constitucional de Crespo, el pueblomarabino se sintió feliz a pesar de que elescogido por el Congreso Nacional parael bienio 1886-1888 fue de nuevo el Ge-neral A. Guzmán Blanco, quien residía enParís y regresa el 27 de Agosto en mediode la ‘Aclamación’ y pese a que se mante-nía la forzada unión con Falcón, la cual sedesintegraría, luego de una cruzada porla autonomía, el 14 de Abril de 1890 (Sil-va, 1993:111).
Sin embargo, todos estaban ente-rados de que Guzmán había perdido elgusto por gobernar y estaba mas preocu-pado por sus viajes y relaciones de su fa-milia con la alta sociedad europea quepor dirigir un país en medio de una gravecrisis económica caracterizada por unadeuda pública de Bs. 107 millones. Guz-mán solo gobierna hasta el 8 de Agostode 1887 y deja encargado al Gral. Hermó-genes López, se va a París. En su fugazregreso se vio privado de recursos y conun gobierno comprometido por los con-tratos irracionales y con escasa capaci-dad crediticia, por lo que fue muy poco loque pudo hacer en materia de gasto pú-blico, aun cuando la situación mejoró enel segundo año de la Aclamación, ya quepudo disponer de un presupuesto de in-gresos de 40.724.531 (+21% con relacióna 1886-87) (Veloz, 1984:217). La mayorparte de inversión en infraestructura sedestinó a los ferrocarriles (47% de todo elgasto del Ministerio de Obras Públicas) yen cuanto a otras obras: “En julio de 1887había dado 43 decretos sobre pensiones,terminación de obras y comienzo depuentes, carreteras, canalización de ríos,acueductos, iglesias, baños públicos,cloacas y cárceles. Nada para el Zulia. El
106
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolanaBorgucci, E.; Añez, C.; Labarca, N.; Villegas, E. _______________________________
Zulia celebró su partida, con júbilo yairadas acusaciones” (Ocando,1986:323).
El período comprendido entre 1870y 1888 que los historiadores han llamadodel Guzmancismo, puede mostrar unaserie de debilidades y fortalezas. Entrelas primeras, en materia económica, se lecritica no haber intentado seriamente di-versificar la producción ni alentar el esta-blecimiento de industrias en el país (Flo-yd, 1976) y el errado destino que se le dioa los mayores ingresos por exportacio-nes: servicio de deuda externa, peculado,transferencia en forma de ganancias delas casas comerciales al exterior y otrosgastos de dudosa utilidad (Rodríguez,1994). Como fortaleza puede mencionar-se el esfuerzo por modernizar la infraes-tructura económica del país y el desarro-llo de la obra de progreso por excelencia:el ferrocarril.
En cuanto a las condiciones políti-cas, a pesar de que no logra extinguir la fi-gura del caudillo, merece especial aten-ción la instauración de los símbolos de launificación nacional en función de darcohesión ideológica a todos los venezola-nos (Quintero, 1994), aunque debe sercriticado por la excesiva tendencia cen-tralizadora en que fundamentó su acciónde gobierno - y de la cual el Zulia fue prin-cipal testigo - que tuvo la propiedad deagudizar las contradicciones entre las re-giones y el poder central que ya se habíanmanifestado en épocas anteriores (Urda-neta, 1992).
4. Conclusiones
Durante el período donde prevale-ció A. Guzmán Blanco, la estructura del
Estado Venezolano era federalista en eldiscurso pero unitario en la práctica. Estaestructura unitaria de hecho, más que porel aspecto político, lo fue desde el puntode vista de las medidas que, en materiade ingresos y gastos público, orientaronlos deseos de integración del Estado Na-cional venezolano.
Durante este periodo, a los llama-dos Estados se les privó de su prerrogati-va: la denominada autonomía (el derechoa promulgar sus propias leyes de caráctermercantil, civil, penal, etc.) y, menos aún,no gozaron de autonomía económicacomo es el cobro de impuestos estada-les. Más bien, durante éste agitado perío-do de la historia de Venezuela, los Esta-dos tuvieron que sufragar un presupuestofiscal donde el orden público y el pago dela Deuda Pública tuvieron preferencia porsobre la inversión social y fomentar el de-sarrollo económico. Y el Zulia, específica-mente, fue afectado por los deseos per-sonales de Guzmán de coartar su ya tra-dicional autonomía, objetivo que buscópor todos los medios, incluso de convertiral Estado Zulia en una sección dentro deuna unidad territorial más grande (Fal-cón-Zulia) con el fin de diluir sus ansiasde autodeterminación y de rebeldía res-pecto al poder central económico-políticode la capital de la república.
La dureza de la política económicaguzmancista en sus relaciones con el Zu-lia, con la finalidad de someterla a los ob-jetivos de consolidar la república, con-trastaba con las ventajas económicasofrecidas al capital foráneo para la reali-zación de sus negocios en el país, mu-chas veces bajo la modalidad de mono-polios. A lo anterior se suma el hecho quela organización económica era altamente
107
____________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. VI, No. 1, 2000
dependiente de los precios del café, delas casas comerciales. Por lo tanto, los in-centivos no fueron suficientes debido auna organización económica ineficaz(North y Thomas, 1991:247), que no pro-pició un desarrollo de las innovaciones yla movilidad de los factores y que compro-metieron severamente el desarrollo a lar-go plazo de los productos principales deexportación. Los efectos de la políticaeconómica guzmancista, se sentirían entoda su intensidad durante los últimosaños del siglo XIX y comienzos del XX.
Bibliografía citada
Avendaño L., José R. (1982). “El Militarismo enVenezuela. La Dictadura de Pérez Ji-ménez”. Ediciones Centauro. Cara-cas. Pp. 393.
Baptista, Asdrúbal (1997). “Teoría Económicadel Capitalismo Rentístico”. EdicionesIESA. Caracas. Pp.166.
Besson, Juan (1949). “Historia del Estado Zu-lia”. Editorial Hermanos BellosoRossell. Maracaibo. Tomo III. Pp. 532.
Braudel, Fernand (1980). “La historia y lasCiencias Sociales”. Editorial Alianza.Madrid. Pp. 222.
Brewer C., Allan (1985). “Instituciones Políti-cas y Constitucionales”. UniversidadCatólica del Táchira y Editorial Jurídi-ca venezolana. Tomo I. Pp. 771.
Cardozo G., Germán (1979). “El Zulia y su re-gión histórica”. Editorial de la Univer-sidad del Zulia. Maracaibo. Trabajo deAscenso.
Cardozo G., Germán (1987). “El CircuitoAgroexportador Marabino (1840-1860)”. Universidad del Zulia. Mara-caibo. Informe de investigación pre-sentado al Consejo de DesarrolloCientífico y humanístico (CONDES).
Cardozo G., Germán (1991). “Maracaibo y suRegión Histórica: El Circuito Agroex-portador 1830 - 1860¨. Editorial de laUniversidad del Zulia. Maracaibo.Pp. 313.
Carrera D., Germán (1997). “ Una Nación lla-mada Venezuela”. Monte Avila Edito-res Latinoamericana, C.A. Caracas.Pp. 220.
Carrillo B., Tomás E. (1984-1987). “Historia delas Finanzas Públicas en Venezuela”.Academia Nacional de la Historia. Ca-racas. Varios Tomos.
Cartay, Rafael (1988). “Historia Económica deVenezuela. 1830-1900.” Vadell Her-manos Editores”. Valencia. Venezue-la. Pp. 331
Correa, G., Asdrúbal (1997). “Monedas Metáli-cas de Venezuela”. Cuadernos delB.C.V. Serie Técnica. 1.997. Pp. 12.
Díaz S., Ramón (1953). “Guzmán Blanco: elip-se de una ambición de poder”. Edicio-nes Hortus. Caracas. Pp. 662.
Floyd, Mary B. (1976). “Política y Economía enTiempos de Guzmán Blanco. Centra-lización y Desarrollo, 1870 - 1888”, en:“Política y Economía en Venezuela.1810-1976”. Pág. 165 - 201. Funda-ción John Boulton (ed.). Caracas.Pp. 292.
Izard, Miguel (1970). “Series Estadísticas parala Historia de Venezuela”. Universi-dad de Los Andes. Mérida. Pp. 251.
La Roche, Humberto (1983). “Derecho Consti-tucional General. Parte General”. Dé-cima Octava Edición. Maracaibo.Pp. 371.
Lombardi, Angel (1996). “Introducción a la His-toria”. Editorial de la Universidad delZulia. Tercera Edición. 1996. Pp.186.
Lombardi, John (1985). “Venezuela. La bús-queda del orden. El sueño del progre-so”. Editorial Crítica Grupo editorialGrijalbo. Barcelona.Pp. 374.
108
Proceso histórico de incorporación del Zulia en la economía venezolanaBorgucci, E.; Añez, C.; Labarca, N.; Villegas, E. _______________________________
Malavé M. Héctor (1980). “Formación históricadel antidesarrollo de Venezuela”. Li-ceduka Libros. Caracas. Pp. 270.
Ministerio de Obras Públicas (1974). “Cente-nario del Ministerio de Obras Públi-cas. Influencia de este Ministerio en elDesarrollo”. M.O.P. (ed). Pp. 358.
North C. Douglas y Thomas P. Robert (1973).“El Nacimiento del Mundo Occiden-tal”. Siglo XXI Editores de España.Madrid. Pp. 266.
Ocando Y., Gustavo (1986). “Historia del Zu-lia”. Editorial Arte. Caracas. Pp. 684.
Panizza P., Carlos (1991). “El Gran Ferrocarrildel Táchira en el contexto de los ferro-carriles venezolanos”, en: TIERRAFIRME N° 13 (Enero-Marzo 1.986).Pág. 39 - 55. Año 4, Vol. IV. Caracas.
Pérez, Carmen A. (1988). “Maracaibo y la Re-gión Andina 1924-1935. EncrucijadaHistórica”. Centro de Estudios Históri-cos. Facultad de Humanidades y Edu-cación. Universidad del Zulia. Mara-caibo. Pp. 169.
Polanco, Tomás (1992). “Guzmán Blanco. Tra-gedia en seis partes y un epílogo”.Editorial Grijalbo.Caracas. 857 Pp.
Quintero, Inés (1994). “El sistema político guz-mancista (tensiones entre el caudillis-mo y el poder central)” en: “AntonioGuzmán Blanco y su Epoca”. Pág. 57- 80. Monte Avila Editores Latinoame-ricana. Caracas. Pp. 215.
Rangel, Domingo Alberto (1981). ¨Capital yDesarrollo: La Venezuela Agraria “.Universidad Central de Venezuela Di-visión de Publicaciones. Caracas.Pp. 80.
Rodríguez C., Manuel (1994). “Federación,Economía y Centralismo” en: “AntonioGuzmán Blanco y su Epoca”. Pág. 81
- 102. Monte Avila Editores Latino-americana. Caracas. Pp. 215.
Schumpeter , Joseph A. (1994). “Historia delAnálisis Económico”. Editorial Ariel,S.A. Barcelona, España. Versión es-pañola de Manuel Sacristán. Primeraedición. Pp. 800.
Silva O., Héctor (1993). “La Autonomía Zulianaen el Siglo XIX: Un Proyecto Global”.Tesis de Grado Magister. Facultad deHumanidades y Educación. Divisiónde Postgrado. L.U.Z. Pp. 187.
Tarre, Alfredo (1986). “Biografía de Maracai-bo”. Editorial Bodoni S.A. BarcelonaEspaña. Pp. 375.
Troconis, María G. (1988). “Venezuela Repu-blicana Siglo XIX”. Centro Gumilla.Caracas. Pp. 48.
Urdaneta, Arlene (1992). “El Zulia en el Septe-nio de Guzmán Blanco”. Fondo Edito-rial Tropykos. Caracas. Pp. 185.
Urdaneta, Arlene (1998). “ Autonomía y Fede-ralismo en el Zulia “. fondo EditorialTropykos. Maracaibo. Pp. 198.
Urdaneta Q., Arlene (1991). “La aduana deMaracaibo durante el ‘Septenio’ deGuzmán Blanco. 1870-1877”, en: TIE-RRA FIRME N° 35 (Julio – Septiem-bre 1991). Pág. 254 - 278. Año 9, Vol.IX. Caracas.
Velásquez, R. J. (1985). “El debate sobre el de-sarrollo del país en el Siglo XIX” en:APRECIACIÓN DEL PROCESO HIS-TÓRICO VENEZOLANO (1.985).Pág. 47 - 50. Fundación UniversidadMetropolitana. Fondo Editorial Inter-fundaciones. Caracas. Pp. 318.
Veloz , Ramón (1984). “Economía y Finanzasde Venezuela. 1830 - 1944”. Acade-mia Nacional de la Historia. Caracas.Pp. 478.
109
____________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. VI, No. 1, 2000