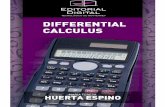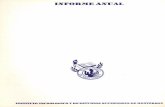Aspectos generales del cambio tecnológico en la agroindustria venezolana
Transcript of Aspectos generales del cambio tecnológico en la agroindustria venezolana
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIASDIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍACATEDRA: CAMBIO TECNOLÓGICO, APRENDIZAJE TECNOLÓGICO Y
SECTORES INDUSTRIALES
Aspectos generales acerca del cambio tecnológico en laagroindustria en Venezuela
Paredes B, Carlos A
Septiembre 2014
Aspectos generales acerca del cambio tecnológico en laagroindustria en Venezuela
Paredes B, Carlos A. Sociólogo. Maestrante del programa en planificación y gerencia de ciencia y tecnología. Facultad experimental de ciencias. Universidad del Zulia. Venezuela 2014.
RESUMEN
La agroindustria venezolana, se ha caracterizado en losúltimos años por poseer un aparato industrial carente dealgunas capacidades tecnológicas para satisfacer la demandaagroalimentaria de la población, el presente trabajo tienecomo objetivo plantear de forma breve y general, los procesosde cambio tecnológico con relación al sector agroindustrialvenezolano en las décadas recientes; tomando como referenciaanalítica la innovación tecnológica del sector. La primeraparte; es referente a la conceptualización y categorizacióndel cambio tecnológico, en relación a sus fases dedesarrollo. La segunda parte; remite brevemente un recorridohistórico de la agricultura en Venezuela desde su fase demodernización (1950-1960), hasta el presente y lasrespectivas influencias tecnológicas en el sectoragroindustrial. La metodología desarrolla fue lainvestigación documental, orientada al estudio de caso delsector agroindustrial en Venezuela. Se concluye que laactividad agroindustrial en Venezuela, carece de un sistemade innovación tecnológica capaz de satisfacerestructuralmente gran parte de la demanda agroalimentaria dela población.
Palabras clave: Cambio tecnológico, innovación tecnológica,
sector agroindustrial
Introducción
El presente trabajo monográfico es una aproximación
a lo que representa la actividad agroindustrial en Venezuela,
considerando los aspectos del desarrollo tecnológico, que han
caracterizado al respectivo sector de la agricultura
específicamente los últimos quince años, tomando en cuenta
básicamente los procesos de cambio tecnológico e innovación
tecnológica de la agroindustria como sector secundario de la
economía.
La importancia de esta temática, reside en el análisis
conceptual de las categorías socio-históricas a través de las
cuales la modernización de la agricultura en Venezuela
contribuyo en mayor o menor grado al desarrollo productivo y
alimentario de la nación, destacando el estudio de los
aspectos y las capacidades tecnológicas del área, que son
fundamentales para el impulso de la agroindustria.
La primera parte del trabajo, es una referencia
teórico conceptual básica acerca de nociones como cambio
tecnológico, sistema tecnológico, aprendizaje tecnológico y
patrones tecnológicos que definen las fases de desarrollo,
características de los procesos de innovación tecnológica.
La segunda parte es alusiva al análisis y comprensión
de la evolución del sector agroindustrial en el país, con
relación a la trayectoria histórica de la actividad agrícola
y las dimensiones tecnológicas, que hasta la actualidad han
repercutido en la actividad innovadora de la agroindustria
nacional.
La metodología a emplear para el desarrollo del trabajo
es la investigación documental, enfocada al estudio de caso,
considerando como unidad de análisis el sector agroindustrial
venezolano, específicamente los últimos quince años,
pretendiendo así realizar una aproximación básica más no
exhaustiva, de dicha área productiva.
I. Precisiones conceptuales en torno al proceso delcambio tecnológico y sus repercusiones en lainnovación
Los procesos de desarrollo tecnológico en la sociedad, se
llevan a cabo en el marco de dos procesos sumamente
complejos; el cambio tecnológico y los ciclos económicos,
ambos recíprocamente configuran y determinan las fuerzas
productivas que contribuyen al auge y expansión económica en
un período o periodos determinados.
La influencia del cambio técnico que genera el auge
vertiginoso de las innovaciones tecnológicas, abren paso a
las nuevas tecnologías que constituyen productos y procesos
como “variables que explican los ciclos económicos” (Treviño,
2002: 127)
En los ciclos económicos de larga duración o ciclos
Kondratiev (que abarcan entre 40 a 50 años), una de las
variables económicas más destacada es la relacionada con “el
avance tecnológico y la innovación como uno de los motores
del cambio (Schumpeter, Mensch y Kleinknetcht)” en (Treviño,
2002: 128)
Así pues, partiendo de estas consideraciones
preliminares, se abordaran a continuación, las categorías
conceptuales de cambio tecnológico, sistemas tecnológicos,
revoluciones tecnológicas, cambios de paradigma y aprendizaje
tecnológico, como marco de referencia teórico para el breve
discernimiento de la dinámica del cambio tecnológico de la
agroindustria en Venezuela.
1. Cambio tecnológico.
El cambio tecnológico es un proceso técnico y social que
permite a las personas resolver sus problemas con mayores y
mejores habilidades, en todos los aspectos de la vida
(Arteaga et al, 1995). El cambio tecnológico es
fundamentalmente un proceso cognitivo, y es ese rasgo el que
define el carácter de los productos y materiales resultantes.
El cambio tecnológico, por tanto, es la suma de la
interacción de la experiencia de sus autores, y del contexto
cultural (simbólico) en el que aquellos se insertan.
Para comprender cabalmente el concepto, el cambio
tecnológico puede abordarse desde tres aristas: Desde su
contexto, desde sus dimensiones, y finalmente, desde el punto
de vista de su génesis o las etapas de su desarrollo.
Hay tres modos de categorizar al cambio tecnológico desde
su contexto. Primero, desde una perspectiva de los intereses
que tengan sus creadores, ya sean políticos, sociales y
económicos; segundo, desde el punto de vista del grupo
social que lo pone en marcha, con sus valores culturales
específicos; y en última instancia, desde el mismo punto de
vista de la dinámica del objeto producto del cambio
tecnológico mismo (Arteaga et al, 1995).
El cambio tecnológico puede descomponerse en varias
dimensiones:
a. La dimensión tecnológica, que se refiere a los
conocimientos y destrezas implicados en la creación de
artefactos físicos tecnológicos;
b. La dimensión organizacional, vinculada a la estructura organizativa en
la que el cambio tecnológico se da;
c. La dimensión laboral, que apunta a los efectos que la
tecnología tiene o puede tener sobre la calidad del
trabajo emprendido;
d. La dimensión comercial, que está relacionada con el
mercado;
e. La dimensión cultural, que se refiere a los valores,
discursos, prácticas y hábitos, códigos de conducta e
ideas, que ocurren en el trasfondo del proceso de
creación de la tecnología.
El cambio tecnológico pasa por tres etapas de desarrollo
en concreto. La primera es la construcción de la intencionalidad del
cambio, que involucra la formalización en un plan acerca de
las características de la organización y de cómo el cambio
tecnológico mejoraría su operatividad y niveles de
producción; la segunda fase es la de la estructuración,
consistente en la puesta en marcha de la nueva tecnología.
Finalmente, está la evaluación de resultados para determinar en qué
medida la tecnología ha cumplido las metas planteadas al
inicio, en el seno de una organización u empresa concreta.
Es necesario aclarar en este punto, que el proceso de
implementación de una nueva tecnología en el seno de las
organizaciones siempre conlleva nuevas problematicidades,
tales como la resistencia al cambio, que hacen difícil su
aceptación de manera uniforme en el seno de las
organizaciones habituadas al uso de la tecnología del antiguo
modelo o paradigma que lo sustenta (esto se explicará más
adelante). Siendo un elemento esencialmente cognitivo, en el
que la dimensión cultural hace las veces de tamiz (Arteaga et
al, 1995), es necesario entender que al final, la tecnología
es tanto un proceso material como social.
Personas que estaban habituadas a operar con una lógica
determinada bajo un sistema tecnológico encuentran que deben
aprender “todo desde cero” con el nuevo esquema tecnológico.
Igualmente, en el seno de las organizaciones en las que se
establecen nuevos paradigmas y esquemas de funcionamiento de
avanzada, se dan procesos de interpretación de los usos y de
puesta en marcha de las tecnologías que son contradictorios,
sin regirse necesariamente por un patrón universal, y que son
abiertos hasta cierto punto a la contingencia, la creatividad
y otros factores que desbordan la planificación convencional.
2. Sistema tecnológico.
Para entender el concepto de sistemas tecnológicos, es
necesario analizar previamente la distinción que Pérez (1986)
hace de invención, innovación y difusión. La invención es la
creación de un nuevo objeto tecnológico. Como tal, solo se
limita en sus primeras fases a la manipulación en el
laboratorio o campo de pruebas. La innovación, por otra parte,
es cuando el objeto; bien sea producto, proceso o servicio
tecnológico, presenta cambios y/o mejoras y se inserta
exitosamente en el mercado. Es un fenómeno de carácter
económico.
En virtud del valor y características del objeto, más
otros factores previstos o no, este podrá ser percibido por
las personas como una mercancía más o un bien de consumo
masivo, altamente popular. Es, obviamente, un proceso marcado
por la incertidumbre y las características sociales del
momento. La difusión es el proceso más relevante, pues supone
la adopción masiva del objeto, que lo convierte de un recurso
más a un elemento indispensable para la vida cotidiana, un
fenómeno “económico-social” (Pérez, 1986).
Regresando al concepto de innovación, que por el
momento interesa para comprender mejor los sistemas
tecnológicos, se identifica que aquél tiene dos dimensiones,
o momentos: 1) las innovaciones incrementales, y 2) las
innovaciones radicales. Las innovaciones incrementales son
características de los procesos productivos en los que se
“mejora” el objeto pero no cambia su estructura fundamental.
En el caso de las innovaciones radicales, se dan como “rupturas”
con la tecnología existente, son “saltos” que abren un camino
en una dirección totalmente nueva. La tecnología existente,
ya incapaz de superarse, habiendo llegando a sus límites de
mejoramiento industrial-científico, es igualmente inefectiva
en su relación con las nuevas realidades que se presentan en
el mundo social, y es allí donde las innovaciones radicales
aparecen, si bien pueden aparecer “a medio camino”, mientras
estén en desarrollo varias innovaciones incrementales que
sigan dando aportes viables al mercado y a la industria
(Pérez, 1986).
Dicho en pocas palabras, los sistemas tecnológicos son
instancias de las innovaciones radicales que influyen en
varios sectores del aparato productivo. Un ejemplo de ello
sería la televisión, que abrió todo un parque de innovaciones
radicales en otros campos (servicios de transmisión, recursos
publicitarios, etc.).
Ya vimos cómo los sistemas tecnológicos abren nuevos
campos en el desarrollo de la esfera tecno-económica. Sin
embargo, existen fenómenos de mayor alcance y profundidad que
definen mejor la naturaleza del cambio tecnológico moderno, y
son las revoluciones tecnológicas, que se procederán a
considerar en el próximo apartado.
3. Revolución tecnológica
La revolución tecnológica es el proceso más abarcador de
desarrollo tecno-económico que se experimenta en la sociedad.
Es resultado de un proceso de transformación e interacciones
entre los actores, las organizaciones y la técnica
desarrollada hasta el momento, sobre la base de hacer más
eficiente la vida productiva de la organización en
particular, y de la sociedad en general. Todas las
revoluciones tecnológicas que ha habido hasta ahora surgen
como respuesta al agotamiento del modelo o paradigma de
producción (y de organización) reinante; trastocando el orden
económico y social a escala mundial, de acuerdo a una lógica
histórica concreta. Más adelante se explicará sobre el
concepto de paradigma, pero ahora es importante destacar que
es un modelo cognitivo para organizar a la economía en
particular, y a la sociedad en general.
Pérez (1986) identifica cinco grandes revoluciones
tecnológicas que ha habido desde fines del siglo XVIII hasta
nuestros días. La primera sería la Gran Revolución
Industrial, de 1771; luego se identifica la era del hierro,
la máquina de vapor y el ferrocarril (1829); en tercer lugar
se halla la revolución del acero, la química, la electricidad
y de la ingeniería pesada (1875), sucedida por la revolución
del petróleo y la energía (1908);y finalmente, la actual
revolución tecnológica, que se despliega en el área de la
microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones
(este proceso empezó en 1971).
Cada una de esas revoluciones atraviesa tres etapas bien
diferenciadas. La primera es de una fase ascendente, de
instalación, en la que el factor clave que define a cada era se
establece como modelo de producción en el plano económico. Su
difusión masiva tomará generalmente de dos a tres décadas
pues la sociedad se halla todavía inmersa en el modelo de
producción o paradigma anterior. Esto comporta una serie de
problemas y conflictos al interior de la sociedad, pues la
lógica productiva de la nueva revolución va destruyendo
procesos y empresas establecidas en el viejo modelo, ya
incapaces de innovar de manera incremental en sus respectivas
áreas.
Posteriormente se produce un quiebre económico, como una
segunda fase, que acelera los procesos productivos en masa y
prepara a la sociedad al ingreso a la tercera etapa, que se
denomina de estabilidad del modelo o paradigma tecno-económico:
en ella, ya las fuerzas económicas de la sociedad están
totalmente desplegadas, acopladas con la forma socio-
institucional (Estado, fuerza laboral, instituciones
públicas, ciudadanía) en la nueva organización material que
define la revolución tecnológica imperante.
Estos ciclos (alusivos a los ciclos económicos de larga
duración) no están claramente diferenciados en el tiempo y
espacio, ni se excluyen mutuamente, como podría deducirse de
un razonar esquemático: el “boom” petrolero no significó la
muerte de la ingeniería pesada, como hoy los
microprocesadores no significan que la energía (y formas
ecológicas de obtenerla) hayan pasado al margen de la
obsolescencia. Los componentes claves para la revolución
petrolera ya existían antes de 1908, como ya existían robots
y computadores a mediados del siglo XX. Igualmente, algunos
procesos clave que definían a los paradigmas del pasado
persisten con nuevas formas e integrados a la lógica moderna
(un ejemplo de ello serían los trenes magnéticos japoneses).
4. Cambios de paradigma.
Habiendo introducido el concepto de paradigma en el apartado
del cambio tecnológico, es necesario ahora explicarlo en
detalle. Los paradigmas son principios de lógicas
socioculturales que se imponen con cada etapa del desarrollo
histórico en los últimos doscientos años. En otras palabras,
se convierten en el sentido común vigente para la sociedad en
un momento dado (Pérez, 1986).
Ejemplo de lo anterior, el caso de la revolución del
modelo de producción en masa del siglo XX en Estados Unidos,
la lógica del modelo propugnaba un esquema estandarizado de
producción de mercancía uniforme y serializada (“cualquier
persona puede tener cualquier vehículo con tal de que sea de
color negro”); mientras que en la gran revolución actual, la
que transcurre, la de la microelectrónica, la lógica del
modelo apunta a un tipo de producción de múltiples segmentos
de mercado, cada uno con un grupo de consumidores con
características específicas y definida; es decir tal como lo
plantea Smäil Aït El Hadj (1989) la transición de la
producción en serie, a la producción de gamas.
Así pues, mientras en el modelo “masivo” se privilegiaba
lo general, en el modelo actual de la era informática se toma
en cuenta lo especial, lo particular; de manera análoga, los
procesos organizativos en la era fordista, nucleados en torno
a la empresa, en el modelo actual, se organizan de manera más
flexible, dentro y fuera del entorno productivo que se
considera la empresa propiamente dicha; involucrando a
universidades, expertos independientes, e incluso, las
opiniones y visiones subjetivas de la población “target” del
producto o servicio que se oferta.
Con todo, y aunque se pudiese suponer que se tratara de
un proceso general de consenso de la sociedad, el cambio de
paradigma tecnológico en realidad es un proceso gradual y
complejo. La sociedad habituada a un esquema dado, en medio
de la difusión progresiva de nuevas tecnologías, se ve en la
necesidad de dominar esos nuevos recursos en la medida que la
lógica tecno-económica las va imponiendo con su “destrucción
creadora”, estando naturalmente habituada, “anclada” en el
viejo mundo del paradigma anterior.
Nuevamente se pone de relieve el aspecto cognitivo del
cambio tecnológico y de cómo las personas aprenden a
habituarse a los cambios que va imponiendo el nuevo orden
técnico (que se constituye en un proceso de transición de un
cambio de paradigma a otro). De ahí que siempre sean
necesarios ajustes y medidas en el orden socio-institucional
para que los gobiernos y grandes instituciones se adecúen a
esas nuevas realidades y contribuyan a que las personas en
general se adapten de la mejor manera posible a ese nuevo
paradigma.
5. Aprendizaje tecnológico
Para que los cambios dados por una revolución tecnológica
alcancen mayor nivel de impacto, deben contar con el apoyo y
el consenso socio-institucional; es decir, que las instancias
de gobiernos nacionales, las políticas y las instituciones
sociales abran vías para el desarrollo y aplicación de las
innovaciones tecnológicas radicales. Según el esquema de los
ciclos del paradigma, en su fase ascendente, luego de una
recesión, estas condiciones son favorables para que ello
ocurra. Sin embargo, hay factores que hacen oposición, como
lo son la resistencia al cambio, los intereses creados en los
gobiernos que pueden estar en contra de poner en práctica
cierta tecnología, etc.
Una sociedad habituada a un paradigma productivo puede
tomar varios años, incluso décadas, antes de abrirse a la
realidad de un nuevo orden técnico que esté revolucionando
los mercados. Este nuevo orden técnico supone la adquisición
de nuevos conocimientos, destrezas y competencias que en la
primera etapa de la innovación exitosa (lo que daría en
llamarse “la fase de destrucción creadora”) sería en medio de
amplios conflictos y resistencias.
De hecho, Carlota Pérez sostiene que los cambios en el
orden socio-institucional dependen en buena medida del “poder
relativo de las fuerzas sociales en juego” (Pérez, 1996).
Luego de un proceso que toma varias décadas, la sociedad se
encuentra en un proceso de asimilación del nuevo paradigma y
en el manejo de las nuevas tecnologías (con los
correspondientes “saltos” en los niveles organizativos y de
mercados); esto se ubicaría en la fase de meseta o
estabilidad posterior a una recesión o quiebre en la economía
mundial.
La idea de un modelo tecno-económico que “rige” al orden
socio-institucional podría parecer indicar un tipo de
determinismo. Sin embargo, se destaca claramente que la
adaptación de la sociedad a una nueva revolución, a un salto
de paradigma es un proceso amplio y no escrito, pues “el
nivel de consenso político, de confusión o de conflicto,
influye grandemente tanto en la rapidez como en la facilidad con
que el nuevo modo de crecimiento se establece” (Pérez, 1997).
Por lo tanto, en el plano socio-institucional hay un
proceso especial de adaptación, asimilación y aprendizaje de
la nueva realidad tecnológica que le imprime a esta su rumbo
determinado en un contexto dado, y que no necesariamente ha
de seguir un esquema lineal, necesario o predefinido (Arteaga
et al, 1985).
6. Otras consideraciones conceptuales
Todo lo planteado en los puntos anteriores en la primera
parte de este trabajo, se define a partir de otro concepto de
naturaleza compleja y dinámica que atraviesa todo el
transcurso del cambio tecnológico y la innovación, y es el
fenómeno de la mutación tecnológica, que de acuerdo a Smäil
Aït El Hadj (1989) es una síntesis de la teoría de los ciclos
largos y el enfoque de la innovación de Schumpeter.
Según la perspectiva de El Hadj, la innovación irrumpe a
través de procesos de crisis a partir de la introducción de
nuevos elementos tecnológicos que influyen en el sistema
económico y social. La mutación no significa simplemente el
cambio de una tecnología a otra, es la transición conjunta
de un sistema tecnológico a otro.
En la próxima parte, se planteara y describirá
brevemente esta aspecto de la mutación tecnológica en
relación al sector agroindustrial en Venezuela, a partir de
los últimos quince años.
II. La agroindustria en Venezuela: una breve referencia a
partir de los procesos de cambio e innovación
tecnológica
El desarrollo de la agricultura en Venezuela en las últimas
décadas, en lo referente a los alcances en materia de
innovación tecnológica, resulta un tanto escaso y precoz,
por el hecho de que el sector agroindustrial del país, se ha
caracterizado históricamente por afrontar procesos disimiles
de desarrollo económico y social
A groso modo, tomando como punto de partida el proceso
de modernización de la agricultura en Venezuela, que
representa el punto de origen de la agroindustria
venezolana, es necesario destacar el análisis de las fases
de transición de la agricultura tradicional a la moderna,
las cuales constituyen las bases fundacionales de los
sectores industriales de la actividad agrícola, que se
ubican en el período de la segunda guerra mundial (1939-
1945).
Se toma como modelo, los avances tecnológicos de la
agricultura norteamericana con la introducción de maquinaria
agrícola, fertilizantes químicos, insecticidas, como paso de
transición de la agricultura tradicional a la agricultura
moderna en el país. En materia agroindustrial, comienzan a
irrumpir tímidamente en dicho período 1939-1945, a través de
las primeras agroindustrias en áreas tales como textiles y
leche pasteurizada Müller (2001).
Pero es a partir de la década de 1950, que cobra auge
el desarrollo industrial en todos los ámbitos de la
agricultura nacional, gracias a la suma importante de
materias primas agroindustriales provenientes de las divisas
por concepto de dólares de la creciente renta petrolera.
Comienza a gestarse el cambio de técnicas de producción
en varios rubros y además la introducción de nuevos rubros
tales como caña de azúcar (centrales azucareras), ajonjolí
(aceiteras), tomates (salsas y enlatados), aves (huevos y
pollos asaderos) y tabaco (fabricas de cigarrillos) Müller
(2001); en fin, las nacientes agroindustrias nacionales.
Con el surgimiento, auge y consolidación del modelo
petrolero y su respectiva renta que sirvió de base para la
distribución de la riqueza al PNB, no solo se inicia la nueva
etapa de la agricultura moderna, sino que esta sufre además a
la par del nuevo modelo petrolero, la etapa de la
industrialización en Venezuela, vía sustitución de
importaciones.
El nuevo modelo de desarrollo que a partir de1960, se
denomina modelo de industrialización vía sustitución de
importaciones, se baso en un proceso de industrialización de
algunos sectores primarios como la agricultura, minería,
textiles y otros, para satisfacer el desarrollo interno y la
demanda de la población.
Aunque de manera explícita, el carácter de de las
políticas agrícolas se ajustaba al modelo de
industrialización vía sustitución de importaciones, se
acentuó la importación de materias primas agroindustriales,
bien sea a través del intercambio entre productores
agropecuarios y las agroindustrias, y el resultado de la
actividad económica conjunta del Estado a través de los
programas macroeconómicos (1989 y 1994), con el capital
trasnacional.
La perspectiva agraria fue a través de la reforma agraria
de 1960, la cual tuvo como propósito la generación de una
política que propiciara las condiciones para el cambio
económico, social y técnico de las relaciones de producción
en el campesinado del país; a través de programas que
brindaran asistencia técnica y social a los campesinos y
pequeños productores, para el incremento de la actividad
agrícola del país en el campo y la activación del aparato
productivo.
La reforma agraria, se trazo además como política la
vinculación entre la agricultura y la industrialización. Se
partió entonces del hecho que:
“La agricultura no podrá superar las
condiciones de estancamiento, de
inelasticidad en la oferta, de bajos niveles
de vida para el productor del campo, si no se
adelanta un proceso de reforma agraria
ampliamanete redistributivo del ingreso, y
este proceso, a su vez, no es posible, si el
país, concomitantemente, no promueve un
desarrollo industrial que surta tanto a la
agricultura como a la política de reforma
agraria” (Dreyer, 1971: 19)
Por ello fue necesario, promover desde el ámbito
tecnológico, el incremento del grado de tecnificación y
productividad, para que la industria suministre los insumos
necesarios en el proceso productivo; recíprocamente la
industria demanda del sector agrícola el abastecimiento de
los alimentos e insumos que requiere en su desarrollo.
La política del modelo de sustitución de importaciones y
la reforma agraria, contribuyeron al sector agroindustrial
que por naturaleza, demanda y exige una estructura que
posibilite la innovación tecnológica; sin embargo esto no
supone ni supuso en la práctica, que se influyera en el
cambio tecnológico necesario para el sistema agro productivo
del país.
Aunque se dieron algunos cambios significativos
específicamente en las décadas de 1950 y 1960, aun las
formas productivas, los sistemas de producción agrícola y su
tecnología, carecen de avances necesarios para transformar
el sector.
La trayectoria de la agricultura venezolana en lo
económico, se ha caracterizado por un “rezago significativo”
según Juan Luis Hernández (2010), debido a que desde la
década de 1970 el crecimiento de la economía en relación a
la agricultura, tiende a ampliarse progresivamente, lo que
significa que prácticamente la agricultura y la
agroindustria como sector agregado ha estado al margen del
PIB y el PNB.
Sin embargo, dicha coyuntura no significa que haya
existido una caída permanente de la producción agrícola en
esas últimas décadas, de hecho existió un repunte a mediados
de 1980, pero hasta 1998, la actividad agrícola se sitúa al
margen no solo del petróleo, sino de otras actividades no
petroleras.
Luego a principios de la década del 2000 surge un leve
crecimiento de la actividad agrícola, pero es una “situación
que dura muy poco pues a partir del boom de los precios del
petróleo que se inicia en 2004, la economía en su conjunto
crece mucho más que la agricultura y la brecha reaparece el
2007 y continua ampliándose el 2008” (Hernández, 2010: 33)
Es decir que esta última década aproximadamente, la
política agrícola se ha mermado por el crecimiento de la
renta petrolera, tal como transcurrió en las décadas de 1960
y 1970, lo cual influye la dependencia económica del sector
agrícola con el ingreso petrolero.
La política agrícola venezolana y su impacto en la
agroindustria, ha mostrado en cierta medida, signos de
desarticulación entre las políticas científicas,
tecnológicas e innovación de desarrollo y el emprendimiento
de las capacidades tecnológicas, que posibiliten el cambio
estructural de desarrollo que requiere el sector.
Lo anterior se refleja y evidencia en la actualidad, en
el hecho de que las innovaciones y mejoras que se han
llevado a cabo en el ámbito agrícola, han sido
específicamente en los sistemas de producción agrícola en
áreas como cereales, caña de azúcar, palma aceitera y en
algunos subsectores animales. Hernández (2010)
En los cereales se ha aplicado la labranza mecanizada y
a través de los Programas integrales de producción, se ha promovido
la introducción de semillas de alto rendimiento, la
evaluación de plagas y el uso de tecnologías satelitales
para determinación de superficies.
En el caso de la caña de azúcar, los avances
tecnológicos más resaltantes han sido la introducción y
difusión de la cosecha mecanizada, la introducción de nuevas
variedades, el control biológico y otros. En la palma
aceitera, la introducción de riego complementario, manejo
integrado de plagas, control y fertilización. En ambos
rubros se han implementado centros I & D tales como
Fundacaña y Fonip.
En la producción animal, el sector avícola ha empleado
diversos índices para la medición de eficiencia en la
producción que han contribuido a la mejora de la producción
los últimos veinte años. En la producción bovina tanto de
carne como de leche los avances son menos significativos.
Por tanto, se revela que los avances tecnológicos en el
sector agrícola en los años recientes, han sido más a nivel
de sistemas de producción agrícola, que propiamente a nivel
de producción agroindustrial.
Además que dichas innovaciones constituyen solamente la
aplicación de mejoras, más no innovaciones tecnológicas
radicales en el seno del sistema agro productivo, que
impliquen por si solas (claro está) las potencialidades de
envergaduras necesarias para satisfacer la demanda
alimentaria de la población.
Conclusiones
El sector agroindustrial en Venezuela al igual que la
actividad agrícola, se sitúa al margen de la actividad
petrolera, coyuntura característica en los últimos quince
años pero con un fuerte arraigo a partir de la década de
1960, a través de la influencia del modelo de
industrialización vía sustitución de importaciones, la
reforma agraria, pasando por los programas de ajuste
estructural macroeconómico de a finales de 1980, hasta la
política de desarrollo agraria en la actualidad.
La plataforma agroindustrial que posee el país, gran
parte corresponde a las industrias que surgieron a partir de
las décadas 50 y 60 del siglo pasado, con excepción de
algunas agroindustrias de centrales azucareras, de maíz y
producción de palma aceitera, que se construyeron
recientemente en el marco del primer plan socialista,
proyecto “Simón Bolívar” 2007-2013.
De lo anterior, se deduce el hecho de que la
agroindustria en Venezuela ha presentado signos de cambio
técnico a través de algunas mejoras en algunos rubros
específicos, que se han venido aplicando paulatinamente los
últimos quince años, sin influir en el desarrollo de
innovaciones tecnológicas radicales, necesarias para
satisfacer gran parte del porcentaje de la demanda
alimentaria de la población y contribuir al desarrollo de
capacidades tecnológicas lo suficientemente sostenibles a
largo plazo.
Así mismo, el cambio tecnológico que se ha gestado con
poca trascendencia en el sector, proviene de modelos
tecnológicos foráneos asimilados básicamente, sin generar
procesos de aprendizaje tecnológico los suficientemente
sostenibles, como para generar capacidades que contribuyan a
desarrollar una agroindustria consolidada, competente para
satisfacer las demandas en materia de seguridad y soberanía
alimentaria de la población venezolana.
Referencias bibliográficas
ARTEAGA, A, MEDELLIN, E y SANTOS, M, J. (1995) Dimensiones sociales del cambio tecnológico. Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales, Nº. 47. Mexico 1995.
DREYER L, A. (1971) Reforma agraria y desarrollo económico. Monte Ávila Editores. Caracas, 1971.
EL HADJ, S,A. (1989) Gestión del tecnología. La empresa ante la mutación tecnológica. Ediciones gestión 2000. Barcelona, 1990.
HERNANDEZ, J. (2010) La agricultura en Venezuela. Temas de formación
Sociopolítica N°12. Fundación Centro Gumilla. Caracas, 2010
MÜLLER G, G. (2001) La agricultura venezolana. Evolución y modernización. Ediciones de la Universidad Ezequiel Zamora, Colección Ciencia y Tecnología. Barinas, 2001.
PAREDES, C Y PRIMERA, J. (2014) Gerencia de la innovación tecnológica en Venezuela. Caso del sector agrícola. Universidad del Zulia. Maestría en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología. Maracaibo. Venezuela. 2014 (BorradorArticulo de la Cátedra Taller II PLanificaión y gerencia de ciencia y tecnología)
PÉREZ, C (1996) Cambio estructural y asimilación de nuevas tecnologías en el sistema económico y social. Futures, vol. 15,no. 5, oct. 1983
PÉREZ, C (1998) El Reto Socio-Político del Cambio de Paradigma Tecno-Económico. (SF)
TREVIÑO, L, C. (2002) Teorías económicas de la innovación tecnológica. Ediciones del Centro de investigaciones, económicas, administrativas y sociales. Instituto PolitécnicoNacional. México, D.F. 2002.