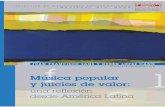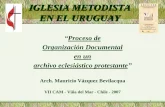Por temor a que estén sueltas. El depósito de las esposas en los juicios de divorcio eclesiástico...
Transcript of Por temor a que estén sueltas. El depósito de las esposas en los juicios de divorcio eclesiástico...
Por temor a que estén sueltas El depósito de las esposas en los juicios de divorcio
eclesiástico en la Nueva Galicia, 1778-1800
Campus GuanajuatoDivisión de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Historia
2013
Por temor a que estén sueltas
El depósito de las esposas en los juicios de divorcio
eclesiástico en la Nueva Galicia, 1778-1800
José Luis Cervantes Cortés
Por temor a que estén sueltas: el depósito de las esposas en los juicios de divorcio
eclesiástico en la Nueva Galicia, 1778-1800
D.R. © Primera edición, 2013
D.R. © Universidad de GUanajUato
Campus GuanajuatoDivisión de Ciencias Sociales y HumanidadesDepartamento de HistoriaLascuráin de Retana núm 5, zona centro,C.P. 36000, Guanajuato, Gto., México.
Diseño de portada: Christian Iván de Jesús Zárate Gutiérrez.
Formación y cuidado de la edición: Flor E. Aguilera Navarr ete.
ISBN: 978-607-441-226-0
Advertencia: ninguna parte del contenido de este ejemplar puede reproducirse, almacenarse o transmitirse de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, fotoquímico, me-cánico, óptico, de grabación o de fotocopia, ya sea para uso personal o de lucro, sin la previa autorización por escrito de los editores.
Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico
Contenido
Agradecimientos 9
Presentación 13
Prólogo 15
Introducción 19
CapítUlo 1El depósito de esposas y el divorcio eclesiástico: conceptos y contexto 27
1.1. El modelo judeocristiano de matrimonio y familia 271.1.1. Legislación civil y eclesiástica
sobre el matrimonio y el depósito 361.1.2. Legislación castellana e indiana 36
1.1.2.1. El Fuero Juzgo y las Siete Partidas 361.1.2.2. Las Leyes de Indias 391.1.2.3. La Real Pragmática de Casamientos
de 1776 de Carlos III 401.1.2.4. La Real Cédula de 1787 44
1.1.3. Legislación eclesiástica: el derecho canónico y los concilios 461.1.3.1. El derecho canónico 461.1.3.2. El Concilio de Trento
y los Concilios Provinciales Mexicanos 471.2. Las causas matrimoniales 52
1.2.1. El divorcio 53
1.2.2. El depósito de esposas 571.2.3.Tipos de depósito 601.2.4. El depósito en los juicios de divorcio 62
CapítUlo 2Instituciones 69
2.1. El ámbito jurídico novohispano 692.2. La Real Audiencia de Guadalajara 70
2.2.1. El Consejo Real y Supremo de Indias 712.2.2. Las Reales Audiencias 742.2.3. La Real Audiencia de Nueva Galicia (Guadalajara) 78
2.3. El obispado de Guadalajara y el Real Provisorato 792.3.1. El Obispado de Guadalajara 792.3.2. El Tribunal del Provisorato del Obispado de Guadalajara 842.3.3. Fases de las causas matrimoniales 92
CapítUlo 3Casas de depósito en Guadalajara 97
3.1. Orígenes del recogimiento femenino en la Nueva España 973.2. Elementos culturales sobre la sujeción de la mujer al hombre 1053.3. Funciones y objetivos del depósito 1133.4. Clasificación del depósito de esposas 1173.5. Guadalajara a finales del siglo xviii 1193.6. Casas de depósito en Guadalajara 128
3.6.1. El beaterio de Jesús Nazareno 1293.6.2. El Colegio de Niñas de San Diego de Alcalá 1303.6.3. El beaterio de Santa Clara 1323.6.4. La Casa de Recogidas de Guadalajara 135
CapítUlo 4Práctica y ejercicio del depósito en los juicios de divorcio eclesiástico en la Nueva Galicia 147
4.1. Los juicios de divorcio eclesiástico en Guadalajara 1474.2. Decidiendo el lugar para el depósito 1554.3. Depósito: ¿protección o control?, ¿voluntario o forzado? 1584.4. En busca del resguardo: la cuestión del honor 1644.5. Disputas por el depósito: la reacción de las esposas 1764.6. La liberación del depósito 1804.7. El depósito como resolución final del juicio de divorcio 181
Conclusiones 183
Anexo 1 189Anexo 2 191Anexo 3 195Anexo 4 197Anexo 5 201Anexo 6 203
Fuentes consultadas 207
[ 9 ]
aGradeCimientos
El presente trabajo es el resultado de mi primera experiencia en la in-vestigación histórica, producto del trabajo de tesis de Licenciatura en
Historia de la Universidad de Guanajuato. Son muchas las personas e institu-ciones a las que quisiera agradecer y reconocer su participación, pues a través de su apoyo y colaboración fue posible llevar a cabo la realización de este pro-yecto. Primeramente quisiera agradecer a la Universidad de Guanajuato, mi alma mater, en especial a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y a su personal académico y administrativo.
Agradezco infinitamente todo el apoyo que he recibido por parte de mi familia; en especial doy gracias a mi madre doña María Teresa Cortés por todo el apoyo, la confianza, la motivación a seguir adelante pese a cualquier adversidad y por enseñarme la virtud de superase a sí mismo; también agra-dezco a mi hermana María Nefertitti y a mis sobrinos Josué y Naomi por todo el apoyo que he recibido de su parte a lo largo de estos años, así como a todos los integrantes de la familia Cortés, el rebaño al que pertenezco; además, quiero agradecerle a mi madrina Alejandra Borrayo por todo el apoyo, cariño y confianza que me ha brindado desde siempre.
Hago un merecido reconocimiento a la Dra. María Guevara Sanginés, asesora y guía de este trabajo, mi más profundo agradecimiento por el apoyo sincero e incondicional que me brindó desde el inicio de este proyecto hasta el fi-nal; por su orientación, paciencia, generosidad, motivación para seguir adelante y por compartir su biblioteca personal, mi admiración y respeto para ella.
Asimismo, agradezco a la Mtra. María de Lourdes Villafuerte García, la Dra. Teresa Lozano Armendares y la Dra. Graciela Velázquez Delgado
Por temor a que estén sueltas...10 ■
por la precisa y minuciosa revisión que hicieron a este trabajo, así como por sus puntuales observaciones, críticas y comentarios que me sirvieron para mejorar y complementar las ideas de esta investigación.
Agradezco también a la Dra. Graciela Bernal Ruiz, la Dra. María de Lourdes Cueva Tazzer y la Mtra. Rosa Alicia Pérez Luque, tres profesoras, mentoras y amigas que me han brindado todo su apoyo en el trayecto de mi formación académica y personal.
A mis profesores de la Licenciatura en Historia, en especial a la Mtra. Ada Marina Lara Meza, al Dr. David Wright, a la Dra. Ana María Alba Vi-llalobos, a la Mtra. Galina Volkhina, al Dr. Javier Ayala, al Dr. César Federico Macías, al Dr. Miguel Ángel Guzmán, al Dr. Elías Guzmán y a la Dra. Elba de la Parra, gracias por su compromiso en la enseñanza de la Historia y por sus conocimientos compartidos.
Quiero hacer un merecido agradecimiento a varias personas que me brindaron su apoyo, quienes aún sin conocerme personalmente no dudaron en hacerme varias sugerencias, observaciones y recomendaciones para la ela-boración de este trabajo, así como por haberme facilitado varios libros, ar-tículos y bibliografía, en especial a las doctoras Deborah E. Kanter, Kristin Ruggiero, Nancy E. van Deusen, María Isabel Viforcos Marinas y Ana Lidia García Peña, también a la Mtra. María del Carmen Reyes García y al Mtro. Mauricio Onetto Pávez.
Quiero agradecer infinitamente a mis amigos Karina Hernández, Ra-fael Vázquez y Janet Martínez, compañeros y cómplices en la travesía de nuestras investigaciones. Sobre todo por haber creado esa pequeña mafia de historia, vulgo “grupito cerrado” y también por la creación de la famosa ohp. Amigos, “siempre nos quedará París, Peñitas, el Campirano o el Café Chiquito”.
A mis amigos de la Licenciatura: Analí, Karla, Mary, Daniela, Cecy, doña Laura, Fabi, Pepe, Aurora, Alejandro, Alondra, Janette, Karla y Garde-nia por compartir tantos momentos de estudio, fiesta, mezcal, café y compa-ñía, gracias a cada uno de ellos.
A los amigos de ayer y hoy, en especial a la banda mezcalera del fbi: Ivonne, Claudia, Diana, Paulina, Mario, Marifer, Gaelle y Mhairi, gracias a cada uno de ellos. También a Nelly, Mónica, Marisol, Jesús, Fernando y de-más amigos de tiempo completo, gracias por todo su apoyo. Además, deseo expresar mi agradecimiento a mis nuevos cómplices en la travesía de mi cre-
José Luis Cervantes Cortés 11■
cimiento académico, en especial a Lupe, Carlos, Alejandra, Chofa, Abel, Ale-jandro, Caro, Rosario, Juan Pablo y Anita.
A mis compañeros del Seminario de Historia Virreinal, por su amistad, generosidad y por las críticas y observaciones hechas durante la realización de este trabajo, mi gratitud por siempre.
A las personas encargadas de los archivos, bibliotecas y lugares que me brindaron información para la realización de este trabajo, al Archivo General de la Nación, en especial al personal de la galería 4, al personal de la Bibliote-ca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, también a los encargados del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, gracias por sus servicios y por hacer más fácil la búsqueda de mis fuentes. Finalmente, al personal de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Sede Valen-ciana, en especial a Chabe, Marina, Charly, Rubén y Cheo.
Guadalajara, Jal., julio de 2012
[ 13 ]
presentaCión
En 1962 arrancó el programa de formación académica específica en His-toria en la Universidad de Guanajuato. En aquellos años se otorgaba el
título de Maestro en Historia, mismo que luego fue homologado al de Licen-ciado en Historia.
A lo largo de 50 años de trayectoria se ha conformado una comuni-dad académica que ha tenido valiosas contribuciones lo mismo a la sociedad guanajuatense que a los estudiosos especialistas de la historia en México y el mundo. Los estudiantes y profesores de Historia de la Universidad de Gua-najuato han sabido dedicarse a la búsqueda y difusión de los acontecimientos y procesos sociales que marcan lo que los guanajuatenses y los mexicanos hemos sido en otras épocas.
Desde el proceso de rescate y preservación documental, hasta el análi-sis, presentación y discusión de hallazgos, se ha establecido una línea fructí-fera que ha abarcado diferentes tendencias historiográficas y planteamientos metodológicos. Al cumplir 50 años del inicio de estas labores, recibimos con entusiasmo la propuesta del Dr. Javier Corona Fernández, director de la Di-visión de Ciencias Sociales y Humanidades, para dar lugar a una colección editorial que dé un botón de muestra de las ricas contribuciones que se han hecho a la historiografía desde la Universidad de Guanajuato.
Arrancamos esta colección con una selección de tesis de licenciatura que incluyen no sólo procesos ocurridos en suelo guanajuatense, sino que dan cuenta de procesos ocurridos en periodos y escenarios diversos de nuestro país. Se trata de cinco tesis de entre más de un centenar que se han generado a lo largo de los años. Apostaremos a la continuidad de esta colección para que
Por temor a que estén sueltas...14 ■
las investigaciones que realizan los jóvenes historiadores sean más accesibles a un público más amplio y sigamos cumpliendo así una de nuestras misiones como universitarios: generar y divulgar conocimiento pertinente y de calidad para la sociedad y para la comunidad de especialistas.
Dr. César Federico Macías Cervantes
Director del Departamento de Historia
Enero de 2013
[ 15 ]
próloGo
El estudio de las relaciones de pareja, en particular de las conyugales, ha sido de gran importancia para quienes se dedican a las ciencias huma-
nas, pues son una de las clave para comprender las cosmovisiones, los com-portamientos y las formas de organización social. Reconstruir la historia de la institución matrimonial, además, ha permitido identificar los conflictos y las diferentes soluciones que se han aplicado a las diversas sociedades que han habitado el planeta Tierra a lo largo de la historia.
Para los historiadores esta temática se ha convertido en un fascinante reto hermenéutico, heurístico, metodológico y aun teórico. No es suficien-te con proponer teorías del poder y de lucha, existen otras motivaciones o circunstancias que mueven el comportamiento de las personas y que vale la pena estudiar, por ejemplo la conservación del linaje, el interés porque los bienes de la familia permanezcan vinculados, o las manifestaciones de afectos y desafectos.
En esta tesitura se enmarca el texto Por temor a que estén sueltas. El de-pósito de las esposas en los juicios de divorcio eclesiástico en la Nueva Galicia, 1778-1800 que hoy nos ofrece José Luis Cervantes Cortés. En efecto, en el trabajo de este joven historiador observamos cómo las instituciones familiares pro-puestas por el cristianismo tuvieron que ajustarse a la realidad cotidiana y diversa del mundo novohispano. Así podemos apreciar que entre el concepto de “matrimonio”, el rito para contraerlo —promesas de matrimonio, esponsa-les, velación, etc.— y las vivencias cotidianas de hombres y mujeres reales en Nueva España, no siempre ha habido congruencia, los conflictos inherentes a la convivencia humana fueron frecuentes y no siempre se resolvieron feliz-
Por temor a que estén sueltas...16 ■
mente y menos en una sociedad en la que confluyeron varias culturas: euro-peas, africanas e indoamericanas, que además crearon y recrearon su propio estilo.
Así pues, para resolver los problemas emanados de las relaciones con-yugales la sociedad hispano-cristiana estableció reglas y definió los compor-tamientos permitidos, los ilegítimos y los ilegales en todo el ámbito del Im-perio español. Bajo esta generalidad es que los habitantes concretos de la Nueva Galicia asumieron o modificaron este “deber ser”. Por ello es que fue necesario desarrollar las estrategias de convivencia en los casos extremos, es decir, en aquéllos en los que la violencia era insoportable o en aquéllos en los que a pesar de lo desagradable de la situación, el chantaje y la negociación en bienes y dinero tuvieron mejor resultado.
Desde tiempos remotos, los judíos, y luego los cristianos, recurrieron a la práctica de los esponsales como un periodo previo al matrimonio, en el que se rompían o consolidaban las parejas, sin embargo, esta estrategia no siempre dio los resultados esperados por lo que cuando una pareja contraía matrimonio formal y la violencia era tal que la mejor solución consistía en la separación de “cuerpos y almas” se recurrió a promover el llamado “divorcio eclesiástico” que no disolvía el vínculo, pero sí lograba evitar la agresión cotidiana que en ocasiones llevaba a la muerte de algún miembro de la fami-lia. No obstante, el proceso era largo, difícil y no siempre justo, por lo que entonces fue usual recurrir a una estrategia conocida como “depósito” de las mujeres en casas de familias honorables, en la casa de recogidas o en donde un juez dispusiera. Ello, desde la perspectiva contemporánea, tampoco resulta equitativo, aunque en tiempos novohispanos se haya visto como un acto de protección a las mujeres en apuros, que cuando no hubo abuso fue exitoso.
De forma brillante el autor del presente libro estudia el matrimonio y el divorcio eclesiástico, las instituciones hispanas que veían de las causas matrimoniales —la Real Audiencia, los obispados y los provisoratos— para después adentrarse en el funcionamiento de las casas de depósito de mujeres en Guadalajara y el depósito como parte del juicio de divorcio en la Nueva Galicia durante el siglo xviii.
Para lograrlo, José Luis Cervantes trabajó arduamente en la recons-trucción del escenario de la Nueva Galicia —geografía, urbanismo, edificios emblemáticos—, en la comprensión de la legislación castellana, indiana y eclesiástica, en la definición de conceptos, así como en la comprensión del
José Luis Cervantes Cortés 17■
funcionamiento de las instituciones de justicia civil y eclesiástica que aten-dían los casos familiares entre el siglo xvi y el xviii. En ese sentido, logra un excelente análisis heurístico.
Para escribir este libro, además, recurrió a fuentes documentales en diversos repositorios como el Archivo General de Indias, el Archivo General de la Nación en México, el Archivo Histórico de Guadalajara donde localizó los expedientes de diversos juicios de divorcio a partir de los cuales recupera una interesante historia cotidiana de la familia en conflicto: novios engaña-dores, doncellas ingenuas, esposas traicionadas, padres interesados, madres discriminadoras y varios niños que sufrirían su situación de hijos ilegítimos pertenecientes a las castas.
Finalmente la historia que hoy tenemos en nuestra manos es resulta-do de la gran habilidad del autor de entretejer datos, descripciones y teorías con un argumento sólido sustentado en la legislación, los expedientes de los diversos casos, a través del análisis cuantitativo y la tipificación de los casos para dar lugar al análisis e interpretación de una realidad a veces trágica, a veces un tanto cuanto cómica, en la que se manifiestan los comportamientos de hombres y mujeres que se ven engañados, sufren decepciones, son maltra-tados física y verbalmente, que tienen hijos no deseados y que resuelven la situación o por la vía violenta o por la gratificación económica.
Por temor a que estén sueltas. El depósito de las esposas... resulta entonces ser un libro de consulta obligado para los temas en torno al matrimonio, así como una atractiva narración histórica de Guadalajara en el siglo xviii.
Enhorabuena al autor por su aportación a la historia de la familia en México.
Dr. María Guevera Sanginés
Directora de la tesis
[ 19 ]
introdUCCión
i
En marzo de 1782, la india Juana Josefa Torres, originaria de la villa de León y residente en la ciudad de Guadalajara, presentó ante el tribunal
del Provisorato del obispado de Guadalajara la denuncia en contra de su mari-do el mulato José González, a quien acusaba de haberla maltratado aún cuando ella estaba embarazada, por lo que solicitaba el divorcio; en su declaración de-cía que el tiempo que lleva de casada “ha sido tal mi padecer, y mala vida, que no solamente él me ha dado, sino también su madre, y hermanas”,1 explicaba al juez provisor Eusebio Larragoiti, que debido a la excesiva sevicia por parte de su marido decidió huir de su casa, encontrando trabajo como chichigua en la casa de doña Isabel Calderón, por lo que pedía al juez provisor que se le brindase cuidado y protección para ella y sus dos hijos. La narración anterior es una muestra de la situación y dinámica social por las que algunas parejas neogallegas iniciaron un pleito de divorcio ante el tribunal del Provisorato.
En este trabajo estudiaremos la práctica institucional del depósito de esposas en los juicios de divorcio eclesiástico en la Nueva Galicia a finales del siglo xviii. El depósito de mujeres, si bien consistía en una pequeña parte de los juicios de divorcio eclesiástico, contiene los suficientes elementos para realizar un análisis histórico de un procedimiento judicial como éste, pues es un reflejo de la mentalidad, la vida cotidiana, la dinámica familiar y las
1 Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara (ahaG), Nulidad, caja 4, exp. 7, f. 1.
Por temor a que estén sueltas...20 ■
manifestaciones de sentimientos de las personas involucradas en tales jui-cios. Hemos comenzado esta investigación definiendo el concepto “depósito de mujeres” y ubicarlo en un tiempo y un espacio determinado.
Al realizar esta investigación nos hemos propuesto hacer la historia del depósito de las mujeres en los juicios de divorcio eclesiástico desde la pers-pectiva de la historia social, apoyándonos a la vez en la historia del derecho; además, pretendemos abordar brevemente el asunto del divorcio y de los con-flictos conyugales en la Nueva Galicia desde una perspectiva general. Hemos aprovechado los juicios de divorcio eclesiástico como fuente principal para en-tender qué era y cómo funcionaba el depósito de las mujeres, además de expli-car cuáles eran los distintos tipos de depósito, para qué servían, cuáles eran sus funciones y dónde fueron depositadas estas mujeres. El estudio de esta docu-mentación nos ha permitido reconocer los comportamientos de los tres sujetos fundamentales con respecto a los juicios de divorcio: el marido, la esposa y el juez provisor. Hemos utilizado este tipo de documentación para acercarnos a las problemáticas matrimoniales de esta época, pues los juicios de divorcio nos permiten observar cuáles eran los conflictos familiares más frecuentes, las reacciones de los cónyuges ante la demanda y cómo la enfrentaban.
El objetivo principal de esta investigación es presentar la institución del depósito, en conjunto con los tribunales eclesiásticos y sus funcionarios, como una forma de proteger a las mujeres que habían sido maltratadas, amenazadas y engañadas por sus maridos. Para alcanzar este propósito decidimos tomar como eje de análisis los juicios de divorcio y específicamente los que tuvieron la ejecución o determinación del depósito. Para ello nos hemos propuesto co-nocer cuáles fueron las funciones y objetivos de este procedimiento. Además, consideramos que es conveniente crear una clasificación del depósito, que si bien no se puede observar explícitamente en los documentos, podemos dividir las funciones del depósito en dos rubros: por una parte está el depósito do-méstico (familiar), cuando la mujer era depositada en la casa de sus padres, de algún pariente o de una familia honorable; por otra está el depósito que hemos denominado “comunitario” (institucional), cuando la mujer era depositada en alguna institución, por ejemplo un convento, colegio o recogimiento.
La razón principal por la cual profundizamos en el estudio del reco-gimiento en Hispanoamérica es porque en los casos que hemos revisado, en la mayoría de ellos, el depósito de la esposa tuvo lugar en la Casa de Reco-gidas de Guadalajara, por tal motivo decidimos estudiar a profundidad esta
José Luis Cervantes Cortés 21■
institución, complementándola con un breve repaso de los orígenes del re-cogimiento y otras instituciones que funcionaron como casas de depósito en Guadalajara durante el siglo xviii.
Respecto al tema de la sujeción de la mujer al hombre, consideramos que es pertinente este estudio para entender la situación de la mujer en la época novohispana, pues como veremos más adelante la mujer al ser conside-rada una menor de edad durante toda su vida y poseedora del honor familiar debía estar sujeta a su padre o su marido; no obstante, esta sujeción no permi-tía el absoluto dominio de la mujer, sino que el deber del hombre era cuidar, proteger y mantener a su mujer. A partir de este contexto la función de los jueces provisores en las causas matrimoniales era sustituir la ausencia de este papel, por tal motivo se desarrolló el mecanismo jurídico del depósito. Para comprender esta situación hemos estudiado a varios escritores de la España del Siglo de Oro que enfocan su estudio en este tema. La mayoría de estos estudios han sido realizados desde la perspectiva de género, categoría que no utilizaremos en este trabajo.
ii
En las últimas décadas, la historiografía sobre la familia y la sexualidad ha tomado como base medular la historia del matrimonio y la de los conflictos familiares para conocer y explicar cómo era la formación y estructura de las familias y las comunidades domésticas en la época virreinal. Para los historia-dores del periodo virreinal, el estudio del matrimonio y el divorcio ha signifi-cado un duro trabajo,2 ya que se han enfrentado a varias dificultades teóricas y metodológicas para poder resolver las preguntas que se han planteado; por una parte, deben tomar en cuenta que la influencia de la moral cristiana per-meaba en la sociedad novohispana; para esto, es necesario estudiar el discurso teológico novohispano y las prácticas religiosas de la época, principalmente las aportaciones e interpretaciones de Santo Tomás de Aquino, como el mo-delo teológico que imperó en la sociedad novohispana.3 Otra de las dificul-
2 Villafuerte, 1998, p. 251.3 Ortega, 1988, p. 19.
Por temor a que estén sueltas...22 ■
tades que ha tenido el estudio de la historia de la familia y la sexualidad en Nueva España ha consistido en la búsqueda de las fuentes apropiadas para poder desarrollar este estudio, pues corresponde a fuentes de distinta índole, por ejemplo las partidas de bautismo, diligencias matrimoniales, testamentos, causas matrimoniales, etcétera.
Importantes han sido los trabajos de Pilar Gonzalbo, Patricia Seed, Silvia Arrom y Asunción Lavrin para el estudio de la familia, el matrimonio y las mujeres en la época novohispana, pues estas cuatro autoras han realizado un modelo teórico y metodológico para el estudio de estos temas, el cual ha consistido en el análisis de la vida cotidiana, el estudio y sistematización de las fuentes parroquiales, el sustento del aparato legal y judicial de la época, el análisis del discurso y el estudio de las representaciones sociales.4 Asimismo, otro grupo de autores integrado por Sergio Ortega, Teresa Lozano y Lour-des Villafuerte han reflexionado sobre la historia de las comunidades domés-ticas para comprender cómo surgían los conflictos familiares y de qué manera se llevaban a cabo en los distintos tribunales de justicia novohispanos.5
La historiografía jalisciense, de igual forma, ha mostrado gran interés en el estudio de la familia novohispana, obteniendo resultados significativos para el estudio de esta región y su relación con el virreinato. Contamos con los trabajos de Carmen Castañeda, Thomas Calvo, Celina Becerra, David Carbajal, Roberto Miranda, Domingo Coss y León, entre otros, como acerca-mientos al estudio de la historia de la familia.6
Los trabajos acerca del depósito de mujeres en los juicios de divorcio eclesiástico aparentemente son pocos, pero significativos, no obstante hemos consultado los trabajos de Josefina Muriel, Asunción Lavrin, Silvia Arrom, Carmen Castañeda, Deborah Kanter, Ana Lidia García, Dora Dávila, Lee Penyak y Cheryl Martin para el caso de Nueva España;7 Kristin Ruggiero y
4 Gonzalbo, 1998; Seed, 1991; Arrom, 1988; Lavrin, 1985.5 Ortega, 1986; Lozano, 2005; Villafuerte, 1989.6 Castañeda, 1989; Calvo, 1991b; Becerra, 1997; Carbajal, 2008; Miranda Guerrero, 1978;
Coss y León, 2009. 7 Muriel, 1974; Lavrin, 1991; Arrom, 1976; Castañeda, 1991; Kanter, 2008; García Peña,
2006; Dávila, 2005; Penyak, 1999; Martin, 1996.
José Luis Cervantes Cortés 23■
Mónica Ghirardi para Argentina;8 Nancy van Deusen, Christine Hunefeldt e Isabel Viforcos para el virreinato del Perú;9 y a Marie Costa para España.10
El depósito de esposas en los juicios de divorcio en la América his-pánica se ha estudiado desde varias vertientes, por un lado se ha analizado como una forma de castigar o reprimir a las mujeres que se enfrentaban a un conflicto conyugal;11 también se ha estudiado cómo la forma por la cual las autoridades eclesiásticas se aprovecharon de las mujeres recluidas para que trabajaran para su beneficio en algún convento, hospital o casa de recogi-miento. La mayoría de estos estudios han sido realizados desde la perspectiva de género.
Hemos decidido plantear el estudio de este trabajo desde la perspecti-va del depósito como una práctica jurídica e institucional que se caracterizó por brindarle protección y seguridad a las mujeres que se encontraban en trámites de divorcio; para esto, hemos analizado la legislación civil y eclesiás-tica sobre su aplicación y la actuación de las instituciones eclesiásticas ante tales asuntos, pues como se mencionó anteriormente, los estudios que se han realizado sobre este tema centran su atención en la desigualdad legal entre hombres y mujeres, observando al depósito como un mecanismo de control y dominio, cuando no necesariamente lo era. Trataremos de explicar cuáles fueron sus condiciones sociales y en qué consistía su aplicación.
iii
El tema principal de este trabajo es analizar las demandas concernientes a la vida marital, conocidas como “causas matrimoniales”, definidas como “aque-llos procesos judiciales en los que la controversia se refiere al vínculo es-tablecido entre los cónyuges como efecto del sacramento del matrimonio. El matrimonio siendo un contrato civil entre los contrayentes adquiere la calidad de sacramento, o sea, es un rito sagrado que compete a la jurisdicción
8 Ruggiero, 1992; Ghirardi, 2004.9 Van Deusen, 2007; Hunefeldt, 1994; Viforcos, 1993.10 Costa, 2007.11 García Peña, 2006.
Por temor a que estén sueltas...24 ■
eclesiástica regular lo referente al dogma del matrimonio y a la disciplina de su aplicación”.12 Las causas matrimoniales reflejan las tensiones sociales y fa-miliares causadas por la legislación de la época y la administración de justicia, por lo cual resulta interesante conocer a través del análisis cuantitativo de registros judiciales la planeación de nuevos problemas metodológicos acerca de los cambios en la concepción de la justicia, el crimen y las transgresiones sociales entre diferentes grupos de una misma sociedad.13
Las demandas y conflictos que analizaremos los hemos revisado a tra-vés de la perspectiva de la historia social y la historia de las instituciones, pues hemos considerado que las instituciones de aplicación de justicia, espe-cíficamente el Provisorato, desempeñaron una doble función al resolver los conflictos matrimoniales; primeramente, tenían una función jurídica, legis-lativa, como tribunal judicial que eran, además desempeñaron una función como institución social, y al pertenecer a un contexto determinado fueron capaces de resolver este tipo de asuntos.
Para lo anterior, previo al estudio de los casos, realizamos un breve esbozo de las instituciones de aplicación de justicia que participaron en los juicios revisados; el interés de realizar este estudio radica en observar cuáles fueron los procedimientos jurídicos de estas instituciones, cuál fue su forma de actuación en la resolución de los conflictos familiares y matrimoniales, comprender cómo se llevaba a cabo la aplicación de la legislación novohis-pana, así como conocer las diferencias y similitudes entre las instituciones civiles y eclesiásticas a finales del siglo xviii.
Hemos desarrollado esta investigación con el soporte de las fuentes documentales de carácter criminal, además de incluir la legislación canónica, la castellana y la indiana respecto a este tema. La documentación con la cual hemos construido nuestro trabajo proviene de tres repositorios documenta-les: el Archivo General de la Nación, el Archivo de la Arquidiócesis de Gua-dalajara y el Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara. Hemos centrado nuestra atención en los expedientes judiciales producidos directamente por dos instituciones en particular: el tribunal del Provisorato del obispado de Guadalajara y la Real Audiencia de Guadalajara.
12 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 88.13 Stone, 1986, p. 54.
José Luis Cervantes Cortés 25■
iv
Este trabajo lo hemos dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo estudiaremos el contexto histórico de la familia y el matrimonio en la Nueva España a partir de varios textos teológicos, históricos y jurídicos con el fin de establecer el marco conceptual del tema. También analizamos la legislación civil y eclesiástica que sirvió como base para regular los juicios de divorcio eclesiástico como el Fuero Juzgo y las Siete Partidas, Leyes de Indias y Real Pragmática de Casamientos como antecedente de la legislación que posterior-mente pasará a la Nueva España, también estudiamos las Leyes de Indias y la Real Pragmática de Casamientos promulgada por Carlos III en 1776, después analizaremos la legislación eclesiástica, comenzando por el derecho canónico, para dar paso al estudio de los decretos del Concilio de Trento en lo referente al matrimonio y, además, el estudio de los Concilios Provinciales Mexica-nos tercero y cuarto. Incluimos un estudio de las causas matrimoniales como las fuentes que nos permitirán realizar el estudio acerca del depósito. Para concluir este capítulo estudiaremos al depósito, analizando su definición y revisando la gama de casos donde es empleado, para así llegar al estudio del depósito en los juicios de divorcio.
En el segundo capítulo haremos una breve revisión de las dos insti-tuciones que fueron las generadoras de los casos que revisaremos; nos refe-rimos pues al estudio de la Real Audiencia de Guadalajara y al tribunal del Provisorato del obispado de Guadalajara. En este capítulo veremos cuáles fueron sus funciones y estudiaremos el papel que desempeñaron en la socie-dad novohispana como dos de los tribunales más importantes de aplicación de justicia.
En el tercer capítulo revisaremos los orígenes del recogimiento en Iberoamérica, antecedentes para el estudio de las casas de depósito que es-tudiaremos en este capítulo, analizaremos también las tres definiciones del recogimiento, y veremos cómo las tres están interconectadas y diferenciadas a la vez, pues como afirma Peter Burke: una misma palabra posee signifi-cados diferentes en distintos contextos y los temas pueden modificarse en función de las respectivas asociaciones.14 Además, revisaremos algunos ele-
14 Burke, 2006, p. 38.
Por temor a que estén sueltas...26 ■
mentos culturales acerca de la sujeción de la mujer al hombre, con el fin de determinar la mentalidad de la época y las funciones y repercusiones sociales que representaron los juicios de divorcio tanto para las mujeres como para los hombres a finales del siglo xviii. Después examinaremos cuáles fueron las funciones y objetivos del depósito, lo que nos permitirá elaborar la clasi-ficación que anteriormente hemos comentado. Por último, haremos un breve repaso de las cuatro instituciones que sirvieron como casas de depósito en los juicios de divorcio que hemos revisado.
Finalmente, en el cuarto capítulo hacemos un análisis de la práctica y ejercicio del depósito en los juicios de divorcio eclesiástico. Para esto hemos contemplado hacer un estudio de los juicios de divorcio, ubicándolos en tiem-po y espacio y obteniendo de ellos algunos resultados gráficos, por ejemplo, la cantidad de demandas por año, los lugares donde solicitaron el divorcio, cuáles fueron las causas del divorcio y el recuento de las demandas de divor-cio por género. Después procedemos al estudio de los casos, estudiando cinco elementos en particular, los casos acerca de la toma de decisión del lugar para la ejecución del depósito, observar si el depósito era un procedimiento para proteger o controlar y si era voluntario o forzado. Asimismo, estudiamos los casos en donde se implica la pérdida del honor, también analizaremos cuál fue la reacción de las esposas ante la determinación del depósito y para finalizar estudiaremos en qué consistía el depósito como la determinación final que el provisor decretaba en los juicios de divorcio.
[ 27 ]
CapítUlo 1
el depósito de esposas y el divorCio eClesiástiCo: ConCeptos y Contexto
El matrimonio es la unión de hombre y mujer en pleno consorcio de su vida y comunicación del derecho divino y humano.1
Matrimonio, que quiere decir Matris munium, Oficio de Madres y también Mater monens, Madre, que amonesta; o mater e namens,
que es lo mismo, que decir: Madre, que está, y permanece.2
1.1. el modelo jUdeoCristiano de matrimonio y familia
Desde el punto de vista jurídico, el matrimonio nació como herencia del mundo romano y del judío; desde la cultura cristiana fue formado en sus
líneas esenciales, definiéndose como sacramento y estableciendo los cánones y las reglas que lo conformaban a lo largo de los primeros cinco siglos de la era cristia-
1 Modestino, Dig. 23.2.1, citado también en Carrodeguas, 2003, p. 85.2 Torquemada, 1975.
Por temor a que estén sueltas...28 ■
na, en el que se consideró a la moral cristiana y al derecho romano.3 No obstante, fue hasta los siglos xi y xii, con la Reforma Gregoriana y el Decretum de Graciano que se establecieron las normas relativas al matrimonio y a la vida matrimonial.4
Por otra parte, desde la perspectiva cristiana el matrimonio es un sacra-mento en el cual el hombre y la mujer reciben la gracia de Dios que les permite cumplir la obligación de vivir toda la vida juntos para tener hijos y criarlos en servicio de Dios.5 La palabra “matrimonio” proviene del latín matris que signifi-ca madre y munium que, a su vez, significa carga, o sea que el significado etimo-lógico de matrimonio comprende las cualidades de la madre; en otras palabras, Gregorio IX en sus decretales de 1227, estimaba al matrimonio en función de la maternidad.6 Desde el siglo xii, el matrimonio se determinó como un sacramen-to, constituido principalmente por el consentimiento mutuo de los contrayentes para unir voluntades;7 el consentimiento llegó a considerarse como el elemento básico que otorgaba validez a un matrimonio ante la Iglesia católica, esta idea es reafirmada en varios códigos y decretos medievales como el Decretum de Gra-ciano (c. 1139) 8 o en El Libro de las Sentencias de Pedro Lombardo (1100-1160).9 El matrimonio estaba considerado por una parte como un contrato social y por otra como un sacramento de la Iglesia,10 bajo el aspecto de contrato, se entendía como “la unión conyugal del hombre y la mujer entre personas hábiles, que las obliga a vivir perpetuamente en la misma y única sociedad”,11 cuya naturaleza y cualidades eran “de tan graves consecuencias para la familia y la sociedad”.12 El contrato debía establecerse libremente entre el hombre y la mujer, por medio
3 Gaudemet, 1993, p. 32; Albani, 2008, pp. 167-1684 Carreras, 1994, p. 84.5 Directorio del III Concilio Provincial Mexicano, Primera parte, II. Doctrina de los sacramen-
tos y algunos casos particulares sobre su administración, De matrimonio.6 Magallón, 2006, p. 1.7 Figueras, 2000, p. 69.8 Brundage, 2003, p. 243.9 Fernández, 1997, p. 61. La definición de “matrimonio”, según Pedro Lombardo, es:
“Unión marital del hombre y de la mujer, entre personas legítimas, que mantienen entre ellas una comunidad indivisible de vida” (Carrodeguas, 2003, p. 85).
10 Desan, 2009, p. 7.11 Donoso, 1863, pp. 357-358.12 Golmayo, 1999, p. 350.
José Luis Cervantes Cortés 29■
del cual se comprometían a vivir juntos, ayudarse mutuamente, cohabitar, guar-darse fidelidad y hacerse cargo de la prole.13 En las Siete Partidas de Alfonso X, el Sabio (1221-1284), se definió al matrimonio como:
Es ayuntamiento de marido y de mujer hecho con tal intención de vivir siempre en uno, y de no separarse, guardando lealmente cada uno de ellos al otro, y no ayuntándose el varón a otra mujer, ni ella a otro varón, viviendo ambos dos.14
El matrimonio, según el Catecismo del Concilio de Trento ,15 se define como “la unión marital de un hombre y una mujer contraída entre personas legíti-mas, formando inseparable comunidad de vida”. Para que se llevara a cabo un matrimonio debían concurrir varios elementos, como el consentimiento de los contrayentes, aunque también se les otorgaba la autoridad a los padres para que decidieran el matrimonio de sus hijos.16 Comúnmente, el matrimonio comenza-ba con la celebración de los esponsales o los desposorios, que se definían como “la promesa de casarse que se hacen mutuamente el varón y la mujer con reci-proca aceptación”.17 Los esponsales era un contrato que hacían los contrayentes cuando pretendían casarse expresado por palabras de futuro, podía ser verbal o por escrito, debía excluir toda duda de la aceptación de una unión marital de los pretensos y de sus padres, significaba el vínculo que nacía de un pacto para la unión física de los casados.18 En el mismo contrato y como certificación material de los esponsales, se establecían los bienes que la mujer llevaría al matrimonio y también el hombre entregaba las arras; estas dos aportaciones económicas constituirían el primer soporte monetario de la nueva pareja.19
Para Santo Tomás de Aquino (1225-1274) la familia era un efecto del matrimonio, la definió como “una sociedad de derecho natural integra-
13 Villafuerte, 1991a, p. 92.14 Partida IV, tít. II, Ley I.15 También conocido como Catecismo de San Pío V o Catecismo Romano, por ser este el
papa quien lo aprobó en 1566 (Ortega, 1989, p. 14).16 Partida IV, tít. I, Ley X.17 Escriche, 1851, p. 644.18 Vera, 2007, p. 35.19 Turiso, 2000, pp. 1367-1368.
Por temor a que estén sueltas...30 ■
da por padre, madre e hijos, sus funciones son primariamente reproductivas, secundariamente económicas, y es independiente de las familias de ambos cónyuges”.20 Dentro de la teología tomista existen varias normas para el ma-trimonio y las facultades sexuales de los hombres, por ejemplo decían que aquéllos que procreen deben estar unidos por el vínculo estable y firme del sacramento del matrimonio, lo cual permite “tener la certeza de la paternidad y la coordinación de esfuerzos para el cuidado y educación de la prole”.21
Los juicios de nulidad matrimonial eran los conflictos que se presenta-ban ante los tribunales eclesiásticos, con el fin de separar a las personas que habían contraído nupcias encontrándose entre ellos algún impedimento que imposibilitara su unión, o bien, que el impedimento evitaba la unión matrimo-nial cuando se demostraba que originalmente no existía la sacramentalidad en su enlace, otorgándoles a los contrayentes la libertad de volverse a casar.22 Los juicios de nulidad fueron muy comunes durante la época virreinal, sobre todo los casos de parentesco; generalmente los que denunciaban estos casos eran los familiares, vecinos o incluso los mismos párrocos cuando se entera-ban que había resultado un impedimento que imposibilitaba el matrimonio.
El matrimonio debía celebrarse entre personas legítimas, esto significa entre personas dignas de merecer la unión marital.23 No podían contraer ma-trimonio aquéllos a quienes se los prohibía la ley, por ejemplo cuando se pre-sentaba entre los pretensos algún impedimento que imposibilitara su unión. La prohibición en el matrimonio comprendía varios casos, entre los más comu-nes encontraremos el parentesco de los cónyuges, la diversidad de calidades de los contrayentes,24 el forzamiento de alguno de los pretensos, entre otras.25
20 Ortega, 1988, p. 51.21 Villafuerte, 1998, p. 155.22 Ripodas, 1977, p. 386; Lavallé, 1999, p. 24.23 Donoso, 1863, p. 358.24 La “calidad” era el rango social del individuo, implicaba consideraciones de religión,
raza, dinero, ocupación y responsabilidad individual y familiar. La calidad no sólo dependía de características biológicas, sino que también implicaba la situación familiar, posición económi-ca, reconocimiento social, categoría de la profesión, ocupación y prestigio social (ver McCaa, 1994; Taylor, 1999, p. 770).
25 Donoso, 1863, pp. 371-395.
José Luis Cervantes Cortés 31■
Existían dos clases de impedimentos, los cuales imposibilitaban la unión, los llamados “impedimentos dirimentes” y los “impedimentos impe-dientes”. Los impedimentos dirimentes eran los que estorbaban para contraer matrimonio entre las personas y lo hacían nulo si se contraía. Se llaman diri-mentes del verbo latino dirimire que significa destruir y comprendían catorce resultantes: del error (o engaño); de la condición; del parentesco, ya sea de consanguinidad o afinidad, espiritual o civil; de la pública honestidad; del voto solemne de castidad; del delito de homicidio contra el primer cónyuge o impedimento de crimen; o bien de adulterio cometido con esperanza o prome-sa de casamiento; del rapto; del miedo y de las órdenes mayores.26
Los impedimentos denominados “impedientes” o “prohibitivos” eran los que presentaban un obstáculo para la celebración del matrimonio pero no eran causa de nulidad. Esta prohibición legal recaía sobre personas capaces, en razón de la cual se les impide la celebración del acto, no obstante, si la norma era violada y matrimonio se realizaba y era perfectamente válido:27
No podían contraer matrimonio lícitamente con persona alguna los incestuo-sos, los raptores de mujeres desposadas, los matadores de su mujeres o de sus maridos o de sacerdotes, los que habían incurrido en penitencia pública, los que se habían casado a sabiendas con alguna monja, los que sacaban malicio-samente de pila a sus hijos porque los separasen de sus mujeres.28
Poco a poco los impedimentos se redujeron a los que procedían de los esponsales, del voto simple de castidad, de la herejía, de la prohibición de la Iglesia y del tiempo sagrado en que están cerradas las velaciones.29 Los juicios de nulidad se podían evadir cuando se solicitaba una dispensa ante una autoridad competente, generalmente los cónyuges que presentaban entre sí el impedimen-to dirimente de parentesco de consanguinidad o afinidad podían conseguir que este impedimento fuera removido y pudieran realizar su enlace matrimonial.30
26 Donoso, 1863, pp. 371-395.27 Golmayo, 1999, cap. II, § 34.28 Sanchiz, 2009, p. 342.29 Sanchiz, 2009, p. 342.30 Molinié-Bertrand, 2000, p. 77.
Por temor a que estén sueltas...32 ■
Para ejemplificar los juicios de nulidad describiremos brevemente el caso de Juan José Guadalupe Montañés y Seferina de Silva, casados en 1788 en la ayuda de parroquia de Ciénaga del Rincón de Mata, fueron denunciados en 1790 por don Antonio Díaz de León ante José Vivero, teniente del juez eclesiástico de la villa de Aguascalientes, en su declaración dijo que:
[...] por cuanto ha llegado a su noticia en estos días haber contraído matri-monio, desde el año pasado de ochenta y ocho José Guadalupe Montañés con Seferina de Silva su consanguínea en cuarto grado sin haber tenido la dispensa necesaria a dicho señor teniente de cura para que su merced se tome las pro-videncias que estime por oportunas.31
En este juicio de nulidad el juez eclesiástico don Miguel Martínez de los Ríos requirió la intervención de tres testigos, que fueron los que partici-paron en la diligencia matrimonial, para que corroboraran el impedimento que don Antonio Díaz de León demandaba. Los testigos afirmaron que entre los contrayentes resultaba el impedimento de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, pues los bisabuelos de ambos eran hermanos. En las actas del juicio aparece el siguiente cuadro, en el cual se prueba la consanguinidad:
Cuadro 1. Esquema genealógico 32
Fuente: ahag, Nulidad, caja 4, exp. 22, f. 5v.
31 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 22, f. 5.32 José Díaz de León era hijo de Antonio Díaz de León, abuelo de José Guadalupe Mon-
tañés; no confundirse con el otro José Díaz de León, hermano de Antonio Díaz de León. Las flechas indican padre-hijo y la línea horizontal que son hermanos.
José Luis Cervantes Cortés 33■
Tras escuchar las tres declaraciones, el juez eclesiástico les decía a los interrogados que si sabían que los contrayentes tenían entre sí el parentesco de consanguinidad en cuarto grado por qué no lo habían mencionado en sus declaraciones cuando se formó la diligencia matrimonial. Los tres testigos explicaron que por no saber que tal acción no estaba permitida por la Iglesia. Al revisar las declaraciones de los testigos, el juez eclesiástico declaró nulo el matrimonio y ordenó la separación de los cónyuges.33
En el derecho canónico se solicitaba que en las parroquias requirieran tener un conocimiento exacto del pasado genealógico de cada persona, con el fin de evitar los matrimonios entre parientes e inclusive los casos de bigamia. Tamar Herzog nos dice que en España, hacia el siglo xv, el cardenal Cisneros ordenó la institución de registros parroquiales en Castilla.34 Esta orden se vio reforzada con los decretos del Concilio de Trento, que ordenaban el régimen registral regular en cuanto a bautismos, matrimonios y defunciones.35
Los teólogos medievales, inspirados en la tradición jurídica romana, sostenían que era por el consensus, el consentimiento de los esposos, cuando se realizaba el sacramento;36 esto significaba que podían celebrar el rito del matrimonio aun sin el consentimiento paterno, cada vez que se esgrimía el principio canónico de consensus facit nuptias. Alejandro III y varios canonistas como Pedro Lombardo y santo Tomás de Aquino indicaron que para poder contraer matrimonio no era necesaria la ceremonia ni los testigos, e incluso la bendición sacerdotal era recomendable mas no necesaria para validar un matrimonio libremente consentido por las partes.37 La característica primor-dial del consentimiento entre los desposados radicaba en reafirmar el orden sacramental del matrimonio y, en consecuencia, la doctrina católica ha insis-tido continuamente que el matrimonio es un “signo de unión de Cristo con la Iglesia”.38
33 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 22, f. 8.34 Herzog, 2007, p. 8.35 Ortega, 1989, p. 15.36 Ghirardi e Irigoyen, 2009, p. 242.37 Brundage, 2003, p. 338; Fernández, 1997, p. 61; Donahue, 2007, pp. 16-17. 38 Figueras, 2000, p. 70.
Por temor a que estén sueltas...34 ■
El matrimonio, por su naturaleza sacramental, es considerado como indisoluble, pues como viene asentado en el evangelio según san Mateo: “lo que Dios unió, no lo separe el hombre”.39 Por ello es que el divorcio no se entendía como la entera disolución del vínculo matrimonial, sino solamente como la separación de bienes y de cuerpos (cohabitación) entre el marido y la mujer, pero no la disolución del vínculo, por lo que no adquirían la libertad de contraer nuevas nupcias mientras viviera el otro;40 en otras palabras, el divorcio no disolvía el matrimonio, tan sólo suspendía la vida común de los cónyuges y sus efectos.41
El matrimonio durante la época virreinal, además, se entendía como un vínculo que sobrepasaba el ámbito personal y familiar, pues se concebía como un acto religioso y social, el cual implicaba que los desposados contraían ade-más, lazos de parentesco con los familiares de su cónyuge (afinidad),42 en la cual se establecía una alianza que suponía un compromiso de solidaridad en-tre las familias.43
La práctica social del divorcio no fue muy frecuente entre la sociedad novohispana en los primeros años del siglo xvi, es hasta los siglos xviii y xix cuando estos procesos cobran más importancia, pues existe un aumento considerable de las peticiones de divorcio durante este periodo, además que en esta época surgen algunas leyes y determinaciones judiciales para regu-larizar estos asuntos. Los procesos de separación se tramitaban ante un juez eclesiástico en la diócesis correspondiente, mediante un abogado. Declaraban varios testigos y se confirmaban las afirmaciones del demandante, después se procedía al secuestro o depósito de la mujer, que generalmente se enviaba a la casa de sus padres o algún pariente cercano, fuera ella o no quien hubiera iniciado la causa, para evitar coacciones del esposo y salvaguardar la dote.44
La manera en que la vida de las familias debía organizarse fue un asun-to muy importante para las instituciones eclesiásticas y civiles durante la
39 Mateo, 19:6.40 Sanchiz, 2009, p. 363.41 Navarro, 1880, p. 92.42 Donoso, 1863, p. 372.43 Villafuerte, 1989, p. 59.44 Sanchiz, 2009, pp. 363-364.
José Luis Cervantes Cortés 35■
época virreinal. La Iglesia católica, a través de los primeros tres concilios provinciales, propuso un modelo oficial para la integración del núcleo fami-liar, tenía una base religiosa representada como “la ley de Dios y lo que Dios manda”,45 por lo que la sociedad novohispana asimiló estas reglas sin cuestio-namiento alguno.46 Los elementos principales del modelo matrimonial que los novohispanos conocían y aceptaban son los siguientes:
• El matrimonio implicaba el ritual eclesiástico (la celebración de los esponsales y la boda).
• El núcleo familiar se integraba a partir del matrimonio.• El matrimonio implicaba la cohabitación de cónyuges y prole.• La vida sexual de las personas sólo se legitima dentro del matri-
monio y su objetivo principal es la procreación.• Sólo se puede tener un cónyuge, las personas no pueden volver a
casarse si éste vive.• La pareja debe guardarse mutua fidelidad.• Los progenitores deben mantener y educar a la prole.• Reconocimiento de un sistema de parentesco que conlleva la obli-
gación de lealtad a los de la propia sangre.47
Desde la antigüedad, se acostumbraba que los contrayentes recibieran la bendición nupcial de un sacerdote. En el siglo v, algunos teólogos, como San Agustín (354-430), reiteraron esta petición, aunque su determinación canónica, de una manera más formal, la encontraremos hasta el siglo xvi con el Concilio de Trento, cuando se establecía que el matrimonio debía ser valedero, o bien celebrarse in facie ecclesiae. Esto significaba que el matrimo-nio debía realizarse en la parroquia propia, en primer lugar la de la novia, con la presencia de un sacerdote y de testigos, que avalaran el matrimonio y que ratificarán que entre los pretendientes no existía ningún impedimento que inhabilitara su enlace.
45 Lozano, Ortega y Villafuerte, 2001, p. 96.46 Villafuerte, 1998, p. 157.47 Lozano, Ortega y Villafuerte, 2001, pp. 96-97.
Por temor a que estén sueltas...36 ■
1.1.1. Legislación civil y eclesiástica sobre el matrimonio y el depósito
En este apartado hemos considerado hacer un estudio sobre la legislación civil y eclesiástica acerca del matrimonio, con el motivo de describir y explicar las razones por las cuales se establecieron las normas para contraer nupcias, las formas en las cuales un matrimonio se podía disolver, cuál era la actuación de las autoridades en estos casos y cuál era el procedimiento que seguían para solucionar un juicio de divorcio; en este apartado vemos también la práctica del depósito a partir de la legislación.
1.1.2. Legislación castellana e indiana
La legislación novohispana estaba basada en el derecho romano y en la reco-pilación de leyes elaborada en el siglo xiii por Alfonso X, el Sabio, conocida como Las Siete Partidas. En este tratado se establecían las bases del orden ju-rídico español y virreinal, donde se definían los delitos, penas y sanciones en materia del matrimonio y las causas matrimoniales, como el divorcio; también se encontraban las Leyes de Indias promulgadas en 1680, que tenían sus bases en dos códigos legislativos: las Leyes de Burgos de 1512 y las Leyes Nuevas de 1542.48
1.1.2.1. El Fuero Juzgo y las Siete Partidas
Las leyes visigodas conocidas como Liber Iudicum eran un cuerpo de leyes de carácter territorial, promulgadas en Toledo hacia el año 654.49 Fue traducido del latín al castellano en 1241, haciéndole algunas modificaciones, hasta en-tonces es cuando se le conoce a ese compendio de leyes como Fuero Juzgo.50 En este cuerpo legal se le concedía a los padres el derecho de decidir el cón-yuge de sus hijos, o bien, los hijos debían contar con el consentimiento de sus
48 Rípodas, 1977, p. 118; Figueras, 2000, p. 55.49 Rucquoi, 2000, p. 44.50 Margadant, 1991a, p. 33.
José Luis Cervantes Cortés 37■
padres para poder contraer matrimonio y si se casaban con una persona con la cual el padre no estaba de acuerdo, éste podía apelar la celebración median-te una denuncia de impedimento:
Si alguno desposar la manceba de voluntad de su padre, e la manceba con-tra voluntad de su padre quisiere casar con otro, e non con aquel a quien la prometió, su padre, aquesto non lo sofrimos por ninguna manera que ella lo pueda fazer.51
Las Siete Partidas es una obra jurídica, codificada en Castilla durante el reinado de Alfonso X el Sabio (1252-1284), con el objetivo de conseguir una uniformidad jurídica en todo el reino. Esta obra fue “la síntesis entre el Liber Iudicum visigótico, las aportaciones del derecho romano y canónico, y la jurisprudencia hispánica contenida en los fueros (como el Fuero Real) 52 y las colecciones de ‘fazañas’”.53
En Las Siete Partidas la normatividad en torno a la familia se centró en la autoridad masculina, pues el hombre era el encargado de salvaguardar el honor de su familia y cuidar la honra de su mujer; siguiendo la tradición bíblica el hombre es la cabeza de la familia: “Las mujeres sean sujetas a sus maridos asi como al señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo lo es de la Iglesia”;54 esta tradición se reafirma en las Siete Partidas, cuando dice que el hombre de familia tenía el amplio dominio de su mujer, sus hijos, esclavos y sirvientes de su propiedad.55
La potestad de los hijos recaía en primer lugar en el padre, en caso de que estuviera muerto recaía sobre la madre; en caso de que ambos faltaran,
51 Fuero Juzgo, libro III, de los casamientos, tít. I, ley II.52 El Fuero Real, también redactado durante el reinado de Alfonso X, fue publicado hacia 1255.53 Se aplica el nombre de “fazañas”, también denominadas iudicia o exemplos, a las senten-
cias dictadas por los jueces en función de su libre interpretación de las costumbres jurídicas, que se convertían en normas de derecho aplicables en el futuro, también conocidas como jui-cios de albedrío. Las fazañas florecieron ante todo en la Castilla condal, debido a la escasa implantación que allí tuvo el Liber Iudicum. A partir del siglo xiii el papel de las fazañas como fuente del derecho entró en crisis (Alvar, 2001, p. 272; Rucquoi, 2000, p. 291).
54 Cita de Francisco de Osuna con base en Efesios 5:22-23, en Lipsett-Rivera, 1998, p. 514.55 García, 2001, p. 35.
Por temor a que estén sueltas...38 ■
las hijas quedaban sujetas a los hermanos o algún pariente próximo. El Fuero Juzgo ya consideraba el impedimento de parentesco hasta el cuarto grado, además, se expresaba que en los casos de matrimonio en los que desobedecían la autoridad paterna, podían ser desheredados. Esta ley vino a ser reforzada en Las Siete Partidas y posteriormente en las Leyes de Toro y la Real Prag-mática de Casamientos de 1776.56
En la Cuarta Partida encontramos que en lo referente a la legislación del matrimonio hay un cambio, al menos a nivel discursivo,57 pues se consi-deraba que los padres de familia no podían obligar a los hijos a contraer un matrimonio que ellos no deseaban, pues los contrayentes debían expresar su consentimiento para poder tomar estado.58 No obstante, los pretensos debían obtener el consentimiento de sus padres para poder contraer matrimonio, pues aunque existiera la ley de no obligar a los hijos a casarse, existía a la vez, el derecho de castigar o desheredar a los hijos.
El rey Felipe II aceptó los decretos estipulados en el Concilio de Tren-to, y mediante la real cédula del 12 de julio de 1564 ordena a todos los miem-bros de la Iglesia que lo cumplan y lo hagan cumplir, y a los funcionarios de la Corona les manda que presten la ayuda necesaria para el cumplimiento de las disposiciones conciliares.59 Con la promulgación de la bula Deus et Pater de Pío IV en 1564 se sancionaban oficialmente los decretos conciliares y se pedía a los obispos que pusieran en práctica la reforma tridentina, esta tarea se vio favorecida por la Corona española.60
Cierta y notoria es la obligación que los Reyes y Príncipes cristianos tienen á obedecer, guardar y cumplir, y que en sus Reynos, Estados y Señoríos se obedez-can, guarden y cumplan los decretos y mandamientos de la santa Madre Iglesia.61
56 Fuero Juzgo, libro III, de los casamientos, tít. I, ley VIII; libro IV, tít. I, ley I-IV.57 Villafuerte, 1989, p. 63.58 Partida IV, tít. I, ley V.59 Villafuerte, 1989, p. 63.60 Vergara, 1993, p. 56.61 Novísima recopilación de la leyes de España, libro I, tít. I, ley XIII.
José Luis Cervantes Cortés 39■
1.1.2.2. Las Leyes de Indias
En la Recopilación de Leyes de Indias de1680 se hizo una adaptación de las leyes castellanas sobre el matrimonio, además hacían referencia al matri-monio entre indios y negros, otorgaban a los indios la libertad de casarse con quienes quisieran, incluso con españolas “y que en esto no se les ponga impedimento”.62 En cuanto a los negros, no se tenía la misma actitud, aunque no se les negaba la libertad de poder decidir su matrimonio y a su cónyuge, pero se les recomendaba que se casaran con alguien que perteneciera a su mismo grupo social.63
En las Leyes de Indias se establecía que correspondía a las autoridades virreinales el establecimiento, cuidado y mantenimiento de las casas para ni-ñas huérfanas, mujeres abandonadas y viudas, con el fin de que estas mujeres vivieran de una forma recogida y honesta:
[...] haviendose reconocido, que en la Ciudad de Mexico de la Nueva España y sus comarcas havia muchas mestizas huérfanas, se fundó una Casa para su recogimiento, sustentacion y doctrina. Mandamos a nuestros Virreyes, que tengan mucho cuidado con este Recogimiento, rentas y limosnas que gozare para su conservacion, y procuren y dispongan, que por quantos medios sean possibles se aumenten, pues assi conviene para servicio de Dios nuestro Señor, criança y recogimiento de aquellas huérfanas.64
Los recogimientos deberían servir como lugares de protección para indias y mestizas doncellas. En estos lugares se les recomendaba que les en-señaran a las recogidas a leer y escribir y a aprender las actividades mujeriles, como la cocina y la costura. En esta ley quedaba asentado que se debían crear recogimientos en las provincias donde no había o en algunas otras donde eran necesarias:
62 Recopilación de las leyes de Indias, libro VI, tít. I, ley II.63 Recopilación de las leyes de Indias, libro VII, tít. V, ley V.64 Recopilación de las leyes de Indias, libro I, tít. III, ley XVII.
Por temor a que estén sueltas...40 ■
[...] y mandamos, que con muy particular cuidado procuren su conservacion, y donde no las huviere, se funden y pongan en ellas Matronas de buena vida y exemplo, para que se comunique el fruto de tan buena obra por todas las Provincias, y les encarguen, que pongan mucha atencion y diligencia en en-señar a estas doncellas la lengua Española, y en ella la doctrina Christiana y oraciones, exercitandolas en libros de buen exemplo, y no les permitan hablar la lengua materna.65
1.1.2.3. La Real Pragmática de Casamientos de 1776 de Carlos III
La pragmática sanción es una disposición legal referente a cuestiones del Es-tado, y es promulgada por un rey. En este trabajo estudiamos la Real Prag-mática de Casamientos de Carlos III que fue promulgada en Madrid en 1776 “para evitar el abuso de contraer matrimonios desiguales” y otorgarles a los padres el poder o la autoridad de decidir el cónyuge de sus hijos.66 La Pragmá-tica especifica que los “hijos de familia” menores de 25 años, es decir mujeres mayores de 14 y varones de 16, requerían esta licencia; en esta regulación se le transfería a los padres las atribuciones eclesiásticas sobre el matrimonio de sus hijos, sujetándolos a una reforzada patria potestad y exigiendo el consen-timiento explícito de los padres como un requisito formal para poder contraer matrimonio;67 su función era regular a la población, con el argumento de que el respeto a la autoridad del padre de familia era la base de la estabilidad so-cial.68 En algunas ocasiones se reconocía que había casos en los cuales no se presentaba una justa y racional causa para negar el matrimonio de los hijos, sin embargo se justificaba la negación, porque el enlace ofendía el honor de la familia o perjudicaba al Estado.69 En principio, la Pragmática no incluía los
65 Recopilación de las leyes de Indias, libro I, tít. III, ley XIX.66 Escriche, 1851, p. 1364; Novísima recopilación de las leyes de España, tomo V, lib. X, tít. II,
ley IX.67 Cicerchia, 1990, p. 93.68 Marín, 1999, p. 201.69 Velázquez, 1995, p. 49.
José Luis Cervantes Cortés 41■
casos de matrimonios de negros ni “de castas y razas semejantes”;70 asimismo, prohibía a los padres obligar a sus hijos a casarse e, incluso, advertía a los pa-dres a que no reaccionaran contra sus hijos a la hora del reparto de la herencia.
Sin embargo, la Pragmática no se aplicó al pie de la letra, si bien esta ley sirvió para regular los matrimonios desiguales, se hacía para preservar el linaje de la nobleza española y conservar sus bienes;71 además, como explica Patricia Seed, varias de las causas por las cuales los nobles españoles en el si-glo xviii manifestaron su inquietud frente a la Pragmática fueron: “el cambio en las condiciones económicas, la expansión del patriarcado normativo y la creciente preocupación de las familias aristócratas en torno a los matrimonios interraciales”, que les permitía conservar los bienes vinculados al patrimonio de la nobleza y adquirir nuevos bienes.72 Otra intención de la Pragmática era “conservar a los padres de familia la debida y arreglada autoridad que, por todos derechos, les corresponden en la intervención y consentimiento de los matrimonios de sus hijos”,73 tenían ahora en sus manos más capacidad de coerción sobre sus hijos, además ahora tenían la posibilidad de privarles de la herencia familiar.74
La Pragmática se inscribe en el proceso de cambios propuestos por la Ilustración, de secularización y fortalecimiento del poder civil que incluye el significado y la vivencia del amor, el honor, el matrimonio y la familia. Ade-más, fue una forma más de restringir las atribuciones eclesiásticas y limitar sus funciones legales, sobre todo en asuntos matrimoniales, donde ya se imponía el control del Estado,75 pues, la Pragmática otorgó competencia a los tribu-nales civiles, como las Audiencias, sobre asuntos familiares, con lo cual entra en contradicción con los cánones eclesiásticos en los que la unión conyugal se considera sagrada y de jurisdicción exclusiva de los tribunales eclesiásticos.76
70 Konetzke, 1962, pp. 438-442.71 Laina, 1992, pp. 65-66.72 Seed, 1991, p. 252.73 Archivo General de la Nación (aGn), Reales Cédulas Originales, vol. 136, exp. 115, fs. 2.74 Konetzke, 1962, p. 409; Lavallé, 1999, pp. 32-66; Mó y Rodríguez, 2001, p. 97.75 Mó y Rodríguez, 2001, p. 77; Marín, 1999, p. 201.76 Seed, 1991, pp. 252-253; Marre, 1997, p. 222; Gutiérrez, 1993, p. 376; Mó y Rodríguez,
2001, p. 86.
Por temor a que estén sueltas...42 ■
Por ejemplo, se les prohibía a las autoridades eclesiásticas que depositaran a las mujeres que intentaban contraer matrimonio,77 con motivo de protegerlas de las decisiones de sus padres en algún caso de impedimento, aunque hubie-ran presentado ante la autoridad civil un juicio de disenso.78 Por ejemplo, en el caso de impedimento que presentó doña Ana María de Soto, oponiéndose al matrimonio entre su hija Ana María de la Cruz e Irineo Saldaña, lobo, alegan-do el rapto de su hija y la diferencia de calidades entre los pretensos:
[...] me hurtó a mi dicha hija en compañía de una mujer nombrada María vecina de mi casa la que fue la receptora del hurto y haciendo las diligencias necesarias resultaron al fin de dos horas presentándose al señor Cura Párroco de Mexicaltzingo para contraer matrimonio el que causándome el disenso de no ser igual en calidad a mi referida hija por ser un lobo ya mas ebrioso y tau-rero como todo lo haré constar y pruebo que a más de lo dicho es un insolente atrevido de mala crianza como lo denota su atrevimiento por lo que me acoto a lo mandado por el Rey nuestro señor en su Pragmática Sanción.79
Doña Ana María solicitaba al alcalde de lo civil de la Real Audiencia de Guadalajara que se encarcelara a Irineo por el delito de rapto y que el cura de Mexicaltzingo detuviera las diligencias matrimoniales hasta que concluyera el juicio o que su hija, que se encontraba en la Casa de Recogidas por órdenes del dicho cura, fuera restituida a su casa.
La Pragmática Sanción de 1776 se aplicó en las Indias por real cédula firmada en el Pardo el 7 de abril de 1778,80 agregando una cláusula en la que se establecía que los peninsulares que no contaran con parientes para solicitar el consentimiento de su matrimonio,debían acudir ante las autoridades civiles a solicitar una “licencia de ultramarinos” para poder casarse. En la Nueva
77 Chacón y Méndez, 2007, p. 69.78 Papeles de derecho de la Audiencia de la Nueva Galicia, vol. II, tít. 34 (Real cédula del
23 de octubre de 1785 que declara que sea juez competente en los recursos sobre los depósitos de los hijos de familia que tractan de casarse), en Diego-Fernández y Matilla, 2003.
79 Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara (araG), ramo Civil, caja 272, exp. 9, f. 2-2v.80 aGn, Reales Cédulas Originales, vol. 113, exp. 209, 10 fs.
José Luis Cervantes Cortés 43■
Galicia se tiene constancia de la aplicación de la Pragmática en 1779, 1792 y 1793.81 La segunda cédula se promulga por la preocupación en el reino sobre la facilidad con la que se está otorgando el consentimiento paterno entre per-sonas que no son legítimas para su enlace, la tercera cédula se aplica y da a conocer a los pueblos y villas del reino de la Nueva Galicia para que conozcan el contenido de la ley (ver cuadro 2).
El hecho de estudiar la aplicación de esta ley en un lugar determinado no es porque se haya aplicado de una forma distinta, sino que a través de esta ley y de los juicios donde se observa su ejercicio y aplicación se pueden notar varios elementos importantes que permiten profundizar en las relaciones fa-miliares y sociales del siglo xviii, así como la importancia de las instituciones en la regulación de las conductas individuales en Nueva Galicia.82
Cuadro 2. Difusión de la Pragmática Sanción en Nueva Galicia
Oriente Norte Poniente Sur Subalternas
Tonalá Zapopan Tala Tlajomulco Ahualulco
Tepatitlán Cuquío Tequila Guachinango Autlán
Barca Juchipila Hostotipaquillo San Sebastián Tuxcacuesco
Teocaltiche Bolaños Tecuespam Tomatlán Sayula
Lagos Compostela Purificación Zapotlán el Grande
Aguascalientes Tepic
Sentispac
Acaponeta
81 araG, ramo Civil, 1779, caja 348, exp. 15, 12 fs.; Diego-Fernández y Mantilla, 2008, pp. 215-216; araG, ramo Criminal, 1793, caja 71, exp. 6, 25 fs.
82 Marín, 1999, p. 201.
Por temor a que estén sueltas...44 ■
Al decretar la Pragmática no se derogaron otras leyes, por lo cual se creó confusión entre la población y contradicciones en su aplicación, por ejem-plo, de acuerdo con las Leyes de Toro los padres podían desheredar a sus hijos si contraían matrimonio sin su consentimiento.83 En el Concilio de Trento se advertía el delito de violentar la voluntad de los contrayentes empujándolos a contraer enlaces cuyo único fin eran los bienes materiales, es decir, la Iglesia católica fue la defensora de la libre voluntad de los contrayentes frente a las imposiciones paternas,84 ante la promulgación de la Real Pragmática el pro-blema de la oposición de los padres al casamiento de sus hijos fue regulado por la Iglesia, por ejemplo, en la encíclica de Benedicto XIV Satis Vobis Com-pertum de 1741, mandaba: “que no se dispensaran las amonestaciones a aque-llos a cuyas bodas se oponían justamente los padres”.85 Otra contradicción es que en la Pragmática se establecía que no se aplicaba al matrimonio de negros o castas y, en la práctica, ocurría todo lo contrario.
1.1.2.4. La Real Cédula de 1787
Aunado a los procesos de índole institucional, por los que pasó la Iglesia en la segunda mitad del siglo xviii y con relación a la promulgación de la Real Pragmática de Casamientos de 1776, el 22 de marzo de 1787 el rey Carlos III emitió una real cédula sobre el divorcio. El contenido de esta cédula se desprendía en dos apartados principales: regulaba a las personas que estaban encargadas de resolver las causas de separación y sistematizaba la forma por la cual se debería resolver los juicios de separación y obligaba a que todas las demandas de divorcio se llevaran a cabo en los tribunales eclesiásticos.86
Cuando se refería a los “quiénes”, se instaba a los jueces eclesiásticos a no mezclarse en los juicios sobre alimentos, litis expensas o restitución de dotes,87 pues estas materias eran de la jurisdicción de los jueces y tribunales civiles:
83 Leyes de Toro, f. 7v.84 Donoso, 1863, p. 364; Gonzalbo, 1998, p. 71; Mó y Gutiérrez, 2001, p. 81.85 Marín, 1999, p. 204.86 aGn, Reales Cédulas Originales, vol. 136, exp. 135, fs 2.87 Dávila, 2005, p. 127.
José Luis Cervantes Cortés 45■
[...] los jueces eclesiásticos, solo deben entender en las causas de divorcio, que es espiritual y privativo del fuero de la Iglesia, sin mezclarse bajo del pretexto de incidencia, anexión o conexión en los temporales, y profanas, sobre alimentos, litis expensas, o restitución de dotes como propias y privativas de los magis-trados seculares, a quienes incumbe la formación de sus respectivos procesos.88
Esta cédula ordenaba a los prelados eclesiásticos a que se dedicaran exclusivamente a las materias en las cuales tenían competencia, dejando los casos que no podían resolver a las autoridades civiles. En cuanto al “cómo”, los jueces provisores debían remitir las causas matrimoniales que se presen-taran en sus tribunales a las justicias reales, para que éstas las “sustancien y determinen en breve y sumariamente según su naturaleza”. La finalidad de esta cédula era que las autoridades eclesiásticas, en las causas matrimonia-les que implicaran problemas económicos de gran relevancia, no fuera de la competencia de las autoridades eclesiásticas, o bien, que los jueces proviso-res no decidieran ni opinaran sobre la división del capital económico de los cónyuges que buscaban la separación.89 Los juicios de divorcio eclesiástico que atendieron a esta real cédula mostraron las intervenciones que los jueces provisores hacían en asuntos económicos, participación que después de 1787 cambió para acatar la orden del rey.90
En el obispado de Guadalajara se recibió esta cédula el 25 de julio de 1787, a través de la Real Audiencia de esta ciudad,91 en la cual se obligaban a observar y cumplir el contenido de la real cédula.92 A partir de este año, la participación y opinión de los jueces eclesiásticos en asuntos económicos debió tener otro tono; no obstante, esto no significó que desapareciera su in-tervención en estos asuntos, sino que los conflictos matrimoniales que impli-caban problemas económicos continuaron siendo presentados ante ello, pero debían advertir a los implicados que estos conflictos debían ser presentados ante un juez civil.
88 aGn, Reales Cédulas Originales, vol. 136, exp. 135, f. 1-1v.89 Dávila, 2005, p. 128.90 Dávila, 2005, p. 128.91 Diego-Fernández y Mantilla, 2008, pp. 206-207.92 ahaG, Provisorato, caja 57, exp.33, f. 2v.
Por temor a que estén sueltas...46 ■
1.1.3. Legislación eclesiástica: el derecho canónico y los concilios
En esta parte nos referiremos a las normas sobre el sacramento del matrimo-nio, en lo que respecta a la legislación eclesiástica, recogida en los preceptos de la Iglesia católica, los decretos de los concilios ecuménicos, principalmente el de Trento y, para el caso novohispano, en los cuatro concilios provinciales; también en el derecho canónico y en definitiva en los textos bíblicos.
1.1.3.1. El derecho canónico
Hacia el siglo xii la Iglesia católica desarrolló un cuerpo de normas eclesiás-ticas creadas desde la antigüedad, siguiendo en gran medida a la tradición evangélica y al derecho romano.93 Estas normas fueron elaboradas por varias autoridades eclesiásticas, asambleas, sínodos y concilios de diversos niveles, prelados y pontífices de la Iglesia;94 abarcaban casi todos los aspectos de la sociedad, estas normas fueron practicadas por las instituciones jurídicas que aplicaron dos principales parámetros: por un lado estaba la aplicación de cas-tigos a los casos de herejía y, por otra parte, la procuración de justicia en los procesos donde se trataban los asuntos contra la ley de Dios (sacrilegios, delitos sexuales, maritales y hechicería).95
Es hasta 1140 que en la Iglesia se recopilaron y codificaron las normas y cánones eclesiásticos para la aplicación de la justicia eclesiástica. A través de varios pontificados medievales este cuerpo jurídico fue adquiriendo una mayor complejidad; nos referimos al Codex Iuris Canonici, este código conte-nía los principales textos que se estudiaban en las universidades medievales como el Decretum de Graciano, las Decretales de Gregorio IX, las constitu-ciones Clementinas y las Extravagantes de Juan XXII.96 Esta compilación fue publicada y difundida por toda Europa desde el siglo xii, tuvo varias modifi-caciones desde esta época e incluso varios siglos después, por ejemplo, cuando
93 Burciaga, 2007, p. 26.94 Margadant, 1991b, p. 67.95 Margadant, 1991b, p. 75.96 Castañeda, 1989, p. 35.
José Luis Cervantes Cortés 47■
se incluyeron los decretos del Concilio de Trento en 1582.97 La legislación de la Iglesia delegaba la potestad legislativa, judicial y coactiva, sometiendo todas sus disposiciones al derecho canónico general.98
Entre los siglos xi y xiii, las autoridades eclesiásticas establecieron que los esponsales debían considerarse como auténticos matrimoniales, o bien, que tuvieran la suficiente validez para poder reclamar una promesa matrimo-nial que no había sido cumplida;99 además, desde este momento se difundió entre la población el concepto de la indisolubilidad del vínculo matrimonial y se señaló la existencia de los grados de parentesco prohibidos, agregando que sólo la Iglesia podía otorgar dispensas para poder contraer matrimonio.100
1.1.3.2. El Concilio de Trento y los Concilios Provinciales Mexicanos
Desde la antigüedad cristiana, el matrimonio y todos los asuntos relativos a este sacramento fueron de competencia exclusiva de la Iglesia. Esta institu-ción desempeñaba un doble carácter sobre el matrimonio, en lo jurisdiccional y lo legislativo; ya se ha mencionado que las causas matrimoniales eran de la jurisdicción de la Iglesia, y la resolución de estos conflictos la debería llevar a cabo un juez eclesiástico.101
El Concilio de Trento (1563)
El Concilio ecuménico de Trento tuvo lugar entre 1545 y 1563. El principal motivo de esta convocatoria fue la necesidad de poner orden y sistematizar la propia organización interna de la Iglesia, a nivel de consolidar los dogmas y sentar criterios de actuación sobre varios aspectos dogmáticos y litúrgicos.102
97 Burciaga, 2007, p. 26.98 Burciaga, 2007, p. 26.99 Fernández, 1997, p. 60.100 Goodsell, 1974, p. 159.101 Denzinger, 1959, p. 483.102 Figueras, 2000, pp. 74-75.
Por temor a que estén sueltas...48 ■
El 11 de noviembre de 1563 se celebró la sesión XXIV del Concilio ecuménico de Trento en la que se abordó el tema del sacramento del matri-monio, las conclusiones del concilio sobre este sacramento se publicaron en dos decretos: uno doctrinal y otro disciplinario; el decreto doctrinal de este concilio contenía la ratificación de la teología tomista sobre el matrimonio;103 el decreto disciplinario contenía algunas reformas a los procedimientos para la celebración del matrimonio, como:
1. Se decretó la nulidad de los matrimonios clandestinos.2. Se prescribió que todos los matrimonios se celebraran ante un pá-
rroco, en presencia de testigos y después de haber proclamado tres amonestaciones ante la comunidad parroquial.
3. Se reafirmó que los párrocos estaban obligados a inscribir los ma-trimonios en el libro de registro.104
Además, en este concilio se reafirmaron otras características, como la indisolubilidad del vínculo aún en caso de adulterio,105 la unicidad y, por lo tanto, el rechazo de la bigamia. Además, se establecieron las formas y condi-ciones que debían cumplirse para llevar a cabo el casamiento y se reafirmó que el matrimonio se debía contraer por libre voluntad de los cónyuges. En el Concilio se detestan y prohíben los matrimonios clandestinos y remarca lo establecido en el IV Concilio de Letrán de 1215:
[...] en adelante, primero que se contraiga el matrimonio, proclame el cura propio de los contrayentes públicamente por tres veces, en tres días de fiesta seguidos, en la iglesia, mientras se celebra la misa mayor, quienes son los que han de contraer el matrimonio, y hechas estas amonestaciones se pase á cele-brarlo á la faz de la iglesia.106
103 Ortega, 1989, p. 15.104 Ortega, 1989, p. 15.105 Villafuerte, 1989, pp. 60-61.106 Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, sesión XIV, capítulo I, pp. 375-376.
José Luis Cervantes Cortés 49■
En el concilio tridentino se aprobó el reconocimiento expreso de la autoridad de la Iglesia para establecer y declarar los impedimentos matrimo-niales como el parentesco, la afinidad, el rapto, la clandestinidad, así como la jurisdicción eclesiástica en materia matrimonial.107
En lo referente al depósito de esposas el concilio tridentino determi-nó que a las mujeres que se enfrentaban a un conflicto matrimonial se les protegiera con un depósito “seguro y libre” para que sirviera como lugar de reflexión de su vida marital y estuviese a la disposición del juez en lo refe-rente a cualquier declaración o testimonio que pudiera dar la mujer, incluso se determinó que:
No puede haber matrimonio alguno entre el raptor y la robada, por todo el tiem-po que permanezca ésta en poder del raptor. Mas si separada de éste, y puesta en lugar seguro y libre, consintiere en tenerle por marido, téngala éste por muger; quedando no obstante excomulgados de derecho y perpetuamente infames.108
El Tercer Concilio Provincial Mexicano (1585)
Cuando finaliza el Concilio de Trento en 1563, Felipe II lo promulga como ley en todos los reinos y provincias hispánicas,109 es entonces cuando el clero no-vohispano, y principalmente el arzobispo de México don Pedro Moya de Con-treras (1527-1591), convocó a celebrar el Tercer Concilio Provincial.110 Este concilio se celebró entre enero y octubre de 1585 en la Ciudad de México,111 con el fin de fijar las normas que permitieran cumplir los cánones establecidos en el Concilio de Trento y abordar la problemática eclesiástica novohispana.112 Los decretos de este concilio fueron confirmados por el papa Sixto V en 1589.113
107 Gaudemet, 1993, pp. 331-333; Ghirardi e Irigoyen, 2009, p. 244.108 Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, sesión XIV, capítulo VI, p. 384.109 Ortiz, 2003, pp. 78-79.110 Dussel, 1985, pp. 231-232.111 Martínez Ferrer, 2007, p. 103.112 Ortega, 1989, p. 16.113 Ortega, 1989, p. 16.
Por temor a que estén sueltas...50 ■
Durante la sesión XXI se discutieron los asuntos referentes al matri-monio. Se establecieron las normas prescritas en el concilio tridentino, pero haciendo las necesarias adaptaciones para el caso Indiano, como la inclusión de indios, negros y mestizos se establecía que quedaban prohibidos los ma-trimonios clandestinos y la bigamia; además se afirmaba que en los trámites para poder contraer nupcias se referenciaran tres cosas: hacer las tres procla-mas públicas (amonestaciones), celebrar la boda ante el párroco que corres-pondiera a los contrayentes y contar con tres testigos.
La finalidad de las amonestaciones o proclamas era hacer una notifi-cación pública, ante la Iglesia y los feligreses, con los nombres de quienes se pretendían casar,114 a fin de que si alguien conocía algún impedimento que imposibilitaba el matrimonio de los pretensos los denunciara. Las amones-taciones eran un requerimiento o apercibimiento judicial para poder tomar estado, se debían hacer tres días festivos antes de la fecha señalada para la realización de la boda.115
En cuanto al depósito, se conserva lo preestablecido en los decretos tridentinos, en particular la parte que señala que en los juicios de divorcio las autoridades eclesiásticas determinan que “se ponga inmediatamente a la mu-jer en alguna casa honesta. Y en caso de que la parte no prosiga la instancia, se conceda al fiscal la facultad de pedir la reunión y cohabitación de ambas partes”.116 El motivo por el cual se determina esta práctica es por la salva-guarda de la esposa y “evitar toda ofensa a Dios” 117 (ver anexo 5).
114 No solamente las amonestaciones eran para el matrimonio, también las personas que se querían ordenar como sacerdotes debían presentar las amonestaciones (Diccionario de la lengua castellana, p. 46).
115 Escriche, 1851, p. 158.116 Tercer Concilio Provincial Mexicano, libro 4, tít. I, § XV.117 Por no observarse esta sabia disposición, se ve muchas veces con sumo dolor que las
mujeres divorciadas contraen relaciones ilícitas y viven en público adulterio (Tercer Concilio Provincial Mexicano, libro 4, tít. I, § XV).
José Luis Cervantes Cortés 51■
El Cuarto Concilio Provincial Mexicano (1771)
Este concilio comenzó el 13 de enero de 1771, fue presidido por arzobispo de México don Francisco Antonio de Lorenzana (1722-1804),118 había sido convocado desde un año atrás, según lo ordenado por Carlos III en la real cédula o Tomo Regio del 21 de julio de 1769.119 Este concilio fue instruido para promover la lealtad de la Iglesia católica novohispana a la Corona.120
En el último tercio del siglo xviii comenzó a formularse tanto en Europa como en Hispanoamérica un intenso debate de ideas, sus protago-nistas aportaban sus propuestas y tomaban posiciones respecto a las ideas que circulaban en Europa. Estos personajes pertenecían a distintos cuerpos, asociaciones y academias,121 todos ellos bajo las influencias de los escritores ilustrados y de las llamadas reformas borbónicas, bajo este ambiente sociopo-lítico comenzó el IV Concilio Provincial Mexicano. La iniciativa de la reunión de este concilio partió de los obispos novohispanos de formación ilustrada, en su aceptación del regalismo borbónico y en su preocupación por la pureza de vida de los religiosos de sus diócesis.122
En el cuarto concilio volvió a discutirse el tema del matrimonio para reiterar y hacer aclaraciones sobre este sacramento a los habitantes de Nueva España, como los matrimonios de los indios y los impedimentos matrimoniales;123 además se destacaron dos puntos principales: la reafirma-ción del tomismo como corriente única del pensamiento teológico novohispa-no y la prohibición de los matrimonios desiguales.124
Además, en este concilio se defendió la necesidad de otorgar el consen-timiento a los padres para poder celebrar el matrimonio de sus hijos, pues,
118 Luque, 2005, p. 7.119 Archivo General de Indias (aGi), Audiencia de México, 2711, citado en Luque, 2005, p.
7; Zahíno, 1999, p. 127; Gonzalbo, 1985, p. 12.120 Burciaga, 2007, p. 29.121 Luque, 2005, p. 5.122 Gonzalbo, 1985, p. 10.123 Zahíno, 1999, p. 817.124 Por “matrimonios desiguales” se entendían “aquellos en que los contrayentes eran de
diferente calidad, ya económica, étnica o social, que con frecuencia causaban el desagrado y oposición por parte de los padres de algún familiar de uno de los novios” (Ortega, 1989, p. 25).
Por temor a que estén sueltas...52 ■
como expresa Elisa Luque Alcaide, esta facultad era el medio de garantizar el orden social.125 En este concilio se planteó incluir el consentimiento paterno como un requisito para la validez del matrimonio, varios de los doctorales que asistieron al concilio rechazaron esta postura, pues defendían la ilicitud de los esponsales previos al matrimonio establecidos sin el permiso de los padres, no obstante, se obtuvo el consenso de la mayoría para promover este decreto.126 No obstante, es preciso aclarar que los decretos de este concilio no fueron ratificados por el papa.127
En cuanto al depósito, en el cuarto concilio se establecieron dos tipos de procedimientos para su determinación, por un lado estaban los casos de oposición por parte de los padres al matrimonio de sus hijos y, por otro, los casos de divorcio.128 Este concilio delegó a los jueces eclesiásticos la facultad de determinar la ejecución del depósito honrado, donde la mujer “no quede expuesta a ofensas a Dios”, con el fin de evitar que los cónyuges que intenta-ban divorciarse continuaran “en sus vicios y amancebamientos”.129
1.2. las CaUsas matrimoniales
Las causas matrimoniales eran los procesos judiciales en donde la controver-sia se refería al vínculo establecido entre los cónyuges como efecto del sacra-mento del matrimonio.130 Durante la Edad Media, el matrimonio fue compe-tencia judicial exclusiva de la Iglesia, ninguna autoridad seglar le discutió esta doble facultad, servir como institución jurisdiccional y legislativa.131 Co-rrespondía a la autoridad eclesiástica la regulación referente al matrimonio
125 Luque, 2005, p. 38; Gonzalbo, 1998, pp. 259-262.126 Luque, 2005, pp. 38-39.127 Ortega, 1989, p. 26.128 IV Concilio Provincial Mexicano, libro IV, tít. I, § 17; Kanter, 2008, p. 89.129 Cuarto Concilio Provincial Mexicano, libro IV, tít. I, §17.130 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 88.131 Gaudemet, 1993, pp. 165-171; Brundage, 2003, pp. 195-196; Ghirardi e Irigoyen, 2009,
p. 242.
José Luis Cervantes Cortés 53■
y la aplicación de las normas.132 Al juez eclesiástico correspondía la resolu-ción de cualquier litigio que involucrara el vínculo matrimonial, como estaba asentado en el Concilio de Trento en el siglo xvi.133
En el Concilio de Trento se estableció, además, que las causas matri-moniales comprendían los asuntos de divorcio eclesiástico y la nulidad matri-monial, que: “son de las más graves”, y que su jurisdicción quedaba reservada a los obispos, so pena de excomunión si alguien dijera que las causas ma-trimoniales no pertenecieran a los jueces eclesiásticos.134 El juez eclesiástico tenía la competencia absoluta de separar a los cónyuges, no obstante, para resolver las controversias que surgían en un caso de divorcio referente a la dote de la esposa, a la patria potestad de los hijos, la distribución de los bienes comunes y gananciales y cualquier otro efecto civil que resultara de la rup-tura de la sociedad conyugal era de la jurisdicción de las autoridades civiles, eran ellos quienes se encargaban de solucionar este tipo de conflictos.135
Las causas matrimoniales comprendían los conflictos de divorcio y los de nulidad matrimonial. A continuación estudiamos al proceso judicial para obtener el divorcio del cual parte nuestro estudio, el depósito de esposas.
1.2.1. El divorcio
El divorcio eclesiástico fue una modalidad formal de separación de cónyu-ges que se practicó en todas los reinos de la corona española que herederan el derecho castellano.136 El divorcio se entendía como la separación legítima
132 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 88.133 Denzinger, 1959, p. 384.134 Concilio de Trento, sesión. 24, Can. XII.135 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 88.136 Para la Nueva España existen los estudios de Arrom, La mujer mexicana ante el divorcio
(1976); Dávila Mendoza, Hasta que la muerte los separe (2005); para la región del Río de la Plata, Viviana Kluger, “El proyecto familiar en litigio” (2004); para Perú ver: Bernard Lavallé, “Di-vorcio y nulidad de matrimonio” (1999); Nancy E. van Deusen, Entre lo sagrado y lo mundano (2007); para Brasil, Nizza da Silva, “El divorcio en el Brasil colonial” (1994) y para Nueva Granada, Pablo Rodríguez Jiménez, Sentimientos y vida familiar (1997).
Por temor a que estén sueltas...54 ■
y apartamiento de los cónyuges en cuanto a la cohabitación y lecho,137 no suponía la disolución o ruptura del matrimonio, pues como se definía en el ca-tecismo del Concilio de Trento, era “la unión marital de un hombre y una mu-jer contraída entre personas legítimas, formando inseparable comunidad de vida”.138 Por su carácter eminentemente religioso se le caracterizó dentro del derecho canónico como quo ad thorum et mutuam cohabitationem,139 que asumía la separación de cuerpos o cohabitación, sin romper el vínculo matrimonial, es decir, no les otorgaba el derecho a volverse a casar,140 pues el vínculo duraba hasta la muerte de alguno de los cónyuges: “El divorcio no disuelve el matri-monio, suspendiendo tan sólo la vida común de los cónyuges y sus efectos”.141 El divorcio eclesiástico suponía la permanencia del sacramento del matrimo-nio, sólo que, por razones que varían en cada caso, se considera conveniente la separación de los cuerpos para que cada quien viva en su propia casa.142
En la Nueva España se aceptaban dos causas principales para efectuar un divorcio, el adulterio de uno de los cónyuges y la sevicia o los maltratos de uno de los cónyuges hacia el otro. En el derecho canónico se estableció que el adulterio constituía una verdadera causa de divorcio,143 y se cometía “yaciendo un hombre con mujer casada, o desposada con otro”,144 compren-día todo acto consumado de lujuria, era considerado como una ruptura de la moral cristiana. El adulterio ha sido un comportamiento cotidiano cuya prác-tica podemos encontrar en todos los grupos socioeconómicos de la Nueva España, aunque se pueden observar varias diferencias en cada uno de ellos,145 por ejemplo en la estructura de la base familiar, el nivel socioeconómico, la calidad y el género de los adúlteros.146
137 Diccionario de Derecho Canónico, p. 457.138 Catecismo del Concilio de Trento, p. 204.139 Dávila, 1999,p. 134; Lavallé, 1999, p. 21.140 Concilio de Trento, sesión XXIV, § III y IV.141 Lozano, Ortega y Villafuerte, 2001, pp. 96-97.142 Dávila, 2005, p. 58; Gonzalbo, 2009ª, p. 270; Lozano, 2007, p. 179.143 Sánchez, 1739, p. 322.144 Valdés, 1850, p. 28.145 Lozano, 2008, p. 48.146 Lozano, 2005, pp. 71-72.
José Luis Cervantes Cortés 55■
La sevicia, concebida como la excesiva crueldad,147 consistía, particular-mente, en los ultrajes y malos tratamientos “que alguno usa contra una perso-na sobre quien tiene alguna potestad o autoridad”.148 La sevicia de un marido para con su mujer era motivo de separación quo ad thorum et cohabitationem,149 podía implicar el maltrato físico y verbal del cónyuge, las amenazas, golpes, insultos y demás agravios que perjudicasen física y moralmente a una persona.
El derecho canónico reconocía otras causas de separación que eran menos comunes como la demencia, en algunas ocasiones asociada a la sevicia; la herejía y el crimen contra natura como la sodomía.
Las causas aceptadas por los canonistas quedan asentadas en esta frase:
Se disuelve el matrimonio, si convirtiéndose a la fe católica uno de los cónyu-ges infieles, el otro o no quiere absolutamente continuar viviendo con él, o al menos no quiere habitar con él, sin ofensa de la religión y contumelia150 del nombre divino, o sin inducirle a algún grave pecado… empero, que para que tenga lugar la disolución del vínculo matrimonial, es menester que preceda la interpelación jurídica,151 que debe hacer al cónyuge infiel, sobre si quiere convertirse a la fe, o si al menos quiere continuar viviendo con el convertido, sin injuria de la religión, y sin procurar apartarle del ejercicio de ella, ni intro-ducirle a otra ofensa del Criador.152
Si alguno de los cónyuges, sin tener una causa legal de divorcio y sin la autorización del juez eclesiástico, quería separarse o abandonaba el hogar conyugal podía ser obligado por sentencia legal a vivir con su cónyuge según se establecía en las leyes sobre el matrimonio. Las mujeres, a pesar de tener justos motivos para poder promover un divorcio, no tenían permitido separar-se antes de estar legítimamente pronunciado el divorcio, sino hasta que el juez
147 Diccionario de la lengua castellana, p. 687.148 Escriche, 1851, p. 1462.149 Valdés, 1850, p. 297.150 “Oprobio”: injuria u ofensa dicha a alguien en su cara.151 Según el Concilio Limense II, part. 2, §36, realizado en 1567, la interpretación debe
hacerse ante notario y testigos, reiterándola hasta siete veces durante el término de seis meses.152 Donoso, 1863, pp. 416-417; esta cita se refiere al Privilegio Paulino.
Por temor a que estén sueltas...56 ■
lo determinara o se optara por el depósito de la esposa. En los casos de aban-dono o huida, la esposa era devuelta a su marido, a menos que los malos tratos fueran evidentes, era entonces cuando el juez podía proceder de otra forma.153
El divorcio no podía efectuarse por la voluntad propia de los cónyuges, sino exclusivamente por decisión de las autoridades eclesiásticas, para esto, debían revisar la mayor cantidad de pruebas posibles para corroborar la causa por la cual se había demandado a un cónyuge, porque “Fuera de que, si se les concede a los consortes la facultad de separarse públicamente, o la sentencia de divorcio, es hacerles Jueces, y partes al mismo tiempo; y de aquí se se-guirían algunos escándalos, y absurdos, los que sería moralmente imposible evitar, dando ellos mismos la sentencia”.154
A mediados del siglo xvi fray Alonso de la Vera Cruz (1507-1584) escribió su Speculum Coniugiorum (Espejo de los cónyuges)155 con el fin de que esta obra sirviera a los párrocos como manual para regular los contratos matrimoniales y para que conocieran las costumbres de los indios.156 La obra estaba dividida en tres partes: la primera examinaba la teología y la legis-lación eclesiástica sobre el matrimonio, en la segunda parte se enfocaba al matrimonio de los indígenas y en la tercera parte exponía la forma en que los clérigos debían proceder para resolver los casos matrimoniales.
Por divorcio, fray Alonso entendía “la separación de los cónyuges en cuanto a la habitación sin que desapareciera el vínculo, o bien, la separación completa si el vínculo no era legítimo”,157 el primer caso se refiere al divorcio quo ad thorum et cohabitationem, el cual se justificaba si alguno de los cónyu-ges cometía adulterio, incurría en herejía, o si la cohabitación era insufrible y violenta; el segundo caso sólo era posible si se descubría un impedimento anterior a la celebración del matrimonio.158
153 Diccionario de Derecho Canónico, p. 458.154 Turiso, 2007, p. 465.155 Este libro fue publicado originalmente en 1556 en la Ciudad de México; la primera
traducción al castellano de esta obra fue publicada en 1572 en Alcalá, Vera Cruz, 2007, p. IX.156 Ortega, 1986b, p. 29.157 Ortega, 1989, p. 36.158 Ortega, 1989, p. 36.
José Luis Cervantes Cortés 57■
Otro punto importante en la obra de fray Alonso era la afirmación de la necesaria participación de los jueces eclesiásticos para conocer y dictar sentencia en las causas de divorcio, es decir, “justificaba el poder eclesiástico sobre la sociedad, por medio del control del matrimonio”.159
1.2.2. El depósito de esposas
Ein Mann muß eure Herzen leiten,Denn ohne ihn pflegt jedes Weib
Aus ihrem Wirkungskreis zu schreiten.160
El “depósito” es un término ambiguo, tiene diversas connotaciones y diferen-tes aplicaciones según sea el caso en el que es utilizado. El concepto “depósi-to” aparece en varios documentos de distinta índole, lo cual dificulta el estu-dio de su significado preciso y de sus diversas aplicaciones. Este concepto se inscribe en dos rubros distintos: como un proceso fiscal, visto desde el punto de vista económico-financiero; y por otro lado es una práctica judicial, em-pleada en distintos casos de la aplicación de justicia. Por ello en este apartado estudiaremos los distintos significados de “depósito” para poder establecer el sentido del depósito desde la perspectiva de los conflictos matrimoniales.
El depósito en términos legales y jurídicos consiste en un contrato real por el que una persona entrega a otra (el depositario) una cosa mueble o inmueble para que la custodie,161 sin paga y la devuelva íntegramente;162 vie-ne del latín depositum o depositus que significa: “quando un ome da a otro su
159 Ortega, 1989, p. 36.160 Un hombre debe guiar vuestros pasos, pues sin él suelen las mujeres sobrepasar la esfera que les
corresponde (Die Zauberflöte, Wolfgang Amadeus Mozart, acto I, escena 3, Dueto de Sarastro y Pamina).
161 Mijares, 1997, p. 143.162 Murillo, 2005, p. 128.
Por temor a que estén sueltas...58 ■
cosa en guarda, fiándose en el, e tomó este nome de peño, que quiere tanto decir, como poner de mano en guarda de otro lo que se quiere condessar”,163 o también un encargo, consignación o vínculo; originalmente significaba la colocación temporal de propiedad en encargo (como depósito).164 La entre-ga era un requisito indispensable en el contrato, ésta no suponía el dominio de la cosa depositada pero sí se hacía responsable al depositario de la con-servación y custodia del objeto, le estaba prohibido el uso y manejo de la cosa depositada y quedaba obligado a restituirla cuando haya terminado el plazo fijado por el deponente o por algún juez competente. Esta definición de depósito, aunque se refiere a cuestiones fiscales, nos sirve como punto de partida para estudiar la práctica del depósito de mujeres como uno de los procedimientos que se seguían en algunos juicios de divorcio eclesiástico a finales del siglo xviii.
Sin embargo, hemos decidido estudiar las diferentes concepciones de depósito en lo referente a las causas matrimoniales, como a continuación se aprecia; el término “depósito” significa:
1. Poner a alguien en lugar donde libremente pueda manifestar su voluntad, habiéndolo sacado el juez competente de la parte donde se teme que le hagan violencia.
2. Encerrar, contener, recluir, internar.3. Colocar algo en un sitio determinado y por tiempo indefinido.165
4. Depósito es entrego que un hombre hace a otro de su propia cosa para que se la tenga en guarda, fiándose de él; hácese en una de tres maneras: o de voluntad del que lo hace; o por necesidad, cuando por fuego o por tormenta da sus cosas en guarda a otro, porque no se le pierdan; y la otra, cuando el juez las manda poner en poder de persona fiel, para que el depositario las tenga, hasta que se de-termine, a quién se ha de adjudicar. Y no se le debe por esto cosa ninguna. Y es de tal calidad esta escritura, que luego que se pide al depositario, lo que en él se depositó, tiene la obligación a volverlo;
163 Murillo, 2005, p. 128; Diccionario Esencial Latín-Español, p. 133.164 Seed, 1991, p. 108.165 Diccionario de la lengua española, versión en línea, http://www.rae.es/
José Luis Cervantes Cortés 59■
y no puede retenerlo por prenda de alguna deuda que se le deba, ni alegar compensación. Y porque no pasa señorío de la cosa deposi-tada, en el depositario, si no de lo que se cuenta, pesa o mide, están siempre la tal cosa a riesgo de su dueño.166
5. Custodia, salvaguarda; es este caso el confinamiento de las muje-res, en particular antes de su matrimonio.167
6. Custodia; la práctica legal de “encerrar”168 a las mujeres antes del matrimonio, o mientras un litigio matrimonial estaba en curso.169
7. Secuestro de la mujer, frecuentemente en una residencia privada, como una forma informal de castigo o de protección.170
El depósito era de carácter doble, el primero era el llamado secuestro y el segundo era el denominado depósito. El primero sucedía cuando una cosa (podría ser una persona, como lo ejemplifica Murillo: “También pueden ser depositarios los siervos, las mujeres, el clérigo y el religioso”)171 se encuentra en litigio entre dos o más contendientes, quienes reclaman la custodia, pro-piedad o derecho, entonces, la cosa litigiosa es puesta en manos de un tercero para que la custodie durante el litigio, una vez terminado, éste la entrega al ganador.172 El segundo, el denominado depósito, se da específicamente cuan-do la cosa (litigiosa o no) es entregada por uno o más a un tercero para su custodia. También es de dos formas, voluntario, cuando se contrae por mera confianza,173 y necesario cuando amenaza, inminente peligro o ruina podría acaecer sobre el objeto depositado, incluso por el deponente.174 El secuestro también puede asumir dos formas, el convencional, cuando se constituye por medio de las partes y el judicial cuando se constituye por decreto de un juez.
166 Yrolo, 1996, p. 143.167 Taylor, 1999, p. 770.168 La práctica del encerramiento de mujeres se refiere al proceso de custodia y protección
de las mujeres que se pretendían casar.169 Van Deusen, 2007, p. 280.170 Kanter, 2008, p. 135.171 Murillo, 2005, p. 129.172 Murillo, 2005, pp. 128-129.173 Ramos, 2006, p. 522.174 Murillo, 2005, p. 129.
Por temor a que estén sueltas...60 ■
Se puede depositar cualquier cosa mueble o inmueble, pueden depositar todos aquellos que hacen contratos, y por igual, pueden recibir depósitos todos los que puedan comprometerse.
1.2.3. Tipos de depósito
En la época virreinal existieron distintos tipos y causas para la determina-ción del depósito de mujeres e incluso de algunos hombres. El depósito, visto como una forma de protección, fue una institución única para las mujeres; por otra parte, cuando el depósito se practicaba como una forma de castigo, era también aplicado a los hombres,175 aunque solamente para ciertos casos, que serán aclarados más adelante.
Entre las causas por las cuales un juez dictaminaba el depósito de una mujer se encuentran los conflictos prenupciales y las causas matrimoniales. Por ejemplo en los procesos por incumplimiento de esponsales, en algunos casos los padres que se oponían al matrimonio de sus hijas procedían median-te la justicia civil para proteger a sus hijas de dos principales factores: el rapto y el estupro,176 en estas circunstancias, las instituciones proveían a las mujeres de la custodia necesaria para evitar estos acontecimientos; en la mayoría de estos casos, los padres depositaban a sus hijas en conventos, colegios y reco-gimientos con el fin de evitar un matrimonio sin el consentimiento paterno. Las instituciones religiosas como los conventos y las penitenciarias como la Casa de Recogidas operaban como instituciones carcelarias en los pleitos por incumplimiento de esponsales, en especial cuando los padres se oponían a aceptar al cónyuge elegido por sus hijas.177 Otros casos de conflictos pre-nupciales en los que se recurrió al depósito fueron aquellos en que los con-trayentes que presentaban algún impedimento dirimente para poder contraer nupcias solicitaban licencia matrimonial necesaria según el procedimiento
175 Kanter, 2008, p. 91.176 Para el estudio del rapto en Guadalajara ver Benítez Barba, “El rapto” (2007); para el
tema del estupro y otros conflictos prenupciales ver Castañeda, Violación, estupro y sexualidad (1989) y Lavrin, “La sexualidad en el México colonial” (1991, pp. 68-70).
177 Seed, 1991, pp. 78-79; van Deusen, 2007, p. 131.
José Luis Cervantes Cortés 61■
canónico. Mientras transcurría este proceso, la mujer debía ser depositada, con el fin de salvaguardar su honra. Otro caso era la protección del derecho de los pretensos para elegir a su cónyuge.178
En otras circunstancias los propios contrayentes promovían el depó-sito de alguno de los pretensos, generalmente el depósito de la novia para evitar el impedimento paterno, en estos casos las autoridades civiles proce-dían por la voluntad de los cónyuges para contraer matrimonio, entonces el depósito servía como estrategia para evitar las reacciones contrarias de los padres de los contrayentes e imponer la voluntad de elegir a su cónyuge.179 El depósito en estos casos tenía la función de protección y servir como un lugar donde los pretensos pudieran manifestar sus decisiones sin ser presionados por sus padres e incluso por otros miembros de la sociedad (ver cuadro 3).
También encontramos los casos de depósito como respuesta a un cas-tigo, por ejemplo los casos de prostitución, lenocinio o algún otro compor-tamiento sexual ilegítimo, por ejemplo el amancebamiento o las muestras de liviandad sexual; además del asesinato u otras formas de crimen como el robo,180 en estos casos las autoridades depositaban a las mujeres en lugares seguros. En Guadalajara este sitio era la Casa de Recogidas de la ciudad.
178 Brundage, 2003, p. 59.179 Villafuerte, 1991a, pp. 136-137.180 Michael Scardaville ha estudiado el depósito como una práctica punitiva para hombres
y mujeres, ejecutada por las autoridades civiles (ver Scardaville, 1977).
Por temor a que estén sueltas...62 ■
Cuadro 3. Causas de depósito de mujeres1
Causa Número de casos Porcentaje
Promesa de matrimonio
Incontinencia sexual
Asesinato
Lenocinio
Adulterio 22 56.4
Malos tratos (sevicia) 17 43.6
Prostitución
Incesto
Disputas entre padres e hijas
Total 39 100%
1.2.4. El depósito en los juicios de divorcio
Durante el proceso de divorcio el depósito consistía en la colocación de la esposa en alguna casa o institución para protegerlas mientras transcurría el juicio; este sistema judicial se fue configurando poco a poco y lo veremos reflejado en los juicios de divorcio desde el siglo xvi, tanto en Europa como en Latinoamérica,181 por esta razón, debemos conocer la legislación sobre este procedimiento para ubicar las diferencias y similitudes sobre la práctica de este proceso judicial.
181 Lavrin, 1985, p. 53; Ruggiero, 1992, p. 254; Nizza da Silva, 1994, p. 339.
Nota: solamente hemos numerado los casos que nos serán útiles para estudiar el depósito en los juicios de divorcio. Fuente: agn, ahag, arag.
José Luis Cervantes Cortés 63■
En los juicios analizados encontraremos los términos “secuestro”, “de-pósito” o “reclusión”. El depósito de mujeres en un lugar honesto ya fuera una institución o una casa se llevaba a cabo tan pronto como se iniciaban los pleitos por divorcio.182 Teóricamente, el depósito era de corta duración, y su-ponía cierta libertad para las mujeres, como lo analizaremos más adelante. La reclusión suponía el internamiento de las mujeres en una institución caritati-va o carcelaria; en estos casos, como observaremos más adelante, la reclusión servía como un medio de castigo hacia las mujeres que no habían respetado las normas matrimoniales.183
Silvia Arrom menciona que el depósito como práctica institucional fue exclusivo para el mundo hispánico,184 no obstante en algunos trabajos como los Sherrill Cohen para la Italia postridentina y Suzanne Desan para la Fran-cia del Antiguo Régimen han encontrado la práctica de esta ejecución judi-cial, no solamente para los casos de divorcio, sino también en algunos de los que hemos mencionado anteriormente.185
La mujer al ser considerada como una menor de edad durante toda su vida, portadora de la honra de la familia y encargada de la crianza y educación de los hijos, debía recibir la protección de su marido, como parte complemen-taria de la custodia del honor familiar, era pues una responsabilidad compar-tida entre los cónyuges que se desprendían de la observación del matrimonio como sacramento. Cuando una mujer se enfrentaba a un juicio de divorcio, ella recibía la protección del tribunal eclesiástico, pues consideraban las auto-ridades que se encontraba ante violencia excesiva, amenazas y maltrato por parte de su marido y en algunas ocasiones de su familia, esta protección era denominada apud honestame matronam,186 y se concretaba con el secuestro de las mujeres en un lugar “libre y seguro”; por lo general, el periodo del secuestro, visto como separación, empezaba con el inicio del juicio de divorcio, después de la presentación de la demanda y de la comparecencia de algunos testigos. La separación interina de los cónyuges se realizaba al mismo tiempo que el
182 Dueñas, 1997, p. 183.183 Costa, 2007, p. 298.184 Arrom, 1988, p. 261.185 Cohen, 1992, pp. 76-79; Desan, 2009, pp. 14-15.186 Costa, 2007, p. 298.
Por temor a que estén sueltas...64 ■
depósito de las mujeres, ambas decisiones tenían que ser determinadas por el juez provisor. En los casos analizados se refieren con más frecuencia al depó-sito, aunque también se utilizaban otros términos como el secuestro o la reclu-sión para definir la protección que debían recibir temporalmente las mujeres. El depósito no implicaba la restricción de libertad femenina, sino más bien una mayor independencia con respecto a los maridos y una mayor libertad de movimiento. En general, la mayoría de las mujeres involucradas en pleitos de divorcio fueron depositadas en casas de familiares, amigos, gente de confianza de los jueces, es decir, en las casas de personas honestas o de reputación hono-rable, y algunas otras en establecimientos o instituciones, por lo general ins-tituciones religiosas, como los conventos, los colegios y los recogimientos.187
Aunque la mayoría de las mujeres de los casos que analizamos per-manecieron depositadas en casa de un familiar, de una familia honorable o alguna institución, no se debe interpretar esta práctica como una privación de la libertad, pues la concepción de secuestro de la época suponía “depositar judicial o gubernativamente una alhaja en poder de un tercero hasta que se decida a quién pertenece”.188 Esta definición la aplicamos a nuestro estudio puesto que la mujer, por tradición medieval, era comparada con una alhaja.189 No obstante, el depósito decidido por el juez provisor ponía en cuestión el derecho de los hombres a su supuesta propiedad.190 En el Código de Derecho Canónico se establecía que:
Aquel que hace ver al menos con argumentos probables que tiene derecho sobre una cosa que está en poder de otro, y que puede ocasionársele un daño si no se pone bajo custodia, tiene derecho a obtener del juez el secuestro de la misma cosa.191
Los cónyuges, en especial la mujer, podían proponer el lugar para eje-cutar el depósito pero no podían elegirlo, pues esta decisión era una atribu-
187 Costa, 2010, p. 101.188 Diccionario de la lengua castellana, p. 680.189 Cuarta Partida, tít. II, ley XI, citado también en Arrom,1988, p. 88.190 Costa, 2007, p. 299.191 Código de Derecho Canónico, libro VII, parte I, tít. V, capítulo II, decreto 1496 § 1.
José Luis Cervantes Cortés 65■
ción del juez provisor y en algunas ocasiones del promotor fiscal, aunque las autoridades en algunas ocasiones respetaban los lugares sugeridos. Cuando encontramos una determinación de este tipo se escribía en el auto “hágase como dice el señor provisor”, si bien, no existía una ley u orden que le acredi-tara esta atribución partimos de lo que se acostumbraba como práctica legal.
Algunos maridos buscaban el castigo de la mujer adúltera, no les im-portaba el lugar donde se llevara a cabo el depósito, siempre y cuando tuvie-se un objetivo punitivo, la mayoría de estas mujeres fueron recluidas en la Casa de Recogidas de la ciudad. Contrariamente a lo que se ha dicho sobre el depósito, que los jueces procedían de acuerdo a la voluntad de los maridos, podemos observar que los provisores respetaban la elección de las mujeres respecto al lugar del depósito; las intenciones de los esposos fueron pocas veces tomadas en consideración por el juez provisor. En algunas ocasiones el depósito resultó para los maridos como una táctica dilatoria con el fin de retrasar el proceso de divorcio para elaborar o preparar su declaración o para reunir las suficientes evidencias para demostrar su inocencia o la culpabilidad de su esposa, según fuera el caso.
Los destinos del secuestro eran solicitados con mayor frecuencia por las mujeres, ya que eran las principales demandantes y las víctimas de los maltratos y amenazas de sus cónyuges,192 además el depósito sirvió para las mujeres como un mecanismo para evitar algunas artimañas de sus maridos, como la seducción o el convencimiento con el fin de obtener el perdón o la anulación del proceso. A las personas que tenían a su cargo mujeres deposi-tadas, se les exigía que fueran de buenas costumbres, pues tenían que cuidar y vigilar a las mujeres en proceso de divorcio para que ellas siguieran una conducta adecuada de una mujer casada.
En la práctica, las causas matrimoniales eran tan cotidianas que la so-ciedad y en particular las mujeres eran perfectamente conscientes de las con-secuencias de la separación; ante estos conflictos, se construía una red de pro-tección de las mujeres en proceso de divorcio, tanto a nivel de la comparecencia de testigos como en los casos de depósito de mujeres en proceso de divorcio, pues se procuraba que a través de los testimonios se establecieran vínculos que permitieran a las mujeres seleccionar la mejor opción para su depósito.
192 Costa, 2007, p. 300.
Por temor a que estén sueltas...66 ■
El marido estaba obligado a costear el alojamiento y la alimentación de su esposa mientras estuviera depositada.193 Los encargados de las institu-ciones donde depositaban a la mujer, llamados legalmente depositarios, ade-más de brindar vigilancia y protección a las mujeres depositadas ejercían de intermediarios entre la depositada y su marido, para hacer los trámites co-rrespondientes e incluso para que el marido pagara la pensión alimenticia a las personas donde se encontraba su esposa, luego éstos debían entregarla a la esposa, la cual debía firmar un recibo de que había recibido la pensión de su marido; hubo muchos casos en los que el marido se demoraba en pagar la pen-sión, o se negaban a costear el sostén económico correspondiente, por lo que hubo muchos pleitos y acusaciones de las mujeres que se encontraban en estas situaciones.194 El siguiente caso ejemplifica esta situación: doña María Gertru-dis Vidrio, española originaria del pueblo de Cocula, en 1780 denuncia ante el tribunal del Provisorato que desde hacía un año y cuatro meses se encontraba depositada,195 que no había tenido noticia sobre el trámite de su caso de nulidad y que su marido se había olvidado costear la pensión que había quedado pagar mensualmente, por lo que pedía al juez provisor se le liberara del depósito y se le enviara a casa de sus padres;196 en otros casos, por ejemplo cuando la mujer se encontraba en casa de sus padres, el marido no otorgaba pensión a su esposa.197
Durante la duración del depósito se les prohibía a los maridos molestar a sus mujeres so pena de multa, dicha orden tenía por objeto evitar las repre-salias, sobre todo físicas, de maridos descontentos por el divorcio que habían solicitado sus mujeres. Por ejemplo, en 1782, Juana Josefa de Torres, india laboría, originaria de la villa de León y residente en la ciudad de Guadalajara, solicitó ante el juez provisor Eusebio Larragoiti divorcio de su marido José González, mulato libre, alegando que en el tiempo que lleva casada:
[...] ha sido tal mi padecer, y mala vida, que no solamente él me ha dado, sino también su madre, y hermanas, las que son bien conocidas en esa plaza, por el
193 Van Deusen, 2007, p. 146.194 Dueñas, 1997, p. 183.195 No se menciona el lugar.196 aGn, Indiferente virreinal, caja 4660, exp. 10, f. 1.197 Costa, 2007, p. 305; van Deusen, 2007, p. 146.
José Luis Cervantes Cortés 67■
sobre nombre de Polleras198, y lo mal que se portan en sus tratos, y comercios de que es pública voz, y fama, por a donde es muy fácil se venga en conoci-miento de mi mucho padecer, pues si apenas hay una, u otra persona que les tenga algún cariño, en breve ya la verán enemistada, porque su vivir es siem-pre riñendo.199
Por los malos tratos recibidos por su marido y su suegra, Juana se es-capó de su casa, estando embarazada y con una niña recién nacida, encontró trabajo de chichigua en casa de doña Isabel Calderón. Juana decía que su ma-rido iba a molestarla a esta casa cuando se encontraba sola, y que fue víctima de los maltratos y celos de su marido, declara:
[...] estando yo en cinta me aporreó de tal manera que nació mi hija tan que-brada y molida, que no ha tenido día de salud, y en el día esta ya agonizando, y el alivio que me ha traído mi marido, después de tanta ausencia, fue que el día de ayer primero de marzo, fue el ir a la casa en donde estoy criando no estando la señora, y me aporreó, habiéndome visto puestos unos zapatos me los quitó de los pies diciéndome que mi amigo me los daría, de que estaba bien informado por su madre y hermanas.200
Después de revisar este caso, el provisor Eusebio Larragoiti dictaminó el depósito en casa de Isabel Calderón, a la cual obligaba a cuidar y proteger a Juana de su marido, y a éste se le prohibía acercarse a esta casa so pena de multa.
En otras ocasiones la protección otorgada por las familias que tenían a su cargo mujeres depositadas era para que no tuvieran contacto con sus amantes, por ejemplo, en el caso ocurrido en 1780 entre Juana Vigil y José Cayetano Palacios vecinos del pueblo de Cocula, don José Cayetano pedía que su esposa fuera recluida en la Casa de Recogidas y solicitaba que la tuvieran en constante vigilancia para que no tuviera contacto con su amante, el moris-co Salvador Aguayo.201
198 Las cursivas son nuestras.199 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 7, f1.200 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 7, f1v.201 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 3, f. 1v-2.
Por temor a que estén sueltas...68 ■
En varios estudios acerca del depósito se ha enunciado que el depósito, en las causas matrimoniales, era exclusivo para las mujeres;202 no obstante, en algunos trabajos como los de Lourdes Villafuerte203 y Marie Costa204 han en-contrado varios casos en los cuales es al hombre al que se deposita en alguna institución mientras transcurre el proceso de divorcio, aunque este tipo de depósitos son muy raros y tenemos poca evidencia de su realización.
En algunos trabajos como el de Marie Costa se especifica que si el ma-rido vivía en casa de los suegros debía irse y buscar un lugar donde vivir,205 si la casa pertenecía a la esposa o a su familia, podía quedarse en ella siempre y cuando una persona estuviera custodiando a los cónyuges durante el tiempo de secuestro. Incluso, tras la pronunciación de la sentencia de divorcio, ya fuera temporal o perpetua, se aconsejaba que las mujeres divorciadas siempre estuvieran acompañadas.
Marie Costa encontró que el 16.5% de los hombres implicados en plei-tos de divorcio en Cataluña fueron conducidos a establecimientos como la Real Cárcel, hospicios o seminarios conciliares.206 Las razones por las cuales depositaban a los maridos corresponden la mayor parte a funciones punitivas en casos de divorcio por adulterio, malos tratos o incluso por falta de asisten-cia alimenticia.
No hay que confundir los casos de depósito con los casos de encar-celamiento, pues en los casos de divorcio por adulterio, ya sea masculino o femenino, los acusados eran capturados y conducidos a la cárcel mientras se hacían las averiguaciones,207 generalmente los hombres eran conducidos a la Real Cárcel y las mujeres a la Casa de Recogidas; no a todas las mujeres se les encarcelaba, mientras que a los hombres era un proceso invariable, éstas esta-ban a la consideración y potestad del juez eclesiástico. El no haber encontrado casos en Guadalajara donde los maridos hubieran sido depositados, no es ra-zón para negar esta institución o clasificarla como una institución femenina.
202 Kanter, 2008, p. 91; García, 2006, pp. 133-134.203 Villafuerte, 2011.204 Costa, 2007.205 Costa, 2007, p. 348.206 Costa, 2007, pp. 348-349.207 Ruggiero, 2003, p. 114
[ 69 ]
CapítUlo 2
institUCiones
2.1. el ámbito jUrídiCo novohispano
El ámbito jurídico novohispano es muy amplio, varios estudios sobre la historia del derecho en México nos han guiado para entender el pro-
ceso judicial que se llevaba a cabo en los conflictos estudiados. Los juicios prenupciales y matrimoniales nos llevan a estudiar las instituciones civiles y eclesiásticas, pues dependiendo del caso los motivos de la demanda y los jueces se llevaba a cabo el proceso y se emitía sentencia. Así, hemos decidido estudiar las instituciones de justicia civil y eclesiástica en Nueva Galicia. Particular-mente lo que concierne a los procedimientos y la forma de actuar en conflictos familiares y matrimoniales, además de comprender la aplicación de las leyes, así como conocer las diferencias y similitudes entre instituciones civiles y ecle-siásticas a finales del siglo xviii.
En este capítulo elaboramos un breve esbozo de las instituciones cuya función era la aplicación de justicia, civil y criminal, que participaron en los juicios y litigios que analizamos. Para esto estudiaremos su organización y estructura, así como las técnicas, formas de proceder ante la justicia y su ad-ministración, pues las instituciones son las generadoras de las fuentes que uti-lizamos para hacer el análisis histórico. Además, estudiaremos a los funciona-rios que participaban en los litigios y analizaremos cuáles eran sus actividades.
Las técnicas procesales de las instituciones nos permiten analizar de una mejor forma la documentación, pues al poner atención a las declaraciones
Por temor a que estén sueltas...70 ■
de las personas que se veían involucradas en las causas y litigios, podemos descubrir sus posiciones y distintos intereses.
El derecho procesal penal lo definimos como el conjunto de mecanis-mos que permiten la administración de justicia y la punición de las conductas que a la luz de la legislación, los juzgados y la sociedad eran consideradas delictivas.1 Comprende varias normas que regulan el proceso de los juicios de carácter civil y criminal2 desde el inicio hasta el final de la demanda. El derecho procesal se compone de actos caracterizados por su tendencia hacia la sentencia y la ejecución. En este sentido, los jueces tienen como función investigar, identificar y sancionar las conductas delictivas, evaluando las cir-cunstancias particulares en cada caso.3
2.2. la real aUdienCia de GUadalajara
La Real Audiencia fue el máximo tribunal de justicia civil y criminal en la Nueva España, dependía del Consejo de Indias que fungía como tribunal de tercera instancia. Sin embargo los conflictos que estamos estudiando fueron procesados en la Real Audiencia de Guadalajara, la segunda instancia de los tribunales de justicia en el reino de la Nueva Galicia.
1 Rodríguez Delgado, 2008, p. 110.2 Algunos historiadores y abogados, como Juan Montero o Soberanes Fernández, nombran
la técnica procesal como “penal” para referirse al derecho novohispano, pero el término de la época es “criminal”.
3 Montero, 1994, p. 20.
José Luis Cervantes Cortés 71■
Diagrama 1. Organigrama de la administración
de justicia en Nueva España
2.2.1. El Consejo Real y Supremo de Indias
En la monarquía española, teóricamente, el rey concentraba la máxima au-toridad sobre todos los asuntos relativos al reino,4 reservaba para sí todas las facultades de gobierno: asuntos administrativos, militares, hacendarios, gubernativos, legislativos y judiciales.5 No obstante, en la práctica este poder tuvo que ser compartido entre varias instituciones para la mejor administra-ción del gobierno e impartición de justicia.6 El rey necesitaba de un extenso aparato burocrático, que si bien actuaba en nombre del rey, implicaba la dele-gación de una parte de su poder.7 Para el caso de las Indias, este fenómeno fue más evidente, pues la distancia fortalecía a la burocracia indiana.8
4 “El rey, por sí mismo o en Cortes, fue la única fuente legislativa para España y para toda América hasta principios del siglo xix”, Weckmann, 1996, p. 427.
5 Téllez, 2001, p. 45; Coss y León, 2009, p. 39.6 Marín, 2008, p. 88.7 Téllez, 2001, p. 46.8 Marín, 2008, p. 91; Coss y León, 2009, p. 40.
Por temor a que estén sueltas...72 ■
La estructura orgánica de la administración de justica indiana estaba basada y tenía como punto de referencia la estructura castellana, aunque la realidad americana se encargó de añadirle sus propias particularidades.9 Los tribunales ordinarios en Indias estaban divididos en tres niveles: en primer lugar estaba el Consejo Real y Supremo de Indias, que resolvía en tercera instancia o suprema, era el máximo tribunal sobre asuntos de las Indias, tenía su sede en la ciudad de Sevilla; después estaban las Reales Audiencias que resolvían los casos en segunda instancia, y las alcaldías mayores, presididas por corregidores o alcaldes mayores, según fuera el caso y la situación de la región, que resolvían en primera instancia o inferior, y que conocían según su residencia la materia o cuantía de las causas que podían resolver.10 En la primera instancia se recibían la mayoría de los pleitos, por lo que estos funcio-narios, alcaldes y corregidores debían conocer la legislación para resolverlos o enviarlos a la siguiente instancia si fuera necesario.
El Consejo de Indias era un órgano consultivo y colegiado perte-neciente a la Corona española y a su sistema de consejos monárquicos que constituyeron los elementos esenciales de la administración de la mo-narquía de España;11 fue creado oficialmente en 1524, aunque comenzó a conocer y tratar los asuntos correspondientes a las Indias a partir de su incorporación a la Corona española, las funciones de este consejo eran le-gislativas (expedía una gran parte de las leyes del Reino), administrativas (mediaba las decisiones del monarca y las autoridades judiciales locales) y representaba la última instancia en los conflictos contenciosos y militares.12 Esto quiere decir que tenía el control de todas las decisiones políticas y eco-nómicas de las Indias,13 la fundación de instituciones como las Audiencias, etc. También, regulaba los asuntos de materia eclesiástica en función de los derechos del Real Patronato.14
9 Téllez, 2001, p. 50.10 Téllez, 2001, p. 51.11 Pietschmann, 1996, p. 58; Alvar, 2001, pp. 199-200.12 Téllez, 2001, p. 51; Coss y León, 2009, p. 46.13 Shäfer, 2003, p. 62.14 Alvar, 2001, p. 200.
José Luis Cervantes Cortés 73■
Estuvo formado por un presidente, que era el rey, un canciller y un registrador, varios consejeros togados, varió el número de consejeros a lo largo del tiempo entre cuatro y diez, contaba también con un fiscal, secreta-rios, un tesorero general, un alguacil mayor, un escribano, entre otros cargos administrativos.15
Se dividía en tres consejos o salas: dos de Gobierno y una sala de justicia,16 en los consejos de Gobierno se atendían los asuntos administrati-vos, de hacienda y guerra. La Sala de Justicia se integraba únicamente por los consejeros letrados del Consejo, actuaba como un tribunal de justicia; resol-vía en materia civil y criminal y se encargaba de las visitas y las residencias de las autoridades de Indias.17
La visita general y el juicio de residencia eran dos mecanismos de au-ditoría del Consejo de Indias, el primero era enviar a un funcionario a alguna provincia para que examinara el funcionamiento del gobierno de aquella región y el segundo era un ajuste de cuentas sobre la administración y conducta de los funcionarios. Ambos mecanismos existían desde la época medieval y no sólo pertenecían a la estructura monárquica, sino, como dice Víctor Gayol: “cumplían además un importante papel al promover la funcionalidad de las instituciones”.18
En lo que concierne a la materia judicial, la Sala de Justicia se regía bajo los parámetros establecidos en el Consejo de Castilla, con su adaptación para el caso americano. En teoría, el Consejo de Indias tenía todas las atribu-ciones para conocer y resolver todas las controversias de las Indias, aunque por la distancia y la dificultad de las comunicaciones sólo recibía las causas de mayor importancia o de mayor cuantía. Así, pues, sobre el Consejo de Indias recaía la resolución última de cualquier conflicto en la medida en que su fun-ción emanaba y derivaba del rey.19
15 Miranda, 1978, p. 102.16 Pietschmann, 1996, p. 59.17 Téllez, 2001, p. 53.18 Gayol, 2007, p. 27.19 Shäfer, 2003, p. 175.
Por temor a que estén sueltas...74 ■
2.2.2. Las Reales Audiencias
Las Reales Audiencias eran tribunales colegiados que constituyeron el segundo nivel de la administración de justicia en el reino español, aunque también des-empeñaron otras actividades importantes del gobierno,20 por ejemplo, en el siglo xvi las audiencias ejercieron el mando de las áreas conquistadas, y así reforzaron y consolidaron la autoridad real;21 en otras palabras, desempeñaban la función de gobierno y justicia. Las Audiencias en América siguieron el mismo modelo de las Audiencias Castellanas y contaban con jurisdicción civil, criminal y fiscal, e incluso colaboraron en algunos asuntos relativos al ámbito eclesiástico.22
Como muchas de las instituciones novohispanas, las audiencias tuvie-ron sus orígenes en Castilla, básicamente en las Reales Audiencias y Cancille-rías de Valladolid y Granada;23 no obstante, las Audiencias en Indias se fueron diferenciando de las castellanas por las mayores atribuciones de carácter po-lítico que se les atribuyeron.24
Las Audiencias tuvieron una clasificación jerarquizada, se dividían en tres categorías: las Audiencias Virreinales, las Audiencias Pretoriales y las Subordinadas.25 Las primeras estaban presididas por el virrey y tenían su asiento en la capital del virreinato, como las Audiencias de México y Lima; las pretoriales estaban presididas por un presidente-gobernador, y fue el caso de las Audiencias de Santo Domingo o Panamá, Guatemala y Chile; y las terceras estaban presididas por un presidente letrado, generalmente el go-bernador de la ciudad, y dependían del virrey en varios asuntos relativos al gobierno civil, eclesiástico, administrativo, etcétera, fueron de este tipo las Audiencias de Guadalajara, Quito, Charcas, entre otras.26 La Nueva España tuvo los tres tipos de Audiencias, para este trabajo nos centraremos en la Au-diencia subordinada de Nueva Galicia, con sede en la ciudad de Guadalajara.
20 González Domínguez, 1997, p. 28; Téllez, 2001, p. 55; Marín, 2008, p. 96; Coss y León, 2009, p. 51.21 Ots, 1986, p. 58.22 Parry, 1993, p. 41; Pietschmann, 1996, p. 78.23 Ots, 1986, p. 58.24 Dougnac, 1994, p.136.25 Ots, 1986, p. 58.26 Dougnac, 1994, pp. 137-140.
José Luis Cervantes Cortés 75■
Las Reales Audiencias estaban integradas por un presidente y oido-res, por lo general cuatro, que fungían como jueces; las audiencias formaron parte de la estructura del gobierno virreinal en la América hispana, no sur-gieron como tribunales propiamente dichos, sino como un órgano encargado de suplir y representar al rey en su carácter de juez supremo, aunque con el transcurso del tiempo terminaron funcionando como un tribunal,27 tenían la función de administrar justicia y actuar como tribunales de apelación de justicia en las diferentes provincias de las Indias. Después de la Audiencia había que recurrir al Consejo de Indias en España. Como dice Haring: “Las Audiencias han tenido una significación sobresaliente para los historiado-res… pues jugaron un papel importante en la evolución social y política de las naciones hispanoamericanas”;28 es decir, que esta institución ayudó a dar a las ciudades en donde residían una preeminencia cultural, militar y económica que las convirtió en los núcleos de áreas mayores unidas por intereses de una comunidad.29 Las audiencias fueron erigidas en los sitios de mayor importan-cia política y económica, también por su concentración demográfica o por su situación geográfica y, en consecuencia, en zonas de mayor conflictividad.
Como ya se ha mencionado, las audiencias estaban integradas por un presidente, que en algunos casos, como en la Audiencia de México, era el virrey, no obstante, en otras provincias mantenía un alto nivel de indepen-dencia y era presidida por el gobernador de la ciudad; contaba también con oidores, que eran ministros togados que oían y sentenciaban las causas y plei-tos de competencia de las Audiencias, para el caso de Guadalajara eran cuatro oidores, dos para lo civil y dos para lo criminal; un fiscal, ministro encargado de velar y promover los intereses de la corona, representaba el ministerio público de los tribunales y promovía la observación de las leyes que trataban de delitos y penas; un alguacil mayor, y un escribano que daba fe y firmaba las escrituras y juicios. En algunas ocasiones las Audiencias funcionaban como cortes de apelación en las sentencias civiles y criminales dictadas por los tri-bunales inferiores de su jurisdicción, la concesión de esta determinación tenía que ver con la necesidad de contar con una justicia más ágil.
27 Gayol, 2007, p. 101.28 Haring, 1990, p. 181.29 Diego-Fernández, 1994, p. III.
Por temor a que estén sueltas...76 ■
Diagrama 2. Organización y funcionarios de la Real Audiencia
En la América hispana funcionaron quince audiencias,30 siendo la de San-to Domingo la primera en crearse, funcionó desde 1511.31 En la Nueva España funcionaron cinco Audiencias, la de México fundada en 1527, la única Audien-cia Virreinal novohispana; la Audiencia Subordinada de los Confines, funda-da en 1543, ubicada primeramente en Honduras y trasladada a Guatemala en 1550; la Audiencia pretorial de Santo Domingo32 que fue oficialmente fundada en 1543, pues la jurisdicción de la primigenia Audiencia pasó directamente a la de México; la Audiencia subordinada de Guadalajara, fundada en 1548; y la Audiencia pretorial de Manila en Filipinas, fundada en 158333 (ver mapa 1).
30 En Nueva España: México (1527), Santo Domingo (1543), Guatemala o de los Confi-nes (1543), Guadalajara (1548) y Manila en Filipinas (1583); En el virreinato del Perú: Lima (1543), Charcas (1559), Quito (1563) y Cuzco (1787); en Nueva Granada: Panamá (1538), Bogotá (1548) y Caracas (1786); en Chile: Concepción (1565) y Santiago (1605); en Río de la Plata: Buenos Aires (1605).
31 Dougnac, 1994, p. 136.32 Aunque esta Audiencia pertenecía legalmente a la Nueva España, tenía jurisdicción en
algunos territorios de otros reinos de Hispanoamérica, como la parte norte de Colombia y una parte de Panamá, que pertenecían al Virreinato del Perú (ver mapa 1).
33 Bravo, 1968, p. 33.
José Luis Cervantes Cortés 77■
La Audiencia de México fue la más importante, era presidida por el virrey y estaba asentada en la capital del virreinato; cuando el virrey se au-sentaba del reino, era precisamente esta institución la que se encargaba del gobierno del virreinato, mientras regresaba el virrey a sus funciones o el rey nombraba a su sucesor.34
Mapa 1. Las Reales Audiencias
de la Nueva España y su jurisdicción
34 Téllez, 2001, p. 58.
Fuente: www.kalipedia.com, modificado por Elizeth Cordero, julio de 2009.
Por temor a que estén sueltas...78 ■
2.2.3. La Real Audiencia de Nueva Galicia (Guadalajara)35
La Real Audiencia de Guadalajara fue establecida en 1548 en la ciudad de Compostela, ubicada en el actual estado de Nayarit. Esta ciudad fue la segunda capital del reino de la Nueva Galicia, después de haber estado un corto periodo asentada en Tepic. Fue trasladada a la ciudad de Guadalajara por disposición real en 1560; en la Recopilación de las Leyes de Indias se estableció que:
En la Ciudad de Guadalaxara de la Nueva Galicia resida otra nuestra Audiencia y Chancillería Real, con vn Presidente, y quatro Oidores, que tambien sean Alcaldes de el Crimen: vn Fiscal: vn Alguazil mayor: vn Teniente de Gran Chanciller: y los demás Ministros y Oficiales necessarios, y tenga por distrito la Provincia de Nue-va Galicia, las de Culiacan, Copala, Colima y Zacatula, y los Pueblos de Avalos.36
Desde su fundación en 1548 recibió sus primeras ordenanzas, en un principio dependía de la Real Audiencia de México hasta que en 1572 se le reconoció su autonomía,37 aunque como ya se explicó, siempre tuvo un perfil político de menor importancia que la de México.38
La línea divisoria entre la Audiencia de México y la Guadalajara no estuvo perfectamente delimitada, por lo que tuvieron muchos conflictos sobre la jurisdicción del territorio, sobre todo en el siglo xvi.39 La razón por la cual no se contaba con una división precisa era la falta de recursos técnicos que les permitiera tener una clara idea de las grandes superficies del territorio novo-hispano que estaba en expansión. Lo que operaba desde el siglo xvi era más bien la jurisdicción por regiones, y en el caso de que surgiera algún conflicto se resolvía de manera individualizada.40
35 En un principio fue conocida como Real Audiencia de Nueva Galicia, cuando fue estable-cida en la ciudad de Compostela desde 1548 hasta 1560. En 1560 fue trasladada a la ciudad de Guadalajara, y entonces se conoció como la Real Audiencia de Guadalajara.
36 Recopilación de las Leyes de Indias, lib. II, tít. XV, ley VII.37 Calvo, 1992, pp. 184-185.38 Borah, 1996, p. 366.39 Parry, 1993, pp. 241-242.40 Téllez, 2001, pp. 59-60.
José Luis Cervantes Cortés 79■
A mediados del siglo xviii, la Real Audiencia de Guadalajara abarcaba un territorio superior al que comprendía el reino de la Nueva Galicia, por lo general las Audiencias tenían una jurisdicción mayor a la que correspondía a los reinos o provincias, pues el objetivo general de estas instituciones era la aplicación de la justicia.41 Tenía la jurisdicción de la Nueva Galicia, el ex-tremo occidental del Reino de la Nueva España, la jurisdicción del Nombre de Dios, la Provincia de Nayarit (también conocida como Nuevo Reino de Toledo), el reino de Nueva Vizcaya, la Provincia de San Felipe y Santiago de Sinaloa y la Provincia de California, y por una reforma de 1779 pasaron también las provincias de Coahuila y una parte de Texas a formar parte de esta Audiencia (ver mapa 1).
2.3. el obispado de GUadalajara y el real provisorato
2.3.1. El Obispado de Guadalajara
En el año de 1548 se estableció el obispado de Nueva Galicia en la ciudad de Compostela, por la bula Super Speculam Militantis Ecclesiae del papa Paulo III (1468-1549), declarando a la ciudad de Compostela como sede del Obispado del reino de la Nueva Galicia, que oficialmente era entonces capital del rei-no.42 Correspondió a este Obispado el sexto lugar en orden de antigüedad en la Nueva España.43 Fray Antonio de Ciudad Rodrigo fue propuesto para ser el primer obispo neogallego, pero éste no aceptó el cargo y entonces se conside-ró a don Juan de Barrios, quien había sucedido a fray Juan de Zumárraga en el cargo de protector de los indios de México. Barrios aceptó hacerse cargo del nuevo obispado, pero murió antes de ser consagrado. La designación recayó entonces en don Pedro Gómez Maraver, originario de la ciudad de Granada, deán de la Catedral de Oaxaca en 1547 y quien había sido capellán y consejero del virrey Antonio de Mendoza.
41 Dougnac, 1994, p. 137.42 Gutiérrez Contreras, 2000, pp. 15-16.43 Gutiérrez Contreras, 1979, p. 36.
Por temor a que estén sueltas...80 ■
El obispo Maraver llegó a la ciudad de Compostela en 1548, para ha-cerse cargo de la diócesis, pero no le agradó la ciudad, por lo que su perma-nencia en Compostela fue transitoria, radicó durante algunos meses en la ciudad de Xalisco, desde ahí gobernaba y administraba la diócesis.44 Regresó a Guadalajara donde fijó su residencia, haciendo activas gestiones ante la Corte para que Guadalajara fuera declarada capital y sede del Obispado y de la Audiencia. Sin esperar la resolución construyó sus casas episcopales cerca del templo parroquial. Desde que llegó a ocupar el puesto de obispo de la Nueva Galicia, Maraver hizo todo lo que estuvo en sus manos para cambiar la sede del obispado a Guadalajara, por ejemplo, unos informes exagerados al Rey, una de estas cartas fue escrita el 12 de diciembre de 1550, Maraver es-cribió al rey de España y le habló de la preponderancia de Guadalajara sobre Compostela (ver mapa 2) y al tratar de esta ciudad decía:
Y la dicha Compostela está seis leguas de la mar del sur, en un valle húmedo y cenagoso, enfermo, cercado de sierras de gran destemplanza y terror de truenos y rayos y en la parte más nociva y mala situación de todo el reino, en la cual hallé hasta doce vecinos, casados y solteros, muy pobres y descontentos y la iglesia una casilla cubierta de paja porque en quince leguas a la redonda no hay cal, pie-dra ni madera de pino, y eso en quebradas y barrancas, donde caballos ni carre-tas pocos pueden sacar y traer, si no fuese con sudor y muerte de indios […]45
Fijar la residencia del obispo Maraver en Guadalajara fue motivo para que don Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, le promoviera un largo litigio sobre límites entre ambos obispados, defendiendo a Compostela como asiento de los poderes y capital de la Nueva Galicia. Vasco de Quiroga hizo una súplica al papa para que mantuviera la sede del obispado de la Nueva Galicia en Compostela, afirmaba lo siguiente:
Y es muy cierto y averiguado que una de las principales causas porque aque-lla Provincia de la Nueva Galicia deja de estar pacífica, es por haber querido
44 Gutiérrez Contreras, 2000, p. 16.45 Gutiérrez Contreras, 2000, p. 25.
José Luis Cervantes Cortés 81■
los pobladores de ella desampararla y venirse a estar a su placer en lo bien amparado ajeno, que otros ganaron y pacificaron y doctrinaron donde nin-guna necesidad hay de ellos… suplico a vuestra alteza mande dar otra cédula o sobrecédula más agravada de reprehensión y que no se dé ya más lugar a tanto desasosiego y molestias, siquiera por mis canas nacidas y envejecidas en vuestro real servicio de tanto tiempo acá y tan leal, etc.46
En este año, 1552, Carlos V junto con el Consejo de Indias acordó, en Madrid el 5 de marzo de 1552, que la silla del obispado e iglesia catedral se quedara y pusiera en la dicha ciudad de Compostela como estaba mandado.
46 Orozco y Jiménez, 1992, p. 211, citado en Gutiérrez Contreras, 2000, p. 21.
Fuente: agi, Mapas y Planos México, 560.
Mapa 2. Obispado de Compostela de Nueva Galicia 1550
Por temor a que estén sueltas...82 ■
Lo pedido y mandado por parte de el dicho obispo de Nueva Galicia, cerca de que se quite la silla de su obispado de la ciudad de Compostela y se ponga en Guadalajara, no había e hubo lugar y se lo debían de denegar y denegaron, y mandaron que la dicha silla e Iglesia Catedral, se quede y esté puesta en la dicha Ciudad de Compostela, como está mandado, etcétera.47
Figura 1. Templo de Compostela, primera
catedral del obispado de Nueva Galicia
47 Orozco y Jiménez, 1992, pp. 229-230.
Fuente: Gutiérrez Contreras, 2000, p. 11.
José Luis Cervantes Cortés 83■
Durante años Maraver realizó actividades conducentes al fortaleci-miento del clero secular de esta región, envió varias cartas al rey Carlos V para poder cambiar la sede, aunque nunca pudo lograr su cometido, pues murió en 1552. En este año el obispado quedó vacante, siendo gobernado por el Cabildo Eclesiástico de Guadalajara desde 1552 hasta 1559. Fue hasta el gobierno de fray Pedro de Ayala (1559-1569) cuando se cambió la sede del obispado, en ese periodo y durante el resto del siglo xvi se llevó a cabo una labor de expansión del territorio del obispado.48
Por los informes exagerados en contra de Compostela, las reiteradas gestiones de los vecinos de Guadalajara que continuaron ante la Corte, la cir-cunstancia de haber fallecido la reina doña Juana y el emperador Carlos V que concedieron fueros y privilegios a Compostela y finalmente la intervención del segundo obispo fray Pedro de Ayala, lograron que Felipe II por real cédu-la signada en Toledo el 10 de mayo de 1560 declarara a Guadalajara Capital de la Nueva Galicia y cabecera de su silla episcopal, se dispuso, que cajas y oficinas reales se cambiasen a la atemajaquense Guadalajara.49
48 Gutiérrez Contreras, 2000, p. 27.49 Razo, 1981, p. 96.
Por temor a que estén sueltas...84 ■
Mapa 3. Diócesis de Guadalajara y sus tribunales eclesiásticos
Fuente: Taylor, 1999, p. 62.
José Luis Cervantes Cortés 85■
2.3.2. El Tribunal del Provisorato del Obispado de Guadalajara
Dentro del ámbito eclesiástico podemos observar la existencia de un poder judicial que va a recaer en los distintos tribunales eclesiásticos, esta jurisdic-ción judicial se proyecta en varios tipos de tribunales y órganos colegiados como el Provisorato, que abarcan cuatro ámbitos territoriales: 1) el universal, que corresponde a todo el mundo, con sede en Roma; 2) el supradiocesano, que se reflejará en arzobispados como el de México, es decir, en diócesis de grandes dimensiones; 3) el metropolitano, que corresponde a una provincia eclesiástica, como el obispado de Guadalajara; 4) y el parroquial, donde se juzga en primera instancia.50
El Tribunal del Provisorato, conocido también como Audiencia Ecle-siástica o Audiencia Arzobispal u Obispal51 en la Nueva España, era un tri-bunal eclesiástico, el cual estaba regido por el derecho canónico, los cánones y preceptos de la Iglesia católica. Hacia finales del siglo xvi en Nueva Espa-ña los foros de justicia eclesiástica precisaron su jurisdicción gracias a los tres concilios provinciales mexicanos y al ecuménico de Trento, pues fue ahí cuando se debatieron las facultades de los prelados que estuvieron a cargo de las diócesis virreinales.52
En la Nueva España la potestad de los obispos se dividía en dos: ser prelado y pastor (orden) y juez y legislador (jurisdicción);53 la primera de estas facultades estaba relacionada con todos aquellos actos que dependían de su calidad sacramental; la segunda, tenía que ver con las funciones que en el provisorato se llamaban de justicia y de gobierno.54 Desde el siglo xvi el provisorato se definió como un tribunal eclesiástico y estaba encabezada por el obispo de la diócesis.
50 Burciaga, 2007, p. 22.51 Denominado por Traslosheros como Audiencia Arzobispal, pues el tribunal eclesiástico
del arzobispado de México era conocido por este nombre, pero para este trabajo utilizaremos el término Provisorato, pues es el que encontramos en los casos analizados (Traslosheros, 2004, p. 43).
52 Traslosheros, 2004, p. 43.53 Traslosheros, 2004, p. 142.54 Traslosheros, 2000, p. 142; Burciaga, 2007, pp. 22-23.
Por temor a que estén sueltas...86 ■
Los tribunales eclesiásticos, como el provisorato, solían llamarse “foro externo” o “foro judicial”, funcionaban como complemento de otras dos ins-tituciones: la confesión o “foro interno”, que se ocupaba de la íntima moral de los individuos y la visita episcopal que era el procedimiento judicial por el cual el obispo supervisaba el funcionamiento de su diócesis, dictando una serie de disposiciones disciplinarias.55
En el Tercer Concilio Provincial se estableció que el obispo necesitaba del vicario general, sobre todo en lo correspondiente a la aplicación de justi-cia, pues en las actas de este concilio se les encomendaba a los obispos que se dedicaran a la oración y salud de las almas:
Para que los obispos gobiernen y rijan el pueblo que Dios les ha encomendado con la prudencia y solicitud que corresponde… necesitan de la ayuda de los vicarios, a quienes deben reunirse para que tomen con ellos parte en la soli-citud episcopal, principalmente en los casos pertenecientes al foro judicial.56
El obispo tenía la facultad de conocer y resolver todas las causas ecle-siásticas que recibiera el tribunal, no obstante, la persona encargada de re-solver los conflictos y la aplicación de justicia de competencia del provisorato era el juez provisor.57 Otra determinación del Tercer Concilio Provincial fue que los vicarios observaran y respetaran los decretos del concilio tridentino y los de éste sínodo, su misión sería defender la jurisdicción e inmunidad de la Iglesia y a sus ministros.
[…] cuiden ante todo y con el mayor esmero de cumplir los deberes que se les imponen en las letras de su comisión y potestad; e igualmente, en el tiempo en que ejercen estos oficios, condúzcanse con diligencia, integridad y rectitud.58
En lo que respecta a las causas matrimoniales, en este concilio y en el Tercer Concilio Límense, celebrado en 1583, se le dio la facultad a los obispos
55 Traslosheros, 2000, p. 143.56 Tercer Concilio Provincial Mexicano, libro I, tít. VIII, § I.57 Burciaga, 2007, p. 22.58 Tercer Concilio Provincial Mexicano, libro I, tít. VIII, § II
José Luis Cervantes Cortés 87■
y a los vicarios para que fueran los responsables de resolver estos conflictos, en este último concilio se estableció que:
La causa de divorcio sólo el obispo por sí conózcala y defínala. Podrá sin em-bargo, su vicario general formar el proceso hasta la definitiva exclusive. Pero, salvo si ocurrieren causas realmente graves y claramente probadas, los matri-monios que Dios mismo unió, no se deben separar.59
En el Tercer Concilio Provincial, además de establecerse las facultades que ejercían los funcionarios del provisorato, principalmente el vicario gene-ral, se va consolidando al tribunal eclesiástico y se van definiendo sus líneas de acción. Traslosheros enumera cinco líneas:
1. La defensa de la jurisdicción y dignidad eclesiástica.2. Los asuntos de disciplina eclesiástica.3. Los procesos civiles y criminales “ordinarios” de la clerecía.4. Los indios en materia de fe y costumbres.5. La vida matrimonial y todo aquello que le afecta.60
El obispo se auxiliaba de varios funcionarios para poder cumplir con las labores de la institución. Traslosheros los divide en dos grupos: los inter-nos al provisorato y los externos; entre los primeros, ocupa el primer lugar el juez provisor, que al mismo tiempo era el vicario general del obispado y del cual dependían todos los demás funcionarios y la administración de la justicia. En el Tercer Concilio Provincial Mexicano se establecieron las fun-ciones, deberes y responsabilidades de los jueces eclesiásticos ordinarios.61 De acuerdo con el concilio tridentino, el provisor atendía las causas de idolatría, brujería, blasfemia, adulterio, prostitución y solicitación.62 El provisor seguía el fiscal general o promotor fiscal, quien tenía la función de supervisar a los demás funcionarios y velar por los intereses de la institución de la cual de-
59 Tercer Concilio Limense, segunda sesión, capítulo 35, contenido en Carrillo, 2007, p. 714.60 Traslosheros, 2000, p. 150.61 Chuchiak, 2000, p. 141.62 Tercer Concilio Provincial Mexicano, libro I, tít. VIII, § III.
Por temor a que estén sueltas...88 ■
pendía; había otros funcionarios importantes, un notario, los procuradores, que eran abogados ligados a la audiencia, y como en todos los tribunales, se encontraban los cursores, nuncios, que llevaban los avisos o encargos a las personas, algunas veces ejercían como representantes diplomáticos del obis-po o del vicario, y los alguaciles, que eran los encargados de hacer las citacio-nes, llevar a los presos y ejecutar los decretos del provisor;63 los funcionarios externos a la audiencia eran los abogados y algunos fiscales subalternos, pues no pertenecían a la jurisdicción del obispado (ver diagrama 3).
Diagrama 3. Organización y funcionarios del Provisorato
63 Traslosheros, 2004, p. 46.
José Luis Cervantes Cortés 89■
Los tribunales eclesiásticos desempeñaron un papel muy importante en la traslación al nuevo mundo de la religión católica, el derecho, la cultura, for-mas de vida e instituciones de la metrópoli española.64 El tribunal del proviso-rato atendía los casos de toda la población novohispana, es decir, tenía como propios, tanto a indios, españoles, como negros y castas, conocía sobre asuntos testamentarios, capellanías y obras pías, la defensa de la dignidad y jurisdicción episcopal, la disciplina interna de la Iglesia, la justicia ordinaria civil y criminal de la clerecía, lo relativo a la vida matrimonial, excepto la bigamia, pues era un asunto atendido por la Inquisición; y los asuntos de fe y costumbres de la población indígena.65 Aunque la organización del provisorato era similar a la de los tribunales eclesiásticos castellanos, buena parte de su organización se dejó a la discreción y necesidades de cada una de las diócesis de la Nueva España.66
El obispo nombraba al provisor y al vicario general, quien tenía la misma jurisdicción que quien lo nombraba, o bien, tenía la potestad ordi-naria para administrar justicia en todos los asuntos del fuero eclesiástico;67 además, el provisor era el juez competente de este foro y era quien recibía las demandas y ventilaba las causas matrimoniales que acontecían dentro de su jurisdicción; el provisor era un sacerdote, perito en derecho canónico, nom-brado y removido por el obispo,68 comúnmente los cargos de juez provisor y vicario general eran acumulables y su responsabilidad recaía en la misma persona, esta persona debía ser de la suma confianza del obispo, pues el pro-visor actuaba como el principal oficial de la curia episcopal, podía suplir al obispo en todas las tareas de carácter administrativo,69 su figura también era importante ya que invitaba a todos los jueces eclesiásticos de las provincias eclesiásticas a conocer sobre los conflictos y de saber cómo resolverlos, los tribunales eclesiásticos o tribunales parroquiales, eran juzgados de primera instancia y estaban instaurados en las parroquias de la diócesis.
64 Zaballa, 2010, p. 19.65 Zaballa, 2010, pp. 19-20.66 Traslosheros, 2002, p. 490.67 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 89.68 Herzog, 1994, p. 698.69 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 89.
Por temor a que estén sueltas...90 ■
El fiscal era el principal asesor legal en materia de derecho canónico y litigios de este tribunal eclesiástico,70 quien participaba en todas las causas criminales como representante de los derechos de la comunidad eclesial y como asesor del juez,71 sus funciones eran:
1. Impedir que la Iglesia fuera agraviada72
2. Evitar que se dejara impune lo que debía castigarse3. Evitar arbitrariedades
En los conflictos que estamos estudiando, las causas matrimoniales, el promotor fiscal debía proteger la permanencia del vínculo conyugal, respetando la indisolubilidad del matrimonio, por lo que se pretendía resguardar la santidad del matrimonio y se velaba por su estabilidad.73 El fiscal debía ser un presbítero, con conocimientos de derecho canónico y, al igual que el provisor, era nombra-do por el obispo, debía participar en las causas “so pena de nulidad de los actos procesales”, además, participaba en la formulación del proyecto de sentencia.
El notario era el oficial que intervenía en todo el proceso como redac-tor o fedatario de los autos, pues sin su participación y firma, los autos care-cían de valor jurídico, en el provisorato existían varios notarios, pero sólo uno participaba en las causas y era elegido por el provisor.
Durante el periodo estudiado, las causas matrimoniales fueron revisa-das por tres provisores principales que fueron muy importantes no sólo por el hecho de que fungieron como los jueces eclesiásticos de la curia de Gua-dalajara, sino por su desenvolvimiento y actuación en la sociedad y la admi-nistración del obispado. El primero de ellos fue el doctor José Eusebio Larra-goiti y Jáuregui, de origen vasco, graduado en teología en la Real y Pontificia Universidad de México, fue el vicario general y provisor durante el gobierno de la diócesis de Guadalajara del obispo fray Antonio Alcalde O.P., desde
70 El Provisorato contaba en algunos lugares con asesores especializados como el fiscal de lo civil, el fiscal de lo criminal y el fiscal protector en el caso de asuntos indígenas (Taylor, 1999, p. 771).
71 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 89.72 Murillo, 2005, pp. 27-28.73 Gonzalbo, 2009b, p. 80.
José Luis Cervantes Cortés 91■
1771. El segundo fue Gaspar González de Candamo, de origen asturiano, vicario general y provisor desde 1797, fue catedrático de la Universidad de Salamanca. El tercer provisor fue don José María Gómez y Villaseñor, nacido en 1745, estudió en el Seminario Conciliar de Guadalajara y en el Colegio de San Ildefonso, se graduó como doctor en teología en la Real y Pontificia Universidad de México, fue fundador y primer rector de la Real Universi-dad de Guadalajara, era tan apreciado entre la comunidad universitaria que fue electo rector en varias ocasiones, incluso, desempeñaba doble oficio como rector y como vicario, fue provisor y canónigo de la catedral de Guadalajara durante el gobierno de don Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, falleció en 1816, siendo recién electo obispo de Michoacán (ver anexo 1).
El provisorato tenía las atribuciones de resolver varios litigios, admi-nistrativos y judiciales, correspondientes a la jurisdicción del obispado, pero para los fines de este trabajo sólo nos referiremos a dos de las atribuciones de este tribunal, denominadas en general como causas matrimoniales aunque son de diferente índole, nos referimos a los juicios de divorcio o la suspensión de la vida marital y a la nulidad del vínculo conyugal.74 Como ya han sido discutidas las definiciones y diferencias de estos dos tipos de litigios, sólo nos referiremos a su forma legal. En el caso de la nulidad, si ésta se comprobaba y el provisor resolvía el conflicto, los cónyuges recuperaban la libertad para poder casarse con una pareja diferente, y en el caso de divorcio, si la sentencia del provisor era a favor del divorcio, los cónyuges quedaban absueltos de la obligación de la cohabitación, pero seguían ligados entre sí por el vínculo del matrimonio, por lo que estaban inhabilitados para contraer nuevas nupcias hasta que uno de los cónyuges muriera. En el siglo xviii, el término “divorcio” se refiere exclusivamente a la cesación de la cohabitación marital.75
Una de las técnicas procesales que se empleaba en el provisorato con mucha frecuencia fue la casuística, para la administración de justicia de los distintos procesos que se encargaba esta institución.76 Esto significaba que el
74 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 90.75 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 90.76 La casuística es una disposición legal que rige casos especiales y que no tiene aplicación ge-
nérica; se aplican los principios morales a los casos concretos de determinadas acciones. Fue una técnica de administración de justicia muy común en la América española (Zaballa, 2010, p. 21).
Por temor a que estén sueltas...92 ■
tribunal actuaba según lo que consideraba más oportuno para resolver los ca-sos de su competencia; dependiendo incluso del obispo titular y del juez pro-visor, el tribunal podía cambiar de política judicial y de pautas de actuación.77
Durante el siglo xviii, los cónyuges tenía el derecho de demandar a su marido o esposa y solicitar el divorcio o la nulidad matrimonial, excepto en el caso del cónyuge culpable del delito en el cual se fundamentaba la demanda, por ejemplo, los adúlteros no podían demandar. En el caso de que la deman-da fuera pública y notoria, el promotor fiscal era el encargado de solicitar la incoación del juicio; ninguna otra persona tenía el derecho de demandar el divorcio, sólo los cónyuges tenían la facultad de denunciar ante el promotor fiscal las irregularidades en el matrimonio, excepto en los casos de violencia que se denunciaban en los tribunales civiles.
Existían varias causas por las cuales se podía solicitar el divorcio, no obstante, solamente dos causas eran reconocidas por el provisorato: el adulte-rio y la sevicia. El adulterio debía ser plenamente consumado y comprobado, sin que el otro cónyuge cometiera el mismo delito; la sevicia era la excesiva crueldad, física o moral, que hacía insufrible la vida común entre los esposos. Existían dos tipos de sevicia, el maltrato consumado y la sevicia futura, o aquélla proveniente de la amenaza proferida por alguno de los cónyuges.78
2.3.3. Fases de las causas matrimoniales
La técnica procesal del provisorato en las causas matrimoniales comprendía tres principales fases: la incoación, la prosecución y la conclusión.
1. La incoación es la etapa inicial de la causa, consiste en la presentación de una demanda por uno de los cónyuges, generalmente, su contestación por la parte contraria y la aceptación de la controversia por parte del juez que ex-
77 Zaballa, 2010, p. 21.78 Señalan Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega que también existían como causales de
divorcio los delitos de herejía y la infección por alguna enfermedad grave, pues ambas ponían en riesgo la vida del cónyuge inocente (Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 91).
José Luis Cervantes Cortés 93■
pide el auto cabeza de proceso.79 A partir de dicho auto comienza la segunda fase. En esta etapa de la incoación, llamada litis contestación, el cónyuge de-mandado podía elegir una de cuatro opciones:
•Aceptarlademandaentodossuspuntos.•Rechazarlatotalidadoalgunodelospuntosdemandados.•Rechazarlademandaypresentarunacontrademanda.•Ignorarelrequerimientoyabstenersedecontestar.80
En caso de que la parte demandada aceptara todos los cargos, no había proceso, pues no existía controversia por resolver, entonces, el juez provisor sólo determinaba las consecuencias y sentencia que hubiera lugar; sin embargo, si se rechazaba algún punto de la demanda, el provisor expedía el auto llamado “cabeza de proceso” para declarar formalmente incoada la causa y dar paso a la siguiente fase. Si el cónyuge demandado interponía una contrademanda procedía la causa, pero en condiciones más complicadas pues implicaba la actuación de más instancias. El auto cabeza de proceso es un decreto dictado por el juez provisor en el que se indica quiénes son las partes litigantes, cuál es la controversia que debe dirimirse en el proceso y establece la prosecución de la causa al se-ñalar un plazo determinado para que las partes presenten las pruebas.81
2. La prosecución. La esencia de esta fase es la presentación de las pruebas por ambas partes para confirmar la causa del divorcio, por ejemplo, compro-bar el adulterio o confirmar la sevicia. Las pruebas judiciales son “la manifes-tación o comprobación del hecho dudoso y controvertido en la causa hecha por los medios establecidos por el derecho”,82 con la presentación de estas pruebas se produce la comprobación de la causa, las cuales comprenden: la confesión de las partes, la prueba testifical, el juicio de los peritos, el recono-
79 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 92.80 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 92.81 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 93.82 Murillo, 2005, pp. 131-139.
Por temor a que estén sueltas...94 ■
cimiento judicial, la prueba instrumental y las presunciones.83 También en esta fase se realiza la prueba testifical, donde se presentan los testigos nece-sarios que conocieran la causa y pudieran aportar argumentos para resolver el litigio, podían ser tantos como fueran necesarios, los que presentaran las partes litigantes o los requeridos propiamente por los licenciados o el juez provisor; el testigo judicial es “una persona idónea, que llamada legítimamen-te da testimonio en un juicio acerca de algo que está en controversia”.84 Los testigos deben ser personas fidedignas, idóneos, no prohibidos de testificar.85 Por derecho natural, todas las personas que tengan uso de razón pueden ser testigos, pues son hábiles para presentar un juramento;86 para ser testigos se necesita edad,87 conocimiento, probidad e imparcialidad. Esta etapa se extiende hasta la presentación del alegato de bien pro-bado, en cada una de las partes resume los argumentos que prueban los car-gos hechos a la contraparte y se defiende de los cargos presentados en su contra; con este alegato se cierra el periodo probatorio.
3. La conclusión es la última fase del proceso. Se iniciaba cuando las partes interpeladas no tenían más declaraciones para su defensa, o bien, había ter-minado el plazo fijado por el juez para la presentación de las pruebas.88 La conclusión era declarada mediante un decreto expedido por el provisor. En la conclusión, el juez elaboraba y publicaba la sentencia, misma que podía ser apelada o impugnada por un recurso de nulidad. El objetivo de la conclusión era la fijación del tiempo para deducir las pruebas y quitar a los litigantes la posibilidad de prolongar el pleito, impidiendo su resolución. En caso de que no hubiera alguna inconformidad con la sentencia se proseguía al pago de las costas del juicio, y para concluir se ejecutaba la sentencia dictaminada por el
83 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 96.84 Murillo, 2005, p. 141.85 Escriche, 1851, p. 1499.86 “Son inhábiles para presentar un juramento los niños, los locos o dementes, los ebrios y
otros semejantes” (Murillo, 2005, p. 141).87 Para ser testigo se requería tener cierta edad: para las causas civiles ser mayor de catorce
años; para las causas criminales ser mayor de veinte años (Escriche, 1851, p. 1499). 88 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 142.
José Luis Cervantes Cortés 95■
juez, por ejemplo, el pago de una pensión a la mujer, la cárcel, el presidio89 o la reconciliación de los cónyuges. La sentencia era ejecutada por diversas auto-ridades, dependiendo de las cláusulas que contenía, podría ser el juez eclesiás-tico, el alcalde ordinario, si la sentencia hubiera sido la cárcel de alguno de los cónyuges o de un notario, si en la sentencia se inscribía alguna determinación que involucrara asuntos monetarios y bienes materiales.
89 El “presidio” o “galera” fue el nombre que comúnmente se denominó al castigo, impuesto mediante una sentencia por autoridad competente a ciertos delincuentes, “de servir en algún presidio en los trabajos a que se les destina; las fortalezas mili-tares servían como establecimientos penitenciarios donde ejecutaban la sentencia de los condenados (Diccionario de la lengua castellana, p. 603; ver también Larrieu, 1962, pp. 698-699).
[ 97 ]
CapítUlo 3
Casas de depósito en GUadalajara
3.1. oríGenes del reCoGimiento femenino en la nUeva españa
A quién hay más que culpar aunque cualquiera mal haga
a quien peca por la paga o al que paga por pecar...1
Desde el siglo xvi existío, entre las autoridades civiles y eclesiásticas novohispanas, una gran preocupación por resolver de alguna mane-
ra los problemas relativos al desamparo, la delincuencia, la prostitución y la mendicidad de las mujeres,2 pues en las cárceles destinadas a corregir estos problemas no se resolvía la pretensión primordial de estas instituciones que era el recogimiento y la regeneración de estas mujeres, sino que pasaba todo
1 Sor Juana Inés de la Cruz, 1995, p. 182.2 En el siglo xvi surgen los primeros recogimientos destinados a las mujeres públicas o
prostitutas, tanto en España como en América, aunque su desarrollo lo vamos a encontrar en el siglo ilustrado (Pérez Baltazar, 1995, p. 383).
Por temor a que estén sueltas...98 ■
lo contrario,3 con frecuencia una vez que las mujeres terminaban su condena volvían a las calles y tanto su condición social como económica las orillaba a volver a la prostitución o la mendicidad para vivir.
Por estos motivos, comenzaron a surgir desde el siglo xvi los primeros recogimientos para mujeres,4 nombrados Casas de Recogidas, para acoger a las “arrepentidas”.5 Sus fines eran esencialmente servir como correccionales,6 reformatorios o centros de reclusión, las mujeres que se recluían en estas instituciones eran conocidas como las recogidas.7 Nancy van Deusen nos dice que a partir del siglo xvi en algunas partes de Hispanoamérica, como la ciudad de México y Lima, el sistema de los recogimientos se modificó, pues pasó de ser un sistema educacional a uno carcelario o disciplinario.8 Los recogimien-tos, desde el siglo xvi, fueron creados bajo fundamentos religioso-morales, pues entre las autoridades civiles y eclesiásticas existía el interés por recoger, castigar y redimir a todas aquellas mujeres que se consideraban pecadoras.9
La creación de los recogimientos en Indias corresponde a las reformas tridentinas aplicadas en España y en Italia,10 con la tendencia a percibir a este tipo de mujeres como un problema social y considerarlas un escándalo.
3 Pérez Baltazar, 1995, p. 13.4 Jiménez Núñez, 2006, p. 412.5 Según el Diccionario de autoridades, las arrepentidas eran “las mujeres que habiendo conocido sus
yerros y soltura de vida, se arrepienten y vuelven a Dios, y se encierran en unas casas como monas-terios a vivir religiosamente y en comunidad con grande recogimiento” (Diccionario de autoridades, p. 410). En la misma casa se encontraban mujeres que habían sido recluidas por distintas causas, como la prostitución o la delincuencia. En los recogimientos se trataba de mitigar la mala conducta de las prostitutas y trataban de que no sedujeran o violentaran a otras mujeres “socialmente virtuosas”. En estas instituciones se atendía con caridad cristiana a las arrepentidas de la mala vida, con la finalidad de albergarlas, reformarlas y en algunos casos castigarlas (Muriel, 1974, p. 123; Figueras, 2000, p. 162).
6 También fueron conocidas como “Casas de Corrección”, eran establecimientos públicos en los que se encerraba por algún tiempo a las mujeres de mala conducta o a las hijas de familia que se pervertían, para que se corrigieran y enmendaran sus costumbres (Escriche, 1851, p. 424).
7 Una recogida era, entre otras cosas, “una mujer de cualquier grupo social que había vio-lado las barreras morales y sexuales de una conducta aceptable” (van Deusen, 1995, p. 395).
8 van Deusen, 1995, p. 395. 9 Onetto, 2009b,p. 187.10 También en la Italia pos-tridentina surgieron varias instituciones que buscaban “contro-
lar y reformar a las mujeres corruptas y necesitadas” (Cohen, 1992, p. 3).
José Luis Cervantes Cortés 99■
Los recogimientos se dividían en voluntarios y penitenciarios o forzosos,11 y en ellos se recluían a las “mujeres perdidas”, “las distraídas”12 o “arrepentidas”,13 “cuya finalidad era albergar a las jóvenes incapaces, por ignorantes, de mantenerse honradamente”.14 En estas instituciones se pre-tendía regenerar a dichas mujeres y recuperarlas para la sociedad mediante el trabajo, la oración y una estricta disciplina;15 escribe Muriel:
Los recogimientos pueden dividirse en dos clases: los de protección y ayuda a la mujer y los de corrección. Los primeros son de tipo voluntario y los segun-dos como penitenciarios que son, los que reciben a las mujeres sentenciadas por diversos tribunales de la Nueva España.16
Los recogimientos en Hispanoamérica se crearon con tres finalidades: servir de reformatorio para las mujeres que llevaban una “vida escandalosa” y disoluta, ser refugio honesto y seguro para las mujeres casadas que se halla-ban inmersas en juicios de divorcio y ser centros de educación para doncellas y mujeres huérfanas de distinta calidad.17 El triple carácter de estas institu-ciones ayudó a muchas mujeres que acudían a las casas de recogidas en busca de protección para su honra y formación para tomar estado, además de ser lugares de reclusión y castigo para las mujeres que habían sido condenadas por la justicia a causa de su vida licenciosa.18
En 1666, doña Mariana de Austria, reina regente de España, mediante la Real Cédula de 26 de febrero de 1666 exhortaba a las autoridades civiles y militares tanto de la Península como de Indias para que trataran de impedir las violaciones de la moral y las buenas costumbres, escribía en esta Real Cédula:
11 Rubial, 2008, p. 219; Vélez, 1983, p. 234.12 La noción de distracción era: demasiada libertad y licencia en el modo de vivir y en las
costumbres, una mujer distraída era la que estaba “entregada a una vida licenciosa y desorde-nada, especialmente en la sensualidad” (Diccionario de la lengua castellana, p. 313).
13 van Deusen, 2007, p. 31.14 Muriel, 1991, p. 171.15 Pérez Baltazar, 1995, p. 183.16 Muriel, 1974, p. 45.17 Viforcos, 1993, p. 64.18 Viforcos, 1993, p. 64.
Por temor a que estén sueltas...100 ■
[…] atiéndase mucho a que se cultiven las buenas costumbres, castigando los vicios y procurando que con las penas impuestas, o las que pareciese imponer se suprima la relajación que se experimenta en el de los juramentos, tomando muy por su cuenta la reformación de las costumbres en eclesiásticos y segla-res cada uno por lo que le toca, y que se desarraigue la semilla de los pecados públicos; disponiendo por los medios que tuviesen por más justos, y eficaces, la enmienda y corrección de ellas…19
A partir de la promulgación de esta real cédula se fortalece la idea de la preocupación por la moral pública, que va a acentuarse a lo largo del siglo xviii, cuando comienza a considerarse los actos inmorales, como la prostitución, como algo perjudicial para la comunidad, estas ideas dieron origen a la construcción de varios recogimientos en Hispanoamérica.20 Además, comienza a desarrollarse una nueva concepción acerca de las mujeres públicas, ahora el término “delin-cuente” irá sustituyendo, o bien acompañando, al de “pecadora”,21 aunque no por esto dejará de considerársele pecadora, sino más bien, ahora se le verá como una delincuente, y correspondía a las autoridades civiles resolver estas causas.
En algunas ocasiones, la misma institución, como la Casa de Recogidas para el caso de Guadalajara, de Guanajuato y otras ciudades, cumplía los dos objetivos antes mencionados: protección y castigo; no era necesaria la exis-tencia de dos o más instituciones para efectuar los principales objetivos del recogimiento como institución.22
La definición de recogimiento podría resultar confusa si no se conoce el contexto en el cual es utilizado, pues su significado tiene diferentes connota-ciones; era utilizado por varias instituciones y aplicado para distintas acciones en la sociedad novohispana, Nancy van Deusen establece que sus significados se inscriben en tres diferentes rubros: el recogimiento era un concepto teoló-
19 Real Cédula del 26 de febrero de 1666: Que las autoridades civiles y eclesiásticas de In-dias velen por la moral y las buenas costumbres, en Colección Mata Linares, tomo XCIX, fol. 551 (Pérez Baltazar, 1985, pp. 15-16).
20 Muriel, 1974 p. 32; Pérez Baltazar, 1985, p. 16.21 Muriel, 1974, p. 89; Perry, 1993, pp. 136-137; Villalba, 2005, p. 115.22 Lo mismo apunta Lee M. Penyak para el caso de la Ciudad de México y Nancy van Deu-
sen para el caso de la Lima virreinal (Penyak, 1999, p. 85; van Deusen, 2007, p. 34).
José Luis Cervantes Cortés 101■
gico (actitud espiritual), una virtud y una práctica institucional;23 para este tra-bajo utilizaremos el concepto de “recogimiento” como práctica institucional y judicial, como antecedente de las instituciones que estudiaremos más adelante, aunque como veremos a continuación una definición nos llevará a la siguiente.
La definición espiritual del recogimiento que fue utilizada en la Nueva España proviene de las reflexiones del fraile franciscano Francisco de Osuna, principalmente en su obra titulada Tercer Abecedario Espiritual. En esta obra Osuna expone lo primordial que es vivir de una manera recogida para lograr la salvación, sobre todo para aquéllos que “han perdido el norte”; la praxis espiritual del recogimiento implicaba un ejercicio de introyección, desde el punto de vista ascético, el cual implicaba un estado de oración, mediante una etapa de aislamiento o “recogimiento”, con “una serie de etapas de meditación sobre la nada y la negación total del yo, para así alcanzar la unión con Dios”.24 En esta obra se delinean los significados del recogimiento, aunque sólo como un estado de situarse en el mundo o de auto-cobijarse en la reflexión y no en una institución.25 El estar en “recogimiento”, menciona Osuna, era un espa-cio de reflexión el cual tenía como finalidad ponerse en presencia de Dios; a través de esta práctica religiosa se permitía descubrir las faltas cometidas y así continuar de buena forma con los designios a los que estaban destina-dos.26 Se percibe, pues, al recogimiento, como “un esfuerzo por controlar a la propia persona, para así proteger el corazón y los sentidos de las tentaciones mundanas”.27 Algunos místicos posteriores a Osuna, como santa Teresa de Ávila y Luis de Granada, también propugnaron esta práctica ascética.
En cuanto al recogimiento como virtud se refería para denotar un comportamiento modesto, discreto y recatado, para lo cual una persona se recluía en una institución o en el hogar.28 Algunos autores como fray Luis de León o Pedro de Luján inscribían el término “recogimiento” como la conduc-ta femenina ideal por discreta.
23 van Deusen, 2007, p. 15.24 van Deusen, 2007, p. 15.25 Osuna, Tercer Abecedario Espiritual, citado en van Deusen, 2007, pp. 45-46.26 Onetto, 2009a, pp. 161-162.27 van Deusen, 2007, p. 45.28 Diccionario de la lengua castellana, p. 634; van Deusen, 2007, p. 16.
Por temor a que estén sueltas...102 ■
El recogimiento, como práctica institucional, involucraba a un número significativo de mujeres llamadas recogidas que vivían de manera voluntaria o forzada en conventos, beaterios o colegios. Los recogimientos habían sido funda-dos en España y en Indias como respuesta del cumplimiento de varias funciones, servir como centros educativos para las mujeres, albergues para mujeres huérfa-nas o viudas y para funcionar como centros de depósito legal.29 Eran institucio-nes que tenían un doble respaldo, pues eran subsidiados por la Corona española y sus instituciones civiles como la Real Audiencia y, al mismo tiempo, estuvieron bajo la tutela del clero y, para ser más específico, del tribunal del Provisorato.30
En la Ciudad de México se fundaron colegios para niñas pobres, huér-fanas y doncellas, cuyo fin principal era buscar un lugar “donde se recogiesen y educasen en toda virtud y buena manera de policía así en lo espiritual como en lo temporal [...] para que por este medio se ocurriese a los peligros a que por la flaqueza femenil están expuestas”.31
No solamente se recogían en estas Casas a las mujeres prostitutas y delincuentes, sino también se albergaba a mujeres que estaban en proceso de divorcio; las hijas rebeldes, a estas mujeres se les castigaba con el recogi-miento porque decían sus padres: “por estorbar la ofensa a Dios”, y para que tuviera “respeto y sujeción”;32 a las viudas, pobres, huérfanas, e incluso los esposos podían obligarlas a ingresar, por ejemplo en casos de adulterio, pues era considerado un crimen y, aún más grave, un pecado y la pérdida del honor de los involucrados,33 pues era una falta al sacramento del matrimonio y la deshonra de la persona.34 Los padres, para proteger a sus hijas de su esposo
29 van Deusen, 2007, p. 16.30 Onetto, 2009b, p. 181; Pérez Baltazar, 1985, p. 14; van Deusen, 2007, p. 16.31 Constituciones del Colegio de niñas de Nuestra Señora de la Caridad, citado por Gómez Ca-
nedo, 1982, p. 288; Muriel, 1994, p. 213; Gonzalbo, 1987, p. 153.32 Coss y León, 2009, p. 208.33 Lozano, 2007, p. 179.34 Por ejemplo, el caso de María Gertrudis López, quien cometió adulterio con varios mozos
en la panadería donde trabajaba su esposo y donde vivían; a esta mujer y a uno de sus amasios los encarcelaron, a ella en las Recogidas y a él en la Real Cárcel de Guadalajara, hasta que el juez dictó la sentencia (ahaG, Justicia, Matrimonios, Nulidad, caja 4, exp. 2, Joseph Mariscal acusa a su mujer María Gertrudis López de adulterio más de una vez y ya no puede vivir con ella).
José Luis Cervantes Cortés 103■
o pretendiente y los jueces ya fueran civiles o eclesiásticos,35 o también por consentimiento propio,36 o bien las mujeres que querían cambiar su modo de vida,37 se internaban en centros como éste o en beaterios. Cuando una mujer quedaba huérfana o enviudaba, perdía la protección de su padre o de su mari-do, por lo que quedaba expuesta a todas las tentaciones y amenazas, o como lo menciona Gonzalbo, quedaban expuestas a los “peligros del mundo”.38
Como ya hemos señalado, los recogimientos no sólo eran instituciones administradas por el clero, sino que también intervenían funcionarios de go-bierno, miembros de órdenes terceras, cofrades y algunas instituciones, como la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, quienes patrocinaron durante el siglo xviii la fundación de varias instituciones para la educación de mujeres pobres, huérfanas y recogidas de distintos rangos sociales.39
Muchas hijas de familia y señoras de élite que se encontraban reclui-das en los recogimientos reaccionaron por los malos tratos que recibían por parte de la sociedad e incluso de las autoridades civiles, pues el recogimiento algunas veces funcionaba como cárcel de mujeres,40 por ejemplo, en una carta escribe el virrey José Iturrigaray “la palabra recogidas en esta ciudad es tan denigrativa y asquerosa en el concepto universal que basta solamente su in-greso en él para perder el honor”.41
Los recogimientos además de servir como hogares temporales, de pro-tección y acogimiento para mujeres solteras, tenían la función de proteger a las mujeres mientras lograban tomar estado, proporcionándoles también protección y corrección, en el caso de que fueran prostitutas o mujeres “de
35 Pérez Baltazar, 1985, p. 14; Ruggiero, 2003, p. 112.36 Dávila Mendoza, 2005, p. 58.37 Las mujeres que se internaban por su propio interés lo hacían porque mediante una ins-
titución como esta buscaban un puesto en la sociedad que anteriormente las había rechazado, incluso para “huir de aquel mundo de la delincuencia que las había hundido en el vicio y la corrupción” (Pérez Baltazar, 1995, p. 383).
38 Gonzalbo, 2009a, p. 270.39 Luque, 1990, pp. 1444-1445.40 Viforcos, 1993, pp. 63-64.41 aGn, Ayuntamientos, vol. 114, fs. 2-34, citado también en Muriel, 1974, p. 115; Gonzalbo,
2009a, p. 279.
Por temor a que estén sueltas...104 ■
mal vivir” como las amancebadas,42 pues el objetivo principal era que el reco-gimiento sirviera como un puente para un nuevo camino, o bien, el espacio de protección aunque sólo fuera un lugar de transición mientras éstas tomaban la decisión adecuada para su futuro, la cual debía considerar el bien para la sociedad;43 en estos casos, las mujeres recluidas debían pagar por sus pecados o su vida anterior y sólo podían abandonar la residencia para consagrarse a la vida religiosa o para contraer matrimonio.44
Los recogimientos femeninos tenían la finalidad de educar e instruir a las mujeres, pues además de enseñarles a leer y escribir se les enseñaba algún oficio como la costura. Existía en estas instituciones un interés por la ins-trucción de las mujeres para su actuación y adecuado desenvolvimiento en la sociedad,45 pues concebían a la educación como medio de empleo y manteni-miento.46 En los beaterios se les enseñaban primeras letras, a contar, modales o algún oficio como la cocina o la costura, el canto, así como a orar, cómo pre-sentarse ante los otros47 y otras habilidades propias de su sexo. La formación de la mujer durante la época virreinal debía ir orientada al matrimonio y la maternidad y, por otra parte, a la vida religiosa.48 La educación era una función complementaria, aunada a la función esencial de estas instituciones, el encie-rro y el aislamiento de las mujeres de la vida mundana.49 No obstante, Isabel Viforcos comenta que la educación femenina reforzó la dimensión social de las fundaciones monacales femeninas en el ámbito colonial,50 visto como una espe-cie de modelo educativo de la mujer, producto del proyecto ilustrado. Por otra parte, Brading asegura que los beaterios y recogimientos fueron los centros de la difusión de la alfabetización femenina en el México del siglo xviii.51
42 Muriel, 1974, p. 32.43 Onetto, 2009b, p. 185.44 Pérez Baltazar, 1995, p. 387. La autora señala que fueron raros los casos en que los
hombres decidían elegir esposa en estos lugares. 45 Pérez Baltazar, 1995, p. 386.46 Brading, 1994, p. 114.47 Onetto, 2009b, p. 186.48 Viforcos, 1993, p. 60.49 Gonzalbo, 2009a, p. 273.50 Viforcos, 1993, p. 61.51 Brading, 1994, p. 114.
José Luis Cervantes Cortés 105■
Durante la época virreinal, las normas jurídicas que ya hemos revisado, se opusieron a que las mujeres separadas o en proceso de divorcio estuvieran libres, es decir, que vivieran solas y estuvieran sin la supervisión de su marido o de alguna otra persona, una mujer “suelta” era mal vista ante la sociedad y peor aún cuando ésta se encontraba en proceso de divorcio,52 pues dañaba su imagen como la portadora de la honra de la familia y la educadora de sus hijos, por estas razones, las mujeres divorciadas o en vías de serlo debían estar recogidas o depositadas. El depósito era considerado algunas veces como “un procedimiento judicial que tenía por objeto proteger a las mujeres en proceso de divorcio o divorciadas y apartarlas de la vida social”53 hasta que terminara o se suspendiera el juicio, su intención era evitar que las mujeres “se goberna-ran solas y anduvieran sueltas por las calles”,54 pues, una mujer casada debía respeto y obediencia a su marido, pero cuando una mujer promovía contra él un pleito de divorcio, las autoridades judiciales asumían su protección y eran llevadas a un depósito ya sea en una casa, un convento o un recogimiento.
3.2. elementos CUltUrales sobre la sUjeCión de la mUjer al hombre
Io sono docile, sono rispettosa, sono obbediente, dolce ed amorosa; mi lascio reggere, mi faccio guidare...
Ma se mi toccano dov’è il mio debole, sarò una vipera sarò.55
La dependencia o sujeción de la mujer hacia el hombre se remonta a la anti-güedad, esta autoridad o potestad del hombre con su familia se reforzaba con
52 García, 2001, p. 27.53 García, 2001, p. 29.54 García, 2001, pp. 27-28.55 “Yo soy dócil y respetuosa, soy obediente, dulce, amorosa, me dejo gobernar, me dejo
guiar [...] Pero si tocas mi punto débil, seré una víbora” (Il Barbiere di Siviglia de Gioacchino Rossini, acto I, escena V, aria de Rosina Una voce poco fa...).
Por temor a que estén sueltas...106 ■
la idea de ser designado como el pater familias. La esposa tenía la obligación de residir en el domicilio conyugal con los hijos y seguir al marido donde él quisiera establecer su residencia. La sumisión de la mujer al hombre estuvo prácticamente marcada por la ley, juristas y moralistas, filósofos y escritores principalmente.56
El matrimonio se equiparaba con una reflexión bíblica, donde se le veía como un cuerpo; en la epístola a los Efesios de San Pablo lo podemos observar:
Las mujeres estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, de la que él mismo es Salvador, como de su cuerpo. Y así como la Iglesia está sometida a Cristo; así lo estén las mujeres a sus maridos en todo. Vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó también a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella [...] Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, asi mismo ama.57
En la primera carta de San Pedro se confirma la autoridad del hombre sobre las mujeres, no obstante, esto no significaba el absoluto dominio, sino más bien, una responsabilidad mutua, donde cada quien debería hacer lo que le correspondía según la ley cristiana, les pedía a las mujeres que fueran su-misas a sus maridos, castas y respetuosas:
Asimismo las mujeres sean obedientes a sus maridos: para que si algunos no creen a la palabra, por trato de sus mujeres sean ganados sin palabra. Conside-rando vuestra santa vida, que es en temor. No sea el adorno de estas exterior, o cabellera rizada, o atavíos de oro, o gala de vestidos. Sino el hombre interior del corazón, en incorruptibilidad de un espíritu pacífico y modesto, que es rico delante de Dios [...] Y los maridos asimismo habitando con ellas según ciencia, tratándolas con honor, como a vaso mujeril más flaco, y como herederas con vosotros de la gracia de la vida: para que no hallen estorbo vuestras oraciones.58
56 Pérez Molina, 1994, p. 35.57 Epístola a los Efesios, 5:22-28.58 Primera Carta de San Pedro, 3:1-7.
José Luis Cervantes Cortés 107■
Los moralistas españoles del siglo xvi, como fray Francisco de Osuna (1497-1540), tomaron esta tradición y reafirmaron la idea de la sumisión de la mujer. Escribía Osuna; “Les conviene ser subjetas a sus maridos al que les dio nuestro señor por cabeça: que es su marido”.59 Otro autor español, Juan de la Cerda, reiteraba esta idea escribiendo: “el hombre es cabeça”.60 Lo mismo ocurría con el cuerpo político, pues el rey era el jefe o la cabeza y sus súbditos el resto del cuerpo. No es sorprendente que se haya tomado la cabeza en la simbólica importancia en términos de los gestos de deferencia y sumisión.61 Con respecto al tema del recogimiento, Juan de la Cerda escribió en su Libro intitulado, vida política de los estados de mugeres (1599):
O recogimiento de mugeres, valor nunca apreciable: dote bastante de su casamiento, abundante riqueza de que la muger alcança: honra de la casa donde mora, dechado de su vecindad, honorable muestra del pueblo de su vivienda.62
En el Norte de los estados (1531), Osuna utilizaba el término “recogi-miento” como una virtud muy importante, al igual que el honor, sobre todo para las mujeres. Osuna y otros moralistas de la época creían que el recogi-miento, visto como una conducta decorosa y honesta, se guardaba mejor en un medio cerrado.63 Cuando Osuna se refería a la dependencia de la mujer hacia el hombre fortalecía esta idea con la doctrina de la patria potestad, pues era el hombre quien tenía toda la autoridad en su familia. Este papel de auto-ridad implicaba varias responsabilidades, escribe Osuna:
Porque Eva pedazo fue de Adán y así has de pensar que tu mujer es un gran pedazo de ti mismo, que ya no sois dos, sino una carne, por la unión del ma-trimonio, y como eres obligado a mantener tu mismo cuerpo has de mantener tu mujer, obligado eres a trabajar para ella si no tienes de que mantenerla, y
59 Osuna, 1531, p. 90v, citado en Lipsett-Rivera, 1998, p. 514.60 Cerda, 1599, p. 323v.61 Lipsett-Rivera, 1998, p. 514.62 Cerda, 1599, p. 246v.63 van Deusen, 2007, p. 48.
Por temor a que estén sueltas...108 ■
mira que le has de dar de comer y beber y vestir y todo lo que buenamente ha menester a su persona.64
Entre los siglos xiv y xvi se escribieron en España varios tratados morales, en los que se recomendaba a las doncellas, que “se separasen de quie-nes pudiesen poner su castidad en peligro”;65 se les aconsejaba a las mujeres que fueran sumisas, virtuosas y reservadas.66 El obispo catalán Françesc de Eiximenis (1327-1409) escribió a finales del siglo xiv el libro Lo Llibre de les dones.67 En este libro se hacía una propuesta humanista sobre la educación femenina. Hacia mediados del siglo xv el fraile agustino Martín de Córdoba (?-1476) escribió su obra Jardín de nobles doncellas; este libro era un tratado moral que proponía reglas de conducta para que las mujeres fueran buenas y honradas. Entre las cualidades de la mujer, mencionaba Córdoba, se contaba la vergüenza, la piedad y el respeto.68
Eiximenis influyó en varios escritores del siglo xvi, como en el huma-nista español Juan Luis Vives (1492-1540), quien en su obra Instrucción de la mujer cristiana (1524) manifestaba su antipatía por las pasiones humanas y por las mujeres en general.69 Vives opinaba que las mujeres tenían aptitudes para el aprendizaje, pero debían limitar sus lecturas a obras devotas, decía que “debían estudiar dentro de los muros, en recogimiento, en sumiso silen-cio.70 Además, Vives señalaba que los sexos debían separarse desde la infancia, adoctrinando a la mujer en sus principales virtudes: la castidad, la modestia y la fuerza de carácter.71 La principal virtud de la mujer, según Vives, era la castidad, y está sola, dice Vives, “es como dechado y pendón real de todas las otras virtudes, porque si ésta tiene, nadie busca las otras; y si no la tiene, a
64 Osuna, 1531, p. 72v, citado en Lipsett-Rivera, 2004.65 Osuna, 1531, p. 30v.66 van Deusen, 2007, pp. 50-51.67 Probablemente fue escrito alrededor de 1396, pero fue publicado en Barcelona hasta 1495.68 Lozano, 2005, p. 108.69 Lozano, 2005, p. 109.70 van Deusen, 2007, p. 52.71 Lozano, 2005, p. 109.
José Luis Cervantes Cortés 109■
ninguna contentan las otras”.72 En la castidad se representaba la honra de la mujer y cuando la perdía, decía Vives, “ha perdido la flor de su castidad y limpieza”;73 agrega:
Que aunque le quites la hermosura, y no sea de linaje, falten las riquezas, no tenga aire ninguno ni gracia, dado caso que no sepa bien hablar, sea torpe sin agudeza de ingenio, y que no sepa hacer cosa, solo que tenga castidad, todo lo tiene.74
Otro autor de la época, fray Luis de León (1527-1591), en su obra La perfecta casada (1584), proponía que las mujeres debían vivir en el anonimato y bajo la subordinación de su marido. Fray Luis utilizó diversas fuentes para la redacción de esta obra, además de su propia observación de la realidad a través del matrimonio de sus padres. Según el fraile, el estado y oficio de las mujeres casadas se constituye por dos principales acciones: el servir al mari-do y la crianza de los hijos.75
[…] y que pertenezca al oficio de la casada y que sea aparte de su perfección aquesta guarda e industria demás de que el Espíritu Santo enseña, también lo demuestra la razón. Porque cierto es que la naturaleza ordenó que se casasen los hombres, no sólo para fin que se perpetuasen los hijos de los hombres y el linaje de ellos, sino también a propósito de que ellos mismos en sí y sus per-sonas se conservasen; lo cual no les era posible, ni al hombre sólo por sí, ni a la mujer sin el hombre.76
Fray Luis de León comentaba que la mujer es compañera y no esclava “o por mejor decir parte de su cuerpo, y parte flaca”; su obra tuvo mucha in-fluencia, fue obra de consulta de canónigos y juristas. Por ejemplo, el jurista catalán del siglo xviii Ramón L. Dou y de Bassols en su obra Instituciones del
72 Lozano, 2005, p. 211.73 Vives, 1793, p. 56.74 Vives, 1793, p. 56.75 Sánchez Ortega, 1992, p. 91.76 León, 1786, pp. 45-46.
Por temor a que estén sueltas...110 ■
derecho público general de España afirmaba que “las mugeres casadas deben vivir con la dependencia insinuada de sus maridos, y contribuir en cuanto esté de su parte, al buen arreglo, y concierto de la casa, siendo hacendosas, solícitas, y aprovechadas, y aun con aviso, y discreción deben enmendar los malos siniestros de sus maridos”.77
El tema del matrimonio fue uno de los más preferidos y recurrentes de los escritores y humanistas del siglo xvi, pues representaba una cuestión crucial en la constitución de la nueva organización social,78 como se puede apreciar en la obra del escritor sevillano Pedro de Luján, quien escribió hacia 1552 su obra Coloquios matrimoniales. En esta obra, Luján revela las claves y testimonios de los usos y costumbres en torno al matrimonio de la sociedad sevillana del siglo xvi. A diferencia de otros escritores, Luján opinaba que la virtud principal de la mujer era su pudor, pues era en esta virtud donde recaían las demás, escribe:
El mayor dote, la mayor heredad y la mejor joya que la doncella ha de llevar a su marido es la vergüenza. Y cierto, si la pierde, menos mal sería a su padre enterrarla que no casarla.79
Incluso la castidad recaía dentro del pudor y honra de la mujer, por lo que ésta debía guiarse de manera seria y recatada para poder conservar su pudor:
El homenaje que dio la naturaleza a la mujer para guardar la reputación, la castidad, la honra y la hacienda, fue sola la vergüenza; y el día que en esta no pusiéremos gran guarda, bien nos podemos dar por perdidas.80
Luján al igual que Osuna, opinaba que las mujeres debían mostrar siempre una actitud recogida y recatada, pues estas dos virtudes conforma-ban la buena fama y respeto de la mujer, cuando pasaba todo lo contrario y
77 Pérez Molina,1994, p. 36.78 Rallo Gruss, 1989, p. 162.79 Luján, 2010, p. 32.80 Luján, 2010, p. 32.
José Luis Cervantes Cortés 111■
tenían una vida suelta y sin recato, eran mal vistas por la sociedad e incluso sospechosas de algunas actividades como la liviandad sexual:81
Es muy bien que la mujer se precie de honesta, y presuma de muy recogida, porque de querer las mujeres ser en su casa señoras muy absolutas, vienen a andar por la plazas muy disolutas; debemos de estar contino muy recatadas en lo que decimos, y muy sospechosas en lo que hacemos, porque de no tener en nada los dichos venimos a caer en los hechos.82
La postura de Luján es heredera de la de Erasmo de Rotterdam (1466-1536), aunque con más moderación en sus afirmaciones. Comparten varias teorías en cuanto al matrimonio, por ejemplo: “la validez del matrimonio se mantenía aún por encima de los fracasos o desavenencias de las parejas”.83 Para conseguir la armonía conyugal, tanto Erasmo como Luján hacían la misma crítica, contar más con la indulgencia que con la severidad, a partir del principio de la inferioridad de la mujer:
[…] es a ella a quien se exige obediencia y sujeción y la que debe cumplir un programa más apretado de exigencias y responsabilidades. Sin embargo, el marido debe corresponder (y este deber es inapelable) con protección y respeto.84
En la literatura española del Siglo de Oro también podemos observar varios elementos que resaltan los temas del matrimonio, la castidad y el ho-nor, como en las obras de Lope de Vega (1562-1635), El galán de la membri-lla, Los ramilletes de Madrid y Peribañez y El comendador de Ocaña; en las de Tirso de Molina (1579-1648) El pretendiente al revés, La prudencia en la mujer y La romera de Santiago, en esta última obra se refiere el tema de la promesa
81 Martínez Alcalde, 2001, p. 435.82 Luján, 2010, p. 33.83 “Estando excluido el divorcio por decisión inapelable de Jesucristo mismo, había que
tomar el matrimonio tal como existe, es decir, a veces mediano, a veces malo y hacerlo bueno a fuerza de buena voluntad” (Bataillon, 1966, p. 288).
84 Romero, 1998, p. 198.
Por temor a que estén sueltas...112 ■
de matrimonio y del matrimonio clandestino.85 Por su parte, Calderón de la Barca (1600-1681) aborda esta temática en El alcalde de Zalamea, El médico de su honra y La vida es sueño. Además, Juan Ruiz de Alarcón (1580-1639) se detiene en los asuntos de matrimonio, castidad y honor en sus libros Examen de maridos, La prueba de las promesas y La crueldad por el honor.86
La mujer en la literatura española del siglo xvi era descrita como Eva y como María: “la naturaleza imperfecta y pecaminosa de la primera y la pureza y elevada condición de la otra”;87 es decir, sus vicios y virtudes fueron repre-sentados en distintas obras españolas del llamado Siglo de Oro.
Un tema recurrente es el honor, cuando describen el honor de las mu-jeres, comúnmente se refieren a la virginidad de la mujer; se describe al ho-nor como la principal virtud humana, “el cual sitúan por encima de los con-dicionamientos sociales, como cualidad espiritual directamente relacionada con Dios”,88 para la mujer, “su honor queda reducido a la honra en materia sexual”.89 Calderón de la Barca en la obra El alcalde de Zalamea refiere la des-honra de la mujer con este parlamento de Isabel:
Tu hija soy, sin honra estoy, y tú libre, solicita con mi muerte tu alabança, para que de ti se diga, que por dar vida a tu honor, diste la muerte a tu hija.90
85 Pallares, 1986, p. 224.86 Seed, 1991, pp. 87-88.87 Pastor, 1999, p. 58.88 Ynduráin, 1994, p. 213.89 Ynduráin, 1994, p. 208.90 Calderón de la Barca, 2010, p. 517.
José Luis Cervantes Cortés 113■
3.3. fUnCiones y objetivos del depósito
Depositar: poner alguna persona en lugar donde libremente pueda manifestar su voluntad, habiéndola sacado el juez competente de la parte
donde se teme que le hagan violencia.91
El depósito, en los casos de conflictos familiares y matrimoniales, tenía tres principales funciones u objetivos: servir como sustitución de supervisión, como protección y como castigo. La primera función era servir como susti-tución de la supervisión por parte del marido, para así proteger el honor de la familia y de los cónyuges;92 otra función era proteger a las mujeres de los malos tratos, amenazas y celos de sus maridos y en algunas ocasiones de su propia familia, esto con el fin de que las decisiones de la mujer no se vieran influenciadas por ningún miembro de su familia;93 la tercera función era el castigo de las mujeres, esta función sólo la veremos reflejada en los casos de adulterio femenino, solamente en estos casos el depósito era visto como una función punitiva,94 pues el adulterio era un pecado capital y un delito, que involucraba la pérdida de la dote de la mujer cuando era adúltera; cuando se presentó alguna denuncia por adulterio femenino, las mujeres, invariable-mente, fueron conducidas a cárceles para mujeres y a la Casa de Recogidas en el caso de la Nueva Galicia durante el siglo xviii (ver cuadro 4).
Estas funciones corresponden, además, a las normas jurídicas novo-hispanas, contenidas en los códigos judiciales y decretos reales, como los que hemos revisado en el primer capítulo. Estas tres acepciones se mantuvieron
91 Diccionario de la lengua castellana, p. 241.92 Ruggiero, 1992, p. 258.93 En muchos casos, el depósito fue realizado en la casa de los padres de la esposa o de
algún pariente, por lo que la protección de la mujer por parte de su familia sólo funcionó en algunos casos particulares que serán analizados en el cuarto capítulo.
94 Taylor, 1999, p. 345. No hay que confundir los casos de depósito como castigo con la noción de recogimiento como práctica judicial y castigo para cierto tipo de delitos, como la prostitución.
Por temor a que estén sueltas...114 ■
en la legislación de la época virreinal, valga recordar el apartado del Tercer Concilio Provincial Mexicano, donde se especifican las condiciones del depó-sito, esencialmente para los casos de divorcio. Esta determinación conciliar sirvió como una forma de protección de las mujeres por parte de las autori-dades eclesiásticas, pues durante la época virreinal el mayor número de de-mandas de juicios de divorcio fueron promovidas por las mujeres.95 Además, la disposición de este concilio establecía una marcada asociación entre los juicios de divorcio y el depósito de las esposas, como una posible resolución de los conflictos familiares.96
Las tres funciones del depósito de esposas se observaban en los recogi-mientos novohispanos desde el siglo xvi. Hubo en Nueva España institucio-nes destinadas a las mujeres casadas en proceso de divorcio y a las mujeres que habían sido abandonadas temporal o definitivamente. El primero de este tipo que se estableció en la Ciudad de México fue el de Santa Mónica, fundado en 1575. Éste fue el primer centro de recogimiento de mujeres que se encon-traban en proceso de divorcio en la capital del virreinato.97
Cuadro 4. Funciones del depósito
Protección Supervisión Castigo Total
Número de casos 29 2 8 39
Porcentaje 74.4 5.1 20.5 100
Fuente: agn, ahag, arag.
95 En los estudios que se han hecho sobre el divorcio en Nueva España se observa un mayor porcentaje de juicios de divorcio promovidos por las mujeres (Arrom, 1976; Dávila, 2005).
96 García, 2001, p. 39.97 Después admitieron a mujeres divorciadas y abandonadas en lugares como el Recogi-
miento de Jesús de la Penitencia o en el Hospital de la Misericordia (Muriel, 1974, pp. 56-57,72; Gonzalbo, 2009b, p. 148).
José Luis Cervantes Cortés 115■
Dora Dávila estudia al depósito como un proceso invariable en los jui-cios de divorcio;98 no obstante, aunque fue una práctica cotidiana en los juicios de divorcio eclesiástico, no siempre se practicó. En los recogimientos se bus-caba la protección de la reputación de las mujeres casadas, no a todas se les encarcelaba o se les internaba en instituciones como la Casa de Recogidas, sobre todo si eran mujeres de posición social media o alta, era más común para estas mujeres depositarlas, ya fuera en casa de algún pariente, alguna familia honorable y respetada o en la casa de alguien de confianza del juez, hasta que terminara el proceso o el juez así lo determinara, mientras tanto las mujeres no podían tener contacto con sus maridos, algunas veces ni con su familia, mucho menos con su cómplice o amasio en caso de que la mujer fuera adúltera.99 Otra de las intenciones que se tenía para depositar a las mujeres que se encontraban en proceso de divorcio era que reflexionaran sobre su convivencia conyugal, además de buscar la protección de las mujeres y depo-sitarlas en algún lugar seguro o bien para que reflexionaran sobre sus faltas o las de sus maridos,100 y también se pretendía que las decisiones de las mujeres no se vieran influenciadas o presionadas por sus familiares o por su marido.101
Pilar Gonzalbo señala que la arbitrariedad con la que se determinaban y llevaban a cabo los depósitos de doncellas, casadas y viudas fue motivo de innumerables quejas, por el sólo hecho de considerar al depósito como un “castigo que sirviese de freno”,102 por esta razón muchas mujeres, solteras por lo general, se rehusaban al depósito.103
Cuando una hija de familia104 quedaba deshonrada, los padres de ésta buscaban un refugio como la Casa de Recogidas, donde la reclusión garantiza-
98 Dávila, 2005, p. 58.99 Lozano, 2005, p. 165.100 Dávila, 2005, p. 59.101 Dávila, 2005, p. 37.102 Gonzalbo, 1998, p. 70.103 Para conocer más sobre el depósito femenino véase, Kanter, 2008; García Peña, 2006.104 Los “hijos de familia” eran considerados en el siglo xviii como los hijos nacidos en una
familia legítima, donde se conocían sus padres; además eran de familias con posición socio-económica estables, familias honorables y de buenas costumbres; asimismo, es el hijo que está sin tomar estado, y se mantiene debajo de la patria potestad (Filius familias, Diccionario de la lengua castellana, p. 717; McCaa, 1984, p. 491; Twinam, 2009, pp. 108-109).
Por temor a que estén sueltas...116 ■
ra la protección de la honra de la mujer y, además, que la disciplina de la Casa propiciase la adopción de hábitos propios de una señora de su calidad, pues las familias novohispanas creían que el honor y el recogimiento, el prestigio y la moralidad eran parte del mantenimiento del estatus social.105 Existen mu-chos casos denunciados ante la justicia civil de padres que introducen a sus hijas a los recogimientos para evitarles el matrimonio con alguien inferior en calidad, argumentando la defensa del honor de la familia y la protección de la honra de las hijas.106 Con estas práctica se promulgaron varias leyes, como la Real Pragmática de Casamientos de Carlos III en 1776.
Otro de los objetivos de los recogimientos era encerrar a las mujeres culpables de lo que a juicio de las autoridades civiles y eclesiásticas, las leyes de la época y la sociedad era un delito, por ejemplo el adulterio, por lo que la Casa era benéfica ya que “muchos divorcios se han suspendido, pues las mujeres, por no ir en depósito al emparedamiento, se han contentado con sus maridos, otras, ya divorciadas, con la vida y el trato de personas buenas hanse vuelto con sus esposos”.107
Isabel Viforcos comenta, a través de un cuestionario que se elaboró para la fundación del recogimiento de Santa Marta en Quito a finales del siglo xvi, con la participación de varios clérigos y seglares de la ciudad que dieron su testimonio para ver cuáles eran las necesidades de la ciudad para la edificación de un recogimiento, que:
Respecto a las casadas que se hallan en proceso de separación, la dureza del recogimiento puede provocar en ellas efectos disuasorios e inducirlas a volver con sus maridos. Pero ha de tenerse en cuenta que en caso de que la demanda de divorcio fuese justa, la mujer no debería ser sometida a medida coercitiva alguna, con lo que al encerrarla se estaría cometiendo una grave injusticia, amén de propiciar la reanudación de una vida conyugal con frecuencia peca-minosa.108
105 Gonzalbo, 2009a, p. 270.106 araG, ramo Civil, caja 272, exp. 9; araG, ramo Civil, caja 368, exp. 6.107 Muriel, 1974, p. 77; Gonzalbo, 2009a, p. 288.108 Viforcos, 1993, p. 68.
José Luis Cervantes Cortés 117■
Los maridos no decidían donde se realizaría el depósito, sólo propo-nían el lugar donde les resultaba más conveniente; no obstante, el provisor o el fiscal asignado al juicio determinaban dónde se enviaría depositada a la esposa,109 aunque no hay ninguna norma o decreto que explicite quién deci-día la elección del lugar del depósito, pero partimos de la idea de que en los juicios se puntualizaba “hágase como dice el señor provisor”; era más común que los jueces enviaran a las esposas a una casa privada o a la Casa de Reco-gidas, aunque la decisión dependía del caso el lugar donde se realizaría. La salida de las mujeres que habían sido depositadas sólo podía ser decidida por el juez provisor o por la misma autoridad que había mandado la ejecución del depósito.110
El depósito por causa matrimonial no solamente era para mujeres, hay casos, según ha investigado Lourdes Villafuerte, en que varones fueron de-positados en casa de familias honorables, pues no existían propiamente re-cogimientos para hombres. El depósito se realizaba por ejemplo, en casos de retractación de la promesa de matrimonio, si la prometida hacía reclamación a través de la justicia, o esa anulación de la promesa fuera aceptada por las dos partes, por lo cual el novio debía permanecer en depósito mientras ese proce-so se llevaba a cabo, hasta que la mujer o el juez determinaban una solución.111
3.4. ClasifiCaCión del depósito de esposas
Con el fin de servir como medio explicativo, mas no como un reflejo de los juicios de divorcio que hemos revisado, hemos clasificado al depósito en dos tipos: el depósito doméstico (familiar) y el depósito comunitario (institucio-nal). El primero podía ser de dos tipos: el depósito en casa de familiares y en casa de no familiares (casas de amigos o familias honorables que eran elegidas por el juez provisor; las mujeres preferían estar depositadas en la casa de sus padres o de familiares, este tipo de depósito fue el más común dentro de los casos de esta categoría (ver cuadro 5).
109 Viforcos, 1993, p. 74.110 Viforcos, 1993, p. 75.111 Villafuerte, 1991b, pp. 139-140.
Por temor a que estén sueltas...118 ■
Con un número menor, encontraremos las casas de familias honorables y respetadas, elegidas por los jueces provisores como los destinos de las mu-jeres depositadas. Cuando el juez elegía alguna casa de una familia honorable, los dueños de ésta debían aceptar a la mujer que sería depositada, pues no se les podía imponer que custodiaran a alguna mujer que se encontraba en pro-ceso de divorcio, generalmente estas familias aceptaban la custodia de estas mujeres, pidiendo no obstante que el marido costeara los alimentos y otros gastos generados durante el transcurso del juicio.
Las casas particulares constituían otra forma de depósito doméstico en casas de no familiares, cuando las mujeres huían de su casa, escapando de la excesiva sevicia que padecía en su casa, en algunas ocasiones se refugiaban en casas de amigos o de algún miembro de su familia;112 también estas mujeres se refugiaban trabajando en alguna casa como cocineras o chichiguas, en la documentación que hemos revisado, en dos ocasiones, sucedió de esta mane-ra, por lo cual, el juez provisor estableció que los dueños de estas casas, o los patrones de estas mujeres fueran los encargados de proteger a las mujeres, y custodiarlas mientras transcurría de demanda.
El segundo tipo de depósito consistía en la reclusión de las esposas en alguna institución de carácter religioso o incluso carcelario. Para el caso de la Nueva Galicia, el mayor número de casos de depósito de este tipo los encon-traremos en la Casa de Recogidas, en todos los casos de adulterio femenino,113 todas las mujeres fueron recluidas en esta institución. Algunas otras mujeres que fueron depositadas en la Casa de Recogidas, eran por distintos factores, por ejemplo la sevicia y la embriaguez del marido. En algunos otros casos, las mujeres fueron conducidas a instituciones religiosas, aunque en un número menor, entre estas instituciones estaban el Beaterio de Santa Clara, el Cole-gio de San Diego y el Convento de Jesús María. En un solo caso, tenemos el depósito de una mujer recluida en el Real Hospital de Belén, aunque fue muy breve su estancia en esta institución, su proceso fue muy largo, lo cual signifi-có algunos cambios del depósito, pues estuvo además en la Casa de Recogidas, por un tiempo de tres meses y, finalmente, en casa de sus padres.114
112 Van Deusen, 2007, p. 125.113 Ocho casos en total.114 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 9.
José Luis Cervantes Cortés 119■
Cuadro 5. Clasificación del depósito y número de casos
Depósito doméstico (familiar)
No. de casos
Depósito institucional (comunitario)
No. de casos
Casa de familiares 7 Casa de Recogidas 18
Casas particulares (principalmente, las casas donde habitaban las mujeres, vecindades, casas de amigos o lugares donde trabajaban, como chichiguas, sirvientas o cocineras)
2 Beaterio de Santa Clara 4
Familias honorables 4 Colegio de San Diego 2
Convento de Jesús María 1
Real Hospital de Belén 1
Total: 13 26
Fuente: agn, ahag.
3.5. GUadalajara a finales del siGlo xviii
A finales del siglo xviii, la ciudad de Guadalajara comenzaba a crecer de una forma considerable, pues su ubicación geográfica, es decir, su cercanía con las ciudades de Zacatecas y México, le permitía tener buena comunicación con las principales poblaciones del virreinato.115
El obispado de Guadalajara tuvo varios recortes territoriales de su ju-risdicción desde su creación y asentamiento en esta ciudad en el año de 1560, bajo el gobierno de fray Pedro de Ayala, hasta finales del siglo xvii, aun así el
115 Van Young, 1984, p. 56.
Por temor a que estén sueltas...120 ■
territorio resultaba inmenso y trascendía los límites jurisdiccionales del rei-no de la Nueva Galicia; sus rentas ascendían a finales del siglo xviii a 90,000 pesos anuales, lo cual la ubicaba en un punto intermedio en el virreinato. Fue a partir de la acción pastoral de los obispos que se realizaron importantes obras en la ciudad, por ejemplo, las obras de los obispos fray Antonio Alcalde (1771-1792), el Hospital General, y Juan Cruz Ruiz de Cabañas (1796-1825), el Hospicio de la Misericordia.116
Durante el siglo xviii se establecieron los principales centros educati-vos para las mujeres, desde finales del siglo xvii se comenzaron a consolidar estas instituciones, creándose el Beaterio de Jesús Nazareno o el Colegio de San Juan de la Penitencia, para mediados del siglo xviii se crearon los cole-gios de San Diego y la Casa de Maestras de Caridad y Enseñanza, dedicado este último a niñas pobres y sobre todo huérfanas. La actuación de estas ins-tituciones fue muy importante como centros de enseñanza, algunas de estas instituciones las estudiaremos más adelante, pues sirvieron como lugares para el depósito de mujeres.
Guadalajara experimentó un importante crecimiento urbano y demográ-fico en las últimas décadas del siglo, lo cual propició la realización de varias obras como el empedrado de la ciudad, la introducción del agua, el acondicionamiento de mercados, asimismo, un mejoramiento en las medidas de higiene en general, tales como la construcción de cementerios en las afueras de la ciudad, la reco-lección de basura y la construcción de un alcantarillado, alumbrado público.117
Además, la mejora de caminos contribuyó a un mayor intercambio co-mercial, a la apertura de un servicio regular de diligencias y a la suspensión del pago de alcabalas a los productos intercambiados en varias poblaciones del reino; por ejemplo, la feria de San Juan de los Lagos, asimismo, a finales del siglo se logró la apertura del puerto de San Blas que permitió el intercam-bio más directo de productos entre la Nueva España y Filipinas.
A mediados del siglo xviii, la población en el obispado de Guadalajara era de cerca de ciento cincuenta mil habitantes,118 a finales del siglo contaba
116 Gutiérrez Lorenzo, 2005, p. 1427.117 Gálvez, 1992 , pp. 59-77.118 Aguirre, 1994, p. 222.
José Luis Cervantes Cortés 121■
aproximadamente con medio millón de personas119 (ver cuadro 6). Las cali-dades de los habitantes estaban bien diferenciadas y equilibradas, a finales de la centuria, el reino de Nueva Galicia contaba con 172,500 indios, 164,500 españoles y 180,000 negros y mulatos.120
Cuadro 6. Población de la Nueva Galicia (siglos xvi-xviii)121
Año Mulatos Negros Castas Españoles Indios Total
1570 75 2375 875 30500 64618
1646 13778 5180 33310 1450 41378 95096
1742 31256 2913 75988 1028 36252 147437
1793 485000
El auge que tuvo la Nueva Galicia a finales del siglo xviii hizo que sus pobladores pensaran en sumar a la Nueva Vizcaya para formar un nuevo virreinato, aunque nunca lo lograron, pero consiguieron una importante re-lación con este otro reino.122 La Real Audiencia de Guadalajara había ejercido su jurisdicción sobre Nueva Galicia y Nueva Vizcaya desde el siglo xvi, más tarde tuvo jurisdicción sobre los territorios de Nuevo México y California, además de Nayarit y Sinaloa. Durante el siglo xviii absorbería la jurisdicción de antiguas dependencias de Nueva España como los pueblos de Ávalos, Et-zatlán, Zapotlán y el puerto de Navidad.
119 El cálculo de Humboldt se basa en el informe hecho por el conde de Revillagigedo en 1793, estimando la población de la intendencia de Guadalajara en 485,000 habitantes (Hum-boldt, 2004, p. 38).
120 Aguirre, 1994, p. 228.121 Aguirre, 1994, pp. 210-230.122 Muriá, 2005.
Por temor a que estén sueltas...122 ■
Por otro lado, las sociedades económicas de amigos del país que se difundieron desde España a América a finales del siglo xviii fueron un factor importante en la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas del creci-miento económico de las regiones,123 según John Lynch.
Las sociedades económicas que en la década de 1780 se extendieron desde España a América, fueron otro vehículo de americanismo. Su función era estimular la agricultura, el comercio y la industria mediante el estudio y la experimentación y, aunque eran más reformistas que revolucionarias, bus-caban soluciones a problemas americanos.124
Por ejemplo, Jaime Olveda y Carmen Castañeda mencionan que en la ciudad de Guadalajara hubo importantes personajes afiliados a la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, fundada en 1765, a ella perte-necieron funcionarios de la corona, clérigos y comerciantes destacados,125 como: Domingo de Arangoyti, oidor de la Audiencia; Mateo Joseph de Arteaga y Rincón Gallardo, canónigo y maestrescuela del obispado; An-drés Ignacio de Arzamendi, juez del Tribunal de Alzadas; Francisco An-tonio Breña, minero y comerciante; Baltasar de Colomo, canónigo de la catedral y juez comisario; Ambrosio de Sagarzurrieta y García, fiscal de la Audiencia; Antonio de Villa Urrutia y Salcedo, oidor de la Audiencia, entre otros.126
La aplicación de las reformas borbónicas fortaleció el carácter de Gua-dalajara como centro y capital regional y en otros asuntos como el educativo y cultural, pues coincidió en la fundación de la Universidad y de la imprenta127 en Guadalajara, que fungieron como centros de atracción en el ámbito educa-tivo. La Universidad en estos años recibió a estudiantes de una amplia zona geográfica que abarcaba el centro-occidente y norte del virreinato.128
123 Coss y León, 2009, pp. 81-82.124 Lynch, 1985, p. 36.125 Olveda, 1998, p. 47; Castañeda, 1988, p. 171.126 Torales, 2001, pp. 395-424.127 La apertura de la Universidad fue un factor muy importante para establecer una im-
prenta en Guadalajara, establecida por concesión real en 1793, teniendo un permiso de diez años. Comenzó a funcionar en la plaza de Santo Domingo, dirigida por Mariana Valdez Téllez Girón (Muriá, 2005).
128 Castañeda, 1984, pp. 372-376.
José Luis Cervantes Cortés 123■
La ciudad de Guadalajara estaba muy bien dividida, pues contaba con sus barrios perfectamente diferenciados según la calidad de los habitantes; por ejemplo, en el barrio de Mexicaltzingo vivían los indios, separados de los barrios de españoles por el río de San Juan de Dios. Los negros y mulatos residían en el barrio de Analco, al sur de la ciudad (ver plano 1). En otras ciudades y pueblos no se observaba con tanta claridad la distribución urbana de la población según su calidad, por ejemplo, el pueblo de Ahuacatlán, en el actual estado de Nayarit, que era muy importante en la región, contaba con cerca de seis mil habitantes a finales del siglo xviii. En este pueblo se ve una marcada armonía social entre sus habitantes, pues alrededor de la plaza del pueblo vivían familias de todas calidades, en su mayoría mulatos; aun así, la población india sobresalía de la negra, como lo marca Meyer, 3,790 indios y 1,700 negros y mulatos libres129 (ver cuadro 7).
Cuadro 7. Distribución comarcal y étnica de la población de la Intendencia de Guadalajara según el censo levantado
por el visitador Menéndez Valdés (años 1791-1793)130
Distritos Europeos Españoles Indios Mulatos Castas Población total
Tepic 59 1259 1218 2096 383 5015
Guadalajara 186 9 386 4241 6538 3898 34249
Sayula 22 11452 23524 8414 3948 47360
Lagos 30 10667 8394 8674 3948 37048
Total 297 32764 37377 25722 12177 123672
129 Meyer, 1990, p. 23.130 Meyer, 1990, p. 22.
Por temor a que estén sueltas...124 ■
Con la llegada de los Borbones al trono español, comenzaron a aplicar-se varios cambios en la administración virreinal, transformando de manera sustancial la situación interna de la metrópoli y sus colonias americanas, es-tos cambios se centraron en el aspecto económico y administrativo, aunque repercutieron en muchos ámbitos, por ejemplo influyeron de manera impor-tante en las relaciones sociales y de subordinación y fidelidad entre los súbdi-tos y la Corona,131 la nueva forma de administración trajo varios cambios para las poblaciones, en especial para que la población se adaptara a la nueva forma de gobierno y de división administrativa. Una de las principales reformas que afectaron a la administración pública es el establecimiento de las intendencias en 1786, pues dio lugar a una nueva división del territorio novohispano y la formación de nuevas jurisdicciones, las intendencias vinieron a modificar la estructura política que ya se tenía establecida, aunque, trajo consigo varios cambios importantes para las poblaciones, por ejemplo, la ciudad de Guadala-jara se dividió por cuarteles, lo cual permitió una mejor administración y con-trol de la población, además se hicieron varios cambios a la ciudad, se crearon nuevas instituciones como la aduana, se construyó la Casa de Recogidas y, la obra cumbre del periodo virreinal, fue la llamada Casa de Misericordia, conocida también como Hospicio Cabañas, pues su promotor principal fue el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, el proyecto fue iniciado hacia 1803, bajo la dirección de Manuel Tolsá y José Gutiérrez.
131 Coss y León, 2009, p. 72.
José Luis Cervantes Cortés 125■
Plano 1. Plano de Guadalajara, Los barrios de la ciudad 1745-1809
Con el establecimiento de las intendencias en 1786 la que correspondía al reino de la Nueva Galicia, desde este momento llamada la Intendencia de Guadalaxara, quedó distribuida de la siguiente manera:
Fuente: Delgadillo, 2007, p. 43.
Por temor a que estén sueltas...126 ■
Subdelegaciones de la Intendencia de Guadalaxara
1. La Ciudad Capital de su título2. Corregimiento de Tonalá3. Corregimiento de Colimilla y Matatán4. Corregimiento de Cuquío5. Corregimiento de San Cristóbal de la Barranca6. Corregimiento de Tala7. Corregimiento de Tequila8. Corregimiento de Tlaxomulco9. Alcaldía de La Barca10. Alcaldía de Lagos con el agregado de Teocaltiche11. Alcaldía de Hostotipaquillo12. Alcaldía de Ahuacatlán y Xala13. Alcaldía de Santa María Tequepéspam14. Alcaldía de Tepique15. Alcaldía de Sentispac16. Alcaldía de Acaponeta17. Alcaldía de Guachinango y Mascota18. Alcaldía de San Sebastián y Xolapa19. Alcaldía de la Villa de la Purificación20. Alcaldía de Aguascalientes con el agregado de Xuchipila21. Alcaldía de Autlán con el agregado de Puerto de la Navidad22. Alcaldía de Sayula23. Alcaldía de Amula24. Alcaldía de Zapotlán el Grande25. Alcaldía de Istlán y Magdalena132
En el siguiente plano se señalan las principales casas y lugares de la ciudad de Guadalajara a mediados del siglo xviii, se ubican los nombres de la catedral, los principales colegios y conventos de la ciudad.
132 Bravo, 1968, pp. 84-85.
José Luis Cervantes Cortés 127■
Plano 2. Plano de la ciudad de Guadalajara en 1745133
1. Catedral 13. Colegio Seminario Conciliar
2. Real Caja 14. Convento de San Agustín
3. Palacio Real, Real Audiencia 15. Convento de Santa María de Gracia
4. Nuestra Señora del Pilar 16. Convento de Santo Domingo
5. Casa de Recogidas 17. Beaterio de Santa Clara
6. Convento de San Francisco 18. Convento de Santa Mónica
7. Compañía de Jesús 19. Colegio de San Diego de Alcalá
8. Convento de Santa Teresa de Jesús A. Plaza de la Real Aduana
9. Convento de Jesús María B. Plaza Mayor
10. Hospital de Belém C. Plaza de Santa María de Gracia
11. La Merced D. Plaza de Santo Domingo
12. Casa del señor Obispo E. Plaza de la Palma
133 Recreación del plano de Guadalajara con base en el Plano ignográfico de la Ciudad de Gua-dalaxara de la Nueva Galicia que mandó hacer el señor Lic. Martín de Blancas, Oidor de la Real Audiencia de este Reino. aGi, Planos y mapas, México, 153 ES.41091.AGI/1.16418.17; la Casa de Recogidas no aparece en este plano puesto que su fundación fue posterior a 1745. Su ubicación la encontraremos en la Ayuda de Parroquia de Nuestra Señora del Pilar al oeste de la ciudad.
Por temor a que estén sueltas...128 ■
3.6. Casas de depósito en GUadalajara
Los primeros lugares que sirvieron como recogimientos de mujeres culpa-bles y arrepentidas en Guadalajara fueron el Beaterio de Jesús de Nazareno, el Colegio de San Diego de Alcalá,134 el Beaterio de Santa Clara y la Casa de Recogidas. En este apartado haremos una breve descripción de la historia de cada uno de ellos y de por qué eran estas instituciones a donde los jueces provisores dictaminaban el depósito de las esposas.
Estas instituciones se establecieron en la ciudad de Guadalajara du-rante la época virreinal, tuvieron orígenes muy parecidos, la mayoría comen-zaron como beaterios que se transformaron en colegios formales que pro-piciaron la creación de conventos. La intención era buscar la protección y formación educativa de las mujeres neogallegas.
En términos generales, un beaterio es la casa o lugar en donde residían las beatas,135 una beata era una mujer “que viste hábito religioso y profesa celiba-to, y vive con recogimiento, ocupándose en oración y obras de caridad”, seguían una regla de vida “la que más se le acomoda a su genio” y no siempre vivían en comunidad, pues podía vivir en su casa particular.136 Rubial menciona que el beaterio o espacio beateril abarcaba “una gran variedad de situaciones que iban desde la absoluta libertad hasta el encerramiento en casas o recogimientos”, instituciones que estaban sujetas a reglas y a las autoridades eclesiásticas.137
En algunas partes de Nueva España, como la Ciudad de México, Pue-bla, Guadalajara o Querétaro,138 no solamente vivían las beatas en comunidad, sino que también guardaban clausura y hacían votos religiosos informales o también llamados temporales, de castidad principalmente,139 pues general-mente las beatas eran mujeres laicas,140 o sea, fieles bautizados que no han recibido el sacramento de órdenes sagradas.
134 Alcedo, 1787, p. 241, Castañeda, 1984, p. 101.135 Diccionario de la lengua española, p. 583.136 Rubial, 2006, p. 30.137 Rubial, 2006, p. 31.138 Muriel, 1974, p. 16.139 Diccionario de la lengua española, p. 582.140 van Deusen, 2007, p. 279.
José Luis Cervantes Cortés 129■
3.6.1. El beaterio de Jesús Nazareno
El primero de los recogimientos fue el beaterio de Jesús Nazareno, fue fun-dado en la ciudad de Compostela por real cédula en 1697, estuvo dirigida por Alonso de Ceballos Villagutierre, presidente de la Audiencia de Guadalajara y por el cura párroco de Compostela Fernando de Amézquita.141 En esta real cédula se establecía que debía tomarse como modelo constitutivo el Colegio de Huérfanas de la ciudad de México:
Sobre la fundación de un Colegio para recogimiento de doncellas, concediendo licencia para ello y disponiendo que para su constitución tengan presente la del Colegio de Huérfanas de la ciudad de México, ordenando dar cuenta de dicha constitución y del recibo del despacho.142
En 1694 se había congregado a “ocho doncellas nobles y virtuosas y cinco morenas que las asistiesen”.143 Como la ciudad de Compostela estaba cerca del mar, era propicia a invasiones y estaba desprotegida por lo que pasaron las doncellas a la ciudad de Guadalajara y le escribieron al Rey para que les concediera “licencia para la fundación del Colegio y que en él haya una capilla donde se les administren los sacramentos”.144 La cédula aprobatoria de su funcionamiento la obtuvieron hasta 1704, después de varias cartas al Rey y a la Audiencia, donde se reconocía como beaterio de Jesús María.145 Años más tarde, para ser preciso en 1722, según Mota y Padilla, el beaterio logró transformarse en el Convento de dominicas de Jesús María146 (ver figura 2).
141 Mota, 1973, pp. 315-316.142 aGi, Audiencia de Guadalajara, 232, f. 192v.143 aGi, Audiencia de Guadalajara, 232, f. 209v-210.144 Castañeda, 1984, p. 98.145 El terreno que ocupaba el beaterio, después el convento de Jesús María, se puede apre-
ciar en el plano de Guadalajara de 1745, ubicado en la actual calle de Enrique González Mar-tínez, entre las calles de Hidalgo y Morelos.
146 Mota, 1973, citado en Weckmann, 1996, p. 472.
Por temor a que estén sueltas...130 ■
Figura 2. Convento de Jesús María
3.6.2. El Colegio de Niñas de San Diego de Alcalá
El Colegio de San Diego de Alcalá tuvo su origen en un recogimiento lla-mado Colegio de Nuestra Señora del Refugio, fue fundado por la señora Ana Beas hacia 1703, con la intención de “recoxer, criar y educar diferentes niñas
Fuente: Castañeda García, 1984, p. 100.
José Luis Cervantes Cortés 131■
pobres huérfanas y del todo desvalidas”,147 ahí se les enseñaba a leer y escribir y otras labores “de mano y aguja”.148 Desde finales del siglo xvii existía la preocupación de formar una institución en la cual albergasen a las doncellas huérfanas y niñas educandas; en 1697, mediante una real cédula, se concedió la licencia para que se fundara un colegio como recogimiento de doncellas pobres, se ordenaba que su constitución estuviera basada en la del Colegio de Huérfanas de la Ciudad de México,149 en esta fundación participaron el presi-dente de la Audiencia de Guadalajara don Alonso de Ceballos Villagutierre y el obispo fray Felipe Galindo Chávez y Pineda (1696-1702).
El número de niñas que se educaba en el colegio fue creciendo cada día. Algunos vecinos de Guadalajara empezaron a apoyar al colegio, Juan Gonzá-lez de Urbina donó al colegio “tres molinos de pan moler” y Juana de Alcorta ayudó a doña Ana Beas en la educación de las niñas.150 En la primera década de existencia del colegio no se tenía un lugar propio en donde se educaran a las niñas, era en la casa de doña Ana Beas donde se hacían estas labores.151 A principios de 1711 la señora Beas solicitó al Ayuntamiento de la ciudad la do-nación de “un solar de ochenta y seis varas en quadro para la fábrica de dicha casa”.152 A un mes de la solicitud de doña Ana Beas se donó el terreno ubicado en el barrio de Santo Domingo, a extramuros de la ciudad.
El obispo Gómez de Parada dictó en 1743 las primeras constituciones del colegio,153 las cuales señalaron que podría recibir también a niñas por-cionistas o pensionistas que pagarían una colegiatura, además de las niñas pobres o de merced que tradicionalmente se admitía.154
147 Originalmente, el Colegio de San Diego abarcaba cuatro manzanas, desde la calle Juan Álvarez al norte y Garibaldi al sur; se puede apreciar en el plano de Guadalajara de 1745.
148 araG, ramo Civil, caja 16, exp. 13, citado en Castañeda, 1984, pp. 101-102.149 aGi, Audiencia de Guadalajara, 232, f. 192v-193v.150 Castañeda, 1984, p. 102.151 Castañeda, 1995, p. 461.152 araG, ramo Civil, caja 16, exp. 13.153 bpej, fondos Especiales, Colección de Manuscritos, ms. 35.154 Castañeda, 1984, p. 107.
Por temor a que estén sueltas...132 ■
Figura 3. Colegio de San Diego de Alcalá
3.6.3. El beaterio de Santa Clara
La tercera institución fue el beaterio de Santa Clara, que fue fundado en 1751 por un vecino de Guadalajara, Marcos Flores de Jesús, miembro de la Tercera Orden de San Francisco, y por sus hermanas. Marcos Flores consiguió que el Ayuntamiento donara un solar en donde comenzó a construir el beaterio, situado hacia el occidente de la ciudad; en ese sitio se construyó “la casa, compuesta de 34 piezas y un oratorio, circundada toda de una alta tapia que cerraba su clausura y otras oficinas”.155 En 1763, la Real Audiencia informó al Rey que el beaterio de Santa Clara había sido construido sin real licencia,
155 Castañeda, 1984, p. 108.
Fuente: Castañeda García, 1984, p. 106.
José Luis Cervantes Cortés 133■
por lo que se le pidió a Marcos Flores que “suspendiera en lo material y espi-ritual la referida casa de su cargo mientras se conseguía que el rey autorizara la fundación”.156 En 1767, por real cédula, el rey pedía a la Real Audiencia que explicaran si sería “útil y precisa” la fundación del beaterio; pese a las controversias con el rey y la Audiencia sobre la licencia de funcionamiento, el beaterio siguió recibiendo doncellas, huérfanas y pobres, en 1776 Marcos Flores murió dejando muy adelantada la institución y sin haber recibido la real licencia. Fue hasta el 9 de mayo de 1779 cuando el rey expidió la cédula de funcionamiento, informándoseles al obispo y al provisor de Guadalajara, sobre la importancia del beaterio, pues para ese año atendía a 300 mujeres de distintas calidades.157 El beaterio de Santa Clara fue la base para la fun-dación de la congregación de Maestras de Caridad y Enseñanza, institución encargada de la educación de las niñas pobres. En 1777 tomó el nombre de Congregación de Maestras de la Caridad y Enseñanza, siempre con el apoyo del obispo Antonio Alcalde.
A finales del siglo xviii, para ser más precisos en 1784, se cambió el beaterio al barrio del Santuario, enfrente del Santuario de Guadalupe al norte de la ciudad.158 El motivo fue el número de novicias había crecido considera-blemente, por lo que viendo el obispo Alcalde los buenos resultados que podía brindar a la sociedad esta institución se propuso dotarlo completamente y decidió que el beaterio se cambiara a una finca (hacia el norte de la ciudad) frontera al templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Después de su traslado fue conocido por los pobladores de la ciudad como “el beaterio nuevo” o tam-bién como “Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe”.159
156 Castañeda, 1984, p. 108.157 Castañeda, 1984, p. 109.158 Castañeda, 1995 , p. 464.159 Castañeda, 1984, p. 108.
Por temor a que estén sueltas...134 ■
Plano 3. Plano del Beaterio de Santa Clara en Guadalajara
Esta Congregación fue formada con el fin de dar refugio “A las mujeres y doncellas que aspiran a menudo a la vida religiosa, las cuales, o por debi-lidad de su natural complexión o por lo avanzado de su edad, o por no sen-tirse inclinadas a practicar las asperezas y penitencias corporales, no pueden entrar en las religiosas en que se les obliga a esto”.160 Y debían ser recibidas no sólo las vírgenes, sino las viudas legítimamente libres del cuidado de los hijos, las de edad, con tal de que tengan buen espíritu, las corporalmente de-formes, “si no la tienen en el corazón” y las enfermas, excepto las atacadas de mal contagioso.
160 Castañeda, 1984, p. 204.
Archivo General del Estado de Jalisco, Planos, 528.RF-71.
José Luis Cervantes Cortés 135■
En el beaterio se enseñaba la doctrina cristiana, la lectura y escritura, algo de aritmética, hacer flores artificiales, labrados, tejidos de lana, algodón, lino, seda y otras actividades mujeriles; en 1791 ya había clases de solfeo y música, poco después recibió una clave. Al paso del tiempo las labores ma-nuales realizadas en la congregación alcanzaron gran fama por su perfección en el bordado.
3.6.4. La Casa de Recogidas de Guadalajara
No obstante, la primera institución que formalmente cumplía las caracterís-ticas de recogimiento fue la Casa de Recogidas de Guadalajara; su edificación se inició siendo obispo de la diócesis de Guadalajara el ilustrísimo señor Juan Leandro Gómez de Parada (1736-1751)161 y con el apoyo del padre Joseph de Castro, rector de la Sagrada Compañía de Jesús en Guadalajara. En 1745, la Casa de Recogidas iba a construirse inmediata a la capilla de Aránzazu, no obstante las autoridades civiles consideraron que dicho lugar “no era capaz ni bastante para casa de recogidas”,162 así que se optó por buscar otro lugar. Hacia 1748 se determinó que la edificación estaría a un costado de la ayuda de parroquia de Nuestra Señora del Pilar, al noroeste de la ciudad. La casa quedó concluida el 12 de diciembre de 1751. La urgencia de crear una institución como ésta era tanta que el obispo Gómez de Parada no se detuvo en solicitar un permiso para la construcción de la Casa. Se ignora desde cuándo comenzó a recibir internas esta institución, pero seguramente fue desde la edificación de la Casa a mediados del siglo xviii.163 La Casa de Recogidas comenzó siendo una cárcel para mujeres, en la cual se perseguía aislar y separar a las reas o mujeres internas de toda comunicación, ya que el fin principal de esta institu-ción era el recogimiento y la corrección de las mujeres acusadas de cometer algunos delitos: como la prostitución, el robo y el amancebamiento.
En 1772, la Real Audiencia de Guadalajara informó al rey la cons-trucción de esta institución, pues se había construido sin haber solicitado la
161 Muriel, 1974, p. 184; Rodríguez Raygoza, 2009, p. 47.162 ahaG, Gobierno, Obras Asistenciales, Casa de Recogidas.163 Muriel, 1974, p. 184.
Por temor a que estén sueltas...136 ■
anuencia del rey. Cuando falleció Gómez de Parada, los administradores de la Casa de Recogidas tenían el temor de que el virrey fuera a disgustarse por la edificación de la Casa, pues de acuerdo con las Leyes de Indias “se debía demoler y volver a su estado original aquello que se hubiese edificado sin autorización real”,164 por lo que condujo al presidente de la Real Audiencia a escribirle al virrey dándole cuenta de los beneficios de la institución en la ciudad, entonces se obtuvo la anuencia del Consejo de Indias y la real cédula aprobatoria que fue fechada en Aranjuez, el 24 de mayo de 1776.165
El Rey – Presidente y Oidores de mi Real Audiencia de la Provincia de Nueva Galicia, que reside en la ciudad de Guadalajara. En carta de catorce de febrero de mil setecientos setenta y dos, disteis cuenta con testimonio de haber erigido en ella el reverendo obispo que fue de esa Diócesis don Juan Gómez de Parada una Casa de Recogidas; y que aunque reconocías que su subsistencia era muy provechosa al servicio de Dios, y del público, como su erección había sido sin mi real permiso, no podíais dejar, en cumplimiento, de vuestra obligación, de hacerlos presente, ni de recomendar al fin de que me dignase determinar lo que fuese de mi real agrado. Y vista la citada carta y testimonio en mi Consejo de las Indias, con lo que, en inteligencia de todo, expuso mi fiscal: ha pare-cido conceder, como para la presente mi real cédula concedo, la conveniente licencia para que subsista la nominada Casa de Recogidas, sin que se entienda con ella el castigo con que se convino por la ley segunda titulo sexto libro primero de las de la Recopilación de esos Reynos a los edificios que se erigen sin las circunstancias que en ella se previenen, pues para en este caso la dero-go, dejándola en su fuerza y vigor para los de más que ocurran en lo sucesivo, recomendaros la formación de las ordenanzas, y buen régimen de este estable-cimiento con acuerdo, e intervención del reverendo obispo de esa Diócesis; y ordenaros y mandaros (como lo ejecuto) las remitáis a su tiempo al enunciado mi consejo por mano de mi infrascrito secretario para su aprobación; en inte-ligencia de que por despachos separados se encargará al nominado reverendo obispo, y a los cabildos eclesiásticos y secular de esa ciudad concurran por
164 Recopilación de las Leyes de Indias, libro I, tít. VI, Ley II165 Gaceta Municipal de Guadalajara, sección Histórica, t. I, núm. 354, pp. 377, citado por
Muriel, 1974 , p. 184; Rodríguez Raygoza, 2002, p. 132.
José Luis Cervantes Cortés 137■
su parte a la subsistencia de obra tan pía como la de que se trata; por ser asi mi voluntad. Fecha en Aranjuez a veinte y cuatro de mayo de mil setecientos setenta y seis= Yo el Rey= Por mandado del Rey nuestro señor- Pedro Garcia Mayoral= tres rúbricas=.166
Esta cédula aprobaba el funcionamiento y la subsistencia de la institu-ción, en la cual el Rey Carlos III hacía notar que siendo el recogimiento una obra “muy provechosa al servicio de Dios y al público”, aceptaba la fundación de la Casa de Recogidas y derogaba, sólo para este caso, la ley que castigaba con la demolición a los edificios que se construían sin permiso real, pues ésta ya se había construido y funcionaba como se tenía instaurado.167
A partir de este año, 1776, se estableció que la Casa de Recogidas al-bergaría a las “mujeres perdidas”, también llamadas “mujeres de conducta ligera”,168 huérfanas, viudas y mujeres en proceso de divorcio, mujeres que no podían mantenerse por ellas solas. Las mujeres o reas que ingresaban a la Casa de Recogidas tenían que hacer trabajos manuales como hilar y tejer para sostenerse.
El edificio se construyó al suroeste de la ciudad de Guadalajara, a un costado de la Ayuda de Parroquia de Nuestra Señora del Pilar de la catedral169 (ver figura 4). En este mismo año, 1776, el vicario general y juez provisor del Obispado de Guadalajara don José Eusebio Larragoiti y Jáuregui se encargó de amparar y administrar la Casa y el cuidado espiritual de las recogidas y beatas estuvo bajo la dirección del presbítero Nicolás Chávez.
Fue hasta 1788 cuando se ordenó que la Casa de Recogidas se organi-zara y administrara, y en 1789 fue cuando se expidieron las “Ordenanzas para el gobierno y dirección de las mujeres destinadas a la casa de recogidas”,170 las cuales contenían tres apartados principales. El primero de estos apartados se refería a las obligaciones que debía cumplir el capellán del recogimiento; el
166 Alemán e Iguíniz, 1909, p. 224; Castañeda, 1978, p. 18.167 Recopilación de las leyes de Indias, libro I, ley I, tít. III.168 Muriá, 2005.169 Ver plano 4 (plano de Guadalaxara de 1800).170 ahaG, Obras Asistenciales, Casa de Recogidas, expediente sin clasificación; Alemán e
Iguíniz, 1909, pp. 134-150; Haslip-Viera, 1999, p. 171; Rodríguez Raygoza, 2009, p. 48.
Por temor a que estén sueltas...138 ■
segundo apartado correspondía a las actividades que debían ejercer la rectora y la vicerrectora de esta institución; y el tercer apartado se refería a las activi-dades que debían desempeñar las internas dentro de la institución.171
La Casa de Recogidas estaba dirigida por una rectora,172 quien se encar-gaba de organizar todas las actividades de las internas, administraba también, todas las cartas y papeles que tuvieran relación con el ingreso y salida de las internas, era la encargada de recibir a las mujeres que habían sido depositadas por órdenes del juez provisor, los documentos relativos a la administración financiera de la institución y vigilaba la conducta y la instrucción de todas las internas. Esta institución contaba también con una vicerrectora, la cual ocupaba el cargo de la Casa en caso de que la rectora se ausentara.
Figura 4. Templo de Nuestra Señora del Pilar.
171 Castañeda, 1978, pp. 18-23; Rodríguez Raygoza, 2009, p. 46.172 En algunas ocasiones este puesto estuvo a cargo de beatas clarisas, pero la mayoría de
las rectoras de esta institución fueron mujeres seglares (Castañeda, 1995, p. 463).
Fuente: foto del autor.
José Luis Cervantes Cortés 139■
Plano 4. Plano de la ciudad de Guadalaxara 1800,
ubicación de la Casa de Recogidas (número 17)
El orden interno de la Casa de Recogidas se dividía en tres depar-tamentos, según la causa por la que estuvieran depositadas o recluidas las mujeres en esta institución. El primer tipo eran las que habían sido deposi-tadas por las autoridades eclesiásticas, por ejemplo las mujeres en proceso de divorcio, a estas mujeres se les denominaba “presas de la Iglesia”; las se-gundas eran las que depositaban o recluía la Real Audiencia, por ejemplo las prostitutas, las amancebadas e hijas rebeldes, que eran conocidas como “reas formalmente rematadas”; el último departamento era integrado por mujeres que voluntariamente asistían a esta institución, así como huérfanas y viudas, y eran conocidas como “otras habitantes”.173
173 Castañeda, 1978, p. 17.
Fuente: Castañeda, 1978, p. 17.
Por temor a que estén sueltas...140 ■
La vida cotidiana en la Casa de Recogidas era similar a la de un convento,174 las recogidas no hacían votos,175 aunque su vida estuviera desti-nada a la clausura, prometían observar la regla de vida de las monjas clari-sas, vivir en recogimiento, clausura, oración y obediencia a Dios, en algunos beaterios y recogimientos las mujeres hacían votos temporales de pobreza, castidad y obediencia,176 las reclusas utilizaban un hábito o uniforme, el cual permitía distinguirlas en la sociedad (ver figura 6).
A diferencia de las monjas, las beatas y recogidas no llevaban dote, pero debían tener la disposición de trabajar para poder mantenerse.177 Las actividades cotidianas de la Casa estaban ordenadas por un riguroso horario, que mantenía ocupadas a todas sus habitantes,178 tenían la obligación de le-vantarse diariamente a las cinco de la mañana, excepto en invierno que era cuando podían levantarse más tarde, trabajaban ocho horas en el trabajo de hilar y tejer, otras ocho horas las empleaban para asistir a misa, rezar el rosa-rio y tomar alimentos, se acostaban a las nueve de la noche. Los días festivos podían tener visita de sus familiares.179
Las mujeres recogidas procuraban someterse a las rutinas impuestas por la rectora de la institución, por el temor al castigo, la expulsión y la ver-güenza.180 La situación económica de la Casa era miserable y precaria, por ello el médico de la Casa aseguraba que las internas morían más de hambre que de enfermedades.181
174 Pérez Baltazar, 1995, p. 385.175 Brading, 1994, p. 114.176 Loreto, 2000, p. 12.177 Brading, 1994, p. 114.178 Coss y León, 2009, p. 130.179 Vélez, 1983, p. 234.180 Gonzalbo, 2009b, p. 197.181 Coss y León, 2009, p. 130.
José Luis Cervantes Cortés 141■
Figura 5. Pasillos de la Casa de Recogidas de la ciudad de Guadalajara.
La Casa de Recogidas estuvo bajo la administración financiera de la Real Audiencia de Guadalajara. Cuando se construyó la Casa, la Audiencia otorgó la cantidad de 1575 pesos para cubrir las primeras necesidades de la institución, después se estableció que se otorgaría un capital de seis mil pesos a censo, cuya renta anual era de 300 pesos.182 Los seis mil pesos nunca fueron entregados, solamente les daban los réditos de esta cantidad.183 El fondo del Ayuntamiento de la capital aportaba 25 pesos mensuales para la alimentación y vestido de las internas, pago de empleados y para la conservación del edifi-cio.184 La Casa contaba también con la ayuda de particulares, quienes colabo-raban con donaciones y limosnas.
182 Rodríguez Raygoza, 2009, p. 52.183 aGn, Cárceles y presidios, vol. 26, exp. 26, fs. 200-224.184 Castañeda, 1989, p. 150; Rodríguez Raygoza, 2009, p. 52.
Fuente: recreación con base en una foto del autor.
Por temor a que estén sueltas...142 ■
Figura 6. Indumentaria de las recogidas185
A pesar de tener todas estas entradas financieras, la Casa contaba con muchos problemas económicos, por lo que don Antonio Alcalde, obispo de Guadalajara (1771-1792), escribió a los cabildos eclesiásticos y a la Real Au-diencia para que ayudaran a la subsistencia de la institución “de obra tan pía [...], por ser mi voluntad”, así que mediante donaciones y obras pías de cofra-días de la ciudad se asistía a las necesidades de la Casa.
185 Fragmento de Traje de las religiosas de los conventos de México, de los colegios y recogimien-tos, Anónimo, siglo xviii, Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Estado de México.
José Luis Cervantes Cortés 143■
El interés de los monarcas y los gobernadores por seguir apoyando este tipo de instituciones siguió manifestándose aún años después y hasta el siglo xix.186 Los gastos de la Casa frente a las entradas de dinero (el trabajo de las recogidas, donaciones y los recursos que por real cédula debía donar anualmente la Real Caja de Guadalajara)187 arrojaban un constante déficit que con grandes esfuerzos se cubrían con los recursos recabados.
En 1807 la Casa de Recogidas adquirió mucha importancia porque en ella se refundió por orden real una casa de corrección de mujeres llamada “La Tesqui”,188 que funcionaba más como una institución carcelaria que como un recogimiento.
Ninguna mujer detenida podía escapar a la estricta disciplina de la casa, aunque estas fueran mujeres de la élite local, viudas con dinero o muje-res en proceso de divorcio que se encontraban ahí por órdenes de los jueces.189 En los recogimientos no era inusual que las mujeres acogidas tuviesen que trabajar para subvenir a su manutención,190 todas las internas debían trabajar ya fuera hilando, tejiendo o ayudando como despensera, refitolera, cocinera, molendera, tornera, celadora o presidenta que supervisara el trabajo de las demás, también, algunas trabajaban para los presos de la Real Cárcel, mo-liendo, cocinando o haciendo tortillas,191 sólo estaban dispensadas las mujeres enfermas.192 La Casa de Recogidas admitía a mujeres de todas las calidades, ya fueran españolas, indias, negras o mestizas, así como a mujeres pobres y de la élite neogallega.
El tratamiento de las internas era muy estricto, los castigos por indisci-plina eran muy severos; cuando alguna interna no cumplía con las labores asig-nadas en la cocina, con las horas de oración y catecismo o incurrían en alguna falta con las otras mujeres, beatas o la rectora de la institución, o se fugaba o
186 Muriel, 1974, p. 185.187 Alrededor de seis mil pesos anuales, esta cuota variaba, según los réditos generados por
la Real Caja de la ciudad (aGn, Cárceles y presidios, vol. 26, exp. 16, fs. 200-202).188 Tesqui significa “la que muele maíz u otra cosa en el metlatl” (citado en Castañeda, 1989,
p. 146; aGn, Cárceles y presidios, vol. 26, exp. 16, fs. 210-210v, citado en Muriel, 1974, p. 185).189 Rodríguez Raygoza, 2009, p. 50.190 Viforcos, 1993, p. 77.191 Vélez, 1983, p. 234.192 Pérez Baltazar, 1995, p. 385.
Por temor a que estén sueltas...144 ■
trataba de hacerlo, se les corregía con azotes en público o prisiones.193 En 1796, por real cédula aprobada en Aranjuez el 14 de mayo, se determinó que se abo-lieran los castigos con azotes y se emplearan otros castigos que se estimaran equivalentes: “en cuyo lugar quiere su Magestad se substituya otra equivalente y más decente”.194 Esta forma de vida tan rígida disgustó a muchas de las reco-gidas, sobre todo las que no tenían la intención de vivir en completa clausura, por lo que buscaban varias maneras para salir de la Casa, como escribir al juez para que les diera su libertad (ver anexo 4) o le escribían a su marido cartas de arrepentimiento para “conseguir verme libre de estas tan terribles penas que estoy padeciendo en el dilatado tiempo que tu sabes”,195 o incluso buscaban mo-tivos para que fueran expulsadas de la Casa de Recogidas, como el no ir a misa, involucrarse sexualmente con un hombre o incluso hasta el suicidio.196
Esta Casa estuvo bajo la jurisdicción eclesiástica porque era adminis-trada por el obispo de Guadalajara, aunque también tenía jurisdicción sobre ella la Real Audiencia, en los casos civiles y criminales de las mujeres que ingresaban a la Casa.197
Cuando había un caso de fuga de esta institución se procedía a buscar a la interna, si era encontrada le podían aumentar los años de estancia en las Recogidas, podía ser castigada con azotes o aislada de toda comunicación. Tenemos el caso de una rea, María Petra Rodríguez, quien se encontraba en las Recogidas por el delito de robo, se enteraron de su fuga porque el día 29 de agosto de 1797 llevaron el oficio de liberación de esta mujer. La rectora de la Casa, Cayetana de Silva, informa que María Petra se había fugado con otras cinco mujeres haciendo una perforación en una pared que daba del patio a la calle, el documento no da órdenes de buscarlas por lo que no sabemos el desenlace del caso.198
193 Se les encerraba en celdas dentro de la misma Casa por un tiempo determinado (Casta-ñeda, 1989, p. 149; Pérez Baltazar, 1985, p. 22).
194 Juan José Ruiz Moscoso, Papeles de Derecho de la Audiencia de la Nueva Galicia, tomo III fs. 585. La tortura en los tribunales de justicia civil fue abolida hasta la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812 (Barragán, 1978, p. 118).
195 Lozano, 2005, p. 284.196 Rubial, 2008, p. 221.197 Castañeda, 1989, pp. 149-150; Coss y León, 2009, pp. 130-131.198 aGn, Indiferente Virreinal, caja 3304, exp. 4.
José Luis Cervantes Cortés 145■
Dentro de la Casa de Recogidas surgió en 1777 un colegio para la enseñanza de pobres y huérfanas nombrado Congregación de Maestras de la Caridad y Enseñanza, a cargo de las monjas del Beaterio de Santa Clara, en este caso no pasó como nos dice Gonzalbo de la transformación de las ins-tituciones, si no que existían las dos en el mismo recinto, aunque en 1784 el colegio se trasladó y adoptó el nombre de Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe y era conocido como “beaterio nuevo”.199
Al consumarse la Independencia, la Casa de Recogidas que funcionaba en forma autónoma como muchas de su clase pasó a depender del ayunta-miento de la ciudad de Guadalajara; la razón fue que habiéndose dado a los ayuntamientos de las ciudades la jurisdicción de las cárceles y presidios, y como los recogimientos eran ya meras prisiones de mujeres, automáticamen-te pasaron a depender de ellos.200
La transformación de recogimientos de mujeres en centros de reclu-sión no correspondió a las decisiones tomadas por las audiencias o algún otro tribunal, sino más bien a la propia administración y organización interna de esta institución y a sus inestables entradas de recursos para poder costear sus necesidades.201 La conversión de los recogimientos en cárceles de mujeres no fue un fenómeno poco común, numerosos estudios como los de Josefina Mu-riel e Isabel Viforcos señalan estas transformaciones a lo largo del periodo virreinal en Hispanoamérica.202
En el siglo xix, la Casa presentó aún más problemas, el ayuntamiento dejó de mantener la institución y dejó que se administrara por sus propios medios, por lo que siguió endeudada, “en la más grande pobreza y con un edificio en progresiva ruina”,203 pues los trabajos de las internas, el apoyo de la Iglesia y el nulo sustento del gobierno civil no fue suficiente para salvar a esta institución de la miseria y de la ruina hasta su extinción en el año de 1873.204
199 Castañeda, 1989; Muriel, 1994, p. 372.200 Muriel, 1974, p. 185.201 Beites, 2007, p. 339.202 Muriel, 1974, p. 110; Viforcos, 1993, pp. 79-82.203 aGn, Ayuntamientos, tomo 22, fs. 149-161. Citado en Muriel, 1974, p. 185.204 Rodríguez Raygoza, 2009, p. 46.
[ 147 ]
CapítUlo 4
práCtiCa y ejerCiCio del depósito en los jUiCios de divorCio eClesiástiCo en la nUeva GaliCia
4.1. los jUiCios de divorCio eClesiástiCo en GUadalajara
De manera introductoria haremos un breve repaso de los juicios de divorcio que estudiaremos más adelante. Como ya lo hemos señalado,
concentraremos nuestra atención en los procesos en los cuales hubo deter-minación de depósito. Hemos localizado treinta y seis casos de divorcio y tres casos de nulidad matrimonial, este corpus documental corresponde a las causas matrimoniales, localizadas en los dos tribunales de aplicación de justicia que hemos estudiado, los cuales tuvieron determinación del depó-sito de las mujeres. En este capítulo haremos una revisión de los treinta y nueve casos de depósito que hemos localizado,1 dedicándonos primeramente a hablar de las generalidades de los casos, ubicándolos en tiempo y espacio, y clasificándolos según la causa por la cual comenzó la disputa conyugal y también ubicándolos en tiempo y espacio, clasificándolos según la causa por la cual comenzó la disputa conyugal y, asimismo, ubicamos a estos casos por el género de los demandantes y demandados.
1 Para fines meramente explicativos hemos englobado los casos de divorcio y los de nulidad en una sola categoría.
Por temor a que estén sueltas...148 ■
Como ya hemos revisado anteriormente, el proceso de divorcio eclesiás-tico consistía en tres fases: la incoación, la prosecución y la conclusión;2 no obs-tante, se deben tomarse en cuenta los pasos pertenecientes a cada una de estas fases. Varias de las solicitudes de divorcio fueron presentadas ante los juzgados eclesiásticos parroquiales, debido a la lejanía de algunos pueblos de la capital de la Nueva Galicia, aunque de cualquier forma debían reportar estas denuncias ante el tribunal del Provisorato del Obispado de Guadalajara. Generalmente en las demandas de divorcio la parte demandante solía dirigir al juez eclesiástico parroquial con un documento en el cual proporcionaba sus datos, nombre y ape-llido, calidad, oficio, edad, etcétera, y en él exponían los motivos por los cuales demandaban por la separación, los más comunes eran adulterio, abusos, maltra-to, embriaguez e intentos de homicidio.3 Una vez recibida la demanda, se emitía orden de traslado al cónyuge demandado, a partir de la denuncia del demandan-te se formulaba un cuestionario, se procedía después a tomarle la declaración al demandado y en caso de que fuera adúltero se ordenaba su inmediato traslado a la Real Cárcel para los hombres o a la casa de Recogidas para las mujeres.
A continuación se llamaba a declarar a los testigos, que podían ser presen-tados por ambas partes. Tanto la parte demandante como la demandada junto con sus abogados presentaban los alegatos, pruebas y declaraciones que corres-pondían y que el promotor fiscal iba solicitando. Una vez conjuntadas todas las pruebas, si el provisor lo consideraba propicio, se turnaba el asunto al defensor de matrimonio, que era el fiscal, éste hacía un último intento en lograr la reunión de las partes. Es conveniente señalar que el juicio eclesiástico no exigía un rígido protocolo, por lo tanto se puede observar una laxitud tanto en los plazos como en los procedimientos del juicio.4 Las pruebas debían ser publicadas, es decir, el no-tario del tribunal debía leérselas a los cónyuges, quienes tenían que dejar testimo-nio de haberlas recibido. Si estaban de acuerdo con las declaraciones, las pruebas se asentaban en el folio y se ratificaban los argumentos. Si alguna de las partes estaba en desacuerdo tenía el derecho de presentar una contrademanda (litis con-testación) y solicitar la ampliación del plazo de tiempo para presentar sus pruebas.5
2 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 91.3 Arrom, 1976, pp. 16-17.4 Abascal, 2007, pp. 43-44.5 Villafuerte, Lozano, Ortega y Ortega, 2008, p. 92.
José Luis Cervantes Cortés 149■
Después, el provisor ordenaba que se depositara a la esposa, con el fin de protegerla de su marido, esto es que no fuera violentada o amenazada. El depósito era de carácter voluntario, la mujer debía aceptar tanto la ejecución del depósito como el lugar donde estaría depositada. Algunos trabajos sobre el tema nos dicen que el depósito era una imposición de la autoridad masculi-na sobre las mujeres, ya que restringía su libertad de acción y las sometían a un ostracismo social, no obstante, en la documentación que hemos localizado, el discurso femenino es totalmente contrario, no se aprecia la imposición y el sometimiento de las mujeres, sino más bien el carácter protector que tenía esta institución sobre ellas. Como ya se había aclarado en el capítulo ante-rior, los cónyuges no decidían el lugar donde se llevaría a cabo el depósito, solamente proponían el lugar. Esta última decisión era elegida por el juez provisor, generalmente las mujeres fueron conducidas a la Casa de Recogidas de Guadalajara y algunas otras a casa de sus padres, aunque como ya se ha especificado, los maridos se oponían a esto por la influencia que los padres tenía sobre sus hijas (ver cuadro 5).
Si no se presentaban más declaraciones o pruebas, el provisor proce-día a dictar la sentencia, que podía ser divorcio temporal o perpetuo. En el primero era establecido el tiempo que iban a estar separados los cónyuges, podía ser desde un mes hasta dos años. La sentencia debía llevar implícita la declaración de culpabilidad de la parte demandada. Se debe hacer la aclara-ción que en la época novohispana hubo muy pocas sentencias de divorcio, la mayor parte de los juicios eran inconclusos.6
A finales del siglo xviii, el divorcio se circunscribía dentro de los jui-cios eclesiásticos más comunes, a través de la documentación encontrada en distintos repositorios, determinamos que los juicios de divorcio eran comunes entre la sociedad novohispana; además, podemos aseverar que toda la pobla-ción, perteneciente a distintos rangos sociales, económicos y étnicos, podía demandar ante el Provisorato del obispado el divorcio. Como ya se ha adverti-do en el primer capítulo, se reconocían principalmente dos causas de divorcio: la sevicia y el adulterio, más las que se derivaran de estas dos, por ejemplo la embriaguez, el intento de homicidio o el incumplimiento de obligaciones.
6 En este trabajo que realizamos, de los treinta y nueve juicios analizados solamente en dos se dictó sentencia.
Por temor a que estén sueltas...150 ■
Desde el punto de vista jurídico, las dos posibilidades de separación matrimonial (divorcio y nulidad) correspondieron a realidades muy diferen-tes, acerca de la primera se entendía la sentencia de separación física y social de los cónyuges, llamada separación quo ad thorum et cohabitationem, pero no se disolvía el vínculo sacramental. Esta determinación tenía como consecuen-cia que los divorciados no podían volver a casarse ni formar nuevas familias. Bernand Lavallé nos dice que la mujer divorciada no podía vivir sola, esto es sin la compañía de su familia, sino que debía retirarse, ya sea a casa de fami-liares o a los recogimientos para divorciadas.7
Respecto a las consideraciones numéricas, llama la atención el elevado número de expedientes en poco más de dos décadas y en una región que podría considerarse relativamente pequeña. En la gráfica anterior hemos reflejado los juicios de divorcio catalogándolos por año. Esta gráfica nos será útil para dos cosas fundamentales: saber en qué años hubo más demandas de divorcio e identificar la relevancia y la cotidianeidad de los casos (ver gráfica 1). Se puede apreciar que a partir de 1780 se presenta una fuerte progresión de demandas de divorcio, no obstante, en la primera mitad de la década de 1790 encontra-mos muy pocos casos. Una posible explicación es que durante este tiempo el Provisorato del obispado de Guadalajara quedó sin juez provisor y que exis-tieron muchas irregularidades para el nombramiento de otro, así que durante
7 Lavallé, 1999, p. 21.
José Luis Cervantes Cortés 151■
este periodo el cabildo catedralicio se encargaba de resolver estas causas. El provisor don Eusebio Larragoiti falleció en 1785, y de este año a la actuación del siguiente provisor don Gaspar González de Candamo pasaron cerca de diez años. Candamo junto con don José María Gómez y Villaseñor tuvieron una importante participación en la resolución de estas causas a partir de la última década del siglo xviii y los primeros años del siglo xix (ver anexo 1).
Como ya se había especificado, la información recabada corresponde a tres repositorios,8 si bien, los casos que fueron resueltos por la Real Audien-cia de Guadalajara no corresponden propiamente a divorcios eclesiásticos, los hemos utilizado porque son principalmente demandas de adulterio, con estas denuncias se buscaba la separación de los cónyuges, y además fue practicado el depósito de las mujeres. En el siguiente cuadro veremos reflejados los casos que hemos revisado, hemos realizado una clasificación dependiendo del archivo donde hemos localizado la información y una separación por periodos de tiempo determinados para observar cuántos casos encontramos por año (ver cuadro 8).
Cuadro 8. Juicios de divorcio eclesiástico 1778-1800,
Obispado de Guadalajara, por años
Años AGN AHAG ARAG Total de Juicios
1778-1780 - 3 1 4
1781-1785 2 17 - 19
1786-1790 - 5 - 5
1791-1795 1 2 - 3
1796-1800 1 - 7 8
Total 4 27 8 39
Fuente: agn, ahag, arag
8 El Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara y el Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara.
Por temor a que estén sueltas...152 ■
Debido a la distancia de algunas poblaciones con la capital del reino de la Nueva Galicia hemos encontrado muy pocos casos correspondientes a otras poblaciones, la mayoría de los casos corresponde a la ciudad de Guada-lajara y a poblaciones cercanas a la capital, como Cocula, Amatitlán y Tonalá (ver cuadro 9), no obstante, las demandas que hemos estudiado corresponden a distintos puntos del reino, principalmente de los actuales estados de Jalisco, Nayarit y Zacatecas.
Cuadro 9. Lugares donde se solicitaron
demandas de divorcio, 1778-1800
Lugar Número de casos
Guadalajara 26
Cocula 3
Amatitlán 2
Tonalá 1
Tepic 1
Xala 1
Compostela 1
Fresnillo 1
Nochistlán 1
Analco 1
Zacoalco 1
Total 39
Fuente: agn, ahag, arag.
José Luis Cervantes Cortés 153■
Las causas por las cuales se presentaron demandas de divorcio en el Provisorato del obispado de Guadalajara son muy variadas, aunque corres-ponden a los causales generales que conocían los tribunales eclesiásticos; po-demos observar que de ellos se desprenden otros, por ejemplo la embriaguez y el intento de homicidio, que junto a la demanda de maltrato o sevicia es otro causal de divorcio. El mayor número de estas demandas corresponde a los casos de sevicia, seguido de los casos de adulterio masculino (ver cuadro 10). Otros causales que hemos encontrado con frecuencia es el de incumplimiento de las obligaciones del marido, se le acusaba de flojo, ebrio y vividor.
Cuadro 10. Causas de divorcio, 1778-1800
Causas Número de casos
Sevicia 21
Adulterio masculino 10
Adulterio femenino 8
Total 39
Como ya se ha probado en otros estudios,9 el mayor número de deman-das de divorcio eclesiástico corresponde a denuncias hechas por mujeres. Es-tamos hablando de que en el 82% de los casos que hemos revisado, el juicio de divorcio comienza a petición de las mujeres; eran ellas quienes demandaban a sus maridos, quejándose de la mala vida que les daban, acusándolos de malos tratos, amenazas, abusos y adulterio. En cuanto a las demandas de los hom-bres, que solamente corresponde al 18% del total, denuncian a sus esposas, en todos los casos, por adulterio (ver gráfica 2).
9 Arrom, 1976; Lavallé, 1999; Dávila, 2005; García, 2006.
Por temor a que estén sueltas...154 ■
Cuadro 11. Demandas de divorcio por género, 1778-1800
Fechas Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje
1778-1780 1 17% 5 83%
1781-1790 5 20% 20 80%
1791-1800 1 12.5% 7 87.5
Total 7 18% 32 82%
Fuente: agn, ahag.
José Luis Cervantes Cortés 155■
4.2. deCidiendo el lUGar para el depósito
Como ya hemos apuntado anteriormente, en algunos estudios sobre el depósito de esposas se ha dicho que esta institución enfatizaba la autoridad masculina y la subordinación femenina, por lo cual los maridos buscaban conseguir el depó-sito de su esposa en alguna institución donde ellos pudieran tener el control.10
Tal aseveración no la tomamos del todo cierta, pues lo que podemos observar a través de la documentación que hemos localizado es que general-mente los cónyuges no decidían el lugar donde se llevaría a cabo el depósito, pues ambos se debían atener a la regulación institucional, sino que eran los jueces provisores y algunas veces los fiscales los que decidían tal disposición; partimos, como ya hemos expresado, de la idea de que en las actas de los jui-cios de divorcio aparece “hágase como dice el señor juez provisor”; en todo caso, los cónyuges solamente podían proponer el lugar donde creían más con-veniente, que generalmente era las casa de los padres de la mujer.
Por otro lado, los maridos no tenían control sobre sus esposas cuando estaban depositadas, uno de los fines del depósito era que las mujeres no se vieran influenciadas por sus maridos, e incluso violentadas por ellos, por lo que en algunos casos se les prohibía incluso que se acercaran a las casas don-de se encontraban sus esposas, so pena de remitirlos a las autoridades civiles y encarcelarles.
No obstante, el marido tenía la obligación de pagar una pensión men-sual que cubriera los gastos de manutención de las mujeres; este dinero era entregado a las personas dueñas de las casas o a los encargados de las institu-ciones donde las mujeres estuvieran recluidas. Existieron algunas demandas como la de doña Josefa Joaquina de Noguera, quien en 1783 denuncia ante el Provisorato a su marido don José de Calvo por sevicia y malos tratos que le da a ella y a sus hijas.11 Tras haber presentado su denuncia, el provisor dictamina el depósito de doña Josefa Joaquina en casa del licenciado Villalba, escribano de la Real Hacienda; ella se quejó ante la Real Sala de Justicia de la Real Au-diencia que “los alimentos con que mandó la contribuyese, y denegación de la información que pretendió dar el referido Calvo: todo con el motivo de haber
10 García, 2001, pp. 31-32.11 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 14.
Por temor a que estén sueltas...156 ■
desamparado voluntariamente su casa, y compañía”,12 tras negarse a pagar los gastos de manutención que por órdenes del provisor don Eusebio Larragoiti quedaba obligado a pagar,13 le es reiterada esta obligación so pena de conducir-lo a las autoridades civiles con motivo de incumplimiento de sus obligaciones conyugales. En el siguiente cuadro se ve reflejada la mayor participación de la mujer a la hora de proponer los lugares donde serían depositadas.
Cuadro 12. Personas responsables de la decisión del lugar de depósito
Persona Número de casos Porcentaje
Juez Provisor 11 28.2
Maridos 4 10.3
Esposas 19 48.7
No se especifica 5 12.8
Total 39 100%
Fuente: agn, ahag, arag.
En la práctica, las causas matrimoniales resultaban un tanto cotidia-nas, debido a la cantidad de demandas al año que atendían los tribunales encargados de resolverlas, que la sociedad y en particular las mujeres eran perfectamente conscientes de las consecuencias de la separación. Ante estos conflictos se construía una red de protección de las mujeres, tanto a nivel de la comparecencia de testigos como en los casos de depósito de mujeres en proceso de divorcio.
Además de brindar vigilancia y protección a las mujeres depositadas, los depositarios o los responsables de la custodia de las mujeres mientras
12 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 14, f. 18v-19.13 No se especifica la cantidad.
José Luis Cervantes Cortés 157■
estuvieran en depósito ejercían de intermediarios entre la depositada y su marido para hacer los trámites correspondientes. Durante la duración del depósito se les prohibía a los maridos molestar a sus mujeres so pena de multa, dicha orden tenía por objeto evitar las represalias, sobre todo físicas, de maridos descontentos por el divorcio que habían solicitado sus mujeres.
En 1782, Juana Josefa de Torres, india laborío, originaria de la villa de León y residente en la ciudad de Guadalajara, solicitó ante el juez provisor Eusebio Larragoiti divorcio de su marido José González, mulato libre, ale-gando que en el tiempo que lleva casada:
[...] ha sido tal mi padecer, y mala vida, que no solamente él me ha dado, sino también su madre, y hermanas, las que son bien conocidas en esa plaza, por el sobre nombre de Polleras14, y lo mal que se portan en sus tratos, y comercios de que es pública voz y fama, por a donde es muy fácil se venga en conocimiento de mi mucho padecer, pues si apenas hay una u otra persona que les tenga algún cariño, en breve ya la verán enemistada, porque su vivir es siempre riñendo.15
Por los malos tratos recibidos por su marido y su suegra, Juana se esca-pó de su casa, llevándose a su hija, una niña “de brazos” y estando embarazada de un segundo hijo; encontró trabajo de chichigua en casa de doña Isabel Cal-derón. Juana decía que su marido iba a molestarla a esta casa cuando se en-contraba sola, y que fue víctima de los maltratos y celos de su marido; declara:
[...] estando yo en cinta me aporreó de tal manera que nació mi hija tan que-brada y molida, que no ha tenido día de salud, y en el día esta ya agonizando, y el alivio que me ha traído mi marido, después de tanta ausencia, fue que el día de ayer primero de marzo, fue el ir a la casa en donde estoy criando no estando la señora, y me aporreó, habiéndome visto puestos unos zapatos me los quito de los pies diciéndome que mi amigo me los daría, de que estaba bien informado por su madre y hermanas.16
14 Las cursivas son nuestras.15 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 7, f1.16 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 7, f1v.
Por temor a que estén sueltas...158 ■
Después de revisar este caso, el provisor Eusebio Larragoiti dictaminó el depósito en casa de Isabel Calderón, a la cual obligaba a cuidar y proteger a Juana de su marido, y a éste se le prohibía acercarse a dicha casa so pena de multa.
En otras ocasiones, el control ejercido por las familias que tenían a su cargo mujeres depositadas era para que no tuvieran contacto con sus amantes; por ejemplo, en el caso de Juana Vigil y José Cayetano Palacios, vecinos del pueblo de Cocula en 1780, pedía don José Cayetano que su esposa fuera reclui-da en la Casa de Recogidas y solicitaba que la tuvieran en constante vigilancia para que no tuviera contacto con su amante, el morisco Salvador Aguayo.17
4.3. depósito: ¿proteCCión o Control?, ¿volUntario o forzado?
Una vez que se habían recibido tanto la solicitud de divorcio como las infor-maciones de los testigos, los jueces provisores tenían la obligación de citar a la comparecencia a las partes litigantes para enfrentarlos en un careo y de ser posible poder dirimir ahí mismo sus diferencias. La comparecencia, mencio-na Dora Dávila, era la parte del proceso que contemplaba la jurisprudencia eclesiástica con el fin de restablecer, bajo mutuo acuerdo de las partes, la vida conyugal.18 En muchas ocasiones, después de haberse presentado el careo en-tre los cónyuges, el siguiente paso que dictaminaba el provisor era el depósito de la esposa. Aunque no era obligatorio y no se presentaba en todos los casos, se les recomendaba a las mujeres que aceptaran el depósito, para brindarles la protección necesaria. Vuelvo a remarcar que el depósito no era una mues-tra de desigualdad a través de la cual los tribunales eclesiásticos juzgaban las causas de divorcio, sino solamente un procedimiento a través del cual las mujeres se pudieran expresaran libremente, sin ser presionadas. En algunos tratados jurídicos y teológicos como el Cursus Iuris Canonici Hispani et Indici del jesuita Pedro Murillo, publicado en 1743, se ve reflejada la desigualdad en la aplicación de justicia para hombres y para mujeres, aseverando que la justicia debe ser más severa con las mujeres, o bien, que en los casos de mal
17 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 3, f. 1v-2.18 Dávila, 2005, p. 34.
José Luis Cervantes Cortés 159■
comportamiento de la mujer se manejaran con mayor responsabilidad, esta postura queda señalada en esta cita:
En la causa de divorcio el hombre y la mujer son juzgados como iguales de tal ma-nera que lo que es lícito para el uno lo sea para el otro, pero no se juzgan del mismo modo, porque la causa de divorcio es mayor en uno que en otro, aunque en ambos sea causa suficiente de divorcio. Porque éste es la pena del adulterio, en cuanto que es contra el bien del matrimonio; en cuanto al bien de la fe, a la cual los cónyuges están obligados mutuamente, [...]. Pero en cuanto al bien de la prole, peca más el adulterio de la mujer que el del hombre, por lo que en este caso hay mayor causa para el divorcio. Así pues, se obligan a cosas iguales pero no por igual causa.19
Esta determinación es una interpretación de la doctrina de Santo To-más de Aquino, en la cual se explican las diferencias que se establecían en los tribunales eclesiásticos al juzgar las causas de adulterio, principalmente.
El depósito debía ser en una casa honrada,20 en algunas ocasiones la propia mujer era la que solicitaba el depósito, de los casos que hemos revi-sado el 35% de las mujeres solicitaron que se les depositaran en casa de sus padres principalmente. Sin embargo, no todas las mujeres aceptaron esta de-terminación, por lo que manifestaban su inconformidad, sobre todo cuando la duración del depósito era muy larga, como en el caso que ya hemos refe-rido de doña María Gertrudis Vidrio, quien había permanecido depositada en la Casa de Recogidas por un año y cuatro meses sin haber tenido noticia de la resolución de su caso.21 Otras mujeres, como doña María Gertrudis de la Luz Moreno, se rehusaron a ser depositadas en la Casa de Recogidas y pe-día al provisor que se le buscara un lugar de acuerdo a su calidad y condición social, o sea, una española hija de familia,22 otros comentarios acerca de esta
19 Curso de Derecho Canónico Hispano e Indiano, libro IV, tít. XIX, § 180 (Murillo, 2005,p. 606).20 La importancia de que fuera en una casa honrada obedecía a la obligación que tenía el tri-
bunal de guardar también la honra de la mujer, pero muchas veces eran enviadas a recogimien-tos en donde convivían con criminales y prostitutas, pues las personas honorables muchas veces se negaban a recibirlas, ya que significaban una boca más que mantener (Abascal, 2007, p. 47).
21 aGn, Indiferente Virreinal, caja 4660, exp. 10, fs. 1-2.22 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 5, f. 66.
Por temor a que estén sueltas...160 ■
institución era que la Casa de Recogidas era para criminales y que ellas no lo eran, por lo que solicitaban al provisor ser depositadas en casas honradas en las que pudieran vivir en paz.23 En muchas ocasiones, la austeridad y malas condiciones de los recogimientos a menudo horrorizaban a las mujeres que estaban acostumbradas a mayores comodidades, o bien, encontraban que la dureza del mundo espiritual era demasiada.24
El objetivo del depósito era proteger a las mujeres de sus maridos y evitar que “cayeran en tentaciones, cuidar su honra y evitar que se convir-tieran en malas mujeres”,25 así como evitar desórdenes en los que la mujer pudiera caer. En algunas ocasiones, comenta Silvia Arrom, la sociedad llegó a pensar que algunas mujeres solicitaban el divorcio con la intención de verse libres de sus maridos y para dedicarse a otras actividades, por lo que las auto-ridades eclesiásticas intentaron resolver con la mayor rapidez estos conflictos y evitar “el diabólico engaño por el que algunas mujeres mueven los pleitos de divorcio y los siguen con tibieza o abandonan del todo, para vivir encene-gadas libremente en sus vicios”.26
Mediante el estudio de los expedientes de divorcio eclesiástico nos he-mos dado cuenta que cuando se dictaminaba el depósito de la esposa, en lugar de observar el control de la mujer, podemos apreciar que solamente es una supervisión, pues al estar fuera de su casa y sin la supervisión de su marido,27 entonces las autoridades eclesiásticas se hacían cargo de las mujeres, de velar y custodiar su honra y protegerlas de daños de terceros, como en el caso que ya hemos referido de doña Juana Josefa de Torres, cuando supieron las auto-ridades eclesiásticas que estando depositada era molestada y golpeada por su marido, la determinación en estos casos era la prohibición para el marido de acercarse a la casa donde su mujer estuviera depositada, so pena de multa e incluso de encarcelamiento.28
23 Abascal, 2007, p. 47.24 Van Deusen, 2007, p. 235.25 Lagarde, 2005, p. 458.26 Arrom, 1988, p. 259.27 Como ya lo hemos acotado en el capítulo tres, en el apartado sobre la sujeción de la mujer
hacia el hombre.28 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 7, f1v.
José Luis Cervantes Cortés 161■
Con frecuencia, en los casos de divorcio por sevicia, el depósito se ins-tituía como un medio de control o supervisión hacia ambas partes, pues a la mujer maltratada se le protegía para que ya no continuara soportando los ma-los tratos, amenazas y peligros que sufría al lado de su marido. Asimismo, al marido se le prohibía que molestara a su mujer mientras estuviera depositada.
En 1779, María Claudia de Meza, española vecina de la ciudad de Gua-dalajara, solicitó el divorcio de su marido don Ignacio Ballín.29 Ella denuncia a su marido por no cumplir con las obligaciones de manutención de la casa, pues tiene el vicio del juego; dice:
[...] por la diversión del juego ha puesto de mala condición su manutención, y la suya padeciendo menoscabo la dote de trescientos pesos que llevó a su poder, y la crecida cantidad de más de mil pesos que al crédito se le habían confiado, por lo cual se hallan embargados los pocos efectos que tenía.30
María Claudia también comentó en su declaración que su marido había mantenido una relación adulterina. Después, el fiscal dictaminó que se debía proceder a interrogar a los testigos que fueran pertinentes para resolver esta causa, no obstante, por órdenes de don Ignacio, María Claudia fue depositada en la Casa de Recogidas. Sin embargo, se le pedía a don Ignacio que no inter-firiera en las decisiones de su esposa y que no la molestara en el lugar donde se ejecutaría el depósito. Se interrogaron a ocho testigos, la mayoría de ellos corroboraron que don Ignacio tenía el vicio del juego y de la bebida, por lo cual no aportaba el dinero para la manutención de su casa; además, comenta-ron que por tener estos vicios había “disipado la dote de doña María Claudia”. En cuanto a la testificación de la sevicia, comenta uno de los testigos que una noche le dio asilo a doña María Claudia, pues su marido la había corrido de su casa, otro comenta que había escuchado que don Ignacio maltrataba a su es-posa, pero que nunca lo había visto. La hermana de María Claudia fue testigo en esta causa, ella afirmó que el matrimonio de su hermana con don Ignacio había sido tormentoso y cruel, ella narra que una vez fue a visitarla y:
29 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 2, fs. 8.30 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 2, f. 1.
Por temor a que estén sueltas...162 ■
[...] le dijo que su marido la había golpeado contra un palo, que estaba allá atravesado, y de eso le había resultado flujo de sangre; que en otra ocasión fue la susodicha a alojarse a la casa de la que declara, porque su marido la había corrido, y al otro día fue un sobrino de Ballín a suplicarle que volviera a su casa.31
Sobre la demanda de adulterio, uno de los testigos que tenía un cajón contiguo al de Ballín en la Plaza Mayor de la ciudad dijo que “una noche despachó este a su mujer al rosario, y cuando vino lo halló encerrado con una mujer, con quien había más de cuatro años que se mantenía en ilícito comer-cio”. Después de haber revisado las declaraciones de los testigos, el promotor fiscal pidió que doña María Claudia volviera a dar su declaración, para esto el licenciado don José Matías Vallarta solicitó que se dictara la sentencia de di-vorcio perpetuo, pues mediante las declaraciones de los testigos era evidente la sevicia por parte de don Ignacio; el caso no tiene continuación.
En 1798, María Aceves, mulata, residente en la ciudad de Guadalajara, presentó autos ante la Real Audiencia en contra de su esposo José María Ríos conocido como “el Nene”, acusándolo de malos tratos y haberla golpeado y dejarla moribunda;32 en su declaración, María Aceves dijo:
[...] he vivido siempre confundida y maltratada en menos precios pasando hambres desnudeces y por último señor; con el motivo de evitarle yo su vida que éste en si tiene; de los muchos vicios y desordenes acarrea un hombre sin oficio ni beneficio hablo con el debido respeto: de embriagueces, públicos jue-gos, manoseos en mujeres y otros latrocinios.33
Tras la demanda, el acusado fue puesto en la Real Cárcel solamente por cinco días, mientras se llevaban a cabo las averiguaciones; no obstante, la madre de José María se molestó con la mulata porque su hijo había sido en-viado a la cárcel, por lo que la corrió de su casa, ella se fue a casa de su madre y “no pareciéndole bien a mi marido se enteró donde yo estaba alojada con
31 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 2, f. 6.32 araG, ramo Civil, caja 374, exp. 13, 2 fs. 33 araG, ramo Civil, caja 374, exp. 13, f. 1.
José Luis Cervantes Cortés 163■
mi madre y allí gastó muchas insolencias con la embriaguez”. Como María Aceves no se encontraba a salvo de los malos tratos y ofensas de su marido, fue depositada en la Casa de Recogidas. Después de haber revisado el caso, el alcalde ordinario determinó que María debía reunirse con su cónyuge, pues no había delito mayor para proceder a una separación. María se rehusó a reu-nirse con su marido, como dice el alcalde “por vivir a su libertad y no cumplir las obligaciones de su estado, rehusó obedecer esta mi determinación valién-dose para ello de pretextos e impertinentes motivos”. El alcalde determinó que permaneciera en la Casa de Recogidas hasta que quisiera reunirse con su marido, “pues de lo contrario se da lugar a que tenga una vida licenciosa que es lo que pretende”.34
Otro caso similar, sucedió también en 1798. Don José Tranquilino Rico denunció la desobediencia de su esposa doña Josefa Martínez, porque no quería vivir con él. Expuso que los padres de su esposa la apoyaban en todo y se la llevaron a vivir con ellos:
[...] por los influjos e instigaciones de los padres de mi mujer doña María Josefa Martínez se halla esta tan distraída en su voluntad y tan… a la subor-dinación que me debe, que a cada paso se distrae y aparta de mi lado yéndose al de sus padres que le apoyan su desobediencia.35
Por esta razón solicita al alcalde ordinario de la Real Audiencia que se envíe en calidad de depósito a la Casa de Recogidas,36 y al igual que en el caso anterior obligan a que permanezca ahí hasta que quiera hacer vida al lado de su marido.
34 araG, ramo Civil, caja 374, exp. 13, f. 2v.35 araG, ramo Civil, caja 374, exp. 16, f. 1.36 araG, ramo Civil, caja 374, exp. 16, f. 1.
Por temor a que estén sueltas...164 ■
4.4. en bUsCa del resGUardo: la CUestión del honor
Honor, que siempre he guardado como noble y bien nacido, y amor
que siempre he tenido como esposo enamorado.37
El “honor” era un concepto transparente y ambiguo para la sociedad novo-hispana del siglo xviii,38 se definía en algunas ocasiones como la reputación y lustre de las familias,39 era una estructura ideal del deber ser tanto masculino y femenino, mas no una realidad, pues no siempre se cumplía este modelo.40 Sin embargo, el honor ha sido estudiado como un esquema para entender las relaciones de poder en sociedades tradicionales.41 La literatura española del Siglo de Oro apunta a entender el honor como “la suprema virtud social”,42 un ejemplo del reflejo del honor como virtud la tenemos en la siguiente frase: “Lo que es el honor sabéis. Que con él no se permite que hacienda y vida se iguale y quien sabe lo que vale no es posible que la quite”.43 Dentro de las cau-sas matrimoniales podemos encontrar dos principales aspectos en los cuales se veía incluido el honor: el honor sexual de las mujeres y la buena reputa-ción del marido.44 En el imperio español, el honor tenía un doble significado (estatus y virtud);45 por una parte, el honor era el estatus de la persona, es decir su precedencia o rango social; por otra parte, el honor como virtud, que significaba la integridad moral de las personas.46
37 Calderón de la Barca, 2010, acto 3, diálogo de don Gutierre, p. 95.38 Seed, 1991, pp. 87-97; Marín, pp. 201-220.39 Diccionario de la lengua castellana, p. 173.40 Farge, 1992, pp. 183-219; Mannarelli, 1994, pp. 131-158.41 Twinam, 1991, pp. 127-171; Johnson y Lipsett-Rivera, 1998, pp. 1-17; Lipsett-Rivera,
2004, pp. 185-199; Gonzalbo, 2009b, pp. 65-68; Spurling,1998, p. 45.42 Seed, 1991, p. 87.43 Lope de Vega, 1930, acto 3, diálogo de Peribañez, p. 95v.44 Gutiérrez, 1985, pp. 81-104; Büschges, 1997, pp. 55-84; Shoemaker, 2001, pp. 190-208. 45 Johnson y Lipsett-Rivera, 1998, p. 3.46 Seed, 1991, p. 88.
José Luis Cervantes Cortés 165■
El honor implicaba un complejo código social que establecía los crite-rios para el respeto en la sociedad.47 Tenía un valor dual, por una parte sig-nificaba la estima que una persona tenía por sí misma como la estima en que la sociedad lo tenía. El honor era una cuestión tanto pública como privada,48 durante un conflicto conyugal, como el divorcio, la opinión pública era la que determinaba el juez competente,49 la persona agraviada tenía que defender su reputación, mediante sus declaraciones o con los testimonios a su favor.
El honor era una cualidad que se obtenía desde el nacimiento, este sta-tus podía determinar una conducta ética o virtuosa, y también representar un código de comportamiento y adscripción dentro de un grupo social.50
Aunado al concepto de honor, existía el concepto de honra, que apa-rentemente significaban lo mismo, aunque tenían entre sí algunas variacio-nes. Una definición de honor sería: “Reputación y lustre de alguna familia” y “dignidad, como el honor de un empleo”.51 Otra definición más completa la encontramos en el diccionario compuesto por Joaquín Escriche, basada en el Diccionario de la lengua castellana:
La acción o demostración exterior por la cual se da a conocer la veneración, respeto o estimación que alguno tiene por su dignidad o por su mérito – la gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al merito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas del que se la granjea, – la honestidad y recato en las mujeres, y la buena opinión que se granjean con estas virtudes.52
En cuanto a la definición de honra, una definición simple es: “Honesti-dad y recato de las mujeres, pudor”,53 o también:
47 Seed, 1991, p. 88.48 Twinam, 1991, p. 84.49 Seed, 1991, p. 88.50 Lozano, 2007, p. 176.51 Diccionario de la lengua castellana, p. 173.52 Escriche, 1851, p. 824; Diccionario de la lengua castellana, p. 402.53 Diccionario de la lengua castellana, p. 173.
Por temor a que estén sueltas...166 ■
Reverencia, acatamiento y veneración que se hace a la virtud, autoridad, o mayoría de alguna persona. La honra no es otra cosa sino un ofrecimiento de reverencia, que se hace a alguno, en señal de gran alabanza y de virtud. Sig-nifica también pundonor, estimación y buena fama, que se halla en el sujeto y debe conservar. Se toma también por la integridad virginal en las mujeres54. Demostración de aprecio que se hace de alguno por su virtud y merito. Pudor, honestidad y recato de las mujeres.55
En esta definición se acentúa que la honra era exclusiva para las mujeres,56 lo que sería su honor sexual; la castidad para las mujeres era muy importante, en este factor recaía la honra de la mujer. Además, representaba a la vez, el honor de su padre, su hermano, su marido, etcétera, pues el sistema de honor no era individual, sino más bien familiar; o bien, debía verse como una entidad orgánica.
La honra no era una cualidad estática, como menciona Mechoulan, “porque entonces se empañaría. La honra es volátil y necesita ser reiterada y apreciada por el prójimo, a quien el famoso queda sujeto si quiere degustar de su excelencia reconocida”.57
Un hombre quedaba deshonrado por la revelación pública de las acti-vidades sexuales de una hermana o de su esposa, era imperativo tanto para hombres como para mujeres que las indiscreciones sexuales no se divulgaran, pues la vergüenza pública era peor que la muerte.58
Aunque el adulterio fue un comportamiento cotidiano que se presentó en todos los grupos sociales, denunciar públicamente el adulterio femenino no era algo común.59 Muchos hombres preferían mantener ocultas las rela-ciones adulterinas de sus esposas, para que su condición de hombre burlado o “cornudo” y todas sus implicaciones sociales no fueran del dominio públi-co. Cuando se denunciaba un caso de adulterio femenino era porque ya era
54 Diccionario de la lengua castellana, p. 173.55 Diccionario de la lengua castellana, p. 402; Covarrubias, 1611, p. 477.56 Lozano, 2007, pp. 165-166.57 Mechoulan, 1981, p. 116; citado en Lozano, 2007, pp. 176-177.58 Seed, 1991, p. 91.59 Turiso, 2007, p. 465.
José Luis Cervantes Cortés 167■
evidente entre la sociedad, o como decían “era de pública voz y fama”, era entonces cuando los maridos denunciaban ante el tribunal eclesiástico estos comportamientos. Si las relaciones no se descubrían y solamente lo sabían los involucrados, los hombres buscaban otras alternativas de solución, muchas de ellas eran muy violentas pues involucraban golpes, maltrato e incluso la muerte. Juan Javier Pescador ha documentado varios casos de uxoricidio pro-vocado por los celos o por sospechas de adulterio.60 No obstante, son escasos los casos donde se comprobó el homicidio de los amasios.61
En los casos de adulterio femenino vemos cómo los maridos tratan de defender su honor y reputación y acusan con mucha severidad la ofensa de su esposa; por ejemplo el caso de don José de Salmón, español minero del partido de Amaxac, cuando denuncia a su mujer doña María de Leos de adul-terio. La denuncia fue realizada en el tribunal eclesiástico de Ixtlán en 1784, en su declaración don José dice haber sorprendido a su mujer y a un joven de su servicio llamado George Dávalos en su recámara, pide a la justicia que se encarcele al mencionado Dávalos en la Real Cárcel de Ixtlán y que su mujer sea conducida a la Casa de Recogidas por adúltera, por ofensa tan grande tanto a Dios como a él, pues “viéndose ofendido en el honor” es su obligación denunciar crimen tan vil.62 La declaración es la siguiente:
[...] mi esposa, que se había levantado de mi lado, que cuando desperté le eché de menos; y pueda ser que hubiera sido por irse adulterar con él, y tal vez disimulara con pretexto de despertar a la chichigua haciendo que lloraba el niño hijo mío, que se está oreando, como lo hizo por disculpar la levantada. Que por entonces no sospeché y ahora por lo acaecido hago reflejar que diga cuantas noches hubo este convenio de dejarme dormir, y se levante a tener esos malos entretenimientos? Ytem declare si es cierto que una madrugada que me iba para la mina me ensillo el caballo con mucho comedimiento y presteza sin embargo de haber otros dos criados que lo hicieran, como es un esclavo mío lla-mado Domingo, y otro llamado José Manuel Murguía; y tomando yo el camino me fue necesario volver por haber echado menos los acicates que había dejado
60 Pescador, 1996, pp. 375-378.61 Lozano, 2007, p. 178.62 aGn, Bienes Nacionales, vol. 820, exp. 1, f. 3.
Por temor a que estén sueltas...168 ■
en la ventana de la pieza donde dormíamos, cerca de la cama, y al entrar a la pieza para tomarlas sentí ruido en la cama en donde dejé a mi esposa acostada, y acercándome a ella por el lado regular que estaban alzadas las cortinas, le hablé, y hallándola sentada me dijo que por qué había vuelto, que fuera tem-prano para que a la vuelta no me mortificara el sol; y retirándome de ella di la vuelta alzando las cortinas del lado donde poníamos los pies, y entrando para el rincón por estar la cama dividida como una vara de la pared encontré y pise al referido Dávalos echado de lado; y sacando yo el cuto de la cinta le di con él una cuchillada, y a la segunda para acabar con él; se me salió por debajo de la cama, sin poder alcanzarlo para ofenderle más y con la fuga tan alterada no pudo menos que salir cuasi desnudado teniéndose los calzones.63
Inmediatamente se procedió a encarcelar a los sospechosos y comen-zaron las averiguaciones. Primero se llamó a declarar a George Dávalos; en su declaración dijo que después de haberle ayudado a su patrón a ensillar el caballo, se dirigió hacia la pieza de los patrones para pedir un pedazo de azúcar, y que fue entonces cuando le habló doña María, preguntándole cómo estaba un hermano de él que se encontraba enfermo, y así estuvo conversando unos minutos con la señora cuando regresó don José y fue entonces cuando doña María le dijo “escóndete por Dios no vaya a decir don José otra cosa”, y que entonces por miedo a que los encontrara juntos y en la misma recámara, se escondió por delante de la cama, e inmediatamente lo encontró don José, pues le pisó un pie y fue entonces cuando hirió a Dávalos con un cuchillo, diciéndole “perro ladrón” y que el que declara salió huyendo. Recalcó que él jamás había tenido relación ilícita con doña María y dijo que él era inocente.64
Después de esto, se mandó llamar al esclavo Domingo y a la chichigua María Lugarda Juana para que rindieran su declaración, ambos testificaron una versión similar a la de Dávalos y dijeron que él era un muchacho traba-jador y que obedecía todas las órdenes de su amo, que no creían que Dávalos tuviera mala amistad con doña María, pues ella era una mujer muy buena con todos los mozos y trabajadores de la hacienda. La chichigua decía que ella so-lamente le avisó a la señora cuando llegó don José, pero que no sabía si estaba
63 aGn, Bienes Nacionales, vol. 820, exp. 1, f. 3-4.64 aGn, Bienes Nacionales, vol. 820, exp. 1, f. 7-11.
José Luis Cervantes Cortés 169■
adentro en su recámara con alguien, aunque no era raro que algún sirviente entrara o pasara por su habitación, pues el dormitorio de los mozos estaba, en algunos de los casos, al salir de la recámara de los patrones.
Mientras se llevaba a cabo la reunión de los testimonios en el tribunal eclesiástico de Ixtlán, doña María de Leos permanecía en la Casa de Recogi-das de la ciudad de Guadalajara. Ella nombró como su abogado y apoderado al licenciado Pedro Díaz Escandón;65 la actuación de éste ante el tribunal del Provisorato fue muy eficaz, pues logró que doña María dejara la Casa de Re-cogidas y se fuera a la casa de sus padres, que también estaba en Guadalajara, en calidad de depósito.
Al no poder comprobar don José el adulterio de su esposa, el licenciado Díaz Escandón pidió al provisor don Eusebio Larragoiti que se le condenara con la excomunión mayor, por haber difamado a doña María y haberle afecta-do en su honra, también el pago de doscientos pesos por las costas del juicio y además que le diera cincuenta pesos mensuales a doña María. Después de haber revisado el decreto que pedía el licenciado Díaz Escandón, el provisor emitió la sentencia, decía que la pena de excomunión no era necesaria, pues no afectaba ni causaba el mayor daño para poder ejecutarla, pero accedía en todo lo demás, obligaba a que don José pagara las costas del juicio y que le diera una pensión que cubriera los alimentos de doña María y su hijo, por la cantidad de cincuenta pesos mensuales, también solicitaba que doña María permaneciera en casa de sus padres, ya no en calidad de depósito, sino sola-mente como lugar de resguardo y custodia.
Otro caso en donde podemos observar la defensa del honor, en los casos de adulterio femenino, es en el caso que ya hemos venido relatando, la denuncia que hizo don José Cayetano Palacios en contra de su mujer doña Juana Sánchez Vigil, denunciándola de adulterio, ambos españoles, originarios del pueblo de Cocula y residentes en la ciudad de Guadalajara.66 En este apartado solamente haremos una breve descripción del juicio y analizaremos el tema del honor. El 19 de octubre de 1780, don José Cayetano Palacios acusó a su mujer Juana Sán-
65 Originario de Covielles, villa de Llanes, Asturias. Hijo de don Pedro Díaz Abad y de María Ana de Escandón y Berdeja. Fue presbítero y arcedeano de la catedral de Guadalajara (Olveda, 1991, p. 412).
66 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 3, fs. 14.
Por temor a que estén sueltas...170 ■
chez Vigil de haber cometido el crimen de adulterio; don José Cayetano comen-taba que desde hacía doce años había contraído matrimonio con Juana, mante-niendo un matrimonio quieto y pacífico, pero que desde hacía más de dos años:
[...] seguida del demonio se enredó en ilícito comercio con Salvador Aguayo de calidad morisco de estado soltero en el cual se mantuvieron por espacio de dos años dándome mucho en que maliciar, con acciones muy constantes a las que en el tiempo antecedente usaba conmigo como irse a pasear sin mi voluntad, andar huyendo de casa en casa y de lugar en lugar [...] hasta que una noche la hallé casualmente en el lecho con su amasio.67
A pesar de haber sido descubiertos por don José Cayetano, los amasios siguieron frecuentándose hasta que Juana resultó embarazada, el embarazo y el parto lo mantuvieron oculto y cuando nació su hijo se lo encargó a un indio del pueblo de Atotonilco, Juana se estableció en la hacienda de Estipac, en el mismo distrito de Atotonilco, y fue ahí donde volvieron a sorprender a los amasios; Salvador huyó y no se tuvo noticia de su paradero por el mo-mento. El cura bachiller don Francisco Jácome ordenó que se llevaran presa a doña Juana hasta Guadalajara y la recluyeran en la Casa de Recogidas. Du-rante esta travesía, Juana traía consigo a dos hijos, por lo que pedía don José Cayetano “que mis hijos no padezcan con su mal ejemplo las ruinas que son consiguientes en su crianza”, solicitaba que sus hijos le fueran entregados y que se buscara y encarcelara al amasio de Juana, para que recibieran el me-recido castigo y él pudiera aliviarse de tan grave ofensa a su honor como a la de sus hijos.
En la declaración de Salvador, dijo que se hallaba preso en la Real Cárcel, tras haberlo aprehendido don Teodoro Cárdenas, dijo “que es verdad haber mantenido con la susodicha mala amistad el tiempo de tres años dentro de los cuales tuvo un hijo con ella”. Por su parte, Juana declaró que ha man-tenido:
[...] comunicación ilícita con él [Salvador Aguayo] más de un año, entrando y saliendo en su casa con el motivo de haberlo acomodado en ella a que se sir-
67 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 3, f. 1.
José Luis Cervantes Cortés 171■
viera por el motivo de los celos que su marido tenía de todos los que entraban, a servirle, pero que es siniestro haber tenido en ella ningún hijo, como todo lo demás que en el citado escrito se enuncia, a excepción sólo de la prisión que de el referido Aguayo hizo don Juan Orozco a quien aprehendió no dentro de la casa de la declarante sino detrás de ella.68
Declaró también que ella se fue de Cocula con sus hijos porque su ma-rido la había corrido de su casa, por tal motivo se fue a trabajar a una fábrica de cigarros para poder mantener a sus hijos, y que Salvador Aguayo la había apoyado durante este tiempo, pues le pagaba la renta de una habitación y le “daba todo lo que podía”; afirma también que esta razón fue la que la animó para mantener ilícita amistad con Aguayo.
Después de haber publicado las declaraciones de los amasios, el pro-motor fiscal pidió que se interrogara a varios testigos para que corroboraran el adulterio. Uno de los testigos, José Manuel de la Encarnación, indio del pueblo de Atotonilco, dijo que había oído decir que Juana y Salvador mantu-vieron ilícita amistad y que:
[...] estando la dicha Juana en el pueblo de Atotonilco continuaba a entrar allí dicho Aguayo: sabe así mismo que habiendo parido la mencionada Juana un hijo se solicitó por Aguayo a un indio de su pueblo llamado Santos para que criara al tal hijo.69
Después se interrogó a otros tres testigos, quienes testificaron una versión similar a la anterior. Pasaron alrededor de seis meses cuando Salva-dor Aguayo, quien se hallaba todavía preso en la Real Cárcel, quejándose de los “insufribles trabajos, congojas, penas, aflicciones y pobrezas que padezco en la prisión sin tener que socorrerme”, solicitó al juez provisor que se le liberara de la prisión y se le desterrara de Guadalajara. El provisor don Eu-sebio Larragoiti no aceptó esta petición y ordenó que Salvador continuara en prisión hasta que se resolviera la causa.
68 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 3, f. 3v.69 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 3, f. 6-6v.
Por temor a que estén sueltas...172 ■
Otro caso, el 11 de abril de 1782, Joseph Mariscal, español, vecino de Guadalajara, de oficio maestro de panadero, denuncia ante el tribunal del Provisorato a su esposa María Gertrudis López por haber cometido adulterio en repetidas ocasiones con varios peones de la panadería de don Francisco Esparza, donde trabajaba y vivía con su esposa. Declaró que un día que salió de la panadería:
[...] se me dio noticia por la esposa de dicho don Francisco que estaba en la cocina... y habiendo ido para allá, encontré la pieza oscura y a mi esposa acos-tada con uno de los peones de la panadería; llamado Vicente, que cuasi lo tenía encima, cuya acción no me pareció nada buena...70
Habiendo visto esta escena, otro de los peones llamado Andrés le dijo que su esposa estaba mala y que Vicente la estaba auxiliando; al no creer se-mejante relato salió enfurecido de la panadería, y un día que fue la madre de María Gertrudis a la casa a vender atole le dijo: “ya puede usted llevarse a su hija, que es una mujer muy loca, antes que yo la mate”. La señora se llevó a María Gertrudis a su casa y ahí estuvo un buen tiempo hasta que regresó a la panadería, rogándole a su marido que la perdonara; pasó un tiempo y después fue don Francisco, quien la encontró “retozando con otro peón suyo”, fue entonces cuando José Mariscal comenzó esta causa y solicitaba al provisor:
[...] todos estos motivos dan lugar, a que yo como llevo referido no quiera, ni quiero seguir con mi esposa, antes si me veo precisado a suplicar, como rendida-mente suplico a vuestra señoría se sirva el que se ponga en castigo en la Casa de Recogidas de esta ciudad, para su enmienda, y ejemplo de otras casadas.71
El juez provisor dictaminó que se llevaran a cabo las pertinentes ave-riguaciones, y mientras tanto doña María Gertrudis fuera depositada en la Casa de Recogidas; el caso no tiene resolución.
En otro caso, el 26 de febrero de 1781 doña María Gertrudis de la Luz Moreno, española originaria del pueblo de Etzatlán, denunció a su esposo
70 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 9, f. 1.71 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 9, fs. 1-1v.
José Luis Cervantes Cortés 173■
don Cristóbal Bravo de Acuña por el delito de adulterio.72 Don Cristóbal era de oficio comerciante, por lo que viajaba constantemente entre Guadalajara y Querétaro, donde tenía su relación adulterina con María Manuela Vázquez. El caso comienza con la presentación de una carta que se le ha denominado “de arrepentimiento” (ver anexo 3), por parte de don Cristóbal a su esposa, donde le confiesa “el hierro tan grande que he cometido”,73 ofendiendo a Dios, a su esposa y a su persona. Doña María Gertrudis cuestionó esta carta, pues qué tan arrepentido podía estar don Cristóbal al hallarse preso en la Real Cárcel de Guadalajara; mediante esta carta, don Cristóbal buscaba conseguir el perdón de su mujer y por lo tanto su libertad.
Doña María Gertrudis denuncia, además del adulterio, los malos tra-tos que le daba su marido; relató que una vez la sacó de su casa, con el motivo de llevarla con él a Querétaro, pero estando en el pueblo de San Juan de Ocot-lán la dejó sola con un mozo llamado Diego, con el pretexto de que tenía que llegar lo antes posible a Querétaro, ordenó al mozo que la llevara a aquella ciudad, pero estando hacia el pueblo de San Martín el mozo la dejó “debajo de un mezquite, precisada a buscar alojamiento en la casa de un indio, expuesta al peligro de que me quitasen la vida por robarme”.74 Estando ya en Queréta-ro, declara doña María Gertrudis:
[...] ciego de sus amores, introduciendo a su dama en la misma posada que me tenía, mientras salí a ver los templos de esta ciudad, tan sin sonrojo, que cuando volví habiendo hallado aquella acomodándole la ropa de su petaquilla, la satisfacción que me dio fue, cerrar la puerta para imponerme silencio, bajo de graves amenazas llevando así el gusto de su querida, hasta poner en mis manos una servilleta que con la suya hizo ella pedazos por estar señalada con mi nombre: hechos a que le obligó según infiero la prisa que le daba su pasión, pues antes fingiendo que un condiscípulo que había encontrado le aconsejaba, pensó enviarme a mi tierra, y pasarse a México, acaso a fingirse casado con la otra.75
72 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 5, fs. 188.73 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 5, f. 1.74 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 5, f. 2.75 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 5, f. 2v.
Por temor a que estén sueltas...174 ■
En otra declaración, doña María Gertrudis dice: “me hallé con que mi marido me impusiera silencio con algunas amenazas, y haciéndole a la amasia muchas demostraciones amorosas no sirviéndole para ello de embarazar la mis-ma presencia de su consorte”. Después de haber oído las declaraciones de doña María Gertrudis y haber encarcelado a don Cristóbal, el provisor don Eusebio Larragoiti llamó a rendir declaración a varios testigos. El primero que declaró fue el mozo de don Cristóbal, Diego Antonio Flores, quien había llevado a doña Ma-ría Gertrudis a Querétaro y solamente relató que llevó a la señora desde la casa de sus padres en Etzatlán, a Guadalajara con su patrón y de ahí hasta Querétaro.
En mayo de 1781, el padre de doña María Gertrudis, don Gerardo Mo-reno, nombró al licenciado Antonio Verdad abogado de esta causa. Una de las primeras acciones que determinó el abogado fue:
[...] el embargo de sus bienes, y el de cuantas cartas, papeles y corresponden-cia concernieran a justicia de mi parte, especialmente para describir en donde se halle su amasia, tiene mi parte noticia de que el sobredicho don Cristóbal carga, y mantiene consigo en la prisión en sus faldriqueras y dentro de su colchón, variedad de papeles.76
Otra de las acciones que consiguió el abogado fue depositar a doña Ma-ría Gertrudis en la casa de sus padres en Etzatlán, y que no pisara la Casa de Recogidas, porque una señora de su calidad y condición social no se merecía semejante castigo. El provisor Larragoiti concedió que se realizaran las pe-ticiones que el abogado de doña María Gertrudis solicitaba y mandó que re-visaran la celda de don Cristóbal. El 9 de mayo de 1781 se asentó por escrito el embargo de los bienes de don Cristóbal, encontrándole varias cartas de su amasia, aunque las cartas iban dirigidas a un tal Manuel de Avilés y estaban firmadas por María Manuela Durán, se sabe que fueron escritas por la amasia de don Cristóbal (ver anexo 2). Una de las cartas decía:
Mi amantísimo y siempre estimado negro de mi alma, recibí tu muy apreciable carta el día catorce del corriente la que guardo en mi corazón estampada, pues yo soy la causa de tus trabajos pero considérame con el celo tan grande que
76 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 5, f. 56.
José Luis Cervantes Cortés 175■
tuve de considerar que la habías traído pensando que yo no había de venir y que precisamente venías durmiendo con ella cosas que yo tanto siento y he sentido, pues yo cuando te conocí y puse mi amor en ti, no te conocí casado, pues dime77 de qué ahogo saliste con casarte más de el haber cumplido tu apetito de dormir con ella, y así mi alma, discúlpame y perdóname que sí yo no te hubiera tenido amor nunca hubiera tenido de ti celo ninguno.78
A través de esta carta se deduce que los amasios tenían ya mucho tiem-po de haberse conocido, incluso antes de casarse don Cristóbal con doña Ma-ría Gertrudis. Se encontraron otras tres cartas, dirigidas a la misma persona y con una temática similar (ver anexo 2). Después don Antonio Verdad man-dó llamar a más testigos, con el fin de encontrar a la amasia de don Cristóbal, don Francisco Ramos dijo saber que don Cristóbal había mantenido amistad ilícita con María Manuela Durán, que sabía que en repetidas ocasiones se vieron en la ciudad de Querétaro y la última vez fue cuando los sorprendió doña María Gertrudis. Por órdenes de don Cristóbal María Manuela se fue a la Ciudad de México y que ahora se encontraba en la casa de doña María de la Luz, esposa del guarda mayor del pulque.79
En junio de 1781, el licenciado Antonio Verdad pidió al provisor La-rragoiti “se ha de servir de declarar haber justificados meritos legales para la separación y divorcio”, condenando a don Cristóbal “en las penas establecidas por derecho o que sean del superior arbitrio de Vuestra Señoría en que a mi parte asista con los alimentos correspondientes a su persona, y en todas las costas del proceso”.80 El licenciado Verdad solicitaba que don Cristóbal diera la cantidad de diez pesos semanarios para gastos de alimentos y manutención y lo condenaba a seis años de prisión en la Real Cárcel de Guadalajara. Antes de que el provisor Larragoiti dictara sentencia, don Cristóbal recibió otra carta de su amasia, pero como éste se encontraba preso, detuvieron la carta y la presentaron como última prueba de la relación amorosa entre don Cristó-bal y María Manuela; la carta decía:
77 El subrayado es original.78 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 5, f. 60.79 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 5, f. 88.80 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 5, f. 95.
Por temor a que estén sueltas...176 ■
Morir será lo mejor, mis penas acabaran, se mitigará el dolor, y de mí se apar-tarán, celos, ausencias, y amor. Mi alma, mi bien, mí ventura, yo bien considero así que cuando yo te di el sí, no otorga más escritura pero al caer de tanta altura me erizo y me da temor... Porque es terrible dolor caer para que otra levante, no es doble tener aguante, morir será lo mejor. Me olvidaste, es cosa cierta que me quisiste en verdad, pero olvidar tu beldad, ni dormida ni despierta, de modo que sólo muerta mis pensamientos se irán cada día, llorarán mis pasadas alegrías, pero acabados mis días, mis penas se acabaran... Y en fin tú en tu poder ajeno es apretarme el tornillo, ponerme al cuello un cuchillo, darme bocado o veneno, o estar en el corto seno de mi sepulcro es mejor el acabar el sinsabor, la pena, el tormento amargo y no me traerán a cargo celos, ausencias y amor.81
Con esta última prueba, el provisor Larragoiti elaboró la sentencia, so-licitó que el cura del Real de la Yesca le enviara las diligencias matrimoniales de don Cristóbal y doña María Gertrudis para poder constatar el divorcio. Por razones que no se explican en el juicio, la sentencia fue publicada casi seis años después; el 6 de febrero de 1787 se declaró divorcio perpetuo entre don Cristóbal y doña María Gertrudis.
4.5. dispUtas por el depósito: la reaCCión de las esposas
Confieso que me quitastéis un esposo a quien quería; mas quizá la suerte
mía por ventura mejorastéis; pues es mejor que sin vida, sin opinión,
sin honor viva, que no sin amor, de un marido aborrecida.82
El asunto del depósito de esposas provocaba muchas controversias en los jui-cios de divorcio, específicamente sobre el lugar donde sería depositada la es-
81 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 5, f. 194-194v.82 Calderón de la Barca, 2010, segundo acto, diálogo de doña Leonor, p. 80.
José Luis Cervantes Cortés 177■
posa y la duración que tendría esta determinación. Los maridos ofendidos por sus mujeres por el delito de adulterio solicitaban que se castigara a su esposa con todo rigor y pedían que fueran depositadas en la Casa de Recogidas; esto para muchas mujeres resultaba agraviante, pero como se trataba de un asunto competente a la justicia eclesiástica quedaban a la disposición del juez provisor.
La duración del depósito podría ser desde unos días hasta más de dos años, dependiendo de la extensión del juicio. Era común que en los casos más tardados las mujeres fueran depositadas en varios lugares, como fue el caso que acabamos de contar de doña María de Leos, quien estuvo depositada en la Casa de Recogidas cerca de seis meses, acusada de haber cometido adulterio; como no pudo ser comprobado este delito, su abogado don Pedro Díaz Es-candón logró sacarla de este recogimiento y pasarla a la casa de sus padres.83 Otra mujer, doña María Clara Natera, denunció a su marido Joaquín de San-tillán ante el tribunal del provisorato en 1779 por haber cometido adulterio con Mariana de Calderón. María Clara estuvo depositada por espacio de tres meses en la Casa de Recogidas, después fue transferida al Beaterio de Santa Clara por otros dos meses y terminó en la casa de sus padres hasta 1780 cuando fue resuelta su causa.84 Un tercer caso fue el proceso de nulidad de don Manuel López Cotilla Hoyos y su mujer doña Juana María Beregaña. Don Manuel solicitaba que su esposa fuera depositada en algún convento o colegio, “con expresa prohibición de que la traten sus padres, hermanos y parientes, ni por si, ni por interpósita personas haciendo a este objeto las prevenciones convenientes a la que tuviere el gobierno económico regular en la casa de depósito”;85 no obstante, doña Juana fue depositada en la casa de sus padres, primero en Guadalajara y después en la Ciudad de México, pues el juicio se resolvió en el tribunal del provisorato del Arzobispado de México.
Este último caso es relevante, pues además de ser muy rico en infor-mación, concierne a la élite tapatía, ya que se trata del proceso de nulidad que enfrentaron el capitán don Manuel López Cotilla86 y doña Juana María Bere-
83 aGn, Bienes Nacionales, vol. 820, exp. 1, f. 31v.84 ahaG, Provisorato, caja 50, exp. 8, fs. 1-5.85 aGn, Bienes Nacionales, vol. 706, exp. 4, f. 13.86 Originario de Santander, Capitán de las milicias de Guadalajara, hijo de don Francisco
López Cotilla y de Josefa de Hoyo. Se casó con Juana María de Beregaña el 29 de octubre de
Por temor a que estén sueltas...178 ■
gaña, quien era hija de don Domingo Beregaña, ministro y tesorero de la Real Hacienda de la Real Caja de Chihuahua. Además, este matrimonio procreó al fa-moso político y educador homónimo de su padre, don Manuel López Cotilla.87
Este caso inició cuando doña Juana solicitó al provisor del Arzobispa-do de México que declarara nulo el matrimonio que contrajo con el capitán López Cotilla, pues decía que “deseoso mi padre don Domingo Beregaña… de colocarme en estado, y no habiendo advertido en mi inclinación al de religio-sa, me propuso el de matrimonio con don Manuel López Cotilla”.88 Doña Jua-na era muy joven cuando se casó con el capitán, pues tenía quince años; ella se negó a casarse pero su padre la obligó con el discurso de que “no teniendo la vida segura, y habiendo de morir por lo natural primero que yo, no debía permanecer en la indiferencia en que me hallaba”. Convencida por esta razón y para darle gustó a su padre accedió a casarse, no obstante que sería a pesar de su voluntad, pues prefería “el estado de religiosa al de casada”. El matri-monio se celebró en septiembre de 1798; comenta doña Juana que después:
[...] sin saber yo sus fines ni obligaciones, ni en realidad otra cosa sino el que casándome había de vivir siempre con el marido como veo viven mis padres…Y así casada, llegó el lance de que don Manuel tratara de consumarlo y se me hiciera entender lo correspondiente... y por falta de esta deliberación me negué a dicho matrimonio cuando mi padre me lo propuso, impuesta después de sus fi-nes y obligaciones, este conocimiento me determino al ser opuesta a tal estado.89
Agrega doña Juana que si antes se le hubiera instruido en qué consistía el matrimonio y cuáles eran sus obligaciones no hubiera accedido a casarse;90
1798. Era propietario de una tienda en la calle del Real Palacio. Desempeñó el cargo de cónsul del Real Consulado (Olveda, 1991, p. 418).
87 Nació el 22 de julio de 1800 en la ciudad de Guadalajara. Fue un destacado político, pedagogo y educador. Realizó sus estudios en el Seminario Conciliar, ocupó varios cargos públicos; en 1828 fue nombrado síndico del Ayuntamiento de Guadalajara y después regidor (Bravo, 1966, p. 110).
88 aGn, Bienes Nacionales, vol. 706, exp. 4, f. 1.89 aGn, Bienes Nacionales, vol. 706, exp. 4, f. 2.90 Este aspecto nos resulta importante porque nos da evidencia sobre el tema de la ins-
trucción sexual de las mujeres, mas no lo desarrollamos por no tener los suficientes elementos para abordarlo.
José Luis Cervantes Cortés 179■
por esta doble razón, el forzamiento y la defensa de que su matrimonio no había sido consumado, solicitaba al juez provisor don Juan Cienfuegos que declarara nulo su matrimonio, y además que se le “admita de religiosa en el Convento de la Enseñanza que elijo gustosa”. El capitán López Cotilla acce-dió a la petición de doña Juana, y fue él quien estuvo buscando que su esposa entrara al Convento de la Enseñanza de la Ciudad de México.91 En su decla-ración, el capitán dijo que todo lo que había declarado doña Juana era cierto, que su matrimonio no había sido consumado y también solicitaba su nulidad.
No lograron conseguir que doña Juana ingresara al Convento de la Enseñanza, pues la priora del convento, Ana María González Maneyro,92 dijo que no tenía vacantes; fue entonces cuando le propusieron a doña Juana que eligiera otro convento, ella no accedió y dijo que esperaría hasta que pudiera ingresar al convento que ella había elegido. Mientras tanto, seguía deposita-da en casa de sus padres. Como el capitán López Cotilla no quería que doña Juana estuviera en casa de sus padres, por temor a que éstos pudieran influir en las decisiones de ésta, logró que el 21 de enero depositaran a doña Juana en el Colegio de San Miguel de Belem;93 ahí estuvo por cuatro meses y de nuevo fue transferida a casa de sus padres. No obstante, en octubre de 1799, doña Juana resultó embarazada del capitán López Cotilla. Al tener noticia de esto, el tribunal del Provisorato suspendió la causa.
91 El Convento de la Enseñanza (también conocido como Convento de Nuestra Señora del Pilar) perteneciente a la Compañía de María Nuestra Señora O.D.N., fue un convento-colegio fundado por María Ignacia de Azlor y Echeverz en la Ciudad de México en 1755 (Foz y Foz, 1981, p. 223; Brading, 1994, p. 113). Era una institución religiosa, creada con la finalidad de educar a las niñas que ingresaban al convento. Fue un centro educativo muy importante de su época, pues contó con alumnas descendientes de las principales familias de la Nueva España (Foz y Foz, 1990, p. 86).
92 Presidenta del Convento-Colegio del Pilar o la Enseñanza de 1797 a 1800, no se tiene mucha información sobre su vida, simplemente que desempeñó varios cargos en el Convento del Pilar desde 1767 hasta 1800 (Foz y Foz, 1981 pp. 341-342).
93 El Recogimiento-Colegio de San Miguel de Belem fue fundado en 1683 en la Ciudad de México. Atendía a mujeres que buscaban refugiarse de los problemas conyugales, incluidas las mujeres en proceso de divorcio. Operaba como un hogar temporal para mujeres en mala situa-ción económica, atendía a mujeres casadas o solteras, prostitutas y colegialas, todas las cuales vivían como monjas (Muriel, 1974, pp. 94-98; van Deusen, 2007, p. 229).
Por temor a que estén sueltas...180 ■
4.6. la liberaCión del depósito
En algunas ocasiones, las mujeres que se encontraban recluidas en alguna institución se quejaban de la duración del depósito, por lo que le escribían al juez provisor para saber cómo iba el proceso de divorcio y también para que las liberara del depósito donde se encontraban o las cambiaran de lugar, proponiendo la casa de sus padres o amigos como opción. En el caso que hemos referido anteriormente, ocurrido en 1780 entre el pueblo de Cocu-la y Guadalajara, el juicio de divorcio promovido por don Joseph Cayetano, acusando de adúltera a su mujer Juana Sánchez Vigil, fue depositada en la Casa de Recogidas por órdenes del juez provisor. Doña Juana alegaba en su declaración que sí había tenido “trato ilícito” con el dicho Salvador, y que si ella había accedido a esto era porque Salvador la apoyaba en todo, incluso le suministraba los gastos que su esposo no podía costear, pues decía doña Juana que se encontraba “fatuo” para poder cubrir los gastos del hogar. Después de haber estado más de un año recluida en la Casa de Recogidas, doña Juana le escribió al juez provisor pidiéndole que la liberara del depósito en el que se encontraba, “por providencia, por lo que suplico a la gran piedad de Vuestra Señoría en honras y gloria del altísimo misterio de el Nacimiento de nuestro redentor Jesucristo y de su purísima madre”, y que se le colocara:
[...] en la casa de mi compañera Josepha María Gómez Cavo de Escuadra de una de las compañías de Pardo, quien se hace cargo de mí en donde protesto vivir quieta y sosegada sin dar mala nota de mi persona.94
El juez provisor accede a trasladar a Juana de la Casa de Recogidas a la casa de doña María Antonia Sandoval, por la razón de que su marido “por hallarse este loco, y con esto no mantenerla y habérsele encontrado en esta ciudad mal divertida con un hombre”, es trasladada a casa de doña María Antonia, prima de su marido don José Cayetano:
[...] mujer de notoria honra, quien se hace cargo de recibirla en su casa, supli-ca y yo a su nombre a la piedad de Vuestra Señoría que en honor y reverencia
94 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 3, f. 13.
José Luis Cervantes Cortés 181■
de las próximas pascuas de la natividad de nuestro señor Jesucristo, se sirva mandar se ponga en libertad en dicha casa, para poder hacer diligencia de vestirse con su personal trabajo.95
Otra mujer, doña María Gertrudis Vidrio, residente en la ciudad de Guadalajara, exponía al juez provisor que desde hacía más de un año se en-contraba en la Casa de Recogidas, pues el matrimonio que había contraído con Vicente Rico había resultado con impedimento dirimente de afinidad, por lo que se le había depositado en esta casa mientras se resolvía el proceso de nulidad. Al no tener noticias sobre el proceso de nulidad, le escribió al juez provisor, pidiéndole que se le explicara por qué motivo se había alargado tan-to este proceso, y que si su marido ya no proseguía con el procedimiento se le liberara del depósito en que se encontraba.96
4.7. el depósito Como resolUCión final del jUiCio de divorCio
En los juicios de divorcio eclesiástico que hemos revisado hemos localizado un procedimiento que fue generalizado en varios de los juicios, nos referimos a la práctica del depósito como determinación final de los juicios de divorcio. Este procedimiento consistía en que cuando se presentaba una demanda de divorcio, comúnmente iniciada por las mujeres, los jueces eclesiásticos deter-minaban el depósito de la esposa en casa de sus padres o de alguna familia, la cual era seleccionada por el provisor, y con esto terminaba el juicio de divorcio, o bien, ya no se le daba continuación. Si bien en términos legales no existía el divorcio, existía la separación de los cónyuges, fue una solución pragmática que encontraron los jueces provisores para resolver de alguna manera los casos en los que difícilmente se podría encontrar una solución, por no haber una causa justificada para dictaminar el divorcio o porque el juicio era muy costoso. En estas ocasiones los jueces provisores fallaban al depósito de la mujer para que ésta tuviera la protección necesaria; este pro-ceso se presentaba en distintas condiciones, la mayor parte de ellas eran los
95 ahaG, Nulidad, caja 4, exp. 3, f. 14 (ver anexo 4).96 aGn, Indiferente Virreinal, caja 4660, exp. 10, fs. 1-2.
Por temor a que estén sueltas...182 ■
casos de excesiva sevicia, por ejemplo amenazas e intento de homicidio; otra de las causas era que los cónyuges no contaran con los suficientes recursos para poder pagar las costas del juicio, que a finales del siglo xviii oscilaban entre 50 y 100 pesos, e incluso podía llegar a ser más costoso, dependiendo de la duración del proceso; además existe la posibilidad de que simplemente se abandonaba el proceso sin tener más noticia de su solución.
Esta determinación fue muy común, pues de los casos que hemos revi-sado en más del 40% la determinación del juez fue el depósito de la esposa y con esto terminaba el proceso de divorcio.
[ 183 ]
ConClUsiones
Con el presente trabajo hemos pretendido aproximarnos a la realidad de los conflictos matrimoniales y del divorcio en la Nueva Galicia a finales
del siglo xviii. El eje principal de este estudio ha consistido en situar una cons-trucción cultural dentro de un contexto histórico de una sociedad en transi-ción. El análisis de las prácticas institucionales y legales en torno al depósito de esposas ha involucrado el estudio del lenguaje, las relaciones de pareja, los códigos culturales y las prácticas institucionales.1
A través de las causas matrimoniales hemos visto que cuando se pre-sentaba una demanda de divorcio, la parte demandante exigía la separación de su cónyuge por motivos que contravenían la tranquilidad y el bienestar de la persona.2 Por lo tanto, la idea de voluntad se hallaba en el discurso que expresaron los cónyuges demandantes, en el cual pusieron de manifiesto los motivos por los cuales pretendían divorciarse. Por esta razón, las autoridades eclesiásticas respetaron las decisiones de los cónyuges agraviados, tomando cartas en el asunto y tratando de resolver estos conflictos.
Resulta difícil medir la importancia que tuvo el divorcio en esta épo-ca; no obstante, un aspecto parece evidente, en los casos de divorcio eclesiás-tico que tuvieron la determinación del depósito, se favoreció a las mujeres enormemente, pues a través de esta práctica pudieron expresar sus motivos y voluntades para querer separarse de sus maridos, pues encontraban en esta
1 V an Deusen, 2007, p. 248. 2 Seed, 1991, p. 61; Penyak, 1999, p. 85.
Por temor a que estén sueltas...184 ■
institución la protección y tranquilidad que necesitaban para poder manifes-tar sus sentimientos; negamos, pues, la idea del sometimiento de las mujeres hacia las autoridades; además, que las mujeres han sido siempre sojuzgadas por sus maridos, e incluso la hipótesis de que la mujer nunca ha tenido voz ni voto; no obstante, en algunas ocasiones el lugar donde se efectuó el depósito y la duración que tuvo el proceso de divorcio implicó que muchas mujeres no continuaran con el juicio, volviéndose a reunir con sus maridos, pues para muchas mujeres la ejecución del depósito significó no sólo una perturbación de su vida cotidiana, sino que, aunado a la restricción de su libertad, resultó intolerable. Aunque no en estricto sentido, la restricción de la libertad sig-nificaba que todas las acciones y movimientos de las mujeres eran vigiladas, por los depositarios o por las personas encargadas de las instituciones donde estaban recluidas.3
Silvia Arrom menciona que las autoridades eclesiásticas contemplaban el depósito como una “sanción negativa” para desalentar los juicios que no te-nían una razón evidente para poder llevar a cabo la separación;4 sin embargo, lo que podemos observar a través de la documentación que hemos revisado es que tal aseveración no es del todo cierta, pues no la vemos reflejada en estos casos; incluso, en algunos de ellos pasaba todo lo contrario, las autoridades eclesiásticas alentaban a las mujeres maltratadas para que a través de su jui-cio de divorcio el depósito les sirviera como la protección y custodia que se les había negado en sus hogares.
Fue muy común que las sentencias de divorcio llegaran a ser solamen-te temporales, o simplemente se suspendiera el juicio; ignoramos si las mu-jeres se reunieron de nuevo con sus maridos o encontraron alguna solución que no fuera judicial, pues los casos no nos proporcionan esta información; sin embargo, el divorcio temporal favoreció enormemente a las mujeres que trataron de separarse de sus maridos, ya que significó una estancia aunque fuera efímera o de corta duración para que pudieran decidir qué hacer con su vida, para esto, la participación de las autoridades eclesiásticas resultó bené-fica, pues en todas las ocasiones trataron de ayudar y defender a las mujeres agraviadas.
3 Arrom, 1988, p. 260.4 Arrom, 1988, p. 260-261.
José Luis Cervantes Cortés 185■
Este tipo de separación temporal se concretaba, generalmente, median-te el depósito de las mujeres, en la casa de sus padres, en casa de familiares o amigos y en conventos o establecimientos caritativos, salvo si prescindían de redes de solidaridad. Muchas parejas se conformaban con la separación tem-poral que podía durar varios años y durante los cuales, en algunas ocasiones, uno de los consortes reiniciaba su vida con otra persona.
En algunas ocasiones, las ventajas económicas impulsaron a las muje-res a solicitar la separación de sus maridos, a buscar la pensión alimenticia, la devolución de la dote y la recuperación de los bienes parafernales, sin em-bargo, el verse liberadas de las ofensas, malos tratos y amenazas que recibían de sus maridos, les dieron a las mujeres otros motivos para prescindir de la compañía de sus cónyuges. Lo que sí resulta incuestionable es que con el constante número de solicitudes de divorcio que se dieron en el Provisorato de Guadalajara, aproximadamente tres por año, significó una pugna contra el desengaño matrimonial más allá de la resignación y la búsqueda de otra oportunidad pese a las restricciones morales y legales de la época.
El apoyo de la sociedad, y en particular el de las familias de los cónyu-ges demandantes, resultó favorecedor, pues con él encontraron las mujeres el respaldo que necesitaban para poder llevar una vida tranquila. Tanto en el aspecto económico como en el emocional, las mujeres rechazaron frecuen-temente volver con sus maridos, “de vuelta a las aflicciones y a los posibles malos tratos”.
A pesar de la estructura patriarcal que regía a la sociedad novohispana y aunado a la legislación que la reflejaba, no podemos hablar en estricto sen-tido de una discriminación femenina en los juicios de divorcio, o bien, no se ve reflejado el control y absoluto dominio de las mujeres que eran depositadas; también, a través de los casos nos queda claro que los maridos no influyeron en la selección del lugar donde se llevaría a cabo el depósito, refutamos la idea de que las autoridades eclesiásticas respetaron la voluntad de los maridos para seleccionar el lugar de depósito que a ellos les convenía, para tener un control total sobre las decisiones y movimientos de sus mujeres, sino que al contrario, se le pedía la opinión a la mujer para que eligiera el lugar donde estaría deposi-tada; recordemos que la función principal de esta institución fue la protección de las mujeres; no obstante, la última decisión la tenía el juez provisor.
Lo que sí es notorio es que cuando se presentaba una demanda de di-vorcio en contra de la esposa, acusándola de adúltera, el depósito y las insti-
Por temor a que estén sueltas...186 ■
tuciones donde fueron recluidas trataron de corregir el comportamiento de las mujeres desobedientes.5
Otro factor determinante para que el depósito se aplicara en la mayoría de los juicios de divorcio fue que se consideraba que las mujeres adquirían demasiada libertad, algo no digno de una señora casada, pues a ojos de los novohispanos a estas mujeres se les consideraba “sueltas”, condición que fue vista durante muchos años como algo peyorativo, por lo que se les pedía a las mujeres en proceso de divorcio que permanecieran en sus casas, en la casa de sus padres o en las instituciones destinadas para este tipo de situaciones, pues se consideraba que la mujer carecía de la fuerza moral suficiente para cuidad de sí misma.6 Cabe destacar el importante papel que desempeñaron los recogimientos para mujeres en proceso de divorcio, pues constituyeron una ubicación espacial para las mujeres que habían experimentado una crisis conyugal.7
Este estudio corrobora que las ideas de fundación de instituciones reli-giosas, como los recogimientos, corresponde a la preocupación de la sociedad para encontrar una solución a varios conflictos; aunado a esto, de todas las ra-zones por las cuales se determinó la ejecución del depósito, los conflictos con-yugales resultaron ser el principal factor en los últimos años del siglo xviii.
Por consiguiente, los procesos de divorcio nos revelan nuevas pistas para matizar el discurso historiográfico sobre el trato discriminatorio que recibían algunas mujeres en aquella época; aunque no tenemos las herramientas sufi-cientes, hemos constatado que no es tan visible esta discriminación hacia las mujeres, no obstante, aún nos quedan interrogantes sobre esta cuestión. Ade-más, las sentencias del provisor confirman la tendencia de aprobar, cada vez más, el divorcio temporal o perpetuo, puesto que en pocas ocasiones proponían la vuelta a la convivencia matrimonial. Además de reafirmar que los tribunales eclesiásticos procuraron el bienestar y protección de las mujeres agraviadas.
Este trabajo deja varias deudas, temas pendientes por analizar y mati-ces por aclarar, por ejemplo hacer un análisis exhaustivo de los procesos de divorcio en general, pues en este trabajo nos hemos enfocado exclusivamen-
5 García, 2006, p. 238.6 Arrom, 1988, p. 207.7 Van Deusen, 2007, p. 165.
José Luis Cervantes Cortés 187■
te en los procesos de depósito, faltaría hacer un estudio para conocer cuá-les fueron los procedimientos judiciales que se siguieron para la resolución de los conflictos matrimoniales, centrándose específicamente en el análisis de las sentencias de divorcio, cuando las había. Además, este estudio se debería complementar con la revisión exhaustiva de algunas características socio-económicas de las parejas en conflicto, por ejemplo el sexo, la edad, la calidad étnica, la profesión y la vecindad de los cónyuges, sólo por mencionar, como el trabajo que realizó Dora Dávila.8
En lo que concierne al depósito, como hemos revisado, la mayoría de los casos de depósito fueron realizados en instituciones religiosas, específica-mente en la Casa de Recogidas. Sin embargo, creemos conveniente que se debe profundizar en los depósitos que hemos denominado familiares o domésticos, pues a pesar de que fueron pocos los casos que registramos, se podría hacer una exploración de los lugares que se eligieron y determinar su importancia. Una de las razones por las cuales no lo hemos abordado de forma exhaustiva es porque en los documentos no se ve reflejada mucha información, simple-mente mencionan el lugar donde fueron depositadas las mujeres, es decir, que los expedientes resultaron escuetos para poder abordar este tema.
Quisiera añadir, finalmente, unas breves consideraciones sobre el pre-sente trabajo. En primer lugar, constatar que el enfoque regional que hemos utilizado limita el planteamiento de una generalización de la práctica del de-pósito para otras latitudes; no obstante, nos hemos visto obligados a profun-dizar debidamente en algunos aspectos para poder recrear la naturaleza de los conflictos matrimoniales y la forma en la que las autoridades eclesiásticas trataron de resolverlas.
Empero, ahora nos hemos limitado a ofrecer un panorama general, pretendiendo desvelar algunos aspectos de un mundo de conflictos entre hombres y mujeres, tomando en cuenta sus implicaciones y consecuencias en una sociedad en transformación o transición, la de finales del siglo xviii.
8 Dávila, 2005.
[ 189 ]
anexo 1
viCarios Generales y provisores del obispado de GUadalajara 1776-18041
josé eUsebio larraGoiti y jáUreGUi 1774-1785
De origen vasco,2 doctorado en teología en la Real y Pontificia Universidad de México. Fungió como Tesorero, maestrescuela3 y vicario-provisor de la catedral de Guadalajara desde 1774 hasta 1785. Falleció en la ciudad de Gua-dalajara el 24 de marzo de 1785.
Gaspar González de Candamo 1797-1804
Asturiano, nació en Morcín; doctorado en Teología y catedrático de hebreo en la Universidad de Salamanca desde 1778 hasta 1786; canónigo de la Ca-
1 Los años señalados corresponden a la temporalidad en la que hemos localizado juicios de divorcio resueltos por estos jueces; no corresponde al tiempo en que estuvieron en funciones estos canónigos, ya que fue inestable y variable su participación dentro del obispado.
2 Diccionario biográfico vasco, p. 141.3 aCehmC, Colección Luis Gutiérrez Cañedo, fondo I, carpeta 2.2.87.1, f. 466-466v.
Por temor a que estén sueltas...190 ■
tedral de Guadalajara y de la Metropolitana de la Ciudad de México. Fue vicario general del Obispado de Guadalajara desde 17974 hasta su muerte en 1804.5 Publicó un Elogio fúnebre de Carlos III (México, 1789) y otro del arzo-bispo Núñez de Haro (México, 1801).6
josé maría Gómez y villaseñor 1799-1804 7
Primer rector de la Real Universidad de Guadalajara 1792- 1805.8 Nació en 1745, pariente del cura Miguel Hidalgo. Estudió en el Seminario Conciliar de Guadalajara, en el Colegio de San Ildefonso y se graduó de doctor en Teología en la Real y Pontificia Universidad de México. Fue canónigo de la catedral de Guadalajara. Falleció en 1816, recién electo obispo de Mi-choacán. Organizó con eficiencia la nueva Universidad y fue tal el aprecio de la comunidad universitaria por su labor que fue reelecto en 1799, 1801 y 1803.
Al ser ascendido a la dignidad de maestrescuela de la catedral (que era concurrente al oficio universitario de cancelario), el 23 de julio de 1805, renunció a la Rectoría.
4 aGn, Indiferente Virreinal, caja 2182, exp. 34. Informes de la elección para obtener la ca-nonjía magistral vacante de la Iglesia metropolitana por la muerte del Dr. Manuel de Omaña y Sotomayor y que ganó el Dr. Gaspar González de Candamo. México, 11 de agosto de 1797.
5 Algunas biografías señalan su muerte en 1814, pero la mayoría de los documentos seña-lan que la muerte del doctor González de Candamo fue entre 1804 y 1805.
6 Antología del Centenario, vol. II, Apéndice Extranjeros, en http://www.bicentenario.gob.mx/bdb/bdbpdf/antologiaDelCentenario.
7 Los periodos de los dos últimos vicarios estuvieron cruzados, sin embargo, las veces en que José María Gómez tenía que ausentarse o tenía que atender cuestiones de la Real Univer-sidad lo suplía Gaspar González. Y por el tiempo que don Gaspar González se fue temporal-mente a la vicaría general de la arquidiócesis de México (1800-1802), en Guadalajara estuvo en manos de don José María Gómez.
8 Castañeda, 1984, p. 314.
[ 191 ]
anexo 2
Cartas de amor
don Cristóbal bravo de aCUña
Mi amantísimo y siempre estimado negro de mi alma, recibí tu muy aprecia-ble carta el día catorce del corriente la que guardo en mi corazón estampada, pues yo soy la causa de tus trabajos pero considérame con el celo tan grande que tuve de considerar que la habías traído pensando que yo no había de venir y que precisamente venías durmiendo con ella cosas que yo tanto siento y he sentido, pues yo cuando te conocí y puse mi amor en ti, no te conocí casado, pues dime de qué ahogo saliste con casarte más de el haber cumplido tu ape-tito de dormir con ella, y así mi alma, discúlpame y perdóname que sí yo no te hubiera tenido amor nunca hubiera tenido de ti celo ninguno, y así mi alma de la carta que te escribí con el mozo no hagas aprecio que yo infundí de en lo que de ti he sentido te escribí en aquellos términos tan impersonales que no te correspondo pues [te digo] ingenuidad que si yo remediara el que tu tuvieras tu libertad con que yo me […] a entregar con todo mi corazón te hiciera pues es tanto lo que siento que estoy fuera de sí, mi alma negrito de mi vida, encanto de mis ojos y de mis sentidos, no sé cómo no pierdo el juicio en considerar lo que ha sobrevenido por causa mía, pues ya veo que con llorar no remedio nada, pero con eso me deshago negrito de mi corazón, no te digo no es que a Dios me da vida y salud en los que el tiempo que vengas con las mayores dichas del mundo, soy tu negra y tú eres mi negro y hasta la muer-te lo seré pues si no tuviera esa esperanza no sé que me sucediera mi alma
Por temor a que estén sueltas...192 ■
negro dueño mío, hijito escríbele una carta a tu madrecita comunicándole todos los pasajes con algún disfraz […] mi alma que por último es madre y le ha de doler verte entraba y con eso puede ser que salgas más breve que no es tanta la causa ni cogieron conmigo ni en mi casa […] justificación que lo que me dices que dijo Diego, porque lo que le dijiste nadie lo oyó ni puede ella dar testigos y tú puedes desmentirla mi alma negrito de mi corazón […] mía, ojos de mi vida, peloncito en quien yo me recreaba dueño mío y de mis acciones, mi alma no te mandé las dos camisas con el viejo porque ni tengo confianza de él, pero en cuando Dios servido, de que vengas aquí las tengo guardadas para que tú las rompa y tu cuchillito también lo tengo guardado y sobre todo mi alma, negro de mis ojos apreciare que esta te halle con salud que deseo yo mi alma que de tan mala que todo el día me he llevado escri-biendo esta ya sabes cómo padezco de la cabeza pero aquí mucho más, en la actualidad estoy con unas punzadas en toda la cabeza y un desvanecimiento que no soy dueña de pararme porque me caigo como si estuviera borracha y un revolvimiento de estomago que no puedo más, te dije en la otra que llegue mala de purgación y no me hago todavía un remedio por no saber lo que es bueno, porque me da vergüenza decírselo al médico, y con eso adiós negrito de mis ojos, encanto mío, regalo de mi esperanza, cuando será Dios servido de que yo tenga la dicha de verte en mis brazos, a su majestad le pido te me quede la vida muchos años para mi amparo y consuelo. Marzo y quince de 1782 años, Beso mis manitas de mi corazón tu fiel negra que te adora siempre clamare por ti.9
María Manuela Duran
9 ahaG, Justicia, Matrimonios, Nulidad, caja 4, exp. 5, fs. 60-61v. Las frases subrayadas son originales.
José Luis Cervantes Cortés 193■
don josé Cristóbal bravo de aCUña
Mi amantísimo y siempre estimado negrito de mi corazón, hijo de mis ojos, encanto de mi vida, dueño de mi alma, es posible que el único consuelo que tengo es que me escribas y saber de ti, y a ese paso me quiero mortificar más y darme en que pensar, pues yo no he sido tan desleal contigo, porque si al-guna cosa he sentido de ti con decírtelo me desahogo y siempre he quedado contenta, pues dime mi alma negrito de mis ojos cual es la causa de que no me hayas escrito, si acaso es porque tengas a quien querer más de tu gusto, o ya me has aborrecido escriben esto para no estarte molestando con eso me acercaré a quien sabe que será de mi pues yo sin ti no quiero vida, porque para mí no será vida sino martirio mi alma y negrito de mis ojos no seas ingrato conmigo todavía me quieres me desamparada cuando por quererte y […] me hallo en este desamparo, y pudiera estar en una [Casa] de Recogidas toda mi vida, mi alma Cristobalito de mi corazón ya veo lo que tú en la actualidad también padeces por causa mía que es lo que yo lloro y siento, pues si no fuera por el celo que yo tenga y he tenido de esa loba y considerar los gustos que tú has tenido con ella, es lo único que me serena, el posar y que si no hubiera estado ella enseguida en tus amores no hubiera sentido tanto ni hubiera sen-tido tanto alarde y sobre todo mi alma lo que te encargue por vida de lo que más bien quieres no dejes de responderme esta para determinar lo que haré y con esto mi al […] a precisarse el que esta te halle con la salud que deseo, si novedad en la salud yo quedo yo muy aliviada de mis accidentes aunque con la mortificación de que se me ha ido el sueño que no puedo totalmente dor-mir ni de día ni de noche pues si durmiera algo descansara la imaginación, y adiós mi negrito, mi dueño hijito de mi corazón, quien tuviera la dicha de ver al dueño de mi corazón, y quien tuviera la dicha de tenerte en mis brazos y besar una boquita de clavel que yo he adorado tanto, peloncito de mi corazón, no sé cómo no me he muerto en considerar mis esperanzas tan dilatadas y con esto seso de molestarte, más no de pedir a Dios que tu vida muchos años para mi consuelo. México y marzo veinte y siete. Beso mis manitas de mi vida tu fiel negra que la vida diera por verte.
María Manuela Durán 10
10 ahaG, Justicia, Matrimonios, Nulidad, caja 4, exp. 5, fs. 62-62v.
Por temor a que estén sueltas...194 ■
Mi alma mi vida angostito de mi corazón por vida suya no estés enojado con-migo pues no te doy motivo
Angostito de mi vida, güerito de mi alma, espejo míoMorir será lo mejor, mis penas acabaran, se mitigará el dolor, y de mí
se apartarán, celos, ausencias, y amor.Mi alma, mi bien, mí ventura, yo bien considero así que cuando yo te
di el sí, no otorga más escritura pero al caer de tanta altura me erizo y me da temor.
Porque es terrible dolor caer para que otra levante, no es doble tener aguante, morir será lo mejor.
Me olvidaste es cosa cierta que me quisiste en verdad, pero olvidar tu beldad, ni dormida ni despierta, de modo que solo muerta mis pensamientos se irán cada día lloraran mis pasadas alegrías, pero acabados mis días, mis penas se acabaran.
El que me eche esta sentencia, no pienses que es rebeldía sino deber prenda mía, tu tibia correspondencia como he de tener paciencia viendo que ese, tu favor se muera ya con rigor, causa es para que me muera, que solo de su manera se mitiga el dolor.
El que desee yo el morir es porque me estará a bien que los ojos que no ven menos tienen que sentir, y así no quiero vivir, si ha de ser con este afán, con eso ya no dirán que en mi penar tengo alivio, vallan las penas contigo y de mi se apartarán.
Y en fin tú en tu poder ajeno es apretarme el tornillo, ponerme al cuel-lo un cuchillo, darme bocado o veneno, o estar en el corto seno de mi sepulcro es mejor el acabar el sinsabor, la pena, el tormento amargo y no me traerán a cargo celos, ausencias y amor.11
11 ahaG, Justicia, Matrimonios, Nulidad, caja 4, exp. 5, fs. 193v-194v.
[ 195 ]
anexo 3
Carta de arrepentimiento de Un adúltero 12
Estimada y querida esposa de mi vida: ya considero el hierro tan grande que he cometido lo primero, y principal por ser ofensa a Dios. Y lo segundo por ser ofensa tuya13 de lo cual estoy muy arrepentido: y así el remedio de todo has de ser tu espejo de mi vida interponiendo tu ruego a la justicia: para que podamos seguir el camino para México en donde emplearé estos tomines para que se restaure lo gastado y nos volveremos a nuestra tierra sin descré-dito mío, y todo gusto como que no la hallaras en mí en lo adelante sino un corderito que te ame, pues conozco que Dios ha permitido esto, para que haya de renacer de nuevo: esto es lo que pido por nuestra señora de los Dolores, y por vida de tu madrecita y la mía, a quienes hemos de ver con todo gusto. Estas no son palabras de agraviado, sino de arrepentido, pues quiero que el daño que yo a ti te deseo, venga sobre mí, y así mi alma, lucero de mi corazón, espero de ti conseguir lo mismo que te pido, y si quieres verme, y habla[f1v]remos, ven de noche, por vida de mi chiquita Matilde; pues ya no tengo cabeza para pensar= beso tu mano tu esposo que te ama, como a su vida= Cristóbal Bravo de Acuña= Se me pasó el decirte que me perdones por la sangre que Cristo derramó por nosotros.
12 ahaG, Justicia, Matrimonios, Nulidad, caja 4, exp. 5, fs. 33-33v.13 El subrayado es el original.
[ 197 ]
anexo 4
Cartas de liberaCión de depósito femenino
Carta de Una mUjer qUe pide se le libere el depósito en qUe se enCUentra.14
Juana Josepha Sánchez Vigil, muger legítima de Cayetano Palacios, como me-jor de derecho proceda, parezco ante Vuestra Señoría y digo, que hace un año y meses que me hayo recluida en la casa de recogidas de esta ciudad, a pedi-mento de mi marido, quien se haya fatuo, para ponerme e ilícito comercio, sin que para esto haya proveído autos, y solo por providencia, por lo que suplico a la gran piedad de Vuestra Señoría en honras y gloria del altísimo misterio de el Nacimiento de nuestro redentor Jesucristo y de su purísima madre, se sirva de mandar se me ponga en libertad, o a lo menos en la casa de mi compañera Josepha María Gómez Cavo de Escuadra de una de las compañías de Pardo, quien se hace cargo de mí en donde protesto vivir quieta y sosegada sin dar mala nota de mi persona en cuyo termino
A Vuestra Señoría suplico así lo mande en que recurro merced, juro en forma.
No firma
14 ahaG, Justicia, Matrimonios, Nulidad, caja 4, exp. 3, f. 13, Petición de divorcio, Joseph Cayetano Palacios acusa a su mujer Juana Sánchez Vigil de adultera.
Por temor a que estén sueltas...198 ■
soliCitUd para qUe sea Considerada la libertad de Una mUjer tras el depósito de Un año y CUatro meses por haber Contraído matrimonio Con impedimento resUltante 15
México y julio 18 de 1780
Ilustrísimo señor
Doña María Gertrudis Vidrio hija legítima de don Nicolás Gómez Vidrio mujer de don Vicente Rico originaria del pueblo de Cocula, y residente en esta ciudad a los pies de Vuestra Señoría y con el respeto y veneración que de eso hago presente que habiendo contraído matrimonio con el enunciado a fines de enero del año próximo pasado por febrero siguiente se denunció al cura del Cocula que Don Vicente había contraído dicho matrimonio con im-pedimento dirimente resultante por copula ilícita con una prima mía y dada cuenta a este Señor Provisor canónico con las diligencias que practica de orden de su Señoría se me separo y depositó desde entonces en esta ciudad en donde me he mantenido año y cuatro meses ocurrió a don Vicente im-petrar dispensa de este impedimento alegando su ignorancia mas como mi padre se hubiera opuesto a ello le introdujo artículo sobre que no era parte en el negocio determinado así por el Señor Provisor apelo mi padre para ante Vuestra Señoría Ilustrísima negosele la apelación en cuyo estado ocurro a la Real Audiencia de este Reino por vía de fuerza, quien mando que el señor Provisor otorgara o repusiera, y habiéndosele otorgado la apelación, se le dio el testimonio correspondiente y ocurrido don Vicente por el apoderado de esa ciudad y substanciadose el artículo por los tramites regulares le instruye que ha muchos días están pedidos de autos a la vista para determinarse por lo que suplico rendidamente a Vuestra Señoría Ilustrísima se sirva mandar que cuanto antes se concluya este negocio pues en ello consiste mi quietud, y bien es puesta en que es interesante Vuestra Señoría Ilustrísima en cuya conside-ración pongo mi inocencia y lo mucho que padecido en tan dilatado tiempo sin haber más merito que las instancias que contra mi voluntad y contra
15 aGn, Indiferente virreinal, caja 4660, exp. 10, fs. 1-2.
José Luis Cervantes Cortés 199■
toda justicia a estado oponiendo mi padre meritos que represento a la heroica piedad de Vuestra Señoría Ilustrísima para que en su vista calificándolos por vacantes me haga la gracia que llevo suplicada.
Dios nuestro Señor que la importante vida de Vuestra Señoría Ilus-trísima muchos años guarde. Y julio 7 de 1778.
A los pies de Vuestra Señoría Ilustrísima Gertrudis Vidrio[Nombre y rúbrica]
Ilustrísimo señor Dr. Don Alonso Núñez de Aro y Peralta
[ 201 ]
anexo 5
el depósito y los ConCilios provinCiales mexiCanos
terCer ConCilio provinCial mexiCano (1585)
Libro 4, Tít. I, § XV.- Síganse sin dilación los pleitos de divorcio; y en el ínterin deposítese a las mujeres en lugar decente
Por cuanto algunos mueven los pleitos de divorcio, y los siguen con tibieza o abandonan del todo, para vivir encenagados libremente en sus vicios; a fin de ocurrir a su diabólico engaño, dispone y manda este sínodo que siempre que se suscitare pleito de divorcio, se ponga inmediatamente a la mujer en alguna casa honesta. Y en caso de que la parte no prosiga la instancia, se conceda al fiscal la facultad de pedir la reunión y cohabitación de ambas partes. Si se pronunciare sentencia de divorcio o separación quo ad thorum, se colocará a la mujer en una casa honesta y nada sospechosa, según su edad y calidad, para evitar toda ofensa a Dios.16 El fiscal que en esto procediere con negligencia será condenado en treinta pesos y castigado conforme la calidad de la causa, hasta la suspensión de oficio, según pareciere al obispo.
16 Por no observarse esta sabia disposición, se ve muchas veces con sumo dolor que las mujeres divorciadas contraen relaciones ilícitas y viven en público adulterio.
Por temor a que estén sueltas...202 ■
CUarto ConCilio provinCial mexiCano (1771)
Libro I, Título XI Del oficio del juez ordinario y vicario, § 20
Por cuanto la jurisdicción que ejercen los vicarios dimana en su principio de la concesión y facultad que les dan los obispos, y el derecho concede a los ge-nerales y a los foráneos la delegación del obispo,17 mandamos que los vicarios generales sólo conozcan de los casos en que pueden por derecho y a que se extienden sus títulos, comisiones y facultades delegadas especialmente por los obispos,18 […] En las causas matrimoniales o de divorcio por razón de sevicia o de segundas nupcias, amenazando peligro, procederán hasta el de-pósito de las personas y en este estado remitirán las causas en la forma arriba dicha y bajo de la propia pena.19
Libro IV, Título I De los esponsales y matrimonios, § 17
Algunos casados intentan en los tribunales pleitos de divorcio y después no los prosiguen sólo con el fin depravado de continuar en sus vicios y amance-bamientos, por lo que manda este concilio que cuando se intentase pleito de divorcio, luego se ponga la mujer en depósito honrado20 y si el que intenta el divorcio no prosigue la causa, el fiscal tome la voz para que cohabiten. Cuan-do se pronunciase sentencia de divorcio, la mujer se ponga en casa honrada, donde no quede expuesta a ofensas de Dios y los fiscales cuiden de que esto se observe. En caso de que se trate de nulidad del matrimonio, obsérvese lo mandado en la bula del señor Benedicto XIV21 de nombrar un defensor del matrimonio que siga la causa en todas instancias.
17 Glos. in Clement. Cap. etsi principalis 2. de Rescriptis. Verbo foráneo. Synod. de Carac. Lib. 2. tit. 17. n. 301. Synod. de Plasenc. lib. 6. tit. 4. constit. 1. et 2.
18 Mex. III. ubi sup. §. 3. et §. 24.19 Mex. III. dict. §. 24.20 Mex. 3. §. fin.21 Bula Dei miseratione, del 3 de noviembre de 1741.
[ 203 ]
an
ex
o 6
re
la
Ció
n d
e l
os
Ca
sos
de d
ep
ósi
to
d
e e
spo
sas
Cit
ad
os
en
est
e t
ra
ba
jo
#L
ocal
izac
ión
Lug
arFe
cha
Asu
nto
Cau
sal
Esp
oso
Esp
osa
Lug
ar d
e de
pósi
to
1A
GN
, Bie
nes
Nac
iona
les,
vol.
820,
exp
. 1X
ala
1784
-17
85D
ivor
cio
Adu
lter
io
fem
enin
oJo
sé S
alm
ónM
aría
de
Leo
s
Cas
a de
R
ecog
idas
, Cas
a de
los
padr
es d
e M
aría
de
Leo
s
2A
GN
, Bie
nes
Nac
iona
les,
vol.
706,
exp
. 4G
uada
laja
ra17
98-
1799
Nul
idad
Forz
amie
nto,
m
atri
mon
io n
o co
nsum
ado
Man
uel L
ópez
C
otill
aJu
ana
Mar
ía
Ber
egañ
a
Cas
a de
los
padr
es d
e do
ña
Juan
a, S
an
Mig
uel d
e B
elem
3A
GN
, Cri
min
al,
vol.
593,
exp
. 14
Gua
dala
jara
, 17
91D
ivor
cio
Adu
lter
io
fem
enin
oJo
sé B
asili
oÁ
ngel
a G
ertr
udis
D
ulce
Cas
a de
R
ecog
idas
4A
GN
, Ind
ifere
nte
Vir
rein
al, c
aja4
660,
ex
p. 1
0G
uada
laja
ra17
78N
ulid
adA
finid
adV
icen
te R
ico
Ger
trud
is V
idri
oC
asa
de
Rec
ogid
as
5A
RA
G, C
rim
inal
, ca
ja 8
0, e
xp. 1
Gua
dala
jara
1796
Div
orci
oA
dult
erio
m
ascu
lino
Luc
iano
E
stra
daM
aría
de
Jesú
s R
odrí
guez
Cas
a de
los
padr
es d
e M
aría
de
Jes
ús
6A
RA
G, C
rim
inal
, ca
ja 8
1, e
xp. 5
Gua
dala
jara
, F
resn
illo
1800
Len
ocin
ioL
enoc
inio
y
adul
teri
o (p
rost
ituc
ión)
Juan
Jos
é de
E
chev
arrí
aM
aría
Raf
aela
de
Águ
ilaC
asa
de
Rec
ogid
as
7A
RA
G, C
rim
inal
, ca
ja 8
3, e
xp. 5
Gua
dala
jara
, N
ochi
stlá
n 18
00D
ivor
cio
Adu
lter
io
fem
enin
oN
o se
nom
bra
Mar
ía A
nton
ia
Núñ
ezC
asa
de
Rec
ogid
as
Por temor a que estén sueltas...204 ■
8A
RA
G, C
ivil, caja 372, exp. 6
Guadalajara,
Analco
1796Im
pedimento
Em
briaguezJacinto P
érezR
amona
Mondragona y
Siordia
Casa del
sacerdote de A
nalco, casa de don Ignacio C
ervantes
9A
RA
G, C
ivil, caja 374, exp. 13
Guadalajara
1798D
ivorcioSevicia, intento de hom
icidio José M
aría R
íosM
aría Aceves
Casa de
Recogidas
10A
RA
G, C
ivil, caja 374, exp.16
Guadalajara
1798D
ivorcioA
bandono de hogar
José T
ranquilino R
ico
María Josefa
Martínez
Casa de
Recogidas
11A
RA
G, C
ivil, caja 375, exp. 24
Guadalajara
1799D
ivorcioA
dulterio m
asculinoJosé M
iguel R
amos
Juana María P
radoC
asa de R
ecogidas,
12A
HA
G, N
ulidad, caja 4, exp. 1
Guadalajara,
Tonalá
1779D
ivorcioSevicia y adulterio
Juan Ram
írezJuana T
omasa
Ortega
Casa de los
padres de doña Juana T
omasa, C
asa de R
ecogidas
13A
HA
G, N
ulidad, caja 4, exp. 2
Guadalajara
1779D
ivorcioSevicia y adulterio
Ignacio Ballín
María C
laudia de M
ezaC
asa de R
ecogidas
14A
HA
G, N
ulidad, caja 4, exp. 3
Guadalajara,
Cocula
1780D
ivorcioA
dulterio fem
eninoJosé C
ayetano Palacios
Juana Sánchez Vigil
Casa de
Recogidas
15A
HA
G, N
ulidad, caja 4, exp. 4
Guadalajara
1781D
ivorcioSevicia e intento de hom
icidioFelipe R
amos
María G
uadalupe V
ázquezC
asa de las tías de M
aría Isabel
16A
HA
G, N
ulidad, caja 4, exp. 5
Guadalajara
1781D
ivorcioA
dulterio m
asculino
Cristóbal
Bravo de
Acuña
María G
ertrudis de la L
uz Moreno
Casa de los
padres de doña M
aría Gertrudis
17A
HA
G, N
ulidad, caja 4, exp. 6
Guadalajara
1781D
ivorcioSevicia
Pedro A
ndradeJuana M
aría Robles
José Luis Cervantes Cortés 205■
18A
HA
G, N
ulid
ad,
caja
4, e
xp. 7
Gua
dala
jara
1782
Div
orci
oSe
vici
aJo
sé G
onzá
lez
Juan
a Jo
sefa
de
Tor
res
Cas
a de
Isa
bel
Cal
deró
n, J
uana
tr
abaj
a en
su
casa
de
chi
chig
ua
19A
HA
G, N
ulid
ad,
caja
4, e
xp. 9
Gua
dala
jara
, T
epic
1782
Div
orci
oA
dult
erio
fe
men
ino
José
Ign
acio
M
aris
cal
Mar
ía G
ertr
udis
L
ópez
Cas
a de
R
ecog
idas
20A
HA
G, N
ulid
ad,
caja
4, e
xp. 1
0G
uada
laja
ra17
82D
ivor
cio
Sevi
cia
Pedr
o A
ram
ayo
Mar
ía I
sabe
l B
erná
rdez
de
Riv
era
Cas
a de
los
padr
es d
e M
aría
Is
abel
21A
HA
G, N
ulid
ad,
caja
4, e
xp. 1
1G
uada
laja
ra17
82D
ivor
cio
Sevi
cia
José
Arc
inie
gaM
aría
Ger
trud
is
Cam
aren
a
Cas
a de
los
padr
es d
e M
aría
G
ertr
udis
22A
HA
G, N
ulid
ad,
caja
4, e
xp. 1
2G
uada
laja
ra,
Zac
oalc
o 17
82D
ivor
cio
Sevi
cia
José
de
la
Cru
zM
aría
Ger
trud
is
Mor
esB
eate
rio
de J
esús
N
azar
eno
23A
HA
G, N
ulid
ad,
caja
4, e
xp. 1
3G
uada
laja
ra17
83D
ivor
cio
Adu
lter
io
fem
enin
oIg
naci
o de
A
raus
oM
aría
Alv
ina
de
Ávi
laC
asa
de
Rec
ogid
as
24A
HA
G, N
ulid
ad,
caja
4, e
xp. 1
4G
uada
laja
ra17
83D
ivor
cio
Sevi
cia
José
de
Cal
voJo
sefa
Joa
quin
a de
N
ogue
raC
asa
de
Rec
ogid
as
25A
HA
G, N
ulid
ad,
caja
4, e
xp. 1
5G
uada
laja
ra17
84D
ivor
cio
Sevi
cia
y em
bria
guez
Pro
copi
o O
lmed
oM
aría
Cay
etan
a L
eal
y M
endo
zaC
asa
de d
on
Ven
anci
o C
elis
26A
HA
G, N
ulid
ad,
caja
4, e
xp. 1
6G
uada
laja
ra17
84D
ivor
cio
Adu
lter
io y
se
vici
a
Mar
garo
C
árde
nas
Hue
rta
Mar
ía A
gust
ina
Ron
dana
Cas
a de
los
padr
es d
e M
aría
A
gust
ina
27A
HA
G, N
ulid
ad,
caja
4, e
xp. 1
7G
uada
laja
ra17
84D
ivor
cio
Sevi
cia
Ale
jand
ro
Jáco
me
Mar
ía J
osef
a M
onro
yC
asa
de
Rec
ogid
as
28A
HA
G, N
ulid
ad,
caja
4, e
xp. 1
8G
uada
laja
ra17
85D
ivor
cio
Sevi
cia
Roq
ue J
acin
to
Pala
cios
Mar
ía D
ioni
sia
de
Mez
aC
oleg
io d
e Sa
n D
iego
Por temor a que estén sueltas...206 ■
29A
HA
G, N
ulidad, caja 4, exp. 19
Guadalajara
1787D
ivorcioSevicia e intento de hom
icidioJuan C
arrascoM
aría Josefa Rico
Casa de los
padres de María
Josefa
30A
HA
G, N
ulidad, caja 4, exp. 22
Guadalajara
1789N
ulidadParentesco en cuarto grado
Ignacio Sánchez
María G
ertrudis C
asillas
Casa de los
padres de María
Gertrudis
31A
HA
G, N
ulidad, caja 4, exp. 23
Guadalajara
1791D
ivorcioSevicia
No se nom
braM
aría Guadalupe
Gallo
Casa de
Recogidas
32A
HA
G,
Provisorato, caja
50, exp. 8G
uadalajara 1779
Divorcio
Adulterio
masculino
Joaquín de Santillán
María C
lara Natera
Casa de los
padres de María
Clara
33A
HA
G,
Provisorato, caja
51, exp. 12G
uadalajara1780
Divorcio
Sevicia y em
briaguezB
ernabé G
utiérrezM
aría Jacinta R
amírez
Casa de
Recogidas
34A
HA
G,
Provisorato, caja
52, exp. 4G
uadalajara1781
Divorcio
Adulterio
masculino
No se nom
braM
aría Antonia
Valadés
Casa de
Recogidas
35A
HA
G,
Provisorato, caja
54, exp. 6
Guadalajara,
Am
atitlán1782-1784
Divorcio
Adulterio
masculino
Anselm
o G
uzmán
No se nom
braC
asa de los padres de la esposa
36A
HA
G,
Provisorato, caja
54, exp. 7G
uadalajara1782
Divorcio
SeviciaF
rancisco M
ariscalM
aría Seferina Jim
énezC
asa de la madre
de María Seferina
37A
HA
G,
Provisorato, caja
59, exp. 14G
uadalajara1789
Divorcio
Sevicia, incum
plimiento
de obligacionesFelipe Isper
Manuela Salgado
Casa de
Recogidas
38A
HA
G,
Provisorato, caja
60, exp. 3G
uadalajara1790
Divorcio
SeviciaJosé M
aría E
studilloM
aría Covarrubias
Casa de los
padres de, H
ospital de San M
iguel de Belem
39A
HA
G,
Provisorato, caja
60, exp. 10G
uadalajara1792
Divorcio
Adulterio
masculino
José Casim
iro E
stradaM
aría Josefa Loreto
Casa de los
padres de, B
eaterio de Santa C
lara
[ 207 ]
fUentes ConsUltadas
Archivos
Archivo General de Indias (aGi)Audiencia de GuadalajaraAudiencia de MéxicoMapas y Planos
Archivo General de la Nación (aGn)Bienes NacionalesCárceles y presidiosIndiferente virreinal InquisiciónMatrimoniosReal Audiencia – Criminal Reales Cédulas Originales
Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara (ahaG)Sección Gobierno, Serie MatrimoniosSección Gobierno, Serie Obras Asistenciales, Casa de RecogidasSección Justicia, Serie Nulidad: cajas 4 y 5Sección Justicia, Serie Provisorato: cajas 48-60
Archivo de la Real Audiencia de Guadalajara (araG)Ramo CivilRamo Criminal
Archivo del Centro de Estudios de Historia de México Carso (aCehmC)Colección Luis Gutiérrez Cañedo
Por temor a que estén sueltas...208 ■
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola (bpej)Colección de Manuscritos
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (bnah)Sección Microfilm
Bibliografía
abasCal johnson, Graciela Esther (2007), “El divorcio eclesiástico en el obis-pado de Guadalajara: una decisión de la vida privada que se hace pú-blica”, en Águeda Jiménez Pelayo (coord.), Contribuciones a la historia social y cultural de Guadalajara (1770-1926), Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, pp. 23-53.
aCebal, Juan Luis, y otros (2005), Código de Derecho Canónico, edición bilin-güe, 4ª ed., Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, España.
aGUirre beltrán, Gonzalo (1994), La población negra de México, 1ª reimp., Fondo de Cultura Económica, Universidad Veracruzana y el Instituto Nacional Indigenista, México.
alba paGán, Ester (2005), “La casa de Nuestra Señora de la Misericordia y la preocupación asistencial valenciana: reglamentación interna, cons-trucción y gobierno”, en Ma. Isabel Viforcos Marinas y María Dolores Campos Sánchez-Bordona (coords.), Fundadores, fundaciones y espacios de vida conventual: nuevas aportaciones al monacato femenino, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, León, España, pp. 485-514.
--------- (2006), “Papel de la Iglesia en la historia y construcción de una ins-titución asistencial valenciana: el caso de la Casa de Misericordia”, en Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla (coord.), La Iglesia es-pañola y las instituciones de caridad, Ediciones Escurialenses: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, Madrid, España, pp. 395-426.
albani, Benedetta (2008), “El matrimonio entre Roma y la Nueva España, historia y fuentes documentales (siglos xvi-xvii)”, en Doris Bieñko de Peralta y Berenice Bravo Rubio (coords.), De sendas, brechas y atajos. Con-texto y crítica de las fuentes eclesiásticas, siglos xvi-xviii, enah, inah, Cona-culta, México, pp. 167-184.
José Luis Cervantes Cortés 209■
--------- (2009), “Sposarsi nel Nuovo Mondo. Politica, dottrina e pretiche de-lla concessione di dispense matrimoniali tra la Nouva Spagna e la Santa Sede (1585-1670)”, Tesis de doctorado, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Roma, Italia.
alberro, Solange (1982), “La sexualidad manipulada en Nueva España: mo-dalidades de recuperación y de adaptación frente a los tribunales ecle-siásticos”, en Familia y sexualidad en Nueva España, Memoria del primer simposio de Historia de las mentalidades, sep/80, México, pp. 238-257.
alCedo, Antonio (1787), Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occiden-tales o América es a saber: de los Reynos del Perú, Nueva España, Tierra-Firma, Chile, y Nuevo Reyno de Granada, tomo II, Imprenta de Manuel González, Madrid, España.
alemán, Francisco G. y Juan B. Iguíniz (1909) (eds.), Biblioteca Histórica Jalis-ciense, 5 vols., Imprenta de M. Iguíniz, Guadalajara, Jalisco.
alemán rUiz, Esteban (1997), “Sociedad, familia y matrimonio en la Iglesia canaria del siglo xviii”, en Ma. Victoria López Cordón y Montserrat Carbonell Esteller (eds.), Historia de la mujer e historia del matrimonio: Historia de la familia, una nueva perspectiva sobre la sociedad europea, Uni-versidad de Murcia, Murcia, España, pp. 191-201.
alGranti, Leila M. (1993), “Vida religiosa no Brasil colonial: conventos e recolhimentos (1750-1822)”, en I Congreso Internacional del Monacato Fe-menino en España, Portugal y América 1492-1992, tomo I, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, León, España, pp. 483-494.
alvar ezqUerra, Jaime (2001) (coord.), Diccionario de historia de España, Edi-torial Istmo, Colección Fundamentos No. 200°, Madrid, España.
álvarez, José María (1982), Instituciones de derecho real de Castilla y de Indias, edición facsimilar, 2 tomos, Unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México.
arambUro restrepo, José Luis (1991), Derecho, sexualidad y vida, Universi-dad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
arenal fenoChio, Jaime del (1996), “Los autores: fuente para el conocimien-to del derecho y las instituciones canónicas de la Nueva España”, en Brian Connaughton y Andrés Lira (coords.), Las fuentes eclesiásticas para la historia social de México, Universidad Autónoma Metropolitana/Insti-tuto José María Luis Mora, México.
arrom, Silvia Marina (1976), La mujer mexicana ante el divorcio eclesiástico (1800-1857), SepSetentas, México.
Por temor a que estén sueltas...210 ■
--------- (1988), Las mujeres en la ciudad de México, 1790-1857, Siglo XXI Edi-ciones, México.
atondo rodríGUez, Ana María (1988), “Un caso de lenocinio en la ciudad de México en 1577”, en Seminario de Historia de las Mentalidades, El placer de pecar y el afán de normar, inah, Editorial Joaquín Mortiz, México, pp. 81-101.
--------- (1992), El amor venal y la condición femenina en el México colonial, Ins-tituto Nacional de Antropología e Historia, México.
barraGán barraGán, José (1978). Temas del liberalismo gaditano, Unam, Coor-dinación de Humanidades, México.
barrientos Grandon, Javier (1993), La cultura jurídica en la Nueva España, Unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la México.
basChet, Jérôme (2009), La civilización feudal. Europa del año mil a la coloniza-ción de América, tr. Arturo Vázquez Barrón y Mariano Sánchez Ventura, Fondo de Cultura Económica, Embajada de Francia en México, México.
bataillon, Marcel (1996), Erasmo y España, Estudio sobre la historia espiritual del siglo xvi, tr. Antonio Alatorre, Fondo de Cultura Económica, México.
beCeiro pita, Isabel, y Ricardo Córdoba de la Llave (1990), Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza castellana, siglos xii-xv, Consejo Superior de In-vestigaciones Científicas, Madrid, España.
beCerra jiménez, Celina Guadalupe (1997), “Geografía matrimonial en una parroquia alteña. Jalostotitlán 1770-1830”, en Jaime Olveda (comp.), Aguascalientes y Los Altos de Jalisco: historia compartida, El Colegio de Jalisco / Gobierno del Estado de Aguascalientes, Guadalajara.
beites manso, María de Deus (2007), “Mujeres en el Brasil colonial: el caso del recogimiento de la Santa Casa de la Misericordia de Bahía a través de la depositada Teresa de Jesús”, en Ma. Isabel Viforcos y Rosalva Lo-reto (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América, siglos xv-xix, Universidad de León, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, León, España, pp. 339-365.
bel bravo, María Antonia (2006), “Apuntes para una historia del cristianis-mo en la Nueva España a través de la literatura y la actividad educativa femenina”, en Hispania Sacra, núm. 117, España, pp. 329-353.
benítez barba, Laura (2007), “El rapto: un repaso histórico-legal del robo femenino”, en Estudios Sociales, Nueva época, número 1, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, pp. 103-131.
José Luis Cervantes Cortés 211■
La Biblia Vulgata latina traducida en español, y anotada con forme al sentido de los santos padres y expositores católicos, tomo V, Librería de Rosa y Bouret, París, Francia, 1854.
borah, Woodrow (1996), El Juzgado General de Indios en la Nueva España, 1a. reimp., Fondo de Cultura Económica, México.
boyer, Richard (1995), Lives of the bigamists. Marriage, Family and community in colonial Mexico, University of New Mexico press, Albuquerque.
bradinG, David A. (1994), Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810, tr. Mónica Utrilla de Neira, Fondo de Cultura Económica, México.
bravo UGarte, José (1966), La educación en México (…-1965), Editorial Jus, México.
--------- (1968), Instituciones políticas de la Nueva España, 2ª ed., Colección Me-dio Milenio Editorial Jus, México.
brUndaGe, James A. (2003), La ley, el sexo y la sociedad cristiana en la Europa medieval, trad. Mónica Utrilla, Fondo de Cultura Económica, México.
bUrCiaGa Campos, José Arturo (2007), El juez, el clérigo y el feligrés. Justicia, clero y sociedad en el Zacatecas virreinal, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Zacatecas.
bUrke, Peter (2006), ¿Qué es la historia cultural?, tr. Pablo Hermida Lazcano, Editorial Paidós Ibérica, Barcelona.
büsChGes, Christian (1997), “‘Las leyes del honor’ honor y estratificación so-cial en el distrito de la Audiencia de Quito (siglo xviii)”, en Revista de Indias, vol. 57, no, 209, España, pp. 55-84.
Calderón de la barCa, Pedro (2010), El médico de su honra, Red Ediciones, Madrid. Calvo, Thomas (1982), “Familia y registro parroquial: el caso tapatío en el
siglo xviii”, en Revista Relaciones, vol. III, núm. 10, El Colegio de Mi-choacán, Michoacán.
--------- (1991ª), “Calor de hogar: las familias del siglo xviii en Guadalajara”, en Sexualidad y matrimonio en la América Hispánica. Siglos xvi-xviii, Asun-ción Lavrin (coord.), Conaculta / Grijalbo, México.
-------- (1991b), Poder, religión y sociedad en la Guadalajara del siglo xvii, tr. Ma-ría Palomar y Pastora Rodríguez Aviñoa, Centre D’Etudes Mexicaines et Centroamericaines, México.
--------- (1992), Guadalajara y su región en el siglo xvii. Población y Economía, tr. Pastora Rodríguez Aviñoa y María Palomar, prólogo de Carmen Casta-ñeda, CemCa / Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.
Por temor a que estén sueltas...212 ■
Carbajal lópez, David (2008), La población en Bolaños 1740-1848. Dinámica demográfica, familia y mestizaje, El Colegio de Michoacán, Zamora, Mi-choacán.
Carbonell i esteller, Montserrat (1988), “Femminile e maschile nella Casa de Misericordia di Barcellona: relazione di potere e morfología dello spazio (seconda metà del xviii secolo)”, en Lucia Ferrante, Maura Pe-lazzi y Gianna Pomata (eds.), Ragnatele di rapporti: Patronage e reti di relazione nella storia delle donne, Rosenberg and Sellier, Turín.
Carreras, Joan (1994), Las bodas: sexo, fiesta y derecho, Ediciones Rialp, Docu-mentos de Instituto de Ciencias para la Familia, Madrid.
Carrillo Cázares, Alberto (2007), (ed.), Manuscritos del concilio tercero provin-cial mexicano (1585), 2 tomos, IV vols., Alberto Carrillo Cázares, edición, estudio introductorio y notas, El Colegio de Michoacán, Universidad Pontificia de México, Michoacán.
CarrodeGUas, Celestino (2003), La sacramentalidad del matrimonio. Doctrina de Tomás Sánchez S.J., Universidad Comillas de Madrid, Madrid
Castañeda GarCía, Carmen (1978), “La Casa de Recogidas de la ciudad de Guadalajara”, en Boletín del Archivo Histórico de Jalisco, Vol. II, núm. 2, may-ago, Guadalajara, Jalisco, pp. 17-23.
--------- (1984), La educación en Guadalajara durante la Colonia, 1552-1821, El Colegio de Jalisco, El Colegio de México, México.
-------- (1989), Violación, estupro y sexualidad, Nueva Galicia 1790-1821, Edito-rial Hexágono, Guadalajara, Jalisco.
--------- (1991), “La formación de la pareja y el matrimonio”, en Pilar Gonzal-bo (coord.), Familias novohispanas. Siglos xvi al xix, El Colegio de México / Centro de Estudios Históricos, México, pp. 73-90.
-------- (1995), “Relaciones entre beaterios, colegios y conventos femeninos en Guadalajara, época colonial”, en Manuel Ramos Medina (coord.), El mona-cato femenino en el imperio español: monasterios, beaterios, recogimientos y cole-gios: homenaje a Josefina Muriel, Memoria del II Congreso Internacional, Cen-tro de Estudios de Historia de México Condumex, México, pp. 455-475.
--------- (1998), “Los vascos, integrantes de la élite en Guadalajara, finales del siglo xviii”, en Carmen Castañeda (coord.), Círculos de poder en Nueva España, Ciesas, Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 167-182.
Catecismo de Santo Concilio de Trento para los párrocos, ordenado por disposición de San Pío V, traducido en lengua castellana por fray Agustín Zorita
José Luis Cervantes Cortés 213■
O.P., segunda impresión, Librería de don Bernardo Alverá, Madrid, Es-paña, 1785.
Cerda, Juan de la (1599), Libro intitulado, vida política de tos los estados de mu-geres: en el qual se dan muy provechosos y christianos documentos y avisos, para criarse y conservarse debidamente las mugeres en sus estados, impreso en Alcalá de Henares en la casa de Juan Gracian, España.
ChaCón jiménez, Francisco y Josefina Méndez Vázquez (2007), “Miradas so-bre el matrimonio en la España del último tercio del siglo xviii”, en Cuadernos de Historia Moderna, núm. 32, España, pp. 61-85.
ChUChiak, John F. (2000), “The Indian Inquisition and the Extirpation of Idolatry: the Process of Punishment in the Provisorato de Indios of the Diocese of Yucatan, 1563-1812”, Ph.D. Dissertation, Tulane Universi-ty, New Orleans.
CiCerChia, Ricardo (1990), “Vida familiar y prácticas conyugales. Clases po-pulares en una ciudad colonial, Buenos Aires, 1800-1810”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”, Tercera Serie, núm. 2, 1er semestre, Buenos Aires, Argentina.
Código Civil de España, compilación metódica de la doctrina contenida en nuestras leyes civiles vigentes, Mario Navarro Amandi, Administración, Calle de Bordadores, 3, Madrid, España, 1880.
Cohen, Sherrill (1992), The Evolution of Women’s Asylums since 1500: from Re-fuges for Ex-Prostitutes to Shelter for Battered Women, Oxford University Press, New York, Oxford.
Córdoba de la llave, Ricardo (1994), “Adulterio, sexo y violencia en la Cas-tilla medieval”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV Historia Moderna, tomo 7, Uned, España, pp.153-184.
Corpus iuris canonici emendatum et notis illustratum. Gregorii XIII. pontifex max. iussu editum. Romae: In aedibus Populi Romani, 1582, 4 vols., UCla Digital Library Program, (internet: http://digital.library.ucla.edu/ca-nonlaw/index.html, Acceso: 2 de agosto de 2010.
CorreCher tello, María Isabel (1994), “El mantenimiento de la moral se-xual y familiar tridentina en las mujeres madrileñas del siglo xviii”, en Cinta Canterla (coord.), De la Ilustración al Romanticismo. Cádiz, América y Europa ante la modernidad. VII Encuentro: la mujer en los siglos xviii y xix, Universidad de Cádiz, Cádiz, España, pp. 187-200.
Por temor a que estén sueltas...214 ■
Coss y león, Domingo (2009), Los demonios del pecado. Sexualidad y justicia en Guadalajara en una época de transición (1800-1830), El Colegio de Jalisco, Guadalajara, Jalisco.
Costa, Marie (2007), “Conflictos matrimoniales y divorcio en Cataluña: 1775-1833”, tesis de doctorado, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), Université Jean Monnet (Saint-Etienne, Francia), Barcelona, España.
-------- (2010), “Divorciarse en Cataluña a finales del Antiguo Régimen: ¿Re-chazo o solidaridad social?”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.) y María Pilar Molina Gómez (comp.), Familias y Relaciones diferenciales: Género y edad, Ediciones de la Universidad de Murcia, Murcia, España, pp. 95-108.
CoUtUrier, Edith Boorstein (1985), “Women and the Family in Eighteenth Cen-tury Mexico: law and practice”, Journal of Family History, vol. 10, núm. 3.
--------- (1992), “Una viuda aristócrata en la Nueva España del siglo: la con-desa de Miravalle”, en Historia Mexicana, núm. 163, El Colegio xviii de México, México, pp. 327-363.
CovarrUbias orozCo, Sebastián de (1611), Tesoro de la lengua castellana, o espa-ñola, Imprenta de Luis Sánchez, Madrid, España.
CrUz, Juana Inés de la (1995), Inundación castálida, edición facsimilar, introd. Fredo Arias de la Canal, Frente de Afirmación Hispanista, México.
dávila mendoza, Dora Teresa (1999), “Política eclesiástica y separación ma-trimonial en México en el siglo xviii”, en Montalbán, (UCAB, Caracas), no. 32, Caracas, Venezuela, pp. 133-160.
------- (2004), “Vida matrimonial y orden burocrático. Una visión a través de El Quaderno de los divorsios, 1754-1820, en el arzobispado de la ciudad de México”, en Dora Dávila Mendoza (coord.), Historia, género y familia en Iberoamérica (siglos xvi al xx), Universidad Católica Andrés Bello, Funda-ción Konrad Adenauer, Caracas, Venezuela, pp. 161-207.
------- (2005), Hasta que la muerte los separe. El divorcio eclesiástico en el arzo-bispado de México, 1702-1800, El Colegio de México, Universidad Ibe-roamericana, Universidad Católica Andrés Bello, México.
delGadillo GUerrero, Marco Antonio (2007), “De barrios a cuarteles. La modernización del espacio urbano de Guadalajara (1745-1809)”, en Niuki, Revista cuatrimestral de divulgación académica y cultural, año 2, núm. 4, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del Norte, Guadalajara, pp. 42-49.
José Luis Cervantes Cortés 215■
denzinGer, Enrique (1959), El magisterio de la Iglesia. Manual de los símbolos, definiciones y declaraciones de la Iglesia en materia de fe y costumbres, Herder, Barcelona.
desan, Suzanne (2009), “Making and Breaking Marriage: An Overview of Old Regime Marriage as a Social Practice”, Jeffrey Merrick and Suzanne De-san (eds.), Family, Gender, Law, and State in Early Modern France, Univer-sity Park: Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, pp. 1-25.
deUsen, Nancy Elizabeth van (1995), “La casa de Divorciadas, la casa de la Magdalena y la política de recogimiento en Lima, 1580-1660”, en Ma-nuel Ramos Medina (coord.), El monacato femenino en el imperio español: monasterios, beaterios, recogimientos y colegios: homenaje a Josefina Muriel, Memoria del II Congreso Internacional, Centro de Estudios de Historia de México Condumex, México, pp. 395-406.
--------- (1997), “Determining the Boundaries of Virtue: The Discourse of Recogimiento among Women in Seventeenth-Century Lima”, en Jour-nal of Family History, vol. 22, no. 4, pp. 373-389.
--------- (2007), Entre lo sagrado y lo mundano: la práctica institucional y cultural del recogimiento en la Lima virreinal, tr. Javier Flores Espinoza, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Fran-cés de Estudios Andinos, Lima, Perú.
Diccionario de Derecho canónico, tomo III, trad. Abate Andrés, Imprenta de José C. de la Peña, Madrid, 390 p. 1848.
Diccionario esencial latín-español, 3ª ed., Larousse Editorial, Madrid, España, 2008.
Diccionario de la lengua castellana (Autoridades) (1726-1739), VI tomos, Im-prenta de Francisco Hierro e Imprenta de la Real Academia Española, Madrid, España.
Diccionario de la lengua castellana (1832), Academia Española, 7ª ed., Imprenta Real, Madrid, España.
dieGo-fernández sotelo, Rafael (1994) (coord.), La primigenia Audiencia de la Nueva Galicia 1548-1572: respuesta al cuestionario de Juan Ovando por el oidor Miguel Contreras y Guevara, Rafael Diego Fernández (versión pa-leográfica y estudio introductorio), El Colegio de Michoacán, Instituto Cultural Ignacio Dávila Garibi, Zamora, Michoacán.
dieGo-fernández sotelo, Rafael y Marina Mantilla Trolle (2008) (eds.), Li-bro de Reales Órdenes y Cedulas de su Magestad. Audiencia de Nueva Galicia,
Por temor a que estén sueltas...216 ■
siglo xviii, El Colegio de Michoacán, Universidad de Guadalajara, El Colegio de Sonora, Zamora.
donahUe, Charles Jr. (1983), “The Canon Law on the Formation of Marriage and Social Practice in the Later Middle Ages”, Journal of Family His-tory, vol. 8, núm. 2, pp. 144-158.
--------- (2007), Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages: Arguments about Marriage in Five Courts, Cambridge University Press, Cambridge.
donoso, Justo (1863), Instituciones de derecho canónico americano para el uso de los colegios en las repúblicas Americanas, nueva edición, III vols., Lib. de Rosa y Bouret, París, Francia.
doUGnaC rodríGUez, Antonio (1994), Manual de Historia del Derecho Indiano, Unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México.
dUeñas varGas, Guiomar (1997), Los hijos del pecado: ilegitimidad y vida fa-miliar en la Santafé de Bogotá colonial, Editorial Universidad Nacional, Bogotá, Colombia.
dUssel, Enrique D. (1985), (coord.), Historia general de la Iglesia en América Latina, Ediciones Cehila, Madrid, España.
esCriChe, Joaquín (1851), Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Imp. Julio LeClere, Madrid, España.
farGe, Arlette (1992), “Familias. El honor y el secreto”, en Philippe Ariès y Georges Duby (dirs.) Historia de la vida privada. La comunidad, el Estado y la familia en los siglos xvi-xviii, vol. 6, Editorial Taurus, Madrid, pp. 183-219.
fernández pérez, Paloma (1997), El rostro familiar de la metrópoli: redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, Siglo XXI Editores, Madrid.
Fernández Sotelo, Diego, Rafael y Marina Mantilla Trolle (eds.) (2003), La Nueva Galicia en el ocaso del Imperio Español, vol. II, El Colegio de Mi-choacán / Universidad de Guadalajara, Zamora.
fiGUeras vallés, Estrella (2000), “Pervertiendo el orden del santo matrimo-nio. Bígamas en México: S. xvi-xvii”, Tesis de Doctorado, Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, Barcelona, España.
foz y foz, Pilar (1981), La revolución pedagógica en la Nueva España: 1754-1820 (María Ignacia Azlor y Echeverz y los colegios de la Enseñanza), 2 tomos, Instituto de Estudios Americanos “Gonzalo Fernández de Ovie-do”, del C.S.I.C., Madrid, España.
José Luis Cervantes Cortés 217■
--------- (1990), El Convento de la Enseñanza de México: ambivalencias de una joya de arte colonial, Consejo Episcopal Latinoamericano, Colección V Centenario, Bogotá, Colombia.
Fuero Juzgo, en latín y castellano, cotejado con los más antiguos y preciosos códices, Imprenta de Ibarra, Madrid, España, 1815.
Gálvez rUiz, María Ángeles (1992), “La ciudad de Guadalajara: reglamen-tos, reformas y desarrollo urbano”, en Carmen Castañeda (coord.), Vivir en Guadalajara. La ciudad y sus funciones, Ayuntamiento de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.
Gamiño estrada, Claudia (2009), “El recurso de fuerza en la Audiencia de Nueva Galicia: siglo xviii”, tesis de doctorado en ciencias sociales, Cen-tro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Occidente, Guadalajara, Jalisco.
GarCía peña, Ana Lidia (2001), “El depósito de las esposas. Aproximaciones a una historia jurídico-social”, en Gabriela Cano y Georgette José Valen-zuela (coords.), Cuatro estudios de género en el México urbano del siglo xix, Programa Universitario de Estudios de Género, Unam, Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 59-63.
--------- (2005), “Continuidades de la familia en la Independencia de Méxi-co”, en Izaskun Álvarez Cuartero y Julio Sánchez Gómez (eds.), Visiones y revisiones de la Independencia americana: México, Centroamérica y Hai-tí, Aquilafuente, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, pp. 229-244.
--------- (2006), El fracaso del amor. Género e individualismo en el siglo xix mexi-cano, El Colegio de México, Universidad Autónoma del Estado de Mé-xico, México.
--------- (2010), “El encierro de las esposas y las prácticas policíacas en la épo-ca de la Independencia”, en Brian Connaughton (coord.), 1750-1850: La Independencia de México a la luz de cien años. Problemáticas y desenlaces de una larga transición, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, pp. 521-549.
GaUdemet, Jean (1993), El matrimonio en occidente, trad. María Barberán y Florentino Trapero, Taurus Ediciones, Humanidades/Historia, Madrid.
Gayol, Víctor (2007), Laberintos de justicia. Procuradores, escribanos y oficiales de la Real Audiencia de México (1750-1812), 2 vols., El Colegio de Mi-choacán, Michoacán.
Por temor a que estén sueltas...218 ■
Ghirardi, M. Mónica (2004), Matrimonios y familias en Córdoba 1700-1850: prácticas y representaciones, Universidad Nacional de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, Buenos Aires.
Ghirardi, Mónica y Antonio Irigoyen López (2009), “El matrimonio, el Con-cilio de Trento e Hispanoamérica”, en Revista de Indias, vol. LXIX, núm. 246, España, pp. 241-272.
Golmayo, Pedro Benito (1999), Instituciones del derecho canónico, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Edición digital Biblioteca de la Universi-dad de Alicante, (internet: www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveO-bras/ acceso: 16 de nov. 2009).
Gómez Canedo, Lino (1982), La educación de los marginados durante la época colonial, Editorial Porrúa, México.
Gonzalbo aizpUrU, Pilar (1985), “Del Tercero al Cuarto Concilio Provincial Mexicano, 1585-1771”, en Historia Mexicana, núm. 137, El Colegio de México, México, pp. 5-31.
--------- (1987), Las mujeres en la Nueva España. Educación y vida cotidiana, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, México.
--------- (1996), “Las cargas del matrimonio. Dotes y vida familiar en la Nueva España”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru y Cecilia Rabell Romero (coords.), Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Unam, Instituto de Investigaciones His-tóricas, México, pp. 207-226.
--------- (1998), Familia y orden colonial, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, México.
--------- (2000), “La familia novohispana y la ruptura de los modelos”, en Co-lonial Latin American Review, vol. 9, núm. 1, pp. 7-19.
--------- (2005ª), Historia de la educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida urbana, 3ª reimp., El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, México.
--------- (2005b), “La vida familiar novohispana en los concilios provinciales”, en María del Pilar Martínez López-Cano y Francisco Javier Cervan-tes Bello (coords.), Los concilios provinciales en Nueva España: reflexiones e influencias, Unam, Instituto de Investigaciones Históricas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, pp. 145-167.
--------- (2006), Introducción a la historia de la vida cotidiana, El Colegio de México, México.
José Luis Cervantes Cortés 219■
--------- (2007), “Afectos e intereses en los matrimonios en la ciudad de Méxi-co a fines de la Colonia”, en Revista Historia Mexicana, vol. 61, no. 4, El Colegio de México, México, pp. 1117-1161.
--------- (2009ª), “Los peligros del mundo. Honor familiar y recogimien-to femenino”, en Elisa Speckman, Claudia Agostoni y Pilar Gonzalbo (coords.), Los miedos en la historia, El Colegio de México / Unam, México, pp. 269-290.
--------- (2009b), Vivir en Nueva España. Orden y desorden en la vida cotidiana, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, México.
González domínGUez, María del Refugio (1997), Panorama del derecho mexi-cano. Historia del derecho mexicano, Unam-Instituto de Investigaciones Ju-rídicas / McGraw-Hill, México,
González esCoto, Armando (1998), Historia breve de la Iglesia de Guadalaja-ra, Universidad de Valle de Atemajac y el Arzobispado de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.
Goodsell, Willystine (1974), History of Marriage and the Family, Revised edition, The MacMillan Company, New York.
Greenow, Linda (1981), “Marriage patterns and regional interaction in late colonial Nueva Galicia”, D.J. Robinson (comp.), Studies in Spanish Ameri-can Population History, Westview Press, Boulder.
Grün, Anselm (2002), El matrimonio. Bendición para la vida en común, 2ª ed., tr. José Luis Caballero Bono, Editorial San Pablo, Madrid, España.
GUtiérrez, Ramón A. (1984),“From Honor to Love: Transformations of the Meaning of Sexuality in Colonial New Mexico”, Raymond T. Smith (ed.), Kinship Ideology and Practice in Latin America, The University of North Carolina Press, North Carolina, pp. 237-263.
--------- (1985), “Honor Ideology, Marriage Negotiation, and Class-Gender Domination in New Mexico, 1690-1846”, Latin American Perspectives, vol. 12, no. 1, pp. 81-104.
--------- (1993), Cuando Jesús llegó, las madres del maíz se fueron. Matrimonio, sexualidad y poder en Nuevo México, 1500-1846, tr. Julio Colón Gómez, Fondo de Cultura Económica, México.
GUtiérrez Contreras, Salvador (1979), El Territorio del Estado de Nayarit a Través de la Historia, Gobierno del Estado de Nayarit, Tepic, Nayarit.
--------- (2000), La Iglesia de Compostela Nayarit a través de los años, Ayunta-miento de Compostela, Compostela, Nayarit.
Por temor a que estén sueltas...220 ■
GUtiérrez lorenzo, María del Pilar (2005), “La Iglesia y la propiedad de la tierra: Las haciendas de la Casa de Misericordia-Hospicio Cabañas de Guadalajara (1800-1859)”, en Antonio Gutiérrez Escudero y María Luisa Laviana Cuetos, Estudios sobre América: siglos xvi-xx, Asociación Española de Americanistas, Sevilla, España, pp. 1427-1445.
harinG, Charles H. (1990), El imperio español en América, tr. Adriana Sando-val, Alianza Editorial, Conaculta, México.
haslip-viera, Gabriel (1999), Crime and Punishment in Late Colonial Mexico City, 1692-1810, The University of New Mexico Press, Albuquerque.
herzoG, Tamar (1994), “¿Letrado o teólogo? Sobre el oficio de la justicia a principios del siglo xviii”, en Johannes Michael Scholz (ed.), Fallstu-dien zur spanischen und portugiesischen justiz (16:20 Jahrhundert) Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, Alemania, pp. 697-714.
--------- (2007), “Nombres y apellidos: ¿cómo se llamaban las personas en Castilla e Hispanoamérica durante la época moderna?”, Jahrbuch für Geschichte La-teinamerikas, Anuario de Historia de América Latina (JbLA), no. 44, pp. 1-35.
hUmboldt, Alejandro de (2004), Ensayo político sobre el reino de la Nueva Espa-ña, 7ª ed., estudio preliminar y notas Juan A. Ortega y Medina, Editorial Porrúa (Colección Sepan Cuantos, núm. 39), México
hUnefeldt, Christine (1994), “Los beaterios y los conflictos matrimoniales en el siglo xix limeño”, en Pilar Gonzalbo y Cecilia Rabell (comps.), La familia en el mundo iberoamericano, Instituto de Investigaciones Sociales- Unam, México, pp. 227-264.
hUrl-eamon, Jennine (2005), Gender and Petty Violence in London, 1680-1720, Ohio State University Press, Ohio.
ioGna-prat, Dominique (2010), Iglesia y sociedad en la Edad Media, Instituto de Investigaciones Históricas-Unam, México.
jardim brüGGer, Silvia Maria (2001), “Legitimidad, uniones matrimoniales y estabilidad en Minas Gerais: São João del Rei, siglos xviii y xix”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), Familias iberoamericanas. Historia, identidad y conflictos, El Colegio de México, México, pp. 181-197.
jiménez núñez, Alfredo (2006), El gran norte de México: una frontera imperial en la Nueva España (1540-1820), Editorial Tébar, Madrid.
johnson, Lyman L. y Sonya Lipsett-Rivera (1998) (eds.), The Faces of Honor. Sex, Shame and Violence in Colonial Latin America, University of New Mexico Press, Albuquerque.
José Luis Cervantes Cortés 221■
kanter, Deborah Ellen (2008), Hijos del pueblo: Gender, Family and Community in Rural México, 1730-1850, University of Texas Press, Texas.
klUGer, Viviana (2004), “El proyecto familiar en litigio. Espacios femeninos y contiendas conyugales en el virreinato del Río de la Plata, 1776-1810”, en Dora Dávila Mendoza (coord.), Historia, género y familia en Iberoamé-rica (siglos xvi al xx), Universidad Católica Andrés Bello, Fundación Konrad Adenauer, Caracas, pp. 209-239.
konetzke, Richard (1962), Colección de documentos para la historia de la forma-ción social de Hispanoamérica. 1493-1810, vol. III, primer tomo (1691-1779), y vol. III, segundo tomo (1780-1807), Consejo Superior de Inves-tigaciones Científicas, Instituto Jaime Balmes, Madrid.
kUznesof, Elizabeth Anne (1991), “Raza, clase y matrimonio, en la Nueva Es-paña: estado actual del debate”, en Pilar Gonzalbo (coord.), Familias No-vohispanas. Siglos xvi al xix, El Colegio de México, México, pp. 373 -388.
laGarde, Marcela (2005), Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, 4ª ed., Universidad Nacional Autónoma de México, México.
laina GalleGo, José María (1992), “Libertad y consentimiento paterno para el matrimonio en la legislación española (de la Pragmática de Carlos III al Proyecto de código civil de 1851”, tesis doctoral, Facultad de Dere-cho y el Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
lanGUe, Frédérique (2010), Rumores y sensibilidades en Venezuela Colonial. Cuando de historia cultural se trata, Barquisimeto: Fundación Buría, Ca-racas.
lárraGa, Fray Francisco de (1780), Promptuario de la Theología Moral, 3ª ed., Imprenta de don Manuel Martín, Madrid.
larrieU, Gracie (1962), “‘Galeras’ et ‘Galera’”, Bulletin Hispanique, CXIV, pp. 698-703.
lavallé, Bernard (1999), “Divorcio y nulidad de matrimonio en Lima (1650-1700)”, en Amor y opresión en los Andes coloniales, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, Perú, 19-66.
lavrin, Asunción (1985), “Investigación sobre la mujer de la colonia en Mé-xico: siglos xvii y xviii”, en Asunción Lavrin (coord.), Las mujeres lati-noamericanas. Perspectivas históricas, Fondo de Cultura Económica, Mé-xico, pp. 33-73.
Por temor a que estén sueltas...222 ■
--------- (1991), “La sexualidad en el México colonial: un dilema para la Igle-sia”, en Asunción Lavrin (coord.), Sexualidad y matrimonio en la América Hispánica, siglos xvi-xviii, Conaculta, Grijalbo, México, pp. 55-104.
--------- (2009), “La sexualidad y las normas de la moral sexual”, en Antonio Rubial (coord.), Historia de la vida cotidiana en México, tomo II, La ciudad barroca, 2ª reimp., Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, México, pp. 489-517.
lavrin, Asunción, y Edith Couturier (1979), “Dowries and Wills: A view of women’s socioeconomics role in colonial Guadalajara and Puebla, 1640-1790”, The Hispanic American Historical Review, No. 59, vol. 2, Duke Uni-versity Press, pp. 280-304.
lehfeldt, Elizabeth A. (1999), “Discipline, Vocation, and Patronage: Spanish Religious Women in a Tridentine Microclimate”, Sixteenth Century Jour-nal, vol. 30, no. 4, pp. 1009-1030.
león, Luis de fray (1786), La perfecta casada, corregida por fray Luis Galiana, Imprenta Real, Madrid.
Leyes de Toro, Compendio de los comentarios extendidos por el maestro An-tonio Gómez, edición facsimilar de la de 1785, Madrid, Lex Nova, 1981.
lipsett-rivera, Sonya (1998), “De Obra y Palabra: Patterns of Insults in Mexico, 1750-1856”, The Americas, vol. 54, núm. 4, pp. 511-539.
--------- (2004), “El honor y la familia en la Nueva España”, ponencia presen-tada en el XXVI Coloquio de Antropología e Historia Regionales: Familia y tradición. Herencias tangibles e intangibles en escenarios cambiantes, El Cole-gio de Michoacán, 27 al 29 de octubre de 2004.
--------- (2007), “Honor, familia y violencia en México”, en Pilar Gonzalbo Aiz-puru y Verónica Zárate Toscano (coords.), Gozos y sufrimientos en la historia de México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, pp. 185-199.
lope de veGa, Félix (1930), Peribañez y el Comendador de Ocaña, Librería y Casa Editorial Hernando, Madrid.
--------- (1962), El galán de la Membrilla, Real Academia Española, Diego Ma-rín (ed.), Madrid.
loreto lópez, Rosalva (2000), Los conventos femeninos en el mundo urbano de la Puebla de los Ángeles del siglo xviii, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, México.
José Luis Cervantes Cortés 223■
lozano armendares, Teresa (2002), “Lo furtivo de los amores adúlteros”, en Carlos Aguirre, Marcela Dávalos y María Amparo Ros (eds.), Los espa-cios públicos de la ciudad. Siglos xviii-xix, Casa Juan Pablos, Instituto de Cultura de la Ciudad de México, México, pp. 201-223.
--------- (2005), No codiciarás la mujer ajena. El adulterio en las comunidades domésticas novohispanas. Ciudad de México, siglo xviii, Unam, Instituto de Investigaciones Históricas, México.
--------- (2007), “Penurias del cornudo novohispano”, en Pilar Gonzalbo Aiz-puru y Verónica Zárate Toscano (coords.), Gozos y sufrimientos en la histo-ria de México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Ins-tituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, pp. 161-184.
--------- (2008), “¿Fue el adulterio un comportamiento cotidiano?”, en Alicia Mayer (coord.), El historiador frente a la historia. Religión y vida cotidiana, Unam, Instituto de Investigaciones Históricas, México.
--------- (2009), “Si no por amor, por miedo: violencia conyugal y temor al deshonor en el México colonial”, en Elisa Speckman, Claudia Agostoni y Pilar Gonzalbo (coords.), Los miedos en la historia, El Colegio de México, Ceh, Universidad Nacional Autónoma de México, IIH, México, pp. 37-57.
--------- (2010), La criminalidad en la ciudad de México, 1800-1821, 1ª reimp., Unam, Instituto de Investigaciones Históricas, México.
lozano armendares, Teresa, Sergio Ortega Noriega y Lourdes Villafuerte García (2001), “Cómo crear una serie documental para estudiar las co-munidades domésticas. Ciudad de México, siglo xviii”, en Mario Cama-rena y Lourdes Villafuerte (coords.), Los andamios del historiador. Cons-trucción y tratamiento de fuentes, aGn / inah, México, pp. 93-106.
lUján, Pedro de (2010), Coloquios matrimoniales, edición de Asunción Rallo Gruss, Biblioteca Virtual de Andalucía, Granada.
lUndberG, Magnus (2006), “Las actas de los tres primeros concilios mexica-nos: historia diplomática y estudio de su itinerario”, en Anuario de His-toria de la Iglesia, vol. XV, Universidad de Navarra, Pamplona, España, pp. 259-268.
lUqUe alCaide, Elisa (1990), “El Colegio de las Vizcaínas, iniciativa vasco-na-varra para la educación de la mujer en la Nueva España en el siglo xviii”, en Josep-Ignasi Saranyana (coord.), Evangelización y teología en América (siglo XVI): X Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Na-varra, vol. 2, Universidad de Navarra, Pamplona, España, pp. 1443-1454.
Por temor a que estén sueltas...224 ■
--------- (2005), “Debates doctrinales en el IV concilio provincial mexicano (1771)”, en Historia Mexicana, núm., vol. 55, núm. 1, El Colegio de Mé-xico, México, pp. 5-66.
lynCh, John (1985), Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826, 4ª ed., trad. Javier Alfaya y Barbara McShane, Editorial Ariel, Barcelona.
maGallón ibarra, Jorge Mario (2006), El matrimonio. Sacramento, contrato, ins-titución, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Unam / Porrúa, México.
maldonado de lizalde, Eugenia (2005), “Lex Iulia de Adulteris Coercendis del emperador César Augusto (y otros delitos sexuales asociados”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, núm. 17, Instituto de Investi-gaciones Jurídicas-Unam, México, pp. 365-413.
mannarelli, Emma (1994), Pecados públicos: la ilegitimidad en Lima, siglo xvii, Ediciones Flora Tristán, Lima, Perú.
marGadant, Guillermo Floris (1991ª), “La familia en el derecho novohispa-no”, en Pilar Gonzalbo (coord.), Familias Novohispanas. Siglos xvi al xix, El Colegio de México, México, pp. 27-56.
---------- (1991b), La Iglesia ante el Derecho mexicano, esbozo histórico-jurídico, Miguel Ángel Porrúa Editorial, México.
marín tello, María Isabel (1999), “‘Yo y mi hija gozamos de distinción en nuestra clase…’ La oposición de los padres al matrimonio de sus hijos en Valladolid de Michoacán, 1779-1804”, en Bárbara Skinfill Nogal y Alber-to Carrillo Cázares (Coords.), Estudios Michoacanos, núm. VIII, El Colegio de Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, Zamora, pp. 201-220.
---------- (2008), Delitos, pecados y castigos. La justicia penal en Michoacán 1760-1810, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia.
marre, Diana (1997), “Aplicación de la pragmática sanción de Carlos III en América Latina: Una revisión”, en Revista Scripta Vetera, Internet: http://www.ub.es/geocrit/sv-22.htm, (Acceso: domingo 19 de octubre de 2008).
martin, Cheryl E. (1996), Governance and society in Colonial Mexico: Chihuahua in the Eighteenth Century, Stanford University Press, Stanford.
martínez alCalde, Lidia (2001), “Recogimientos para mujeres en Lima has-ta 1650”, en Hispania Sacra, vol. 53, núm. 108, España, pp. 435-454.
martínez ferrer, Luis (2007), “Hacia una edición crítica de los decretos del Tercer Concilio de México (1585)”, en Orbis Incognitvs: avisos y legajos del Nuevo Mundo, vol. 2, Universidad de Huelva, Huelva, España, pp. 103-11.
José Luis Cervantes Cortés 225■
martínez ferrer, Luis (2009), (ed.) Decretos del Concilio Tercero Provincial Mexicano (1585), 2 vols., El Colegio de Michoacán, Universidad Pontifi-cia de la Santa Cruz, Zamora, Michoacán.
martínez lópez-Cano, María del Pilar (2004), (coord.) Concilios provinciales mexicanos, época colonial, Cd-Rom, Instituto de Investigaciones Históri-cas-Unam, México.
martínez lópez-Cano, María del Pilar y Francisco Javier Cervantes Bello (2005), (coords.), Los concilios provinciales en Nueva España. Reflexiones e influencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
mCCaa, Robert (1984), “Calidad, Clase and Marriage in Colonial Mexico: the Case of Parral, 1788-1790”, The Hispanic American Historical Review, 64:3, pp. 477-501.
meChoUlan, Henry (1981), El honor de Dios, Argos Vergara, Barcelona.meyer barth, Jean (1990), Nuevas mutaciones, el siglo xviii, Colección de Do-
cumentos para la Historia de Nayarit, CemCa, Universidad de Guadala-jara, Guadalajara, Jalisco.
mijares ramírez, Ivonne (1997), Escribanos y escrituras públicas en el siglo xvi, el caso de la Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Históricas- Unam, México.
miranda, José (1978), Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, 2ª ed., Instituto de Derecho Comparado de la Unam, México.
miranda GUerrero, Roberto (1995), “Matrimonio, honor y sexualidad en la Nueva Galicia, 1770-1804”, tesis de maestría en historia, El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán.
------- (2000), “La vida al filo de las espadas. Familia, matrimonio, sexualidad y elección de la pareja en el obispado de Guadalajara, 1776-1828”, tesis de doc-torado Ciesas Occidente, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.
mó romero, Esperanza, y Margarita Eva Rodríguez García (2001), “La Pragmática Sanción de 1778: ¿solución o conflicto?”, en Histórica, vol. XXV, núm. 1, Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima, Perú, pp. 77-108.
modestino, Herenio (1987), Modestino, Respuestas. Libros I al XIX, tr. Jorge Adame Goddard, Unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México.
molinié-bertrand, Annie y Alicia Nieto López (2000), “Demandas de divor-cio”, “Dispensas de matrimonio”, en Pablo Rodríguez y Annie Molinié-
Por temor a que estén sueltas...226 ■
Bertrand (eds.), A través del tiempo: diccionario de fuentes para la historia de la familia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, Murcia.
montero aroCa, Juan (1994), La herencia procesal española, Instituto de Inves-tigaciones Jurídicas-Unam, México.
morand, Frédérique (2004), “El papel de las monjas en la sociedad española del setecientos”, en Cuadernos de Historia Moderna, no. 29, Madrid, Es-paña, pp. 45-64.
mota padilla, Matías de la (1973), Historia del Reino de Nueva Galicia en la América Septentrional, inah, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.
mUriá roUret, José María (2005), Breve historia de Jalisco, El Colegio de Mé-xico / Fondo de Cultura Económica, México.
mUriel, Josefina (1974), Los recogimientos de mujeres. Respuesta a una proble-mática social novohispana, Instituto de Investigaciones Históricas- Unam, México.
--------- (1991), “Las instituciones de mujeres, raíz de esplendor arquitectónico en la antigua ciudad de Santiago de Querétaro”, en Estudios de Historia No-vohispana, no. 10, Instituto de Investigaciones Históricas-Unam, México.
--------- (1992), Las mujeres de Hispanoamérica. Época Colonial, Editorial Ma-pfre, Madrid.
--------- (1994), La sociedad novohispana y sus colegios de niñas, 2 vols., Instituto de Investigaciones Históricas-Unam, México.
--------- (2008), “Las mujeres culpadas”, en Alicia Mayer (coord.), El histo-riador frente a la historia. Mujeres e historia. Homenaje a Josefina Muriel, Instituto de Investigaciones Históricas-Unam, México.
mUrillo velarde, Pedro S.J. (2005), Curso de derecho canónico, hispano e india-no, 4 vols., Alberto Carrillo Cázares (coord.), El Colegio de Michoacán, Facultad de Derecho, Unam, Zamora, Michoacán.
myers, Kathleen Ann (2003), Neither Saints nor Sinners: Writing the Lives of Women in Spanish America, Oxford University Press, New York.
navarro amandi, Mario (1880), Código civil de España, compilación metódica de la doctrina contenida en nuestras leyes civiles vigentes, 2 tomos, Eugenio Montero Ríos, pról., Calle de Bordadores, Madrid, España.
nizza da silva, María Beatriz (1994), “El divorcio en el Brasil colonial: el caso de Sāo Paulo”, en Asunción Lavrin (coord.), Sexualidad y matrimonio en la América Hispánica, siglos xvi-xviii, Conaculta, Grijalbo, México, pp. 339-370.
José Luis Cervantes Cortés 227■
Novísima recopilación de las leyes de España, mandada formar por Carlos IV, impresa en Madrid, España, 1805.
oliver sánChez, Lilia Victoria (1992), El Hospital Real de San Miguel de Belén, 1581-1802, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.
olveda leGaspi, Jaime (1991), La oligarquía de Guadalajara. De las reformas borbónicas a la reforma liberal, Conaculta (colección Regiones), México.
--------- (1998), “Los vascos en la región de Guadalajara”, en Jaime Olveda (coord.), Los vascos en el noroccidente de México, siglos xvi-xviii, El Colegio de Jalisco, Guadalajara, Jalisco.
onetto pavez, Mauricio Andrés (2009ª), “De ideales y transgresiones en medio de una precariedad: la Casa de Recogidas de Santiago de Chi-le, siglos xvii-xviii”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, núm. XIII, vol. 1, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile, pp. 159-200.
--------- (2009b), “Reflexiones en torno a la construcción de esferas de control y sensibilidades: las Casas de Recogidas, siglos xvi-xviii”, en Estudios Humanísticos. Historia, No. 8, Revista de la Facultad de Filosofía y Le-tras, Universidad de León, León, España, pp. 177-204.
orozCo y jiménez, Francisco (1922), Colección de documentos históricos inéditos o muy raros referentes al arzobispado de Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jalisco.
orteGa norieGa, Sergio (1986ª), “Consideraciones para un estudio histórico de la familia en la Nueva España”, en Anuario Jurídico XIII, Primer Con-greso Interdisciplinario sobre la Familia Mexicana, Instituto de Investiga-ciones Jurídicas-Unam, México, pp. 29-37.
--------- (1986b), “Teología novohispana sobre el matrimonio y comporta-mientos sexuales, 1519-1570”, en De la Santidad a la Perversión, 2ª ed., Enlace, Grijalbo, México, pp. 19-47.
--------- (1988), “El discurso teológico de Santo Tomás de Aquino sobre el matrimonio, la familia y los comportamientos sexuales”, en Seminario de Historia de las Mentalidades, El placer de pecar y el afán de normar, inah, Editorial Joaquín Mortiz, México, pp. 15-78.
--------- (1989), “Los teólogos y la teología novohispana sobre el matrimonio, la familia y los comportamientos sexuales. Del Concilio de Trento al fin de la Colonia”, en Del dicho al hecho. Transgresiones y pautas culturales en la Nueva España, inah, México, pp. 11-28.
Por temor a que estén sueltas...228 ■
ortiz treviño, Rigoberto Gerardo (2003), “El Tercer Concilio Provincial Mexicano, o cómo los obispos evadieron al Real Patronato Indiano”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Unam, vol. XV, México.
osUna, Francisco de fray (1531), Norte de los estados en que se da regla de vivir a los mancebos: y a los casados; y a los viudos; y a todos los continentes; y se tratan muy por estenso los remedios del desastrado casamiento; enseñando que tal a de ser la vida del cristiano casado, Imprenta de Bartolomé Pérez, Sevilla.
--------- (1551), La cuarta parte del Abecedario espiritual y ley de amor, Imprenta de Juan de Espinosa, Valladolid, España.
ots CapdeqUí, J. M. (1986), El Estado español en las Indias, 7ª reimp., Fondo de Cultura Económica, México.
pallares de rodríGUez arias, María Berta (1986), “El matrimonio clandes-tino en la obra de Tirso de Molina”, en Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, vol. 10, núm. 2, pp. 221-234.
parry, John Horace (1993), La Audiencia de Nueva Galicia en el siglo xvi, tr. Rafael Diego Fernández y Eduardo Williams, El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán.
pastor, María Alba (1999), Crisis y recomposición social. Nueva España en el tránsito del siglo xvi al xvii, Fondo de Cultura Económica, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
penyak, Lee M. (1999), “Safe Harbors and Compulsory Custody: Casas de Depósito in Mexico, 1750-1865”, The Hispanic American Historical Re-view, vol. 79, no. 1, pp. 83-99.
pérez baltazar, María Dolores (1985), “Orígenes de los recogimientos de mujeres”, en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, no. IV, Uni-versidad Complutense, Madrid, España.
--------- (1995), “Beaterios y recogimientos para la mujer marginada en el Madrid del siglo xviii”, en Manuel Ramos Medina (coord.), El mona-cato femenino en el imperio español: monasterios, beaterios, recogimientos y colegios: homenaje a Josefina Muriel, Memoria del II Congreso Internacio-nal, Centro de Estudios de Historia de México Condumex, México, pp. 381-394.
pérez molina, Isabel (1994), “Las mujeres y el matrimonio en el derecho cata-lán moderno”, en Isabel Pérez Molina (ed.), Las mujeres en el antiguo régi-men: imagen y realidad (s. xvi-xviii), Editorial Icaria, Barcelona, pp. 19-56.
José Luis Cervantes Cortés 229■
perry, Mary Elizabeth (1993), Ni espada rota ni mujer que trota. Mujer y desor-den social en la Sevilla del Siglo de Oro, tr. Margarita Fortuny Minguella, Editorial Crítica (Grupo Grijalbo-Mondadori, Barcelona.
pesCador C., Juan Javier (1992), De bautizados a fieles difuntos: familia y menta-lidades en una parroquia urbana. Santa Catarina de México, 1568-1820, El Colegio de México / Centro de Estudios Históricos, México.
--------- (1994), “Entre la espada y el olivo: pleitos matrimoniales en el pro-visorato eclesiástico de México, siglo xviii”, en Pilar Gonzalbo y Cecilia Rabell (comps.) La familia en el mundo iberoamericano, Instituto de Inves-tigaciones Sociales- Unam, México, pp. 193-226.
--------- (1996), “Del dicho al hecho: uxoricidios en el México central, 1769-1820”, en Pilar Gonzalbo y Cecilia Rabell (coords.), Familia y vida pri-vada en la historia de Iberoamérica, El Colegio de México / Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 373-386.
petit, Eugène (2009), Tratado elemental de derecho romano, 25ª ed., Editorial Porrúa, México.
pietsChmann, Horst (1996), Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. Un estudio político administrativo, tr. Rolf Roland Me-yer Misteli, Fondo de Cultura Económica, México.
porta, Adriana (2007), “‘La residencia’: un ejemplo de reclusión femenina en el período tardo-colonial rioplatense (1777-1805)”, en Ma. Isabel Viforcos y Rosalva Loreto (coords.), Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España, Portugal y América, siglos xv-xix, Universidad de León, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, Be-nemérita Universidad Autónoma de Puebla, León, España, pp. 391-416.
premo, Bianca (2005), Children of the Father King: Youth, Authority, and Le-gal Minority in Colonial Lima, The University of North Carolina Press, North Carolina.
rallo GrUss, Asunción (1989), “Invención y diseño del receptor femenino en las ‘Novelas a Marcia Leonarda’ de Lope de Vega”, en Dicenda: Cuadernos de Filología Hispánica, Madrid, España, pp. 161-180.
ramos núñez, Carlos Augusto (2006), Historia del derecho civil peruano siglos xix y xx, tomo V, vol. II, Las Instituciones, Pontificia Universidad Católica de Perú, fondo editorial, Lima.
razo zaraGoza, José Luis (1981), Historia Temática Jalisciense, parte I: Reyno de Nueva Galicia, Universidad de Guadalajara, Guadalajara.
Por temor a que estén sueltas...230 ■
Recopilación de las leyes de los reynos de las Indias, 3 vols., edición facsimilar, Ediciones de Cultura Hispánica, México, 1943.
rípodas ardanaz, Daisy (1977), El matrimonio en Indias. Realidad social y re-gulación jurídica, feCiC, Buenos Aires.
rodríGUez delGado, Adriana (2008), “El estudio del procedimiento inqui-sitorial a través de los documentos del Santo Oficio novohispano”, en Doris Bieñko de Peralta y Berenice Bravo Rubio (coords.), De sendas, brechas y atajos. Contexto y crítica de las fuentes eclesiásticas, siglos xvi-xviii, enah, inah, Conaculta, México, pp.107-123.
rodríGUez jiménez, Pablo (1997), Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Rei-no de Granada, siglo xviii, Editorial Ariel, Bogotá.
rodríGUez rayGoza, Elizabeth (2002), “El bello sexo tapatío, criminalidad femenina en Guadalajara durante la república restaurada (1867-1877)”, tesis de licenciatura, Universidad de Guadalajara, Guadalajara.
-------- (2009), “La Casa de Recogidas. Una institución para proteger, corre-gir y castigar a las mujeres en Guadalajara durante los siglos xviii-xix”, en Laura Benítez Barba, Revista del Seminario de Historia Mexicana. Con-ductas, imaginarios y roles femeninos, siglos xviii a xx, vol. IX, no. 2, Uni-versidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.
romero tabares, Ma. Isabel (1998), La mujer casada y la amazona. Un modelo femenino renacentista en la obra de Pedro de Luján, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Sevilla.
rUbial GarCía, Antonio (2006), Profetisas y solitarios. Espacios y mensajes de una reli-gión dirigida por ermitaños y beatas laicos en las ciudades de Nueva España, Fon-do de Cultura Económica / Facultad de Filosofía y Letras-Unam, México.
--------- (2008), Monjas, cortesanos y plebeyos. La vida cotidiana en la época de Sor Juana, 2ª reimp., Editorial Taurus, México.
rUCqUoi, Adeline (2000), Historia medieval de la península Ibérica, El Colegio de Michoacán, Zamora.
rUGGiero, Kristin (1992), “Wives on ‘Deposit’: Internment and the Preser-vation of Husbands’ Honor in Late Nineteenth-Century Buenos Aires”, en Journal of Family History, vol. 17, no. 3, pp. 253-270.
--------- (2003), “Houses of Deposit and the Exclusion of Women in Turn-of-the-Century Argentina”, Carolyn Strange and Alison Bashford (eds.), en Isolation: Places and Practices of Exclusion, Routledge Studies in Mo-dern History, Taylor & Francis Group, New York, pp. 111-123.
José Luis Cervantes Cortés 231■
El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, tr. Ignacio López de Ayala, Publi-cado por la Imprenta Real, Madrid, España, 1785.
salinas meza, René (2008), “Mujer, violencia doméstica y familia en Chile tradicional (siglos xviii-xix”, en Mónica Ghirardi (coord.), Familias ibe-roamericanas ayer y hoy. Una mirada interdisciplinaria, Asociación Latinoa-mericana de Población, Buenos Aires, pp. 171-192.
salinas meza, René e Igor Goicovic Donoso (1997), “Amor, violencia y pa-sión en el Chile Tradicional 1700-1850”, en Anuario Colombiano de His-toria Social y de la Cultura, núm. 24, Bogotá, pp. 237-252.
samanieGa altamirano, Francisco (2007), Mujeres al borde de un ataque de ko-ras, una historia general de las nayaritas, El Nayarit Editorial, Tepic.
sánChez, Thomas (1739), De Sancto matrimonii sacramento, disputationum, to-mus tertius, Lugduni, Sumptibus Laurentii Anisson.
sánChez orteGa, María Helena (1992), La mujer y la sexualidad en el antiguo régimen: la perspectiva inquisitorial, Ediciones Akal, Madrid.
--------- (1995), Pecadoras en verano, arrepentidas de invierno. El camino de la conversión femenina, Alianza, Madrid.
sanChiz, Javier (2006), “La dote entre la nobleza novohispana”, en Nora Sie-grist y Edda O. Samudio A. (coords.), Dote Matrimonial y Redes de Poder en el Antiguo Régimen en España e Hispanoamérica, Universidad de los Andes, Caracas, Venezuela, pp. 1-33.
--------- (2009), “La nobleza y sus vínculos familiares”, en Antonio Rubial (coord.), Historia de la vida cotidiana en México, tomo II, La ciudad barroca, 2ª reimp., Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, México, pp. 335-369.
sCardaville, Michael C. (1977), “Crime and the Urban Poor: Mexico City in the Late Colonial Period”, Ph.D. dissertation, University of Florida, Florida.
seed, Patricia (1991), Amar, honrar y obedecer en el México colonial. Conflictos en torno a la elección matrimonial, 1574-1821, tr. Adriana Sandoval, Conacul-ta, Alianza editorial, México.
--------- (1994), “La narrativa de Don Juan: el lenguaje de la seducción en la literatura y en la sociedad hispánicas del siglo xvii”, en Pilar Gonzalbo y Cecilia Rabell (coords.), La familia en el mundo iberoamericano, Instituto de Investigaciones Sociales- Unam, México, pp. 91-126.
semboloni, Lara (2004), “Vida y estrategia familiar en la ciudad de Guadala-jara en 1802”, en Dora Dávila Mendoza (coord.), Historia, género y fami-
Por temor a que estén sueltas...232 ■
lia en Iberoamérica (siglos xvi al xx), Universidad Católica Andrés Bello, Fundación Konrad Adenauer, Caracas, pp. 241-260.
shäfer, Ernesto (2003), El Consejo Real y Supremo de Indias. Historia y or-ganización del Consejo y de la Casa de Contratación de las Indias, tr. Mi-guel Ángel González Manjarrés, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Madrid, España.
shoemaker, Robert (2001), “Male Honour and the Decline of Public Violence in Eighteenth-century London”, en Social History, vol. 26, no. 2, pp. 190-208.
Las Siete Partidas del rey D. Alfonso el Sabio, 3 vols., La Real Academia de la Historia, Imprenta Real, Madrid, España, 1807.
soberanes fernández, José Luis (1980), Los tribunales de la Nueva España, Instituto de Investigaciones Jurídicas- Unam, México.
spUrlinG, Geoffrey (1998), “Honor, Sexuality, and the Colonial Church”, Ly-man L. Johnson y Sonya Lipsett-Rivera (eds.), en The Faces of Honor: Sex, Shame, and Violence in Colonial Latin America, University of New Mexico Press, Albuquerque.
stern, Steve J. (1999), La Historia secreta del género: mujeres, hombres y poder en México en las postrimerías del periodo colonial, tr. Eduardo L. Suárez, Fondo de Cultura Económica, México.
stone, Lawrence (1986), El pasado y el presente, tr. Lorenzo Aldrete Bernal, Fondo de Cultura Económica, México.
-------- (1990), Familia, sexo y matrimonio en Inglaterra, 1500-1800, tr. María Guadalupe Ramírez, Fondo de Cultura Económica, México.
taylor, William B. (1999), Ministros de lo sagrado: sacerdotes y feligreses en el México del siglo xviii, 2 vols., tr. Óscar Mazín y Paul Kersey, El Colegio de Michoacán, El Colegio de México, México.
téllez González, Mario A. (2001), La justicia criminal en el valle de Toluca 1800-1829, El Colegio Mexiquense, Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de México, Tolu-ca, Estado de México.
terán enríqUez, Adriana (2007), Justicia y crimen en la Nueva España, siglo xviii, Editorial Porrúa / Facultad de derecho-Unam, México.
torales paCheCo, Josefina María Cristina (2001), Ilustrados en la Nueva Es-paña: los socios de la Real Sociedad de los Amigos del País, Universidad Iberoamericana, Biblioteca Francisco Xavier Clavigero, México.
José Luis Cervantes Cortés 233■
torqUemada, Juan de (1975), Monarquía Indiana, 7 vols., Miguel León-Porti-lla (coord.), Instituto de Investigaciones Históricas- Unam, México.
traslosheros hernández, Jorge Eugenio (2000), “Avances y reflexiones en torno a la historia de la audiencia eclesiástica del arzobispado de Méxi-co. 1550-1630”, en María Alba Pastor y Alicia Mayer (coords.), Forma-ciones religiosas en la América Colonial, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, México, pp. 141-158.
-------- (2002), “El tribunal eclesiástico y los indios en el Arzobispado de Mé-xico, hasta 1630”, en Historia Mexicana, vol. 51, núm. 3, El Colegio de México, pp. 485-516.
-------- (2004), Iglesia, justicia y sociedad en la Nueva España. La Audiencia del Arzobispado de México 1528-1668, Editorial Porrúa / Universidad Ibe-roamericana, México.
-------- (2010), “Los indios, la Inquisición y los tribunales eclesiásti-cos ordinarios en Nueva España. Definición jurisdiccional y justo proceso, 1751-c. 1750”, en Jorge E. Traslosheros y Ana de Zaballa Beascoechea (coords.), Los indios ante los foros de justicia religiosa en la Hispanoamérica virreinal, Instituto de Investigaciones Históricas- Unam, México, pp. 47-74.
tUriso sebastián, Jesús (2000), “Entre el matrimonio y el celibato: opciones vitales de la mujer de la élite limeña del siglo xviii”, en Francisco Mo-rales Padrón (coord.), VIII Congreso Internacional de Historia Americana, Las Palmas, España, pp. 1364-1379.
--------- (2007), “Escándalos públicos: adulterios y divorcios en Nueva Espa-ña”, en Orbis Incognitvs: avisos y legajos del Nuevo Mundo, vol. 2, Universi-dad de Huelva, Huelva, España, pp. 451-467.
twinam, Ann (1991), “Honor, sexualidad e ilegitimidad en la Hispanoamé-rica colonial”, en Asunción Lavrin, (coord.), Sexualidad y matrimonio en la América Hispánica. Siglos xvi-xviii, Conaculta / Grijalbo, México, pp. 127-171.
--------- (1991), “The Negotiation of Honor: Elites, Sexuality, and Illegiti-macy in Eighteenth-Century Spanish America”, en Lyman Johnson y Sonya Lipsett-Rivera (eds.), The Faces of Honor: Sex, Shame and Violence in Colonial Latin America, University of New Mexico Press, Albuquer-que, pp. 68-102.
Por temor a que estén sueltas...234 ■
--------- (2009), Vidas públicas, secretos privados. Género, honor, sexualidad e ilegi-timidad en la Hispanoamérica colonial, tr. Cecilia Inés Restrepo, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
valdés, Francisco (1850), Diccionario de jurisprudencia criminal mexicana, Ti-pografía de V. G. Torres, México.
van yoUnG, Eric (1984), “Conflict and Solidarity in Indian Village Life: The Guadalajara Region in the Late Colonial Period”, The Hispanic American Historical Review, vol. 64, núm. 1, Duke University Press, pp. 55-79.
velázqUez delGado, Graciela (1995), “La influencia de la doctrina católica y la pragmática de casamientos en el matrimonio novohispano: un caso, Guanajuato (1778)”, tesis de licenciatura, Escuela de Filosofía y Letras, Universidad de Guanajuato, Guanajuato.
vélez de la rosa, S. Carina (1983), “La mujer delincuente y la enferma men-tal delincuente”, en Javier Piña y Palacios (coord.), La mujer delincuente, Instituto de Investigaciones Jurídicas- Unam, México.
vera CrUz, Alonso de la (2007), Espejo de los cónyuges, la problemática sobre el matrimonio y la ley natural en la formación de la nación mexicana, tr. Caroli-na Ponce Hernández, Los libros de Homero editorial, México.
verGara, Javier (1993), “La aportación del concilio de Trento”, en Buenaven-tura Delgado Criado (coord.), Historia de la educación en España y Amé-rica, vol. 2: La educación en la España Moderna (siglos xvi-xviii), Morata: Fundación Santa María, Madridpp. 47-56.
viforCos marinas, María Isabel (1993), “Los recogimientos, de centros de in-tegración social a cárceles privadas: Santa María de Quito”, en Anuario de Estudios Americanos, vol. 50, núm. 2, España, pp. 59-92.
villafUerte GarCía, María de Lourdes (1989), “Casar y compadrar cada uno con su igual: casos de oposición al matrimonio en la ciudad de México, 1628-1634”, en Del dicho al hecho. Transgresiones y pautas culturales en la Nueva España, inah, México, pp. 59-76.
-------- (1991ª), “El matrimonio como punto de partida para la formación de la familia. Ciudad de México, siglo xvii”, en Pilar Gonzalbo (coord.), Familias Novohispanas. Siglos xvi al xix, El Colegio de México, México, pp. 91-99.
-------- (1991b), “Padres e hijos. Voluntades en conflicto”, en Familia y poder en Nueva España, Memoria del Tercer Simposio de Historia de las Mentali-dades, inah, México, pp. 133-142.
José Luis Cervantes Cortés 235■
-------- (1998), “Lo que Dios manda. Dos formas de entender la vida familiar”, en Seminario de Historia de las mentalidades, Casa, vecindario y cultura en el siglo xviii, inah, México, pp. 153-165.
-------- (2000), “Lo malo no es el pecado sino el escándalo. Un caso de adulte-rio en la ciudad de México, siglo xviii”, en Dolores Enciso Rojas (coord.), Senderos de palabras y silencios. Formas de comunicación en la Nueva España, inah, México, pp. 99-112.
-------- (2009), “El discurso acerca del sexo conyugal a través de un caso judicial novohispano”, en Anuario de Historia. Volumen 1, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, México, pp. 143-154.
-------- (2011), “Comunidades domésticas en la ciudad de México, siglo xviii: composición, dinámica social y relaciones culturales”, tesis de doctora-do, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, (En proceso).
villafUerte, Lourdes, Teresa Lozano, Sergio Ortega y Rocío Ortega (2008), “La sevicia y el adulterio en las causas matrimoniales en el provisorato de México a fines de la era colonial. Un estudio de la técnica procesal jurídica”, en Estudios de Historia Novohispana, núm. 38Instituto de In-vestigaciones Históricas-Unam, México, pp. 87-161.
villalba pérez, Enrique (2005), ¿Pecadoras o delincuentes? Delito y género en la Corte (1580-1630), Editorial Calambur, Madrid, España.
vinyoles i vidal, Teresa María (2006), “‘No puede aceptarse crueldad tan gran-de’: percepción de la violencia de género en la sociedad feudal”, en Ricardo Córdoba de la Llave (coord.), Mujer, marginación y violencia entre la Edad Me-dia y los tiempos modernos, Universidad de Córdoba, Córdoba, pp. 185-200.
vives, Juan Luis (1793), Instrucción de la muger christiana, tr. Juan Justiniano, Imprenta de don Benito Cano, Madrid.
weCkmann mUñoz, Luis (1996), La herencia medieval de México, 1ª reimp., Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, México.
wiesner-hanks, Merry E. (2000), Christianity and Sexuality in the Early Mo-dern World: Regulation Desire, Reforming Practice, Routledge, Taylor & Francis Group, New York.
yndUráin, Domingo (1994), “Introducción”, en Calderón de la Barca, Colec-ción Historia de la Literatura, no. 7, Editorial RBA, Barcelona.
yrolo Calar, Nicolás (1996), La Política de Escrituras, estudio preliminar y apéndices de María del Pilar Martínez López-Cano, Ivonne Mijares Ra-
Por temor a que estén sueltas...236 ■
mírez y Javier Sanchiz Ruiz, Instituto de Investigaciones Históricas-Unam, México.
zahíno peñafort, Luisa (1996), Iglesia y sociedad en México 1765- 1800. Tra-dición, reforma y reacciones, Instituto de Investigaciones Jurídicas- Unam, México.
-------- (1999), El cardenal Lorenzana y el IV Concilio Provincial Mexicano, Ins-tituto de Investigaciones Jurídicas-Unam /Miguel Ángel Porrúa / Uni-versidad de Castilla-La Mancha, México.
Zaballa Beascoechea, Ana de (2010), “Del viejo al Nuevo Mundo: novedades jurisdiccionales en los tribunales eclesiásticos ordinarios en Nueva Es-paña”, en Jorge E. Traslosheros y Ana de Zaballa Beascoechea (coords.), Los indios ante los foros de justicia religiosa en la Hispanoamérica virreinal, Instituto de Investigaciones Históricas-Unam, México, pp. 17-46.
Por temor a que estén sueltas: el depósito de las esposas en los juicios de divorcio eclesiástico en la Nueva Galicia, 1778-1800 se terminó de imprimir en marzo de 2013, en los talleres de Linotipográfica Dávalos Hermanos S.A.
de C.V., Paseo del Moral núm. 117, Col. Jardines del Moral,
C.P. 37160, León, Guanajuato. La edición estuvo a cargo de Flor E. Aguilera Navarrete. Tiraje: 250 ejemplares.