Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860)...
Transcript of Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860)...
tregados a juicio del lector forman ya una conjunto que deberá ser tomado en cuenta. Esta compilación de trabajos, recogidos por iniciativa del doctor Eloy Martín Corrales, dan fe de la vitalidad del grupo y de la pertinencia y calidad de su trabajo.
Josep M. Fradera i Barceló
12
1 Patria, plebe y política en la España isabelina: la guerra de África en Cataluña (1859-1860)
Albert Garcia Balaña (Universitat Pompeu Fabra)
Al poco de que España declarara la guerra al Imperio de Marruecos, el 22 de octubre de 1859, el presidente del Consejo de Ministros y futuro general enjefe del Ejército de África, Leopoldo O'Donnell, habló en las Cortes para explicar lo que el gobierno esperaba de la campaña militar más allá del estrecho. Sus palabras, por retóricas, delataron los pobres objetivos territoriales y los poco confesables propósitos que albergaba la dirección de la recién estrenada Unión Liberal:
No vamos a África animados de un espíritu de conquista, no. El Dios de los ejércitos bendecirá nuestras armas, y el valor de nuestro ejército y de nuestra armada harán ver a los marroquíes que no se insulta impunemente a la naci6n española, y que iremos a sus hogares, si es preciso, a buscar la satisfacci6n. [... ] No nos lleva un espíritu de conquista; vamos a lavar nuestr~ honra, a exigir garantías para lo futuro.'
La «honra» española, según la esgrimían O'Donnell y sus unionistas, se demostró entonces extremadamente sensible, pues había sido manchada, apenas en sus símbolos, por algunos grupos de kabileños a la entrada del Campo de Ceuta, y ningún crédito se concedió al gobierno marroquí y a su explícita predisposición para negociar mayores controles en las zonas de frontera. En otras palabras: las prisas de O'Donnel1 por declarar la guerra a Marruecos deben leerse a la luz de la certeza del gobierno español, ya en octubre de 1859, de que la expedición militar iba a rendir en cualquier caso mínimos resultados territoriales, pues Londres había advertido a Madrid de que no iba a tolerar «ningún cambio de posesión sobre las costas moriscas del estrecho». De ahí que el muy numeroso Ejército de África español renunciase de buen principio a la muy atractiva Tánger y buscase la menos estratégica Tetuán. Y de ahí, también, que la conquista española de esta última (6 de febrero de 1860) se aceptase como temporal, evidencia de una
13
.-/
Colección dirigida por
ELOY MARTíN CORRALES
VICENTE MaGA ROMERO
Roclo VALRIBERAS ACEVEDO
Eloy Martín Corrales, (ed.)
Marruecos. y el colonialismo español (1859-1912).
" De la guerra de Africa a la «penetración pacífica»
edicions bellaterra
')'"
Índice
Los trabajos contenidos en este volumen se enmarcan dentro del proyecto colecti vo de investigación BXX2000-0986, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Diseño de la cubierta: Joaquín Monclús
© Edicions Bellaterra, S.L., 2002 Navas de Tolosa. 289 bis
08026 Barcelona
Editado con la colaboración del Archivo Central de la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta
y del Servicio de Publicaciones de la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por
cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.
Impreso en España Printed in Spain
ISBN: 84-7290-181-5 Depósito Legal: B. 9.415-2002
Impreso en Hurope, S.L.. Lima, 3 bis. 08030 Barcelona
Prólogo: La formación de un espacio colonial repensada. . . Josep M. Fradera i Barceló
9
1. Patria, plebe y política en la España isabelina: la guerrade África en Cataluña (1859-1860) . , , .. , , , . , , . . Albert Garcia Balañil
13
2. La intervención española de las aduanas marroquíes (1862-1885) , , , , , , ., Ornar Rodríguez Esteller
79
3. Una avanzadilla española en África: el grupo empresarial Comillas , .. ,.............................. Martín Rodrigo y Alharilla
133
4. El nacionalismo catalán y la expansión colonial españolaen Marruecos: de la guerra de África a la entrada en vigor del Protectorado (1860-1912) , ... , . . . . . . . . . . . . . . . Eloy Martín Corrales
167
«paz chica» (mayo de 1860) tutelada en todo momento por Gran Bretaña (y que resultaría «chica» sobre todo en términos territoriales, pero menos respecto de las obligaciones financieras marroquíes para con España).2 Benito Pérez Gald6s, en su Episodio Nacional sobre la toma de Tetuán, pondría negro sobre blanco las razones de la aparente paradoja de una guerra de trazo neoimperial que no habría podido, en ningún caso, acrecentar significativamente el territorio español en la costa sur del Estrecho:
Fueron los españoles a la guerra porque necesitaban gallear un poquito ante Europa y dar al sentimiento público, en el interior, un alimento sano y reconstituyente. Demostró el general O'Donnell gran sagacidad política inventando aquel ingenioso saneamiento de la psicología española. Imitador de Napoleón lll, buscaba en la gloria militar un medio de integración de la nacionalidad, un dogmatismo patrio que disciplinara las almas. [...] Francia nos daba las modas del vestir... ; de Francia trajimos también una remesa de imperialismo casero y modestito que refrescó nuestro ambiente y limpió nuestra sangre viciada por las facciones. J
En verdad lo que O'Donnell importó de la Francia del Segundo Imperio fue, con mayor precisi6n, el despliegue simbólico-político de una renovada ret6rica patri6tica alimentada por la guerra exterior; estrategia de legitimaci6n y consenso interior que los liberales británicos ya habían ensayado con notables resultados de la mano de un imperialismo tan poco «casero y modestito» como el que les había llevado a Crimea (1854-1856).
La llamada «guerra de África» que enfrent6 a la España de Leopoldo O'Donnell contra el Marruecos de Sidi Mohamed (1859-1860) ha sido objeto de distintas aproximaciones historiográficas, algunas de ellas en la estela de la supuesta contribuci6n del episodio a lo que José María Jover ha dado en llamar «los caracteres del nacionalismo español» de mediados del siglo XIX. Para Jover la guerra de África habría sido el primer eslab6n -y el más exitoso- de una cadena de «expediciones militares» promovidas por la gobernante Uni6n Liberal-en la Cochinchina ambicionada por Francia (1858-1863), en la República Dominicana (1861), en el México de Maximiliano (1861-1862) y en el Pacífico chileno y peruano (1863-1866)- cuya finalidad no podía ser entonces «imperialista» en el sentido de «territorialista». Tampoco podía aspirar a una mayor y mejor presencia de los intereses españoles en tales regiones desde el momento en que se fue a Indochina bajo la direcci6n de Francia, a México como apéndice de una empresa política francobritánica y a Marruecos bajo la estrecha vigilancia de Londres. Para Jover, siguiendo el diagn6stico de Pérez Gald6s -a su vez inspirado por las pocas voces que habían criticado la guerra en la España de 1860-,4 «estamos ante unas acciones militares cuya doble motivaci6n
14
salta a la vista: un incremento del prestigio exterior [de la España isabelina] y, principalmente, un intento -logrado- de liberar y compensar tensiones de orden interno.» Sobre la naturaleza de tales «tensiones de orden interno», y sobre de qué manera pudo «liberarlas» y «compensarlas» dicha política de «expediciones militares», resulta menos explícito el argumento de Jover, pues apenas esgrime «el cálido consenso de una exaltaci6n nacionalista» que la guerra de África «cre6 en torno al gobierno de O'Donnell», la «brillante coartada nacionalista ante los militares y ante la sociedad española en su conjunto a favor de una oligarquía que, en la España de Isabel n, tendi6 a manifestarse más bien poco sensible ante este orden de estímulos». En un ejercicio de mayor concreci6n, Jover escribe que «esta participaci6n emocional» de la «sociedad española en su conjunto» en la «ret6rica de la acci6n significada por una política exterior de tal carácter, parecía destinada a anestesiar, entre las clases medias, la falta de una efectiva participaci6n política, que estaba en los mismos fundamentos doctrinarios del régimen». En consecuencia, la «ret6rica de la acci6n» nacional en Marruecos ,bastaría para explicar el aparente apoyo «mesocrático» a la guerra de Africa, pues incluso la geografía de las «expediciones» (el norte de África, América o «las misiones orientales») contribuía a revivir «las gloriosas tradiciones de antaño» (de la España colombina y de la de los Austrias mayores) que al parecer resultaron suficientes para satisfacer temporal y ritualmente (<<anestesiar») las expectativas de participaci6n política de unas imprecisas «clases medias» españolas.5 El patriotismo sentimental-historicista -mezcla de emotividad populista y de escapismo político- del Diario de un testigo de la Guerra de África, de Pedro Antonio de Alarc6n (1860), o del Romancero de la Guerra de África (1860), sería, para Jover y otros, el catalizador al tiempo que la evidencia de aquel apoyo «mesocrático», el anzuelo y la presa de un nacionalismo tutelar de amplio espectro social que habría cuajado en la España de 1860 (contribuyendo, incluso, a retrasar la agonía del sistema isabelino).6
Siguiendo a José María Jover, José Álvarez Junco ha matizado en parte los discursos identitarios y nacionalistas que tomaron forma en la España de la guerra de África. Según Álvarez Junco, la guerra de África habría propiciado la confluencia excepcional y pasajera de dos discursos sobre la naturaleza y las potencialidades de la nueva naci6n española, nacidos ambos de la Revoluci6n liberal y que se alejarían irremediablemente después de 1860 (síntoma del fracaso autóctono de una «nacionalizaci6n» a la francesa): por una parte el discurso «nacional-cat6lico» que con la guerra habría intentado por primera vez «una cierta movilizaci6n de la opini6n pública» sirviéndose de medios y auditorios alejados de su tradicional elitismo; por otra, el discurso «liberal-progresista», vacío de connotaciones revolucionarias y cargado de «misi6n civiliza
15
dora», es decir, de autolegitimación «liberal» proporcionada por la victoria militar sobre el «bárbaro» imperio marroquí y por la analogía con los restantes liberalismos europeos activamentt imperialistas. Nadie como el joven Emilio Castelar (1832-1899), quien acababa de saltar a la arena política «democrática» y no obstante celebraría de principio a fin la guerra contra Marruecos, puede simbolizar mejor las complicidades bélicas de este «nacionalismo genuinamente liberal», la función en gran parte autorreferencial de las más trabajadas reelaboraciones africanistas en la España de 1859-1860.1 Sin embargo, tampoco Álvarez Junco responde (en verdad ni tan siquiera se plantea) la pregunta que inevitablemente sugiere su argumento al hilo del de Jover. A saber: ¿qué factores históricamente concretos hicieron que la guerra de África diera lugar «a la mayor floración de retórica patriótica registrada en España entre 1814 y l 898»?8 0, volviendo a Jover: ¿por qué razones amplios sectores de «la sociedad española en su conjunto» sucumbieron a los cantos nacionalistas (y españolistas) y bélicos en 1859-1860, fuese su letra «neocatólica» o «liberal-progresista», al punto que la guerra de África «logro» proyectar la imagen de una sociedad cohesionada -a pesar de su complejidad- detrás de un objetivo compartido y común?
Lo que ambas preguntas exigen, inicialmente, es confirmar su pertinencia. Es decir, corroborar, con nuevas y más convincentes evidencias que la publicística del Romancero, de Alarcón o del propio Castelar, que la guerra de África dio lugar a numerosas -por socialmente variadas y significativas- «retóricas patrióticas» en la España de 18591860, y que el «logro» de una sociedad transitoriamente «liberada» de «sus tensiones de orden interno» resultó algo más que la ficción fabricada por el redoble de la actividad propagandística y editorial. A propósito de este primer ejercicio, la Cataluña de 1859-1860 se adivina un territorio social particularmente interesante. Fue el malogrado Carlos Serrano uno de los primeros en llamar la atención sobre la fertilidad historiográfica de una memoria colectiva y mítica de largo recorrido que en Cataluña nació con la guerra de África: la de los voluntarios civiles que lucharon bajo el mando de Prim en Marruecos, protagonistas de una mítica plebeya aún muy viva en la Barcelona de finales del XIX, en la ciudad de los teatros y los espacios populares.9 A su vez no han sido pocos los historiadores catalanes que se han dado de bruces con indiscutibles y variadas manifestaciones españolistas en la Barcelona de 1859-1860, particularmente visibles y entusiastas las más estrechamente vinculadas a la ciudad plebeya y popular, siempre con la guerra de África como telón de fondo. Manifestaciones de exaltación patriótica y, sin embargo, a menudo alejadas de las formas y los motivos de los patriotismos probélicos de tipología patricia, también de los desplegados entonces en Cataluña con su carga de reivindicación «provincialista». Por mucho que el desvelamiento de un protocatalanismo
16
popular de horizonte nacionalista -escondidísimo en algún rincón de tale~ celebraciones explícitamente españolistas- haya situado la guerra de Africa en la agenda de la historiografía «del catalanismo»,1O lo que hoy sabemos sobre el patriotismo (retórico y/o socialmente movilizador) alimentado por la guerra en Cataluña es muy poco. Josep Fontana ha reunido algunos ejemplos de aquel patriotismo de protagonistas y motivos plebeyos, subrayando fundamentalmente aquellas particularidades que apuntan hacia un referente patriótico alternativo al «español».1l En el primer apartado de este trabajo (<<Guerra en Marruecos y entusiasmo plebeyo en Cataluña») parto de algunos de aquellos ejemplos para profundizar en la dimensión plebeya o generosamente interclasista de muchas de las principales celebraciones patrióticas que la guerra de África produjo en Cataluña; para discutir con cierto detalle la imbricación de tal patriotismo en los relatos que lo narraron y en el mapa sociológico y político catalán de la época. En otras palabras: para referenciar aquellas exaltaciones públicas a la patria combatiente en Marruecos según fuese la posición en el tablero de las «tensiones internas» catalanas (y españolas) de los hombres que las protagonizaron o las reivindicaron como propias.
El segundo apartado (<<Los Voluntarios Catalanes: usos políticos de la tradición miliciana en la Cataluña de 1860») constituye un intento de reconstruir las motivaciones políticas que desembocaron en la creación del cuerpo de voluntarios civiles con destino a Marruecos o Voluntarios de Cataluña, cuerpo que capitalizó una mayor porción de la sentimentalidad patriótica (ante todo «españolista») desplegada en la Cataluña de la guerra de África. «Motivaciones políticas» que ya identifiqué parcialmente y expuse en otro trabajo, y que aquí presento como mucho más heterogéneas -incluso enfrentadas- de lo que sugiere la imagen tradicional elaborada por determinada publicística patricia y asumida alegremente por los historiado~es que han escrito sobre ello (mi caso hace unos añoS).12 Trabajada con algún detalle la documentación original sobre la formación del cuerpo de Voluntarios de Cataluña y sobre sus «actuaciones» en Marruecos y en Cataluña, la duda que merece ser investigada aparece con toda claridad: ¿por qué razón los Voluntarios de Cataluña polarizaron gran parte de las celebraciones y de los entusiasmos populares (o plebeyos) que en Cataluña se produjeron durante la guerra de África?, ¿por las mismas razones argumentales -estratégicas y emotivas- que esgrimieron en elogio de los Voluntarios sus glosadores genuinamente patricios y explícitamente «provincialistas»?13 Dado que los Voluntarios Catalanes de 1859-1860 han tenido menos suerte con los historiadores que la que tuvieron en Tetuán en febrero de 1860,14 he regresado a las fuentes originales para obtener aquellas informaciones sobre dicha milicia que más reveladoramente podían cruzarse con algunos datos fundamentales de la política y la sociedad
17 -L
catalanas de los últimos años cincuenta, y en particular de sus mundos más interclasistas o mayormente plebeyos.
Finalmente, el último apartado del trabajo (<<Patria y libertad: razones plebeyas para la guerra contra una «raza de esclavos»») propone una lectura nuevamente contextualizada y cruzada de los más visibles motivos del patriotismo probélico con protagonismo popular en la Cataluña de la guerra de África. Motivos presentados en los dos primeros apartados y que aquí se interpretan no s610 a la luz de las «tensiones internas» catalanas y españolas sino también, y sobre todo, en funci6n de los atributos simb6licos que dicho patriotismo de expresi6n plebeya asign6 al enemigo en el campo de batalla, a un «enemigo marroquí» en el que parecían cristalizar no pocas de las maldades políticas de enemigos mucho más cercanos. Leer las manifestaciones plebeyas del patriotismo «antimarroquí» tomando en cuenta la clave que ha servido para leer, por ejemplo, el patriotismo de los Radicales británicos surgido de la guerra de Crimea -a saber: detectando las estrategias de transferencia simb6lica hacia un «enemigo lejano y bárbaro» (la Rusia de Nicolás 1en Crimea) de imágenes políticas fabricadas en el interior y a prop6sito de las propias sociedades embarcadas en la guerra exterior-15
me parece, a estas alturas, una elemental exigencia historiográfica. En este sentido las imá$enes del «moro» que se renuevan y difunden cuando la guerra de Africa (imágenes vivísimas y constantes en la Cataluña plebeya de 1860) obligan a un ejercicio interpretativo a tres bandas. Un ejercicio que tenga en cuenta los antecedentes hist6ricos de tales imágenes, sus referentes contemporáneos más generales (con toda la mítica orientalista a la cabeza) y, no menos importante, las analogías explícitas o potenciales con otras imágenes desacreditadoras y negativas, imágenes evocadoras de realidades aut6ctonas y mucho más pr6ximas a la experiencia del conflicto social y político, y por ello más comprometedoras para los que las usaran y las hiciesen circular.
Guerra en Marruecos y entusiasmo plebeyo en Cataluña
Si en verdad uno de los objetivos de O'Donnell y la camarilla unionista al declarar la guerra a Marruecos era, en palabras del francotirador y «coronel retirado» Victori?l d' Ametller, «ahogar la política interior inutilizando las pretensiones legítimas de los partidos, distrayéndolos [sic] de las necesidades interiores y de las reformas que [los ministros]
. ofrecieron al subir al poder y que no han cumplido»;6 púede decirse que la campaña se resolvi6 mejor en la península que en el norte de Africa. Ciertamente, y aunque por un plazo que apenas excedi6 el de la campaña misma, unanimidades ins6litas hasta entonces parecieron desdibujar temporalmente muchas de las divisorias políticas y sociales
18
más indiscutibles de la España de 1859. En muchos sentidos lo que se visibiliz6 durante los primeros meses de 1860 fue ese «llevar fuera de las fronteras el interés y las miradas de los españoles de todas opiniones políticas, haciendo necesaria la uni6n y el común esfuerzo» que un desengañado y escéptico Ametller reprocharía sin dilaci6n al gabinete ü'Donnell. 17 Porque la guerra de África fue una guerra abiertamente popular, durante su desarrollo y aun después. Fue una guerra popular en la medida en que la campaña militar, sus motivos y sus variadas legitimaciones llegaron con rapidez y profusi6n a muchos sectores de la poblaci6n española, al punto de echar raíces en algunos lenguajes populares y en otras formas de experiencia social mayormente plebeyas. y fue asimismo una guerra popular porque esta reverberaci6n social de la aventura militar, esta colaboraci6n a menudo entusiasta por parte de grupos sociales arrojados a los márgenes de la política formal o excluidos sin más no se redujo a la mera transmisi6n de consignas patricias a auditorios discretamente mesocráticos o indiscutiblamente plebeyos. En otras palabras: hombres que pueden tomarse como genuinos representantes de tales grupos sociales, contribuyeron activa y eficazmente a la construcci6n mítica de la guerra de Africa, aportando para ello referentes de legitimaci6n de la guerra y de orgullo patri6tico más cercanos a las aspiraciones de las clases populares que a las certezas que defendían las diversas elites del país. Mi argumento aquí es que este proceso de construcci6n mítica (y también política) de la guerra resulta inexplicable si no se atiende a su dimensi6n activamente interclasista, a la fluidez, reciprocidad e incluso competencia social entre distintas lealtades probélicas que, alimentadas por conveniencias diferentes pero coyunturalmente entrecruzadas, dispararon la celebraci6n social de la expedici6n a Marruecos. O al menos la dispararon en la ciudad de Barcelona y en importantes zonas de Cataluña.
Algunos de los testimonios más explícitos sobre el impacto de la guerra en la vida barcelonesa son conocidos por repetidamente citados. Es el caso del que dej6 escrito en su vejez Conrad Roure (1841-1928), joven estudiante de leyes en 1859, hijo de un comerciante de tejidos con cargo de capitán en la Milicia Nacional del trienio esparterista, y entonces aprendiz de activista dem6crata. El Roure abogado y publicista republicano en la Barcelona de entre siglos, tras juzgar retrospectivamente su patriotismo bélico de juventud tachándolo de ingenuo a la luz de lo ocurrido entre 1895 y 1923, recordaría a propósito de c6mo Barcelona había vivido en 1860 el envío de un cuerpo de Voluntarios Catalanes a la guerra marroquí:
La ciudAd en pleno acudió a despedir triunfalmente a aquellos héroes que, para correr tras la gloria de su patria, abandonaban sus lares. [...] la muchedumbre, que quería exteriorizar su entusiasmo a aquellos valientes,
19
desde las primeras horas de la mañana se estacionó a lo largo de la Muralla de Mar, Plaza de Palacio y Andén del Puerto, manera segura para que los Voluntarios no pudieran embarcar sin recibir el adiós de sus hermanos admiradores. La mayor parte de las fábricas, talleres y despachos habían cerrado, y obreros y empleados acudían al lugar de despedida. Los estudiantes abandonamos las clases y con banderas que nos prestaron en la guardarropía del teatro del Liceo nos dirigimos a los glacis de la Ciudadela en espera de que aparecieran los Voluntarios, entre los que iban algunos compañeros nuestros. Y a cada noticia victoriosa, que lo eran todas las que de África -¡entonces, ay!- nos llegaban, los estudiantes dejábamos las clases y acudíamos a los almacenes del teatro del Liceo y, provistos de las banderas y estandartes que nos prestaban, recorríamos las calles de nuestra ciudad y, seguidos por todo el pueblo, llegábamos a la plaza de la Constitución [ ] Pero aquellos entusiasmos populares no eran entonces simples manifestaciones callejeras, no eran momentáneos, irreflexivos e inconscientes, sino que eran entusiasmos sinceros que arraigaban en lo profundo del alma de todas las clases sociales, que desbordaban de patriotismo. 18
En esta misma direcci6n apuntan los menos conocidos cuadernos manuscritos de Rossend Arús i Arderiu (1845-1891), entonces un perspicaz adolescente de buena y muy liberal familia, quien pronto compartiría con Conrad Roure y otros la primera fila del activismo cívico y cultural barcelonés en pro de los ideales de democracia y República (claro está, también desde el secretismo mas6nico). Lo interesante de los,diarios personales del Arús preadulto es el retrato que nos proporcionan de un cierto mundo social barcelonés de mediados de siglo, un mundo nada estático en sus jerarquías sociales y por ello genuinamente interclasista (o generosamente mesocrático, en el sentido de que no era ni abundantemente patricio ni arrolladoramente plebeyo), un mundo de comerciantes recientemente enriquecidos (caso del padre de Arús) y de artesanos con tienda y prestigio públicos, de estudiantes a menudo emparentados con oficiales y mancebos, un mundo todavía de fabricantes que trabajan a pie de telar y de tejedores especializados que siguen tratándoles de tú. Es, entre otros, el mundo del barrio de La Ribera, a la sombra de Santa Maria del Mar, y más concretamente el mundo que a pequeña escala reproduce la llamada Societat del Born (o Sociedad del Borne), una mezcla de sociedad recreativa y tertulia política que, capitaneada por un popular alpargatero de simpatías republicanas, Sebastia Junyent, aprovechará la relajaci6n institucional y policial posterior a 1858 para echar raíces en la vida pública del barrio y de la ciudad entera. En otro lugar he explicado el éxito inmediato con que Junyent y su Societat del Born recuperaron, reformándolo, el moribundo y desprestigiado -por desenfrenadamente plebeyo-- Carnaval popular barcelonés (Carnestoltes), operaci6n que precisamente se puso en marcha en febrero de 1859. Junyent cont6 para ello con la cola
20 \ L_
boraci6n activa de reputados dem6cratas con indiscutible ascendiente entre muchos trabajadores manuáles de la ciudad (caso de Josep Anselm Clavé, tornero mecánico reciclado en promotor de las primeras sociedades corales «para obreros»), con la aquiescencia nada desdeñable de influyentes progresistas sentados en el ayuntamiento, y con la joie de vivre adolescente de j6venes acomodados educados en un cierto radicalismo político (caso de Rossend Arús, quien desde muy joven ejerci6 de secretario de aquella sociedad). 19 En sus diarios manuscritos de 1860, Arús describe con todo detalle de qué manera el completo Carnaval ciudadano organizado por Sebastia Junyent y su gente ese año bebi6 de la guerra de Marruecos, y aliment6 un patriotismo probélico de matriz popular; patriotismo y guerra de África que a su vez contribuyeron a la aceptaci6n patricia de una iniciativa ambiciosamente interclasista como lo era la Societat del Born en la Barcelona posterior a 1856. También escribe Arús a prop6sito del regreso de los Voluntarios Catalanes en mayo de 1860, de la numerosa cuadrilla de «j6venes de toda condici6n» reunida por la citada sociedad para participar en el recibimiento multitudinario, de la tela «encarnada y amarilla» aportada por un tal «Galard» que fue cosida como bandera «por la hermana de Eduardo» (otro integrante de la comparsa patri6tica), y de la falta de fondos para «contratar la música», lo que según Arús se disimu16 con algún que otro alarde estrafalario en el vestuario.20 En otras palabras: la Societat del Born celebr6 la campaña militar, y particularmente la participaci6n en ésta de civiles catalanes, como si del renacido Carnaval popular se tratase, a saber, movilizando con rapidez a su particular clientela interclasista y supliendo con imaginaci6n la escasez de recursos. Una clientela, cabe recordar, reclutada mediante complicidades personales, vecinales y sociales nada inocentes políticamente hablando.
Ciertamente, los testimonios de Conrad Roure y Rossend Arús sobre la dimensi6n popular y plebeya del patriotismo probélico en la ciudad de Barcelona deben leerse con prudencia, por parciales e interesados, no en vano ambos iniciaban hacia 1860 carreras relativamente públicas (en tanto que «escritores públicos» creadores de opini6n «democrática») que tendrían mucho que ver con su capacidad para intermediar entre el nuevo patriciado liberal y el renovado mundo de pequeños menestrales y trabajadores manuales asalariados que nutría las filas del radicalismo revolucionario.21 De alguna manera, la imitaci6n plebeya de su patriotismo juvenil-radical y sin embargo acomodado siempre podría contabilizarse a beneficio de inventario, como fundacional prueba de autoridad de su apuesta política democrática-republicana y de su trabajado ascendiente público. Algo parecido puede decirse de cr6nicas como la publicada al poco de acabar la campaña marroquí por Víctor Balaguer i Cirera (1824-1901), entonces el publicista más prolífico y audaz del progresismo barcelonés, quien subraya
21
ría con insistencia el protagonismo de la ciudad plebeya en la celebración de la guerra (en su caso, como demostración de las posibilidades políticas de un progresismo más atento a estrategias populistas de nuevo cuño, por supuesto con Prim a la cabeza):
Barcelona toda estaba ya vestida de fiesta, lujosamente engalanada. Gracias a haberse estado trabajando durante toda la noche, casi todas las calles y plazas presentaban brillantes decoraciones, distinguiéndose los arrabales en los que la clase obrera demostró, a pesar de la escasez de sus recursos, cuánto pudiese esperarse del entusiasmo del pueblo animado por una patriótica idea.22
Tales reservas a propósito de las narraciones que del patriotismo plebeyo hicieron Roure, Arús y Balaguer no equivalen, sin embargo, a discutir la existencia y originalidad de éste. Para confirmarlo basta con echar una mirada a otros testimonios más apegados a las experiencias del bajo pueblo urbano, y, precisamente por eso, menos visibles a primera vista.
Es el caso de lo que sobre la guerra de África contó en sus memorias Francesc Rispa i Perpiña, conspirador republicano a pie de obra desde· los primeros años cincuenta. Rispa i Perpiña nació en 1837 en la comarca del Campo de Tarragona (campo de batalla entre cristinos y carlistas, y por ello región milicianamente liberal) y ya en 1853 ejercía como correo eventual entre una semiclandestina Junta Revolucionaria de Progresistas Avanzados y Demócratas Republicanos de Barcelona y las partidas de republicanos armados que hostigaban al gobierno moderado, contactos que se producían dentro y fuera de la ciudad. Fue en este contexto donde el joven Rispa trabó larga amistad con algunos de los tipos más populares del republicanismo insurreccional catalán (el Xic de les Barraquetes, el Noi SardO del Clot, Joanet Rajolé...), lo que le valió un súbito prestigio entre aquellos sectores de la Barcelona plebeya atentos a la situación política, al punto de merecer un inmediato reconocimiento en 1855 con su elección como teniente de la recuperada y entonces muy plebeya Milicia Nacional ciudadana. Este destacar en las filas menestrales y obreras que alimentaban el liberalismo radical, sin alejarse sin embargo de ellas, llamó la atención de ia dirección del Partido Demócrata (Agustf Reverter lo reclutó para su corresponsalía barcelonesa de La Discusión, el periódico fundado por Nicolás María Rivero y la plana mayor demócrata) y, por supuesto, de la autoridad militar tras la debacle revolucionaria del verano de 1856 (lo que llevó a Rispa al exilio francés),23 Todos estos antecedentes no impidieron, antes al contrario, que el civil Rispa i PerpiftA se sumergiese en el entusiasmo africanista de 1859-1860: «Yo acepté la correspondencia de La Corona de Aragón en África y senté plaza de voluntario en el ba
22 L...¡
tallón de Cazadores de Baza número 12» (obviamente lo segundo no era imprescindible para lo primero, como bien demuestra la tardía y teatral manera con que «sentó plaza de voluntario» Pedro Antonio de Alarcón). En sus memorias de la guerra de África, Rispa i Perpiña alardea de su propio arrojo (<< ... después de haber recibido siete balazos encima, salvándome de milagro de uno que me dio en pleno pulmón derecho...»), de la «independencia» de sus crónicas con respecto a la publicística del Estado Mayor y, sobre todo, de lo decisiva que resultó la guerra para que, tras la paz de 1860, decidiera no abandonar el ejército ni renunciar a su activismo prorrepublicano y pronto nuevamente conspirador. Su reconstrucción épico-patriótica de la irrupción en la campaña de los Voluntarios Catalanes sugiere también alguna pista sobre el potencial político que alguien con la biografía de Rispa i Perpiña pudo entrever en una aventura militar como aquélla, pista sobre la que
volveré:
He de indicar la bravura heroica de los Voluntarios, mis paisanos, que tan pródigamente y sin regateos dieron la sangre en holocausto de la patria espaiiola. [...] En ambas batallas [4 de febrero y 23 de marzo de 1860] dejaron sobre el campo del honor la mitad de sus fuerzas. Atacaron con heroico denuedo, con el ímpetu de sus gloriosos antepasados los Almogávares, que tan alto colocaron su nombre y su valor en el mundo civilizado, pareciéndoles que la carabina era un instrumento de estorbo, se la echaron al hombro, y se lanzaron sobre el enemigo cuchillo en mano, para herir con más prontitud y seguridad. As( murieron aquellos patricios que en nuestros d(as [alrededor de 1903] se han de o(r motejados de separatistas por las voces de insana pasi6n hip6crita de una patria que glorificaron con su sangre.:l4
La biografía africanista del todavía republicano de a pie Francesc Rispa i Perpiña encaja mejor que peor con otras imágenes que conservamos de la adhesión popular a la guerra en la Cataluña urbana de tradición liberal-radical. Véase, por ejemplo, la masiva movilización con la que la ciudad de Reus recibió en mayo de 1860 al batallón de cazadores Alba de Tormes (que Prim había mandado en África) y a una representación de los Voluntarios Catalanes. Reus, entonces la segunda ciudad de Cataluiía en número de habitantes, resultaba un referente inseparable de la consolidación política del liberalismo de aspiración democrática (y republicana) y mayoría plebeya, consolidación a la que había contribuido -y aún contribuía- desde su doble condición de ciudad-baluarte del anticarlismo miliciano y comunidad comercial-artesana antes que turbadoramente fabril. Disponemos, a propósito de Reus y la guerra de África, de dos testimonios contemporáneos doblemente relevantes, por tratarse de testigos muy cercanos a la ciudad de los menestrales y los trabajadores especializados por cuenta ajena. y por las coincidencias entre ambos relatos, más significativas si tene
23
mos en cuenta los antagonismos políticos que separaban a los relatores. Josep Güell i Mercader (1839-1905), paradigma del propagandista republicano siempre fiel a Castelar, quien tras un breve paso por las Cortes republicanas se instalaría en Madrid, recordará los dies de glOria que paralizaron la ciudad en 1860, las complicidades entre una ciudadanía interclasista y la tropa llegada a Reus (al punto que soldados y voluntarios fueron acogidos y alojados durante tres semanas por particulares de toda condici6n), y el rol organizador Que en todo ello desempeñ6 el por él y otros recién creado Centre de Lectura (1859), plataforma-refugio de los demócratas locales y lugar de encuentro «de las clases obrera y media».2.5 El mismo Centre de Lectura aparece también en la entrada sobre la guerra de África que un tal Francesc Tomé i Barrera, menestral desclasado de simpatías carlistas heredadas, redact6 para su dietario personal. En un torpe manuscrito trufado de visitas arzobispales y excursiones expiatorias a los templos de la comarca, Torné no pudo evitar citar al muy laico Centre de Lectura a propósito de las celebraciones patri6ticas de 1860, ni dejar de señalarlo como artífice de la masiva movilizaci6n popular que hizo del 4 de mayo en Reus «un día de fiesta grande porque todo el mundo ces6 sus trabajos».26 Por otra parte, el protagonismo menestral y artesano-radical durante la explosi6n patri6tica de Reus no parece ser un dato ins6lito ni particular. En otras ciudades catalanas que entonces se asemejaban sociol6gicamente a la ciudad natal de Prim, la celebraci6n de la guerra se adivina cortada por el mismo patr6n. A saber, bajo el liderazgo visible de patricios menores preferentemente progresistas e incluso demócratas, un amplio abanico de casinos, peñas y sociedades, a menudo muy representativas de los renovados mundos interclasistas y plebeyos de la ciu:dad liberal, protagonizó activamente las movilizaciones probélicas y las demostraciones de patriotismo. Véase, a modo de ejemplo, la n6mina de sociedades de tal naturaleza que colaboraron en la gira triunfal que Prim y algunos Voluntarios Catalanes hicieron por la Cataluña urbana en septiembre de 1860, con un retraso de meses respecto al fin de la guerra nada accidental: el «humilde Casino Artístico» en Figueres, el «Casino de Artesanos» en Girona, los coros obreros de Clavé en Matar6, «parroquias y gremios, y una música tocando el popular himno de Riego» en Tortosa...27
Con todo, la prueba más contundente e indiscutible de cierta complicidad popular con el potencial patri6tico desvelado por la guerra de África, al menos en Cataluña, procede de un testimonio que tenía no pocos motivos para desconfiar de la campaña militar en Marruecos y de su repercusi6n en la política española. Entre 1859 y 1860, con pocos meses de diferencia, la librería barcelonesa de Salvador Manero con sede en la rambla de Santa M6nica edit6 dos títulos firmados por un desconocido Evaristo Ventosa. El primer título, Españoles y marroquíes. His
24
roria de la Guerra de Africa (1859-1860), apenas se distingue de la undante publicística para lectores mesocráticos generada por la guea, a no ser por el significativo espacio que concede a elementos geinamente populares, eso sí, sin desatender en ningún caso las exigen
de gravedad heroico-militar y sentimentalidad folletinesca del nero. El segundo, La regeneración de España (1860), resulta ser un
taque en toda regla, desde posiciones abiertamente demócratas y pro. ., . .. - ""Oonnell y a sus apoyos unionistas y pro
'esistas, y reveladoramente la guerra de Africa aparece ahora bajo una lUZ política mucho menos condescendiente y diplomática.28 En La regeneración de España el tal Evaristo Ventosa dedic6 un capítulo entero a anas «Consideraciones sobre la guerra de África», y en éstas no call6 ninguna de las críticas que, por razones de estrategia editorial, había omitido en Españoles y marroquíes: censur6 la precipitaci6n y el oportunismo gubernamentales en el arranque de la campaña, la estrategia militar fundada en la improvisaci6n y en un reclutamiento -y un número de bajas- masivo, calific6 de raquítica e indigna de una armada europea a la marina de guerra española, de irresponsable y entreguista al gabinete O'Oonnell en la cuesti6n de Tetuán, y arremeti6 contra la genérica indefinici6n gubernamental sobre los intereses de España en Marruecos, lo que equivalía a hacerlo contra las razones mismas de la guerra.29 Ninguno de estos reproches, que delataban una clara imputaci6n de guerra exterior al servicio partidista de unionistas e incluso progresistas, alej6 sin embargo a Ventosa de reconocer que el gran éxito de la empresa había radicado en su popularidad interior, al extremo que en este punto no dud6 en arrimar el ascua a su sardina:
En nuestro concepto, la guerra pudo y debió evitarse. Una vez emprendida, preciso era terminarla lo mejor posible. [...] Los poderes públicos deberían, obrando lógica y prudentemente. tener en cuenta los efectos que la guerra ha producido en la opinión pública. La clase media y sobre todo las clases proletarias son las que han manifestado en esta ocasión mayor patriotismo, las que han hecho mayores y más espontáneos sacrificios. Las clases opulentas y aristocráticas no han dado en general muestras de entusiasmo; y si han contribuido con su óbolo a los gastos de la guerra parece que más ha sido por compromiso, por no hacer un papel desairado y ridículo, que por patriotismo. Los neocatólicos, que han hecho cuanto ha estado de su parte para dar a la guerra un carácter religioso, procurando despertar entre las masas el odio que a los infieles profesaban en otros tiempos, se retiraron a sus tiendas en cuanto vieron que el pueblo y el ejircito respondlan a sus exhortaciones con el himno de Riego. slmbolo de la libertad y por consecuencia de la libertad religiosa. Cuando creían que la guerra contra los mahometanos reavivaría el muerto fanatismo, las antiguas tradiciones históricas que suponían favorables para sus proyectos, los absolutistas modernos se han encontrado con el esplritu liberal tan lntimamente ligado al sentimiento del pa
25 L~
triotismo, que no han podido menos que convencerse de que, y de hoy [en adelante] más. patria y libertad son sinónimos.30
Ciertamente, Ventosa mezcló aquí deseo y realidad, pero, como mostraré, sólo hasta cierto punto. Lo interesante es que un propagandista de la «regeneración» democrática y republicana no desacreditara sin más la campaña de O'Donnell en Marruecos, sabedor quizá de que esto hubiera sido tanto como repudiar a parte de su potencial clientela plebeya, la cual seguía alimentando la euforia africanista. Ventosa podía, eso sí, leer este patriotismo probélico plebeyo en clave de propia conveniencia política, de la misma forma que en Españoles y marroqufes había echado mucha luz sobre las manifestaciones de cierto patriotismo popular barcelonés (el de la Societat del Born, Josep Anselm Clavé y sus coros obreros y, cómo no, el de los Voluntarios Catalanes) y alguna que otra sombra sobre la entonces canonizada figura de Prim,31
Todo lo anterior resulta doblemente interesante porque Evaristo Ventosa no era Evaristo Ventosa. «Evaristo Ventosa» fue el seudónimo con el que Fernando Garrido (1821-1883) firmó algunas de sus publicaciones barcelonesas del bienio 1859-1860. Dicho de otro modo: uno de los líderes demócratas con mayor proyección pública, más radicales y beligerantes con el gobierno O'DonneIl, tampoco pudo escapar a la épica popular de la guerra de África y, desde su experiencia barcelonesa, no dudó en explotar aquel patriotismo plebeyo de nuevo cuño del que era testigo para un· provecho personal y político nada cómodo. Sabemos que Fernando Garrido llegó a Barcelona tras el fracaso de la conspiración republicana de julio de 1859, en la que colaboro desde Cádiz y en la que resultó muerto su colega Sixto Cámara. Culminaba así un trienio de cárcel y exilio (Gibraltar, Lisboa, un destierro no cumplido en Estados Unidos) que la amistad del editor y librero barcelonés Salvador Manero contribuyó a interrumpir. Garrido firmó contrato con Manero y se estableció en Barcelona, precisamente en el momento en el que los demócratas catalanes (y con ellos amplios sectores del mundo popular urbano) recuperaban cierta presencia pública tras la dura represión simbolizada por la figura del capitán general de Cataluña Juan Zapatero (1855-1858). Garrido vivió personalmente la reconstrucción del republicanismo barcelonés después de 1858 (de la mano de su amigo Ceferí Tresserra y de la de algunos líderes obreros de la ciudad), al tiempo que aumentaba su obra editorial basculando entre razones alimentarias (Españoles y marroqufes) y doctrinarias (La regeneración de España).32 Todos estos antecedentes dan un valor añadido a su testimonio sobre el patriotismo popular durante la guerra de África. Para el enemigo público número uno de O'Donnell y su coalición de moderados «oportunistas» y progresistas «resellados», para «el infatigable Garrido [que] repartía entonces su vida entre la tribuna po
26
pular y las cárceles», la mayor operación de prestigio y distracción interior ejecutada por la Unión Liberal merecía un juicio poliédrico, para nada unívoco. En 1860 éste era un juicio que no ahorraba críticas a . las motivaciones y tácticas gubernamentales, pero que a su vez no podía «menos que reconocer los buenos efectos que, bajo cierto punto de vista, ha producido la guerra de África», destacando entre éstos «una enérgica manifestación del sentimiento de nacionalidad» fundamentalmente entre las clases medias y bajas. De manera muy significativa, Fernando Garrido alteraría su memoria de la contienda durante la década siguiente, y tras la Revolución de Septiembre de 1868 recordaría todas las incompetencias y mezquindades de O'DonneIl y compañía y apenas ninguna de las muchas celebraciones plebeyas de la guerra que les habían allanado el camino.33
Los Voluntarios Catalanes: usos polfticos de la tradici6n miliciana en la Cataluila de 1860
El 24 de diciembre de 1859, mientras la avanzadilla del Ejército deÁfrica seguía abriendo el camino hacia Tetuán, el Ministerio de la Guerra dió al capitán general de Catalufia la orden por la que se mandaba la formación de un cuerpo llamado de «Voluntarios de Catalufia» con destino al citado ejército. Las cuatro compafiías que debían llenarse con voluntarios tenían un aire indiscutiblemente civil, por mú que su reclutamiento y tutela se reservasen a la administración militar: podían sentar plaza de voluntario «los naturales del Principado que lo soliciten», hombres de entre veinte y treinta y cinco años de edad que cumpliesen los reguisitos físicos militares, y el voluntariado duraría lo que la guerra de África y no eximiría de prestar «la suerte de soldado» si así lo quisiese la quinta. Únicamente los mandos de las cuatro compañías se reservaban para «los retirados y licenciados del ejército que lo soliciten», aunque en ausencia de éstos podían cubrirse con «oficiales de la procedencia de paisano», preferentemente con «los que demuestren aptitud para el mando y hayan descmpefiado destinos análogos en otras carreras, o bien en defecto con los que hubiesen cursado en las universidades dos o más años de estudios mayores».34 Las labores de reclutamiento empezaron de inmediato, y entre el 29 de diciembre de 1859 y el 25 de enero de 1860 se alistaron los casi quinientos voluntarios que establecía la real orden: 466 voluntarios «de la clase de tropa» entre sargentos, cabos y soldados, y 19 mandos «de oficiales» entre capitanes, tenientes y subtenientes. El 26 de enero de 1860 los Voluntarios Catalanes embarcaron en Barcelona rumbo al campamento español de Guad El Jelu, en las afueras de Tetuán, donde entraron en combate en la famosa batalla del 4 de febrero que supuso la conquista
27
española de la ciudad. En las apenas seis semanas que iba a durar la guerra desde su llegada, «los Catalanes» tuvieron 41 muertos y 170 heridos.3~
¿De dónde salió la idea de armar un cuerpo de voluntarios civiles, específica y explícitamente «catalán», con destino al Ejército de África? ¿Qué personas o instituciones imaginaron las cuatro compañías «de la procedencia de paisano», las solicitaron al gobierno Q'Donnell y cuidaron en lo esencial de su organización? La respuesta fabricada por algunos contemporáneos, y asumida alegremente por la literatura historiográfica, no admite matices: los Voluntarios habrían sido una creación de la Diputación provincial de Barcelona, es decir, del corazón de la clase política catalana, por entonces una particular suma de moderados y progresistas, versión distintiva del pactismo entre sectores de ambas tradiciones partidistas simbolizado por Q'Donnell y su Unión LiberaP6 Ciertamente, las evidencias que atan a la Diputación Provincial con el cuerpo de Voluntarios Catalanes no son pocas ni menores. La Diputación financió con unos doscientos mil reales gran parte del «vestuario y equipo a la usanza catalana» asignado a los Voluntarios; tomó la iniciativa institucional (conjuntamente con el ayuntamiento barcelonés) en la organización de celebraciones con motivo de la marcha y regreso de las compañías; incluso tramitó indemnizaciones y pensiones varias y algunas colocaciones laborales para veteranos del voluntariado en Marruecos. 37 Además, la Diputación desempeñó un papel relevante en la construcción de una poderosa imagen pública de los Voluntarios y de sus jefes, inspirada en motivos tan genéricamente atractivos como el valor físico o el patriotismo de trazo grueso: ahí están las telas marroquíes que Maria Fortuny pintó por encargo de la Diputación barcelonesa, con el general Prim como estrella del reparto y los inconfundibles Voluntarios Catalanes como acompañantes necesarios; o el telegrama que el diputado Antoni Barrau mandó a la rilisma institución el 25 de enero de 1860, la víspera del embarque de los Voluntarios: «Mandar pronto a Laureano Figuerola, diputado [en Madrid], figurines de Voluntarios bien hechos. Interesa provincia.»38
Sin embargo, resulta más discutible el que los Voluntarios Catalanes fuesen una creación de la Diputación de Barcelona, es decir, una idea política debida al patriciado unionista, que en Cataluña tenía mucho que ver con lo que Borja de Riquer ha dado en llamar «conservadurismo catalán». De entrada, todas les gestiones que culminaron en el reclutamiento de las cuatro compañías correspondieron al capitán general de Cataluña, Domingo Dulce, quien ciertamente acabó por dar cancha a la Diputación, aunque ya después de la promulgación de la real orden de 24 de diciembre y para un tema aparentemente menor. Dulce recurrió a la Diputación para solventar la cuestión del vestuario de los Voluntarios, pues los doscientos reales por cabeza asignados por el go
28
biemo en concepto de «primera puesta» no alcanzaban para el equipamiento específico que se pretendía. Mientras duró la guerra en Marruecos, la Diputación sólo se hizo cargo de los gastos por «vestuario y equipo» -y llegó a protestar ante mayores exigencias-, asumiendo el Ministerio de la Guerra los haberes del medio millar de Voluntarios Catalanes.39 El protagonismo de Domingo Dulce y la relativa pasividad inicial del unionismo catalán casan bien con una segunda evidencia: la cronología que desembocó en el reclutamiento de los Voluntarios coincidió, con sospechosa exactitud, con la cronología que catapultó a loan Prim, llegado a Marruecos como actor secundario, a la jefatura del segundo cuerpo del Ejército de África. Prim desembarcó en Ceuta, en noviembre de 1859, al mando de una división de reserva, todo lo que su insistencia pudo arrancar a un Q'Donnell receloso del militar catalán. Sin embargo, Prim aprovechó con su natural perspicacia las primeras semanas de la guerra, valiéndose de su posición en vanguardia -teóricamente para abrir un camino transitable hacia Tetuán- para lanzarse a escaramuzas de dudoso mérito. Hábilmente publicitadas, éstas y el cólera que no perdonó al general Zabala, titular del segundo cuerpo, lo colocaron a las puertas del ascenso a finales de diciembre, del que nadie dudó tras su actuación en la batalla de Los Castillejos (l de enero de 1860). Cuando el 7 de enero apareció por primera vez al frente del segundo cuerpo del Ejército de Africa, Prim sabía ya que iba a mandar a los aún por llegar Voluntarios Catalanes: según la real orden fechada pocos días antes, los Voluntarios de Cataluña combatirían en Marruecos «bajo la inmediata dirección del general en jefe del segundo ejército y distrito» (artículo 1.0), y al mismo correspondía «el resolver cuantas dificultades se opongan a la más pronta organización y traslación de dichas compañías» (artículo 12.°).40 La impresión es que Dulce y Prim actuaron a este respecto más o menos coordinadamente, y que forzaron la máquina a propósito de los Voluntarios cuando estuvieron claras las opciones de mando del segundo sobre el campo de batalla. Por supuesto, el proyecto de los Voluntarios no fue una iniciativa estrictamente personal de Domingo Dulce y loan Prim. Partió, de manera más amplia, de las filas de un renovado progresismo barcelonés, institucionalmente arrinconado desde 1856 (también en la Diputación), un progresismo que apostaba por Prim como esperanza política y que veía en Dulce a un potencial aliado tan discreto como provechoso.
Finalmente, un último y muy significativo dato avala la hipótesis de que los Voluntarios Catalanes fueron concebidos alrededor del tándem Dulce-Prim, y que a ellos y a sus hombres de confianza se debió el primer impulso. Cómo mostraré, Dulce y Prim compartían en 1859, por razones en parte distintas, un creciente interés por restablecer canales de trato e influencia entre ciertos liderazgos progresistas y el mundo del radicalismo plebeyo catalán, canales que habían resultado muy da
29
ñados por los violentos enfrentamientos de 1856 y por la posterior represión gubernamental. Únicamente considerando este supuesto resulta comprensible la elección del que fue jefe militar de los Voluntarios Catalanes, y el primero de sus mártires caídos en la batalla de Tetuán. Para el puesto de comandante del medio millar de voluntarios civiles, todo sugiere que Prim y Dulce pactaron el nombre de Victoria Sugranyes i Hernández (1807-1860), licenciado del ejército en 1844 y hombre conocido y apreciado en detenninados ambientes de la Barcelona menestral y obrera.
A primera vista, Victoria Sugranyes no parecía un hombre cómodo ni deseable para el patriciado político y social catalán; no para el vinculado al partido progresista, y menos, por supuesto, para aquellos que llenaban las escasas filas que discurrían-entre el unionismo de O'Oonnell y el moderantismo estricto. Sugranyes había desempeñado un papel importante en el levantamiento civil que había estallado en Barcelona tras la Vicalvarada del verano de 1854, fonnando en el reducido pero muy activo «grupo de paisanos» que había acudido en apoyo de los «pronunciados» del cuartel de Sant Pau. En palabras del también sublevado Rispa i Perpiña, este grupo de civiles se dedicó en los primeros momentos a marchar por las populosas calles del Raval barcelonés dando vivas al comandante rebelde de Sant Pau, a la libertad ya la revolución, «y ahogando en el pecho el [grito] que más encendía nuestros entusiasmos y mejor hubiera respondido al estado de nuestra conciencia política, el de ¡Viva la República!». Y en esta partida de agitadores de espíritu republicano se hallaba «nuestro amigo Sugrañes, [quien] fue a cumplir una misión importante dando los mismas vivas que nosotros y sin cuidarse de policías y otra clase de gente parecida».41 Hasta qué punto Sugranyes era un hombre comprometido con la izquierda demócrata barcelonesa, y con su tradición de forzada conspiración, se demostró en enero de 1855. Entonces la alcaldía progresista de la ciudad le abrió diligencias por la posesión de un panfleto anónimo y clandestino en el que se acusaba a algunos líderes del progresismo barcelonés en la nueva situación de connivencia con influyentes moderados y de corrupción, por supuesto e~ detrimento «de la causa de la libertad y del pueblo, y de la clase proletaria en particular». Aunque no conocemos el desenlace de tales diligencias, lo cierto es que incluso el gobernador civil llegó a intervenir en el caso, en parte por la gravedad de las acusaciones lanzadas en el libelo contra personas concretas del progresismo local, imputadas de haber colaborado con la extinta policía política de la Década Moderada barcelonesa (la impune y odiada Ronda d'en Tarrés), y de mezclarse en 1854 con relevantes moderados en una supuesta sociedad secreta «que tiene por idea combatir, abatir y perseguir a la clase proletaria, y hacer imposible un sistema liberal en el Principado, repartiéndose los destinos y tomando
30
a su cargo la parte lucrativa de todas las corporaciones».42 Fuese por convicciones políticas o por expectativas personales frustradas (o por ambas cosas a la vez), lo cieno es que Victoria Sugranyes transitó por el Bienio Progresista de la mano del liberalismo más radical e interclasista, ecléctico conglomerado político que presionó, con poca suene, para «forzar la revolución». Simultáneamente, Sugranyes no cesó de frecuentar el mundo social de los trabajadores barceloneses, entre otras cosas porque residía en la muy plebeya parte baja de la calle del Carmen, entre fábricas algodoneras, talleres y tabernas.43
Las complicidades de Victoria Sugranyes con el radicalismo político de la Barcelona plebeya no parecen terminar aquí. Más allá de su activismo revolucionario en clave demócrata e incluso republicana, algunos datos penniten vincular a Sugranyes con una de las instituciones que con mayor contundencia expresó las aspiraciones públicas y polfticas de muchos trabajadores cualificados de variada condición y de no pocos jornaleros de fábrica: la Milicia Nacional barcelonesa de los años 1854-1856. A pesar de carecer de un estudio ponnenorizado sobre la restablecida Milicia Nacional de la ciudad durante el Bienio Progresista, al estilo del de Juan Sisinio Pérez Garzón para Madrid, algo sabemos sobre la institución y los hombres que la capitalizaron. Sabemos que la promesa de refundar la Milicia, asumida por O'Donnell en su Manifiesto de Manzanares (7 de julio de 1854) por razones fundamentalmente estratégicas, fue uno de los motores que movió a miles de barceloneses a lanzarse a las calles, en apoyo del pronunciamiento, durante los días siguientes.44 Sabemos, asimismo, que la constitución de los primeros batallones milicianos se produjo con inusitada rapidez, ya en agosto de 1854, consecuencia de la constante presión de algunos progresistas y muchos demócratas, lo que comportó una abundante presencia de plebeyos y radicales entre sus mandos y filas; baste el testimonio del entonces cónsul francés en Barcelona:
Les élections des officiers pour le premier batallon de la Garde Nationale ont porté tout entieres sur des personnes de la moralité la plus suspecte, connues par des antécédents les plus facheux, et professant les doctrines les plus anarchiques, les plus démagogiques. Le chef de bataillon est un révolutionnaire des plus dangereux.
Aunque a partir de septiembre de 1854, Gobierno Civil, Diputación Provincial y Ayuntamiento -todas ellas instituciones en manos del progresismo más genuinamente patricio- intentaron poner coto a una situación que percibían fuera de control, al punto de revocar algunas de las elecciones a mandos celebradas hasta entonces, no consiguieron diluir la fuerza miliciana acumulada por demócratas y otros representantes del liberalismo más ambiciosamente interclasista (desde progresis
31
tas valientemente refonnistas como Ildefons Cerda hasta líderes sindicales del mundo algodonero como Josep Barceló, Ramon Maseras oÁngel Jofresa).45 Ello explicaría la para algunos insólita negativa de la mayoría de batallones de la Milicia Nacional cuando la orden de reprimir a los miles de trabajadores que enjulio de 1855 declararon la huel·o
ga general en Barcelona, acción que paralizó durante días la industria de la capital y la de gran parte de Cataluña. Y explicaría, a su vez, la selectiva depuración que sobre tales batallones inició, a raíz de este último episodio, el recién llegado Juan Zapatero, nuevo capitán general de Cataluña. Su primera víctima fue el coronel Francesc Bellera, subinspector de la Milicia barcelonesa desde noviembre de 1854 Yhombre muy vinculado al insurreccionalismo de tradición esparterista-radical, quien rehusó colaborar con la depuración ordenada por la autoridad militar.46 El tal Bellera nos lleva al reencuentro con Sugranyes.
Francesc Bellera, militar de carrera nombrado por el gabinete Espartero al frente de la Milicia Nacional barcelonesa, encarnaba en muchos sentidos a un tipo sociológico y político genuinamente catalán: el del joven civil de origen mayonnente urbano y no barcelonés que había ingresado en el ejército a través del voluntariado anticarlista, saltando de éste a tropas regulares y promocionando en el escalafón durante los años 1835-1843, y por todo ello frecuentemente comprometido con cierta fracción del primer progresismo catalán, de tradición meritocrática y composición interclasista. Bellera parece, efectivamente, haber desempeñado un nada despreciable papel, en los años cincuenta, como intennediario entre las distintas familias de la izquierda catalana surgidas de las crisis de 1842-1843 y 1848-1849. Semanas antes de su nombramiento, en octubre de 1854, había presidido el comité encargado de negociar una candidatura conjunta de progresistas y demócratas para las elecciones a Cortes Constituyentes (en la que confluirían, entre otros nombres, Laurea Figuerola, Francesc Pi i Margall, Antoni Ribot i Fontsere y Rafael Degollada). Su posición cuando la crisis final del Bienio Progresista, en el verano de 1856, iba a resultar aún más tajante: desde su particular purgatorio como gobemadór militar del castillo de Monzón participó en la resistencia al golpe antiesparterista y conservador de O'Donnell, ante todo dando cobertura a la partida de medio millar de republicanos catalanes que, liderados por el carismático Vicen~ Martí i Torres (1830-1867), el Noi de les Barraquetes, huía de su derrota barcelonesa para sumarse a los sublevados zaragozanos en defensa de Espartero y de la muy amenazada Milicia Nacional. Al parecer, Bellera, al igual que algunos progresistas y muchos demócratas y republicanos catalanes, tomó entonces el camino de Francia.47 Ciertamente, el prestigio y la lealtad política de Bellera, su «popularidad e influencia entre los obreros de Barcelona», debían mucho a su paso por la Milicia Nacional en 1854-1855. Pero existía, a su vez, una fuente previa en la que se ha
32
bía fundado aquella legitimidad política a ojos de cierta Barcelona plebeya y radical: su aureola de héroe miliciano durante la primera guerra carlista, las numerosas lealtades ganadas al frente de una muy activa compañía de Francos que combatió a la facción en la región de Tarragona entre 1835 y 1838. En otras palabras: sus años de jefe de una milicia irregular en lucha pennanente, formalmente politizada y en la que se acostumbraron a trabar duraderas alianzas personales y colectivas (a menudo por razones nada ejemplares).48 Fueron los Francos, entonces, una de las modalidades de milicia aparentemente voluntaria y mayormente civil, a la manera de las Milicias Provinciales, todas ellas muy vinculadas a las filas de la Milicia urbana en la defensa común de la causa constitucionalista. En Cataluña, Francos y Provinciales heredaron el apelativo popular de miquelets (<<migueletes»), nombre común de las milicias especiales de guerra en el Principado desde el siglo XVII. Francese Bellera había acumulado buena parte de su capital político y de su prestigio público en este primer mundo miliciano; capital y prestigio que, al menos ante las clientelas plebeyas, recibirían renovados impulsos con su participación en la insurrección centralista de 1843 (lao
Janulncia barcelonesa) y con su levantamiento armado de abril de 1848 al grito de «¡Viva la República! ¡Libertad, Igualdad, Fraternidad!» en la Cataluña de los Matiners.49 Sin ir demasiado lejos, el republicanismo del ya citado Francesc Rispa i PerpiñA se forjó en aquel mundo: adolescente en el Campo de Tarragona, Rispa creció entre veteranos de las milicias de Francos masivamente desplazados o marginados por la reacción moderada de 1844, sospechosos políticamente por sus orígenes sociológicos y sus antecedentes de autonomía miliciana, hombres que en no pocos casos engrosaron las filas de la insurrección antimoderada durante los últimos años cuarenta y primeros cincuenta, a la manera de Bellera. Hombres como los guerrilleros republicanos loanet Rajolé (de El Vendrell) y un tal Varnell (de La Riba), o el «coronel [Joan] Marten», ex de Francos y futuro alcalde progresista radical de Reús (1854-1856), para quienes Rispa i PerpiñA ejerció de correo en 1853 y 1854, preferentemente con la Junta Revolucionaria de Progresistas Avanzados y Demócratas Republicanos de Barcelona.~ Precisamente de este mismo mundo, era hijo, literalmente, VictoriA Sugranyes i Hernández, revolucionario con perfiles republicanos en la Barcelona de 1854.
De lo poco que conocemos de Victoritl Sugranyes antes de 1859, destaca su hoja militar de servicios. Según ésta, Sugranyes nació en Reus en 1807, Ycon apenas trece años «entró a servir voluntariamente» en la Milicia Nacional de su ciudad (10 de junio de 1820). Durante el Trienio Liberal, en una coyuntura de fuerte presión realista sobre Reus y su hinterland, Sugranyes ascendió, al poco de cumplir los quince años, a la condición de «Sargento Segundo de Francos de menor edad». En marzo de 1823, a raíz de la restauración femandina, regresó
•
33
yoritaria derrota en 1843: en enero de 1855, a ¡os diez aftos largos de a la condición de «Paisano». Tras el estallido liberal del verano de su paso a la vida civil, Sugranyes se presentó ante las autoridades pro1835, particularmente vivido y sufrido en Reus y su comarca, Sugrangresistas que le abrieron diligencias por la posesión de propaganda yes retomó a las armas, siempre vinculado a unas milicias voluntariás «radical» anónima e injuriosa, declarándose «Capitán de Cuerpos que en absoluto resultaron estrictamente complementarias de las tropas Francos», un gesto que debe leerse como la orgullosa proclamación de regulares en un teatro de la guerra civil -la Cataluña meridional- que una filiación sociocorporativa y política antes que como un escueto y ardió ininterrumpida y violentamente. En agosto de 1835, subteniente plausible informe de ocupación profesional (pues las distintas milicias de Francos; en agosto de 1838, teniente de Milicias Provinciales «por provinciales habían dejado de existir, como tales, en 1846-1849, y Suméritos de guerra»; en junio de 1839, capitán de Milicias Provinciales granyes se había licenciado en marzo de 1844 con el grado no revocatambién por méritos de guerra; yen abril de 1840, capitán de Francos,
asimismo por lo ganado en el combate. El último nombramiento que do de comandante de tropas regulares).'3 Resulta muy difícil no imaginar a VictoriA Sugranyes enrolado en la aparece en su hoja de servicios reza «Grado de Comandante por gracia
Milicia Nacional barcelonesa de 1854-1855, particularmente a la vista general», y está fechado el21 de agosto de 1843,'· lo que significa que del expediente reseftado. Mando miquelet muy activo en el Campo de le fue concedido durante las primeras semanas del gobierno militar de Tarragona de los últimos años treinta, capitán de Francos promocionaJoan Prim en Barcelona, días antes de que estallara, con toda la viodo bajo el breve paraguas juntista-centralista de 1843, agitador revolulencia de la Jamancia y de su asedio militar, el enfrentamiento entre la cionario alejado de los salones y los cuartos de banderas en la BarceJunta Central barcelonesa y un Prim cómplice de la restauración pretolona del verano de 1854 y aun después, Sugranyes acumulaba todos los riana de los Serrano, González Bravo, Narváez y compañía. Aunque no méritos para encabezar alguno de los batallones de la renacida y radihe hallado noticia que vincule explícitamente a Sugranyes con el cencal Milicia ciudadana. Una Milicia comandada por un viejo compaftetralismo radical-democrático catalán de 1843, no parece un dato menor ro de armas y de luchas entre facciones liberales (Francesc Bellera), y el que su último ascenso se produjese, por el procedimiento de «gracia en la que colegas de la última «conspiración republicana», que no le general», durante las dos escasas semanas en las que la Junta Central aventajaban ni en reputación ni en experiencia, ocupaban, por elección de Barcelona y Prim llegaron a frágiles tratos políticos, tratos que se popular, cargos de responsabilidad (el «teniente» Francesc Rispa i Perciñeron al reconocimiento coyuntural de instituciones y personas relapift~). Sugranyes pudo, si así lo quiso, recuperar su condición de jefe cionadas con el centralismo juntista. A su vez, no hay que olvidar el miliciano en agosto de 1854, entonces al mando de una fuerza civil urprotagonismo insurreccional que en septiembre de 1843 tuvieron los bana abundantemente interclasista y desafiadoramente liberal. No pabatallones de Francos catalanes, en los cuales había servido Sugranyes rece un dato menor, en este sentido, el que el libelo por el cual se le durante los últimos años: desde su destino en Lleida, los viejos conoinstruyó al menos un procedimiento de información denunciase los sucidos Ametller y Martell mandaron sus tropas Francas hacia Barcelopuestos manejos de una «camarilla soez», mezcla de progresistas y na en apoyo de los sublevados centralistas del día 2 de septiembre, sumoderados, para capitalizar las principales instituciones «revolucionablevación que justamente se había iniciado con «la entrada en la ciudad rias», y que tal denuncia tuviese lugar al poco de que las nuevas autodel batallón Franco titulado Tercero de Voluntarios de Catalufta; mienridades barcelonesas hubiesen tomado cartas en el asunto de la muy litras tanto, otro viejo conocido, Francesc Bellera, coronel al frente de bremente repuesta Milicia Nacional. El libelo hallado a Sugranyes «una división Centralista de la provincia de Gerona», marchaba tamparecía expresar así la suerte torcida del farmacéutico Jaume Bofill i bién a Barcelona «decidido a sostener a todo trance la bandera de la LiBassas, un estimado demócrata elegido capitán del primer batallón de la bertad y la Junta Central».'2 Milicia barcelonesa en agosto de 1854 y pronto desposeído del cargo Todos los datos presentados hasta aquí sugieren que la trayectoria por orden de la Diputación Provincial, quien simultáneamente enfermó de VictoriA Sugranyes pudo resultar como la de tantos otros liberales mortalmente mientras atendía a las víctimas del cólera barcelonés de plebeyos catalanes formados políticamente en las luchas militares y ciaquel afto.54 VictoriA Sugranyes pudo estar o no entre los muchos miliviles de los aftos 1835-1843, gente acostumbrada al espíritu ideologicianos radicales del verano de 1854, pero con certeza compartió enzado de la facción partidista y a las lealtades políticas labradas en estonces sus mismas expectativas, algunas de las cuales se cumplieron pacios milicianos de patronazgo, clientela y obligaciones recíprocas. mientras otras se frustraron dada la intervención institueional de finaSu «republicanismo» de 1854·1855. podía obedecer a convicciones les de septiembre. Donde no estuvo Sugranyes, ni durante el Bienio personales de mayor o menor calado, pero con toda seguridad arrancaProgresista ni antes de 1859, fue en el ejército: al hacerse cargo de la ba del vivo entramado plebeyo-miliciano que he descrito y de su ma
3534
jefatura de los Voluntarios Catalanes destinados a Marruecos se hizo constar su condición de «retirado», y tomó el grado de comandante, el mismo con el que se había licenciado en l844.~~ Los méritos militares y políticos del nombrado jefe de Voluntarios no procedían pues de currículum alguno en filas «regulares», ni en las castrenses ni en las del bipartidismo isabelino.
Así las cosas, ¿cuál era el atractivo de un tipo como Victori~ Sugranyes, en 1859, a ojos de hombres como Domingo Dulce y Joan Prim? Fundamentalmente, su potencial condición de intermediario eficaz con el mundo plebeyo barcelonés que nutría al radicalismo político, un mundo al que la represión moderada posterior a 1856 había amordazado y golpeado con dureza, razón que hacía más temible su muy reciente despertar de la mano de la parcial liberalización política aceptada por el nuevo gabinete O'Donnell Gunio de 1858). Sugranyes reunía, a un tiempo, el expediente militar de un fiel servidor de la regencia y la libertad en 1835-1843, y el prestigio radical de un revolucionario temprano y tenaz en 1854-1855, aunque, eso sí, desde una discreta y no siempre unívoca segunda fila. En otras palabras: Sugranyes acreditaba antecedentes y redes de amistad lo suficientemente radicales para mover a simpatía y complicidad a muchas gentes de aquella Barcelona plebeyamente interclasista; a su vez, este radicalismo podía ser convenientemente matizado, esgrimiendo la esporádica visibilidad política de Sugranyes y su intachable hoja de servicios militar (truncada nada menos que por la primera «dictadura» de Narváez), al objeto de no ofender a un patriciado local que en seguida vio en los Voluntarios Catalanes una de las empresas más rentables que podía ofrecerle la guerra de África.56 En este doble perfil residía el valor político del Sugranyes jefe de los Voluntarios, un valor que Dulce y Prim podían apreciar por igual, por razones semejantes aunque particulares.
Para Domingo Dulce, nombrado capitán general por O'Donnell «con la obsesión de una Cataluña segura» (1 de julio de 1858), lo fundamental era el despliegue de la legislación y de la relativa permisividad unionistas en un contexto social y político como el catalán, aún traumatizado y escindido por los tres años largos de «terrorífica dictadura» y estados de sitio del general Juan Zapatero, su antecesor. Dulce regresaba a Barcelona con un notable conocimiento de los puntos de fricción de la sociedad catalana, muy atento a soluciones de mayor complejidad que las policiales. Regresaba con el bagaje de haber negociado en su día el rearme de la ya desaparecida Milicia Nacional barcelonesa (septiembre de 1854), de haber rendido a los sublevados esparteristas de Zaragoza y con ellos a la numerosa partida republicana del Noi de les Barraquetes y, sin embargo, haber intercedido por la amnistía política de unos y otros (agosto de 1856), y de haber purgado dos años «de cuartel» en parte por tal condescendencia con los derro
36
tados del verano de 1856. A todo ello añadió unas prontas y fluidas relaciones con el patriciado barcelonés más perspicaz, impulsadas por su talante netamente «político», por su boda barcelonesa de finales de 1858, y por la contundencia de algunas apelaciones patricias a romper con el arbitrismo militarista de Zapatero y a tratar con mayor imaginación política y moral el magma del radicalismo catalán.~7 Para un Dulce receptivo a esta última opción estratégica, el proyecto de unos Voluntarios Catalanes comandados por Victori~ Sugranyes simbolizaba una prudente pero indiscutible mano tendida al mundo sociológico Y político que Zapatero había reducido a prisión o destierro, una mano que obviamente ofrecía a demócratas, republicanos y probables clientelas una recobrada y tutelada presencia pública en aras de una cierta tranquilidad política. Los gestos de Dulce en esta misma dirección no se agotarían con el episodio de los Voluntarios, y casi sin interrupción lograría sumar a conocidos demócratas a los fastos de la visita de Isabel II a Cataluña (septiembre de 1860), apoyaría públicamente las investigaciones científicas del conocido republicano Narcís Monturiol (1861-1862), y sería objeto de una multitudinaria e insólita -en Cataluña- despedida al abandonar el cargo, multitudinaria también por la variedad de familias políticas que participaron en ella (agosto de l862).~8
Las motivaciones de Dulce para recomponer algún tipo de puente entre la autoridad institucional Yel liberalismo radical catalán, por modesto que tal intermediario se adivinase en el caso de Sugranyes, no eran muy distintas de las que podía albergar el general Joan Prim. Con el añadido notable, en el caso de Prim, de que éste acumulaba, ya en 1859, ambiciones personales y políticas de mayor calado que las de Dulce, y que éstas le exigían algún golpe de efecto que restituyera su discutida imagen pública en la Cataluña liberal, sin duda su trampolín para una estrategia política enteramente española. Josep M. Fradera ha explicado recientemente hasta qué punto el Prim de 1856-1858 seguía siendo un personaje estigmatizado en la Cataluña urbana y radical-incluso progresista a secas-, alimentado el recuerdo de su lejano ataque a la Barcelona centralista (1843) por su probada lealtad al golpe conservador de O'Donnell (1856) Ypor el malicioso rumor de que entonces había asesorado al general zapatero a propósito de la represión militar contra los milicianos barceloneses.~9 Prim era, en vísperas de la guerra de África, un militar de meteórica carrera, tomado en cuenta ya por algunos sectores de la dirección progresista. huérfanos de Espartero; también, un hombre de la corte acostumbrado a una calculada ambigüedad en su fidelidad hacia cualquier gobierno que no le considerase, al tiempo que a sacar todo el jugo político de. sus veleidades conspirativas (sin ir más lejos, Narváez había mandado encerrarlo en 1857); y, last but not least, un «político» curtido por los años y los errores, cargado de recursos propios y ajenos para detectar la dirección
37
I,
de los vientos, y dispuesto entonces a no desaprovechar las ansias opositoras de los progresistas llamados «puros» y la selectiva pero creciente decepción mesocrática y plebeya por lo limitado del viraje unionista, decepción sobre la que Cámara, Garrido y compañía imaginaron su aventura insurreccional del verano de 1859.60 La superposición de la memoria de la reciente represión moderada, de las tímidas pero reales libertades toleradas por la Unión Liberal y de la negativa gubernamental a abrir el juego polftico-institucional hacia la izquierda progresista y demócrata no presagiaba precisamente tranquilidad en la Cataluña urbana de 1859-1860. Dulce y Prim lo sabían, pero era el segundo quien aspiraba a sacar mayor tajada de tal expectativa. De ahí los ruegos de Prim para no verse descolgado de la guerra en Marruecos, guerra que si podía servir al prestigio interior de Q'Donnell también podía servir a la reconstrucción de cierta imagen pública del militar catalán. De ahí, también, su no resignada aceptación del mando de la modesta división de reserva, y sus repetidas «gestas» para ganarse el derecho a reemplazar al enfermo general zabala al frente del segundo cuerpo del Ejército de África, y la ya reseñada «coincidencia» entre este ascenso y la formación del cuerpo de Voluntarios Catalanes. De ahí, en fin, la muy detallada y planificada campaña de exaltación pública del Prim vencedor en Marruecos, para la cual los Voluntarios resultaron ser unos secundarios imprescindibles: innumerables romances de hoja suelta, editados por el entourage progresista barcelonés, dando cuenta de las sucesivas batallas; biografías por entregas del militar, también debidas a «profesionales» en la órbita del progresismo; las publicitadas giras de Prim y los Voluntarios por Cataluña al finalizar la guerra, ambas conducidas por el hábil Víctor Balaguer, particularmente populista la del general, incluso en su timing; Prim y los Voluntarios en las telas de Maria Fortuny, en los libretos teatrales y zarzueleros...61 En otras palabras: Prim y su cohorte de progresistas «puros» con expectativas, catalanes y no catalanes,62 ensayando algo parecido a una prudente «polftica de masas» con fines caudillistas, preñada ciertamente de retórica militar explfcitamente jerarquizadora, pero a su vez nada despreocupada de algunas formas y motivos verdaderamente populares. Entre otros, el nombramiento de Victoria Sugranyes al frente de los Voluntarios Catalanes y, con ello, la evidente convocación de su pasado miquelet y miliciano.
En este último punto reside una de las claves que permite explicar el interés de Prim por Sugranyes y, por extensión, su idea de lo que deberían parecer los Voluntarios. Joan Prim i Prats, nacido en la ciudad de Reus -como Sugranyes- en 1814, había iniciado su carrera militar en 1834 como «voluntario» del batallón Franco de TIradores de Isabel II -como Sugranyes-, y había ascendido en el escalafón de cuerpos Francos durante la guerra de los siete años -también como Sugranyes-,
38
hasta alcanzar el grado de capitán del batallón de Voluntarios de Cata r luña en el verano de 1838.63 Es decir: Prim había sido un miquelet, co ~
omo Sugranyes, Bellera o Martell, nacido a la política exactamente en el , mismo mundo miliciano del que éstos procedían. Sabemos, cuando menos, que el joven Prim llegó a servir bajo las órdenes directas de
1\Francesc Bellera, compartiendo batallón de Francos con el ya citado Joan Martell. «Siempre se le conoció que había sido un miquelet», co 1,',1I~mentará de Prim, retrospectivamente, Joan Mañé i Flaquer, el eterno
i ~
director del Diario de Barcelona, argumento de tono despectivo que da t
por sobreentendidas las variadas implicaciones de los orígenes plebeyos y milicianos del general de Reus.64 Un miquelet traspasado a la infantería regular en 1838, quien, sin embargo, nunca olvidarla el prestigio caudillista que podía cuajar de una determinada mezcla de arrojo guerrero, espíritu miliciano y dominio de la propaganda. Josep M. Fradera ha mostrado cómo, sobre estas bases, construiría Prim su primera
Iílh
escalada en las filas del progresismo de alcance catalán, escalada interrumpida por su «error» de 1843 que le valdría la amarga maldición de esparteristas y radicales. y sobre bases semejantes, al menos en lo aparente, parece pretender el Prim de 1859 lavar aquella mancha, seducir a una cierta Cataluña de profesionales, menestrales y trabajadores manuales que entronca directamente con la Cataluña liberal-radical de 1843. De ahí la importancia, para Prim y sus asesores de imagen, de la elección de Victoria Sugranyes, hombre asociado a la mítica en la que se entretejen la tradición de la milicia liberal catalana y el radicalismo político que se escora hacia el democratismo republicano.65 y todo ello sin menospreciar lo muy probable de un antiguo trato personal entre Prim y Sugranyes, forjado en sus años de miquelets en la Cataluña meridional, un trato, casi un esprit de corps, que, enfriado por las luchas políticas de 1842-1843 y 1854-1856, pudo retomarse después porque a ambos convenía, obviamente por razones muy distintas. Valga como aval de esta hipótesis la tardía correspondencia cruzada entre Joan Prim y Joan Martell ~l reusense oficial de Francos en 1838, jamancio centralista en 1843 y alcalde «esparterista» de su ciudad en 1856-, correspondencia que resulta ser toda una demostración de los compromisos y favores pequeñoclientelares que pudieron mantenerse por debajo de trayectorias políticas alejadas e incluso enfrentadas.
66
A partir de todo lo expuesto hasta aquí debe leerse la escenografía miliciana, particularmente propicia como símbolo de una patria radical con protagonismo plebeyo, que rodeó la marcha y el regreso de los Voluntarios Catalanes que lucharon en Marruecos. Podrá discutirse, ciertamente, sobre la relativa pluralidad de los significados políticos a los que se prestaban tales motivos emblemáticos, pero no sobre su potencialidad evocadora de «la revoluciÓn» en la Cataluña (yen la Espai\a)
39
de 1860. Véase, por ejemplo, la insistencia con la que los Voluntarios aparecen asociados a las notas y letras del Himno de Riego en muchas de las celebraciones civiles que sirvieron para despedirles y recibirles, en contraste con la exclusividad absoluta de la Marcha Real en las filas del Ejército de África de O'Donnell (exclusividad cuyo significado político no escapó siquiera al corresponsal de guerra del Times britániCO).67 °la calculada exhibición que se hizo en Barcelona, al recibir a los Voluntarios, de algunos «milicianos veteranos del 23, esos defensores de las instituciones liberales», exhibición que su promotor, Víctor Balaguer, pudo concebir como un «i Aquí estoy!» progresista ante la reciente intentona carlista de Sant Caries de la Rapita (abril de 1860), pero que a su vez pudo convocar imágenes de otra suerte de combates entre los nostálgicos de la Milicia ciudadana liquidada en 1856.68 Imágenes, estas últimas, cercanas a las que podrían haber inspirado el proyecto de una comisión de «catalanes residentes en Madrid» para recabar fondos populares «con el objeto de perpetuar por medio de un monumento [en Barcelona] la parte que han tomado los Tercios Catalanes en la batalla de Tetuán». Al frente de dicha comisión se hallaban Domingo Maria Vila y Pere Mata i Fontanet (1811-1877), dos de los más conspicuos progresistas catalanes de los años de la regencia esparterista, luego «exiliados» en Madrid por la radicalidad de su compromiso centralista en 1843. Aun basculando hacia una mayor moderación política, hombres como el médico reusense Mata i Fontanet habían mantenido viva en Madrid la llama de la Milicia Nacional catalana repetidamente derrotada, al punto de editar en la capital del reino, en 1855, un emotivo homenaje a la Milicia de Reus vencida en 1837 y 1843, Y frágilmente restablecida en 1854. Algo de esta mítica miliciana parece todavía vivo en el proyecto de la comisión «madrileña», proyecto más interesado en la exaltación del cuerpo de Voluntarios que en la celebración pública de la figura de Prim.69
Quizá sea en clave miliciana, también, que deba leerse el muy publicitado episodio del recibimiento que Prim dispensó a las compañías de Voluntarios Catalanes el3 de febrero de 1860, cuando éstas desembarcaron en las playas de Tetuán la víspera de la batalla. Me refiero a la solemne arenga en catalán que Prim lanzó a los Voluntarios, en presencia de la plana mayor del Ejército de África, arenga recogida por todos los cronistas y que muy pronto llegó a la opinión pública catalana en una operación mediática avant la lettre hábilmente dispuesta por el propio Prim y Víctor Balaguer.7o Ciertamente, tal momento y tal discurso sugieren algunas imágenes atractivas por fundacionales: lo insólito de una ceremonia castrense de alto rango hablada en lengua cata
. lana, o la puesta de largo de una determinada versión del «lenguaje del doble patriotismo» rastreado por Fradera, ésta muy interesada en la necesaria contribución de las «glorias catalanas» (presentes y pasadas) a
40
la formación de una cultura política y emotiva genuinamente liberal y española.71 Sin embargo, para los testigos directos menos informados de las interioridades catalanas, la performance de Prim resultó, ante todo, la rememoración de una situación muy familiar en la España de la primera mitad del siglo XIX: aquella en la que un jefe militar, muy a menudo de una fuerza irregular, convocaba a su clientela particular por medios también particulares, tejiendo con ello una trama de complicidades en la que se fundaba mucha de la capacidad estratégica y política de la citada fuerza. 0, en palabras del cronista desplazado a Tetuán Juan Pérez Calvo: «Prim, que tanto partido ha sabido sacar de soldados a quienes no conocía, ni le conocían a él, ¿qué no hará con la gente cuyas costumbres conoce, cuyo lenguaje habla, y de quien tiene en su poder el movimiento, la voluntad y la fuerza1».72 Ni que decir tiene que el grado de verdad de esta última observación no es aquí lo que importa, sino la recreación de una cierta atmósfera de proximidad y camaradería milicianas, en parte buscada por Prim, a lo que podía contribuir sobremanera el uso de la lengua catalana en un contexto arrolladoramente castellanizador como lo era el ejército expedicionario español. Así las cosas, no debieron de ser pocos los Voluntarios -y los catalanes- que prestaran mayor atención al hecho de que el discurso de Prim fuera en catalán que a su contenido cargadamente historicista, Yque dieran a tal evidencia el único significado entonces socialmente disponible y relevante para el mundo plebeyo del Principado: en la Cataluña de 1860, el catalán seguía siendo la lengua de los desaparecidos miquelets y de la añorada Milicia Nacional, algo que no podía decirse del ejército regular estacionado en el paíS.73 (Al parecer, las situaciones polisémicas acompañaron a los Voluntarios Catalanes desde su llegada a Marruecos: el pobre Frederick Hardman, mandado desde Londres para cubrir la guerra, no supo ver en la barretina encamada que vestían
4 los Voluntarios otra cosa que ¡un vulgar gorro frigio!r
La guerra de África apareció a los ojos de Prim y a los de su tropa de consejeros políticos como la ocasión perfecta para poner en escena una ficción de tema miliciano y orgullo plebeyo, una ficción que contribuyese a borrar los antiguos pecados políticos del general y los menos antiguos del progresismo patricio catalán; es decir, una ficción que permitiera al renovado y opositor Partido Progresista recuperar parte de las audiencias perdidas en Cataluña en 1843 y 1856. Por supuesto, tratándose de una empresa en la que lo simbólico ocultaba la aceptación progresista de mucho de lo ocurrido, por ejemplo, en 1856, lo fundamental para Prim y los suyos estribaba en pertrecharse de emblemas mm~ianos y plebeyos lo suficientemente llenos en el significante y lo bastante huecos o dóciles en el significado. A saber: Victoria Sugranyes gozaba de un cierto prestigio en la Barcelona popular y democratizadora, pero su expediente de miquelet y militar arrinconado puesto al
41
frente de los Voluntarios podía servir asimismo a la legitimación de las ambiciones caudillistas de un Prim que retomaba las coartadas vagamente interclasistas. Por un procedimiento semejante, el Himno de Riego o el voluntariado liberal de los años veinte y treinta se hallaba lo suficientemente cerca en la experiencia y memoria populares para ser tenidos por patrimonios plebeyos, y lo bastante alejados en los avatares políticos para ser esgrimidos, a un tiempo, por distintas filiaciones partidistas. Esta flexibilidad en las lecturas políticas cristalizó en el amplísimo entusiasmo social por las vicisitudes de los Voluntarios Catalanes en Marruecos. Sin embargo, ¿cuáles pudieron ser las razones concretas que empujaron a los Voluntarios a enrolarse? ¿Pueden señalarse algunas conexiones significativas entre dichas razones y los motivos y argumentos del patriotismo plebeyo en Cataluña, tal cual éste se volcó sobre los mismos Voluntarios y sobre la guerra africana?
La cuestión de las razones que animaron al voluntariado con destino a Marruecos resulta tan compleja como inseparable de la cuestión, previa o paralela, de quiénes fueron los Voluntarios. Y a propósito de ambas preguntas existen sólo datos parciales y algunas pistas, no respuestas irrefutables. De entrada, parece muy discutible que el cálculo mercenario fuese el único factor que empujase al alistamiento voluntario: los haberes asignados por el Ministerio de la Guerra a oficiales y tropa de Voluntarios seguían, por debajo y a cierta distancia, la escala salarial de la infantería regular y, según ha demostrado Núria Sales, entonces el porcentaje de quintos redimidos y sustituidos en la provincia de Barcelona rondó el habitual 50 por ciento largo (sin que aumentasen los sustitutos aut6ctonos).75 Ciertamente, las condiciones del servicio no eran exactamente las mismas en uno y otro caso, en particular con respecto a la duración, que para los Voluntarios iba a ceñirse «al tiempo que dure la guerra de África». Pero no parece muy convincente atribuir a esta sola ventaja -ante el riesgo físico muy real que implicaba una guerra en el exterior, particularmente para la tropa de a pie-, ni a la disposición última de la real orden de 24 de diciembre que prometía a los futuros Voluntarios «la oportuna recomendación [allicenciarseJ para que en los destinos dependientes de las municipalidades, diputaciones provinciales y oficinas del Estado se les dé colocación», todo el porqué del revelador contraste entre unas compañías de Voluntarios que se llenaron con rapidez y un ejército regular sistemáticamente desabastecido de catalanes.76 En el contexto sociológico de la Cataluña urbana de 1860, la espectacular unanimidad que rodeó la formación de los Voluntarios Catalanes pudo desatar un particular efecto reclamo, basado en expectativas de prestigio comunitario e incluso de recompensas materiales futuras. En este sentido, el singularizar a los Voluntarios respecto de la tropa regular (en la indumentaria, en la celebración de la partida y el regreso, en la lengua y otros gestos públicos...)
42
resultó fundamental, y no únicamente para propósitos que puedan llamarse ya «regionalistas». Tal singularidad admitía varias lecturas, y a la vista del mundo plebeyo urbano que coparía las compañías podía tomarse como expresión de una más cercana, concreta y deseada idea de autonomía: autonomía del pueblo llano frente al propio ejército regular, motor de la odiada quinta e instrumento de la represión interior y de la reciente muerte de la Milicia, y autonomía también popular frente a la esfera pública institucionalizada, exclusivizada por patricios y burgueses desde 1856. Así, la que un testigo patricio del embarque de los Voluntarios calificó, en privado, de triste e indigna milicia.. por el aspecto y aparente procedencia de la mayoría de sus miembros, resultó ser la misma que un culto menestral de simpatías republicanas recordaría con una mezcla de desapego y familiaridad, pues si los Voluntarios le parecieron «arreplegats entre lo més pinxesc de tot Catalunya» [«reunidos entre lo más chulesco de toda Cataluña»J, conocía sin embargo por sus alias a todos aquellos que se alistaron en su ciudad (Sabadell), jóvenes tan bravucones como habituales -incluso emblemáticos- de los ambientes plebeyos de una emergente villa industrial. 77 Esta última y más compleja imagen, la del Voluntario hosco y primario pero nada ajeno a la vida pública de las clases bajas urbanas, echa una mejor luz sobre la leyenda que Tomás García Figueras recogió en su libro de «recuerdos» sobre la guerra de África: la leyenda de que loan Marú i Torres (1834-1909), alias Xic de les Barraquetes, hermano menor del ya citado Noi de les Barraquetes y como éste activísimo guerrillero republicano antes y sobre todo después de 1860, aprendió algunas de sus habilidades milicianas con los Voluntarios Catalanes en Marruecos.78
No existe rastro alguno de ningún loan Martí i Torres, o semejante, en la nómina completa de Voluntarios Catalanes que la Diputación de Barcelona elaboró al acabar la guerra.79 Y, no obstante, resulta difícil imaginar alguna razón por la que García Figueras decidiese presentar como rumor popular de largo recorrido lo que en realidad no pasaba de absurda fantasía personal. Por el contrario, las evidencias de una discreta pero ininterrumpida tradición, memorialística y política, que vincularía las compañías de Voluntarios Catalanes «africanos» con el mundo del republicanismo más o menos organizado siguen apareciendo aquí y allá, dispersas pero recurrentes. Y otros datos, aparentemente irrelevantes, pueden tomar un nuevo sentido a la luz de tales evidencias, algunas ya presentadas aquí.
Es el caso de la información sobre el lugar de residencia de los Voluntarios al alistarse, el único dato sociológico y sistemático (junto con el lugar de nacimiento) del que disponemos para todos los que marcharon a Marruecos bajo el mando de Sugranyes, información que debe leerse, también, considerando los antecedentes públicos del citado comandante de Voluntarios o lo aquí contado sobre la Barcelona ple
43
beya y radical de los años cincuenta. La primera impresión que arroja el vaciado de las declaraciones de empadronamiento al sentar plaza de Voluntario es la de una milicia arrolladoramente urbana y fundamentalmente barcelonesa: de un total de 466 Voluntarios de tropa (sargentos, cabos, cornetas y soldados), 312 (o el 67%) residían en 1859 en el partido judicial de Barcelona (la ciudad de Barcelona y la media docena larga de municipios de su llano, o lo que pasaría a ser la Gran Barcelona de finales de siglo) y, de éstos, 30510 hacían en municipios que alcanzaban los 5.000 habitantes en 1860. Otros 74 Voluntarios (el 16% del total) residían en el resto de la provincia de Barcelona, aunque mayoritariamente en los partidos judiciales más urbanos y en sus mayores ciudades: 20 vivían en el partido judicial de Manresa (y 15 de ellos en la capital), 16 en el de Terrassa (y 12 en sus capitales gemelas, Sabaden y Terrassa), 9 en el de Granollers... Finalmente, las otras tres provincias catalanas aportaron contingentes muy menores de residentes Voluntarios (sumaron 56, o el 12% del total), aunque con la apreciable diferencia de que, compartiendo todas idénticos volúmenes de población, la provincia de Tarragona mandó el doble de Voluntarios (31) que la de Girona (15) y el triple que la de Lleida (10).80
Lo interesante a propósito de la geografía residencial de los Voluntarios Catalanes resulta, sin embargo, de una lectura más detallada de algunos de tales porcentajes, y en concreto de una lectura que tome en cuenta ciertos datos absolutos de población. Por ejemplo, si cruzamos el porcentaje de todos los Voluntarios que aportó cada municipio en 1859-1860 con el porcentaje de la población masculina catalana de entre veinte y cuarenta afios que correspondía a ese mismo municipio en 1860, dispondremos de un valor o índice que permita comparar, en términos apropiados, la contribución de los distintos municipios (y regiones catalanas) a la formación de las compañías de Voluntarios. Así, el municipio de Barcelona aportó de entre sus residentes el 53,4 por ciento de todos los Voluntarios (249 de 466), mientras que en 1860 contaba con el 14,4 por ciento de toda la población masculina catalana de entre veinte y cuarenta afios (41.627 hombres de un total de 289.015); en consecuencia, Barcelona multiplicó por más de 3 (3,7) su participación en la geografía de procedencia de los Voluntarios con respecto a su participación en la geografía catalana de la población masculina de entre veinte y cuarenta años (53,4/14,4).81 Apenas tres o cuatro municipios de aquellos que enrolaron un mínimo de tres residentes se acercaron a un índice tal de sobrerrepresentación y, muy significativamente, un único municipio superó holgadamente el índice barcelonés, siendo con ello el que mayor presencia relativa tuvo en las filas de los Voluntarios Catalanes que marcharon a Marruecos. El municipio de Gracia, entonces una villa industrial vecina a Barcelona que rozaba los 20.000 habitantes, sumó el 8,2 por ciento de todos los Voluntarios (38
44
de 466) cuando acumulaba tan sólo el 1,2 por ciento de la población masculina catalana de entre veinte y cuarenta años (3.445 de 289.015), de manera que el primer porcentaje multiplicó por 6,8 el segundo. Se podrá aducir, para explicar el liderazgo graciense, que Gracia era, por situación, un municipio tan barcelonés como la misma Barcelona, y, sin embargo, más homogéneamente plebeyo dada su historia reciente de suburbio industrial en rápida expansión. Argumento que, efectivamente, puede valer para dar cuenta del mayor índice de reclutamiento relativo en la proletaria Gracia que en la más compleja suma sociológica que era la Barcelona de 1860, pero que, por la misma razón, no sirve para explicar el enorme diferencial entre el índice graciense y los índices de otros municipios del llano barcelonés, demográfica y sociológicamente muy similares a la villa que daba nombre al primero de los paseos ultramurallas. Así, municipios aún más jóvenes que GdI.cia y como éste alimentados por el impulso industrializador del capital capitalino vivieron con mucha menor intensidad y capacidad de movilización la llamada de África: Sant Andreu de Palomar (11.055 habitantes en 1860 y 9 Voluntarios residentes) presentó un índice de 2,7 (el 1,9% de todos los Voluntarios y el 0,7% de toda la población masculina catalana de entre 20 y 40 años); Sant Martí de Proven~als (9.333 habitantes y 3 Voluntarios), un índice de 1,0; Sants (7.984 habitantes y 3 Voluntarios), un índice de 1,2... Ante tal estado de cosas, ¿qué otro factor, que no fuese el estricto peso sociológico de una población masivamente trabajadora e inmigrada, podría explicar la muy llamativa aportación graciense de Voluntarios, su condición de municipio más «africanista» de entre todos los del partido judicial de Barcelona, a su vez el más «africanista» de todos los partidos judiciales catalanes?82
La villa de Gracia era, a mediados del siglo XIX, una imitación a pequeña escala de la Barcelona variadamente plebeya y más activamente liberal-radical. De aquellos barrios barceloneses donde clubes y sociedades de toda laya tocados de republicanismo arraigaron con fuerza durante el Bienio Progresista, y donde los batallones de la Milicia Nacional, en 1854, se llenaron de civiles que la concebían cómo la primera piedra de la revolución en marcha. En Gracia coexistían, aún, numerosos talleres de menestrales y pequeños productores, más o menos amenazados por la proletarización, con las nuevas fábricas mayormente algodoneras, lo que se traducía en un tejido social plebeyo bastante gradualista, también en lo tocante a la sociabilidad política, pues el entramado institucional-radical de raíces menestrales proporcionaba un referente ya dado y atractivo a la creciente población de jornaleros fabriles, en buena parte llegada de otros puntos de Cataluña. En este sentido la sociología política graciense se hallaba más próxima a la de algunos distritos heterogéneamente plebeyos de la vieja Barcelona que a los perfiles comunitarios de otros municipios del hinterland barcelonés
45
que, como Sant Martí de Proven~als o Sants, eran creaciones cuasi exclusivas de la gran fábrica y del relativo desarraigo de la inmigración jornalera.83 Dispuso pues Gracia, aunque siempre vinculada a la dinámica política barcelonesa, de su propia tradición asociativa y movilizadora, fundada en razones endógenas de particular solidez. Así se demostró en julio de 1856: Gracia se reveló el mejor baluarte en defensa de la Milicia Nacional levantada contra O'Donnell y asediada por el ejército de Zapatero, al punto que, en palabras de un testigo foráneo, «toute la ville est en guerre civile au coté de la Milice». Fue la Milicia Nacional graciense y su multitudinario entourage popular los que mayor tiempo resistieron el ataque de las tropas regulares, los que más sensibles bajas les causaron y los que mayores castigos públicos merecieron de Zapatero tras la capitulación miliciana del 22 de julio de 1856. De una Milicia que entonces logró alzar en armas a más de 4.000 hombres adultos (en un municipio cuya población total aún no superaba los 18.000 habitantes)1l410 único que cabe decir es que constituía, con toda seguridad, un poderoso factor de sociabilidad popular y autoorganización y, asimismo, de legitimación plebeya de toda solución política que la tuviese en cuenta. Su esforzada derrota en 1856 pudo dar paso a un ambivalente paisaje ciudadano, en el que se mezclaran, en parecida proporción, el desánimo y el resentimiento por lo perdido y la durabilidad de los lazos personales y comunitarios forjados en los batallones y barricadas milicianas, motor de una nostalgia que podía mantener muy viva la idea de aquel mundo «revolucionario». Esta.última imagen es la que se desprende, por ejemplo, de una larga serie de interrogatorios judiciales que se practicaron en 1861 y 1862, en el curso de un caso criminal de gran repercusión en Barcelona, a un nutrido grupo de trabajadores manuales del barrio de la Barceloneta, cuyo conocimiento del encausado se remontaba a la experiencia compartida en las barricadas de 1856, experiencia miliciana que en muchos casos había dado mayor vigor a tratos interpersonales y relaciones comunitarias ya existentes."
Mi hipótesis aquí es que esta suerte de lazos sociales, comunitarios pero cargados de connotaciones políticas (incluso si éstas eran ignoradas por los propios protagonistas), contribuyeron a su manera al reclutamiento de Voluntarios Catalanes cuando la guerra de África: bien difundiendo la llamada al alistamiento en clave de cierta camaradería de aire miliciano (10 que debía de hacerla más atractiva), bien traspasando una muy particular -por plebeya- noción de prestigio a un cuerpo expedicionario que mandaba un tipo como Sugranyes y que, por intereses cruzados, no iba a confundirse en ningún caso con el ejército de quintos y reenganchados. En la villa de Gracia, al igual que en determinados barrios barceloneses que~la nómina de Voluntarios no discrimina (caso de la Barceloneta), estas redes de complicidades y motivos
46
comunes apuntaladas por la Milicia del Bienio apenas se difuminaron en 1857, en parte por su mucha vitalidad hasta la fecha, en parte por su imbricación con otras redes de trato y jerarquía propias de las clases plebeyas urbanas. No afIrmo que la mayoría de los Voluntarios fueron conscientes y convencidos defensores de las virtudes políticas de la Milicia Nacional, suerte de garantía armada de la democratización del Estado liberal. Digo, en cambio, que la Milicia de 1854-1856 no pudo no estar en la mente de muchos durante la formación del cuerpo de Voluntarios: en la mente prudentemente populista de sus promotores; en la mente de los muchos Voluntarios residentes en ciudades quienes con probabilidad habían conocido las luchas milicianas de 1854 y 1856 (y la percepción plebeya de pérdida colectiva, nada sofIsticada políticamente, que había seguido a la derrota definitiva); y, también, en la mente de ideólogos y activistas del liberalismo radical, quienes pudieron adivinar en la fachada y en la composición del citado cuerpo ciertas potencialidades para la reaparición pública de sus argumentos y emblemas (con la IDÍtica miliciana a la cabeza), potencialidades modestas pero a la vez insólitas en la Cataluña de los últimos años cincuenta.
Los antecedentes combativamente milicianos de la villa de Gracia pudieron predisponer a algunos de sus habitantes a suponer que la opción de enrolarse como Voluntario no resultaba una elección mercenaria sin más. Podía incorporar, a ojos de aquéllos y a los de sus vecinos, algo del orgullo plebeyo aplastado en 1856, algo del reconocimiento comunitario que emanaba aquella Milicia que había dejado de existir. Que tal transferencia de valores e imaginarios se pusiese en marcha, y con más fuerza que menos, habría de depender, ciertamente, de la apariencia que se diese a las comp~ías de Voluntarios Catalanes, pero también del grado de impacto en el mundo popular de la experiencia de 1854-1856 y de la capacidad de ésta para seguir viva, rehaciéndose en cultura comunitaria, después de 1856. y con respecto a esto último,lugares como Gracia, o como ciertos barrios barceloneses matizadamente interclasistas, se llevaban sin duda la palma. A partir de esta hipótesis puede explicarse una evidencia que encaja mal con la lógica exclusivamente mercenaria: la presencia, entre los residentes en el partido judicial de Barcelona, de Voluntarios muy probablemente emparentados entre sí, así como de Voluntarios con un origen geográfIco común y un lugar de residencia -distinto de aquél- también compartido; evidencia que induce a pensar que, en algunos casos, influyeron en el alistamiento, tanto o más que las urgencias mercenarias (que difícilmente hubieran empujado, por sí solas, a distintos miembros de una misma familia, y menos en una coyuntura de recuperación económica), las redes plebeyas de cooperación y estrategias mancomunadas, sistema nervioso de la vida y valores comunitarios.- Esta compleja trama de incentivos materiales, sociológicos y culturales (incluso políticos,
47
en un sentido muy amplio), fue la réplica que Gracia y otros lugares dieron a la demanda de Voluntarios Catalanes y, con toda certeza, el punto de partida de historias ya reseñadas como la del voluntariado del Xic de les Barraquetes, o de imágenes repetidas como la de los Voluntarios que, sin formaci6n milita( alguna, echaron mano en Tetuán de sus «hábitos guerrilleros».1J7 Y con toda probabilidad inspir6 una de las ideas políticas que Fernando Garrido alumbr6 en la Barcelona de los días siguientes a la paz con Marruecos.
En 1876 apareci6 en Madrid, publicada por la Imprenta de la Calle del Pez, la segunda edici6n de José Mazzini. Ensayo histórico sobre el movimiento político en Italia, texto del republicano extremeño Nicolás Dfaz Pérez (1841-7) con un pr610go de Francesc Pi i Margall. Entre otras cosas, el libro es la cr6nica de una breve relaci6n epistolar, la que mantuvieron Díaz Pérez y Giuseppe Mazzini entre 1859 y 1861.88 El joven Nicolás Díaz, «hijo de una familia de honradísimos industriales grandemente apreciada en Badajoz», fue uno de los damnificados del fracasado levantamiento republicano de julio de 1859: colaborador de Sixto Cámara, tuvo, sin embargo, mejor suerte que éste, y acabó por refugiarse en Lisboa, donde «continu6 las relaciones que Cámara mantenfa con Mazzini al objeto de formar una expedici6n armada, con el título de Legi6n Ibérica, para libertar a Italia de la tiranía»." La pequeña historia de la llamada Legi6n Ibérica -a imitaci6n de otras milicías demócratas extranjeras que combatieron en Italia- es la que Díaz Pérez cuenta en su José Mazzini. En mayo de 1860, al poco de terminar la guerra de África y con Mazzini urgiendo los brigadistas prometidos por Cámara, Díaz Pérez pudo hacer un primer ofrecimiento al gobierno de Cavour:
Fernando Garrido había pasado a Barcelona; en Zaragoza estaban Ruiz Pons y Soler; en Madrid se contaba con Beltrán. Se había licenciado a los cuerpos de Voluntarios Catalanes que habían vuelto de África, y mú de 1.600 de éstos pactaron con Garrido ir a Italia a proteger el movimiento de Garibaldi. En Lisboa, centro de los emigrados demócratas espailoles, se b.. bían preparado otros 1.600 voluntarios españoles y portugueses, de rml
que al primer aviso hubiesen embarcado en los puertos de Barcelona y boa unos 3.200 voluntarios muy bien organizados.90
La cr6nica de Díaz Pérez resulta ser una desconcertante evidencias muy detalladas y de datos alegremente improbables: . tán. literales, algunas cartas de Mazzini, del secretario RusuelJo; coronel Vuchj, o la muy concreta n6mina de mandos asignada a la.. gi6n Ibérica (encabezada por Romualdo Lafuente, muy vinculado plana mayor del Partido Demócrata), junto con cifras imposibles los 1.600 Voluntarios Catalanes regresados de Marruecos y disp
a embarcarse para Italia.9\ Sin embargo, y aunque la obra de Nicolás Díaz parece haber informado a las posteriores que han tratado de la Legi6n Ibérica (y del compromiso con ésta de algunos Voluntarios Catalanes),92 existen fuentes anteriores a aquella que sugieren que, efectivamente, el proyecto de la brigada «italiana» tuvo algo que ver con la Barcelona de la inmediata posguerra marroquí. Es el caso de una biografía «parlamentaria» de Fernando Garrido (1869), que refiere sus tratos con un agente italiano en Barcelona y su posterior viaje, en septiembre de 1860, a Nápoles, donde se habría entrevistado con un Garibaldi lanzado hacia Roma.9J 0, aún más precisa, la nota que public6 La Discusión de Madrid en noviembre de 1860, informaci6n mandada por un tal M. Giménez, corresponsal en Italia del sevillano El Porvenir: «El día 18 del propio mes de septiembre [de 1860], el primer contingente catalán, de alrededor de ciento veinticinco individuos, se embarc6 en Génova para enrolarse en las filas de Garibaldi».~
No se trata aquí, por supuesto, de averiguar cuántos fueron los catalanes regresados de Marruecos -y cuántos los que habían servido como Voluntarios- los que negociaron con Fernando Garrido para ir a Italia; cuántos los que en verdad embarcaron para Génova; cuáles los motivos que les empujaron a ello; ni siquiera de resolver si alguna Legi6n Ibérica lleg6 a combatir alIado de Garibaldi. Parece suficiente, por relevante, el que la empresa demócrata-republicana de reclutar una milicia con destino a las guerras italianas aparezca asociada, en fuentes distintas y distantes, a catalanes que venían de combatir en Marruecos, y particularmente a los Voluntarios Catalanes de esta última guerra. Ciertamente, puede argumentarse que Italia podía ser un destino como cualquier otro para aquellos licenciados de Marruecos de costumbres mercenarias, en especial si la promesa de paga resultaba generosa y las garantías razonabl~s. y argumentar que las gestiones de la
'iputaci6n barcelonesa al acabar la guerra, encaminadas a hallar co.ci6n para algunos voluntarios, avalan la hip6tesis del reenganche enario antes que la del compromiso ideol6gico.95 Sin embargo, lo
amente significativo estriba en la decisi6n demócrata (con Ferido a la cabeza) de acudir, precisamente, en busca de aque
ciales ~voluntarios», aparcando tantas otras redes posibles ,rento mercenario. Garrido debía de ser muy consciente del
fstico que encerraba la idea de la Legi6n Ibérica en ilítica interior española, así como de las múltiples ana
'nas a las que se prestaban el borbonismo napolitano y ambiciones pontificias. Para que tales imágenes poJíti
.n automáticamente obvias a los ojos de las potenciales la izquierda demócrata, nada mejor que annar una mili
'os «italianos» con hombres procedentes de otra mi'a celebrada y sentida como propia en no pocos rincones
4948
de la Cataluña de tradici6n radical. 0, cuando menos, así pretenderlo y . afirmarlo.
El sentido y la eficacia de este tipo de identificaciones se demostraron con claridad en septiembre de 1860, cuando la ciudad de Matar6 recibi6 a Prim y a una dotaci6n de Voluntarios Catalanes. Entonces el Ayuntamiento de la ciudad agasaj6 a los regresados de Marruecos con una cena multitudinaria, en la que entre otros hab16 Hermenegild Coll de Valldemia (1810-1876), sacerdote catalán y activísimo propagandista cat6lico, quien pocas semanas después oficiaría ante Isabel 11 con motivo de la visita real al monasterio de Montserrat. En Matar6, Coll de Valldemia «dijo que el conde de Reus [Prim] había dado muy buen ejemplo a su regreso de África, rindiendo el justo tributo al principio de autoridad, y se extendi6 con este motivo en alusiones políticas que los concurrentes entendieron iban dirigidas a los sucesos que a la saz6n tenían lugar en Italia». Siguiendo al mismo cronista, Prim, en un alarde de liberalismo ret6rico de indiscutible perfume populista, aprovech6 la crítica cat6lica a la revoluci6n italiana para responder con firmeza «liberal», desmarcándose con rotundidad del monarquismo confesional de coloraci6n moderada, en lo que se adivina un guiño expiatorio hacia un auditorio en el que no faltaban los herederos de una potente tradici6n radical local (a la que Prim se había enfrentado con las armas en 1843):
Yo creía -respondió Prim a Coll de Valldemia- que aquí sólo hablaríamos de la guerra de África, pero, puesto que no ha sido así, puesto que también se ha tocado la política, debo decir que yo he sido liberal, soy liberal y seré liberal hasta que muera. Me repugna que nadie pueda dudar de mí, y quiero que todo el mundo sepa cuáles son mis ideas y mis convicciones. Para mí la Reina, la Patria y la Libertad se hallan tan unidas que ninguna de ellas puede separarse sin que pierda su verdadera razón de ser. Estos tres símbolos forman, señores, la Trinidad de mi credo político.96
El tono calculadamente genérico y equívoco del patriotismo liberal de Prim no podía sorprender a nadie, y menos aún a los progresistas y demócratas que no habían olvidado al Prim de 1843. Pero su réplica contundente a Coll de Valldemia -y con ella al liberalismo más temeroso- no resultaba un gesto menor en la España de 1860, particularmente para aquellos que aspiraban a mucho más que a la muy prudente apertura política y social simbolizada por la Uni6n Liberal. Basta con echar una ojeada al mercado editorial barcelonés de 1859-1860 para darse cuenta de hasta qué punto la «cuesti6n italiana» se convirti6 en un campo de batalla virtual sobre el que moderados y cat6licos en un bando, y algunos progresistas y muchos demócratas en otro, proyectaron sus pulsos y combates autóctonos.97
50
Patria y Libertad: razones plebeyas para la guerrtl contra una «raza de esclavos»
La potencial complejidad y ductilidad del patriotismo de masas alimentado por una guerra exterior, y particularmente por una guerra librada en los confines de la Europa liberal, no resultaba, en ningún caso, un fen6meno político específicamente español. Ahí estaba la muy reciente guerra de Crimea (1854-1856), cuyos ecos patri6ticos y políticos aún no se habían acallado en el interior de la sociedad británica. En 1855 el primer ministro Henry John Palmerston había relanzado la guerra contra la Rusia de Nicolás I con el objetivo de asegurar el control británico sobre la frontera norteasiática del moribundo imperio turco y, con ello, sobre la ruta terrestre hacia la India (ambicionadas ambas por el imperio zarista). No ignoraba Palmerston entonces el escaso crédito que sus liberales con raíces whigs habían acumulado ante el mundo popular heredero del cartismo, un mundo en frágil recomposici6n y, sin embargo, nada desedeñable políticamente, tanto para la tranquilidad en la retaguardia de una campaña militar de considerables proporciones como para la suerte interior de un gobierno que aspiraba a no revivir los conflictivos años cuarenta. Consciente de las posibilidades de la «retórica exterior» en un contexto de renacionalizaci6n de la política británica, Palmerston apost6 por presentar la guerra en Crimea como una «excitante aventura militar», es decir, a manera de lucha inaplazable entre dos mundos política y moralmente antitéticos y excluyentes: el liberalismo de horizonte democrático encamado por Gran Bretaña frente a la Rusia autocrática, retratada como «la fuerza motora que guiaba al Leviatán del despotismo continental». Se trataba, por supuesto, de legitimar con verdades mayores lo que en realidad era una operaci6n crudamente imperialista. Pero Palmerston y el muy prudente reformismo liberal pretendían algo más: mostrarse, por oposici6n al absolutismo zarista y a la todavía viva servidumbre campesina rusa, como depositarios de una supuesta tradici6n patricia muy atenta a las aspiraciones populares; una «tradici6n» tras la que palpitaba la voluntad liberal de absorber, desde una posici6n de fuerza, muchos de los impulsos del radicalismo político británico, para neutralizarlos o metabolizarlos según el caso.9S El juego de espejos e imágenes políticas que se desencaden6 en la Gran Bretaña de la guerra de Crimea naci6 de una estrategia indiscutiblemente gubernamental, cargada de razones y formas netamente patricias. No obstante, en la medida que dicho juego interpelaba a sectores plebeyos que, por ejemplo, seguían aspirando a ser admitidos en el sistema político británico, pronto se convirti6 en un potencial camino de ida y vuelta, en un nada costoso recurso para el simbolismo político manejado también por actores y público más o menos populares. La patria «liberal» de Palmerston, la que merecía la
51
L
sangre en Crimea y la unanimidad en las islas, le sería devuelta semejante pero diferente, como puede regresar un boomerang, con mayor fuerza y dirección distinta.
Cuando Palmerston y el Partido Liberal regresaron al gobierno en el verano de 1859, su patriotismo retóricamente liberal alumbrado a raíz de Crimea había cristalizado ya en un variado abanico de discursos patrióticos, discursos que seguían pretextando situaciones exteriores para formular imaginarios patrióticos -es decir, políticos- fundamentalmente interiores. Por una parte, si la guerra en Crimea había dispuesto de un insólito apoyo entre las clases medias y trabajadoras urbanas, las entonces más que discutibles prestaciones del ejército británico, metaforizadas en episodios como la batalla de Balaklava y la famosa Carga de la Brigada Ligera (25 de octubre de 1854), acabarían dando alas a un discurso patriótico-radical que cuestionaba muy seriamente la continuidad de la organización fundamentalmente «aristocrática» del ejército y del Civil Service británicos. Con este patriotismo regenerador y democratizador emergerían figuras políticas como el radical John Bright, crítico de la «ineficacia parasitaria» del Regular Army y abogado de una reforma que «britanizara», abriéndolas socialmente, las administraciones civil y militar.99 A caballo entre el vértice más interclasista del Partido Liberal y 10 que Eugenio F. Biagini ha dado en llamar «radicalismo popular reorganizado», tomaron cuerpo en la Gran Bretaña de los últimos años cincuenta y primeros sesenta algunas iniciativas «patrióticas» que bebían de la experiencia de Crimea y de sus múltiples impactos en los debates políticos interiores. Así, el proyecto de reorganización y consolidación de la Volunteer Force (o fuerza voluntaria de defensa civil) entre 1856 y 1859, en una coyuntura de cierta desmoralización por las dificultades militares habidas con los rusos y de temor ante el expansionismo aventurero de Luis Napoleón Bonaparte, tuvo bastante de intento de «militarización popular» patrocinado por los radicales, de reivindicación de instituciones que sirvieran a la defensa nacional precisamente por sus cualidades ni aristocráticas ni rígidamente clasistas. 100 A pesar de sus mínimas repercusiones prácticas, el citado proyecto animó otras causas pronto enarboladas por este patriotismo liberal-radical, causas que, como la independencia polaca o las luchas del liberalismo italiano, podían resultar perfectas y respetables justificaciones patrióticas (por «británicas») de soluciones políticas cuyo destino era la propia sociedad isleña. Biagini sugiere que sin atender a la capacidad de movilización y emoción popular que demostraron campañas como la favorable a la intervención en Italia, o la de apoyo activo al federalismo norteño durante la guerra civil norteamericana, ambas protagonizadas por una izquierda radical que incomodaba a las elites tradicionales del Partido Liberal, no se comprende el «estado de agitación» que propició la presión pro reforma política en
la Gran Bretaña de 1856-1865. La Ley de Reforma Electoral de 1867 o el viraje populista que Gladstone imprimió al Partido Liberal fueron algunas de las réplicas patricias al avance de un reformismo político que bebía de muchas fuentes, sociales y culturales, pero al que una determinada experiencia de la movilización patriótica había dotado de cohesión y de nuevas formas de acción. Si de la Legión Ibérica apenas disponemos de cuatro pistas, de la British Legion que con certeza combatió en el sur de Italia con Garibaldi sabemos mucho más: conocemos a sus patrocinadores radicales, las simpatías que suscitó entre clubs artesanos y sindicatos londinenses, su masiva capacidad de convocatoria en Hyde Park cuando el famoso episodio de Aspromonte (1862), o los centenares de miles de ingleses y escoceses que sacó a la calle cuando la gira de Garibaldi por la isla (1864) y, cómo no, su feroz denuncia de la nada sorprendente complicidad de Palmerston con los Saboya y su pacto romano. IOl Lo interesante es que estas manifestaciones de patriotismo radical, interclasista aunque abundantemente plebeyo, conservaban a su manera algunos de los principales argumentos del patriotismo patricio forjado durante la guerra de Crimea, y en particular la idea de que las libertades políticas eran un rasgo constitutivo de la identidad británica. Una idea que para los radicales equivalía a exigir a toda política que se llamase «nacional» el tener por brújula tales libertades, es decir, su extensión a una amplísima proporción de la ciudadanía masculina británica y su defensa. En Italia, como en Crimea, no cabían .dudas, y la causa de la libertad política era, para aquéllos, la de Mazzini y Garibaldi. Apostar por Víctor Manuel y transigir con el papado era, pues, una forma de antipatriotismo, a saber, también un negro presagio sobre 10 que Palmerston y sus whigs podían tener en mente para la sociedad y la política británicas. La patria que Palmerston y los radicales podían compartir en Sebastopol se convertía, en Londres o en Roma, en un auténtico campo de batalla.
La complejidad de las relaciones entre culturas patrióticas y culturas políticas en la Gran Bretaña de 1855-1865 parece un referente útil, a pesar de los muchos matices particulares, para leer el estaJlido patriótico que recorrió la España urbana durante la guerra de Africa de 1859-1860. En tres aspectos muy concretos la guerra de Crimea, y su herencia a manera de legitimaciones patrióticas de algunas actuaciones en el exterior, puede tomarse como ilustrativa de una emergente cultura pública transeuropea en la que se mezclaban patria y política. En primer lugar, Crimea simbolizaba la consagración de la legitimidad «liberal» para cualquier episodio de expansionismo exterior, con independencia de sus mayores o menores implicaciones imperialistas. Palmerston explotó todos los rasgos «despóticos», «bárbaros» incluso, de Nicolás I y su nobleza parasitaria, para presentar la guerra como un enfrentamiento entre patrias irremediablemente opuestas, entre modelos
5352
de civilización que se negaban mutuamente. También Luis Napoleón Bonaparte jugó inicialmente esta carta, en Crimea y en el Piamonte pretendido por los Habsburgo. Nada inventó Leopoldo O'Donnell al tratar de fabricar su más atractiva imagen «liberal» por comparaci6n con el estereotipo autocrático que se adjudic6 al sultán marroquí Sidi Mohamed. En consecuencia, si las guerras exteriores se sirvieron de la autoridad moral que podía desprenderse de la tradici6n liberal, también las identidades liberales, y ante todo los gobernantes que las convocaban para maquillar sus políticas de rectificación conservadora, se sirvieron de las guerras exteriores y de sus potenciales imágenes de exaltaci6n de una muy genérica cultura de la libertad. Precisamente por tratarse de una patria liberal deliberadamente retórica e imprecisa, cuya única certeza era su supuesta lejanía respecto de las instituciones arbitrarias y estamentales de sus enemigas «orientales», contó aquélla con numerosas y heterogéneas adhesiones iniciales, muchas de las cuales no tardaron en cargar de mayores contenidos su patriotismo despertado por la guerra. Lo cual constituye una segunda constante del patriotismo reformulado con Crimea: discurso imaginado en las cancillerías occideqtales o en sus aledaños, dicho patriotismo probélico pronto se llen6 de matices más o menos explícitos, al punto de pluralizarse en distintas y distantes nociones de patria, confirmaci6n de que sus apenas cuatro verdades fundacionales le conferían un alto grado de maleabilidad política y social. En sociedades inmersas en una conflictiva transformación de sus relaciones de poder, como lo estaban a mediados de siglo la británica, ·la francesa o parte de la española, esta última capacidad resultaba indiscutiblemente atractiva, así para los intereses propagandísticos de los gobiernos como para las aspiraciones de presencia y crítica pública de las diferentes oposiciones recientemente silenciadas o derrotadas. La patria «liberal» de Palmerston resultaba un útil punto de partida para la crítica política de radicales y poscartistas pues, evitando la confrontación directa, daba pie a un discurso patriótico que, profundizando en el argumento de las libertades políticas, tendía a desenmascarar las constricciones y precauciones ante éstas del gobierno whig. El que tal patriotismo cómplice de la guerra exterior y, sin embargo, opositor se despegase más o menos del patriotismo gubernamental iba a depender de los futuros objetivos expansionistas de éste tanto como de la correlación de fuerzas políticas en el interior: así el republicanismo francés, que no pudo sino apuntarse a su manera a la guerra contra Rusia (1855-1856) Ya la inicial intervención bonapartista en el norte de Italia (1859), se desmarcó luego tajante y públicamente de las operaciones en Roma (1862-1864) y en México (1861-1864), por abiertamente restauracionistas y también porque su propia capacidad de maniobra organizativa y política mejoró mucho durante la segunda década del Segundo Imperio. 102 De lo que sigue un tercer rasgo
54
compartido por todas estas manifestaciones de fidelidad a la patria. Las campañas patri6ticas alimentadas por guerras en las fronteras de la Europa liberal contribuyeron, todas ellas, a una significativa renovación de las formas de propaganda y agitación política, en el sentido de irrupci6n de una incipiente cultura de masas, y ello no únicamente debido a la simultánea consolidaci6n de especializaciones profesionales y medios técnicos de nuevo cuño. Movidos des del primer momento por cierto afán populista, el patriotismo de inspiración gubernamental y el genéricamente patricio no dudaron en echar mano de formas de expresión y de cultura pública sin duda familiares para amplios sectores de la población. La estrategia, directa e indirectamente, dio nuevos bríos políticos a mecanismos culturales interc1asistas o genuinamente plebeyos que, como el teatro, la «literatura» de hoja suelta, la canci6n popular o las celebraciones en lugares públicos, habían merecido poca atenci6n por parte de las minorías políticamente organizadas. Allí donde las libertades políticas eran más precarias ~aso de España-, fue en esta clase de espacios y prácticas donde las diferencias y similitudes entre las diversas lecturas patri6ticas se hicieron más visibles, donde los patriotismos patricios y plebeyos estuvieron a la vez más cerca y más lejos. En adelante, ni los radicales ingleses ni los republicanos franceses y españoles desecharían el valor político y propagandístico, movilizador incluso, de tales mecanismos. 103
Muchos progresistas y no pocos demócratas se sumaron a la guerra de África celebrando el protagonismo internacional de la España liberal, su supuesta capacidad para imponer la civilización política allí donde -decían- ésta no era más que una sombra perversa. Basta con echar una ojeada a los muchos escritos que firmó Emilio Castelar, a menudo editorializados por el periódico demócrata La Discusión, para darse cuenta del fervor liberal, exorcismo en parte de la propia debilidad, que ciertas elites opositoras proyectaron sobre la campaña militar en Marruecos:
Concluyamos nuestra obra, despertemos en el corazón de los hijos del desierto el sentimiento borrado de su propia libertad, infundiéndole el espíritu de nuestro siglo, salvemos, salvemos al África, como hemos salvado de la barbarie a la Europa. Ésta es una obra de titanes, pero digna de la grandeza de nuestra historia y del generoso aliento de nuestro pueblo.
Más allá de las especulaciones tácticas que pudieran subyacer a la posici6n «africanista» de, por ejemplo, la dirección del Partido Demócrata, lo cierto es que fueron numerosos los intelectuales y propagandistas de la izquierda liberal que proporcionaron argumentos ambiciosamente legitimadores de la guerra. 104
En Barcelona este tipo de discurso patriótico tuvo tanto o más eco
• 55
que en Madrid, y fluyó insistentemente a través de las páginas de El Cañón Rayado (Periódico metralla de la Guerra de Africa), empresa editorial en la que trabajaron progresistas y algunos demócratas catalanes. El Cañón Rayado, semanario de tono satírico cuya cronología cubrió casi toda la guerra de África, fue la iniciativa de una breve redacción de escritores vinculados al progresismo barcelonés (Víctor Balaguer, Antoni Altadill y Manuel Angelón) ~n la que «colaboraron» hombres próximos a otras filiaciones políticas, entre ellos los demócratas Josep Anselm Clavé (cotitular de la imprenta editora) y Fernando Garrido. lo, Por sus formas y contenidos, no cabe duda de que se trató de un producto destinado a un público generosamente alfabetizado, acostumbrado al doble lenguaje de cierta sátira política al tiempo que a la lírica con pretensiones, un público más o menos informado sobre las implicaciones internacionales y diplomáticas de la guerra, y por todo ello en la órbita social de lo que podríamos llamar una suerte de mesocracia ilustrada. Sabedores del tipo de lector que convenía a la empresa, los redactores de El Cañón Rayado completaron la inexcusable y muy afectada épica guerrera con una recurrente exaltación españolista en doble clave: España, patria liberal y por ello legitimada para desembarazarse de la tutela británica en el norte de África, y España, patria liberal y por ello legitimada para someter a las tropas «bárbaras» de un gobernante ejemplarmente «oriental». Leída con detalle, en la sátira antibritánica se adivina, sobre todo, la expresión de una saludable forma de envidia, evidencia de la profunda anglofilia de aquellos burgueses y profesionales ambiciosamente liberales, un patriciado con muy vivos antecedentes menestrales que en la Cataluña de 1859 aspiraba a ganar influencia sobre los asuntos regionales y del que Víctor Balaguer aparecía ya como polifacético portavoz. 106 También la sátira antimarroquí está al servicio de una explícita reivindicación de las culturas liberales de representación, aunque en este caso el racismo deshumanizador va mucho más allá de los chistes discretamente anglófobos, ensañándose con «los moros de color feo y achatadas facciones» o con un ejército marroquí litografiado como una falange de simios y monos. La función patriótica-liberal de este imaginario racista y deshumanizador se intuye con claridad en algunas de las «cartas» que un ulema invocado por los redactores dirige al Profeta, cartas en las que el lector reconoce argumentos que en 1859 cualquier espíritu militantemente liberal hubiera puesto en boca de un arquetípico rival, carlista o neocatólico:
Sin lección, sin instrucción y sin civilización nos lo pasábamos por aquí grandemente. El excelso emperador devolvía generosa y pródigamente en soberbias palizas lo que el pueblo le daba en dinero: todos trabajando hasta reventar para que engordáramos unos cuantos. ¿Qué más podíamos ape
56
tecer? Un pueblo embrutecido y un emperador más tonto que su pueblo. Figúrese vuesa merced que por acá nos iba todo a pedir de boca, y en particular con el ganado femenino. 107
A medida que uno se aleja de la modesta sofisticación de El Cañón Rayado y se fija en publicaciones barcelonesas para audiencias más plebeyas, el tema del descrédito racista de lo marroquí gana más y más peso, hasta convertirse en el único referente explícito del discurso patriótico. Para los lectores, menos informados, de El Café (Semanario pintoresco de Barcelona) -suerte de almanaque pobremente enciclopédico que se volcó en la guerra durante el medio año que ésta dur6-, parece que bastaron la inevitable lírica épica de sus jóvenes redactores y, sobre todo, dos apartados que solían alternarse en sus páginas: «Marruecos: Noticias estractadas de las relaciones de diversos viajeros» y «Marruecos: Usos, costumbres y civilización». lOS Estas expresiones de lo que cabría calificar de orientalismo grosero y populista, muy dado a la recreación exótica de los propios fantasmas culturales, a menudo empleando las formas y los gustos del mundo popular, fluyeron abundantemente en la Barcelona de 1859-1860. El 27 de noviembre de 1859 apareció en la ciudad, editada por la imprenta de Bonaventura Bassas, la primera entrega de Guerra al Moro (Crónica de la misma, o Lecturas semanales para el pueblo), al precio de tres cuartos el ejemplar (El Cañón Rayado se despachaba por ocho cuartos). Ni las circunstancias de la guerra ni sus repercusiones en la política española hallaron espacio en sus cuatro páginas que, por el contrario, se regodearon en detallar «noticias y curiosidades» de la vida marroquí: «berberiscos embusteros, pérfidos y ladrones, dados a la pereza, ignorancia y superstición»; «castigos que horrorizan, porque allí es uso aserrar a un hombre al través y a lo largo, empalarlo o quemarlo vivo»; muchachos criados «en el odio a los cristianos, pues jamás hablan de ellos sin añadir alguna imprecación como «perro cristiano»»; rumores sobre «el tesoro que tiene en Mequinez el emperador de Marruecos»... ; todo ello aliñado con historias como «la de un catalán que se fingió moro para apoderarse de Marruecos», fantasiosa biografía -si cabe- del agente godoyista Domingo Badia i Leblich (1767-1822).11)9 Aún más baratos y menos exigentes que Guerra al Moro resultaban los numerosísimos romances que inundaron entonces los quioscos y librerías de la ciudad, breves narraciones versificadas, siempre ilustradas y editadas en hoja suelta. A la vista de los muchos que se han conservado, sus temas y motivos -con la guerra como telón de fondo- fueron muy variados, desde la crónica de las sucesivas batallas hasta,el muy tradicional «diálogo entre el moro y el cristiano», desde cantar las glorias de los Voluntarios Catalanes (y las virtudes de sus muy citadas cantineras) hasta ironizar sobre los y las tetuaníes que ü'Donnell «liberó» en febrero
57
de 1860. Sin embargo, un rasgo común subyace a la mayoría de los romances, con independencia de lo que cuentan: la convicción de que lo marroquí y los marroquíes no merecen otra suerte que la guerra y la eliminaci6n o el sometimiento, pues «su naturaleza» no les ha preparado para otra cosa. 110
Se alimentó este último argumento, sin duda, de una remota tradici6n discursiva, que hundía sus raíces en la España de los Austrias, para la que el «moro» era un sujeto doblemente estigmatizado, pues los estereotipos negativos -fundamental aunque no exclusivamente religiosos- no habían dejado de circular entre los espacios de alta y baja cultura, y en ambas direcciones. 111 A su vez, parece indiscutible que la guerra de África dio nueva vida a algunos de tales estereotipos, consecuencia de elecciones tomadas por propagandistas y escritores de sensibilidad patricia, quienes si insistían en la imagen del «infiel» religioso apuntaban a sus propias posiciones «cat6licas» en el seno de la sociedad española, mientras que si enfatizaban la. naturaleza autocrática del poder de Sidi Mohamed y su camariJJa JJamaban quizá a no bajar la guardia interior tras la enésima retirada de Narváez. Con todo, resulta muy significativo que el mayor grado de contundencia y ferocidad antimarroquí se alcanzase en discursos y productos destinados a públicos mayormente plebeyos y, en no pocos casos, en discursos y productos nacidos de ambientes plebeyos. Fue en estos ambientes donde la burla y la humillaci6n simb6lica del adversario bélico alcanz6, al menos en Barcelona, cotas más altas, habitualmente por la vía de negarle al marroquí la potencialidad de ser un hombre «igual» al español.
EI17 de mayo de 1860 las sociedades corales obreras dirigidas por Josep Anselm Clavé estrenaron en los Jardines de Euterpe de Barcelona el «rigod6n bélico catalán» «Los néts deIs Almogavers» (Los nietos de los Almogávares), una de las piezas que con motivo de la guerra de África compuso Clavé, influyente activista cultural surgido del mundo menestral barcelonés y demócrata militante desde los años del Trienio Esparterista. La canci6n, dedicada a los Voluntarios Catalanes, fue uno de los grandes hits de la temporada de 1860 (cargada de temas «africanistas»), así en los notablemente interclasistas Jardines de Euterpe capitalinos como entre las docenas de sociedades claverianas repartidas por toda Cataluña, formadas básicamente por trabajadores manuales urbanos de variada condici6n. La letra y estribillos de «Los néts deis A1mogavers» ilustran con fidelidad el tipo de trato que cierto discurso patri6tico de raíces plebeyas dispens6, en Cataluña, a la imagen del mundo marroquí. Tratándose de Josep Anselm Clavé, un hombre que había conocido las siniestras cárceles barcelonesas de la Década Moderada por su lucha contra la quinta, que había merecido la condena del destierro tras las luchas del verano de 1856, el mismo hombre que haría de «La Marsellesa» un himno republicano catalán y que merecería cargos públicos durante la Primera Repú
58
blica, uno no puede menos que preguntarse por las razones de tanta bilis racista y tanta exaltaci6n de la guerra desigual. Dicen sus Voluntarios, herederos de los Almogávares del siglo XIV, en uno de los estribillos:
Lo extermini jurem De eixa rassa d'esclaus Que humillar volgué un jorn Nostre orgull nacional! Sens pietat, viva Déu, Raije a dolls sa vil sanch! Sens pietat férs sembrem De cadtJvers llur camp!*1I2
Sin negarles toda influencia, parece muy discutible que los porqués de este lenguaje deban buscarse en las documentadas complicidades de Clavé con el patriotismo barcelonés de factura.patricia (del que no conozco exhortaci6n alguna de semejante estilo) ni, por supuesto, en las exigencias de la métrica catalana coreada. Entre otras cosas, porque esta suerte de patriotismo probélico que deshumanizaba -sobre todo políticamente- al marroquí para luego llamar a los Voluntarios Catalanes a la carga despiadada contra él tiñ6 muchas de las manifestaciones genuinamente plebeyas en las que se celebr6 la guerra de África, aun antes de que Clavé compusiera sus canciones «africanistas».
Véase si no en qué consisti6 el ya mencionado Carnaval barcelonés de febrero de 1860, recién conquistada Tetuán. Carnaval popular hábilmente organizado por la heterogénea Societat del Boro y muy publicitado por el radicalismo local, que crey6 ver en su tutelada recuperación una sutil estrategia de proyecci6n pública. Según la cr6nica del también promotor carnavalesco Josep Maria Torres, líder republicanofederal en 1868 y buen amigo de Clavé, Su Majestad el Carnavallleg6 a Barcelona, procedente de Mataró, de manera muy acorde con el siglo, a pesar de los «escrupulillos» de algunos:
'" el silbato del conductor anunciaba la proximidad de la locomotora que a los pocos momentos hacia su entrada triunfal arrastrando un tren especial, completamente empavesada con banderas nacionales y orlada de cabezas de marroquíes. Es necesario advertir de que no faltó zángano que se atrevió a censurarlo, so pretesto de que no es muy humanitario; pero esto son pelillos en que uno no debe pararse en gracia al agradable aspecto que presentan unas cuantas cabecitas cortadas. iQuiá! son escrupulillos impropios del siglo en el que felizmente vivimos.
* El exterminio juramos' De aquelJa raza de esclavos' Que un día quiso humillar , Nuestro orgullo nacional! , Sin piedad. vive Dios.' Mane a borbotones su vil sangre! , Sin piedad, feroces sembramos' De cadáveres su campo!
59
A juzgar por la detalladísima crónica de Torres -en la que no se adivina ninguna clase de rubor-, tales episodios de degradación simbólica -no de personas concretas o de una casta gobernante, sino de una «raza de esclavos»- resultaron una constante durante aquel Carnaval, y particularmente en la muy plebeya rua que recorrió la ciudad varias veces: una legión de gigantes «en traje de jóvenes labradores del país» y «varias comparsas de enanos de todas fonnas, trajes, sexos y dimensiones como diminutos marroquíes»; «una especie de guardia negra, llevando como triunfo un monigote de moro, subseguida de un escuadrón de caballería marroquí, con bacalaos por espadas»; «un estandarte con un monigote y a s~ pie la siguiente inscripción, que no carece de deliciosa originalidad: "Ultimo habitante de Tetuán"», y, por supuesto, «el espíritu de provincialismo también representado por una pintoresca patuleia de Tercios Catalanes, con su comandante a la cabeza». 113
La antítesis de esta «raza de esclavos» la simbolizaban los Voluntarios Catalanes. Así resultó en la rua, donde los Tercios Catalanes aparecieron «pintorescos» y semejando, en el peor de los casos, una patuleia (palabra catalana que en origen designaba precisamente a los batallones de irregulares de la primera guerra carlista). Así se visibilizó, también, durante la velada que organizó el Teatro del Circo Barcelonés a beneficio de los voluntarios y heridos de África, velada de aire plebeyo en la que se tomó la licencia carnavalesca de «transportar a Marruecos el lugar de la escena del disparate cómico-lírico» (¡uPor seguir a una mujer!!!) con el propósito de que los asistentes «tuvieran la satisfacción de ver de cerca a los moritos sin grave detrimento de su persona». 114 En pocas palabras, contrastan el desprecio y la crueldad con las que se representó a los marroquíes (ciertamente, con antecedentes en el imaginario popular) con la relativa solemnidad, libre de toda sátira, que se reservó para los Voluntarios Catalanes. Solemnidad como la que demostró la elogiada comparsa de la Sociedad Coral de Euterpe -euyos «cuarenta jóvenes pertenecían en su mayor parte a la clase obrera»- que el Martes de Carnaval recorrió de punta a cabo la ciudad «en cuestación a favor de las familias de los Voluntarios Catalanes que han sucumbido heroicamente en África», y que según la crónica del venerable Diario de Barcelona descolló entre la vulgaridad de tantas otras comparsas, marchando sus integrantes «unifonnemente vestidos», repartiendo «sentidas poesías», y acompañados «de un carro bien decorado en el que iba una matrona simbolizando a Cataluñ.a». m En un tono de parecida gravedad irrumpieron los «Voluntarios Catalanes» en el entierro del Carnaval, pues cerró el cortejo, «en un gigantesco carromato», «una elevadísima torre-fuerte figurando la Alcazaba de Tetuán en cuyas almenas se veía a los Voluntarios de Cataluñ.a izando repetidas veces el pabellón [español] que flotaba en el asta de la almena más elevada y saludándole de vez en cuando con algunos disparos.»1I6 So
60
bran, en las crónicas del Carnaval barcelonés de 1860, los relatos de este estilo a propósito del trato que recibieron los Voluntarios, en las antípodas de la humillación racista dedicada a rifeñ.os y marroquíes y asimismo ajeno a la más mínima ironía o maledicencia que sí escapó, muy significativamente, contra algunos espadones de la política y el ejército españoles.
Reseñ.ó Josep Maria Torres, por ejemplo, el éxito que tuvo una de las comparsas «figurando una buñ.olería», ante todo por «el originalísimo prospecto que repartían con profusión». El tal prospecto publicitaba «La Buñ.olería Universal», la cual esgrimía no haber cesado de manufacturar en las últimas décadas, «pues aquellos buñ.uelos [en 1814, 1823, 1843, 1852 en Francia...] salieron de nuestras sartenes, fueron amasados por poderosas manos, condimentados por consejeros de alto copete, amoldados acaso por ministros con cartera, y fritos por corchetes, esbirros y ejércitos enteros». Contaba el prospecto que «esta cronología buñ.olera está anotada y comentada en un libro de cocina llamado HISTORIA», y que aunque «en [18]54 cesaron los pedidos de nuestros más honrados parroquianos [...] recientemente suministramos la desaforada cantidad de 130.000 cargos a una acreditada cuadrilla, y eso que eran amasados con liga espesa». Las alusiones a ü'Donnell y a su corte de progresistas «resellados» no podían ser más discretamente claras, como tampoco la imputación de connivencia con la tradición autocrática y militarizadora de Narváez y sus moderados. Además, la empresa se jactaba de abastecer al emperador de Marruecos desde antiguo, «cual lo acredita el constante favor con que nos ha distinguido Muley-Abbas y otros miembros de la imperial familia». De tal manera que en la junta directiva de la metáforica expendedora de buñ.uelos coincidían, entre otros, el presidente «Excmo. Sr. Bravucón de la Mancha, duque de Palencia» [por Ramón María Narváez] y un secretario de nombre "Alí-Fafa-Met".117 El déspota marroquí no era sino una réplica, lejana y exótica, de un déspota autóctono más recurrente y peligroso. Su imagen especular. Resultaba inconcebible luchar contra el primero en Marruecos sin que ello contribuyera, a su vez, a minar las fuerzas y los apoyos del segundo en España.
Lo importante no estriba en medir el grado de realismo político de un argumento patriótico de tal naturaleza, sino en esclarecer los puntos de contacto entre un patriotismo elaboradamente «democrático» como el que transpira el ejemplo anterior y las expectativas de protagonismo público (perdido) de amplios sectores de la Barcelona plebeya. A tales efectos, estos particulares episodios patrióticos, en los que se entretejen la iniciativa de ciertos líderes del radicalismo político local y la participación masiva de la ciudad popular, se adivinan los más útiles. Con todas las limitaciones impuestas por la ley y las autoridades unionistas, en ellos tendía a expresarse, a menudo de manera casi automá
61
1 I 1 1:
tica, lo que la patria y su defensa significaban esencialmente para una heterogénea constelación de trabajadores manuales de la gran ciudad. Como muestra, un botón. Los Voluntarios Catalanes que combatieron en Marruecos polarizaron las celebraciones probélicas en la Barcelona de 1860, y particularmente las numerosas que protagonizaron Josep Anselm Clavé y sus sociedades cQrales obreras. Clavé cantó sus gestas, organizó colectas públicas para auxiliar a los voluntarios y a sus familias, editó romances exaltatorios en su imprenta, y movilizó a sus coros plebeyos para un recibimiento que no se dispensó a ninguna unidad regular del Ejército de África.1I8 Ciertamente, hasta aquí la actitud de Clavé y los suyos no resultó muy diferente de la celebración que de los voluntarios hicieron los ideólogos patricios (matices apologéticos al margen), celebración que incluyó a menudo a los primeros. Pero simultáneamente Clavé no quiso, o no pudo, evitar que las sociedades corales siguieran actuando públicamente con miras a objetivos que habían persegudido desde su fundación, durante la última década, objetivos que podían levantar sospechas a ojos de los muchos abogados de la guerra, caudillos, propagandistas y oportunistas varios. Así, desde el otoño de 1859 el portavoz del movimiento coral catalán, Eco de Euterpe, no dejó de anunciar los acostumbrados conciertos para reunir fondos con el objeto de redimir a un corista «agraciado» con la quinta, a la que este patriotismo plebeyo continuó presentando como una maldición política. No debe sorprender pues la insistencia de dicho patriotismo en glorificar a los voluntarios, motejados explícitamente de «Migueletes», y, en cambio, su mucho más frío entusiasmo con respecto a las tropas regulares, vacías de quintos catalanes. 119
El desprecio hacia el marroquí y la crítica del poder oligárquico sin mayor legitimación (incluidas sus instituciones, como podía serlo el ejército) formaban parte de una genérica cultura plebeya urbana desde décadas atrás. En la Barcelona de 1859-1860 ambas tradiciones populares se conjugaron con las emergentes expectativas del recobrado radicalismo político (líderes y clientelas), y con el cuadro político más general, dando lugar a una respuesta sociológicamente particular al estallido y desenlace de la guerra de África. El éxito popular de los Voluntarios Catalanes tuvo mucho que ver con su potencialidad simbólica en tal contexto, y su posibilidad de ser emblema de un determinado orgullo plebeyo se alimentó de la oposición a la imagen del humillado marroquí y también, aunque más elípticamente, de las distancias fijadas con respecto a un ejército regular que había servido a la causa de la exclusión política y pública del interclasismo popular desde 1856. A propósito del gusto de activistas y propagandistas plebeyos por el discurso racista y violentamente antimarroquí, no creo que quepan muchas dudas sobre su porqué, más allá de sus indiscutibles raíces populares y de la segura interacción con los discursos patricios justificadores de la
62
guerra. La «raza de esclavos» que Clavé quiso ver en los marroquíes, la legión de enanos con rasgos oscuros que desfiló a la sombra de los gigantes «del país» durante el Carnaval popular, simbolizaban precisamente el mayor miedo que aún albergaban los ideólogos y organizadores de la ciudad plebeya: la consolidacién en España de un Estado y una política ferozmente oligárquicos, que excluyeran sin más a aquéllos y a sus clientelas naturales, reconvirtiendo en súbditos a los que ya habían ejercido como ciudadanos. Al combatir a una «raza de esclavos», es decir, a unas gentes que traían la exclusión política y civil inscrita en el código genético, los Voluntarios Catalanes combatían contra los peores fantasmas de cierta Cataluña interclasista y radical, la misma que había sido derrotada en 1856 y enterrada viva en los dos años siguientes. El rifeño que corría tras las armas de su emperador, ciego servidor de burócratas y cortesanos imperiales, constituía la transferencia de una distopía interior experimentada por demócratas y republicanos al menos entre 1856 y 1858, cuando Narváez, Nocedal, y Zapatero en Cataluña, habían campado a sus anchas.
Reveladoramente, la imagen del marroquí bárbaro y despreciable por ser inevitable instrumento del déspota ya no desaparecería de la cultura política catalana y, tras mezclarse con nuevas y más complejas imágenes, reaparecería bajo otras formas, hasta culminar en el estigma «moro» que la izquierda adjudicaría de inmediato a las tropas coloniales levantadas contra la República en julio de 1936. 120
Notas
l. Citado en Emilio Castelar, Francisco de P. Canalejas, G. Cruzada Víllaamil y Miguel Morayta, Crónica de la Guerra de África, seguida de la Crónica del Ejército y Ar· mada de Africa, Madrid, Imprenta de V. Matute y B. Compagni, 1859, vol. 11, p. 241.
2. Sobre las presiones tutelares de Londres sobre Madrid a propósito de hasta dónde podía llegar España en Marruecos en 1859 véase Emilio Castelar, Francisco de P. Ca· nalejas, G. Cruzada Villaamil y Miguel Morayta, Crónica de lo Guerra de África..., vol. 1, pp. 58 Yss. (reproduce los despachos diplomáticos entre Londres y Madrid); sobre el interés británico por seguir de cerca el ataque español contra Marruecos, Frederick Hardman [corresponsal de guerra de The TImesJ, The Spanish campaign in Morocco, Edimburgo y Londres, William Blackwood and Sons, 1860. Para una síntesis manejable de la formación del Ejército de África y de la guerra en Marruecos desde una interesante perspectiva «higienista», véase Joan Serrallonga Urquidi, «La guerra de África y el cólera (1859-1860)>>, Hispania, LVIII/l, 198 (1998), pp. 233-260.
3. Benito Pérez Galdós, «Aita Tettauen», en Episodios Nacionales, Obras Completas, Madrid, Aguilar, 19668 (el episodio fue escrito por Pérez Galdós en 1904-1905), serie 4:. T. I1I, pp. 242-243. Tomo la cita y otros datos sobre «Aíta Tettauen» de M. C. Lécuyer y C. Serrano, La Guerre d'Afrique et ses répercussions en Espagne, 1859-1904, París. Presses Universitaíres de France, 1976, pp. 293-356, particularmente pp. 341-342.
4. Sin ninguna duda, la más explícita y lúcida había sido la de Victoriano de Ame· ller en Juicio critico de la Guerra de África, o apuntes para la historia contemporánea, Madrid, Francisco Abienzo impresor, 1861. Victoriano de Ameller (o VictoriA d' Amet
63
lIer), «coronel retirado» en 1861. había desempeñado un papel decisivo en los levantamientos antimoderados y republicanos en la Cataluña de finales de los años cuarenta: véase loan Camps Giró, La Guerra deis Matiners i el catalanisme polEtic (1846-1849), Barcelona, Curial, 1978, pp. 203 Yss.
5. Las citas literales proceden de José María Jover Zamora, «Caraceteres del nacionalismo español, 1854-1874», Zona Abierta, 31 (1984), pp. 1-22. p. 15; José María Jover Zamora. «Prólogo», en José María Jover Zamora (dir.), La era isabelina y el Sexenio Democrático (1834-1874) en Historia de España/Menéndez PidaVTomo XXXIV. Madrid, Espasa-Calpe, 1991, pp. XI-CLVII. p. CXLVIII. Nuevo énfasis en el hecho de que «sólo la expedición de Marruecos [de todas las «expediciones o intervenciones militares» del periodo 1858-1863] contó con una auténtica asistencia nacional y reportó una utilidad política interior»: José María Jover Zamora. España en la polftica internacional. Siglos XV/lI-XIX. Madrid y Barcelona, Marcial Pons. 1999. pp. 143-144.
6. He consultado Pedro Antonio de Alarcón. Diario de un testigo de la Guerra de África por D. --, Soldado Voluntario durante la Campaña. Madrid. Sucesores de Rívadeneyra. 19238 (tienen interés las razones de Alarcón para «sentar plaza» de voluntario en el Ejército de África, razones estratégico-emotivas que deben leerse como funcionales a la empresa editorial que lo llevó a Marruecos: véanse las pp. 11 Y ss.); Romancero de la Guerra de África. presentado a la Reina Da. Isabel 11... por el Marqués de Molins, Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra, 1860. Lecturas del «impacto social» de la guerra de África privilegiando tales testimonios, en José María Jover Zamora, «Prólogo» en La era isabelina, p. CXLIX; M. C. Lécuyer y C. Serrano, La Guerre d·Afrique...• jJp. 181-209 y 135-164.
7. José Alvarez Junco. «El nacionalismo español como mito movilizador. Cuatro guerras», en Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea. Madrid. Alianza, 1997, pp. 35-67. particularmente pp. 46-51; José Álvarez Junco, «La nación en duda», en luan Pan-Montojo (coord.). Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid. Alianza. 1998, pp. 405-475, particulannente pp. 430-437 (con referencias al propagandismo probélico de Castelar). Sobre los primeros «libros políticos» de Castelar (1858-1859): Antonio Eiras Roel, El Partido Demócrata español (1849-1868), Madrid. Rialp, 1961, pp. 244-249; sobre Castelar y la guerra de África: M. C. Lécuyer y C. Serrano, La Guerre d'Afrique... , pp. 5559 Y 101-102 y. sobre todo. Emilio Castelar, Francisco de P. Canalejas, G. Cruzada VilIaamil y Mijluel Morayta, Crónica de la Guerra de África...
8. José Alvarez Junco. «El nacionalismo español como mito...», p. 47. 9. Véase Carlos Serrano, El nacimiento de Carmen. Sfmbolos. mitos y nación, Ma
drid, Taurus, 1999, pp. 134-135 (Prim y los Voluntarios Catalanes de la guerra de África en las zarzuelas barcelonesas de finales del XIX).
10. Un caso paradigmático, por su tenacidad en revelar lo oculto y su capacidad pa_ ra sacar petróleo de un puñado de «fuentes» halladas al tuntún: Pere Anguera, Els precedents del catalanisme. Catalanitat i anticentralisme, 1808-1868, Barcelona, Empúries.2000.
11. Josep Fontana. «L'altra Renaixen\;a: 1860 i la represa d'una cultura nacional catalana». en Historia de la cultura catalana. Vol. V: Naturalisme. positivisme i catalanisme, 1860-1890, Barcelona. Edicions 62.1994, pp. 15-33.
12. Véase Albert Garcia Balañ~, «Tradició liberal i política colonial a Catalunya. Mig segle de temptatives i limitacions, 1822-1872», en Catalunya i Ultramar. Poder i negoci a les colOnies espanyoles (1750-1914) (bajo la dirección de losep M. Fradera). Barcelona. Consorci de les Drassanes de Barcelona / Ámbit Serveis Editorials, 1995, pp. 77-106. particularmente pp. 87-91.
13. Un ejemplo paradigmático de «elogio patricio y provincialista» de los Voluntarios Catalanes. contemporáneo de la guerra de Africa, lo presenté y expliqué en el artículo citado en la nota anterior: los textos que Estanislau Reynals y Rabassa, «intelectual orgánico» del conservadurismo catalán de raíz moderada, les dedicó en el Diario de
64
Barcelona (mayo de 1860) (véase Albert Garcia Balañ~, «Tradicióliberal y política colonia!...». pp. 89-90 Y104).
14. Me refiero a los trabajos pobremente positivistas de Luis Justo Navarro Miralles, Voluntarios Catalanes en la Guerra de África. 1859-1860, tesis de licenciatura inédita. Universidad de Barcelona. 1972. y de Mercedes Braunstein Franco, «BIs volunta- . ris catalans a la Guerra d'África (1859-1860)>>, L'Avellf. 237 (1999). pp. 76-79.
15. Para los detalles y la bibliografía sobre el patriotismo británico de factura Radi i cal-plebeya nacido con la guerra de Crirnea. véase el apartado 3 de este trabajo. f:
t t16. Victoriano de Ameller. Juicio critico de la Guerra de África... , p. 28; sobre los }
antecedentes militares y políticos de Victori~ d'Ametller antes de 1860, véase la nota 4 Ide este trabajo. 17. Victoriano de Ameller. Juicio critico de la Guerra de África... , p. 28. 18. Conrado Roure. Recuerdos de mi larga vida. Costumbres, anécdotas, aconteci J
mientos y sucesos acaecidos en la ciudad de Barcelona desde el 1850 hasta el 1900, f Barcelona, Biblioteca de «El Diluvio». 1925, vol. 1, pp. 144 Y146-147 (el subrayado es mío). Datos biográficos sobre el autor: vol. l. pp. 9-11 Y121·124. Su juicio retrospecti •~ vo del patriotismo de juventud. juicio sin duda condicionado por su lealtad republicana "
J~
en la España de la agonía de la Restauración, del Desastre de Annual (1921) Y del golpe de estado de Primo de Rivera (1923): «¡Dichosos tiempos en que los veinte años nos ,cubrían con una venda rosada los ojos y nos enardecíamos con las acciones del presente, sin meditar en las consecuencias del futuro! iDichosos tiempos y dichosa edad! ¡Hoy .la venda de la juventud y la inexperiencia ha caído y aquella consecuencia que debíamos haber previsto. porque era justa, se nos muestra con toda su crudeza! ¡Hoy, cuando ya es tarde para refrenar nuestros entusiasmos y no podemos deshacer lo hecho sin desdoro!...» (vol. I, p. 143). El testimonio de Roure a propósito del entusiasmo barcelonés durante la guerra de África ha sido utilizado por Josep Fontana, «L'altra Rena¡'~en\;a: 1860...». p. 25.
19. Sobre Rossend Aros i Arderiu, periodista, escritor y mecenas republicano y masón, Conrado Roure. Recuerdos de mi larga vida...• vol. l. pp. 259-263 Y135-141 (Arús. secretario de la Societat del Born y animador del Carnaval «africanista» de 1860). Sobre la Societat del Born, Sebastil lunyent y el trasfondo sociológico y político de su apropiación y refonna del viejo Carnaval barcelonés. vúse Albert Garcia Balañ~. «Ordre industrial i transfonnació cultural a la Catalunya de mitjan segle XIX: a propllsit de Josep Anselm Clavé i l'associacionisme coral», Recerques. 33 (1996), pp. 103-134. particularmente pp. 115-119. Para una crónica detalladfsima del Carnaval «africanista» de 1860. J. A. Clavé y J. M. Torres. El Carnaval de Barcelona en 1860. Barcelona. librería Española. 1860; véase también el último apartado de este trabajo.
20. Las referencias a los cuadernos manuscritos de Rossend Arús i Arderiu: Biblioteca Arús (Barcelona), fondos manuscritos: Aros I-Cl/14: «6. Carnaval de 1860»; Arús I-CI1l5: «7. Entrada de los Voluntarios Catalanes en 3 de Máyo 1860»; asimismo tiene algón interés Arús IV-Cl/59: «Los Voluntaris Catalans», poema manuscrito en catalán por el propio Arús. sin fechar. ejemplo de patriotismo provincial nada original y de pobrísima factura literaria (lo que induce a pensar que se trata de una pieza de juventud, escrita cuando la guerra). Más noticias sobre el protagonismo de la Societat del Bom en las celebraciones al regreso de los Voluntarios Catalanes: Vfctor Balaguer. Reseña de los festejos celebrados en Barcelona en los primeros dúJs de Mayo de 1860 con motivo del regreso de los VoluntQrios de Cataluña y tropas del Ejb'Cito de África. Madrid y Barcelona, Librería Española. I. López Bernagosi. 1860. pp. 73·76.
21. De Conrad Roure debe destacarse su trayectoria periodístico-publicista (dirigió La Campana de GrlJcia y El Federalista. tribunas del primer republicanismo federal barcelonés). y su contribución a la recuperación de un teatro popular en lengua catalana, de claras connotaciones políticas en sus inicios (finnó su teatro bajo el seudónimo «Pau Bunyegas»). De Rossend Arús puede verse su mediocre pero revelador teatro político (May més Monarquia! [1873], Lo primer any republicll [1873] o La advocació
• 65
l
deis tres Reys [1876]) y. sobre todo, la magnífica biblioteca que legó testamentariamente a la ciudad de Barcelona (1895). 25.000 volúmenes de la mejor literatura moderna sobre política democrática y republicana. y cultura laica y racionalista.
22. Víctor Balaguer. Reseña de los festejos celebrados en Barcelona...• p. 12; véase también la p. 46.
·23. Francisco Rispa y Perpiílá, Cincuenta años de conspirador (Memorias politicas revolueionarias. 1853-1903). Barcelona, Colección Balagué. Librería VilelIa, 1932; pp. 7-10 (clandestinidad demócrata antes de julio de 1854). 17 (teniente de la Milicia Nacional) y 27-29 (corresponsalía para Lo Discusi6n y exilio en Francia). Sobre el protagonismo plebeyo y obrero en la Milicia Nacional barcelonesa de 1854-1856. véase el siguiente apartado de este trabajo. así como Josep Benet i Casimir Martí. Barcelona a "'iljan segle XIX. El movi",ent obrer durant el Bienni Progressista (1854-1856). Barcelona. Curial. 1976.2 vals.• vol. l. pp. 519-525.
24. Todas las citas literales y referencias proceden de Francisco Rispa y Perpiftá. Cincuenta años de conspirador. ..• pp. 39-50 (<<Capítulo V. África 1859-60. Los Voluntarios Catalanes»); la cita sobre los voluntarios, pp. 48-49 (el subrayado es mío); heridas de guerra y talento bélico de Rispa, pp. 44-45 Y47-48 (<<Allí. a mi lado. y a un paso de distancia. hirieron en la pata al célebre perro Palomo... Después del general Prim, el perro Palomo fué el "personaje" de moda."); sobre sus crónicas para Lo Corona de Arag6n. pp. 40-42; su decisión de permanecer en el ejército y sus actividades conspirativas entre 1860 y 1868. pp. 51 Yss. Pedro Antonio de Alarcón. cronista civil en el Ejército de África y al poco voluntario (por obvias razones de marketing editorial): Pedro Antonio de Alarcón, Diario de "" testigo de la Guerra de África.... vol. l. pp. 11-16.
25. Sobre el testimonio de GfielI i Mercader véase Josep GUe)) i Mercader, Coses de Reus (Records d'"" jove que ja no ho és), Reus. Asociación de Estudios Reusenses. 1965, pp. 79-82 (sobre el manuscrito original. véase la p. 115); detalles sobre el alojamiento civil de soldados y voluntarios (práctica de funesta tradición entre los sectores populares catalanes). con particular énfasis en la participación de familias artesanas y obreras. p. 81; sobre el Centre de Lectura, del que GUelI i Mercader fue uno de los fundadores. pp. 89-98 Y69 (citación literal que traduzco). Mis sobre el Centre de Lectura y su condición de aglutinador del republicanismo reusense. y sobre el protagonismo de ciertos líderes obreros locales en su gestión en Pere Anguera, El Centre de Lectura de Reus. una instituci6 ciutadana. Barcelona, Edicions 62. 1917; Albert Arnavat, Moviments socials a Reus. 1808·1874. Deis motins populars al sindicalisme obrero Reus. As. sociaci6 d'Estu1fis Reusencs. 1992. pp. 69-71. Según el censo de población de 1860, la ciudad de Reus alcanzaba entonces los 27.257 habitantes.
26. Francesc Tomé i Barrera, Uibrela per recor de algunas cosas misnot()rlas (Reus 1838-1883). Tarragona. Quaderns d'Histbria Contempodnia, Departament d'Histbria ContemporAnia, 1981. pp. 36-41; la referencia al Centre de Lectura y la cita literal (que traduzco del catalán). pp. 36 Y38. Sobre los antecedentes familiares. sociales y políticos de Francesc Tomé i Barrera, véase Pere Anguera, Dé,., rei i frun. El primer carlisme a Catal""ya. Barcelona. Publicaeions de l'Abadía de Montserrat, 1995. pp. 283-284. así como el prólogo del mismo Pece Anguera a la edici6n del manuscrito de Torné i Barrera (pp. 5-7).
27. Todas las citas y referencias sobre la muy planificada gira de Prim por Catalufta al regreso de Marruecos en Francisco Giménez y Guited. Historia ",ililar y polltica del general Don Juan Primo Marqués de los Castillejos... enÚllada con la particular de la guerra civil en Cataluña y con la de África. Barcelona, Madrid, La Habana, Librería del Plus Ultra. Librería de D. Emilio Font. Librería La Enciclopedia, 1860. vol. n. pp. 367373 (Figueres). 373-377 (Girona). 377-380 (Mataró) y 431-437 (Tortosa).
28. Evaristo Ventosa, Españoles y marroqu/es. Historia de la Guerra de África. Barcelona, Librería de Salvador Manero. 1859-1860. 2 vols.); Evaristo Ventosa, Lo re. generaci6n de España. Barcelona. Librería de Salvador Manero, 1860.
29. Evaristo Ventosa. Lo regeneraci6n de España. pp. 119-130 (capítulo X).
66
30. lbid. (los subrayados son míos). 'i':31. Evaristo Ventosa, Españoles y marroqu(es.... vol. n. pp. 1.113-1.119 (la Societat del Born y Clavé y sus coros al regreso de los Voluntarios). y vol. l. pp. 566-571
I ·1i
(despedida multitudinaria de los voluntarios); a propósito de las «sombras» del Prim vencedor en África, basten estas líneas de la entonces inexcusable «Biografía de D. Juan Prim. Conde de Reus» (capítulo XXXIX): «... y contra lo que no podía esperarse de un hombre de corazón audaz y arrojado como él [PrimJ. aquella indecisión [ante la Junta Central barcelonesa de 1843J duró muchos días. tomando al fin el partido del gobierno. acto que le valió la animadversión de sus amigos Ydel Partido Democrático. que también apoyó al movimiento de Junta Central. de tal modo que. a6n hoy mismo. a pesar de las glorias y renombre que ha sabido conquistarse en África, a pesar de un manifiesto en que declaró durante los once dos que en 1843 había cometido un error. el Partido Democrático no le ha perdonado ni le perdonará jamás lo que llama "la más inicua de las traiciones"» (vol.n. p. 631).
32. La identidad real de «Evaristo Ventosa» y las razones de la etapa barcelonesa de Fernando Garrido en E. Rodríguez-Solís. Historia del Partido Republicano español. Madrid. Imprenta de Fernando Cao y Domingo de Val. 1892-1893, vol. n, pp. 544-S45; también en Jordi Maluquer de Motes. «Presentaci6n». en Fernando Garrido. LA federaci6n y el socialismo. Barcelona, Labor. 1975. pp. 7-42. particularmente pp. 18-23. Otros ejemplos de propaganda doctrinal publicada por Garrido bajo el paraguas de Salvador Manero en Fernando Garrido. Lindezas del despotismo, Barcelona. Librería de Salvador Manero. 1860. y el también «catecismo democrático» Lo democracio y sus adversarios, Barcelona. Librería de Salvador Manero. 1860. Fernando Garrido y el fracasado levantamiento republicano del verano de 1859 en Antonio Eiras Roel, El Partido Demócrata.... p. 250; Demetrio Castro AIffn, «Unidos en la adversidad. unidos en la discordia: el Partido Demócrata, 1849·1868». en Nigel Townson (ed.). El republicanisMO en Espaif4 (1830-1977). Madrid. Alianza, 1994. pp. 59-85, p. 71.
33. La cita literal sobre la actividad de Garrido durante estos aílos corresponde a E. Vera y González (1886). y la tomo de Jordi Maloquer de Motes, «Presentaeión». en Fernando Garrido.LAfederaci6n.... p. 20. Las dos citas literales sobre las bondades de la guerra de África proceden de Evaristo Ventosa, LA regeneracúJn de Espa/fll. p. 121. Sobre los cambios en la presentación de la guerra africana por pertc de Garrido. compárense sus títulos de 1859-1860 con Fernando Garrido. Historia del reinado del altilno Borbón de Espaif4. Barcelona, Salvador Manero Editor. 1869. vol. m, pp. 397-432, cuyo énfasis en el tratamiento de la guerra de África como iutrumento político espdreo (10 que Garrido llama «egoísmo de la Unión Liberal») es arrollador.
34. Véase la transcripción de la real orden de 24 de diciembre de 1859 en Evaristo Ventosa. Españoles y marroqufes.... vol. l. pp. 563-565; tambi6n en Víctor Balaguer. JorntJdas de gloria o los espaJfoles en África, Madrid. Barcelona, La Habana, Librería EspaBola. l. López Bernagosi.Librería La Enciclopedia, 1860, pp. 334-336. Sobre la presencia de mandos sin experiencia castrense entre los suboficiales de Voluntarios Catalanes: ÁlbUM de la Guerra de África (Fo1'11WJJD con presencio de d4tos oficioks y publicado por el periddico dAS Novedades»). Madrid, Imprenta de «Las Novedades». 186O•.p.29.
35. Todas las cifras y fechas sobre la formación del cuerpo de Voluntarios CataIanes proceden del vaciado de Arxiu Histbric de la Diputació de Barcelona [en adelante AHDBJ. legajo 1.004. expediente «Listas de los individuos que componían el cuerpo de Voluntarios Catalanes» (1860): «Voluntarios de Catalufta. Relaci6n nominal de los individuos que han pertenecido y pertenecen al expresado Cuerpo»; también: «Relación nominal de los SS. Jefes y Oficiales e individuos de tropas que han muerto o han sido heridos durante la campaBa de África pertenecientes a las Compallías de Voluntarios de Cataluftalo (12 de noviembre de 1860).
36. Sobre las particularidades del unionismo en Catalufta, véase Borja de Riquer. «El conservadorisme polític catalA: del fracAs del moderantisme al descncís de la Res
67
tauraci6», Recerques, Il (1981), pp. 29-80, particularmente pp. 35-37. Este mismo unionismo en la Diputaci6n Provincial de Barcelona (1860) en 10sep M. Fradera, «Entre Progressistes i Moderats: la Diputaci6 de 1840 a 1868», en Borja de Riquer (dir.),
-Historia de la Diputació de Barcelona, Barcelona, Diputaci6 de Barcelona, 1987, vol. 1, pp. 104-141, particularmente pp. 110-111.
37. AHDB, legajo 1.004, expediente «guerra de África. Gastos del uniforme y equipo de los Voluntarios de Cataluña» (1860): "Estado demostrativo de las prendas de vestuario y equipo que se construyeron y entregaron para los Voluntarios de Cataluña» (29 de marzo de 1860), «Vestuario y equipo para los Voluntarios de Cataluña» (1860), y solicitud de 10sep L10pis i Agustín (24 de mayo de 1860); expediente «Sobre demostraciones por parte de la Provincia con motivo de la guerra de África» (1860); expediente «Indemnizaciones a los lefes y Oficiales de los Voluntarios Catalanes» (1860); también legajo 1.007, expediente «Festejos por la toma de Tetuán» (1860).
38. Un interesante catálogo de los trabajos «marroquíes» de MariA Fortuny en 10rdi A. Carbonell, Maria Fortuny i la descoberta d'A¡rica: els dibuixos de la guerra hispanOMQrroquina, 1859-1860, Barcelona, Columna, 1999; otros casos de pintura de tema marroquí pensionada por la Diputación (Francesc Sans i Cabot, Eduardo Rosales), en losé Luis Díaz, lA pintura de historia del siglo XIX en España, Madrid, Ministerio de Cultura, Museo del Prado, 1992. El telegrama de Barrau, fecbado en Madrid y destinado a Bonaventura Palau en la Diputación, se halla en AHDB. legajo 1.004, expediente «guerra de África. Gastos del uniforme y equipo...» (1860).
39. Sobre unionismo y «conservadurismo catalán», véase Borja de Riquer, «El conservadorisme polític catalA: del fracAs...», pp. 35-37. Detalles sobre el protagonismo de Dulce en la creaci6n de los Voluntarios, la tard(a incorporación de una comisión de diputados provinciales (Rafael Maria de Duran y Íosep Antoni de Ros), y la cuesti6n del vestuario en Víctor Balaguer, Jornadas de gloria o..., pp. 334-337; Evaristo Ventosa. Españoles y MQrroqu(es.... vol. 1, p. 566. Las obligaciones financieras que inicialmente asumió la diputaci6n: AHDB, legajo] .004, expediente «guerra de África. Gastos del uniforme y equipo...» (1860); distinta cosa fueron las indemnizaciones y pensiones de posguerra, no prefijadas por la real orden de 24 de diciembre y que la Diputación no reserv6 únicamente para los voluntarios: véase AHDB, legajo 1.004, expediente «Sobre demostraciones por parte de la Provincia...» (1860) (que incluye algunas negativas de la Diputación fundadas en lo limitado de su compromiso presupuestario).
40. Las referencias a la real orden en Víctor Balaguer. Jornadas de gloria o.... pp. 334-336. Sobre Prim y su cronología marroquí en 1859-1860 véase Francisco 1. Orellana, Historia del General Primo Barcelona. Emp. Ed. La Ilustración, 1872, vol. 11, pp. ]2]-259, Yparticularmente los capítulos IV, V YVI; asimismo resulta muy útil sobre Prim y el sentido político de todas sus acciones militares, por insignificantes que pudieran parecer: Frederick Hardman. The Spanish campaign... , por ejemplo pp. 42, 51-54. 62,75, 101-106 Y125-130...
41. Francisco Rispa y Perpiñá. Cincuenta años de conspirador.... pp. 12-14 (con referencias explícitas al futuro «africanista» de Sugranyes). También: Santiago Luis Dupuy, Barcelona desde l. e de Julio hasta 20 de Septiembre de 1854, Barcelona, Imprenta de Narciso Ramírez, 1854, pp. 3-4.
42. El expediente de diligencias que la alcaldía barcelonesa abri6 a Sugranyes en ]855 se presenta en Josep Benet i Casimir Martí. Barcelona a mitjan segle XIX... , vol. 1, pp. 323 (nota 77). El libelo anónimo y sin pie editorial que se halló en poder de Sugranyes llevaba por título Vig(a de la Provincia. y he podido consultarlo en Arxiu Histbric de la Ciutat de Barcelona [en adelante AHCB]. Biblioteca: A 9 8.e op. 86. Sobre los miembros de la Ronda d'en Ta"is. perseguidos -y asesinados algunos- por la multitud durante las jornadas de julio de 1854, véase Francisco Rispa y' Perpiñá, Cincuenta años de conspirador... , pp. 20-21; Conrado Roure, Recuerdos de mi larga vida.... vol. 1, pp. 53-56; 10sep Benet i Casimir Marti, Barcelona a mitjan segle XiX... ,
vol. 1, pp. 314-328.
68
43. Joan Amades, Histories i l/egendes de Barcelona. Passejada pels carrers de la ciutat vella, Barcelona, Edicions 62. 1984. vol. l. pp. 51 1-512; Victorill. Sugranyes y los voluntarios. iconos habituales en la decoraci6n de cafés y tabernas de la Barcelona vieja tras la guerra de África en vol. 11, p. 128.
:S'
44. Léase lo que escribió en sus Idcidas memorias 10aquim Maria Sanromll.. en 1854 todavía un joven licenciado en leyes pero ya un progresista catalán notablemente heterodoxo: «No se me olvidará el estrépito que armaron, con sus aplausos, los concurrentes al Café Nuevo de la Rambla cuando. a las barbas de la policía. se ley6 el último párrafo 1 del Manifiesto [de Manzanares] con la promesa de la Milicia Nacional. Bienaventurados aquellos patrioteros, porque de ellos era el reino de los tontos. Un higu(. la Milicia. • y abrían la boca. [...] Como en el Evangelio, creían en la posibilidad de un pueblo ar 1mado por D. Leopoldo O·Donnen. ¡Tan confiados siempre y tan bonachones! No veían lo que veíamos otros asiduos al Café. con sólo fijarnos en el sitio y en la redacción del párrafo famoso. Puesto allá al final como un pegote, como diciendo ¡ah! se me olvidaba: cuatro palabras secas. frías. incoloras. sin ningún comentario. ni siquiera alguno de aquellos epítetos lisonjeros que revelan el gusto del ofrecimiento y excitan la gratitud del favorecido». (loaquín María Sanromá. Mis memorias. Tomo 11: 1852-1868. Madrid. Tipografía de los Hijos de M. G. Hernández. 1894, pp. 274-275). El ya clásico yejemplar estudio de Pérez Garzón sobre la Milicia madrileña en luan Sisinio Pérez Garzón. Milicia Nacional y revolución burguesa: el prototipo madrileño (1808-1874). Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1978. I45. 10sep Benet i Casimir Martí. Barcelona a mitjansegle XiX.... vol. l. pp. 519·525; la corresPondencia del cónsul francés en Barcelona se reproduce en las pp. 519-520. Un lamento militar cercano a O'Oonnell por la «tardanza» de las autoridades civiles barcelonesas en «poner orden» en la renacida Milicia Nacional: Santiago Luis Dupuy. Barcelona desde l. e de Julio... •pp. 16-17.
46. 10sep Benet i Casimir Martí. Barcelona a mitjan segle XiX.... vol. 11, pp. 26-31 (los mandos de la Milicia Nacional barcelonesa se niegan a obedecer las órdenes del capitán general Zapatero de reprimir a los huelguistas); vol. 11. pp. 208-222 (depuraci6n parcial de la Milicia Nacional y del coronel Bellera).
47. 10sep Benet i Casimir Martí, Barcelona a mi/jan segle XiX.... vol. l. pp. 524 (y nota 36) y 532 (Bellera y la candidatura a Cortes llamada Unió Liberal); vol. n. pp. 21021 I y 507-509 (Bellera al mando de la guarnici6n de Monz6n. julio de 1855. y su contribución a la resistencia contra O·Oonnell. agosto de 1856).
48. La cita literal sobre el ascendiente de Bellera entre la población obrera barcelonesa en 10sep Benet i Casimir Martí. Barcelona a mitjan segle XIX.... vol. 11, p. 211 (nota 82). a partir de una crónica del Journal de Madrid (13 de agosto de1855. p. 3). BeUera, jefe de Francos en la región de Tarragona-Reus durante la primera guerra carlista en Pere Anguera. Déu, ni Uam. ... pp. 139. 159-166 Y171-172; lealtades interpersonales nacidas en el seno de las compaiiías milicianas, a menudo fundadas en complicidades colectivas asociadas a la represión indiscriminada del enemigo y al saqueo de los pueblos (del que la compaiUa de Bellera hizo buena gala) en pp. 371-373.
49. Josep M. Ollé Romeu. «Bellera. Francesc», en Diccionari d'Historia de Catalunya, Barcelona. Edicions 62. 1992. p.1l4 (Bellera y la Jamancia de 1843); loan Camps Giró. lA Guerra deis Matiners... , pp. 72.196 Y232-233 (protagonismo de Bellera en el levantamiento republicano catalán de 1848-1849).
50. Francisco Rispa y Perpiñá, Cincuenta años de conspirador.... pp. 7-10 y 16 bis. Sobre loan Martell y su aprendizaje político también al frente de los Francos reusenses: Pere Anguera. Diu, rei ifam.... pp. 372 Y377.
5 l. La hoja de servicios militar de VictoriA Sugranyes i Hernández (Archivo General Militar. Segovia) se reproduce en su totalidad en lesl1s PortaveIla, Diccionari nomenelator de les vies púbJiques de Barcelona. 1996. Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 1996, pp. 465 y reproducción fotográfica, de donde tomo todos los datos. Existe un muy detallado estudio sobre la Milicia Nacional de Reus. en la que Sugranyes hizo
69
sus primeras armas: Robert Vallverd¡j i Martí. El supon de la Milicia Nacional a la revolllCió burgesa a Reus (J793-J876J, Reus. Associació d'Estudis Reusencs. 1989. particularmente el vol. l. pp. 88 Yss. (para el Trienio Liberal); sobre las partidas realistas de la «comarca» de Reus. y los esfuerzos que ~stas exigieron al bando liberal (18201823), v~ase Jaime Torras. Liberalismo y rebeld{a campesina. J820-J823. Barcelona. Ariel, 1976. pp. 68-71 Y104-113.
52. Víctor Balaguer. Primo Vida militar y po/(tica de este general. Barcelona, l. López Bemagosi. 1860. pp. 25-27 (cronología de las negociaciones entre Primo comandante general de la provincia de Barcelona. y la Junta Central de la capital. 13 de agost0-3 de septiembre de 1843). y pp. 27-31 (citas literales e informaciones sobre el apoyo de cuerpos Francos a los sublevados centralistas ojamancios).
53. Josep Benet i Casimir Marti. Barcelona a mitjrm segle XiX.... vol. l. p. 323 (nota 77); Jesús Portavella. Diccionari nomenclt?ltor. ..• p. 465. «Un sistema de regimientos de reserva artificioso y complicado vino a sustituir en 1846 y 1849 a las milicias provinciales, que volvieron a aparecer en 1856. aunque sólo en el nombre.;.» (Enciclopedia Universal.... vol. MIL, p. 254).
54. Vig{a de la Provincia, p. l. El caso Bofill i Bassas en Acta de la reunión celebrada por el Panido Democrático el dio 8 de octubre de J854 en el Salón de Ciento de las Casas Consistoriales de Barcelona. Barcelona. Imprenta de Narciso Ramírez. 1854. p. 28 (y nota 1); Josep Benet i Casimir Marti. Barcelona a mujan segle XiX.... vol. l. p.472.
55. AHDB. legajo 1.004, expediente «Listas de los individuos que componían...»: «Voluntarios de Catalui'la. Relación nominaL»; tambi~n Álbum de la Guerra de África... , p. 29 (incl uye los antecedentes del resto de mandos de las cuatro compailías de Voluntarios. algunos retirados del ejército como establecía el articulo 4.° de la real orden).
56. Las razones de tal rentabilidad. muy ligadas a la potencialidad de los Voluntarios como emblema de una «paz social» patemalista y «provincial» restablecida tras la pesadilla que para muchos sectores del patriciado catalán había supuesto la etapa 18541856. en Estanislao Reynals y Rabasa. «Catalui'la y la guerra». Diario de Barcelona. 3 de mayo de 1860. pp. 4.121-4.123 (véase la presentación muy detallada de esta fuente en Albert Garcia Balai'i~. «Tradició liberal y poICtica coloniaL». pp. 89-90 Y 104).
57. Marqués de Castell-Florite. Domingo Dulce. general isabelino (Vida y ipocaJ. Barcelona. Planeta, 1962, pp. 343-345 (segundo nombramiento para la Capitanía General de Cataluña). 308 (<<colaboración» con la Milicia Nacional barcelonesa durante su primer paso por la Capitanía General de Cataluila). 327-329 (misión en Zaragoza. 1856, y posterior «marginación política») y 346-353 (boda barcelonesa con Albina Tresserra i Thompson). Un juicio muy positivo. y republicano. de la actitud de Dulce ante los esparteristas y republicanos desarmados en Zaragoza en agosto de 1856: Alberto Columbrí. Memorias de un presidiario polftico (J857J. Barcelona, Librería Espafiola de I. López, 1864. pp. 174 Yss.. El más inteligente ejemplo de crítica patricia y «conservadora» de la política militarizadora de la sociedad catalana simbolizada por Zapatero se halla en la serie de articulos «Cataluña» que Joan Mai'l~ i Flaquer, director del Diario de Barcelona. publicó en El Criterio de Madrid (1856) (Juan Mai'l~ y Flaquer. Colección de art{culos. Barcelona. Antonio Brusi. 1856, pp. 418-454).
58. El protagonismo de Dulce. y de influyentes Demócratas barceloneses como Josep Anselm Clav~. durante la visita de Isabel 11 a Cataluila (1860) en Antonio Fajas y Ferrer. Reseña de los festejos tributados a S. M. la Reina Doña Isabel JI en su visita a Barcelona en Setiembre de J860. precedidos de los que se dedicaron al valiente General Prim a su entrada triunfal en la misma. Dedicada al E. S. D. Domingo Dulce, Capi· tán General de Cataluña.... Barcelona. Librería del Plus Ultra, 1861. Los tratos de Dulce con Monturiol a propósito de su proyecto de nave submarina: Marqués de Castell-Florite. Domingo Dulce•...• pp. 380-383. La despedida catalana a Dulce al marchar para la Capitanía General de Cuba (1862): AHCB. fondo «Cerimonial•• legajo 1.862: «Despedida a Domingo Dulce al cesar en la Capitanía General de Cataluña»; también Marqués de Castell-Florite. Domingo Dulce..... pp. 384-387.
70
59. Josep M. Fradera. «Juan Prim y Prats (1814-1870): Prim conspirador o la pedagogía del sable». en Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma (coords.). liberales. agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo XJX. Madrid. Espasa Calpe. 2000. pp. 239-266. pp. 249-253. El «pecado original» de Prim -como ha llamado Josep M. Fradera al episodio de 1843-. utilizado en contra de su candidatura progresista, a principios de los años cincuenta. por «Unos Catalanes»: Biografta del Escmo. Sr. D. Juan Prim, Conde de Reus. Dedicada a los catalanes (sin pie de imprenta ni ailo de edición).
60. Sobre el clima político en la Espai'la del verano de 1859. Nelson Duran. lA Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una convivencia frustrada. Madrid. Akal. 1979; Antonio Eiras Roel. El Panido DeMÓcrata.... pp. 242-251.
61. Una magnífica colección de romances de hoja suelta de tema africanista, mayormente consagrados a Prim y a los Voluntarios Catalanes (lA furia española I El sable de Primo Triunfal entrada de los aguerridos Voluntarios Catalanes en Tetudn...): AHCB. sección «GrMics»: «Roman~os s. XIX! Barcelona». Algunas de las muy publicitadas biografías de Prim. que inundaron el mercado en 1860: Francisco Giménez y Guited, Historia militar y política del general Don Juan Prim... (incluye una extensísima crónica de la toumie de Prim por Cataluña al volver de Marruecos: vol. 11. pp. 360437); Víctor Balaguer. Primo Vida militar y política... Víctor Balaguer. cerebro del recibimiento institucional a Prim y a los Voluntarios: Víctor Balaguer. Reseña de los festejos...
62. Véase. a modo de ejemplo de las expectativas que cierto progresismo no catalán pudo depositar en la figura del Prim regresado de Marruecos. Javier de Mendaz&, Cosas que serdn. Madrid. Establ. Tipográfico de J. Casas y Díaz. 1860. apología que funde' las supuestas virtudes militares y «liberales» de Prim para proclamarlo genuino portavoz de un programa poiCtico «auténticamente reformista».
63. Tomo los datos de la breve biografía de Joan Prim publicada en El Álbum de las Familias (Barcelona). tomo 11. n¡jm. 13 (5 de febrero de 1860). p. 104. Sobre los ai'los milicianos de Prim. véase Josep M. Fradera. «Juan Prim y Prats...». p. 243.
64. Prim y Martell en el batallón Franco de Bellera: Josep Güell i Mercader. Coses de Reus... , p. 102. Las palabras de Mallé i Flaquer. de una entrevista que le hizo Joan Maragall. las tomo de Josep M. Fradera, «Juan Prim y Prats...». p. 257.
65. Josep M. Fradera, «Juan ~m y Prats...». pp. 243-247 Y 252-257. de donde tomo el argumento de la guerra de Africa como episodio «absolutorio» para el Prim con· denado por la Cataluña radical y plebeya en 1843. Confirma absolutamente esta hipótesis Francisco Giménez y Guited, Historia militar y po[(tica del general Don Juan Prim.... vol. l. pp. 246-247 Y 259. escritor a sueldo del progresismo barcelonés pro Prim. quien. en su biografía motivada por la guerra de 1859-1860. elogió desmesuradamente a los centralistas catalanes de 1843. los presentó como hermanos poiCticos del joven Prim. y esgrimió que ~ste. al bombardearlos en Barcelona o en Figueres. no había hecho sino cumplir órdenes superiores. aunque con tanta «benignidad» como le había sido posible.
66. Arxiu Historic Comarcal de Reus. carpeta «Oocuments referents a D. Joan MartelI i la seva epoca» [91612 GJ. particularmente la correspondencia (1856) que trata sobre un viejo p~stamo no devuelto por Prim a Martell y las apelaciones de éste a los ai'ios compartidos en el batallón Franco de Francesc Bellera; tambi~n tienen inte~s las cartas de Martell a De la Concha (1856) solicitando algún tipo de intercesión para poner fin a su encarcelamiento en Cádiz. decretado por Zapatero bajo la acusación de haber encabezado el levantamiento esparterista en Reus (verano de 1856).
67. Sobre los Voluntarios y el Himno de Riego véanse Víctor Balaguer. Reseña de losfestejos.... p. 16; Francisco Gim~nez y Guited, Historia militar y poUtica del general Don Juan Prim.... vol. 11, pp. 384 Y432; Francisco J. Orellana. Historia del General Primo vol. 11. p. 291. Escribió Frederick Hardman para el Times. en su crónica del 16 de diciembre de 1859: ,,0'1 °'Donnell's arrival the corps was drawn up to receive him, the bond playing tM Marcha Real (which has become the Spanish nationai air since thefollies
71
01 togresista party disgusted people with Riego's hymn and other Liberal melodieFrederick Hardman, The Spanish campaign... , p. 53). A propósito del Himno de Riomo instrumento de movilización asociado a un cierto «nacionalismo plebeyo y patu», véase Carlos Serrano, El nacimiento de Cannen... , pp. 112-115.
{íctor Balaguer, Reseña de loslestejos... , p. 14. ¡obre la comisión «madrileila», véase Francisco 1. Orellana, Historia del Gene
ral, vol. 11, pp. 231-232 (incluye una reveladora carta de la comisión a Prim, presunmente leída por el general). Sobre el homenaje de Pere Mata a la Milicia de Retdro Mata, Gloria y martirio. Poema en tres cantos dedicado al Pueblo y Miliciaonal de Reus, Madrid. Manini Hermanos Editores, 1855; sobre la trayectoria pol~ institucional de Mata puede consultarse losep M. Fradera, «La polCtica liberal y e:ubrimiento de una identidad distintiva en Cataluila (1835-1865)>>, Hispania, LXim. 205 (mayo-agosto de 2000). pp. 673-702 Y686-688; sobre Domingo Maria Vihutado a Cortes activo y «radical» durante los ailos 1836-1843, véase Albert GlUalailh, «Tradició liberal i polCtica colonial...», pp. 80-83.
~I discurso de Prim a los Voluntarios se reproduce íntegramente y en versión biIinp Víctor Balaguer. Jornadas de gloria o... , pp. 348-350, y en Francisco Gimé, ne21ited, Historia militar y polftica del general Don Juan Prim. .. , vol. 11, pp. 20020: envío de Prim a Balaguer (quien probablemente inspiró el contenido) en Frao 1. Orellana, Historia del General Prim, vol. 11, p. 217 (nota 1); Prim y su correlencia marroquí, escrita para ser publicitada, en Rafael Olivar Bertrand, El cabaPrim, Barcelona, L. Miracle Editor, 1952, vol. 1, pp. 400 y ss. (particularmente la de Prim a su madre fechada en Tetuán el 6 de febrero de 1860).
véase losep M. Fradera, «La política catalana y el descubrimiento...». ruan Pérez Calvo, Siete dlas en el campamento de África aliado del General
Priadrid, Fortanet, 1860 (citado por Víctor Balaguer, Jornadas de gloria o... , p. :Transmite una impresión parecida, aunque falseada por el estilo. Pedro Antonio de 'ón, Diario de un testigo.... vol. 1, pp. 371-375.
Jn ejemplo del dominio absoluto del catalán como lengua de la Milicia Nacionaelonesa en 1854-1856: Instrucció per lo servey deis individuos, cabos y sargentos~ Milicia Nacional. Barcelona. Imprenta de Francisco Granell, 1855.
~rederick Hardman, The Spanish campaign... , p. 2I6 (<< They are dressed in the prcal costume [...) with a long red cap olthelorm olthe cap 01 liberty.»). ~s salarios asignados a los Voluntarios Catalanes: artículo 6.° de la real orden
de: diciembre de 1859 (en Víctor Balaguer, Jornadas de gloria o... , p. 335). Los sUEsegún empleos del arma de infantería. más los pluses establecidos con motivo de ~rra de África en Fernando Fernández Bastarreche. El ejbdto español en el sigltMadrid. Siglo XXI. 1978, pp. 85-86 y 89-90 (de tal suerte que la suma de sueldo y ptuaba los empleos de regulares siempre por encima de sus iguales de Voluntarioudir la quinta en la provincia de Barcelona, en 1860: Nl1ria Sales. «Servei militarietata l'Espanya del segle XIX». Recerques, I (1970). pp. 145-181.
rodas las citas literales proceden de la real orden de 24 de diciembre de 1859 (eoor Balaguer, Jomadm de gloria o.... pp. 334-336). Sobre lo limitado de la promenisterial de «recomendano a los Voluntarios, véanse las respuestas que recibió la lación de Barcelona: Mercedes Braunstein Franco, «Els voluntaris catalans...», pp.9. La escasez relativa de catalanes en el ejército espailol de 1860, en proporción a Iblación regional: Fernando Fernández Bastarreche, El ejircito español..., pp;178.
KGentil cohorte mandamos a las playas de África... ! Bravo empeilo el nuestro en for,us filas. cuando, aún así. ésto es la flor de los voluntarios que se han ofrecido!», ese un muy acomodado ciudadano de Mataró, Marcel de Palau i CatalA. a su bermasidenteen Madrid (29 de enero de 1860) (citado en Antoni Martí i Coll. «Matar6 ,oluntaris de la Guerra d' África (1859-1860)>>. en XV Sessió d'Estudis Mataronir.ataró. Museu-Arxiu de Santa Maria, 1999, pp. 55-64, pp. 55-56; debo el
72
conocimiento de este artículo a la amabilidad de losep M. Fradera). El testimonio del alfarero y «artista popular» sabadellense Marian Burgu~s (1841-1932), quien cita. «de los voluntarios que partieron de Sabadell. al'!Patata", al "Nyanya"...»: Marian Burgu~s. Sabadell del meu record. Cinquanta anys d'histi>ria anecdi>tica local, Sabadell, loan Sallent impressor, 1929. p. 71.
78. «Se citó que entre los voluntarios figuraba el popular guerrillero conocido por el Xich de las Barraquetas.» (Tomás García Figueras, Recuerdos centenarios de una guerra romántica. La Guerra de África de nuestros abuelos (1859-60), Madrid, Instituto de Estudios Africanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1961, p. 94; García Figueras no cita para el caso fuente alguna).
79. AHDB, legajo 1.004, expediente «Listas de los individuos que componían »: «Voluntarios de Cataluila. Relación nominal de los individuos que han pertenecido ».
80. Todos los datos sobre el lugar de residencia al alistarse de los Voluntarios proceden del vaciado de AHDB, legajo 1.004, expediente «Listas de los individuos que componían »: «Voluntarios de Cataluila. Relación nominal de los individuos que han pertenecido ». Demarcación de los partidos judiciales y población de los municipios catalanes en 1860: Censo de la población de España, según el recuento verificado en 25 de Diciembre de 1860 por la Junta General de Estadistica, Madrid, Imprenta Nacional, 1863 (datos correspondientes a las cuatro provincias catalanas, cuyos volúmenes absolutos de población fueron: Barcelona, 726.267 habitantes; Girona. 311.158 habitantes; Lieida, 314.53 I habitantes; Tarragona. 321.886 habitantes). El 5 por ciento de Voluntarios que falta por reseilar corresponde a residentes en provincias no catalanas y a algunos casos dudosos.
8l. La población masculina de entre veinte y cuarenta ailos en 1860: vaciado de Censo de la población de Espafla... (he escogido esta franja de edad pues la real orden restringía la edad de los futuros Voluntarios al tramo 20-35 ailos).
82. Para las fuentes, ver las dos notas anteriores. El índice medio del partido judicial de Barcelona (los 190.000 habitantes de la capital más los casi 75.000 de los «pueblos del llano») fue de 3,5; lejos quedaron los siguientes partidos judiciales: Manresa (20 voluntarios y 9.499 hombres de entre 20 y 40 ailos), 1.3; Terrassa (16 voluntarios y 8.984 hombres ...). 1,1. .
83. Una muy utilizada fuente contemporánea que permite una rápida comparación entre la estructura económico-productiva de GrAcia y las de otros municipios «barceloneses» como Sant Martí de Proven~als y Sants: Francisco Giménez y Guited. Gulalabril e industrial de España (Año 1862), Madrid I Barcelona. Librería Espaiiola, Librería del Plus Ultra, 1862, pp. 39-40 (GrAcia), 54-56 (Sant MartC de Proven~als) y 52-53 (Sants). Sobre Sant Martí de Proven~als: lordi Nadal i Xavier Tafunell, Sant Martl de Provellfals, pulmó industrial de Barcelona (/847-1992), Barcelona, Columna, 1992.
84. losep Benet i Casimir Maní. Barcelona a mitjan segle XIX.... vol. 11, pp. 470-471 (insurrección graciense de julio de 1856, incluida la cita literal en francés, las bajas causadas por los milicianos a las tropas regulares y la estimación de unos 4.000 hombres armados). 485-486 y 519-531 (ejecuciones pl1blicas ordenadas por zapateros de civiles que habían combatido con la Milicia de Gdcia). En 1857 la población empadronada en Gdcia alcanzaría los 18.147 habitantes.
85. La transcripción de los interrogatorios, en Esteban de Femter, Resumen del proceso original sobre usurpación del estado civil de D. Claudio Fontanellas, por el abogado relator del mismo... , Madrid y Barcelona, Librería Espafiola y Librería del Plus Ultra. 1865. pp. 175 Yss. (debo el conocimiento de esta fuente a la amabilidad de Stephen H. lacobson). Sobre el llamado «caso Fontanellas», que trascendió el estricto ámbito judicial para desencadenar una auténtica b8talla política en la Barcelona de los primeros afios sesenta. Stepben H. lacobson ha detectado y está trabajando en las numerosas e interesantes implicaciones p4blicas de la causa criminal.
86. Los ejemplos de hermanos que se enrolaron como Voluntarios Catalanes, de los residentes en Gricia o Barcelona, no admiten discusión: losep y Ramon Carbonell Cor
73
tinas (Barcelona). Andreu y Francesc Monet Bralló (Barcelona). Isidre e Isidre Sitges Espel (Barcelona), Antoni y Jaume Tolosa Roig (Barcelona). Ramon y Josep Badal Gonfaus (Gr~cia). Más discutibles resultan aquellos casos en que dos o más Voluntarios comparten uno de los dos apellidos, aunque un lugar de nacimiento compartido o muy cercano geográficamente puede reforzar la hipótesis del parentesco, por ejemplo: Josep Fortuny RosseIl y Francesc Fortuny TorreIl (ambos nacidos en El Catllar y residentes en Barcelona). o Josep Freixas Montañeda y Pere Freixas Olet (nacidos en las vecinas Vilanova i la Geltrú y Sant Pere de Ribes, y residentes ambos en Gmcia). Sobre la posibilidad de que las redes de cooperación y trato entre inmigrantes procedentes de una misma comarca alentaran lo que se daría en llamar «alistamientos colectivos». sirva el caso de Gracia. donde ocho de sus 38 residentes Voluntarios compartían orígenes geográficos muy precisos (habían nacido en la comarca del Baix Camp y alrededores. en la provincia de Tarragona). Todos los ejemplos proceden del vaciado de AHDB, legajo 1.004. expediente «Listas de los individuos que componían »: «Voluntarios de Cataluila. Relación nominal de los individuos que han pertenecido ».
A propósito de la coyuntura económica, cabe decir que la segunda mitad del año 1859 y todo el año 1860 resultaron una breve etapa de recuperación y expansión de la industria algodonera catalana. encajonada entre la puntual crisis financiera de 18571858 Y la más dilatada «hambre de algodón» de 1861-1865 (provocada por la guerra civil norteamericana). Véase Jordi Nadal (dir.). Historia economica de la Catalunya contemporania. Barcelona. Enciclo~ia Catalana, 1991-1994. vol. III. pp. 58-61.
87. Algunos infonnes militares de interés, que insisten en la «táctica guerrillera» de los Voluntarios en Tetuán. se reproducen en Luis Justo Navarro Miralles. Voluntarios catalanes... , vol. l. pp. 57-62. de donde tomo la expresión literal.
88. Nicolás Díaz y Pérez. José Mazzini. Ensayo histórico sobre el movimiento político en ltalía. Madrid. Imprenta Calle del Pez. 18762• pp. 160-166.
89. E. Rodríguez-Solfs. Historia del Panido Republicano...• vol. n. pp. 518-519. Sobre la insurrección republicana de julio de 1859. lanzada por Cámara desde Badajoz: Antonio Eiras Roel. El Panido Demócrata.... p. 250.
90. Nicolás Díaz y Pérez. José Mazzini. Ensayo histórico.... pp. 161-163. 91. lbid.• pp. 162-165 (correspondencia recibida desde Italia). 161-162 (nómina de
mandos de la Legión Ibérica) y 161 (Voluntarios Catalanes). Romualdo Lafuente, propagandista demócrata: Antonio Eiras Roel. El Panido Demócrata. p. 227.
92. Véase E. Rodrfguez-Solfs, Historia del Panido Republicano vol.lI. pp. 519520; Casimir Martí. ortgenes del anarquismo en Barcelona. Barcelona, Teide. 1959. pp. 76-77; Jordi Maluquer de Motes, «Presentación» en Fernando Garrido. La federación..., pp. 21-23.
93. Los diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios biográficos sobre los elegidos por el sufragio universal en las Constituyentes de 1869. Madrid. 18671870. vol. l. pp. 226-237. pp. 228-229.
94. La Discusión (Madrid) (30 de noviembre de 1860) (citado por Jordi Maluquer de Motes. El socialismo en Espalfa. 1833-1868. Barcelona. Crítica. 1977. p. 302 (y nota 101).
95. Sobre la financiación italiana de las «Legiones» extranjeras. incluida la Ibérica: Nicolás Dfaz y Pérez. José Mauini. Ensayo histórico.... pp. 158-159 Y 164-165. Gestiones de la Diputación Provincial para dar colocación laboral a algunos de los Voluntarios tras la guerra en Mercedes Braunstein Franco. «Els voluntaris catalans...». p. 78.
96. La «crónica» del episodio, profusamente publicitado por los apologistas de Prim. en Francisco Giménez y Guited. Historia militar y polftica del general Don Juan Prim. ... vol. n. pp. 378-380; también: Francisco J. Drenana. Historia del General Primo vol. n. p. 288 (quien alude al peso de la tradición centralista-juntista en Mataró).
97. Ejemplos del «itaIiaiJismo» de la izquierda progresista y demócrata barcelonesa: Antonio AltadiIl. Garibaldi en Sicílía o la lUIídad italiana. Barcelona, Imprenta Hispana de V. Castailos. 1860; M. Leal y Madrigal. La guerra de ltalía. Barcelona. N. Ramírez,
74
1859; Y la traducción castellana de Alejandro Dumas. Memorias de José Garibaldi. Barcelona. Imprenta de La Corona, 1860. La propaganda «romanista» en Eduardo María Vilarrasa, La independencia y el triunfo del Pontificado. Conferencias predicadas en la iglesia de Santa Maria del Mar. Barcelona. Pablo Riera. 1860; Oración fúnebre en las exequias de los Voluntarios Católicos del Ejército Pontificio muertos en defensa de la Santa Sede.... Barcelona. Librería de José Subirana. 1860.
98. Palmerston y su patriotismo «liberal» y rusofóbico con motivo de la guerra de Crimea: Hugh Cunningham. «The language of patriotism». en Raphael Samuel (ed.). Patriotism: The MaJcing and Unmaking ofBritish National ldentity. Vol. 1: History and Politics. Londres y Nueva York. Roudedge, 1989, pp. 57-89. particularmente pp. 72-74; también, Eugenio F. Biagini, Uberty, Retrenchment and Reform. Popular Uberalism in the Age of Gladstone, 1860-1880. Cambridge. Cambridge University Press. 1992. pp. 371-372 (de donde tomo las citas literales).
99. Eugenio F. Biagini. Uberty. Retrenchment and Reform.... pp. 372 y 375-377. Sobre BalakIava.la amarga victoria británica que allí tuvo lugar. y la famosa -por suicidaCarga de la Brigada Ligera (debida a la ineficacia del sistema de mando británico): véase Christopher Hibbert. The Destruction ofLord Raglan. A Tragedy ofthe Crimean War, 1854-1855. Harmondsworth. Penguin Books. 1985 (1.. edición: Longmans. 1961); la mítica que a pesar de todo acompañó la memoria del episodio. ya desde 1855. se percibe ejemplarmente en The Charge ofthe Ught Brigade. película que Michael Curtiz rodóen 1936.
lOO. Anne Summers. «Edwardian militarism». en Raphael Samuel (ed.). Patriotism: The MaJcing and Unmaking... , vol. IlI. pp. 236-256. particularmente pp. 237-239 (con algunas observaciones de interés sobre la voluntad radical de diferenciar con claridad la VollUlteer Force del ejército regular); también: Hugh Cunningham. «The language of patriotism». pp. 72-73.
101. Eugenio F. Biagini. Uberty, Retrenchment and Reform.... pp. 371-377 (particularmente sobre las campañas «italiana» y «norteamericana». encabezadas por radicales como el cuáquero John Bright); Hugh Cunningham. «The language of patriotism». pp.72-74.
102. Sobre la Francia de Napoleón III y las posiciones republicanas con respecto al patriotismo fundado en su larga serie de «aventuras exteriores» véanse Brian Jen.kins. Nationalism in France. Class and Nation since 1789. Londres y Nueva York, Routledge. 1990. pp. 68-70; Sudhir Hazareesingh. From Subject to Citizen. The Second Empire and the Emergence of Modem French Democracy. Princeton. Princeton University Press. 1998. pp. 248-251. La bifurcación del patriotismo plebeyo británico nacido cuando Crimea. escindido entre un patriotismo radical de tono crecientemente «pacifista» y un patriotismo de agitación imperialista cobijado por el Partido Conservador (el llamado Jingoism) en Hugh Cunningham, «The language of patriotism». pp. 73-82.
103. Eugenio F. Biagini. Uberty, Retrenchment and Reform.... pp. 41 Y ss. Y369 Y ss.; John M. Mackenzie (ed.). lmperialism and Popular Culture. Manchester. Manchester University Press. 1986; Patrick Joyce. Visions of the People. Industrial England and the question of class, 1848-1914. Cambridge. Cambridge University Press. 1991. pp. 213-328. Léo Hamon (ed.). Les républícains sous le Second Empire. París. ÉditioDS de la Maison des Sciences de I·Hornme. 1993.
104. La cita literal corresponde a La Discusión (26 de octubre de 1859) y la tomo de M. C. Lécuyer y C. Serrano, La Guerre d·Afríque...• p. 57 (yen general las pp. 54-61 para La Discusión y Castelar). Sobre Castelar y la guerra véanse también: Emilio Castelar. Francisco de P. Canalejas.... Crónica de la Guerra de África... ; José Álvarez Junco. «La nación en duda». pp. 434-436. Supuesto tacticismo de Nicolás M. Rivero y la dirección demócrata en su apoyo a la guerra en Antonio Eiras Roel. El Panído Demócrata.... pp. 251-252.
105. El Cañón Rayado. Periódico metralla de la Guerra de África. Barcelona, Impr. de Euterpe de J. A. Clavé y A. Bosch. 1859-1860 (aparecieron 24 mlmeros. entre elll
75
, '
de diciembre de 1859 y el : mayo de 1860); redactores y colaboradores: núms. I (11 de diciembre de 1859) )'12 de febrero de 1860). Pueden consultarse: M. C. Lécuyer y C. Serrano. La Guelr4.frique...• pp. 84-88; Tomás García Figueras. Recuerdos centenarios...• pp. 49-5 aboraci6n de Fernando Garrido).
106. Ejemplos de este tt sátira anglófoba en El Cañ6n Rayado: ..De Inglés a Gran Visir». por Antoni Alt(núm. 3. 18 de diciembre de 1859); ..Los nietos de los hombres de la Carta Magnar Víctor Balaguer (núm. 5. 28 de diciembre de 1859); «Juntas Inglesas de socorrm la guerra de Africa» (núm. 10.21 de enero de 1860); Lloren~ Pujol i Boada (núm 17 de febrero de 1860). La Discusi6n Demócrata. de angl6fila a angl6foba repentrl M. C. Lécuyer y C. Serrano. La Guerre d·Afrique...• pp. 94-?5. Un testigo intere8ie la propagandaantibritánica en la España de la guerra de Africa: Frederick HlllI. The Spanish campaign...
107. ..La provincia de T manda al emperador de Marruecos el contingente de guerra» y ..Carta redactada JI ulema». El Cañ6n Rayado. núm. 2 (15 de diciembre de 1859). pp. I Y3-4.
108. El Café. Semanaricoresco de Barcelona. Barcelona. Impr. La Publicidad de A. Flotats. 1859-1860. nú I (10 de noviembre de 1859) y 35 (10 de diciembre de 1859).
lOO. Guerra al Moro. Ca de la misma. o sea colecci6n de episodios. anicdotas... Lecturas semanales papueblo. Barcelona. Impr. El Porvenir de Bonaventura Bassas. 1859-? (no he podidfirmar la cronología de la publicaci6n). núm. I (27 de noviembre de 1859).
110. La más completa cc6n de romances de hoja suelta sobre la guerra de África. de los editados en Barcl y en Catalui\a. puede consultarse en AHCB. secci6 ..Gd.fics»...Roman~os seglcBarcelona». Ejemplos de los temas citados: ..Conversi6n de un Africano. Diálogre un Marroquí y un Español sobre los mandamientos de la Ley de Dios» (Barcelomn de Palau y Soler. 1860); ..A los Voluntaris Catalans de África. Lo Districte Tercdarcelona» (Barcelona. Impr. de Euterpe. 1860); ..Memorial que al E. S. D. Leopol'Oonnell han dirigido las Moras de Tetuán al hacer su presentaci6n en la tarde del ':1ebrero de 1860» (Barcelona. N. Ramfrez. 1860).
111. Véase. por ejemplquel Ángel de Bunes Ibarra. La imagen de los musulmanes y del Norte de Africa España de los siglos XVI y XVII: los caracteres de una hostilidad. Madrid. Consejorior de Investigaciones Científicas. 1989.
112. Sobre Josep Anselavé y sus sociedades corales: Albert Garcia Balaña• ..Ordre industrial i transform:ultural...». El estreno de ..Los néts deis Almogavers». y de muchas otras piezas insJlS en la guerra de África: ..¡Honra a los Bravos!» (Clavé)...A Tetuán» (Roig)...p(Balart)...Castillejos» (Jurch).... en Eco de Euterpe. Peri6dico dedicado a los se;concurrentes a los Jardines de esta musa. BlllIcelona. Impr. de Euterpe. 1860 (Tom La letra de «Los néts...»: J. A. Clavé. Flores de est(o. Poesfasde--puestas en :a por il mismo para cantarse.... Barcelona. Est. de N. Ramírez. 1876. l. pp. 113-I::tluye también su versi6n de «La Marsellesa»).
113. Todas las citas liteoroceden de la crónica del Carnaval que Josep Maria Torres public6 en J. A. Clav M. Torres. El Carnaval de Barcelona.... pp. 44-45 Y 46-49.
114. J. A. Clavé y J. M. ·s. El Carnaval de Barcelona...• pp. 62-63. 115. La crónica del DiarBarcelona se reproduce en J. A. Clavé y J. M. Torres.
El Carnaval de Barcelona... 152-153 (tienen mucho interés. por su tono conciliadoramente interclasista aunqsde la reivindicaci6n de cierto «orgullo plebeyo». algunas de las «poesías» que ri6 y utilizó como reclamo la comparsa de la Sociedad Coral de Euterpe).
116. J. A. Clavé y J. M. 's. El Carnaval de Barcelona.... pp. 171-172. 117. El prospecto se repJe en J. A. Clavé y J. M. Torres. El Carnaval de Barce
lona.... pp. 166-169. de donmo todas las citas literales. 118. Un ejemplo de romsobre los Voluntarios editado por Clavé: A los Volun
76
taris Catalans de África. La Districte Tercer. ... Barcelona. Imprenta de Euterpe. 1860. Colectas en favor de los Voluntarios. al margen de la ya citada: J. A. Clavé y J. M. To
. ~rres. El Carnaval de Barcelona.... pp. 62-63 Y 102-106. Clavé y sus coros en el recibimiento a los Voluntarios Catalanes: Víctor Balaguer. Reseña de los festejos celebrados en Barcelona.... pp. 65. 70-74 Y80-81.
119. Conciertos para redimir la quinta: Eco de Euterpe. núm. 39 (octubre de 1859). p. 162; también Albert Garcia Balill...Ordre industrial i transformaci6 culturaL». pp. 126-127. «Vamos a ensei\ar a los marroquíes lo que son Migueletes!» (<<Voluntarios de Catalui\a». por Lloren~ Pujol i Boada en El Cañ6n Rayado. núm. 11. 27 de enero de 1860. p. 4). Quintos redimidos y sustituidos en Catalui\a durante la guerra de África: Núria Sales...Servei militar i societat...».
120. Una muy inteligente lectura de los usos políticos por parte del primer nacionalismo catalán de distintas -incluso contradictorias- imágenes sociales a prop6sito de Marruecos y los marroquíes. incluida la imagen citada: Enric Ucelay da Cal...Els enemics deis meus enemics: les simpaties del nacionalisme catala pels «Moros». 19001936». L'Avellf. 28 (junio de 1980). pp. 29-40.
77
![Page 1: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860) [2002]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010703/63122beac32ab5e46f0bd848/html5/thumbnails/35.jpg)





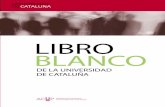










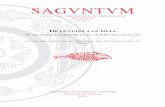


![Informe Público de las Mesas Redondas [Cataluña, España]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63220752aa6c954bc7078421/informe-publico-de-las-mesas-redondas-cataluna-espana.jpg)

