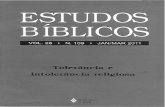Participación en Libro: Lo imaginario social. El entrejuego paradójico de la creación y de la...
Transcript of Participación en Libro: Lo imaginario social. El entrejuego paradójico de la creación y de la...
1
Lo imaginario social. El entrejuego paradójico de la
creación y de la institución social
Angel Enrique Carretero Pasín
Las ensoñaciones, las locas
ensoñaciones, conducen a la
vida.
Gaston Bachelard
La especie humana no puede
soportar mucha realidad.
T. S. Elliot
Introducción
El desvelamiento de las posibilidades filosóficas, sociológicas y
antropológicas albergadas en los imaginarios sociales debiera reclamar el
reconocimiento de una doble faceta complementaria e inherente a lo
imaginario: por una parte, aquella orientada a instaurar horizontes de
posibilidad que permitan redefinir y trascender la realidad socialmente
aceptada, y, por otra parte, la de estructurar e institucionalizar un mundo de
significados sociales cristalizados e incuestionados. Esta doble vertiente de lo
imaginario bien puede ser considerada en términos de lo imaginario instituyente
2
(en singular) y los imaginarios instituidos (en plural). La distinción no tiene nada
de novedoso, puesto que ha sido ya perfilada en su momento por Cornelius
Castoriadis; si bien en la actualidad convendría una mayor profundización en la
formulación teórica de estas dos anudadas dimensiones en donde se vislumbra
lo imaginario, así como, al mismo tiempo, en el esclarecimiento de sus
peculiares implicaciones en los diferentes órdenes de la vida cotidiana. Lo
imaginario instituyente (en singular) aludiría a la fecundidad socio-antropológica
atesorada en la imaginación colectiva para inventar, crear, anticipar,
constantemente, formas culturales innovadoras mediante las cuales se
superaría la realidad dada, se sobrepasaría la significación del mundo
socialmente solidificada. Los imaginarios instituidos (en plural) apelarían a
aquellas matrices imaginarias e instituidas irradiadoras de unas
aproblematizadas significaciones a los diferentes ámbitos en los que se
desenvuelve la experiencia social. Por utilizar una metáfora proveniente del
campo de la química, lo imaginario instituyente es líquido, mientras lo
imaginario instituido sería sólido. Ambas dimensiones de lo imaginario, por otra
parte, se encuentran perfectamente entrejidas. Lo imaginario instituyente
espolearía la creación de nuevas formas culturales (estéticas, míticas,
religiosas) encaminadas a revivificar, a reimaginar, los petrificados imaginarios
sociales instituidos, para luego convertirse, en el decurso de su tendencia
natural, finalmente en formas culturales coaguladas, instituidas. La dialéctica
establecida entre lo instituyente y lo instituido conduciría, de este modo, a una
reconsideración de la vida social sujeta a una permanente e irresoluble tensión,
pero, también, especialmente marcada por una siempre inconclusa
retroalimentación autoorganizativa. La embriaguez de lo instituyente que
envuelve a la imaginación creadora no logra resistir a los dictados del tiempo,
no puede llegar a prolongarse indefinidamente a riesgo de poner en peligro la
pervivencia del cuerpo social; de ahí que su destino final sea su cristalización a
través de una expresión institucionalizada, su fijación a un imaginario instituido.
A su vez, en un proceso siempre inacabado, el imaginario instituido
demandaría e impulsaría una posterior reinoculación de un nuevo imaginario
instituyente que lo ansíe sobrepasar. Ocurre algo así en las sociedades
industriales que, gobernadas por un imaginario instituido en donde prima una
pseudoracionalidad guiada por criterios de funcionalidad, eficacia y utilidad,
3
alentarán, como contrapeso, aquello que precisamente extralimita este
imaginario, es decir, el elemento pasional que, para Jean Duvignaud, apuntaría
a «una aspiración hacia no-dado, lo no todavía vivido, el campo de lo posible»1;
o, en una línea similar, según Edgar Morin, «estimularán como contraefecto las
resistencias poéticas en la sociedad civil»2. La sociedad no puede, en modo
alguno, instalarse en un estado prolongado de creación pura, como tampoco en
un estado de absoluta inhibición o represión de ella. El telos potencial al que se
ve abocado el imaginario instituyente, pues, es su transformación en imaginario
instituido; mientras que el de este último es fomentar la gestación de un nuevo
imaginario instituyente. Hay, pues, una génesis recíproca, una reversibilidad,
alimentada por una paradójica tensión y oposición entre ambos. La perspectiva
teórica de trayecto antropológico, auspiciada por Gilbert Durand, al que en
buena medida se le debiera adjudicar la paternidad de lo que se conoce como
sociología de lo imaginario, apuntaría en esta dirección; de modo que, a su
juicio, habría «un incesante intercambio existente al nivel de lo imaginario entre
las pulsiones subjetivas y asimiladoras con las intimaciones objetivas
emanadas del medio cósmico y social»3.
I. Lo imaginario instituyente. Ese oscuro objeto del deseo
repudiado por la ciencia social
Es bien sabido que las ciencias sociales son herederas de una
modernidad ensalzadora de la razón científico-técnica. Más en concreto, la
génesis de la sociología estuvo íntimamente ligada con el despliegue de una
sociedad industrial cuyo móvil consistía en fraguar una completa organización y
planificación racional y técnica de la vida social. En líneas generales, la
consagración de la razón moderna esta guiada por un manifiesto propósito:
constreñir la ambivalencia propia de la experiencia social de acuerdo a los
cánones de un modelo de racionalidad que habría adoptado unos patrones
1 Jean Duvignaud, La genèse des passions dans la vie sociale, París, PUF,
1990, p. 210. 2 Edgar Morin, El Método V. La humanidad de la humanidad, Madrid, Cátedra, 2003, p. 157. 3 Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, París, Dunod, 1984, p. 38.
4
importados desde el dominio de las ciencias naturales. Este espíritu se
proyectará sobre el ámbito de las ciencias de lo social, animadas éstas por una
tentativa en encorsetar el dispar y polisémico crisol que conforma la naturaleza
de la vida social a los unidimensionales parámetros de lo racional, ocultando o
excluyendo lo no-racional como algo irreductible a la hegemónica lógica
racional, o, en ocasiones, llegando a catalogar, con los efectos políticos
magnificamente retratados por Michel Foucault, a sus dispares traducciones
cotidianas, incluso, de anomalías psicosociales4. El tipo de ciencia social que
se desprenderá de esta concepción de lo social será incapaz de asumir la
existencia de una zona sombría, de «un afuera», de un componente dionisíaco,
que, no obstante, desempeñará un papel esencial en todo dinamismo social.
Debido precisamente a esta «monovalencia de lo racional», la sociología se ve
atrapada por lo que Castoriadis llamaba una lógica identitaria, es decir, por una
consideración de su objeto como algo potencialmente reductible a la
determinación en sus distintas variantes cosa, idea o concepto5; lo que revertirá
en una impotencia para introducir el tiempo en su aparato categorial y, al
mismo tiempo, para dar cuenta del devenir de lo social.
El reconocimiento de lo imaginario instituyente presente en toda vida
social permite, sin embargo, reelaborar los cimientos sobre los que
tradicionalmente se habían sostenido las ciencias sociales. La intención que
guía este reconocimiento es que en éstas puedan llegar a tener cabida las
variadas modulaciones por donde se transita el componente no-racional
inequívocamente impreso en toda experiencia social, posibilitándonos, de esta
manera, una comprensión de la naturaleza de lo social en la que se llegue a
captar su intrínseco dinamismo interno. Lo imaginario instituyente, sepultado
por la mayor parte de las formulaciones sociológicas en donde prevalece una
pre-supuesta ontología en donde el ser es contemplado como algo estático,
haría referencia a un fondo de creatividad de carácter cuasitrascendental
atesorada en todo cuerpo social y del cual emanarían las inagotables formas
culturales institucionalizadas que luego estructurarán y otorgarán un asidero
firme a una sociedad. En lo más profundo de la existencia social, pulsa un
4 Michel Foucault, Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 1991, pp. 103-110. 5 Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona, Tusquéts, Vol. II, 1989, pp. 95-104.
5
aliento creador instituyente que, a modo de substrato antropológico, estaría
ligado a «la invención», a la «creación inmanente», a la «alteridad radical» y
que permitiría dar cuenta de lo nuevo en la historia, de la pura posibilidad de
que algo que no es llegue a ser6. Habría que considerar, pues, lo imaginario
instituyente como un genuino registro fundante de creaciones simbólico-
culturales nuevas. Henri Bergson, desde una vertiente filosófica, habría ya
recalcado esta fecundidad creadora producto de la imaginación colectiva, al
destacar cómo ésta es la que sirve de asiento a lo que él llama una función
fabuladora destinada a «fabricar espíritus y dioses»7. En un plano más
sociológico, Castoriadis insistió en cómo la creación social, engendradora de la
emergencia de nuevas expresiones culturales, es una «constitución activa»,
inmanente a lo social y derivada de lo imaginario instituyente8. Lo imaginario
instituyente sería, así, el fondo común y transhistórico (único) del que brotarían
las (plurales) edificaciones simbólicas que conformarían la especificidad de
cada vida colectiva concreta.
Pensar lo imaginario instituyente significa encarar el esclarecimiento de
la insondable esencia que anima la creación humana. La metafísica de la vida
elaborada por Georg Simmel es, en este sentido, un retrato inigualable de
cómo la fuerza de lo imaginario instituyente tiende a ir más allá de las fronteras
establecidas por la realidad social instituida, de cómo busca trascender las
expresiones culturales objetivadas. En sus términos, un flujo de trascendencia
inherente a vida estimularía un constante impulso creador de «más-vida»
encaminado a renovar las formas culturales fosilizadas. La verdadera
sustancialidad de esta trascendencia de la vida habría que entreverla,
paradójicamente, en la propia existencia de una realidad histórica estancada,
6 Como decía Jesús Ibáñez, apoyándose en el modelo cibernético autoorganizacional propuesto por Maturana y Varela, «Sólo una función compleja de realidad o realidad que incluya lo imaginario (lo que no está en el espacio sino en el tiempo, en los pasados abolidos y/o en los futuros reprimidos) permite las construcciones alopoïéticas», es decir, aquellas que no se limitan «a reproducirse como reflexividad cerrada», tal como ocurre por ejemplo en el sistema nervioso nervioso o en el genético, sino que «producen algo diferente a sí mismo», propiciando la génesis de una «sociedad abierta», Jesús Ibáñez, Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social, Madrid, Siglo XXI, 1985, p. 155. 7 Henri Bergson, Las dos fuentes de la moral y de la religión, Madrid, Tecnos, 1996, p. 250. 8 Cornelis Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona, Tusquéts, 1983, Vol. I, p. 231.
6
institucionalizada, que le servirá a aquella como límite y como referente de
oposición y superación: «la esencia -afimará Simmel- más íntima de la vida es
su capacidad de ir más allá de sí misma, de establecer sus límites para
sobrepasarlos, es decir, de rebasarse a sí misma»9. Así, el auténtico e
irresoluble conflicto inevitablemente impreso en el seno de toda cultura, según
Simmel, sería el establecido entre vida y forma, entre creación y objetivización,
entre imaginación instituyente y realidades instituidas. En unos términos
sociológicos semejantes, Michel Maffesoli ha propuesto la oposición entre
potencia y poder para descifrar la dialéctica entre lo imaginario instituyente y lo
instituido como ley esencial regidora de toda estructuración social. La potencia
(pusissance) aludiría a una energía vital (intrínseca), a un «querer vivir», propio
de una imaginación creadora que ansía la amplificación de los límites de la
existencia y la autoafirmación de la vida, instaurando un dinamismo del que
nacen incipientes formas culturales regeneradoras del cuerpo social. El poder
(pouvoir) sería, por su parte, una constricción externa (extrínseca), una
coerción, impuesta al despliegue natural de la potencia. La potencia
revivificaría, así, las petrificadas estructuras sociales institucionalizadas,
irrigando de una renovada vitalidad al cuerpo colectivo10. Esta dialectica
mentada, por otra parte, se trasluce, especialmente, en el incognito dominio de
lo religioso. Así, por una parte, existiría un sagrado instituido, domesticado,
coagulado y que adopta como figura las expresiones de las diferentes
instituciones eclesiásticas oficiales, institucionalizadas, pero precisamente por
ello entumecidas; pero, paralelamente y en permanente conflicto con aquel,
existe lo que Roger Bastide ha llamado un sagrado salvaje, un territorio
indómito de donde fluyen espontaneamente y con un fervor inusitado
tendencias in statu nascendi de lo imaginario instituyente, en tanto «creación
pura», no repetitiva, que pugnan por violentar las manifestaciones religiosas
institucionalizadas11.
No obstante, la sociología ha focalizado tradicionalmente su atención en
la sociedad ya hecha, instituida, oficializada, omitiendo, así, la incesante
9 Georg Simmel, «La trascendencia de la vida», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2000, nº 89, p. 306. 10 Michel Maffesoli, El tiempo de las tribus, Barcelona, Icaria, 1990, pags. 72-73; La transfiguration du politique, París, La Table Ronde, 2002, pp. 221 y 245. 11 Roger Bastide, Le sacré sauvage, París, Stock, 1997, pp. 209-229.
7
creatividad social que presiona por sobresalir y, por tanto, por minar la
ordenación y reglamentación institucional dominante. Por tanto, cometeríamos
un grave error, si se quiere ontológico, si identificaramos exclusivamente la
sociedad real con la sociedad instituida. Existe una vida social que discurre de
un modo paralelo, alternativo, extraoficial, y con frecuencia en oposición, a la
vida social instituida. Ésta estaría integrada por creaciones culturales cotidianas
de índole práctico, «manières de faire» de tipo táctico para Michel de Certeau,
que operarían de manera sorda, subterránea, clandestina, con respecto al
marco social instituido y que son consustancialmente reácias a ser plegadas o
sometidas a éste, formando parte constitutiva de lo imaginario instituyente de
una sociedad12. El modelo de sociología hegemónico, pues, no ha llegado a
afrontar el reconocimiento y la inclusión en su cuerpo teórico de lo imaginario
instituyente. Así, mientras la sociedad institucionalizada se ha identificado
tradicionalmente con el orden, lo imaginario instituyente se ha vinculado, por el
contrario, a las amenazantes fuerzas ciegas del desorden siempre inherentes a
la desbordante imaginación creadora; lo que, de algún modo, permite descifrar
el alegato de Walter Benjamin en aras de ganar las fuerzas de ebriedad para la
revolución, sólo realizable «cuando cuerpo e imagen se interpenetran tan
hondamente, que toda tensión revolucionaria se hace excitación corporal y
colectiva y todas las excitaciones corporales de lo colectivo se hacen descarga
revolucionaria»13. La transgresión, la subversión, del orden social instituido
pasa, pues, por una efervescencia de lo imaginario instituyente. De hecho, las
grandes insurrecciones revolucionarias de la época contemporánea se
encontraron siempre acompañadas y firmemente impulsadas por un delirio
colectivo, por lo que Jean Duvignaud ha llamado «una alucinación simbólica»,
característica de la fiesta; ámbito espacio-temporal en el que por excelencia se
produce una desenfrenada liberación de lo imaginario instituyente14. No hay,
12 Véase, Michel de Certeau, L’invention du quotidien 1. Arts de faire, París, Gallimard, 1990, pp. 31-68. 13 Walter Benjamin, Iluminaciones I. Imaginación y sociedad, Madrid, Taurus, 1998, pp. 61-62 14 Jean Duvignaud, Fêtes et civilisations, París, Weber, 1973, pp. 58-89. Una buena muestra histórica de esta efervescencia de lo imaginario instituyente puede verse reflejada en los graffitis que, marcados por una impronta situacionista, surgen en las calles parisienses durante las revueltas de Mayo del 68. Véase René Viénet, Enrages: Y situacionistas en el movimiento de las ocupaciones, Madrid, Castellote, 1978.
8
pues, revolución sin fiesta, como tampoco hay fiesta sin una efervescencia de
lo imaginario instituyente. Por tanto, la explosión de lo imaginario desencadena
un brote repentino de la carga de sueño colectivo adormecida socialmente y
anestesiada por una civilización, como es la occidental desde la modernidad,
en donde ha primado un excluyente principio de racionalidad que ha servido de
respaldo a la implantación de la lógica productivista15. No faltan los testimonios
históricos en donde esta anamnesis de lo imaginario ha salido a relucir,
entrando en una sinergia con movimientos sociales que han aspirado a una
completa dislocación del orden social vigente, como es el caso de los
anabaptistas en pleno siglo XVI,- correligionarios de Thomas Münzer-,
posteriormente de los luditas en el contexto del industrialismo triunfante en el
siglo XIX, o de Mayo del 68 –«una muchedumbre transformada en poética» al
decir de Michel de Certeau16- un siglo más tarde17. La creatividad socio-política
de lo imaginario radicaría, entonces, siguiendo a Michel Maffesoli, en «la
irrupción sin control en el ordenamiento mortífero de lo repetitivo»18; o como,
apuntando a lo mismo, dirá Henri Lefebvre: «Lo cotidiano se reduciría a su
reversible continuidad si esta unidimensionalidad no se interrumpiera
perpetuamente para dejar lugar a las ilusiones, a los sueños, a los fantasmas, a
todo lo que se denomina «lo imaginario», pero especialmente a las «escenas»
15 De hecho, Roger Bastide ha puesto de relieve la urdimbre entre lo imaginario y lo real existente en las sociedades premodernas, y cómo ésta se fractura como resultado de la secularización y de la consagración de la productividad resultantes de la modernidad; arrinconando a lo imaginario a espacios secundarios de la escena social. Véase Roger Bastide, El sueño, el trance y la locura, Buenos Aires, Amorrortu, 1972, pp. 48-62. De ahí que, por ejemplo, en la Edad Media, la representación de las cosas se halle todavía contaminada por un simbolismo que, en palabras de Johan Huizinga, «jamás deja que se extinga el fuego del sentido místico de la vida», indisociándose lo real y lo simbólico. Véase, Johan Huizinga, El otoño de la Edad media, Madrid, Alianza, 2001, pp. 287-282. 16 Michel de Certeau, La prise de parole et autres écrits politiques, París, Seuil, 1994, p. 42. 17 Por otra parte, durante buena parte de la Edad Media europea, la Iglesia combatirá permanentemente una prolija imaginería pagana, reprimirá un extendido onirismo colectivo, que, luego, en el siglo XVII, adquirirá incluso un carácter de epidemia. Los sueños, al escapar al control del soñante, escaparían, también, al control oficial que de las almas disponen las autoridades eclesiásticas, amenazando por constituirse en un «contrasistema cultural» herético. Véase, Jacques Le Goff, L’Imaginaire medieval, París, Gallimard, 1985. Véase, también, a este respecto, Marc Augé, La guerra de los sueños, Barcelona, Gedisa, 1998, pp. 79-109. 18 Michel Maffesoli, Lógica de la dominación, Barcelona, Península, 1977, p. 82.
9
que lo purgan mediante una catarsis elemental; al modo como las crisis
clásicas purgaban la economía de los elementos excedentes»19.
No obstante, la «imaginación creadora», esencia de lo imaginario, reñida
y no logrando encontrar un fácil acomodo en el racionalizado y desencantado
mundo que gobierna la civilización moderna20, se ha recluido, entonces, en
localizaciones tales como las telenovelas, la música, el juego o los dibujos
animados; en definitiva, en lo que Jean Duvignaud denominó como nichos
imaginarios21. Se trata de reservorios en donde lo imaginario todavía puede
pervivir y servir de compensación los deficitis generados por un tipo de
civilización consagrada a un hipertrófico racionalismo. Desde estas
coordenadas, un fenómeno sociológico de tanta actualidad como es la
juvenilización de la vida social, el joven eterno, bien podría ser interpretado,
como afirma Margarita Rivière, a la luz de la persistencia de un «reducto
imaginario de la sociedad»22. Hay, pues, un soterrado depósito imaginario,
siempre en estado de latencia, que encuentra ubicaciones puntuales para su
supervivencia, hiatos intersticiales para su canalización o que, también,
implosiona en determinadas circunstáncias históricas en las que se dan las
condiciones propícias para ello.
Los pilares fundacionales de la sociología se arraigan, en la mayoría de
los casos, en una recurrente preocupación histórica por legitimar el orden y la
integración social, sin llegar a calibrar el desorden como un elemento
genuinamente constitutivo de la existencia social, sin percatarse del entrejuego
entre orden y desorden que inspira toda vida social. Las sociedades
19 Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, París, L’Arche, Vol. III, 1981, p. 73. 20 La imaginación -afirma Luis Martín Santos- sobre la que reposa lo imaginario, no es una facultad con unos contornos delimitados y parcelados, por el contrario, su rasgo distintivo es ser «un campo de libertad en la conciencia que, como el electromagnetismo, es un todo abierto que no tiene límites», Luis Martín Santos, Diez lecciones de Sociología, Madrid, Akal, 1991, p. 20. 21 Jean Duvignaud, El juego del juego, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 12. Por eso, Michel de Certeau, interpretando el hechizo actual provocado por la imagen, por la ficción, tanto cinematográfica como publicitaria, concluye: «en la medida en que los objetos que amueblan el imaginario establecen la topografía de lo que no hacemos, podemos preguntarnos si, recíprocamente, lo que más vemos no define hoy en día lo que que más nos falta», Michel de Certeau, La culture au pluriel, París, Seuil, 1993, p. 35. 22 Margarita Rivière, «Moda de los jóvenes. Un lenguaje adulterado» en Felix Rodriguez (edit.), Comunicación y cultura juvenil, Barcelona, Ariel, 2002, p. 88.
10
tradicionales disponían de unos arraigados recursos simbólicos orientados a
conjurar la irrupción de un temido desorden. Sin embargo, la modernidad, con
sus cololarios asociados, el capitalismo y la industrialización, introducirá un
aspecto novedoso en la lucha contra el desorden: delegará la tarea de omisión
y erradicación de éste en dispositivos de poder separados de la comunidad y
regidos por una lógica racionalizadora y normalizadora23. La sociología, hija de
la modernidad, contribuirá en gran medida a esta tarea, sirviendo como
cobertura legitimadora en el proyecto de depuración del desorden respaldado
ahora por este nuevo espíritu racionalizador y normalizador. Bajo el influjo del
legado funcionalista incubado en la obra de Emile Durkheim y afianzado más
tarde en la de Robert K. Merton, el desorden ha sido, entonces, identificable, en
líneas generales, con la desorganización social, con una perniciosa anomia que
era necesario exorcizar. Los periodos de una pronunciada ruptura histórica, de
una acentuada crisis, han servido para revelar, sin embargo, el desorden sobre
la escena social. Al mismo tiempo, han puesto de relieve que la anomia no es
solamente, como pensaba Durkheim, una patología social derivada de una
zozobra de los procesos de identificación en un ideal social propiciador de la
integridad colectiva, sino, más bien, una fuente de innovación y dinamismo
societal24. La anomía, el desorden por ella alimentado, es la fuente que, en
realidad, estimula la modificación de la realidad social establecida, es, pues, o
puede llegar a ser, subversiva. Dichos periodos vendrían siempre
caracterizados, en mayor o menor medida, por una liberación de lo imaginario,
puesto que, como señala Duvignaud, éste «se adelanta desde el presente
vivido hacia otro aún no vivido, una experiencia todavía sin decubrir»25. En este
sentido, lo imaginario instituyente encierra una posibilidad sin parangón, «dar a
los hombres la posibilidad de buscar algo distinto a lo dado o a lo ya vivido»26,
sirviendo de canalización al «deseo infinito» que suscita o incita a la
23 Georges Balandier, El desorden, Barcelona, Gedisa, 1996, pp. 145-146. 24 Lo que ha incitado a José Angel Bergua a elaborar una billante sociología «no clásica», es decir, aquella en la que se reconoce el desorden, siempre intrínsecamente ligado a lo instituyente, como un elemento genuinamente constitutivo de la misma esencia de lo social. Véase, José Angel Bergua, Lo social instituyente. Materiales para una sociología no clásica, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2007b. 25 Jean Duvignaud, Herejía y subversión, Barcelona, Icaria, 1986, p. 35. 26 Ibid., p. 35.
11
transgresión de la relación protectora de los modelos culturales transitados y a
la apertura a experiencias de la realidad desconocidas.
La fecundidad creadora de lo imaginario instituyente se vislumbra, por
otra parte, en el trasfondo de la génesis de las mayúsculas edificaciones
culturales, de las formas simbólicas que retratara Ernst Cassirer, sedimentadas
en el acerbo colectivo de toda comunidad; como son las leyendas, la memoria,
los mitos o la religión. Asimismo, en un registro más proxémico, en un orden
expresivo, por así decirlo, más minúsculo, se encontraría presente en las
diferentes manifestaciones en donde, como ya el romanticismo y el surrealismo
desvelaron, se produce un retorno de la magia y de la fantasía que desataría
una re-imaginación, un re-encantamiento, una re-estetización, de la vida
cotidiana, desdibujándose, de esta manera, las fronteras que separan lo real y
lo irreal. El anhelo por ampliar el horizonte de experiencia de lo real, por
inventar posibilidades de realidad que trasciendan la facticidad del universo
cotidiano, tiene su anclaje en lo imaginario instituyente y se nos vuelve
transparente en fenómenos o localizaciones sociales en donde la creación
ocupará un lugar descollante. Así, a través de una exteriorización de lo
imaginario instituyente, algunos grupos sociales, como ha subrayado una
reciente antropología de lo urbano, lograrían dar libre curso a un inagotable e
inmanente pozo de creatividad, a una indómita expresividad estética,
proyectada sobre una variada gama de nacientes códigos culturales27. En
paralelismo con lo anterior, el magnetismo, la fascinación, que atrapa y
envuelve al espectador cinematográfico28, al devoto de la música, de la
literatura, de la moda o del deporte, nos estaría delatando la existencia de unos
auténticos cauces de irrupción de la demanda imaginaria latente en toda vida
social29.
27 Como, con suma lucidez, ha retratado recientemente, en el caso de la moda en los jóvenes, el trabajo conjunto dirigido por Jose Angel Bergua, Coolhunting. Diseñadores y multitudes creativas en Aragón, Zaragoza, Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 2007a. 28 Véase, en esta dirección, el excelente trabajo de Edgar Morin, El cine o el hombre imaginario, Barcelona, Paidós, 2001. 29 Esta re-estetización de la experiencia cotidiana adquiere un especial relieve en la subcultura juvenil, como ha revelado Amparo Lasén, A contratiempo. Un estudio de las temporalidades juveniles, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2000.
12
II. Lo imaginario instituido. La nuevas máscaras de lo
sagrado
Con razón las indagaciones más penetrantes en torno a la relevacia
sociológica de lo imaginario instituido han surgido, especialmente en la
tradición francesa, de una inquietud acerca del siempre controvertido papel
desempeñado por la religión en el entramado social. Esto no sólo es
manifiestamente notorio en la obra tardía de Durkheim, -a quien en buena
medida se puede considerar un excelente precursor en el diagnostico de la
eficacia social de lo imaginario instituido-, sino, en general, en todo análisis
sociológico que haya intentado poner de relieve la eficacia de lo ideal en la
trama social. De alguna manera, existe una íntima ligazón, una estrecha
afinidad, entre el campo del saber tradicionalmente calificado como sociología
de la religión y lo que se conocera luego, a partir de la década de los setenta
del ya pasado siglo, como la floreciente sociología del Imaginario social.
El presupuesto de partida es el mismo en ambos casos: los Dioses,
aparentemente desalojados del decorado social a raíz de la modernidad, no
parecen haberse evaporado, sino que, más bien, parecen haber adoptado
nuevas figuraciones históricas en un mundo aparentemente secularizado. De
igual modo a cómo la religión se había constituido en Occidente en la matriz
esencial, en el universo simbólico en el lenguaje acuñado por Peter Berger y
Thomas Luckmann, sobre el que gravitaba el significado último de la totalidad
de la vida social, lo imaginario instituido es el presupuesto ontológico que hace
inteligible y significativa la realidad social en su conjunto para aquellos que en
éste coparticiparían. No en vano Castoriadis, -quien a nuestro juicio ha logrado
desarrollar la formulación más sólida hasta el momento de lo imaginario
instituido-, al resaltar la trascendencia sociológica del Imaginario social,
recurrirá reiteradamente a paralelismos o concomitancias con el ámbito de lo
religioso. De hecho, insistirá en que toda sociedad, con independencia de que
hubiese sido o no afectada por un proceso secularizador, existe como tal
sociedad, adquiere una identidad, en la medida en que aquellos que la integran
compartan una unánime, homogénea y aproblematizada significación nuclear,
una «articulación última», un Imaginario central, irradiado por los diferentes
13
plexos en donde se desenvuelve lo social y estructurando la totalidad de la
experiencia de éste30. Por tanto, la sociología del Imaginario social nos abre la
posibilidad de vislumbrar una subyacente invisibilidad social que, pasando
desapercibida al positivismo, determinaría el sentido holístico y nuclear de
aquello considerado como realidad. Lo imaginario instituido, sin ser
propiamente objeto de percepción, prefiguraría, a modo de pre-juicio del que no
nos es factible desligarnos, aquello concebido como lo real; de un modo
análogo a cómo Michel Foucault aclarara que una episteme, un incuestionado
apriori histórico, predefiniría siempre lo que en una ciencia se puede y se debe
pensar o saber31. La persistente presencia de lo imaginario instituido, pues, nos
indicaría que siempre nos vemos inmersos, englobados, en algo inviolable,
sagrado, que nos trasciende e impregna de inteligibilidad a todo lo que nos
rodea. Por tanto, el Imaginario central de una sociedad sería, en este sentido,
el arquetipo fundante sobre el que se apoya la centralidad de una cultura,
desvelándonos, así, el oculto rostro de los Dioses en una cultura, como es la
occidental, supuestamente descreída de ellos. No en vano, el Imaginario
central de una sociedad delimitaría el incuestionado umbral a partir del cual
perfilamos los límites de aquello que puede ser pensado, sentido y hecho en
esta sociedad. La Racionalidad, El Progreso, La Productividad, son
ilustraciones que, en su amalgama, conformarían el Imaginario central, en
última instancia el «mito fundante», característico de las sociedades
occidentales32. Esto, por otra parte, no debiera resultar novedoso, puesto que
ya Jenófanes incidiera en que los Dioses no son, en realidad, otra cosa que
una imagen proyectada de los hombres de una época. Véamos, entonces,
como lo explicita Castoriadis: «Toda sociedad hasta ahora ha intentado dar
respuesta a cuestiones fundamentales: ¿Quiénes somos como colectividad?,
30 Dios – afirma Castoriadis- no es ni el nombre de Dios, ni las imágenes que un pueblo puede darse, ni nada similar. Llevado, indicado por todos estos símbolos, es, en cada religión, los que los convierte en símbolos religiosos- una significación central, organización en sistema de significantes y significados, lo que sostiene la unidad cruzada de unos y otros, lo que permite también su extensión, su multiplicación, su modificación. Y esta significación, ni de algo percibido (real), ni de algo pensado (racional), es una significación imaginaria», Cornelius, Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona, Tusquéts, Vol. I, 1983, pp. 243-244. 31 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, Madrid, Siglo XXI, 1997, p. 7. 32 Bien retratado por los integrantes de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, Martin Heidegger y Castoriadis.
14
¿qué somos los unos para los otros?, ¿dónde y en qué estamos?, ¿qué
queremos, qué deseamos, qué nos hace falta?. La sociedad debe definir su
«identidad», su articulación, el mundo, sus relaciones con él y con los objetos
que contiene, sus necesidades y sus deseos. Sin la «respuesta» a estas
«preguntas», sin estas «definiciones», no hay mundo humano, ni sociedad, ni
cultura –pues todo se quedaría en caos indiferenciado. El papel de las
significaciones imaginarias es proporcionar a estas preguntas una respuesta,
respuesta que, con toda evidencia, ni la «realidad» ni la «racionalidad» pueden
proporcionar»33.
Ahora bien, cabe decir que el examen de los imaginarios centrales de
una cultura, sin dejar de poseer un acentuado interés para las ciencias
sociales, correspondería, especialmente, al dominio más propio de la
antropología filosófica. Desde una perspectiva distinta, la que persigue
desentrañar la operatividad o funcionalidad sociológica de los imaginarios
sociales, sería más provechoso centrar nuestro objetivo en la actuación de los
imaginarios, por así decirlo, más proxémicos, sería de una mayor utilidad
focalizar nuestra atención en la vida de los imaginarios segundos y/o
específicos presentes en toda sociedad. Castoriadis ha dado buen testimonio
de la existencia de imaginarios de este tipo, concretándolos en localizaciones
tales como son la familia, la polis o incluso la empresa capitalista34. Serían
éstos, imaginarios instituidos que, si bien perfectamente articulados con los
Imaginarios centrales, no poseerían la dimensión arquetípica y fundante de los
Imaginarios centrales. Su vida sería más perentoria, voluble, naciendo y luego
difuminándose para dar paso a nuevos imaginarios. De este modo, se podría
contemplar la existencia de un abanico múltiple de imaginarios tales como la
Nación, el Individuo, la Democracia, la Juventud, la misma Familia o el Ocio,
diseminados por el tejido de la vida cotidiana y conformando la significación de
aquello asumido como realidad. Dichos imaginarios instituidos serían, en última
instancia, construcciones socio-históricas y contribuirían, asimismo, a la
construcción social de la realidad, prefigurando lo que los individuos asumen de
un modo connaturalizado, como una evidencia incuestionable, como su
33 Ibid., 1983, p. 254. 34 Cornelius Castoriadis, Figuras de lo pensable, Madrid, Cátedra, Universitat de València, 1999, pp. 113- 123.
15
realidad, institucionalizando un sólido y siempre determinado modo de ser de lo
real. De esta guisa, no son algo, en sí mismo, natural, ni por supuesto objetivo,
sino preñado, en términos de Castoriadis, de una particular significación
imaginaria35. Por eso, la entidad de estos imaginarios no es, en sí misma, real,
sino, más bien, propiamente imaginaria, pero en donde lo imaginario se
ensambla y finalmente se confunde con lo real. Sin embargo, al mismo tiempo,
puede decirse que los imaginarios son reales, puesto que, -lo que es
fundamental-, son finalmente interiorizados como tales por los individuos que a
ellos se adhieren. Así, los imaginarios sociales se adscribirían al reino de lo
que, siguiendo a Morin, llamaríamos una noosfera moderna; una realidad
imaginaria constitutiva de nuestras sociedades y compuesta por entidades
hechas de sustancia espiritual y dotadas de cierta existencia, dando lugar a
una realidad objetiva con una relativa autonomía36. La sociología del Imaginario
social ha desembocado, así, en una peculiar sociología de lo cotidiano
orientada a desvelar la carga imaginaria que operaría en una multiplicidad de
órdenes en donde se entreteje la cotidianidad, los entresijos de su construcción
socio-histórica y sus explícitos efectos sobre la praxis individual y colectiva37.
Conviene interrogarse, no obstante, acerca del decurso de los
mecanismos de elaboración de los imaginarios sociales, preguntarse sobre las
instancias a través de las cuales se han construido a lo largo del tiempo, y se
construyen en la actualidad, los imaginarios sociales instituidos. A este
respecto, distinguimos tres fases históricas diferenciadas con sus correlatos
discursivos correspondientes: premodernidad (religión/supra-consciente),
modernidad (política/consciente), postmodernidad (mass-media/in-
consciente)38.
35 Se ha creído necesario afirmar –dice Castoriadis- que los hechos sociales no son cosas. Lo que hay que decir, evidentemente, es que las cosas sociales no son «cosas», que no son cosas sociales y precisamente esas cosas sino en la medida en que «encarnan» –o mejor, figuran y presentifican- significaciones sociales. Las cosas sociales son lo que son gracias a las significaciones que figuran, inmediata o mediatamente, directa o indirectamente», Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona, Tusquéts, Vol. II, 1989, pp. 306-307. 36 Edgar Morin, El Método IV. Las ideas, Madrid, Catedra, 1998, pp. 116-131. 37 La propuesta teórica de Maffesoli apuntaría en esta dirección. Véase Michel Maffesoli, El conocimiento ordinario. Compendio de sociología, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 79-96. 38 Seguimos, de algún modo, el hilo discursivo sugerido por Jesús Ibáñez en lo que atañe a las tres fases delimitadas de actuación histórica del poder, a lo que éste
16
En las sociedades premodernas, la metanarrativa de índole religiosa era
la instancia nuclear legitimadora de la vida social. De esta manera, la
significación del mundo socialmente institucionalizada, los imaginarios
instituidos, se encontraban amparados por un nomos sagrado sobre el que se
sostenían y articulaban las diferentes esferas de actividad profana. El
fundamento de la vida social descansaba en algo, pues, extra-social,
supramundano, que no admitía asomo de problematización. La justificación
global del actuar y pensar cotidiano, de la actividad del conjunto de las
instituciones, de las creencias compartidas, descansaba en el orden de lo
transcendente. Lo sagrado, en suma, alimentaba a lo profano; y solía hacerlo
recurriendo a un tiempo pasado desde el cual cobraba sentido el tiempo
presente. La religión dictaminaba, entonces, aquello que debía ser considerado
como lo real, forjaba la significación del mundo circundante, establecía el
espectro de inteligibilidad de la realidad social. No solamente se constituía
como el inquebrantable Imaginario central sobre el que gravitaba la totalidad de
la vida social, sino, además, como el vértice sobre el que pivotaban la
pluralidad de imaginarios segundos albergados en este modelo de sociedad.
La profanadora secularización promovida a raíz de la modernidad
trastocará por completo la legitimación del mundo propia de las sociedades
premodernas. Al poner bajo sospecha la existencia de un mundo
transcendente, la época moderna erosiona los cimientos sobre los que
tradicionalmente se había forjado el significado global de la realidad social. La
legitimación del mundo no puede apelar ya ahora a algo extra-social,
necesitará transcribirse en un plano intrahistórico, transformándose en una
metanarrativa intra-social. Lo sagrado supramundano ya no puede, en
definitiva, fundar lo profano. No obstante, la dimensión sagrada, antaño
transcendente, se metamorfoseará, se transfigurará, para adoptar un nuevo
rostro: el de lo político. La modernidad es, pues, la época por antonomasia de
consagración de lo político, de conversión de éste en una nueva forma de
deidad, ahora profana, legitimadora del orden social y sobre la que se
vertebrará el conjunto de la vida colectiva. Indudablemente, la entronización del
llamaba las tres “Palabras de Dios” (religiosa, político-jurídica y mediática); si bien no llegamos a reincorporar a nuestro cuerpo teórico el universo lacaniano latente en su concepción de lo imaginario. Véase Jesús Ibáñez, «Publicidad. La tercera palabra de Dios» en Por una sociología de la vida cotidiana, Madrid, Siglo XXI, 1994, pp. 165-186.
17
incipiente Estado-Nación desempeñará un papel preponderante a este
respecto. El Imaginario central moderno tendrá, pues, carácter político, y por
ende, en lenguaje foucaultiano, biopolítico39. Todo es, se dice, por vez primera
en la historia, político; todo debe remitir a lo político. En esta tesitura histórica,
cobrará un acentuado auge la religión civil; una forma de sacralización política
que pretendía garantizar la integridad colectiva de una sociedad, tratando de
subsanar, así, la laguna provocada por el desalojo de la religión de la ubicación
nuclear de lo social. No solamente es la época de surgimiento de una
constelación de imaginarios indisociablemente ligados a lo político, como son
los casos de la Nación, el Pueblo, la Historia, el Individuo, la Ciudadanía o los
Derechos humanos, sino que la totalidad de ámbitos en los que se entreteje lo
cotidiano pasan a estar estrechamente imbricados y subordinados al orden de
aquel. Pero, además, la consagración de lo político llevada a cabo en la
modernidad trasladará el orden de la legitimación del mundo desde el tiempo
pasado –como era el caso de la época premoderna- hacia el tiempo futuro. Un
futuro ideal a alcanzar será ahora el móvil último que, a través de un proyecto
programático de carácter ideológico, vectorializa y otorga una significación
holística a la vida social. Las ideologías socio-políticas, más allá de sus
antagonismos o discrepancias doctrinales, tendrán, a modo de denominador
común, la misión de lograr realizar en un tiempo futuro el paraíso, antaño
transcendente, en la historia. Dicho de otro modo, perseguirán alcanzar la
materialización de una sociedad perfecta, compitiendo entre ellas en torno a
cual debiera ser el cuerpo doctrinal más verosimil para lograr este anhelado
proyecto. Dicho proyecto programático, capilarizado por los intersticios de lo
social, intentará erigirse en fuente nuclear de significación e inteligibilidad no
sólo del papel asignado a las instituciones, sino, incluso, de las
representaciones de la experiencia social en las distintas concreciones
cotidianas en donde ésta se desenvuelve, trabajo, familia, socialización,
muerte, etc..
39 Haciendo referencia con ello a la relación entre sujeto y poder, a cómo las diferentes dimensiones del individuo se encuentran inscritas en una absoluta «politización de la vida» derivada de la actuación de unas «tecnologías del yo» disciplinadoras de la subjetividad. Véase Michel Foucault, Tecnologías del yo, Barcelona, Paidós, 1995.
18
Por último, en la época actual, para unos postmoderna y para otros
tardomoderna, la construcción de los imaginarios instituidos vendría dada por
los mass-media. El ámbito de los mass-media es el espacio encargado ahora
de producir realidades, imaginarios secundarios instituidos, dispersos por
diferentes localizaciones de la cotidianidad y asumidos luego de modo
aproblematizado por los individuos. De esta forma, se diseñan y transmiten
imágenes y/o discursos mediáticos que producen realidades imaginarias; de un
modo similar a como Foucault, a colación de las ciencias humanas, subrayara
que todo discurso creaba su propio objeto40. No obstante, estos imaginarios
instituidos no están ya respaldados, como en otro tiempo, por una instancia
religiosa de carácter transcendente, fundante, como tampoco por una instancia
ideológico-política41. No encuentran un amparo justificador en un tiempo
originario, como tampoco en un tiempo futuro; por el contrario, son el fruto de
una mediatización de la cultura en donde prevalece una hegemónica
temporalidad gobernada, sin más, por los imperativos de un tiempo presente
caracterizado por un acúmulo de fugaces e inconexas instantáneas. Una vez
descompuestos los grandes metarrelatos, según el conocido dictamen
postmoderno de Jean-François Lyotard42, los nuevos imaginarios instituidos no
son ya metanarrativas, sino, más bien, micronarrativas de carácter más
proxémico, fluctuante, fragmentario y efímero. Aquello significativamente
asumido finalmente como realidad obedece, entonces, a un régimen, por
utilizar el neologismo acuñado por Gerard Imbert, de imaginería que produciría
una iconización del discurso social y cuya génesis nos remite al poder
atesorado en la sociedad actual por el universo mediático43. Los imaginarios
40 Michel Foucault, Arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1977, pp. 78-79. 41 Juan Luis Pintos ha planteado el reemplazamiento de las ideologías por los Imaginarios sociales en términos de sustitución funcional. Véase, Juan Luis Pintos, «Más allá de la ideología. La construcción de la plausibilidad a través de los Imaginarios sociales» en A educación en perspectiva, Universidad de Santiago de Compostela, Homenaje a santos Rego, M. A. (ed.), 2000. 42 Jean-François Lyotard, La condición postmoderna, Madrid, Tecnos, 1994. 43 Gerard Imbert, Los escenarios de la violencia, Barcelona, Icaria, 1992, p. 19. La fuerza de la imagen para avivar emociones colectivas es bien conocida. No en vano, la cultura occidental, desde sus inicios en el Antiguo Testamento, está presidida por un exacerbado espíritu iconoclasta que llegó a reprimir de tal modo el culto popular a las imágenes que éste alcanzó el grado de herejía. Los grandes procesos revolucionarios, como la Revolución francesa o la rusa, no obstante, atestiguan la vitalidad portada en la imagen para desatar las adormecidas energías colectivas de un
19
instituidos, de este modo, encorsetan, constriñen, la multidimensionalidad, la
polisemia, la complejidad, inherente a lo real bajo los cánones de una reductora
tipificación, estereotipación y estigmatización; lo cual implica una inevitable
homogeneización en donde se soslayarán las singularidades, las diferencias,
propias de los distintos fenómenos constitutivos de la realidad social. Así pues,
imaginarios instituidos de ámbitos sociales como la Familia, el Ocio, el Trabajo,
la Amistad, o incluso de nociones como Opinión pública o Libertad, son el
resultado de una construcción mediática en donde son utilizadas ciertas
significaciones imaginarias que luego quedarán solidificadas socialmente con
un rango de naturalidad.
Una buena ilustración actual de lo anterior es el caso, por ejemplo, de la
violencia. Ésta, en sí misma, no es algo nunca propiamente real, no es una
condición natural de las cosas, sino un atributo sobreañadido por una instancia
mediática interesada en definir de un modo específico lo real. Como señala
Manuel Delgado, la violencia es, en última instancia, lo que de ella se dice. Y lo
que de ella se dice lleva implícito, en la mayoría de los casos, significaciones
sociales mediáticas ligadas a preocupación, desasosiego o ansiedad; las
cuales, no obstante, albergan la capacidad para generar debate social e incitar
la promulgación de leyes al respecto44. Es comprensible, entonces, que la
violencia, del mismo modo que otras problemáticas como el caso del
desempleo, sea principalmente un problema para aquellos que de ella hablan,
para las instancias fomentadoras de una determinada imagen o discurso
acerca de ella. Algo análogo ocurriría con la satanización de la droga, a la que
siempre se asoció a la anomia; primero, sobreañadiéndole la significación
imaginaria de anatema, pecado o mancha – y a la rehabilitación de ella la de
redención- (propias aún de un imaginario instituido todavía con resabios
cuerpo social. Véase, David Freedberg, El poder de las imágenes, Madrid, Cátedra, 1992, pp. 423 y ss.; como también esta fuerza de la imagen se muestra, asimismo, cuando la imagen, en donde se condensa lo sagrado social del modelo social derrocado, es violada o destruida en un gesto de acentuada carga ritual y simbólica. Véase, Manuel Delgado, Luces iconoclastas. Anticlericalismo, blasfemia y martirio de imágenes, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 93-126. La guerra entre imágenes traduce, en realidad, una guerra de más hondo calado; la establecida entre imaginarios instituidos que pugnan por adueñarse del control del espacio sagrado de lo social. 44 Manuel Delgado, «Estética e infamia. De la distinción al estigma en los marcajes culturales de los jóvenes urbanos» en Movimientos juveniles en la península ibérica en Carles Feixa, Carmen Costa, Joan Pallares (eds.), Barcelona, Ariel, 2002, p. 129.
20
religiosos), para posteriormente añadírsele otras significaciones imaginarias
ligadas a la enfermedad, a lo patológico. Otro relevante imaginario instituido
sería el que impregnaría la autopercepción y aceptación del trabajo, cargado
éste de connotaciones en donde se entremezclarían significaciones de
sacrificio y de redención; como también el de la mujer, en términos, por
ejemplo, de bondad/pureza y maldad/impureza; o el de la salud como utilidad y
mecanicismo. De hecho, uno de los grandes retos intelectuales a los que se
debiera enfrentar la sociología del Imaginario social sería el de explicitar la
perenne y perseverante huella religiosa (y mítica) aún implicita, aunque oculta,
en ciertos imaginarios actuales, o, en su caso, la transfiguración de ésta en
clave de significaciones tecno-científicas45. Este pudiera ser el auténtico punto
de confluencia, o, si se quiere, de reacomodación, entre la sociología de la
religión y la sociología del Imaginario social. De este modo, esta absoluta
metaforización del campo social46 llega a afectar y a extenderse a una amplia
constelación de imaginarios sociales, a representaciones sociales tales como
las del propio cuerpo, el dinero, la juventud, etc.. En éstas subyace y logrará
permeabilizarse una verdadera visión del mundo, una metafísica de la vida
cotidiana47; la cual históricamente había sido el terreno específicamente
abonado para el examen teológico, filosófico o mitológico y que, al mismo
tiempo, poseerá, como ocurre con la religión, una inigualable eficacia tanto
para engendrar como para movilizar prácticas sociales.
45 Lo que nos remite a la presencia de recurrentes y transhistóricas imágenes arquetípicas fuertemente enquistadas en el inconsciente colectivo de una cultura. Para una clarificación de estas imágenes véase, especialmente, Gilbert Durand, Las estructuras antropológicas de lo imaginario, París, Dunod, 1984. Una buena prueba de la presencia actual de éstas en el campo de la publicidad puede encontrarse en Anne Sauvageot, Figures de la publicité, figures du monde, PUF, París, 1987. 46 «La metáfora, afirma Emmánuel Lizcano, es así al imaginario colectivo lo que el lapsus o el síntoma es al incosciente o al imaginario de cada cual. Mediante ella sale a la luz lo no dicho del decir, lo no sabido del saber: su anclaje imaginario». Emmánuel Lizcano, Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones, Madrid, Bajo Cero, 2006, p. 67. En relación al implícito contenido metáforico que impregna las representaciones cotidianas, véase George Lakoff y Mark Johnson, Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 50-70. 47 El memorable análisis de los componentes épicos subyacentes en la Vuelta a Francia, llevado a cabo en su momento por Roland Barthes, es una buena ilustración de lo anterior; así como un excelente precursor en la elucidación de la relevancia sociológica concedida a los imaginarios sociales. Véase, Roland Barthes, Mitologías, Madrid, Siglo XXI, 1999, pp. 112-122.
21
Los mass-media nos nos muestran, pues, lo real, sino, como afirma
Jesús Ibáñez en relación a la publicidad, «una simulación imaginaria del mundo
real»48. En la medida en que su dimensión real se contrae, tiende a
difuminarse, su dimensión imaginaria, en sentido inverso, se dilata. Lo real y lo
imaginario guardan, pues, una relación de inversa proporcionalidad. Una
relevancia mayor de lo real, supone una disminución de la presencia de lo
imaginario; de igual modo que una inflacción de lo imaginario entraña una
volatilización de lo real. Lo real da paso, así, a un simulacro de éste, a, en
palabras de Jean Baudrillard, una hiperrealidad, a una «alucinación «estética»
de la realidad», en la que lo real quedaría solapado y sus trazos definitivamente
desdibujados49. La sentencia de Baudrillard es clara: La realidad ha sido
expulsada de la realidad. «La indiferenciación afortunada de lo verdadero y lo
falso, de lo real y lo irreal, cede ante ael simulacro, que, en cambio, consagra la
indiferenciación desafortunada de lo verdadero y lo falso, de lo real y sus
signos, el destino desafortunado, necesariamente desafortunado, del sentido
en nuestra cultura»50. Esta carga imaginaria se hace especialmente palpable,
por ejemplo, en la abusiva proliferación mediática de estilos de vida que
llegarán a conformar incluso la propia identidad del yo51. Todo apunta, en
suma, a un escenario mediático en donde prima una sesgada e intencionada
visualización significativa de lo real. Como diría Georges Balandier, «la
comunicación y sus medios de masas, poderosamente equipados con juegos
de palabras y de imágenes, se perfilan en la actualidad como los artesanos
principales, dominantes, de la presentación de lo real»52.
48 Jesús Ibáñez, «Publicidad. La tercera palabra de Dios» en Por una sociología de la vida cotidiana, Madrid, Siglo XXI, 1994, p. 172. Ibáñez sería, en este sentido, un más que digno continuador de una línea de pensamiento sociológico que, originada en H. Lefebvre y proseguida luego en la primera parte del itinerario intelectual de Jean Baudrillard, buscará explicar la reproducción del orden social a través del desvelamiento del intencionado uso que, por parte de la sociedad de consumo, se hace de las representaciones sociales en los distintos contextos cotidianos. 49 Jean Baudrillard, L’ échange symbolique et la mort, París, Gallimard, 1976, p. 114. 50 Jean Baudrillard, El crimen perfecto, Barcelona, Anagrama, 1996, p. 31. 51 Anthony Giddens, Modernidad e identidad del yo, Barcelona, Península, 1997, pp. 105-114. 52 Georges Balandier, El poder en escenas, Barcelona, Paidós, 1994, p. 160.
22
Bibliografía
Augé, M. (1998): La guerra de los sueños, Barcelona, Gedisa. Bachelard, G. (1997): Poética de la ensoñación, México, Fondo de Cultura Económica. Balandier, G. (1994): El poder en escenas, Barcelona, Paidós. -- (1996): El desorden, Barcelona, Gedisa. Bastide, R. (1972): El sueño, el trance y la locura, Buenos Aires, Amorrortu. -- (1997), Le sacré sauvage, París, Stock. Baudrillard, J. (1976): L’ échange symbolique et la mort, París, Gallimard. -- (1996): El crimen perfecto, Barcelona, Anagrama. Barthes, R. (1999): Mitologías, Madrid, Siglo XXI. Benjamin, W. (1998): Iluminaciones I. Imaginación y sociedad, Madrid, Taurus. Bergson, H. (1996): Las dos fuentes de la moral y de la religión, Madrid, Tecnos. Bergua, J. A. (dir.), (2007a): Coolhunting. Diseñadores y multitudes creativas en Aragón, Zaragoza, Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. -- (2007b): Lo social instituyente. Materiales para una sociología no clásica, Zaragoza, Prensas Universitarias. Castoriadis, C. (1983-1989): La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona, Tusquéts, Vols. I y II. -- (1999): Figuras de lo pensable, Madrid, Cátedra, Universitat de València. De Certeau, M. (1990): L’invention du quotidien 1. Arts de faire, París, Gallimard. -- (1993) : La culture au pluriel, París, Seuil. -- (1994): La prise de parole et autres écrits politiques, París, Seuil. Delgado, M. (2002): «Estética e infamia. De la distinción al estigma en los marcajes culturales de los jóvenes urbanos» en Movimientos juveniles en la península ibérica en Carles Feixa, Carmen Costa, Joan Pallares (eds.), Barcelona, Ariel, pp. 115-143. -- (2002): Luces iconoclastas. Anticlericalismo, blasfemia y martirio de imágenes, Barcelona, Ariel. Durand, G. (1984): Les structures anthropologiques de l’ imaginaire, París, Dunod. Duvignaud, J. (1973): Fêtes et civilisations, París, Weber. -- (1982): El juego del juego, México, Fondo de Cultura Económica. -- (1986): Herejía y subversión, Barcelona, Icaria. -- (1990) : La genèse des passions dans la vie sociale, París, PUF. Freedberg, D. (1992): El poder de las imágenes, Madrid, Cátedra. Foucault, M. (1997): Las palabras y las cosas, Madrid, Siglo XXI. -- (1977): Arqueología del saber, México, Siglo XXI. -- (1991): Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta. -- (1995): Tecnologías del yo, Barcelona, Paidós. Giddens, A. (1997): Modernidad e identidad del yo, Barcelona, Península. Huizinga, J. (2001): El otoño de la Edad Media, Madrid, Alianza. Ibáñez, J. (1985): Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social, Madrid, Siglo XXI. -- (1994): «Publicidad. La tercera palabra de Dios» en Por una sociología de la vida cotidiana, Madrid, Siglo XXI. Imbert, G. (1992): Los escenarios de la violencia, Barcelona, Icaria. Lakoff. G. y Johnson, M. (1998): Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra. Lasén, A. (2000): A contratiempo. Un estudio de las temporalidades juveniles, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas. Le Goff, J. (1985): L’Imaginaire medieval, París, Gallimard. Lefebvre, H. (1981): Critique de la vie quotidienne, París, L’Arche, Vol. III.
23
Lizcano, E. (2006): Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones, Madrid, Bajo Cero. Lyotard, J. F. (1994): La condición postmoderna, Madrid, Tecnos. Maffesoli, M. (1977): Lógica de la dominación, Barcelona, Península. -- (1990): El tiempo de las tribus, Barcelona, Icaria. -- (1993): El conocimiento ordinario. Compendio de sociología, Fondo de Cultura Económica, México. -- (2002): La transfiguration du politique, París, La Table Ronde. Martín Santos, L. (1991): Diez lecciones de Sociología, Madrid, Akal. Morin, Edgar (2001): El cine o el hombre imaginario, Barcelona, Paidós. -- (1998): El Método IV. Las ideas, Madrid, Catedra. -- (2003): El Método V. La humanidad de la humanidad, Madrid, Cátedra. Pintos, J. L. (2000): «Más allá de la ideología. La construcción de la plausibilidad a través de los Imaginarios sociales» en A educación en perspectiva, Universidad de Santiago de Compostela, Homenaje a Santos Rego, M. A. (ed.). Rivière, M. (2002): «Moda de los jóvenes. Un lenguaje adulterado» en Felix Rodriguez (edit.), Comunicación y cultura juvenil, Barcelona, Ariel, pp. 87-93. Sauvageot, A. (1987): Figures de la publicité, figures du monde, París, PUF. Simmel, G. (2000): «La trascendencia de la vida», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Madrid, nº 89, pp. 297-313. Vienet, R. (1978): Enrages: Y situacionistas en el movimiento de las ocupaciones, Madrid, Castellote.