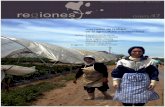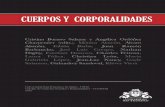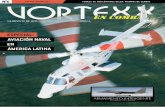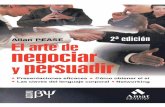Paratexto y edición
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Paratexto y edición
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
1
Paratexto y edición
En el prólogo de Evaristo Carriego1, Jorge Luís Borges escribió:
Un libro […] no es una expresión o una concatenación de expresiones, sino
literalmente un volumen, un prisma de seis caras rectangulares hecho de finas
láminas de papel que deben presentar una carátula, una falsa carátula, un
epígrafe en bastardilla, un prefacio en una cursiva mayor, nueve o diez partes
con una versal al principio, un índice de materias, un ex libris con un relojito de
arena y con un resuelto latín, una concisa fe de erratas, unas hojas en blanco, un
colofón interlineado y un pie de imprenta: objetos que es sabido constituyen el
arte de escribir. Algunos estilistas (generalmente los del inimitable pasado)
ofrecen además un prólogo del editor, un retrato dudoso, una firma autógrafa,
un texto con variantes, un espeso aparato crítico, unas lecciones propuestas por
el editor, una lista de autoridades y unas lagunas, pero se entiende que eso no
es para todos.
Esta casi jocosa absolutización de Borges que define al libro en términos de sus
accesorios y no de su sustancia expresiva fue, al margen de sus excesos, visionaria:
Cincuenta años después el narratólogo Gerard Genette acuñaría el concepto de
paratexto bajo el que agrupa elementos como los enumerados por Borges y afirmaría
que estos son «aquello por lo cual un texto se hace libro y se propone como tal a sus
lectores, y, más generalmente, al público».
Genette identificó la relación paratextual en su obra seminal Palimpsestos (1979) junto
a otras cuatro relaciones: la intertextual, hipertextual, architextual y metatextual, que,
en conjunto, constituyen el paradigma de la transtextualidad, definida como la relación
1 p. 9 Emecé Editores, Buenos Aires, 1955.
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
2
de copresencia eidética o física entre textos. Posteriormente, en 1987, dedicó
exclusivamente a la paratextualidad un libro elocuentemente titulado Umbrales.
Este breve acercamiento a los elementos paratextuales nos permite afirmar en este
punto que el paratexto es una categoría especialmente relevante para el conocimiento
teórico y la práctica profesional de un editor. Por solo mencionar las razones más obvias,
varios paratextos son generados por el propio editor o por encargo de éste (prólogo,
nota de contracubierta, datos del autor, textos críticos u orientativos, notas); y también
al editor corresponde juzgar la pertinencia de algunos de los paratextos generados por
el autor —por ejemplo, los textos preliminares y cierto tipo de notas al pie—, pues es
en esta zona de presentación pública del texto que la competencia mediadora del editor
es particularmente relevante.
Sin embargo, la realidad es que el concepto de paratexto es ampliamente desconocido
en este ámbito profesional en Cuba, e incluso poco conocido entre lingüistas y filólogos.2
Por ello el objetivo primordial de este trabajo es contribuir a su divulgación usando como
punto de partida la formulación de Genette en Umbrales, pero reajustándola
teóricamente con ayuda del cuerpo categorial de los estudios lingüísticos.
Definición de paratexto en Umbrales
Con el término paratextual Genette designa la relación de subordinación funcional de
un texto respecto a otro: la razón de ser de un paratexto es modular la recepción de un
texto acompañándolo desde su mismo soporte, como lo hacen, por ejemplo, prefacios
y prólogos; o desde ámbitos exteriores a éste; por ejemplo, desde los medios de difusión
en forma de reseñas, sinopsis o elementos promocionales impresos o audiovisuales.
En su definición identificamos tres ideas fundamentales:
a) El paratexto, bajo todas sus formas, es un discurso fundamentalmente
heterónomo, auxiliar, al servicio de otra cosa que constituye su razón de ser: el
texto, […] siempre un elemento de paratexto está subordinado a su texto y esta
2 Basamos esta impresión en el contacto profesional cotidiano con editores cubanos, en su mayoría de
formación lingüístico-pedagógica y filológica, y en lo difícil que resultó encontrar bibliografía sobre el
paradigma de la transtextualidad, específicamente sobre el paratexto, durante el proceso de elaboración de
un informe de investigación de maestría sobre las notas al pie. De hecho, en cuanto a publicación sobre el
tema en Cuba solo encontramos un artículo en el número 69 de la revista Unión (Unión Nacional de
Escritores y Artistas): «Rémora, calzo y coleta: El paratexto en la poesía cubana contemporánea», Ismael
González Castañer (2010).
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
3
funcionalidad determina lo esencial de su conducta y existencia (Genette, 1987:
16).
b) Más que de un límite o de una frontera cerrada, se trata aquí de un umbral […]
«Zona indecisa» entre el adentro y el afuera, sin un límite riguroso ni hacia el
interior (el texto) ni hacia el exterior (el discurso del mundo sobre el texto) (1987:
8).
c) [los elementos paratextuales] rodean [al texto] y lo prolongan precisamente por
presentarlo, en el sentido habitual de la palabra, pero también en su sentido más
fuerte: por darle presencia, por asegurar su existencia en el mundo, su recepción
y su consumación, bajo la forma (al menos en nuestro tiempo) de un libro […]
[estos constituyen] «una zona […] de transacción: [3] lugar privilegiado de una
pragmática y una estrategia, de una acción sobre el público, al servicio […] de
una lectura más pertinente […] a los ojos del autor y sus aliados» (1987: 8).
Con este desglose queremos destacar que Genette articula el concepto de paratexto en
torno a tres rasgos fundamentales: su condición ancilar; su ambigüedad ontológica (¿es
un texto en sí que acompaña a otro o parte integrante de éste?); y, en relación con el
primer rasgo, su vocación pragmática: constituye un recurso apelativo específico del
texto escrito (lugar de una acción sobre el público «al servicio de una lectura más
pertinente»).
Clasificación de paratexto en Umbrales4
Según la distancia desde la cual los paratextos acompañan al texto (en Genette, su
emplazamiento) estos se clasifican en peritextos: adosados al texto en su mismo
soporte, y epitextos: exteriores al soporte. Los primeros se dividen a su vez en
iconográficos (diseño de colección, de cubierta, tipografía, sello o logotipo de la casa
editorial, etc.) y de sustancia lingüística; a saber:
a) nombre del autor (real o seudónimo o incluso su ausencia: ‘anónimo’);
b) título de la obra;
c) intertítulos (títulos de capítulos o secciones constituyentes);
3 Las cursivas son del original. 4 Pp. 8-18.
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
4
d) textos llamados preliminares: advertencias, noticias, notas preliminares («a esta
edición», «al lector»), proemios, prefacios, prólogos;
e) índices (de contenidos, de materia, onomásticos) y glosarios
f) la página legal;
g) la nota de contracubierta;
h) los datos del autor;
i) los epígrafes, agradecimientos y dedicatorias;
j) los diversos tipos de notas marginales o ‘al pie’; etc.
Otra división importante al interior del paratexto es la relacionada con su destinador.5
El paratexto de sustancia lingüística puede ser autoral, editorial o alógrafo. Este último
es producido por un tercero por encargo del autor o del editor; por ejemplo, los prólogos
son a menudo alógrafos. Genette también considera el momento de aparición un
criterio importante en la caracterización de un elemento paratextual. En este sentido
hay paratextos originales, ulteriores y tardíos; es decir, surgidos con el texto o
incorporados ulteriormente con diferentes grados de posterioridad. El prefacio, por
ejemplo, suele ser un peritexto autoral original, mientras que la nota al pie, de fácil
inserción en rediciones, sirve frecuentemente a los autores para intervenir en ediciones
ulteriores o tardías con enmiendas, explicaciones o actualizaciones.
Análisis crítico de la formulación de Genette
En Umbrales se echa de menos una elaboración propiamente lingüística, apoyada en
categorías preexistentes, del concepto de paratexto. Por ejemplo, Genette afirma que
los elementos paratextuales «rodean y prolongan» al texto «precisamente por
presentarlo, en el sentido habitual de la palabra, pero también en su sentido más fuerte:
por darle presencia, por asegurar su existencia en el mundo, su “recepción” y su
consumación» (1987: 7). Aunque se trata de una imagen sugerente y básicamente
acertada de la función del paratexto, esta descripción carece, imagen al fin y al cabo, de
la precisión teórica que se espera de una definición de función, especialmente cuando
el objeto analizado pertenece a un ámbito tan fértil en categorías y paradigmas como el
5 El término es de Genette (1987: 7).
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
5
de la lingüística. Por ejemplo, ¿qué debemos entender por ‘prolongar el texto’? o ¿cuál
es el sentido fuerte de ‘presentar’ el texto, de ‘darle presencia’ y ‘asegurar su existencia
en el mundo’? No es difícil inferir plausiblemente el sentido de estas expresiones, pero
no haríamos otra cosa que crear nuevas imágenes. Consideramos, en cambio, que un
hallazgo tan significativo y valioso como la relación paratextual merece ser
sistematizado teóricamente buscando un anclaje en el cuerpo categorial de la lingüística
y es desde éste que nos proponemos traducir la imagen anterior.
Por otra parte, ¿es realmente imposible identificar, en términos de fenómenos
discursivos, la línea divisoria entre el texto y los elementos que aparentemente le
acompañan desde las orillas de su soporte, o al menos penetrar ese umbral y describir
la zona de transición texto-extratexto? Conformarse con la idea de franja indecisa
equivale a dejar a medias la definición de paratexto. De hecho, los mensajes editoriales
y alógrafos que acompañan al texto en su mismo portador son inequívocamente
exteriores al texto: un texto tomado a cargo por B, digamos, un prólogo, no puede ser
parte de un texto (monovocal)6 tomado a cargo por A, dígase, una novela. Dicho
simplemente, la nota de contracubierta, el prólogo, la página legal, y todo peritexto
editorial o alógrafo, es, desde una perspectiva discursiva, claramente externo al texto
que acompaña, pues es producido por otro destinador y está en diverso grado
desconectado ideo-temáticamente de los contenidos del texto. Los paratextos
editoriales, además, surgen durante la etapa posterior de mediación editorial y no del
acto de comunicación que dio lugar al texto. Por consiguiente, la ambigüedad texto-
extratexto a la que Genette condena al conjunto de los elementos paratextuales, la
franja indecisa, se reduce en realidad al subconjunto de los peritextos autorales (título,
firma, prefacios, notas, epígrafes), pues, como ya hemos demostrado, los firmados por
otro destinador quedan exentos de esta ambivalencia.
Estas preguntas y cuestionamientos nos han conducido a explorar áreas de estudio y
paradigmas como las funciones del lenguaje, las particularidades pragmáticas del texto
escrito, la tipología textual y la teoría de la enunciación.
6 Textos que resultan del acto enunciativo de un solo enunciador, incluyendo las citas literales o
parafrásticas que estos puedan contener, las cuales, en definitiva son elegidas e insertadas por ese
enunciador dentro del marco de su voluntad comunicativa y de su responsabilidad por el texto.
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
6
Funciones del lenguaje y texto escrito
El Diccionario de Análisis del Discurso (2002: 265, 266) recoge al menos cuatro de las
tipologías más importantes de las funciones del lenguaje. Todas identifican una función
centrada en el destinatario del mensaje: apelativa (Bühler, 1934), conativa (Jakobson,
1963), interpersonal (Halliday, 1970) o interaccional.7 Aunque no se puede afirmar
identidad absoluta entre estos conceptos, todos aluden a un mismo propósito que se
realiza mediante el lenguaje: captar y mantener la atención del destinatario, en
contraposición con el propósito de trasmitir información, que vendría a ser la función
referencial o ideacional (Jakobson y Halliday respectivamente).
La función interpersonal, término que elegimos entre los arriba expuestos, es la
categoría que en nuestra opinión mejor traduce la formulación metafórica de Genette
sobre la función del paratexto: presentar al texto, en su sentido fuerte, darle presencia,
asegurar su existencia en el mundo. Así, el paratexto vendría a ser un conjunto
heteróclito de recursos lingüísticos e iconográficos cuyo propósito principal es tributar
(reforzar) a la dimensión interaccional o interpersonal de los textos escritos. Es decir, el
paratexto constituye esencialmente un recurso apelativo que obedece a la necesidad de
optimizar la socialización de los textos escritos maximizando su unicidad y
trascendencia. Esta necesidad ha surgido y cristalizado paralelamente al proceso
histórico de jerarquización de la escritura como forma predominante de divulgación
formal de la información y el pensamiento, lo cual queda ilustrado con el surgimiento y
evolución de la mediación editorial hasta su grado desarrollo actual como institución e
industria.8
Aunque el paratexto se ha diversificado y complejizado con la consolidación de dicha
mediación, los primeros paratextos vendrían a ser, de hecho, autorales,9 pues los
7 Ver también Bühler en Curbeira, 2005: 45-46.
8 «nuestra época “mediática” multiplica alrededor del texto un tipo de discurso que el mundo clásico
ignoraba, y a fortiori la Antigüedad y la Edad Media, donde los textos a veces circulaban en un estado casi
rústico, bajo la forma de manuscritos desprovistos de toda fórmula de presentación». (Genette, 1987: 9). 9 En un sentido sincrónico, no histórico o diacrónico. No podemos afirmar que el paratexto autoral preceda
también históricamente al paratexto editorial. El sentido común lleva a pensar que titular y firmar los textos
bien pueden haber constituido los primeros gestos paratextuales; no obstante se impone una investigación
histórica para determinarlo. No nos sorprendería demasiado hallar que esos agentes e instancias
protoeditoriales que fueron los escribas, bibliotecarios, copistas y traductores medievales hayan sido los
impulsores, desde su vocación filológica y bibliotecológica, de la incorporación de fórmulas presentativas
a los manuscritos.
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
7
manuscritos inéditos suelen llegar a la editorial, como mínimo, con un título y una firma
autoral, con intertítulos, y posiblemente con algún tipo de texto preliminar. Esto se debe
a que el autor es el primer agente socializador de su discurso, quien primero alberga la
voluntad de hacerlo público, la cual se traduce en una proto-mediación editorial: el
autor se desdobla, aun si a un nivel básico, en su propio editor.
El primer acto paratextual es el de titular y firmar un texto. Este bautizo garantiza que
el texto, como otros objetos de la realidad, pueda ser referido por otros mediante un
signo, y por tanto, identificado, indexado, difundido, elegido, recordado, comentado; es
decir, su socialización y trascendencia se hacen más factibles. Tengamos en cuenta que
el conocimiento paratextual precede largamente en muchos casos nuestro
conocimiento propiamente textual: no es improbable que conociéramos, por ejemplo,
que Hamlet es una tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare o que Cintio
Vitier escribió Ese sol del mundo moral acerca de la figura de José Martí, y que incluso
conociéramos de sus respectivas significaciones y resonancias (conocimiento
metatextual10), mucho antes de haber entrado en contacto con el contenido de estas
obras.
Firmar un texto, por su parte, es un gesto eminentemente pragmático pues tiene como
propósitos fundamentales identificarse ante el destinatario, asumir explícitamente la
responsabilidad por un discurso (tomarlo a cargo) y afirmar la propiedad intelectual.
Entre otros paratextos autorales precedentes a los aportados por la mediación editorial
y frecuentemente presentes en originales inéditos encontramos las dedicatorias, los
epígrafes (también llamados exergos) y las diversas modalidades de textos preliminares;
especialmente los prefacios. Que antecedan la mediación editorial, que acompañen al
texto desde el principio, indica que el autor concibe el texto, desde el proceso mismo de
su génesis, como un objeto de existencia pública. Esta reflexión nos conduce al asunto
de la naturaleza del texto escrito en el ámbito de la comunicación no interpersonal o
10 La relación metatextual es una de las que Genette identifica dentro del paradigma de las relaciones
transtextuales: «El tercer tipo de transcendencia textual que llamo metatextualidad es la relación,
generalmente denominada comentario, que une un texto a otro que habla de él sin citarlo, convocarlo, e
incluso, en el límite, sin nombrarlo. (…)La metatextualidad es por excelencia la relación crítica.»
(Genette, 1989: 13).
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
8
privada.11 Téngase en cuenta que el texto escrito no presenta las ventajas de la
negociación in situ que caracteriza la comunicación oral interactiva. El emisor del texto
escrito tiene una sola oportunidad de hacerse elegir y de explicarse antes de enviar su
mensaje a una masa anónima de lectores potenciales: un solo ‘turno al habla’. El
paratexto es un recurso con el que el emisor y sus aliados —los editores,
supuestamente— se procuran todo el espacio de interacción posible con el destinatario
que se han modelado. Claro que no se trata de la misma interacción que se realiza en la
oralidad, sino de una negociación mucho más limitada: a priori, unidireccional y basada
en un interlocutor hipotético.
De todos los peritextos autorales los textos preliminares son los que más evidencian esta
necesidad pues mediante ellos los autores se explican ante sus destinatarios
potenciales: comentan sus circunstancias, propósitos, recursos para lograr esos
propósitos, sus expectativas del lector; etc. Este acompañamiento no es exclusivo de
manuscritos inéditos y primeras ediciones, sino que también suele aparecer en las
rediciones de una obra en tanto constituye un recurso idóneo para modular la recepción
del texto aprovechando cada nueva gestión de publicación: el texto es re-presentado
ajustándolo a un nuevo contexto donde tal vez el pensamiento o el estilo del autor han
cambiado, o lo ha hecho el estado del conocimiento, o el lector potencial es diferente
de aquel que se tenía en mente al redactar el original –nacionalidad, idioma
(traducciones), circunstancias sociohistóricas, etc.
Entonces, a modo de conclusión parcial, podemos afirmar que el paratexto sirve al texto
específicamente de tres formas:
a) Refuerza su unicidad y con ello le procura un margen de trascendencia: esto
corre fundamentalmente a cargo de los identificadores título y autor, pero
también de los peritextos iconográficos que se incorporan en cada gestión
editorial y de elementos que refuerzan la legitimidad o aceptación institucional
del texto, como la página legal y el sello de la casa editorial. Los peritextos
críticos, descriptivos y explicativos tales como los prefacios, prólogos y cierto
tipo de nota de contracubierta construyen un discurso sobre el texto
11 Con comunicación interpersonal o privada nos referimos básicamente a textos como cartas y diarios. En
ese trabajo tenemos en mente el texto que se dirige a un número amplio de lectores cuya identidad particular
es desconocida por el autor.
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
9
(metatextual), lo cual, claramente, consolida la unicidad del texto y potencia aún
más su trascendencia.
b) Refuerza su materialidad. Esto corre a cargo principalmente de los
complementos iconográficos: el propio objeto libro,12 el diseño tipográfico y
plástico. Esto a su vez potencia la unicidad y trascendencia del texto.
c) Expande la capacidad apelativa e interaccional del texto escrito, actuando más
directamente sobre el lector con mensajes exhortativos (nota de contracubierta,
prefacio o prólogo, diseño de cubierta), orientativos/explicativos (índices,
glosarios, rótulos de colección como ‘juvenil’ o ‘ciencia ficción’) o críticos (nota
de contracubierta, prefacio o prólogo).
‘Situación de enunciación’ y exterioridad discursiva del paratexto
Cómo ya se apuntó en la sección Análisis crítico de la formulación de Genette, la
determinación del objeto paratexto queda incompleta en Umbrales. Conformarse con
situar el conjunto de elementos paratextuales en una zona indecisa texto-extratexto
supone un problema teórico porque el paratexto, para que pueda ser identificado como
tal, como entidad particular que sostiene una relación de subordinación funcional con
el texto, no puede constituir parte de éste. Luego se impone discernir si lo que en un
primer momento impresiona como un elemento paratextual dada su apariencia
tipográfica, lo es realmente, mediante la confirmación de su exterioridad, atendiendo a
su esencia discursiva.
Evidentemente Genette hace una primera identificación fenoménica/empírica del
peritexto a partir de un criterio tipográfico: todos los elementos gráficos o verbales que
aparecen de alguna manera desglosados del texto principal, pero dentro de su mismo
portador:
Un elemento de paratexto, si es un mensaje materializado, tiene necesariamente
un emplazamiento que podemos situar por referencia al texto mismo: alrededor
12 «el solo hecho de la transcripción (…) aporta a la idealidad del texto una parte de materializaci6n
gráfica (…), que puede inducir, como veremos, efectos paratextuales» (Genette: 1987, 9).
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
10
del texto, en el espacio del volumen, como título, prefacio y a veces inserto en
los intersticios del texto, como los títulos de capítulos y algunas notas.13
Y es sobre la base de esta primera percepción de conjunto que Genette advierte un
rasgo común que instituye al peritexto en conjunto también desde el punto de vista
discursivo: su carácter utilitario y heterónomo. Sin embargo Genette no identifica
claramente qué hace que el paratexto sea en efecto una entidad textual diferente del
texto.
Es en cierta medida curioso que Genette subraye la ambigüedad texto-extratexto, hasta
el punto de inspirar el título del libro (Umbrales), porque a él mismo no le es ajeno que
existe un amplio grupo de peritextos cuya exterioridad respecto al texto no es en
absoluto ambigua: los producidos por un destinador otro que el autor; es decir, los
editoriales y alógrafos. Por consiguiente, como ya habíamos apuntado, donde
únicamente se presenta el problema de la ambigüedad pertenencia/exterioridad es en
los elementos autorales que tipográficamente14 impresionan como peritextos. Esta
ambigüedad dimana del hecho de que el cuerpo de texto (el texto mismo) y los
peritextos autorales aparentemente comparten el mismo emisor: ‘el autor’. O sea,
¿cómo es posible que entidades textuales comprendidas dentro del mismo objeto (libro
o artículo), no marcadas como entidades separadas por medio de títulos y firmadas por
el mismo autor no sean partes del mismo todo?
Más curioso aún es que en realidad Genette sí logra identificar en qué estriba la
exterioridad de los elementos peritextuales autorales, pero no sistematiza su brillante
hallazgo más allá del objeto particular que lo motivó: las notas al pie.
Es en el capítulo dedicado a las notas que Genette descubre que bajo la identidad
tipográfica de las notas –todo lo que va en letra pequeña a pie de página encabezado
por alguna marca tipográfica (sangría francesa, asterisco, número volado, etc.)— se
oculta una dualidad de esencias discursivas: unas notas no son sino simples comentarios
parentéticos pertenecientes al texto mismo pues entre éstas y el texto existe una
relación de «continuidad y homogeneidad formal»; (luego su exterioridad es solo
aparente, meramente gráfica); mientras que otras notas sí son discursivamente
13 Las negritas son mías. 14 Es decir, por su desglose espacial, su destaque tipográfico (dígase el puntaje menor en el caso de las
notas), su titulación; por ejemplo ‘Prefacio’.
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
11
exteriores al texto y tienen como objetivo modular su recepción, tal y como lo prevé la
definición de paratexto. Véase esta distinción en los ejemplos siguientes. El primero,
extraído de un texto cubano editado en Cuba, corresponde al primer tipo de nota:
ramificación o comentario parentético que pertenece al texto, que sería posible insertar
sin problemas dentro de su tejido lógico-retórico. El segundo ejemplo, extraído de
Umbrales y envuelto en la explicación de Genette ilustra el segundo tipo de nota:
comentario autoral extra y paratextual.
-1-
FRAGMENTO ANOTADO NOTA
Narrar la nación, p.312 A las preferencias ya descritas podrían añadirse ahora libros de cuentos para niños y algunas novelas (García Márquez, Laura Esquivel, Isabel Allende…).15 Se trata, como es natural de mercados locales forzosamente reducidos dado el nivel de instrucción y de ingresos de los inmigrantes.
p.446 15. Puede llegar a haber entre ellas auténticos best-sellers a nivel nacional, como parecen haber sido los casos de Santitos, de María Amparo Escandón, en 1999, y La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, en 2000.
Obsérvese como es posible incorporar esta nota al texto sin ocasionar incongruencia alguna: …podrían añadirse ahora libros de cuentos para niños y algunas novelas (García Márquez, Laura Esquivel, Isabel Allende….Puede llegar a haber entre ellas auténticos best-sellers a nivel nacional, como parecen haber sido los casos de Santitos, de María Amparo Escandón, en 1999, y La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, en 2000).
-2-
Genette comenta las notas que Gustave Lanson añadiera a una redición de su Histoire
de la littérature francaise:
Célebres a su manera, las notas tardías de Lanson (1909-1912) a su Histoire de la
littérature francaise (1894) son el testimonio de una retrospección menos
compleja: [15] son fundamentalmente, tal como las define la Advertencia, «notas
de arrepentimiento o de conversión», referidas a la apreciación de obras
determinadas. Lanson se juzga, con posterioridad, demasiado severo con el arte
de los troveros o de las canciones de gesta: «hoy ya no osaría decir» que Rabelais
15 Respecto a «retrospección menos compleja»: Genette compara las notas de Lanson a las notas también
tardías de Chateaubriand a una redición de su obra Essais sur les révolutions, analizadas en un fragmento
anterior.
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
12
no es profundo; «cuanto más leo a Montaigne más justicia le hago…» (1987:
283).
Véase como en el primer caso la nota no aloja sino una especificación o ampliación del
mismo dato contenido por el fragmento anotado, y que el contenido de la nota puede
ser fácilmente integrado al fragmento dada su relación de «continuidad y
homogeneidad formal». Por el contrario, en el segundo ejemplo, acotaciones al margen
como «hoy no osaría decir que Rabelais no es profundo», aquella en la que Lanson
expresa que Montaigne le parece ahora más notable o aquella en la que se retracta de
la severidad con la que criticó a los troveros, no son integrables al texto por razones que
explicamos a continuación.
Genette atribuye la exterioridad —luego la paratextualidad— de las notas que Lanson
insertó en esta redición tardía de su obra al hecho de que ‘rompen el régimen
enunciativo’ del texto original. Desafortunadamente Genette no explica el término
‘régimen enunciativo’, no explica cómo es que notas como estas lo ‘rompen’, ni
extrapola su hallazgo al discernimiento de la exterioridad de otros presuntos peritextos
autorales. Para dilucidar el significado de estas expresiones y guidados por el término
‘régimen enunciativo’ así como por la metáfora de su ‘ruptura’, acudimos al marco
teórico que se ocupa de la categoría enunciación.
La noción de enunciación se presta a malos entendidos en la medida en la que
estamos tentados a interpretar esta «situación» como el espacio físico o social en
el que se encuentran los interlocutores. En realidad, en la teoría lingüística de A.
Culioli, quien concibió su propuesta durante los años 60 siguiendo el trabajo de E.
Benveniste, la situación de enunciación está constituida por un sistema de
coordenadas abstractas, puramente lingüísticas, que hacen que todo enunciado
sea posible por el hecho de reflejar su propia actividad enunciativa.
Encontramos en esta propuesta el postulado, compartido por las teorías de la
enunciación y por las corrientes pragmáticas, según el cual el carácter reflexivo
del lenguaje es una de sus propiedades esenciales. Desde esta perspectiva, la
situación de enunciación no es una situación de enunciación socialmente
descriptible [como sí lo es la situación de comunicación], sino el sistema en el
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
13
que se definen las tres posiciones fundamentales de enunciador, de co-
enunciador y de no persona. (Maingueneau: 2004, p. 2).16
Basándonos en la categoría situación de enunciación, tal y como la explica Maingueneau
en la cita anterior, podemos llegar a la conclusión de que Lanson, al proyectar una
mirada retrospectiva crítica sobre su texto original mediante estas notas de
«arrepentimiento o conversión», no encarna el mismo enunciador que produjo el texto
original, sino un enunciador que se posiciona fuera del texto y lo comenta desde un
marco temporal abstracto posterior al de la enunciación del texto mismo. Su texto
original, donde han quedado ‘congeladas’ las coordenadas abstractas de la «actividad
enunciativa» inicial (por ejemplo: Rabelais no es profundo), pasa a ser, en estas notas,
objeto de comentario (Hoy ya no osaría decir que Rabelais no es profundo), y con ello
también deviene objeto de comentario su propio enunciador; es decir, el Lanson que
anota su redición tardía, critica al Lanson que escribiera el texto de la primera edición.
Biográficamente hablando (o en términos de situación socialmente descriptible, al decir
de Maingueneau), el emisor del texto original y el de las notas es el mismo, la persona
Gustave Lanson; pero en términos lingüísticos abstractos se trata de enunciadores
diferentes: el Lanson que escribe que Rabelais no es profundo en 1894, y el Lanson que
se retracta de ese juicio en una edición posterior de su ensayo, en un comentario crítico
al margen. Luego, esa nota es el resultado, la huella, de un acto enunciativo otro que el
que dio lugar al texto; y por eso, al decir de Genette, rompe el régimen enunciativo de
éste.
El lector experimenta este tipo de acotaciones como una salida momentánea del aquí y
ahora del texto y de su contenido ideacional —en este caso particular, la historia de la
literatura francesa— para atender una observación que proviene de un momento
posterior, de un marco enunciativo que está fuera del texto y desde el cual le hablan, en
primer lugar, del texto mismo —del autor y de cómo pensaba— y no de la literatura
francesa, en cualquier caso no como asunto principal.
Véase otro ejemplo de nota retrospectiva crítica, como las de Lanson («de
arrepentimiento y conversión»), y por ende, extra y paratextual.
16 El inserto entre corchetes y la negrita son míos.
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
14
Narrar la nación, p. 211 (fragmento redactado en 1968)
El movimiento literario que precede al actual —el de la revista Orígenes— no produjo
narradores: 19
todo lo que Orígenes tocó se convirtió en poesía. Incapaces de medir la realidad a escala humana, convencidos de la literatura evoluciona entre secretas minorías fuera de las cuales la comunicación es imposible…
p. 432 (Nota incorporada en 2009)
19. Cuando trato de explicarme cómo me atreví a negarles sustancia narrativa a las «prosas poéticas» de Eliseo Diego (En las oscuras manos del olvido y Divertimentos) –error que cometí también con Cuentos negros de Cuba y Por qué…, de Lydia Cabrera, creo recordar que se debió a un desenfoque sobre los procesos de transculturación literaria…
Como se puede apreciar, Ambrosio Fornet, en la redición de 2009 de su antológico
ensayo En blanco y negro, escrito en 1968, corrige, mediante la inserción de una nota al
pie, su apreciación inicial sobre el grupo literario Orígenes. Esta acotación no es
integrable al texto en calidad de comentario parentético porque se crearía un problema
de coherencia pragmática: no se afirma que «todo lo que Orígenes tocó se convirtió en
poesía», que el grupo no produjo narradores, para a continuación retractarse de esa
afirmación dentro del mismo marco enunciativo. La afirmación de que Orígenes no
produjo narradores y la afirmación de que ese planteamiento es un error tienen, cada
una, un enunciador diferente aunque hayan sido producidas por la misma persona-
autor: Ambrosio Fornet. Por lo tanto la nota de 2009 es, y no necesariamente por
haberse insertado décadas más tarde de la primera edición,17 una nota paratextual de
contenido metatextual crítico. Es tal cosa porque su enunciador no es el mismo que
produjo el texto original, porque su aquí y ahora es el de un enunciador que cree que
Orígenes si produjo narradores y que se equivocó al negarlo en 1968; el aquí y ahora de
un enunciador que se posiciona por fuera del texto de 1968, que no re-ocupa la misma
coordenada temporal abstracta desde la cual el texto original fue generado.
Tipo de texto: el texto expositivo y el carácter autoreflexivo del lenguaje
Los textos expositivos, en los que hemos centrado nuestro análisis, a diferencia de los
fictivos no velan el acto enunciativo, sino que por el contrario en ellos se manifiesta el
carácter autoreflexivo del lenguaje del que habla Maingueneau en la cita anterior, de la
17 No es el carácter tardío de la nota lo que determina su exterioridad. Si bien es cierto que las notas tardías
suelen contener mensajes retrospectivos en los que el texto es mirado desde fuera, ello es, en efecto, una
regularidad o tendencia, no la única situación posible. Es posible que el contenido de una nota insertada en
alguna edición tardía del texto no revele su posterioridad respecto al momento de enunciación del texto y
por ende sea recibida por el lector como una nota que siempre acompañó al texto desde su primera edición.
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
15
cual a continuación citamos el fragmento que más nos interesa en este punto:
la situación de enunciación está constituida por un sistema de coordenadas
abstractas, puramente lingüísticas, que hacen que todo enunciado sea posible
por el hecho de reflejar su propia actividad enunciativa. Encontramos en esta
propuesta el postulado, compartido por las teorías de la enunciación y por las
corrientes pragmáticas, según el cual el carácter reflexivo del lenguaje es una de
sus propiedades esenciales.
Así, es común que en los textos expositivos, dentro del propio texto, el autor se refiera
a partes del texto o a su totalidad. Por ejemplo, anticipa el abordaje de un tema en un
punto futuro del texto, recuerda al lector que ya ha abordado un asunto
anteriormente;18 comenta sus circunstancias, motivaciones, propósitos, elecciones y
decisiones de todo tipo: épistemológicas (metodología), éticas, expositivas o retóricas;
agradece la colaboración de otros, etc. Los ejemplos que siguen ilustran este fenómeno:
Exploraciones en la zona fantástica, p. 70 y p. 74-75 1. «En las líneas que siguen trataremos de fundamentar estas consideraciones. Comenzaremos por comentar los textos mencionados, incluyendo aquellos que hemos recién señalado como los más «novedosos», a fin de mostrar sus fuertes dependencias con las fórmulas tradicionales, para luego proceder a proponer la comparación entre textos paradigmáticos de uno y otro narrador.»
2. «A fin de confirmar los rasgos y el lugar que en nuestra opinión le corresponde a Arístides Fernández y a la vez, asomarnos a expresiones nuevas, resulta sumamente fructífero confrontar su quehacer con el de Eliseo Diego. Vamos a apoyarnos en un texto del primero que, desde las exigencias genéricas del fantástico clásico, resulta de una fantasticidad débil […] Nos referimos al cuento «Ocho» («Aquel mal extraño y terrible»). El que nos valgamos de él se debe a que encierra varios motivos coincidentes con otros tantos de Diego…
Obsérvese que en estos ejemplos el autor comenta qué hará, en qué punto del texto
(deixis textual), cómo lo hará y con qué fin.
18 Mediante expresiones tales que ‘aquí y más adelante’, ‘en las líneas que siguen’, ‘como anunciamos en
la introducción’. Esto se conoce como deixis textual: «Se habla de “deixis textual” en relación con los
deícticos que refieren a los lugares o momentos del propio texto donde estos figuran: arriba, en el capítulo
precedente, etc. En este caso el punto de referencia no es el lugar o el momento de la enunciación, sino el
lugar o el momento del texto donde aparece la expresión deíctica», (Maingueneau y Charaudeau, 2002:
160).
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
16
Obviamente, estos segmentos, ubicados en el interior de textos expositivos, no son
elementos paratextuales. Además del hecho de encontrarse físicamente dentro la
cadena lingüística del texto, pertenecen a éste por haber sido generados dentro de su
misma situación de enunciación, o dicho de otra forma, por haber sido generados por
su mismo enunciador. Obsérvese que en ninguno de ellos el texto es presentado como
un producto concluido sobre el que se vuelve a posteriori desde una situación de
enunciación nueva. El texto es objeto de comentario, sí, pero desde su propio marco
temporal enunciativo, desde su aquí y ahora: estos comentarios reflejan que el texto es
visualizado y presentado por el autor como proceso en curso: explicitan la actividad
enunciativa que da lugar al texto.
También encontramos este tipo de comentarios que llamaremos meta-enunciativos, de
forma parentética, es decir, alojados en una nota pie de página; por ejemplo:
1. El otro y sus signos, p. 280, nota 4:
Utilizo, en lo adelante —para el período que se extiende hasta principios de los años noventa—, argumentos de una ponencia que presenté en la Segunda Bienal de Literatura Mariano Picón Salas celebrada en Mérida, Venezuela, en 1993.
2. Los EE.UU a la luz del siglo XXI, p. 313, nota 17:
Para adoptar esa postura [sobre el vocablo ‘hispano’] he consultado más de una veintena de autores que se ubican en diferentes tendencias, pero me identifico fundamentalmente con los criterios de Rodolfo Acuña, citados por Axel Ramírez…
3. Política cultural de la revolución…, p. 123, nota 61:
He tratado, en lo posible, de evitar tal tipo de especulación a lo largo de estas cuartillas pero, dados los silencios que suelen envolver nuestros procesos políticos, en esta y alguna otra ocasión me será inevitable hacerlo.
4. En la España de la ñ, p. 49, nota 1:
Para evitar constantes aclaraciones, escribiré la palabra «modernismo» entre comillas para indicar la acepción estrecha ya superada; y sin comillas, modernismo, cuando se trate del nuevo concepto.
No hay que confundir estas notas de contenido meta-enunciativo; es decir, que se
refieren a aspectos del acto enunciativo —de qué se hablará, dónde/cuándo, cómo, por
qué— con notas extra y paratextuales como las de Lanson y Fornet analizadas más
arriba. Luego no es en el hecho de referirse al texto o al acto enunciativo subyacente
donde radica, desde el punto de vista discursivo, la exterioridad de un peritexto autoral,
sino en el hecho de que ello se haga desde una situación de enunciación otra: una donde
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
17
el texto es asumido y proyectado como totalidad resultante de un acto enunciativo
pasado y concluido.
Por último, para ilustrar con mayor claridad en qué radica la exterioridad discursiva de
un peritexto autoral, obsérvese el contraste entre las dos notas que siguen, ambas
incorporadas en rediciones:
1.
En la España de la ñ, p. 47
«Modernismo, 98, subdesarrollo» (Texto de 1968)
Así como le asistía la razón a Federico de Onís para aplicar el término modernismo, a posteriori, a toda esta literatura […] abarcando la figuras que incluso habían muerto antes del apogeo del término, como José Martí, y que no parecen haberlo empleado, y como Unamuno, reiteradamente hostil al «modernismo»; de modo similar, debe conservarse la denominación literatura del 98 […] como
equivalente de literatura modernista.14
p. 51
14Con respecto a denominar post factum a
una etapa o a una corriente literaria, ha escrito el investigador rumano Adrián Marino: «Es [...] interesante observar el hecho de que los barrocos no se nombraban «barrocos», la mayoría de los clásicos no se nombraban «clásicos», y los románticos (al menos en Inglaterra) no se llamaban a sí mismos «románticos» […][Nota de 1974].
2.
Ídem
La evolución de su pensamiento es típica de los modernistas: un primer instante de confianza en la renovación del país por la vía del traslado de las modernidades (es el momento de su militancia socialista,13
de la
idea de europeizar a España expresada en los ensayos de En torno al casticismo, 1895)…
Ídem 13
Cuando escribí la ponencia, conocía sobre el punto el libro de Rafael Pérez de la Dehesa Política y sociedad en el primer Unamuno 1894-1904… pero aún no los aportes coetáneos de Carlos Blanco Aguinaga, quien, tomando en consideración ulteriores rectificaciones, ofrecería después su atendible balance «El socialismo de Unamuno» (1894-1897). [Nota de 1992].
La primera nota, ulterior, fue incorporada en una edición seis años posterior a la
primera, pero nada en su contenido delata esta posterioridad: la fecha adosada entre
corchetes, al final, no es propiamente parte del contenido semántico de la nota, sino un
dato agregado por convención editorial –de ahí que se marque entre corchetes. O sea,
si no fuera por este fechado la nota pasaría por un comentario parentético del texto,
como una ramificación que lo acompaña desde su génesis. Esto es posible porque en la
enunciación de esta nota el autor volvió a encarnar al enunciador de ese texto, re-
ocupando la misma coordenada temporal abstracta en la que el texto fue enunciado.
Por el contrario, el contenido de la segunda nota (tardía), insertada veinticuatro años
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
18
después de la primera edición, sí delata la posterioridad enunciativa de ésta porque se
refiere al texto como el producto terminado de una actividad enunciativa pasada sobre
la cual se vuelve con una mirada retrospectiva: «Cuando escribí la ponencia, conocía
sobre el punto… pero aún no [conocía]…» A diferencia de la primera nota analizada, si
se eliminara la fecha entre corchetes, la posterioridad de esta segunda nota continuaría
siendo evidente por la forma en que se refiere al texto. O sea, es su posterioridad
discursiva/enunciativa (abstracta) y no su posterioridad cronológica (concreta) la que
determina su exterioridad, y por ende, su carácter paratextual.
Indagación del umbral (a modo de conclusión)
Con esta búsqueda de un criterio lingüístico-discursivo de pertenencia o exterioridad no
pretendemos anular la ambigüedad que reclamara Genette para el paratexto, —sobre
todo para el autoral— como zona de transición texto-extratexto, sino acercarnos a su
justa medida sobre la base de las categorías lingüísticas.
Hasta aquí hemos buscado un criterio de exterioridad/pertenencia respecto al texto
utilizando como referencia las notas al pie, aprovechando el recorrido que Genette ya
había realizado por esta misma ruta. El criterio, que reformulamos ahora a modo de
conclusión, es la identidad del enunciador y el marco enunciativo percibido. Si el
enunciador del presunto peritexto autoral se expresa sobre el texto como el producto
de una situación de enunciación trascendida (pasada y concluida), entonces es diferente
del enunciador del texto y por lo tanto estamos ante una entidad textual otra; en este
caso ante un comentario metatextual (valorativo, descriptivo, explicativo) que
pertenece a ese otro acto discursivo que es esa edición del texto.
Aquí conviene recordar y subrayar que se percibe al enunciador y al marco enunciativo
como diferentes de los del texto no porque se hable de él, sino porque se hace tal cosa
visualizándolo y proyectándolo como el producto terminado de un acto enunciativo
trascendido. Ya se ha dicho que los textos expositivos suelen estar poblados de
comentarios meta-enunciativos, es decir, que hablan del texto y de la actividad
enunciativa que lo genera; pero lo hacen desde el aquí y el ahora del texto; es decir,
desde su mismo marco enunciativo y no desde uno que se recibe como posterior a aquel
que generó el texto.
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
19
Sin embargo, es justamente el carácter autoreflexivo del discurso de los textos
expositivos lo que genera el umbral que hace difícil discernir cuál comentario sobre el
texto es del texto y cuál es exterior a éste. Obsérvese por ejemplo, la similitud entre
introducciones y prefacios. Estos comparten objetivos como el de aclarar el propósito
específico del texto, la posición del autor a la hora de abordar un tema, los recursos con
los que ha contado o que le han faltado, describir el estado del conocimiento sobre el
tema, los antecedentes y motivaciones, etc. Entonces, si los guían propósitos idénticos,
¿por qué la introducción es parte del texto y el prefacio es un paratexto? Una vez más,
podemos inferir que la respuesta está relacionada con la distancia enunciativa que el
autor toma del texto cuando se dispone a redactar el segundo y a cómo se intensifica la
la apelación al lector, la nitidez de su presencia; todo lo cual resulta de la consciencia
que tiene el autor de que se halla en la franja donde el texto comienza a insertarse, aún
si por el momento solo potencialmente, en el ámbito público: la franja proto-editorial
autoral. Es desde esa franja posterior a la enunciación del texto —aun si inmediatamente
posterior— y temáticamente desconectada de éste que se insertan las dedicatorias y
agradecimientos, los índices y glosarios que constituyen una primera envoltura o
empaquetamiento paratextual.
Recomendación
Consideramos que para determinar el ‘tamaño’ real del umbral texto-extratexto en el
caso de los textos expositivos, sería preciso realizar investigaciones que aborden
específicamente cada uno de los elementos que por el momento, según lo postulado en
Umbrales, se consideran peritextos autorales: el prefacio y similares, las dedicatorias,
epígrafes, índices, intertítulos e incluso el título y la firma del autor. Pero a diferencia de
la indagación realizada por Genette, estas investigaciones deben abordar la cuestión
desde la plataforma categorial de la lingüística del texto.
Consideramos que la identificación de la relación paratextual por Genette y su
propuesta tipológica (qué es paratexto y qué no lo es) ha colocado en el tapete un
asunto teórico de importantes connotaciones para la lingüística del texto: la
determinación los linderos del texto desde criterios discursivos abstractos más allá de
las apariencias gráficas de su portador y de figuras socialmente concretas como la de
‘autor’. También consideramos que el descubrimiento del paratexto conduce a
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
20
replantearse el concepto de ‘edición’ desde la perspectiva de la lingüística del texto:
cuáles y cómo son sus fronteras con el texto, y qué papel desempeña en la pragmática
de la comunicación escrita no interpersonal.
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
21
BIBLIOGRAFÍA
Citada:
CURBEIRA CANCELA, ANA (2005): Introducción a la Teoría del Lenguaje, 217 pp.,
Universidad de La Habana. Material en soporte digital.
GENETTE, GÉRARD (1987): Umbrales, (Título original: Seuils), 366 pp., Siglo XXI
Editores, México D.F., 2001. (Biblioteca de Casa de las Américas, La Habana).
_______________ (1989): Palimpsestos. La literatura en segundo grado. (Título
original: Palimpsestes. La litérature au deuxième degré), 489 pp., Taurus, Madrid.
(En http://www.scribd.com/doc/89426188/Gerard-Genette-Palimpsestos)
GONZÁLEZ CASTAÑAR, ISMAEL (2010): «Rémora, calzo y coleta: el paratexto en la
poesía cubana contemporánea», pp. 50-57, Revista Unión, no. 69, año XLIX.
MAINGUENEAU DOMINIQUE y PATRICK CHARAUDEAU (2002): Dicctionnaire d’Analyse
du Discours, 664 pp., Éditions du Seuil, Paris.
MAINGUENEAU, DOMINIQUE (2004): ¿«Situación de enunciación» o «situación de
comunicación»?, 16 pp., Universidad París XII, revista electrónica Discurso, no. 6,
en http://www.revista.discurso.org. Material en soporte digital.
Complementaria:
ARTÍLES CASTRO, MIRIAM (2003): «Descripción de textos introductorios en libros
cubanos de la segunda mitad del siglo XIX a la primera mitad del XX: una experiencia
en la Biblioteca Coronado», Islas 45 (135): 49-59, enero-marzo.
BEAUGRANDE, ROBERT DE y WOLFGANG ULRICH DRESSLER (1972): Introducción a la
lingüística del texto, 352 pp., Ariel Lingüística, Barcelona, 1997, en
http://books.google.com.
CANVAT, KARL: «Pragmatique de la lecture: Le cadrage génerique» (Pragmática de la
lectura). En Atelier de Théorie littéraire: Genres et pragmatique de la lectura.
Extraído de http://www.fabula.org/atelier.php?
Genres_et_pragmatique_de_la_lecture.
HORN, LAURENCE R. y GREGORY WARD: (2005): «Introduction» (Introducción), en The
Handbook of Pragmatics (Manual de pragmática), 600 pp., Blackwell Reference
Online. Material en soporte digital extraído de http://www.blackwellreference.com.
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
22
DÍAZ GÁMEZ, MARÍA ELENA (2003): «Los textos introductorios en libros cubanos del
siglo XX: estudio para repensar una práctica editorial», Islas 45 (135): 60-72; enero-
marzo, 2003.
GARCÉS PÉREZ, MERCEDES: «Aproximación a las notas de contracubierta en una
muestra de la editorial española Mondadori», Islas, 45 (135): 60-72, enero-marzo,
2003.
KAPR, ALBERT (1977): 101 reglas para el diseño de libros, 68 pp., Misael Moya
Méndez (Ed.), Ediciones Capiro, Santa Clara, 2001.
LANE, PHILIPPE (2008): «Hors d’ Oeuvre et chefs d’ oeuvre en littérature française:
Textes et paratextes XVIIème
et XVIIIème
siècles» (Fuera de obra y obras maestras en
la literatura francesa: textos y paratextos en los siglos XVII y XVIII), 16 pp., Journal
of Language and Culture, Vol. 3, School of Humanities and Social Sciences, Osaka
Prefecture University.
MARTÍNEZ DE SOUSA, JOSÉ (2004): Ortografía y ortotipografía del español actual, 564
pp., Ediciones Trea, S.L., Gijón, 2008.
Norma cubana: Edición de publicaciones no periódicas: requisitos generales, Oficina
Nacional de Normalización, La Habana, 2005.
SABIA, SAÏD (2005): «Títulos, dedicatorias y epígrafes en algunas novelas mexicanas»,
Revista de Estudios Literarios, Universidad Complutense de Madrid. Material en
soporte digital extraído de www.ucm.es/info/especulo/numero31/paratext.html.
SCHIFFRIN, DEBORAH, DEBORAH TANNEN y HEIDI E. HAMILTON (Eds.) (2001): The
handbook of Discourse Analysis (Manual de análisis del discurso), 874 pp.,
Blackwell Publishers, Massachusetts. Material en soporte digital.
SUÁREZ, MARCELA ALEJANDRA: (2009) «Oculatorum testium auctoritate subscripta
confirmare: la práctica de las notas en la Rusticatio Mexicana», 12 pp., Universidad
de Buenos Aires y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Material en soporte digital extraído de
200.69.147.117/revistavirtual/.../2009/Oculatorum-Suarez-DEF.pdf.
MARKIEWICZ, HENRYK: Los estudios literarios: conceptos, problemas, dilemas
(Selección y traducción del polaco a cargo de Desiderio Navarro), 339 pp., Centro
Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2010.
Activa (fuentes de las que se extrajeron los ejemplos):
Paratexto y edición - Maritza Cristina García Pallas
23
FORNET, AMBROSIO: Narrar la nación, Letras Cubanas, La Habana, 2009.
RETAMAR FERNÁNDEZ, ROBERTO: En la España de la ñ, Editorial Oriente, Santiago
de Cuba, 2007.
TOLEDO CHUCHUNDEGUI, ARNALDO: Exploraciones en la zona fantástica, Editorial
Capiro, Santa Clara, 2006.
Maritza Cristina García Pallas
Santa Clara, mayo 20, 2013