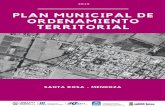ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONFLICTO AMBIENTAL PASCUA LAMA: DEFINIENDO NUEVAS TERRITORIALIDADES
Transcript of ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONFLICTO AMBIENTAL PASCUA LAMA: DEFINIENDO NUEVAS TERRITORIALIDADES
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONFLICTO AMBIENTAL
PASCUA LAMA: DEFINIENDO NUEVAS TERRITORIALIDADES.
AutoresEnrique Schwartz DNI 94.213.444 – Castillo 460 (CP 1414)Bs. As. – Argentina – Tel/Fax: +54.11.47728922 [email protected] Químico Ambiental. Diploma de Especialidad en PolíticasSociales: Desarrollo y Pobreza. Actualmente cursa laMaestría en Ciencias Ambientales en la Universidad deBuenos Aires. Se ha especializado como investigador enconflictos ambientales y cambio climático, desempeñándoseen diversas instituciones: Instituto de Ecología Política,Universidad de La Serena en Chile; Centro de EstudiosSociales y Ambientales, Foro Ciudadano de Participación porla Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), en Argentina.También, ha trabajado como docente en distintasuniversidades chilenas.
Lorena Sierkovich- DNI 24.997.983 – Castillo 460 (CP 1414)Bs. As. – Argentina - Tel/Fax: +54.11.47728922 –[email protected]óloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Actualmente se encuentra finalizando la Maestría enAdministración Pública de la UBA. Se desempeña comoConsultora en Comunicación Institucional en la Secretaríade la Gestión Pública de la Nación. En el ámbito académicoha participado en proyectos de investigación sobrepolíticas públicas y reforma del estado en la UBA y en elCentro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Asimismo,tiene una sólida experiencia en el desarrollo de estudioscualitativos y cuantitativos en el sector privado.
Hernán Medina - DNI 28.471.829 – Castillo 460 (CP 1414) Bs.As. – Argentina - Tel/Fax: +54.11.47728922 –[email protected] la Licenciatura de Geografía en la UBA. Esinvestigador del Observatorio de Empresas Trasnacionales deFOCO donde participa en el área de actividades extractivas
y es responsable de la sistematización de información ycartografía de conflictividad minera. Colabora en laorganización de actividades con comunidades en conflicto yONG y en la presentación de demandas sobre violaciones alos derechos humanos ante organismos internacionales. Sedesempeña como docente asistente en la Cátedra de GeografíaSocial Latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letrasde la UBA.
Resumen.El presente trabajo examina el conflicto ambiental mineroPascua Lama a la luz del Plan de ordenamiento territorial
de la provincia de San Juan. Se abordan tres dimensiones deanálisis: la territorialidad, la sustentabilidad, y lagobernanza ambiental. La monografía postula que losconflictos ambientales se desarrollan en torno aterritorialidad y a la apropiación de los recursos
naturales. En un contexto que privilegia el desarrolloeconómico sobre la sustentabilidad ecológica, los
conflictos ambientales han cobrado cada vez más relevancia.Por ello, los estados han planteado la necesidad de
recuperar las herramientas de gestión y planificación comoel ordenamiento (ambiental) territorial.
I- Marco Conceptual
a) Sustentabilidad, conflictos ambientales y gobernanza
ambiental
En la actualidad el concepto sustentabilidad es una especie
de centro de atracción gravitacional para la retórica
discursiva vinculada al desarrollo. Todo parecería tener
que ser sustentable o la sustentabilidad tendría que servir
para todo. Con el propósito de no contribuir a esta
cacofonía imperante consideramos necesario dotar a la
sustentabilidad de un contenido preciso para nuestro
trabajo.
Antes que la noción de desarrollo sustentable, conocida a
partir del Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” (1987)
por la célebre frase: "desarrollo sustentable es aquel que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras
generaciones atiendan a sus propias necesidades", hemos considerado
de mayor interés utilizar la noción de sustentabilidad
aportada por la economía ecológica (Van Hauwermeiren,
1998).
El concepto de sustentabilidad permite resaltar que en el
fondo de esta discusión se encuentra la necesidad de
reconocer los límites ecológicos al desarrollo económico.
Desde este enfoque, la economía es comprendida como un
subsistema abierto dentro de un sistema mayor (ecológico)
finito y frágil. Es decir, la actividad económica queda
restringida a la capacidad de los ecosistemas de brindar
recursos y de asimilar los residuos generados por esta
actividad (su capacidad de carga y de regeneración). De
esta manera, se reconoce un mínimo ecológico que las
actividades humanas deben resguardar a fin de no
comprometer la sustentabilidad de los sistemas de soporte
vital.
De esta forma abandonamos la ambigüedad del concepto
desarrollo sustentable -caracterizado por interpretaciones
contradictorias- que permanece ligado a los principios
económicos guiados por valores de intercambio,
incompatibles con los requerimientos de los sistemas
ecológicos.
La ausencia de una discusión política multi-actor acerca de
los criterios de sustentabilidad que deben adoptarse para
limitar los efectos antrópicos sobre los sistemas
ecológicos, ha traído aparejado la irrupción de los
denominados ´conflictos ambientales`.
En el caso de los países productores-exportadores de
materias primas-recursos naturales, los conflictos
ambientales se encuentran estrechamente ligados a procesos
productivos que ocurren la mayoría de las veces en pequeñas
comunidades, pero que tienen su origen en los procesos
económicos globalizados. De esta manera, se ponen en juego
dos lógicas diferentes (y asimétricas) la local y lo
global. Además, contribuyen a esta conflictividad, por una
parte, los déficit de la legislación e institucionalidad
ambiental vigente y, por otra parte, la precariedad de
canales formales para la resolución negociada de aquellas
disputas (Rojas et al., 2003).
Por su parte, Sabatini (1998) sugiere que los conflictos
ambientales tienden a abrir paso a la discusión de visiones
sobre el tipo de vida que se quiere, el tipo de desarrollo,
el tipo de ciudad; lo mismo que a procesos de cambio
social. Esta perspectiva destaca la potencialidad
`democratizadora´ de los conflictos ambientales y la
apertura que ellos brindan a una discusión profunda acerca
de la sustentabilidad de las actividades económicas en el
territorio y la calidad de vida de sus habitantes.
Los conflictos ambientales, por lo tanto, podrían dar lugar
a formas nuevas de relación entre los actores involucrados;
ser un catalizador de mecanismos alternativos de resolución
de disputas que contribuyan a la sustentabilidad. Los
avances en esta materia dependerán, en gran medida, de la
capacidad de respuesta institucional que tengan la sociedad
y el sistema político para abordar estos conflictos (Rojas
et al., 2003).
Nuestras sociedades (latinoamericanas) albergan actividades
de alto impacto ambiental en un contexto institucional
generalmente débil, con estados reducidos en sus
capacidades, principalmente por el periodo de reformas de
corte neoliberal de los años 90 (Gudynas, 2002). Con un
estado que ha visto erosionadas sus facultades normativas e
institucionales, y una creciente intervención de múltiples
agentes privados en esferas públicas, el concepto de
gobernanza ambiental ha llamado la atención en el ámbito de
las decisiones políticas.
Y es que, los conflictos ambientales se desarrollan en
escenarios institucionales específicos. Nos referimos aquí,
al sistema de normas (leyes, reglamentos y políticas) con
los que cuenta una comunidad para regular el uso de los
recursos. Es decir, un determinado sistema de gobernanza.
La gobernanza ambiental refiere, entonces, al hecho de
constituir un sistema de coordinación entre actores
sociales múltiples, que garantice un proceso que responda a
las preguntas sobre cómo y quiénes toman decisiones
ambientales, de acceso, uso o distribución de los recursos
naturales (Reyes y Jara, 2004).
La gobernanza ambiental no sustituye al gobierno, tampoco
significa “repartir” el poder o llevar a cabo una mera
legitimación pública de las decisiones políticas. Sino que
se trata de una (re) construcción del poder basada en un
proceso que afiance los derechos, identidades, diversidades
y espacios de debate público en la toma de decisiones y
acciones administrativas (Reyes y Jara, 2004:7).
Según Reyes y Jara (2004:8) para entender la dinámica de
procesos que posibilitan una gobernanza ambiental resulta
clave analizar la pertinencia y adaptabilidad de los
instrumentos que crea la ley y la interacción de estos con
las dinámicas sociales y conflictos de acceso y uso de los
recursos en las comunidades.
b) Territorio y territorialidad como significantes para el
Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)
Robert Sack (1986:19) define territorialidad como una
“estrategia de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar personas,
fenómenos y sus relaciones a través de la delimitación y ejerciendo control
sobre un área geográfica; y ésta área puede ser denominada como territorio”.
Desde este punto de vista, los territorios son entidades
históricas, contingentes, en permanente transformación, que
se reproducen a través de las prácticas sociales y
culturales de los sujetos. Es decir, los territorios
componen una realidad compleja donde se articulan procesos
económicos, políticos y socioculturales. La fortaleza de
este enfoque está en señalar la existencia de una red de
actores, con diferentes intencionalidades y que actúan con
distintas lógicas. Entonces los diferentes grupos sociales
políticamente movilizados moldearán los territorios en
función de sus intereses (Benedetti, 2007).
En definitiva el concepto de territorialidad y territorio
propuesto por Sack expone la característica subyacente de
poder, en donde éste ya no se encuentra concentrado sólo en
el estado, sino que está disponible para otros grupos
sociales. Por ello los territorios pueden ser considerados
como un espacio definido por y a partir de relaciones de
poder, introduciéndose un carácter relacional a la
definición de territorio.
Sin embargo, históricamente el estado ha definido la
disposición de actividades económicas y políticas en el
territorio. Para autores como Ríos et al (2008:64) esta
orientación ´estado-céntrica´ permitió a los sujetos dominantes
del desarrollo -actores de la sociedad nacional, como la
burocracia estatal y las elites modernizantes- presentar
la noción de ordenamiento territorial centrada en la
obtención de un nivel básico de infraestructuras, como la
universalmente válida.
Ordenamiento territorial, entonces, se concibe como
“aquellas acciones, políticas y estrategias tendientes a lograr el equilibrio del
territorio, mediante la planificación concebida como un instrumento racional
en el proceso dinámico de relaciones” (Abraham y Salomón, 2008:291).
Su objetivo es armonizar las actividades del hombre con el
aprovechamiento de los recursos naturales y sus
potencialidades, con el fin de obtener bienestar económico
y social. En pocas palabras, la ordenación del territorio
sería la voluntad y acción pública para mejorar la
localización y disposición de de las actividades humanas en
el territorio.
Según Cuesta Aguilar (2006:258) el accionar del estado
siguió tres tendencias:
a) La primera persigue la definición de posiciones y
esquemas de relación, incluyendo la selección de núcleos,
la definición de unidades territoriales básicas, el trazado
de redes de comunicación.
b) La segunda corriente convirtió el análisis del
territorio una prioridad de los estados trabajando los
procesos territoriales de apropiación, parcelación y
comercialización, tanto desde un enfoque urbanístico como
normativo.
c) La tercera tendencia vincula el territorio con las
temáticas económicas pero con la novedad de trabajar la
información ambiental que comienza a formar parte del
discurso político.
Ahora bien, esta última tendencia se plantea como
superadora de su antecesora, al incorporar la variable
ambiental. Esta variante de la planificación territorial
enfatiza la necesidad de utilizar al máximo las
potencialidades y recursos de un territorio, atendiendo a
las oportunidades ambientales existentes, con el fin de
minimizar la degradación e impactos de las actividades
económicas.
En este marco, la intervención del ser humano sobre la
naturaleza, mediada por una ordenación (ambiental) del
territorio, parecería continuar dominada por una
racionalidad económica que coloca el sentido del mundo en
la producción. Para autores como Leff la naturaleza aquí es
`cosificada´, desprovista de cualquier complejidad
ecológica, convertida en materia prima para procesos
económicos y donde los recursos naturales se convierten en
simples recursos explotables para el capital.
A través de este documento, entendido como un ejercicio
problematizador, se persigue la necesidad de instalar un
debate sobre un giro conceptual en la visión de desarrollo,
que subordine los planes de ordenamiento territorial –
ordenamiento ambiental del territorio a procesos de
gobernanza ambiental centrados en la participación de los
diferentes actores en conflicto.
Asimismo, el análisis sobre cómo la actividad minera se
inscribe en las propuestas de ordenamiento territorial en
la provincia de San Juan, nos permite poner en foco la
importancia de un conflicto ambiental como Pascua Lama.
Este conflicto evidencia, en buena medida, la extrema
necesidad de abrir paso a nuevos paradigmas de
conocimiento, comportamientos sociales y racionalidades
productivas centradas verdaderamente en la sustentabilidad.
II- El ordenamiento territorial en San Juan: la
construcción de la ‘nueva ruralidad’
La propuesta de ordenamiento territorial de los espacios
rurales, presentada en el diagnóstico integrado de los
departamentos de Jáchal, Iglesia y Calingasta1- provincia
1 “Identificación de Estrategias para la Formulación de Planes deOrdenamiento Territorial para los departamentos de Jáchal, Iglesia y
de San Juan-, plantea la necesidad de ampliar el enfoque
territorial del espacio agrícola tradicional.
Por medio de la referencia al trabajo de IICA (2004)2 que
propone un desarrollo rural sostenible, la propuesta pone
en relieve el término de “Nueva Ruralidad” asociado a una
visión integrada de la sociedad y sus múltiples
actividades. Según expresa el documento “lo rural no es solamente
agricultura y población dispersa” (sic). Es decir, que se reconoce a
una heterogeneidad de agentes económicos, no agrícolas, que
actúan en el territorio y que demandan la incorporación de
vínculos urbanos al espacio rural.
En este punto se marca la intencionalidad de ampliar la
mirada del desarrollo rural tradicional, la ‘vieja
ruralidad’, que no logró superar el enfoque
asistencialista, por lo tanto atrofiada como oportunidad
para el desarrollo de la sociedad. Ahora, la demanda pasa
por un desarrollo rural entendido como un continum del
espacio urbano.
Se requiere, entonces, la construcción de un espacio
normativo ligado al desarrollo sustentable. La herramienta
operativa es el ordenamiento territorial, como instrumento
Calingasta”. Documento elaborado por la Facultad de Arquitectura,Urbanismo y Diseño de la Universidad de San Juan a través de unConvenio de Asistencia Tecnológica suscripto entre la FundaciónUniversidad Nacional de San Juan y la Secretaría de Estado de Minería.2 IICA (2004) Desarrollo rural sostenible enfoque territrorial. Laexperiencia de IICA en Brasil)
que permite aprovechar el capital humano, físico-natural,
social, patrimonial, cultural del territorio.
En tal sentido, en el documento “Avance 2008” del Plan
Estratégico Territorial Argentina 2016 se presenta una
zonificación de la provincia en cuatro áreas. En lo que
respecta a Jáchal e Iglesia (Zona Norte) se propone
fortalecerlas y reorganizarlas como prestadoras de
servicios al transporte internacional y nacional, dada su
situación estratégica en el Corredor Bioceánico. Asimismo,
se promueve su desarrollo y consolidación sobre la base de
la diversificación creciente de la actividad
agroindustrial. Con relación a Calingasta (Zona Oeste) se
propone transformarla en un centro para la prestación de
servicios a la minería de alta montaña, generando
inversiones para equipar al valle con la prestación de
servicios necesarios para ese tipo de producción. (MPFIPyS,
2008:171-174).
En síntesis, la nueva ruralidad es definida en oposición a
la vieja ruralidad. Mientras la primera aparece como
oportunidad para el desarrollo, con múltiples actividades y
actores económicos, inserta en procesos económicos
regionales y globales; la segunda, es vista como marginal
del proceso de desarrollo, basada en una economía agraria
de subsistencia, aislada geográficamente. En definitiva,
prosperidad versus estancamiento, desarrollo versus
pobreza, conectividad versus aislamiento.
Esta visión se refuerza si analizamos junto con la
propuesta provincial, la nacional. En ambas, se
caracteriza a San Juan como una provincia que ha quedado
marginada de los flujos comerciales dominantes, aislada de
sus beneficios, así como de las inversiones. En este
sentido, la naturaleza parece haber jugado un papel
preponderante como obstáculo para el desarrollo:
“Las montañas, con su disposición en sentido norte-sur, han limitado el trazado
de los caminos (el subrayado es nuestro) y han orientado los flujos de
comercio hacia otras ciudades de la región (como Mendoza, Córdoba y San
Luis) a modo de escalas intermedias hacia la Capital nacional, creando
condiciones de dependencia estructural en cuanto a la provisión de servicios e
infraestructura energética, vial y ferroviaria.” (2008:171). En el esquema de
la vieja ruralidad, la naturaleza ha sido un escollo.
No obstante, en el nuevo marco de desarrollo rural, los
recursos naturales se transforman en la clave para
efectivizar el desarrollo deseado, y concluir con el
atraso. De esta forma la naturaleza se transforma en
oportunidad: “Desde el punto de vista productivo existe una extensa área –
alta montaña en el noroeste– dónde se combinan una notable potencialidad
minera con recursos hídricos estratégicos (principales ríos utilizados para el
riego) y recursos turísticos todavía no explotados (el subrayado es
nuestro) que permitirían a San Juan diversificar su esquema productivo
actual.” (2008:174).
Asimismo, el PET (MPFIPyS, 2008: 61) atribuye a la minería
un “rol estratégico en materia de generación de divisas y empleo” e indica
que en el en Valle del Cura (provincia de San Juan) “se encuentra
uno de los distritos auríferos-argentíferos más importantes del planeta, donde
se localizan varios prospectos y dos mega yacimientos “ en clara
alusión a Veladero y Pascua Lama.
En definitiva, este discurso enfatiza la existencia de
vastas extensiones de territorio no ocupado, con escasa
prestación de servicios y baja accesibilidad, que sin
embargo, “contienen recursos estratégicos para el desarrollo nacional”
(MPFIPyS, 2004:10) útiles para la minería, por ejemplo. Es
decir, que se concibe al territorio como subutilizado, con
recursos económicos potenciales (recursos naturales) que
todavía no entraron al mercado.
Desde la conceptualización de sustentabilidad planteada en
nuestro marco teórico y la posición de extrema
vulnerabilidad en que se encuentra la Provincia de San Juan
respecto de recursos estratégicos como el agua, la postura
de los documentos oficiales requiere de una profunda
revisión. El planteamiento referente a la subutilización de
los recursos naturales, especialmente los de interés para
la minería metalífera, sitúa la apertura a la nueva
ruralidad como una suerte de pretexto tras el cual se
encuentra la operación de fuertes inversiones de capital
extranjero, con intereses en la extracción de aquellos
minerales.
La presencia de la industria minera en zonas áridas, dónde
todas las proyecciones indican tendencias de disminución en
la disponibilidad de agua, obliga a revisar cuál es la
noción de sustentabilidad utilizada desde los poderes
vinculados a estas decisiones estratégicas. El valor
ecológico de los ecosistemas involucrados en estos procesos
de explotación quedaría -en esta revisión preliminar-
postergado por obtener ganancias de corto plazo.
En cuanto a las definiciones estratégicas en la propuesta
de ordenación del territorio en San Juan se observa una
tensión por una territorialidad agraria en transformación.
La dinámica de los actores e intereses involucrados en la
construcción de un nuevo espacio territorial se vincula
fuertemente al actor minero como clave del desarrollo. Así,
tanto los lineamientos referidos a infraestructura (rutas,
ferrocarril), el fortalecimiento de asentamientos
(instalaciones de comercio, finanzas, comunicación), la
habilitación de recursos del territorio (estudios de
factibilidad) y la gestión territorial y ambiental
municipal (PLOTUR San Juan 2016) gravitan en torno a la
actividad minera como oportunidad imposible de
desaprovechar. No obstante, un insumo estratégico para la
industria minera como los recursos hídricos, se vincula a
otros intereses, los de una ruralidad de producción
agrícola, desarrollada históricamente gracias al agua, hoy
en disputa. Esta ruralidad se revela ante los argumentos de
territorios `improductivos´ condenados a la pobreza.
Aspecto clave en la instalación del discurso productivista
y excluyente (Svampa et.al, 2009a).
Por último, en cuanto al proceso de gobernanza ambiental,
la definición del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano-
Rural (PLOTUR San Juan) propone la legitimación social de
su propuesta a través de un ordenamiento con carácter
participativo.
Sin embargo, el PLOTUR San Juan atribuye al carácter
técnico de la información producida como un impedimento
para la participación de la comunidad. En este sentido,
queda al menos en duda la pertinencia de un instrumento de
ordenamiento del territorio que no logra adaptar sus
criterios técnico-científicos a la incorporación de
visiones y propuestas desde actores como comunidades
locales.
El planteo que realiza la gobernanza ambiental requiere,
como primer paso, un esfuerzo por parte de las
instituciones por entender los distintos intereses y
valores que los recursos naturales poseen para la amplia
gama de actores interesados.
Pero además, la gobernanza ambiental demanda capacidades
institucionales fuertes, que a la vez generen procesos de
toma de decisiones participativos y democráticos. En tal
sentido, es importante destacar que en San Juan se da un
doble proceso: por un lado, una debilidad operativa de los
municipios fuera del Gran San Juan; algunos ni siquiera
cubren los servicios básicos de recolección de residuos,
alumbrado público, pavimentación; por otro lado, un fuerte
centralismo en la toma de decisiones que recae en la
gobernación provincial y debilita el protagonismo de los
gobierno locales. (MPFIPyS, 2008).
III- Pascua Lama: las implicancias de la nueva ruralidad
Pascua- Lama es el primer proyecto minero binacional del
mundo. El proyecto prevé la extracción de oro, plata y
cobre3 a través del método de explotación a ‘cielo
abierto’4. Su puesta en marcha, a cargo de la transnacional
canadiense Barrick Gold Corp5, posee serias implicancias en
múltiples dimensiones. Nuestra mirada sobre el conflicto se
centrará en tres aspectos territorialidad, sustentabilidad
y gobernanza ambiental.3 Según datos de la empresa el yacimiento cuenta con reservascomprobadas de 17.8 millones de onzas de oro que contienen 718millones de onzas de plata. Se proyecta una inversión estimada deentre los US$2.800 y US$3.000 millones y una vida útil de unos 25años.http://www.barrick.cl/proyectos/pascua-lama_informacion.php4 El método emplea material explosivo para volar las rocas y poderextraer los minerales.5 Barrick Gold Corporation es una empresa transnacional con sedecentral en Canadá y la segunda productora de oro a nivel mundial.Actualmente lleva a cabo veintisiete proyectos y explotaciones minerasen el mundo. En Sudamérica opera otras cuatro minas: en Perú, ChileArgentina (www.barrick.cl/quienes/historia.php) En Argentina opera através de su filial Minería Argentina Gold la explotación de Veladero-provincia de San Juan- (Giovannini, et al, 2009).
a) Acerca de Pascua Lama
El yacimiento se ubica en las cabeceras de las cuencas del
río Jáchal (Argentina) y Huasco (Chile), en la cordillera
de los Andes, sobre el límite internacional entre ambos
países. En Chile, la mina Pascua se encuentra en la Comuna
de Alto del Carmen, a 150 kilómetros al suroriente de la
ciudad de Vallenar -Provincia de Huasco- en la región de
Atacama. La comuna de Alto del Carmen cuenta con una
población de 4.840 habitantes, 1,9% de la población
regional (INE, 2002). En Argentina, Lama, se ubica en el
Departamento de Iglesia a unos 370 km al norponiente de la
ciudad de San Juan, capital de la Provincia de San Juan.
Iglesia tiene una población de 6737 habitantes (INDEC,
2001). Sin embargo, la cuenca potencialmente afectada
pertenece al Río Jáchal en su sección occidental e incluye
a los valles de los ríos del Cura, Taguas, Palca, Blanco y
la sección media del Jáchal6. La principal actividad
económica en la zona del proyecto (Argentina - Chile) es la
agropecuaria: fruticultura7, cultivo de semillas, y cría de
ganado, principalmente caprino.
6 Dentro de la cuenca se verían afectadas localidades del departamentode Iglesia como Rodeo -cabecera y sitio de mayor población con 2393habitantes (INDEC, 2001)- Pismanta, Quilinquil, Angualasto, Colangüil,Tudcum, Las Flores, entre otros; y el oeste el Departamento Jáchal,que incluye a su mayor poblado, San José de Jáchal con 10.993habitantes (INDEC, 2001), y a Pachimoco7 En Chile se desarrolla la producción de uva pisquera y uva de mesa deexportación- además de cítricos, paltos y hortalizas. Actividadcomplementa con producción familiar para el autoconsumo.
b) Las claves del conflicto:
Desde nuestra perspectiva, el conflicto ambiental suscitado
en torno al proyecto Pascua Lama se inscribe en la tensión
que genera la pretensión de construir una ‘nueva ruralidad’
excluyente, en oposición a la ‘vieja ruralidad´,
considerada atrasada e improductiva. Como hemos visto, al
analizar el plan de ordenamiento territorial rural de San
Juan, la provincia promueve la industria minera a gran
escala. Pero además, pretende posicionarse como la provincia
minera en Argentina (Giovannini et.al 2009)
Así pues, el conflicto Pascua Lama puede interpretarse en
torno a dos ejes fundamentales interrelacionados: la
territorialidad y la competencia por el acceso, control y
uso de los recursos naturales, específicamente el agua.
Esta disputa ha enfrentado principalmente a comunidades
locales y grupos ambientalistas con la empresa trasnacional
Barrick Gold (a través de sus filiales) y el gobierno de la
provincia de San Juan.
Con relación al aspecto territorial, Pascua Lama es la
primera expresión concreta del Tratado de Integración y
Complementación Minera -en adelante TICM- firmado en 1997
entre Argentina y Chile, que posibilita la explotación
minera a lo largo de unos 5000 km de frontera, en la
Cordillera de los Andes. El tratado crea un espacio
`supranacional´, lo que significa una pérdida de soberanía
sobre esos territorios y habilita su virtual
‘privatización’. Como afirma Giovannini “con estos instrumentos
jurídicos inéditos se cedieron territorios y se reconfiguraron las fronteras
generando un ‘tercer país’ o supranación (…) un exclusivo ‘espacio de flujo’ para
las empresas” (Giovannini et.al., 2009:256).
Esta re-configuración del territorio no se produce sólo en
términos jurídicos o político-administrativos. La presencia
de la empresa, con la construcción de caminos exclusivos
(privados)8, la apropiación de los recursos naturales que
este tipo de emprendimientos requiere, implican una
intervención sobre el territorio con alto impacto en el
modo de vida de las comunidades locales.
Como se mencionó al comienzo de este trabajo, los
conflictos ambientales se manifiestan como conflictos en
torno a la territorialidad -quién y cómo (re)define el
territorio- por la apropiación y uso de los recursos
naturales de esa territorialidad ‘en disputa’. En
definitiva, como señala Rojas (2003), la conflictividad
expresa las visiones de mundo diferentes, que surgen de
formas contradictorias de comprender, vivir y producir el
territorio (Machado Aráoz, 2009:222) Es decir, que estas8 En la Declaración de Impacto Ambiental, que aprueba el estudio presentado por el empresa en Argentina (Resolución 121/06 Secretaría de Minería de San Juan) se explica que “El acceso [a Pasua Lama] se realiza mediante ruta pública que va de San Juan a Tudcum, para tomar el “camino privado” minero que atraviesa el Valle”
visiones se inscriben en dinámicas espaciales y económicas
divergentes, e incluso opuestas: local-global, agricultura
de subsistencia - industria trasnacional y capital
internacional.
La asimetría de poder de los actores en conflicto es
evidente, así como la capacidad de movilizar recursos
(materiales y simbólicos) de actores globales como las
transnacionales, lo que pone en jaque la construcción misma
de territorialidad de las comunidades locales. En tal
sentido, Porto Goncanlvez, refiriéndose a la minería a gran
escala afirma que “es un ejemplo paradigmático en el cual una visión de
la territorialidad se presenta como excluyente de las existentes (o
potencialmente existentes) generando una tensión de territorialidades”
(Citado en Svampa et.al., 2009a:43).
Por consiguiente, se puede señalar que uno de los puntos
que ha generado mayor controversia se desarrolla en torno a
la ubicación del yacimiento Lama dentro de la Reserva de
Biosfera de San Guillermo9 (declarada por la UNESCO en9Conformada por la Reserva Provincial San Guillermo (que abarca unas900.000 has de extensión aproximadamente) y el Parque Nacional SanGuillermo (abarca unas 166.000 has de la Reserva Provincial) queconstituye el núcleo de la reserva de Biosfera y está ubicado a solo45 km de Lama. El Parque Nacional, a cargo de la Administración deParques Nacionales, fue creado en diciembre de 1998 por Ley Nacional25.077/98 con el objetivo de conservar a la mayor concentración decamélidos de la Argentina. La Reserva Provincial data del año 1972. http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=2791
1980). Mientras la empresa y la institucionalidad pública
sostienen que el emprendimiento esta fuera de la Reserva,
ambientalistas y opositores locales al proyecto afirman que
el área de influencia se emplaza en la Reserva, y que la
cercanía de Lama al núcleo de la misma implica un alto
riesgo ecológico.
En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) la empresa
presentó documentación oficial acerca de la Reserva. Según
este informe, San Guillermo fue creada como Reserva
Provincial en 1972 abarcando unas 981.640 has, que
posteriormente fueron reducidas a 860.000 has., dado que a
través de una nueva Ley Provincial Nº 5949 -sancionada en
1989 y publicada en el Boletín Oficial el 10/03/1997)- se
desafectaron 125.680 has. Según la Administración de Parque
Nacionales: “se desafectó el área productiva minera”10.
Es importante remarcar que en los mapas presentados en el
EIA11, la zona desafectada ocupa la franja fronteriza con
Chile y, por lo tanto, forma parte del área territorial que
delimita el Protocolo minero, lo que explicaría la decisión
de reducir la reserva12. Este es un claro ejemplo de como
10 Administración de Parques Nacionales. Parque Nacional San Guillermo.Documento presentado por Barrick en Estudio de Impacto Ambiental dePascua Lama. Apéndice TO2.5 Antecedentes Reserva Provincial SanGuillermo- Documento 2 pdf11 Ver Estudio de Impacto Ambiental de Pascua Lama. Apéndice TO2.5 Antecedentes Reserva Provincial San Guillermo12 Por otra parte, llama la atención que en el sitio web de laSecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estepublicado como extensión de la total de la Reserva unas 990.000 has,de las cuales 170.000 pertenecen al núcleo. Ver: http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=2791
el territorio es configurado en función de relaciones de
poder. Un mismo espacio puede delimitarse como territorios
diferentes según el momento histórico. En este caso, el
poder político ejercido por el estado y el poder económico
vinculado a las inversiones extranjeras, que motivaron la
creación del ese espacio transnacional, que luego afectó el
territorio de la reserva.
Respecto a la competencia por los recursos naturales, el
centro del conflicto minero se desarrolla en torno al
control, uso y acceso del agua, el manejo de las cuencas
hídricas, y las reservas estratégicas de agua dulce: los
glaciares.
En las regiones áridas del oeste argentino las actividades
agrícolas y económicas son altamente dependientes del
recurso agua. En provincias como San Juan, el agua potable
así como aquella empleada para el regadío se origina a
partir de la nieve y glaciares en las altas cumbres de la
Cordillera de los Andes (Bottero, R. 2002). El agua
disponible es producto del derretimiento o ablación glaciar
que alimenta tanto cursos superficiales como subterráneos.
Actualmente en los ríos cuyanos existe una marcada
tendencia de disminución de caudales13 (50 – 60%) y
específicamente la cuenca del río San Juan, según las
proyecciones de escenarios de cambio climático para el
13 Según datos de estaciones para el periodo 1980 – 2000.
período 2020-203014, presentará la mayor disminución de la
región cuyana en aproximadamente un 29% (Boninsegna y
Villalba, 2006b:20) (SAyDS;2007:98).
Esta situación se explica por la tendencia de elevación
para la isoterma 0º C, encontrándose cada vez a mayor
altura, disminuyendo así la superficie disponible en la
cordillera para ´recargar´ las reservas de aguas
glaciares15. En consecuencia, se espera que los glaciares
sigan retrocediendo y reduciendo los caudales de los ríos
cuyanos (SAyDS; 2007:100).
Por consiguiente, existe un consenso acabado sobre la
vulnerabilidad ante el cambio climático de los glaciares.
Sin embargo estas reservas estratégicas de agua dulce están
amenazadas, además, por actividades humanas, que
intervienen directamente los glaciares en las altas cumbres
y cabeceras de cuencas, como es el caso del proyecto minero
Pascua Lama.
En este contexto, la incorporación de una de las industrias
de mayor uso intensivo de agua, caracterizada por el manejo
14 Datos según modelo regional de alta resolución MM5 y modelo globalHadCM3, para el escenario A2 (2020-2030)15 La altura de la isoterma de 0° C sirve como un indicador aproximadodel límite del hielo y la nieve en la cordillera de los Andes. Laimportancia de estas masas de hielo, conocidas como glaciares, es elrol de reservorios naturales de agua que almacenan agua en invierno,principalmente por precipitación en forma de nieve, para liberarla enverano por su derretimiento (Barros, V. et al; 2006:46, 130). Para elcaso de la región de San Juan el valor medio anual de la elevaciónproyectada de la isoterma 0º C al 2020-2030 es de 150m (Boninsegna yVillalba. 2006:4).
cotidiano de sustancias altamente contaminantes, en el
espacio de origen de las fuentes de agua, sugiere al menos
preguntarse si: ¿es posible asegurar que no se pondrá en
riesgo la sustentabilidad de los ecosistemas, las
actividades económicas y las necesidades humanas básicas?
El temor de las comunidades y ambientalistas por el futuro
de las fuentes de agua dulce se funda en la aceleración del
derretimiento de glaciares, la desviación de cursos de
agua, y los efectos contaminantes en aguas subterráneas que
ocasionan este tipo de industria. Esta problemática ha sido
uno de los ejes alrededor del cual se organizó la protesta
y se articularon las campañas locales e internacionales
contra el proyecto.
Y es que, en este sentido, Pascua Lama representa un hito.
Un hito para el reconocimiento de la importancia de los
glaciares por parte de las comunidades locales y
organizaciones de la sociedad civil, que se reflejó en el
intento de creación de normas que los protejan16. 16 En Chile condujo a la formulación de proyectos de ley al respecto,sin que aún se concrete alguno. En Argentina este proceso culminó conel veto presidencial, en noviembre de 2008, a la Ley de presupuestosmínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglaciarNº 26418, sancionada por amplia mayoría en el Congreso. La Leyprohibía que en los glaciares y en su entorno se realicen actividadesque puedan afectar su condición natural o que impliquen su destruccióno traslado o interfieran en su avance. Asimismo, impulsaba larealización de un inventario de glaciares. El decreto-veto considera aesta prohibición excesiva dado que la Ley General de Ambiente 25675contempla la realización de estudios de impacto ambiental ante eldesarrollo de cualquier obra que pueda degradar el ambiente. Además,argumenta que los “Gobernadores de la zona cordillerana hanmanifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada,toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y
Un hito para la institucionalidad estatal, ya que plantea
nuevos interrogantes ¿cuál es la capacidad de regulación de
nuestros estados frente a estos mega emprendimientos? ¿y su
capacidad de respuesta frente a las demandas de las
comunidades locales?¿Cómo se pueden ejercer los mecanismos
de control adecuados si se establece un zona de libre
circulación / `privatizada´ en favor de las empresas en
plena frontera?
Además, el TICM establece que en cuestiones relativas al
medioambiente se aplicará la legislación vigente en cada
país, sin crear mecanismos bilaterales, ni instancias de
regulación integradas. ¿Qué legislación se aplicará
entonces en el área fronteriza creada por el TICM? ¿Por qué
si existe un acuerdo bilateral para la explotación de
recursos naturales no renovables, no toma tal entidad la
protección de los recursos hídricos compartidos, pese al
Protocolo firmado entre ambos países en 1991 sobre
medioambiente?
Finalmente, si tenemos en cuenta que en la zona fronteriza
que el TICM habilita a explotar se localizan estratégicas
reservas de agua dulce, Pascua Lama representa un hito con
relación al futuro de la sustentabilidad ambiental, ya que
es el primero de una serie de mega-emprendimientos a
desarrollarse en la Cordillera. En tal sentido, nos ofrece
en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias.”(Decreto 1837/08)
las claves para reflexionar sobre lo hecho hasta ahora y
los desafíos futuros.
c) Gobernanza ambiental: institucionalidad y participación
en el conflicto
En términos institucionalidad ambiental el panorama resulta
preocupante. Aún en los casos que existen marcos
regulatorios17 éstos presentan vacíos legales,
superposición normativa, o pueden ser modificados en
función de intereses particulares, debido a la débil
institucionalidad.
En este sentido, el marco que regula la actividad minera en
Argentina es un caso paradigmático. En los 90, en pleno
auge neoliberal, se sancionó la Ley de Inversiones Mineras
(1993) y se modificó el Código de Minería (1995). La
primera establece entre otros beneficios la estabilidad
fiscal durante 30 años, exención del pago de derechos de
importación, deducción del 100% de la inversión en el
impuesto a las ganancias, un 3% al valor en boca de mina
declarado por la empresa (del cual se descuentan los costos
desde la extracción hasta la exportación) como valor máximo
en concepto de regalías. Posteriormente se establecieron
derechos de exportación del 5%, en 2002 para los nuevos
emprendimientos, que fueron elevados al 10% en noviembre de
2007, abarcando a todos los emprendimientos mineros.
17 Con la reforma constitucional de 1994 los recursos naturales son transferidos a las provincias.
Por su parte, el Código Minero establece que “las minas son
bienes privados de la Nación o provincias” (art.7); prohíbe al Estado
explotar y disponer de las minas (art.9) concediéndolas a
los particulares por tiempo ilimitado (art.18). Asimismo,
en 1995 se incorporan las disposiciones generales de
protección ambiental y sanciones ante su incumplimiento. La
norma dictamina que la designación de la autoridad de
aplicación en materia ambiental queda en manos de las
provincias, sin mencionar autoridad de aplicación a nivel
nacional (art. 250); establece la obligatoriedad de
elaborar un Informe de Impacto Ambiental antes del inicio
de cualquier actividad (art. 251). No obstante, según el
artículo 261: “Los procedimientos, métodos y estándares requeridos para
la protección ambiental, según las etapas de actividad comprendidas,
categorización de las actividades por grado de riesgo ambiental y
ecosistemática del área de influencia”, quedan sujetos a la (futura)
reglamentación de esta sección.
En suma, el marco regulatorio resulta muy favorable a la
industria minera en términos de beneficios fiscales, y
presenta importantes déficits -dada la ausencia de
reglamentaciones especificas y las modificaciones de normas
pre existentes- que obstaculizan el control de la actividad
minera por parte del estado.
En el caso de San Juan esta situación se ve profundamente
agravada, dado la posición del gobierno provincial, que es
el principal promotor de la industria minera, y niega el
riesgo de contaminación encolumnándose tras el lema
‘minería responsable’. Tanto el actual gobernador como su
hermano han tenido una activa participación en el Congreso
de la Nación en la propuesta y sanción de leyes que
incentiven y beneficien a la industria minera.
La Secretaría de Estado de Minería es la autoridad de
aplicación provincial en materia de minería y de la Ley
Nacional Nº 24585 de protección ambiental para la actividad
minera y leyes provinciales Nº 6800 y 7620 siendo
responsable del dictado de la declaración del impacto
ambiental. Promueve la industria minera, junto con la
gobernación de la provincia y la Secretaría de Minería de
la Nación. Algunas de sus dependencias tuvieron
participación en la Comisión Interdisciplinaria de
Evaluación Ambiental Minera.
Asimismo, el gobierno provincial creó la Comisión
Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera
(CIEAM)18, integrada por representantes de diversos
organismos públicos y dos universidades, para evaluar el
impacto de los proyectos. La CIEAM fue creada ad hoc para
llevar a cabo la evaluación técnica del Informe de Impacto18 La CIEAM estuvo integrada por representantes de los siguientesorganismos: Departamento de Minería, Departamento de Hidráulica,Subsecretaría de Agricultura, Instituto Hidrobiológico, Dirección deRecursos Naturales, Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano,Subsecretaría de Política Ambiental, Secretaría de Salud , Direcciónde Recursos Energéticos, CIPCAMI, Universidad Nacional de San Juan, ala Universidad Católica de Cuyo, el Instituto Nacional de TecnologíaAgropecuaria, al Instituto Nacional de Previsión Sísmica, el InstitutoNacional del Agua (decreto Nº 1815 de 2004, provincia de San Juan)
Ambiental presentado por Barrick Gold. La Comisión debe
expedirse ante la Secretaría de Estado de Minería de San
Juan mediante la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Luego de 25 de meses de presentado el informe, la Comisión
lo aprobó el 6 de diciembre de 2006 a través de la DlA19.
Allí, se incorporaron las objeciones presentadas por los
ciudadanos y ONG, y la respuesta brindada por la CIEAM, con
aproximadamente 500 observaciones que realizó la Comisión
durante el proceso de evaluación.
La participación de la comunidad en el proceso se
restringió a una instancia obligatoria de consulta pública
(reglamentada por la Resolución MP y DE 28 del 21/01/2005)
que preveía la presentación de observaciones u objeciones a
ser incorporadas en la evaluación realizada por la
Comisión.
La Resolución fijó un plazo de 60 días corridos – a partir
del 5º día de publicación en el Boletín Oficial de la
realización de la consulta- durante el cual el Informe de
Impacto Ambiental estuvo disponible. Las objeciones debían
presentarse por escrito durante 15 días corridos, una vez
vencido el plazo de la consulta pública.
19 Publicada mediante al Resolución 121/06 de la Secretaría de Mineríade provincia de San Juan
El acceso a la información del estudio, uno de los
requisitos de toda instancia participativa, pudo verse
obstaculizado por los plazos establecidos para consultar el
informe en virtud de la gran cantidad de volúmenes que lo
integraban. Asimismo, la complejidad y el lenguaje técnico
pudieron haberse transformado en otro obstáculo para la
comprensión del contenido para aquellos que no sean
especialistas.
En tal sentido, queremos remarcar que esta instancia
participativa se revela insuficiente desde la perspectiva
de la gobernanza ambiental. La gobernanza no se limita a
legitimar socialmente un proyecto acordado entre empresa y
estado. Se trata de desarrollar mecanismos de participación
que contemplen los intereses de todas las partes
involucradas, para resolver los conflictos ambientales,
pero también para que puedan acordarse en conjunto
estrategias en relación al manejo de los recursos.
Finalmente, es preciso señalar que en Calingasta el reclamo
por realizar una consulta popular- como se hizo en Esquel-
para que la población opine sobre la instalación de los
proyectos mineros, fue negado. Además, en julio de 2007 se
sancionó un nuevo Código Contravencional (ley 7819) que
penaliza con multa o arresto de 3º días “el que anunciando
desastres, infortunios o desastres inexistentes provoque alarma en lugar
público, de modo de llevar intranquilidad o temor” (artículo 113). De
esta forma, la protesta organizada por las comunidades y
asambleas ciudadanas contra los proyectos mineros es
criminalizada (Svampa et al., 2009b).
IV- Consideraciones finales
Hoy en día, los procesos productivos transcurren en una
escala global. Mientras el origen del capital es
transnacional, y el consumo se concentra en los países
altamente industrializados (y en los sectores concentrados
de las economías de países periféricos) la producción puede
estar localizada en cualquier punto del planeta, donde el
costo laboral sea menor. Inscriptos en esa lógica se
encuentran los procesos productivos de exportación–
primaria, concentrados en su mayoría en la explotación de
recursos naturales, lo que pone en riesgo la
sustentabilidad de los ecosistemas de países periféricos.
La localización de este tipo de emprendimientos económicos-
que suelen funcionar como enclaves- en pequeñas comunidades
incrementa la vulnerabilidad de las comunidades locales,
que se ven expuestas a los desequilibrios ambientales (v.g.
inundaciones, sequías, etcétera) producto de la devastación
de los recursos naturales.
Es por ello, que los `conflictos ambientales´ han cobrado
cada vez mayor relevancia. De allí, tal vez, la necesidad
por parte del estado de recuperar las herramientas de
gestión como la planificación y la ordenación (ambiental)
del territorio. Sin embargo, mientras el empleo de estos
instrumentos continúe privilegiando el desarrollo
económico, por encima de la capacidad de carga del sistema
ecológico, su eficacia se vera seriamente cuestionada y su
aporte a la sustentabilidad será escaso.
Ese es el caso de análisis que hemos expuesto en nuestro
trabajo. El puente que une la construcción de una `nueva
ruralidad´, desarrollada desde los instrumentos de la
gestión de políticas como el ordenamiento territorial, con
su expresión concreta: el conflicto de Pascua Lama.
El análisis del conflicto nos permitió observar cómo se
despliegan las tensiones en la transformación de la
territorialidad -nueva ruralidad- y cómo los territorios
son definidos y (re) definidos en tanto espacios que
expresan relaciones de poder. En ese marco, la apropiación
y uso de los recursos naturales es el detonante de un
conflicto que expresa la existencia de otros modos de vida
o visiones de mundo que pretenden ser negados.
El potencial democratizador de los conflictos ambientales
sólo se abrirá paso si las distintas visiones de mundo que
tienen los actores involucrados en conflicto son
reconocidas, respetadas y tratadas como parte del
conflicto. Canalizar de forma constructiva los conflictos
ambientales para toda la comunidad debe reconocer y abordar
las diferencias de poder entre los actores involucrados.
Para este fin se requiere de la creación de nuevos
escenarios de dialogo que tiendan a: crear condiciones que
permitan equilibrar las diferencias de poder; crear una
visión compartida entre los distintos actores involucrados,
como una resolución verdaderamente justa y democrática.
Bibliografía
AA.VV. (2008). Identificación de Estrategias para la formulación de Planesde Ordenamiento Territorial para los departamentos de Jáchal, Iglesia yCalingasta, Universidad Nacional de San Juan, San Juan.
Abraham, E. y M. Salomón (2008). “Componente Territorial”,en Elena María Abraham, Alicia Fernández Cirelli y MarioSalomón (eds.): Aportes hacia la integración de distintas disciplinas:glosario técnico del proyecto Indicadores y tecnologías apropiadas de usosustentable del agua en las tierras secas de Iberoamérica, Serie: El aguaen Iberoamérica. CYTED (Programa Iberoamericano de Cienciay Tecnología para el desarrollo).
Barros, V. (2006). “Vulnerabilidad de la Patagonia y sur delas provincias de Buenos Aires y la Pampa”, Fundación eInstituto Torcuato Di Tella, http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1124
Benedetti, A. (2007). “Qué hay que saber hoy sobregeografía. Una ciencia para comprender los territorios”, enEl Monitor Nº 13, Ministerio de Educación, Ciencia yTecnología, Presidencia de la Nación, República Argentina,Buenos Aires.
Boninsegna, J. y Villalba, R. (2006). “Los escenarios deCambio Climático y el impacto en los caudales” Documentosobre la oferta hídrica en los oasis de riego de Mendoza ySan Juan en escenarios de Cambio Climático.
Bottero, R. (2002). “Inventario de glaciares de Mendoza ySan Juan”, en Dario Trombotto y Ricardo Villalba, editores:IANIGLA, 30 años de investigación básica y aplicada en ciencias ambientales.Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y CienciasAmbientales.
Giovannini, S., Orellana, M., Rocchietti, D., Vega, A.,(2009). “La construcción de san Juan como capital nacionalde la minería: el concierto de voces entre el Estado y losmedios de comunicación”, en Svampa, M., y Antonelli, M.(eds): Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistenciassociales, Biblos, Buenos Aires.
Gudynas, E. (2002). “La ecología política de laintegración, reconstrucción de la ciudadanía y regionalismoautónomo”, en Héctor Alimonda (comp.): Ecología política.Naturaleza, sociedad y utopía, CLACSO, Buenos Aires.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). CensoNacional de Población, Hogares y Vivienda Año 2001.República Argentina.
Instituto Nacional Estadísticas –INE-. Censo Año 2002.República de Chile.
Larraín, S. (2007). “Glaciares chilenos: Reservasestratégicas de agua dulce”, en Revista Ambiente y Desarrollo 23(3): 28 - 35, Santiago de Chile.
Leff, E. (2000). Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad,complejidad, poder, Siglo XXI, México.
Machado Aráoz, H., (2009). “Minería transnacional,conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicasexpropiatorias. El caso de Minera Alumbrera”, en Svampa,M., y Antonelli, M. (eds): Minería transnacional, narrativas deldesarrollo y resistencias sociales, Biblos, Buenos Aires.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública yServicios (2004). Argentina 2016: Política y EstrategiaNacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. SíntesisEjecutiva, Buenos Aires.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública yServicios (2008). 1816-2016 Argentina del Bicentenario:Plan Estratégico Territorial. Avance 2008. Buenos Aires.
Nozica, G., Henríquez, M. G., y Maldmod, A. (2008).“Propuesta de Ordenamiento Territorial para la integraciónregional de Jáchal, provincia de San Juan”. UniversidadNacional de San Juan. Ponencia presentada en las II JornadasNacionales de Investigadores de las Economías Regionales, 18 y 19 deseptiembre de 2008. Tandil, Provincia de Buenos Aires,Argentina. Plan Fénix. Propuestas para el Desarrollo conEquidad. http://www.econ.uba.ar/planfenix/aportes/comisionc.htm
Reyes, B. y Jara, D. (2004). “Gobernanza Ambiental:Mensajes desde la periferia”. Instituto de EcologíaPolítica. http://www.grupochorlavi.org/gad/
Ríos, L., Rocca, M.J. y N. Omar Bono (2008). “Desarrollolocal y ordenamiento territorial en la Provincia de BuenosAires”. Revista Geografar. Curitiba, v.3, n.2, p.59-85,julio/diciembre de 2008. http://www.ser.ufpr.br/geografar
Rojas, A., Sabatini, F. y C. Sepúlveda (2003). “Conflictosambientales en Chile: aprendizajes y desafíos”, en RevistaAmbiente y Desarrollo de CIPMA. VOL. XIX / Nº 2 / 2003,Santiago de Chile.
Saar Van Hauwermeiren (1998). Manual de economía ecológica,Instituto de Ecología Política – IEP, Santiago de Chile
Sabatini, F. (1998). “Los conflictos ambientales en Chile”,en Revista Ambiente y Desarrollo de CIPMA. VOL. XIV / Nº 4 / 1998.Santiago de Chile.
Sack, R. (1986.)Human Territoriality: its theory andhistory. Cambridge University Press. Cambridge. Traducciónde la Cátedra Introducción a la Geografía, UBA, Facultad deFilosofía y Letras (edición original: 1986), Buenos Aires.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - SAyDS(2007). Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a laConvención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático – UNFCCC.http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UCC/File/Segunda%20Comunicacion%20Nacional.pdf
Svampa, M., Bottaro, L., Sola Álvarez, M. (2009a). “Laproblemática de la minería metalífera a cielo abierto:modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes”,en Svampa, M., y Antonelli, M. (eds): Minería transnacional,narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Biblos, Buenos Aires.
Svampa, M., Bottaro, L., Sola Álvarez, M. (2009b). “Losmovimientos contra la minería metalífera a cielo abierto:escenarios y conflcitos. Entre el “efecto Esquel y el“efecto La Alumbrera”, en Svampa, M., y Antonelli, M.(eds): Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistenciassociales, Biblos, Buenos Aires.