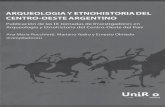OCUPACIONES HUMANAS DEL HOLOCENO TARDÍO EN LOS VILOS (IV REGIÓN, CHILE): ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS...
Transcript of OCUPACIONES HUMANAS DEL HOLOCENO TARDÍO EN LOS VILOS (IV REGIÓN, CHILE): ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS...
279Ocupaciones Humanas del Holoceno Tardío en Los Vilos…Volumen 36, Nº 2, 2004. Páginas 279-293
Chungara, Revista de Antropología Chilena
* Universidad Católica del Norte; [email protected]** Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa,
Santiago; [email protected]
Recibido: diciembre 2002. Aceptado: julio 2004.
OCUPACIONES HUMANAS DEL HOLOCENO TARDÍO EN LOSVILOS (IV REGIÓN, CHILE): ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS
CONDUCTUALES DE LA POBLACIÓN LOCAL DECAZADORES RECOLECTORES DE LITORAL
LATE HOLOCENE HUMAN OCCUPATIONS IN LOS VILOS(REGION IV, CHILE): ORIGIN AND BEHAVIORAL CHARACTERISTICS
OF LOCAL COASTAL HUNTER GATHERERS
César A. Méndez M.* y Donald G. Jackson S.**
Se presenta una propuesta interpretativa al registro arqueológico generado por grupos de recolectores cazadores durante el Holocenotardío (~4.000 y 2.000 años cal. a.p.) en la Comuna de Los Vilos (IV Región, Chile). Se propone un modo particular de aproximaciónal medio litoral por parte de grupos humanos que habitaron la zona vinculado a la apropiación de alimentos a nivel diario y lamovilidad residencial en función de la disponibilidad de los recursos. Se plantea la factibilidad de discriminarlos analíticamente depoblaciones más nortinas, junto con establecer vínculos más certeros con los desarrollos culturales meridionales.
Palabras claves: Holoceno tardío, cazadores recolectores, variables conductuales, litoral semiárido de Chile.
We present an interpretative model for the late Holocene hunter-gatherer archaeological record at Los Vilos (Region IV, Chile).We suggest that the human groups that inhabited this region between ca. 4,000 and 2,000 cal. B.P. had a specific manner ofutilizing the littoral environment. The proposed model, based on hypothesized daily food procurement rounds, takes into accountresidential mobility as well as resource distribution. Our analysis suggests that there were significant differences between popula-tions of this zone and those further to the north, while at the same time demonstrating closer connections with groups existingfurther to the south.
Key words: Late Holocene, hunter gatherers, behavioral variables, semi-arid coastal region of Chile.
Los desarrollos culturales de cazadores reco-lectores del Holoceno tardío permiten frecuente-mente observar interesantes procesos de larga du-ración, en donde el hombre ha generado estrechosvínculos con el ambiente. La comuna litoral de LosVilos (Provincia del Choapa, IV Región) no es ajenaa dicha realidad, en vistas que en la actualidad esposible observar una completa secuencia cronoló-gica para aquel segmento denominado Arcaico. Elobjetivo principal de esta comunicación es expo-ner un modelo interpretativo para los contextosgenerados por estas poblaciones. Este se sustentasobre la exploración superficial sistemática y ubi-cación de sitios arqueológicos, en conjunto con unprograma de sondeos y la intervención estratigrá-fica de algunos yacimientos. En esta instancia, sepretende dar cuenta de las características contex-tuales de los sitios estudiados, y discutir la organi-zación tecnológica, estrategias de subsistencia ypatrones de movilidad de estas poblaciones.
Hacia 1995, el registro arqueológico de loscazadores recolectores del Holoceno tardío en LosVilos se caracterizaba como ocupaciones que
adquieren un carácter intensivo, que se ma-nifiesta en depósitos densos compuestospor una gran variedad de moluscos. Inclu-yen tanto bivalvos como gastrópodos, es-tos últimos frecuentemente fracturados,asociados a erizos y a varias especies decrustáceos. Reflejan una explotación in-tensiva de la biodiversidad malacológicadel sistema intermareal (Jackson et al.1995:108).
Si bien la descripción expuesta revela un claropatrón contextual, que difícilmente podría ser mo-dificado en la actualidad, el entendimiento de lastendencias conductuales y culturales prevalecien-tes durante este lapso no se encuentra del todo
César A. Méndez M. y Donald G. Jackson S.280
resuelto. La comprensión de las dinámicas de loscazadores recolectores, a la luz de planteamientosteóricos explícitos y las nuevas evidencias aquípresentadas, permite desarrollar tanto un referenteexplicativo de mayor claridad como novedosas hi-pótesis regionales.
Ambiente
El Holoceno tardío se caracteriza, en términosgenerales, por el advenimiento de condiciones cli-máticas más húmedas y frías que aquellas inme-diatamente anteriores. La zona de Los Vilos cons-tituye, en este sentido, un área privilegiada, puestoque se han conducido importantes estudios paradilucidar su ambiente pretérito (Maldonado y Vi-llagrán 2002; Núñez et al. 1994; Villagrán y Varela1990). En la zona III (miembros 5 y 6), de la co-lumna palinológica de Quereo, hacia los 3.200 añoscal. a.p., se exhibe la recolonización de especiespantanosas (de origen acuático), la cual daría cuentade la presencia de vegetación semiárida más varia-da en condiciones húmedas (Núñez et al. 1994;Villagrán y Varela 1990). Recientes investigacio-nes corroboraron la recolonización arbórea, fechán-dola hacia los 4.200 años cal. a.p., con posterioresfluctuaciones menores que devinieron en el climaactual (Maldonado y Villagrán 2002).
En el ámbito litoral, el ambiente se encuentrasignificativamente influenciado por el medio ma-rino. Durante el Holoceno, su nivel cambió, pu-diéndose establecer posterior a los 4.000 años cal.a.p. el inicio de una serie de fluctuaciones meno-res hacia su posición actual (Ota y Paskoff 1993).Estas fluctuaciones pueden ser vinculadas a even-tos climáticos denominados como Neoglaciales, otiempos caracterizados por una menor temperatu-ra y mayor pluviosidad (Jerardino 1995). Investi-gaciones en sectores más meridionales (33°30’ S)han permitido corroborar, hacia los 3.800 años cal.a.p. temperaturas marinas más frías, para que pos-teriormente se iniciase un alza moderada, en fe-chas del orden de los 2.000 años cal. a.p. (Falabe-lla et al. 1991).
En términos geomorfológicos, se distinguen,en el área de estudio, las siguientes unidades: unsistema de terrazas marinas, de altura y momentode formación variables; un sistema de paleodu-nas (en algunos casos removilizadas por accióneólica); y en el sector de la desembocadura deQuereo, un graben o cuenca paleolacustre (Vare-
la 1981). En su gran mayoría, los contextos estu-diados se encuentran emplazados sobre una te-rraza marina intermedia, entre 25 a 40 msm, ysobre depósitos de paleodunas dispuestos sobreel techo de las mismas.
Actualmente, las condiciones climáticas de LosVilos son de estepa con nubosidad abundante (BSn,Fuenzalida 1965), con precipitaciones anualespromedio de 262 mm, una temperatura media de14 °C y se caracteriza por significativa humedadrelativa, que fluctúa, según estaciones del año, en-tre el 70% y 85% (Varela 1981). Su vegetación esde estepa o matorral costero, de arbustos y hierbasmesófitas, extendiéndose en el litoral costero entrelos 31° y 34° S (Donoso 1981). Propiamente, en ellitoral de Los Vilos se registran las siguientes va-riedades arbustivas: chamucilla (Bahia ambrosioi-des), baturro (Baccharis concava) y puya (Puyavenusta); y herbáceas: picún (Anasomeria litora-lis), tupa (Lobelis polypilla) y coralito (Fuchsialycoides), mientras que en las planicies litoralesdominan el palo negro (Haploppapus foliosus), lascactáceas (Eulychnia costanea) y las variedadesespinosas (Seguel et al. 1995).
Contextos Arqueológicos Estudiados
Aunque los contextos y registros tratados acontinuación fueron recuperados a lo largo de unlapso prolongado de tiempo, es posible distinguirsimilitudes en cuanto a su metodología de obten-ción. Los yacimientos fueron intervenidos subsu-perficialmente por niveles artificiales de 5 o 10 cm,en consideración con las unidades depositaciona-les litoestratigráficas (antrópicas, naturales o am-bas). Las dimensiones de las unidades de excava-ción (y porcentajes de sitio) son variables, por loque las comparaciones serán atendiendo valoresproporcionales, privilegiando su valor cualitativo.Los rasgos fueron debidamente segregados y re-cuperados independientemente. Asimismo, se lle-vó a cabo el registro gráfico (dibujos y fotografías)de los perfiles y plantas de excavación. Los sedi-mentos recuperados fueron íntegramente tamiza-dos en mallas menores a 4 mm, predominando lasde 2,5 mm. Complementariamente, se llevó a caboun sistema de muestreos de flotación y tamizadofino, con el propósito de evaluar evidencias demenor tamaño y el registro de partículas orgánicasimperceptibles en el trabajo en terreno. Las mues-tras zooarqueológicas (vertebrados e invertebrados)
281Ocupaciones Humanas del Holoceno Tardío en Los Vilos…
fueron identificadas –en lo posible– a nivel espe-cífico, a través de su comparación con coleccionesactuales. Los materiales líticos fueron evaluadossobre la base de una clasificación morfofuncional(Bate 1971). Finalmente, se dirigió un muestreosistemático de la talla del loco (Concholepas con-cholepas), invertebrado que ha demostrado tenden-cias culturales selectivas en cuanto a su tamaño(Jackson et al. 1996; Jackson et al. 2004; Méndez2002a).
Para los efectos de este trabajo, se tomó enconsideración fundamentalmente contextos conasignación cronológica absoluta. Para ello se fe-chó muestras por análisis radiocarbónico conven-cional y AMS, y muestras de rocas quemadas concontenido de cuarzo, para su datación por termo-luminiscencia (Feathers 1996; Román y Jackson1998). Los resultados exponen un segmento bas-tante ajustado en relación a la secuencia local (Mén-dez 2002a), mostrando ocupaciones entre los 3.800y 2.000 años cal. a.p. (calibrados a dos sigma conel programa Ox Cal vers. 3.5, con informaciónambiental de Stuiver et al. 1998; Tabla 1, Figura 1).
Los siete yacimientos intervenidos correspon-den a muestras selectivas, representativas de siste-mas de asentamiento de mayor tamaño. De norte asur, aparece Cabo Tablas-Ñagué (LV. 204, Figu-ra 2), sitio de difícil interpretación; el cual, quizáscon la combinación de los depósitos conchíferosadyacentes (LV. 203), permite entender un contex-to integrado de mayor coherencia (Artigas 2003).El yacimiento se ubica sobre la segunda terraza ma-rina, adyacente a un talud abrupto que se enfrentaa una playa de guijarros de formación durante el
Holoceno tardío. Se llevó a cabo una extensa reco-lección superficial, fundamentalmente de materiallítico, en conjunto con un sistema de muestreosestratigráficos (6 m2), los que, aunque no exentosde discusión, exhiben dos niveles ocupacionales(Artigas 2003). El principal, de cazadores recolec-tores del Holoceno tardío, se encuentra casi en sutotalidad en superficie. En este sentido, el sitiopodía caracterizarse a modo de área significativa-mente afectada por deflación eólica, cuya remo-ción de sedimentos constituye un agente genera-dor de un palimpsesto, que coadunó evidencias dedistintas ocupaciones humanas (Schiffer 1996).Asimismo, la escasez de restos orgánicos bien po-dría ser asimilable a aquello expuesto por Borreroet al. (1998-9), en donde la erosión eólica estaríajugando un rol fundamental en la perturbación delos contextos, transformándolos únicamente en dis-tribuciones líticas superficiales, en especial ante lameteorización del registro óseo.
El material lítico se caracteriza fundamental-mente por su expeditividad (Artigas 2003), con-ducta tecnológica que establece que sus creadoresanticiparon la presencia de materias primas antenecesidades de uso (Nelson 1991). Dicha antici-pación se manifiesta en la selección del área deaprovisionamiento secundaria en la playa de gui-jarros adyacente al sitio. La labor tecnológica essimple, y caracterizada por extracciones corticalessin preparación, escasos núcleos e instrumentalsobre núcleos y guijarros. No obstante, tambiénfueron registrados escasos desechos de retoque bi-facial y un fragmento de cabezal lítico de un sílicede origen foráneo.
Tabla 1. Dataciones absolutas (resultados medidos) de contextos de cazadores recolectores del Holoceno tardío.Absolute dating (average ages) of late Holocene hunter gatherer contexts.
Contextos Fechas Ds Laboratorio Muestra Método Referenciaa.p.
Punta Chungo B 3.390 70 Beta-121449 Concha 14C (conv) Jackson y Méndez 2004P. Inf. Conchalí 3.280 50 Beta-143140 Concha 14C (conv) Barrera y Belmar 2000Cabo Tablas-Ñagué 3.160 60 Beta-137025 Carbón AMS Artigas 2003Punta Chungo A 2.770 60 Beta-95075 Concha 14C (conv) Jackson et al. 2004Quereo 2.475 90 SI-3390 Carbón 14C (conv) Núñez et al. 1994Quereo 2.420 100 N-2961 Carbón 14C (conv) Núñez et al. 1994Quereo Norte 2.290 50 Beta-105213 Concha AMS Jackson et al. 1998Quereo Norte 2.210 50 NSRL-11083 Carbón AMS Jackson et al. 2001Punta Penitente 2.160 100 UCTL-1338 Roca TL Méndez 2002b
César A. Méndez M. y Donald G. Jackson S.282
Figura 1. Dataciones calibradas de contextos de cazadores recolectores del Holoceno tardío (salvo datación de termoluminiscenciade LV. 014).Calibrated dates from late Holocene hunter gatherer contexts (excluding thermoluminiscence dating of LV. 014).
El segundo contexto, Punta Penitente (LV.014), a 40 msm, alude a una funcionalidad resi-dencial de actividades con múltiples propósitos. Suintervención (muestreos superficiales, análisis demateriales in situ y excavaciones de 4 m2) permi-tió discriminar una potente ocupación de cazado-res recolectores del Holoceno tardío, con tecnolo-gía de escaso nivel de conservación (Shott 1996),que anticipaba recursos líticos inmediatos (Nelson1991), evidentes, incluso, en un taller lítico en elmismo sitio (Méndez 2002a). En el contexto seregistra una importante actividad de procesamien-to malacológico, el cual incluiría extracción de laporción comestible y procesamiento inicial median-te exposición al fuego (sedimentos carbonosos,partículas de carbón y algunos moluscos y rocascon marcas de fuego). Se observó una alta tasa dedescarte, constituyéndose una matriz depositacio-nal antrópico/natural, cuyas valvas de invertebra-dos, profusamente fragmentadas (pisoteo), podríanser concebidas como partículas sedimentarias(Stein 1992). En cuanto a los restos de vertebra-dos, se observó evidencias del procesamiento yconsumo de aves, roedores, cánidos y ungulados.
Las evidencias líticas permitieron identificaruna secuencia de reducción completa, desde la ex-
tracción de las formas base (núcleos), matrices,subproductos descartados, desechos de manufac-tura, hasta el instrumental astillado. Esta tecnolo-gía se implementó a fin de llevar a cabo una seriede actividades de procesamiento, posiblemente vin-culadas al trabajo sobre maderas, cueros, hueso ymoluscos, descartándose en los mismos basuralesde valvas. Esta conducta produjo una superposi-ción entre áreas de basurales y habitacionales, con-glomerando múltiples evidencias (Méndez 2002a).
Más al sur, otro campamento asignable a estoscazadores recolectores constituye Paso InferiorConchalí (LV. 034), asentamiento sobre una terra-za labrada, adyacente al curso del estero y lagunahomónimos.
Las características generales de esta ocu-pación detectada en la capa C permiteninterpretarla en términos funcionales comoun área de desconche y probable consu-mo de moluscos obtenidos localmente, ala cual se asocia una actividad lítica expe-ditiva utilizando principalmente materiasprimas de disponibilidad local e inmedia-ta desde los alrededores del sitio (Barreray Belmar 2000:2).
años
a.p
.
1000
2000
3000
4000
Cal. Max. 3840 3640 3480 3000 2760 2800 2360 2350 2360
Cal. Min. 3460 3380 3240 2750 2330 2300 2150 2100 1960
LV. 046b LV. 034 LV. 204 LV. 046a LV. 066 LV. 066 LV. 067 LV. 067 LV. 014
Fecha a.p. 3390 3280 3160 2770 2475 2420 2290 2210 2160
283Ocupaciones Humanas del Holoceno Tardío en Los Vilos…
Su potencia estratigráfica (entre 30 y 40 cm),en conjunto con la variedad en la explotación deinvertebrados y las características de su industriatecnológica, aluden a una funcionalidad residen-cial, más alejada del litoral. Se planteó que el asen-tamiento sería asignable al Complejo Cultural Pa-pudo, característico del Holoceno medio, aunqueen tiempos más tardíos (Barrera y Belmar 2000).
No obstante, las fechas que en la actualidad semanejan para el resto de asentamientos en la zona(Tabla 1) y sus similitudes contextuales permitenintegrarlo al conjunto de yacimientos evaluados enel presente trabajo. Un fragmento de piedra hora-dada en el sitio, ergología característica de la uni-dad cultural Papudo, no niega lo anterior, en vistasque, localmente, entre los cazadores recolectores
Figura 2. Área de estudio y asentamientos del Holoceno tardío.Study area and late Holocene settlements discussed in text.
César A. Méndez M. y Donald G. Jackson S.284
de ambos períodos es probable una continuidadpoblacional (Méndez 2003).
Además de Penitente, otros yacimientos queexhiben este patrón de acumulación de basurasdesordenadas, matrices carbonosas y altamenteorgánicas, ecofactos diversos y fragmentados, contecnología de bajo nivel de inversión laboral y apro-piación de recursos pétreos inmediatos, son aque-llos de Punta Chungo (LV. 046a y LV. 046b). Ellono debe pasarse por alto, en vistas que sobre la basede esta marcada similitud se cimienta la visión deun panorama integrado, en donde los asentamien-tos residenciales del Holoceno tardío exponen unpatrón conductual generalizado. Punta Chungo A(LV. 046a, 22 msm) constituye un yacimiento ar-queológico, conformado por tres montículos debasurales de valvas (Figura 3), de los cuales sólouno fue intervenido estratigráficamente (4 m2, Jack-son et al. 2004). En sus 3,4 m de estratigrafía, ex-hibe una importante reiteración en el uso del em-plazamiento por grupos del Holoceno medio, amodo de campamento logístico de desconche. Por
su parte, las variables contextuales característicasdel evento ocupacional tardío (superpuesto a losanteriores) muestran: diversidad malacológica, se-dimentos orgánicos, altas tasas de fragmentación(pisoteo), industrias líticas expeditivas caracteri-zadas por instrumentos sobre núcleos, lo que per-mite observar una diferente lógica funcional delcampamento. Las disimilitudes se acentúan, en tan-to la ocupación del Holoceno tardío exhibe una me-nor selectividad de las dimensiones de los locos(Concholepas concholepas); a lo que se suma lamayor variabilidad en los taxones consumidos, yasean de fauna malacológica o de vertebrados (cá-nidos, mamíferos terrestres no identificados y aves,Jackson et al. 2004).
Una descripción casi idéntica podría ser sos-tenida para Punta Chungo B (LV. 046b). Este asen-tamiento, muy próximo al anterior (400 m), se em-plaza sobre un sistema de dunas y corresponde aun gran montículo de conchal con escasas eviden-cias superficiales (Jackson y Méndez 2004). Unaintervención de 6 unidades de excavación (18 m2)
Figura 3. Basurales conchíferos monticulares del sitio de Punta Chungo (LV. 046a).Shell midden mounds at the Punta Chungo site (LV. 046a).
285Ocupaciones Humanas del Holoceno Tardío en Los Vilos…
reveló una secuencia ocupacional muy similar a ladel yacimiento anterior, exponiendo el consecuen-te cambio radical en la funcionalidad del emplaza-miento luego del advenimiento del Holoceno tar-dío. Las evidencias ecofactuales exhiben el mayornivel de diversidad aún observado para estos con-textos en el área de estudio, entre los que se cuentauna gran variedad de moluscos (muy fragmenta-dos), restos de peces, ungulados, cánidos, mustéli-dos, roedores, marsupiales, aves, anuros y reptiles(lagartijas). Asimismo, destaca el registro de dosartefactos elaborados sobre hueso (punzón y cuen-ta tubular). Por su parte, las evidencias líticas re-velaron un procuramiento en fuentes de materiasprimas cercanas, especialmente relacionadas alaprovechamiento de guijarros ovoidales. El instru-mental exhibió guijarros con y sin modificacionesintencionales, instrumental sobre núcleos y sobrederivados (astillados y filos vivos). Finalmente, seidentificó un premolar humano, pieza con intensi-va abrasión producto de una dieta dura.
Un sexto contexto de interés, aunque sin data-ción absoluta, constituye el segundo depósito delsitio Los Cerrillos (LV. 077). Dispuesto sobre unaocupación fechada entre los 6.760 y 6.470 años cal.a.p. (Holoceno medio), es contextualmente homo-logable a aquellos descritos arriba: “gran variedadde moluscos, restos óseos y artefactos, muy entre-mezclados y triturados, en una matriz arenosa decolor café ligeramente oscuro y poco compacta-da” (Jackson y Ampuero 1993:190). El sitio seemplaza sobre un paleoislote de la terraza II a 25msm, próximo al intermareal rocoso. Se llevó acabo una excavación de 14 m2 (dos campañas),registrándose el nivel tardío sólo en dos unidades(8 m2). El contexto asignable al Holoceno tardíoexpone tecnología expeditiva, caracterizada porinstrumental sobre núcleos (de astillamiento uni ybilateral) y sobre guijarros con modificaciones. Encuanto a los taxones consumidos, además de losmoluscos, destacan aves, roedores, mustélidos, fé-lidos y cánidos.
Otro yacimiento necesario de mencionar esQuereo Norte (LV. 067), ya que, no obstante elcontexto posee dos fechados AMS que lo asignanal lapso temporal discutido (Tabla 1), gran partede los materiales culturales registrados son atribui-bles a tecnología propia del Holoceno temprano(ca. 12.400 a 9.400 años cal. a.p.). El análisis con-ducido (Prado 2000) permite clasificarlo como uncampamento de destazamiento inicial de presas,
categoría funcional propia de las ocupacionesHuentelauquén (Arcaico temprano) del área de es-tudio (Jackson et al. 1999; Méndez 2002a). Unaocupación restringida estratigráficamente, atribui-ble a momentos tardíos, se superpone a la descrita.La acción de roedores fosoriales habría permitidoel paso de materiales orgánicos de un estrato a otro;y no obstante se pretendió fechar el estrato basal,se obtuvo una cronología absoluta afín a la segun-da ocupación. Integrar ambas dataciones (Tabla 1)a la discusión de este modelo es cuestionable, auncuando sean coherentes entre sí y obtenidas conmetodologías de alta precisión. Esta coyuntura alu-de a pensar que el sitio expondría una situación dedisturbación fáunica (Schiffer 1996) o bien algúnnivel de palimpsesto, que, a la luz de las eviden-cias, no permitiría una estricta discriminación en-tre sus ocupaciones.
Finalmente, el último campamento discutidoconstituye la Quebrada de Quereo (LV. 066), enespecífico aquel contexto en los primeros nivelesdel Miembro 6, Quereo III (Núñez 1983; Núñez etal. 1983; 1994). El yacimiento se ubica en un es-trecho corredor tectónico que conforma el empla-zamiento físico de un bosque relictual húmedo, aescasos metros del mar. El nivel cultural QuereoIII corresponde a un basural de valvas de molus-cos, que impone una diferente lógica de aprove-chamiento del emplazamiento, en especial en rela-ción a las ocupaciones finipleistocénicas. En estenivel cultural holocénico tardío se identificó unaindustria principalmente constituida por el apro-vechamiento de guijarros. En cuanto a la subsis-tencia, destaca el consumo de otáridos y
Llama la atención (...) la práctica ausen-cia de bivalvos, pelecípedos, peces y fau-na terrestre. Es decir, no hay restos de ex-plotación de playas arenosas, mientras que(...) habla a favor de prácticas de recolec-ción de mariscos de rocas, en el ámbito dela desembocadura (Núñez 1983:125).
Aún así, las evidencias hablan de un “régimende alimentación marino (proteico), suficientemen-te diversificado” (Núñez et al. 1994:114).
En el área de estudio, el fin de estas manifes-taciones podría ser preliminarmente fechado haciamomentos previos al 1.780 años a.p., datación ob-tenida a partir de un fragmento de cerámica Molledel sitio temprano Fundo de Agua Amarilla
César A. Méndez M. y Donald G. Jackson S.286
(LV. 099) (Jackson y Rodríguez 1998; Jackson etal. 1995; Seguel et al. 1995). No obstante, nos pa-rece poco plausible un reemplazo poblacional brus-co, en donde la sola presencia de tecnología cerá-mica justifique proponer la erradicación de unapoblación local de profunda tradición cazadora re-colectora. Ello se transforma en un argumento mássólido al considerar el escaso hiato temporal entreesta datación y aquella del contexto tardío de Pun-ta Penitente (Tabla 1, Méndez 2002b).
Caracterización Conductual e IndicadoresArqueológicos
En conjunto, los asentamientos estudiados paraeste lapso temporal son más abundantes que enperíodos anteriores. Por todas las evidencias ex-puestas, parecen responder a una distinta lógica deapropiación del espacio, en donde una poblaciónse estableció localmente (aunque siempre mantu-vo su movilidad), aprovechando de manera másintensiva el medio costero de Los Vilos. Los con-textos datados para estos momentos poseen un ran-go consistente entre los 4.000 y 2.000 años cal.a.p. y representan un uso significativo de las punti-llas costeras (LV. 014, LV. 046a y b) y otros espa-cios de la segunda terraza marina (LV. 204 y LV.077), algunos sectores más retirados del interma-real (LV. 034), posiblemente vinculados a la ex-plotación de ambientes estuarinos y sistemas dequebradas y/o desembocaduras (Quereo, LV. 066y LV. 067). Esta nueva lógica de asentamiento ymovilidad habría estado caracterizada por un régi-men de apropiación de un espectro amplio de re-cursos de disponibilidad inmediata. La movilidadresidencial habría estado fundamentada en la se-lección de emplazamientos, en función de la dis-tribución de los recursos costeros recolectables, delos cuales, los invertebrados sólo constituyen elconjunto de basuras de mayor visibilidad (prospec-ciones al interior confirman una mayor intensidadde uso de los espacios costeros). Desde esta pers-pectiva, el desarrollo de tecnologías aptas para so-luciones inmediatas, habría conjugado un amplioconocimiento de la distribución local de las ma-terias primas, en conjunto con altas tasas de des-carte. Finalmente, se plantea que el proceso derecolección y el desconche de moluscos fue unalabor colectiva, ejecutada por unidades más am-plias que una reducida partida de especialistaslogísticos.
El modelo interpretativo de movilidad residen-cial (Binford 1980) se fundamenta sobre ciertosindicadores conductuales derivados de la teoríaarqueológica, entre ellos, primordialmente la pro-liferación de asentamientos, en conjunto con unamanifiesta indiferenciación funcional entre éstos.En otras palabras, en los campamentos de los ca-zadores recolectores insertos en este tipo de movi-lidad, la preparación, procesamiento y consumo detoda la comida se esperaría que se localizaran en elsitio mismo, pudiendo observarse la completa ma-terialidad de las actividades implicadas en ello; eincluso, a manera de expectativa, estas evidenciasdebieran tener un estrecho vínculo con la estructu-ra ambiental inmediata (Chatters 1987). Ya que laspoblaciones se mueven hacia los recursos, estasexpectativas son especialmente manifiestas en lacosta, puesto que, particularmente los moluscos,se encuentran con ubicuidad.
Uno de los indicadores segregados radica enla disposición espacial del asentamiento. Este pro-ceso selectivo se manifiesta en el uso reiterado deun mismo espacio, expectativa que para las activi-dades de desconche, según Waselkov (1987), cum-plirían los lugares en posición elevada en relaciónal resto del área general (terrazas marinas). En lazona de estudio es posible constatar este patrón,aunque sin descartar cierto nivel de flexibilidad yaprovechamiento de distintos espacios. Hipotéti-camente, resulta interesante atribuir dicha tenden-cia a la necesidad de ubicar marcadores espacialespara la reunión poblacional postextracción de re-cursos, elemento facilitado por las puntillas coste-ras, las que además proveerían protección ante lasinclemencias del viento, a fin de mantener campa-mentos estacionales por algunos días.
Uno de los argumentos más sustantivos quepermiten plantear un sistema de movilidad residen-cial en el borde litoral es la mayor permanencia decontingentes poblacionales en los campamentos, adiferencia, por ejemplo, de los contextos logísti-cos (estos últimos se articulan funcionalmente concampamentos habitacionales cercanos a tres kiló-metros al interior y son característicos del asenta-miento en el Holoceno medio, Jackson 2002). Dis-tintos indicadores arqueológicos han sidoobservados para su evaluación, entre los que des-taca la significativa tasa de acumulación de basu-ras. Particularmente diagnóstico constituye el es-pesor de los depósitos de basurales, entre 40 y 60cm (LV. 014: 50 cm, LV. 034: 33 a 40 cm, LV. 046a:
287Ocupaciones Humanas del Holoceno Tardío en Los Vilos…
70 cm, LV. 046b: 45 a 58 cm, LV. 077: 60 a 65cm), los que no permiten diferenciar pisos ocu-pacionales. Estos depósitos parecen responder ala integración entre una fuerte actividad de des-conche y la reiteración del uso de un mismo em-plazamiento.
Otro de los indicadores clave de mayor per-manencia en los campamentos corresponde a lacantidad de rocas despedazadas, producto de laacción del fuego, generalmente empleadas a ma-nera de radiadores de calor para procesamiento dealimentos (Chatters 1987) o como límites de lasestructuras de combustión. Particularmente signi-ficativa resulta la presencia de esta variable con-textual en algunos de los yacimientos estudiados(LV. 014, LV. 034, LV. 046b). No obstante lo seña-lado, la presencia de mayor cantidad de personasen los asentamientos debiera traducirse en proce-sos destructivos que no permitirían observar losrasgos específicos conformados durante su ocupa-ción (Chatters 1987). Este indicador se registra lo-calmente en la escasa integridad de los fogones,cuya disrupción da pie a matrices carbonosas ge-neralizadas, como las observadas en los contextosdiscutidos (LV. 014, LV. 034, LV. 046a y b, LV.077). Estos depósitos estratigráficos estarían igual-mente caracterizados por significativos contenidosorgánicos producto de la actividad de procesamien-to de presas y recursos recolectados. Consecuentecon lo anterior, otro indicador arqueológico queotorga fuerza a la interpretación, consiste en losimportantes niveles de pisoteo de las evidencias.La manifestación más clara de esta conducta seregistra en la significativa fragmentación de losmoluscos (Claassen 1998), crustáceos, y en parti-cular, los equinodermos (Méndez 2002a). Los con-textos con estas características (LV. 014, LV. 046ay b, LV. 077, LV. 067 y Quereo) permiten al menosinsinuar la posibilidad que los densos basuralessignificativamente pisoteados hayan sido produc-to de la actividad de unidades grupales completasconviviendo en un mismo espacio.
Sin lugar a dudas, uno de los elementos fun-damentales en la caracterización de la movilidadresidencial es la selección del área habitacional enfunción de la distribución de recursos. Bajo estapremisa, se podría esperar que los contextos exhi-biesen algún grado de correspondencia entre elagregado natural inmediato al asentamiento y aquelrecolectado por las poblaciones. Con el propósitode evaluar lo sostenido, se implementó una prueba
de índice de similitud1 (Styles 1985) entre los con-textos estudiados. De corresponder a una lógica deapropiación en medios inmediatamente próximos,los asentamientos debieran ser escasamente pare-cidos el uno del otro. Para ello se llevaron a cabotantas operaciones como fueran necesarias (n = 15)para vincular, entre sí, a cada uno de los sitios (LV.204, LV. 014, LV. 034, LV. 046a y b, y Quereo,sólo contextos datados). Los resultados exhiben unatendencia sustantivamente baja (índice de simili-tud promedio de 0,279, ds: 0,1), que corrobora laescasa similitud entre los contextos. Si bien se sos-tiene que, para este lapso temporal, las poblacio-nes ejercieron un aprovechamiento de la totalidadde la fauna del intermareal, sin lugar a dudas pre-valeció una selectividad vinculada a aquello inme-diatamente disponible en las inmediaciones de loscampamentos. Esta idea permite sustentar que lamovilidad fuera residencial, e incluso más, que di-cha decisión se supeditara a estrategias de subsis-tencia predictivas, que anticiparan la presencia delos moluscos y otros recursos. El hecho que algu-nos sitios hayan mostrado mayor semejanza (simi-litud sobre 0.4, entre LV. 014, LV. 046a y b), e in-cluso mayor variabilidad específica, se atribuye asu proximidad (2 km aproximadamente y en lamisma ensenada, Agua Amarilla).
Otra de las líneas argumentativas que han per-mitido generar este modelo radica en la evaluaciónde la tecnología desarrollada por estas poblacio-nes. Por una parte, la proliferación de implemen-tos de molienda en los contextos del Holoceno tar-dío (LV. 204, LV. 014, LV. 034, LV 046a y b, LV.077, Quereo) permite pensar en la realización deactividades propias de ámbitos habitacionales. Sibien se reconoce la existencia de tecnología demolienda en momentos anteriores, ésta no se re-gistra tan difundida en todos los asentamientos. Porotra parte, la mencionada expeditividad del instru-mental lítico (LV. 204, LV. 014, LV. 034, LV 046ay b, LV. 077, Quereo) se manifestaría en el bajoénfasis en los diseños e inversión energética en laconfección. Ello se explicaría, según Chatters(1987), en relación a la necesidad, tanto de mante-ner un nivel de eficiencia en la apropiación de unamplio espectro como la necesidad de minimizarlos costos de transporte entre bases residenciales.Registrar, como tendencia, las cadenas operativascompletas en los campamentos, corrobora la apre-ciación y permite establecer que se esté llevando acabo un amplio rango de actividades. Éstas pare-
César A. Méndez M. y Donald G. Jackson S.288
cen relacionadas al procesamiento de maderas yotros recursos perecibles, pero por sobre todo des-taca gran cantidad de piezas líticas sin modifica-ción, que hipotéticamente atribuimos a conductasde procesamiento de alimentos. Integralmente, sepodría caracterizar a manera de una industriasobre núcleos y/o guijarros (Figura 4) vinculada atécnicas directas de astillamiento con percutoresduros, la cual, bajo una perspectiva evolutiva,correspondería al modo de reavivado más sim-ple y rápido, con mayor gasto de materias primas(Hayden 1989).
Sin lugar a dudas, uno de los principales ar-gumentos para establecer la mencionada expedi-tividad es la discriminación de conductas de anti-cipación de la presencia de los recursos líticos almomento de su requerimiento (Nelson 1991). Eneste sentido, durante este lapso temporal el énfa-sis está puesto sobre los recursos de inmediatoprocuramiento, de calidad media baja y baja. Elmás claro ejemplo es el aprovechamiento del aflo-
ramiento rocoso de diorita en Punta Penitente (sec-tor 3A de LV. 014), que vinculamos a este mo-mento cronoestratigráfico (Méndez 2002a). Esesperable que en las ocupaciones residenciales lavariabilidad de herramientas tenga una estrechaligazón con aquellos recursos disponibles en elmedio (Chatters 1987). Bastaría entonces recor-dar que para cada uno de los asentamientos des-critos, sus excavadores siempre aluden, explícitao implícitamente, a estrategias de aprovisiona-miento inmediatas (i.e. playas de guijarros adya-centes a los campamentos: LV. 204, LV. 014, LV.034, LV. 046a y b, LV. 077, y Quereo). Sólo sepodría establecer una mayor amplitud de rangode acción a partir de la presencia de cuarzo delárea de Caimanes (40 km hacia el interior) y laocurrencia eventual de instrumental bifacial ma-nufacturado en sílices de posible origen más leja-no. Respecto a este, es posible destacar las pun-tas de proyectil de morfología triangular oligeramente lanceoladas (LV. 204, LV. 014, LV.
Tabla 2. Taxones malacológicos presentes en los contextos estudiados.Shell species present in the contexts examined.
Taxones LV.204 LV.014 LV.034 LV.046a LV.046b LV.077 Quereo
Concholepas concholepas X X X X X X XMesodesma donacium X X X X X XTegula atra X X X X X X XAustromegabalanus psittacus X X X XLoxechinus albus X X XAcanthina monodon X X X X XRetrotapes rufa X X X X XProtothaca thaca X XPerumytilus purpuratus X X X X XPrisogaster niger X X X X XHomalaspis plana X X XChoromytilus chorus X X XFisurella nigra X X X XFisurella crassa X X X XFisurella picta X X X XFisurella latimarginata X X X XFisurella maxima X X X XFisurella costata X X X XFisurella sp. X X X XChiton granosus X X X XChiton magnificus bowenii X X X X X XAcanthopleura echinata X X X X X XChiton sp. X X X X XDiloma nigerina X X X XOliva peruvianna X X X X XTegula tridentata X X X XCollisella sp. X
289Ocupaciones Humanas del Holoceno Tardío en Los Vilos…
046a y b, LV. 077, LV. 067 y Quereo; Figura 4),que, aunque no exclusivas, son diagnósticas deestos grupos. La selección prioritaria de materiasprimas locales para su confección, confirma laidea de una movilidad en torno al eje litoral.
Discusión
En la comuna de Los Vilos, hacia la primeramitad del Holoceno tardío (~4.000 a 2.000 añoscal. a.p.), los asentamientos litorales proliferaron.Se registra invadida toda la diversidad de empla-zamientos a lo largo de la costa, generándose de-pósitos arqueológicos de características sustanti-vamente homogéneas. Estos contextos, se observansuperpuestos a casi todas las ocupaciones de mo-mentos anteriores, Paleoindias (Quereo III), delArcaico temprano: Huentelauquén (LV. 014, LV067), del Arcaico medio: Papudo (LV. 014, LV. 046ay b, LV. 077), y también se ubican en emplaza-mientos sin previo uso (LV. 204, LV. 034). Este
incremento y características particulares de loscontextos se vinculan, hipotéticamente, a la imple-mentación de una nueva lógica de movilidad detipo residencial, centrada en el litoral y asociada auna mayor dependencia de los recursos costeros yterrestres adyacentes. Contrasta especialmente conla movilidad desarrollada durante el Holocenomedio, cuya aproximación al litoral fue sólo esta-cional (estival) y con un patrón de asentamientosque incluyó campamentos base y otros periféricospara la obtención de recursos específicos (Jackson2002). A través de estas líneas se ha propuesto quelas poblaciones locales del Holoceno tardío gene-raron un sistema de apropiación de alimentos bajouna base diaria o, al menos, en cortos intervalostemporales. Casos etnográficos tienden a corrobo-rar situaciones semejantes para grupos forrajeros,en donde cerca del 60% de los días del año se re-gistra exclusivamente actividad (aunque sólo unsegmento del grupo) de recolección de moluscos(Meehan 1982).
Figura 4. Material lítico característico de los contextos del Holoceno tardío.Lithic material typical of late Holocene contexts.
César A. Méndez M. y Donald G. Jackson S.290
La movilidad, y en particular el patrón deasentamientos sostenido anteriormente (Jacksonet al. 1995), asignaba una funcionalidad logísticaa estos campamentos, relacionándolos a la explo-tación del intermareal y conductas de desconchelocal. No obstante, pensamos, ante el cúmulo deinformación, expectativas e indicadores teóricosesbozados, que estos campamentos constituiríanmás bien bases residenciales de corta duración,insertas en una lógica de apropiación sostenidade los recursos del medio litoral, en una lógica demovimientos latitudinales. Estos sitios podrían serentendidos como bases residenciales autosufi-cientes, a las que se retorna a diario, siendo suclave la explotación de distintos microambientesa lo largo del ciclo anual, manteniendo la acumu-lación “excedentaria” al mínimo (Lee 1977). Sibien una de las características frecuentemente alu-didas a la movilidad residencial, o grupos forra-jeros, es la escasa probabilidad que los campa-mentos sean reocupados (Politis 1996), en la costaesta situación teóricamente tendería a verse mo-dificada, en vistas de la concentración de los re-cursos en el área intermareal, destacándose laocupación de las puntillas costeras. No obstante,los contextos estudiados no reflejan reocupacio-nes segregadas estratigráficamente, sino situacio-nes de palimpsesto, posiblemente en función dela recurrencia de este proceso. Esta situación bienpodría observarse para los grupos que poblaronla localidad costera de Los Vilos en tiempos pos-teriores al 3.800 años a.p., los que dispusieronfundamentalmente su ordenamiento residenciallatitudinal, aunque sin negar eventuales accesosa áreas del interior. En esta perspectiva, los recur-sos recolectables, vegetales y acuáticos (marinosy de estuario), podrían concebirse de mayor je-rarquía que las presas cazadas en la ubicación delos campamentos. La recolección permitiría elprocuramiento de una base subsistenciaria másbien mediatizada por la rutina y caracterizada poruna alta confiabilidad. Sistemas “generalizado-res” como estos tienden a incrementar la ampli-tud de la dieta a través de la inclusión de diferen-tes recursos, y, aunque su dimensión territorial searestringida, ante la falta de competencia, su po-tencial de conquista de nuevos emplazamientoses alto (Dunnell 1994).
El conjunto de actividades de subsistencia(caza, recolección, obtención de moluscos, pro-curamiento de agua y minerales como la sal, plan-tas medicinales, entre otras) se mantendrían amanera de un esfuerzo constante a lo largo delaño. Se puede interpretar lo anterior bajo un pa-norama de recolección en manos de las unidadesdomésticas, las cuales deciden ordenar su espa-cio social hacia los recursos, con el propósito dereducir sus costos de transporte. Se esperaría, bajoesta óptica, que todos los segmentos de estas so-ciedades coexistieran la mayor parte del tiempo,habiéndose reducido sustancialmente los gruposespecializados. Es decir, resulta factible pensarque todas las agrupaciones etarias y genéricas delnúcleo se integrasen en las actividades de obten-ción diaria del alimento.
Vínculos Culturales
De acuerdo a la tradición imperante en losestudios arqueológicos nacionales, las poblacio-nes de cazadores recolectores del Holoceno tar-dío en el Norte Semiárido (30º - 32º S) han sidoasumidas a entidades histórico culturales comoGuanaqueros o Punta Teatinos (Schiappacasse yNiemeyer 1986). Lo anterior se sustenta sobre uncúmulo de estudios llevados a cabo en áreas másseptentrionales dentro de la región de Coquimbo,en donde se manejan contextos claros y un con-junto de dataciones absolutas, que han permitidola propuesta cronocultural (Schiappacasse y Nie-meyer 1986). No obstante, asumir lo anterior en-cuentra basamento exclusivamente en una asimi-lación ambiental, la cual vincula desarrollosculturales sólo por disponerse de manera conti-gua en un amplio territorio (Méndez 2003). Lapregunta entonces radica en cuál es aquella po-blación de recolectores locales de movilidad re-sidencial en el litoral de Los Vilos, y si es facti-ble considerar un vínculo cultural fundado endicha proximidad espacial.
La segunda parte de la pregunta posee unaresolución más evidente. Como primer punto, nohan sido registrados parentescos ergológicos o tec-nológicos que permitan relacionar las evidenciasde Los Vilos con aquellas más septentrionales. Aeste respecto, la materialidad de la fase Guana-
291Ocupaciones Humanas del Holoceno Tardío en Los Vilos…
queros se observa más afín a desarrollos nortinoscomo la Cultura del Anzuelo de Concha. Asimis-mo, en el área meridional del Norte Semiárido nose han registrado indicadores como los patronesfunerarios que caracterizan a la fase Punta Teati-nos, o bien, Guanaqueros. También es necesariomencionar (y ponderar) que las investigacionesdel área más al norte no han tomado en cuenta lasvariables contextuales y conductuales considera-das por nosotros.
Una segunda línea argumentativa que diferen-cia al área septentrional y meridional del NorteSemiárido, radica en sus tendencias cronológicas.Bastaría comparar las dataciones absolutas localesy las propuestas histórico culturales para el Arcai-co tardío del Norte Semiárido (Schiappacasse yNiemeyer 1986; Kuzmanic y Castillo 1986). Estaperiodificación establece las fases Guanaqueros(III), Punta Teatinos (IV) y Quebrada Honda (V),en lapsos temporales promediados del orden de los4.000, 3.500 y 2.000 años a.p., respectivamente(Schiappacasse y Niemeyer 1986). En este senti-do, si bien las fechas de Los Vilos son, parcial-mente, contemporáneas con aquellas más septen-trionales, las tendencias temporales ilustran unasignificativa diferencia (Méndez 2003). Las asig-naciones cronológicas presentan al menos dos im-portantes agrupaciones (tendencias). En primerlugar, las asignaciones cronológicas –fases– vin-culadas al Arcaico tardío del norte de la IV Regiónse definirían principalmente a partir de ergología ycomplejos funerarios, posicionándose desde mo-mentos terminales del Holoceno medio y su tran-sición al tardío. En segundo, se observa un seg-mento geográficamente acotado a la localidad deLos Vilos, fundado sobre similitudes contextuales,e interpretado como una lógica de asentamientos ymovilidad pautada, imperante durante la primeramitad del Holoceno tardío. Los argumentos, hastael momento, no permiten sostener continuidad en-tre un área y otra, sino más bien desarrollos inde-pendientes. Por su parte, las dataciones cronológi-cas en Los Vilos poseen un mayor grado decoherencia interna, y se condicen integralmente con
los desarrollos locales de cazadores recolectoresinmediatamente anteriores.
Investigaciones conducidas en el área de LosVilos han permitido el desarrollo de un modelo demovilidad y aprovechamiento de la costa para mo-mentos del Holoceno medio (Jackson 2002). Estepatrón de acceso pautado postula que poblacionesde la vertiente oriental de la cordillera de los An-des acudirían al litoral en la estación estival, a finde complementar sus recursos (Jackson 2002). Unavez concluido el hipertermal, hipotéticamente, al-gunas agrupaciones humanas, haciendo uso de suflexibilidad oportunista, no habrían retornado a lavertiente oriental, una vez completado el ciclo anual(Méndez 2003). Sumado a lo anterior, el retornohacia condiciones más húmedas y benignas, endonde prevalecería menor contraste entre estacio-nes, habría dado lugar a un aumento en la disponi-bilidad de recursos y, por tanto, un incremento enla confiabilidad hacia la recolección. Junto con ello,el medio ambiente en la zona cordillerana (ambasvertientes) también se habría regenerado, cuestiónque bien pudo desincentivar las motivaciones ini-ciales que llevaron a los cazadores del interior aacceder estacionalmente a la costa. De lo esboza-do, se desprende que los grupos humanos del Ho-loceno medio constituirían probablemente aquelsustrato poblacional que dio paso a la adaptaciónlitoral que observamos en momentos posteriores(Méndez 2003). Esta aseveración posee un fuertecorrelato tecnológico y contextual, específicamenteen lo referido a las industrias expeditivas y los ya-cimientos estudiados.
Agradecimientos: Investigación financiada através de los proyectos FONDECYT 91-0026,1950327 y 1990699. Se agradece a todas las per-sonas que participaron en las labores de campo ylaboratorio de los yacimientos aquí presentados, yespecialmente a Diego Artigas, Mónica Barrera yCarolina Belmar por los manuscritos facilitados.Se extiende el agradecimiento al Dr. Lautaro Núñezy a tres revisores anónimos por sus valiosos co-mentarios.
César A. Méndez M. y Donald G. Jackson S.292
Referencias Citadas
Artigas, D.2003 Descifrando la superficie: recolección superficial e in-
tervención estratigráfica en un sitio Arcaico de la costa deLos Vilos. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología35/36:9-27.
Barrera, M. y C. Belmar2000 Rescate del sitio arqueológico nº 18 Paso Inferior Con-
chalí: Nuevas evidencias del Complejo Papudo en el NorteSemiárido. Valles Revista de Estudios Regionales, manuscri-to en posesión del autor.
Bate, L.1971 Material lítico: metodología de clasificación. Noticia-
rio Mensual del Museo Nacional de Historia Natural 181-182:3-24.
Binford, L.1980 Willow smoke and dogs’ tails: hunter-gatherer settle-
ment systems and archaeological site formation. AmericanAntiquity 45:4-20.
Borrero, L., N. Franco, F. Carballo y F. Martín1998-9 Arqueología de Estancia Alice, Lago Argentino. Cua-
dernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamien-to Latinoamericano 18:31-48.
Chatters, J.1987 Hunter-gatherer adaptations and assemblage structure.
Journal of Anthropological Archaeology 6:336-375.Claassen, C.
1998 Shells. Press Syndicate of the University of Cambrid-ge, Cambridge.
Donoso, C.1981 Investigación Forestal y Desarrollo. CONAF y ONU,
Santiago.Dunnell, R.
1994 Why is there a hunter-gatherer archaeology? En Ar-queología de Cazadores-Recolectores. Límites, Casos yAperturas, editado por J. Lanata y L. Borrero. ArqueologíaContemporánea 5:7-15.
Falabella, F., M. Planella y A. Pollastri1991 Análisis de oxígeno 18 en material malacológico de
Chile Central. Actas del XI Congreso Nacional de Arqueo-logía Chilena Vol I:105-121. Museo Nacional de HistoriaNatural, Santiago.
Feathers, J.1996 Luminescence dating and modern human origins. Evo-
lutionary Anthropology 5:25-35.Fuenzalida, P.
1965 Geografía Económica de Chile. CORFO, Santiago.Hayden, B.
1989 From the chopper to the celt: the evolution of resharpe-ning techniques. En Time, Energy and Stone Tools, editadopor R. Torrence, pp. 7-16. Cambridge University Press,Cambridge.
Jackson, D.2002 Cazadores y Recolectores del Holoceno Medio del
Norte Semiárido de Chile. Tesis para optar al grado deMagíster en Arqueología, Departamento de Antropología,Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, San-tiago.
Jackson, D. y G. Ampuero1993 Tecnología y recursos explotados en un campamento
Arcaico de Los Vilos, Provincia del Choapa. Actas del XII
Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Vol. II:189-200.Boletín del Museo Regional de la Araucanía 4, Temuco.
Jackson, D., P. Báez y J. Arata2004 Composición de conchales, estrategias de subsistencia
y cambios paleoambientales en un asentamiento arcaico,Norte Chico de Chile. Boletín de la Sociedad Chilena deArqueología, en prensa.
Jackson, D., P. Báez, R. Seguel y J. Arata1996 Campamento arcaico para la explotación intermareal:
Significado del desconche local de moluscos. Valles Re-vista de Estudios Regionales 2:89-109.
Jackson, D., P. Báez y L. Vargas1995 Secuencia ocupacional y adaptaciones durante el Ar-
caico en la Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa.Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología Chile-na, Tomo I:99-114. Hombre y Desierto, Antofagasta.
Jackson, D. y C. Méndez2004 Reocupando el espacio: historia de un asentamiento
multicomponente, sus relaciones inter-sitios y los cam-bios paleoambientales de la costa del Choapa. Werken 5,en prensa.
Jackson, D. y A. Rodríguez1998 Ocupación del complejo El Molle en la costa de Los
Vilos, Provincia de Choapa. Boletín de la Sociedad Chile-na de Arqueología 26:19-21.
Jackson, D., R. Seguel y P. Báez2001 Informe de avance Nº 2 proyecto FONDECYT
1990699. Manuscrito conservado en la Biblioteca de CO-NICYT, Santiago.
Jackson, D., R. Seguel, P. Báez y X. Prieto1998 Informe final proyecto FONDECYT 1950372. Manus-
crito conservado en la Biblioteca de CONICYT, Santiago.1999 Asentamientos y evidencias culturales del Complejo
Cultural Huentelauquén en la comuna de Los Vilos, Pro-vincia del Choapa. Anales del Museo de Historia Naturalde Valparaíso 24:5-28.
Jerardino, A.1995 Late Holocene neoglacial episodes in southern South
America an southern Africa: a comparison. The Holocene5:361-368.
Kuzmanic, I. y G. Castillo1986 Estadio Arcaico en la costa del norte semiárido de Chi-
le. Chungara 16-17:89-94.Lee, R.
1977 [1968] What hunters do for a living, or, hope to makeout on scarce resources. En Man the Hunter, editado porR. Lee e I. De Vore, pp. 30-48. Aldine Publishing Com-pany, Chicago.
Maldonado, A. y C. Villagrán2002 Paleoenvironmental changes in the semiarid coast of
Chile (~32ºS) during the last 6200 cal years inferred froma swamp-forest pollen record. Quaternary Research 58:130-138.
Meehan, B.1982 Shell Bed to Shell Midden. Australian Institute of Abo-
riginal Studies, Camberra.Méndez, C.
2002a Tecnología, Subsistencia y Movilidad en Punta Peni-tente (LV.014). Un acercamiento hacia los Patrones Con-
293Ocupaciones Humanas del Holoceno Tardío en Los Vilos…
ductuales de los Grupos de Cazadores Recolectores en elLitoral del Norte Semiárido. Memoria para optar al títulode Arqueólogo. Departamento de Antropología, Facultadde Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago.
2002b Cazadores recolectores costeros y sus contextos detarea: Una visión desde el asentamiento holocénico tem-prano de Punta Penitente (LV. 014), Los Vilos, IV Región.Chungara Revista de Antropología Chilena 34:153-166.
2003 Orígenes del asentamiento holocénico tardío de cazado-res recolectores en el litoral del Choapa: Ensayo para la ge-neración de una hipótesis de investigación. Werken 4:43-58.
Nelson, M.1991 The study of technological organization. En Archaeo-
logical Method and Theory, editado por M. Schiffer, Vol.3:57-100. University of Arizona Press, Arizona.
Núñez, L.1983 Paleoindio y Arcaico en Chile. Diversidad, Secuencia
y Procesos. ENAH e INAH, Ciudad de México.Núñez, L., J. Varela y R. Casamiquela
1983 Ocupación Paleoindio en Quereo. Universidad delNorte, Antofagasta.
Núñez, L., J. Varela, R. Casamiquela y C. Villagrán1994 Reconstrucción multidisciplinaria de la ocupación pre-
histórica de Quereo, centro de Chile. Latin American Anti-quity 5:99-118.
Ota, Y. y R. Paskoff1993 Holocene deposits on the coast of North-Central Chi-
le: radiocarbon ages and implications for coastal changes.Revista Geológica de Chile 20:25-32.
Politis, G.1996 Moving to produce: Nukak mobility and settlement
patterns in Amazonia. World Archaeology 27:494-511.Prado, C.
2000 Acerca de la funcionalidad de un asentamiento Huen-telauquén próximo a Quebrada de Quereo, Provincia deChoapa. Actas del XIV Congreso Nacional de ArqueologíaChilena, Vol. I:519-552. Museo Regional de Atacama,Copiapó.
Román, A. y D. Jackson1998 Dataciones por termoluminiscencia de rocas de fogo-
nes de asentamientos arcaicos, Provincia del Choapa.Chungara 30:41-48.
Schiappacasse, V. y H. Niemeyer1986 El Arcaico en el norte semiárido de Chile: Un comen-
tario. Chungara 16-17:95-98.Schiffer, M.
1996 [1987] Formation Processes of the Archaeological Re-cord. University of Utah Press, Salt Lake City.
Seguel, R., D. Jackson, A. Rodríguez, X. Novoa, M. Henrí-quez, P. Báez y D. Jackson
1995 Rescate de un asentamiento Diaguita costero: Proposi-ción de una estrategia de investigación y conservación. In-forme de proyecto DIBAM - FAI 94107. Manuscrito enposesión de los autores.
Shott, M.1996 An exegesis of the curation concept. Journal of An-
thropological Research 52:259-280.Stein, J., editora
1992 Deciphering a Shell Midden. Academic Press. SanDiego.
Stuiver, M., P. Reimer y T. Brazuiunas1998 High-precision radiocarbon age calibration for terres-
trial and marine simples. Radiocarbon 40:1127-1151.Styles, B.
1985 Reconstruction of availability and utilization of foodresources. En The Analysis of Prehistoric Diets, editadopor R. Gilberg y J. Mieike, pp. 21-59. Academic Press,New York.
Varela, J.1981 Geología del Cuaternario del área de Los Vilos - Ense-
nada El Negro (IV Región) y su relación con la existenciadel bosque relicto de Quebrada Quereo. Comunicaciones33:17-30.
Villagrán, C. y J. Varela1990 Palynological evidence for increased aridity on the cen-
tral Chilean coast during the Holocene. Quaternary Re-search 34:198-207.
Waselkov, G.1987 Shellfish gathering and shell midden archaeology. En
Advances in Archaeological Method and Theory, editadopor M. Schiffer, Vol 10:257-310. Academic Press, NewYork.
Nota
1 Índice de similitud = c / (a + b) permite, a partir de la pre-sencia y ausencia de taxones (a un nivel específico), unrango comparable de similitud, entre 0 (absoluta diferen-cia) y 1 (completa similitud). La fórmula establece a c como
el total de especies compartidas entre dos unidades dife-rentes, y a y b como el número total de especies presentesindividualmente en cada una de las unidades (Tabla 2).