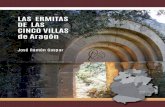Nuevos datos sobre las factorías de salazones de Septem Fratres a raíz de los resultados de las...
Transcript of Nuevos datos sobre las factorías de salazones de Septem Fratres a raíz de los resultados de las...
Nuevos datos sobre las factorías de salazones de Septem Frates
487
NUEVOS DATOS SOBRE LAS FACTORÍAS DE SALA-ZONES DE SEPTEM FRATES A RAÍZ DE LOS RESUL-TADOS DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
DEL PARADOR DE TURISMO “LA MURALLA”
F. VILLADA J. SUÁREZ S. BRAVO Arqueólogos. 1.- Situación geográfica.
La ciudad de Ceuta, la antigua Septem Fratres, está construi-da sobre una península situada en la embocadura sur de Es-trecho de Gibraltar (figura 1). El terreno, accidentado, ofrece limitadas posibilidades desde el punto de vista del aprove-chamiento agrícola y no se conocen otros recursos naturales de importancia en sus inmediaciones explotados en época romana excepción hecha de las exportaciones de marfil (Go-zalbes, 1988; Gozalbes, 1997, 188 y ss.) y del posible apro-vechamiento minero (Ponsich, 1966). Además, las comuni-caciones con el interior del continente se ven dificultadas por la abrupta orografía por lo que los intereses del enclave ro-mano aparecen volcados hacia un contexto mediterráneo (Gozalbes, 1988).
Figura 1.- Ceuta. Situación geográfica.
Frente a esta precariedad el mar, que la abraza casi por com-pleto, ofrece un importante caudal de alimentos y posibilita el intercambio de productos e ideas con tierras próximas y muy lejanas. De otra parte, su estratégica posición es otra de las claves fundamentales para entender su desarrollo históri-co.
2.- El aprovechamiento de los recursos marinos en la región de Ceuta.
Como ha sido puesto de manifiesto en numerosas ocasiones la zona del Estrecho de Gibraltar es un área especialmente propicia para la pesca debido a su configuración geográfica
y al tránsito de especies regular entre las aguas del Atlántico y del Mediterráneo (Morales y Roselló, 1988, 447 y ss.; Arévalo, Bernal y Torremocha, 2004, 23-25). Junto a la pesca, el aprovechamiento de otros recursos marinos en acti-vidades como el marisqueo ha estado presente en la econo-mía de este territorio desde los inicios de su poblamiento como ha podido ser documentado por ejemplo en Ceuta.
Figura 2.- Recuperación de ánforas púnicas en la ensenada de Benzú.
Efectivamente, el proyecto de investigación que se desarrolla en el Abrigo de Benzú ha permitido documentar una secuen-cia que comienza en el Pleistoceno medio y que constituye el primer testimonio de presencia humana en la región. Los datos obtenidos hasta el momento han permitido documentar la práctica del marisqueo litoral por parte de estos grupos de cazadores-recolectores en línea con lo que conocemos en otros yacimientos cercanos (Ramos, Bernal, Castañeda, 2003; Ramos, Castañeda, Bernal, 2005).
En la cercana cueva de Benzú está siendo estudiado otro yacimiento neolítico en el que se constata igualmente la presencia de moluscos y gasterópodos terrestres y marinos como parte integrante de la dieta de los grupos que frecuen-tan la cueva en el sexto milenio (Zabala et alii, 2003, 355 y ss.).
La reciente excavación de la Plaza de la Catedral ha permiti-do remontar el origen de la ocupación del casco urbano al siglo VII a. C. Entre los materiales recuperados destaca una importante muestra de ictiofauna y malacofauna así como un anzuelo lo que permite suponer que las capturas marinas debieron tener un papel relevante en la economía del asenta-miento en ese periodo aunque aún no ha podido ser evaluada con exactitud su importancia (Villada, Ramon, Suárez, en prensa).
Los escasos testimonios de época púnica proceden sin em-bargo fundamentalmente de contextos submarinos (figura 2). Corresponden a ánforas a las que se les atribuye como fun-ción habitualmente el transporte de productos salazoneros. No obstante, la falta de datos en tierra de este momento hace difícil determinar con mayor precisión su relación con los
Actas del Congreso Internacional CETARIAE. Salsas y salazones de pesca-do en Occidente durante la Antigüedad, Universidad de Cádiz, Noviembre de 2005, B.A.R. int. ser. Xxxx, Oxford 2006, 487-501
F. Villada, J. Suárez, S. Bravo
488
posibles enclaves existentes en el litoral ceutí (Bravo, Villa-da, 1993; Ramon, 2004).
Sin embargo, tras la conquista romana no cabe duda de que la principal actividad económica del establecimiento es el procesamiento y transformación de los recursos piscícolas del litoral como han puesto de manifiesto cuantos investiga-dores se han ocupado de esta etapa (Hita, Villada, 1994; Bravo et alii, 1995).
Durante el periodo medieval son numerosos los autores que se hacen eco de las riquezas pesqueras de Ceuta y de su en-torno así como del papel básico que en la alimentación de sus habitantes, sobre todo en las clases populares, tenía el pesca-do.
Sin ánimo de ser exhaustivos recordemos el testimonio de al Idrisi, el célebre geógrafo ceutí, que ensalza la producción de las costas ceutíes –ninguna costa suministra ni exporta más- y la diversidad de las capturas –se cuentan más de cien espe-cies de peces diferentes- aunque la más importante es la del atún. La pericia de los pescadores de atún ceutíes no tiene parangón en ningún otro lugar. Recoge también la captura del coral entre las actividades económicas desarrolladas en Ceuta. En Ceuta hay un zoco especializado siendo uno de los principales artículos de exportación (Gozalbez Busto, 2002, 278).
También al Dimisqui elogia el coral ceutí y al Zuhri destaca las capturas de atún en la región.
Pero es sin duda el relato de al Ansari, ya en el siglo XV, el más completo sobre la importancia de los recursos marinos en la Ceuta medieval, al señalar las casi trescientas pesquerí-as existentes en el “Cabo del Monte” (a unos 30 kilómetros de Ceuta) y Marsa Musa o la aldea de Fardiwa (algunos kilómetros al oeste de Alcazarseger) y de almadrabas de las que textualmente señala que el número de almadrabas dedi-cadas a la pesca del yirri y otros peces es de nueve. La más importante de todas ellas por sus beneficios es la de Awiyat, pero todas ellas, tanto las que están dentro de la ciudad como las que están fuera tienen sus ganancias (Vallvé, 1962).
El consumo de pescado bien fresco o bien seco, despreciado por los más poderosos de la Ciudad como un alimento “gro-sero” reservado a hombres rudos y embrutecidos, fue como hemos señalado el principal alimento de la mayoría de la población durante esta etapa (Ferhat, 1993, 442-443).
Tras la conquista portuguesa de 1415 el abastecimiento a Ceuta constituyó una de las principales preocupaciones de la monarquía, especialmente tras quedar frustrados los intentos de expansión territorial en el septentrión africano (Drumond, y Drumond, 1998). En estas circunstancias, la pesca se con-virtió en uno de los pocos sectores que podían proporcionar a la población una significativa cantidad de alimento por lo que, en la medida que fue posible, debió ser practicada habi-tualmente.
Nueva e interesante documentación sobre las actividades pesqueras en Ceuta en etapas más recientes ha sido conser-vada. Así, sabemos que la financiación de las obras para la construcción de la nueva sede catedralicia en el siglo XVII descansó en buena medida en los rendimientos obtenidos por el Cabildo de la Almadraba (Pérez del Campo, 1988) y sa-bemos de su importancia en la centuria siguiente (Cámara, 1988). De los datos publicados se deduce que, salvo puntua-les recesos, las almadrabas de Ceuta proporcionaron durante el siglo XVIII un volumen de capturas importante y constan-te. Salvo en 1732 y 1733 en que se produce un brusco des-censo, el resto de la información publicada señala para la mayor parte de los años rendimientos superiores a los cien mil ejemplares y, en años excepcionales, por encima de los ciento cincuenta mil (1764 y 1766).
En cuanto a las especies capturadas destacan las capturas de bonitos que suponen más del 80% del total, a las que siguen las de melva, un 11% aproximadamente, y caballa (8%). En cualquier caso, estas cifras deben ser puestas en relación con el tamaño de las especies para valorar su incidencia en la economía.
La práctica almadrabera se ha mantenido en Ceuta práctica-mente hasta nuestros días aunque el progresivo descenso de las capturas y las dificultades de comercialización han lleva-do al sector pesquero ceutí a una progresiva disminución de su importancia económica.
3.- La producción salazonera de Septem Fratres.
Las recuperaciones de ánforas destinadas al transporte de las salazones de pescados llevadas a cabo en la dársena del puer-to ceutí por Juan Bravo y otros escafandristas del Club de Actividades Subacuáticas (C.A.S) permitió plantear que también se produciría en Ceuta dicho adobo [el garum], producto de las factorías conserveras de entonces, anteceso-ras de las actuales (Bravo, Muñoz, 1965) aún antes de que apareciese en tierra testimonio alguno de tal producción (figura 3). Ese mismo año publicaron Ponsich y Tarradell su clásico trabajo sobre las industrias salazoneras en el cual, lógicamente, no se incluía Ceuta al no haberse documentado aún resto alguno. Esta circunstancia unida a la mayoritaria publicación de los resultados de la investigación arqueológi-ca sobre este tema en revistas de ámbito local o de limitada difusión explica la poca atención prestada a la factoría ceutí hasta momentos relativamente recientes.
No transcurrió mucho tiempo sin que estas hipótesis encon-trasen confirmación. Con motivo de la remoción de tierras efectuada para la construcción del Parador Nacional “La Muralla” se pudieron observar vestigios de al menos tres contenedores recubiertos de opus signinum destinados a la elaboración de salazones de pescados. En esta ocasión no sólo se detectaron restos de estas estructuras sino también un buen número de fragmentos anfóricos cuya tipología los relacionaba con claridad con el transporte de salazones. Po-sac, que dirigió las labores de recuperación y documentación de los hallazgos, recogía en su informe de 1966 como “pese a las dificultades derivadas del hecho de emplearse máqui-
Nuevos datos sobre las factorías de salazones de Septem Frates
489
nas poderosas para la excavación ha sido posible recoger bastantes restos de cerámica y monedas que permiten seguir una línea cronológica que se inicia en torno a la mitad del siglo I antes de J.C. para llegar hasta finales de los tiempos romanos en los años iniciales del siglo V de JC” (Posac, 1966; 1971). La aparición de estas piletas fue dada a conocer también por otros autores (Bravo, 1968). La presencia fun-damentalmente de T.S.I. y T.S.G., lucernas de volutas, etc., ha permitido situar la fecha de inicio de la actividad de la factoría en torno al cambio de era (Bernal, Pérez, 1999, 28-29) aunque con las lógicas reservas debido a la falta de con-texto estratigráfico de los materiales.
Mientras continuaban produciéndose hallazgos submarinos se produjeron nuevos descubrimientos como consecuencia de los movimientos llevados a cabo en la Plaza de África y la Avda. Alcalde Sánchez Prados para la construcción del apar-camiento subterráneo. Frente al Palacio Municipal apareció un segundo conjunto de piletas del que apenas se conserva una fotografía.
A partir de los noventa comienzan una serie de intervencio-nes arqueológicas en la zona más oriental del Istmo que permiten la documentación de tres nuevos conjuntos de pile-tas así como de diferentes dependencias asociadas a distintas actividades de la factoría (Hita, Villada, 1994; Bravo et alii, 1995; Villaverde y López, 1995; Bernal, Pérez, 1999) (figura 4). Una nueva etapa se abre a partir de entonces en la inves-tigación que intenta definir con mayor precisión la evolución
cronológica de la factoría, su papel en un ámbito regional, el carácter del lugar y su estatuto jurídico, las especies captura-das y el volumen de producción, etc.
Figura 4.- Conjunto nº 4 de piletas de salazón. 3.1.- Evolución cronológica.
Desde un punto de vista cronológico había sido sugerido un progresivo desplazamiento hacia el oeste de la presencia romana (Posac, 1958, 126). Esta hipótesis queda confirmada a partir de esas intervenciones de los noventa en las que se documenta que la ocupación de la zona más occidental del
Figura 3.- Carta arqueológica de Ceuta según J. Bravo.
F. Villada, J. Suárez, S. Bravo
490
Istmo comienza a partir del siglo II d.C. llegando a consti-tuirse en esa centuria y en la siguiente en uno de los centros de producción de salazones más importantes desde el punto de vista regional. Un cese en las actividades productivas a fines del siglo III d.C. y una inmediata recuperación en el siglo IV d.C. han sido documentados por algunos autores (Bernal, Pérez, 1999, p. 76). El momento final de la produc-ción ha sido situado en distintos momentos del siglo V (Hita, Villada, 1994) o incluso en los inicios del siglo VI d.C. (Ber-nal, Pérez, 1999).
En cualquier caso, podemos señalar el origen de la factoría de salazones en los alrededores de la Plaza de África y del Parador de Turismo “La Muralla” en un momento poco pre-ciso (recuérdese las circunstancias en que fueron recuperados los materiales) en torno al cambio de era. El núcleo inicial de la factoría habría conocido una notable expansión avanzado el siglo II d.C. llegando a ocupar la práctica totalidad del Istmo. Diversos momentos de recesión han sido documenta-dos por los distintos autores que han excavado la factoría. Habría que plantearse, no obstante, hasta que punto estas remodelaciones tienen un carácter general u obedecen en ocasiones, como sospechamos, a acontecimientos puntuales en las distintas zonas de producción.
3.2.- La extensión de la factoría.
La extensión de la factoría de salazones ceutí ha sido objeto de cierta controversia. Si los límites norte y sur vienen mar-cados por el litoral y hacia el este parece claro que el fin parece coincidir con la actual calle Queipo de Llano su frente occidental ha sido objeto de mayores debates. Desde el ini-cio de las investigaciones se planteó que la factoría de sala-zones llegaba al menos hasta el actual foso navegable lo que ha sido confirmado en las recientes intervenciones desarro-lladas en el Parador de Turismo “La Muralla” de las que nos ocuparemos más adelante. Incluso la excavación llevada a cabo en el ángulo de San Pablo, al otro lado del foso navega-ble, por Nogueras (inédita) permitió recuperar un importante conjunto de ánforas a una cota de varios metros sobre el actual nivel del terreno. Ello permite suponer que la cons-trucción del foso y del Conjunto de las Murallas Reales de-bió suponer un importante rebaje en la cota original del te-rreno que habría hecho desaparecer los niveles correspon-dientes a época romana siendo los espacios conservados en el interior de los baluartes los únicos relictos de esos niveles. Esta circunstancia hace difícil establecer pues con precisión los límites occidentales de la factoría.
Un testimonio indirecto del área ocupada por la factoría puede ser la existencia de necrópolis. Si al este se conoce la existencia de cementerios de época altoimperial y bajoimpe-rial (Bernal, Hoyo, 1996; Fernández, 2000; Villaverde, 1988) a occidente fueron descubiertas también un conjunto de tum-bas romanas en la zona de las Puertas del Campo y alguna otra inhumación en el Llano de las Damas que reaprovecha-ban elementos de unas posibles termas (Posac, 1965; Bernal, 1994; Bernal, Nogueras, Pérez, 1998). En definitiva, nos encontramos ante un amplio conjunto destinado a la produc-
ción salazonera delimitado a norte y sur por el litoral y a este y oeste por sendas necrópolis.
3.3.- El estatuto jurídico de Septem Fratres.
Otro tema que ha venido siendo objeto de atención por parte de los investigadores es el del estatuto jurídico de Septem Fratres.
Diversos autores habían supuesto desde antiguo la existencia de una civitas romana sin argumentos consistentes y sin que los datos arqueológicos avalasen tal propuesta. La importan-cia de Ceuta a lo largo de la historia hacía preciso dotarla de unas gloriosas raíces en el mundo clásico y para ello los distintos autores le atribuyeron diversos hechos históricos acaecidos en zonas más o menos próximas que permitían demostrar su venerable antigüedad o se hicieron eco de dis-tintos relatos legendarios (Marín, Villada, 1988). Además, la información que aportan las fuentes escritas es elocuente al no mencionar una ciudad hasta momentos muy tardíos. Por ello se propuso una utilización más rigurosa de tales términos jurídicos que no deberían ser empleados en tanto no hubiese datos arqueológicos que avalasen tales denominaciones (Vi-llada, Hita, 1992).
Años más tarde apareció en un contexto secundario un epí-grafe con la palabra ORDO que fue el principal argumento para que sus descubridores plantearan la existencia de un municipium a mediados del siglo II d.C. (Bernal, Pérez, 1999, 55 y ss.; Pérez, Hoyo y Bernal, 1999), siendo esta promoción consecuencia de la propia riqueza de los habitan-tes destinados al lucrativo comercio de salazones de pesca-do, y al mismo tiempo, del interés de Roma por afianzar el control sobre el entorno territorial del “Círculo del Estre-cho”, manifestando una voluntad política apreciable en la concesión de la categoría administrativa a algunas ciudades (Bernal, Pérez, 1999, 58). Hasta el momento, sin embargo, la investigación arqueológica en Ceuta no ha permitido docu-mentar testimonios del desarrollo urbano que tal promoción debió suponer aunque es cierto que las intervenciones ar-queológicas en la zona del Istmo han sido escasas desde entonces.
Otros autores han considerado sin embargo la inscripción anterior un simple epitafio, calificando de improbable tal promoción aludiendo a la falta de otros ejemplos de promo-ciones similares en Tingitana durante los Antoninos, a la ausencia de mención de tal municipium en las fuentes litera-rias (en el Itinerario Antonino posterior a esta promoción se sigue citando Septem Fratres como una mansio) y a la escasa entidad de los restos arqueológicos en estos momentos, rele-gando la consolidación de esta pequeña localidad industrial como pequeña civitas al siglo III (Villaverde, 2001, 206).
3.4.- La organización de la factoría.
Los distintos elementos documentados de la factoría de sala-zón permiten aproximarnos a la paleotopografía del lugar. Según nuestros datos, la zona del Istmo estaba conformada básicamente por una extensa playa arenosa, suavemente
Nuevos datos sobre las factorías de salazones de Septem Frates
491
tendida hacia la bahía norte y con una serie de elevaciones (en torno a 12/13 m.s.n.m.) próximas a la bahía sur que hacen este litoral más escarpado. Es en este espacio en el que se desarrollarán una serie de instalaciones para el procesa-miento de los recursos marinos aprovechando este privile-giado emplazamiento (figura 5).
La vinculación de la factoría de Septem Fratres con las pro-ducciones del área regional del Estrecho de Gibraltar lidera-das por Gades ha sido aceptada unánimemente y son la única explicación para la instalación de una factoría de salazones en este lugar con escasos recursos naturales y dificultades de comunicación con el interior como hemos señalado. Es esta organización conjunta de la producción la que permite abas-tecer a la factoría septense de aquellos productos como la sal indispensables para realizar el proceso de salazón e inexis-tentes en la Ciudad.
En este sentido uno de los hechos puestos de manifiesto por la investigación ha sido la no documentación hasta el mo-mento de una zona de hábitat de entidad en Septem Fratres aunque si ha podido documentarse como hemos indicado la existencia de varias necrópolis. Esta circunstancia, que no es un hecho novedoso en la Tingitana, se ha intentando explicar este hecho siguiendo la hipótesis planteada por Ponsich de desplazamientos estacionales de población a estas factorías que se ocuparían de la producción.
Otro aspecto interesante es el de la consideración de los distintos conjuntos aparecidos bien como unidades de pro-ducción independientes bien como elementos articulados
dentro de una estructura productiva unitaria. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que los cinco conjuntos documenta-dos hasta el momento no son coetáneos entre sí y que de algunos de ellos no tenemos otra información más que su existencia (Conjunto nº 2 por ejemplo), por lo que es más que posible que no todos actuasen al unísono. En cualquier caso, la integración en una estructura de dimensiones regio-nales como hemos indicado antes hace suponer cierta organi-zación de la producción entre las distintas cetariae. Así el estudio de los restos exhumados en el Paseo de las Palmeras han permitido plantear que nos encontramos ante los muros maestros de un único complejo fabril más que frente a diver-sas instalaciones industriales de reducidas dimensiones, idea esta última considerada la más viable de la Ceuta romana hasta hace poco tiempo (Bernal, Pérez, 1999, 33) .
En cualquier caso nos encontramos ante un gran complejo productivo, de gran extensión y capacidad productiva, con una amplia perduración cronológica que articula su produc-ción en un marco regional.
3.4.- Capturas y producción de salazones.
Es este sin duda uno de los aspectos que se encuentra aún en un estado muy inicial de investigación. Hasta el momento los análisis de ictiofauna realizados son escasos y, aunque em-piezan a ofrecer datos de interés, será necesario contar con una muestra más amplia para poder sacar conclusiones en cuanto a la valoración real de las distintas especies en las capturas y las producciones elaboradas a partir de ellas. En cuanto a las especies capturadas, los análisis realizados por
Figura 5.- Topografía del Istmo y ubicación de la excavación de la Puerta Califal.
F. Villada, J. Suárez, S. Bravo
492
Roselló confirmaron un panorama más complejo del que se suponía en aquellos momentos, avalado luego por estudios de otras factorías (Roselló, 1992), y completado años más tarde por la documentación de túnidos y otras especies en otras intervenciones (Bernal, Pérez, 1999, pp. 65-68).
Aún más dificultades tenemos al plantear análisis cuantitati-vos de la producción. De la mayoría de los primeros conjun-tos documentados apenas poseemos algo más que algunas fotos y el número de las cetariae destruidas sin documentar es imposible de estimar. Basándonos en la documentación disponible ha sido posible documentar hasta el momento al menos quince piletas de salazón, de dimensiones diversas, agrupadas en cinco conjuntos. Lógicamente, dado el desigual grado de información, es difícil determinar si todas ellas estuvieron en funcionamiento a la vez aunque parece posible que la mayor parte lo estuviesen a partir del siglo II d.C.
3.5.- Los recursos hídricos.
Contando pues con unas posibilidades de capturas tan desta-cadas, la explotación de un complejo como el descrito nece-sitó además de un aporte hídrico suficiente para el despiece y limpieza de los pescados, de sal para la producción, de con-tenedores para el envasado de los productos, etc. La infor-mación que poseemos hasta ahora sobre todos estos aspectos de la factoría ceutí es muy desigual.
Las necesidades de agua dulce de la explotación debieron ser satisfechas merced a algunas fuentes cercanas (la Mina, Fuente Caballos, etc.), al acopio de las pluviales y a una racionalización en el consumo. Bernal y Pérez documentaron en el Paseo de las Palmeras un complejo sistema de aprove-chamiento y transporte de aguas sin parangón hasta el mo-mento en otros centros similares (Bernal, Pérez, 1999, 33-36). Asimismo, se ha conservado parcialmente un acueducto, el de Arcos Quebrados, cuya datación es atribuida al Conde D. Julián en las fuentes árabes lo que viene a indicar genéri-camente su atribución a momentos preislámicos.
3.6.- Los contenedores.
Como ocurre en otras factorías tingitanas tampoco en la de Septem Fratres ha podido ser documentado hasta el momen-to ningún centro alfarero para la producción de ánforas desti-nadas a la salazón.
La tipología anfórica documentada en la factoría de salazo-nes ceutí es amplia. Podemos indicar que el estudio llevado a cabo sobre las ánforas de salazones altoimperiales del Museo de Ceuta, en su mayor parte de procedencia submarina, per-mite señalar la presencia mayoritaria de ejemplares que pue-den ser incluidos dentro del grupo de las Dr. 7/11 con una significativa presencia de ánforas de los tipos Beltrán IIA y B (Martínez, 1995) (figura 6).
A partir de mediados del siglo II d.C. cobran importancia los tipos Puerto Real I y Puerto Real II para, a partir de la segun-da mitad del siglo III d.C., ser mayoritarias las Keay XIX o Almagro 51 a y b. En la fase final de la factoría aparecen
documentados tipos tales como la Almagro 51C, Keay XVI, etc. (Bernal, Pérez, 1999, 62).
Figura 6.- Ánfora recuperada durante la construcción del Parador de Turismo La Muralla.
Uno de los aspectos que ha ocupado el interés de los investi-gadores que se han ocupado del estudio de la factoría ceutí ha sido el de intentar determinar el lugar de producción y los tipos en que fueron envasados las salazones ceutíes. Hasta el momento no ha sido localizado alfar alguno en Ceuta o sus inmediaciones y los resultados de los análisis llevados a cabo no son concluyentes en determinar un posible origen local de las mismas. Asimismo, se desconoce la presencia de salinas de importancia en las inmediaciones. Esta circunstancia, común a distintas cetariae tingitanas, ha sido explicada pro-poniendo un abastecimiento de ánforas y sal desde la orilla bética dentro de ese marco de organización de la producción de forma conjunto al que hacíamos alusión antes.
Efectivamente, el análisis macroscópico de las pastas permite señalar semejanzas con centros productores de la bahía gadi-tana lo cual confirmaría la estrecha vinculación de las sala-zones ceutíes con esta área señalada por la mayor parte de los investigadores. Los testimonios más rotundos que avalan esta hipótesis fueron obtenidos durante la excavación del Paseo de las Palmeras al localizar en un contexto productivo ánfo-ras de los tipos Puerto Real I y de los sellos SOC y SOCI atestiguados en las figlinae de la Bahía de Cádiz (Bernal, Pérez, 1999, 65).
De este modo las necesidades de contenedores de la factoría septense serían atendidas por las producciones de las figlinae de la región gaditana. Los envases serían transportados bien vacíos (Bernal, 1999) bien con una solución salina, muria, que permitiría una producción homogénea de toda la región (Villaverde, 2001).
Nuevos datos sobre las factorías de salazones de Septem Frates
493
4.- Excavaciones arqueológicas en el Parador de Turismo “La Muralla”.
Con motivo de la celebración de las I Jornadas de estudio sobre Fortificaciones, organizadas por la Fundación Foro del Estrecho, fue programada una visita al sector portugués de las Murallas Reales actualmente ocupado por el Parador de Turismo “La Muralla”. En el curso de dicha visita fueron identificados distintos tramos de la antigua cerca medieval de Ceuta así como una de las puertas de acceso a la medina (Hita, Ruiz, 2004, 206) (figuras 7 y 8).
Figura 7.- Puerta Califal. Vista desde el exterior. Dibujo V. Gómez Barceló.
Figura 8.- Puerta Califal antes de comenzar la excavación.
Ante la inminente realización de un proyecto de reforma redactado por la Secretaría de Estado de Turismo la Comi-sión del Patrimonio Histórico de la Ciudad señaló la necesi-dad de realizar una serie de sondeos arqueológicos que per-mitiesen determinar tanto la secuencia de ocupación, el grado de conservación de los restos de la muralla y la posible afec-tación de los mismos por las obras proyectadas.
4.1.- Excavación arqueológica en el Parador de Turismo “La Muralla” (Campaña 2003).
En consecuencia fue realizada una intervención que consistió en la limpieza de algunos paramentos, la documentación exhaustiva de las estancias (planimetría, fotografía, etc.) y la realización de cuatro sondeos arqueológicos, tres en la cu-bierta superior de las Murallas Reales y uno en el umbral de la Puerta, que será el que aquí nos ocupe (figura 9).
Figura 9.- Planta general del sondeo PC ´03.
En este sondeo la secuencia documentada comenzaba con la construcción del Parador y continuaba con diversos niveles que hemos interpretado como correspondientes al uso de estas estancias como acuartelamiento bajo los que se situaban distintos momentos de época medieval y moderna. En la base de dicha secuencia se localizaron una serie de unidades estra-tigráficas de época romana, arenas de color amarillento, muy
F. Villada, J. Suárez, S. Bravo
494
sueltas que corresponden a la paleoplaya sobre la que se desarrolló la actividad en ese periodo en los que pudieron recuperarse una notable muestra de ictiofauna y malacofauna actualmente en proceso de estudio. Estos niveles habían sido cortados por la cimentación de la muralla califal.
Pudieron identificarse cuatro fases dentro de este periodo.
La más antigua ha sido datada a partir de época flavia a partir del material recuperado. Las ánforas mayoritarias correspon-den a tipos Beltrán II A y Dressel 7/12 debiendo destacarse también la presencia de lucernas de volutas y de algún frag-mento de T.S.G. (formas Drag. 27 y 29/37).
Sobre este nivel se sitúa otro (fase II) de similar textura y composición. En él se ha recuperado un conjunto cerámico fechado a partir de la segunda mitad del siglo II d.C. en el que aparecen ya cerámicas africanas de cocina (formas Ostia 1, 261; Lamb. 9 y 10 A), ausentes en la fase I, algún frag-mento de T.S.H. de la forma Drag. 29/37 y numerosas cerá-micas comunes (imitaciones de cerámicas africanas de coci-na, tapaderas Vegas 17, etc.). Una estructura circular (PO 001), impermeabilizada al interior, a la que llegaba una atar-jea construida con tegulae fue realizada cortando una primera fase de ocupación. Su extremo superior apareció roto por las cimentaciones medievales por lo que establecer el momento de su construcción es difícil aunque puede asociarse a la fase II que acabamos de describir (figuras 10, 11 y 12).
Figura 10.- Vista del sondeo PC´03. En primer término estructura hidráuli-ca romana cortada por los niveles de época califal.
Figura 11.- Detalle de la atarjea de la estructura hidráulica romana.
Figura 12.- Cubierta de la atarjea con marca anepigráfica.
Aproximadamente en momentos de la primera mitad de la siguiente centuria (fase III) la estructura circular fue abando-nada quedando colmatada con aportes detríticos de variada naturaleza. Pasamos a realizar un estudio más detallado de la cerámica contenida en la pileta, ya que supone el “techo” de la secuencia y un momento especialmente interesante para conocer la dinámica histórica del asentamiento romano, ya que vendría a incidir en la existencia de una transformación de al menos algunos sectores del yacimiento en el siglo III d.C.
Nuevos datos sobre las factorías de salazones de Septem Frates
495
Con respecto a la cerámica de mesa, contamos con fragmen-tos de platos de T.S.A. “C”, como la forma Hayes 50 A=Lamboglia 40 (figura 13: 5 ,6), muy frecuente en contex-tos de la segunda mitad del siglo III, como el vertedero de la Avenida España 3, en Ibiza (González, 1990, 121); así como la forma 44 de Hayes equiparable a las formas Lamboglia 35 (figura 13: 3, 4). Estas últimas, se fechan en el segundo tercio y finales del siglo III d.C., siendo más frecuentes en contex-tos del Mediterráneo occidental y de la costa atlántica que en el sur penínsular, resultando interesante su constatación en Ceuta. También contamos con formas tardías de T.S.A. “A”, como la forma Lamb. 3b-Hayes 14 (HAYES, 1972, 6) (figu-ra 13: 2) y la forma Ostia I, 86 o Hayes 31, n. 2, 6 (figura 13: 1), fechables genéricamente en la primera mitad del siglo III d.C.
Figura 13.- Materiales recuperados en el interior de la estructura hidráulica.
La cerámica africana de cocina está bien representada. Con-tamos con fragmentos de la forma Lamboglia 9 A (figura 13:7). Se trata de una forma muy común en la segunda mitad del siglo II (Hayes, 1972, 200, 201) que parece ser heredera de los platos/cuencos de engobe rojo pompeyano (forma No. 6 Luni 5). El fragmento representado en la figura 13:8 es la cazuela típica forma Lamboglia 10/A (Hayes 23 B) con bor-de engrosado de tipo almendrado al interior cubierto por engobe. Sus paredes son exvasadas y el fondo es convexo y estriado al exterior. El hecho de presentar nuestro ejemplar un borde de sección más redondeada es signo de antigüedad según apunta Carmen Aguarod (1991) dando por tanto una
cronología que puede retrotraerse a mediados del siglo II, en torno a época Aelia (Trajano y Adriano). La figura 13: 9 muestra un ejemplar de cazuela Ostia III, 267 B, cuya princi-pal característica es la presencia del borde “aplicado” que se une a la pared mediante un surco en su parte inferior. Las primeras producciones arrancan de la primera mitad del siglo II aunque conocemos ejemplares de Can Mayoral que se fechan a mediados del siglo I (Aguarod, 1991, 281). Otras cazuelas podrían encuadrarse en el tipo Ostia I, 269, fechable a su vez en la primera mitad del siglo III (figura 13: 10,11). El ejemplar que representamos en la figura 14:1 es un ejem-plar de tapadera Ostia I, 261. Los ejemplares más tempranos aparecen desde muy antiguo, en época julio-claudia, aunque su época de floruit es finales del siglo II y principios del siglo III coincidiendo con la época severiana. Ejemplares más antiguos se datan en época antonina. Probablemente sirvieran de tapadera a cazuelas Ostia II, 310.
Figura 14.- Materiales recuperados en el interior de la estructura hidráulica.
Junto a estas cerámicas contamos también con otras elabora-das en cerámica común, en general de difícil datación, pero que incluimos para aportar una visión más completa del conjunto. Se trata de un conjunto de ollas (figura 14: 2,3) y morteros (figura 14:4), con paralelos en el alfar imperial de Torrox (Málaga) (Serrano, 2000, 71 y 75) o barreños (figura 14:5), con equivalentes tipológicos localizados al interior de la provincia de Málaga, en la villa de los Castillones, para los
F. Villada, J. Suárez, S. Bravo
496
que se propone una cronología genérica entre Nerón y Adriano (Serrano, 2000, 126). Con respecto a las ánforas, contamos con un fragmento de borde de Dresell 20.
Figura 15.- Situación de los sondeos.
El hecho de la convivencia de tipos muy característicos de africana de cocina con una amplia perduración cronológica nos llevaría a imprecisiones en la datación, imposibles de salvar si no estuvieran asociadas a las producciones africanas del tipo C. Los ejemplares encontrados, caracterizados por su antigüedad hacen que debamos situar el nivel arqueológico donde fueron hallados dichos artefactos en momentos avan-zados de la primera mitad del siglo III. Este hecho quizás deba relacionarse con la subida al poder de Septimio Severo y su nueva política africana donde el centro del poder va a bascular inexorablemente hacia Cartago y su región. Las producciones cartaginesas (Claras C) inundarán poco a poco los mercados occidentales; la convivencia de tipos arcaicos de claras C, hace que pensemos en los primeros momentos de implantación en los mercados occidentales de estas pro-ducciones cartaginesas. Ceuta se convierte así en receptora desde los primeros momentos de las producciones más pre-coces de esta nueva cerámica, protegida por el poder imperial lo cual denota la importancia de Ceuta también desde finales del siglo II, y el hecho de que se amorticen estructuras que aparecen en contextos relacionados previsiblemente con las producciones de salazones, podrían indicar que nos encon-tramos ante un momento de transformaciones internas en el yacimiento o al menos en algunos de sus sectores, lo que se
sumaría a lo observado en otros yacimientos peninsulares coetáneos.
Los niveles más tardíos de época romana (fase IV), que se debían superponer en origen al estrato descrito, han sido muy alterados por las estructuras medievales, al resultar ser cortada la estructura circular de signinum por la muralla califal. La documentación residual de algunas producciones de T.S.C. “D”, cerámicas a torno lento y de ánforas tardías en contextos medievales y modernos, testimoniarían la exis-tencia original de este último momento, desaparecido final-mente en la secuencia.
4.2.- Excavación arqueológica en el Parador de Turismo “La Muralla” (Campaña 2005).
Una segunda campaña de excavaciones fue desarrollada en 2005 con objeto de estudiar la secuencia de la zona interior de la Puerta. Se llevaron a cabo dos sondeos, A y B. El pri-mero, situado al norte, en las inmediaciones de la Puerta, es la continuación inmediata del sondeo realizado en 2003. El sondeo B, se ubica hacia el sur, separado del primero por un testigo de metro y medio. Se han documentado diversos periodos de ocupación, correlacionables entre ambas áreas de investigación (figura 15).
Esquemáticamente, son:
• Contemporáneo: construcción del Parador de Turismo “La Muralla”, Parque de Artillería, enterramientos aso-ciados a las epidemias de peste bubónica del siglo XVIII, etc. Presente en ambos sondeos.
• Moderno: periodo de construcción y uso del recinto amurallado renacentista. Los estratos del sondeo B llegan a apoyar directamente sobre los niveles romanos, lo que indica una destrucción de las fases medievales previas o la continuidad de la “cota de uso” desde estos momentos hasta época moderna. En este último, se localizan grandes cantidades de escorias probablemente de fundición de hierro, usadas probablemente como rellenos de nivela-ción.
• Medieval: Estructura de la Puerta Califal y sucesivas reestructuraciones. En general, los estratos asociados a estos momentos son escasos, destacando algún suelo bien compactado. El hecho de documentarse pocos niveles medievales se podría interpretar, como avanzábamos, en la existencia de pocas transformaciones a nivel de cota suelo.
• Romano. Se diferencian tres fases.
o La primera se asocia a la construcción de una fosa excavada sobre el sustrato geológico de gneis (EH 001). Con sección en “V”, tiene una anchura mínima cercana a los dos metros, y algo más de un metro de profundidad. Esta substrucción, de la que se han do-cumentado unos cuatro metros de recorrido lineal, se desarrolla en sentido Norte-Sur, se ubica a media la-
Nuevos datos sobre las factorías de salazones de Septem Frates
497
dera de lo que debió ser el antiguo promontorio que define el Istmo. Su funcionalidad es difícil de preci-sar. Esta obra se mantuvo en uso hasta momentos de mediados del siglo I d.C. en que empezó a usarse co-mo basurero, siendo amortizada. Por su ubicación to-pográfica, debió ser un ámbito limítrofe de este sector del asentamiento, ubicado en las inmediaciones de una antigua vaguada, actual Foso. Sólo contamos pues con un término ante quem para aproximarnos a la fe-cha de la excavación de esta fosa, anterior a la fecha antes citada, y que se mantuvo en uso hasta que es amortizada definitivamente a mediados del siglo I d.C (figura 16).
o La segunda fase es precisamente la de uso como basurero de este sector del yacimiento. Sobre los ma-teriales que empiezan a colmatar la vaguada se super-ponen otros, de naturaleza semejante, que sólo se han conservado en el sondeo A (U.U. E.E. 27 y 28). Con potencia superior a un metro, es en ellos donde se in-sertan las estructuras del periodo posterior. El mate-rial cerámico recuperado es algo más moderno que los precedentes, y llegaría hasta inicios del siglo II, por lo que podemos fechar estos desechos en la segunda mi-tad del siglo I d.C. (figuras 17 y 18).
o El tercer momento del primer periodo se asocia a la construcción de un suelo y una canalización (ATA 001). La cronología de que disponemos para su inicio es el término post quem aportado por los últimos mo-mentos del basurero (momentos iniciales del siglo II d.C.). El suelo es de tierra apisonada y la traída de agua consisten en una serie de tubos cerámicos ma-chihembrados, con un diámetro de 15 cm y un largo de 54, cubiertos por ímbrices, es un sistema habitual para las conducciones de agua romanas, junto con las piezas de plomo (figuras 19, 20 y 21).
Figura 16.- Materiales recuperados en la U.E. 51.
Tanto la construcción del suelo, como de la canalización, pueden ponerse en relación con la pileta circular que se do-cumentó en la campaña anterior, a pesar de estar seccionada por la cimentación de una de las potentes estructuras mura-
rias que forman el complejo de la Puerta Califal. Si efecti-vamente están relacionadas ambas estructuras, debemos pensar que el suelo y la canalización dejaron de estar en uso en un momento indeterminado del siglo III d.C., tal como hemos visto ocurre con la pileta.
Figura 17.- Materiales recuperados en la U.E. 28.
Figura 18.- Materiales recuperados en la U.E. 28.
A continuación vamos a realizar un avance del estudio de los materiales cerámicos contenidos en los estratos más repre-sentativos estratigráficamente dentro de las secuencias des-critas con anterioridad. Se han elegido un grupo de piezas muy significativas dentro del conjunto de cara a poder justi-ficar las adscripciones cronológicas propuestas. El resto será incluido en la memoria de excavación correspondiente, ya que desborda el objetivo de nuestra aportación al presente Congreso.
La denominada Fase II del Periodo Romano se asocia a la progresiva colmatación de una zanja por varios niveles de-posicionales, como comentábamos con antelación. La natura-leza del contenido de estos depósitos, de textura arenosa y tonalidad clara, es la propia de niveles de basurero. Además de un conjunto de restos faunísticos, metálicos y vítreos, se caracteriza por la presencia de una muestra cerámica muy homogénea desde el punto de vista cronológico. En los más profundos (U.E. 51 del sondeo A, y U.E. 41 del sondeo B),
F. Villada, J. Suárez, S. Bravo
498
destaca la presencia de ánforas (Beltrán II A (figura 16: 13,15); Dr. 7/12 (figura 16: 9-12,14), Dr. 14 y Dr. 20), y cerámicas comunes, especialmente tapaderas, (figura 16: 7), (entre las que destaca la presencia de la Vegas 16) y algún jarro (figura 16: 8). También se localiza cerámica de cocina itálica, caso de la cazuela forma Celsa 79.28, el típico cacca-bus (figura 16: 5), que está a su vez presente en la Bética (Sánchez, 1995, 255). Esta pieza es especialmente frecuente en el siglo I a.C. Es interesante por otro lado la presencia de piezas que deben responder a imitaciones de ollas itálicas del tipo 3 de Vegas (figura 16: 6).
Figura 19.- Sondeo A (PC´05). Canalización de tubos cerámicos.
Figura 20.- Detalle de la aparición de un ánfora en la U.E. 26.
Con respecto a la cerámica de mesa, contamos con sigillatas, entre las que predominan las producciones gálicas propias de mediados del siglo I d.C. (Drg. 27 (figura 16: 2), 29/37, 15/17) y algún fragmento de T.S.I., con formas como la Consp. 6,2 (figura 16: 1), fechada entre el 15 y el 50 d.C. (Ettlinger et alii, 1990). Junto a ello es frecuente la cerámica de paredes finas, identificándose fragmentos de Mayet XXXV (figura 16: 3), junto con otras piezas de tipología incierta (figura 16: 4) que vienen apareciendo a su vez en los
yacimientos de la Bahía de Algeciras (Bernal, Lorenzo, 2002, 168). Con respecto a los servicios de iluminación, contamos con fragmentos de lucernas de volutas.
Figura 21.- Uno de los tubos cerámicos que forman la canalización.
Junto a ellas debe destacarse la presencia residual de un ánfora fenicio-púnica, y de varios fragmentos de huevos de avestruz testimonios previsiblemente de la frecuentación del lugar en siglos anteriores.
Visto el conjunto, parece que se observa una clara tendencia que concentra la cronología del conjunto hacia la mitad del siglo I d.C., genéricamente época flavia.
Sobre la U.E. 51 se localiza la U.E. 28, potente estrato ya descrito, con abundante y variado material cerámico, que describimos a continuación.
El repertorio cerámico recuperado está formado por cerámica de mesa, consistente en sigillatas (TSI, un fragmento, TSG, mayoritaria y consistente en fragmentos de cuerpos de for-mas decoradas, y especialmente formas lisas -Drag. 18 (figu-ra 18: 1) y una copita de la forma 27 (figura 18: 2), de diáme-tro pequeño, 7-8 cm, y TSA A1, con formas como la Hayes 2 (figura 18: 3) y 8a (figura 18: 4)); así como un fragmento de cubilete de paredes finas con decoración de barbotina, previ-siblemente una forma XXXIX (figura 18: 6) y el borde de una Mayet V (figura 18: 7), piezas muy frecuentes en contex-tos semejantes de los ambientes del Campo de Gibraltar. De hecho, un depósito con materiales extraordinariamente pare-
Nuevos datos sobre las factorías de salazones de Septem Frates
499
cidos se fecha entre época tardoflavia o trajanea en la Villa romana del Puente Grande (Bernal y Lorenzo, 2002, 147).
Con respecto a la cerámica de cocina, distinguimos las im-portaciones africanas, entre las que destacan las cazuelas (Ostia II, 303 (figura17: 9); Ostia III, 267 (figura17: 10), bien documentadas en la tarraconense (Aguarod, 1991, 136). Junto a ello, tenemos producciones de cocina en cerámica común, concretamente cazuelas de borde plano, el tipo Vegas 1 (figura 17: 5) y de borde escalonado (figura 17: 2), habitua-les en los contextos de finales del siglo I d.C. en el citado yacimiento de Puente Grande (Sánchez, Torrecilla, Ochoa, Gómez, 2002, 229), y documentadas en la fase III de Lixus (Caruana; Vives-Ferrándiz; Hassini, 2001b, 172). Contamos a su vez con el borde de un fragmento de engobe rojo pom-peyano (figura 18: 5), correspondiente a la forma Luni 5, fechable en el siglo I e inicios del siglo II, y con paralelos peninsulares en la cercanas ciudades de Carteia o Lacipo (Sánchez, 1995, 262).
La cerámica común está representada por las jarras (figura 17: 3,11,12), tapaderas tipo Vegas 16 (figura 17: 4), morte-ros, cuencos hemisféricos de borde entrante, y las vasijas de almacenamiento. Comentamos algunos aspectos de estos últimos.
Los morteros (figura 17: 8) responden a los modelos béticos, caracterizados por el borde engrosado y estrías internas, que se empiezan a difundir en estos territorios peninsulares a partir de mediados del siglo I d.C. (Serrano, 1995, 231). Estas piezas también aparecen en Lixus en la fase II del pe-riodo denominado "Púnico-Mauritano", que se fecha en el primer cuarto del siglo I d.C (Caruana; Vives-Ferrándiz, Hassini, 2001a, 156).
Los cuencos hemisféricos (figura 17: 6) también están docu-mentados en la Baetica, donde resultan un tipo bastante habi-tual en los repertorios imperiales (Serrano, 1995, 237), así como las vasijas de almacenamiento (figura 17: 7). Estas últimas, a las que se atribuye un origen en el mundo autócto-no prerromano, se fechan, como muy modernas, en momen-tos inmediatamente anteriores a inicios del siglo II d.C., habiéndose constatado su uso como contenedor funerario de incineraciones, apareciendo en un caso dentro de un ánfora del tipo Dr. 14 (Serrano, 1995, 243), siendo producida de forma habitual en las figlinae costeras malacitanas, como Huerta del Rincón o Torrox.
Junto a todo lo anterior, contamos con un interesante conjun-to de ánforas, que mantiene continuidad con las encontradas en la fase subyacente, representada por la U.E. 51. Continúan siendo mayoritariamente contenedores de salazones, y la diversidad de las pastas indica procedencias de talleres dife-rentes. Se trata de algunos bordes de los tipos Dressel 7-11 (figura 18: 8,9), Beltran IIA (figura 18: 10,11), IIB y Dressel 14B (figura 18: 13). Destaca la presencia del tipo Beltran IIA, circunstancia que coincide con lo documentado en el taller de Venta del Carmen (Bernal, 1998, 158) y en Puente Grande (Bernal y Arévalo, 2002, 192).
La coincidencia cronológica de las producciones localizadas en la U.E. 28, centradas todas entre finales del siglo I e ini-cios del II, así como los claros paralelismos con otros con-juntos cercanos en el espacio, como serían los yacimientos bien estudiados del entorno de la Bahía de Algeciras (villa romana de Puente Grande y Venta del Carmen), así como en general con las producciones béticas, permite aportar pruebas sobre la incorporación del asentamiento ceutí desde momen-tos antiguos a la dinámica económica coetánea de los asen-tamientos vecinos, con una clara orientación a las actividades salazoneras.
5.- Nuevos datos en torno a la factoría de salazones de Septem Fratres.
Las dos campañas de excavaciones llevadas a cabo en el Parador de Turismo “La Muralla” han permitido, por primera vez, gracias a la presencia de depósitos con material arqueo-lógico significativo, documentar estratigráficamente la fase altoimperial más antigua de Septem Fratres de la que única-mente se tenía constancia por las recuperaciones realizadas por Posac.
La ocupación de este espacio parece plenamente atestiguada en época flavia si bien se han detectado indicios de transfor-maciones anteriores que se concretan en la realización de infraestructuras (construcción de la zanja EH 001) relaciona-das posiblemente con las necesidades de la factoría. Distintas refacciones y reacondicionamientos tienen lugar siendo espe-cialmente significativa la construcción del suelo SU002 y de la atarjea ATA 001 que, a una cota bastante superior, repro-duce sin embargo el trazado y la pendiente de la amortizada EH 001.
Hacia el siglo III se aprecian nuevas reestructuraciones (amortización del PO 001) en un proceso ya documentado por Bernal y Pérez en las excavaciones del Paseo de las Pal-meras. La fase más tardía aparece destruida por la construc-ción de las fortificaciones medievales lo que impide aportar datos en torno a la fase bajoimperial de la ocupación.
De otra parte, las excavaciones realizadas, aportan informa-ción para determinar los límites occidentales de la factoría y el carácter del poblamiento de este sector occidental del Istmo de Ceuta. Así, y aunque no han podido ser documenta-das estructuras claramente asociadas a la factoría, el contexto conocido de otros hallazgos (piletas de salazón documenta-das por Posac a algunos metros de distancia), la amplia muestra ictiológica y malacológica recuperada, la mayorita-ria presencia de ánforas salazoneras y las propias caracterís-ticas paleotopográficas del área excavada -una paleoplaya tendida hacia la bahía norte- permiten plantear la hipótesis de que la factoría de salazones se extendiese al menos hasta el actual Foso Real e, incluso, más allá si tenemos en cuenta las recuperaciones de un buen número de ánforas al otro lado del mismo en el Angulo de San Pablo (Nogueras, inédito).
No obstante, los resultados obtenidos a pesar de su interés deben ser interpretados con las necesarias reservas derivadas de encontrarse actualmente en proceso de estudio parte del
F. Villada, J. Suárez, S. Bravo
500
material recuperado y de su carácter puntual (no han sido documentado estos niveles en ninguna otra de las excavacio-nes realizadas) en este sector de la Ciudad.
Bibliografía: AGUAROD, C. (1991): Cerámica romana importada de coci-na en la Tarraconense. Zaragoza. AGUAROD, C. (1995): “La cerámica común de producción local/regional e importada. Estado de la cuestión en el Valle del Ebro, en en A.A. V.V.: Ceràmica comuna romana d’època Alto-Imperial a la Península Ibèrica Estat de la questió. Monografías Emporitanes, VIII. Empúries, 129-153. AQUILUE, X. (1995): “La cerámica común africana”, en A.A. V.V.: Ceràmica comuna romana d’època Alto-Imperial a la Península Ibèrica Estat de la questió. Monografías Empori-tanes, VIII. Empúries, 61-74. ARÉVALO, A., BERNAL, D. Y TORREMOCHA, A. (2004): Ga-rum y salazones en el Círculo del Estrecho, Algeciras. BERNAL, D. (1994): “Marcas sobre materiales de construc-ción en Ceuta y la problemática de la necrópolis de las Puer-tas del Campo”, Transfretana 6, 61-80 BERNAL, D. (1997): “Las ánforas romanas bajoimperiales y tardorromanas del Museo Municipal de Ceuta”, en Ánforas del Museo de Ceuta, Ceuta, 61-129 BERNAL, D. (1999): “Transporte de envases vacíos en época romana. A propósito de dos talleres anfóricos de época al-toimperial (El Rinconcillo, Algeciras, Cádiz) y bajoimperial (Los Matagallares, Salobreña, Granada)”, en II Congreso de Arqueología Peninsular, tomo IV, 359-363. BERNAL, D. Y HOYO, J. DEL (1996): “Tres inscripciones latinas inéditas procedentes de la Basílica Paleocristiana de Ceuta”, Mélanges de la Casa de Velásquez, 32, 71-84 BERNAL, D. Y LORENZO, L. (1998): “Las cerámicas importa-das y la cronología del complejo alfarero” en D. BERNAL (coord.): Excavaciones arqueológicas en el alfar romano de la Venta del Carmen. Los Barrios, Cádiz, Madrid, 63-80. BERNAL, D. Y LORENZO, L. (2002): “Las cerámicas finas (TSI, TSG, TSH, TSA A) y otras cerámicas datantes (lucer-nas, paredes finas, africanas de cocina y engobe rojo pompe-yano), en D. BERNAL (coord.): Excavaciones arqueológicas en la Villa romana del Puente Grande (Los Altos del Ringo Rango, Los Barrios, Cádiz), Madrid, 137-185. BERNAL, D., NOGUERA, S. Y PÉREZ, J.M. (1998): Informe de la excavación arqueológica de urgencia realizada en el Llano de las Damas (Ceuta). BERNAL, D. Y PÉREZ, J.M. (1999): Un viaje diacrónico por la historia de Ceuta: Resultados de las intervenciones ar-queológicas en el Paseo de las Palmeras, Ceuta. BRAVO, J. ET ALII (1995): “Nuevos datos sobre la economía del territorio ceutí en época romana: las factorías de sala-zón”, Actas del II Congreso Internacional “El Estrecho de Gibraltar”, Tomo I, Ceuta BRAVO, J. (1968): “Fábrica de salazones en la Ceuta roma-na”, CRIS, Revista del Mar. BRAVO, J. Y MUÑOZ, R. (1965): Arqueología submarina en Ceuta, Madrid.
BRAVO PÉREZ, J. Y VILLADA PAREDES, F. (1993): “Las ánfo-ras prerromanas del Museo de Ceuta”, Transfretana, 5, Ceu-ta, 93-112. CAMARA DEL RIO, M. (1988): “Las almadrabas de Ceuta en el siglo XVIII”, Actas del I Congreso Internacional “El Estrecho de Gibraltar”, Tomo IV, Ceuta, 185-200 CARUANA, I; VIVES-FERRÁNDIZ, J.; HASSINI, H. (2001a): "Las fases púnico-mauritanas I (175/150 a 80/50 a.C.) y II (80/50 a.C.-15 d.C.)", 141-168. En ARANEGUI, C. (ed.): Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotacio-nes sobre su ocupación medieval. Saguntum. Extra - 4. Va-lencia. CARUANA, I; VIVES-FERRÁNDIZ, J.; HASSINI, H. (2001b): "Estudio de los materiales cerámicos de la fase púnico-mauritana III", en ARANEGUI, C. (ed.): Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval. Saguntum. Extra - 4. Valencia, 169-185. DRUMOND BRAGA, I. Y DRUMOND BRAGA, P. (1998): Ceuta portuguesa (1415-1656), Ceuta. ETTLINGER, E. ET AL. (1990): Conspectus formarum terrae sigillatae Italico modo confectae, Romïsch-germanische Comisión des deutschen archäologischen Instituts zu Frank-furt a. M. Bonn. FERNÁNDEZ SOTELO, E. A. (2000): Basílica y necrópolis paleocristianas de Ceuta, Ceuta. FERHAT, H. (1993): Sabta des origines au XIVème siècle, Rabat. GONZÁLEZ VILLAESCUSA, R. (1990): El vertedero de la Ave-nida España, 3 y el siglo III d. de C. en Ebusus. Eivissa. GOZALBES BUSTO, G. (2002): “Ceuta y el estrecho en las fuentes árabes”, en Ceuta en el Medievo: la ciudad en el universo árabe, Ceuta, 263-290. GOZALBES CRAVIOTO, E. (1988a): “Los elefantes de Septem Fratres” Cuadernos del Archivo Municipal 2, Ceuta, 3-12. GOZALBES CRAVIOTO, E., (1988b):“Carteia y la región de Ceuta. Contribución al estudio de las relaciones entre ambas orillas del Estrecho en la Antigüedad clásica”, El Estrecho de Gibraltar I, Madrid, p. 1047-1067. GOZALBES CRAVIOTO, E. (1997): Economía de la Mauritania Tingitana (siglos I a. C.- II d.C.), Ceuta. HAYES, J.W. (1972): Late roman pottery. Londres. HITA, J.M. Y VILLADA, F. (1994): Excavaciones arqueo-lógicas en el istmo de Ceuta, Ceuta. HITA, J.M. Y VILLADA, F. (2004): “Informe sobre la inter-vención arqueológica en el Parador de Turismo “La Muralla” de Ceuta”, en Actas de las I Jornadas de estudios sobre forti-ficaciones y memoria arqueológica del hallazgo de la mura-lla y Puerta Califal de Ceuta, Ceuta, 205-243. MARÍN, N. Y VILLADA, F. (1988): “Ceuta en la Antigüedad, según Jerónimo de Mascarenhas y Alejandro Correa da Fran-ca”, Actas del I Congreso Internacional “El Estrecho de Gibraltar”, Tomo I, Madrid, 1.169-1.188. MARTÍNEZ MAGANTO, J. Y GARCÍA GIMÉNEZ, R. (1997): “El conjunto de ánforas altoimperiales de salazón de Ceuta”, Ánforas del Museo de Ceuta, Ceuta, 7-60. MORALES, A. Y ROSELLÓ, E. (1988): “La riqueza del Estre-cho de Gibraltar como inductor potencial del proceso coloni-zador en la Península Ibérica”, Actas del I Congreso Interna-cional “El Estrecho de Gibraltar”, Tomo IV, Madrid.
Nuevos datos sobre las factorías de salazones de Septem Frates
501
PÉREZ, J.M., HOYO, J. DEL Y BERNAL, D. (1999): “Epígrafe inédito hallado en Ceuta. Acerca del estatuto jurídico-administrativo de Septem Fratres”, Latomus. Revue d´Études Latines. PÉREZ DEL CAMPO, L. (1988): “Etapas en la construcción de la Catedral de Ceuta”, Actas del I Congreso Internacional “El Estrecho de Gibraltar”, Tomo IV, 41-50, Ceuta. PONSICH M. (1966):“Le trafic du plomb dans le détroit de Gibraltar”, Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol, Paris, 1271-1279. POSAC MON, C. (1958): “Monedas púnicas e hispano-romanas halladas en Ceuta”, Tamuda, VI, 117-127. POSAC MON, C. (1965): “Una necrópolis romana descubierta en Ceuta”, IX Congreso Nacional de Arqueología, 131-133. POSAC MON, C. (1966): Informe arqueológico año 1966, (inédito). POSAC MON, C. (1971): “La arqueología en Ceuta entre 1960-1970”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 15, 229-235. RAMON TORRES, J., (2004): “Las ánforas fenicio-púnicas de Ceuta”, en BERNAL, D. (ed.), Juan Bravo y la arqueología subacuática en Ceuta: Un homenaje a la perseverancia, Ceuta. RAMOS, J., BERNAL, D. Y CASTAÑEDA, V. (2003): El abrigo y cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta, Ceuta. RAMOS, J., CASTAÑEDA, Y V. BERNAL, D. (2005). “La se-cuencia de la Cabililla de Benzú (Ceuta) en el contexto re-gional atlántico-mediterráneo”, en Ceuta de la prehistoria al fin del mundo clásico: V Jornadas de Historia, Ceuta. REDONDO, C. Y ZAMORA, M. (1998): “Las cerámicas comu-nes y de almacenaje” en D. BERNAL (Ed..): Excavaciones arqueológicas en el alfar romano de la Venta del Carmen. Los Barrios, Cádiz, Madrid, 199-230. ROSELLÓ, E. (1992): “La ictiofauna recuperada en el Istmo de Ceuta”, Arqueofauna, 1, 23-32. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, M. A. “Producciones importadas en la vajilla culinaria romana del Bajo Guadalquivir”, en A.A. V.V.: Ceràmica comuna romana d’època Alto-Imperial a la Península Ibérica. Estat de la quesito. Empúries, 251-279.
SÁNCHEZ S.; TORRECILLA, A.; OCHOA, A.; GÓMEZ, E. (2002): “Las cerámicas comunes altoimperiales” en D. BERNAL (Ed.). Excavaciones arqueológicas en la Villa romana del Puente Grande (Los Altos del Ringo Rango, Los Barrios, Cádiz)-Excavaciones arqueológicas en el alfar romano de la Venta del Carmen. Los Barrios, Cádiz, Madrid, 217-270. SERRANO RAMOS, E. (1995): Producciones de cerámicas comunes de la Bética, en A.A. V.V.: Ceràmica comuna ro-mana d’època Alto-Imperial a la Península Ibérica. Estat de la questió. Empúries, 227-249. SERRANO RAMOS, E. (2000): Cerámica común romana: si-glos II a.C. al VII d.C. Materiales importados y de produc-ción local en el territorio malacitano, Málaga. VALLVÉ, J. (1962): “Descripción de Ceuta musulmana en el siglo XV”, en al Andalus, XXVII, 398-442 VILLADA, F. E HITA, J.M. (1992): “El asentamiento romano de Ceuta”, L´Africa romana, 10, 1207-1240 VILLADA, F., RAMON, J. Y SUÁREZ, J. (en prensa), “Un nuevo asentamiento del siglo VII a.C. en Ceuta”, VI Congreso In-ternacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Lisboa, 2005) VILLAVERDE, N. (1988): “Sarcófago romano de Ceuta”, I Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, Tomo I, 1207-1240 VILLAVERDE, N. Y LÓPEZ, F. (1995):“Una nueva factoría de salazones en Septem Fratres. El origen de la localidad y la problemática de la industria de salazones en el Estrecho durante el Bajo Imperio”, II Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, 455-472. VILLAVERDE, N. (2001): Tingitana en la Antigüedad Tardía (siglos III-VII). Auctoctonía y Romanidad en el Extremo Occidente Mediterráneo, Madrid ZABALA, C. ET AL. (2003): “Malacofauna e ictiofauna de la Cueva de Benzú” en Ramos, Bernal, Castañeda (2003), El abrigo y cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta, Ceuta.