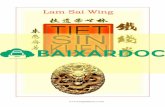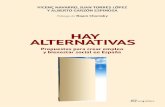No hay política sin comunicación: Un acercamiento al campo ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of No hay política sin comunicación: Un acercamiento al campo ...
Losada,JuanManuel
Nohaypolíticasincomunicación:Unacercamientoalcampodelosconsultoresencomunicaciónpolíticaysuscontroversias
TesispresentadaparalaobtencióndelgradodeLicenciadoen
Sociología
Director:Iuliano,RodolfoMartín.Codirector:WelschingerLascano,Nicolás
Losada,J.(2020).Nohaypolíticasincomunicación:Unacercamientoalcampodelosconsultoresencomunicaciónpolíticaysuscontroversias.Tesisdegrado.UniversidadNacionaldeLaPlata.FacultaddeHumanidadesyCienciasdelaEducación.EnMemoriaAcadémica.Disponibleen:http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1978/te.1978.pdf
Informaciónadicionalenwww.memoria.fahce.unlp.edu.ar
EstaobraestábajounaLicenciaCreativeCommonsAtribución-NoComercial-CompartirIgual4.0Internacional
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA
No hay política sin comunicación
Un acercamiento al campo de los consultores en comunicación política y sus
controversias
Alumno: Juan Manuel Losada Legajo: 96591/6 Correo electrónico: [email protected] Director: Rodolfo Iuliano – Nicolás Welschinger Fecha: 24/08/2020
2
Abstract
Esta investigación se propone construir el mapa de la consultoría en comunicación política en
Argentina y sus controversias, así como sus orígenes, su estado de desarrollo actual y sus
visiones sobre por qué asistimos a un boom de la comunicación política. Con entrevistas a
importantes consultores del país, con revisión de publicaciones académicas y apariciones
públicas en congresos y en redes sociales hemos armado el mapa de discusiones y tensiones
que preocupan a la consultoría política. Estas se agrupan en discusiones sobre la
comunicación política como campo profesional y en debates en torno a la comunicación
política como dimensión social. Estas controversias pasan por la profesionalización, la
relación con la academia, la cuestión de género, la ética, la ideología en la comunicación, las
visiones en torno al boom de la comunicación política, el aporte que realizan a la democracia
y la tensión entre comunicación y política.
Palabras clave: Comunicación Política, Consultoría Política, Política, Democracia
3
ÍNDICE
P. 5 - Introducción
P. 9 - Un acercamiento a los conceptos claves
P. 18 - Apartado metodológico
P. 23 - Capítulo I - Entrando al campo de la consultoría
P. 23 - Breve historia de la consultoría en Argentina
P. 26 - La explosión de la consultoría. Visiones en torno al boom de la
comunicación política
P. 40 - Cuando se abre el telón. Construcción de imagen, presentación y escenarios de
las controversias
P. 57 - Capítulo II - La comunicación política como campo profesional
P. 58 - La receta del éxito. Los gurúes de comunicación política
P. 61 - Los consultores son de Marte y los académicos son de Venus.
Profesionalización y academia en la consultoría
P. 66 - La pareja del candidato, sumar para ganar. La cuestión de género en la
comunicación política
P. 74 - La cuestión ética entre los consultores
P. 82 - Capítulo III - La comunicación política como dimensión de lo social
P. 82 - Las fake news ideológicas. Discusión sobre la ideología en la comunicación
P. 87 - El aporte de la comunicación política a la democracia
P. 94 - La tensión entre la comunicación y la política
P. 108 - Conclusiones
P. 124 - Bibliografía
4
Agradecimientos
Agradezco profundamente a la universidad pública que me dio la oportunidad de estudiar y
agradezco en particular a Nicolás Welschinger y Rodolfo Iuliano. Esta investigación no podría
haberse realizado sin la guía y los enormes aportes de estos directores que con mucha
generosidad y compromiso me acompañaron, me entusiasmaron y, finalmente, me obligaron a
terminar esta tesina.
5
Introducción
“Ser presidente se dice fácil, pero no es fácil. Muchos creen
que es cuestión de lanzarse sin prepararse y así les va. Por
eso, yo entreno duro todos los días. Porque sé que para ser
presidente hay que esforzarse. Si quieres que votar por ti se
transforme en un impulso irresistible para la gente, no puedes
faltar a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. No te
la pierdas, aprenderás lo mejor de los mejores. Yo, que voy a
ser presidente, te lo prometo.” Con este spot1 convocan a la
Cumbre Mundial de Comunicación Política a realizarse en
Santo Domingo en 2015. En el mismo hay un protagonista
que quiere ser presidente, para eso se entrena en un galpón
rodeado de hombres con guardapolvos y monitores. El
protagonista realiza una serie de pruebas y suena una
chicharra cuando se equivoca. En la primera prueba desfila
por una alfombra roja con tres mujeres distintas, las primeras
dos son descartadas. Luego tiene las pruebas de sostener un
bebé naturalmente, saludar a públicos distintos, entre ellos
saludar con el puño a un joven punk.
La Cumbre Mundial de Comunicación Política fue creada y es presidida por Daniel Ivoskus,
consultor y ex diputado provincial de Buenos Aires por Cambiemos. Este es uno de los eventos
más masivos de comunicación política, en él se congregan cientos de consultores y miles de
1 https://www.youtube.com/watch?v=Ps1PlNRQKrE
6
políticos, estudiantes, empresarios, periodistas y demás interesados en la comunicación
política. Este, y otros, son espacios de presentación de ideas pero también son espacios de
legitimación frente a otros sujetos y espacios de ventas de sus servicios.
La consultoría política es un sector de proporciones industriales y gran parte de sus figuras
principales tienen un perfil muy alto. Sus estrellas adoptan la performance de los “rockstars”
en el campo político, montan shows en los congresos, participan de programas de televisión y
cuentan con miles de seguidores en las redes sociales que constantemente los elogian. La vida
que muestran en sus redes sociales es una vida de viajes constantes, salas vip de aeropuertos y
hoteles importantes.
Este es un terreno que de entrada despierta muchas preguntas: ¿Cómo llegan a constituirse
como actores centrales de la política nacional? ¿Es un espacio homogéneo? ¿Qué tensiones y
controversias se dan a lo interno del campo de la consultoría política? ¿Qué estrategias toman
los distintos consultores frente a estas controversias? ¿Cómo se resuelven estos debates?
Los orígenes de los y las consultoras son diversos. Hay politólogos, comunicadores,
sociólogos, empresarios, gente que viene del marketing, del derecho o de la psicología.
Muchos/as tuvieron una participación política activa en su juventud en distintos espacios
políticos.
Entre los consultores hay un predominio de la educación privada en su trayectoria, al menos
en la formación de posgrado. Las universidades privadas hegemonizan la matrícula de
posgrados en Comunicación Política. Sin embargo, hay casos aislados de tecnicaturas, materias
de grado, diplomaturas y especializaciones en las universidades públicas. También es común
7
que los y las consultoras estudien maestrías en universidades privadas del país o en
universidades de España o Estados Unidos.
Desde la vuelta de la democracia, la comunicación política ha crecido en tamaño, en
profesionalización y en influencia sobre la política. Con incipientes experiencias en los años
ochentas, con un asentamiento en los noventas y principios de los dos mil y con una explosión
durante la última década, esta una industria ha ido creciendo y no parece tener un techo cercano.
Distintas visiones priman entre los consultores al momento de explicar por qué asistimos al
boom de este fenómeno. Algunos consultores entrelazan las visiones para explicar esto pero a
otros les basta con anclarse en una sola visión. Estas explicaciones se centran en cuatro
visiones: la competitiva, la corporativa, la comunicacionista y la politológica. La primera tiene
que ver con la adquisición de recursos para ser competitivo electoralmente. La segunda está
relacionada con la agrupación en asociaciones y espacios. La visión comunicacionista explica
el boom a través de los cambios entre los distintos sistemas de comunicación. Finalmente, la
visión politológica centra su atención en los cambios en el terreno de la política.
A simple vista, el mundo de comunicación política parece tener una estabilidad asombrosa.
Consultores con clientes rivales, con fuertes diferencias ideológicas y con posiciones diversas
en cuanto a lo profesional conviven en asociaciones, congresos y demás espacios. Existe una
cooperación basada en distintos intereses comerciales, corporativos y estratégicos que permiten
este escenario pacífico. Sin embargo, este campo no está exento de tensiones y pujas. Se dan
distintas controversias que no siempre están sobre la superficie, algunas son más notorias que
otras y las diferencias profundas sobre un tema no implican que sean diferencias
irreconciliables en los planos comerciales, corporativos y estratégicos.
8
Durante el desarrollo de esta investigación nos centraremos en las controversias que presentan.
Controversias que, de acuerdo a cuál sea, reordenan el campo de distinta forma. Si bien hay
múltiples posiciones en cada debate, hay dos posiciones que toman mayor relevancia y son la
posición del marketing político y la de la comunicación política. Una diferencia que, a priori,
parece semántica pero como veremos a continuación, no lo es.
Antes de eso, presentaremos la forma que toman esas controversias, describiendo los canales
por los que se da para presentar otros elementos que hacen a la construcción de los consultores.
Hemos decidido presentar las controversias en dos capítulos. Por un lado, en el segundo
capítulo veremos las discusiones en torno a la comunicación política como campo profesional,
se dan a lo interno de los consultores, tienen más impacto sobre su construcción como industria
de la consultoría y son discusiones que le importan mucho más a ellos mismos. Estas
controversias tienen que ver con el grado de profesionalización de su trabajo, con la relación
con la academia, con la cuestión de género y con el tema de la ética profesional.
Por otro lado, en el Capítulo III, el segundo grupo de controversias se centra en torno a la
comunicación política como dimensión de lo social, como objeto de discusión dentro de la
política y la sociedad. Estos debates están más asociados al objeto de su trabajo que a su trabajo
propiamente dicho. Las controversias giran en torno a la ideología en la comunicación política,
a las visiones de por qué asistimos a un boom de la comunicación política, al aporte que hacen
a la democracia y a la tensión entre la comunicación y la política.
9
Cabe aclarar que tanto la cuestión ética como la cuestión de género atraviesan tanto a lo interno
como al debate más general en torno a la comunicación política, para evitar ser redundante en
distintos apartados, me referiré a la cuestión de género en un apartado y a la cuestión ética
como enlace entre los dos grupos de controversias.
Un acercamiento a los conceptos claves
En cada una de las controversias que plantearemos, hay distintas posiciones que los actores
toman que no son estancas. Sin embargo, a pesar del intento de complejizar los discursos y
posiciones, hay un eje que parece vertebrarlos y que voy a formular en los siguientes términos:
la tensión y eventualmente lucha entre marketing político y comunicación política. Para
comprender esta tensión, es necesario precisar ambos conceptos y desplegarlos en su
complejidad, para entender en profundidad a los discursos que asimilan comunicación política
y marketing político.
Esta confusión generalizada en torno a qué es el marketing político y qué es la comunicación
política se genera en base a diferentes lógicas. Por ejemplo, gran parte del periodismo y la
política suelen usarlo como sinónimo, independientemente de la intencionalidad o el grado de
conocimiento, como forma de simplificar un fenómeno complejo o como forma de atacar a un
adversario. Además, una parte de los consultores también suele alimentar esta confusión
reduciendo la comunicación política al marketing. Este sector posiblemente lo haga con la
intención de atraer clientes bajo la supuesta fama del marketing de crear un branding “rápido
y exitoso” logrando “buenos posicionamientos” del cliente. Sectores progresistas o de
izquierda también confunden marketing con comunicación, entendiendo que ambos son los
mismo y que reducen la política a un mero juego de slogans e imágenes. Jacques Gerstlé (2005)
10
afirma que “La noción de la comunicación política tal como hoy se emplea en el discurso
político, periodístico y científico es extremadamente confusa. Varios factores contribuyen a
crear esta situación. La incertidumbre conceptual referida tanto a la comunicación como a la
política deja un gran margen de maniobra semántica para su combinación.” (p. 8)
Ahora bien, vamos a retomar algunas conceptualizaciones de ambas nociones para calibrar
estas confusiones narrativas. La comunicación política existe desde tiempos inmemoriales, sin
embargo, la consultoría política como tal tiene un comienzo más difuso, incluso hay
consultores que afirman que los primeros en hacer consultoría política fueron Sun Tzu, Quinto
Tulio Cicerón y Maquiavelo. Este fenómeno se consolida en la sociedad de masas y durante
las guerras mundiales donde las maquinarias de propaganda comienzan a ser más sistemáticas.
Desarrollaremos las visiones en torno al boom actual de la comunicación política en el Capítulo
I.
El avance del marketing en el siglo XX llegó hasta la política aportando herramientas y
discusiones. Siguiendo a Barranco (1997), el marketing es un conjunto de técnicas que
permiten detectar las necesidades del mercado electoral, de este modo se establece un programa
ideológico que solucione esas necesidades y se le ofrece a un candidato la personalización de
dicho programa. Este programa luego es apoyado por la publicidad política. El marketing
político, en una definición estricta, es nada más y nada menos que la aplicación de conceptos
y técnicas básicas de la mercadotecnia comercial al juego político electoral. Entiende que hay
un mercado electoral y consumidores que hay que satisfacer. De este modo, toma del marketing
tradicional herramientas de investigación, gestión y planificación para sus tácticas y estrategias
políticas.
11
Según Maarek (1997), el marketing político se inicia en Estados Unidos por presentar tres
condiciones para su desarrollo: su sistema electoral, su tradición democrática y la posición de
poder de los medios de comunicación. 1952 es un año bisagra por la campaña de Eisenhower,
ya que el candidato a presidente contrata a la agencia de publicidad BBDO para su campaña
televisiva. Durante las elecciones siguientes, el Partido Republicano inaugura la tradición de
spots negativos. Las elecciones de 1960 quedan marcadas por el famoso debate entre Kennedy
y Nixon donde el manejo televisivo se convierte en una expertise necesaria para el político. Ese
debate marca el comienzo yl período entre 1964 y 1976 será denominado como una etapa de
adolescencia para el marketing político por Maarek. Durante esa etapa el marketing va
probando sus limitaciones y trabas.
La explosión del marketing agregó cuestionamientos a una disciplina que desde sus comienzos
se puso en el centro de las polémicas. Tal como se desarrolla en el libro “Consultoría Política”
(2016) de los compiladores Jorge Santiago Barnés, María Gabriela Ortega Jarrín y José Ángel
Carpio García, el marketing puede ser interpretado críticamente como una gestión del deseo o
una construcción de necesidades artificiales. A su vez, configura una imagen del oficio como
“gestión de la apariencia” e implica que la comunicación política se dedica a “vender” ideas
y/o candidatos.
El libro marca que estas ideas en torno al marketing pueden ser prejuicios originados dentro de
los consultores o entre los propios dirigentes políticos. Agrega que esta asimilación de política
y mercado desata otras ideas como la de que los hechos hablan por sí mismo, de que lo
importante es hacer ruido y de que la comunicación política es un seguidismo de las encuestas.
12
De este modo, este libro esboza la siguiente definición de marketing político: “Se trata de una
comunicación provista de una textura más edulcorada, que elude los conflictos. Este enfoque
de consultoría muchas veces acentúa la artificialidad de las imágenes de los dirigentes
políticos, asumiendo como válido el supuesto de la desaparición de las ideologías políticas.
En esta línea de trabajo se reconoce como un norte excluyente las encuestas y busca la
‘compra’ más que la adhesión. Tiende a configurar candidatos o dirigentes con libretos
prefabricados.” (p. 13)
Por el otro lado, tenemos a la comunicación política, un concepto difícil de sintetizar
conservando su densidad teórica y práctica. De modo sencillo se podría decir que la
comunicación política es la propia política cuando entra en su fase pública, es decir, cuando es
comunicada. Esta definición es defendida por varios consultores, sin embargo, autores como
Javier del Rey Morató (1996) complejizan un poco más el concepto desafiando esa idea, al
afirmar que “la comunicación política no es la política, no se identifica con ella [...]: política
y comunicación son consustanciales. ¿Paradoja? Paradoja, tal vez, pero aparente. No todas
las transacciones políticas son reducibles a términos y categorías de comunicación, pero
muchas de ellas no llegan a buen puerto sin el recurso a la comunicación, sin un flujo de
mensajes que surta determinados efectos, sin un adecuado proyecto de comunicación.” (p.2).
De este modo, concluye que “La comunicación política no es la política, pero la política -
parte considerable de ella- es, o se produce, en la comunicación política” (p.2). Siguiendo al
autor, esta consustancialidad hoy puede considerarse un aspecto de la política y no una
actividad que, desde afuera, informa a la política. El propio hecho del crecimiento de los
espacios destinados dentro de la política da cuenta de eso, donde antes había un gabinete de
prensa, ahora existen gabinetes de imagen y comunicación, análisis de medios, diseño de
13
estrategia y estudios de marketing. Estos espacios hoy son el centro de la actividad política y
muchas veces dejan en segundo plano a actividades propias del quehacer político.
Jacques Gerstlé (2005) se refiere a la comunicación política como un objeto difuso y propone
cuatro concepciones. En primer lugar habla de un discurso apresurado y frágil sobre la
comunicación política donde se la asimila a una técnica innovadora. “El desarrollo de la
publicidad comercial y el marketing, el recurso de los estudios de opinión pública y la difusión
masiva de mensajes políticos en los medios, han contribuido a la emergencia de una industria
política a la que hoy se asimila demasiado fácilmente la comunicación política” (p. 5). Esto
habilita a la primera concepción a la que Gerstlé define como instrumental y reduccionista. La
idea de que la comunicación política está constituida como un conjunto de técnicas y
procedimientos a disposición de los actores políticos para seducir y manipular la opinión
pública, mutila tanto a la comunicación como la política, particularmente por las disocia. Esta
es una visión tecnocrática del problema de la comunicación política, llega a asimilarla con el
marketing político y a considerarla como producto de tres técnicas: la televisión, las encuestas
y la publicidad. Esta definición la podremos ver en la última controversia presentada en
el capítulo III.
En contraposición, Gerstlé propone la visión ecuménica de la comunicación política. Retoma
a Norris (2000) que la define como “un proceso interactivo relativo a la transmisión de la
información entre los actores políticos, los medios de información y el público”. Sin embargo,
esta noción es criticada por Gerstlé por considerarla muy próxima a una representación
sistémica dominada por el funcionalismo y las ideas de circulación sin trabas de la
comunicación y de ausencia de relaciones de fuerzas entre los protagonistas. En esta
concepción los intercambios comunicacionales se realizan bajo una aparente igualdad entre los
14
actores, donde el discurso de un presidente y la protesta de un grupo de ciudadanos tienen el
mismo peso. A su vez, resulta dudoso que los actores implicados intercambien solamente
información. La visión ecuménica aleja de la disputa a los bienes simbólicos tales como las
imágenes, las representaciones o las preferencias. Esta visión muchas veces circula entre
quienes ven positivamente a las redes sociales como un intercambio libre que iguala a las
distintas posiciones, sin embargo no entraremos en eso en esta investigación.
Una tercera visión es la competitiva. Para desarrollarla, Jacques Gerstlé cita a Jay G. Blumber
(1990) que la define como “una competencia para influenciar y controlar, gracias a los
principales medios, las percepciones públicas de los grandes acontecimientos políticos y de lo
que está en juego”. Para Gerstlé esta visión explicita la lucha por el control de las
representaciones colectivas, en la cual los medios tienen un rol central. Esta noción contrasta
con el intercambio indeterminado de la visión ecuménica. Además, la visión competitiva
subraya el rol de lo cognitivo y lo simbólico en los procesos políticos. Esta idea es más
extendida entre quienes estudian el rol de los medios masivos de comunicación en la
política y quienes investigan las desigualdades y jerarquías en las redes sociales.
Por último, Gerstlé propone la visión deliberativa. Según esta visión la comunicación y la
política son consustanciales. Afirma que es “en la discusión, en el debate colectivo donde se
encuentran las condiciones para una democracia extendida, en la cual la inclusión creciente
de los ciudadanos permite la formación de un auténtico espacio público” (p. 7). Esta visión
será interesante para pensar las controversias en torno al aporte que hace la
comunicación política a la democracia. Para pensar la comunicación política propone dos
aproximaciones fundamentales: “una, disocia comunicación y política y da prioridad al primer
concepto para comprender el proceso de comunicación política. La otra, insiste en la
15
consustancialidad de la política y la comunicación. Parece deseable corregir la propensión
actual a explicar la política por la comunicación aunque las técnicas de comunicación conocen
un desarrollo sin precedentes.” (p. 10) De este modo, el autor concluye que la comunicación
política es, primeramente y ante todo, política. La define como el conjunto de esfuerzos basados
en recursos estructurales (son los aspectos que conciernen a las vías por donde se encauza la
comunicación: canales, redes y medios), simbólicos (principalmente el lenguaje) y pragmáticos
(prácticas efectivas de comunicación) para “movilizar apoyos y hacer prevalecer una
definición de la situación que se estima contribuirá a la solución de un problema colectivo y/o
hará eficaces las preferencias del actor, es decir su poder [...]. Se trata, pues de todos los
esfuerzos de comunicación desplegados por aquellos que buscan que otros adhieran -ya sea
imponiéndolo a través de la propaganda, ya sea haciéndolo aceptable mediante la discusión
(negociación, deliberación, etc)- a percepciones públicas que orientarán las preferencias.” (p.
10). Veremos que estas visiones estarán presentes también en la última controversia del
Capítulo III alrededor del lugar de la comunicación y la política
Gerstlé concluye que lo que hoy se llama comunicación política es un ámbito de contornos
inciertos según se lo considere como un conjunto de teorías, de técnicas o de prácticas. Es un
saber que se caracteriza por ser interdisciplinario y por la diversidad de los enfoques debido a
la transversalidad de los problemas planteados.
Por su parte, Gianpietro Mazzoleni (1998) habla de los límites poco definidos para
conceptualizar a la comunicación política. La propia expresión compuesta por dos palabras ya
conocidas oculta una realidad difícil de definir. Esta dificultad reside en que “la comunicación
política limita con muchos territorios en los que conviven la politología, la sociología, la
antropología, las ciencias de la comunicación y de la opinión pública, la psicología, la retórica
16
y la publicidad” (P. 17). A esta caracterización del 1998 cabría agregarle actualmente a varias
disciplinas relacionadas con el mundo de las tecnologías y la programación.
Las múltiples conceptualizaciones elaboradas desde los distintos enfoques teóricos son
explicadas como producto de la polivalencia del fenómeno de la comunicación política según
Mazzoleni. De este modo “los puntos de vista del lado politológico suelen privilegiar en la
descripción y la definición del fenómeno aquellos aspectos que se fundamentan o se relacionan
con las dimensiones institucionales y sistémicas de la esfera política. Por el contrario, los
puntos de vista <<comunicacionistas>>, de las distintas escuelas de pensamiento e
investigación (psicológica, sociológica, de los medios de comunicación), evidencian la parte
relacional, de modo que privilegian, por ejemplo, las estrategias y las técnicas comunicativas,
la influencia y la respuesta de los emisarios y de los destinatarios de la comunicación política”
(P-36) . Así, concluye que esta variedad de enfoques impide que haya en la literatura científica
una sistematización omnicomprensiva del fenómeno.
Javier Del Rey Morató (2011) propone una definición que integre además a la comunicación
política como un objeto de investigación multidisciplinar. De esta manera afirma que “La
Comunicación Política es una interciencia que comparte su campo con otras comunidades de
investigación, y que estudia los actores, roles, comportamientos, estrategias discursivas y
patrones de argumentación implicados en la producción del discurso político -mensajes,
periodistas, políticos, asesores, consultores, auditorio-, las instituciones desde las que actúan
-partidos, gobiernos, parlamentos, medios de comunicación, consultorías-, los nuevos soportes
tecnológicos que vehiculan los mensajes -internet-, y las relaciones que mantienen: la
agonística de la democracia y el lazo social.” A su vez, realiza una propuesta a la comunidad
de investigación de la comunicación política. La misma tiene que ver con “afrontar los
17
problemas, casarse con ellos, y olvidarse de la tan discutible epistemología de las disciplinas,
porque la creatividad y la innovación está en los espacios intersticiales que hay entre las
disciplinas”.
Es necesario aclarar que hay una distinción teórica entre comunicación política y marketing
político que acá desarrollamos. En esta investigación podremos recuperar las voces de los
protagonistas planteando sus discusiones con respecto a estas perspectivas. Sin embargo, es
importante rescatar que estas discusiones son teóricas, son de modelos y formas de analizar. Si
pasamos a un plano práctico, marketing y comunicación conviven, ya que se entiende que el
marketing forma parte de la comunicación política y que ésta es algo más grande que el
marketing. La crítica de muchos especialistas que se paran desde el punto de vista de la
comunicación política es hacia la visión reduccionista del marketing y a analizar la política a
partir del marketing. Por el contrario, en gran parte de los procesos de comunicación política
se utilizan herramientas de marketing.
Para finalizar, cabe destacar que esta discusión vertebral entre comunicación política y
marketing político se verá en cada una de las controversias que plantearemos a continuación.
Para ello, retomaremos casos disparadores de las discusiones ya que podemos observar estas
teorías generales hasta en un tweet. Siguiendo a Gerstlé (1992), la comunicación política es un
terreno privilegiado para comprender la realidad política más amplia, y es también el campo
“en el que se reflexiona sobre la competición entre los principales paradigmas de la teoría
política y de las ciencias sociales. Las teorías rivalizan en razón de su modo de concebir la
política, la comunicación y la relación entre ambas” (p 21).
18
Apartado Metodológico
En este apartado presentaremos el modo en que entré en contacto con el campo empírico a
partir del cual desarrollamos mi objeto de investigación. A su vez, justificaremos la
metodología adoptada para describir las controversias y las decisiones que tomamos en relación
a la conformación del corpus, la producción y el análisis de los datos.
La elección de este tema está relacionado con mi trabajo en comunicación política. Desde hace
al menos cinco años comencé a trabajar en sectores subsidiarios de la comunicación política
(diseño, producción audiovisual, animación y fotografía), en equipos de campañas electorales
planificando las estrategias de comunicación y actualmente me desempeño en la Prosecretaría
de Comunicación Institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la UNLP, además de realizar algunos otros trabajos relacionados a la comunicación. Por lo
tanto, en este momento traté de que confluyera mi experiencia en el campo con mi formación
en sociología.
Esto implicó saltear varios pasos para acceder al campo pero también fue necesario un trabajo
de descentramiento y descotidianización (Lins Ribeiro, 1989) y sostener un proceso de
reflexividad para poder responder a las preguntas que me planteaba. A su vez fue necesario
identificar y alejarme de mi afinidad por ciertas posiciones en el campo para reconstruir en su
densidad las diferentes perspectivas en juego.
Es por eso que aquí, de las tantas preguntas que despierta la comunicación política, elegimos
hacernos las preguntas que la sociología era capaz de, o podía intentar, responder. Esas
preguntas giran en torno a cómo se constituyen estos sujetos como protagonistas de la política
19
actual, su desarrollo profesional y corporativo y su forma de presentarse en sociedad. Esas
preguntas presentan una caracterización introductoria, sin embargo, el aspecto más gravitante
de esta investigación son las controversias que organizan sus debates, posiciones,
justificaciones y pruebas.
Esta investigación se centra en los protagonistas de la comunicación política y privilegia su voz
en la explicación de este fenómeno. Por momentos es complementada con el punto de vista de
políticos, periodistas, empresarios, estudiantes y participantes secundarios de esta industria.
Pero sin duda, todo este campo se reconstruye a través de la mirada de los y las consultoras en
comunicación política. Las controversias, de este modo, se ordenan de acuerdo a la propia
visión de los consultores. Siguiendo a Latour (2008), quien sostiene que “en vez de adoptar
una posición e imponer un orden por anticipado, se está en mejores condiciones de encontrar
orden después de haber dejado que los actores desplieguen toda la gama de controversias en
las que están inmersos” (p. 42).
Centrarse en las controversias por sobre los acuerdos no implica exacerbar el conflicto sino que
sirve para desarmar y comprender mejor esa estabilidad del campo. Siguiendo a Chinchilla y
Muniesa: “el término controversia no se entiende aquí en un sentido forzosamente polémico.
Una controversia puede ser discreta. Se define, a grandes rasgos, como un «debate que tiene
en parte por objeto conocimientos técnicos o científicos que no están aún asegurados». Se
buscan por tanto situaciones en las que las incertidumbres propias de lo social, de lo político
y de lo moral no se vean reducidas sino, por el contrario, amplificadas por lo técnico y lo
científico.”
20
A lo largo de esta investigación recurrimos a entrevistas semiestructuradas, entrevistas abiertas
durante el trabajo de campo, observación participante y revisión documental. Una parte
importante de la reconstrucción de las controversias fue archivando conversaciones que se
dieron en Twitter, ámbito digital principal de intercambio y espacio privilegiado para las
discusiones políticas (Calvo 2015). Para las entrevistas seleccionamos a consultores que tengan
relevancia en su campo, ya sea por su visibilidad pública como por su experiencia profesional.
El criterio de selección fue priorizar a quienes pudieran hablar de varios temas que competen
a la comunicación política. En este caso, la mayoría de los elegidos son reconocidos en el
campo como “estrategas integrales” y se los priorizó por encima de quienes se especializan en
temáticas puntuales como comunicación digital, perspectiva de género, creativos o
especialistas de medios. Estos consultores son significativos no sólo por su experiencia sino
que son reconocidos por sus pares dentro del campo.
La cuestión de género presentó, al menos, un inconveniente. En general los consultores
estrategas de mayor visibilidad son varones, la dificultad para encontrar y acceder a entrevistar
a mujeres que cumplieran con los criterios que comenté en el párrafo anterior también daba
cuenta de una característica del campo que luego se tornaría una dimensión analítica. Esto no
es un problema sólo para la posición desde la que me paro para analizar el campo sino,
principalmente, para las propias consultoras que ponen en tensión constantemente la
problemática de género en la comunicación política. Más adelante veremos esta tensión latente
y cómo afecta a diferentes planos de este campo.
A partir de contacto en congresos o a través de las redes sociales pudimos entrevistar a siete
consultores muy significativos en su campo. Cabe destacar que sólo en un caso no pudimos
21
concretar la entrevista por negativa del consultor, en el resto de los entrevistados tuvieron muy
buena predisposición y la cita se concretó con relativa facilidad.
Pudimos realizar entrevistas en profundidad a Fernando Dopazo, Mario Riorda, Juan Courel,
Daniel Ivoskus, Julián Gallo, Florencia Filadoro y Matía Belloni, quienes generosamente
destinaron parte de su tiempo a esta investigación y accedieron a dar un testimonio con nombre
y apellido. A su vez, pudimos concretar una entrevista espontánea y breve, en el marco de un
congreso, con Marcos Peña. Además de las entrevistas pudimos desgrabar y analizar
exposiciones en congresos de Betina Rolfi, Luciana Panke, Paola Zuban, Ignacio Ramírez,
Antonio Sola, Yago de Marta y Luciano Galup. Asimismo, relevamos publicaciones en redes
sociales y entrevistas de todos los consultores nombrados anteriormente y también
incorporamos a Flavia Freidenberg, Emilia Castro Rey y Julieta Waisgold.
A su vez, participamos del Congreso de Comunicación Política de la Cumbre de Comunicación
Política, de la Maratón de Comunicación Política, del congreso anual de ASACOP (Asociación
Argentina de Consultores Políticos) y de varias jornadas sobre el tema. La única limitación
para participar de todas las actividades fue económica, en general los congresos tienen un costo
bastante alto. La participación en ellos fue de gran utilidad, poder observar la forma en que se
presentan, cómo socializan entre ellos y con el público y poder conversar con asistentes sirvió
para lograr comprender el fenómeno de la comunicación política.
Finalmente, si bien no se desconocen los necesarios debates acerca del inclusivo de género en
la escritura académica, por cuestiones de fluidez en la lectura la tesina adopta en términos
generales, el plural en masculino, salvo en algunos pasajes donde se generaliza en femenino o
inclusivo.
23
CAPÍTULO I - Entrando al campo de la consultoría
Este capítulo presenta una breve y necesaria historización de la consultoría política en
Argentina para luego adentrarnos en el estado actual de la misma en nuestro país. Pasaremos
de los comienzos, y el peso que tuvieron los consultores extranjeros al desarrollo de la profesión
localmente, analizaremos qué tan profesionalizada y desarrollada está la consultoría.
No es una novedad que asistimos a un boom de la comunicación política, aquí encontraremos
algunas pistas de cómo se fue gestando. Procuraremos, enfocarnos en la reconstrucción de las
explicaciones que los propios consultores realizan a la hora de presentar este boom.
Breve historia de la consultoría en Argentina
Vommaro, Morresi y Belloti (2015) nos ofrecen un recorrido por las experiencias de
consultoría en la Argentina. Los autores hablan indistintamente de comunicación política y
marketing político así que acá respetaremos los conceptos usados por ellos mismos. La primera
aparición de la consultoría en comunicación política en Argentina sería en 1973. El partido de
Álvaro Alzogaray, Nueva Fuerza, trabajó con técnicas de marketing político y encuestas de
opinión, sin embargo su resultado no fue bueno y perdió contra Héctor Cámpora y su campaña
en base a graffitis, actos masivos y trabajo cara a cara.
Sin embargo, recién diez años después, con el retorno de la democracia podemos hablar del
comienzo de las campañas modernas. La campaña de Herminio Iglesias promovió el slogan
“somos la rabia” y cerró su campaña en un acto donde quemó un ataúd de la UCR. Por el otro
lado, Alfonsín impulsó el slogan “somos la paz” y cerró su campaña citando el preámbulo de
la Constitución Nacional. Los resultados electorales llevaron a que los dirigentes aceptaran y
24
buscaran presencia televisiva, asesoramiento de imagen e intervención de expertos. Empezaron
a tomar fuerza los sondeos de opinión, se modificaron los actos masivos por eventos en lugares
cerrados con puestas en escena y comenzó a cambiar la forma de intervenir políticamente.
Durante los ochentas, empezaron a importarse expertos internacionales en marketing político.
Desde el 87, Felipe Noguera y Manuel Mora y Araujo iniciaron seminarios con la revista
estadounidense Campaigns and Elections en los que formaron a dirigentes partidarios y
periodistas. La participación de importantes consultores extranjeros marcó un precedente en la
política nacional. Además, en la campaña de 1987 los noticieros comenzaron a comprender su
lugar como socializadores mediáticos de los políticos y los incorporaron a su grilla.
Siguiendo a los autores, con Carlos Menem en el poder en 1989 se marcó un punto de inflexión
en la dinámica de la comunicación política. Por un lado se crearon y consolidaron las empresas
multimedios y se afirmó la idea de participar en la televisión para tener relevancia pública. Por
otro lado, Menem fue el primer presidente de los medios por su capacidad de mostrarse como
un actor mediático capaz de jugar en las escenas mediáticas con sus tiempos, sus gestualidades
y sus palabras privilegiadas.
Los noventa consolidaron las técnicas de marketing político como organizadoras de las
energías, tiempos y recursos de las fuerzas políticas. El FREPASO se concibió como un partido
de audiencias y su figura, Carlos Chacho Álvarez fue un actor con destreza en los medios. Esa
impronta modernizadora se transmitió a la Alianza con la UCR con el trabajo de publicistas
que incorporaron conceptos del lenguaje publicitario y del cine. Además, en la campaña de De
La Rúa trabajó Dick Morris, uno de los consultores estadounidenses más reconocidos. Por su
parte, su coterráneo James Carvielle se ocupó de la campaña de Eduardo Duhalde en un primer
25
momento y luego quedó a cargo Duda Mendonça, quien ya había trabajado en la campaña de
Menem.
Finalmente, los autores comentan que luego de la crisis política mediática de 2001 y 2002, la
comunicación política vuelve al centro de la escena de la mano del PRO en 2007. Lo novedoso
de este enfoque es que llevan estas técnicas a la gestión cotidiana desde el Estado. Cabe
destacar que esto también es obra de otro extranjero: el ecuatoriano Jaime Durán Barba.
La historia del PRO con el marketing político ya suena más conocida desde la actualidad.
Aparecieron los globos, el amarillo fuerte, el nombre PRO unido al ícono del play y desapareció
el bigote de Mauricio Macri, quien además trató de disociarse de su apellido. Desde la ciudad
de Buenos Aires se catapultó a la presidencia usando y abusando de los recursos públicos
destinados a publicidad y asociando la imagen del gobierno porteño a la de su partido.
En el 2015, Cambiemos fue el que mejor incorporó las nuevas herramientas digitales. Si la
campaña de 2008 de Obama marcó un hito global en cuanto al uso de redes sociales, en la
Argentina fue el 2015 el año bisagra para su uso en la política nacional. Con el resultado de las
elecciones nacionales, todas las fuerzas políticas se empezaron a plantear la necesidad de copiar
técnicas de comunicación de la coalición triunfante. Por el contrario, los resultados del 2019
derribaron muchos de los preceptos del modelo de comunicación de Cambiemos y eso
acrecentó las controversias entre los consultores políticos que se venían desarrollando durante
los últimos años. Esas discusiones son la parte central de esta investigación.
La explosión de la consultoría - Visiones en torno al boom de la comunicación política
26
Ahora bien, resumida la historia de la consultoría política en Argentina, nos toca el desafío de
armar una caracterización de su actualidad. En este apartado destacaremos su el estado de la
profesionalización y sus visiones en torno a por qué asistimos a un boom de la comunicación
política.
Un aspecto a considerar es el estado del desarrollo de la consultoría política en Argentina. En
relación al despliegue que puede tener con respecto a México o Estados Unidos, podríamos
decir que el desarrollo en nuestro país es incipiente. No hay duda de que el epicentro de la
consultoría por su historia y su crecimiento es Estados Unidos. Fueron los pioneros en aplicar
técnicas de marketing y comunicación a los procesos políticos e impulsaron esos modelos en
el resto del mundo. Este proceso se denomina el de americanización de las campañas
electorales y está vastamente desarrollado por algunos autores como Gurevitch y Blumler
(1990), Butler y Ranney (1992), Kaid y Holtz-Bacha (1995).
En el libro “La profesionalización de la Comunicación Política” (2015) de los editores Adrián
Ballester-Espinosa y Marta Martín Llaguno analizan el desarrollo de esta disciplina en España
y nos sirve de modelo para pensar en nuestro país. Las relaciones entre España y Argentina en
materia de comunicación política son variadas: nuestro país importa consultores españoles,
muchos consultores argentinos eligen formarse en universidades españolas y además hay un
intercambio académico fluido favorecido por el idioma. Esta proximidad con el país europeo
nos sirve para pensar que nuestro modelo de comunicación política está influenciado por ese
modelo. Pere Oriol-Costa nos aporta elementos para pensar los sectores donde se están
demandando actualmente consultores en comunicación políticos. Estos sectores de la política
han registrado un aumento de la presencia de expertos y si pensamos en la situación de
Argentina, podemos corroborar que aún no todos cuentan con estos profesionales en sus
27
dinámicas. Pere Oriol-Costa enumera distintos sectores, entre ellos nombra al entorno de los
partidos, que cuentan con áreas destinadas a la comunicación pero no todos lo hacen
profesionalmente; a la comunicación gubernamental e institucional, desde las esferas más altas
de gobierno hasta concejales, universidades, secretarías y distintas instituciones públicas; a las
empresas de comunicación y publicidad, que también necesitan especialistas en política; a los
grupos de presión, ya sean patronales o sindicatos; a las tareas de lobby, que también cuentan
con especialistas en comunicación política para pensar su estrategia; a la enseñanza e
investigación, sector que viene en crecimiento en oferta académica y en espacios de
investigación; a los que denomina trabajos derivados que incluye a tareas relacionadas como
las encuestas de opinión pública, la producción de televisión, los community managers, las
productoras audiovisuales y los estudios de diseño, entre otros; y por último las ONG que
también utilizan la comunicación política en su estrategia. Además, a esta enumeración se
podrían agregar sectores tecnológicos que están en crecimiento como la aplicación de social
media listening y otras herramientas de big data.
Por su parte, Jordi Rodríguez Virgili, en el mismo libro, propone analizar el estado de la
profesionalización a partir de los cinco elementos propuestos por el sociólogo Harold Wilensky
en su libro “The professionalization of everyone?” para pensar el proceso de profesionalización
de cualquier actividad. El primer punto tiene que ver con el trabajo remunerado a tiempo
completo. Podemos decir que claramente hay un grupo considerable de personas que dedica su
tiempo completo a esta profesión y recibe salarios y ganancias que le permiten vivir, no sólo
en la consultoría propiamente dicha sino en los sectores subsidiarios y en ambientes como la
enseñanza y la investigación.
28
El segundo aspecto tiene que ver con la necesidad de formación y las carreras académicas.
Según Wilensky, si alguien vive del desempeño de una actividad, aparece una necesidad de
entrenamiento y educación. En Argentina contamos con estudios en educación superior sobre
el tema. Hay tecnicaturas, diplomaturas y cursos de posgrado en universidades públicas y
maestrías en universidades privadas.
El tercer punto tiene que ver con la formación de asociaciones profesionales. Los consultores
argentinos forman parte tanto de asociaciones nacionales como internacionales. Se encuentran
ASACOP (Asociación Argentina de Consultores Políticos), Sociedad Argentina de Análisis
Político (SAAP), ACOP (Asociación de Comunicación Política), ALACOP (Asociación
Latinoamericana de Consultores Políticos) y ALICE (Asociación Latinoamericana de
Investigadores en Campañas Electorales) entre otras. Podemos afirmar que la organización
corporativa es fuerte y tiene mucha actividad en nuestro país.
El cuarto elemento es la protección legal de la profesión. Este ítem está relacionado al respaldo
de la ley para proteger el territorio de la profesión. Es un objetivo para regular el ámbito de la
profesión y su acceso, evitando el trabajo por personas que no consideran profesionales. Si bien
en Argentina no hay una regulación legal de la profesión, las asociaciones cumplen el rol de
regular la actividad y determinar quiénes cumplen con los requisitos para ser consultor. Para
finalizar, el último punto es el código ético o deontológico de la profesión. En este caso,
también las asociaciones cumplen el rol de establecer un código ético que determine las
conductas y prácticas de la profesión. Esto, sin embargo, es un punto de controversia entre los
consultores y es uno de los que vamos a desarrollar más adelante.
29
En conclusión, la consultoría política en argentina tiene una tradición que se ha fortalecido en
las últimas décadas. Sin embargo, no está plenamente consolidada, el estado de desarrollo es
similar al que nos presenta Jordi Rodríguez Virgili en relación a España. Él considera que allí
se ha pasado de la adolescencia a la juventud y se cuenta con bases sólidas para la
profesionalización y para un amplio margen de mejora y crecimiento.Ahora bien, partiendo de
la base de que hay un desarrollo notorio en el campo de la comunicación política, es interesante
exponer las propias visiones que tienen los consultores sobre por qué asistimos a este
desarrollo.
Visiones en torno al boom de la comunicación
“A veces hablan de Durán Barba como si fuera el inventor. Lo que dice Durán Barba
o lo que la gente cree que dice Durán Barba es lo que la comunicación y el marketing
política viene diciendo hace 30 años” Juan Courel
Este punto es uno de los centrales, la discusión en torno a por qué asistimos a una exposición
mayor de la comunicación política fue la primer pregunta que nos planteamos en esta
investigación. Las explicaciones no son estancas sino que se relacionan, algunos comprenden
la respuesta en una sola dimensión y otros integran varias capas. Las explicaciones son de
distinto orden, distingo al menos cuatro visiones: la visión competitiva, la corporativa, la
comunicacionista y la politológica. Estas dos últimas están relacionadas con el corpus teórico
que predomina en cada una de esas visiones, tal como comentaba Mazzoleni en la introducción.
La cita de Courel del inicio no es aleatoria, condensa un sentir entre los consultores en torno a
su profesión. Hay un amplio consenso en relación a que la consultoría política lleva décadas
30
de desarrollo. Hay un debate sobre cuán desarrollada está la profesionalización y la industria
en nuestro país pero hay un acuerdo general sobre la tradición que tenemos. La pregunta de
este apartado es por qué asistimos a una mayor visibilidad de la profesión.
En el libro “Consultoría Política” (2016) se afirma que “habitualmente se suele plantear la
relación entre política y comunicación en términos de una creciente, y negativa, imbricación.
La tesis según la cual la <<novedosa injerencia>> comunicacional resulta un rasgo distintivo
del funcionamiento de la política contemporánea goza de amplia difusión. Este estatuto de
novedad resulta exagerado. Es imposible comprender, por ejemplo, la primera mitad del siglo
XX sin atender a la centralidad que tuvo la comunicación en los procesos sociopolíticos
fundamentales de aquel período. Por aquellos tiempos, la comunicación era instrumentada
como una aguja hipodérmica, cuyo objetivo deliberado consistía en manufacturar respaldos a
determinados objetivos bélicos y/o políticos. La comunicación política no inaugura un ciclo en
el que estrena importancia sino que constituye la continuidad de la propaganda política pero en
el marco de sociedades abiertas y democráticas” (p. 11).
Entonces aquí, nos interesa recuperar cuáles son las explicaciones en los discursos de los
consultores políticos.
Visión competitiva
Esta visión tiene una explicación similar a la de la lógica de competitividad empresarial y se
basa en el desarrollo de técnicas para poder vencer al rival. Ivoskus dice que “empieza a haber
gente que le prestó atención a todas estas cosas, empieza a hacer cosas novedosas y el mundo
te va ordenando. Lo que va pasando en el mundo y los resultados que eso tiene te va
ordenando.”. Además agrega que la comunicación política se va profesionalizando “porque
31
sino el que está enfrente te gana y la necesidad de la política es ganar elecciones. En
comunicación de gobierno es generar la mayoría diaria, la aprobación de la gente y empieza
a haber cada vez más competitividad en el sector, el que no se actualiza, el que no se prepara,
el que no es competitivo se queda afuera.”
Ivoskus usa el ejemplo de la elección presidencial en 2015 “Mirá el ejemplo de Argentina,
hasta el 2015 decían que lo único importante era tener punteros y estructura territorial y se
reían de las redes sociales, hasta que llegó alguien que no tenía estructura, que no tenía
punteros en todo el país y que utilizó las redes sociales para construir una identidad política
para tener comunicación e inclusive para construir estructura. Y a partir de eso, ahora nadie
dejaría de lado el tema de las redes sociales.”
Siguiendo a Ivoskus “Ya no es como antes que convocas a un acto político y te juntan un millón
de personas en el obelisco, no va más esto. Hay que adaptarse, esto es al revés, muchos
analizan la comunicación y la política desde la oferta, desde los partidos y los candidatos y
para mi hay que analizarla desde la demanda que es la gente. Porque es al que vos tenés que
comunicarte y eso es lo que ordena, la demanda siempre va a ordenar la oferta, en política
también.”
Esta visión se encuentra más extendida entre los consultores más cercanos al marketing. Según
ésta, hay un mercado electoral que satisfacer y la oferta se encuentra en una lucha feroz por
captar ese mercado. La forma de ganar mayor mercado electoral sería a través de la innovación
en el uso de herramientas y los consultores serían quienes manejan esas técnicas y recursos.
32
Visión corporativa
Esta visión no representa una explicación en sí misma del fenómeno pero es una explicación
recurrente en los discursos de los consultores. Según ésta, la mayor visibilidad y el crecimiento
de la comunicación política tendría que ver con una mayor agrupación corporativa de los
profesionales de la consultoría política.
Esa agrupación se da en parte por la multiplicación de los congresos y la creación de las
asociaciones profesionales. A su vez, tal como explica Fernando Dopazo, consultor político
argentino con extenso trabajo en Latinoamérica, la comunicación política va tomando
visibilidad en parte por una mayor conexión entre los consultores en las campañas electorales:
“Coincidieron las cumbres mundiales de comunicación, que se diera a conocer que había
distintas campañas que, sobre todo al principio las presidenciales, siempre contaban con la
colaboración de algún estratega: Duda Mendonça y Joao Santana en Brasil con el triunfo del
PT, el caso del Instituto con Correa en Ecuador, Antonio Sola con Felipe Calderón en México,
los consultores norteamericano como Dick Morris y James Carville participaran de algunos
procesos en América Latina. Y eso le empezó a dar un auge al mundo de profesionales este y
una visibilización que antes no tenía. Creo que coincidimos en esa explosión del mercado y
hoy vos encontrás, con sus más y sus menos, que es muy difícil estar en una campaña
presidencial donde vos no veas más de un equipo de consultores. Incluso a veces de distintas
empresas con distintas especialidades y eso ha ido reproduciendo en campañas de menor nivel
demográfico.”
Las asociaciones y congresos, a su vez, toman el rol de seguir impulsando la visibilidad de la
comunicación política. Tal como dice Riorda, la Cumbre, por tomar un ejemplo, ha tomado
33
escalas industriales y es uno de los elementos que más le ha subido el volumen a nivel regional
a la comunicación política.
Por su parte, las asociaciones toman como objetivo “promover el fortalecimiento, progreso y
avance de los consultores políticos, con el fin de generar comunidad y espacios de
interconsulta y aprendizaje entre pares y promoviendo el conocimiento público de las
competencias y funciones de la profesión”
Esta explicación se basa en las formas de cooperación que veremos en el apartado siguiente.
Las mismas se basan en una cooperación estratégica, comercial y corporativa.
Visión comunicacionista
Esta visión se basa en un concepto de gran utilidad para comprender la cosmovisión de los
consultores que es la hipermediatización. Éste es central para analizar el contexto en el que de
desarrolla la comunicación política. En esta visión veremos que, siguiendo a Mazzoleni (1998)
las explicaciones “evidencian la parte relacional, de modo que privilegian, por ejemplo, las
estrategias y las técnicas comunicativas, la influencia y la respuesta de los emisarios y de los
destinatarios de la comunicación política” (P-36)
Para llegar al concepto de hipermediatización, primero tenemos que abordar la idea de
mediatización. Matías Ponce (2018) realiza una historización del concepto en el marco de la
comunicación política. Encuentra un primer acercamiento en 1979 con Altheide y Snow
(1979), quienes plantean por primera vez la “lógica de los medios” y hablan de la mediatización
como un proceso donde se evidencia el poder de los medios en establecer marcos de referencia
34
(frame). El framing es el proceso a través del cual los medios resumen hechos y personajes de
acuerdo a las necesidad de la propia industria mediática.
Por su parte, Patterson (1998) comienza a señalar que el resto de las instituciones sociales
comienzan a acoplarse a las reglas que impone el sistema de medios para interactuar mejor. El
periodismo termina siendo una ideología con sus propias normas y lenguajes. Siguiendo a otros
autores, este poder de los medios aumenta en detrimento del poder de los partidos políticos.
Grossman (1995) ya plantea que la confianza de la ciudadanía en los partidos decrecía y había
mutado hacia los medios de comunicación, estableciendo un claro un nuevo rol de los medios
como actores con poder político. Mazzoleni y Schulz (1999) afirman que “la política
mediatizada es política que pierde su autonomía, que comienza a ser dependiente de la
funcionalidad que puede tener para los medios de comunicación y que está continuamente
esperando interactuar con los medios masivos” (p. 249)
Krotz (2007) se centra en la disolución de las fronteras entre actividades mediáticas y no
mediáticas. Le otorga a los medios la tarea del gatekeeping, es decir, la función de decidir si
una noticia entra o queda afuera de la circulación mediática. Ya lo que pesa en el framing es el
criterio de audiencia y los medios responden bajo la lógica de mercado de favorecer a
audiencias para definir sus contenidos.
Finalmente Schulz (2008) agrega dos categorías más. Amalgamation es un concepto que sirve
para definir el proceso por el cual los medios comienzan a invadir todas las etapas de la vida
cotidiana y establecen una convivencia con las personas. Por otro lado, define accomodation
como el hecho de que los actores políticos se acoplen al formato de los medios, en particular a
la lógica que impone la televisión. Tal como agrega Matías Ponce “en función de estas
35
características, se reveen las funciones de los medios en el proceso de comunicación política:
ya no son solo los que plantean temas de agenda o encuadran temas. Una de sus principales
funciones es proveer contacto con la realidad social y darle a la gente acceso a estos eventos
con sus propios ojos. Mientras tanto, una segunda función de mediación está vinculada a
acortar los puentes espaciales, sociales y culturales entre diferentes actores”.
Por su parte, Eliseo Verón estudió y desarrolló la idea de mediatización. Para analizar el
contexto que vivimos, se parte de la base de que la hegemonía de los medios masivos está en
crisis (Carlón y Scolari, 2009; Verón, 2007) y que hay un nuevo sistema mediático con base
en internet. Verón muestra distintas transformación que va sufriendo la sociedad. Comienza
hablando de “sociedad mediática” en donde tanto la prensa gráfica como la radio, la televisión
y el cine se ponen en el lugar de espejos de la sociedad, representándola como un espejo.
Posteriormente pasa a hablar de “sociedad mediatizada”, en esta estadío los medios masivos
logran una hegemonía, con base principal en la televisión. El cambio principal se da por la
capacidad que toman los medios para asumirse como constructores de la realidad. De este
modo, todo comienza a estructurarse a su alrededor, las prácticas sociales y políticas se
organizan bajo la lógica que imponen los medios.
Actualmente, autores como Carlón (2015) hablan de que vivimos en una tercera etapa, la de la
sociedad “hipermediatizada”. Esta tercera etapa se desarrolla como consecuencia de la
interrelación entre el sistema de medios masivos y el sistema de medios con base en internet.
Siguiendo a Slimovich (2012), algunos relatos y argumentaciones políticas que están en el
centro de la vida social siguen siendo producidos por los medios masivos de comunicación.
Sin embargo, “se adicionaron las voces de intermediadas de los propios políticos y las
ciudadanas en el espacio público que se amplía con los medios con base en internet”.
36
Según la autora, esto genera un ensanchamiento del espacio público como consecuencia de la
ampliación de los enunciadores políticos y los discursos políticos en circulación dentro de las
redes sociales. Las prácticas políticas, por ende, se ven influidas por estas nuevas condiciones
de circulación de los discursos. (Slimovich 2017).
En el marco de estos cambios estructurales, algunos de los consultores encuentran una
explicación sobre el crecimiento de la comunicación política. Mario Riorda vincula la visión
anterior y agrega el elemento fundamental de esta tercer explicación del fenómeno: “El status
superior del consultor es bastante evidente por el peso que ha tomado la comunicación política
como disciplina visible, asequible, palpable que siempre estuvo presente, sólo que antes no
había una visión profesionalista de la misma. Antes se hablaba de propaganda política y no
de comunicación política, y era exactamente lo mismo, la visión propagandística de la política,
en general, representaba cosas bastante parecida a lo que la comunicación política hoy vive.
Y además porque gran parte de la política se la vive hipermediada, y esta necesaria mediación,
esta necesaria aparición de la política en los medios expande a la política, hace mucho más
visible a la política pero también más incontrolable en términos de agenda y necesita
claramente de procesos más profesionales para entender semejante complejidad. Entonces la
comunicación política no es nueva, lo que es nuevo es el modo de comprensión de ella,
especialmente en un contexto de hipermediación.”
De esta manera, esta sociedad con circulación constante, efímera y veloz de los contenidos en
los medios hace que la agenda política sea casi incontrolable. Es así que los consultores
políticos emergen como sujetos con habilidades profesionales para poder insertar los mensajes
políticos en este contexto.
37
Consultores como Luciano Galup llegan a plantear la necesidad de perder el control de las
campañas electorales. Caracteriza como tan caótica la vida de las redes sociales que llega a
afirmar que no existen equipos tan grandes y tan capaces de generar tantos contenidos como
para lograr marcar agenda. Es por esto que llama a perder el control y a potenciar núcleos
virtuales, no orgánicos, con capacidad de generar mensajes y contenidos para comunidades
virtuales específicas.
Visión politológica
Esta visión dice que en la erosión de la representación política hizo necesaria la aparición de
los consultores para fortalecer el vínculo entre ciudadanía y gobierno. Según esta idea, la
comunicación política gana terreno en el marco de la crisis de representación política que
genera una caída de las identidades partidarias y una mayor personalización de la política.
Volviendo a Mazzoleni (1998) “los puntos de vista del lado politológico suelen privilegiar en
la descripción y la definición del fenómeno aquellos aspectos que se fundamentan o se
relacionan con las dimensiones institucionales y sistémicas de la esfera política.” (P-36)
Bernard Manin (1998) habla de democracia de audiencias para referirse a un tipo de democracia
que está caracterizada por la volatilidad electoral. Aquí, los medios de comunicación permiten
que los candidatos no dependan de la mediación de una militancia partidaria.
Por su parte, Inés Pousadela (2006) habla de Crisis de representación para dar cuenta de las
situaciones en las que el lazo representativo falla, este lazo no cumple su función por una
ausencia de reconocimiento de ese vínculo por parte de los representados. La autora aclara que
“Nos hallamos, pues, ante un panorama de creciente importancia de los medios de
38
comunicación y las encuestas de opinión, de predominio de la imagen por sobre el debate de
ideas y de los líderes por sobre sus partidos, y de decadencia de las antiguas identidades y
subculturas partidarias. Estos fenómenos suelen ser precipitadamente entendidos como
síntomas de la crisis de la representación.” (p. 50)
La autora pone al 2001 como el año de ruptura violenta del lazo de confianza entre
representados y representantes. En ese momento se genera un cuestionamiento al conjunto de
la clase política al mismo tiempo que se genera una desconfianza a todo intento de
representación
Florencia Filadoro, directora de Filadoro Reyes comunicación estratégica y vicepresidenta de
ASACOP, afirma que “la ciudadanía se está sintiendo cada vez menos representada por los
representantes. Ahí el desafío de la política es mucho mayor para intentar acercarse a la
ciudadanía. La política tiene que hacer un esfuerzo muy grande para reivindicar a la propia
política como una herramienta real de la sociedad para mejorar y reajustar aquellas cosas
que le hacen mal a la sociedad.”.
Para la consultora, la comunicación política sirve para unir la ciudadanía con la dirigencia
política. A través de la escucha de la opinión pública se hace un asesoramiento al político para
establecer un punto de contacto. Según la politóloga “el desafío es tener la suficiente escucha
o la habilidad o el olfato para decir ‘hoy la sociedad está pidiendo esto’ y el candidato o el
dirigente tiene estas características y de esta manera se puede escuchar. [...] En definitiva eso
se traduce en una mejor representación y en una mejor calidad de la democracia.”
39
Como aclaramos al comienzo, estas visiones son complementarias en algunos casos. Hay
quienes, por su formación o su simplificación, reducen la explicación de este fenómeno a una
de las variables. Sin embargo, muchos de los consultores articulan estas dimensiones para
analizar este proceso.
No hay duda de que las últimas dos explicaciones tienen mayor peso, mayor bagaje teórico y
por eso son más difundidas entre los consultores. La anteúltima de estas explicaciones tiene
mayor anclaje en las teorías provenientes de las ciencias de la comunicación mientras que la
última tiene mayor cuerpo teórico proveniente de la ciencia política.
Cuando se abre el telón - Construcción de imagen, presentación y escenarios de las
controversias
En el Congreso de Comunicación Política comienza una música épica cinematográfica y en la
pantalla gigante comienza un video con mucha producción. La voz en off del video es de un
locutor que entona como si estuviese presentando a un boxeador, su arenga comienza diciendo
que “El tiempo electoral no es resultado del azar, es el fruto de la ciencia, la técnica y el arte
que se resumen en algo llamado estrategia. La estrategia es el conjunto de pasos que nos
permite conseguir nuestro objetivo: ganar. Señoras y señores, con ustedes el hombre que
acumula más de diez victorias presidenciales en países de América y Europa, conocido
mundialmente "el creador de presidentes". Un estratega con más de 450 campañas de todo tipo
en su recorrido profesional que hoy direcciona procesos presidenciales en América, Europa y
África y que durante el año 2016 fue el único estratega en ganar 2 campañas presidenciales,
España con Mariano Rajoy y Haití con Jóvenes Moïse repitiendo su gesta de 2011 al ganar las
presidenciales de Haití y Guatemala. Un hombre que cree sólidamente que la política sirve
para construir un mundo mejor y ha demostrado que los líderes se hacen. Señoras y señores,
40
recibamos a Antonio Sola, el creador de presidentes.” Ahí entra Antonio Sola arengando al
público y pidiendo para que aplaudan "más, más y más fuerte, con mucha energía". El consultor
español desarrolla toda su presentación con una oratoria notable, desplegándose por el escenario
con un micrófono manos libres, con videos de fondo en una pantalla led gigante y arengando a
un público que responde con euforia.
La forma en la que se presentan las ideas y se dan los debates ayuda a comprender mejor a la
consultoría política. Los especialistas en comunicación política tienen distintas controversias
que he ordenado en dos espacios, por un lado las que se dan a lo interno de la profesión y que
están relacionadas a la profesionalización, la relación con la academia, la cuestión de género y
la dimensión ética. Por otro lado, están las controversias en torno a la comunicación política y
están relacionadas a la ideología, al aporte a la democracia y a la relación entre comunicación
y política. Estas controversias se expresan por distintos escenarios, los consultores suelen
presentarse por los distintos programas políticos de televisión, tienen una vida activa en las
redes sociales, escriben libros, impulsan múltiples congresos durante el año en distintos países
y hasta llegan a producir sus propias series documentales sobre comunicación política. Esto
implica que las controversias se expresan por diversas vías. En este apartado, además, veremos
cómo es esa forma de presentación en la vida pública.
La importancia de presentar los estilos de los consultores y sus escenarios de actuación reside
en que también forman parte de los elementos que conforman las controversias. Los estilos
personales se chocan con problemas de profesionalización, de relación con la academia y hasta
con dilemas éticos. Como veremos, los congresos también forman parte de esas controversias,
no solo por ser un espacio donde se exhiben las ideas sino porque muchas veces son espacios
de legitimación y venta de servicios hacia otros sujetos como políticos, periodistas u otro tipo
de clientes.
41
Los creadores de presidentes
Previo a presentar los escenarios en los que se dan las controversias, es interesante plantear la
imagen de sí mismos que construyen de los consultores. Una característica que me interesa
destacar es la forma de presentarse públicamente del sector con mayor visibilidad dentro de la
comunicación política. En el apartado siguiente veremos los escenarios, y cómo se despliega
la construcción de una imagen propia en ellos, en los que se presentan, aquí me interesa resaltar
cómo la construcción de su imagen es análoga a la de los managers.
Hay, sobre todo entre los consultores de mayor visibilidad, muchos recursos puestos a la
construcción de una imagen propia. Una de las imágenes más recurrentes es la del consultor
exitoso y ganador, y esta imagen es muy similar a la del empresario exitoso. Sin embargo,
como veremos, la presentación de este modo no tiene sólo que ver con una estética construida
sino que hay varios vasos comunicantes con este mundo del management.
El mundo de la consultoría tiene múltiples similitudes con el mundo del management descrito
por Florencia Luci (2016). Su comienzo asociado al marketing proveniente del sector privado
sembró una relación fuerte que se mantiene y marca un conjunto de prácticas y visiones que
organizan el campo en las relaciones entre los consultores, en su socialización y la lógica que
toma su presentación y legitimación en la vida pública y en las formas que toman sus espacios
corporativos.
Podemos decir, asimismo, que en la consultoría política hay una gramática similar a la del
management (Luci: 2016), se produce una socialización cultural tendiente a reproducir los
42
principios de la consultoría. Parte de esta cultura está determinada en los manuales y
publicaciones con recetas de cómo ser un consultor político exitoso o cómo ganar una elección.
A su vez, tal como sucede con los managers, hay una lógica de competencia a la hora de
adquirir mayor visibilidad, de buscar nuevos clientes y también una competencia en el plano
ideológico político y ético. Sin embargo, también existe una lógica de cooperación que se
expone en múltiples dimensiones. Esta convivencia tiene que ver con tres aspectos. Por un lado
se necesitan, corporativamente, para organizar actividades en conjunto para alzar la visibilidad
del campo y mostrarse de determinada manera a un público más amplio. Por otro lado, los une
la necesidad de conocer las visiones del otro tal como afirma Juan Courel, consultor encargado
de la comunicación en las campañas de Scioli en 2015 y Alberto Fernández en 2019: “se
aprende del otro. Al final de cuentas, a las personas a las que le estamos intentando hablar son
las mismas. Lo que queremos ver es cómo concibe el otro, hablarles de su manera y del modo
propio. [...] no hay cornadas entre los bueyes de la comunicación política. Es un ambiente
pacífico.”. Un tercer aspecto es el económico, la convivencia es sumamente rentable. Los
congresos son bastante costosos para los asistentes y casi cualquier conferencia suele ser paga.
En el caso de “El Bunker”, el programa de televisión de Daniel Ivoskus se compra por veinte
dólares la temporada. Daniel Ivoskus es consultor, principal impulsor de la Cumbre de
Comunicación política y ex diputado provincial por Cambiemos. Un caso llamativo fue el de
las elecciones 2019, Branding Latin America, MPR Group y la Cumbre de Comunicación
Política impulsaron una actividad llamada “Argentine Election Tour” 2 que consistía en
participar de los cierres de campaña, visitar centro de cómputos e ir al bunker del candidato
2 https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2019/10/24/turismo-electoral-50-extranjeros-pagaran-hasta-us-1000-para-ver-de-cerca-y-entender-las-presidenciales-argentinas/ https://www.telam.com.ar/notas/201910/399528-llega-a-buenos-aires-un-tour-internacional-para-seguir-las-elecciones.html
43
ganador. El costo de esta actividad fue de mil dólares por persona. En la organización estuvo
Daniel Ivoskus y en una las charlas de este tour también estuvo Mario Riorda, consultor,
director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral y organizador de
la Maratón de Comunicación Política. A su vez, este aspecto económico también se traduce en
intercambio de clientes cuando hay conflictos de intereses al tener un cliente compitiendo en
la misma categoría o territorio.
Hay dos aspectos más que son compartidos con el management. Uno de ellos es el
cosmopolitismo que marca patrones de circulación y de movilidad internacional.
Principalmente hay relaciones con el resto de latinoamérica por la cantidad de clientes
disponibles pero también se mantienen estrechas relaciones con Estados Unidos y España. El
primero por ser pionero del tema, es recurrente hablar de la “americanización de la
comunicación política” globalmente, al referirse a la importación de consultores
norteamericanos y a la adopción de sus modelos para la aplicación en otros países. La relación
con España tiene que ver con la cantidad de consultores/as que asesoran a políticos argentinos
pero también con la oferta académica para estudiar comunicación política en el mismo idioma.
El último aspecto es el “networking”, esa red de relaciones comerciales, sociales y académicas
con otros consultores, políticos, empresarios y periodistas. Por ejemplo, en el caso de la
Cumbre de Comunicación Política, Daniel Ivoskus, principal impulsor de este encuentro,
afirma que: “en los congresos nuestros, lo que es distinto es que la conversación se da en los
espacios de networking. Nosotros les generamos networking a esa conversación. Hacemos
cocktails, hay un VIP exclusivo para conferencistas para discutir estos temas. Hay fiestas de
clausura, hay jornadas de trabajo de las asociaciones dentro de los congresos”.
44
De alguna manera, mostrarse similares a los managers les permite crear una identidad o un
branding “ganador” y “exitoso”. Esta asociación es clave para construirse como productos ya
que no sólo venden sus servicios sino que se venden a ellos mismos como figuras de la
comunicación política.
Sin embargo, no podemos encasillar a todos los consultores en ese mundo. Quienes encajan en
la caracterización de “managers” son algunos de los que más visibilidad tienen, ya sea de
personas más cercanas al marketing o a sectores de la comunicación política más crítica. La
comunicación política, como producto de su expansión, se está pluralizando y está dando lugar
a otros perfiles. Hay una gran camada de consultores ligados a la gestión pública y cercanos a
las universidades públicas. Si bien representa un sector interesante, tiene mucha menos
visibilidad que el otro espacio más asociado al sector privado. Participan de los congresos, de
las carreras de posgrado y de distintos espacios pero no son los principales organizadores.
Este sector dedica mucho más tiempo a la producción académica o al propio trabajo de la
comunicación que a todo el labor que implica tener visibilidad pública. Este sector no le dedica
demasiada importancia a construir su propia imagen, eso no implica que no tengan visibilidad
ya que varios de ellos son referentes en sus temas, sino que priorizan otros aspectos como la
vida académica o laboral propiamente dicha.
Un mago no enseña sus trucos
Al igual que un mago muestra la magia pero no enseña a hacer el truco, en los congresos, los
consultores sacan magia de la galera sin saber cómo lo hicieron. En espacios como la Cumbre
de Comunicación Política hay abundantes shows y exposiciones llenas de espectacularidad.
Música introductoria, pantallas led gigantes, expositores con muy buena oratoria
45
desplegándose por el escenario con un micrófono manos libre. Sin embargo, si bien las
exposiciones son muy entretenidas, muchas veces carecen de fundamentos teóricos, datos
empíricos o explicaciones convincentes. En este apartado veremos cómo son los escenarios
donde se presentan las controversias y analizaremos las diferencias entre los distintos espacios.
Los posicionamientos en cada controversia son expuestos aunque la discusión en torno a ellos
no suele ser del todo explícita. Los debates se dan mediados en el espacio público a modo de
alusiones y referencias cruzadas, sin embargo, difícilmente la discusión se da cara a cara en un
intercambio recíproco de ideas. Cada uno expone sin explicitar con quién contrasta. Es posible
interpretar esto en relación a la necesaria cooperación que comenté anteriormente. Los
consultores tienen divergencias profundas en muchos temas centrales pero necesariamente
cooperan entre ellos por conveniencia corporativa, comercial y estratégica. Detectar y
reconstruir ese mapa de posiciones que entran en controversias, a veces más explícitamente y
otras de formas sutiles u oblicuas, es parte de la tarea que nos proponemos desarrollar en la
presente tesis, es por eso que en esta parte desarrollaré los escenarios en los que se expresan
las controversias.
En los congresos, tanto en la Cumbre de Comunicación Política como en la Maratón de
Comunicación Política se suele dar un tiempo determinado a cada expositor para desarrollar su
tema. No hay mesas de debate sino que pasa un expositor detrás de otro sin intercambiar entre
sí. Además, en las redes sociales raramente suelen contestarse directamente entre sí cuando se
trata de un tema controversial. En el caso del V congreso anual de ASACOP (Asociación
Argentina de Consultores Políticos), hubo espacio para preguntas después de cada exposición.
Esto quizás tiene que ver con que estos congresos son más íntimos y el público está, casi
exclusivamente, compuesto por consultores políticos. Por el contrario, en los otros el público
46
es variado y participan principalmente potenciales clientes, ya sean políticos a los que ofrecen
sus servicios o posibles estudiantes de las carreras que ellos mismos impulsan. También
participan potenciales socios comerciales como empresarios de industrias complementarias de
la consultoría (diseñadores, productoras, cartelería, etc) o periodistas. Como vimos en este
mismo apartado, en el caso de la Cumbre de Comunicación Política, el objetivo más
importante, en palabras de Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre, es el “networking”, es
decir, generar espacios de socialización entre los consultores y entre los consultores y los
potenciales clientes.
En Twitter, ámbito casi exclusivo de intercambio virtual, es común que se contesten o retuiteen
cuando se trata de un elogio o de la invitación a un evento. Rara vez se etiquetan o “arroban”
cuando plantean una discusión con el otro. En Instagram o Facebook hay menos espacio para
el intercambio, suelen ser carteleras de lo que hacen.
Entonces, sus discursos tienen lugar de expresión en muchos espacios donde la discusión no es
directa, y no se habilitan espacios de intercambio de ideas. Los debates se tienen que leer entre
líneas en las declaración que hacen sobre alguno de estos temas, donde ni la confrontación de
ideas es explícita, ni el destinatario de las argumentaciones y debates aparece referido.
A esto se le suma otro problema para leer las posturas personales y para comprender con quién
discute cada uno que es la superposición de discursos. Hay muchos discursos que son repetidos
por casi la totalidad de los consultores, utilizan los mismos conceptos a pesar de tener prácticas
muy distintas. Una de las características es que frases hechas contra un consultor, son tomadas
por este mismo y las repite. Por ejemplo, es común que todos hablen de que hay que tener un
equilibrio entre la academia y la consultoría, sin embargo, varios de los que repiten esa idea
47
tienen poco andar académico. Lo mismo sucede en torno a la idea de profesionalización, no
todos tienen la misma concepción pero todos hablan de eso.
Un punto interesante para desarrollar es la lógica que tienen los congresos de comunicación
política. En particular voy a analizar los dos principales, la Cumbre de Comunicación Política
impulsada por Daniel Ivoskus y la Maratón de Comunicación Política promovida por Mario
Riorda.
El 1 y 2 de noviembre de 2018 se realizó en la Universidad Católica Argentina el Congreso de
Comunicación Política de la Cumbre de Comunicación Política. El Congreso es un formato
más pequeño que la Cumbre, ésta es de escala mundial mientras que el Congreso es un formato
compacto para llevar a distintos países. La entrada valía $4000 (un poco más de USD 100 en
la cotización del momento), alrededor de 1300 personas participaron. El público de estos
congresos es variado, si bien parecen primar los asesores, se puede distinguir a políticos,
periodistas, especialistas técnicos, profesionales del marketing y empresarios. El congreso
parece ser bastante federal, se distinguen tonadas de distintas provincias, atrás mío hay un
grupo de cuatro asesores que viajaron desde Santa Fe, adelante hay dos diseñadores gráficos
cordobeses. La composición de género es pareja entre los asistentes. Cada persona tiene el
cronograma impreso en formato revista o puede verlo en la app propia del congreso. En ambos
formatos, se ven muchas publicidades de empresas sponsors del evento.
Antes de comenzar el congreso, cientos de jóvenes se amontonan en la entrada del salón San
Agustín de la UCA en Puerto Madero. Mayoritariamente visten trajes y ropa elegante, del
cuello les cuelga la tarjeta que indica que están acreditados al Congreso de Comunicación
Política organizado por la Cumbre Mundial de Comunicación Política.
48
Una persona de seguridad trajeada impide el acceso a un aula ambientada con sillones y un
catering. Adentro se encuentran algunos de los expositores estrellas del Congreso de
Comunicación política organizado por la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Afuera,
un grupo de jóvenes de traje le pide una foto a Mario Riorda, uno de los consultores más
conocidos del país y uno de los que más libros sobre el tema produce. Adentro, un grupo de
consultores rodea al español Antonio Solá, autodefinido como “El creador de presidentes”.
A lo largo del congreso hay presentaciones con mucha espectacularidad, las exposiciones están
muy preparadas, la oratoria es notable y de fondo acompañan animaciones y presentaciones
con mucho diseño. Se dan muchos tips para ganar campañas, se habla motivacionalmente de
cómo ayuda la comunicación política a cambiar el mundo y el público, en general, responde
positivamente a las arengas de los expositores. Un patrón regular entre los expositores es el
hecho de mostrar muchas campañas ganadas pero no hablar de los trasfondos de esa campaña,
no contar la estrategia ni las operaciones realizadas para que suceda, como mucho suele
mostrarse un spot utilizado. Otras exposiciones tienen mayor profundidad teórica y una base
más sólida de experiencias empíricas. Se atreven a citar autores y muestran datos y números
de distintas experiencias. Durante el congreso se habla mucho de microsegmentación y su
importancia en la publicidad digital pero casi nadie muestra cómo se lleva adelante el proceso.
Sergio J. Gutiérrez es uno de los que muestra un caso concreto de microsegmentación. Toma
el caso mexicano y divide y subdivide a la población según perfil político hasta llegar a casi 60
subgrupos. Es uno de los pocos casos en los que se muestra el proceso de cómo se hace.
49
También hay paneles donde se ponen en juego experiencias prácticas. Uno de ellos es el panel
“Comunicación de la gestión pública, la crisis permanente” en la que exponen el intendente de
Pinamar, Martin Yeza; el ex secretario de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos
Aires, Juan Courel; y el Director General de Comunicación y Medios de la Municipalidad de
Córdoba. En este panel cada uno comenta anécdotas y experiencias concretas del quehacer en
la comunicación pública.
A Juan Courel se lo pudo ver escuchando los
otros paneles y conversando con colegas
previo a su charla. Al otro día de terminar el
Congreso tuiteó “Pienso preparar un taller
de marketing personal para consultores
políticos. Su objetivo va a ser brindar
herramientas para fortalecer la imagen propia y no tanto la de los clientes. El borrador de la
lista de docentes viene siendo larguísimo”. Al ser consultado por ese tweet en la entrevista
responde: “Hay mucho marketing personal en los asesores. En algunos casos el producto que
ofrecen es menos interesante que la imagen que promueven. Dedican muchas más horas a la
promoción de su propia imagen que al asesoramiento de su cliente. Pasa eso en todas las
disciplinas. Chantas hay en todas las disciplinas.”
Con respecto a la Maratón de Comunicación Política, impulsada por Mario Riorda, Gustavo
Córdoba y Paola Zubán, hay similitudes y diferencias. En cuanto a magnitudes, la Maratón es
mucho más pequeña, la participación fue de 300 personas el 11 de abril de 2019 en la ciudad
de La Plata. El valor de la entrada fue de $3000 (68 USD a cotización de la fecha) sin contar
el precio de los talleres que se realizaban aparte que tenían un costo de $700. La composición
50
del público es similar a la del Congreso. Los lugares elegidos para desarrollar la Maratón son
la sala Piazzolla del Teatro Argentino y el edificio Karakachoff de la UNLP.
Esta Maratón tiene la particularidad de que se está desarrollando en el cuarto mes de un año
electoral. La mayoría de los que están ahí ya están en campaña. Una joven de más de 20 años
chatea por whatsapp con el periodista Claudio Rígoli y con otros medios, es la responsable de
prensa de un municipio del conurbano y está tratando de arreglar notas sobre su municipio.
Tres hombres, uno de 30 y los otros de más de 40, charlan sobre su candidata, una pista da
entender que trabajan para Margarita Stolbizer. Otro hombre trata de exportar un video
fallidamente mientras mira las repercusiones en Twitter de la cuenta de una importante
legislatura provincial que administra. En general, durante todas las charlas se ve que los
asistentes pasan casi la misma cantidad de tiempo escuchando a quien expone y usando el
celular para responder a cuestiones de campaña. Expresan la necesidad de seguir en formación
a pesar de no tener la disponibilidad completa para hacerlo. La Maratón es intensa, casi no tiene
cortes y pasa un expositor detrás de otro a hablar por 30/40 minutos aproximadamente. El
subtítulo de la Maratón que los une es “Campañas electorales en tiempos de cambio”.
Millennials, tecnología, géneros, campañas locales, redes, opinión pública, encuestas, equipos
de campaña y pobreza son algunos de los temas que expone cada expositor/a. Algunos llevan
presentaciones con mucha preparación y mucho diseño. Otros muestran muchos datos
empíricos, estadísticas, encuestas, datos de redes sociales. Muchos llevan spots para reforzar
sus puntos.
El formato es bastante parecido al del Congreso, misma cantidad de tiempo de exposición,
intervención individual, sin intercambio, ni preguntas del público. Tiene la diferencia de tener
51
talleres prácticos donde se presta al intercambio. El contenido es bastante diferente al del
Congreso, las intervenciones presentan más estudios empíricos y mayores definiciones
teóricas.
Consultado sobre esta diferencia, Riorda responde: “la Cumbre es un proceso donde uno
decide participar más allá de algunos invitados. Es muchísimo más masiva, la Cumbre tiene
una escala industrial en su hechura propiamente dicha. Así fue concebida. Creo que es el
elemento que más le ha subido el volumen a la comunicación política en la región y es loable
desde ese punto de vista. Y también es un evento que los propios consultores que participan o
forman parte de ellos, en un 90 y pico porciento consultores puros, no académicos, lo que
hacen es un modelo de workshop, es una oportunidad de venta, es una oportunidad de
visibilidad, es una oportunidad de presentación profesional o de gestación de redes,
profesionales por un lado o de captación de clientes por el otro. La Maratón no es eso, es una
cosa distinta, no excluye probablemente muchas de las cosas que nombré de la cumbre pero
el formato elegido es un formato de conferencia mucho más cercano a la academia donde
prácticamente es una constante, el 70% de los invitados son del ámbito académico. Si además
hay académicos que hacen consultoría, mejor. [...] Cuando invitamos a alguien, expresamente
se le prohíbe la lógica de workshop. Es decir, uno no va a contar lo que hace en su consultora,
ni lo que vende. Eso no es ni bueno ni malo, es sólo una definición que las hace distintas. Por
lo tanto nuestro evento es de una manera mucho más discreta, es un evento definido mucho
más boutique. Nosotros imaginamos siempre la Maratón con un formato de asistentes de entre
200/250 personas nomás. Algunos un poquito más grande, no hubo más chicos, pero no
queremos que sea más grande, la Cumbre es un evento masivo de verdad. Entonces de eso se
trata, son modos de subirle el volumen a la comunicación política, en nuestro caso un tanto
52
más controlado o cercano a la academia, en el caso de la Cumbre más abierto o cercano a la
consultoría.”
Por otra parte, tanto Ivoskus como Riorda tienen sus programas de televisión. Este formato
audiovisual es también uno de los escenarios en los que se dan las controversias. El primero
conduce “El Bunker” con dos temporadas que se pueden comprar por internet. En el mismo
participan exclusivamente consultores para tratar varios temas, la descripción en su web dice
“Descubre la política desde adentro: cómo se diseñan las campañas que ganan elecciones, de
qué manera se construye la imagen de un candidato, cuáles son los métodos más eficaces para
ganar votos, cómo se elaboran los grandes discursos y las mejores prácticas de gobierno.
Conoce las historias, los casos, las experiencias y frustraciones junto a los expertos de la
Consultoría Política de Iberoamérica y el mundo, con la conducción de Daniel Ivoskus.”.
La introducción son imágenes de las distintas casas de gobierno presidenciales de
latinoamérica, Ivoskus comienza diciendo “Bienvenidos al Bunker, el primer programa de
comunicación y consultoría política”. En la entrevista presencial contó que su objetivo es
“reflejar lo que pasa en las cumbres con entretenimiento, dinámica y seguir aportando a la
divulgación”.
“En el nombre del pueblo” es el nombre elegido por Riorda para su serie documental. El mismo
está disponible en la plataforma Flow de Cablevisión. Se estrenó a mitad de 2019 en la
plataforma luego de varios meses de haber sido realizado, Riorda afirmó que le costó traerlo a
Argentina porque “hay muchos actores de los gobiernos que la pluralidad no les interesa. O
es todo de derecha o es todo de izquierda y no les gustan los contenidos equilibrados. Y este
documental es un contenido absolutamente equilibrado, amplio, plural.”
53
La introducción de cada capítulo lo muestra a Riorda en aeropuertos y aviones, su voz en off
“Vivir viajando, como modelo de vida, como forma de existir. Un tatuaje que tengo grabado
dice ‘nunca vuelve el viajero, quien viaja, cambia’. Hacés el esfuerzo para no cambiar pero es
imposible no impactarte estando 300 días al año viajando.” y continúa hablando del esfuerzo
y la disciplina que requiere ese modo de vida. Termina y comienza un rap cantando “Todos
somos el continente, colores, culturas diferentes. Iguales frustraciones, quien no grita nada
siente. Acá se aguanta mucho aunque pocos lo muestren, sonrisas amigables te abrazan y te
mienten. Hoy nos ponemos frente a frente para saber qué opina usted, trabaja para la gente o
sólo quiere el poder. La lucha con nosotros sabemos lo que hay que hacer, si estamos
disconformes bien se lo haremos saber. Nos levantamos más fuertes cuando caemos porque lo
hacemos en el nombre del pueblo”. Mientras pasa la música hay imágenes de rostros, ciudades,
paisajes, movilizaciones y otras imágenes de la cotidianidad latinoamericana. En la serie
documental se trabajan distintos temas entrevistando a personas que Riorda se cruza por la
calle, a militantes de distintas fuerzas política, a consultores y académicos. Consultado por la
serie, el autor dijo en la entrevista que “es un capricho personal, de amor a la comunicación
política. Yo me suelo definir, y lo digo con mucho gusto y placer, como activista de la
comunicación política y básicamente es por esto, porque trato de estar en todas las esferas y
trato de que las esferas entiendan la complejidad de la comunicación política que no es ni más
ni menos que la complejidad de la propia política. Y por lo tanto, ‘En el nombre del pueblo’
es darle una visión sociológica, antropológica, politológica del contenido de la comunicación
política como contrario a una visión simplificadora de las relaciones públicas o del marketing.
‘En el Nombre del Pueblo’ es literalmente un viaje por América Latina a través de la
comunicación política para demostrar que la comunicación tiene que ver con el factor
idiosincrático de cada pueblo y que no es una imposición de gurúes. Tiene esa complejidad,
insisto, sociológica, antropológica y politológica. El objetivo es mostrar que la comunicación
54
termina representando la identidad de cada sociedad, que hay una interacción constante de
ida y vuelta, de retroalimentación positiva entre líderes y pueblo, entre pueblo y líderes.”
Ambos programas contrastan a simple vista, desde la imagen y los entrevistados hasta los
contenidos “El Bunker” es la política de traje mientras que “En el nombre del pueblo” es la
gente la protagonista. En ambos, Ivoskus y Riorda son omnipresentes entrevistando y
recorriendo lugares. El tono es muy distinto, el saber para Riorda se encuentra en todos los
sujetos mientras que para Ivoskus está en los consultores. En el nombre del pueblo es más
contestatario, describe una visión de la política que incorpora a actores de la política no
institucionalizada. La descripción que hace el creador de la serie documental parece
contrarrestar todo lo propuesto por El Bunker.
En los modos ya se empiezan a entrever parte de los debates. El rol que cada uno le asigna a la
academia en los congresos, el lugar que tiene la venta de servicios y el show, la búsqueda de
paridad de género y el rol de la mujer, por nombrar alguno de ellos.
Este capítulo sirve de introducción a los capítulos siguientes donde vamos a desplegar y
analizar las controversias centrales entre los consultores. Este primer capítulo apunta a mostrar
cómo las formas en que se dan las controversias son parte de las discusiones que tienen, los
estilos, objetivos y definiciones que toman para armar un evento está marcado por sus
decisiones sobre la comunicación política y sobre la consultoría.
55
CAPÍTULO II - La comunicación política como campo profesional
Como comentábamos en la introducción, las controversias están ordenadas en dos grupos. Esta
división corresponde a un orden expositivo más que analítico. No buscamos construir un
metalenguaje superior al de los propios actores sino que la intención es presentar las
controversias (Latour 2008) . Se trata de una división más expositiva que analítica, que nos
permite trabajar las argumentaciones que presentan los actores de forma ordenada. En este
análisis tomamos en cuenta que para ellos se trata de un entramado que no es posible disociar.
Por un lado, tenemos las controversias en torno a lo interno del campo de la consultoría política
y por otro las controversias en torno a la comunicación política como objeto de discusión. Las
controversias no son controversias estancas, a la hora de discutir sus ideas, los consultores
difícilmente hablan de una sin tocar los temas de otra. Por lo tanto, esta forma de agrupamiento
tiene que ver con la metodología utilizada en esta investigación, mediante la cual pude
reconstruir las discusiones a partir de entrevistas en profundidad, revisión de redes sociales y
notas de los consultores y artículos académicos de los mismos.
En cuanto a las controversias, el primer grupo tiene que ver con las discusiones que se dan en
la comunicación política como campo profesional. Se presentan a lo interno de los consultores,
tienen más impacto sobre su construcción como industria de la consultoría y tienen mayor
relevancia entre ellos mismos, son en torno a sus organizaciones corporativas, alrededor de las
posiciones de poder de cada uno y sobre lo que significa ser consultor. Estas controversias
tienen que ver con el grado de profesionalización de su trabajo, con la relación con la academia,
con la cuestión de género y con el tema de la ética profesional.
56
Por otro lado, el segundo grupo de controversias se centra en torno a la comunicación política
como dimensión de lo social, como objeto de discusión dentro de la política y la sociedad.
Estos debates están más asociados al objeto de su trabajo que a su trabajo propiamente dicho,
son discusiones más teóricas y es en donde muestran sus concepciones más amplias y
generales. Las controversias son en torno a la ideología en la comunicación política, son
alrededor de las visiones de por qué asistimos a un boom de la comunicación política, son sobre
el aporte que hacen a la democracia y sobre la tensión entre la comunicación y la política.
Resulta problemático pensar estas dos dimensiones separadas, las definiciones en torno al
campo profesional están enlazadas con las definiciones sobre comunicación política. Se
encuentra enlazado en parte porque su accionar apunta a eso, a producir esos impactos, a
escribir esas definiciones de comunicación y política, a dar razones y pruebas de por què son
de una forma y no de otras, y por qué ellos tienen herramientas para influir sobre ello.
La receta del éxito - los gurúes de comunicación política
“¿Un gurú?
Mejor no.
Mejor un profesional.”
(Daniel Eskibel)3
El uruguayo Daniel Eskibel, psicólogo, consultor político y escritor, establece cuatro modelos
de campaña electoral, uno de ellos es el Modelo Gurú. “Aquí la estrella es el consultor político.
3 https://www.academia.edu/35537333/AntiGur%C3%BA_Necesitas_un_Consultor_Pol%C3%ADtico_Profesional
57
Actúa a modo de gurú y aplica sus recetas en todas las campañas. Sus mismas recetas en todas
las campañas. Con lo cual los candidatos se terminan pareciendo a él, a quien por lo general
le encanta ser protagonista y salir en la tele y en los periódicos. En este caso el propio gurú
es la campaña electoral.”
Si bien Eskibel utiliza una retórica jocosa y exagerada, plantea una punto que es objeto de
controversia entre los consultores. Con el desembarco de Durán Barba, y sobre todo luego de
la victoria de Macri en 2015, los medios centraron su atención en él. La expresión “gurú de
comunicación política” se instaló no solamente en torno suyo, Antonio Solá también ha sido
presentado varias veces en la televisión argentina como un gurú e incluso como el “Durán
Barba español”. Esa expresión es usada regularmente por los medios como sinónimo de
consultor político.
Esta idea irrita en particular a Mario Riorda: “Lamentablemente, algún periodismo
irresponsable o algún periodismo polemizante o intencionado muchas veces, a sabiendas del
disgusto que me produce, te sigue calificando o etiquetando así, incluso lo hace de manera
adrede. Sin embargo, insisto que es esta práctica profesional desde mi punto de vista es el peor
modo de atribuirle seriedad al estudio de la comunicación política, a la disciplina de la
comunicación política y no hace otra cosa que gestar, como el pensador francés Patrick
Champagne decía, procesos de mala fama aplicada a la comunicación política.”
Más allá del uso mediático, es una expresión instalada contra la que los consultores combaten.
El gurú ve cosas que otros no ven, tienen poderes sobrenaturales, tiene una sabiduría de carácter
mítico. Además, esa expresión se usa para acercarlos a la manipulación y el engaño. La lucha
58
de los consultores contra esta idea se centra en la profesionalización. La gran diferencia con un
gurú, desde el punto de vista de los consultores, es que ellos hacen un trabajo profesional.
“Equipo mata gurú, lo digo siempre. Cuando tenés un equipo profesional, con recursos para
poder investigar, con la especialización en cada una de las áreas que requiere una campaña,
por más de que venga alguien iluminado, con la experiencia que quieras, lo vas a pasar por
arriba” Afirma Daniel Ivoskus, quien también usa esa primera frase como diapositiva en sus
presentaciones, tanto en el Congreso como en la Maratón, y además la usa en su programa El
Bunker.
La postura de Riorda coincide con el conjunto de las visiones de los consultores en torno a la
idea del Gurú y agrega que “es una mala concepción de la actividad profesional de la
consultoría política, entendiéndola como algo mañoso, oculto, más próximo a una idea de un
Rasputín del poder que de una práctica que necesita cada día de más investigación y por lo
tanto de más exigencias o capacidades que la academia aporta y que la profesión va
modelando en su praxis. Sí es verdad que la consultoría, o los o las consultoras, son la nueva
celebridad de la comunicación política. Sí es verdad que han adquirido un status diferencial,
polemizante, no sólo como actores de la práctica profesional, sino como actores políticos
propiamente dichos. Pero eso no invalida que la expresión gurú, lo que hace es tirar por tierra
las capacidades profesionales adquiridas, aún de las academias.”
La del gurú como estrella de la política, con mayor protagonismo que los mismos candidatos,
tiene que ver con la crítica de Courel en el Congreso donde muchos de los que exponen resaltan
más su imágen que la de los propios clientes. En ese sentido, Riorda se refiere a ese discurso
corriente entre los consultores cuestionando que “Sin embargo, por otro lado, es una especie
59
de celebración, muchos querrían tener gurúes -no sé cuál es la expresión femenina de gurú-
Muchos pagan o contribuyen a la generación forzada de un branding asociado a esa idea. Yo
personalmente lo que hago es combatir esa idea.”. Por lo tanto, nos encontramos con una
noción que gira en torno a la construcción de la imagen de los gurúes como tales.
Esta idea de gurú encaja perfectamente con la lógica del marketing político. El gurú ofrece
recetas mágicas para ganar una elección, tiene tips para triunfar, no complejiza los escenarios
políticos sino que ofrece una mirada simple y ganadora. La aparición de la noción de gurú es
combatida por el conjunto de los consultores en sus discursos públicos. Sin embargo, a lo
interno algunos consultores critican las prácticas de otros aludiendo que reproducen prácticas
negativas que fomentan la idea de gurú. En contraposición, ponen la profesionalización de la
consultoría política como la forma de desarmar el concepto mesiánico de los gurúes. No
obstante, como veremos en el próximo apartado, la idea de cómo debe ser la práctica
profesional es discutida también.
Los consultores son de Marte y los académicos son de Venus - Profesionalización y
academia en la consultoría
“Cuando terminé el Doctorado en España me ofrecieron quedarme a dar clases y yo les dije
‘estudiar la política en la academia es como ver al león en la jaula de un zoológico y a mi me
gusta sentir el aliento del león en la nuca mientras corro’. A mi me gusta la vorágine de la
política. Yo prefería trabajar en política”. Esta frase pertenece a un consultor argentino que si
bien se doctoró en España y da clases en universidades de latinoamérica, él elige presentarse
más cercano a la “vorágine” de la política. Trabaja como consultor principalmente en países
60
latinoamericanos. Este testimonio da cuenta de la centralidad que asume la profesionalización
en relación con la academia y con los procesos científicos.
Como decíamos en el apartado anterior, podemos considerar que está profesionalizada la
industria de la consultoría política siguiendo las cinco variables que propone Harold Wilensky.
Sin embargo, lo que aquí se discute es qué es el ser profesional y cómo debe ser el accionar
profesional.
Una forma de entrar en este plano es observar los estatutos de las distintas asociaciones. En el
punto tres del artículo sobre el compromiso de los socios de ASACOP dice: “Trabajar por el
crecimiento y la profesionalización de la consultoría política, buscando mejorar sus
estándares y generando los espacios para institucionalizar la profesión.”4 En el estatuto de
ACOP, entre los objetivos de la asociación están “Velar por la precisión y calidad de los
sistemas de acreditación y evaluación de la investigación, docencia y práctica profesional de
la Comunicación Política”.5
El crecimiento de la comunicación política trajo consigo la necesaria institucionalización para
determinar quién puede y quién no puede ser considerado profesionalmente un consultor. Si
bien todos los consultores investigados están en una o varias asociaciones, eso no implica que
los criterios para entender sus prácticas profesionales varíen. Hay un vínculo que casi todos
hacen con la academia, para ser profesional hay que tener un anclaje en la academia, tener un
equilibrio entre los dos mundos.
4 http://asacop.com.ar/wp-content/uploads/2017/07/Estatuto_Asacop_octubre2014.pdf 5 https://compolitica.com/acop/estatutos/
61
El español Luis Arroyo en “En defensa de una comunicación institucional profesional: cinco
ideas” (2015) titula el primer artículo como “Los consultores son de Marte y los académicos
de Venus” y dice “Como tengo la fortuna de trabajar tanto en el planeta de los académicos -
impartiendo clases y juzgando tesinas- y también más frecuentemente en el planeta de los
consultores, siento que cada vez que paso de uno a otro respiro en atmósferas distintas.
Ingenua, excesivamente teórica y muy remota la de la Academia. Amoral, simplona y tacticista
la de la consultoría. [...] los consultores piensan que los universitarios están fuera de la
realidad, y éstos que aquellos son más vulgares que un melón.” (p7)
Ivoskus decide pararse en el medio, en la búsqueda de un equilibrio: “Mi visión de esto siempre
fue no ser ni muy académico ni muy político, de decir que lo que importa es la práctica. Sí digo
que en el medio tiene que estar la academia mezclada con la práctica. No ser muy académico
y no convivir con la realidad del barro pero tampoco estar embarrado y no tener sustento
teórico y técnico”
Por su parte Riorda tiene la aspiración de ser “el más académico de los consultores y el más
consultor de los académicos”. Cuenta que esa frase lo ayudó a definir su desarrollo profesional
“No sé si lo seré y es aspiracional y hasta vulgar la frase pero no deja de ser linda para
entender donde uno está ubicado. Y es en una interacción entre los dos mundos pero creo que
sin lugar a dudas, la alimentación más densa de este mundo viene del lado académico.”
Riorda expresa una posición muy crítica con respecto a los discursos que algunos consultores
dan con respecto a la profesionalización: “creo que los niveles de profesionalización de la
consultoría son una ficción. Creo que la consultoría habla de profesionalización sin
profesionalizarse. Estudia poco la consultoría. La consultoría tiene un abordaje más
62
dogmático que de profesionalización. Si vos vas a congresos, básicamente el grueso de las
ponencias son dogmas incuestionables. "10 pasos para ganar" es el promedio de abordaje,
pasos, tips. Y muchos de esos de tips no revistirían un minuto de análisis profundo desde el
punto de vista de lo empírico. Algunos sí, otros no. Creo que la academia me da mucha más
tranquilidad para entender de qué se trata lo profesional, básicamente porque la academia te
obliga a ser humilde, en el sentido de que te pega cachetazos a cada rato, a través de la más
pura empiria. Y te permite partir de eso, tener visiones deductivas que la profesión no
necesariamente te da. La profesión te da solvencia, lo que comúnmente se denomina cancha
que es cierta espalda para saber moverte pero no siempre te da el dato empírico, potente, que
muchas veces, aun a destiempo, aparece en la academia.”
Finalmente, Riorda hace una reflexión que mezcla los tres conceptos claves de esta primera
parte: “el consultor le teme a la verificación empírica de sus afirmaciones. Entonces se siente
muy cómodo en esos congresos y por lo tanto muestra una visión profesionalista extrema que
no se condice con la realidad. La expresión gurú, o gurúes, tiene que ver con una visión mítica,
irreal, de gente que sabe más que el resto, que tiene más experiencia que el resto y,
curiosamente, esa expresión que a los consultores les encanta, que pagarían para que los
llamen así, es literalmente la ausencia de la profesionalización en el sentido académico, es la
negación de la capacidad de investigación. Un gurú ve algo que los otros no ven, fuma abajo
del agua. Eso transforma a muchos de estos congresos, no a todos, en un showroom de ventas
con poca profundidad, y por lo tanto, parte de lo bueno que es la visibilización del área, en
parte también es malo consustancialmente porque visibiliza lo peor, la idea de la política como
marketing y no de la política expresada en su faz pública como comunicación política.”
63
Abelardo del Prado en un artículo titulado “Consultores políticos y la política mediatizada”
(2014) , retoma el discurso de Durán Barba y afirma que “[Estos consultores] se diferencian de
los teóricos de las ciencias sociales, ya que entienden que no pueden usar conceptos lejanos a
la realidad —con un alto grado de abstracción—. Sostienen que deben resolver las cosas de
manera rápida y eficaz, en tiempos acotados, —no hay tiempo para ver bibliografía ni estados
del arte—, como también que toda reflexión por hacer debe poseer apoyo empírico en la
consultoría.”
Concluyendo, la controversia en este punto se genera en torno a lo que consideran una práctica
profesional seria, coinciden que para que la esto sea así, todo lo que dicen tiene que estar
verificado por la academia. La controversia surge por acusaciones cruzadas sobre la cercanía a
la academia y el tipo de esa cercanía. A modo de conclusión, es interesante retomar la crítica
que Mario Riorda realiza de la posición del marketing en este tema en su nota en la revista Más
Poder Local “El marketing político no forma parte de la comunidad académica formal. No
digo que se repelen, aunque tampoco lo niego. Más bien alquila aulas a las altas casas de
estudio. ¿Hay excepciones? Sí, claro que sí. Pero el marketing político y sus estrellas
mayormente no van a eventos académicos. Arman sus propios eventos (a los que tampoco
concurre la academia). No se exponen a la contrastación empírica de sus afirmaciones. Actúan
en eventos. Sí, dije actúan, incluso muchas veces vitoreadas desde la idolatría, como
verdaderos set de stand up.” 6
El politólogo, continúa su nota diciendo “Se valen de dogmatismos infundados. A lo sumo, sus
afirmaciones se contrastan con los resultados de sus clientes. Se centran en su doctrina
alimentada de su casuística. No investigan, más allá de los estudios de sus campañas. Su
6 http://maspoderlocal.es/files/articulos/mejor-consultor-politico-mpl40.pdf
64
doctrina y sus escritos doctrinarios son auto-referenciales pero con pretensión de generar
teoría. Un dato: no lo logran.”
La pareja del candidato, sumar para ganar - La cuestión de género en la comunicación
política
“La pareja del candidato, sumar para ganar” es una de las conferencias del Congreso de
Comunicación Política. La mexicana Vania De Dios expone sobre cómo debe vestirse y qué
debe decir la mujer de un candidato.
Su descripción en el cronograma
afirma que “Elabora y desarrolla
estrategias para la participación de
las parejas de los candidatos en la
campaña, de acuerdo a su perfil,
contexto y nivel de involucramiento;
además, da asesoría y
acompañamiento para el manejo de
la comunicación, tanto de ella como
de la familia, cuando el candidato es ganador”. En la charla afirma que “Cualquier candidato
tiene en su entorno una figura femenina importante. Puede ser su mamá, su hija, su hermana,
su novia o su mejor amiga”. En Twitter, la usuaria @AntoPortineri escribe lo siguiente: “Este
no es el lugar que las mujeres queremos para la política. No resulta positivo que la
@CumbreCP profundice el modelo patriarcal que la política nos ha reservado a las mujeres
por años y que tanto trabajo nos ha costado revertir #CongresoBA #ComPol”.
65
El primer día del Congreso cierra con un homenaje a “los empresarios que hacen posible el
desarrollo y la profesionalización de la comunicación política” dice Daniel Ivoskus. Él mismo
les entrega una distinción a varios empresarios. Desde el público una joven grita “faltan
mujeres ahí” generando algunos aplausos y un silencio incómodo en el escenario. La usuaria
@FlorCristari sube una foto de los homenajeados y pregunta “¿Y las mujeres?”. Al otro día se
realiza el panel “Mujeres y política” con Margarita Stolbizer, Carla Pitiot, Susana González
y Marilú Blajer. Esta vez, la misma usuaria twittea “Ayer los hombres recibieron premios, a
las mujeres les tocó un ‘reconocimiento’”, haciendo referencia a una placa que se les entregó
al finalizar el panel. Por el otro lado, la usuaria @Camila_duro twittea: “ ‘El 60% de la
población es conservadora y no estaba a favor de la legalización del aborto’ se queja
@MarilúBrajer en el #CongresoBA mientras milita con un par de videos” y acompaña con
una foto de la exposición de Marilú Brajer, presidenta de ALACOP, donde se ve la pantalla
verde con la inscripción “Todxs en un mismo grito”.
Al Congreso de Comunicación Política lo critican tanto desde el feminismo como desde
sectores conservadores. Tan sólo dos meses atrás, la discusión en torno a la interrupción
voluntaria del embarazo había ocupado todas las agendas públicas. Más allá del contexto y de
la heterogeneidad del público, podríamos decir, y así ha sido señalado por algunos/as de sus
participantes, que el Congreso no expresa en su organización una paridad de género, ni en lo
referido a los y las expositoras, ni en los temas que trata. A su vez, tal como dice la usuaria de
Twitter, la charla sobre la pareja del candidato pone a la mujer en un lugar secundario de la
política.
Por otro lado, en la Maratón la cuestión de género tiene otro peso. Al menos tres panelistas
toman ese eje como central en su exposición, otras mujeres hablan de otros temas incluyendo
66
perspectiva de género y cuentan con un taller aparte dedicado a las campañas electorales y las
mujeres. A su vez, hay mayor una paridad entre los y las panelistas.
La discusión de la cuestión de género se expresa en tres planos. En primer lugar tiene que ver
con el rol de las consultoras, su lugar en los congresos y campañas; en segundo lugar se plantea
el rol de la mujer en la política; por último, se encuentra la discusión de la perspectiva de género
en las campañas electorales y en la política en general.
Betina Rolfi, consultora especializada en género, en su presentación en la Maratón, plantea que
no puede haber perspectiva de género en las campañas si no hay mujeres en la planificación de
la estrategia. Afirma que “más del 90% de las consultorías son dirigidas por un varón o tienen
el nombre de un varón en la marca.”.
El 27 de octubre de 2019, el mismo día de las elecciones nacionales, ese mismo día la
consultora “Gustavo Córdoba y asociados” difunde en todas sus redes sociales el mensaje
“Todo comunica y queremos ser consecuentes con lo que pensamos y decimos. Por eso,
Gustavo Córdoba y Asociados ahora es Zuban Córdoba y Asociados.”. Con un video del nuevo
logo apareciendo sobre un fondo magenta, la consultora anuncia que cambia de nombre
incorporando el apellido de la directora Paola Zuban junto con el del director Gustavo Córdoba
y poniendo por delante el apellido de la politóloga.
67
Siguiendo esa línea, pero unos
meses atras, Juan Courel tuitea que
“La consultoría política es un
ámbito bastante más machista que
la política”. La afirmación es
negada por Raúl Timerman, director
del Grupo de Opinión Pública y
luego termina en un enredo
afirmando que ellos son los dueños
pero las que saben de política son las
mujeres, lo cual no hizo más que reforzar el punto de que las mujeres no ocupan espacios
centrales en la consultoría.
“Las mujeres que hacemos #ComPol tenemos mucho para decir. Sumate a
#MujeresEnCampaña”. Con ese tweet, este grupo de mujeres lanza la convocatoria a una
actividad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA centrada en las mujeres que participan
en procesos de comunicación política. En una nota en Diario perfil, Emilia Castro Rey,
socióloga e investigadora de comunicación política y Julieta Waisgold, consultora en la
campaña de Alberto Fernández en 2019, impulsoras del espacio, escriben “Somos muchas las
que todos los días hacemos comunicación en ámbitos públicos, en áreas de gobierno, dirigimos
equipos y formamos parte de campañas. Por eso junto a un grupo de colegas impulsamos
Mujeres en Campaña, un espacio destinado a visibilizar nuestro trabajo, con el que buscamos
meternos dentro del campo de juego. Esa jornada fue un puntapié inicial, lo que sigue es
generar un espacio de referencia, de encuentro y de puesta en valor de nuestra labor cotidiana
68
protagonizada por mujeres.”7. Lo interesante de este espacio es que excede la propia actividad
puntual, buscan visibilizar su trabajo y generar una red de consultoras políticas.
Cuando las mujeres no son elegidas por el voto popular, su participación en la política
disminuye, advierte Luciana Panke en el diario Perfil, y agrega que en Argentina, hacia
mediados de 2018 solo 2 de 21 ministerios, 9 de 77 secretarías y 18 de 111 subsecretarías del
Estado nacional estaban a cargo de mujeres. En la misma entrevista afirma que “una cuestión
que estoy trabajando en este momento es intentar ayudar a las mujeres que, si bien están en
política, no ejercen un liderazgo específico. Muchas veces pasa que, por cumplir con las leyes
de cuotas, las mujeres ocupan determinados lugares, pero sin formar parte de los lugares de
decisión en los congresos o dentro de los partidos.”8
Por su parte, Flavia Freidenberg, politóloga argentina radicada en México, marca tres techos
que tienen las mujeres para entrar en política. En primer lugar habla de que las mujeres tienen
que superar el “‘techo de cemento’ que son las propias actitudes, creencias e ideas que tenemos
de nuestras limitaciones, la idea que nos formaron de hacer cosas que están vinculadas a
nuestro género”, implica que las propias mujeres crean que pueden hacerlo. En segundo lugar
dice que para acceder a una candidatura las mujeres tienen que romper el techo de cristal que
les ponen los partidos políticos. En tercer lugar, se refiere a que los partidos, si son obligados
por ley de cupo a poner mujeres, toman dos vías: por un lado, pueden tomar la estrategia de
poner a familiares mujeres controladas por varones o mujeres masculinizadas del partido, por
el otro, pueden elegir a mujeres que no se sometan a ese control pero le vacían de estructura la
campaña y la dejan sin fondos. Por último, Flavia Freidenberg dice que si las mujeres logran
7 https://www.perfil.com/noticias/elobservador/el-circulo-rojo-invisibiliza-a-las-comunicadoras-de-la-politica.phtml 8 https://www.perfil.com/noticias/educacion/mujeres-empoderadas-para-ganar-campanas-electorales.phtml
69
sortear estos obstáculos, igualmente les ejercen violencia política para ejercer el poder. Ella
aclara que “no estoy hablando de las mujeres como víctimas, simplemente señalando los
obstáculos que se les presentan. Entonces quienes consiguen superarlo son mujeres
excepcionales”
Finalmente, cree que la estrategia para los sectores laicos y demócratas tiene que ser la de
feminizar la política. Esta propuesta implica erradicar los estereotipos tanto desde los medios
como desde la escuela y la familia: “Hay que educar a los niños en un esquema en el que se
les permita llorar y ser débiles, al igual que las mujeres, y hay que enseñar que las niñas
también pueden ser fuertes y líderes y que el cuidado debe ser compartido. Esa es una
discusión entre las mujeres pero todavía no es una discusión pública. Además de eliminar
estereotipos y revisar los parámetros educativos creo que es importante incorporar en el
debate a los hombres, y en este debate mostrar que no hay solo un modelo de mujer, que las
mujeres son múltiples, que ahora estamos en una sociedad de iguales en que la democracia es
democracia si es de iguales e inclusiva.”9
9 https://latinta.com.ar/2019/05/feminizacion-politica-urgente/
70
Para terminar, queda el tema de la perspectiva de género aplicada en las campañas electorales.
Mario Riorda distingue el clima de opinión del clima de época. El primero tiene que ver con
las corrientes de opinión predominantes en una sociedad, es un marco débil a través del cual
los líderes políticos toman sus decisiones. Este clima puede influir o no en las decisiones
política, es cambiante y no es compartido por todos. Por el contrario “el clima de época
condiciona mucho más la toma de decisiones porque define una porción de la historia en la
que la sociedad está inmersa. Y si tiene cambios, los tendrá en el largo plazo. Las variaciones
de los climas de época son bastante imperceptibles en lo cotidiano y necesitan de décadas para
ser comprendidas.”
En su exposición en la Maratón de Comunicación política, Paola Zuban utiliza estas categorías
para definir que la cuestión de género es un clima de época. A través de mediciones realizadas
por su consultora, analizando fenómenos que sucedieron en 2018 (Ni una menos, Paro
internacional de mujeres, Interrupción voluntaria del embarazo, Ley de Educación Sexual
Integral y #MiráComoNosPonemos), tanto en su repercusión virtual como en otras mediciones
de opinión pública, ella determina que asistimos a un clima de época y advierte que “si no
aprendemos a leer el clima de época y el clima de opinión no nos vamos a poder adelantar a
los acontecimientos y hacer política de verdad”. A su vez, aclara que incluir una perspectiva
de géneros en la campaña es necesario y que en este contexto no implica hacer una campaña
de nicho.
Siguiendo esa línea, Betina Rolfi analiza que “no podemos de ningún modo pararnos para
hacer comunicación política frente a una realidad negándola” y propone incorporar la
perspectiva de género a través de dos mecanismos. Por un lado, impulsa la construcción de
protocolos para atender a situaciones de crisis que pueda provocarse por casos de violencia de
71
género. Por el otro, promueve la creación de manuales de género para pensar, decidir y acordar
con el candidato o candidata cómo se van a abordar determinadas cuestiones como el lenguaje,
las imágenes y el contenido.
Finalmente, Emilia Castro Rey sintetiza: “Hemos puesto de pie un movimiento que visibilizó
nuestro rol en diversos ámbitos y en un año electoral se vuelve imprescindible destacar el
trabajo que hacemos en las campañas electorales, desde la conformación de las listas hasta la
construcción de la estrategia comunicacional”.
Resumiendo, la cuestión de género es una de las controversias donde más claras son las
posiciones. Aquí hay un grupo de mujeres organizadas que plantean con firmeza dónde están
los problemas y los caminos a seguir. Esta posición es muy crítica de las prácticas que
tradicionalmente se llevan adelante dentro de su profesión. En espacios como la Maratón se
adoptan prácticas identificadas con las perspectivas feministas. Sin embargo, ámbitos como la
Cumbre se encuentran más tensionados, su público critica más fervientemente las decisiones
que se toman en ese espacio con respecto a los lugares otorgados a las mujeres y a las temáticas
elegidas. Esta crítica se da desde una perspectiva feminista como desde de sectores más
conservadores.
La cuestión ética entre los consultores
“No le digas a mi madre que trabajo en publicidad, cree que soy pianista en un burdel”.
Esta frase de Jacques Séguéla utilizada en el libro Consultoría Política (Barnés, Ortega Jarrín
y Carpio García 2016) para hablar del marketing es trasladable a la consultoría política en
general. La cuestión ética en una profesión que los propios actores perciben muy bastardeada
72
es fundamental. Corporativamente, los consultores tratan de construir una imagen para
legitimarse, su lucha no es sólo por justificar su trabajo frente a sus clientes, también tienen
una fuerte disputa con otros grupos de interés por mantener su reputación. Su profesión muchas
veces es públicamente cuestionada, se muestra al consultor como una persona sin escrúpulos y
que se vende al mejor postor. Es por eso que un grupo de consultores problematizan la
dimensión ética dentro de la consultoría. Este punto abarca tres planos de la ética: (I) la ética
profesional, (II) la ética desde la moral democrática y (III) desde el punto de vista ideológico.
La ética profesional
La primera discusión, está relacionada con lo planteado anteriormente en cuanto al ser
profesional. Por un lado, este plano se discute en relación a la profesionalización y la academia.
Tiene que ver con cuánto de lo que los consultores hacen o dicen está basado en una
investigación empírica o tiene criterios profesionales de validación, este punto ya fue
presentado anteriormente. Por el otro lado, se plantea la discusión en torno a la reputación
general de los profesionales de la comunicación política. Ambas partes se pueden ver en el
punto tres del código de ética de ALACOP (Asociación Latinoamericana de Consultores
Políticos): “Los miembros de la Asociación, deberán abstenerse de ostentarse u ofertar
servicios de los cuales no tengan bases teóricas o carezcan de la experiencia debida y ello
pueda traer como consecuencia la prestación de un servicio deficiente y, por tanto, una mala
imagen para la Asociación.”10. Por su parte, en el estatuto de ASACOP (Asociación Argentina
de Consultores Políticos) habla de “promover la profesionalización y el ejercicio libre de la
consultoría política, conforme a las leyes de los Estados, promoviendo la responsabilidad, una
10 http://alacoplatam.org/alacop/codigodeetica/
73
conducta ética y la excelencia en el desempeño profesional de los integrantes de la
Asociación.”
A Mario Riorda le preocupa especialmente la discusión en torno a este punto. Habla en plural
de las “éticas profesionales” para discutir “qué está bien o qué está mal, hasta dónde más allá
del ego, más allá de la postura ideológica, es aceptable posturas polemizantes de los colegas.
O cómo entender, dentro de estas éticas profesionales, la amplitud de los campos de actuación
profesional”. Esta cita en particular corresponde a una entrevista realizada luego de la Maratón
de Comunicación Política. En la misma, su exposición se centra en demoler varios supuestos
de la comunicación política afirmando que mucho de lo que los consultores dicen no puede ser
corroborado y que gran parte de lo que hacen no saben qué efecto tiene. En base a datos
empíricos de distintas investigaciones, demuestra que una parte importante de lo que hacen
tiene un efecto cercano a cero y hasta llega a dudar de si las campañas modifican las tendencias
de las elecciones. Esta intervención la realiza por el enojo con ciertas prácticas de algunos
consultores que en sus exposiciones hacen muchas afirmaciones sin profundidad ni base
empírica ni teórica.
Riorda cuestiona “más allá de que el grueso de la consultoría, por más que diga, la realidad -
y me hago cargo de lo que digo- no se acerca a la academia, se acerca tangencialmente o se
acerca cuando es invitado a hablar pero no para escuchar a otros o para aprender. Entonces
ahí sí hay ciertos debates interesantes que tienen que ver con la actualización profesional, con
los límites profesionales, con la incorporación de lo ético. Que ya entra la cuestión de estilo
del ser profesional propiamente dicho. Y no son debates menores, porque en parte define. No
es si fulano o mengano, fulana o mengana, es más o menos famoso, el debate es cuánto el
accionar de fulana o mengana me termina afectando a mi reputacionalmente”. Lo que Mario
74
Riorda plantea es que hay una tensión latente entre la forma en que cada consultor se presenta,
en su estilo personal o en el tipo de aparición pública que hace y cómo repercute eso en el
conjunto de la consultoría. Su posición llama a cuestionar el accionar individual de cada
consultor para pensar en la reputación general de la profesión.
La ética desde la moral democrática
El segundo punto de debate ético se relaciona al imperativo de no traspasar ciertos límites que
afectan a la democracia y la sociedad. En particular, hay tres aspectos que suelen nombrarse
para referirse a esta dimensión.
El primero, tiene que ver,según Fernando Dopazo, con no aceptar candidatos que tengan “la
mínima sospecha de estar financiados por el narcotráfico”. También incluye, según el estatuto
de ALACOP, el deber de abstenerse de recibir el pago por concepto de honorarios con dinero
proveniente de fuentes ilícitas. Este mismo estatuto pide cerciorarse del origen lícito de los
recursos.
En segundo lugar, la discusión moral se relaciona con no generar conflictos de intereses en una
misma elección. El estatuto de ALACOP dice que “deberán abstenerse de prestar servicios
para candidatos de diferentes partidos en una misma elección que compitan por el mismo
cargo o en caso de candidatos a cargos diferentes, en donde la prestación de servicios pueda
representar conflicto de intereses.”
Por último, este segundo punto se discute desde el aporte a la democracia y los derechos
humanos. Fernando Dopazo también es contundente en decir que no trabajaría con “nadie que
75
tenga la mínima sospecha de ser un violador de los derechos humanos”. ALACOP, por su
parte, insiste que “Dado que la Consultoría Política es una herramienta al servicio de la
democracia, los consultores políticos deberán abstenerse de violar disposición legal alguna
en su ejercicio profesional, con lo cual sus clientes obtengan una ventaja indebida.” y llama a
“evitar realizar trabajo profesional para personas que puedan atentar contra la paz, el
desarrollo democrático o estabilidad social de los países a los que pertenezcan dichas
personas”. El estatuto de ASACOP agrega la necesidad de “trabajar con candidatos, partidos,
organismos y/o instituciones que respalden los valores del pluralismo y el respeto mutuo que
dan sustento al régimen democrático”. Finalmente pide “no apelar a los votantes con mensajes
basados en racismo, xenofobia, sexismo, intolerancia religiosa o cualquier forma ilegal de
discriminación”.
Mario Riorda afirma que si bien en los estatutos de las asociaciones se habla de una ética
democrática “Muchas de sus estrellas [del marketing político] están presas. Sí, presas en la
cárcel –como grandes figuras en Brasil por ser parte de procesos de corrupción–; o tienen
problemas con la justicia y han sido denunciadas; o son fuente de polémicas de enorme
trascendencia –por hechos como el de Cambridge Analytica por caso–; o con contactos con
fuentes de financiación ilegal y el narcotráfico; o tuvieron episodios de manipulación de datos
públicos, denuncias por difamaciones, generación de campañas sucias, oferta de acciones
ilegales –como granjas de trolls y bots–, poca transparencia en sus contrataciones y una larga
lista de etcéteras.” A su vez, el politólogo dice que “hay mucha hipocresía en esos principios
democráticos porque muchas de las recomendaciones profesionales van más dirigidas a la
preservación del poder que a la legitimidad del sistema político en general. ¿Lo bajo más a
tierra? Entre cliente y democracia, muchas veces se prioriza al cliente.”11
11 http://maspoderlocal.es/files/articulos/mejor-consultor-politico-mpl40.pdf
76
Ignacio Ramírez también es crítico de las prácticas éticas de algunos sectores dentro de la
consultoría. El sociólogo y consultor en la campaña de Áxel Kicillof en 2019 entre otras,
cuestiona la lógica de “el arte de ganar” del duranbarbismo, dice que “consagra una única
racionalidad que es la eficiencia electoral. Y eso provoca efectos, provoca efectos si es la única
racionalidad que empieza a dominar sobre las otras racionalidades vinculadas con otras
esferas. Pero hay una que tiene que ver con la que va predisponiendo un vínculo, o una actitud
un poco cínica entre comunicadores, o al plantear la relación entre política y comunicación.”
A su vez, agrega que genera “una especie de omnipotencia de la comunicación, de las palabras,
de que todo lo puede y se va generando una actitud cínica que deja de preguntarse sobre cuáles
son los efectos simbólicos, culturales de la comunicación de un gobierno o de una campaña,
qué sedimenta, qué deja más allá de la eficiencia electoral, incuba intolerancia. Uno de los
elementos que tuvo, en mi opinión, muy presente en la comunicación de Cambiemos del último
año, no tanto de su punto de partida, tuvo la gestión de los miedos.”
Además, Matías Belloni, Director Provincial de Comunicación Estratégica en Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, cuestiona a un sector más asociado al marketing. Afirma que “la
lógica del marketing trabaja desde una lógica que no se cuestiona lo moral, es un servicio que
uno da. No se problematiza tanto, ellos prestan un servicio privado que está abierto al que
abra la puerta. Viene con esta lógica de hacer ‘esto, esto y esto, no hables de esto porque la
embarrás’. Frente a otra que, por tener una raíz o una matriz de pensamiento que cuestiona
el para qué, pone ciertos reparos.” Cabe destacar que la discusión en torno al aporte que hace
la comunicación a la democracia se discutirá en el próximo apartado, aquí interesa en tanto
punto de cuestionamiento al labor de la consultoría.
77
La ética desde la perspectiva ideológica
Por último, el tercer aspecto del debate ético tiene que ver con la ideología. En este punto la
cuestión central es si los consultores pueden abstraerse de su propia ideología, si éticamente
pueden asesorar a un cliente con el que no acuerdan en el plano ideológico. Acá no vamos a
discutir sobre cuánto de ideológico tiene la comunicación política, eso se debatirá en el capítulo
siguiente. Se podría dividir en dos posiciones, la que afirma que no importa la ideología del
cliente y la que dice que el consultor no puede dejar de lado su ideología a la hora de asesorar.
La primera de estas posiciones plantea que la tarea del asesor es similar a la de un médico o un
abogado y afirma que este es un trabajo metodológico o teórico pero no ideológico. Fernando
Dopazo insiste que “más allá de las divergencias ideológicas en el mundo de los consultores,
nuestro trabajo es un trabajo metodológico, teórico. Vos si sos médico, no discriminás quién
es tu paciente, sos médico y tenés un juramento hipocrático que vas a cumplir. Bueno, nosotros
no tenemos ese juramento hipocrático pero es un poco eso. Vos te debés al tipo con el que
tenés una relación comercial, con el que tenés un contrato firmado y con el que te
comprometiste a dar todo de vos y de tu equipo para poder tener la mejor estrategia y la mejor
implementación de una estrategia de comunicación determinada a través de los distintos
canales. Es cierto que en la experiencia uno se termina sintiendo más cómoda con una gente
que con otra, pero te diría no tanto desde lo ideológico.”
Ivoskus coincide con esta posición y agrega que “Cuando vos te metés específicamente en el
tema de los consultores, si entenderíamos a la masa de los consultores de un 100% yo te digo
que puede haber un 20% como mucho que esté ideologizado, que diga que prefiere trabajar
con determinados candidatos, que nunca trabajaría para la derecha, hablando en términos
78
democráticos siempre. El resto es flexible, hay gente que trabaja con la derecha, con la
izquierda. Con un cliente vos tenés que sentirte cómodo y creer en lo que el tipo está apostando.
Si no es muy difícil.”
Por el contrario, Juan Courel, que siempre asesoró a candidatos peronistas, opina que “Es
imposible que un consultor se abstraiga por completo de su sistema de valores. Uno puede
intentar hacerlo, uno siempre tiene una cosmovisión en muchos temas diferentes a las del
asesorado. Uno puede asesorar a gente con la que no está de acuerdo en muchas cosas, se
puede hacer perfectamente, pero no está desideologizado ese asesoramiento. En algún lado se
cruza. No hay comunicación sin ideología, es imposible.”
79
CAPÍTULO III - La comunicación política como dimensión de lo social
En este último capítulo veremos las controversias que se dan en torno a la comunicación
política como dimensión de lo social, como objeto de debate en la política y en la sociedad.
Esta serie de controversias se centran en el objeto sobre el que trabaja la consultoría y los hemos
dividido en tres segmentos. Por un lado están los debates sobre la ideología en la comunicación,
sobre si tiene un peso importante o si es una dimensión secundaria o nula. En segundo lugar
está la discusión en torno al aporte que realiza la comunicación política a la democracia, ya sea
un aporte negativo o positivo para el desarrollo democrático. Por último, están las controversias
sobre el lugar de la comunicación y la política en los procesos políticos.
Las fake news ideológicas - Discusión sobre la ideología en la comunicación
“las ideologías son pan para hoy, hambre para mañana y la gente está pidiendo otro tipo de
cosas en las campañas electorales. Yo lo que sostengo es que asistimos a la muerte de las
ideologías y a la potencia de los liderazgos. Es decir, que el líder hoy es mucho más importante
como candidato, mucho más importante que las ideologías de izquierda o de derecha.” afirma
Antonio Sola en una entrevista en CNN. El consultor español autodenominado “el creador de
presidentes”, en una entrevista en el programa de televisión Animales Sueltos, repite “Las
ideologías no nos dan de comer, nos dan de comer las ideas aplicadas de la mente al músculo
y tener la capacidad de aplicar un programa de gobierno que saque a la gente de donde está.
Eso es lo que quiere la gente, la gente quiere vivir mejor.”
80
En el Congreso de Comunicación
Política resalta otro expositor
español que comienza su
presentación diciendo: “Te estoy
hablando a ti, a ti, a ti - mientras
señala diferentes personas- que
bajas la cabeza como hago yo en
un espectáculo de magia para que
no me agarren. Todos nosotros
aquí nos sentimos gente bastante
inteligente, incluso sentimos que estamos por encima de la media ¿si o no? ¿Quién se siente
aquí que es más inteligente que el común de la gente que ve en Twitter o que ve en Facebook?
les voy a decir una cosa, han levantado la mano medio la mitad de las personas que están aquí.
Realmente todos se sienten así, lo que pasa es que algunos además de egocéntricos, son
perezosos. Eso es lo que sucede. ¿Quiénes de aquí tienen Instagram? Si a su lado tienen
alguien que no tenga Instagram por favor les pido que le den un abrazo. Esa gente no tiene
vida. Posiblemente no tiene ilusión por el día de mañana.”. Así Yago de Marta, comienza su
presentación. Hace una intervención que es casi un show de stand-up. Realiza muchas
interacciones con el público, le hace preguntas de todo tipo y se burla de las respuestas del
público junto a la mayor parte de éste. Expone a quienes dicen algo incorrecto y trata de sacar
conclusiones de cómo reacciona la gente frente a las preguntas insinuando que la gente
responde por modas. “¿Cuánto hace que no piensas en Etiopía? El problema es que era una
parte de la vida que se llamaba moda. Ustedes gobiernan, ustedes votan. Son un auditorio
formado y sólo responden, me incluyo, por modas”. La cuenta oficial de Twitter de la Cumbre
de Comunicación Política elige la siguiente cita para resumir el panel: “Aplicamos criterios
81
ideológicos a cuestiones que son prácticas, lo cual es resolver mediante lo que dicta una moda”.
Su presentación se titula “Persuasión total” y en la descripción personal figura entre otras cosas
“Considerado el mejor entrenador de oratoria y debate de Latinoamérica” y “Campeón y
subcampeón en varias ocasiones de campeonatos nacionales y mundiales de debate”.
Ese mismo día pero más tarde, es el turno de Mario Riorda en el Congreso. Provocativamente
elige no dar una charla sino que lleva el capítulo de su documental que habla de las ideologías
y comienza agradeciendo a los organizadores y a la UCA que "se permita la presentación de
este documental. En realidad va a hablar el video, va a hablar la gente del pueblo, van a hablar
los que saben y yo no voy a hablar, simplemente voy a contarles que esto es uno de los 6
capítulos de la serie documental 'En el nombre del pueblo', es un viaje por América Latina que
realizamos. Fueron casi 50 personas en 2 años en 10 países. [...] No es casual que haya
elegido el capítulo tres, es el capítulo de ideologías. Todavía seguimos escuchando gente que
dice que las ideologías no existen más. [...] Y cuando uno no asume la ideología, generalmente
lo hace en referencia a un mojón ideológico. Como dice István Mészáros, decir que las
ideologías no existen técnicamente ya es una posición ideológica. Así que para no perder
tiempo, a modo de reflexión final, y me hago cargo de lo que digo, cuando alguien se define
como no ideológico, cuando alguien se define como post-ideológico, cuando alguien se define
como trans-ideológico, cuando alguien se define como a-ideológico, técnicamente lo que está
produciendo es una fake news.”
Los 45 minutos de duración del capítulo se pasan enteros. En el mismo hay testimonios de
expertos académicos y entrevistas hechas por el mismo Mario Riorda a gente en diferentes
situaciones. Hay entrevistas en una marcha de derechos humanos en Argentina, a jóvenes
militantes de Bolsonaro, a gente en Chile, Perú y en distintos lugares de Latinoamérica.
82
En twitter el usuario @BoedoHernan recriminó a Mario Riorda sobre la proyección de su
documental diciendo: “Muy desagradablemente zurdas la ponencia de la brasileña Panke y el
‘documental’ de Riorda, en el Congreso Internacional de Comunicación Política
#CongresoBA. Pura bajada de línea de izquierda y marxismo cultural. @UCAComPol
@ucaeducacionAR. TANTO ‘pluralismo’ ya es ingenuidad”. Mario Riorda le contestó diciendo
“Lamento que sólo quieras un documental de derecha. Obvio que #EnElNombreDelPueblo no
es eso. Tampoco de izquierda. El criterio -como bien citas- es mucho pluralismo. Entonces,
será una pena seguir cultivando tanta ingenuidad pero esa es mi visión académica.” El usuario
@BoedoHernan tiene la siguiente biografía en su cuenta: “Conservador popular y siempre por
derecha. Familia y Patria. Vida, libertad y propiedad. Gastronomía. Boedo y Caballito.
Argentina. UCA.”
“¡Ey, las ideologías existen!” es un libro publicado en 2012 por Marcela Farré y Mario Riorda.
En el mismo estudian 38 campañas presidenciales en 18 países de latinoamérica analizando los
discursos y distintas piezas principales de las campañas para determinar si hay una tendencia
hacia una mayor politización o hacia una mayor homogeneización del mensaje. La contratapa
del libro desafía diciendo “Éste es un libro para la academia. Éste es un libro para la política.
Éste es un libro para el periodismo y para la Ciudadanía interesada. Pero es, básicamente, un
libro para quienes hacen consultoría política, porque la fragilidad de los argumentos sólo
produce diagnósticos apenas verosímiles y serios efectos políticos.”
Los autores introducen el concepto de homogeneización, ésta consiste básicamente en la
desideologización o despolitización del mensaje. Lo que intenta es “borrar toda huella
discursiva que permita reconocer o identificar una corriente política o, incluso, que revele una
83
posición ideológica manifiesta”. Apelando a un público más amplio e inespecífico, la
homogeneización del mensaje produce una banalización del contenido, generando noticias de
interés para todos los gustos, con eslóganes globales e inclusivos o expresiones con las que
nadie puede desacordar.
La investigación obtuvo evidencia suficiente y contrastable del carácter más o menos
ideológico de los discursos en las campañas en Latinoamérica. Este estudio identificó variables
que permitan determinar la asignación del atributo ideológico en un discurso, a partir de
elementos lingüísticos y no lingüísticos en las distintas campañas. Es interesante la
construcción de este instrumento de análisis ya que sienta un precedente más que importante
para seguir usando y aplicando en campañas más actuales. En el caso de los procesos
electorales analizados en este libro, llegan a clasificar los discursos en altamente ideologizado,
de ideología moderada o de infra ideologización.
La conclusión a la que llega el libro es que la mayor imprecisión ideológica no va en detrimento
de una desaparición del discurso ideológico y afirma que hay un cambio en el modo de
manifestar posturas ideológicas que da lugar a nuevas formas comunicativas. Además,
concluye que en el agregado de las piezas comunicacionales (discursos y spots), el conjunto de
contenidos de ideologización fuerte o alta sumado a los de ideologización moderada, eventual
o media, tienen una presencia mucho mayor que los discursos y spots homogeneizantes.
Su conclusión final es contundente, afirma que “finalmente, y al margen del peso relativo
eventual en cada caso, lo primero más evidente es que la ideología está absolutamente presente
en las campañas presidenciales en américa latina. Ello implica reconocer que la comunicación
política electoral no prescinde de ninguna manera del discurso ideológico sino que éste,
84
construido del modo más diverso de acuerdo con los contextos de cada país, existe y está más
vivo que nunca.”
En conclusión, la postura del marketing pretende borrar la huella ideológica, tiene una
intención homogeneizante. Ya que lo que vende es un servicio aplicable a cualquier cliente, no
se pregunta o no pone sobre la mesa la ideología. Por el contrario, desde la comunicación
política destacan el peso de la ideología en los procesos políticos y remarcan su importancia.
El marketing apela a formas superficiales y recetas universales, por el contrario, desde una
visión más compleja de la comunicación política remarcan la multicausalidad de las posiciones
políticas, y en esa multicausalidad toman a la ideología como una variable importante.
El aporte de la comunicación política a la democracia
Es interesante la introducción que hace Abelardo del Prado de los conceptos de Umberto Eco
en la discusión sobre la massmediatización. Del Prado, en su estudio sobre el concepto de la
política y lo político en los consultores, retoma las categorías de integrados y apocalípticos:
“Son nominados como integrados, categoría acuñada por Umberto Eco (1965) en su análisis
sobre la massmediatización, sobre la cual este autor entiende que existen dos posturas al
respecto. En primer lugar, una postura apocalíptica, suscrita por quienes encuentran en la
cultura de masas un evidente signo de la decadencia, rechazando las nuevas tecnologías, como
también la distribución de información en abundantes cantidades. Su designación apela a que
exponen el fenómeno con tonos apocalípticos y se resisten a reconocer cualquier nuevo
elemento como valioso, ya que esto implicaría un cambio que, a la larga, puede llegar a la
aniquilación total de los patrones culturales ya establecidos. En la vereda opuesta están los
integrados, aquellos que ven de manera optimista el mismo fenómeno. No sólo consideran bien
85
la generalización cultural, sino que defienden este fenómeno ciegamente. Están convencidos
de que los medios globales ponen los bienes culturales a disposición de todos y hacen amable
y liviana su absorción, generándose una auténtica cultura popular. Como juzgan promisorio
y prometedor para el futuro eligen operar en este contexto, emitiendo mensajes. Por supuesto,
el hecho de que esa cultura surja desde abajo o que la misma sea confeccionada desde arriba
para los consumidores es un problema que el integrado no se plantea. De este modo, la
característica central del integrado es su juicio de buena voluntad ante los medios de
comunicación, entendiendo que la cultura de masas es producto elaborado por la voluntad y
deseo libre de los sectores populares.”
La recuperación de este fragmento es de gran utilidad para plantear el debate en torno a la
comunicación política y su aporte a la democracia. En este debate se entrecruzan algunas de
las controversias planteadas anteriormente en torno a la ética, la cuestión de género y las
visiones sobre la sociedad actual.
Los discursos “integrados” hacen hincapié en la capacidad de la comunicación política de
fortalecer la democracia acercando al ciudadano a la política y transparentando los gobiernos.
Esta visión destaca a las nuevas tecnologías como capaces de hacer más sincero el debate
político. Por ejemplo, Durán Barba plantea que cada vez es más difícil mentir ya que todos
tienen un archivo de años de todo lo que dijo y prometió. Por su parte, autores como Negrine,
Holtz-Bacha, Mancini y Papathanassopoulos (2007) se centran en la profesionalización de la
comunicación política y cómo esto produce una democracia más eficiente, hablan de una
administración más eficiente de los recursos y de una organización mejor de los partidos.
86
Por otro lado, quienes son más críticos de la situación ponen el foco en, al menos, tres factores.
Uno tiene que ver con la práctica profesional, sus efectos y la autocrítica en la consultoría. Otro
tiene que ver con la lógica propia de los medios, cómo afecta a la democracia la adaptación a
la lógica mediatizada. Un tercer punto está relacionado con las nuevas tecnologías y la
intención de ganar la atención en ese plano.
En la Maratón de Comunicación Política, Mario Riorda hace una exposición bastante llamativa
para sus pares. Enojado con las prácticas de algunos consultores, sobre las bases de las críticas
mencionadas en el capítulo anterior, expresa la necesidad de plantearse desde un un punto de
vista escéptico de la profesión, cree que ha pasado un tiempo prudencial como para empezar a
hacer un análisis crítico de estos años de crecimiento en exposición de la consultoría política.
Afirma que tienen que ponerse en una “posición incómoda para problematizar muchísimas de
las afirmaciones que las tomamos como dadas pero que en realidad, desde mi punto de vista,
es necesario empezar a matizar, es necesario empezar a incomodarnos, es necesario empezar
a pensar que la zona de confort en la que estamos no sé si le hace bien al desarrollo de la
disciplina, y mucho más sobre todo por sus efectos, al desarrollo de esta disciplina aplicada
en la práctica profesional. [...] Y la verdad es que recién ahora, con un delay prudente, de muy
pocos años hasta la fecha, empezamos a visualizar efectos, a tener datos, a entender
consecuencias de la actividad política en general y de la comunicación política en particular
que no imaginábamos.”
El politólogo hace un planteo más general, donde analiza contextos más estructurales y critica
la profesión más en términos universales: “quizás por múltiples cosas, que tiene que ver con
una erosión constante de la democracia, que tiene que ver con la pérdida de eficacia de
algunas instituciones, preferentemente el Estado y los partidos políticos, que tiene que ver con
87
el rompimiento del sistema de partidos, que tiene que ver con desesperanza, con climas
psicológicos desfavorables en el pensamiento en general, es que para pensar estas cosas me
he autodefinido escéptico. Tengo ganas de transitar durante un buen tiempo, en términos
epistemológicos incluso, desde esta perspectiva del escepticismo. Y no para traer posturas
pesimista, no necesariamente. Sino en todo caso para descreer de algunos contextos y de
algunas respuestas, especialmente profesionales más que académicas, a estos contextos.” Lo
que Riorda está criticando es a los consultores aquí denominados “integrados” que venden sus
servicios hablando de los aportes positivos a la democracia de una manera acrítica. El consultor
considera que las afirmaciones que hacen estos no están comprobados y advierte sobre el
peligro de no analizar empíricamente los resultados de sus prácticas.
Algunos autores críticos del marketing como Laguna Platero (2013) afirman que su
investigación “nos permite apuntar como posible hipótesis explicativa de la anomalía que
implica la pérdida de confianza de los electores o la desideologización de los partidos, la
importación de las técnicas competitivas del mercado al mundo de la política. Nos referimos
a la constante incorporación de planteamientos comunicativos empresariales al modus
operandi de las organizaciones políticas, a la imposibilidad de discernir dónde se diferencia
el marketing comercial del político”. A su vez, el autor retoma a Ramonet (2002) y su
“americanización de la política” donde bajo esta lógica impera lo mercantil por sobre todo,
“implantando una serie de maquiavelismo” donde se supeditan los medios al fin de ganar. La
conclusión más interesante de Laguna Platero es que esta competencia electoral, al igual la
competencia mercantil, no es perfecta y no se produce entre iguales: “Ni es perfecta por las
normas que regulan los procesos electorales y los sistemas de adjudicación de representantes;
ni lo es por las desigualdades manifiestas en las que compiten las distintas opciones políticas.”
88
Con respecto al debate sobre el rol de los medios, no voy a centrarme en un debate que ha sido
estudiado con profundidad en las investigaciones que surgieron en el marco de la discusión de
la llamada ley de medios impulsada por el kirchnerismo. Esas discusiones giraban en torno al
poder de los medios, la concentración de la propiedad y su capacidad de marcar agenda, hay
investigaciones que dan cuenta de ello como las de Saintout (2018) o Santander (2015). Acá
me interesa retomar los estudios que trazan un recorrido sobre los efectos de la política
mediatizada. Ya hay autores que han profundizado los efectos del desarrollo de la política en
los medios de comunicación, Prior (2013) ha hablado sobre la teatralización, la construcción
de imágenes positivas y negativas, la personalización de lo político y la política del escándalo.
La negatividad que se genera con acusaciones y denuncias produce apatía en las campañas y
aumenta la desconfianza acerca de las instituciones políticas. A su vez, el hecho de que la
política se desarrolle en los medios produce un incremento de la personalización. De este modo,
el espectáculo se centra en la producción de personajes que capten la atención del público. Lo
que me resulta interesante destacar acá es la figura de los operadores de medios, esta figura que
forma parte del universo de la consultoría política.
Los operadores de medios son personas que realizan tareas por las sombras, si bien brindan
asesoramiento y coaching para medios, una de sus principales acciones y motivo de
contratación tiene que ver con su relación con medios y periodistas. Estas personas sirven como
puerta de entrada a determinadas pantallas. Un informante clave pudo constatar que estas
personas pueden formar parte o no de los canales y son un nexo entre los políticos y los medios.
Su tarea consiste básicamente en sentar a su cliente en la mesa de distintos programas
televisivos. Este informante asegura que “lo que uno ve como espontáneo en la televisión en
realidad es todo una puesta en escena, generalmente quienes están ahí, salvo que tengan
mucho peso propio, pagaron para aparecer. Los programas más vistos de política reciben casi
tanta plata por ese medio como por publicidad de empresas”. Quienes critican estas prácticas
89
ponen en duda la idea de imparcialidad de los medios y afirman que quienes terminan teniendo
más aire de televisión son quienes más plata invierte. A su vez, afirman que ese dinero invertido
generalmente no es declarado y en el caso de los oficialismos es pasado como pauta en los
presupuestos de las instituciones.
Un tercer punto tiene que ver con las nuevas tecnologías y la intención de ganar la atención en
ese plano. Es interesante rescatar un intercambio que tuvo lugar a raíz de una entrevista a
Riorda en un medio. A diferencia del resto de las controversias, acá hay una confrontación
directa entre consultores. En la entrevista,
Mario Riorda, plantea que el impacto en las
redes no se traduce necesariamente en votos
y que los oficialismos tienden a inflar
artificialmente los tráficos por tener más
recursos para utilizar que la oposición.
Frente a esto, Julián Gallo, Asesor de
Contenidos y estrategia digital del Presidente Mauricio Macri, cita esa nota y tuitea que la
afirmación de riorda es inexacta para el caso de la presidencia de Mauricio Macri y aclara que
“en toda la presidencia no tuvo pauta publicitaria. Los números de sus cuentas son 100%
orgánicos”. Inmediatamente, Mario Riorda cita ese tweet contestando que no había hablado de
Macri en esa entrevista e igualmente aclara que “hay muchos modos de inflar tráfico sin pautar
en la cuenta propia. Bots, trolls, coordinar legiones de seguidores desde los oficialismos, por
caso.”. Juan Courel no pierde oportunidad y entra en la polémica tuiteando “capaz no pagaron
publicidad de nuevos fans en la cuenta desde 2015, pero antes de eso, mientras era jefe de
gobierno, lo hizo y muchísimo. Tanto en Twitter como en Facebook”.
90
Esta discusión entre los consultores fue también trasladada a la sociedad. El supuesto troll
center de Marcos Peña y las “caricias significativas” 12 mantuvieron un manto de sospecha en
torno al uso de las redes sociales del gobierno de Macri. El aumento de la “grieta”, la
radicalización de los extremos, la mayor difusión de mensajes políticamente incorrectos, el
ataque dirigido y la difusión de fake news son algunas de las consecuencias que se tienen por
determinadas prácticas que hace la política en las redes sociales. Hay muchos autores como
Natalia Aruguete y Ernesto Calvo que se dedican a investigar el funcionamiento de las redes
sociales en la política y que marcan estos problemas, su reciente libro titulado “Fake news,
trolls y otros encantos. Cómo funcionan (para bien y para mal) las redes sociales” (2020) va
en ese sentido.
Finalmente y para concluir, en una entrevista de ACOP, Riorda plantea dos características que
puede aportar la comunicación política a la democracia: “Una de fondo que visibilice la ética
como un elemento de juicio para tomar decisiones en la actividad. Arnold Toynbee sostuvo
una vez que sí se seguía la escalada armamentista de la guerra fría, esta iba a ser tan efectiva,
que en una analogía con una pelea, no sólo acabaría con el contrincante, sino con el árbitro,
el ring y todos los espectadores, y es eso lo que puede suceder, si seguimos usando el concepto
de comunicación buena, sólo desde la idea de “buena” sin pensar, que además de que alguien
gane, partido o candidato, deben ganar los espectadores, que además de votantes, son el
sustrato de la democracia. El elemento ético debe sopesar en las decisiones y en las
recomendaciones profesionales. Muy por el contrario, muchos consultores se vanaglorian,
peligrosamente, de desconocer ese término. Los sistemas políticos, potencialmente, están
inmersos en una lógica de crisis que implica concebir que la comunicación debe tener también
la misma lógica de crisis, o en muchas circunstancias hasta un escalón más en términos de
12 “Caricias significativas” hace referencia un episodio por el cual cuentas automatizadas de Twitter expresaban su apoyo a Mauricio Macri. Las expresiones usadas no eran comunes en Argentina y levantó sospechas sobre el origen de esos mensajes.
91
gravedad, debiendo ser tratada muchas veces como comunicación de riesgo permanente. Hay
demasiada desafección política en el ambiente.
Y una operativa: deselectoralizar la comunicación gubernamental y aplicarle a esta
largoplacismo para que modere los niveles de expectativa en donde la necesidad de
legitimación debe superar con creces a la necesidad publicitaria-propagandística.”
La tensión entre la comunicación y la política
“Yo desde el año 2008 enseño comunicación política en España, lo hice muchos años en
Salamanca y la Universidad Camilo José Cela de Madrid. La verdad que nunca sé por qué me
invitan, porque ese master, que es un master muy costoso y que lleva gente muy importante,
trata de promover el trabajo de la consultoría política y cada vez que hablo yo digo ‘no crean
en los consultores políticos porque el secreto es la política, no es la consultoría’". Con esas
palabras, el reciente presidente electo Alberto Fernández comienza a comentar el libro
“Política y elecciones en América Latina” de Gisela Brito y Ava Gómez Daza. Además,
continúa, “la política que recomienda revisar focus groups y encuestas es para que existan
políticos que corran detrás de la gente y la política no es para correr detrás de la gente, es
para ponerse delante de los pueblos e ir corrigiendo lo que hay que corregir para hacer las
cosas mejor en ese pueblo que uno quiere representar. Tan simple como eso. [...] Tenemos que
estar muy convencidos de lo que somos, de lo que queremos representar, de a quiénes
queremos representar y hacia dónde queremos ir. Y si estamos seguros de eso, puede haber
gente que nos ayude a comunicarlo mejor pero no debe haber gente que nos convenza a copiar
los métodos de los otros porque eso no tiene que ver con nosotros. Nosotros no somos nunca
producto del marketing, nosotros somos hijos de la militancia política, somos hijos de la
política.” Juan Courel alienta a escuchar esa presentación con el siguiente tweet: “Un encanto
esta exposición de @alferdez para poner en su justo lugar el rol de la consultoría y de las
92
técnicas electorales para reivindicar a la política como el verdadero instrumento de los
cambios (y de los éxitos electorales).” En la exposición, Alberto Fernández arremete contra las
prácticas de la mercadotecnia aplicadas a la política y plantea una contraposición con la manera
de hacer política de su espacio.
El debate que se plantea en el párrafo anterior dominó la discusión sobre la comunicación
política. Más allá de que parte de la estrategia del Frente de Todos tuvo que ver con instalar la
idea de que Juntos por el Cambio sólo se regía por el marketing político, la discusión sobre el
peso de la comunicación política estuvo presente.
Además, Alberto Fernández habla también de una idea que se instaló que tiene que ver con
copiar los métodos de los otros. Si el 2015 inauguró una etapa donde la comunicación era
central en cualquier proyecto político, el proceso eleccionario 2019 derribó gran parte de esos
supuestos. Ignacio Ramírez afirmó en su intervención en las jornadas interCAMBIO en la
UADE que “en mi modesta experiencia más como consultor me toca trabajar más con
dirigentes del peronismo o del progresismo, y en un primer momento de esta etapa política
que se va cerrando era muy impresionante como la ilusión de que Cambiemos sabía cómo
hacerlo era muy fuerte entonces cualquier dirigente peronista quería recrear o imitar o
incorporar el estilo de comunicación de Cambiemos, al cual identificaban actualizado,
contemporáneo o ganador y el peronismo una especie de arqueología del Siglo XX.”
En una entrevista para esta investigación, Marcos Peña, jefe de gabinete del ex presidente
Macri, dio su propia visión sobre el modelo comunicacional que instaló Cambiemos en 2015 y
que luego fue fuertemente criticado por el Frente de Todos. Peña Afirmó que “El Frente de
Todos trato de calificar la experiencia nuestra y subestimarla pero creo que tiene más que ver
93
con otra cosa, con una tensión a partir de la innovación que fuimos generando y que todo el
resto adoptó. Todo el mundo fue haciendo cada vez más lo que nosotros planteamos, por lo
cual es medio relativo el ataque.”
El 2019, por el contrario, generó un clima que cuestionaba la eficiencia de la maquinaria de
comunicación de Juntos por el Cambio. Según Inés Lovisolo13 luego de las elecciones
presidenciales comenzó a circular la idea de que “la política le ganó al marketing”, la
politóloga afirma que esta visión está sesgada por el resultado y que invalida las herramientas
de comunicación por una elección fallida a causa de otros factores. Continúa diciendo que “el
meollo de la cuestión no está en si desestimamos o no ciertas prácticas comunicacionales, sino
en pretender que la comunicación es algo escindido de la política. Comunicar bien es hacer
política. El marketing político no es más que combinar una serie de técnicas de investigación
y comunicación para hacer política.”. El Frente de Todos no careció de esas herramientas sino
que le dio mayor lugar a la política. El candidato Axel Kicillof andando en un Clío y
acariciando gatitos, Alberto Fernández yendo a Córdoba a cantar con Natalia De La Sota,
Sergio Massa con Alejandro Fantino y Cristina Fernández de Kirchner apareciendo en lugares
estratégicos fueron hechos pensados a partir de la comunicación y el marketing político.
Este debate que se desata tras los resultados electorales de 2019 pone sobre la mesa el rol que
le corresponde a la comunicación, al marketing y a la política. Esta discusión tuvo un punto
alto meses antes a las elecciones, en abril, el entonces presidente Mauricio Macri anunció una
serie de medidas para mitigar la crisis, lo llamativo fue que no lo hizo a través de una cadena
nacional sino que utilizó un spot14 de un timbreo en el que le comentaba a una vecina las
13 http://www.panamarevista.com/toda-comunicacion-es-politica/ 14 https://www.youtube.com/watch?v=4nCj5Rpuedo
94
medidas que iba a tomar. Este episodio desató un gran debate entre los consultores de
comunicación política, la forma de comunicarlo tuvo más repercusiones que lo que comunicó.
En las redes sociales también generó ruido, se acusó de hacer un montaje, un falso timbreo para
contar estas medidas. Además, empezó a circular un video con esa misma familia de algunos
meses atrás.
Por su parte, Mario Riorda escribió una nota15 en el diario Perfil diciendo que el anuncio tuvo
un abordaje electoral caracterizado por la generación de expectativas y por su costado
espectacular. El autor separa a la comunicación electoral de la comunicación de crisis y aclara
que “Lo electoral es show. Da que hablar. Es sorpresa y promesa. Es un producto de esencia
publicitaria para retener o conseguir el poder. Y lo electoral siempre es parcial (habla a
partes, no les interesa el “todos”). Por otro, la comunicación de crisis, que es básicamente
certeza. Pero con sobriedad informativa, que intenta achicar certidumbres en situaciones de
pérdida de poder.” El problema, para Riorda, es el contraste que genera una situación de crisis
(por los números económicos pero también por la percepción de la imagen general del gobierno
en la opinión pública) con una comunicación electoral, agravada además por una serie de
errores a la hora de comunicar (el tono, la imagen, el formato elegido para hacerlo). Riorda
aclara que “el procedimiento comunicativo, lo instrumental, empezó a ir a los tumbos. Ya no
solo lo que se dice, sino cómo se lo dice. Hay un verdadero desacople del Macri del relato
macro a la percepción del Macri en la gestión de lo micro. Y ahí la comunicación puede –y
debe– hacer mucho más y mejor”
15 https://www.perfil.com/noticias/columnistas/macri-macro-micro.phtml?rd=1%3F&fbclid=IwAR31y_LP5kdZU6_bP2bWqS7P1FDk-WkeVgxzQ9PK3HTUvPxMHfoWOab0POA#Macrimacromicro
95
Frente a esta y otras críticas, Julián Gallo, Asesor de Contenidos y estrategia digital del
Presidente Mauricio Macri, contestó con una nota en Infobae defendiendo la comunicación
presidencial. Gallo destaca que el mensaje fue grabado con un celular, sin micrófonos ni luces.
Su argumento es que “distintos especialistas han tratado de ver en la transmisión del
Presidente un truco, un engaño al que llamaron "una puesta en escena". Al parecer, según
estos especialistas, dar un discurso protocolar en el Salón Blanco, o transmitir un mensaje
desde el despacho presidencial, no lo sería. Antes de seguir deberíamos aclarar que las
interacciones entre seres humanos siempre incluyen algún tipo de puesta en escena. Desde la
cena de Navidad hasta las pijamadas, los cumpleaños o las reuniones de consorcio, los
casamientos en parroquias, al aire libre o en un bar tomando cerveza, los encuentros de fútbol,
las clases de la facultad e izar la bandera argentina en el jardín de infantes; son situaciones
auténticas que incluyen puestas en escena.”. Gallo continúa diciendo que “Las
interpretaciones realizadas por algunos especialistas dan a entender que por ser distinto a lo
que supuestamente el público esperaba ver en estas circunstancias, el encuentro de Macri fue
engañoso.” y agrega “Macri visitó a una familia que es igual a millones para contarles a ellos,
y a todos a través de ellos, medidas que son clave para su presupuesto doméstico. Tal vez lo
que gente espera es que los presidentes se comporten como los seres humanos que son y hablen
directamente, asumiendo lo riesgoso que es intentar hacer eso de verdad.”
.
Inmediatamente, Luciano Galup, comunicador de la consultora Menta Comunicación, cruzó
por Twitter a Gallo diciendo “Acuerdo con mucho de lo q dice Gallo, salvo un detalle. En
época de angustias es probable que la gente no quiera a alguien “como ellos” para resolver
96
las crisis sino un Presidente. Que tenga claridad y liderazgo. La gente como uno no resuelve
la inflación.”
El debate de fondo pasa por el peso que tiene la comunicación a la hora de tomar decisiones,
si la comunicación es más importante que la política, si la comunicación se define en conjunto
con la política o si la comunicación es
instrumental y primero se define la política.
Durante el mes de enero de 2020, Jaime
Durán Barba otorga una entrevista al medio
Letra P16 En el mismo habla de su experiencia
como asesor en el gobierno de Macri. Juan
Courel, hace su propio análisis en Twitter:
“Como cuenta en esta entrevista, Durán Barba tomó partido en cada disputa interna del
gobierno de Macri: gradualismo vs. shock, rosca vs. purismo, acuerdismo vs. guerra total. Los
consultores no son los creadores de los gobernantes ni los dueños de sus decisiones políticas.”
Un mes antes, luego de la victoria de Alberto Fernández, Juan Courel hizo un hilo de Twitter
analizando el rol de la comunicación en el nuevo gobierno:
“Que un gobernante no incorpore a sus equipos de comunicación al proceso de
planificación y toma de decisiones es una de las tantas aproximaciones posibles a la
creación de consenso y no niega per se el carácter público de la política.
16 https://www.letrap.com.ar/nota/2020-1-26-9-1-0--cristina-es-la-mujer-mas-brillante-de-la-historia-argentina
97
En estos años nos acostumbramos a escuchar que los instrumentos tecnológicos de
circulación de la información eran inherentes y debían ser indisociables de las
decisiones políticas. Lo que no es instrumental es el consenso, no la gestión de la
información en la opinión pública.
El consenso indispensable para gobernar se obtiene de múltiples maneras. El
intercambio de ideas para acercarse a alcanzarlo no tiene un único recorrido.
Este año pasaron muchas cosas. Una de ellas es que en Argentina ganó las elecciones
una forma de hacer política que reivindica a la política como forma de hacer política.
Eso no niega a la comunicación política sino, en todo caso, al marketing destinado a
camuflar ideologías.
Si este es un gobierno que genera consenso y legitimidad o no se va a percibir menos
en las gacetillas de prensa o los tweets de sus funcionarios que en su capacidad de
escuchar e interpretar la realidad, al pueblo y a los factores de poder.”
Un año antes, durante la entrevista para esta investigación, Courel afirmaba que la política no
existe sin comunicación. Es imposible disociarla, sin embargo, es de los que cree que la política
está siempre primero, no niega la comunicación política sino la visión que cree que las
decisiones se toman en torno a la comunicación. Su crítica es hacia un modelo que pondera la
política de acuerdo a los números de las encuestas, de la escucha en redes sociales y de los
focus groups.
98
Esta visión la describe Ivoskus en la entrevista que mantuvimos. Afirma que “La comunicación
siempre tuvo peso dentro de la política, el tema es que van surgiendo nuevas herramientas y
que las sociedades van siendo mucho más complejas. Ya no es como antes que convocas a un
acto política y te juntan un millón de personas en el obelisco, no va más esto. Hay que
adaptarse, esto es al revés, muchos analizan la comunicación y la política desde la oferta,
desde los partidos y los candidatos y para mi hay que analizarla desde la demanda que es la
gente. Porque es al que vos tenés que comunicarte y eso es lo que ordena, la demanda siempre
va a ordenar la oferta, en política también.”. El consultor y ex diputado provincial por
Cambiemos, deja en claro cómo la política debe organizarse en torno a lo que él llama “la
demanda” y la crítica de Courel apuntaría a esa perspectiva.
Esta visión también es compartida por Julián Gallo. En la entrevista que tuvimos deslizaba
cómo funciona la idea de adaptarse a la demanda: “Al menos por los principios que tiene
Marcos [Peña], los que contaba al principio, es escuchar la demanda. Hay una demanda, la
gente tiene demandas que son distintas a las que tenía la política. Antiguamente parece que en
una campaña vertical vos pensabas cuál era mi oferta y tratabas de venderselo a los
consumidores que vendrían a ser los lectores. En un modelo Siglo XXI, que aplica a la política
pero aplica también a la fabricación de gaseosas... ya Coca Cola no hace bebidas diet, viste
que hay como 7 Coca Colas, no es que hace porque ellos se les ocurrió hacer bebidas diet,
sino que encontró que hay una demanda y trata de interpretar, por eso sale la liviana, la gris,
la cero azúcar.” Julián Gallo habla del problema de las agendas, de qué tema tratar en cada
contexto y retoma a Durán Barba, quién es considerado por él como “nuestro apóstol”, quién
siempre les dice que nadie se despierta a la mitad de la noche por la política, se despierta por
sus hijos, por sus preocupaciones personales o por sus deudas. De esta forma el consultor
ecuatoriano les plantea cuáles deben ser los temas que deben trabajar, temas que deben partir
99
de la preocupación de la gente. Además, Julián Gallo va más allá, él es un cuadro técnico con
mucha lectura de lo que pasa en las redes sociales y cómo usarlas, ha trabajado mucho tiempo
en medios tradicionales y cree que se quedaron en otro siglo. Para él, adaptarse a la demanda
también tiene que ver con utilizar la misma estética y darle los mismos uso que el público que
buscan interpelar. De ahí sale el registro de actos sólo con celular, filmar sin trípodes, con
movimientos naturales y filmar en formato verticales entre otras cosas que marcan una estética
particular. Él lo describe de la siguiente manera: “Nosotros básicamente exploramos y a veces
coincidimos con la audiencia y a veces no coincidimos y abandonamos porque nuestro objetivo
no es contradecir a la audiencia sino tratar de interpretarla. Eso tiene, también, bastante que
ver con alguna de las ideas de Marcos Peña que es orientarse a la demanda. Hay una demanda
del otro lado y vos tenés que tratar de entender cuál es esa demanda. La oferta que hacemos
muchas veces fracasa con la demanda y otras veces coincide. Y si coincide, vamos, y si fracasa
abandonamos. Es algo darwiniano.”
Ignacio Ramírez hace una fuerte crítica a lo que él denomina el “duranbarbismo” que para él
“entraña o significa una fuerte fetichización de las formas, de los instrumentos. Es decir, que
la comunicación política es fundamentalmente, o esencialmente, desde esta perspectiva una
tecnología orientada al triunfo. Y que no se interroga o que ya renuncia a preguntarse sobre
la relación de la comunicación con la política, con la verdad, con la cultura democrática.
Entonces esto se fue reproduciendo y todos participamos un poco de esta fetichización. Incluso
se fue traduciendo en productos y servicios, en una serie de herramientas que en algún
momento se llegó a creer o vender como modelos ganadores, como una especie de benchmark
ganador para cualquier espacio política.” El sociólogo continúa la crítica trayendo a la serie
Mad Men en la que su protagonista, el publicista Donald Draper, plantea a su amante que “Lo
que llamas amor fue inventado por tipos como yo para vender medias”. Ramírez retoma esta
100
cita para referirse al “arte de ganar”, el libro de Durán Barba, y aquí podemos retomar la frase
anteriormente usada donde plantea que éste consagra una única racionalidad que es la eficiencia
electoral y que predispone un vínculo o una actitud cínica entre comunicadores al plantear la
relación entre política y comunicación. Para Ramírez, esta actitud es la que plantea Donald
Draper y se refiere a que estos consultores creen que hay una “omnipotencia de la
comunicación, de las palabras, de que todo lo puede y se va generando una actitud cínica que
deja de preguntarse sobre cuáles son los efectos simbólicos, culturales de la comunicación de
un gobierno o de una campaña”.
El peso que tiene la comunicación está constantemente en tensión, acá vimos claramente como
hay quienes ponderan más a la política y quiénes le otorgan más peso a la comunicación. Sin
embargo, la discusión no queda anclada a estas dos posturas que tienen integrada la dimensión
comunicacional sino que también hay otra perspectiva que de algún modo desplaza a la
comunicación o le otorga un lugar secundario o instrumental. Para introducirla me parece
interesante rescatar una anécdota del trabajo de campo.
Mientras en el Congreso de Comunicación Política se espera la apertura, se proyecta en una
pantalla led gigante la publicidad de “El Bunker”, el programa de comunicación política que
impulsa Daniel Ivoskus, quien también organiza este congreso. Se pasan los trailers de cada
uno de los distintos episodios de la segunda temporada, y se anuncia que los mismos se pueden
comprar por internet.
-“Con esto que vi en el video ya le puedo chamuyar un montón de cosas” dice un varón,
refiriéndose a su jefe, mientras se ríe junto a sus tres compañeras.
-“Que venga él si quiere mejorar la comunicación” responde desafiante una de ellas.
101
El grupo forma parte de un equipo de asesores de un político de Santa Fe que los mandó a
formarse en comunicación política. Se puede distinguir por los comentarios que una es
diseñadora, o al menos oficia de diseñadora. Ninguno parece estar formado en el tema. A lo
largo del congreso pude distinguir a otros grupos de asesores con las mismas características:
grupos de 3 o 4 integrantes de entre 22 y 35 años, personas sin formación profesional en
comunicación política pero que es la encargada de llevar adelante la tarea y jóvenes mandados
por sus jefes a formarse en un aspecto en el que no está formado el político.
Esta escena refleja una realidad cotidiana de los consultores políticas, es la constante pelea
entre el o la política con su consultor/a sobre si la comunicación aparece una vez definida la
política o si se toman decisiones en simultáneo. Esta visión entiende a la comunicación como
una cuestión técnica, como una herramienta que sólo debe embellecer lo definido en el espacio
político, es sólo un instrumento que se encarga de bajar la línea a distintos formatos. A su vez,
esta visión es fuertemente discutida por la consultoría ya que se pone en juego acá es un saber
técnico estratégico, un saber que poseen especialistas en comunicación política pero no el o la
política. En todos los congresos a los que asistí, en varias conferencias, los consultores hicieron
chistes sobre propuestas que habían llevado los políticos y que a ellos/as les parecían absurdas
desde su punto de vista. El/la política era un objeto de burlas en el marco de los congresos por
sus propuestas carentes de criterio comunicacional. Era común escuchar a un conferencista
decir “Entonces el intendente me planteó hacer esto y yo”, entonces el expositor hacía una cara
graciosa de que no entendía lo que sucedía y el público se reía. También se presentaba la
situación en la que quien exponía se burlaba del cliente por no confiar en las encuestas y creer
que su olfato tradicional le servía para una campaña
102
Lo que está en disputa en esta visión es el lugar del consultor, la posición de estos se plantea
dos dimensiones. Por un lado, está todo el acerbo de conocimientos técnicos dictados por el
terreno en el que se lleva adelante esta disputa, estos conocimientos son variados e
interdisciplinares e incluyen en conocer las redes sociales en profundidad, en saber instalar
temas en la agenda, construir una imagen, plantear una determinada oratoria, etc. Por otro lado,
se plantea que toda esta serie de conocimientos no pueden ser aplicados luego de ser definida
la política, en la misma planificación política debe estar incluida esta dimensión ya que es
difícil o ineficiente la incorporación posterior
Abelardo del Prado (2015), en su investigación, cuenta que el discurso Durán Barba plantea
que los consultores tienen una experiencia y competencias específicas que sólo sólo ellos
pueden tener. Afirma que según éste “tanto militantes como los políticos tradicionales no
suelen tener la sofisticación necesaria que se necesita para planificar una estrategia
comunicativa; se dejan llevar por sus pasiones e instintos, comunicando mensajes sólo a los
afiliados, quienes de antemano iban a votarlos.” Además agrega que “Ellos reconocen que las
relaciones entre candidatos y consultores es compleja, ya que los políticos suelen querer
cortesanos, no consultores. Pero la tarea del profesional del marketing político, es
precisamente ser el tope racional a las pasiones de los candidatos. Cuando uno se transforma
en militante de la campaña, pierde ese rol esencial.”
Sin embargo, más allá de ciertos discursos que pueden minimizar la tarea y las ideas del político
en busca de legitimar la tarea del consultor, hay otras visiones que intentan criticar la visión
instrumental desde la propia concepción de la política. Esta crítica no reduce al político a una
idea de persona irracional y pasional sino que pone en discusión los procesos políticos y la
estrategia política propiamente dicha.
103
Una de las visiones críticas las aporta Mario Riorda, en su libro Cambiando (2016) dice que la
concepción superficial e instrumental de la comunicación política no ha absorbido la idea de
que política y comunicación son inherentes una a otra, de que no son entidades divisibles. El
autor aclara que:
“Cuando se piensa la comunicación política como instrumental, aparece una
concepción publicitaria en donde la comunicación entra después de la decisión política
y solo para modelar, corregir o expandir un hecho político que ya es público. La
comunicación tiene un rol informador, descendente; el gobierno decide, habla; y la
ciudadanía solo escucha con pasividad.
Sin embargo, adscribir a una concepción estratégica de la comunicación
política significa que la comunicación siempre está presente, antes de la decisión,
durante y después. Que más que publicidad, la comunicación es legitimación. De ahí
su importancia. Tanto es así que incluso algunos hechos políticos son pensados sólo
para ser comunicados y desde ahí se conciben como políticos.
Quienes piensan en la comunicación política instrumental creen que los efectos
son comunicacionales. Error, grueso error.” (2016:65)
Fernando Dopazo, por su parte, nos dice en la entrevista que “lo que tengo claro es que sin
política, sin gestión política, la comunicación es imposible. Primero tenés que definir qué
querés hacer y a partir de qué querés hacer, ver cómo lo transmitís, cómo lo legitimás, cómo
lo justificás. Y ahí sí entra la comunicación. Mario Riorda tiene una frase que para mi es genial
que dice que el "gestiono bien pero comunico mal" no existe. Eso no implica que todo lo
político sea un hecho comunicacional pero si hay un fuerte ida y vuelta entre las dos esferas
104
que no se pueden desprender, se necesitan la una a la otra.” Para Riorda “El "gobierno bien
pero comunico mal" es una crítica que representa literalmente a esa falacia argumental. Ese
título es una ironía que técnicamente representa la visión más instrumental de la comunicación
como si fuera separable. Es el mismo modo en que se aborda periodísticamente o en el análisis
masivo.”
Como vimos al comienzo, Jacques Gerstlé (2005) realiza una crítica a esta visión instrumental
por “mutilar” tanto a la política como a la comunicación por discociarla. Esta perspectiva
proyecta un problema tecnocrático donde la comunicación política sólo maneja una imagen.
En esta visión la comunicación política se basa en un expertise en la utilización de instrumentos
técnicos.
Conclusiones
La consultoría política en Argentina tiene amplias bases de acuerdo pero también presenta
controversias muy fuertes. Asumir la perspectiva de las controversias no implica hacer hincapié
en el conflicto por sobre la estabilidad sino que nos permite comprender mejor las bases de
ésta.
La lógica de la convivencia entre los consultores resulta muy significativa respecto de la
singularidad estructuración de las controversias en el campo estudiado. En un mismo congreso
comparten mesas consultores con clientes rivales y en redes sociales intercambian elogios
consultores con perspectivas profesionales e ideológicas muy diferentes. Esta convivencia,
puede ser entendida como una forma de sociabilidad tensa ya que no está exenta de tensiones
y controversias y representa una de las particularidades del campo. Las controversias se
105
resuelven o se presentan atenuadas. De este modo, es posible afirmar que la estrategia de la
consultoría en su conjunto privilegia la contención colectiva en los ámbitos corporativos. Hay
una orientación al otro para mantener la convivencia a pesar de las diferencia, la sociabilidad
es tensa porque hay una intención de preservar el conjunto de los intereses colectivos.
Esa estabilidad se basa en una convivencia que se apoya sobre tres pilares. Por un lado, están
los intereses corporativos, principalmente nucleados en las asociaciones profesionales pero
también en otros espacios como congresos y ámbitos académicos. Estos intereses están
relacionados con la visibilidad, la legitimidad y la regulación del conjunto de la consultoría.
Por otra parte, están los intereses económicos que se expresan en dos sentidos. El primero está
relacionado con el intercambio de clientes, esto sucede en casos donde hay conflictos de
intereses, ya que un consultor no puede asesorar a dos clientes que compitan en la misma
categoría o territorio entonces le recomiendan a otro consultor. El segundo punto tiene que ver
con la participación en congresos y eventos sumamente rentables para los consultores.
Finalmente, esta cooperación tiene intereses estratégicos que residen en el conocimiento e
intercambio de las técnicas, estrategias y recursos que usan el resto de los consultores.
Ahora bien, este campo no está exento de controversias profundas que ya desarrollamos y que
aquí retomaremos brevemente. Estas controversias no son bajo ningún sentido menores pero
tampoco generan un quiebre en la estabilidad. Eso en parte se da porque ningún sector consigue
autorizarse y convertirse en portavoz de todo el campo de la comunicación política. Esto es
producto de la estrecha relación que tiene la comunicación política con los propios procesos
políticos. Así como las elecciones del 2015 le dieron aire a todo un espacio más ligado al
marketing, el proceso eleccionario de 2019 habilitó a todo otro sector con una visión crítica de
la comunicación política a ocupar los espacios más visibles.
106
Un punto que nos interesa analizar es cómo surgen o cómo toman fuerza algunas de las
controversias. Como hemos visto, algunas están más relacionadas a los estilos personales de
los consultores, sus prácticas y los dilemas éticos que conllevan pero también hay controversias
que rondan en torno a la ideología, la cuestión de género, el aporte a la democracia y la relación
con la política. Estas controversias se acentúan por la aparición de otros sujetos dentro de la
comunicación política.
Si bien la consultoría tiene un origen más cercano al marketing y con más relación con los
actores políticos de derecha, a lo largo de los años este campo se fue democratizando y
pluralizando. Surgen sectores críticos desde la academia y se relacionan más con gobiernos
progresistas o de izquierda. A su vez, en los últimos años podemos pensar que se sigue
democratizando en torno a lo público y lo privado. Su fuerte relación con el sector privado y
sus lógicas se pone en tensión por la aparición de consultores ligados a la administración
pública y a las universidades públicas. Tal es el caso del grupo “Mujeres en Campaña” surgido
para discutir el rol de las mujeres y la cuestión de género. También podríamos nombrar una
camada de consultores formados en universidades con roles importantes en las últimas
elecciones y en el actual gobierno nacional.
Hay distintas visiones sobre por qué se da la actual explosión de la industria de la consultoría
en comunicación política. Cada consultor tiene su explicación y en esta explicación muchas
veces apelan a considerar las distintas posturas e integrarlas para analizar el fenómeno. Otro
eligen pararse desde una sola visión para entender el boom de la comunicación política.
107
La primer visión es la competitiva y se basa en la misma competitividad que la empresarial. Su
explicación reside en que uno tiene que ir incorporando las herramientas con las que innova el
contrincante para poder ganar elecciones. El elemento innovador serían los consultores y sería
la búsqueda de competitividad electoral la que explicaría el crecimiento de la consultoría.
En segundo lugar tenemos la explicación corporativa. Esta visión no es una explicación per se
del fenómeno pero para muchos consultores es una variable importante sin la cual no podría
haberse desarrollado la consultoría. Aquí se cree que la mayor organización corporativa de los
consultores permitió ir teniendo mayor visibilidad y ocupar más espacios dentro de la política.
Esta organización corporativa se expresaría en asociaciones profesionales, congresos y otros
espacios.
Una tercer explicación es la que se hace desde una perspectiva de la comunicación, la visión
comunicacionista y tiene su base en el corpus teórico de las ciencias de la comunicación. Su
explicación se centra en el concepto de hipermediatización y según esta idea, vivimos en una
sociedad hipermediatizada que se desarrolla como consecuencia de la interrelación entre el
sistema de medios masivos y el sistema de medios con base en internet De este modo, con el
poder de los medios masivos vigentes, con sus propias lógicas de procesar los discursos
políticos, y con los nuevos medios con base en internet, con su lógica incierta y caótica, los
consultores toman mayor relevancia. La consultoría política ofrecería profesionales capaces de
pensar en ese terreno cómo manejar la agenda política.
Por último, tenemos la visión politológica que está relacionada con la ruptura de la
representación política. Según los consultores que adhieren a esta visión su rol está relacionado
a remendar y consolidar el vínculo entre políticos y ciudadanos. La comunicación política toma
108
mayor relevancia con la caída de las identidades partidarias y el aumento de la personalización
en la política. Esto se desarrolla en una democracia de audiencias caracterizada por su
volatilidad y por la crisis de representatividad que permite una mayor importancia de los
medios de comunicación y las encuesta de opinión. Así, los consultores centran su importancia
en la capacidad de escucha de las demandas de la opinión pública y su asesoramiento para
mejorar la representación y la calidad democrática.
Estas visiones son complementarias entre algunos consultores. Otros se centran en una sola
explicación pero la mayoría logra articularlas según su formación. En la anteúltima se privilegia
el corpus teórico de las ciencias de la comunicación mientras que en la última hay mayor
anclaje en las teorías de la ciencia política.
Volviendo a las controversias, hay una fuerte tensión entre marketing y comunicación política
se plantea en cada una debate que marqué. Insisto en que la organización de esas controversias
se hizo en base a un criterio que me servía para ordenarlas pero seguramente se pueden
establecer otros. Las discusiones se entrecruzan y se abarcan entre sí, de modo que esta división
tiene el objetivo de presentarlas ordenadamente.
Por un lado, tenemos las discusiones que se dan en torno a la comunicación política como
campo profesional, se presentan a lo interno de los consultores, tienen mayor impacto sobre la
construcción de la consultoría y son de mayor interés para ellos mismos que para los ojos de
otros. Estos debates están más asociados a su trabajo que al objeto de su trabajo. Estas
controversias tienen que ver con el grado de profesionalización de su trabajo, con la relación
con la academia, con la cuestión de género y con el tema de la ética profesional.
109
Por otro lado, las otras controversias se centra alrededor de la comunicación política como
dimensión social, como objeto de discusión. Las controversias son en torno a la ideología en
la comunicación política, alrededor de las visiones de por qué asistimos a un boom de la
comunicación política, sobre el aporte que hacen a la democracia y sobre la tensión entre la
comunicación y la política.
El primer grupo de controversias comienza planteando la imagen del gurú en contraposición al
profesional. La idea de gurú es instalada por los medios pero también por algunos consultores
que eligen presentarse así. Esto genera una fuerte discusión entre quienes se muestran como
poseedores de saberes ocultos y recetas mágicas para ganar y entre los que proponen un modelo
profesional basado en investigación empíricas, en división técnica del trabajo y en una
perspectiva estratégica.
Sin embargo, la noción del ser profesional también es fruto de debate. Las asociaciones
profesionales cumplen un rol importante a la hora de establecer lo que implica ser profesional.
No obstante, para muchos consultores los roles que tienen las asociaciones son insuficientes y
plantean que para ser profesional hay que mantener una relación con la academia. Esto se debe
a que la práctica de la consultoría debe estar verificada empíricamente, las estrategias pensadas
deben ser aplicadas en un contexto medido con métodos científicos y las propias acciones de
la comunicación política deben ser estudiadas para verificar sus efectos y resultados. De este
modo, los consultores detractores del marketing critican que éste presenta recetas y formulas
universales que no pueden o no son comprobadas. A su vez, hay una tensión latente entre el
mundo de la academia y la consultoría por las lógicas propias que cada universo maneja. La
academia tiene tiempos más lentos y maneja conceptos más abstractos y teóricos que chocan
110
muchas veces con la lógica de la política. Ésta muchas veces se maneja con decisiones rápidas
en tiempos cortos y se mueve en terrenos que la academia nunca llega a abarcar.
En conclusión, el ser profesional implica aplicar métodos corroborados empíricamente y tener
incorporadas herramientas científicas. La relación con la academia es conflictiva, sin embargo,
gran parte de los consultores mantienen relación ya sea investigando, dando clases o
participando en congresos. Si bien algunas carreras y congresos también son criticadas por ser
espacios donde se promueven las lógicas del marketing, los que la critican también forman
parte como producto de esta convivencia pactada entre los consultores.
Otro aspecto central de controversia es la cuestión de género y el rol de las mujeres. Esta
controversia se plantea en distintas dimensiones y es transversal a varios debates. Se plantea
tanto a lo interno con el rol de las mujeres en la consultoría y también se plantea en torno a la
comunicación política con la cuestión de género en ese plano.
En el plano interno, se plantea la desigualdad en los lugares que ocupan las mujeres en las
campañas, en áreas de gobierno, en las consultoras y en los congresos. Los espacios de
visibilidad de esos tres ámbitos están ocupados casi exclusivamente por varones y eso es
cuestionado fuertemente por mujeres consultoras. Esto produjo que congresos, consultoras y
otros espacios cambiaron sus prácticas buscando mayor paridad. Incluso lograron crear
espacios de discusión y nucleamiento de consultoras mujeres. Por el contrario, otros espacios
que no han llevado adelante esos cambios han sido fuertemente criticados por su público y por
sus pares. Lejos de ser un fenómeno uniforme, estos espacios que no se han adaptado, han
recibido críticas tanto de sectores con perspectivas feministas como de sectores más
conservadores.
111
Por otro lado, la discusión pasa por el rol de la mujer en la política y por la perspectiva de
género en la comunicación política. El primer punto tiene que ver con la dificultad de las
mujeres para ocupar puestos de poder, dificultad que enfrentan proponiendo la feminización
de la política como forma de cambiar no solo esa situación sino también la democracia. Por
último, se pone sobre la mesa la perspectiva de género en la comunicación política. Las
consultoras plantean que es necesario leer este clima de época para entender el terreno sobre el
que hacen comunicación política. Afirman que más que nunca es un contexto en el que se tiene
que incorporar una perspectiva de género transversal, tanto en la comunicación de campaña
como en la comunicación de gobierno.
El último debate interno está relacionado con la cuestión ética. Discusión que es central en una
profesión que pelea constantemente por legitimar su trabajo y limpiar la imagen que muchas
veces se construye alrededor de ellos. Las controversias abarcan tres planos: La ética
profesional, la ética desde el punto de vista moral o de valores y desde el punto de vista
ideológico.
La controversia planteada anteriormente concerniente a la profesionalización y la relación con
la academia también tiene su correlato ético. Las asociaciones tienen sus propios códigos éticos
e instan a sus miembros a no ofrecer servicios sobre los que no tienen base teórica o experiencia
para que no dañe la imagen como consultores. Esto no implica que no haya consultores que
ponen en duda el accionar profesional de otros consultores y a los servicios que estos vendan.
Lo que se pone en discusión ya no es sólo la propia práctica de uno en tanto consultor sino del
otro y cómo su práctica afecta a la imagen general de la consultoría.
112
El segundo debate ético es un debate moral sobre los límites democráticos a respetar. Está
establecido en tres aspectos. El primero tiene que ver con no recibir el pago por concepto de
honorarios con dinero proveniente de fuentes ilícitas. El segundo tiene que ver con no generar
conflictos de intereses en un mismo proceso eleccionario y no aceptar como clientes a
candidatos contrarios. El último aspecto se relaciona con no asesorar a ningún cliente que atente
contra la democracia y sus principios. Esto implica no violar la legislación de cada país y no
atentar contra la paz ni la estabilidad.
Si bien las asociaciones son claras con respecto a esto, no quiere decir que necesariamente se
cumpla. Hay consultores presos o con problemas judiciales por ser parte de procesos de
corrupción, por financiamiento ilegal, por manipulación de datos públicos, por difamación,
campañas sucias o directamente por ofertar acciones ilegales como las granjas de bots. La
crítica se centra en este tipo de asesoramiento se basa más en la preservación del poder de sus
clientes antes que en la legitimidad del sistema político en general.
Finalmente, el último debate ético se da en torno a la ideología de los consultores. Hay quienes
creen que pueden abstraerse de su ideología y asesorar a cualquier cliente ya que lo que ofrecen
es una mirada externa y libre de las concepciones más pasionales que pueden tener dentro de
un partido. Por el contrario, hay quienes sólo trabajan para un espacio espacio político en
sentido amplio, ya sea orgánicamente con participación dentro de un partido o más
comprometido como figura pero sin vínculos orgánicos. Estos sostienen que es imposible
abstraerse de un sistema de valores y ponen fuerte énfasis en que el asesoramiento no puede
ser desideologizado.
113
Ahora bien, esta discusión nos lleva al segundo grupo de controversias que son las que atañen
a la comunicación política como dimensión social. La primer controversia se produce por el
rol de la ideología en la comunicación política. Esta es una tensión fuerte ya que el marketing
la niega de plano mientras que sus críticos la consideran central en la comunicación política.
Desde el punto de vista del marketing adhieren al fin de las ideologías de Fukuyama.
Consideran que son algo viejo y que ya no representan a nadie. Hablan de la muerte de las
ideologías y las potencias de los liderazgos. Afirman que no importan éstas sino las políticas
de gobierno concretas y que lo que nos dicta qué hacer son las modas. Sus detractores, por el
contrario, afirman que la contradicción reside en que la posición que niega las ideologías es
justamente una posición ideológica. Investigaciones impulsadas por estos mismos consultores
concluyen que las ideologías siguen siendo un componente central dentro de la política y que
asistimos a una transformación en la manera de manifestar esas posturas ideológicas.
Una segunda controversia se da alrededor del aporte que hace la comunicación política a la
democracia. Hay hacen una valoración positiva de la comunicación política, creen que ésta
ayuda a fortalecer el vínculo con la ciudadanía y a transparentar a los gobiernos. Afirman que
hace más eficiente a la democracia, a la organización de sus recursos y a la organización de los
partidos. Además opinan que las redes sociales democratizan los discursos y que hacen más
sincero el debate político.
Por otro lado, se encuentran quienes tienen una visión completamente negativa de la actual
situación y quienes hacen un análisis crítico de los efectos de su profesión pero no niegan de
lleno el aporte de la comunicación política a la democracia. Las críticas se centran en tres
puntos, en primer lugar está la cuestión de la práctica profesional, sus efectos y la autocrítica
114
de la consultoría. Otro punto tiene que ver con la lógica propia de los medios, cómo afecta a la
democracia la adaptación a la lógica mercantil mediática. Un tercer aspecto está relacionado
con las nuevas tecnologías y la intención de ganar la atención en ese plano.
Quienes ven críticamente el desarrollo actual de la comunicación política creen que la pérdida
de confianza de los ciudadanos o la desideologización de los partidos está relacionado a la
importación de las técnicas competitivas del mercado al mundo de la política. A su vez, afirman
que la competencia electoral, al igual la competencia mercantil, no es perfecta y no se produce
entre iguales.
La segunda discrepancia tiene que ver con el rol de los medios y su lógica. Éstas han sido
desarrolladas bastamente en estudios que critican la teatralización y la generación de
espectáculos alrededor de la política, la construcción de imágenes positivas y negativas por
parte de los medios, la personalización de lo político y la negatividad que se genera con
acusaciones y denuncias.
La tercer crítica se centra en las nuevas tecnologías y su lógica de generar ruido. Principalmente
la crítica se construye alrededor del uso de granjas de bot y del fomento de trolls en las redes
sociales. Sus efectos criticados son el aumento de la “grieta”, la radicalización de los extremos,
la mayor difusión de mensajes políticamente incorrectos, el ataque dirigido y la difusión de
fake news.
Finalmente, la última controversia se produce por la tensión entre la comunicación y la política.
Lo central de esta discusión es qué rol debe tener la comunicación, qué peso tiene en las
decisiones política y en qué momento aparece la dimensión comunicacional. Esta fue una de
115
las controversias más fuertes en el período que se dio desde la victoria de Cambiemos hasta el
triunfo del Frente de Todos. Luego de las elecciones de 2015, gran parte de las fuerzas políticas
intentó incorporar las herramientas de marketing de Cambiemos ya que la veían asociadas a
una efectividad electoral, ese estilo de comunicación era incuestionado y parecía ser el futuro
de la política de ahí en adelante. El 2019, por el contrario, cuestionó esa única forma de
comunicar y esa relación de la política supeditada al marketing.
Varios consultores ya comenzaban a advertir en los últimos años del gobierno macrista la fuerte
electoralización que aplicaban a la comunicación de gobierno y a la comunicación de crisis. La
crítica se centraba en el excesivo peso que tenía la comunicación en la definición política. Esto
se reflejaba en el seguidismo a las encuestas y focus groups, a entender la política como un
juego de oferta y demanda, a la fetichización de las formas y los instrumentos y a la falta de
una lectura sobre las consecuencias de su modelo de comunicación.
Parte de la estrategia del Frente de Todos en 2019 se centró en cuestionar esta ponderación que
tenía el marketing para el gobierno haciendo una reivindicación de la política. Si bien lo hacían
de una manera discursiva que negaba la comunicación, o al menos en su cercanía se instalaba
eso, su campaña tenía una estrategia de comunicación con equipos profesionales detrás.Como
vimos, los propios consultores que trabajan con el Frente de Todos afirman que este modelo
reivindica la política sin negar la comunicación política.
Otra discusión en torno a este punto tiene que ver ya no con el peso que tiene que tener en la
planificación de la política sino con el momento en que se incorpora la dimensión
comunicacional. Principalmente tiene que ver con una crítica a la concepción técnica e
instrumental de la política. Esta concepción toma a la comunicación como un aspecto técnico
116
que debe incorporarse una vez ya planificada toda la política y que tiene como objetivo
embellecer y modelar la definición. La concepción estratégica de la comunicación piensa que
esta dimensión debe estar antes, durante y después de la planificación política. Esto no implica
necesariamente que tenga un peso mayor que el resto de las esferas sino que se integra como
dimensión estratégica dentro de un corpus amplio de dimensiones.
La concepción instrumental es criticada por los consultores. Por un lado, estos ponen sobre la
mesa sus saberes técnicos de conocimiento del terreno de la comunicación, conocimiento de
las redes sociales, de cómo instalar temas en la agenda, cómo construir una imagen, o cómo
plantear una determinada oratoria. Por otro lado, reivindican su lugar no sólo desde un aspecto
técnico sino a través de la capacidad de integrar esos aspectos técnicos a las dimensiones de la
planificación política.
Por la amplitud que presenta la comunicación política, muchos interrogantes quedan pendientes
de abordaje para futuras investigaciones. Sin embargo, hay uno que me interesa plantear y se
relaciona con los horizontes de desarrollo y perspectivas a futuro del campo de la comunicación
política. Hay acuerdo en que la comunicación política ha conquistado un estadío de
consolidación y se encuentra relativamente profesionalizada, no obstante, todavía es incipiente
el desarrollo que tiene en términos cuantitativos con respecto a otros países donde tiene vastos
alcances. A su vez, si bien en la actualidad se encuentra estable, está en constante lucha por su
visibilidad y su legitimación pública, y se manifiestan tensiones internas muy significativas.
Quedan planteadas entonces las siguientes preguntas para una posible agenda de investigación
a futuro: ¿cómo se desarrollará este campo? ¿qué modelos prevalecerán? ¿qué tipos de
vinculaciones y tensiones se configurarán entre las redes y lenguajes de la comunicación
política y los actores y convenciones de nuestro sistema político?
117
Finalmente, para cerrar esta tesis me gustaría brindar un punto de vista personal sobre el
fenómeno. Las advertencias que ponen los sectores críticos dentro de la comunicación política
sobre el devenir de la política y la democracia son preocupantes. La consultoría asociada a
hechos como la corrupción y la financiación ilegal, a la manipulación de datos públicos, la
diseminación de fake news y bots, la búsqueda de espectacularidad y teatralización, atentan
contra la democracia y sus instituciones. La electoralización de la política deteriora la
generación de legitimidad y consenso así como también la discusión política pública.
A su vez, también es inquietante que haya amplios sectores de la política, principalmente de
sectores progresistas, peronistas y de izquierda, que nieguen o no incorporen la dimensión
estratégica de la comunicación política. Desatender este aspecto implica perder eficacia o
incidencia en la lógica que toman los debates públicos y en la captación y representación de
las demandas de los y las ciudadanas.
El crecimiento de franjas de consultores más ligados a la academia, a las universidades públicas
y a la gestión pública es interesante para atender a estas preocupaciones. Sin embargo, todavía
es incipiente, no hay universidades públicas con posgrados específicos en el tema y las
gestiones públicas no siempre incorporan la dimensión comunicacional como dimensión
estratégica y con cuadros formados. Las universidades públicas argentinas tienen una enorme
pluralidad de visiones y una excelente formación en múltiples disciplinas que se pueden
articular para atender a todas las aristas que se desprenden de la comunicación política.
Además, nuestras universidades nacionales tienen el interés puesto en la defensa y en la gestión
de lo público, pueden aportar a la necesaria actualización de las instituciones públicas para
lograr un diálogo con la ciudadanía y atender a sus demandas.
118
Si a las universidades públicas les interesan los efectos exteriores de la comunicación política,
deberá comprometerse también con las lógicas a lo interno de ella. Es decir, si se preocupa por
los efectos que la consultoría política puede tener sobre la democracia, deberá participar de los
debates y controversias que esta tesis reconstruye. Creo que esa discusión debe darse
insertándose en el campo, otorgando ofertas académicas que formen profesionales que
problematicen la lógica mercantil de la consultoría y que, sobretodo, tengan en sus planes
académicos los valores democráticos como pilar fundamental.
119
Bibliografía
-Altheide, D. L., y Snow, R. P. (1979). Media Logic. Beverly Hills, CA: Sage.
-Arroyo, Luis. (2015). En defensa de una comunicación institucional profesional: cinco
ideas. En Ballester-Espinosa, A. y Martín Llaguno, M. (2015). La profesionalización de la
comunicación política. Alicante: Instituto Alicantino de Cultura.
-Aruguete, Natalia y Calvo, Ernesto. (2020) “Fake news, trolls y otros encantos. Cómo
funcionan (para bien y para mal) las redes sociales”. Buenos Aires: Siglo XXI.
-Ballester-Espinosa, A. y Martín Llaguno, M. (2015). La profesionalización de la
comunicación política. Alicante: Instituto Alicantino de Cultura.
-Barnés, Ortega Jarrín y Carpio García. (2016). Consultoría Política. Madrid: Editorial
Amarante.
-Barranco Saiz, F. J. (1997). Técnicas de marketing político. México: REI, Grupo Patria
Cultural.
-Butler, D. y R., Austin (1992): Electioneering. A Comparative Study of Continuity and
Change. Oxford: Clarendon.
-Calvo, Ernesto. (2015). Anatomía política de Twitter en Argentina. - 1a ed. - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Capital Intelectual.
120
-Carlón, M y Scolari, C (eds). (2009). El fin de los medios masivos. El comienzo de un
debate. Buenos Aires: La Crujía.
-Carlón Mario. (2015). Público, privado e íntimo: el caso de Chicas bondi y el conflicto
entre derecho a la imagen y libertad de expresión en la circulación contemporánea. En P.
César Castro (Org), Dicotomía público/privado: estamos no caminho certo? (pp. 211-232).
Maceió: EDUFA.
-Dader, José Luis. (2008). En Para investigar la comunicación: propuestas teórico-
metodológicas / coord. por Manuel Martínez Nicolás. 2008, ISBN 9788430948215, págs.
133-177. Madrid: Tecnos.
-Del Prado, Abelardo. (2015). Política, medios y marketing: Un estudio sobre las
concepciones sobre la profesión, la política y lo político que poseen los consultores
políticos que trabajan en la Argentina actual. Rosario: UNR.
-Del Prado, Abelardo. (2014). Consultores políticos y la política mediatizada. Entre Ríos:
Revista de la Facultad de Trabajo Social – uner Año xiv, número 20.
-Del Rey Morató, Javier. (1996). ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación
política?. Lejona: Zer: Revista de estudios de comunicación = Komunikazio ikasketen
aldizkaria, ISSN-e 1137-1102, Nº. 1.
121
-Del Rey Morató, Javier. (2011) La comunicación política en la sociedad del marketing y
de internet. Encuadres, relatos y juegos de lenguaje. Piura: Revista de comunicación, ISSN
1684-0933, Nº. 10, págs. 102-128.
-Eco, Umberto (1993). Apocalípticos e integrados. Barcelona: Lumen.
-Gerstlé, Jacques. (2005). La comunicación política. Chile: LOM ediciones.
-Grossman, L. K. (1995). The electronic republic. Media Studies Journal, 9(3), 163-168.
-Gurevitch, M. y Blumler, J. (1990): "Comparative Research: The Extending Frontier", en
Swanson, David y Nimmo, Dan (Eds.): New Directions in Political Communication.
Londres: Sage.
-Kaid, L. y Holtz-Bacha, C. (Eds.) (1995): Political Advertising in Western Democracies.
Londres: Sage.
-Krotz, F. (2007). The meta-process of ‘mediatization’ as a conceptual frame. Global media
and communication, 3(3), 256-260.
-Laguna Platero, Antonio. La profesionalización comunicativa: partidos políticos o empresas
de comunicación. Ambitos: Revista internacional de comunicación, nº. 22, 2013, pp. 11-20.
-Luci, Florencia. (2016). La era de los managers: hacer carrera en las grandes empresas del
país. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paidós.
122
-Maarek, P. J. (1997). Marketing político y comunicación. Barcelona: Editorial Paidós.
-Manin, B. (1998): Los principios del gobierno representativo. Madrid. Alianza.
-Mazzoleni, Gianpietro. (1998). La Comunicación política. Bologna: Societá editrice Il
Mulino.
-Mazzoleni, G., y Schulz, W. (1999). “Mediatization” of politics: A challenge for
democracy?. Political Communication, 16(3), 247-261.
-Negrine, R., Holtz-Bacha, C., Mancini, P. y Papathanassopoulos, S. (2007). The
Professionalisation of Political Communication (Changing Media, Changing Europe).
Chicago: Intellect Book..
-Norris, P. (2000). A Virtuous Circle: Political Commnications in Post- Industrial Societies.
Nueva York: Cambridge University Press.
-Oriol-Costa, Pere. (2015). Realidad y perspectivas de la profesión. En Ballester-Espinosa,
A. y Martín Llaguno, M. (2015). La profesionalización de la comunicación política. Alicante:
Instituto Alicantino de Cultura.
-Patterson, T. E. (1998). Political roles of the journalist. En D. A. Graber, D. McQuail, y P.
Norris (Eds.), The politics of news, the news of politics (pp.17-32). Washington, DC: CQ
Press.
123
-Piovani, J.I. y Muñiz Terra, L. (2018). ¿Condenados a la reflexividad? : Apuntes para
repensar el proceso de investigación social. Buenos Aires : Biblos ; CLACSO. Disponible
en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.620/pm.620.pdf
-Ponce, Matías. (2018). Medios y política: Análisis bibliográfico sobre el concepto de
mediatización en el debate teórico de la comunicación política 1979-2017.Santiago de
Compostela: Dixit, (29), 48-67. https://doi.org/10.22235/d.v0i29.1697
-Pousadela, Inés M. (2006). Que se vayan todos: enigmas de la representación política la ed.,
Buenos Aires, Capital Intelectual.
-Prior, H. (2013). Spin doctors: de la política mediática a la política del negativo en las
campañas electorales. En I. Crespo y J. del Rey (Org): Comunicación Política y Campañas
Electorales en América Latina. Buenos Aires: Biblos-Politeia.
-Ramonet, Ignacio. (Ed.) (2002): La Post-Televisión: Multimedia, Internet y Globalización
Económica. Barcelona: Icaria editorial.
-Ribeiro, G. L. (1989). Descotidianizar. Extrañamiento y conciencia práctica. Un ensayo
sobre la perspectiva antropológica. Cuadernos De antropología Social, (3).
https://doi.org/10.34096/cas.i3.4852
-Riorda, Mario. (2016) “Cambiando. El eterno comienzo de la Argentina”. Buenos Aires:
Planeta.
124
-Riorda, Mario y Farré Marcela (2012). “¡Ey, las ideologías existen! Comunicación política
y campañas electorales en América Latina”. Buenos Aires: Biblos.
-Rodríguez Virgili, Jordi. (2015). Estado de la profesionalización política en España. En
Ballester-Espinosa, A. y Martín Llaguno, M. (2015). “La profesionalización de la
comunicación política”. Alicante: Instituto Alicantino de Cultura.
-Saintout, Florencia (2018). “Comunicación para la resistencia : conceptos, tensiones y
estrategias en el campo político de los medios”. Buenos Aires: CLACSO.
-Santander, Pedro (2015) “El “derecho a la comunicación”: síntoma de antagonismo y
recuperación de derechos sociales en el actual ciclo político latinoamericano”. En Florencia
Saintout y Andrea Varela (directoras) Daiana Bruzzone (coordinadora) “Voces abiertas :
comunicación, política y ciudadanía en América Latina”. La Plata/Buenos Aires:
EPC/CLACSO
-Schulz, W. (2008). Politische Kommunikation: Theoretische Ansätze und Ergebnisse
empirischer Forschung. Wiesbaden, Alemania: Springer-Verlag.
-Slimovich, Ana. (2012). El Facebook de los gobernantes. El caso de Cristina Fernández de
Kirchner y de Mauricio Macri. En M. Carlón y A. Fausto Neto (Comps), Las políticas de los
internautas. Nuevas formas de participación (pp. 137-154). Buenos Aires: La Crujía.
125
-Slimovich, Ana. (2017). La ruta digital a la presidencia argentina. Un análisis político e
hipermediático de los discursos de Mauricio Macri en las redes sociales. Dixit [online]. 2017,
n.26, pp.24-43. ISSN 1688-3497. http://dx.doi.org/10.22235/d.v0i26.1321.
-Verón, Eliseo. (2007). Semiótica come sociosemiótica. Intervista a cura di Carlos Scolari.
En C. Scolari y P.Bertetti (eds). Mediamerica. Semiótica e analisi dei media a América Latina
(pp. 28-36). Torino: Cartman Edizioni.
-Vommaro, Morresi y Belloti. (2015). Mundo Pro. Anatomía de un partido fabricado para
ganar. Buenos Aires: Planeta.
-Wilensky, Harold L. (1964). The Professionalization of Everyone?. Chicago: American
Journal of Sociology 70, no. 2: 137-158.