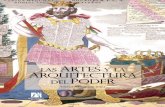El Instituto Femenino Isabel la Católica. Un centro ... - CORE
Modificaciones de los factores condicionantes del trabajo femenino a lo largo del ciclo de vida de...
Transcript of Modificaciones de los factores condicionantes del trabajo femenino a lo largo del ciclo de vida de...
ABEP CELADE si PROLAP SOMEDE
IV CONFERENCIA
171: II .1 rt,11-"T ff
EDICIÓN PREPARADA POR:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE LA UNAM PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ACTIVIDADES EN POBLACIÓN
CALIDAD DE MEXICO 23 A 26 DE MARZO .DE 1993
INEGE = iiSti A m
COMITÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR (CCO)
IV CONFERENCIA LATINOAMERICANA
DE POBLACIÓN.
LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE.
ABEP Neide López Patarra y
Guarací Alvez de Sousa
CELADE Reynaldo Bajraj,
Susana Schkolnik y Miguel Villa.
INSTITUCIONES CONVOCANTES. IUSSP Massimo Livi-Bacci y
ASOCIACIÓN BRASILEIRA
Mercedes Pedrero. DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN.
PROLAP CENTRO LATINOAMERICANO
Raúl Benítez Zenteno,
DE DEMOGRAFÍA. Eduardo Gongavez Ríos-Neto y Rodolfo Heredia.
UNIÓN INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO CIENTÍFICO
SOMEDE
DE LA POBLACIÓN. Susana Lerner y Rosa María Camarena
PROGRAMA LATINOAMERICANO DE
En su capacidad individual: ACTIVIDADES EN POBLACIÓN. María Coletta de Oliveira y
Alfredo Lattes. SOCIEDAD MEXICANA
DE DEMOGRAFÍA. COMITÉ EJECUTIVO:
Presidente: Rául Benítez Zenteno. Secretaria: Susana Lerner.
INDICE
I. Antecedentes 1
II. Objetivos 2
III. Programacientífico 3
IV. Descripción del programa 5
V. Ponencias 9
PARALELA 2. Organizador, Jorge Balan LA DIMENSIÓN ESPACIAL EN LOS PLANTEAMIENTOS SOBRE TRANSICIÓNDEMOGRÁFICA
11
Cambios en la relación población-territorio en México
13
Boris Graizbord y Alejandro Mina
Processos migratórios e transigao demográfica: o caso da metrópole paulista 25 Lucía María Machado Bógus
Evolugao recente da urbanizagao e'da questao regional no brasil: implicagoes económicas para a dinámica demográfica 41 Carlos Américo Pacheco
Movimentos migratórios na transigao demográfica: evidencias e reflexoes sobre a experiencia de Sao Paulo, Brasil
57
Rosana Baeninger
PARALELA 3. Organizador, José Miguel Guzmán LA DIMENSIÓN SALUD EN LOS PLANTEAMIENTOS SOBRE TRANSICIÓNDEMOGRÁFICA
79
Os efeitos das mudangas de nivel e estrutura da fecundidade na mortalidade infantil, Brasil,1986
81 Kaizo Iwakami Beltrao, Diana Oya Sawyer e Iuri da Costa Leitef
A dimensao saúde da transigao demográfica: una discussao conceitual 97 Cristina de A. Possas
La transición de la salud y de la mortalidad en Cuba Sonia I. Catasus Cervera y Mariano Bonet Gorbea
A transigao demográfica no nordeste do brasil Morvan de Mello Moreira
Descenso reciente de la mortalidad infantil en la República Dominicana y Colombia; Una investigación exploratoria sobre cambios en la estructura y composición de los determinantes socio-demográficos Francisco I. Cáceres y Stephen Dale McCraken
PARALELA 7. Organizador, Andras Utboff LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA Y LAS FORMULACIONES TEÓRICAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Consecuencias económicas de los cambios
185 demográficos en América Latina: teorías y evidencias Jorge H. Bravo
Ajuste estructural, transición demográfica y desarrollo en América Latina Carlos Samaniego
Momento demográfico, pobreza y mercado de trabajo: los casos de Chile y Paraguay Molly Pollack-
243 PARALELA 8. Organizador, René Pereira EL ESTADO, LAS POLÍTICAS SOCIALES Y LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA: CONSECUENCIAS PREVISTAS Y NO PREVISTAS
Transición demográfica con desarrollo humano..
161 Mario Torres Adrian
Impacto das políticas públicas sobre as condigoes de vida e saúde da populagao
263 brasileira: perspectivas e mudangas Maria Ana Moura de Oliveira da Silva
La transición demográfica en Bolivia y las
281 políticas públicas René Pereira Morató y Hugo Torrez Pinto
PARALELA 9. Organizador, Carlos Aramburú CONDICIONANTES INSTITUCIONALES, IDEOLÓGICAS Y CULTURALES EN EL CAMBIO DE RÉGIMEN DEMOGRÁFICO
299 Transición demográfica, políticas de población y organización social, en países andinos Carlos Leyton Muñoz
El sector salud y su vinculación con la transición reciente de la mortalidad. Análisis de algunas relaciones María del Carmen Franco Suárez y Oscar Ramos Piñol
PARALELA 4. Organizadora, Edith Pantelides PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN ETAPAS AVANZADAS E INICIO TEMPRANO DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA
La transición de la mortalidad en cuatro países de América Latina Eduardo E. Arriaga
Desarrollo, migración y transición demográfica en Argentina Alfredo E. Lattes
Evolución de la mortalidad en Uruguay Ana María Damonte
Finalizó la transición de la fecundidad en Argentina' Alejandro E. Giusti
PARALELA 5. Organizadora, Carmen Elisa Flores PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN ETAPAS AVANZADAS O INTERMEDIAS E INICIO RELATIVAMENTE RECIENTE DE LA TRANSICIÓN
La transición demográfica en la región capital de Venezuela. Su impacto en los proceso de formación y expansión de la familia Anitza Freitez L.
As "evolugoes" da fecundidade na Amazonia Brasileira Maria Stella Ferreira Levy
La transición demográfica de México por grupos de entidades federativas, a partir de sus tasas brutas de natalidad y mortalidad, 1940- 1990 María Isabel Monterrubio Gómez, René A. Flores Arenales y Montserrat Armada Dobarganes
117
137
139
207
223
315
331
361
363
381
397
431
433
453
467
487
489
503
519
545
565
567
583
597
621
641
663
665
Cambios en el nivel de la fecundidad deseada en las mujeres mexicanas, 1976-1986 Elena Zúñiga
Educación y descenso de la fecundidad en Colombia y México Carlos Welti y Leonor Paz
Condigoes Institucionais, ideológicas e culturais na transigao da fecundidade Ralfo Edmundo Silva Matos
PARALELA 10. Organizadora, Susana Torrado PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES EN LA FAMILIA
Proceso de toma de decisiones en la familia: Perú moderno vs. Perú tradicional Delicia Ferrando
Dinámica intrafamiliar y transición demográfica: estado del conocimiento Carlos H. Filgueira
Las estrategias familiares en América Latina en los distintos estadios de la transición de la fecundidad Fatima Juárez
Mujer y familia en los sectores populares de la Argentina: hacia un cambio en las decisiones hogareñas Mabel Ariño
Casa - Separa: O processo de tomada de decisao Río de Janeiro e Sao Paulo, 1984 Paula de Miranda Ribeiro e deus Vieira y Eduardo Luiz Goncalvez Ríos-Neto
PARALELA 11. Organizadora, Brígida García MUJER, FAMILIA Y TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA
Autonomía de la madre y salud del hijo: reflexiones sobre la experiencia latinoamericana Juan Guillermo Figueroa, Blanca Margarita Aguilar Ganado, María Blanca López Arellano y Tania Di Giacomo Do lago
Modificaciones de los factores condicionantes del trabajo femenino a lo largo del ciclo de vida de la mujer Irene Casique
Mujer, trabajo y transición de la fecundidad en Cuba Fernando R. González Quiñones
Trayectoria de vida de las mujeres jóvenes en México Marta Mier y Terán
PARALELA 12. Organizador, Anibal Faúndes CAMBIOS EN LA REGULACIÓN DE LA PROCREACIÓN
Grupos de mujeres organizadas y activistas feministas y su influencia en la salud reproductiva y la regulación de la fecundidad Amparo Claro
Aborto y anticoncepción en América Latina: Nuevos comportamientos o continuación de antiguas tendencias' Axel I. Mundigo
Cambios en los patrones reproductivos y uso de anticonceptivos: el caso de la República Dominicana, 1960-1991 Clara Báez
PARALELA 13. Organizador, Rodolfo Tuirán IMPLICACIONES POLÍTICAS, JURÍDICAS Y ÉTICAS DE LOS CAMBIOSDEMOGRÁFICOS
Políticas de población, políticas de planificación familiar y derechos reproductivos en México Ricardo César Aparicio Jiménez
El cambio demográfico en Cuba: implicaciones políticas y jurídicas Juan Carlos Alfonso Fraga y Enrique Baró Ayo
Dinámica inmigratoria y cambios jurídicos recientes en México: cambios de fondo o modificaciones de forma' Manuel Angel Castillo G.
PARALELA 14. Organizador, Humberto Muñoz García IMPLICACIONES DE LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS EN LA PLANIFICACIÓN SOCIAL Y -EN LAS POLÍTICAS DE POBLACIÓN
Transición de la fecundidad y demanda educativa en América Latina Susana Schkolnik
701
721
747
749
771
789
807
809
825
841
855
857
IV CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN. LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
ABEP CELADE IUSSP PROLAP SOMEDE
I. ANTECEDENTES.
Como parte del quehacer de la investigación demográfica en América Latina, se ha buscado la creación de foros de discusión e intercambio, con especial énfasis en la búsqueda de explicaciones con un sentido histórico, sin desvincular a la población de los factores que la influyen, como elemento esencial del desarrollo, y tomando en cuenta en todo momento, los estudios que aportan buenas estimaciones de niveles, tendencias y diferenciales de los factores demográficos.
Con este objetivo, en 1970 la Comisión de Población y Desarrollo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) celebró varias reuniones, a través de sus grupos de trabajo, y tuvo lugar la Conferencia Regional Latinoamericana de Población, organizada por la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (IUSSP), la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), y El Colegio de México.
En 1977 se realizó una segunda conferencia, con el título de Reunión Paralela de Población y Desarrollo en América Latina, en ocasión de la XVIII Conferencia General de la IUSSP, que contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Consejo Nacional de Población de México (CONAPO) y de El Colegio de México.
En 1983 el Congreso Latinoamericano de Población y Desarrollo convocado por el Programa de Investigaciones Sociales sobre Población en América Latina (PISPAL), constituye una tercera conferencia. Recientemente, en 1989, ha tenido lugar el Seminario sobre Historia de la Población en América Latina, con el patrocinio de IUSSP, la Asociación Brasileña de Estudios de Población (ABEP), y CELADE y, en 1990, el Seminario sobre Transición de la Fecundidad en América Latina, organizado por la IUSSP, CELADE, el Centro de Estudios de Población de Argentina (CENEP), el Population Council y el Programa Latinoamericano de Actividades en Población (PROLAP).
Hoy día, es claro el avance del gran cambio demográfico en la región, ya que se logran: la tendencia de elevados a bajos niveles de mortalidad y fecundidad; una mejor comprensión de las diferencias de la transicion demográfica en las diversas regiones del mundo y entre los países; estimaciones más confiables de los factores demográficos y de sus relaciones con factores sociales, económicos, políticos y culturales; una mayor preocupación por problemas teórico-metodológicos, incluyendo el esfuerzo por vincular niveles de análisis micro y macro; y se considera la importancia de la anticoncepción en la disminución de la fecundidad
Cuba: hacia una política de población
873 Eramis Bueno Sánchez
Mudangas no padrao demográfico, migragao e suas implicagoes para la formulagao de políticas públicas
887
Ignez Helena Perpétuo y Roberto Nascimento Rodrigues
PARALELA 15. Organizador, Francisco León IMPLICACIONES DE LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS EN LOS PATRONES DE POBLAMIENTO Y EN EL MEDIO AMBIENTE
901
Populagao, desenvolvimento sustentável e capacidade de suporte
903
Daniel Joseph Hogan y Paulo Procópio Burian
Población, ambiente y recursos naturales en América Latina
917
Carlos Reboratti
La urbanización y los recuirsos hídricos en ecosistemasurbanoscubanos
933
Gilberto J. Cabrera Trimiño
1
MODIFICACIONES DE LOS FACTORES CONDICIONANTES DEL TRABAJO FEMENINO A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DE LA MUJER
Irene Casique'
Resumen
La relación entre la condición de actividad de la mujer y sus características individuales, familiares y sociales ha sido planteada en un número importante de investigaciones en la Región Latinoamericana, encontrándose que la importancia y el efecto de estos condicionantes varía en cada región y contexto específico.
Partiendo de estas nociones nos planteamos en esta ponencia una revisión de los cambios, en términos de su relevancia y efecto específico, que podrían sufrir los factores condicionantes del trabajo femenino en función de las diversas etapas del ciclo de vida de la mujer.
De esta manera abordamos el análisis de la experiencia de una muestra de mujeres de la Región Capital de Venezuela, utilizando como herramienta la regresión logistitica. Los resultados permiten señalar interesantes y significativos cambios registrados, a lo largo de la vida de estas mujeres, en cuanto a los factores que definieron su participación laboral.
Universidad Católica Andrés Bello.
683
Introducción sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, en Colombia.
En las últimas décadas la incorporación de la mujer como elemento activo en la actividad productiva de cada pais ha adquirido, enorme interés como tema de discusión e investigación y, desde un plano más general, como elemento social que requiere ser promovido, afianzado, modificado o, simplemente introducido en la dinámica socio-económica.
En virtud de que son numerosos los aspectos y dimensiones que confluyen en delinear un escenario específico de integración de la mujer al mercado de trabajo, tal proceso puede y de hecho ha sido abordado desde múltiples y diversos enfoques que contribuyen a darnos una comprensión global del tema.
Los factores que influyen y condicionan la actividad laboral de las mujeres constituyen uno de los aspectos cuyo análisis es clave para el logro de una comprensión acertada de las características del trabajo femenino. A través de numerosos trabajos se ha documentado que la condición de actividad de la mujer está relacionada con múltiples factores de carácter personal, familiar y social: la edad, la educación, la situación conyugal, el número de hijos, la composición del hogar, la condición migratoria, y el carácter rural o urbano de la región, entre otros.
Cada uno de estos aspectos ha sido objeto de estudios y análisis específicos. Y aún cuando se han evidenciado algunos patrones regulares del efecto específico de algunos de ellos sobre la actividad laboral de la mujer, las evidencias señalan que la multiplicidad de contextos y situaciones que se dan, no sólo de un país o región a otro, sino también al interior de una misma nación, definen igual número de relaciones particulares, cuya particularidad no debe perderse de vista al intentar algún tipo de generalización.
Nuestro interés en este trabajo se centra en el planteamiento de algunos cambios o modificaciones en las relaciones de algunos factores condicionantes con la actividad femenina, en función de las distintas etapas del ciclo de vida de la mujer.
Para ello nos planteamos un análisis retrospectivo de la experiencia de trabajo de un grupo de mujeres entre 45 y 54 años de edad, cuyas historias de vida habían sido recogidas a través de la Encuesta de Fecundidad 1991 de la Región Capital de Venezuela. Dicha encuesta fue levantada ese año por el Departamento de Estudios Demográficos del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), en el marco de una investigación conjunta con el Centro de Estudios
684
Es importante destacar que el hecho de que las experiencias analizadas a partir de la Encuesta de Fecundidad 1991 están circunscritas a la Región Capital de Venezuela, las dota de una particularidad que no podría ser generalizada para el pais en general. La Región Capital de Venezuela, como ocurre en la mayoría de nuestras naciones latinoamericanas, guarda profundas diferencias respecto al resto de regiones venezolanas. Sin perder una condición común de atraso y pobreza, se erige como región privilegiada, en la que se concentra buena parte de los recursos económicos, de las actividades, servicios, infraestructura, y de la población (un 24%). En razón de ello sus habitantes gozan de mayores oportunidades educativas, laborales, y en general, de un nivel de vida más elevado.
Aunque en su interior se da igualmente una alta heterogeneidad y un sistema social polarizado, podemos admitir que en conjunto se perfila como un centro fundamentalmente urbano caracterizado por cambios relativamente acelerados en las pautas y valores sociales debidos a que esta Región se constituye en la puerta de entrada de influencias externas.
La Encuesta de Fecundidad 1991 recogió información longitudinal referida a la experiencia migratoria, educación, nupcialidad, fecundidad y uso de métodos anticonceptivos para dos grupos o cohortes de mujeres: una cohorte mayor, que para ese momento tenia entre 45 y 54 años de edad, y una cohorte joven, de 25-29 años.
En total la muestra está compuesta por 1610 mujeres: 683 de la cohorte mayor y 927 de la cohorte joven.
En función de ello, seleccionamos a las mujeres de la cohorte mayor, que tienen una experiencia bastante completa, y analizamos 4 momentos distintos a lo largo de su vida, intentando explicar en cada uno de ellos su condición de actividad en base a un conjunto de variables básicas. Con la intención de poder establecer alguna comparación entre cohortes, se analizó también la experiencia, para el momento de la encuesta, del grupo de mujeres jóvenes.
El método de análisis adoptado fue, en el marco de las técnicas de regresión loglinear, el ajuste de un modelo logit para cada uno de los cinco momentos planteados (4 de la cohorte mayor y 1 de la cohorte joven), donde la condición de actividad, dicotomizada (trabajando o no trabajando) se plantea como variable dependiente, en principio, de seis variables explicativas: 1) tipo
685
Ello pudiera significar que la educación, que de hecho alcanza a ser un factor altamente discriminante en la experiencia laboral de las mujeres mayores, adquiere una pauta de influencia distinta para las mujeres más jóvenes. Tal afirmación en modo alguno se contradice con la idea de que actualmente es más elevado el grado de competitividad en el mercado laboral, y con mayores exigencias respecto a los niveles de escolaridad requeridos. De hecho, parece que lo que actualmente está ocurriendo es que las personas con más bajos niveles educativos, son ahora más marginados del mercado de trabajo que veinte años atrás.
La influencia de la situación conyugal también define distintas pautas para las dos cohortes. En la experiencia de la cohorte mayor, el chance de participar de las mujeres solteras está por debajo del de aquellas unidas o casadas. En tanto que la experiencia más reciente las apunta con mayor actividad que la categoría de referencia.
En esta diferencia podrían estar operando tanto modificaciones en las motivaciones para trabajar de las mujeres, más orientadas por aspiraciones netamente personales, así como una mayor selectividad y preferencia por las solteras en los sectores contratantes actuales.
Finalmente, la tercera variable explicativa en el modelo ajustado para este momento a la cohorte mayor es la presencia y edad de los hijos, no planteada en el modelo de las mujeres jóvenes. Esta variable, como ya veíamos, postula una mayor participación de las mujeres que entonces no tenían hijos, y menor de las que tenían niños pequeños, al compararlas con la categoría de referencia.
Comentarios finales
A nuestro juicio, el valor de este breve trabajo radica en poner en evidencia que los condicionantes de la actividad laboral femenina modifican su efecto específico, así como su relevancia explicativa, cuando son considerados en distintos momentos del ciclo vital de las mujeres.
Al mismo tiempo, su papel en una etapa vital determinada cambia con el tiempo, es decir, para distintas cohortes, en virtud de cambios culturales y sociales que los dotan de nuevos contenidos y les imprimen mayor o menor capacidad explicativa.
El análisis presentado es en realidad bastante modesto. Se trabaja con un número pequeño de variables y se construyen
exclusivamente modelos básicos, que no incluyen interacciones entre las variables independientes. No obstante, el ejercicio da pauta para enfatizar la importancia de realizar más investigaciones con información longitudinal y la riqueza que la misma infiere al estudio de la participación de la mujer en el mercado de trabajo.
Bibliografía
ARRIAGADA, Irme, "La participación desigual de la mujer en la fuerza de trabajo", Revista de la CEPAL, núm. 40, 1990.
CASIQUE, Irene, "Mujer y mercado de trabajo, cambios recientes en la Región Capital de Venezuela", El Colegio de México, Tesis de Maestría en Demografía, México, D.F., 1991, (mimeo).
CORTES, Fernando, Algunos problemas de formalización N, estimación en modelos de regresión con variables cualitativas. aplicadas a la investigación social, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, México D.F., 1981.
CHRISTENSON, Bruce; GARCIA, Brígida y' OLIVEIRA, Orlandina,"Los múltiples condicionantes del trabajo femenino en México", Estudios Sociológicos, Vol. VII, Num.20, 1989.
GARCIA, Brígida y OLIVEIRA, Orlandina, "Participción económica femenina y fecundidad: aspectos teóricos y metodológicos", Secretaría de Salud, Memoria de la Reunión sobre avances y perspectivas de la investigación social en planificación familiar en México, México D.F., 1988. ,
GARCIA, Brígida y OLIVEIRA, Orlandina, "Recesión económica y cambio en los determinantes del trabajo femenino", El Colegio de México, México D.F., 1990, (mimeo).
HERNANDEZ, Marisela; LANZ, Delia e IGLESIAS, "Características del mercado laboral femenino Ministerio de Estado para la participación de desarrollo, Caracas, 1982, (mimeo).
María Digna, en Venezuela", la mujer en el
KNOKE, David y BURKE, Peter, Log-linear models, Sage Publications Inc., Beverly Hills-London, 1980.
698 699
de región en que reside la mujer, 2) nivel educativo, 3) situación conyugal, 4) número de hijos, 5) presencia de algún hijo menor de 3 años y 6) experiencia laboral previa.
La metodología seguida fue la selección, en cada etapa de vida de las mujeres, del modelo más adecuado para explicar su condición de actividad, eligiendo del conjunto de variables propuestas aquellas que integrasen el modelo con menor valor para el 'estadístico L2 (-2 Log-likelihood), eliminando las que al ser incorporadas elevaban de manera sustancial su magnitud o reducían a un nivel no significativo la probabilidad (p).
Las etapas que definimos, en el ciclo de vida de las mujeres mayores, no corresponden a las propuestas por Glick y Parke.". Aunque éstas han sido retomadas en diversos trabajos que estudian la actividad femenina desde una perspectiva de ciclo de vida (Mott, 1972), las mismas se refieren a momentos en el ciclo de vida familiar que sólo se suceden para mujeres unidas y con hijos. El grupo de mujeres que queríamos analizar incluía mujeres solteras y mujeres que nunca tuvieron hijos. Ello, sumado a un número no despreciable de mujeres con múltiples uniones (28% de la cohorte mayor y 13% de la joven), planteaba una diversidad de experiencias que dificilmente se acogía a ningún patrón claro de secuencia de eventos.
De ahí que optásemos por adoptar el criterio más simple de periodización de las etapas de vida: la edad de la mujer. Y aunque tal criterio pudiese restar algo de especificidad a nuestro análisis, nos permitió trabajar con la totalidad de la muestra.
MODELO 1: VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA CONDICION DE ACTIVIDAD DE, LAS MUJERES DE LA COHORTE MAYOR CUANDO ESTAS TENIAN DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD.
La condición de actividad de estas mujeres en el primer momento seleccionado de su historia de vida queda aprehendida de manera muy satisfactoria, por las variables explicativas región, situación conyugal y número de hijos.
En cuanto a la región de residencia, se observa una amplia diferencia entre las mujeres que residían en el área urbana y las
** Glick y Parke (1965) definen sus etapas en función de los siguientes eventos: primera unión, nacimiento del primer hijo, nacimiento del último hijo, casamiento del último hijo y muerte del marido.
que lo hacían en el área rural, siendo la participación económica de éstas últimas 90% menor a la de las mujeres urbanas (categoría de referencia). Esta situación de minusvalía laboral en el área rural coincide con los hallazgos reiterados de otros trabajos que apuntan, para varios países latinoamericanos, una clara brecha en la actividad femenina según la localización urbana o rural (Rendón y Pedrero, 1976; Recchini y Wainerman, 1981 y Christenson, García y Oliveira,1989, entre otros).
CUADRO 1. MODELO 1
VARIABLES COEFICIENTES
Z CHANCES
CONDICION DE ACTIVIDAD SI -1.2084 -7.7265 NO (*)
REGION URBANA (*) RURAL 0.0853 0.4557 0.1058
SITUACION CONYUGAL UNIDAS/CASADAS (*) VIUDAS/SEPARADAS -0.1- 135 -0.2768 0.0- 711 SOLTERAS -0.3193 -1.2619 0.0471
NUMERO DE HIJOS 1-2 0.1479 0.5096 0.1199 3+ (*) SIN HIJOS 0.4133 1.3- 270 0.2- 039
BONDAD DEL AJUSTE
L=1.5127 p=0.9920
* CATEGORIA DE REFERENCIA
La participación de las mujeres según su•situación conyugal en ese momento se diferencia de la relación comúnmente planteada entre estas variables. En general se acepta que la posibilidad que tienen las mujeres casadas de trabajar es menor que la de las solteras (Hernández, et.al., 1982; Arriagada, 1990), pero algunos trabajos recientes evidencian un aumento en los últimos años de la participación de las mujeres casadas (García y Oliveira, 1990).
En nuestro caso, 30 años atrás, la experiencia laboral de las mujeres solteras es abiertamente menor a la de las mujeres casadas y unidas. De hecho las mujeres solteras se muestran con una participación 95% inferior a aquéllas, mientras que las separadas o viudas lo harían en un 93% menos. Tales resultados deben considerarse cuidadosamente. El hecho de que discrepen de la "tradicional" relación negativa entre trabajo y situación conyugal no nos debe llevar a menospreciarlos. Aunque no nos es posible afirmarlo, es factible pensar que para este grupo de mujeres, y
686 687
bajo las circunstancias especificas que vivían hace 30 años, se estableciese una relación positiva entre el matrimonio o la unión y su actividad laboral, opuesta a la que se ha vislumbrado en trabajos recientes. Ello pudiese estar relacionado con el tipo de actividades laborales más comunes entonces entre las mujeres como lavar y planchar ropa ajena, que no planteaban una ruptura entre la esfera doméstica y laboral, que si se establece al adoptar actividades laborales "modernas".
La tercera variable relevante para explicar la actividad de las mujeres en aquel momento era el número de hijos. Otra vez los resultados nos sorprenden, cuando las mujeres sin hijos aparecen con una participación 80% por debajo de las mujeres con tres o más hijos (categoría omitida en esta variable) y, de manera similar, las mujeres con 1 ó 2 hijos también registran una participación de poco más del 90% por debajo de la categoría de referencia. En otras palabras, las mujeres que entonces tenían mayor carga familiar son las que arrojan un mayor nivel de participación laboral, lo que plantea que la presencia de hijos en lugar de significar un obstáculo para la incorporación laboral, constituía una fuerte motivación a hacerlo, en actividades que suponemos no se reñían con su cuidado.
Una vez más es necesario admitir, como ha sido planteado por otros autores (García y Oliveira, 1988) la diversidad de situaciones económicas, sociales y culturales en que se establece la relación entre fecundidad y trabajo.
Si nos atenemos a tales resultados, la condición de actividad económica de estas mujeres en 1961 no respondía a lo que posteriormente se ha mostrado como un patrón de mayor participación de las mujeres solteras y sin hijos; por el contrario, nuestra muestra señala mayor actividad en aquellas unidas y de las que tienen mayor número de hijos.
Las variables que se quedan por fuera en la explicación de la actividad de las mujeres en esta etapa son el nivel educativo, la edad de los hijos y la experiencia laboral. Un tanto curiosa resulta la exclusión de la primera variable mencionada para quienes estamos "acostumbrados" a encontrar en el nivel educativo una variable explicativa por excelencia. Pero se nos ocurre pensar que es muy posible que en 1961 ésta todavía no tuviera el alto valor discriminante que luego adquirió.
Finalmente es comprensible que la edad de los hijos no establezca todavía diferencias, en virtud de que sólo para el 2,4% de las mujeres el hijo menor tiene 4 o más años de edad. Y en cuanto a la experiencia laboral se entiende que la misma no
determinase mayores diferencias en mujeres tan jóvenes, de las cuales sólo un 13% poseía experiencia de trabajo previa.
MODELO 2: VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA CONDICION DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES DE LA COHORTE MAYOR CUANDO ESTAS TENIAN DE 25 A 34 AÑOS DE EDAD.
Para este segundo momento definido en el ciclo de vida de estas mujeres se plantean como variables explicativas de su actividad el nivel educativo, situación conyugal y presencia y edad de los hijos. Es decir, a diferencia de la etapa previa, cobran ahora relevancia la educación de las mujeres y la edad de los hijos.
CUADRO 2. MODELO 2
VARIABLES
CONDICION DE ACTIVIDAD
COEFICIENTES Z CHANCES
SI -0.1867 -1.1187 NO (*)
NIVEL EDUCATIVO NINGUNO -0.1419 -0.6993 -0.5183 PRIMARIA MEDIA 0.3784 1.6837 1.4673 SUPERIOR 1.3967 3.3850 11.2459
SITUACION CONYUGAL UNIDAS/CASADAS (*) VIUDAS/SEPARADAS 0.3269 1.1550 1.3237 SOLTERAS 0.0854 0.2191 0.8166
PRESENCIA Y EDAD HIJOS ALGUN HIJO<3 AÑOS 0.1260 0.6331 0.8857 NINGUN HIJO<3 AÑOS (*) SIN HIJOS 0.5820 1.8973 2.2047
BONDAD DEL AJUSTE L=21.5097 p=0.2540
* CATEGORIA DE REFERENCIA
En primer término el nivel educativo aparece ya, en esta etapa, estableciendo diferencias significativas en la participación de las mujeres. Las mujeres de esta cohorte que no hablan alcanzado ningún nivel educativo trabajaban 48% menos que aquéllas con al menos algún grado de primaria cursado (categoría de referencia); las que alcanzaron algún año de educación media, a su vez, trabajaban un 47% más que las de primaria, y para las mujeres que hablan cursado al menos un año de educación superior, la diferencia se hace realmente grande, pues trabajaban 11 veces más que las de referencia. En otras palabras, ya para este momento se
689
va perfilando una escala en la que un mayor nivel educativo se traduce en amplios chances de realizar alguna actividad económica, aunque es realmente entre las mujeres que habían alcanzado el nivel universitario que esta variable apunta una influencia rotunda.
La situación conyugal arroja ahora una más elevada actividad de las mujeres separadas o viudas, mayor en un 32% respecto a las mujeres unidas. Todavía en esta etapa las solteras evidencian una actividad menor que las unidas, aunque ya la brecha se acorta, a un 18% por debajo de aquéllas.
Respecto a la presencia y edad de los hijos, encontramos que en esta etapa,'en contraste con la anterior, más que el número de hijos, lo que determina diferencias en cuanto a la participación en actividades laborales es la presencia de algun menor de 3 años. Encontramos ahora que las mujeres sin hijos se perfilan como las de más elevada actividad, dos veces la de las mujeres con hijos mayores de 3 años. Las que si tienen hijos menores de 3 años son las que arrojan entonces menor actividad, inferior en un 11% a la de la categoría de referencia.
Nuestra hipótesis, que requeriría ser revisada con más detalle, es que este cambio en el significado de los hijos, que aparecen ahora como limitantes para el desempeño de actividades económicas, debe estar relacionado con el desempeño cada vez más extendido de actividades laborales que implican, necesariamente, la salida del hogar.
En esta etapa, de acuerdo a las variables que quedan fuera del modelo, encontramos que la región de residencia pierde capacidad explicativa, así como el número de hijos, cuya presencia sólo adquiere carácter discriminatorio al conjugarse con la información sobre la edad de los mismos. Tampoco se muestra como un determinante claro la existencia de experiencia laboral previa.
MODELO 3: VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA CONDICION DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES DE LA COHORTE MAYOR CUANDO ESTAS TENIAN DE 35 A 44 AÑOS DE EDAD.
Para cuando este grupo de mujeres alcanzó una edad entre 35 y 44 años de edad se pueden observar otros cambios respecto a cuáles son las variables que entonces daban cuenta de su participación en alguna actividad laboral: el nivel educativo, la situación conyugal y la experiencia laboral.
En esta etapa la región tampoco actúa como factor explicativo fundamental. Ello, a nuestro juicio, no obedece a que ya no existan
diferencias en la participación laboral de las mujeres -lo que no es cierto-, sino a que su influencia relativa se ve disminuida frente a la relevancia que adquieren otros aspectos, como el nivel educativo.
CUADRO 3. MODELO 3
VARIABLES COEFICIENTES
Z CHANCES
CONDICION DE ACTIVIDAD SI 0.5222 2.4990
NO (*) NIVEL EDUCATIVO
NINGUNO -0.2056 -1.0213 1.8836 PRIMARIA MEDIA 0.6556 2.9502
10.5656 SUPERIOR 1.8939 4.3045
125.4867 SITUACION CONYUGAL
UNIDAS/CASADAS (*) VIUDAS/SEPARADAS
1.0893
4.1482
25.1033 SOLTERAS
0.6551
1.3446
10.5339 EXPERIENCIA LABORAL
SI -0.2094 -1.2548 1.8694
NO (*)
BONDAD DEL AJUSTE
L=7.6157 p=0.9080
* CATEGORIA DE REFERENCIA
De hecho para ese momento del ciclo vital las diferencias que se plantean en función del nivel educativo son muy marcadas.Frente a las mujeres con educación primaria se sitúan las mujeres sin ninguna educación formal con una actividad mayor en un 90%; las que contaban con un nivel de educación media trabajaban 10 veces y media más y las que habían alcanzado un nivel superior se distancian absolutamente, con una actividad 125 veces la de las mujeres con primaria.
Por su parte la situación conyugal de las mujeres también define importantes diferencias en su participación laboral. Las mujeres que para entonces permanecían solteras trabajaban 10 veces y media más que las casadas y unidas, mientras las que se encontraban separadas o viudas trabajaban 25 veces más. Encontramos así que en está etapa de la vida, para las mujeres de esta cohorte ya se define un patrón de participación según situación conyugal que se corresponde plenamente con el que hasta hoy parece prevalecer: mayor actividad de las separadas y viudas, en segundo término de las solteras y muy por debajo la participación de las mujeres casadas o unidas.
690 691
Por último, la experiencia laboral cobra importancia en esta etapa, diferenciando la participación de las mujeres que ya habían tenido alguna experiencia previa de trabajo de aquéllas que no la tenían, siendo la actividad de las mujeres con experiencia laboral casi dos veces la de las mujeres sin experiencia. Ello respalda la relación que en otros países se había encontrado respecto a una mayor probabilidad de estar trabajando de las mujeres que en un período previo trabajaban (Mott, 1972; Standing, 1983).
En este período la región, el número de hijos y la edad de los mismos se hacen menos relevantes como factores condicionantes de la incorporación de la mujer en actividades laborales, posiblemente debido a que los hijos de mujeres entre 35 y 44 años no son, por lo general, pequeños.
MODELO 4: VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA CONDICION DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES DE LA COHORTE MAYOR CUANDO ESTAS TENIAN DE 45 A 54 AÑOS DE EDAD.
En la última etapa analizada para este grupo de mujeres, las características de región, nivel educativo y experiencia laboral son las variables que se constituyen en elementos explicativos de su participación económica.
Para este momento la localización urbano-rural adquiere nuevamente una influencia relevante: una vez más las mujeres de la región rural presentan un menor chance de estar trabajando que las del área urbana, con una actividad 73% menor que la de éstas.
La educación para este momento importante, pero menos discriminante Encontramos así que para las mujeres que la participación se ubica en un 50% por algún grado de primaria. Las que tenían vez, casi triplican a esta categoría de universitario trabajan 12 veces más.
guarda todavía un papel que en la etapa previa. carecen de nivel educativo debajo de las que cursaron una educación media, a su referencia y las de nivel
Al mismo tiempo, las diferencias según experiencia laboral crecen, siendo el nivel de actividad de las que si contaban con experiencia previa 3 veces el de las que no.
CUADRO 4. MODELO 4
VARIABLES
CONDICION DE ACTIVIDAD
COEFICIENTES Z CHANCES
SI -0.1059 -0.8540 NO (*)
REGION URBANA (*) RURAL -0.5235 -2.5990 0.2840
NIVEL EDUCATIVO NINGUNO -0.2283 -1.0153 0.5125 PRIMARIA (*) MEDIA 0.6323 2.7991 2.8657 SUPERIOR 1.3526 3.4105 12.1024
EXPERIENCIA LABORAL SI 0.6559 3.9311 3.0042 NO (*)
BONDAD DEL AJUSTE L=2.5926 p=0.9570
* CATEGORIA DE REFERENCIA
Cambios a lo largo del ciclo de vida de la cohorte mayor.
La experiencia de esta cohorte, recogida en cuatro momentos, registra importantes modificaciones respecto al conjunto de variables que resultan relevantes como exolicativas de su actividad laboral. De hecho, para cada momento definido se propone un modelo distinto.
Una aspecto que destaca es que, a medida que estas mujeres pasan de la juventud a la madurez, los condicionantes netamente familiares (situación conyugal e hijos) pierden importancia frente a la ganancia explicativa de factores contextuales y personales (región, educación y experiencia laboral). Esto ocurre, probablemente, en conexión con la llegada de la familia a una etapa de contracción, de salida de los hijos del hogar o al menos mayor independencia de éstos respeto a la madre.
Otra tendencia que observamos en la experiencia de esta cohorte, que llamamos de "modernización", es la que queda reflejada en la consolidación paulatina de la educación como variable relevante y por las modificaciones en la pauta de influencia de la situación conyugal, que evoluciona de una mayor participación de las mujeres unidas a un mayor nivel de actividad de las mujeres sin compañero: viudas, separadas y solteras. Este patrón que se define con el tiempo corresponde al propuesto en las investigaciones existentes.
692
693
0.1058 0.2840
0.5183 1.8836
0.5125
1.4673 10.5656
2.8657 11.2459 125.4867 12.1024
0.0
-
7110 0.04710
0.1199
0.2039
1.3237 0.8166
25.1033 10.5339
CUADRO 6. MODELO 5
VARIABLES COEFICIENTES
CHANCES
CONDICION DE ACTIVIDAD SI NO (*)
REGION URBANA (*) RURAL
NIVEL EDUCATIVO NINGUNO PRIMARIA (*) MEDIA SUPERIOR
SITUACION CONYUGAL UNIDAS/CASADAS (*) VIUDAS/SEPARADAS SOLTERAS
-0.4384 -2.8137
BONDAD DEL AJUSTE
L=16.4788 p=0.2240
* CATEGORIA DE REFERENCIA
Si revisamos las diferencias planteadas según la región, encontramos que las mujeres de la región rural registran una participación considerablemente más baja, casi 93% inferior a la que presentan las mujeres urbanas.
El nivel educativo, por su parte, también perfila algunas diferencias en la actividad. Respecto a la categoría de referencia (nivel primaria) las mujeres sin educación se muestran con una participación muy reducida, inferior a aquélla en un 95%. Las mujeres con educación media evidencian también una actividad por debajo de la de las mujeres con primaria, aunque en este caso sólo 14% más baja. En tanto que las mujeres que cuentan con algún nivel de educación superior se distinguen con una actividad 2 veces y media la de las mujeres de referencia.
Atendiendo a la situación conyugal, se puede observar que las mujeres solteras trabajan casi dos veces más que las unidas o casadas, al tiempo que la actividad de las separadas o viudas es 1 y media veces mayor que la de esta categoría.
-0.7889
-1.0327
0.3623 0.9150
0.6666 0.7800
-2.0707
1.9
-
733 3.5304
2.5585 4.0498
0.0527
0.8
-
588 2.5940
1.5
-
784 1.9802
-4.1549 0.0857
CUADRO 5. MODELOS DE LA COHORTE MAYOR (1 AL 4)
COHORTE MAYOR VARIABLES MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4
(15-24) (25-34) (35-44) (45-44)
REGION URBANA (*) RURAL
NIVEL EDUCATIVO NINGUNO PRIMARIA MEDIA SUPERIOR
SITUACION CONYUGAL UNIDAS/CASADAS (*) VIUDAS/SEPARADAS SOLTERAS
NUMERO DE HIJOS 1-2 3+ (*) SIN HIJOS
PRESENCIA Y EDAD HIJOS ALGUN HIJO<3 AÑOS 0.8857 NINGUN HIJO<3 AÑOS (*) SIN HIJOS 2.2047
EXPERIENCIA LABORAL SI 1.8694 3.0042 NO (*)
BONDAD DEL AJUSTE (L) 1.5127 21.5097 7.6157 2.5926
* CATEGORIA DE REFERENCIA
MODELO 5: VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA CONDICION DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES DE LA COHORTE JOVEN CUANDO ESTAS TENIAN DE 25 A 29 AÑOS DE EDAD
La experiencia de la cohorte joven es recogida, para el momento de levantamiento de la encuesta (1991), a través del modelo 5. Para ese momento, las variables que se hacen más relevantes para explicar la condición de actividad de estas mujeres son la región, el nivel educativo y la situación conyugal.
Comparación entre las dos cohortes
Así como es posible establecer diferencias respecto a cuáles son las variables que a lo largo de las etapas de la vida de las
694 695
mujeres de la cohorte mayor adquieren o pierden relevancia como condicionantes de su participación laboral, también reviste interés la posibilidad de comparar lo que en una edad, ocurrió para la cohorte mayor y hoy, 20 años más tarde, ocurre con otra generación.
continuado de concentración en las áreas urbanas de los servicios, estableciéndose una acentuación del carácter explicativo de la región en la experiencia de cohortes más jóvenes.
Se trata entonces de escoger un momento de la vida de las mujeres mayores que, a grandes rasgos, se corresponda con el que actualmente viven las mujeres de 25-29 años. Al respecto se tiene la dificultad de que la cohorte mayor está definida para un grupo decenal de edades. Si se intentaba llevarlas a todas al momento en que tenían entre 25 y 29 años de edad, habríamos tenido que remontarnos hacia atrás 20 años para unas y 25 años para otras, por lo que no tendríamos un momento en el tiempo, sino dos. Quedarse sólo con uno de esos momentos, es decir con un subgrupo de la cohorte, implicaba quedarnos con una muestra bastante pequeña. De ahí que optamos por asumir el sesgo de comparar el momento cuando estas mujeres tenían de 25 a 34 años con el actual, cuando las mujeres jóvenes tienen 25-29 años, aún cuando la correspondencia no sea exacta.
GRAFICO 1. CORTES COMPARATIVOS ENTRE LAS DOS COHORTES.
4/
él
40~
IBA.
OfflIPAROW~Ilit MI 4840874$
I II
-
-
* á Illt Ufl 00 Oil MI 1141 00 1171 »U MI Oil II,I 884
¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre estas dos experiencias? Para establecerlas comparamos el modelo 5, como expresión de la situación de la cohorte joven, con el modelo 2 de la cohorte mayor.
En esta etapa de las mujeres mayores la región pierde relevancia como elemento condicionante de su actividad laboral, mientras que para la cohorte joven aparece discriminando significativamente la participación de las mujeres rurales y urbanas. Podría pensarse por ello que la brecha entre las regiones rurales y urbanas se ha acentuado con el tiempo, por un proceso
CUADRO 7. COMPARACION DE LAS DOS COHORTES
COHORTE JOVEN COHORTE MAYOR VARIABLES MODELO 5 MODELO 2
(25-29) (25-34)
REGION URBANA (*) RURAL 0.0857
NIVEL EDUCATIVO NINGUNO 0.0527 0.5183 PRIMARIA MEDIA 0.8588 1.4673 SUPERIOR 2.5940 11.2459
SITUACION CONYUGAL UNIDAS/CASADAS (*) VIUDAS/SEPARADAS 1.5784 1.3237 SOLTERAS 1.9802 0.8166
NUMERO DE HIJOS 1-2 3+ (*) SIN HIJOS
PRESENCIA Y EDAD HIJOS ALGUN HIJO<3 AÑOS 0.8857 NINGUN HIJO<3 AÑOS (*) SIN HIJOS 2.2047
EXPERIENCIA LABORAL SI NO (*)
BONDAD DEL AJUSTE (L) 16.4788 21.5097
* CATEGORIA DE REFERENCIA
El nivel educativo y la situación conyugal de las mujeres son variables comunes en la experiencia de las dos cohortes, pero sus efectos específicos difieren en una y otra. Para la cohorte mayor observábamos que un mayor nivel educativo, en esa etapa, se traduce en un mayor nivel de actividad, y que las mujeres que habían alcanzado una educación superior (sólo el 4%) se diferenciaban abiertamente, con unaoparticipación 11 veces la de las mujeres con primaria; 20 años después se observa que en la cohorte joven las disparidades en la actividad laboral entre una categoría y otra no son tan marcadas, y que además la participación de las mujeres con educación media es inferior a la de las mujeres que sólo aprobaron algún grado de primaria en un 14%.
696 697
MOTT, Frank L., "Fertility Life cycle stage and female labor force participation in Rhode Island: a retrospective overview", Demographv, Vol. 9, núm. 1, 1972.
RECCHINI DE LATTES, Zulma y WAINERMAN, Catalina, El trabajo femenino en el banquillo de los acusados. La medición censaln América Latina, The Population Council, México, 1981.
Síntesis:
MUJER, TRABAJO Y TRANSICIÓN DE LA FECUNDIDAD EN CUBA.
Fernando R. González Quiñones**
RENDON, Teresa y PEDRERO, Mercedes, "El trabajo de la mujer en México en los setentas", Estudios sobre la mujer, Secretaria de Programación y Presupuesto, México, D.F., 1982.
STANDING, Guy, "Women's work activity and fertility", BULATAO, Rodolfo y LEE, Ronald, Determinants of fertility in developing countries: a summarv of knowledge, National Academy Press, Washington D.C., 1983.
Durante este siglo Cuba atravesó la transición de la fecundidad. La relación fecundidad-participación estuvo presente durante todo el tiempo, pero fue variable y diferente durante tres etapas significativas. De principios de siglo hasta los años 30, la relación fue débil aunque tuvo cierta importancia en una proporción pequeña de mujeres urbanas; otros factores estuvieron más estrechamente asociados con el umbral de la declinación de la fecundidad. De los años 30 a los 50, la relación adquirió más fuerza entre las mujeres de clase media y del proletariado medio y bajo de las mayores ciudades que redujeron su fecundidad junto con un aumento en la participación y un cambio hacia ocupaciones de mayor calificación en comparación con la etapa anterior. Durante la tercera etapa, desde los años 50 hasta fines de los 80, la relación se hizo muy intensa y amplia entre las mujeres; hacia finales de los años 70 el nivel de fecundidad se colocó por debajo del reemplazo mientras que el nivel de participación se duplicó entre 1970 y 1981, particularmente entre las mujeres casadas y unidas en edad fértil. En las zonas rurales la relación fecundidad-participación fué aún más importante en términos relativos.
* Documento para ser presentado a la Sesión Paralela 11: Mujer, Familia y Transición de la Fecundidad de la Conferencia LA TRANSICION DEMOGRAFICA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE. Ciudad de México, 23 a 26 de marzo de 1993.
** Centro de Estudios Demográficos (CEDEM). Universidad de la Habana.
701 700
Cuba: Niveles de actividad y fecundidad alcanzados por cohortes femeninas desde
15 hasta 49 años.
Hijo pa' 334)4r (TOP) •
e- ~,,,.. 44144.4443. obrwriffibm 1412-45 • 1344-50
3
4
3 , 3 3 4 7 a O 4
A444 ~os de 44131444 ~Ele Iheall~, P.. PM.
Gráf ico 3.
Cuba: Niveles de actividad y fecundidad alcanzados por cohortes femeninas desde
15 hasta 34 años.
0 2 5 4
7 Mos Brutos de MtIvidiel
Fuent4. 3onzile3. P..1441-
Gráfico 2
La relación entre participación femenina en la fuerza de trabajo y fecundidad siempre ha concitado mucho interés entre los científicos sociales. Sea que se estudie la transición de la fecundidad o la "transición" de la actividad económica de la mujer, sobre esta relación se ha acumulado un amplio y valioso material (Mertens, 1972; Urzúa, 1982; Caldwel, 1982; Standing, 1978, 1983; Recchini, 1983; Oppenheim, 1988). Una excelente síntesis sobre el conocimiento alcanzado, la califica como "(a) mutua y sucesiva a través del ciclo vital de la mujer; (b) cambiante en el curso del desarrollo histórico de los países y (c) diferente de acuerdo a los rasgos socio-económicos, demográficos y culturales de los contextos analizados" (García y Oliveira, 1989). Cuba, junto con Argentina, Urugüay y Chile se identifican comunmente como los países que -en comparación con el resto de la región- iniciaron tempranamente la Transición Demográfica y se encuentran actualmente en las etapas más avanzadas de lo que se conoce hasta ahora de este proceso.
Por esa razón, se consideró importante investigar los cambios en el nivel y el tipo de actividad de las mujeres cubanas en el curso de la transición de la fecundidad (González, 1991). Este documento sintetiza evidencias y reflexiones en torno al comportamiento de esa relación a lo largo de este siglo.
Los niveles y tendencias estimados de la fecundidad y la mortalidad para el siglo XIX no son todavía concluyentes. Según los más recientes (González, 1992), alrededor del Censo de 1861 -cuando aún los esclavos representaban el 27% de la población- la Tasa Global de Fecundidad (TGF) se estima en 4,51 y la Esperanza de Vida al Nacer (E0) en 35,7 años. El censo arrojó un índice de masculinidad de 1,34 para la población blanca y 1,26 para la de color, así como altas proporciones de mujeres solteras: 66.7% y 85.7% respectivamente, que parecen justificar una fecundidad no muy alta aún con aceptables dudas sobre la información. Al mismo tiempo un análisis de la población libre que declaró tener "ocupación u oficio" en el censo, arrojó sorprendentes tasas de 35,5% para todas las mujeres y 47,7% para las blancas (Rodriguez,1991). Las guerras de independencia y la falta de datos hacen muy confuso el cuadro demográfico de las últimas tres décadas del siglo XIX, sin embargo, la información desde inicios del presente siglo es más completa.
La relación entre los niveles de fecundidad y participación1 alcanzados por trece cohortes quinquenales de mujeres que
1 Se relacionan la Tasa Global de Fecundidad (TGF) o el número de hijos por mujer y los Años Brutos de Actividad (ABA) o número medio de años de vida activa, acumulados desde 15 hasta 49 años para 10 cohortes y hasta 34 años para trece cohortes (González, 1991).
atravesaron total o parcialmente su período fértil entre 1900 y 1965, se presenta en los Gráficos 1 y 2.
En el primero, para diez cohortes se observa una relación inversa sostenida de una a la otra; sin embargo, en las primeras cinco -que entraron en edad reproductiva de 1900 a 1925 la TGF bajó de 5,60 a 4,31 mientras el número de Años Brutos de Actividad (ABA) creció sólo de 3,54 a 4,14. En cambio, a partir de la sexta cohorte observada que cumplió 15-19 años entre 1925 y 1930 el nivel de actividad pasó de 4,65 a 8,91 años mientras la TGF bajó de 4,02 a 3,63. Aunque el sentido de la relación no cambió, la intensidad fue diferente entre el primero y segundo grupo de cohortes observadas.
El segundo gráfico ilustra la relación para las mismas cohortes y se agregan tres más, observadas ahora entre 15 y 34 años. En ese tramo de edades las cinco primeras cohortes redujeron su fecundidad de 4,75 a 3,69 hijos al mismo tiempo que disminuyeron su presencia en el mercado de trabajo. Es decir, para esas mujeres el sentido de la relación se invirtió al atravesar ese significativo tramo del ciclo vital entre 1900 y 1925. A partir de la sexta cohorte se recupera el sentido inverso de la relación y se mantiene hasta
la última observada, pues la fecundidad disminuyó de 3.44 a 2.61 hijos y los ABA aumentaron de '2.69 a 6.64. Evidentemente, las que abandonaron el mercado de trabajo antes de los 34 años y las que atravesaron esas edades después encontraron posibilidades de incorporación o reincorporación al mismo. También es cierto que, aún a este nivel agregado, se observa que la influencia de otros factores hizo cambiar no sólo la intensidad sino aparentemente el
702 703
CUBA: Indicadores demográficos en años seleccionados.
Proporción de:
Años Total
(Miles)
Población Pob. Urbana: Total Femenina
Mujeres en PEA Total
PEA Femenina (Miles) TGF E(0) TMI
1899 1572.8 44.3 48.2 10.6 66.3 4.01 33.2 224.7 1907 2049.0 39.6 47.5 9.5 73.4 5.82 34.2 213.0 1919 2889.0 41.3 47.0 9.4 89.6 5.78 37.4 192.4 1931 3962.3 44.2 46.9 5.3 68.8 4.50 41.5 167.9 1943 4778.6 46.2 47.7 10.7 155.6 4.00 49.1 131.0 1953 5829.0 51.4 59.6 13.0 256.4 3.60 58.8 78.8 1970 8569.1 60.5 62.1 18.3 482.3 3.52 70.0 38.7 1981 9723.6 69.0 70.6 31.2 1106.6 1.58 74.2 18.5 1987 10356.2 72.3 73.8 38.01.) 1261.21.) 1.80 74.5 13.3
Notas: Menos 1987, los restantes son años censales. TGF, E(0), Tal: Tasa Global de Fecundidad, Esperanza de Vida al Nacer y tasa de mortalidad infantil, respectivamente. (o) Ocupadas en el Sector Estatal Civil.
Fuentes: González et.al, 1990; González, F., 1991, Cuadro 1. 1987: CEE, 1989, pp.61 y 69. Hernández, 1988, p.111 y 167; CEE, 1989a, p.150 y CEE, 1992, p.214.
sentido de la relación y que esta influencia fue diferencial entre cohortes y etapas del ciclo vital.
Los niveles y tendencias estimados que se presentan en el Cuadro 12 para la fecundidad, la mortalidad y de otros procesos permiten identificar tres etapas que, sin pretensiones de periodización, diferencian el comportamiento socio-económico y demográfico del país: (i) inicios del siglo hasta la década del 30; (ii) de los años 30 a inicios de los 50 y (iii) de inicios de los 50 a finales de los 80. Seguidamente se examinan en particular cada una de estas etapas.
Cuadro 1
2 Las estimaciones disponibles de E(0) y TMI para 1899-1953, incluidas en el Cuadro 1, estan siendo revisadas, pues sobrestiman el nivel de la mortalidad aunque reflejan bien la tendencia.
704
(i) Inicios del siglo a la década de los 30:
Recién salido el país de la última guerra por la independencia
(1895-98)3, una fuerte expansión económica sustentada en un flujo , creciente y continuo de capital norteamericano dirigido a la industria azucarera y otras ramas complementarias, marcó prácticamente la etapa hasta mediados de la década del 20 (Acosta, 1973; Fraginals, 1978). Un millón 300 mil inmigrantes (85% hombres entre 14 y 45 años) de ellos 321 000 braceros antillanos (Farnós y Catasús, 1976), proporcionaron la fuerza de trabajo de bajo costo que la población del pais no podía proveer. Los años finales de esta etapa fueron caracterizados por una fuerte crisis económica que tuvo diversas consecuencias.
La población creció a la tasa más alta de todo el período (2.7%) como resultado de la fuerte inmigración y una fecundidad relativamente alta que comenzó a disminuir durante la etapa. El umbral de esta disminución, según diferentes autores (Collver, 1965; Catasús, 1975; Alvarez, 1982; Hollerbach y Díaz-Briquets, 1983; González, 1991), se asocia de una forma u otra con la crisis de finales de la etapa.
Otros factores influyeron también en el nivel y la tendencia de la fecundidad. En primer lugar, un alto, temprano y característico nivel de urbanización (Miró, 1965; Acosta y Hardoy, 1972). En el censo de 1899 el 32,3% de la población residía en localidades de 8000 o más habitantes, mientras que en Estados Unidos en fecha cercana se reportó un 29,2% (Departamento de la Guerra, 1900). Hacia 1920, en Argentina, Urugüay y Chile en localidades de 20 mil o más habitantes residía entre el 37 y 28% y en Cuba el 25% de la población (Hernández, 1988).
La ampliación del mercado laboral vía expansión azucarera -casi exclusivamente masculino- ocurrió básicamente en la parte rural y en localidades pequeñas y medias, mientras que las mujeres mantuvieron más su residencia urbana (Cuadro 1).
experimentó un mejoramiento durante la etapa. alfabetismo para toda la población se elevó de 43. 77.7% en 1931 (Hernández, 1988). Hacia 1920, la enseñanza primaria y media era de 1138 por cada 10 mi ubicada entre las de Argentina (1401) y Urugüay
En segundo lugar, el nivel educacional de
2% en 1899 a
1 habitantes,
la población
(878)(Beaver,
matrícula de
La tasa de
3 La guerra concluyó con la primera ocupación militar norteamericana del país que se prolongó hasta el 20 de mayo de 1902, fecha en que se contituyó La República de Cuba.
705
1975). Los cambios en la educación tuvieron un impacto básicamente urbano y particularmente en las ciudades de mayor tamaño.
Las proporciones de solteras y en unión conyugal (casadas y unidas) entre 15 y 34 años en los tres primeros censos, indican un retraso en la edad del matrimonio o unión (Catasús, 1991) y sugieren una fecundidad relativamente tardía. La edad media de las solteras al primer matrimonio o unión se estimó en 21,4 y 21,6 para 1907 y 1919, respectivamente. Por otra parte, se reportan proporciones de solteras que, estimadas a los 50 años, varían entre 10,3 y 14,2% en esos años.
Es muy probable que la influencia de los factores apuntados, que actuaron principalmente en las mujeres urbanas, hayan estado acompañados de regulación voluntaria del número de hijos5, sobre todo, teniendo en cuenta la disminución de la mortalidad infantil desde inicios de la etapa. En este sentido se ha mostrado que la TGF en las cohortes rurales que atravesaron la mayor parte del período fértil durante esta etapa era mucho más próxima a la fecundidad natural que en sus contemporáneas urbanas (Alvarez, 1982).
La relación que pudo haber existido entre la participación femenina y la fecundidad, parece haber sido muy débil o prácticamente nula. Además del bajo nivel, la dirección en que se expansionó el mercado laboral unido a la fuerte competencia de los inmigrantes -sobre todo de los españoles que prefirieron ocupaciones urbanas (Valido, 1991)- fueron desfavorables para la presencia femenina en el mercado laboral, la cual se redujo a niveles mínimos hacia 1931 (Cuadro 1).
4 Los problemas de declaración y clasificación de la situación conyugal en estos censos introduce incertidumbre sobre las estimaciones. Por ejemplo, Catasús, 1991, estimó edades un año menores para estos dos censos, pero con similar tendencia.
5 Aunque no existen evidencias cuantitativas, una revisión de la literatura médica entre 1917 y 1936 evidencia una creciente preocupación por el aborto y por la anticoncepción. Véanse los Boletines de Sanidad y Beneficencia)
706
Entre las de 15 años y más, la tasa de actividad se disminuyó de 11,4% en 1899 a 9,5% en 1919 y a 5,1% en 1931. El nivel de participación en la agricultura fue desde el inicio muy bajo, sólo de 1,2 en 1899, no obstante, se redujo a 0,6 en 1931 y en los servicios, donde la mujer tuvo mayor presencia, la tasa pasó de 8,2% a 2,1%. El patrón de participación por edades en 1899 es muy sugerente, pues las tasas máximas (14,8 a 15,8%) se observan entre 40 y 59 años, mientras que en 1931 la tasa máxima (8,3%) se obtuvo entre 30 y 34 (González, 1991).
Es posible suponer que la influencia de las pautas de participación adoptadas y las expectativas de reincorporación puedan haber influido -a pesar de los cambios- en la disminución de la fecundidad, al menos entre las mujeres urbanas que estuvieron (o pretendían estar) involucradas en el mercado laboral.
(ii) De los años 30 a inicios de los 50.
La Gran Depresión impacto* con particular fuerza en el país al quebrantarse el mercado internacional azucarero que sustentó el auge económico hasta entrada la década de los años 20. Se repatriaron los braceros antillanos y muchos inmigrantes abandonaron el país ante medidas oficiales dirigidas a dar cierta protección al trabajador nativo en el mercado laboral. No obstante, un nivel elevado de desempleo y subempleo, así como bajos salarios en zonas rurales y urbanas marcaron, con altas y bajas según las coyunturas6, toda esta etapa, con particular fuerza en los años 50 (véase un análisis detallado en González, 1991).
La fecundidad continuó disminuyendo, sobre todo entre las mujeres urbanas que atravesaron la mayor parte de su período fertil durante la etapa, puesto que entre las rurales si se produjo alguna disminución fue muy pequeña (Alvarez, 1982). Diversos factores operaron para producir este resultado.
El estancamiento de las zonas rurales acentuó el crecimiento urbano, particularmente entre las mujeres (Cuadro 1), orientado hacia las grandes ciudades. La capital del país -centro principal de atracción- duplicó su tamaño en menos de 25 años (Morejón, 1976) y entre 15 y 44 años de edad el índice de masculinidad en La Habana era de 90% a finales de la etapa.
6 Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, siempre a partir de mejores precios y cuotas más altas en el mercado azucarero norteamericano.
707
En tercer lugar, matrimonial favorecía a solteros (ambos sexos) al que en Argentina, Chile Guerra, 1900).
aunque estadísticamente, el mercado las mujeres, la proporción total de inicio del período (57,8%) era más alta y Estados Unidos (Departamento de la
Cuba: Variación en las tasas de actividad femeninas por sectores y grupos de ocupaciones entre 1899 y 1953.
Variación en las tasas (1)
Ocupaciones/sectores: 1899-1931 1931-1953
Variación de la tasa total: -6.3 8.3
Profes., técnicas y afines .6 3.3 Obreras calificadas -1.1 2.1 Obreras no calificadas -4.4 .4 Ocupaciones de servicios -2.3 3.6 Otras .9 -1.0
Agricultura .2 Industria .2 .6 Comercio .2 .8 Servicios -6.1 6.8
(1) Tasas refinadas de actividad de 15 años y más. Fuente: González, F., 1991, Cuadros 2, 3 y 4.
La tasa de alfabetismo sólo aumentó en 4,7% para todo el país de 1931 a 1953, contrastando la tasa urbana (88,4%) y en la capital (90,8%) con la rural 58,3% en 1953. Varios indicadores podrían ilustrar también la concentración eminentemente urbana de los servicios educacionales y el retraso de las rurales; otro tanto podría señalarse respecto de las instituciones de salud, así como de otros servicios y actividades económicas que crecieron o surgieron durante esta etapa (González, 1991).
La dinámica de un mercado laboral limitado y altamente competitivo se movía en torno a las principales ciudades; no obstante, en los sectores y ocupaciones tradicionalmente femeninos facilitó la reinserción de la mujer como muestra el Cuadro 2, en contraste con la etapa anterior.
El perfil de participación por edad también experimentó cambios significativos respecto a los comentados para la etapa anterior. Entre los 20 y 24 años se observa la tasa más alta (22,3%) y se mantiene un nivel ligeramente descendente hasta los 40-44 años (20,1%).
De acuerdo con las evidencias reunidas (González, 1991), los cambios involucraron principalmente a mujeres del proletariado urbano medio y bajo que parecen haber realizado el mayor aporte cuantitativo sobre todo en ocupaciones de baja o muy poca calificación -en la industria y los servicios- y también a mujeres de los grupos sociales medios con mayor calificación o formación profesional y técnica.
En el conjunto de factores examinados para esta etapa, la relación entre participación y fecundidad se vio reforzada -más que por el discreto nivel de actividad alcanzado- por su caracter urbano, por los cambios en el tipo de ocupación, por las etapas del ciclo vital en que ocurrieron y por los grupos sociales que se vieron envueltos en los mismos.
En 1943, según el Cuadro 1, ya se había restablecido el aporte femenino a la fuerza de trabajo, pero hacia 1953 el aumento fue muy pequeño. El caracter eminentemente urbano de la recuperación se evidencia en los grupos de ocupaciones y sectores de actividad en los cuales la actividad de la mujer había sido tradicional (Cuadro 2).
Las profesionales, técnicas y afines y las trabajadoras de servicios, además, recuperan espacio frente a los hombres en esos mismos grupos de ocupaciones, pues llegan a representar entre el 46 y el 59% respectivamente, con respecto a proporciones inferiores en 1899 cuando el nivel total de participación femenina era casi el mismo (González, 1991).
Cuadro 2
Esta relación debe haber actuado -junto a los demás factores analizados- en el sentido de favorecer una menor fecundidad de las cohortes femeninas urbanas estimulando la regulación voluntaria de la paridez total.
El aumento de la edad media estimada al primer matrimonio a 22,0 en 1953, pudiera ser un resultado de la acción combinada de educación-participación. Sin embargo, la proporción de casadas y unidas -comparada con el censo de 1919- aumentó para todas las mujeres y, en particular para las de 15-19 y mayores de 30 años, mientras que disminuyó la proporción de solteras a los 50 años.
En cambio, el uso de anticonceptivos de barrera y químicos experimentó cierto auge sobre todo a finales de la etapa, más que todo por las acciones médicas dirigidas a contrarrestar el aborto en condiciones sépticas realizado por practicantes en La Habana y sobre todo en otras ciudades. Por ejemplo, a inicios de la etapa analizada, en 425 mujeres atendidas en un hospital de la Habana que tenían 1,3 hijos en promedio, se reportaron 2,3 abortos por mujer (Chelala, 1941). Es conocido, a pesar de la falta de información, que la importancia del aborto aumentó en las grandes ciudades a pesar de estar ilegalleado.
708 709
Cuba: Tasa Global de Fecundidad total y por zonas en años seleccionados del periodo 1970 a 1987.
Tasa Global de Fecundidad (TGF)
Años Dif.(1)
Cuba Urbana Rural
1970 3.52 2.92 4.62 1.70
1975 2.70 2.24 3.57 1.33
1978 1.88 1.77 2.10 .33
1981 1.58 1.47 1.85 .38
1985 1.89 1.80 2.09 .29
1986 1.69 1.61 1.86 .25
1987 1.80 1.72 1.98 .26
Cambio 1970-87 (%) -48.85 -40.87 -57.16 -85.00
(1) TGF(R)-TGF(U) Fuente: González, F., et. al., 1990.
(iii) De la década de los 50 hasta 1987.
El triunfo en 1959 y la consolidación e institucionalización posterior del poder revolucionario constituyen el hecho más importante y trascendente para toda esta etapa. Las transformaciones realizadas durante tres décadas han abarcado todos los niveles y dimensiones de la sociedad cubana. No podría esperarse que ocurriera de otra manera con las tendencias demográficas y, particularmente con la fecundidad y la participación femenina, teniendo en cuenta el profundo impacto de esas transformaciones en la situación de la mujer en la familia y en la sociedad. Es también el período en que más información está diponible llegándose, para este análisis, hasta 1987 que coincide con la Encuesta Nacional de Fecundidad realizada ese año.
Diversos estudios (Alvarez, 1982; Hollerbach y Diaz-Briquets, 1983; Farnós, 1985) han abordado con amplitud y detalle los factores que han influido en la fuerte y rápida disminución de la fecundidad que tuvo sus inicios en 1965, después de un aumento coyuntural entre 1960 y 1964. Todos coinciden en señalar, la compleja interrelación entre múltiples factores influyentes y la extrema dificultad para identificar la contribución de los mismos a una disminución del 59,4% en la TGF, en un período de sólo 22 años.
Si se retorna a los datos del Cuadro 1, se aprecia que la TGF en 1970 se había situado a un nivel similar al estimado para 1953 y que a partir de entonces se intensificó la declinación hasta colocarse pocos años después por debajo del nivel de reemplazo.
Entre 1970 y 1987, la tendencia descendente de la TGF del pais fue principalmente determinada por la disminución del nivel de fecundidad rural (Cuadro 3). La fecundidad urbana -después del aumento coyuntural de 1960-64- acentuó sólo ligeramente la tendencia descendente respecto a la que habla experimentado antes de ese periodo. El cambio relativo, por tanto, fue sensiblemente superior en la fecundidad rural comparada con la urbana y, en consecuencia, el diferencial entre ambas zonas se redujo en 85% para el periodo de 17 años considerado. Sin embargo, la disminución de la fecundidad rural fue tan brúsca que a los ocho años, en 1978, el diferencial en la TGF se había reducido ya en 81%.
No se puede haber producido un cambio como ese, si los factores determinantes del nivel de fecundidad, que actuaron a favor de una disminución preferentemente urbana y de una fecundidad alta y sólo lentamente decreciente en las etapas anteriores, no hubieran experimentado un fuerte proceso de aproximación. En este
Cuadro 3 caso, principalmente, por el cambio en los factores determinantes de la fecundidad rural.
Contrastando fuertemente con la tendencia de la etapa anterior, el proceso de urbanización cambió su sentido. Entre 1953 y 1981 la Ciudad de la Habana redujo su peso en la población urbana del 40,5 al 30,0%; mientras que las ciudades de tamaño intermedio aumentaron de 34,0 a 42,5% y las localidades menores de 25,5 a 27,5% en el mismo periodo (González, 1991).
La descentraliza-ción territorial de las inversiones y, sobre todo, la ampliación de los servicios básicos de educación, salud, asistencia y seguridad social; así como de actividades comunales, de transporte, de comunicaciones y de utilización del tiempo libre se dirigieron preferentemente a localidades urbanas -por lo general las de menor tamaño- que mostraban más retraso; pero con particular amplitud hacia las zonas rurales tradicionalmente muy rezagadas.
La elevación del nivel educacional de la población urbana y principalmente de la rural, la disminución de la mortalidad infantil en ambas zonas y con más fuerza en las rurales, la incorporación de la mujer a las actividades sociales y económicas, así como los cambios en los determinantes próximos, son los factores considerados de mayor importancia entre todos los que influyeron en la fuerte declinación de la fecundidad, reduciendo el valor económico de los hijos sobre todo en las zonas más retrasadas. (Alvarez, 1982; Hollerbach y Briquets, 1983; Farnós, 1985)7. Sin embargo, los cambios en la participación femenina ,a
7 Algunos autores (Hollerbach y Diaz-Briquets, 1983) han concedido también importancia al déficit de viviendas en las zonas urbanas. Sin dejar de concederle cierta importancia a este real problema, no es totalmente aplicable a las zonas rurales donde
710 711
Cuba: Cambios en el nivel de actividad femenina por zonas entre 1953, 1970 y 1981.
Tasas de actividad(1) Cambios absolutos
1953 1970 1981 1953-70 1970-81
CUBA 18.9 18.3. 32.8 7 14.6 Zona urbana 22.5 23.4 37.5 .9 14.1 Zona rural 12.3 10.3 19.3 -2.0 9.0
Años brutos de actividad (2)
CUBA 9.6 9.3 17.9 3 8.6 Zona urbilna 11.3 11.6 20.6 .3 9.0 Zona rural 6.1 4.7 10.3 -1.4 5.6
(1) Tasas refinadas de actividad a partir de 15 años. (2) Años brutos de actividad (A8A) de 15 a 64 años. Fuente: Gonzalez, F., 1991, Cuadro 10, Tablas 111.1 y 111.3.
partir de 1970 podrían haber tenido una significación mayor en la declinación de la fecundidad de la que se le ha conferido hasta ahora.
Cuadro 4
El Cuadro 4 muestra que entre 1953 y 1970 el nivel de actividad de las mujeres mayores de 15 años prácticamente no varió. El cambio más significativo se produjo entre 1970 y 1981. Bien sea que los niveles de actividad se expresen en términos de tasas de actividad para mujeres de 15 años y más o a través del número medio bruto de años de vida activa (ABA), el aumento de la participación femenina fue notorio, llegando a abarcar a la tercera parte de todas las mujeres en 1981.
Países que tenían una participación mucho más elevada que Cuba diez años antes, alrededor de 1981 mostraban niveles inferiores, por ejemplo: Chile (14,7), Argentina (15,0) y Urugüay (17,3), según los ABA acumulados por las mujeres entre 15 y 64 años (González, 1991).
disminuyó más fuertemente la fecundidad. En las zonas urbanas -según encuestas realizadas- las mujeres han indicado los "problemas de vivienda" para no desear más hijos, pero le han concedido mayor importancia a otros, entre ellos a su participación económica (Hernández, et.al., 1985; CEE, 1991).
Aún más significativos resultan los cambios que tuvieron lugar en las zonas urbana y rural. Mientras que en términos absolutos los cambios fueron mayores en la zona urbana, la significación relativa de estos cambios fue sensiblemente mayor en las zona rural. En esta última, la tasa de actividad creció en 87,4% frente al 60,2% en la primera, mientras que en términos de ABA, el crecimiento rural fue aún mayor (119,1%) y por tanto más significativo, pues dice relación con la permanencia en la actividad a lo largo del ciclo vital.
Puede agregarse que entre las mujeres de 15 a 49, la tendencia ascendente continuó más allá del último censo. En 1987, las mujeres urbanas alcanzaron un ABA de 19,6 para un crecimiento de 12,9% respecto a 1981; mientras que para las mujeres rurales de esas edades el ABA se elevó a 11,0 años para un crecimiento relativo de 26,0% (CEE,1991). Frente a 1953, el crecimiento relativo total de los ABA entre mujeres de edad fértil hasta 1987 fue de 104,1 y 190,5% en la zona urbana y rural, respectivamente.
Los perfiles de participación por edad muestran una reducción en el grupo de 15-19 que pasó de 16,7% en 1953 para todas las mujeres a 12,9 en 1981 y a 8,9% en 1987. En este último año, la tasa urbana fue de 8,7 y la rural de 9,3%. A partir de 20 años hasta los 49, se produjeron significativos incrementos, más pronunciados entre 25 y 44 años. En este último tramo de edades, como promedio, estaban vinculadas a la actividad el 68,2% de las mujeres urbanas y el 39,5% de las rurales.
La incorporación femenina a la fuerza de trabajo, significa de hecho un cambio en el tipo de actividad. No sólo la actividad fuera del hogar implica una redistribución de funciones en la familia y una reasignación del presupuesto de tiempo de la mujer -no exentos de tensiones y contradicciones más o menos agudas según los patrones culturales vigentes en situaciones concretas-. Sino que, además, la vinculación al medio laboral y las relaciones interpersonales que de ello se derivan contribuyen a modificar los patrones y las conductas tradicionales no sólo en la propia mujer sino también en la familia.
La educación, por otra parte, además del efecto reconocido sobre la fecundidad, determina no sólo una mayor posibilidad de acceso de la mujer al mercado laboral, sino que a mayor nivel educacional alcanzado este acceso tiende a ser cualitativamente superior desde el punto de vista del tipo de actividad que la mujer está en condiciones de desempeñar.
El nivel educacional de las mujeres en edad reproductiva experimentó significativos cambios entre 1970 y 1987. Por ejemplo, la proporción de las que tenían nivel medio (básico, superior y
712 713
Cuba: Tasas de actividad de cohortes femeninas seleccionadas y cambios experimentados
entre 1970 y 1980 según situación conyugal, grupos de ocupaciones y sectores de actividad.
Mujeres nacidas en:
1940-50
1930-40
Edad en (1970/1980)
(20-29/30-39)
130.39/40-49)
Tasas en %
1970 1980
Cambios
Abs. Rel.
Tasas en %
1970 1980 Abs.
Cambios
Rel.
TODAS LAS MUJERES: 24.7 49.4 24.7 100.0 22.7 42.8 20.1 88.5
Situación conyugal:
Solteras 48.5 62.8 14.3 29.5 47.4 54.1 6.7 14.1 Casadas y unidas 15.4 44.6 29.2 189.6 17.4 37.9 20.5 117.8 Divorciadas y separadas 51.1 71.3 20.2 39.5 54.5 66.0 11.5 21.1 Viudas 31.0 54.5 23.5 75.8 33.4 41.3 7.9 23.7
Grupos de Ocupaciones:
Dirig., prof., técnicas y afines 12.2 26.3 14.1 115.6 8.5 15.9 7.4 87.1 Industriales 3.0 5.1 2.1 70.0 3.7 6.0 2.3 62.2 Agropecuarias 1.2 3.5 2.3 191.7 1.2 3.4 2.2 183.3 De servicios 6.3 12.9 6.6- 104.8 7.8 16.0 8.2 105.1
Sectores de actividad:
Agropec. y silvicutt. 1.8 5.3 3.5 194.4 1.7 4.7 3.0 176.5 Industria 4.3 8.7 4.4 102.3 4.8 8.8 4.0 83.3 Construc., transo. y comunic. .9 3.5 2.6 288.9 .7 2.6 1.9 271.4 Comercio 5.5 7.1 1.6 29.1 5.6 6.8 1.2 21.4 Esfera no productiva (1) 11.3 23.2 11.9 105.3 9.1 18.4 9.3 102.2
Cuadro 5
técnico) era de 21,4% en 1970, se elevó a 53,0% en al 63,1% en 1987. Esto debe haber contribuido al participación, pero al mismo tiempo implica -sobre creciente en las cohortes jóvenes- que la educación factor de propensión e intención a participar en influyendo además en el tipo de ocupación.
El Cuadro 5 incluye información que refuerza algunos aspectos tratados antes e incorpora nuevos elementos. Se presentan los cambios en el nivel de actividad estimado para dos cohortes femeninas que atravesaron su periodo fértil entre 1970 y 1980, clasificadas según la situación conyugal y el tipo de actividad, este último identificado por grupos de ocupaciones y por sectores de actividad, agregados.
Para todas las mujeres del país, ahora por cohortes seleccionadas, se reitera el aumento de la participación, más pronunciado entre las mujeres de la cohorte de 1940-50 que atravesaron la etapa más importante de su ciclo reproductivo, es decir, 20 y 39 años, entre 1970 y 1980.
Estos incrementos fueron muy significativos en relación con la fecundidad tomando en cuenta la situación conyugal. Independientemente que en todas las categorías se produjeron aumentos importantes y que estos se presentan en ambas cohortes, las mujeres casadas y unidas de la cohorte de 1940-50 experimentaron los mayores incrementos absolutos y relativos.
Este comportamiento se manifiesta también por zonas.
En la zona urbana, las casadas y unidas de la cohorte de 1940-50 elevaron las tasas de participación de 21,7 a 52,7% entre 1970 y 1980 para un crecimiento relativo de 142,8%; mientras que en la zona rural, las mujeres con esas mismas características elevaron su participación de 6,0 a 24,6% triplicando el nivel.
1981 y alcanzó aumento de la todo de manera pasa a ser un la actividad,
Los cambios de conductas y patrones derivados del aumento de la participación experimentado por las mujeres con vínculo conyugal deben haber abarcado, no sólo el comportamiento reproductivo sino el conjunto de relaciones que influyen sobre la situación
de la mujer en la familia.
Ello muestra, además, que la relación inversa entre participación y fecundidad fue mucho más intensa durante el periodo de 1970 a 1981 que en ninguna etapa anterior y que posiblemente lo haya sido aún más entre las mujeres rurales, sujetas a cambios que durante esos años significaron una modificación de costumbres y tendencias muy arraigadas en la familia, en la pareja rural y en los patrones reproductivos desde etapas anteriores.
714
En el propio cuadro se incluye información que muestra que estos cambios también estuvieron vinculados estrechamente con el tipo de actividad a la cual se incorporaron esas mujeres, lo cual tiene relación con las influencias que ejerce el medio laboral característico de esas ocupaciones y actividades.
715
En particular, se destaca el fuerte aumento en el grupo de "dirigentes, profesionales, técnicas y afines" con los niveles más elevados de participación en la cohorte más joven, por encima de las ocupaciones de servicio, aún preponderantes en la cohorte más vieja. De igual modo, en ambas cohortes, pero con mayor énfasis en la primera, se produjeron aumentos importantes en actividades no tradicionales como industria y construcción, transporte y comunicaciones; pero sobre todo se destaca el aumento en actividades denominadas "no productivas" que incluye educación, salud, asistencia social, deporte y turismo, ciencia y técnica, finanzas y seguros y servicios comunales.
Estos cambios también ocurrieron con más intensidad desde el punto de vista relativo entre las mujeres rurales, aunque los niveles más altos se observan entre las mujeres urbanas.
Consideraciones finales:
Lo expuesto en este trabajo ha intentado mostrar para la realidad concreta de Cuba, aunque a un nivel agregado de acuerdo con la información disponible, cómo ha sido el comportamiento de la relación entre participación femenina y fecundidad durante este siglo, habida cuenta de que durante el mismo, además de la transición de la fecundidad, es posible también hablar de "una transición de la participación de femenina" o quizás más aún, del inicio al menos de la transición en la situación de la mujer.
Se ha tratado de mostrar la continuidad de la relación en cada una de las tres etapas en que se dividió la presentación, así como que aún cuando las coyunturas del entorno económico y particularmente del mercado laboral fueron desfavorables para la mujer -como ocurrió en la primera etapa- es posible suponer la relación entre pautas o intenciones de participación y el comportamiento reproductivo.
De igual modo, se ha examinado la relación a lo largo de cambios en el curso del desarrollo histórico y socio-económico del país, corroborando el caracter cambiante de la relación, no tanto en su sentido como en su intensidad de acuerdo con las características y particularidades del contexto analizado.
En unas etapas la intensidad de la relación ha estado dominada por patrones históricos y en otras por cambios socio-económicos, como los ocurridos en el país durante la última etapa. En ésta, la conjunción de diversos factores intensificó la relación participación-fecundidad que contribuyó a reducir fuertemente las diferencias acumuladas de etapas anteriores y a modificar patrones
y conductas tradicionales en una importante y creciente proporción de mujeres.
Lo anterior refuerza la necesidad, sobre todo como instrumento de política, de penetrar en detalles aún tratados superficialmente o simplemente inferidos, que conduzcan a un conocimiento real de la relación entre participación y fecundidad.
Bibliografía
Acosta, J., 1973. Cuba: de la neocolonia a la construcción del socialismo. Revista Economía y Desarrollo. La Habana: Facultad de Economía. Nros 19 y 20.
Acosta, M. y Hardoy, J., 1972. La Urbanización en Cuba. Revista Economía v Demografía. México: El Colegio de México. Vol VI, No. 1.
Alvarez, L., 1982. La tendencia de la fecundidad en Cuba. La Habana: Instituto de Desarrollo de la Salud, Ministerio de Salud Pública.
Beaver, S.E., 1975. Demographic Transition Reinterpreted. Stanfor Research Institute. Tomado de: Hernández, R., 1988. La Revolución Demográfica en Cuba. Ciudad de la Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
Caldwell, J., 1982. Theory of Fertility Decline. London: Academic Press.
Catasus, S., Cano, P. y Velázquez, E., 1975. Evolución estimada de la fecundidad en Cuba. Estudios Demográficos. Serie 1, No. 6. Ciudad de la Habana: CEDEM.
Catasús, S., 1991. La nupcialidad cubana en el Siglo XX. Tesis de Doctorado. Ciudad de la Habana: CEDEM.
Collver, A., 1965. Birth Ratas in Latin América: New Estimates of Historical Trends and Fluctuations. Berkeley: Institute of International Studies, University of California.
716 717
Comité Estatal de Estadísticas (CEE), 1989. Anuario Estadístico de 1988. Ciudad de la Habana: Editorial del CEE.
Hernández, R., 1988. La Revolución Demográfica en Cuba. Ciudad de la Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
1989a. Anuario Demográfico de Cuba, 1987. Instituto' de Investigaciones Estadísticas, Ciudad de la Habana: Editorial Estadística.
1991. Encuesta Nacional de Fecundidad, 1987. Instituto de Investigaciones Estadísticas, Ciudad de la Habana: Editorial Estadística.
1992. Anuario Demográfico de Cuba. 1990. Ciudad de la Habana: Editorial Estadística.
Chelala, J., 1941. El uso de los medios anticoncepcionales en Cuba. Trabajo de ingreso en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. La Habana.
Departamento de la Guerra, 1900. Informe sobre el Censo de Cuba en 1899. Washington: Imprenta del Gobierno.
Farnós, A. y Catasús, S., 1976. La Fecundidad. En: La Población de Cuba. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
Farnós, A., 1985. La declinación de la fecundidad y sus perspectivas en el contexto de los procesos demográficos en Cuba. Tesis de Doctorado. Ciudad de la Habana: CEDEM.
García, B. y ,Oliveira, O., 1989. The Effects of Variation and Change in Female Economic Roles Upon Fertility Change in Developing Countries. IUSSP XXI International Population Conference. New Delhi, September 20-27.
González, F., et.al., 1990. Diferenciales territoriales de la fecundidad en Cuba, 1970-1988. Ciudad de la Habana: CEDEM.
González, F., 1991. Muier, trabaio Ni fecundidad en Cuba. Ciudad de la Habana: CEDEM.
González, F., 1992. Tendencias y características de la población de Cuba en el siglo XIX. Conferencia sobre el Poblamiento de las Américas. Veracruz, mayo.
Hollerbach, P. y Diat-Briguets, S., 1983. Fertilitv Determinants in Cuba. Washington, D.C.: National Academy Press.
Mertens, W., 1972. Investigación sobre la fecundidad y la planificación familiar en América Latina, Conferencia regional latinoamericana de población, México: El Colegio de México.
Miró, C., 1965. La población de América Latina en el Siglo XX. Santiago de Chile: CELADE.
Morejón, B., 1976. Distribución de la población y migraciones internas. La Población de Cuba. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
Moreno, M.F., 1978. El Ingenio. Complejo económico social cubano del azucar. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
Oppenheim, K.M., 1988. The impact of women's position on demographic change during de course of development: what do we know? IUSSP Conference on the Position of Women and Demográphic Change in the Course of Development. Oslo, June 15-18.
Recchini, Z., 1983. Dinámica de la fuerza de trabaio femenina en la Argentina. Paris: UNESCO.
Rodríguez, E., 1991. Características de la población cubana y sus cambios entre 1861 y 1899. Tesis de Licenciatura. Ciudad de la Habana: CEDEM.
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 1917-1936. Boletines de Sanidad y Beneficencia de la República de Cuba. La Habana. Vols. de 1917 a 1936.
Standing, G., 1978. Labour Force Participation and Development. Geneva: International Labour Office.
Standing, G., 1983. Woman's work activity and fertility, in R. Bulatao and R. Anker et.al (eds). Determinante of Fertility in Developing Countries: A Summary_ of Knowledge. Washington, D.C.: National Academy Press.
718
719
TRAYECTORIA DE VIDA DE LAS MUJERES JOVENES EN MEEICO Urzúa, R., 1978. Social Science Research on Population and Development in Latin America. International Review Group on Social Science Research on Population and Development. Appendix 11. México: El Colegio de México. Marta Mier y Terán*
Valido, S., 1991. Características de los españoles envejecidos en Cuba. Jornadas Hispano-cubana de Geriatría y Gerontología. Ciudad de la Habana, 6-9 de mayo, 1992.
Resumen
El objetivo del trabajo es analizar ciertas etapas de la trayectoria de vida de las mujeres que pertenecen a generaciones que inician su período reproductivo una vez que la transición de la fecundidad está, en curso. Se emplea la información de las encuestas nacionales de fecundidad de 1976 y 1987 sobre las mujeres que nacieron de 1947 a 1966. El importante cambio en los niveles de escolaridad ha sido la causa del retraso de la primera unión, así como del nacimiento del primer hijo entre estas generaciones; son pocas las mujeres que se casan sin tener como proyecto inmediato o como incentivo la procreación. Aunque la mayoría de las mujeres trabajan antes de casarse, con mucha frecuencia abandonan el empleo a raíz del matrimonio y de la primera maternidad. Para las generaciones que inician su vida laboral y reproductiva en los años de recesión económica, sus oportunidades de acceder a la educación superior, de participar en la actividad económica y de elegir arreglos familiares de residencia que les permitan cierta autonomía se han visto reducidas.
Agradezco el incondicional apoyo de Patricia Martínez Omaña en la elaboración de los archivos para desarrollar este trabajo. Investigadora Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
720 721