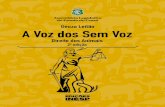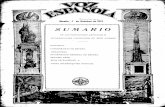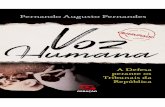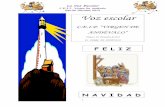Martín Fierro ante la ley: el problema del cuerpo, la voz y sus usos específicos_Gisela Heffes
Transcript of Martín Fierro ante la ley: el problema del cuerpo, la voz y sus usos específicos_Gisela Heffes
Centro de Estudios Literarios "Antonio Cornejo Polar"- CELACP is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Revista de Crítica Literaria Latinoamericana.
http://www.jstor.org
"Martín Fierro" ante la ley: el problema del cuerpo, la voz y sus usos específicos Author(s): Gisela Heffes Source: Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Año 37, No. 74 (2011), pp. 9-23Published by: Centro de Estudios Literarios "Antonio Cornejo Polar"- CELACPStable URL: http://www.jstor.org/stable/41940835Accessed: 26-02-2015 17:32 UTC
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of contentin a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship.For more information about JSTOR, please contact [email protected].
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana Año XXXVII, N° 74. Lima-Boston, 2do semestre de 2011, pp. 9-23
Martín Fierro ante la ley: el problema del cuerpo, LA VOZ Y SUS USOS ESPECÍFICOS
Gisela Heffes Rice University
Resumen Este trabajo analiza la relación entre voz, cuerpo y ley en el Martín Fierro de José Hernández a través de una lectura que confronta La Ida (1872) con La Vuelta (1879), y demuestra que el problema de la ley se encuentra intrínsecamente li- gado al de la adquisición de una voz y, por lo tanto, la desaparición física (o transformación) de la figura del gaucho. Esta relación entre constitución de persona jurídica sobre un cuerpo ausente que aparece sugerida a partir del con- traste entre la primera y la segunda parte del poema no ha sido examinada y, en consecuencia, puede aportar una lectura nueva al inagotable debate en torno a la cuestión de la "regeneración" de Martín Fierro. Palabras clave, género gauchesco, ley, Estado-nación, subalternidad, moderniza- ción.
Abstract This article analyzes the relationship between voice, body and law in José Her- nandez's Martín Fierro by confronting the first part or La Ida (1872) vis-à-vis the second and last part or La Vuelta (1879). I will argue that the problems of the law are intrinsically connected to the acquisition of a "voice" by the gauchos, which encompasses their physical vanishing (or transformation) by the end of the nineteenth century in Argentina. The relationship between the textual re- presentation of the gaucho as a legal entity, a new status acquired simultaneous- ly through its real transformation as an absent body, has been overlooked by the specialized critic and aims to contribute to the endless debate on the topic of Martin Fierros's regeneration . Keywords: gaucho genre, law, nation state, subaltern, modernization.
En 1950, Borges sugiere que derivar "la literatura gauchesca de su materia, el gaucho, es una confusión que desfigura la notoria ver-
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
10 Gisela Heffes
dad" (179). Más importantes que las pampas y las "cuchillas" fueron el carácter urbano de Buenos Aires y Montevideo, las guerras de la Independencia, la guerra del Brasil y las guerras anárquicas, ya que fueron estos elementos en particular los que "hicieron que hombres de cultura civil se compenetraran con el gauchaje" (179)1.
Retomando las ideas planteadas por Borges, Ángel Rama va a
proponer que las causas de la "gauchesca" deben buscarse, más que en los asuntos que la literatura trata (el gaucho, la payada, la vida en las pampas), en las concretas operaciones literarias que llevaron a cabo los escritores que la produjeron. Para esto, es importante des- articular la categoría de "literatura gauchesca" y centrarse, en cam- bio, en la noción de "literatura" en sí (X). Más aún, para el crítico uruguayo, el carácter definitorio de esta literatura es que se ha valido del personaje del gaucho para dar forma a un mensaje concreto, el que obedece tanto a una construcción verbal como a una estructura ideológica (XIII).
Más allá de sus diferencias, lo que estos autores comparten -tanto estética como poéticamente, aunque no ideológicamente- fue el público al que buscaban dirigirse: desde Bartolomé Hidalgo y sus "diálogos" hasta José Hernández y el Martín Fierro , los autores de la gauchesca escogieron sus interlocutores, adecuando a esta op- ción los distintos aspectos del mensaje literario2. De esta forma, la
opción de un público rigió y constituyó -antes que cualquier otra cosa- el "mensaje poético" (XIII). Para Rama, de hecho, la elección deliberada de un receptor al cual dirigir el texto fue percibida lúci- damente por Hernández, quien aspiró, con La Vuelta del Martín Fierro, a que su lectura creara una ilusión de verdad, sin que se per-
1 Esta conocida propuesta de Borges aparece primero en el año 1950, bajo el título Aspectos de la literatura gauchesca (Montevideo: Número, 1950), y será re- cogida luego en la segunda edición de Discusión , bajo el título "La poesía gau- chesca" (Buenos Aires: Emecé, 1955). Las citas para este artículo se correspon- den con las Obras completas , Vol. I (Buenos Aires: Emecé, 1989). 2
Según Jorge Rivera, si bien los cielitos son importantes ya que ilustran di- ferentes y sucesivas etapas de maduración del género, la máxima singularidad formal y expresiva aparece con Bartolomé Hidalgo y, en este sentido, sus "diá- logos" (1821-1822) son considerados como los inicios del género gauchesco (29).
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Martín Fierro ante la ley 1 1
cibiera la artdficialidad propia del género3. Las opciones de público, en consecuencia, respondieron en su mayoría a operaciones por parte de los grupos hegemónicos, detentadores de la cultura oficial de la época, quienes instrumentaron el arte y las letras que se desti- naban a los estratos sometidos.
A esta producción literaria proveniente de los sectores ilustrados decimonónicos debe agregarse además un marco sociopolítico, eco- nómico y cultural distintivo: se trata de una literatura que se extien- de desde la Independencia hasta la fundación final de los estados nacionales, atravesando un ciclo caracterizado por guerras civiles y por las tensiones y enfrentamientos provocados por al menos dos
grupos en pugna: quienes, por una parte, intentan mantener un de- terminado status quo dado que justamente éste les permite establecer alianzas de poder y enriquecerse ilícitamente, y quienes, por la otra, procuran llevar a cabo un proceso de modernización valiéndose de las ideas liberales que ya se difundían en ciertos círculos de letrados con acceso a publicaciones europeas y norteamericanas4.
Es en este contexto peculiar donde la articulación doble entre cuerpo y voz emerge, revelando un entramado complejo que se ciñe
3 No obstante, Rama aclara que dada su extensión temporal, y por haber re- corrido verdaderas conmociones sociales, no se puede hablar de un único y homogéneo público. Cada autor de la gauchesca se enfrentó a un público diver- so, o al menos, a diversas circunstancias de un público rural. Con Del Campo, sin embargo, se produce la primera incorporación del público urbano y culto (XIV-XV).
Las tres fases generalmente asignadas a la gauchesca se corresponden con estos tres momentos políticos e históricos: una primera etapa "primitiva", co- mo la define Rivera, que se corresponde con los cielitos y diálogos patrióticos de Hidalgo; un segundo momento, correspondiente al gobierno de Rosas, y que está representado por Hilario Ascasubi, Valentín Alsina y Juan María Gutiérrez; y un tercero, que se cumple con José Hernández y Antonio Lussich, y se rela- ciona con la posterior conquista de la pampa, el alambramiento de los campos y la implantación de los códigos rurales. Asimismo, en Los gauchipolíticos rioplatenses (1976), Rama sostiene que se trata de un "material literario" que se extiende "por un lapso de sesenta años": desde el " Cielito oriental contra los españoles de 1812 que se atribuye a Bartolomé Hidalgo, hasta el poema adulto de José Her- nández en 1872, fecha en que se instituye como género la poesía gauchesca y a partir de la cual comienza a perder su calidad de verbo conjugado en presente para dar paso al cada vez más dominante régimen de la endecha, la lamentación y por último la convencional evocación patriótica" (74).
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
12 Gisela Heffes
a la evolución cronològica del mapa político y cultural del momen- to. Este artículo, así, intenta analizar el uso de la voz del gaucho por parte de los letrados rioplatenses -aunque, más específicamente, de
José Hernández- en conjunción con la emergencia de su "cuerpo", objeto, muchas veces, de la disputa, y determinar la relación que se establece entre cuerpo, voz y ley, en una etapa de cierre o clausura en que aparece un número significativo de leyes, normas y regula- ciones5.
Una de las preguntas que surge de este trabajo es ¿cómo aparece representada la voz del gaucho cuando éste es físicamente abusado y/ o explotado y, por lo tanto, su cuerpo adquiere los rasgos de un
sujeto marginal? Asimismo, ¿qué ocurre con el cuerpo del gaucho, en tanto "otro", cuando su voz adquiere finalmente los atributos de
persona jurídica? Para esto, es necesario contrastar La Ida (1872) del Martín Fierro con La Vuelta (1879), ya que es justamente de su con- frontación que podemos leer y plantear algunas hipótesis que hasta ahora no habían sido formuladas.
Bajo el peso de la ley
Si el cuerpo del gaucho se conforma en un elemento cuyo uso determina la materialización de un poder económico y político en detrimento de otro, este poder debe establecer alianzas que garanti- cen su continuidad6. Josefina Ludmer, en El género gauchesco (1988)
5 Para la noción de "uso", ver Josefina Ludmer (11-15), quien analiza y rela- ciona esta categoría con la emergencia de toda una literatura y un género (la gauchesca). 6 En las conferencias ofrecidas en la Universidad de Buenos Aires, tituladas "El derecho en la literatura gauchesca" (1913), Carlos Octavio Bunge observa: "Por su intenso amor al nativo suelo, aunque no poseyese sino confusa idea de la patria, nunca desoyó [el gaucho] su llamado. Ayudó a rechazar las invasiones inglesas, a las órdenes de Liniers. Siguió a Belgrano, a San Martín, a todos los generales de la Guerra de la Independencia. Cuando las luchas de la organiza- ción nacional, formó en las huestes de los caudillos rurales que levantaban pen- dón y caldera. Mas, apenas organizada la república, al concluir las resistencias del indio fronterizo, caducó su gloria. En el ultimo tercio del siglo XIX, falto de papel en el drama de la vida, estaba como demás sobre la tierra. Comenzó en- tonces, con la ficción de la democracia en las campañas, su lamentable deca- dencia. El juez de paz, el comandante y el comisario le explotaban, especial-
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Martín Fierro ante la ley 13
establece dos disposiciones legales referentes al gaucho: la "delin- cuencia campesina" (vinculada a su condición de "vago") y la de "levas", que rige en la campaña: la "'delincuencia' del gaucho no es sino el efecto de diferenáa entre los dos ordenamientos jurídicos y entre las aplicaciones diferenciales de uno de ellos, y responde a la necesi- dad de uso: de mano de obra para los hacendados y de soldados pa- ra el ejército" (16, énfasis en el original).
No sólo el gaucho carecía de instituciones judiciales que lo re-
presentaran, sino que además, el artículo 292 del Código Rural de la Provincia de Buenos Aires establecía que aquellos que "resulten va-
gos, serán destinados si fuesen útiles al servicio de las armas por el término de tres años" y, si no lo fueren, "se les remitirá al Departa- mento General de Policía para que los destine a trabajos públicos por el término de un año" (Caraballo et al. 43). Este "servicio" con- sistía en el reclutamiento forzoso, mediante el sistema de levas, para servir en la "frontera" contra los indígenas e incorporar nuevas tie- rras para su explotación. El artículo 298, del mismo código, estable- cía, asimismo, que "[s]erá declarado vago todo aquel que, carecien- do de domicilio fijo y de medios conocidos de subsistencia, perjudi- ca la moral por su conducta y vicios habituales" (Caraballo et al. 43). Es evidente que estas leyes estaban destinadas al gaucho, quien, co- mo ya lo había registrado Sarmiento en el Facundo (1845), encontrara en la inmensidad de la llanura, la soledad, y el "despoblado sin una habitación humana", su hogar (56). Pero es también Sarmiento
quien da en el blanco al plantear desde el comienzo por qué esta "libertad" conlleva un perjuicio a largo plazo no sólo para la eco- nomía nacional, sino para el modelo de Nación que los letrados vie- nen discutiendo y procuran implantar: "Sin ninguna instrucción, sin necesitarla tampoco, sin medios de subsistencia, como sin necesida- des, es feliz en medio de la pobreza y de sus privaciones. . .". Y más adelante, agrega: "El gaucho no trabaja" (75).
La articulación entre cuerpo y voz debe leerse entonces en un marco político y cultural en que, como bien propusiera Rama, las
mente con motivo de las parodias electorales; arreábasele a los comicios, como en rebaño. Quien se insubordinaba contra el caudillo oficialista sufría atroz per- seguimiento. A veces tenía que huir del pago, acosado por la jauría policial, y se entregaba a la vagancia, al cuarterismo y al alcohol" (12-13).
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
14 Gisela Heffes
operaciones poéticas se corresponden con las "agendas" de los gru- pos dominantes. Una estrategia vinculada a este fin es la de "dar" una voz a los cuerpos, voz construida por quien la otorga, lo que plantearía un nuevo uso: el uso de la voz del "otro", en este caso, el gaucho7. Curiosamente, el "don" de la voz es otorgado por aquellos que ya previamente gozaban de otro "don": el don de la palabra. El letrado latinoamericano, en la mayoría de los casos, utiliza esta voz como instrumento o vehículo de modernización, o como denuncia, aunque siempre en correlación con los proyectos liberales de los que formaba parte, sea esto de manera directa o indirecta. Algunos ejemplos paradigmáticos son los de Hilario Ascasubi, Valentín Alsi- na y Juan María Gutiérrez, para quienes la gauchesca era un recurso cuyo fin consistía en instruir a las masas, transmitirles los sucesos e ideas nacionales y/o convertirlas a los "dogmas de la revolución", inculcándoles una ideología patriótica e independentista (Rama XVIII).
Esta pugna alrededor de un cuerpo cuya voz -o construcción de esa voz- tiene como objeto resignificar su uso (el del cuerpo) debe leerse como una mediación ficcionalizada. Ya Josefina Ludmer ha- bía propuesto que el "uso" de la voz del "otro" en la gauchesca im- plica, por una parte, que la categoría del "yo" no es una categoría completa, sino construida desde afuera: el "yo" del gaucho no es del gaucho, sino del sujeto letrado; por otro lado, estos escritores cons- truyeron la voz del "otro" y los hicieron hablar, aunque éstos no hablan. Es decir, hablan sólo en el espacio de la ficción.
Las leyes promulgadas por el Código Rural (1865) tendrán un impacto no sólo en el uso del cuerpo, sino también en la represen- tación misma del género gauchesco y, por lo tanto, en la del uso de la voz. Cabe preguntarse, de este modo, qué relación se establece entre voz, cuerpo y ley (represión), si consideramos que la culmina- ción del género gauchesco no sólo coincide con el cierre de un momento histórico, sino también, que su fin implica su transforma- ción en clásico y el comienzo de su reescritura. En otras palabras, ¿qué sucede con el cuerpo real del "otro" representado a través de estas escrituras en el momento en que el género culmina (y por lo
7 "Nuevo", en tanto el uso de su cuerpo constituye un "uso" previo, el pri- mero (ver nota anterior).
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Martín Fierro ante la ley 1 5
tanto se canoniza)? ¿La culminación del género implica la asimila- ción (anulación) del cuerpo del "otro", lo que verificaría aún más su condición utilitaria? Y, por otra parte, ¿al incorporar (eliminar) el
cuerpo del "otro", el lenguaje (la construcción de la voz del "otro") deja de ser degradación ("otredad") para transformarse en expresión poética o voz letrada? De ser así, esta presunción significaría esta- blecer un pasaje a través de la ecuación siguiente: del cuerpo sin voz (voz degradada en representación narrativa) al cuerpo subordina- do/silenciado (poetización de la voz en la representación narrativa). En este sentido, es importante determinar que la primera parte de la enunciación comprende el comienzo del género gauchesco hasta La Ida de Martín Fierro, mientras que para la segunda, tomamos como
punto de partida La Vuelta, la que se extiende hasta su recuperación e idealización literaria a través del proceso de reescritura.
Por otra parte, es necesario indagar el funcionamiento del prin- cipal conjunto de leyes en el Martin Fierro de José Hernández
(1872/79), y la relación que se establece entre las coordenadas cuer-
po y voz ante la ley: el pasaje que va de la opresión a la represión cuando los grupos que conforman la otredad franquean la ley, y sus consecuencias reales y simbólicas. Y, finalmente, examinar el modo en que estas leyes se articulan en un espacio exterior a aquel del uso del cuerpo, teniendo en cuenta que entre la ley específica y su decre- to oficial, y la ley aplicada surge un entramado complejo de luchas, intrigas y denuncias.
Una cartografía jurídica
En la zona del Río de la Plata existen tres instancias significativas respecto a la problemática de la ley: en primer lugar, en relación con la "Ley de vientre" (1813); luego, con la "Ley de vagancia" (inscrita en el Código Rural de 1865); y por último, con la aprobación en el
Congreso del proyecto de Julio A. Roca de llevar a cabo la campaña del desierto, a través de la Ley 947 (sancionada en 1878). La aproba- ción de la misma implicaba pasar de una táctica defensiva a una ofensiva en los territorios delimitados hasta entonces por las "fron-
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
16 Gisela Heffes
teras", con el fin de poner término al problema del indio e incorpo- rar sus tierras8.
Asimismo, la abolición de la esclavitud negra también forma par- te del problema de los gauchos en la zona rioplatense. Decretándose en 1813 por la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, reunida en Buenos Aires, la "Ley de li- bertad de vientres", actos "acordes con el espíritu republicano y li- beral" que animaba a los nuevos protagonistas luego de la Indepen- dencia (1810), trajo consigo además de la abolición del tráfico de esclavos, la encomienda, la mita y el yanaconazgo (Martínez Díaz 625). Con la abolición de la trata junto con la declaración de que nadie nacería esclavo dentro del país, se trazaba una línea entre el
pasado colonial y las nuevas naciones. Sin embargo, más allá de este
paisaje prometedor, la abolición de la esclavitud traería consigo la necesidad de utilizar una nueva mano de obra9.
8 En 1879 va a proponer Julio A. Roca: "Es necesario abandonarlo de una vez e ir directamente a buscar al indio a su guarida, para someterlo o expulsarlo, oponiéndole enseguida, no una zanja abierta en la tierra por la mano del hom- bre, sino la grande e insuperable barrera del Río Negro, profundo y navegable en toda su extensión, desde el océano hasta los Andes" (Caraballo et al 25). En cuanto al beneficio econòmico de la "conquista", Estanislao Zeballos sostiene: "porque si en alguna parte de la Pampa quedan aún indios, será en esos lugares. Son las guaridas más favorecidas por la naturaleza [. . .] El camino está estudia- do y se presta admirablemente para continuar sobre él la vía férrea que, dada la realización del nuevo sistema de ocupación militar, pondría en el más fácil y pronto contacto a esta capital con toda la línea del Río Negro y la Cordillera. ¡Cuánto ahorro de gasto y de tiempo traería esto! La economía de caballos [...], la facilidad de llevar a los puntos de la frontera los productos de todas las pro- vincias [. . .] todo esto importa cien veces más en economías y beneficios para el tesoro Nacional y para el país" (Caraballo et al. 26).
No obstante, la esclavitud se mantuvo ilegalmente durante un tiempo pro- longado. Según Martínez Díaz, en "Buenos Aires, después de 1820, los negros y mulatos esclavos constituían el 25 por 100 de la población urbana" a pesar de que "la campaña británica de control del tráfico negrero en el mar disminuía las oportunidades para los contraventores de la legislación vigente" (626). Respec- to al potencial uso de los negros para las guerras civiles, Hebe Clementi señala que en el caso argentino se da en relación a la supresión de la trata una situa- ción especialmente ambigua: "en el año 1826, ante el apresamiento de un buque corsario, el Lavalleja, , por la introducción de negros en Patagones, se dispone la utilización de esos 'libertos' (que asumen esa calidad por el hecho de haber pi- sado el suelo argentino), para el servicio de las armas. Se dice en el texto del
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Martín Fierro ante la ley 17
Estas tres leyes se inscriben dentro del proceso de guerras civiles
y la constitución final del Estado nacional, para lo cual el uso del
cuerpo y la posesión de la tierra constituyen dos problemas de reso- lución conjunta. Su adquisición revela una necesidad tanto para los estancieros, cuyo paradigmático ejemplo es el de Rosas (quien no sólo poseía grandes extensiones de tierras, sino que además mante- nía una excelente relación con los gauchos, al punto que fueron sus
peones los que conformaron luego su ejército), como para aquellos hombres liberales que perseguían un cambio radical en la economía
y una modernización inmediata. Mientras las tres leyes son promul- gadas a partir de este espíritu, el gaucho sobrevivirá únicamente en tanto se constituya más tarde en un símbolo de la identidad nacio- nal. Es decir, va a permanecer bajo la condición de ser asimilado du- rante este proceso de cambio y de servir a éste último.
Como ya indicara más arriba, el uso del cuerpo del gaucho para fines políticos y económicos se vincula al uso de su voz: en el texto de Hernández el discurso del gaucho de La Vuelta representa estos intereses. El desertor retorna de la frontera y ahora apoya y ratifica
ampliamente la acometida de Roca. Su voz persuade y previene al mismo tiempo. El gaucho debe abandonar su rol de outsider e inte-
grarse al sistema, al proyecto conjunto. La voz de Martín Fierro busca ganar adeptos por medio de la
transmisión afectiva que dan los años y la experiencia. Propaga sa- biduría. A diferencia del indio, quien se había conformado en un obstáculo para la expansión territorial, el gaucho se constituye en la mano de obra especializada de la ganadería. La campaña del desier- to, sin duda, enfrenta la primera parte con la segunda; los territorios de la "frontera" que protegen a Martín Fierro en La Ida y constru- yen una alianza solidaria entre los "otros", se transforman en La
decreto que no es solamente por la necesidad de incorporarlos a los ejércitos en lucha, sino para sustraerlos al vicio..." (57). Teniendo en cuenta esta afirmación, el cuerpo del negro preanuncia dos de las preocupaciones principales que di- versos sectores del poder compartían, y que luego se verificarán en los conti- nuos enfrentamientos: el uso del cuerpo como mano de obra barata y el uso del cuerpo para la guerra. De otro modo aquella enunciación no tendría sentido, ya que ¿cuál es el objeto de traer al país "viciosos"? ¿Des-viciarlos con el trabajo y la disciplina militar?
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
18 Gisela Heffes
Vuelta en un espacio de degradación, siendo ahora el indio el "otro"
respecto al gaucho. Así se expresa Martín Fierro antes de desertar:
Allá habrá siguridá, ya que aquí no la tenemos; menos males pasaremos y ha de haber grande alegría el día que nos descolguemos en alguna toldería (188).
En La Vuelta, en cambio, son esos "indios vagabundos, /con repunancia me acuerdo" que viven como "el cerdo / en esos toldos inmundos" (218). La solidaridad de la primera parte queda deslegi- timada por la segunda. Hernández hace hablar a Martín Fierro y re- sumir en una frase de La Vuelta todo su pensamiento político y económico. Si en La Ida la voz del gaucho manifiesta con alegría que "allá", en la frontera, "no hay que trabajar" (188), en La Vuelta invierte estos principios y exclama: "El trabajar es la ley" (345, énfa- sis mío)10. Equiparar trabajo a ley equivale a adjudicarle al primero una categoría universal. Como señala Derrida en su ensayo "Ante la ley", para investir a la ley de una autoridad categórica ésta no debe tener historia, génesis ni derivación posible (104). Se trata de "la ley de la ley". De hecho, esta ley que Derrida analiza a propósito del conocido cuento de Kafka, funciona como el equivalente de una ley universal que, en tanto "moralidad pura", carece de una "historia intrínseca" (104). En este sentido, Hernández utiliza la voz del gau- cho para imponer a través de todos los consejos un estatuto univer- sal en el que ya no caben más "otros". Esto es: al encarnar la voz del gaucho los valores universales que se ciñen de forma ajustada al proyecto nacional, la voz del gaucho deja de corresponderse con la de un "otro" y adquiere los rasgos de un sujeto institucionalizado.
La universalidad se sustenta desde la homogeneidad (una homo- geneidad disciplinable, subordinable). Ahora el indio, solo en la
10 Más aún, si La Ida enfrentaba la posición de Hernández con la de Sar- miento, en cuanto al problema de productividad laboral del gaucho (y en con- secuencia su condición utilitaria dentro del marco socioeconómico nacional), la Vuelta lo alinea con el sanjuanino, pero lo enfrenta a Borges, quien en "El fin" (1940) recupera, en un proceso ya de reescritura, al Martín Fierro rebelde y de- sertor.
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Martín Fierro ante la ley 1 9
frontera, condensa la apoteosis de la vagancia: si en La Ida el territo- rio significa el espacio donde "vive uno como señor" y se "lo pasa echao panza arriba" (188), en La Vuelta se conforma en un espacio abominable que justifica su exterminio. Hernández redefine la voz del gaucho e imprime en la caracterización del indio los rasgos de la animalización (pero a través de una voz que ya no está degradada): "El indio, el cerdo y el gato /redaman sangre del hijo" (122).
Por su parte el negro, asesinado en La Ida, es derrotado en La Vuelta por Martín Fierro, al no poder dar con la clave esencial "so- bre cosas de la estancia" (336)11. Para no estar fuera de la ley, por lo tanto, es necesario conocer que si bien ley es igual a trabajo, trabajo es igual a ganadería. El negro queda excluido del proyecto liberal y en consecuencia deviene un sujeto que no goza de representación jurídica y no puede constituirse en persona12. Persona jurídica, ley y trabajo es la nueva alianza política, social y económica. Las tres jun- tas son para Hernández la clave de la modernización13.
En La pampa sin gaucho (1986) Gastón Gori explica minuciosa- mente que la concepción de Hernández respecto al problema del
campo era diferente de la mayoría de los letrados, para quienes, co- mo Sarmiento, agricultura e inmigración eran dos elementos fun- damentales tanto para alcanzar un modelo de civilización como para implementar un proyecto nacional. Tiempo después de la primera edición de Martín Fierro , Hernández escribía a los editores de la oc- tava edición: "En nuestra época [...] un país cuya riqueza tenga por base la ganadería, como la provincia de Buenos Aires y las demás del litoral argentino y oriental, puede no obstante, ser tan respetable
11 Rafael Alberto Arrieta señala en su Historia de la literatura argentina (1959) que "el mismo Martín Fierro invita a su adversario a cantar sobre 'cosas de la estancia"' y que, "[h]asta ahora gallardamente diserto, el negro admite su derro- ta" (219).
En José Hernándetçj sus mundos (1985) Tulio Halperín Donghi sugiere que "el vigor con que está dibujada la figura del payador negro y la hondura de sen- timientos por él alcanzada al reconocer su derrota hacen menos convincente a ese regenerado Fierro que es su antagonista" (309). 13 Como bien sostiene Halperin Donghi: "He aquí cómo ese Martín Fierro que al cerrarse el poema de 1872 pretendía fundar una existencia solitaria en la complicidad con la naturaleza indomeñada, encuentra ahora su carta de triunfo en la identificación con el orden productivo encarnado en la ganadería de es- tancia, los secretos de cuyo ciclo estacional domina plenamente" (313).
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
20 Gisela Heffes
y tan civilizado como el que es rico por agricultura o el que lo es por sus abundantes minas o por la perfección de sus fábricas. La gana- dería puede constituir la principal y más abundante fuente de rique- za de una nación" (Gori 53). Esta noción revela la razón principal de sus diferencias con Sarmiento: mientras para éste la barbarie sólo
podía ser resuelta con la firme imposición de un modelo civilizador, del cual la agricultura era en el espacio de la pampa su máxima ex- presión, Hernández veía por su parte todo el potencial económico de la ganadería argentina.
Si la consumación de la táctica ofensiva en el desierto y la incor- poración de estos territorios pone fin a un largo proceso de guerras entre caudillos y liberales, por otra parte esta iniciativa brutal coinci- de con la invención del frigorífico, lo cual abriría las puertas a la ex- portación de carne y por lo tanto facilitaría su inserción en un mer- cado internacional. En este sentido, la presencia extranjera se articu- la doblemente en su función de acelerar el proceso de cambio y, en tanto consecuencia necesaria, poner fin a un continuo enfrenta- miento entre sectores urbanos y regionales, entre poderes corruptos y el uso arbitrario de la ley:
Y ya es tiempo, pienso yo, de no dar más contingente. Si el gobierno quiere gente, que la pague, y se acabó (315).
Martín Fierro, que en la primera parte huye justamente por el uso/ abuso del poder ("porque el gaucho en esta tierra/sólo sirve pa votar" [159]), en La Vuelta personifica la ley misma: él es la ley. Hernández construye una voz que sintetiza las categorías universa- les necesarias para reestablecer el orden en beneficio de los princi- pios de la civilización y de la economía nacional: trabajo, respeto, obediencia, sabiduría, sobriedad, juicio, ternura, amor por el próji- mo y prudencia. Mientras la voz del negro y del indio en la gauches- ca desaparece, el gaucho, al constituirse en persona jurídica, adquie- re finalmente una voz. Esto es, de una construcción lingüística de- gradada, "bárbara"14, la nueva voz de Fierro alcanza los atributos de
14 Ver la introducción de Hernández a la segunda parte: "Cuatro palabras de conversación con los lectores" (195).
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Martín Fierro ante la ley 21
un letrado: el que ahora aboga por el resto de los oprimidos, repre- sentándolos. Esta marca de transparencia lo asocia de manera más visible al pensamiento de Hernández. De tal modo, su voz se resig- nifica construyéndose a través suya la figura de abogado y juez. De- trás de la afirmación "porque el gaucho..., ya es un hecho, /no tiene
ningún derecho" (313) se expresa toda la ideología liberal que ve en el gaucho un potencial económico alejado del ya idílico desertor de La Ida y que en consecuencia reclama su urgente regularización e inserción dentro de un marco legal.
Sujeto jurídico / cuerpo ausente
En Martín Fierro , el gaucho pasa de ser un outsider (La Ida) a un
sujeto que aboga por su comunidad, en el marco de la disciplina, el
trabajo y la ley (La Vuelta). Al enfrentar la primera parte con la se-
gunda, aparece un esquema o pasaje que va de la protesta y rebeldía al silenciamiento (o subordinación y obediencia), producto de la ma- terialización de un aceleramiento económico, no exento de contra- dicciones por parte del propio sistema de ideas y creencias de los liberales rioplatenses. Este movimiento o pasaje, como ya señala- mos, transformó la representación de la voz del "otro", eliminándo- la (en tanto otredad) e incorporándola (en tanto representación de una subjetividad de orden legal) a los proyectos políticos y econó- micos hegemónicos. Esto demuestra, a su vez, que el uso del cuerpo se encuentra relacionado con la explotación y producción que estos
cuerpos realizan. El extranjero acelera el proceso de desplazar la economía nacional al mercado transnacional. Trae la tecnología y duplica la producción a cifras hasta entonces inconcebibles. Pero, en consecuencia, también pone fin al ciclo de guerras civiles en este
proceso que había comenzado, como mencionamos al principio, con la Independencia.
Es significativo, en consecuencia, que cuando el género gauches- co concluye y se canoniza ya no hay más cuerpo (de/los gaucho/ s). Una vez arremetida la "conquista" del desierto e incorporados sus territorios al estado nacional, alambrados los campos e implantados los códigos rurales, el gaucho pierde sus atributos peculiares y se in-
tegra/asimila al nuevo panorama geopolítico nacional. Y así como el cierre de la gauchesca implica la apertura a las reescrituras y los gé-
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
22 Gisela Heffes
neros posteriores, también el cuerpo del gaucho se modifica mi-
grando o desapareciendo. La voz del "otro" que aboga por sí pierde su condición degradada y adquiere los atributos de un sujeto jurídi- co. O, como sugiere Ludmer, con La Vuelta es el fin de la voz del gaucho que, a través de los consejos, deviene "hombre" (40).
Podemos entonces proponer una de las últimas paradojas: sólo hay constitución de persona jurídica sobre un cuerpo ausente. Esto es, si el cuerpo del "otro" no puede ser representado ante un corpus legal porque esto mismo negaría su condición de "otro", una vez
que adquiere una representación jurídica (una por la cual aboga La Vuelta), el cuerpo (del gaucho) reemerge como una figura abstracta que representa justamente aquello que ya fue. Estos procesos de adquirir representación jurídica -y dejar de ser "otro"-, por un lado, y de desaparecer físicamente, ocurren simultáneamente, verificando lo que el propio Hernández había sagazmente observado: que este "tipo original" de la pampa, "al paso que avanzan las conquistas de la civilización, va perdiéndose por completo" (106).
Entonces esa figura vacía, ese cuerpo sin voz, se recupera sólo cuando se le otorga una voz nueva que descansa sobre una idea, un símbolo, un imaginario. El "otro" se constituye en símbolo de las identidades nacionales, y su recuperación conlleva el proceso de mi- tificación y poetización que nunca puede suceder en presencia del
cuerpo real. Este es el caso de las famosas conferencias del Odeón (1913) de Leopoldo Lugones, cuyo temario abarcaba temas como "Martín Fierro es un poema épico" y "El linaje de Hércules", entre otros, o el de Don Segundo Sombra (1926), de Ricardo Güiraldes, tex- tos escritos en periodos posteriores al ciclo mencionado, y donde el cuerpo del "otro" ya significa ausencia o mera transformación.
Bibliografía
Arrieta, Rafael Alberto. Historia de la literatura argentina. Tomo III. Buenos Aires: Peuser, 1959.
Borges, Jorge Luis. "La poesía gauchesca". En Obras completas . Vol. I. Buenos Aires: Emecé, 1989. 179-197.
Bunge, Carlos Octavio. El derecho en la Uteratura Gauchesca. Buenos Aires: Aca- demia de Filosofía y Letras, 1913.
Caraballo, Liliana, Noemi Charlier y Liliana Garulli, eds. Documentos de la Historia Argentina (1870-1955). Buenos Aires: Eudeba, 1998.
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Martín Fierro ante la ley 23
Clementi, Hebe. La abolición de la esclavitud en América Latina. Buenos Aires: La Pléyade, 1974.
Derrida, Jacques. "Kafka: Ante la ley". En La filosofia como institución. Barcelona: Granica, 1984. 95-144.
Halperín Donghi, Tulio. José Hemánde^j sus mundos. Buenos Aires: Sudamerica- na, 1985.
Gori, Gastón. La pampa sin gaucho. Buenos Aires: EUDEBA, 1986. Hernández, José. Martín Fierro. Madrid: Cátedra, 2001. Ludmer, Josefina. Fl género gauchesco. Un tratado sobre la patria. Buenos Aires: Sud-
americana, 1988. Martínez Díaz, Nelson. "La resistencia a la abolición en los países del Río de la
Plata". En Esclavitud y derechos humanos - Actas del Coloquio Internacional sobre abolición de la esclavitud, Madrid: 2 A didembre, 1986. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990. 625-634.
Rama, Ángel. "Prólogo". Poesía Gauchesca. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1987. - . Los gauchipolíticos rioplatenses. Buenos Aires: Calicanto Editorial SRL, 1976. Rivera, Jorge B. La primitiva literatura gauchesca. Buenos Aires: Ed. Jorge Álvarez,
1968. Sarmiento, Domingo F. Facundo [1845]. Madrid: Alianza, 1988.
This content downloaded from 128.42.202.150 on Thu, 26 Feb 2015 17:32:54 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
















![Espacios y usos ganaderos en Sayago [Zamora, Spain]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d2c2b5a0be56b6e0e8ff0/espacios-y-usos-ganaderos-en-sayago-zamora-spain.jpg)