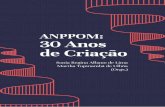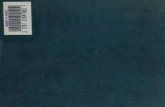Márquez, Martha Lucía 2010 “Algunas estrategias para reconstruir las relaciones con Venezuela”...
Transcript of Márquez, Martha Lucía 2010 “Algunas estrategias para reconstruir las relaciones con Venezuela”...
Más allá de la seguridad democrática
Agenda hacia nuevos horizontes
Desafios de Colombia.indb 3 15/06/2010 03:02:30 p.m.
Más allá de la seguridad democrática
Agenda hacia nuevos horizontes
Rodrigo Losada L.Andrés Casas Casas
Pontificia Universidad JaverianaFacultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Desafios de Colombia.indb 5 15/06/2010 03:02:30 p.m.
Reservados todos los derechos© Pontificia Universidad Javeriana©Rodrigo Losada L., Andrés Casas Casas
Primera impresión: Bogotá, D. C., junio de 2010ISBN: Número de ejemplares: Impreso y hecho en ColombiaPrinted and made in Colombia
Editorial Pontificia Universidad JaverianaTransversal 4ª Núm. 42-00, primer pisoEdificio José Rafael Arboleda S.J.Teléfono: 3208320 ext. 4752www.javeriana.edu.co/[email protected]á, D. C.
Corrección de estilo:Juan David González
Diagramación:Oscar J. Arcos
Montaje de cubierta:Carlos VargasKilka diseño gráfico
Impresión:Javegraf
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Prohibida la reproducción total o parcial de este material, sin autorización por escrito de la Pontificia Universidad Javeriana.
Primera reimpresiónLosada Lora, RodrigoEnfoques para el análisis político / Rodrigo Losada L. y Andrés Casas Casas. -- 1a ed. – Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008.
434 p. : ilustraciones, cuadros, diagramas y gráficas ; 24 cm.Incluye referencias bibliográficas (p. [299]-393).ISBN : 978-958--716-179-3
1. CIENCIA POLÍTICA. 2. CIENCIA POLÍTICA - HISTORIA. 3. ANÁLISIS POLÍTI-CO. 4. FILOSOFÍA POLÍTICA. 5. TEORÍA POLÍTICA. 6. DOCTRINAS POLÍTICAS. I. Losada Lora, Rodrigo. II. Casas Casas, Andrés. III. Pontificia Universidad Javeriana. Facul-tad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
CDD 320 ed. 21Catalogación en la publicación - Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca General
ech. Diciembre 15 / 2008
Desafios de Colombia.indb 6 15/06/2010 03:02:30 p.m.
ContenidoPresentación ......................................................................... 17
Prof. Dr. Stefan Jost
Parte I. La agenda interna
1. Los retos económicos
Crecimiento elevado, sostenido y equitativo: reflexiones .......... 17Cesar Ferrari
Tenencia de la tierra y los retos de la agroindustria colombiana ............................................................................ 41
Gabriel Tobón
Los desafíos para la integración de Colombia en el sistema internacional ......................................................................... 49
Edgar Vieira Posada
2. Los desafíos políticos
Hacia el rescate de las instituciones de la Constitución de 1991 .................................................................................. 65
Claudia Dangond Gibsone
Escenarios de negociación: la paz negociada como negación teórica y práctica de la guerra ................................................. 75
Manuel Ernesto Salamanca
Mecanismos de fortalecimiento de la sociedad civil .................. 95Freddy Barrero
El camino hacia la reconciliación nacional en Colombia: avances y retos entre paradojas políticas .................................. 109
Diego Felipe Vera Piñeros
Desafios de Colombia.indb 7 15/06/2010 03:02:30 p.m.
La justicia en Colombia ......................................................... 123Claudia Dangond Gibsone
Democracia: producto renovable y reciclable ........................... 133Javier Sanín Fonnegra
3. Construyendo lo social
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad: La necesidad de transitar hacia una economía social de mercado ............................................................................. 150
Jairo Núñez Méndez
La agenda pendiente en salud .................................................. 183Julio Cesar Castellanos Ramírez
Los retos en educación y ciencia y tecnología ............................. 197 Hebert Celin Navas
Responsabilidad social empresarial .......................................... 211 Ebert Mosquera y Jorge E. Olaya
Ciudadanías pendientes. El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia. Un saldo en rojo para el país ................ 227
Martha Lucía Gutiérrez
Presente y futuro de los derechos de las minorías étnicas en Colombia: perspectivas para el 2010-2014 ................................ 243
Sara Natalia Ordóñez y Marco Antonio Macana
Caja de herramientas para el desarrollo de una política pública en diálogo con la equidad y el género ........................... 263
Diana Marcela Bustamante
Desafios de Colombia.indb 8 15/06/2010 03:02:30 p.m.
4. Espacio y gobernabilidad del territorio
Territorio y gobernabilidad: la inacabada construcción territorial en Colombia .......................................................... 281
Alejandra Monteoliva Wilches
De un país rural a un país urbano ........................................... 291 Fernando Rojas Parra
Dinámicas económicas y territorio ........................................... 303Jean Francois Jolly
Criminalidad, territorio y gobernabilidad ............................... 317 Mauricio Solano
Las relaciones entre el desarrollo económico, la conservación y la preservación de recursos naturales. Posibilidades desde la comprensión de los conflictos socio-ambientales para la gestión de los bosques, el agua y la biodiversidad ................................. 329
Diana Lucía Maya y Pablo Andrés Ramos
Descentralización en Colombia: ¿Para qué y hasta dónde? ........ 343Claudia Dangond Gibsone
Gestión ambiental urbana ....................................................... 353Gabriel Leal
Parte II: la agenda internacional
1. Cuestiones globales y regionales
Estrategias de inserción empresarial en el mercado mundial ..... 371Gabriel Rueda Delgado
Desafios de Colombia.indb 9 15/06/2010 03:02:30 p.m.
Internacionalización del conflicto, seguridad y justicia transnacional. Análisis desde el caso colombiano ...................... 393
Henry Cancelado
Colombia y los actores no estatales en el escenario internacional 405Davide Bochi
La migración: de la agenda pública a una politica pública ....... 415 Magda Catalina Jiménez y Silvia María Trujillo
El narcotráfico en Colombia como tema de la agenda internacional .......................................................................... 425
Mauricio Solano y Claudia Dangond Gibsone
2. Retos geográficos
Desafíos y propuestas para la política exterior colombiana en el siglo XXI ......................................................................... 445
Fabio Sánchez Cabarcas y José Alejandro Cepeda
Algunas estrategias para reconstruir las relaciones con Venezuela ......................................................................... 459
Martha Márquez Restrepo
La proyección regional y mundial de Brasil: un desafío para la política exterior del Estado colombiano .................................... 475
Benjamín Herrera Chaves
Colombia frente al reto de profundizar sus relaciones on la Unión Europea ............................................................... 485
Eduardo Pastrana Buelvas
Asia Pacífico es más que economía: la necesidad de una política exterior integral ..................................................................... 505
Eduardo Velosa Porras
Resumen de recomendaciones ................................................... 519
Desafios de Colombia.indb 10 15/06/2010 03:02:31 p.m.
PresentaciónProf. Dr. Stefan Jost*
La Política de Seguridad Democrática se ha convertido en los últimos años en el sello de la política colombiana. Sus éxitos cambiaron a Colombia en pocos años de una manera positiva que la gente puede experimentar en su vida diaria. Al mismo tiempo, fue reconocida internacionalmente como el esfuerzo difícil pero exitoso del Estado para devolverle la importancia nece-saria al monopolio del poder del Estado, después de décadas de amenazas y erosión. De esta manera, esta política ha creado la base para una percepción cambiada de Colombia en el ámbito internacional.
La idea de realizar esta publicación nació a inicios de 2009 y maduró durante los siguientes meses, por medio de varias conversaciones. Cuando asumí la dirección de la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, en enero de ese mismo año, la cuestión era: ¿Cuáles son los campos centrales de la política?, ¿dónde puede la Fundación participar en el futuro para fortalecer y desarrollar la democracia colombiana.
En esta fase, la política interior colombiana estaba básicamente carac-terizada, para no decir dominada, por el debate sobre el referendo de la reelec-ción y por la campaña interna que comenzó en varios partidos para definir sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2010. Pero estas campañas, claramente, no fueron capaces de posicionar ciertos temas y desafíos políticos o socioeconómicos para hacerlos parte central de una agenda nacional.
Este análisis significaba prácticamente el punto de partida para un pro-yecto planeado a largo plazo, cuya primera fase se cierra con la presente publicación.
Más allá de la seguridad democrática: Agenda hacia nuevos horizontes no es solamente un título atractivo y llamativo, sino un programa que abarca varias consideraciones y principios de manera precisa:
1. Dicho título no se debe entender como crítica fundamental a la Política de Seguridad Democrática ni como un distanciamiento de la misma. El principio básico de este libro se encuentra más bien en la convicción de que justamente gracias a la mencionada polí-tica se creó un contexto político y socioeconómico que ofrece las condiciones para abordar otros campos relevantes de política con orientación hacia las reformas.
* Representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia.
Desafios de Colombia.indb 11 15/06/2010 03:02:31 p.m.
12 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
2. Pensando en los múltiples problemas políticos y socioeconómicos en Colombia, este contexto positivo se debe usar para un amplio debate de contenido. No se trata de las peleas políticas del pasado, ni de sentar una cátedra infructuosa y retrospectiva, ni mucho menos de tomar posición en discusiones políticas partidistas. Las contribu-ciones coleccionadas en esta publicación tienen como meta, más bien, mostrar de manera prospectiva caminos a soluciones realistas, claramente definidas y bien fundadas, con un lenguaje claro y sobre la base de un diagnóstico de los diferentes campos políticos, sin ma-quillaje, y con criterio objetivo, científico y abierto a la discusión.
3. Otro principio estratégico de esta publicación está basado en la convicción de que Colombia necesita una agenda nacional política y socioeconómica diferenciada, que sea capaz de definir los temas centrales y unirlos en la medida justa. Por eso, la publicación está dividida en dos partes: “La agenda interna” y “La agenda interna-cional”. La primera se ocupa de cuatro áreas temáticas globales (Los retos económicos, Los desafíos políticos, Construyendo lo so-cial, y Espacio y gobernabilidad del territorio) que se investigan en 23 contribuciones. La segunda analiza en dos capítulos generales (Cuestiones globales y regionales, y Retos geográficos) campos te-máticos centrales que se desarrollan en 10 contribuciones.
4. La diversidad temática corresponde a la pluralidad de los autores que analizan los temas, con experiencias profesionales muy diferentes en el fondo y con diferentes perspectivas y prioridades, desde los puntos de vista de diferentes regiones del país. Eso garantiza que la problemática se presente con la amplitud necesaria de aspectos relevantes.
5. El mismo título muestra que estos enfoques se encuentran todavía en proceso, pues nadie es capaz de formular verdades definitivas. El núcleo de un proceso democrático de planeación política es un debate amplio acerca de la situación inicial y el mejor camino ha-cia el futuro. Para eso se necesitan análisis profundos, alternativas claras y propuestas concretas. Además, las soluciones rápidas pocas veces son sostenibles y buenas.
6. Precisamente, en vista de los numerosos problemas y desafíos, se deben evitar las ilusiones. El mejor sistema político tampoco puede abordar todos los problemas al mismo tiempo. Se debe evitar una sobreexigencia. Por eso es indispensable definir prioridades de una agenda política nacional y socioeconómica. Esta agenda se vuelve aún más sólida y comprensible cuando resulta de un debate político amplio, que no esté limitado a círculos políticos de partidos.
Desafios de Colombia.indb 12 15/06/2010 03:02:31 p.m.
Presentación | 13
7. La presente publicación no marca el final sino el comienzo de un proceso. Por eso, la Fundación Konrad Adenauer no la va a presen-tar de manera centralizada, solamente al público de Bogotá, sino en el marco de varios eventos regionales, y se invitará a un amplio debate en que se pueda encontrar la diversidad de las realidades de Colombia. De esta manera, se puede crear la base para la definición de una agenda nacional susceptible de consenso.
Esta publicación aparece en el mercado del debate de contenido en un momento decisivo para la política colombiana. Con la sentencia de la Corte Constitucional sobre la reelección, la política colombiana entró en una nueva fase que se reflejó en la campaña presidencial.
Un primer análisis de la campaña para las elecciones presidenciales dejó ver dos tendencias relevantes, independiente de los resultados de la primera o de la segunda vuelta:
1. La Política de Seguridad Democrática no tiene la esperada gran im-portancia en el debate y en las prioridades de la población. Aunque todavía no hay análisis de gran valor informativo, empíricamente asegurado, que investigue esto más al fondo, seguramente no es demasiado atrevido interpretar que esta tendencia no está basada en el rechazo de dicha política por parte de la población. Más bien parece justificada la interpretación de que la amplia mayoría de la población en Colombia acepta esta política de manera tácita y la asume como dada en el futuro. El peligro de semejante posición puede estar más bien en una estimación dudosa de cómo y en qué dimensión la citada política ha logrado el salto cualitativo de una política de gobierno a una política de Estado sostenible, y si sus logros son irreversibles.
2. A pesar de una personalización de la decisión electoral que, por supuesto, también se notó en la campaña de las elecciones presiden-ciales de 2010, y que es un fenómeno en todos los países del mundo, aunque con manifestaciones diferentes, el debate de contenido ha ganado importancia. Esto muestra en cuáles campos de la política existe una necesidad de reformar o de replantear reformas y también ofrece espacio para una competencia constructiva en ideas políticas o modelos concretos de soluciones.
Las propuestas para una agenda nacional al final del libro muestran claramente que en las contribuciones no se trata de agotarse en análisis ge-nerales, comentarios críticos o afirmaciones sin compromiso. Se trata más bien de elaborar propuestas concretas y ponerlas en discusión.
Desafios de Colombia.indb 13 15/06/2010 03:02:31 p.m.
14 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Estoy convencido que para las respectivas áreas de la política, los aná-lisis y las perspectivas para el futuro de esta publicación van a llevar a una discusión viva, crítica, controversial, pero precisamente por eso fructífera y constructiva.
Una publicación como la presente no se hubiera podido realizar si no hubieran cooperado muchos colaboradores durante más de un año. Para finalizar quiero expresar a ellos un agradecimiento muy cordial.
A los autores que contribuyeron a un alto grado de homogeneidad cua-litativa, a pesar de todas las diferencias y por medio de su personalidad, sus ganas de discutir y su orientación objetiva.
Al coeditor, Eduardo Pastrana, quien comprometió con gran experien-cia a un equipo heterogéneo de autores al enfoque antes mencionado de este proyecto y quien fue, en conjunto con mucho trabajo de detalle, el garante para la calidad de este libro.
No por último vale mi agradecimiento para mis colaboradores en la oficina de la Fundación Konrad Adenauer, Juan Carlos Vargas y Mildred Sarachaga, quienes realizaron este proyecto, de manera muy intensa y com-prometida durante todo el tiempo.
Les deseo a ustedes, apreciada lectora y apreciado lector, una lectura animada de las contribuciones recogidas en este libro, junto a la invitación de participar activamente en las discusiones sobre las contribuciones de esta publicación.
Ideas, sugerencias y críticas están siempre bienvenidas en el trabajo de la Fundación Konrad Adenauer.
Desafios de Colombia.indb 14 15/06/2010 03:02:31 p.m.
Crecimiento elevado, sostenido y equitativo: reflexiones
César A. Ferrari, Ph.D *
Toda política económica debería de orientarse a elevar el bienestar de la población, particularmente la de menores ingresos o marginada. En Colom-bia el desafío es grande. En 2008 la pobreza alcanzó al 46% de su población, 39,8% de la urbana y 65,2% de la rural.1 Y en cuanto a la distribución del ingreso (conforme al índice Gini), sobre un total de 134 países Colombia ocupa el puesto 119.2
Superar esa situación sólo es posible con un crecimiento económi-co acelerado. Pero debe ser sostenido, sin arranques, paradas y retrocesos frecuentes; debe tener en cuenta el contexto internacional para responder oportunamente, contrarrestando sus desaceleraciones y aprovechando sus auges, y debe ser equitativo de tal manera que no beneficie solamente a pocos. Por tal razón, debe generar ocupación de productividad elevada, es decir, empleo dependiente, y tal vez más importante, oportunidades de autoempleo.
Además, este crecimiento debe lograrse con una inflación reducida. Un crecimiento acompañado de alta inflación tarde o temprano es insostenible; implica transferencias de ingresos y rentabilidades sectoriales inestables, incon-
* Ph.D. y máster en Economía, Boston University; máster en Urban Planning, New York Univer-sity; ingeniero civil, Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido director gerente general del Banco Central del Perú, director técnico del Instituto Nacional de Planificación del Perú y asesor del Fondo Monetario Internacional para los bancos centrales de Guinea-Bissau y Angola. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Correo electrónico: [email protected] DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), DNP (Departamento Nacio-nal de Planeación), Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad, “Resultados fase 1: Empalme de las series de mercado laboral, pobreza y desigualdad,” Bogotá, agosto de 2009.2 Ver:http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
Desafios de Colombia.indb 19 15/06/2010 03:02:31 p.m.
20 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
sistentes con las altas tasas de inversión indispensables para un crecimiento elevado y sostenido.
Pero para lograr un crecimiento elevado, sostenido y equitativo en un país pequeño, en el contexto de un mundo globalizado, se requiere acceder al mercado internacional. Para ello las actividades económicas transables deben ser competitivas, en un mundo cambiante que es preciso entender. Esa competitividad depende, en gran medida, de una tasa de cambio y de tasas de interés competitivas, es decir, de un sistema financiero competitivo. Por otro lado, para que la población pobre pueda acceder a los empleos y autoempleos de alta productividad generados por el crecimiento, debe ca-pitalizarse y capacitarse. Al final, tales aspectos deben resolverse desde una nueva política económica. Este documento trata dichos temas.
1. Dependencia internacional y estructura económica
Hasta hace apenas dos años las economías latinoamericanas experimentaron un periodo de auge sin precedentes. Inesperadamente para muchos, a este auge le sucedió una crisis de gran envergadura. Cuando la crisis internacional llegó a fines de 2008 cayeron la demanda y los precios internacionales de los productos de exportación, y se redujeron las remesas y los flujos de capitales que recibía la región. Con ello, los ingresos de los propietarios, di-rectivos y trabajadores de los sectores exportadores disminuyeron, y quienes les vendían bienes y servicios también recibieron menos ingresos. Así se des-aceleraron la industria, el comercio y la construcción, lo que produjo desem-pleo y aumento de la pobreza. Durante el auge, con precios internacionales, remesas y flujos de capitales comportándose en forma inversa, estas econo-mías fueron las beneficiadas. Entonces fue la expansión; ahora, la recesión.
Afirmar que las economías latinoamericanas estaban blindadas contra la crisis mundial era absurdo. Colombia no fue una excepción. Según un anuncio reciente del Banco de la República, la tasa de crecimiento del PIB colombiano en 2009 fluctuará entre 0,5 y -1% (2,4% en 2008 y 7,4% en 2007). Por su parte, casi todas las economías latinoamericanas tendrán también tasas negativas de crecimiento, excepto Perú (+1%).3
Las causas de la dependencia internacional ¿Por qué prácticamente todas las economías latinoamericanas resultan tan afectadas por la crisis mundial, así como antes fueron tan beneficiadas por el auge internacional? La respuesta tiene que ver, fundamentalmente, con sus estructuras económicas.
3 Ver: The Economist (en línea): http://www.economist.com/markets/indicators/displaystory.cfm?story_id=14927275
Desafios de Colombia.indb 20 15/06/2010 03:02:31 p.m.
Crecimiento elevado, sostenido y equitativo: ref lexiones | 21
Según el Banco Mundial, en 2007 el gasto en los países latinoamerica-nos (ver cuadro 1) se concentraba en el consumo, alrededor del 60% del PIB. Por el contrario, la estructura del gasto de chinos y coreanos se concentraba en inversión, 43,3 y 29,4% del PIB, y exportaciones, 42,5 y 41,9%, respecti-vamente. De tal modo, mientras los asiáticos destinaban la mayor parte de sus recursos a expandir su capacidad de exportación y atender el mercado externo, los latinoamericanos se dedicaban a atender el mercado interno.
Así, se podría suponer que las economías asiáticas dependen más del comportamiento de los ciclos internacionales que las latinoamericanas. En realidad no es tal, porque mientras los países latinoamericanos se concentran en exportaciones primarias, los asiáticos lo hacen en manufacturas. En efec-to, en 2007 (ver cuadro 2) mientras que en China y Corea la exportación de manufacturas representaba 93,2 y 89% del total, respectivamente, en los paí-ses latinoamericanos representaba tasas muchos menores, excepto México, que sin embargo mantenía una concentración importante en la exportación petrolera, al igual que Colombia.
Esta concentración en exportaciones primarias genera una enorme volatilidad de los ingresos externos pues los precios internacionales de este tipo de productos, en particular de los energéticos, tienen una enorme va-riabilidad. Por el contrario, los precios de los bienes industriales son mucho más estables.
Los gráficos 1 y 2, con información del Fondo Monetario Internacio-nal, muestran el comportamiento de las tasas anuales de crecimiento de los precios internacionales de los bienes energéticos (petróleo, gas y carbón) y los de los bienes industriales.
Desafios de Colombia.indb 21 15/06/2010 03:02:31 p.m.
22 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Cua
dro
1. E
stru
ctur
a de
l gas
to 2
007
Ho
use
ho
ld f
ina
l co
nsu
mpt
ion
ex
pen
dit
ur
e,
etc
. (%
of
GD
P)
Gen
era
l g
ov
ern
men
t fi
na
l co
nsu
mpt
ion
ex
pen
dit
ur
e (%
o
f G
DP)
Gro
ss c
api
tal
for
mat
ion
(%
of
GD
P)
Ex
port
s o
f g
oo
ds
an
d
serv
ices
(%
of
GD
P)
To
tal
dem
an
d
(% o
f G
DP)
GD
PIm
port
s o
f g
oo
ds
an
d s
erv
ices
(%
o
f G
DP)
Arg
entin
a58
,612
,924
,224
,612
0,3
100,
020
,3Br
azil
60,8
19,9
17,7
13,7
112,
110
0,0
12,1
Chi
le54
,710
,521
,147
,113
3,4
100,
133
,3C
olom
bia
63,3
16,6
24,3
16,9
121,
110
0,1
21,0
Méx
ico
65,4
10,2
26,0
28,3
129,
910
0,0
29,9
Perú
61,5
9,1
22,9
28,9
122,
410
0,0
22,4
Chi
n33
,313
,743
,342
,513
2,8
100,
032
,8K
orea
, Rep
.54
,414
,729
,441
,914
0,4
100,
040
,0
Fuen
te: B
anco
Mun
dial
; Wor
ld D
evel
opm
ent I
ndic
ator
s
Desafios de Colombia.indb 22 15/06/2010 03:02:32 p.m.
Crecimiento elevado, sostenido y equitativo: ref lexiones | 23
Cuadro 2. Estructura de exportaciones 2007 (en % del total)
Agrícolas Alimentos Petróleo ManufacturasMinerales
metales
Argentina 1,2 50,4 10,9 31,0 3,8Brazil 3,8 26,2 8,3 46,7 11,8Chile 6,1 14,7 1,3 10,1 64,8China 0,5 2,7 1,6 93,2 1,8Colombia 4,3 15,3 36,3 39,2 2,3México 0,4 5,3 15,7 71,7 2,7Perú 1,2 13,8 8,7 12,1 49,1Korea, Rep 0,8 0,9 6,6 89,0 2,5United States 2,4 8,1 4,0 76,9 3,7
Fuente: World Bank.
Gráfico 1. Precios de commodities
(en tasas de crecimiento anual)
Fuente: IMF
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
-25,0%
-30,0%
1999
M1
1999
M7
2000
M1
2000
M7
2001
M1
2001
M7
2002
M1
2002
M7
2003
M1
2003
M7
2004
M1
2004
M7
2005
M1
2005
M7
2006
M1
2006
M7
2007
M1
2007
M7
2008
M1
2008
M7
2009
M1
2009
M7
Energía
Desafios de Colombia.indb 23 15/06/2010 03:02:32 p.m.
24 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Gráfico 2. Precios de commodities
(en tasas de crecimiento anual)
Fuente: IMF
Si los ingresos externos dependen en gran medida de los precios volátiles de commodities, los ingresos internos son también volátiles, y en consecuen-cia, el crecimiento de la economía también es inestable. En efecto, las tasas anuales de crecimiento del PIB de las principales economías latinoamericanas (ver gráfico 4) son sumamente variables. Por el contrario, las tasas de cre-cimiento de China, Corea y Estados Unidos (ver gráfico 3) son mucho más estables. La excepción en este caso es el comportamiento de Corea en 1998, comportamiento que refleja la crisis asiática, pero inmediatamente ésta es superada, la tasa de crecimiento vuelve a retomar una senda bastante estable.
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%
-30,0%
1999
M1
1999
M7
2000
M1
2000
M7
2001
M1
2001
M7
2002
M1
2002
M7
2003
M1
2003
M7
2004
M1
2004
M7
2005
M1
2005
M7
2006
M1
2006
M7
2007
M1
2007
M7
2008
M1
2008
M7
2009
M1
2009
M7
Industriales
Desafios de Colombia.indb 24 15/06/2010 03:02:32 p.m.
Crecimiento elevado, sostenido y equitativo: ref lexiones | 25
Gráfico 3. Tasas anuales de crecimiento del PIB
Fuente: World Bank
Gráfico 4. Tasas anuales de crecimiento del PIB
Fuente: World Bank
15,0%
10,0%
5,0
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
China Korea USA
15,0%
10,0%
5,0
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú
Desafios de Colombia.indb 25 15/06/2010 03:02:32 p.m.
26 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Con dicha inestabilidad en el crecimiento todos los esfuerzos para redu-cir la pobreza, la indigencia y la inequitativa distribución del ingreso resultan inefectivos, porque la mejora de los ingresos per cápita que puede lograrse en un año, en el siguiente, muy seguramente, se verá disminuida.
2. El problema de la competitividad
Si en un contexto internacional cambiante las actividades económicas de bienes y servicios transables no son competitivas, es imposible que puedan aprovechar las etapas de auge, y que en las etapas de recesión eviten, o al menos reduzcan, sus efectos nocivos. Por otro lado, es imposible desarrollar una industria manufacturera si ésta no es competitiva.
Pero ¿qué se entiende por competitividad? Ciertamente no es lo mis-mo que productividad. Existe una notable confusión entre productividad y competitividad. Muchas veces se usan en forma intercambiable y se dice que empresas de alta productividad son competitivas. No es así.
La productividad se refiere a la manera como se usan los factores e insu-mos de producción en el proceso productivo; esta es una cuestión tecnológica. Por su parte, ser competitivo es poder vender un bien o servicio a un precio de venta que supere el costo de producirlo; esta es una cuestión económica.
Por lo tanto, ser competitivo es ser rentable. Esa rentabilidad es crucial. La utilidad de las empresas es el principal proveedor de recursos de ahorro que necesita la economía para expandir la capacidad instalada o aumentar la productividad. No sólo proporciona recursos, también genera incentivos para invertir.
¿De qué depende esa relación precio de venta/costo de producción? Para los bienes y servicios transables internacionalmente, es decir, para todos aquellos que pueden ser exportados o importados, el precio de venta lo define el precio en el mercado internacional nacionalizado por la tasa de cambio, los impuestos o subsidios indirectos y los costos financieros. Los costos de producción incluyen los pagos a la mano de obra, al capital, el financiamiento y los bienes intermedios (que incluyen servicios públicos: electricidad, agua y comunicaciones, y cuyos precios se definen de la misma manera). Es decir, esa relación precio/costo, y por lo tanto la competitividad, depende de la es-tructura de precios básicos de la economía: salarios, tasa de cambio, tasas de interés, impuestos indirectos, de la manera como se combinan factores e insumos y la productividad con que intervienen en la producción.
Desafios de Colombia.indb 26 15/06/2010 03:02:33 p.m.
Crecimiento elevado, sostenido y equitativo: ref lexiones | 27
2.1. Tasa de cambio
Entre junio de 2008 y marzo de 2009 la tasa de cambio colombiana se devaluó 55%, pero entre el 31 de marzo 2009 y el presente se revaluó en 40%. Que esta tasa se devalúe o se revalúe no es tan importante, lo que importa es que afecta la competitividad del sector transable, la mayor parte de la economía.
Las fluctuaciones cambiarias nominales y reales son un indicio del gra-do de competitividad que la tasa de cambio aporta a los productores que exportan o sustituyen importaciones, pero no son condición ni necesaria ni suficiente para definirla. La tasa puede experimentar fluctuaciones grandes y aún así mantenerse o no competitiva. Para identificar su competitividad es necesario compararla con las tasas de otros países.
Afortunadamente, existe un índice que permite realizar tal compara-ción, el “Índice Big Mac” de la revista The Economist, calculado a partir del precio de una hamburguesa Big Mac. Siendo un bien transable, su precio doméstico es definido por el precio internacional expresado, por ejemplo, en dólares, convertido a precio local por la tasa de cambio respectiva, y afec-tado de impuestos indirectos y costos financieros.
Para poder comparar los precios observados de las hamburguesas en moneda local The Economist los convierte a dólares. Si los costos financieros y los impuestos son similares (en realidad la diferencia podría presentarse en los costos financieros, puesto que la apertura de los mercados es similar en to-do el mundo), la fuente de diferencia en los precios domésticos es la tasa de cambio. De tal modo, si esos precios en dólares se comparan con el precio base de Nueva York, tal medición es un indicador proxi de la competitividad de la tasa de cambio.
Cuadro 3. El índice Big MacPrecio TC Precio TC Precio TC
Julio 2008 Enero 2009 Julio 2009
Argentina 3,64 2,0% 3,3 -6,8% 3,02 -15,4%Brasil 4,73 32,5% 3,45 -2,5% 4,02 12,6%Chile 3,13 -12,3% 2,51 -29,1% 3,19 -10,6%Colombia 3,89 9,0% 3,11 -12,0% 3,34 -6,4%Perú 3,20 -10,4% 2,54 -28,2% 2,66 -25,5%México 3,15 -11,8% 2,3 -35,0% 2,39 -33,1%Canadá 4,08 14,3% 3,36 -5,1% 3,35 -6,2%Korea 3,14 -12,0% 2,39 -32,5% 2,59 -27,5%China 1,83 -48,7% 1,83 -48,3% 1,83 -48,7%USA 3,57 3,54 3,57
Fuente: The Economist.
Desafios de Colombia.indb 27 15/06/2010 03:02:33 p.m.
28 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Según la última medición, en julio de 2009 la tasa de cambio colombiana se encontraba atrasada respecto a las de otros países, en particular China.4 Mientras que el precio colombiano sugería que la devaluación contra el dólar era favorable en 6,4%, la de China lo era en 48,7%.
De tal modo, la ventaja cambiaria de los productores chinos frente a los colombianos era de 42,3 puntos porcentuales. Dada la evolución reciente de las tasas de cambio colombiana y china, tal diferencia debe haberse acen-tuado notablemente.
2.2. Tasas de interés
En Colombia la tasa de interés activa promedio se redujo entre 2001 y 2006, pero no logró niveles internacionales. En 2008 era de 17,2% en Colombia, mientras que en China era de 5,3% (ver cuadro 4).
Cuadro 4. Tasa de interés para créditos (%)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Chile 14,8 11,9 7,8 6,2 5,1 6,7 8,0 8,7 13,3Colombia 18,8 20,7 16,3 15,2 15,1 14,6 12,9 15,4 17,2México 16,9 12,8 8,2 7,0 7,4 9,7 7,5 7,6 8,7Perú 20,0 25,0 20,8 21,0 24,7 25,5 23,9 22,9 23,7China 5,8 5,8 5,3 5,3 5,6 5,6 6,1 7,5 5,3Korea, Rep. 8,5 7,7 6,8 6,2 5,9 5,6 6,0 6,6 7,2
Fuente: Banco Mundial.
En Colombia esa tasa promedio esconde tasas mucho más altas que pa-gan los pequeños y medianos empresarios quienes se financian, por ejemplo, con sus tarjetas de crédito con tasas de 33%, y tasas preferenciales menores de 12% que pagan las empresas más grandes, las cuales, sin embargo, deben pagar tasas más elevadas que las que pagan los empresarios chinos.
Como los costos financieros constituyen costos de las empresas, cuanto más elevada sea la tasa de interés mayor será la desventaja competitiva que produce a los productores locales respecto a otros en otras partes del mundo.
4 La comparación con China y el aprendizaje de sus políticas es por demás pertinente. Cuando los productores colombianos quieren exportar bienes o servicios transables, por ejemplo, al mercado estadounidense o incluso en el propio mercado doméstico no compiten contra los productores locales, lo hacen contra los productores chinos que han conquistado esos mercados en forma rá-pida y notoria. Más aún, China es el paradigma moderno de desarrollo económico; no existe un solo país latinoamericano que haya logrado semejantes éxitos. Ciertamente es posible aprender de los errores, pero, sin duda, es mejor hacerlo de los éxitos y de las políticas que lo lograron.
Desafios de Colombia.indb 28 15/06/2010 03:02:33 p.m.
Crecimiento elevado, sostenido y equitativo: ref lexiones | 29
2.3. Impuestos
Tal como se observa en el cuadro 5, Colombia mantiene tasas de impuestos a la renta (33%) y al valor agregado (16%) que son de las más elevadas en el mundo. Países en vías de desarrollo exitosos (China, Singapur, Taiwán, Vietnam) tienen tasas significativamente más bajas.
Las tasas impositivas elevadas, muy superiores a las internacionales, re-ducen la competitividad del sector productivo transable, y con ello se genera recesión, disminuyen los recursos para la inversión, aumentan los precios y se incentivan prácticas como la evasión y la elusión.
Muchas empresas disminuyen estas tasas con exenciones tributarias, tanto del impuesto a la renta como del impuesto al valor agregado. Así ocu-rre, por ejemplo, con las empresas grandes localizadas en las llamadas zonas francas. Estas empresas pagan un impuesto a la renta de 15% por sus activi-dades para exportación, y no pagan aranceles ni impuesto al valor agregado sobre los activos e insumos que utilizan en dicho proceso productivo. Sin embargo, al orientarse casi exclusivamente a la exportación, el mercado in-terno queda a disposición de las otras empresas, las cuales, al pagar la tasa completa del impuesto, compiten desfavorablemente con las empresas de otros países que pagan tasas menores.
Cuadro 5. Tax Rates Around the World
CountryIncome Tax
VatCorporate Individual
Argentina 35% 9-35% 21%Brazil 34% 7,5-27,5% 17-25%Canada 19,5% (federal) 15-29% (Federal) 5% (gst)China 25% 5-45% 17%Colombia 33% 16%France 33,33% 5,5-40% 19,60%Germany 30-33% (effective) 14-45% 19%Hong Kong 16,50% 2-17% -Ireland 12,50% 20-41% 21,50%Italy 31,40% 23%-43% 20%Japan 30% 5-50% 5% (consump)México 28% 0-28% 15%Netherlands 20-25,5% 0-52% 19%Norway 28% 28-49% 25%
Continúa
Desafios de Colombia.indb 29 15/06/2010 03:02:34 p.m.
30 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
CountryIncome Tax
VatCorporate Individual
Russia 20% 13% 18%Saudi Arabia 20% 20% --Singapore 18% 3,5%-20% 7% (gst)South Africa 28% 0-40% 14%Sweden 26,30% 0-57% 25%Taiwan 25% 6-40% 5%U.K. 28% 0-40% 15%U.S.A. 15-35% 15-35% -Vietnam 25% 5-35% 10%(Last partial update, May 31 2009
1. In countries in which VA T is charged at a number of different rates, the rate in the Table is the highest rate.
2. The rates in the Table do not include Local tax, if it exists.
Fuente: http://www.orldwide-tax.com/
2.4. Salarios
Según algunos autores, una posible compensación a la falta de competitividad internacional de la tasa de cambio y la tasa de interés podría provenir de la reducción de los salarios. La reforma laboral colombiana de 2002 se tradujo, por ejemplo, en la eliminación de pagos adicionales a los turnos nocturnos.
Sin embargo, la reducción de los salarios conduce a una reducción de la demanda interna y crea problemas de insatisfacción social y gobernabili-dad. Así mismo, no es necesaria; de hecho, según el Banco UBS, los salarios promedios pagados por las empresas en Bogotá –US$ 3,9 la hora– son muy inferiores a los pagados en Nueva York o Seúl, como lo muestra el cuadro 6. Más aún, esa compensación tampoco tiene viabilidad respecto al principal competidor, China. En efecto, los salarios pagados en Shangai son similares a los de Bogotá. Así, si fuera por el salario, las empresas colombianas debe-rían ser tan competitivas como las empresas chinas, y ciertamente no lo son.
Cuadro 6. Salarios por hora Marzo 2009
(En US$)
Santiago Bogotá Lima México Seoul Shangai New York
Prom
edio
s
Netos 3,1 3,4 3,1 1,8 6,1 3,0 19,0
Brutos 3,8 3,9 3,9 2,1 8,0 3,9 26,1
Fuente: UBS, Prices and Earnings, 2009.
Desafios de Colombia.indb 30 15/06/2010 03:02:34 p.m.
Crecimiento elevado, sostenido y equitativo: ref lexiones | 31
2.5. Productividad
Otro posible mecanismo para elevar la competitividad de un productor es incrementar su productividad. Ésta se mide como la cantidad de valor agrega-do que producen la mano de obra, el capital o los insumos. Para compararla, se expresa usualmente en dólares constantes por persona, capital o insumo empleado, a paridad de poder de compra (PPP) para eliminar los sesgos del nivel de precios locales. La productividad total considera todos los factores e insumos simultáneamente.
Cuadro 7. Box 18ª. World and regional estimates of labour productivityProductivity levels
(value added per person employed,
constant 2000 US$ at PPP)
1996 2002 2003 2004 2005 2006*
WORLD 15.824 17.626 18.019 18.613 19.150 19.834
Developed Economies & European Union
52.876 58.642 59.588 60.749 61.759 62.952
Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS
11.787 14.215 15.281 16.148 17.088 18.121
East Asia 6.347 9.345 9.965 10.745 11.552 12.591
South-East Asia & the Pacific
8.068 8.202 8.520 8.860 9.067 9.419
South Asia 5.418 6.353 6.662 7.111 7.531 7.998
Latin America & the Caribbean
17.652 17.337 17.228 17.758 18.250 18.908
North Africa 12.967 13.962 14.174 14.159 14.292 14.751
Sub-Saharan Africa 4.490 4.618 4.677 4.806 4.935 5.062
Middle East 22.130 20.990 21.273 21.119 21.630 21.910
Annual change in productivity (%)
1996 2002 2003 2004 2005 2006*
WORLD 2,5 2,2 3,3 2,9 3,6 3,3
Developed Economies & European Union
2,2 1,6 1,9 1,7 1,9 2,1
Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS
4,0 7,5 5,7 5,8 6,0 5,8
East Asia 7,1 6,6 7,8 7,5 9,0 8,5
Continúa
Desafios de Colombia.indb 31 15/06/2010 03:02:34 p.m.
32 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Productivity levels (value added per person employed,
constant 2000 US$ at PPP)
1996 2002 2003 2004 2005 2006*
South-East Asia & the Pacific
2,3 3,9 4,0 2,3 3,9 3,5
South Asia 2,3 4,9 6,7 5,9 6,2 5,8
Latin America & the Caribbean
1,4 -0,6 3,1 2,8 3,6 2,9
North Africa -0,6 1,5 -0,1 0,9 3,2 3,2
Sub-Saharan Africa 0,4 1,3 2,8 2,7 2,6 3,2
Middle East -0,5 1,3 -0,7 2,4 1,3 1,2
* 2006 preliminary estimates.Source: ILO Global Employment Trends Model (see box 3 in “Guide to understanding the KILM” for more information on estimation methodology).
El cuadro 7, de la Organización Internacional del Trabajo, muestra los diferentes niveles de productividad de la mano de obra en diferentes regio-nes. Así, en 2006 en los países desarrollados la productividad era de 62,952 dólares de 2000, mientras que en América Latina era de 18,908 dólares. Como puede apreciarse, existe una diferencia notable entre los países desarrollados y los emergentes, lo que da pie para suponer que hay un margen importante para elevar la productividad en los segundos.
Esas diferencias de productividad tienen que ver, fundamentalmente, con: 1) diferencias en la estructura de producción (los países desarrollados producen bienes y servicios de alto valor agregado; los emergentes se con-centran en materias primas); 2) stocks de capital por trabajador (los países desarrollados los tienen elevados; los emergentes los tienen reducidos).
Siempre es posible hacer un uso y tener una combinación de factores e insumos más eficiente, es decir, con mayor productividad, pero aumentar la eficiencia administrativamente, por ejemplo, mejorando la organización empresarial, sólo es posible limitadamente. Tarde o temprano se requiere mejorar y cambiar la tecnología a través de inversiones significativas que den paso a nuevos procesos productivos y nuevos productos. Más exactamente, alcanzar un nivel de productividad elevado consiste, precisamente, en de-sarrollarse económicamente.
Por lo anterior, lograr mejoras significativas de competitividad a partir de variaciones en la productividad es muy difícil. Como lo ilustra el cuadro 7, las variaciones anuales de la productividad son menores; entonces, es imposible compensar una revaluación del 40% con un aumento de la pro-ductividad de 4%.
Desafios de Colombia.indb 32 15/06/2010 03:02:35 p.m.
Crecimiento elevado, sostenido y equitativo: ref lexiones | 33
3. El problema financiero: créditos y tasas de interés
Resolver el problema de la competitividad tiene que ver en gran medida con disponibilidad de créditos y tasas de interés. Si bien los colombianos de in-gresos medios y superiores y sus empresas tienen acceso al crédito, disponen del mismo en montos reducidos y las tasas de interés que pagan son muy superiores a las de otras partes del mundo.
3.1. Poca liquidez, poco crecimiento
Entre 2000 y 2008 el PIB chino creció a una tasa promedio anual de 10%, con una inflación anual promedio de 2,1%. En Colombia las tasas promedio anual de crecimiento del PIB y de los precios para el mismo período fueron de 4,4 y 6,5%, respectivamente. Ello tiene que ver con expansiones moneta-rias. Así, en dicho período, según cifras del Banco Mundial (ver cuadro 8), la relación M35/PIB en China, es decir, la totalidad de sus medios de pago (circulante y depósitos en los bancos) con relación al tamaño de su econo-mía, pasó de 131,1 a 158%.
Para que la relación M3/PIB en China haya aumentado en forma tan significativa, la cantidad de medios de pagos tuvo que crecer mucho más rápidamente que el PIB. Entre tanto, en el mismo periodo, en Colombia dicha relación pasó de 28,3 a 22,2%. Esto quiere decir que con un poco más de restricción monetaria Colombia hubiera quedado al borde del trueque.
3.2. Poca liquidez, poco crédito
De tener muchos o pocos medios de pago con relación al tamaño de la eco-nomía, a tener créditos abundantes o reducidos, hay un paso. Con poca li-quidez, las familias y las empresas depositan pocos recursos en los bancos, y con ello existen pocos recursos para prestar, además de darse un incentivo para que las tasas de interés sean muy elevadas.
5 Hace parte de uno de los agregados monetarios: los agregados monetarios son: M1 (Oferta mo-netaria): corresponde a los medios de pago, es decir, el efectivo en poder del público, los depó-sitos en cuenta corriente y los depósitos transferibles mediante cheques; M2 (Oferta monetaria ampliada): incluye los medios de pago (M1) más los depósitos que devengan intereses, pequeños depósitos a plazo, acuerdos de recompra día a día; M3: involucra el M2 más los depósitos a plazo y los acuerdos de recompra a plazo.
Desafios de Colombia.indb 33 15/06/2010 03:02:35 p.m.
34 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Cuadro 8. Medios de pago totales (M3) y Crédito doméstico al sector privado
(En % del PIB)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ChileM3 (% del PIB) 42,8 40,9 38,4 37,6 35,8 35,8 36,1 36,5 62,8
Crédito (% del PIB) 73,6 76,2 77,7 78,4 79,5 80,3 81,9 88,5 85,0
ColombiaM3 (% del PIB) 28,3 28,2 27,7 27,3 28,6 30,1 31,1 22,6 22,2
Crédito (% del PIB) 23,8 24,5 23,7 21,7 24,8 24,6 29,9 32,7 24,4
MéxicoM3 (% del PIB) 27,1 27,1 26,7 24,8 24,4 25,3 25,0 26,4 26,8
Crédito (% del PIB) 18,3 15,7 17,7 16,0 15,2 16,6 19,6 22,0 21,1
PerúM3 (% del PIB) 32,2 32,3 32,2 29,4 27,2 28,9 27,9 30,9 34,3
Crédito (% del PIB) 26,0 24,4 23,0 20,5 18,4 19,4 17,8 21,0 25,1
ChinaM3 (% del PIB) 131,1 136,4 147,1 155,4 151,6 154,5 163,1 156,8 158,0
Crédito (% del PIB) 112,3 111,3 118,9 127,2 120,1 114,3 113,0 111,0 108,3
KoreaM3 (% del PIB) 83,9 87,3 85,8 84,0 75,8 74,7 65,1 60,9 67,2
Crédito (% del PIB) 87,4 90,4 95,7 97,7 92,5 95,1 95,1 99,6 109,1
Fuente: Banco Mundia.
En 2008 la relación crédito doméstico al sector privado con relación al PIB fue de 108,3 % en China, mientras que en Colombia fue de 34,4%. A su vez, en el mismo año, como se indicó, la tasa de interés para los créditos en China fue de 5,3%, mientras que en Colombia fue de 17,2%.
Sin financiamiento o crédito es muy difícil desarrollar inversiones. En la medida en que el crédito es escaso disminuyen los recursos para inversión, y por lo tanto, sus posibilidades; y en la medida que el crédito es caro se re-ducen las oportunidades de inversión: para pagar el crédito las actividades que éste financia requieren rentabilidades más elevadas.
Desafios de Colombia.indb 34 15/06/2010 03:02:35 p.m.
Crecimiento elevado, sostenido y equitativo: ref lexiones | 35
3.3. Tasas de interés y política económica
La explicación tradicional para las tasas de interés elevadas reside en los riesgos: por inestabilidad de los contratos, de pago de cartera y descalce financiero por diferencias de plazos entre colocaciones y depósitos. Se su-pone que, por ejemplo, ante un riesgo de no pago la institución financiera eleva sus tasas de interés, para compensar los menores ingresos derivados de la posible pérdida; cuánto más alta sea la morosidad en el pago, mayor será el aumento de la tasa de interés.
Una explicación alternativa la provee la existencia de poca liquidez en el mercado respecto al tamaño de la economía. Si las empresas y las familias no cuentan con medios de pago, entonces no pueden depositarlos en los bancos y éstos no disponen de fondos para prestar, con lo que las tasas de interés tienden a ser elevadas. Esta no es la única razón de origen monetario: si los bancos se financian con recursos caros provenientes del banco central, es obvio que esto se reflejará en tasas de interés elevadas.
Las tasas de interés elevadas representan también un problema fiscal. La necesidad de conseguir recursos para financiar el elevado déficit del gobierno central colombiano (4,0% en 2009) hace que las tasas de remuneración de los papeles del tesoro colombiano, los TES, sean elevadas, a fin de competir favorablemente por los recursos del sistema bancario, y por lo tanto se ele-van las tasas de interés.
A su vez, las tasas de impuestos elevadas tienen implicancias sobre las tasas de interés. Para reducir el monto del impuesto a la renta (33% en Co-lombia), los propietarios-gerentes reducen la masa de utilidades gravable de sus empresas, medianas y pequeñas, cargándoles gastos que les son propios. Por tal razón, prefieren no tener contabilidad transparente. Si la tuvieran, podrían inscribirse en bolsa y financiarse en el mercado de capitales. De tal modo, el financiamiento en el mercado de capitales no opera como com-petencia del financiamiento a través del mercado de crédito. Así, existe una marcada diferencia entre las tasas de interés que pagan estas empresas y las tasas que se pagan en la bolsa.
Por el contrario, en las empresas grandes los gerentes son profesio-nales distintos a los propietarios y por tal razón no pueden hacer esos traslados de costos, pero no lo requieren, porque con las zonas francas pagan menores tasas, aunque para ello deban hacer inversiones significativas. De tal manera, con contabilidad transparente, pueden inscribirse y acudir al mercado de capitales para financiarse. Así, el financiamiento en dicho mer-cado representa una competencia para el mercado de crédito. Por ello, las tasas bancarias preferenciales se acercan a las tasas de los bonos en la bolsa más los costos de emisión de los mismos.
Desafios de Colombia.indb 35 15/06/2010 03:02:35 p.m.
36 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Finalmente, las tasas de interés elevadas son en gran medida un pro-blema de regulación bancaria. Al permitirse la existencia de diversas fallas de mercado se da origen a rentas no competitivas que elevan las tasas de interés. Estas fallas son notorias. Por ejemplo, las tasas activas cobradas por los diferentes intermediarios no son transparentes, no tienen difusión, y para compararlas un prestatario potencial tiene que peregrinar entre las instituciones financieras, con costos de transacción elevados. Existe también la posibilidad de fidelizar en forma forzosa a los prestatarios por la prohi-bición legal de prepagar deudas. Ello impide beneficiarse de menores tasas que ofrezcan otros intermediarios. Por decisión de la Corte Constitucional esa prohibición no aplica para los créditos hipotecarios desde 2002 ni tampoco para las tarjetas de crédito.
Por otro lado, los mercados de crédito colombianos se mantienen casi cerrados a la competencia internacional. No es posible acudir a una venta-nilla del Chemical Bank en Bogotá para depositar fondos en Nueva York. A su vez, sólo es posible pedir un crédito al Chemical contra los fondos de Nueva York con autorización del Banco de la República, autorización que no siempre es otorgada.
4. La capitalización de los pobres
Es evidente que con mayor cantidad y calidad de factores de producción las personas de bajos ingresos podrían aumentar la productividad y/o el volu-men de producción de sus unidades productivas actuales, o iniciar nuevas actividades económicas en forma más eficiente y con ello incrementar sus in-gresos. Sin embargo, estas personas no tienen acceso al crédito. La regulación bancaria tradicional exige garantías reales o avales para otorgar un crédito, y las personas de menores ingresos no están en condiciones de ofrecerlos. Estas personas no tienen las garantías ni los ingresos corrientes suficientes para respaldar y pagar un crédito tradicional.
Los bancos tradicionales, a su vez, no tienen la flexibilidad necesaria ni están orientados a atender ahorros mínimos de personas de ingresos reduci-dos, poco educadas y/o analfabetas, y tampoco pueden otorgar microcréditos. Los mecanismos de evaluación de créditos que conocen y aplican acaban siendo más onerosos que los montos de los proyectos pequeños, y esto hace inviable su financiamiento. Por ello, para atender las necesidades crediticias de las personas y empresas de ingresos reducidos se requieren intermediarios financieros no tradicionales que operan bajo condiciones especiales, adap-tadas a las características típicas de dichas personas, y que cumplan ciertas condiciones técnicas para que recuperen los créditos que otorgan y operen sin perder su capital.
Desafios de Colombia.indb 36 15/06/2010 03:02:36 p.m.
Crecimiento elevado, sostenido y equitativo: ref lexiones | 37
En primer lugar, para alcanzar una baja morosidad en los créditos debe desarrollarse una fidelización de los prestatarios, que sin ser forzosa debe ser efectiva. Ésta puede ser inducida por la llamada “garantía solidaria” u otorgando los microcréditos en forma progresiva y creciente. Los créditos, a su vez, deben otorgarse a tasas de interés reducidas. De otro modo no serán pagados, porque las actividades económicas por financiar, al ser realizadas con capital operativo reducido y con capital fijo prácticamente inexistente es natural que su rentabilidad sea reducida.
Pero para que las tasas de interés reducidas no pongan en riesgo la li-quidez y la solvencia del intermediario financiero, no deben cubrir los costos de operación de la institución, costos que por lo tanto también deben ser reducidos. Tal vez lo más importante en la reducción de los costos operati-vos resida en la forma de analizar la solvencia de proyectos y prestatarios. Si los créditos son pequeños, el costo de los analistas puede ser mayor que los ingresos que se producen. Por eso lo natural es encargar dicho análisis a la propia comunidad organizada en los grupos mencionados, y éstos lo pue-den hacer porque conocen a sus miembros, y además, saben lo que pueden hacer mejor.
5. ¿Qué hacer? Hacia una nueva política económica
América Latina, y Colombia en particular, debería de implementar una polí-tica económica que le permita crecer en forma elevada, sostenida, equitativa y con baja inflación. En el corto plazo ello implica una política contracíclica. Hoy en día ésta debe atenuar los efectos de la crisis mundial, a través de po-líticas fiscales y monetarias expansivas. Sin embargo, si la expansión fiscal y monetaria se realiza en el contexto de una industria no competitiva, esto será bueno para el desarrollo de China, pero no para el de Colombia. China sería la encargada de satisfacer la mayor demanda. En otras palabras, la política contracíclica requiere: 1) expansión fiscal y monetaria, y necesariamente, 2) una política que haga competitiva la producción de transables.
En el largo plazo, América Latina y Colombia deberían de diseñar y aplicar una política económica que los haga menos dependientes de los ci-clos internacionales, superando su dependencia de las materias primas. Ello significa restablecer los esfuerzos de industrialización. China se ve menos afectada por las crisis internacionales porque el 95% de sus exportaciones son productos manufacturados. Para hacer sostenida esa reindustrialización, la misma debe hacerse de manera distinta a la del pasado, es decir, superan-do el proteccionismo comercial, para así poder aprovechar la globalización mundial. Para tal efecto, la competitividad sostenida es crucial; es indispen-sable asegurarla para el sector transable. Ello requiere nuevas políticas de regulación, fiscales y monetarias.
Desafios de Colombia.indb 37 15/06/2010 03:02:36 p.m.
38 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
5.1. Nueva política de regulación
Asegurar el desarrollo futuro dependerá en gran medida de una política de regulación que favorezca la competitividad de los mercados crediticios y de servicios y permita tasas de interés activas (y márgenes de intermediación) y precios de servicios competitivos a nivel internacional, para lo cual deberá contrarrestar las fallas de esos mercados.
En el mercado crediticio las fallas que deben superarse son: 1) tasas de colocación opacas, que deben hacerse transparentes para que cualquier clien-te conozca los precios que le cobran y así pueda escoger el mejor proveedor por el mejor precio; 2) fidelizaciones forzosas, de tal manera que cualquier cliente pueda prepagar sus deudas con la finalidad de buscar el proveedor que le ofrezca el mismo producto a la menor tasa; 3) asimetría de información, de tal manera que el cliente no sea sorprendido con “letras menudas” e infor-maciones incompletas a la hora de optar por cualquier producto financiero.
5.2. Nueva política fiscal
Se requiere también una nueva política fiscal, tributaria y del gasto. La estruc-tura tributaria debería de ser general y competitiva, no sólo para financiar el gasto público, sino también para redistribuir ingreso. Ello implica, en primer lugar, una tasa de impuesto a la renta reducida, que paguen todos, esto es, sin exenciones fiscales.
Por otro lado, es necesario reorientar y focalizar el gasto público a las áreas necesarias de intervención estatal, en particular para garantizar: 1) el rol redistribuidor del Estado vía transferencias para la educación, la salud y los servicios públicos a las poblaciones de menores ingresos; 2) la seguridad ciudadana, de tal modo que los costos que implica a las empresas alcancen niveles internacionales; 3) el funcionamiento eficiente y competitivo de los mercados, lo que conlleva el cumplimiento de los contratos y la capacidad coercitiva para hacerlos cumplir; y 4) la inversión pública en infraestructura económica, de manera tal que facilite el desarrollo de los mercados y en par-ticular el aumento de la productividad, es decir, la reducción de los costos de transporte y comunicación.
5.3. La necesaria revisión de la política monetaria
La política monetaria debe ser más expansiva, para jalonar el crecimiento real de la economía, evitar la revaluación cambiaria y promover un volumen de crédito adecuado a las necesidades económicas, a tasas de interés compe-titivas. Ciertamente, una política monetaria expansiva tiene sus límites. La
Desafios de Colombia.indb 38 15/06/2010 03:02:36 p.m.
Crecimiento elevado, sostenido y equitativo: ref lexiones | 39
expansión monetaria induce una expansión de la demanda. Si no se quiere que ésta produzca inflación, entonces no debería de superar la expansión de la oferta; es decir, la inversión debería de ser suficiente para lograr ese efecto, y esto exige inducir una rentabilidad adecuada a las empresas para aumentar su nivel de ahorro.
Una manera de mantener una tasa de cambio elevada y sostenida es acumular reservas, como lo hace China. Por ello la economía de dicho país tiene una expansión monetaria pronunciada que es consecuencia de un es-fuerzo deliberado por evitar una revaluación cambiaria. En efecto, entre enero de 2000 y julio de 2006 la tasa de cambio china se mantuvo alrededor de 8,3 yuanes por dólar. Atendiendo a presiones internacionales, a partir de entonces y hasta julio de 2008 el yuan se revaluó aproximadamente 18%. Desde entonces la tasa de cambio de la divisa china se ha mantenido más o menos estable en 6,8 yuanes por dólar.
Para el anterior propósito el Banco Central de China compra todos los dólares que sobran en el mercado cambiario chino y emite los yuanes necesarios; así acumula reservas internacionales en forma acelerada. Entre 2000 y 2008, según el Banco Mundial, las reservas internacionales de China pasaron de 171,7 mil millones a 1.946 mil millones de dólares (se multiplicaron más de 11 veces), y entre diciembre de 2008 y junio de 2009 aumentaron 185,6 mil millones de dólares adicionales, para completar 2.131,6 mil millones de dólares. Mientras tanto, Colombia pasó de tener 9 mil millones a US$ 23,7 mil millones de dólares de reservas (un aumento de menos de tres veces).
La tasa de cambio china se mantiene no sólo estable, sino también a un nivel muy elevado, para darle competitividad y rentabilidad a su sector productivo exportador, el que compite con importaciones. Las utilidades empresariales así generadas se traducen en ahorro interno, y por lo tanto, en una muy elevada inversión. Por ello la inflación no es un problema, porque la expansión de la capacidad de producción supera el crecimiento de la deman-da por la expansión monetaria. En efecto, según el Banco Mundial, entre 2000 y 2008 la tasa promedio de ahorro doméstico en China fue de 45,5% y la de formación bruta de capital (inversión) de 40,9%. En el mismo periodo la tasa de ahorro doméstico en Colombia fue de 16,7% y la de inversión de 20,4%.
5.4. Las prioridades de la política económica
Esta situación de crecimiento bajo e inestable pareciera derivarse de que la baja inflación continúa considerándose como la meta económica suprema, por encima del crecimiento económico. No se advierte tampoco que el cre-cimiento depende de una mayor competitividad y que ésta deriva, en gran medida, de una tasa de cambio adecuada, costos financieros reducidos e
Desafios de Colombia.indb 39 15/06/2010 03:02:36 p.m.
40 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
impuestos competitivos. Se piensa que el principal y único instrumento vá-lido para lograr una mayor competitividad es incrementar la productividad, cuando ésta, en el mejor de los casos, no logra aumentar más de 3-4% por año.
En el fondo persiste un falso dilema entre los que deciden la política económica: baja inflación o competitividad. Así, se insiste en reducir la in-flación a partir de restricciones monetarias que se traducen en pérdida de competitividad, y por lo tanto, de crecimiento. Por una apreciación errada del funcionamiento de la economía, por una visión agregada de la misma sin una visualización del comportamiento de los diferentes mercados de la eco-nomía y su interacción, particularmente de los mercados de bienes transables y los mercados cambiario y crediticio, no se considera que una combinación adecuada de políticas económicas, fiscales, monetarias y de regulación pueda lograr ambas metas, y así, un crecimiento alto, sostenido y equitativo.
Desafios de Colombia.indb 40 15/06/2010 03:02:36 p.m.
Tenencia de la tierra y los retos de la agroindustria colombiana
Gabriel Tobón Quintero*
Tierra – agroindustria – agroindustria rural
La tenencia de la tierra y la agroindustria en Colombia son expresión de dos momentos diferentes de nuestro desarrollo agrario y el de los países lati-noamericanos, aunque ambos coexisten por las características propias de los modelos de desarrollo implementados y la persistencia de importantes problemáticas de las sociedades rurales aún sin resolver.
En efecto, la tenencia de la tierra continúa siendo uno de los compo-nentes centrales que refleja las disparidades regionales, las desigualdades sociales y económicas entre los pobladores rurales y la crisis agraria del sec-tor rural, de la que todavía no logra recuperarse y que se profundizó por los efectos que produjeron las medidas de apertura económica y desregulación aplicadas a principios de los años 90, a pesar de estar ad portas de concluir la primera década del siglo XXI.
El fenómeno más destacable de la tenencia de la tierra es la concentra-ción, al punto de que ya es de común aceptación las pocas variaciones que ha tenido el coeficiente de Gini en varias décadas, manteniéndose en niveles que oscilan entre 0,84 y 0,86%.
Esta situación se ha profundizado negativamente en los nueve años que lleva la actual centuria, entre otras razones por los efectos que sobre ella ha tenido el conflicto armado interno, de acuerdo con sus nuevas dinámicas, particularmente en lo referente a la violencia política que produce un alar-mante desplazamiento forzado de población y el despojo de sus tierras y bienes por parte de los actores armados.
* Profesor-investigador, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Correo electrónico: [email protected]
Desafios de Colombia.indb 41 15/06/2010 03:02:36 p.m.
42 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
La agroindustria, por su parte, que en sus orígenes significó la coordina-ción, la articulación, y hasta la integración, de las actividades agropecuarias y las de la industria alimentaria, denominada en 1957 Agronegocios (Gol-dberg y Davis, 1957), cuenta hoy con la presencia de la Agroindustria Rural (AIR) en los países en vías de desarrollo, propia de los pequeños y medianos productores rurales.
La agroindustria es entendida “… como un proceso de articulación de diversas formas entre la agricultura y la industria cuyo resultado es un producto con valor agregado hecho a través de una cadena de procesos y de coordinación que va desde el agricultor hasta el consumidor en unas interacciones entre todos los agentes participantes en la cadena” (Machado, 2002: 220).
La Agroindustria Rural, a su turno, está basada, al decir de López y Castrillón (2007), en las economías campesinas cuya característica es agregar valor en los procesos de poscosecha y en la transformación primaria de pro-ductos originados en sistemas productivos silvopastoriles, pecuarios, acuí-colas y agrícolas a pequeña escala, empleados usual, pero no exclusivamente, para el autoconsumo y la generación de pequeños excedentes monetarios.
Enfoque incluyente y democrático
De acuerdo con lo antes dicho, la transformación de la realidad del mun-do rural, hoy en Colombia, y la solución a las problemáticas que persisten exigen una postura y un enfoque incluyentes, pluralistas, participativos y democráticos, dejando de lado las dicotomías y las relaciones de exclusión, particularmente las que se presentan en la dupla tierra – agroindustria.
Con mayor razón se deben desechar las visiones excluyentes, por el in-usitado desarrollo que ha tomado en los últimos años el desarrollo de grandes proyectos agroindustriales tales como el de la palma africana, el de la caña de azúcar, el del cacao y el del maíz amarillo para la producción de biodiesel y etanol, como consecuencia de la demanda internacional de combustibles de origen vegetal para sustituir el uso de combustibles fósiles.
Los retos
De este modo, y ya perfilados para el cambio inminente de una nueva admi-nistración del Estado colombiano y la elección de un nuevo gobierno en el año 2010, se nos plantea un interrogante de primera línea: ¿Cuáles son los retos más importantes que tiene la agroindustria en el desarrollo rural colombiano?
La premisa que sirve de antesala a la respuesta del interrogante arriba señalado consiste en recordar lo que algunos investigadores han encontrado respecto al papel que debe jugar la agroindustria en el cambio y las transfor-maciones del mundo rural.
Desafios de Colombia.indb 42 15/06/2010 03:02:36 p.m.
Tenencia de la tierra y los retos de la agroindustr ia colombiana | 43
Machado (2002) señaló a este respecto que la agroindustria cumple la función, o juega el rol, de cambiar y modernizar los sistemas agropecuarios, de tal suerte, dice, que las estrategias de desarrollo deberían de orientarse a incentivar, promover o priorizar las agroindustrias, más que las industrias de alimentos. Estas últimas son empresas importadoras netas de materias pri-mas sin relación o interés alguno respecto a los productores agropecuarios y sus sistemas de producción, y menos aún con relación a las agroindustrias rurales como fueron arriba definidas.
En un sentido similar, aunque con mayor amplitud, López y Castri-llón (2007) señalaron que el desarrollo agroindustrial, como una de las vías para dinamizar las economías, debería de inducir un cambio institucional en múltiples niveles, de tal suerte que pudiese favorecer la innovación, el cambio y la adaptación a las nuevas necesidades del desarrollo.
De igual forma, señalan los precitados autores, que el cambio insti-tucional permitirá también “… proporcionar cambios en las relaciones de producción, en la tenencia de la tierra, en la introducción del cambio tecno-lógico que modernizaría las actividades de la agricultura, la industria y el comercio, y en fin, posibilitando la reducción de los conflictos sociales que afectan las relaciones de poder en los distintos ámbitos territoriales” (López, Castrillón, 2007: 37).
Los retos que en estos campos puede y debe asumir la agroindustria representan al mismo tiempo las soluciones que debe dar el Estado a los prin-cipales problemas que enfrenta hoy el desarrollo rural, visto y concebido de manera integral y multidimensional. En este caso lo ideal es producir una reorientación, unas veces de las políticas públicas que atañen a los proble-mas públicos de la vida rural y que han contribuido a ahondar los conflictos socioeconómicos y políticos de la sociedad colombiana, y otras veces dise-ñar y construir, de manera colectiva y participativa, aquellas políticas que signifiquen la respuesta del Estado a los problemas socialmente relevantes, como dirían Carlos Salazar y Alejo Vargas.
A continuación, entonces, se propone que la agenda política, y por lo tanto la agenda legislativa de los próximos períodos, se ocupe de tratar y solucionar en el corto, mediano y largo plazo, entre otros, tres de los pro-blemas – retos públicos más importantes que tiene el mundo rural en los siguientes ámbitos:
1. En materia de tenencia de la tierra. Se trata, en primera instancia, de que la agroindustria contribuya a la responsabilidad política, económi-ca y ética que tiene el Estado colombiano respecto a la recuperación de los bienes patrimoniales de la población en situación de desplazamiento que ha sido objeto del despojo de sus propiedades, entre ellas las distintas formas de tenencia de la tierra.
Desafios de Colombia.indb 43 15/06/2010 03:02:36 p.m.
44 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
El reto consiste en contribuir a superar la problemática señalada por la II Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Des-plazada (ENV, 2008). Ésta encontró que la magnitud del despojo de tierras ascendió a 5.504.517 hectáreas y que en su abandono se involucraron al menos 385.000 familias con distintas formas de tenencia, familias que al-canzaban a tener un promedio de 14,7 hectáreas por predio en las regiones Atlántica, Andina, Chocó, Orinoquia y Amazonia, en las que fueron apli-cadas las encuestas.
El reto, entonces, implica una actualización y reorientación de la políti-ca pública de tierras, en estrecha coordinación y articulación con la política de atención a la población en situación de desplazamiento, y la inclusión en ella de los nuevos factores y actores que sugieren un cambio de estrategias, programas y proyectos para dar prioridad, en este caso, al reto planteado desde diferentes sectores públicos y sociales de la reparación integral del despojo de tierras y bienes de la población desplazada, proveniente mayoritariamen-te del sector rural: “…63% de zonas rurales y 21,4% de centros poblados” (ENV, 2008: 21).
La meta deberá ser que durante el cuatrienio que va de 2010 a 2014 esta situación se haya resuelto, y que a ello contribuya de manera activa el sector agroindustrial del país ampliando su compromiso social-empresarial con la mayor tragedia humanitaria representada por el desplazamiento forzado de población que padecemos desde 1985, de un lado, y regulando so-cialmente sus proyectos para expandir las áreas de cultivo y la compra de tierras, de otro lado.
Esta política deberá recoger las experiencias de 73 años de intentos de implementar sin éxito los programas de reforma agraria desde la promul-gación de la Ley 200 de 1936, para no reducir, en el caso de la población des-plazada, la solución a la sola restitución de la tenencia de la tierra.
En consecuencia, se debe trabajar por una restitución integral que com-prenda, además, soluciones más amplias en los terrenos productivos, con sus respectivas técnicas, transferencia de tecnologías, formación y capaci-tación, salud, vivienda digna, atención psicosocial, comercio justo de sus productos y solución a las problemáticas de infraestructura de transporte, electrificación y comunicación que tienen las zonas rurales, para que éstas tengan mejores condiciones para integrarse a las regiones y sus circuitos so-cioeconómicos y culturales más dinámicos.
Del mismo modo, se deben crear condiciones para resolver los problemas acumulados de dotación de tierras que vienen de años atrás. Dichas solucio-nes también deben ser integralmente concebidas para los desposeídos del campo, los que no cuentan con tierra suficiente para realizar sus proyectos
Desafios de Colombia.indb 44 15/06/2010 03:02:37 p.m.
Tenencia de la tierra y los retos de la agroindustr ia colombiana | 45
de vida campesina y los jornaleros que deseen vincularse como productores rurales.
Se trata entonces de que los sectores agroindustriales participen de manera consciente y activa en la reorientación y redefinición de la política pública de tierra y de atención integral a la población desplazada buscando que ella garantice niveles de redistribución y equidad razonables y aceptables para los peor situados en el sector rural.
Sin duda, el diseño, desarrollo e implementación de una política co-mo la antes descrita creará mejores condiciones para que se busque una solución política negociada al conflicto armado interno, fenómeno que sin duda influye de manera negativa en las problemáticas descritas y se inter-pone como un obstáculo necesario de superar para el cabal cumplimiento del reto propuesto.
Del mismo modo, la obtención de un aceptable logro en cuanto a la trans-formación sustancial de la penosa concentración de la tierra, que ha perdu-rado por tantas décadas en el país, y la reparación integral del despojo de tierras y bienes a la población desplazada crearán inmejorables condiciones para que la agroindustria y sus subsectores más representativos contribu-yan igualmente a reducir los altos niveles de pobreza rural que afectan a la sociedad colombiana.
2. El segundo reto, la reducción de la pobreza rural. La agroindustria puede, en efecto, contribuir de manera realista a la reducción de la pobreza rural colombiana. Este es quizá uno de los indicadores socioeconómicos que deben reducirse al menor porcentaje posible, con el concurso de todos los sectores sociales, políticos, productivos, públicos y privados de la sociedad colombiana.
Este reto es más significativo aún si se tiene en cuenta que la pobreza rural no ha podido reducirse de manera significativa en los últimos 15 años. Así lo demuestra uno de los estudios más serios y confiables sobre este te-ma, el realizado por López y Núñez (2007b). En el gráfico que se presenta a continuación se observa cómo el país no ha podido lograr otra vez una dis-minución de la pobreza rural como la alcanzada en 1995. Por el contrario, desde ese año se presentó un alarmante crecimiento que alcanzó un pico de 78,1% en 1999, lo que equivaldría a la existencia de unos 8,9 millones de pobres rurales. Este número logró una importante disminución en 2005 cuando el porcentaje de pobres rurales fue de 68,2%, equivalente a ocho millones de pobres.
Esta importante disminución no puede soslayar la gran preocupación aún persistente, porque el porcentaje de pobres rurales sigue siendo excesi-vamente alto y refleja profundas desigualdades, tema al que ningún sector social, político o productivo nacional puede ser ajeno.
Desafios de Colombia.indb 45 15/06/2010 03:02:37 p.m.
46 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Gráfico 1
Fuente: López y Núñez (2007a)
Así las cosas, una de las maneras a través de las cuales podría contri-buir la agroindustria a reducir los niveles de pobreza sería con el impulso, el apoyo y la promoción a la conformación de nuevas agroindustrias rurales, y la dinamización, la tecnificación y la articulación de las existentes a nichos de mercado justos con sus productos.
En ese sentido existen algunas experiencias en Latinoamérica que de-muestran la factibilidad de la contribución que podrían hacer las agroin-dustrias rurales a reducir la pobreza. Es el caso de los proyectos de queserías rurales andinas desarrollados en Ecuador, los proyectos de unidad campe-sina del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en Argen-tina, los modelos de agroindustrias rurales de Costa Rica y los proyectos de transformación de la yuca que fueron promovidos por el CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) en Colombia, Ecuador y Brasil, y que fueron presentados por Boucher et al. (2009).
Otras experiencias se registran en Colombia como resultado de la im-plementación del Pademer (Programa de Desarrollo de la Microempresa Rural), hoy denominado Oportunidades Rurales, llevado a cabo por el Mi-nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural con comunidades de los depar-tamentos de Cauca y Santander.
De igual forma, la agroindustria de alto nivel de desarrollo deberá esta-blecer un tipo de relaciones más horizontales que verticales en el desarrollo de la estrategia de las alianzas y cadenas productivas, de modo tal que al
Porc
enta
je
Año
80787674727068666462
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
78,1
75,1
68,2
Desafios de Colombia.indb 46 15/06/2010 03:02:37 p.m.
Tenencia de la tierra y los retos de la agroindustr ia colombiana | 47
vincular como parte de la cadena a pequeños y medianos productores o a agroindustrias rurales transfiera a éstos capacidad técnica y empresarial, ade-más de proporcionales unas mejores condiciones para que por sí mismos puedan superar los obstáculos que enfrentan para mejorar la calidad de sus productos y vincularse con mayor éxito a los procesos de mercadeo y comercialización.
3. El tercer reto: seguridad y soberanía alimentaria. Este reto representa una de las mayores necesidades, no sólo del sector rural, sino también del conjunto de la población urbano-rural de nuestro país.
La agroindustria no puede ser indolente ante la pérdida progresiva de las áreas de cultivos de ciclo corto, que generalmente suministran un alto porcentaje al consumo alimentario del país, y mucho menos respecto al uso en pastos de tierra apta para la producción de alimentos que desde los años 80 se viene dedicando a la explotación ganadera. Así se observa en el siguiente cuadro, del que se puede destacar, en primer lugar, el excesivo uso de poco más del 100% de suelos dedicados a la ganadería, en contraste con el ostensible déficit que presenta el uso de suelos aptos para la agricultura.
Uso actual y potencial de suelos en Colombia
Aptitud de la tierra
Uso potencial Uso actual Diferencia de uso
Para agricultura 14.362.867 5.317.862 -0.045.005Para ganadería 19.251.400 40.083.171 20.831.771Para uso forestal 78.301.484 55.939.533 -22.361.951Para otros usos 2.259.049 12.834.234 10.575.185Total territorio 114.174.800 114.174.800
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Corpoica, 2003
En el contexto de las problemáticas señaladas, de altos índices de con-centración de la tierra, desplazamiento de amplios sectores de población rural y persistencia de la pobreza rural, no se trata de que el país y su población tengan garantizada su alimentación por cuenta de la producción nacional; se trata, además, de que el país tenga plena soberanía sobre su territorio y pueda garantizar efectivamente la producción alimentaria necesaria para satisfacer la canasta familiar y la dieta alimenticia y nutricional de todos sus ciudadanos, tanto rurales como urbanos.
Por ello es imprescindible elevar a la categoría de interés nacional es-tratégico la protección, la conservación y el sostenimiento de las áreas aptas para la producción de alimentos en todo el territorio nacional y asegurar la
Desafios de Colombia.indb 47 15/06/2010 03:02:37 p.m.
48 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
gran diversidad de productos alimenticios que pueden producirse en los más variados climas de nuestro territorio patrio, así como el acceso en cantidad y calidad de la población a sus necesidades básicas alimentarias.
Esta responsabilidad se convierte, conjuntamente con las anteriores, en un reto al que deben contribuir también los distintos subsectores de la agroindustria colombiana, puesto que conlleva una excelente oportunidad para situar los intereses del país por encima de los intereses particulares, de gremio o de grupo.
Referencias
Boucher, F., Bridier, B., Muchnick, J., y Requier, D. (2009). Globalización y evolu-ción de la agroindustria rural en América Latina: sistemas agroalimentarios localizados. [Citado en Internet]. Recuperado el 15 de octubre de 2009 de www.prodar.org/cd.htm.
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. (2009). El reto ante la tragedia del desplazamiento forzado: reparar de mane-ra integral el despojo de tierras y bienes (vol. 5). Bogotá: Torre Gráfica.
López, F., y Castrillón, P. (2009). Agroindustria. Teoría económica y algunas ex-periencias latinoamericanas relativas a la agroindustria [edición electró-nica gratuita]. Recuperado el 9 de octubre de 2009 de www.eumed.net/libros/2007b/304/
López y Núñez (2007a). Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD).
López, H., y Núñez, J. (2007b). Pobreza y desigualdad en Colombia. Diagnóstico y estrategias. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Machado, A. (2002). De la estructura agraria al sistema agroindustrial. Bogotá: Universidad nacional de Colombia - Unibiblos.
II Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada (ENV, 2008).
Desafios de Colombia.indb 48 15/06/2010 03:02:37 p.m.
Los desafíos para la integración de Colombia en el sistema internacional
Edgar Vieira Posada*
La consideración de algunos de los principales desafíos que le esperan a Co-lombia en los próximos años en su integración en el sistema internacional se realiza de acuerdo con el entorno y las condiciones esperadas en las prin-cipales áreas del planeta con las que el país tiene vínculos significativos o está por desarrollarlos. Esas áreas son América del Norte, América Latina y el Caribe, Europa y Asia Pacífico.
1. Desafíos en América del Norte
El espacio de América del Norte tiene tres integrantes: Estados Unidos, Ca-nadá y México, que aunque integrados entre sí en el Nafta (North American Free Trade Agreement), implican consideraciones diferentes para el análisis del relacionamiento internacional de Colombia.
Ante todo, la relación preferencial desarrollada por el país con los Esta-dos Unidos, relación estrecha que se fundamenta en las actividades realizadas conjuntamente contra al terrorismo y el narcotráfico, a través de varios años de Plan Colombia y ahora a través de la utilización de siete bases colombia-nas, así como en el apoyo al libre ingreso de productos colombianos bajo el beneficio de regímenes preferenciales arancelarios de los programas del ATPA (Andean Trade Preference Act) y el Atpdea (Andean Trade Promo-tion and Drug Eradication Act) votados por el Congreso estadounidense,
* Economista con especialización en Desarrollo Económico de la Universidad de París I; ma-gíster en Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana; doctor en Estudio de las Sociedades Latinoamericanas, Universidad de París III Sorbona Nueva; profesor asociado de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana; director de la Especialización en Integración en el Sistema Internacional y coordinador del CESI (Centro de Estudios sobre Integración).
Desafios de Colombia.indb 49 15/06/2010 03:02:37 p.m.
50 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
beneficio unilateral que se trató de sustituir con la negociación bilateral de un TLC (tratado de libre comercio), una vez fracasada la negociación del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas).
Tanta consideración especial con los Estados Unidos lamentablemente no se ha visto retribuida en la puesta en marcha de un TLC, en una diversificación de las exportaciones colombianas o en las inversiones provenientes de ese país.
Con relación al TLC, tratado del cual ya gozan México, Chile y los países centroamericanos junto a República Dominicana, Colombia no ha logrado que sea aprobado por el Congreso estadounidense, pese a las gestiones reali-zadas por funcionarios gubernamentales y del sector privado, lideradas por el propio presidente de la República. Entretanto, se permitió la inclusión en la negociación de algunas cláusulas poco convenientes para Colombia en temas de propiedad intelectual; la eliminación de mecanismos de defensa comercial como la franja de precios para productos agrícolas; la aplicación a favor de los Estados Unidos de la cláusula de la nación más favorecida, con lo que el país se obliga a extenderle el beneficio de negociaciones que lleve a cabo con otros territorios; y se dejó abierta la puerta a la llegada de productos en sectores sensibles agropecuarios como el algodón, el arroz o el sector avícola, que amenazan a mediano plazo la continuidad productiva de Colombia en los mismos.
En cuanto a exportaciones, no se puede continuar con una estructura exportadora basada en bienes primarios, parecida a la de medio siglo antes, pues si en la década de los años 50 Colombia se concentraba en la exporta-ción de café, seguido de petróleo y banano, hoy la principal exportación a los Estados Unidos es de petróleo, seguido de café, del tradicional banano y del esfuerzo de diversificación hecho con las flores, antes de considerar ventas de renglones manufacturados como confecciones y otros. Esto significa que a pesar de haber contado desde comienzos de los años 90 con tratamientos preferenciales para la colocación de manufacturas en el mercado estadouni-dense, no se ha logrado diversificar la composición de las ventas a Estados Unidos incorporando mayor valor agregado.
Con relación a las inversiones estadounidenses en el país, éstas se con-centran fundamentalmente en bienes primarios del sector petrolífero y pro-ductos del sector minero, los cuales no son fuertes generadores de empleo y en muchos casos traen aparejados complejos efectos ambientales.
Los anteriores resultados se pueden considerar limitados y poco sa-tisfactorios para el esfuerzo hecho de concentración de la política exterior colombiana y de las posibilidades de comercio internacional en un área: los Estados Unidos. El que sea objeto de la política exterior colombiana disponer de unas buenas relaciones con la primera potencia económica y militar del
Desafios de Colombia.indb 50 15/06/2010 03:02:38 p.m.
Los desaf íos para la integración de Colombia en el si stema internacional | 51
mundo es entendible y justificable, pero no lo es que ello se haga poniendo en peligro otras relaciones y se dejen de aprovechar unas posibilidades de re-lacionamiento comercial inexistentes en el anterior contexto proteccionista.
La política de negociación llevada a cabo por Colombia le ha costado la reacción de varios países andinos por la contradicción entre los compro-misos asumidos mediante normas supranacionales de obligatoria aplicación en los países miembros y los compromisos bilaterales negociados con los Estados Unidos, situación que en parte sirvió de justificación para el retiro de Venezuela de la CAN (Comunidad Andina).
A futuro, Colombia no debe colocar todos sus intereses en un país, así se trate de la potencia mundial que es Estados Unidos, y se debe estructurar una política exterior con agenda de corto y de mediano plazo, donde se apro-vechen las nuevas oportunidades brindadas por el entorno de globalización en otros territorios.
En esta línea se ubica la reciente negociación hecha por Colombia con Canadá, la cual forma parte de los acuerdos comerciales de segunda gene-ración, en los que el reto no es sólo el esfuerzo de exportar mercancías, sino también de exportar servicios y cumplir reglas contempladas en inversión y en temas laborales y ambientales. Esta negociación con Canadá puede representar una diversificación exportadora a una de las naciones con un comercio exterior más activo, donde la limitación puede ser el no disponer de suficiente oferta exportable competitiva por parte de Colombia para atender esfuerzos de diversificación en la composición de sus exportacio-nes a los Estados Unidos y en la atención del nuevo mercado canadiense, problema que deberá ser abordado a través de políticas concertadas entre el Estado colombiano y los sectores productivos.
Respecto a México, luego del acercamiento hecho a este país junto con Venezuela a comienzos de los años 90 como respuesta a la apertura de los mercados mundiales, el retiro de Venezuela del G3 (Grupo de los Tres) en 2006 deja a Colombia ante dos escenarios frente a México: uno, la profundiza-ción del acuerdo de manera bilateral, para consolidar los esfuerzos recientes que el país había comenzado a hacer para penetrar el mercado mexicano, con el que se mantiene una balanza comercial totalmente desfavorable; o dos, el escenario de concretar un proyecto geoestratégico de mayor proyección, construyendo con México un arco o iniciativa del Pacífico latinoamericano en el que se incorporen naciones como Costa Rica, Panamá, Perú y Chile, aprovechando que todos ellos ejercen el libre comercio y que además de ha-ber celebrado negociaciones con los Estados Unidos tienen interés en trabajar conjuntamente una presencia latinoamericana en Asia Pacífico.
A largo plazo, Colombia debería de impulsar un mayor acercamien-to de México a América Latina, luego de ponerse en evidencia que la depen-
Desafios de Colombia.indb 51 15/06/2010 03:02:38 p.m.
52 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
dencia tan pronunciada de México respecto a la economía estadounidense, sobre la base del Nafta, ha llevado a que un 87% de las exportaciones mexi-canas se dirijan a ese país, lo cual amerita un esfuerzo de diversificación de sus relaciones externas, entre las cuales está Latinoamérica. Esto se podría realizar a través del relanzamiento, en un momento propicio, del mandato constitucional existente tanto en la Constitución de México como en la de Colombia de llevar a cabo, en materia de integración, la conformación de una comunidad latinoamericana de naciones, la CLAN.
2. Desafíos en América Latina y el Caribe
La crisis que ha venido caracterizando a los procesos de integración de Amé-rica Latina, especialmente en Suramérica, crisis motivada por la consoli-dación de regímenes personalistas, varios con tendencias autocráticas y con visiones de desarrollo opuestas, se refleja en el desconocimiento de la institucionalidad supranacional necesaria en una efectiva integración, en la tendencia a un manejo intergubernamental que responde a concepciones aisladas de soberanías nacionales y no de soberanías compartidas, y al in-cumplimiento y retraso de los objetivos de integración establecidos.
Estas situaciones afectan de manera particular el proceso de integra-ción subregional andino, donde se produjo el retiro de Venezuela desde 2006, lo que perjudicó particularmente a Colombia que tenía allí a su segun-do mercado en importancia y el primero en la exportación de manufactu-ras, además de importantes inversiones colombianas en suelo venezolano, para aprovechar el mercado ampliado andino. Se podría suponer que al quedar sólo cuatro países en la CAN, ésta funcionaría relativamente bien, pero por las razones enunciadas en el párrafo anterior, no ha sido así, y la CAN presenta dos posiciones y concepciones del desarrollo y la integración bien diferentes, entre la de Colombia y Perú, inclinados al libre comercio, y la de Bolivia y Ecuador, vinculados al ALBA (Alternativa Bolivariana de los Pueblos de América), con su concepción de socialismo del siglo XXI y el Estado intervencionista.
En el caso colombiano hay que agregar la circunstancia de que al orien-tar todas sus prioridades hacia la negociación de un TLC con los Estados Unidos y unir su política exterior a la estadounidense, el país abandonó un liderazgo que ejerció por mucho tiempo en la integración subregional andi-na, poniendo en peligro el más importante mercado para sus manufacturas, que le había permitido modificar la tradicional estructura de exportador de bienes primarios. Cuando tras el retiro de Venezuela no se pudo concretar el entendimiento de los socios andinos con ese país para que mantuviera abierto su mercado por cinco años, dando cumplimiento a lo establecido
Desafios de Colombia.indb 52 15/06/2010 03:02:38 p.m.
Los desaf íos para la integración de Colombia en el si stema internacional | 53
en el artículo 135 del Tratado del Acuerdo de Cartagena, Colombia debió de haber reaccionado con rapidez, procediendo a negociar un acuerdo co-mercial bilateral en el marco de la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración), que le asegurara las condiciones de apertura del mercado ve-nezolano. No lo hizo, y ahora están presentes las graves consecuencias de perder uno de los mercados claves para el país, que no es sustituible en el corto plazo como pretenden algunos.
Colombia debe reasumir una mayor presencia y liderazgo en lo que que-da de la CAN, flexibilizando temporalmente la agenda en temas sensibles en los que hay fuertes diferencias conceptuales e insistiendo en la armonización de ciertas políticas económicas para darle transparencia al mercado ampliado, ya que se dejó de contar con la uniformidad que suponía la unión aduanera con un arancel externo común; en concretar los diversos compromisos estable-cidos en materia de integración política e integración social, especialmente vigilando el funcionamiento y desarrollo del PIDS (Plan Integrado de Desa-rrollo Social); y trabajando de manera particular en la puesta en marcha de las ZIF (zonas de integración fronteriza) con sus vecinos, como una forma de adecuar un entorno más favorable para la paz y de generar desarrollo para las poblaciones fronterizas. Este tema se puede combinar con los pro-gramas relacionados con los temas medioambientales y de aprovechamiento de la riqueza en biodiversidad que caracteriza a los países andinos, completando algunas de estas acciones con Brasil para la región amazónica.
Con Mercosur (Mercado Común del Sur), con quien está en ejecución el acuerdo de libre comercio negociado a través de la CAN, Colombia debe procurar equilibrar unas corrientes de comercio cuya balanza le es totalmen-te desfavorable, estructurando acciones concertadas de oferta exportable competitiva, acumulando origen con sus vecinos y estimulando inversiones conjuntas con empresas mercosurianas. En particular, el país debe trabajar de manera ordenada, con proyecciones a corto y a mediano plazo, para un rela-cionamiento más estrecho con Brasil, potencia emergente a nivel mundial, única en condiciones de imponer un poco de entendimiento y de aceptación de las diferencias en el complejo entorno suramericano.
Igualmente, si Venezuela es aceptada formalmente en Mercosur, con la ratificación del tratado de ingreso por los distintos congresos, se debe pro-curar asegurar condiciones de acceso colombiano al mercado venezolano a través del acuerdo comercial existente entre la CAN y Mercosur, grupo del que Venezuela sería parte.
En cuanto a Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), Colombia debe impulsar su formalización, pues todavía no ha sido ratificada su exis-tencia por los congresos de los países suramericanos, ni cuenta con una secretaría general que realice trabajos, y todo recae en las presidencias pro
Desafios de Colombia.indb 53 15/06/2010 03:02:38 p.m.
54 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
témpore que se van rotando entre los países miembros. Una vez formalizadas sus actuaciones, en lugar de evitarlo, se debe aprovechar lo más posible este foro para que Colombia ventile sus diferencias con sus vecinos suramerica-nos, respecto a lo cuales se ha producido un peligroso e inconveniente dis-tanciamiento, y debe procurar que además de los mecanismos inicialmente previstos en materia de defensa y de integración política y social, se definan igualmente condiciones para la convergencia de la integración económica en un espacio suramericano.
Un tema que ha impulsado principalmente Brasil, y que deberá ser seguido por Unasur, es el de los proyectos de IIRSA (Iniciativa para la Inte-gración Física Suramericana), en donde la participación colombiana no ha alcanzado los niveles de interés demostrados por las delegaciones de otros países. Dado el preocupante atraso de Colombia en materia de infraestruc-tura, la política exterior del país debe otorgar en adelante mayor importancia a esta variable y realizar, conjuntamente con el Ministerio de Transporte y el Departamento de Planeación Nacional, el seguimiento a la concreción de proyectos que articulen al país con Suramérica.
En otras áreas latinoamericanas como la centroamericana, Colombia debe hacer un esfuerzo especial por definir un TLC con Costa Rica, principal mercado para el país en la región, lo cual no se ha podido materializar a pesar de algunos esfuerzos realizados desde 1997 por ampliar el acuerdo de alcance parcial existente a favor de ese país. Y en el mediano plazo, es preciso extender la aplicación de la negociación hecha con los integrantes del “Triángulo del Norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras), con quienes recientemente se hizo una negociación que resultó limitada, ante la exclusión de varios pro-ductos que fueron considerados sensibles por las naciones centroamericanas.
En general, el mercado centroamericano, vecino natural de Colombia, debe recibir mayor atención, especialmente ante la pérdida del mercado venezolano, ya que puede contribuir a ensanchar nuevos mercados y ser un escenario propicio para la realización de inversiones colombianas en el exterior. Para ello Colombia cuenta con las posibilidades que genera el haber sido admitida en el Plan Mesoamérica, antiguo Plan Puebla Pana-má, y el haberse incorporado al Grupo de Concertación y Diálogo Políti-co Regional, en el que además de los integrantes del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) participan Panamá, Belice y México. Estos mecanismos facilitan el que se estrechen más las relaciones políticas y comer-ciales con esta región.
La infraestructura, en particular, actividad central del Plan Mesoamé-rica, es la oportunidad de asegurar la vinculación física con Centroamérica, pero no de manera equivocada como lo pretende el Gobierno Nacional, me-diante una transversal del Caribe que ingrese a Panamá por Palo de Letras,
Desafios de Colombia.indb 54 15/06/2010 03:02:38 p.m.
Los desaf íos para la integración de Colombia en el si stema internacional | 55
atravesando parques nacionales como el de los katíos de reserva ambiental, sino bordeando el golfo de Urabá por donde se proyecta el puerto de Tarena.
En el Caribe, Colombia debe asumir más seriamente su condición de na-ción caribeña, programando el reemplazo del simple tratado de cooperación técnica y comercial suscrito con Caricom (Caribbean Community) en 1995 por un TLC de segunda generación que contemple bienes y servicios, dadas las particularidades de la región Caribe para proyectos de turismo, ingeniería, salud y educación, para citar algunos. Estas acciones se deben complementar con el impulso y la vinculación más activa a los proyectos de la Asociación de Estados del Caribe en materia de turismo, transporte y comercio.
3. Desafíos en el continente europeo
Colombia ha dejado de aprovechar las facilidades obtenidas en la Unión Europea desde la década de los 90 en cuanto al SGP (Sistema General de Preferencias) y a las condiciones de mercado armonizado en sus variables macroeconómicas, circunstancia que se refleja en que se continúa con la venta principalmente de productos primarios como carbón, café y ferroníquel, que representan las tres cuartas partes de las ventas a la UE. Del SGP tradicional se pasó al SGP Drogas para los países andinos, con mayores ventajas que se mantuvieron durante toda la década de los 90, fecha a partir de la cual Co-lombia tuvo que compartirlas con un mayor número de países beneficiarios del régimen actual del SGP Plus.
Este mecanismo de preferencias concedidas unilateralmente queda reemplazado una vez entre en aplicación el acuerdo de libre comercio ne-gociado en 2008 – 2010 por Colombia y Perú, ante la no participación de Bolivia y la negociación condicionada de Ecuador. Como acuerdo de segunda generación, incorpora oportunidades para bienes y servicios, con temas de acceso del mercado agrícola y no agrícola, reglas de origen, procesos aduaneros, servicios, inversión, obras públicas, políticas de competencia y propiedad intelectual.
La negociación debió de haber sido realizada por la CAN, lo cual no fue posible por las razones ya analizadas en el punto anterior sobre dicho grupo, y porque el mismo ha experimentado dificultades en vender una ima-gen creíble, debido a la imposibilidad de los países miembros de culminar la instrumentación del arancel externo común, el retraso en la ejecución de compromisos para alcanzar un mercado común, y las prioridades opuestas en su política exterior, todo lo cual limita la puesta en marcha de la PEC (política exterior común).
Dicho acuerdo de libre comercio corresponde a la negociación más amplia de acuerdos de asociación de cuarta (IV) generación, los cuales in-
Desafios de Colombia.indb 55 15/06/2010 03:02:38 p.m.
56 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
corporan tres características con relación a los anteriores acuerdos: cláusu-la democrática y respeto de los derechos humanos; asociación económica integral y zona de libre comercio; cooperación para desarrollo sostenible, combate a la pobreza, modernización del Estado y la administración pú-blica, servicios públicos y sociedad de la información, entre otros. Estos nuevos acuerdos tienen la particularidad de ser acuerdos de asociación, que además de consagrar el diálogo político prevén el establecimiento de zonas asimétricas de libre comercio.
Un aspecto muy importante que deberá ser tenido más en cuenta por el sector exportador colombiano y por los organismos responsables de promover el ingreso de productos colombianos al mercado europeo, consiste en que la Unión Europea se ha venido ensanchando de tal manera que tiende a mediano plazo a estar integrada como un bloque continental que por haber desarrollado una fase de unión económica ha logrado armonizar las principales variables macroeconómicas en aspectos como inflación, devaluación y tasas de interés, entre otros, los cuales permiten disponer de un mercado gigantesco con re-glas de juego macroeconómicas similares y una enorme capacidad de compra dados sus altos niveles de ingreso per cápita. A esto se agrega la generalización gradual de la moneda única, el euro, alcanzada en su etapa de unión monetaria, lo que facilita y abarata las operaciones de comercio exterior.
Ahora bien, mientras se produce esta consolidación en un solo bloque, donde ya están 27 países y tres se encuentran próximos a ingresar, y además se aclaran las condiciones para el ingreso de otros integrantes de la antigua Yugoslavia, Colombia debe prever y organizar el aprovechamiento de la ne-gociación recién concluida con lo que queda del otro bloque económico euro-peo, la EFTA (European Fair Trade Association), a la que todavía pertenecen cuatro Estados: Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, aunque ya Islandia se ha inclinado por negociar su ingreso a la Unión Europea, pero donde Sui-za y Noruega serán los de mayor interés, para lo cual se debe aprovechar que las listas de negociación fueron individuales con cada uno de los integrantes.
El gobierno colombiano debe entonces programar actividades de capa-citación del sector exportador sobre las condiciones especialmente favorables de capacidad de compra y de territorio espacialmente armonizado, de prác-ticamente todo un continente regido por unas mismas reglas de juego y una misma moneda, pero que a la vez es profundamente exigente en materia de buena calidad, de precios que sean competitivos y de estricto cumplimiento de normas sanitarias y ambientales.
Igualmente, es necesario combinar las facilidades que se logren en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, donde existen acciones de coope-ración que pueden apoyar el mayor aprovechamiento de las ventajas comer-ciales obtenidas, principalmente en materia de asociaciones empresariales
Desafios de Colombia.indb 56 15/06/2010 03:02:38 p.m.
Los desaf íos para la integración de Colombia en el si stema internacional | 57
o joint ventures, el estímulo a la inversión europea y la transferencia de tec-nología, para facilitar, entre otros, el desarrollo del potencial exportador agroalimentario y el aprovechamiento de recursos de la biodiversidad en un entorno de desarrollo sostenible, sobre la base del particular respaldo concedido por Europa a los compromisos sobre calentamiento global y el estímulo al desarrollo de nuevas energías limpias.
4. Desafíos en el Asia Pacífico
La región del Asia Pacífico puede ser subdividida en dos para facilitar el análisis: el norte, donde están los grandes países, China, Japón y Corea del Sur, protagonistas a través de la historia de varios enfrentamientos que les condujeron a buscar su inserción en el mundo de manera individual, y el sur, donde algunos países de la península del sudeste asiático como Singa-pur, Malasia y Tailandia, junto con las islas que conforman a Indonesia y a Filipinas, se agruparon desde 1968 en un organismo de cooperación como lo fue Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).
La región del Asia Pacífico ha producido una verdadera revolución en su participación y figuración en la economía y las relaciones internacio-nales. De niveles secundarios a mediados del siglo XX, fue consolidando, mediante acciones individuales de países de la región, una inserción inter-nacional cada vez más representativa. Tales logros fueron el resultado de una acción conjunta entre los gobiernos y los sectores productivos, a través de políticas económicas estables durante décadas que permitieron la con-solidación de las exportaciones asiáticas en los mercados internacionales.
Este trabajo fue desarrollado por cada país, de manera continuada, co-menzando por Japón, que luego de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, desde los años 60 reinició su posicionamiento en la escena internacional. Este país fue seguido por Corea del Sur en los 70, que logra competir en secto-res como automóviles y productos electrónicos de consumo, y luego por los llamados tigres asiáticos en los 80, y China en los 90, que pasa a consolidar su economía exportadora y logra cifras de crecimiento de su economía muy por encima de los promedios mundiales.
El siglo XXI será de influencia y liderazgo asiáticos, en particular de los territorios situados sobre el Asia Pacífico, a lo cual se sumará el Asia Central a través de la India. Habrá un desplazamiento de los centros neurálgicos de poder hacia la región, donde China, Japón e India serán los principales prota-gonistas en la escena internacional, secundados por Corea del Sur y los tigres asiáticos integrantes de Asean.
Estos países, que se habían relacionado y articulado con el resto del mundo de manera individual, finalizaron el siglo XX e iniciaron el siglo
Desafios de Colombia.indb 57 15/06/2010 03:02:38 p.m.
58 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
XXI modificando esta opción y pasaron a relacionarse entre sí mediante di-ferentes mecanismos, entre ellos los acuerdos comerciales, ante el entorno de un mundo organizado en bloques económicos, para dar mejor respuesta a la globalización económica y la apertura comercial.
Japón renunció a su aislamiento e inició con la firma de un tratado de libre comercio con Singapur una serie de negociaciones que le condujeron a suscribir acuerdos con otros países vecinos, e incluso con países latinoa-mericanos como Chile y Perú. China, igualmente, comenzó a negociar TLC y fue el primer país en suscribir uno con un país latinoamericano, Chile, y en igual sentido obró Corea del Sur.
Los cinco países fundadores de Asean, luego de su acción individual de inserción internacional, procedieron en la década de los 90 a propiciar una interacción comercial entre ellos, con el compromiso de desarrollar una fase de libre comercio a la que se incorporaron otras cinco naciones del área, que por su vecindad geográfica decidieron programar su desarrollo no de manera aislada, sino trabajando junto con los cinco tigres. Es el caso de Brunei dar es Salam, sultanato petrolero que comparte territorio con Indonesia y Malasia en la isla de Borneo y que cuenta con importantes ingresos, mientras que la adhesión a Asean de los otros cuatro –Vietnam, Laos, Camboya y Myanmar (la antigua Birmania) –, con niveles de desarrollo muy por debajo de los so-cios iniciales, se produjo en los años 90.
Asean es pues un bloque económico que ya engloba a 10 naciones y más de quinientos millones de habitantes, pero que será uno de los bloques de integración más significativos del mundo y de toda Asia, pues ha venido realizando acercamientos con las tres más importantes economías del norte de Asia Pacifico: China, Japón y Corea del Sur, en lo que se ha conocido como Asean + 3. Al comienzo se proyectó formalizar las relaciones económicas y comerciales para el 2012, pero en la práctica estos países han ido logrando entendimientos importantes que permiten esperar un adelanto para 2010; incluso se ha llegado a plantear, por parte de Japón, un Asean + 6, al que se incorporarían también Australia, Nueva Zelanda e India, caso en el cual habrá que considerar hasta dónde se puede expandir el APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation).
Por lo pronto, Colombia deberá establecer unas estrategias de aproxi-mación y negociación con Asean + 3, las cuales deben comenzar por un re-lacionamiento con los integrantes de Asean y negociaciones específicas con China, Japón y Corea del Sur. Mientras otros países latinoamericanos como Chile, Perú y México han optado por negociar primero con China y ense-guida con Japón, Colombia piensa comenzar con Japón, con el que iniciaría negociaciones de un tratado de libre comercio en 2010.
Desafios de Colombia.indb 58 15/06/2010 03:02:38 p.m.
Los desaf íos para la integración de Colombia en el si stema internacional | 59
Ello es acertado puesto que Japón continúa siendo una de las potencias mundiales, con uno de los mayores ingresos per cápita y una de las tecnologías más sofisticadas y avanzadas. En el posicionamiento de nuestro país en el Asia Pacífico, Japón deberá ser siempre uno de los principales objetivos, pues es uno de los pocos países de la región con el cual Colombia ha venido realizando esfuerzos comerciales por muchos años, desde las primeras campañas para la colocación de frutas tropicales, que tuvieron muchos problemas sanitarios por la mosca del Mediterráneo, seguidas de los esfuerzos por vender flores, café y minerales, y es uno de los países desarrollados de los que Colombia ha recibido mayor colaboración en programas de cooperación internacional.
Pero con China, Colombia igualmente tiene que diseñar un plan de trabajo. En una proyección hacia el siglo XXI, China será la nueva potencia mundial, disputándole la hegemonía a los Estados Unidos. En poco tiempo le habrá alcanzado y compartirán el liderazgo en términos económicos y militares, en lo que ya es considerado como el G-2. Sus increíbles tasas de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), con niveles sostenidos du-rante años por encima del 10%, le han permitido a China ir ocupando muy rápidamente un lugar privilegiado en el sistema internacional. El espec-tacular crecimiento de su comercio exterior, cuyas exportaciones pasaron de 95.000 millones de dólares en 1992 a 325.000 millones de dólares en 2002 y a 970.000 millones de dólares en 2006, se traduce en una capacidad importadora cada vez mayor. China, de haberse convertido en el principal receptor de inversión extranjera, ha pasado a realizar inversiones cuantiosas a través del planeta, como se evidencia en el caso africano.
Esta situación debe ser aprovechada por Colombia, pero no de manera circunstancial, sino de acuerdo con un plan de acercamiento a las autoridades y empresas chinas para que contribuyan y se vinculen con inversiones en las grandes obras de infraestructura que el país necesita para recuperar el enorme atraso en este campo, y para lograr condiciones adecuadas de inserción internacional, lo cual se logra con puertos de aguas profundas co-mo los de Tribugá en el Pacífico y Tarena en el golfo de Urabá, con el desarrollo de líneas férreas que unan estos puertos y que articulen al interior del país con los mismos, y en algunos de estos proyectos China podría ser uno de los principales inversionistas.
Acciones similares se deben llevar a cabo con países como Japón, Co-rea del Sur y Singapur, para promover inversiones en las grandes obras de infraestructura que requiere Colombia, pues en general con el Asia Pacífico las posibilidades de relacionamiento no son sólo para el comercio, sino que existe también un gran potencial en materia de inversiones junto con aportes en transferencia de tecnología.
Desafios de Colombia.indb 59 15/06/2010 03:02:39 p.m.
60 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
El P-4, existente desde comienzos de la presente década, y al que per-tenecían además de Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Brunei, del cual se retiró Australia e ingresó Chile, es un grupo con el que Colombia ha venido realizando algunos acercamientos. Singapur es una ciudad-Estado que no llega a un kilómetro cuadrado y tiene menos de cuatro millones de habitantes, pero ocupó el primer lugar entre 1996 y 1999 en la clasifica-ción del Forum de Davos sobre competitividad mundial y es la sede de la secretaría de Asean. Australia y Nueva Zelanda, las ex colonias británicas de poblamiento europeo en la cuenca del Pacífico, han adquirido gradual-mente niveles de países desarrollados (Australia ya no forma parte del P-4), y finalmente Brunei.
Puesto que en la región de Asia Pacífico existen grupos de la magnitud del APEC, Asean y Asean+3, el P-4 no tendría tanta relevancia y simplemente le permitiría a Colombia trabajar algunas acciones particulares con Singapur, centro financiero internacional con el que se acaba de negociar un acuerdo de cielos abiertos, y con Nueva Zelanda, país de reciente desarrollo, espe-cialmente en el campo agropecuario, así como aprovechar la mediación de Chile que ya posee vinculaciones y experiencia en el área.
Los países asiáticos procedieron a promover la creación de APEC, foro al cual se han ido vinculando países presentes en la cuenca del Pacífico, lo que permite disponer de un primer entendimiento transcontinental entre naciones de Asia, América y Oceanía. Colombia vio frustrado su interés en ingresar a mediados de la década de los 90, y en 2008 nuevamente vio aplazada su solicitud hasta el 2010. Dado el peso geopolítico y geoeconómico que la región Asia Pacífico tendrá en el siglo XXI, es indispensable la presencia de nuestro país en este foro, donde están, entre otras, grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Japón, China y Rusia.
Pero la presencia de Colombia en la cuenca del Pacífico no puede ser abordada aisladamente. El país carece de las condiciones para atender, por ejemplo, buena parte de los pedidos que está en capacidad de realizar esta región, tanto de los commodities necesarios para su desarrollo, como de al-gunas manufacturas. Por tal razón, se deben intensificar los esfuerzos para la conformación del Arco o Iniciativa Pacífica Latinoamericana, que debe contar con una pequeña estructura institucional de un comité de seguimiento a un plan de trabajo conjunto entre países como México, Costa Rica, Pana-má, Colombia, Perú y Chile. Esta acción coordinada permitirá superar las limitaciones que individualmente tienen la mayoría de las naciones latinoa-mericanas para desarrollar acciones con sus contrapartes del Asia Pacífico y facilitará trabajos con Australia y Nueva Zelanda.
Desafios de Colombia.indb 60 15/06/2010 03:02:39 p.m.
Los desaf íos para la integración de Colombia en el si stema internacional | 61
5. Conclusión
En estos primeros años del siglo XXI Colombia ha afrontado complejas situaciones en sus relaciones externas con varios de los países vecinos y ha visto cómo se deterioran los procesos de integración en los cuales participa. También ha sido testigo de cómo se pierden esfuerzos que son el resultado de negociaciones e instrumentaciones que han tomado varias décadas. Le afecta, en particular, la pérdida del mercado venezolano para sus manufacturas, las complicaciones en los vínculos comerciales y políticos con Ecuador, el aisla-miento en que va quedando en el entorno suramericano y el enjuiciamiento al que se ve sometida en Unasur; además, la demora de los Estados Unidos en aprobar el TLC, luego de que Colombia centrara su política exterior en lograr ese resultado; la desintegración gradual de la CAN y la imposibilidad de conducir negociaciones internacionales en bloque; la respuesta parcial de algunos países centroamericanos para negociar, pero sin contar con Costa Rica; el postergamiento de su ingreso al APEC, que retrasa el poder llevar a cabo una mayor inserción en el Asia Pacifico, y la no culminación de la Ronda de Doha, de modo que se precisan acuerdos multilaterales como mar-co para las negociaciones de acuerdos comerciales regionales y bilaterales.
Este último punto es importante, pues no puede ser objetivo de la inte-gración internacional de Colombia la suscripción de tratados de libre comercio de carácter bilateral con una capacidad negociadora que se debe reconocer que es reducida, descuidando lo multilateral y asumiendo compromisos en temas fundamentales de manera individual, que inevitablemente contribuirán a dificultar las obligaciones que el país debe asumir en procesos de integración.
Colombia se debe preparar para desarrollar una política exterior pro-gramada, pensada, agendada, concertada. No puede continuar centrando esa política en un país, por más importante que éste sea, cuando existen las oportunidades que ofrece un mundo globalizado. Tiene que obtener más provecho de las negociaciones del marco multilateral, donde puede con-seguir resultados producto de las actuaciones en bloque junto a naciones emergentes como Brasil, India y Sudáfrica. No se puede aislar del vecindario andino y suramericano al que pertenece y, por el contrario, debe reasumir una posición de mayor protagonismo subregional y regional. Un acercamiento conveniente y realista al Asia Pacífico no debe significar un aislamiento de Europa, con la cual tiene posibilidades de mejorar lo conseguido hasta ahora.
Pero Colombia se debe convencer que no es suficiente la acumulación de acuerdos comerciales suscritos en diferentes regiones y que es preciso prepararse para su aprovechamiento real y efectivo. En este sentido, se deben llevar a cabo, entre otras, políticas de investigación y desarrollo en donde la innovación y la competitividad correspondan a políticas estables del Estado.
Desafios de Colombia.indb 61 15/06/2010 03:02:39 p.m.
62 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
El país debe estar listo para la definición y la construcción de los grandes proyectos de infraestructura que requiere para recuperar en el mediano plazo el tremendo atraso existente y disponer de mejores condiciones de llegada a los nuevos mercados, además de recuperar aspectos de políticas de desa-rrollo industrial en encadenamientos productivos no sólo sectoriales, sino también regionales y fronterizos.
Todo esto supone el establecimiento de planes a mediano y largo pla-zo en la política exterior colombiana, mediante un trabajo suficientemente coordinado con las otras áreas gubernamentales que no sean responsables sólo de los temas de negociación internacional, sino también de la adopción de aquellos dispositivos necesarios para que el país pueda aprovechar de manera efectiva lo negociado, y contando con los puntos de vista de otros actores, los cuales no se deben reducir a la Comisión de Relaciones Exteriores y a los debates respectivos en las comisiones del Congreso, sino que deben incorporar en un nivel consultivo a sectores como la academia. Los recientes ensayos hechos con el Grupo de Coordinación en Política Exterior deberían de ser tomados como antecedente para formalizar una mayor contribución de sectores pensantes de la sociedad colombiana al establecimiento de las prio-ridades de su política exterior.
Desafios de Colombia.indb 62 15/06/2010 03:02:39 p.m.
Hacia el rescate de las instituciones de la Constitución de 1991
Claudia Dangond Gibsone*
Los antecedentes de la Constitución de 1991
La Constitución de 1991 surge como respuesta a un pueblo que vio en los hechos que le dieron origen, la esperanza que necesitaba para seguir adelante.
Muchos asesinatos, tragedias y magnicidios precedieron la aprobación del texto constitucional; muchas vidas se sacrificaron pocos meses antes de su adopción y entrada en vigencia. Ríos de sangre habían corrido, pero en 1991, a partir de un proceso incluyente, participativo, e impulsado princi-palmente por jóvenes, parecía que no todo había sido en vano.
El 7 de julio de 1991, cuando los tres presidentes de la Asamblea Na-cional Constituyente, junto con el presidente de la República y los 72 cons-tituyentes proclamaron la entrada en vigor de la Nueva Carta, la nación colombiana volvió a nacer.
En efecto, nunca como en 1991 la gente del común daba cuenta de la Constitución Política de Colombia, se sentía dueña de ella. Basta ver los vi-deos de la época, los noticieros, los trabajos de reporteros y periodistas para entender que ancianos, jóvenes, y aún los niños, se sentían parte del proceso. Era la sensación de ciudadanía; esa de la que nos habla, por ejemplo, el Infor-me sobre el Estado de la Democracia en América Latina que realizó el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) en 2004; esa ciudadanía en la que los ciudadanos son los actores principales, sujetos de derechos y conscientes de que pueden ejercerlos, defenderlos y hacerlos efectivos; por supuesto, con deberes y responsabilidades también.
Con la Constitución de 1991 se extendió la idea de la independencia y la colaboración entre las tres ramas del poder público. Se hizo cada vez más
Decana académica de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
Desafios de Colombia.indb 65 15/06/2010 03:02:39 p.m.
66 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
grande la ilusión de que el Congreso, tan desprestigiado por entonces, se podía renovar; que la justicia, descongestionada, funcionaría mejor, y que la institución presidencial tendría mayores y mejores controles para el ejer-cicio de sus funciones.
Las contribuciones de la Constitución de 1991
La Carta de 1991 propuso una estructura del Estado sólida que implicó brin-dar la seguridad jurídica adecuada y necesaria para soportar el Estado Social de Derecho que enarboló, y que a su vez permitiría generar mejores condiciones para el desarrollo económico y social de la nación.
Fueron varias las figuras, instituciones y novedades introducidas por la Constitución. Incluso desde el preámbulo se hizo un cambio fundamental. La soberanía dejó de residir en la nación, como hasta entonces1 (Constitución de 1886, art. 2), para recaer en el pueblo. Entre muchas otras consecuencias, ello permite sostener que Colombia adoptó no sólo el régimen de democra-cia representativa, sino que fue más allá y habló de democracia participati-va; le dio al pueblo la capacidad de ejercer su soberanía de manera directa, utilizando los mecanismos que se plasman en el artículo 103 tales como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la ini-ciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Igualmente, se reconoció la diversidad étnica y cultural en Colombia, otorgándole derechos a minorías como los indígenas y los afrocolombianos, no sólo desde el punto de vista de la representación en el Congreso, sino también desde la perspectiva histórica de tierras y recursos naturales.
La del 91 es una Constitución que prometió desde el preámbulo que habría justicia, igualdad, libertad y paz. Así mismo, indicó que se daría prio-ridad al impulso de la integración de la comunidad latinoamericana.
La arquitectura constitucional ofrece un Estado en el cual, a partir de la adopción de la teoría del necesario equilibrio de las tres ramas del poder pú-blico de Montesquieu, prevalecería la independencia de los poderes, a la vez que su trabajo armónico, para garantizar así la posibilidad de que el pueblo y sus ciudadanos gocen de sus derechos y puedan cumplir con sus responsa-bilidades. Ello implicó, entre otras modificaciones, fortalecer los poderes del Legislativo y el Judicial, a la vez que moderar los del Ejecutivo, en el sentido de limitarle facultades, por ejemplo, al impedirle la permanente renovación de los decretos de estado de sitio y emergencia económica que hicieron, en no pocas ocasiones, que el presidente fuera casi omnímodo en sus decisiones.
1 Art. 2.- “La soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación, y de ella emanan los poderes públicos, que se ejercerán en los términos que esta constitución establece”.
Desafios de Colombia.indb 66 15/06/2010 03:02:39 p.m.
Hacia el rescate de las instituciones de la Constitución de 1991 | 67
Esta estructura también favoreció una mayor autonomía de la banca central, los mandatarios locales, y las comisiones de regulación de servicios públicos, entre otros. Igualmente, y no menos importante, se fortalecieron los órganos de control, esto es, la Procuraduría General de la Nación y la Con-traloría General de la República, y se creó la Defensoría del Pueblo para darle más fuerza y relevancia a la defensa y garantía de los derechos.
Todo lo anterior se hizo con el espíritu de evitar concentraciones de poder, eliminar en lo posible los márgenes de corrupción y arbitrariedad, dar mayor estabilidad y credibilidad a las instituciones, y por ende, pro-fundizar la democracia colombiana.
Si todo fue tan bien intencionado y perfecto, ¿qué ha pasado?
No obstante lo anterior, no bien entrada en vigencia la Carta de 1991, em-pezaron a introducírsele reformas. No se la dejó intacta ni siquiera un año. Nunca se le dio la posibilidad de que operara completa. Ni siquiera alcan-zaron a desarrollarse a través de leyes y/o decretos sus normas primigenias cuando se empezó a descuartizar no sólo su cuerpo normativo, sino tam-bién su espíritu mismo. En las cerca de 30 reformas introducidas al texto constitucional es poco lo que se ha respetado la intención y los principios del Constituyente de 1991.
Esta equivocada forma de proceder no sólo se ha dado a partir de re-formas constitucionales hechas por vía del Congreso o a través de referendo; también se han producido interpretaciones incompletas y hasta insensatas que no se compadecen de la realidad socio-política y económica de Colombia. Y es que el trabajo de interpretación constitucional no debe abarcar sólo el entendimiento escueto de una norma jurídica. Ella debe ser vista a partir de un contexto normativo del que forma parte, la Constitución, en este caso, pero también de un entorno social, político y económico que es en el que finalmente se aplicará y tendrá impacto. Por eso, la declaración que hace la Constitución sobre las minorías étnicas, por ejemplo, nunca fue para pro-vocar un Estado anárquico como en el que a veces parece que viviéramos a partir de una equivocada hermenéutica. Los llamados territorios indígenas son el justo reconocimiento a nuestros ancestros y a esas culturas milena-rias que aún subsisten y debemos ayudar a preservar; pero igualmente debe entenderse que ellos están, son parte, y deben tratarse como una porción del territorio del Estado colombiano.
No podemos caer en el error fatídico de entender que la justa reivindica-ción que se hace a la diversidad y a los varios segmentos de la población lleve a que nuestra nación se desmiembre. Los jóvenes, las mujeres, los indígenas,
Desafios de Colombia.indb 67 15/06/2010 03:02:40 p.m.
68 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
los afrocolombianos, todos somos la nación colombiana; todos somos ciu-dadanos y todos, por lo tanto, tenemos derechos, pero también obligaciones.
La reelección presidencial como eje desvertebrador de la Carta de 1991 y de la estructura fundacional de la institucionalidad colombiana
Tal vez el tema de mayor preocupación, que sin duda deja sin vida a la Carta del 91, es el de la reelección presidencial. En efecto, la estructura jurídico-política de la Constitución tiene como uno de sus pilares fundamentales, como premisa sustancial, el hecho de que no habría posibilidad de que el primer mandatario fuera reelegido ni para un período inmediato ni para otro diferente.
Tan cierto es esto que en el informe-ponencia para primer debate en plenaria de la Asamblea se señaló:
… La prohibición de la reelección para el presidente y quien haya ejercido a cualquier título la Presidencia, pretende evitar la incidencia del presi-dente en el proceso de elección a ese cargo y la instauración de dictaduras personalistas o la prolongación inconveniente del mandato democrático; además, permite una mayor rotación de personas en el cargo de pre-sidente, facilitando una mayor participación de las diferentes fuerzas políticas; busca evitar, por último, que el cáncer del clientelismo siga haciendo estragos en el país a través de unas expectativas permanentes de reelección (Gaceta Constitucional, 1991). Así las cosas, haber introducido en 2004, sin más, la figura de la reelec-
ción presidencial, trajo ya un efecto demoledor en todo el sistema de pesos y contrapesos sobre el que está edificada la estructura del Estado colombiano, y como indicaron los constituyentes de 1991 en una declaración reciente, si esto llegare a profundizarse, la Constitución dejaría de existir (Julio, 2009). En consecuencia, considerando que la Carta Fundamental es la carta de navegación de la nación, el país y sus ciudadanos quedarían al garete. Se generalizaría y apuntalaría la idea equivocada y desueta de que en Colombia, por encima de las instituciones democráticas que tanto han hecho por esta democracia, está el caudillo, el líder “providencial” o populista.
Con la tradición y la historia de este país estaría mal seguir bajando al abismo al que han ido cayendo ya algunos de los países de la región. Cierta-mente, no son pocos los que han introducido reformas a sus textos consti-tucionales para mantenerse en el poder; es ya una tendencia de algunos años atrás; pero es una tendencia que a la postre ha traído a esos países desgracias
Desafios de Colombia.indb 68 15/06/2010 03:02:40 p.m.
Hacia el rescate de las instituciones de la Constitución de 1991 | 69
y tragedias, en lugar de beneficios y desarrollo. Basta acordarse de la suerte de la hermosa Argentina, luego de que a Menem se le ocurriera quedarse otro período más; o la de Perú, a partir de la intentona de Fujimori de perpetuarse en el poder; y qué decir de Venezuela, cuya suerte no es ni será mejor, sino mucho peor, con el coronel Chávez al mando de esa noble pero pobre nación. Para ilustrar esta idea, la tabla 1 muestra la lista de presidentes de América Latina que han realizado alguna acción para modificar el orden constitucio-nal, extender sus períodos y reforzar sus poderes:
Tabla 1 Presidentes que han promovido reformas constitucionales para extender los períodos presidenciales y reforzar sus poderes en América Latina
Presidente Acciones
Hugo Chávez FríasVenezuela (1999 – 2004)(2001 – 2007) (2007 – 2013)
Después del golpe de Estado de 1992, y luego de estar dos años preso, Hugo Chávez fue elegido presidente en 1999. Ese mismo año propuso una nueva Constitución que finalmente fue aprobada por el pueblo en referendo. El período presidencial se extendió de cinco a seis años y se aprobó una reelección inmediata por segunda vez. El segundo mandato de Chávez empezó en 2001 y el tercero en enero de 2007.
Alvaro Uribe VélezColombia (2002 – 2006)2006 – 2010
Elegido en 2002. En 2004 se aprueba una reforma constitucional y se introduce la figura de la reelección. El segundo mandato comienza en 2006.
Rafael CorreaEcuador(2007 – 2011)
Al ser elegido prometió una nueva Constitución. El mismo año (2007) se instaló la Asamblea Constituyente. La nueva Constitución fue aprobada por referendo en 2008 y con ella se reforzó el poder del Ejecutivo.
Evo MoralesBolivia(2006 – 2010)
En octubre de 2008 se aprobó una nueva Constitución por medio de asamblea constituyente. A principios de 2009 se votó un referendo.
Lula Da SilvaBrasil(2002 – 2006)(2007 – 2011)
El ex presidente Fernando Henrique Cardoso promovió una enmienda constitucional en 1997 que permitió a los funcionarios electos buscar una reelección consecutiva. A principios de 2009 cursaba una enmienda constitucional que no fue aprobada. Es decir, no procede la reelección por segunda vez del presidente Lula, quien además se manifestó en contra de esta posibilidad.
Daniel OrtegaNicaragua(2007 – 2012)
Aunque el texto constitucional no permite la reelección, el presidente Ortega ha manifestado su intención de permanecer en el poder. Ante una consulta, la Sala Constitucional conceptuó positivamente. Hoy se discute si modificar el texto constitucional de esta manera es adecuado y jurídicamente viable.
Como puede verse, en Colombia ya se introdujo la posibilidad de re-elección por una vez, con lo cual se produjo definitivamente un desbalance notorio. Aprobar la reelección presidencial por segunda vez sería nefasto.
Desafios de Colombia.indb 69 15/06/2010 03:02:40 p.m.
70 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Podría decirse, sin temor a equivocarse, que ni la independencia del poder judicial ni la de los órganos de control quedaría garantizada, es decir, que habría una concentración de poder tal que fácilmente se podría hablar de una “dictadura por Constitución”.
Para sólo citar un caso de este desbalance, piénsese, por ejemplo, en que al determinar que, por un lado, al presidente se le elige cada cuatro años y que su mandato va desde agosto del año electoral hasta agosto del cuarto año y, por otro, que al fiscal general de la Nación lo elige la Corte Suprema de Justicia también por cuatro años, de una terna que envía el presidente, se entiende por qué el fiscal correspondiente, con la estructura original, ejercía sus funciones sobre el presidente –no el que envió la terna para su elección– que sucede al que lo ternó –que se suponen diferentes al no haber posibilidad de reelección–. Veamos en un cuadro los presidentes y fiscales que han ejer-cido sus funciones desde la aprobación de la Carta de 1991:
Presidente Período
César Gaviria Trujillo 1990-1994Ernesto Samper Pizano 1994-1998Andrés Pastrana Arango 1998-2002Alvaro Uribe Vélez 2002-2006Alvaro Uribe Vélez 2006-2010
Fiscal general de la Nación Período De terna propuesta por
Gustavo de Greiff 1992 - 1994* César Gaviria TrujilloAlfonso Valdivieso 1994 – 1997 César Gaviria TrujilloAlfonso Gómez Méndez 1997 2001 Ernesto Samper PizanoLuis Camilo Osorio 2001 – 2005 Andrés Pastrana ArangoMario Iguarán Arana 2005 – 2009 Alvaro Uribe Vélez¿?** 2009 – 2012 ¿?***
* Aunque el período es de cuatro años, debido a que cumplió la edad de retiro forzoso (65 años) fue necesario esco-ger un nuevo fiscal al que le correspondió un período completo de cuatro años.
** Tanto se ha politizado y personalizado el tema del nombramiento de este funcionario que pertenece a la Rama Judicial, que se ha llegado al extremo equivocado que la Corte se niega a cumplir con su función de “elegirlo para un período de cuatro años, de terna enviada por el Presidente de la República” tal como se lo ordena la Constitu-ción Política en su artículo 249. El texto de la norma es claro al señalar la obligación sin otorgar potestad al máxi-mo tribunal de la justicia ordinaria para vetar la terna que envíe el primer mandatario. Lo único que se indica es que el Fiscal “debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia”, es decir : 1) Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; 2) Ser abogado; 3) No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; y 4) Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Incluso señala el mismo artículo 232 que “para ser Magistrado de esa corporación y por tanto Fiscal General de la Nación, no será requisito pertenecer a la carrera judicial”.
*** Si se aprobara la segunda reelección y fuera reelegido el actual presidente Uribe, el fiscal designado estaría durante todo el mandato del primer mandatario y habría sido ternado por él, lo mismo que sucedió con el fiscal anterior (Mario Iguarán Arana).
Desafios de Colombia.indb 70 15/06/2010 03:02:40 p.m.
Hacia el rescate de las instituciones de la Constitución de 1991 | 7 1
Tabl
a 2.
Inde
pend
enci
a de
los ó
rgan
os d
e co
ntro
l y a
ltas c
orte
s: C
orte
Con
stitu
cion
al, S
ala
Dis
cipl
inar
ia d
el C
onse
jo S
uper
ior d
e la
Judi
catu
ra, fi
scal
ge
nera
l de
la N
ació
n, p
rocu
rado
r gen
eral
de
la N
ació
n, d
efen
sor d
el P
uebl
o, co
ntra
lor g
ener
al d
e la
Rep
úblic
a y
Con
sejo
Nac
iona
l Ele
ctor
al
2002
2003
2004
2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Pr
esid
ente
Pr
imer
per
íod
oSe
gu
nd
o p
erío
do
Ter
cer
per
íod
o
Con
tral
or g
ener
al
Proc
urad
or g
ener
al
Def
enso
r del
Pue
blo
Fisc
al g
ener
al
Cor
te C
onst
ituci
onal
Sala
Dis
cipl
inar
ia d
el
Con
sejo
Sup
erio
r
Desafios de Colombia.indb 71 15/06/2010 03:02:41 p.m.
72 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
2002
2003
2004
2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Pr
esid
ente
Pr
imer
per
íod
oSe
gu
nd
o p
erío
do
Ter
cer
per
íod
o
Con
sejo
Nac
iona
l El
ecto
ral
Inde
pend
ient
es, p
ero
reel
egid
os d
uran
te e
l gob
iern
o de
Uri
be
Nom
brad
o o
post
ulad
o po
r la
Pre
side
ncia
Eleg
ido
por
corp
orac
ión
de m
ayor
ía u
ribi
sta
Año
de
elec
ción
(de
la fe
cha
en a
dela
nte)
Inde
pend
ient
es d
e la
Pre
side
ncia
Desafios de Colombia.indb 72 15/06/2010 03:02:41 p.m.
Hacia el rescate de las instituciones de la Constitución de 1991 | 73
Lo propio sucede con los magistrados de la Corte Constitucional, de las altas cortes y aún con los representantes de los órganos de control, es decir, procurador general de la Nación, contralor general de la República y defensor del Pueblo. Veamos la tabla 2, que ha sido tomada de un análisis producido por Fedesarrollo en octubre de 2009:
Todo lo anterior nos lleva a recomendar, de la manera más enfática, que una de las prioridades debe ser la revisión de las reformas constitucionales, y sobre todo, que de ninguna manera se siga promoviendo la introducción de modificaciones que como la reelección presidencial desarticulan la estructura del Estado y la arquitectura constitucional.
Es necesario comprender, leer e interpretar la Constitución en su inte-gridad. Flaco favor le haremos a Colombia despedazando artículo por artículo e inciso por inciso la Constitución. Así vista, por supuesto que no tendrá coherencia ninguna. ¿Cómo leer el artículo 22 que indica que “La paz es un derecho y un deber de ineludible cumplimiento” si no lo contextualizamos con toda la carta de derechos, con el preámbulo, con las funciones encomen-dadas a las autoridades nacionales y locales?
Referencias
Acto Legislativo 01 1997.Acto Legislativo 01 1999.Acto Legislativo 01 2000.Acto Legislativo 01 2001.Acto Legislativo 02 2001.Acto Legislativo 01 2002.Acto Legislativo 02 2002.Acto Legislativo 03 2002.Acto Legislativo 01 2003.Acto Legislativo 02 2003.Acto Legislativo 01 2004.Acto Legislativo 02 2004.Acto Legislativo 01 2005.Acto Legislativo 02 2005.Acto Legislativo 03 2005.Acto Legislativo 01 2007.Acto Legislativo 02 2007.Acto Legislativo 03 2007.Constitución Política de Colombia, 1886.Constitución Política de Colombia, 1991.
Desafios de Colombia.indb 73 15/06/2010 03:02:41 p.m.
74 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Corte Constitucional de Colombia (2008). Sentencia C-1058/08 del 29 de octubre de 2008. M.P.: Manuel José Cepeda.
Declaración de los Constituyentes de 1991 con ocasión del XVIII aniversario de la Constitución. Bogotá, 6 de julio de 2009.
Gaceta Constitucional No. 73. Martes 14 de mayo de 1991. Informe – ponencia pa-ra primer debate en plenaria: ‘Elección de Presidente por el Sistema de Doble Vuelta; Período, Calidades; Posesión y No Reelección’. Ponente: Carlos Lleras de la Fuente.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2004). La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Buenos Aires: Alfaguara.
Desafios de Colombia.indb 74 15/06/2010 03:02:41 p.m.
Escenarios de negociación: la paz negociada como negación teórica y
práctica de la guerraManuel Ernesto Salamanca*
El presente artículo pretende plantear escenarios técnicos de negociación como salida no militar a la confrontación armada colombiana. Parte de una presunción fundamental: en Colombia existe un conflicto armado activo, el único en América Latina.
La anterior no es una presunción accidental, sino de concepto. Ante la simplificación de la realidad que implica ver la situación de ejercicio de la vio-lencia en Colombia solamente como una amenaza terrorista, esta precisión resulta vital para hablar de escenarios de salida negociada. Reducido el de-bate al tratamiento de una amenaza terrorista, no habría nada de qué hablar, ni mucho menos qué hablar sobre hablar: no habría escenarios de diálogo sobre los cuales discutir.
Este artículo, entonces, va en contra de la percepción imperante y actual (por ser la de las personas en el poder) que intenta reducir la realidad de la confrontación armada a una cuestión terrorista, y así, no basada en orígenes ni fines políticos.
Esta reflexión partirá de ver, en el contexto de las negociaciones, el comportamiento de los actores del conflicto armado. Para eso abordará de manera crítica y sucinta los fracasos de las negociaciones de paz en Colom-bia, con el propósito de identificar en ellos patrones que serán la referencia
* Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana; consultor; doctor en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Deusto, Bilbao, España, con disertación postdoctoral como Marie Curie Guest Researcher de la Comisión Europea en el Departamento de Investigación sobre Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala, Suecia. Correo electrónico: [email protected]
Desafios de Colombia.indb 75 15/06/2010 03:02:41 p.m.
76 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
de lo que se podría evitar en escenarios futuros de negociación. Igualmente, se reconocerán aciertos para complementarlos con proyecciones de futuro.
El escrito presumirá otra cuestión de fondo: decir que el conflicto ar-mado colombiano ha durado cerca de 50 años es incorrecto en un sentido analítico. La confrontación armada en Colombia es un conflicto violento, arraigado y prolongado que, tradicionalmente descrito como con una dura-ción cercana a los 10 lustros, no puede simplificarse a ser leído como el mismo desde sus inicios. Más aún, se presume que la confrontación que comenzó hace cinco décadas no es ni siquiera cercana, por estructura y funcionamiento, a la actual. Actores, territorios y dinámicas se han sumado a lo que en un prin-cipio fue una guerra de insurgentes contra gobiernos por razones de poder.
En el anterior sentido también es incorrecto desconocer que, aun hoy, los móviles de la guerra en Colombia tienen un muy alto componente políti-co. Ni se puede decir que la motivación de los actores ilegales de la confron-tación sea meramente criminal y económica, ni se puede cerrar la discusión llamándoles “narco-terroristas”. Desde el punto de vista político (en espe-cial la última aseveración), esto significa que los escenarios para la negociación se cierran drásticamente.
Con lo anterior en mente, la clave para la lectura de este artículo sobre escenarios de negociación para la solución del conflicto armado colombiano ha de ser axiológica y relacionada con el campo de la investigación para la paz y la resolución pacífica de conflictos:
• Seconsideraque,comotodoslosconflictos,laconfrontaciónar-mada colombiana se puede solucionar.
• Seconsideraqueesposiblepensarenqueesasoluciónsealasalidanegociada (pacífica) de la confrontación armada.
• Seconsideraquedichasalidapacíficanegociadanodebesernece-sariamente posterior a un debilitamiento de adversarios por medios violentos.
Sin embargo, debe decirse que no se trata de proponer un arreglo po-lítico desde una lectura pacifista, ni siquiera de la no violencia, reconocido el hecho de que en la actualidad, y al menos desde hace años, los escenarios de negociación en Colombia no pueden sino pensarse en medio de la con-frontación.
Es posible afirmar que el modelo por el cual no se declara una tregua para comenzar los diálogos sobre conflictos armados tiene de perverso que intenta hacer corresponder los ritmos de la guerra y los de la negociación. En efecto: a) se comienza la negociación en medio de la guerra para dete-ner esta última; b) se presume que el éxito de las negociaciones amainará la intensidad de las hostilidades; c) se espera que haya un punto en el que las
Desafios de Colombia.indb 76 15/06/2010 03:02:41 p.m.
Escenarios de negociación: la paz negociada como negociación teórica y práctica de la guerra | 77
negociaciones vayan a tal ritmo que las guerra deje de tener sentido. Este es, por supuesto, un modelo de negociación basado en la previsión del éxi-to. Pero, específicamente en el caso colombiano, lo que ha sucedido es que durante las negociaciones en medio de la confrontación las hostilidades se han incrementado: los actores, racionalmente, tratan de debilitar a su ad-versario en el campo de batalla y con ello pretenden influir en la mesa para que aquél ceda.
Pero el modelo descrito tiene de práctico que se ajusta a la necesidad. Si bien se aprecia, esperar a la tregua para comenzar los diálogos puede ser dar largas a la necesaria búsqueda negociada del fin del conflicto armado, una lectura moral de estos asuntos indicaría que en una confrontación que afecta la vida de los civiles, mayoritariamente, todo escenario de combate es nocivo y la negociación en medio de ello supone más mella en la población civil. Y así sucede. Sin embargo, no siempre la lectura moral de los asuntos es la de la política. Y ello suele ser tan lamentable como que los blancos de la confrontación armada no sean exclusivamente los actores que han escogido relacionarse con y a través de formas violentas y destructivas.
Como se ve, las dificultades de la negociación para poner fin a las con-frontaciones armadas no son pocas, y no pueden serlo. Y quizás haya razones políticas y técnicas de principio que lo expliquen. Como se conoce desde la teo-ría de conflictos, es normal que los grados de conciencia de parte de los actores de la confrontación determinen en buena parte la dinámica de la disputa. Esa conciencia es muy alta cuando los actores de un conflicto deciden pasar de las palabras a la acción, en una clausewitziana renuncia a su propia inca-pacidad para dialogar. Así, se iría del estado de latencia de la confrontación a la manifestación, en el caso de las disputas armadas, violenta.
Ese paso de la latencia a la manifestación, por supuesto, puede ser in-verso. Y para ello se necesita que los actores de la confrontación asuman, de manera mutua, varios hechos:
1. Que quien hasta ahora ha sido su enemigo en el campo de batalla pasará a ser una contraparte en la negociación.
2. Que ese adversario, contraparte en la búsqueda de la salida negocia-da, tiene por lo menos un mínimo de razón en sus reivindicaciones o acciones, si bien éstas no son compartidas.
3. Que el ahora adversario, contraparte en la mesa de negociación, no pudo ser vencido en el campo de batalla. Esto último resulta espe-cialmente difícil para actores legales de los conflictos violentos pues, en general, sus fuerzas son mayores a las de la insurgencia, como también la tendencia a la victoria por parte de las fuerzas legales en los conflictos armados.
Desafios de Colombia.indb 77 15/06/2010 03:02:42 p.m.
78 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
La situación de un conflicto armado que se arraiga, y que empieza a pro-longarse tornándose crónico, es muy similar a la de Colombia, asumido que estemos hablando de un conflicto que ha durado 50 años, o de un conflicto que ha variado sus características en un período largo. Con todo, la duración de un conflicto, para llamarle largo o corto, resulta absolutamente relativa.
Si, por ejemplo, se piensa en las secuelas que deja en la población civil la incursión repentina de un actor armado ilegal, el ataque que podría durar un solo día se prolonga por las consecuencias sobre la cotidianidad de los individuos que lo sufrieron: desplazamiento, sufrimiento, ser familiar de víctimas, son apenas algunas de las posibles consecuencias de un ataque a los individuos de una población. Por supuesto, esto deja constancia sobre la importancia de pensar lo civil como una de las razones fundamentales para dejar de lado la confrontación y abrir el espacio para la negociación política.
Quizás sea esta la razón fundamental para reflexionar sobre escenarios posibles de la negociación. Este escrito defiende, indefectiblemente, la necesi-dad de que la racionalidad de lo político contemple el beneficio de los civiles como el fin primero y último de su acción. Igualmente, la racionalidad de lo militar ha de saber que sus límites son lo civil y que los y las civiles no son parte de sus esferas de agencia y pensamiento en conflicto. En pocas palabras, los y las civiles no son parte de la confrontación armada. No pueden serlo. Y esta es una visión moral de la cuestión de la guerra, por cuanto son los civiles quienes más sufren los embates de las disputas que no les corresponden.
En el caso colombiano se reconocen, desde la teoría de conflictos y la investigación para la paz, dos dinámicas que, complementarias a la definición de conflicto armado, dan cuenta de la importancia de identificar lo civil como móvil primordial para buscar salidas negociadas. La primera es el recono-cimiento de que los actores ilegales de la confrontación ponen en marcha una contienda propia, en la que las fuerzas armadas no tienen participación. Por eso, además de la confrontación típica que podría identificarse entre actores ilegales y el ejército (y paradójicamente la policía) de Colombia, existe una dinámica de violencia no estatal perversa: las alianzas son todas las posibles, sean éstas de grupos guerrilleros en contra de paramilitares (y viceversa), o de grupos paramilitares en contra de otros grupos paramilita-res, o de grupos paramilitares aliados con grupos guerrilleros en contra de otros grupos paramilitares o guerrilleros (y viceversa), y ya en el extremo de la perversidad, alianzas de facciones del ejército y la policía aliadas con guerrilleros o paramilitares en contra de guerrilleros o paramilitares. Definir díadas combatientes resulta muy difícil, al menos de manera estable. Esta inestabilidad deriva en ataques en contra de los civiles, por cuanto se cons-tata que la dinámica de la confrontación no es la de los combates, sino la de creación de zonas de influencia a través de estrategias de terror.
Desafios de Colombia.indb 78 15/06/2010 03:02:42 p.m.
Escenarios de negociación: la paz negociada como negociación teórica y práctica de la guerra | 79
La segunda dinámica es más explícita: se llama violencia unilateral. Des-cribe asesinatos de parte de actores legales y no legales de la confrontación ocurridos por la lógica del terror que se trata de imponer sobre poblaciones no implicadas directamente en las hostilidades, pero que son víctimas de ellas. En efecto, la violencia unilateral designa actos de violencia resultantes de la confrontación, pero que no implican combates, sino ataques a civiles. Es una violencia que va, pero que no vuelve. Todos los conceptos hasta ahora utili-zados han salido de la base datos del Departamento de Estudios sobre Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala, en Suecia (Upssala Universitet, s.f).1
Este escenario de múltiples violencias dentro de la confrontación es muy difícil para concretar negociaciones porque:
1. Las estrategias de terror de los grupos implicados hacen que los com-bates no sean la forma más frecuente de relacionarse en la guerra,
1 Una definición de conflicto armado (traducida por el autor) puede resultar útil en este momento, siempre desde la misma fuente: un conflicto armado es “una incompatibilidad manifiesta en una disputa por gobierno y/o territorio, en la que el uso de la de la fuerza armada entre dos partes, de las cuales por lo menos una es el gobierno de un Estado, resulta en al menos 25 muertes relacio-nadas con la batalla”. [Se aclara que:]“* Uso de la fuerza armada: uso de armas para promover la posición general de las partes en el conflicto, que resulta en muertes. * 25 muertes: mínimo de 25 muertes directamente relacionadas con la batalla por año y por in-compatibilidad.* Parte: un gobierno de un Estado o cualquier organización de oposición o alianza de organiza-ciones de oposición.* Gobierno: la parte que controla la capital del Estado.* Organización de oposición: cualquier grupo no gubernamental de personas que ha anunciado un nombre y que usa la fuerza armada.* Un Estado es:
a. Un gobierno soberano internacionalmente reconocido que controla un territorio específico o, b. Un gobierno internacionalmente no reconocido que controla un territorio específico cuya
soberanía no es disputada por otro gobierno internacionalmente reconocido que previamente controlaba el mismo territorio.
* Incompatibilidad: gobierno o territorio.a. Incompatibilidad: las posiciones incompatibles declaradas.b. Gobierno: por tipo de sistema político, el reemplazo del gobierno central o el cambio de su
composición.c. Territorio: el cambio del Estado que controla un territorio (conflicto interestatal); secesión o
autonomía (conflicto intra-estatal)”. Inclusive, se realiza una clasificación de las confrontaciones, según su intensidad medida por el número de personas caídas: “*Conflicto armado menor: … al menos 25 muertes por año relacionadas con la batalla y menos de 1000 muertes relacionadas con la batalla en el curso total del conflicto.* Conflicto armado intermedio: …al menos 25 muertes relacionadas con la batalla por año y un acumulado total de por lo menos 1000 muertes, pero menos de 1000 en un año…* Guerra: … al menos 1000 muertes relacionadas con la batalla por año”.
Desafios de Colombia.indb 79 15/06/2010 03:02:42 p.m.
80 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
sino que más bien se intenta constituir zonas de influencia creadas a partir del miedo de las poblaciones que habitan en ella.
2. El ejercicio de la violencia legal y la ilegal pueden en ocasiones en-trecruzarse, de manera que la definición de los adversarios sobre la mesa puede dificultarse.
3. Existen motivos para pensar en que la continuación de las hostilida-des lucre a los actores ilegales de la confrontación (por la financia-ción de mercados ilegales, sobre todo de drogas ilícitas); igualmente, para imaginar que el discurso antiterrorista sea una baza electoral importante para gobiernos que deseen extender sus períodos allende los límites de lo establecido.
4. Las estrategias civiles y no violentas no ofrecen más que resulta-dos esporádicos de influencia en los actores de la confrontación, por bien intencionadas que parezcan: más allá de contemplar imponen-tes marchas, estrategias puntuales de resistencia y neutralidad, y llamados a la cordura del respeto por los civiles, los actores de la confrontación armada han sabido ignorar la fuerza de la so-ciedad civil como actor determinante en las negociaciones. Las iniciativas civiles son muchas e importantes: la atención que a ellas prestan los actores del conflicto es poca. Ello es paradójico, pues bien es sabido que los agentes de la guerra hacen partícipes a los civiles en una guerra que no debería de corresponderles.
5. La degradación de la confrontación causa una crisis humanitaria de varias aristas y tiende a relacionarse de manera más o menos directa con dinámicas de criminalidad común. Lo primero es un resultado que demuestra cómo seguir amedrentando civiles se convierte en una manera de controlar corredores estratégicos; lo segundo, una prueba de que la solución de la confrontación afectaría economías ilegales afincadas en ella.
Las alternativas de solución han de resultar, se ha dicho ya, de análisis que no simplifiquen la realidad. Por eso, y como sale de la teoría de conflic-tos, es necesario atreverse a hacer análisis profundos y complejos, para dar respuesta a problemáticas profundas y complejas que parten de elementos obvios y menos obvios. Esto se intenta en las líneas que siguen.
Elementos obvios para un análisis de la confrontación armada colombiana
• Evidencia1:enColombiahayunconflictoarmado.Másalládelasdefiniciones más o menos técnicas al respecto, y de la contundencia
Desafios de Colombia.indb 80 15/06/2010 03:02:42 p.m.
| 81
de la confrontación, negar la existencia de un conflicto armado en Colombia equivale a alejar los escenarios posibles de las negocia-ciones. Sin conflicto armado no hay nada que negociar.
• Evidencia:hayunconflictoarmadohechodedinámicasregiona-les de violencia organizada. En Colombia el comportamiento de la confrontación armada es distinto de región a región, lo que hace plausible que la naturaleza de los diálogos sea al menos pensada desde lo regional.
• Evidencia:hayunconflictoarmadopoligonalquedificultaladeter-minación de las díadas combatientes. Los actores de la confrontación varían con asombrosa rapidez. La capacidad de adaptación de los actores ilegales, especialmente, ha sido uno de los motivos por el que combatirlos sea tan difícil. Obvias razones de su naturaleza ilegal hacen que su capacidad de acomodarse a realidades cambiantes sea mayor que la de las fuerzas legales en la disputa.
• Evidencia:nohaydecisionesdecarácternoracionaldetrásdelosejerci-cios de violencia organizada. Siempre hay que entender que los actos de la violencia en las confrontaciones armadas, por bárbaros que sean o por indiscriminados que se muestren, son altamente calcu-lados y provistos de una intención clara de dejar un mensaje en las víctimas, sean éstas civiles, o sean pertenecientes a la lógica de las díadas combatientes.
• Evidencia:laviolenciaorganizadaeslegalynolegal.Enlaconfron-tación armada se mezclan actos legales y actos ilegales de violencia. Por lo mismo, los actos de terror, sobre todo en contra de las po-blaciones civiles, pueden venir de actores legales o ilegales y de las perversas connivencias entre ambos.
Sin embargo, hay que mencionar que los elementos del análisis de la actual confrontación como necesarios para plantear escenarios de negocia-ciones pueden ser igualmente menos obvios. Así:
• Hayqueincluirenlosanálisisdinámicasdeviolenciapropiasdela confrontación, pero no necesariamente relacionadas con la lógica de los intercambios violentos de ella: las explicadas violencia no estatal y violencia unilateral, que complican la negociación, han de ser traídas a la discusión política, pues sin ser propiamente de la confrontación formal, son dinámicas graves en contra de la po-blación civil.
• Esprecisoatreversealanálisisdelaintratabilidad:comoseexplicarámás abajo, se puede mencionar que la intratabilidad es una caracterís-
Desafios de Colombia.indb 81 15/06/2010 03:02:42 p.m.
82 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
tica fundamental de la confrontación armada colombiana. Pero si se estudia desde el análisis, no es para contentarse con una calificación trágica para la confrontación, sino para encontrar mecanismos que contribuyan a encontrar caminos para que la confrontación se vuelva tratable: esto es, de negociación política para solucionar el conflicto. Las condiciones para calificar de intratable la disputa armada en Co-lombia son –hasta ahora– su duración (que la convierte en crónica) y los intentos fallidos de negociaciones tendientes al armisticio.2
• Esnecesarioreconocerquelosactoresdelaconfrontaciónsepre-paran para un escenario de incremento de las hostilidades. Hoy se puede afirmar que cada uno está convencido de su propia profecía de victoria. Por ejemplo, en la dinámica violenta entre Gobierno e insurgencia, la campaña militar de la actual administración es una prioridad llamada “salto estratégico” para la consolidación territo-rial.3 Es un plan geoestratégico de guerra en toda regla que, además, mezcla de manera muy preocupante las acciones militares con lo civil, alineando a los no combatientes con los planes militares de los combatientes. Esto ocurre con la correspondiente respuesta de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)4 y la expre-sión profunda de convicciones políticas que conviven con el lucro derivado de la confrontación.5
• Elanálisisdeconflictosdebedarcuentamásrápidamentedeloshechos que ocurren, para que las negociaciones aborden los temas oportunos y de manera correcta. El conflicto armado colombiano ha arribado a las ciudades en donde, por política de Gobierno, el asunto se aborda como una mera cuestión de policía. Hoy los actores de la confrontación no solamente pueden llegar a estar en grado de disputar la soberanía del espacio urbano con las fuerzas del Estado (como sucede en Río de Janeiro o Ciudad de México), sino que ade-más desarrollan actividades delictivas en una suerte de contratación ilegal de servicios criminales (outsourcing) de bandas dedicadas al secuestro, el asesinato y el tráfico interno de estupefacientes. Por ello la negociación tiene que poder ubicar espacialmente los pro-blemas, para poder abordarlos desde la responsabilidad. En ello la contribución de la teoría sobre los conflictos y la investigación para la paz deben ser más rápidas en la producción de conocimiento
2 Ver: Crocker, Hampson y All (2005).3 Ver: Presidencia de la República de Colombia (2009).4 Ver: Comunicado correspondiente del Frente 29 “Alfonso Arteaga” de las FARC (s.f). 5 Ver: Entrevista con el comandante de las FARC alias Alfonso Cano (2008).
Desafios de Colombia.indb 82 15/06/2010 03:02:42 p.m.
Escenarios de negociación: la paz negociada como negociación teórica y práctica de la guerra | 83
de lo que hasta ahora lo han sido, pues el escenario de la resolu-ción de la disputa es necesario para el tratamiento del problema.
• Lasorprendentecapacidaddeadaptacióndelosactoresarmadosesuna pregunta sobre la que el análisis deberá reflexionar. Nos hará hablar de cuestiones que no se tratan a menudo. Hay que inventar (sin temor) indicadores para medir la capacidad de adaptación de los actores de la confrontación, pues está claro, como lo afirmaba Kalyvas en una reciente visita a nuestro país, que allí radica una particularidad que hace excepcional a la confrontación armada co-lombiana.6 Habida cuenta de que los conflictos prolongados suelen terminar con victorias de las fuerzas del Estado, la impresionante naturaleza adaptativa de los actores de la confrontación les pre-senta como entes que “aprenden” y mutan según las circunstan-cias. Las bandas paramilitares se han transformado en grupúsculos poderosos y muy nocivos regionalmente, ahora llamados bandas emergentes o bandas criminales. Las guerrillas, especialmente la de las FARC, han mutado hacia comandos móviles pequeños que, sin embargo, en su necesidad estratégica y su lógica de la sorpresa no dudan en coordinar ataques masivos como el ocurrido en Corinto (Cauca) en noviembre de 2009. Entre tanto, el Gobierno, en una incapacidad política e intencionada de llamar a las cosas por su nombre, reduce el problema de las bandas emergentes a esporádicos ataques de criminalidad común, mientras no ceja en su empeño por reducir la acción guerrillera a un terrorismo simple sin fun-damento político.
• Unpuntocrucialdelanálisis,queabriríaelambientepolíticohaciala búsqueda de salidas negociadas es comprender, además, que las mentiras, por decirlas muchas veces, no son ciertas. Así, no es po-sible pensar que los escenarios de salidas pacíficas y negociaciones para resolver el conflicto sean los del llamado posconflicto. Cier-tamente, un número muy importante de tropas del paramilitaris-mo se desmovilizaron en 2003. La cifra de 32.000 personas no es despreciable. Pero: a) las cuentas sobre combatientes que se tenían hasta entonces daban apenas números de unos 16.000. Esta mul-tiplicación significa que, por una parte, muchas personas que no eran paramilitares se desmovilizaron como tales por los incentivos económicos que ello ofrecía; por otra, que numerosas personas rela-cionadas con el tráfico de estupefacientes vieron en la oportunidad
6 Ver: “Los conflictos largos suelen terminar con victoria militar”. Entrevista con Stathis Kalyvas (2009).
Desafios de Colombia.indb 83 15/06/2010 03:02:42 p.m.
84 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
de la justicia transicional el modo de legalizar sus situaciones jurí-dicas desmovilizándose; b) el fenómeno paramilitar transformado en bandas emergentes es ya catalogado en el ámbito internacional7 como similar al anterior, por cuanto dichas organizaciones más pe-queñas han sido descritas con estructuras militares copiadas de las de sus antecesores. Así las cosas, llamar posconflicto, aun parcial, al estado actual del proceso de consolidación de la paz es mentir. En el posconflicto todas las organizaciones al margen de la ley estarían llegando a acuerdos macro de desmovilización y reintegración a la vida civil; la reconciliación y la reparación de las víctimas sería una realidad; la verdad sería una condición y no un mero objeto de la negociación.
• Loanterior,además,significaqueesprecisoatreverseapensarenla confrontación colombiana como intratable. Christopher Mit-chell suma a la prolongación otras características que completan el panorama del conflicto intratable. Los conflictos se convierten en “intratables en el sentido que son a la vez:ü Prolongados en tanto continúan por largos períodos de tiempo,
pero pueden en realidad extenderse por décadas y (más impor-tante aún) por generaciones; y
ü profundamente arraigados en el sentido que son: - resistentes a la resolución;- capaces de emerger luego de largos períodos de calma...;- pasados de generación en generación y, por ende, conectados
con la identidad y la etnicidad de las personas” (Mitchell, 1997, mi traducción).
Se ha de insistir en que si bien la combinación de la duración y de la violencia continuada que escapa a los procesos de resolución dan como re-sultado la intratabilidad de la confrontación, “los límites del concepto no están especificados (qué tan grande, qué tan largo)” (Licklider, 2005, mi traducción). Putnam y Wondolleck afirman que los conflictos intratables se caracterizan por su:
7 El artículo 11 del informe del secretario general de las Naciones Unidas de agosto de 2009 sobre los niños y el conflicto en Colombia dice sobre las bandas criminales y emergentes: “Estos grupos no son homogéneos desde el punto de vista de su motivación, estructura y modus operandi. Mu-chos de ellos se dedican solo a actividades de delincuencia común, mientras que otros operan de modo semejante a las antiguas organizaciones paramilitares. Algunos de estos grupos tienen estructuras y líneas de mando militares, son capaces de ejercer control territorial y sostener ope-raciones de tipo militar, y su orientación política e ideológica es similar a la de las antiguas AUC”.
Desafios de Colombia.indb 84 15/06/2010 03:02:43 p.m.
Escenarios de negociación: la paz negociada como negociación teórica y práctica de la guerra | 85
- Grado de división: Los conflictos que generan altos grados de división incrementan la intratabilidad al colocar a las partes en esquinas de las cuales es muy difícil separarse (…) Conflictos que muestran un alto grado de polarización, múltiples grados de polarización, y diversas identificaciones intra y extra grupales, también tipifican el grado en el que una disputa genera división (…);
- Intensidad: la intensidad se centra en el nivel de emoción, en cómo involucran a las personas y en cuanto al grado de compromiso que tipifica al conflicto. Los conflictos intensos tienen momentos en los que parecen hervir o estallar, potencialmente ‘cegando’ a las partes (…)
- Penetración: la forma como se extiende un conflicto e influye en la vida social de los individuos define su grado de penetración. A medida que los conflictos se vuelven más intratables, permean las instituciones educativas, políticas y sociales con intereses en variadas disputas (…) El número de actores y de tomadores de decisiones se incrementa a medida que el conflicto inunda a la comunidad (…)
- Complejidad: (…) la complejidad está ligada al número de partes, al número de problemas y a su naturaleza entretejida, a los niveles o capas de los sistemas sociales en los que la disputa reside y a la dificultad para ubicar espacios para abordar el conflicto…(Putnam y Wondolleck, 2003).
• Otromenosobviopuntodepartidaparaelanálisistienequevercon la situación de crisis humanitaria que se vive en Colombia por efectos de la confrontación. Se cuenta en desplazamiento forzado, violaciones de los derechos fundamentales, ejecuciones extrajudi-ciales, violencia sexual basada en género como arma de la guerra, implicación de menores en el conflicto y, en general, un marco de irrespeto por los civiles resultante de esa complejidad descrita. El carácter poligonal del conflicto en Colombia no se da solamente por tener más de dos fuerzas enfrentadas, sino por la desagregación de los frentes y grupos que componen cada uno de los actores, que son capaces de tomar decisiones como nodos independientes de una red en la que los órdenes jerárquicos dejan de funcionar, dando lugar a tomas de decisiones a veces muy caóticas. Estas decisiones tienen una repercusión directa entre la población civil que, no sólo ha de decidir sobre la forma como se adapta de acuerdo con una “política general” de alguno de los actores armados, sino que, igualmente, está a merced de la voluntad de los jefes regionales de las fuerzas guerrilleras y paramilitares. Esto supone una desagregación de la
Desafios de Colombia.indb 85 15/06/2010 03:02:43 p.m.
86 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
geografía territorial y humana colombiana que dificulta la exis-tencia a sectores amplios de la población civil. Si a ello se suma la no infrecuente aquiescencia de las autoridades con la acción de acto-res ilegales de la confrontación, el panorama de lo humanitario se complica. Y, más aún, los civiles como actores de la negociación, no de la confrontación, parecen estar frente a un muy difícil cerra-miento de sus posibilidades de participación en la solución política negociada.
El panorama hasta ahora descrito es el del análisis de la confrontación, y se hace hincapié en trascender lo obvio para abordar lo necesario. Pero si se habla de intratabilidad esto no ocurre, por más que exista la necesidad de en-contrar un término desde el cual plantear las soluciones. La teoría no sirve si no va ligada a una práctica de paz en la que se puedan concebir ambientes de solución pacífica. En ese sentido, formular escenarios de negociación es ir en contravía de los hechos y de la política de la guerra; y también es equiva-lente a intentar trascender la intratabilidad par no resignarse a ella. Negociar, entonces, es tratar.
El escenario y su naturaleza variada
¿Cuál sería entonces el escenario inicial, y satisfactorio, para que los ac-tores de la confrontación se sienten a negociar? Thomas y Pruitt han descrito este punto de quiebre positivo como el momento dialógico. Se trata de ese momento en el que se escoge un camino diverso al de la confrontación, por-que la conciencia sobre la necesidad de transformarse de los actores es muy amplia. No es un momento fácil de conseguir, pero es un momento posible.8
Este punto de quiebre tiene que ver con grados diversos de satisfac-ción que las partes alcanzan. Al respecto, los mismos autores insisten: “Los procesos de diálogo se presentan en diversas formas y dimensiones. Ningún diseño de proceso será el adecuado para todo tipo de circunstancias. Más bien existe una variedad de herramientas para escoger, dependiendo del contexto cultural y político de cada caso”.9 Así, cualquier plan de diálogo ha de centrarse en la consecución de acuerdos satisfactorios entre partes que dinámicamente interactúan. El enfoque del diálogo ha de ser el de conseguir dicha satisfacción en tres direcciones complementarias: las personas (lo sicológico), el proceso y lo sustancial (el problema).
8 Ver: Pruitt y Thomas (2008). 9 Íd.
Desafios de Colombia.indb 86 15/06/2010 03:02:43 p.m.
Escenarios de negociación: la paz negociada como negociación teórica y práctica de la guerra | 87
• Cuestiones psicológicas. Las personas que forman parte de un pro-ceso de diálogo –como patrocinadores, convocantes, participantes y observadores interesados– tienen un interés emocional o psicológi-co por sentirse reconocidas, respetadas y escuchadas. El proceso de diseño determina quién debería involucrarse, y debería hacerlo de manera que satisfaga las necesidades psicológicas de los participantes.
• Cuestiones sustanciales. El problema a abordar es de central im-portancia para el contenido o metas de la iniciativa de diálogo. El diseño debe establecer un propósito claro y determinar con claridad el alcance de los temas a discutir, para así satisfacer el interés de los participantes por asegurar resultados en las cuestiones sustantivas.
• Cuestiones procedimentales. La manera en que el proceso se desen-vuelve ayuda a determinar si la gente percibe el diálogo como legítimo, justo y valioso. Por lo tanto, las cuestiones procedimentales deben ser consideradas con mucho cuidado durante el proceso de diseño.10
Kriesberg,11 resumido, da pistas sobre la manera como ha de ocurrir este proceso de búsqueda de satisfacciones: las negociaciones pueden tomar diferentes formas. Una forma de negociar es la institucionalizada, que se lleva a cabo a través de instituciones políticas y procedimientos judiciales; pueden darse entre dos partes, o incluir a más de dos actores; pueden querer abarcar muchos ámbitos, con o sin éxito, que es cuando se negocia sobre cuestiones abordables en la mesa; pueden encaminarse a acordar todo en un momento, o tender a construir acuerdos separados por lapsos; pueden darse de manera tal que un amplio público pueda enterarse de lo negociado, u ocurrir a puerta cerrada.
Suelen, además, darse en etapas: la primera es la prenegociación, en la que se definen los parámetros de la negociación, los participantes y los po-sibles resultados (satisfacción personal); luego viene la planeación, que es donde se decide en general lo que se busca y se propone cómo alcanzar los objetivos (satisfacción procedimental con principios de satisfacción sustan-tiva); después vienen los primeros encuentros y análisis, cuando la atención se centra sobre lo que se va a discutir y las preocupaciones que cada parte tiene sobre la negociación (satisfacción personal combinada con satisfacción procesal); tras lo anterior se inventan opciones y fórmulas para el acuerdo (satisfacción procedimental); luego se pasa a la redacción del acuerdo (satis-
10 Íd.11 Ver: Kriesberg (2002, p. 287 y ss.). Esta suscinta descripción del proceso descrito por Kriegs-berg, y complementada por Salamanca, salió del trabajo realizado por Natalia Durán Valbuena como monografía de grado de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, dirigido por el autor del presente texto.
Desafios de Colombia.indb 87 15/06/2010 03:02:43 p.m.
88 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
facción procedimental); y se culmina con la firma y ratificación del mismo (satisfacción procedimental combinada con satisfacción personal); entonces comienza la implementación de lo acordado (satisfacción sustantiva).
Con todo ello en mente, ¿puede especularse sobre los escenarios de negociación para formular negociaciones tendientes a la firma de acuerdos de paz? Ciertamente, con una conciencia: los niveles de la negociación en Colombia se mueven, como lo ha afirmado María Teresa Uribe, en una ten-sión interesante entre lo macro y lo micro: existen las negociaciones en lo público, formales y tendientes a la construcción de nuevos órdenes políticos y quizás republicanos, en las que participan los grandes protagonistas de los conflictos armados, es decir, las cabezas visibles de los actores enfrentados; y existen las informales maneras de cooperación e intermediación, caracte-rizadas por complejas tramas, o laberintos que de alguna manera han sido eficaces. Esto sucede porque existe una “dificultad real por imponer, hacer reconocer y acatar el orden republicano ciudadano y por el camino de las transacciones y los acuerdos precarios, termina por negociarse el desorden dentro de ciertas reglas de juego y regularidades más o menos explícitas” (Uribe, 1997). Es una suerte de zona gris semipública-semiprivada en la que ocurre lo político en órdenes implícitos de complementariedad creativa y que va de lo formal a lo informal y viceversa. De alguna manera, es el paso bidireccional entre la racionalidad política y la racionalidad cotidiana de los ciudadanos que construyen acuerdos mínimos por su supervivencia. No se trata aquí de poder afirmar lo bueno y lo malo solamente.
Así las cosas: 1. El ideal escenario múltiple y variopinto (un escenario de escena-
rios) de la negociación tendiente a la paz habrá de comenzar por la construcción de una confianza costosa para los actores legales e ilegales de la confrontación. Los preacuerdos posibles tenderán a que el comportamiento inadecuado, esto es, las faltas a los com-promisos, sean penalizados por mecanismos internos y externos de exposición a la opinión pública. Será más costoso faltar a la verdad que mantenerse en una negociación difícil. Estos mecanismos de exposición pública habrán de ser definidos en los preacuerdos an-teriores a la puesta en marcha de los diálogos.
2. El escenario menos nocivo para la población civil habrá de ser el que parta de un acuerdo de armisticio. Está comprobado que la negociación en medio de la guerra, lejos de dar resultados, aunque se haya planteado como necesaria, implica un incremento de las hos-tilidades, y por ende, una afectación mayor de la vida de los civiles. En ese sentido, la responsabilidad de los actores de la confrontación debería de ser la de un respeto absoluto del derecho internacional
Desafios de Colombia.indb 88 15/06/2010 03:02:43 p.m.
Escenarios de negociación: la paz negociada como negociación teórica y práctica de la guerra | 89
humanitario, sin importar que lo que se escoja sea el método de negociar antes o después del armisticio. Lo ideal, por supuesto, se-ría conseguir la tregua antes de la negociación, pero si ello no fuera posible, un compromiso con la vida de los civiles sería un acuerdo de mínimos.
3. Estructuralmente, la política de Estado tendiente a la paz no se ha conseguido. Hasta ahora lo que ha salido de las negociaciones es la prueba de que dichas políticas de paz son más bien de gobierno. No existe entonces una política pública de paz que trascienda los períodos gubernamentales. Un escenario de negociación continua asumiría medidas que conviertan al diálogo en política de Estado, y no simplemente en estrategia de gobierno y campaña política.
4. Un escenario de negociación tendiente a la salida de la confronta-ción parte del reconocimiento de las partes como interlocutores válidos (satisfacción psicológica). Esa condición, la de adversarios en la mesa, no depende del ambiente político o electoral, sino de la disposición para conseguir la paz. Si, como se hizo desde 1982 en el proceso del período Betancur, se reconoce que la guerra tiene causas objetivas y subjetivas, entonces se podrá entender que las motivaciones para la confrontación no parten solamente de men-talidades criminales o saqueadoras (que lo son), sino que se fun-dan en profundas convicciones. Si así no lo fueran, ciertos discursos, especialmente de la izquierda armada de Colombia, no se habrían mantenido.
5. Hay un escenario al que parece temérsele, y tiene un doble compo-nente de novedad y riesgo. Combina diálogos regionales (que reco-nocen la multiplicidad regional del conflicto armado en Colombia) con la posibilidad de que se lleven a cabo mesas con múltiples partes. Una gran mesa central, guiada por las cabezas visibles, en coordi-nación con mesas regionales que atiendan problemas específicos podría plantearse como una solución a la tensión entre lo macro y lo micro, entre los niveles formal e informales de la negociación. La realidad del conflicto armado amerita un experimento con es-tas características, más si lo que prueba la experiencia es que los gobiernos ponen en marcha procesos exclusivos y excluyentes: por ejemplo, los dos últimos gobiernos han emprendido negociaciones con uno de los actores de la confrontación armada al tiempo que han puesto en marcha ofensivas abiertas contra el otro. En el caso de Pastrana (1998-2002) era claro que el tema paramilitar era un punto de la agenda. En el de Uribe (2002 - actualidad), mientras se emprendía un proceso con una banda a la que ni siquiera hubo
Desafios de Colombia.indb 89 15/06/2010 03:02:44 p.m.
90 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
que otorgarle estatus político para negociar, se realizaba una arre-metida militar antiterrorista para diezmar a las FARC. De política, para negociar o para no negociar, no se habló.
6. Un escenario de negociación no solamente dará cuenta de lo que supone la visión civil del conflicto, y otorgará responsabilidades a los actores que han abusado, de los civiles, sino que abrirá espacios efectivos de participación para la sociedad civil en el proceso de construcción de paz. Esto supone no solamente que los civiles sean reconocidos como afectados, y no como partes de la confrontación, sino que además tengan voz como víctimas que han sido. Los civiles podrán entonces tener injerencia como sujetos organizados en los acuerdos que firmen quienes han luchado en una disputa que les afecta directamente y contra su voluntad. Al ser la mayoría de las víctimas civiles, los acuerdos que se firmen tendrán que con-templar beneficios para ellos y determinar las compensaciones que los actores de la guerra les deben. El escenario del posconflicto no puede tomar a nadie por sorpresa y en él hay que situarse desde que se inicie la negociación.
7. Los conflictos están maduros cuando lo que sigue en su dinámica es el proceso de resolución. En este entendido, puede pensarse que la intratabilidad de la confrontación colombiana se debe a que los actores de la confrontación no han alcanzado una conciencia co-rrespondiente y mutuamente incluyente sobre el punto en el que se encuentra el conflicto y sobre si ese punto es el de la maduración. De nuevo la conciencia alta sobre la dinámica de la disputa se im-pone como determinante, porque sólo en ella las partes pueden decidir conjuntamente comprometerse con la salida pacífica. Basta que una de las partes piense que la salida es por la vía armada para que la confrontación no se resuelva; si, como en la actual situación de confrontación armada en Colombia, son las dos las que lo pien-san, el escenario sólo puede ser poco promisorio. Los civiles deben ser una fuerza decisiva en la negociación, pues como sociedad civil organizada pueden hacer las veces de veedores de la negociación y velar por sus propios intereses. La maduración de la confrontación, la decisión de entrar en la negociación, puede ser influida directa-mente por la fuerza pacífica de lo civil, en tanto los actores de la disputa asuman su responsabilidad con quienes han sufrido los embates de la violencia sin haber optado por ella.
8. Las lecciones aprendidas son un necesario componente del escenario de la negociación: tanto los fracasos y aciertos internos como las referencias de éxitos y fallos en procesos exteriores son lecciones
Desafios de Colombia.indb 90 15/06/2010 03:02:44 p.m.
Escenarios de negociación: la paz negociada como negociación teórica y práctica de la guerra | 91
aprendidas que no se pueden olvidar. Así, debe reconocerse que en Colombia las políticas gubernamentales de paz se han presentado como un corpus desarticulado más que como un sistema coherente. Cada gobierno toma decisiones diversas desde su propio concepto de paz y cambia en la medida de sus fracasos la denominación de los actores de la negociación, de “interlocutores válidos” a “bandi-dos” o “terroristas”, según lo indique el ambiente político. Y nunca se asumen las responsabilidades políticas de una legalidad que no ha sabido ofrecer acuerdos satisfactorios para una ciega y obstinada oposición violenta que sólo contribuye al escenario del aumento de las hostilidades.
La viceversa de esto es la ceguera de una izquierda violenta que atiza con sus actos los fuegos guerreristas de mandatos capaces de aumentar el pie de fuerza sin más criterio que el desespero de no poder vencer. La autocrítica no es la característica de los gobiernos que emprenden negociaciones y fracasan: más bien, tratan de ubicar la culpa fuera de sí, con comunes acciones políticas que muestran una enorme falta de criterio: a) treguas en medio de peligrosos en-gendros de fuerzas ilegales que colaboran con las legales; b) ofertas poco satisfactorias que dejan la satisfacción sustantiva como un futuro para conseguir, pero que no se ha pensado en el inicio de los procesos; c) peligrosas injerencias de la ilegalidad en la legalidad y connivencia con actores criminales que se vuelven suicidas armas arrojadizas; d) ilegitimidad gubernamental y falta de gobernanza, con precarias formas de recuperación o establecimiento del orden institucional y de seguridad perdidos; e) indefinición de responsa-bilidades y de límites políticos en la negociación combinada con una improvisación rayana en la torpeza; f) obsesión finalista acerca de las propias profecías salvíficas; g) utilización de los aciertos y fracasos como botín político.
Los grupos al margen de la ley no se comportan mejor: a) utilizan métodos inaceptables de lucha; b) sus discursos liberadores o de búsqueda del bien están llenos de fisuras que provienen de sus propias acciones de terror en contra de las poblaciones civiles; c) poseen una estulta fijación de sus ideas, al imaginar que la inmutabilidad del pensamiento es el contrapeso a su asombrosa capacidad de adapta-ción a los escenarios de la guerra; d) indisposición a la negociación; e) una perversa combinación de formas de lucha que mezclan la criminalidad común con las reivindicaciones políticas y los réditos económicos de mantenerse en la guerra; e) capacidad de mentir combinada con actos de saqueo que desacreditan su naturaleza polí-
Desafios de Colombia.indb 91 15/06/2010 03:02:44 p.m.
92 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
tica; f) afectación inmoral de la población civil y falta de respeto a las normas del derecho internacional humanitario, con la consecuente afectación violenta de las vidas de civiles.
De igual manera, es una necesidad compararse: saber que por único que sea el conflicto en Colombia, las referencias latinoamericanas y mundiales de eventos, procesos y actos de negociaciones tendientes a la firma de acuerdos políticos para conseguir la paz son un labo-ratorio especular en el cual reflejarse críticamente.
Ningún conflicto es igual a otro y cada uno requiere plantear esce-narios particulares para la negociación política: pero eso no supone que el sufrimiento colectivo de países vecinos y no vecinos en la búsqueda de la paz no sea un referencia para no cometer errores similares. Una prueba de la trampa en la que han caído los actores de la confrontación en Colombia es su incapacidad para darse cuen-ta de que terceras instancias podrían ofrecer opciones para que se suscriban compromisos. Por la suficiencia y la convicción sobre sí mismos de los actores de la confrontación, la mediación no se ha probado hasta este momento cuando se ponen en marcha los proce-sos para conseguir acuerdos. Un escenario interesante sería intentar trabajar en la búsqueda de la paz con mediadores internacionales y cooperación de países neutrales.
9. Conseguidas las satisfacciones en los niveles de lo personal-psi-cológico (reconocimiento de un estatus político) y de lo procesal (suscripción de una agenda, escogencia del método de negociación), la pregunta por lo sustantivo es necesaria para contribuir a la forja del escenario de la negociación. Es lo sustantivo lo que, realizados los preacuerdos formales anteriores a la búsqueda negociada del acuerdo, se plantea sobre la mesa como intereses. Como lo sustan-cial es el “qué” de la confrontación, el problema mismo, no se puede confiar en que por lo avanzado en reconocimientos y métodos se vaya a conseguir componer lo estructural. Lo sustantivo transciende al acuerdo y se convierte en un motivo de trabajo conjunto, pero también en la meta del largo plazo en la construcción de acuerdos tendientes a la paz. Por eso se debe hablar de procesos de negocia-ción de manera genérica, y no como hasta ahora, de procesos de paz: estos últimos son una meta en la distancia que se corresponde con la implementación de los acuerdos y con las transformaciones profundas que supone la consecución de un paz positiva, integral: no sólo el fin de la guerra, sino la construcción de condiciones de justicia social.
Desafios de Colombia.indb 92 15/06/2010 03:02:44 p.m.
Escenarios de negociación: la paz negociada como negociación teórica y práctica de la guerra | 93
10. Y por último, el escenario de la confrontación contiene un llamado moral a los actores del conflicto: nunca deben perder su capacidad de avergonzarse. Los actos de la guerra han de limitarse a la norma del derecho y a los enemigos obvios de la confrontación. El lími-te de la acción debería de ser siempre el otro, y en este caso el otro sustancial que son los civiles. En esa conciencia, la construcción de una cultura de paz sería un resultado obvio de optar por negociar y por respetar a toda costa, de manera fundamental.
Referencias
Comunicado correspondiente del Frente 29 “Alfonso Arteaga” de las FARC (s.f).Crocker, C., Hampson, F., y All, P. (2005). Grasping the Nettle: Analyzing Cases of
Intractable Conflict. Washington D.C.: United States Institute of Peace, 2005.Entrevista con el comandante de las FARC alias Alfonso Cano (2008, nov.). Recu-
perado el 16 de noviembre de 2009 de http://carloslozanoguillen1.blogspot.com/2009/01/entrevista-con-alfonso-cano.html
Kriesberg, L. (2002). Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution. Maryland: Rowman & Littlefield.
Licklider, R. (2005). “Comparative Studies of Long Wars”. En C. Crocker, F. Hamp-son y P. All. Grasping the Nettle: Analyzing Cases of Intractable Conflict (pp. 33-46). Washington D.C.: United States Institute of Peace, 2005.
“Los conflictos largos suelen terminar con victoria militar”. Entrevista con Stathis Kalyvas. En Revista Semana (on line) (2009, 3 de octubre). Recuperado el 16 de noviembre de 2009 de http://www.semana.com/noticias-nacion/conflictos-largos-suelen-terminar-victoria-militar/129591.aspx
Mitchell, Ch. (1997). “Intractable Conflicts: Keys to Treatment”, Gernika Gogoratuz, Work Paper no. 10, Gernika.
Presidencia de la República de Colombia (2009). Directiva Presidencial 01 de marzo de 2009.
Putnam, L., y Wondolleck, J. (2003). “Intractability: definitions, dimensions and dis-tinctions”. En Lewicki, Gray y Elliot, Making Sense of Intractable environmen-tal Conflicts. Concepts and Cases (pp. 35-59). Washington D.C.: Island Press.
Pruitt, B., y Thomas, P. (2008). Diálogo democrático. Un manual para practicantes, OEA, IDEA, PNUD. Washington, Estocolmo, Nueva York. Disponible en línea. Recuperado el 16 de noviembre de 2009 de http://www.undp.org/cpr/docu-ments/sp_democratic_dialogue.pdf
Upssala Universitet (s.f). Upssala Conflict Data Program, Definitions (en línea). Recuperado el 16 de noviembre de 2009 de http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/data_and_publications/definitions_all.htm
Desafios de Colombia.indb 93 15/06/2010 03:02:44 p.m.
94 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Uribe, M.T. (1997). “La negociación de los conflictos en viejas y nuevas sociabili-dades”. En A. Barrios (ed.), Conflicto y contexto (pp. 165-180). Bogotá: Tercer Mundo Editores, Colciencias, Instituto Ser y Programa de Reinserción de la Presidencia de la República de Colombia.
Desafios de Colombia.indb 94 15/06/2010 03:02:44 p.m.
Mecanismos de fortalecimiento de la sociedad civil
Fredy Andrés Barrero Escobar*
El fortalecimiento de la democracia colombiana implica necesariamente el fortalecimiento de la sociedad civil, y viceversa. En este sentido, en su estudio sobre la cultura política colombiana Rodríguez y Selligson afirman:
Una gobernabilidad muy restrictiva puede desestimular que los ciuda-danos formen parte de asociaciones, y por lo tanto, se puede atrofiar la sociedad civil (…) La teoría es que los ciudadanos que participan en la sociedad civil aprenden a trabajar juntos y, en algún momento a confiar los unos en los otros. Esto significa que la confianza interpersonal, una de nuestras medidas de la democracia estable, sería mayor en aquellos que participan en la sociedad civil (2008).
Pese a que la relación entre fortalecimiento democrático y sociedad civil es inevitable, en Colombia esta última enfrenta constantemente riesgos, ya que los grupos armados ilegales han malinterpretado su función en el sistema político, y tras una ubicación ideológica ligera, la han convertido en blanco de atentados; que pareciera más un afán por impedir el cumplimiento del rol de la sociedad civil en la búsqueda de responder a las demandas y exigen-cias propias de las inequidades, desigualdades e inaccesibilidad a los bienes y servicios que debe suplir el Estado. Así mismo, la debilidad de la cultura política colombiana (caracterizada por una deslegitimación del sistema polí-tico y sus agentes), y los incumplimientos de los acuerdos que sobre cultura
* Decano adjunto de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda; docente universitario; politólogo de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Inter-nacionales de la Pontificia Universidad Javeriana
Desafios de Colombia.indb 95 15/06/2010 03:02:44 p.m.
96 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
ciudadana se rescatan en los programas de gobierno locales y del nacional, son tal vez los principales problemas que afronta la sociedad civil colombiana.
En este contexto, el presente análisis se divide en tres apartes. El primero busca dar luces sobre los debates teóricos y conceptuales en torno al con-cepto de sociedad civil, tanto para la ciencia política en particular, como para las ciencias sociales en general; el segundo planteará una caracterización de la participación de la sociedad civil colombiana y abordará las políticas que sobre ella ha promovido el Gobierno Nacional del presidente Álvaro Uribe. El tercero ofrecerá algunos elementos para una agenda de entendimiento entre el Gobierno Nacional y la sociedad civil, de cara al fortalecimiento de ésta.
¿Cuál sociedad civil?
Uno de los principales argumentos que pueden impedir el desarrollo de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de la sociedad civil es el des-conocimiento o la heterogeneidad del concepto mismo a que se enfrentan los policy makers, por lo cual en este aparte se dilucidarán elementos teórico-conceptuales que permitan aclararlo. En ese sentido, se entenderá aquí por sociedad civil la “vida asociativa, sin coacción, distinta de la familia y de las instituciones del Estado” (Chambers y Kopstein, 2006), la cual para efectos de este artículo tiene una connotación especial en el desarrollo de la participa-ción política.1
Aunque la definición acota la amplitud del concepto, en la literatura de Ciencia Política tales límites encierran un sinnúmero de planteamientos in-terpretativos, por lo cual las propuestas aquí planteadas deben ser asumidas desde los debates que de la Ciencia Política se han planteado para comprender a este actor socio-político. En este sentido, la Ciencia Política ha centrado sus principales debates, según The Oxford Handbook of Political Theory, en comprender a la sociedad civil, de la siguiente manera:
1 Por participación política se entenderá: “aquél conjunto de actos y de actitudes dirigidas a influir de manera más o menos directa y más o menos legal sobre las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o en cada una de las organizaciones políticas, así como en su misma selección, con vista a conservar o modificar la estructura (y por lo tanto los valores) del sistema de intereses dominante” (Pasquino, 1994).
Desafios de Colombia.indb 96 15/06/2010 03:02:45 p.m.
Mecanismos de fortalecimiento de la sociedad civil | 97
Debates Características Representaciones
Sociedad civil aparte del Estado
Es una esfera en la cual los individuos se unen y forman grupos, siguen empresas comunes, comparten intereses, se comunican sobre temas importantes y sobre temas que no lo son tanto.
Iglesias, ligas de bolos, asociaciones de servicios, clubes de ajedrez y grupos de interés público.
Sociedad civil en contra del Estado
Es una esfera que interactúa y se opone al Estado.
Disidentes de la Europa del Este bajo el comunismo.
Sociedad civil en apoyo al Estado
Es una esfera en la que la SC (sociedad civil) apoya y apuntala al Estado (formación e inculcación de valores, en democracias liberales).
Sociedad civil en diálogo con el Estado
Es una esfera que está en un diálogo creativo y crítico con el Estado, diálogo que se caracteriza por ser un tipo de accountability en el que el Estado debe defender, justificar y, generalmente, rendir cuenta de sus acciones en respuesta a las preguntas y voces plurales planteadas.
Nuevos movimientos sociales.
Sociedad civil en asocio con el Estado
Es una esfera que da respuesta a nuevas formas de gobernanza, ante un Estado que pese a no ser contrario, es un socio dispuesto.
La Tercera Vía.
Sociedad civil más allá del Estado
Se centra en una crítica a la metodología nacionalista del análisis, ya que los desarrollos fundamentales de la SC se dan entre grupos que se observan más allá de las fronteras políticas.
Sociedad Civil Global. Activistas de derechos humanos, cambio climático, SIDA/VIH, responsabilidad corporativa.
Fuente: Chambers y Kopstein (2006)
Sobre la base de lo anterior, la observación que aquí se haga sobre la sociedad civil incluye las discusiones teóricas arriba mencionadas.
Caracterización de la sociedad civil colombiana
En las postrimerías del siglo XX la sociedad colombiana fue partícipe de un sinnúmero de cambios institucionales que buscaron el fortalecimiento de la democracia. Al proceso de descentralización política iniciado con la elección popular de alcaldes en 1988, la Constitución Política de 1991 sumó cambios institucionales a la democracia representativa y fortaleció la demo-cracia participativa. Fueron los años de la nueva Constitución, del reaco-modo institucional de la descentralización, de los nuevos actores políticos
Desafios de Colombia.indb 97 15/06/2010 03:02:45 p.m.
98 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
en escena, así como los años en que se entendió la democracia más allá de las esferas de la representación.
Sin embargo, también fueron los años en que se recrudeció el narco-tráfico (y su alianza con algunos sectores políticos), emergieron los grupos paramilitares y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) desestabilizaron al Estado colombiano, en fin, fueron los años en que parte del poder político fue cedido a actores y grupos ilegítimos e ilegales.
Pese a que la ciudadanía celebró los nuevos espacios de participación democrática, los rezagos de una sociedad civil poco participativa continua-ron dando muestra de como “las relaciones entre Estado y las organizaciones de los sectores subalternos han tendido a ser agresivas. Ello ha provocado que la relación del Estado con los movimientos sociales y políticos se haya trocado en enfrentamientos recurrentes. El resultado ha sido la fragmenta-ción y reducción de los movimientos, lo que impide el fortalecimiento de la sociedad civil” (Leal, 1991: 8).
El proceso de descentralización estimó la posibilidad de que la sociedad civil fuera partícipe de nuevos espacios de participación política, en especial en la esfera municipal, dando una mayor participación a la ciudadanía en la toma de decisiones del sector público y en la fiscalización de las mismas, así:
Tipo de agente participativo según instanciaSector Alcance Tipo de agente participativo
Juntas administradoras locales
Consulta, iniciativa, fiscalización y gestión
Ediles o comunerosRepresentantes de sectores sociales que actúan como “puentes” entre el gobierno y la sociedad.
Servicios públicos domiciliarios (Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos, juntas directivas de la empresa)
Información, consulta, iniciativa, fiscalización y gestión
Representantes de usuarios de los servicios públicos para velar por la eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Salud (asociaciones o ligas de usuarios de salud, Comité de Ética Hospitalaria, comités de participación comunitaria en salud – Copacos)
Consulta, iniciativa, fiscalización y gestión
Representantes de la comunidad para la defensa protección del derecho a la salud y la prestación del mismo.
Educación (juntas municipales de educación, foros educativos municipales)
Consulta, iniciativa y fiscalización
Ciudadanos, ciudadanas y representantes de la comunidad para la defensa y protección del derecho a la educación y a la prestación del mismo.
Continúa
Desafios de Colombia.indb 98 15/06/2010 03:02:45 p.m.
Mecanismos de fortalecimiento de la sociedad civil | 99
Sector Alcance Tipo de agente participativo
Desarrollo rural (Consejo municipal de Desarrollo Rural)
Concertación, decisión y fiscalización
Representantes de organizaciones del sector rural que proponen y acuerdan políticas dirigidas al sector y vigilan su ejecución.
Control social (veedurías ciudadanas y juntas de vigilancia)
Fiscalización
Personas a título individual y organizaciones sociales que deciden por voluntad propia iniciar procesos de vigilancia y control del uso de recursos públicos.
Planeación (Consejo Consultivo de Planificación de Territorios Indígenas, Consejo Municipal de Cultura, Consejo Municipal de Juventud, Consejo Municipal de Paz, Consejo Municipal de Política Social, Comité Municipal de Desplazados)
Información y consulta
Representantes de sectores sociales encargados de emitir conceptos sobre las propuestas de planes locales (globales, sectoriales, territoriales) y de hacer seguimiento a su ejecución. También promueven la consideración de problemáticas específicas en el arco del diseño de políticas públicas.
Fuente: tomado de Velásquez y González (2003)
Aunque los espacios institucionales instaron a una mayor participación de la sociedad civil en la definición, la fiscalización y el control del sector pú-blico, el porcentaje de ciudadanos y de actores sociales involucrados siempre ha sido reducido, como se observa a continuación:
Pertenencia a organizaciones sociales
OrganizaciónPorcentaje (%)
Colombia Bogotá
Club deportivo, social o de recreación 7,5 9,7Organización artística, musical o cultural 6,7 5,9Organización educativa ND 9,1Sindicato 0,8 1,6Asociación de campesinos N.D. 1,1Grupo o partido político 1,4 3,7Organización ambientalista o ecológica 2,1 2,8Asociación profesional 1,6 3,3Junta de Acción Comunal 2,8 6,7Organización de seguridad o vigilancia N.D. 3,4Organización de salud 2,1 2,7
Fuente: tomado de Colombia, Departamento Nacional de Planeación (2005)
En la actualidad, la tasa de participación ciudadana en organizaciones de la sociedad civil continúa siendo baja, en un país con antecedentes de
Desafios de Colombia.indb 99 15/06/2010 03:02:46 p.m.
100 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
escasa participación política, incluso en lo electoral. Según los resultados presentados en 2008 por el Lapop (Proyecto de Opinión Pública de América Latina), la medición de la participación de la sociedad civil deja entrever sus bajos niveles, así:
Voy a leer una lista de grupos y organizaciones. Por favor, dígame qué tan frecuente asiste a reuniones de estas organizaciones: una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al año, o nunca.
Una vez a la semana
Una o dos veces al mes
Una o dos veces al
añoNunca
NS/NR
CP6. ¿Reuniones de alguna organización religiosa? Asiste…
1 2 3 4 8
CP7. ¿Reuniones de una asociación de padres de familia de la escuela o colegio? Asiste…
1 2 3 4 8
CP8. ¿Reuniones de un comité o junta de mejoras para la comunidad? Asiste…
1 2 3 4 8
CP9. ¿Reuniones de una asociación de profesionales, comerciantes, productores, y/o organizaciones campesinas? Asiste…
1 2 3 4 8
CP10. ¿Reuniones de un sindicato? Asiste… 1 2 3 4 8
CP20. ¿Reuniones de asociaciones o de grupos de mujeres? Asiste…
1 2 3 4 8
Fuente: Rodríguez y Selligson (2008)
La evidencia antes ofrecida lleva a preguntarnos por qué si existen espacios de participación, los ciudadanos tienden a no ejercerla, máxime si tales espacios contribuyen al fortalecimiento democrático y en su ma-yoría son iniciativas de asocio de la misma sociedad. Según resultados de la Encuesta de opinión sobre la participación ciudadana, 2002, promovida por Fundaciones y Organizaciones, que analizan la situación de la sociedad civil, se encontró que entre los principales obstáculos para la participación en Colombia estaban los siguientes:
Desafios de Colombia.indb 100 15/06/2010 03:02:46 p.m.
Mecanismos de fortalecimiento de la sociedad civil | 101
Obstáculos a la participación %
Falta de información 68,0Falta de voluntad de los políticos 31,1Inexistencia de mecanismos adecuados 13,2Desconocimiento de los derechos por parte de la gente 35,1El conflicto armado 24,4Falta de tiempo 28,9Una legislación muy rígida y exigente 3,2Desconfianza de la gente hacia los demás 36,9Falta de conciencia de la gente 30,0Otra respuesta 0,7
Fuente: tomado de Velásquez y González (2003)
La anterior tabla ofrece resultados, quizás obvios algunos de ellos; sin embargo, vale la pena rescatar dos obstáculos, con porcentajes considerables, que no son determinados por externalidades, sino que obedecen a predis-posiciones personales. La primera es la desconfianza de la gente hacia los demás, y la segunda, la falta de tiempo (razón que podría indicar un deterioro societal ante las posiciones individualizantes). Ambos obstáculos evidencian la falta de cohesión social, aunque la desconfianza exige atención especial ya que “impide la creación de sinergias entre las organizaciones y sus líderes para actuar mancomunadamente frente al Estado u otros agentes locales. Constituye el eslabón de un círculo vicioso, pues la desconfianza desestimula la formación de organizaciones y redes, privatizando la vida colectiva, y la inexis-tencia de estas últimas amplía la desconfianza mutua. Romper ese círculo es uno de los desafíos de la densificación del tejido social y de la participación ciudadana” (Velásquez y González, 2003).
La sociedad civil en el gobierno de Álvaro Uribe
La entidad a cargo de ofrecer y fortalecer a la sociedad civil en Colombia, desde el Gobierno Nacional, es el Ministerio del Interior y de Justicia, el cual, bajo la Dirección para la Democracia y la Participación Ciudadana,2 y a través
2 “La Dirección para la Democracia y Participación Ciudadana es la responsable de coordinar la formulación e implementación de la política en materia electoral y de participación ciudada-na, a partir del análisis y estudio de los fenómenos políticos y sociales de los diferentes actores institucionales:Así mismo es la dependencia dedicada a la formulación, promoción y divulgación de políticas en materia electoral, legislativa, fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos y de participación ciudadana, que le permita a los ciudadanos tener un mayor conocimiento para el ejercicio del control social a la gestión pública y el acceso a los cargos de elección popular inde-
Desafios de Colombia.indb 101 15/06/2010 03:02:46 p.m.
102 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
del Plan de Acción 2009 del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento Democrático, planteó como propósito:
Propiciar la financiación de programas y proyectos para el fortaleci-miento de la democracia y la participación ciudadana de la sociedad civil y sus organizaciones, así como de las instituciones encargadas del fomento, promoción, la capacitación e investigación, en asocio con en-tidades de los sectores público y privado en lo nacional, departamental y municipal y distrital.
Para cumplirlo, estableció las siguientes líneas de inversión:
Líneas Componentes
Línea 1. Generación de un liderazgo comunal democrático
Se proyecta continuar con la generación de una política para la formación de líderes comunales a partir de procesos académicos, pedagógicos, culturales, deportivos y de emprendimientos solidarios en toda la estructura comunal, desde el nivel nacional hasta el municipal, propendiendo por la configuración de un liderazgo basado en el trabajo y compromiso social, la solidaridad, la transparencia, la honestidad y sobre todo los valores democráticos.
Línea 2. Desarrollo de una cultura del control social
Busca fortalecer procesos que se nutren del ejercicio del control social que hace la sociedad civil de los asuntos de carácter público o de las acciones que emprenden las administraciones territoriales y nacionales para salvaguardar los intereses comunes, motivando la participación de todos los miembros de la comunidad y despertando su interés por las decisiones que los afectan.
Línea 3. Financiar la ejecución de la Política Pública en Participación Ciudadana y Acción Comunal
Establecer con los diferentes actores sociales e institucionales una política que trace los lineamientos, responsabilidades y competencias en el sector de la participación.
De igual forma, el Gobierno Nacional abordó la temática en el docu-mento Visión Colombia II Centenario: 2019, a partir del cual buscó trascen-der la discusión de políticas de gobierno sobre temas de agenda nacional, y llevarlas a discusiones de política de Estado. En dicha propuesta se planteó la necesidad de tener una sociedad de ciudadanos libres y responsables, para lo
pendientemente de su condición social, raza, sexo, cultura o credo, construyendo capital social. En cuanto a la relación con los despachos del señor Ministro del Interior y de Justicia y del Vice-ministerio del Interior, la Dirección para la Democracia y Participación ciudadana se encarga del acompañamiento y apoyo en los debates de control político y citaciones que formule el Honorable Congreso de la República” (Colombia, Ministerio del Interior y de Justicia, 2009).
Continúa
Desafios de Colombia.indb 102 15/06/2010 03:02:46 p.m.
Mecanismos de fortalecimiento de la sociedad civil | 103
cual se consideró necesario fomentar la cultura ciudadana, en el siguiente entendido:
Un ciudadano libre y responsable es, ante todo, alguien que actúa con plena conciencia y libre albedrío sobre la base de derechos y deberes. Su responsabilidad supone que tiene un papel que cumplir en la construc-ción de ciudadanía, en el cumplimiento de las normas, en la creación y consolidación de las relaciones sociales basadas en la confianza, en la tolerancia y en el respeto por los demás. Tales tareas no son competencia del Estado. Aun en las sociedades más avanzadas, la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas es limitada; por consiguiente, el ciudada-no tiene una responsabilidad vital que cumplir, no sólo consigo mismo sino con los demás (Colombia, Departamento Nacional de Planeación, 2005. Cursivas añadidas).
Para lograr la sociedad de ciudadanos libres y responsables, el Gobierno Nacional propuso en dicho documento el cumplimiento de seis metas, dos de las cuales atienden directamente al fortalecimiento de la sociedad civil:
Meta Característica
5. Aumentar los niveles de confianza interpersonal y en las instituciones públicas
“Promover el conocimiento y la confianza en las instituciones públicas. De manera coordinada con las estrategias relacionadas con la reforma del Estado, se deben realizar acciones de cultura ciudadana que contribuyan a un adecuado reconocimiento de las instituciones públicas y sus funciones. Así mismo, se deben implementar estrategias que promuevan la legitimidad de las actuaciones estatales. Uno de los mecanismos para ello es la rendición de cuentas”.
6. Aumentar los niveles de organización social y participación de la ciudadanía
“Promover la pertenencia a organizaciones sociales. Acompañar la conformación de organizaciones locales y evidenciar la utilidad de pertenecer a organizaciones que representen los intereses de los ciudadanos, sean éstos públicos o privados. Finalmente, para el logro de las metas y el desarrollo de una política de cultura ciudadana a nivel nacional es preciso establecer mecanismos que permitan identificar problemas específicos en cada territorio o región, articular las experiencias y maximizar los resultados de las acciones nacionales.”
Fuente: elaboración propia a partir de Colombia, Departamento Nacional de Planeación (2005)
Cabe resaltar que con la meta 6 el Gobierno Nacional plantea la nece-sidad de incrementar los niveles de organización social y participación ciu-dadana, así como consolidar expresiones del capital social, de la siguiente manera:
Desafios de Colombia.indb 103 15/06/2010 03:02:47 p.m.
104 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
MetaSituación
actualSituación
2010Situación
2019
Aumentar el porcentaje de personas que pertenecen a organizaciones que apoyan sus intereses
13% 25% 35%
Disminuir el porcentaje de personas que creen que cuando se presentan problemas colectivos sólo los puede resolver cada cual por su lado
22,4% 15% 10%
Disminuir el porcentaje de personas que no pertenecen a organizaciones que apoyan sus intereses y que lo consideran innecesario
35% 30% 20%
Fuente: tomado de Colombia, Departamento Nacional de Planeación (2005).
Propuestas de entendimiento entre el Gobierno Nacional y la sociedad civil: en búsqueda del fortalecimiento de la sociedad civil
La creación de una agenda que busque el fortalecimiento de la sociedad civil colombiana exige concentrar esfuerzos en dos vías: la primera, a través de políticas gubernamentales, y la segunda, por intermedio de la inserción de la sociedad civil colombiana en la sociedad civil global.3
De las políticas gubernamentales
Quien asuma el Gobierno Nacional en 2010 deberá promover y fortalecer políticas dirigidas a intensificar proyectos de cultura ciudadana, así como garantizar la protección de quienes hacen parte de organizaciones de la so-ciedad civil.
Fortalecimiento de la cultura ciudadana. La sociedad civil debe jugar un rol fundamental en el apoyo a la promoción de la cultura ciudadana, que a su vez redundará en beneficio de ella. Conviene entonces que el Gobierno Nacional robustezca el presupuesto destinado a la capacitación de las orga-nizaciones de la sociedad civil.
La agencia del Gobierno Nacional para cumplir con dicho propósito es el Ministerio del Interior y de Justicia, el cual deberá continuar –y fortalecer–
3 De acuerdo con Kaldor, “lo nuevo en el concepto de sociedad civil desde 1989 es la globaliza-ción. La sociedad civil ya no se limita a las fronteras del Estado territorial (…) Por un lado, la sociedad civil global está en proceso de ayudar a constituir y de ser constituida por un sistema global de normas, respaldadas por autoridades intergubernamentales, gubernamentales y globa-les parcialmente superpuestas. Es decir, la nueva forma de política que evoca la sociedad civil, es tanto un resultado como un agente de la interrelación global. Y, por otro lado, también superan las fronteras nuevas formas de violencia, que limitan, suprimen y atacan a la sociedad civil, de modo que ya no es posible contener territorialmente la guerra o la ingobernabilidad” (2005: 48).
Desafios de Colombia.indb 104 15/06/2010 03:02:47 p.m.
Mecanismos de fortalecimiento de la sociedad civil | 105
las políticas públicas dirigidas al tercer sector. No obstante, conviene que el Gobierno Nacional se rodee de actores para cumplir con dichas tareas. En ese sentido, deberá crear sinergias e incentivar el apoyo de las universidades (expresión máxima del debate académico y constructor de conocimiento) y la empresa privada (la cual servirá de puente con sus políticas de responsa-bilidad social corporativa), entre otros actores.
La consolidación de las organizaciones de la sociedad civil requiere el apoyo del Gobierno Nacional (y de socios como los antes mencionados) pa-ra iniciar propuestas conducentes a capacitar a sus miembros y líderes. De igual forma, se debe contar con una estrategia coordinada con los gobiernos departamentales, y en particular con los gobiernos locales. Este último nivel es fundamental para promover las organizaciones de la sociedad civil, ya que es ahí en donde los ciudadanos expresan sus necesidades y sus exigencias básicas, resultado de su vida diaria. Las capacitaciones, entonces, estarían dirigidas a:
• Fortalecerlaconstrucciónorganizacionaldelasorganizacionesdela sociedad civil. Es un imperativo que el Gobierno Nacional centre sus esfuerzos en dar un apoyo técnico a las organizaciones de la so-ciedad civil. Para una efectiva puesta en marcha de esta propuesta podría trabajar simbióticamente con las ONG (organizaciones no gubernamentales), las cuales “han brindado apoyo técnico a los líderes y a sus organizaciones (formulación y gestión de proyectos, actualización legislativa sobre gestión municipal, elaboración de planes corporativos y de programas de trabajo, metodologías para la elaboración de diagnósticos participativos y para la formulación de planes locales, manejo de conflictos, lectura de presupuestos, seguimiento y evaluación de la gestión pública, etc.)” (Velásquez y González, 2003: 238).
• Daraconocerlosmarcoslegalesdeparticipacióndelasorganizacio-nes sociales (veedurías ciudadanas, consejos locales de planeación, etc.). Aprovechando el proceso de descentralización política y ad-ministrativa, que implica la apertura de espacios de participación de organizaciones de la sociedad civil en la definición y en la fis-calización de algunos elementos de la gestión pública, el Gobierno Nacional deberá promover el trabajo mancomunado con los gobier-nos locales para estimular el rol activo de las organizaciones de la sociedad civil en esos espacios y en dichas tareas.
• Publicitarlosespaciosdeparticipacióndelasociedadcivil. Uno de los principales obstáculos planteados antes, que ha impedido la participación de organizaciones de la sociedad civil, lo constituye el desconocimiento de los espacios que la misma tiene para parti-
Desafios de Colombia.indb 105 15/06/2010 03:02:47 p.m.
106 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
cipar. Por tal motivo, el Gobierno Nacional, en coordinación con los gobiernos locales, debe promoverlos y darlos a conocer.
• ElGobiernoNacionaldebepromoverpolíticasdeculturaciudadana. Acudiendo a los postulados de la lógica de la acción colectiva de Olson, se debe plantear una serie de incentivos positivos, que no sean negativos, para (re)construir tejidos sociales necesarios para la participación de dichas organizaciones en la toma de decisiones de políticas públicas en lo colectivo, y ofrecer herramientas a los go-biernos locales para incrementar la confianza interpersonal y en las instituciones, ya que como explican Rodríguez y Selligson, “Los ciudadanos que participan y evalúan positivamente al gobierno local (aspectos que no están relacionados positivamente entre sí) podrían tener una creencia mayor de que la democracia es el mejor sistema” (2008: 117), teniendo en cuenta que “la participación en organizaciones de la sociedad civil es considerada como uno de los motores de una cultura política democrática” (117).
• Fortalecimientodelcapitalsocial.4 Uno de los principales focos de debate sobre la sociedad civil en la Ciencia Política lo constituye el capital social como elemento necesario para moldear la demo-cracia. De acuerdo con Putnam, “las asociaciones voluntarias y las redes sociales de la sociedad civil que hemos llamado ‘capital so-cial’ contribuyen a la democracia de dos maneras diferentes: tienen efectos ‘externos’ sobre el sistema de gobierno en sentido amplio, y efectos ‘internos’ sobre los propios implicados” (2002). Putnam explica además que en el sentido externo permite que los ciudada-nos expresen sus intereses y exigencias, así como la posibilidad de evitar los abusos de poder de los dirigentes, y en el sentido interno, actúan como agentes de socialización, los cuales “inculcan en sus miembros hábitos de cooperación y sentimientos públicos, así como destrezas prácticas para participar en la vida pública”. En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional debe promover espacios de rendición de cuentas para que las organizaciones de la sociedad civil planteen sus puntos de vista frente a lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer en los diferentes niveles del Gobierno.
4 Por capital social se entenderá aquí, siguiendo a Putnam, que éste “guarda relación con los vínculos entre individuos, las redes sociales y las normas de reciprocidad y confianza derivadas de ellas. En este sentido el capital está estrechamente relacionado con lo que algunos han llamado ‘virtud cívica’. La diferencia reside en que el capital social atiende al hecho de que la virtud cívica posee su mayor fuerza cuando está enmarcada en una red densa de relaciones sociales recíprocas. Una sociedad compuesta por muchos individuos virtuosos pero aislados no es necesariamente rica en capital social” (Putnam, 2002).
Desafios de Colombia.indb 106 15/06/2010 03:02:47 p.m.
Mecanismos de fortalecimiento de la sociedad civil | 107
• Protecciónalasorganizacionesdelasociedadcivil. La participación de grupos armados ilegales en asesinatos selectivos y en amenazas a dirigentes de organizaciones de la sociedad civil ha sido una cons-tante en nuestra historia reciente. De acuerdo con datos suminis-trados en el Informe de violaciones a la vida, la libertad e integridad de sindicalistas en Colombia, elaborado por la Escuela Nacional Sindical, durante 2008 se reportaron 46 asesinatos de sindicalistas (cifra que debería tender a cero). Para hacer frente a este problema el gobierno del presidente Uribe, a través del Ministerio del Interior y de Justicia, incrementó las medidas de protección a sindicalistas, con lo cual se pasó de ofrecer protección a 626 sindicalistas en 2002, a 1.980 en 2008, tarea para la cual se destinaron 121.355 millones de pesos entre 2002 y 2008 (Colombia, Ministerio del Interior y de Justicia, 2009).
Sobre la base de lo anterior, una de las tareas del Gobierno Nacional durante el cuatrienio 2010 – 2014 consistirá en fortalecer los esquemas y es-trategias de seguridad para evitar que miembros de organizaciones de la so-ciedad civil se vean afectados por las acciones de los grupos armados ilegales.
De la sociedad civil global
Tras analizar la evolución de la sociedad civil a la sociedad civil global, Kaldor considera que en esta última:
los individuos tienen una voz en los niveles globales de toma de decisio-nes [y] representa una nueva forma de política global paralela y comple-menta la democracia formal a escala nacional. Esos nuevos actores no toman decisiones. Tampoco deben tener un papel formal en la toma de decisiones, por que se han constituido voluntariamente y no representan más que sus propias opiniones. Lo importante es que, por medio de la accesibilidad, la apertura y el debate, es probable que quienes deciden la política actúen como una clase universal hegeliana de interés de la comunidad humana (2005).
Entonces, ¿cómo puede entender el Gobierno Nacional su relación con la sociedad civil global? Los informes presentados por algunas ONGI (organizaciones no gubernamentales internacionales) sobre Colombia en materia de derechos humanos evidencian la necesidad de que el Gobierno Nacional entienda las nuevas perspectivas sobre la relación existente entre fenómenos nacionales y acusaciones globales. En ese sentido, es perentorio
Desafios de Colombia.indb 107 15/06/2010 03:02:47 p.m.
108 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
que se establezcan estrategias de entendimiento y comunicación con las ONGI de cara a las denuncias que éstas hacen, máxime si se tiene en cuenta que como resultado de las mismas, por ejemplo, se han esgrimido una serie de argumentos que han modificado negativamente la relación de Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea.
Se trata, entonces, de llamar la atención del Gobierno Nacional sobre la necesidad de trabajar en asocio con la sociedad civil global.
Referencias
Colombia, Departamento Nacional de Planeación (2005). Visión Colombia II Cen-tenario: 2019. Propuesta para discusión. Bogotá: Planeta.
Colombia, Ministerio del Interior y de Justicia (2009). Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia. Recuperado de http://www.mij.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=424&idcompany=2&idmenucategory=1
Chambers, S., y Kopstein, J. (2006). “Civil society and the state”. En J. Dryzek, B. Honig y A. Phillips (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory. Great Britain: Oxford University Press.
Kaldor, M. (2005). La sociedad civil global. Una respuesta a la guerra. España: Tus-quets.
Leal, F. (1991). “Los movimientos políticos y sociales: un producto de la relación entre Estado y sociedad civil”. Análisis Político, 13:7-21.
Pasquino, G. (1994). Manual de Ciencia Política. Madrid: Alianza.Putnam, R. (2002). Solo en la Bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad nor-
teamericana. Barcelona: Galaxia Gutenberg.Rodríguez, J.C., y Selligson, M.A. (2008). Cultura política de la democracia en Co-
lombia, 2008. El impacto de la gobernabilidad. Bogotá: USAID y otros.Velásquez, F., y González, E. (2003). ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana
en Colombia? Bogotá: Fundación Corona.
Desafios de Colombia.indb 108 15/06/2010 03:02:48 p.m.
El camino hacia la reconciliación nacional en Colombia: avances y retos
entre paradojas políticasDiego Felipe Vera*
Colombia se encuentra sumergida en una búsqueda de reconciliación política y social en medio de un proceso de paz inacabado e imperfecto con los para-militares, lleno de complejidades y paradojas, de oportunidades y desafíos que atañen a la resolución de problemas no solamente contextuales –del proceso de Justicia y Paz en sí–, sino igualmente históricos, pertinentes a las convulsio-nes propias de las formas locales de construcción de sociedad y Estado en un país dominado por heterogeneidades, a veces incompatibles, y vínculos de inclusión selectiva generadores y reproductores de desigualdades persis-tentes. Los procesos de paz con grupos armados han sido, del mismo modo, fragmentados, parcializados e intermitentes en el tiempo, sujetos a demandas coyunturales y a arreglos políticos que no han logrado consolidarse como un gran “pacto” nacional que haga las veces de base y fundamento para un en-tendimiento colectivo democrático y aglutinante proyectado hacia el futuro.
El potencial cohesivo, pluricultural, políticamente pluralista, deliberati-vo y participativo de la Constitución de 1991 ha venido siendo sucesivamente erosionado por posiciones recalcitrantes, ánimos belicistas e intereses exclu-yentes que han pretendido tomarse el universo institucional, transacciones burocráticas irregulares, caudillismos crecientes, apetitos desaforados de poder político-económico y racionalidades armadas anticonstitucionales desatadas por el auge del crimen internacional organizado –tráficos ilícitos–, aupado por las nuevas puertas que ofrece la globalización como fenómeno multidimensional que conlleva el debilitamiento de las capacidades tradi-cionales de la soberanía del Estado-Nación.
* Politólogo, Pontificia Universidad Javeriana; asistente de investigación del profesor Eduardo Pastrana Buelvas y de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol).
Desafios de Colombia.indb 109 15/06/2010 03:02:48 p.m.
110 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
La de 1991 fue una visión constitucional políticamente “avanzada” y vanguardista, emanada de un proceso de paz prometedor que, sin embar-go, hizo uso extensivo de las amnistías, careció de una plataforma plena de verdad y no logró empatar los nuevos arreglos político-sociales con las so-luciones y garantías materiales para atender las contradicciones históricas del Estado colombiano.
Así mismo, se presentaron errores vergonzosos como la persecución sistemática y estatalmente soterrada a fuentes de divergencia política como el M-19 y la Unión Patriótica, la penetración del narcotráfico en el sistema político, el nacimiento y arraigo de “soluciones privadas” para las fallas es-tructurales en seguridad y administración de justicia por parte del Estado, además de un proceso de paz fallido y excesivamente improvisado por parte del Gobierno Nacional –en la era Pastrana Arango– con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), han sido obstáculos para poder vislumbrar un escenario amplio y sostenido de reconciliación.
Hoy parece imperar una doble intención en la lógica gubernamental de resolución del conflicto, un conflicto armado interno no reconocido. Por una parte, de pacificación armada o posicionamiento territorial del poder estatal expresado como la revitalización y ejercicio extendido del monopolio de la violencia para “reconquistar el Estado”, perdido o competido con los grupos armados ilegales –aunque no se les reconozca tal capacidad de competencia antagónica ni un estatus político definido–, y por otra parte, el debilitamiento progresivo de las fortalezas materiales e ideológicas y opciones de incidencia política de los grupos armados ilegales, de tal manera en que puedan “im-ponerse” los intereses de gobierno en materia de seguridad nacional y una agenda política estrecha –reformista– sobre las demandas revolucionarias amplias en caso de darse una gran mesa de diálogo y negociación.
De esta manera, para algunos, las condiciones de negociación con los paramilitares han sido notablemente laxas y no corresponden a la forma de tratamiento que se les brindaría a los grupos guerrilleros, no solamente en cuanto a condiciones previas para el diálogo, sino esencialmente en cuanto a resultados políticos deseables y previsibles, puesto que mirando dentro de un espectro ideológico los grupos paramilitares apenas exigen disminución ostensible de la justicia penal y cuotas de participación política, dado su bajo carácter antiestatal.
Entretanto, las exigencias insurgentes entrarían en el orden de las trans-formaciones estructurales políticas y económicas profundas, “prepolíticas” o con anterioridad a competir democráticamente como facción política le-gítima y legal en el sistema político, lo que implicaría además haber pre-viamente “pagado el precio” de la impunidad ante la sociedad nacional y la
Desafios de Colombia.indb 110 15/06/2010 03:02:48 p.m.
El camino hacia la reconciliación nacional en Colombia: avances y retos entre paradojas políticas | 111
comunidad internacional –o demostrar estar dispuesto a hacerlo– cuando a todas luces ambas se resisten a repetir el antecedente de negociación sin compromisos verificables.
Sin ánimo de refutar los frutos de la estrategia de pacificación en tér-minos de recuperación de la gobernabilidad territorial, reducción de índices de violencia atribuible a acciones armadas políticamente organizadas, desarticu-lación de grupos ilegales y disminución de sus fuentes de financiamiento, en este documento se propone que la persecución de la paz en su acepción negativa –ausencia de violencia política competitiva– no es suficiente para asegurar un camino hacia la reconciliación. El proceso de paz con los pa-ramilitares, enmarcado dentro de un proceso de justicia transicional cen-trado en un trabajo fuerte para las variables de desmovilización, desarme y reintegración (DDR), verdad y reparación con el fin de “relajar” la variable de justicia, es un buen inicio para discutir las posibilidades de reconciliación político-social, pero no un cuadro suficiente.
Por lo anterior, es indispensable realizar una radiografía general y actual de sus vacíos expresando sus paradojas políticas, y tocando las principa-les complejidades del concepto de reconciliación frente a las características más visibles del proceso colombiano.
En esta medida, no es de interés de este artículo panorámico el brindar estrategias de negociación entre los actores políticos, entrever un escenario de resolución con las FARC/ELN (Ejército de Liberación Nacional), ni hacer una evaluación rigurosa de la implementación del marco jurídico e insti-tucional del proceso de Justicia y Paz. Más escuetamente, se pretende, en primer lugar, delinear un boceto de los avances y dificultades principales del proceso de paz interpretando sus posibilidades para la reconciliación política y social, y en segundo lugar, proponer la definición de un “pacto” nacional soportado en la reparación –en el sentido maximalista del concepto–, como vehículo para facilitar la reconciliación nacional por su alto potencial para destrabar contradicciones históricas y mitigar los conflictos violentos gene-rados por debilidades estructurales arraigadas en el Estado en detrimento de una ciudadanía incluyente, pluralista y democrática. Las víctimas de las acciones de los grupos armados ilegales y los abusos del Estado podrán ser un universo limitado temporal y espacialmente, pero decisivo para cerrar los ciclos de victimización, condición indispensable para hablar concretamente de opciones de reconciliación.
1. Las complejidades y dificultades de la reconciliación
Existen muchas acepciones de reconciliación. Éstas beben de diver-sas fuentes conceptuales e ideológicas. Algunas son minimalistas y apelan
Desafios de Colombia.indb 111 15/06/2010 03:02:48 p.m.
112 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
a escenarios que delimitan la posibilidad de superación de los traumas y efectos nocivos de la violencia/daño/delito a la esfera individual del perdón en circunstancias de “dejar pasar y olvidar para seguir adelante”. Otras, las maximalistas, enfatizan el restablecimiento del statu quo jurídico, material y psicológico, mediante la ejecución de la justicia, tanto en sentido punitivo como en sentido reparativo.
En su Plan Estratégico Marco, la CNRR (Comisión Nacional de Repa-ración y Reconciliación) pone de manifiesto la complejidad inicial de adherir uno u otro concepto específico, por sus distintas implicaciones sociales y políticas, lo que bajo ciertas condiciones de polaridad podría convertirse en un conflicto ideológico (CNRR 2005, 1). En un vertiginoso repaso a las ver-tientes del término, la CNRR identifica cinco “modelos fuertes” que dominan las discusiones: dar la vuelta a la hoja de la violencia (olvido); perdonar indi-vidualmente y renunciar a los derechos en aras de la reconciliación (perdón y olvido); aplicación de los derechos a la justicia, la verdad y la reparación como proceso que “automáticamente” conducirá a la reconciliación; el logro de la convivencia pacífica (pacificación); y la reconstrucción de las relaciones y tejidos sociales.
La ruta de acción propuesta concretamente con el marco de la Ley 975 de 2005 y la siguiente definición de reconciliación: “tanto una meta como un proceso de largo plazo, de personas o sociedades, encaminado a cons-truir un clima de convivencia pacífica basado en la instauración de nuevas relaciones de confianza entre los ciudadanos y las instituciones del Estado y entre ellos mismos, así como la profundización de la democracia, con la participación de las instituciones y la sociedad civil” (CNRR, 2005, 2), in-volucra tanto una visión operativa basada en la satisfacción verificable de los derechos de las víctimas (justicia, verdad, reparación) como una visión de trabajo a largo plazo soportada en los intereses y alcances propios de los sujetos sociales en la manera de reconocerse, identificarse y aceptarse en un entorno compartido.
Así, el componente de aplicación jurídica da cuenta, básicamente, de la búsqueda de reconciliación social mediante el restablecimiento de las con-diciones individuales, sistémicas y societales rotas por el delito violento, es decir, la desvictimización en sí y el restablecimiento del imperio de la ley (par-cial en el proceso transicional, por su característica de alternatividad penal).
Por su parte, el componente de construcción de nuevas relaciones de convivencia y participación democrática da cuenta de la búsqueda de reconci-liación política y está enmarcado dentro de la edificación colectiva de una nueva base de relaciones políticas aptas para la democratización del sistema político, entre cuyos objetivos esenciales está el identificar y romper con los legados discriminatorios o autoritarios del pasado violento, impulsando transfor-
Desafios de Colombia.indb 112 15/06/2010 03:02:48 p.m.
El camino hacia la reconciliación nacional en Colombia: avances y retos entre paradojas políticas | 113
maciones discursivas, simbólicas, culturales e institucionales (Barahona, Aguilar y González, 2002: 44-49).
Por supuesto, la activación de este “modelo ideal” de dos aristas presu-miría la adecuación de un contexto de finalización de los ciclos de violencia y victimización y de quiebre político que aproximará a todos los actores relevantes, facilitando la producción de nuevas racionalidades y arreglos socio-políticos. En otras palabras, su estadio más lógico de activación de-bería ser un escenario de posconflicto dentro de un pacto de consenso na-cional, máxime cuando los impactos del conflicto han sido transversales a toda la sociedad colombiana, y no en perjuicio de algunos grupos sociales específicos como en el caso de los conflictos violentos interétnicos o entre denominaciones religiosas.
Estas dos macrofuentes u horizontes del proceso colombiano –recon-ciliación social y política– representan una ventana amplia de oportunidades para resolver demandas sociales y políticas endémicas del orden societal y polí-tico nacional que históricamente han nutrido los ánimos enfrentados en medio del conflicto armado, demandas estructurales y políticas reconocidas en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que no han podido hacerse plenamente efectivas, por tratarse de garantías y derechos sociales y políti-cos plenamente consagrados, pero parcial o débilmente desarrollados por las políticas institucionales.
Hoy el proceso de Justicia y Paz representa, en términos de reconci-liación nacional, lo que en su momento representó la elaboración del últi-mo pacto constitucional, y así es a pesar de la no inclusión de los grupos guerrilleros, razón por la cual los próximos gobiernos deberían de enfocar buena parte de sus esfuerzos y presupuestos a cerrar las brechas del proce-so, corregir los desaciertos, fortalecer la reparación y extender el manto del marco jurídico favorable a las víctimas a eventuales negociaciones con los demás grupos armados. Actualmente, y en medio de numerosas y notorias adversidades económicas, logísticas y políticas, la CNRR ha procurado hacer plenamente conscientes a las víctimas del conflicto a lo largo y ancho del país respecto a sus derechos a la justicia (acceso al sistema, sanción mínima para perpetradores y restablecimiento de derechos), a la verdad (pleno esclareci-miento de los hechos y su difusión) y a la reparación integral (indemnización, restitución, rehabilitación, medidas de satisfacción a la dignidad y garantías de no-repetición).
Entre varias cifras, la CNRR (2009) ha expuesto en cuatro años de labor de difusión del derecho a la reparación, en esfuerzo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, que se han registrado hasta el momento 250 mil re-clamantes en todo el país. En materia de indemnizaciones –compensaciones económicas–, la CNRR ha hecho énfasis en la necesidad de asegurar una
Desafios de Colombia.indb 113 15/06/2010 03:02:48 p.m.
114 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
reparación integral, pero también en la premura y las dificultades jurídicas y financieras de la vía judicial (investigación minuciosa, caso por caso, a cargo del sistema ordinario de procesamiento). Es por ello que ha propuesto –no exento de polémicas– una reparación económica más rápida por vía admi-nistrativa, a la cual pretenden acogerse hasta ahora 261 víctimas, por un monto de aproximadamente siete billones de pesos a diez años. En materia de rehabilitación se ha trabajado intensamente el componente de tratamien-to psicosocial ligándolo a la reconstrucción de los lazos comunitarios y al acompañamiento a las iniciativas locales de reconciliación de los actores so-ciales, en algunas ocasiones facilitando la reintegración de ex combatientes.
En lo que respecta a la reparación colectiva, más exactamente a la re-paración simbólica vinculada a la reconstrucción material, se ha fomentado la participación para la edificación de la memoria colectiva además del le-vantamiento de obras de carácter conmemorativo y funcional tales como vías de acceso, escuelas, parques y centros de salud en asociación con la empresa privada.
Por el lado de la restitución de bienes y tierras –tal vez la medida más problemática de implementar, por las condiciones estructurales histórica-mente arraigadas del despojo y la concentración–, la CNRR propuso el es-tablecimiento de 12 comisiones de restitución en 2009, basadas en el trabajo colectivo de la Mesa de Tierras (Ejecutivo, Rama Judicial, sociedad civil, víctimas y cooperantes internacionales), y algunas de ellas han empezado a estudiar los casos y gestionar las reclamaciones. En cifras de la CNRR, exis-ten tres millones de despojados identificados, por un total de cinco millones de hectáreas, de las cuales solamente 1,2 millones se han clasificado como pertenecientes a los grupos armados ilegales.
Todos estos alcances se han elaborado lentamente y constituyen un buen inicio para abonar el terreno para la reconciliación social y política, pese al imperio de un ambiente político enrarecido por intereses gobiernistas excluyentes, lógicas autoritarias adheridas a la cultura política, inconsis-tencias prácticas e ideológicas de la oposición, intereses ilegales virulentos e incertidumbre institucional, además de la perseverancia de un terreno social endurecido por el desinterés o la apatía generalizada, el bajo impacto de las acciones de reconciliación en los medios de comunicación masiva y en la formación de una conciencia colectiva de apropiación del proceso, y el “blindaje” relativo de las grandes ciudades respecto a los efectos más rurales del conflicto.
En cuanto a la formación del discurso político en medio del proceso, ésta también ha sido confusa, y de ello es ejemplo la múltiple producción de perspectivas, las cuales van desde la promoción gubernamental del “inicio del fin del conflicto”, o su negación tajante (apelando al mejoramiento en
Desafios de Colombia.indb 114 15/06/2010 03:02:48 p.m.
El camino hacia la reconciliación nacional en Colombia: avances y retos entre paradojas políticas | 115
los indicadores de seguridad nacional y a la asignación de subsidios para desplazados), hasta las voces que reclaman una solución negociada que in-troduzca cambios sociales y políticos profundos, pasando por los llamados insistentes de organismos internacionales como Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), la Cruz Roja y las ONG euro-peas a reconocer la crisis humanitaria de fondo.
La producción del discurso que impregna a la sociedad es sumamen-te trascendental, puesto que conduce por lo menos a dos interpretaciones “subliminales” con efectos sobre la actitud política hacia la reconciliación.
Por una parte, se asume que el principio y causa detonante del conflicto armado está en el levantamiento bélico de unos actores amparados por me-dios y fines criminales, por lo cual “el fin de la historia” del conflicto estará determinado por el dominio de la razón de Estado en pos de la pacificación, y lo complementario son los logros sociales. En otras palabras, la política empieza donde termina el ámbito de la seguridad nacional. Allí las esferas política y social de la reconciliación se hacen totalmente dependientes del triunfo armado del aparato estatal y de la posterior amplitud y profundidad que le desee otorgar a la política social, o la imposición de los resultados de la coyuntura armada sobre el trayecto histórico del conflicto.
La segunda interpretación recalca las causas estructurales que moti-varon el levantamiento armado de los actores: incumplimiento o ejercicio parcial de las funciones básicas del Estado además de la seguridad; exclusión económica, política y social; concentración de la tierra y del aparato produc-tivo; abusos del Estado; débil cohesión social. Matizando con algunos com-ponentes victimológicos, aquí la esfera del antagonismo político empieza con los vacíos societales y la estrechez del sistema político, y su traducción armada se reconoce como facilitada por las agresiones episódicas de los ciclos de violencia acaecidos en la historia nacional, la prolongación de las heridas y el uso in crescendo de formas de organización y estructuración de intere-ses criminales que han tenido éxito relativo para defenderse u ocultarse del alcance del aparato coercitivo-legal. Sin embargo, esta visión envuelve una complejidad fuerte para especificar en qué momento un fin es netamente político-social, cobijado o visibilizado por un instrumento criminal (como el uso del terrorismo), o excluyente, como el enriquecimiento ilícito.
Debido a este fundamento comunicativo tan indispensable para la conducción de una visión de reconciliación, la erección de la legitimidad nacional y la propagación de la concordia política, al inicio del proceso de reconciliación el Alto Comisionado para los DDHH (derechos humanos) en Colombia advertía dos necesidades vitales del proceso (Fruhling, 2005) por destacar en medio de otras: que se definiera con precisión la situación de existencia de conflicto armado además del estatus jurídico-político de los
Desafios de Colombia.indb 115 15/06/2010 03:02:49 p.m.
116 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
grupos armados ilegales organizados al margen de la ley, y que se realizara una valoración histórica integral de los acontecimientos del pasado. Ambas anotaciones no son meramente aclaraciones lingüísticas, sino llaves políticas para empezar a resolver cerrojos históricos como las responsabilidades del Estado y los factores estructurales que han alimentado las contradicciones sociales y políticas violentas.
En este sentido, y a pesar de la costumbre gubernamental, la CNRR ha demostrado estar dispuesta a escudriñar en las narrativas individuales y colectivas del “pasado” –en realidad un ciclo continuo y presente hasta que cesen las confrontaciones armadas y los actos de violencia contra las comu-nidades– para rescatar las memorias, empezar a delinear un lienzo completo de esta parte de la historia nacional y trazar rutas enfocadas para tejer re-conciliación nacional.
Sin desestimar sus avances, el proceso de reconciliación ha enfrentado una amplia serie de dificultades serias o paradojas, tanto en sus inicios como en su operativización, destacándose por lo menos seis factores “grandes” que obstaculizan una implementación uniforme del “modelo ideal” de la CNRR (Blumenthal, 2007).
Ampliando un poco cada punto: a) el proceso de reconciliación se desa-rrolla en medio del conflicto armado, y no en un escenario real de posconflic-to; b) en el proceso solamente participa uno de los actores armados ilegales (paramilitares); c) el proceso ha sido manejado, esencialmente, desde una perspectiva gubernamental, con participación internacional apenas comple-mentaria y de acompañamiento, es decir, tiende a imponerse la racionalidad de uno de los actores involucrados: el Estado; d) el grupo que se desmoviliza no tiene un carácter político homogéneo y presenta numerosas manifesta-ciones de crimen organizado (narcotráfico, expropiación, lavado de activos, entre otros); actividades ilegales presumiblemente más dirigidas por un áni-mo de lucro que por un fin ideológico; e) el marco jurídico de Justicia y Paz, aunque muy elaborado para lo que ha tendido a encontrarse en este tipo de procesos, continúa dejando dudas y evidenciando vacíos como la cualidad o móvil político real detrás de algunos delitos comunes, la atribución directa de responsabilidad judicial, política y reparativa al Estado en la gestación y crecimiento del fenómeno paramilitar, y la forma jurídica de vinculación de políticos directamente ligados con esas estructuras armadas; f) la ausencia de un consenso nacional entre las fuerzas políticas relevantes para legitimar, respaldar y contribuir a llevar a cabo el proceso de reconciliación.
A partir de estos factores macro se desprende toda una serie de conse-cuencias perjudiciales para el proceso a largo plazo tales como las expuestas por textos de seguimiento como el Decimo Tercer Informe de la Misión de
Desafios de Colombia.indb 116 15/06/2010 03:02:49 p.m.
El camino hacia la reconciliación nacional en Colombia: avances y retos entre paradojas políticas | 117
Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP, 2009) y el Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH en Colombia (OACNUDH, 2008). Sintetizando algunas de las observaciones principales de ambas partes se tiene lo siguiente:
1. La continuidad de las violaciones a los DDHH y las infracciones al DIH (derecho internacional humanitario) por el accionar de todas las partes en conflicto, incluido el Estado en su afán de terminar la fase de pacificación, con episodios lamentables por parte de este último como los mal llamados “falsos positivos” –en realidad crímenes de lesa humanidad–, las detenciones arbitrarias y los desencuentros sostenidos con líderes sociales y miembros de ONG.
2. La persistencia de dificultades estructurales que alimentan la vio-lencia como la distribución inequitativa de la riqueza, la exclusión y estigmatización de grupos especialmente vulnerables, la corrupción y la impunidad, además de la persistencia del narcotráfico.
3. La continuidad de un “limbo jurídico” tanto para procesar a los paramilitares desmovilizados al momento de distinguir los delitos graves y los fines políticos de los objetivos de delincuencia común, como para procesar a los funcionarios públicos vinculándolos di-rectamente con el fenómeno. Este obstáculo operacional ha sido además agravado por factores como la revelación parcial o políti-camente manipulada de los hechos, la incertidumbre que genera la extradición a Estados Unidos de más de una decena de los princi-pales comandantes, el enfrentamiento político entre las cortes y entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, además de otras presiones sobre los procesos de paramilitarismo y parapolítica como las intercepta-ciones ilegales a personas clave como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
4. La persistencia de formas organizadas de violencia de modos múl-tiples; algunas expresadas como bandas delincuenciales que han intentado ocupar el liderazgo de negocios ilícitos como el narco-tráfico y la extorsión, y otras como nuevas estructuras o reductos rearmados del paramilitarismo. Negar la continuidad del fenómeno paramilitar no es sano para el proceso, particularmente cuando se debe atender no sólo a la cantidad de los homicidios –evidente-mente reducidos–, sino a la selectividad de los mismos y a las in-timidaciones, específicamente dirigidas contra las víctimas y sus representantes, funcionarios judiciales y desmovilizados en proceso de reintegración. Algunos de estos “nuevos” grupos tienen claras
Desafios de Colombia.indb 117 15/06/2010 03:02:49 p.m.
118 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
estructuras jerárquicas y una orientación político-militar bien de-finida.
5. La persistencia de una crisis humanitaria que se expresa no sola-mente como la incapacidad financiera y logística para satisfacer adecuadamente las necesidades básicas de las personas y las fami-lias desplazadas, crisis cuyas cifras gubernamentales de desarraigo están por debajo de las de Acnur y otros organismos de observación de la sociedad civil, sino igualmente como la conservación de sus dinámicas en regiones altamente conflictivas como el Cauca, Na-riño y Chocó.
2. El sentido amplio de la reparación como camino presente y futuro hacia la reconciliación
El potencial más alto del actual proceso de reconciliación, inmerso en todas las dificultades enunciadas, se encuentra definitivamente en la reparación integral. Aun en medio de las paradojas políticas, las realidades de la conti-nuidad del conflicto armado y las tensiones institucionales, así como el tra-bajo sostenido sobre esta variable del proceso, contribuirán tanto a resolver exigencias estructurales históricas que han alimentado las racionalidades violentas, como a abonar el terreno para romper los legados autoritarios arraigados en la cultura política nacional y preparar el camino para empe-zar a hablar de perdón. Esto último, puesto que constituye una dimensión al mismo tiempo mensurable y simbólica, la cual permite visualizar el grado de compromiso estatal en la superación de los traumas y los daños históricos, y en cierta medida el grado de “arrepentimiento” en actitud de resarcimiento por parte de los actores armados hacia una conducta de cambio.
La coexistencia, la convivencia pacífica y el mutuo reconocimiento de-mocrático entre sujetos, como premisas de reconciliación política, sólo pueden hacerse viables y efectivas a través de una base material concreta y plani-ficada que involucre tanto la restitución de derechos como la satisfacción de necesidades básicas, el aseguramiento de condiciones aptas para elegir proyectos de vida pacíficos, la restauración visible del valor inalienable de la vida y dignidad humanas y la instauración de relaciones empáticas y mu-tuamente comprometidas con un “destino común”, es decir, propiciando la reconciliación social.
Lo anterior, que debió de ser el pacto constitucional en todos esos aspec-tos, fue roto por las dinámicas de la desinstitucionalización de la democracia, la expansión de la criminalidad, la exclusión política y social, y en sentido amplio, la incapacidad estatal y societal de poner en marcha y desarrollar todo el espectro de derechos fundamentales consagrados en 1991, coyuntura
Desafios de Colombia.indb 118 15/06/2010 03:02:49 p.m.
El camino hacia la reconciliación nacional en Colombia: avances y retos entre paradojas políticas | 119
que suponía la superación de divisiones sociales y políticas añejas mediante la deliberación y la participación pluralista. El pacto de renovación nacio-nal respondía a un interés de transformación cultural a partir de profundas reformas estructurales en los campos social y político, lo que en términos de reconciliación corresponde hoy para algunos analistas a la capacidad de brindar alternativas para acabar con la institucionalización del uso de la violencia como medio “rápido” para lograr fines políticos o sociales (Vesga, 2002: 3).
Es por esta perspectiva, enfocada en la promoción y construcción de medios democráticos y tangibles para el disfrute pacífico de los bienes po-líticos y sociales, como pilar de reconstrucción nacional, que la reparación integral (indemnización, restitución, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición) no puede convertirse en una variable coyuntural sujeta a los resultados del actual proceso de “desmontaje” del paramilitaris-mo, ni a voluntades electorales en la próxima competencia política por las plazas del aparato burocrático.
En este orden de ideas, la misión estatal y societal de “reparar el país” debe comprender una gran política de Estado sostenida en el tiempo y prio-rizada en los presupuestos de los siguientes planes nacionales de desarrollo, entendiéndose como un pilar del mantenimiento de la democracia y no como un fragmento más de la política social. Un pacto estatal y social en reparación puede constituirse en el canal para aglutinar las fuerzas políticas y sociales escindidas con miras a la construcción conjunta de una nueva visión de país, más allá del “país de los propietarios”.
El universo poblacional de las víctimas debe recubrir no solamente a los individuos, familias y comunidades impactadas por los actos del para-militarismo y la insurgencia, sino además a aquellas personas que han sido arbitrariamente coartadas en sus opciones políticas y socioeconómicas por ra-cionalidades armadas aunque estén fundidas con la criminalidad organizada.
Del mismo modo, este universo bien puede ser limitado si se atiende, por ejemplo, a la cifra más alta de desplazamiento expuesta por algunas ONG como Codhes (Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado) y Amnistía Internacional –entre tres y cuatro millones de desplaza-dos y en aumento–, pero es un caldo de cultivo crítico para la prolongación de las retaliaciones, la permanencia de las heridas y la reproducción de los ciclos de exclusión y violencia. Desestructurar a los actores armados y finalizar la fase de pacificación apenas logrará atacar la manifestación visible de hondos antagonismos políticos y sociales, sin cerrar las brechas que dieron origen a los legados autoritarios y a los pasajes más violentos de la historia nacional.
Por estas razones es lamentable que las divergencias políticas al interior del Congreso de la República y las razones financieras del Gobierno Nacional
Desafios de Colombia.indb 119 15/06/2010 03:02:49 p.m.
120 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
condujeran al fracaso y caída de la definición legal y operativa de un esta-tuto permanente para las víctimas del conflicto, escenario que se entreveía frente a la debilidad de las voces de las víctimas, la negativa gubernamental de discutir las responsabilidades del Estado para efectos de reparación, la priorización militar del presupuesto, la confusión de la asistencia básica de carácter humanitario y los subsidios temporales con medidas de reparación específicas como la rehabilitación económica y psicosocial, así como la ne-gativa a aceptar la presunción de buena fe en las reclamaciones de víctimas visibles y el escozor que produce la proximidad de una política de restitu-ción amplia de bienes y tierras respecto a una largamente anhelada reforma agraria integral y una política de redistribución equitativa de la riqueza.
La CNRR podría tener mayores herramientas económicas y políticas de no estar muy limitada por los intereses de estabilización gubernamental y las trabas puestas por sectores políticos y económicos que identifican una política fuerte en reparación con un retroceso del crecimiento económico y una carga que la ciudadanía general y los propietarios no tienen por qué asumir, al no ser responsables directos de las violaciones y los abusos.
Así las cosas, el próximo gobierno, reelegido o “nuevo”, deberá enfocarse en estas complejidades jurídicas, institucionales, políticas y financieras para planificar consistentemente el futuro de la reparación, teniendo en mente tanto exigencias y necesidades históricas como factores de riesgo para el ac-tual proceso de reconciliación, considerando además el interés en aumento de la Corte Penal Internacional acerca del transcurso de la implementación, el fortalecimiento del componente europeo de la cooperación canalizado a través de la sociedad civil, e incluso las discusiones en el Congreso de Esta-dos Unidos que apuntan al recorte de la ayuda dirigida al empoderamiento militar y hablan del incremento de la “ayuda social” dirigida a la crisis hu-manitaria, el desarrollo de proyectos alternativos y las iniciativas de paz.
Referencias
Barahona, Aguilar, González (2002). Las políticas hacia el pasado: juicios, depura-ciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: Istmo, pp. 44–49.
CNRR (2005). Documento estratégico sobre reconciliación. En: http://www.cnrr.org.co/
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR (2005). Plan de Acción. Recuperado de http://www.cnrr.org.co/
Martínez, A., y Martínez, M. (2009). La reparación a las víctimas, más que cifras. Área de comunicaciones y prensa de la CNRR. Recuperado de http://www.cnrr.org.co/
Desafios de Colombia.indb 120 15/06/2010 03:02:49 p.m.
El camino hacia la reconciliación nacional en Colombia: avances y retos entre paradojas políticas | 121
Blumenthal, H. (2007). El proceso de desarme, desmovilización, reincorporación y cooperación internacional. Ponencia del Congreso del Colegio de Abogados de Colombia. Recuperado de: http://www.fescol.org.co
Frühling, M. (2005). Retos para la administración de justicia en Colombia, de cara a la reconciliación. Intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el III Congreso Nacional de Reconciliación. Recuperado de: http://www.hchr.org.co
Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA – MAPP–OEA (2009). Decimo Ter-cer Informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Recuperado de: http://www.mapp–oea.org
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos – OACNUDH en Co-lombia (2008). Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Recuperado de: http://www.hchr.org.co
Vesga, N. (2002). (Con) vivir con el enemigo: caminos hacia la reconciliación. Gru-po Post Conflicto Fundación Ideas para la Paz– Universidad de los Andes. Recuperado de: http://www.ideaspaz.org/secciones/postconflicto/ddr.htm
Desafios de Colombia.indb 121 15/06/2010 03:02:49 p.m.
La justicia en ColombiaClaudia Dangond Gibsone*
Introducción
El propósito de este artículo es llamar la atención sobre la importancia de que Colombia, reconociéndose como un Estado social de derecho, vuelva a retomar el tema fundamental de la justicia.
Los acontecimientos recientes dan pie para pensar que los esfuerzos y el espíritu del constituyente de 1991 por fortalecer la administración de justica han caído en el vacío. Ello obliga a detenerse a reflexionar sobre lo esencial que resulta un eficaz, eficiente, imparcial e independiente sistema judicial en una nación que se dice democrática.
El abordaje del tema se presenta en cuatro partes. En la primera se indica cómo a principios de la década de los 90, con ocasión de las modificaciones producidas en la agenda internacional, América Latina se ve avocada a prio-rizar la profundización de sus democracias, razón por la cual el componente de la justicia se abordó también de forma prioritaria. En el segundo segmen-to del artículo se muestra puntualmente cuál fue el punto de partida de la reforma judicial; esto es, se indican sumariamente las pautas consagradas desde la Constitución de 1991, la estructura de la Rama Judicial, y dentro de ella se precisan los nuevos órganos encargados de la administración de jus-ticia y sus respectivas jurisdicciones. En el tercer punto se intenta hacer un diagnóstico no exhaustivo de algunos de los problemas recientes y evidentes que han impedido que la reforma judicial produzca efectos y fortalezca el sistema democrático colombiano. Finalmente, se presentan algunas ideas a manera de recomendaciones, que de acogerse podrían contribuir a elevar nuevamente el nivel del poder judicial en Colombia, y sobre todo, a recuperar su dignidad y majestad, tan necesarias para la consolidación democrática.
* Decana académica de La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pon-tificia Universidad Javeriana.
Desafios de Colombia.indb 123 15/06/2010 03:02:50 p.m.
124 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
1. Tendencias de reforma judicial. La década de los 90 en el contexto latinoamericano
Con la tendencia surgida a partir de los años 90, en donde primó la necesi-dad de fortalecer al Estado de derecho en América Latina, se planteó tam-bién el debate sobre el rol del mismo en términos de su verdadera capacidad institucional para responder a la problemática de las sociedades modernas.
Colombia no fue ajena a estas discusiones y a partir de las expectativas generadas a principios de la década se generaron grandes demandas al sector público. En ese contexto, el poder judicial se convirtió en un epicentro de las esperanzas de transformación institucional. De hecho, con las reformas introducidas a partir de la Carta de 1991, y con los nuevos mecanismos de garantía de derechos, se esperaba que hubiera una respuesta y una mejor capacidad de acción de la justicia.
Recuperar la posibilidad de respuesta del Estado de derecho, particu-larmente de la rama judicial, así como la lucha contra la corrupción y la bús-queda de transparencia, fueron axiomas que se incorporaron por demanda ciudadana en las agendas de desarrollo no sólo de Colombia, sino de todos los países de América Latina a principios de los 90.
No obstante, 20 años después, y a pesar de los muy importantes pode-res y la gran autonomía que al menos en Colombia se le dio a la Rama, pocos son los logros que pueden atribuírsele y sí muchos los reclamos que siguen presentándose.
2. Los cambios introducidos a partir de la Constitución de 1991
En efecto, si bien el mejoramiento de las instituciones propias de la justicia fue una prioridad con la Constitución de 1991, el esfuerzo ha sido más bien poco productivo en términos de una más eficiente y eficaz impartición de justicia en Colombia. Hoy vemos más colisiones que antes, menos transparencia, más politización y menos –bastante menos– justicia, en términos absolutos.
Al hacer memoria sobre las reformas introducidas y propiciadas en la Rama Judicial a partir del proceso constituyente, es necesario señalar lo siguiente:
1. Principios fundantes: la justicia se concibe como un poder inde-pendiente, cuyo funcionamiento es desconcentrado y autónomo. Se reconocen los principios del debido proceso, el habeas corpus, el de inocencia, y se garantiza la doble instancia.
Desafios de Colombia.indb 124 15/06/2010 03:02:50 p.m.
La justicia en Colombia | 125
2. Extradición: el texto original la prohibió para nacionales colombia-nos, pero mediante el Acto Legislativo No. 01 de 1997 se estableció nuevamente.
3. Acción de tutela: mecanismo de protección de derechos a través del cual, utilizando un procedimiento preferente y sumario, el in-teresado puede solicitar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particulares, en los casos señalados en la ley. La protección consistirá en una orden para que aquél respecto a quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo será de inmediato cumplimiento.
Es una acción que sólo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso pueden transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución (Constitución Nacional, art. 86).
4. Acciones populares: se elevaron a rango constitucional para garanti-zar la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
5. En cuanto a los órganos encargados de la administración de justicia, la Constitución dispuso los siguientes:a. Corte Constitucional: se le confía la guarda e integridad constitu-
cional. Es la máxima autoridad de la jurisdicción constitucional. Tiene iniciativa legislativa. Se creó con la Constitución de 1991.
b. Corte Suprema de Justicia: es el máximo tribunal de la jurisdic-ción ordinaria. Tiene iniciativa legislativa.
c. Consejo de Estado: es la máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa. Tiene iniciativa legislativa.
d. Consejo Superior de la Judicatura: tiene iniciativa legislativa. Se creó con la Constitución de 1991.
e. Fiscalía General de la Nación: le corresponde investigar los de-litos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tri-bunales competentes. Se creó con la Constitución de 1991.
f. Tribunales.g. Jueces.h. Justicia Penal Militar.
Desafios de Colombia.indb 125 15/06/2010 03:02:50 p.m.
126 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
i. Congreso de la República, en algunas ocasiones. Por ejemplo, el Senado conoce de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miem-bros del Consejo Superior de la Judicatura y el fiscal general de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. La Cámara, a su vez, conoce de las de-nuncias y quejas que ante ella se presenten por el fiscal general de la Nación o por los particulares contra los expresados fun-cionarios y, si prestan mérito, fundar en ellas acusación ante el Senado.
En esta misma línea, al Gobierno Nacional le compete conceder indultos por delitos políticos, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad.
j. Algunas autoridades administrativas, cuando la ley les atribuya estas precisas funciones.
k. Los particulares, cuando han sido investidos en condición de conciliadores y de árbitros. Sus fallos son en derecho o en equi-dad.
l. Jurisdicciones especiales: autoridades de pueblos indígenas, jue-ces de paz.
6. A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que se desempeñen en los órganos judicial, electoral, y de control les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejer-cer libremente el derecho al sufragio. Podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley.
A partir de este tipo de estructura y normatividad, la Constitución de 1991, con buen tino, apuntó a vincular la vigencia del Estado Social de De-recho con la protección de los derechos consagrados en la Carta, junto con la capacidad de los ciudadanos para acceder al sistema de justicia de una manera expedita.
Se buscó así valorizar el sistema judicial en Colombia, y los jueces pro-piamente tales, propendiendo por que en el país la justicia fuera un valor defendible por todos; uno que no pudiera cederse ni manosearse; uno que estuviera dignamente representado en majestuosos jueces y magistrados que no sucumbieran a las banales tentaciones de la figuración en medios de
Desafios de Colombia.indb 126 15/06/2010 03:02:50 p.m.
La justicia en Colombia | 127
comunicación u otras tan o más riesgosas para la ciudadanía, toda vez que la justicia es irremplazable.
Y es que como se sugirió en el artículo publicado en este mismo libro, y cuyo título es “Desafíos políticos: hacia el rescate de las instituciones de la Constitución de 1991”, la independencia en el ejercicio de la función judicial es parte fundamental de la arquitectura constitucional, en donde las tres ramas del poder público actúan armónicamente, pero con independencia y bajo el principio de pesos y contrapesos.
3. La politización de la justicia, la indignidad de los magistrados. El manoseo del poder judicial
En este marco, no obstante la intención del constituyente de fortalecer la justicia en Colombia y atender los problemas existentes en aquel momento, el debilitamiento del Estado de derecho y el mal funcionamiento de las ins-tituciones públicas en general han impuesto un costo muy alto a la sociedad colombiana.
No han sido pocas, ciertamente, las ocasiones en las que algunos, co-bijados bajo el manto del poder político, han querido manipular no sólo al poder judicial, sino también al legislativo, y a veces a los órganos de control. Tal actitud no se ha quedado sin respuesta –muchas veces inadecuada– de parte del poder judicial, lo que ha generado obstáculos a la armonía y ha impedido la colaboración que se exige a las tres ramas. Por eso, “la inde-pendencia debe concebirse más como una relación de doble vía frente a las otras funciones públicas: de respeto de los otros poderes al ejercicio de una función subordinada a la ley para la preservación del equilibrio entre ellos, pero a la vez de apertura a la colaboración armónica entre los poderes públi-cos para cumplir demandas ciudadanas que cada día son mayores” (Carrillo Flórez, ed., 2001: 260).
Lo anterior implica entonces que el poder judicial no debe depender ni estar subordinado, ni política ni jurídica ni económicamente al poder ejecutivo o a otro órgano, pero también que no se puede abusar de esta in-dependencia inmiscuyéndose en las funciones de otros órganos, y mucho menos condicionando el ejercicio de sus funciones a que las otras ramas del poder público actúen de una u otra manera.
Bajo esta perspectiva, resulta a todas luces inaceptable, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia condicione al Ejecutivo a presentar “otra terna” u “otro nombre” para cumplir su obligación constitucional de “elegir Fiscal General de la Nación para un período de cuatro años, de terna enviada por el Presidente de la República” (Constitución Nacional, art. 249).
Desafios de Colombia.indb 127 15/06/2010 03:02:50 p.m.
128 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Por lo mismo, también resulta inadmisible que un órgano de la Rama Judicial como el Consejo Superior de la Judicatura, particularmente su Sala Administrativa, que se creó con el objetivo de dar mayor independencia y autonomía a la Rama, la cual hasta entonces había estado cooptada por el Ejecutivo, haya sido convertido en un fortín burocrático e ineficiente que, además, por una mala reglamentación, ha producido una serie de choques entre las altas cortes de justicia.
En Colombia parece que estuviéramos a veces, con estas insensatas actitudes de los magistrados y jueces, bajo el imperio y la dictadura de los jueces. Es como si nos turnáramos entre las arbitrariedades de un poder o del otro, donde los únicos perjudicados son la nación y el Estado colombiano que cada vez ven más menguadas sus instituciones democráticas.
Una cosa es la tendencia clara que indica que el siglo XXI será el siglo de los jueces1 y otra muy distinta degenerar esta afirmación al punto de propender por una anarquía en la Rama Judicial, anarquía que lo único que produce es menos justicia y mayor arbitrariedad.
Ahora bien, en Colombia efectivamente se otorgó mayor independencia y autonomía a la Rama Judicial, entre otras medidas con la creación del Con-sejo Superior de la Judicatura, pero ello no era excusa suficiente ni motivo razonable para suprimir el Ministerio de Justicia. Una cosa es la adminis-tración de justicia, su presupuesto y funcionamiento, y otra muy diferente la necesaria y permanente labor de trabajar en la política pública de justicia, lo que sólo podría hacerse desde la cartera de Justicia. Fundir esta cartera con el ministerio de la política2 en primer lugar da un muy mal mensaje: invisibiliza la prioridad que tiene la justicia en un país con las característi-cas de Colombia. Esta es la razón por la cual se considera que sólo a partir del diseño de la política judicial, como esfuerzo compartido de los poderes, pero bajo la responsabilidad del Ejecutivo, podrá realmente defenderse y garantizarse el principio de independencia judicial.
El fortalecimiento de la justicia no es solamente un discurso propio de la ingeniería constitucional o de la política estatal. Antes bien, constituye una necesidad y una característica propia de las naciones prósperas y pujantes.
1 “… el siglo XIX fue el de la expansión de los Parlamentos como organizaciones que incremen-taron sus mandatos en forma desmesurada, ratificando el termo de Jefferson. El siglo XX ha correspondido a la expansión del Poder Ejecutivo y a la forma de controlar su predominancia. Y ya hay quienes anuncian –y es difícil refutarlo– que tanto por la necesidad de equilibrio entre poderes, como por la prioridades señaladas al Estado de Derecho, el siglo XXI será el siglo de los jueces” (Carrillo Flórez, ed., 2001: 261).2 El Ministerio de Justicia y del Derecho fue suprimido mediante la Ley 790 de 2002 “Por la cual se expidieron disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgaron unas facultades extraordinarias al Presidente de la República”.
Desafios de Colombia.indb 128 15/06/2010 03:02:50 p.m.
La justicia en Colombia | 129
Una justicia operante invita a la inversión que genera desarrollo. Pero debe ser, en todo caso, un sistema de justicia confiable, fuerte, eficiente, equita-tivo y moderno que precisamente asegure un buen clima a la inversión y al crecimiento, y que por lo tanto, garantice la legitimidad en el momento de asegurar el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Lo anterior conlleva, por supuesto, que la justicia contribuirá a combatir el fenómeno de la corrupción y a controlar la violencia y será punta de lanza para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadanas.
En efecto, como lo señala Transparencia por Colombia:
Sin importar en qué grado, la corrupción judicial genera efectos irrepa-rables. Sin una justicia imparcial e independiente no es posible proteger las libertades y derechos de los ciudadanos, se reducen las posibilidades de desarrollo del país, se deteriora la calidad del gobierno al destruirse la confianza ciudadana en el Estado de Derecho, y se genera un contexto en el que la impunidad encuentra terreno fértil por cuanto no se detec-tan, persiguen y sancionan los actos corruptos. Por lo que representa, y por las funciones que le competen en los sistemas democráticos, el poder judicial debe gozar de los más altos estándares éticos y contar con las garantías necesarias para evitar cualquier injerencia indebida (2009).
En Colombia, donde los índices de criminalidad son aterradores, se puede afirmar que infortunadamente la justicia es casi inoperante. Cuando hay mayores niveles de delincuencia organizada y de delincuencia común, como sucede en este país, la única premiada es la impunidad. En efecto “el cri-men como síntoma de las fragilidades del sistema judicial y como patología social compromete a muy diversos agentes, dada la multiplicidad de causas que lo genera” (Carrillo Flórez, ed., 2001).
Pero tal vez el síntoma más grave de la crisis de la justicia en Colombia está dado por la politización que se percibe de parte de quienes ostentan el título de guardianes de las libertades y derechos civiles de los ciudadanos. Es inaudito que aquellos a quienes se ha encargado una de las funciones más importantes en el Estado estén tomando decisiones motivados por razones que envuelven intereses políticos. También lo es que por esta razón, y por la mora judicial, la ciudadanía haya perdido la confianza en las instituciones que hacen parte del sistema y del poder judicial, tal como se desprende de distintos estudios y encuestas realizados por Latinobarómetro, en donde se ve cómo, por ejemplo, para el año 2003 sólo el 25% de los encuestados en América La-tina dijo tener algún tipo de confianza en dicho poder, mientras que para
Desafios de Colombia.indb 129 15/06/2010 03:02:51 p.m.
130 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
2002 el porcentaje había llegado a 27%, y en 1999-2000 fue de 34% (Informe Latinobarómetro, 2003, 2002, 1999, 2000).
Cuando ello sucede la ciudadanía se siente al garete y comienza a “defen-derse” como puede. El Estado de Derecho se degenera de tal forma que lo que prima, como a veces parece suceder en Colombia, es la “ley de la selva”, en donde el más fuerte (astuto) sobrevive, pero el débil es aniquilado.
Y es que en los escenarios de altos niveles de criminalidad e inseguri-dad que se presentan en el país, la justicia está llamada a cumplir una do-ble función: 1) por una parte, se convierte en una instancia de resolución de conflictos, y 2) en segundo lugar, se presenta como un mecanismo legítimo y confiable de respeto, promoción y garantía de los derechos ciudadanos.
Recomendaciones
1. En Colombia parece no haber un estudio empírico serio que dé cuenta del funcionamiento de los sistemas de justicia y del impacto que han tenido las reformas que se han venido introduciendo desde 1991. Valdría la pena entonces poder llevar a cabo un juicioso aná-lisis en este sentido, el cual no sólo informe, a través de indicadores cuantitativos, respecto a la agilidad de respuesta y la operancia de la justicia, sino que también pueda mostrar una evaluación de la calidad de la justicia que se imparte.a. El estudio debería de ser un insumo fundamental para responder
la pregunta que reiteradamente se hace sobre la conveniencia de mantener al Consejo Superior de la Judicatura o de suprimir una de sus dos salas.
b. El estudio igualmente deberá tenerse en cuenta para descifrar si el porcentaje de recursos que se destinan dentro del presu-puesto general de la Nación al sector justicia es adecuado, o si por el contrario estos recursos se quedan cortos, y por lo tanto, convendría aumentarlos.
2. Otra de las sugerencias que nos atrevemos a lanzar es la de no es-perar más para tomar la decisión de volver a crear el Ministerio de Justicia y del Derecho, revisando para ello las iniciativas que han sido presentadas por algunos congresistas.3
3. Es menester revisar nuevamente la forma en la que están siendo preparados quienes imparten justicia en el marco de las jurisdic-ciones especiales, por ejemplo, los jueces de paz.
3 Proyecto de Ley No. 35 de 2006 “por medio del cual se crea el Ministerio de Justicia y Política Criminal”. Ponencia del Representante a la Cámara Roy Barreras.
Desafios de Colombia.indb 130 15/06/2010 03:02:51 p.m.
La justicia en Colombia | 131
4. Es imprescindible fortalecer el control social. No de otra manera será posible exigir a los jueces y magistrados que cumplan con la tarea que se les ha encomendado y que dejen de lado sus pasiones y creencias políticas. La independencia, que debe preservarse en todo caso, no puede ser la excusa a partir de la cual se permita a los jueces despojarse de su dignidad y majestad para que de manera burda y ordinaria incumplan con sus obligaciones y constriñan a los otros poderes del Estado a actuar de una u otra forma.
Referencias
Carrillo Flórez, F. (ed.). (2001). Democracia en déficit. Gobernabilidad y desarrollo en América Latina y el Caribe. Washington D.C: BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
Colombia, Ley 790 de 2002 “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República”.
Colombia, Proyecto de Ley No 35 de 2006 “por medio del cual se crea el Ministerio de Justicia y Política Criminal”. Ponencia del representante a la Cámara Roy Barreras.
Cordovez, C. (2007). Justicia: un vínculo pendiente entre Estado, ciudadanía y de-sarrollo. Washington, D.C.: BID.
Corporación Transparencia por Colombia. Capítulo Transparencia Internacional. Recuperado de: http://www.transparenciacolombia.org.co/%C3%8DNDICES/%C3%8DndicedeTransparenciaNacional/tabid/transparencia//tabid/67/Default.aspx
Constitución Política de Colombia, 1991.Dangond GIbsone, C. (2010). “Desafíos políticos: hacia el rescate de las instituciones
de la Constitución de 1991” (incluido en esta misma obra). Latinobarómetro. Opinión Pública Latinoamericana. Recuperado de:
http://www.latinobarometro.org
Desafios de Colombia.indb 131 15/06/2010 03:02:51 p.m.
Democracia: producto renovable y reciclableJavier Sanín Fonnegra*
La falla fundamental
Como en la falla de San Francisco en la piel de California, donde la tierra parece haberse quebrado y la hendidura recorre cientos de kilómetros, en el sistema político colombiano una profunda zanja indica que bajo la super-ficie no se está realizando cabalmente el objetivo fundamental democráti-co de ser un sistema pacífico de resolución de los conflictos políticos. Las placas tectónicas chocan subterráneamente entre sí y se manifiestan a cielo abierto, con mayor o menor intensidad, en pequeños temblores o en fuertes tsunamis. Aunque aparentemente el tejido está cicatrizado, en realidad la infección permanece.
Las placas tectónicas en pugna siguen siendo las mismas que están enfrentadas desde el principio de la República: para celebrar el bicentenario de la Independencia, Colombia continúa con el patrimonialismo, el autori-tarismo y la exclusión heredados de la Colonia española, y seguramente, de las tribus indígenas.
Por patrimonialismo se entiende la deriva del sistema político hacia el uso privado del tesoro y los bienes públicos, sea el caudillismo, el clientelis-mo o la corrupción. Por autoritarismo, la negación del acceso al sistema, total o parcialmente, a ciertos partidos políticos o a contingentes demográficos –indígenas, habitantes de algunas zonas–; la reducción a cero de la incer-tidumbre electoral; la debilidad del subsistema representativo a favor del Ejecutivo; la inoperancia del poder institucional, que termina por favorecer los intereses personales de las autoridades; la falta de un aparato de justicia accesible e imparcial; y la ausencia de transparencia o de mecanismos de responsabilidad política y rendición de cuentas. Y por exclusión, la negación
* Decano de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
Desafios de Colombia.indb 133 15/06/2010 03:02:51 p.m.
134 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
o limitación de la ciudadanía y los derechos, y la inaccesibilidad a la riqueza, los bienes comunes y los servicios públicos.
Es decir, 200 años de régimen democrático no han logrado enseñarle a la población que la democracia es fundamentalmente un método de reso-lución pacífico de conflictos políticos, con unos mecanismos aceptados por todos y que no sean manipulables por el patrimonialismo, el autoritarismo y la exclusión, los cuales continúan como cauces subyacentes bajo la aparente faz democrática formal.
Aunque la democracia es siempre un ideal perfectible, y no coinciden plenamente los idearios griegos con los de la democracia liberal burguesa, algunas notas se estiman esenciales y acumulativas, de tal manera que si no se consiguen, se derrumba lo anteriormente construido. La libertad, la igualdad ante la ley, el desarme de los contradictores, los derechos ciudada-nos o la transparencia y competitividad electoral son atributos de la demo-cracia que la distinguen y de los cuales no se puede prescindir; así mismo, son perfectibles, y los sistemas políticos democráticos tienen la obligación no sólo de mantenerlos, sino también de mejorarlos. Por múltiples causas se presentan retrocesos o se fijan metas inalcanzables en un momento dado, pero el sistema se esfuerza, entra en equilibrio y puede lograr sostenibilidad y estabilidad en su democracia. Colombia lleva casi 200 años de trasegar en la democracia y aún no logra cumplir plenamente el diseño democrático inicial, o los ajustes exigidos por la evolución del sistema mismo, o forzados por las circunstancias.
Desde Hobbes, el contrato político tiene por objeto evitar la matanza mutua, lo que Rousseau consideraría como volver a la Arcadia del “buen sal-vaje”, anterior a las imposiciones sociales, teniendo por modelo al indígena americano, tal como lo evocaban ilusoriamente las crónicas de los viajeros europeos por América. Y en un plano más pragmático, desde Maquiavelo se sabe que la política es también la sobrevivencia y estabilidad del Estado. Pese a tantas aguas corridas bajo los puentes desde las gestas libertarias, y tanta sangre derramada, Colombia continúa siendo un campo de batalla –el único reconocido como tal en el hemisferio occidental, con la mayor cri-sis humanitaria mundial según Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)–, bastante lejos del pacto de Hobbes. Sin ves-tigios de las églogas indigenistas cantadas por los paseantes coloniales –ahora los indígenas se cuentan entre las víctimas más frecuentes, juntamente con los afrodescendientes–, o pintadas por los cosmógrafos en los mapas que inspiraron a Rousseau, y con un Estado que se mantiene para satisfacción de Maquiavelo, pero de forma inestable y bastante ineficiente, en franco retorno hacia el patrimonialismo, el autoritarismo y la exclusión.
Desafios de Colombia.indb 134 15/06/2010 03:02:51 p.m.
Democracia: producto renovable y reciclable | 135
La fuente de la pervivencia del antiguo régimen colonial y su camaleó-nico resurgir permanente por entre los poros de la democracia y el interli-neado de las constituciones, parece ser entonces que el país no haya logrado constituirse en un Estado-nación con un sistema político democrático ac-tuante. Las características del Estado-nación no se consiguieron y así habría sido imposible establecer una democracia real, según los defensores de esta perspectiva analítica: sin los cimientos, los muros no tendrían consistencia Las notas constitutivas del Estado-nación son el dominio del territorio en-marcado entre las fronteras y la hegemonía de las armas, el fisco, la ley, la justicia y la violencia legítima. Todas siguen sin conseguirse, y por lo tanto, no habría infraestructura para la superestructura política democrática: el Estado colombiano no domina el territorio nacional, infestado de guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y delincuentes, y sus fronteras son no sólo las mayores concentraciones de pobreza e ineficiencia estatal, sino de las más explosivas de América del Sur. Tampoco, obviamente, tiene la hegemonía fiscal, si los grupos armados que pululan cobran “vacunas”, chantajes o res-cates e imponen su ley y su justicia por las armas.
Las últimas décadas
Desde la aprobación de la Constitución de 1991 se pensaba que el sistema político podía convivir con los déficits de elementos constitutivos del Estado-nación, irlos logrando paulatinamente e implantar los mecanismos demo-cráticos con aplicaciones temporales del régimen de excepción permitido por la Constitución del 91, sin darle la primacía al “estado de sitio”, y con ello al poder ejecutivo, como había sucedido desde los años 40 del siglo XX con la aplicación continuada del artículo 121 de la Constitución de 1886, e inclusive, lograr el control del paramilitarismo y el narcotráfico y una nego-ciación política con la subversión. Pero el crecimiento de ambos fenómenos –paramilitarismo y narcotráfico– y el salto de la guerrilla hacia una “guerra de posiciones” durante el periodo Samper, aceleró el ansia de conseguir un pacto político con las guerrillas, lo que propició el triunfo de Pastrana. El fracaso de las negociaciones de dicho mandatario, a su vez, le abrió el camino a su sucesor, quien enfatizó en sus dos periodos la urgencia de conseguir la solidificación del Estado-nación. Sin duda, la política de Uribe sobre segu-ridad –identificada con la norteamericana de la época de guerra preventiva contra el terrorismo, trasmutada en lo nacional como guerra contra el narco-terrorismo– logró éxitos, pero no consiguió extinguir los tres focos de vio-lencia política (narcotráfico, paramilitarismo y subversión), y la víctima fue el sistema político democrático que se debilitó y permitió el resurgimiento del autoritarismo, el patrimonialismo y la exclusión.
Desafios de Colombia.indb 135 15/06/2010 03:02:51 p.m.
136 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Al finalizar dos periodos de Uribe, el Estado se muestra como claro ganador de la guerra con la subversión guerrillera; una parte del país ha con-seguido la paz y el gobierno cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría en el afán de acabar con la pesadilla guerrillera, pero los focos subversivos que sobreviven indican que es necesario un cambio de estrategia para extermi-narlos, romper su alianza con el narcotráfico y recuperar los territorios del sur y el oriente del país cuyas porosas fronteras le permiten a la subversión tener santuarios en los países vecinos y crearle al Gobierno Central graves conflictos fronterizos.
El narcotráfico persiste como el principal reto político, económico y cul-tural del sistema. Pese a todos los esfuerzos, como en los 80, cuando Reagan lo declaró como peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, sigue siendo insoluble y define la política interior y exterior de Colombia. El paramilitarismo se logró disminuir y gracias a la acción del gobierno y las Fuerzas Armadas se desvertebraron sus bandas más poderosas, pero subsisten o se han reciclado algunas cuyos nexos con el narcotráfico y la delincuencia parecen más fuertes que con la política. El país logró hacer la catarsis del significado del paramilitarismo, ya que fue abiertamente discutido, se evi-denciaron sus dependencias de la política, se hizo un proceso de memoria y reconciliación, pero aún subsisten apoyos, armamentos y organizaciones, secretos y capacidades operativas que pueden influir en las elecciones y di-rectrices políticas futuras. Muchos de los procesos iniciados tienen fallos; las leyes presentan vacíos y contradicciones; los principales responsables han sido extraditados, y así, aunque no se culminó con una “ley de punto final”, en la práctica el castigo se inscribe en el narcotráfico y se pasan por alto el resto de crímenes, la violación de derechos humanos, el desplazamiento y el inmenso dolor causado por el paramilitarismo.
El debilitamiento democrático
La democracia es una sumatoria de mecanismos de participación individual o grupal. El principal es el voto, que permite el acceso a los cuerpos colegiados o a los cargos de elección, pero existen otros también mediados por el voto como la representación en juntas o la posibilidad de finalizar anticipada-mente mandatos. El sufragio permite la participación en mecanismos de de-mocracia directa o indirecta. En el primer caso, para la llamada democracia participativa, se ejerce en plebiscitos y referendos siempre bajo sospecha de manipulabilidad, coyunturabilidad y cercanía con un poder ejecutivo sobre-dimensionado por la personalización del poder y la capacidad mediática del caudillo. En el segundo, el voto procura la democracia representativa a través de instituciones colegiadas nacionales, regionales o locales, con periodos fijos, controles, mayorías definidas y derechos de la oposición.
Desafios de Colombia.indb 136 15/06/2010 03:02:51 p.m.
Democracia: producto renovable y reciclable | 137
Lastimosamente, el descrédito de la democracia representativa ha sido paulatino e imparable, según lo demuestran las encuestas sobre confianza de los colombianos en las instituciones y la participación electoral para comicios de cuerpos colegiados. El Proceso 8.000 y la parapolítica han sido dos mo-mentos máximos entre la escalada permanente de corrupción, ineficiencia, errores y ausencia de preocupación por los grandes desafíos nacionales de los entes. A pesar de la dependencia cada vez mayor del Legislativo nacional respecto al Ejecutivo, y de continuas reformas pequeñas, la avalancha no se logra frenar. Ante la coincidencia de un Legislativo inoperante y un Ejecutivo actuante, que además se compara con el éxito en el vecindario de los recursos para este tipo de democracia, la solución fácil es la recurrencia a referendos y plebiscitos para reformar la Constitución en aspectos fundamentales como la reelección inmediata o indefinida de la cabeza del Ejecutivo, su partido o coalición, su visión política, sus alianzas internacionales y su grupo econó-mico, mientras se arrasa con las nociones democráticas de periodos, cambio de élites, alternancia y equilibrio de poderes. Más aún, la democracia directa, mediática y a través de “consejos comunales”, plebiscitos y referendos está desembocando en una concepción denominada “Estado de opinión”, en la cual no serían tan obligantes los mecanismos formales de la democracia representativa que serían reemplazados por el contacto directo del líder con las masas a través de los medios de comunicación, las encuestas y los encuen-tros directos y validados a través de mecanismos de democracia directa como el plebiscito y el referendo. Afortunadamente la inexiquilibidad de la ley que facilitaba un referendo reeleccionista fue declarada por la Corte Constitu-cional, ya que la reelección inmediata del presidente por varios periodos, con franco peligro de volverse indefinida y de perpetuar en el poder a un solo grupo o partido, se ha mostrado en América latina como descoyuntadora del sistema democrático y polarizante en alto grado. Así se evito exagerar desmesuradamente el régimen presidencialista, desfigurar aún más el poder legislativo y dividir al poder judicial.
En Colombia, que no tuvo modernización del Estado, de los poderes y del aparato electoral tras la caída de las dictaduras –con Venezuela y Costa Rica– en las décadas del 80 y el 90, y por lo tanto no tiene claridad institucio-nal sobre la democracia participativa, vive en medio de su ancestral crisis de seguridad y con un medio externo adverso, el efecto dislocatorio interno de la reelección habría sido más pronunciado. Además, la urgencia de posicio-narse en soledad en un mercado globalizado, sin la ayuda de la antigua Co-munidad Andina y los mercados regionales, con los socios del Nafta (North American Free Trade Agreement) en plena crisis internacional y reacios a tratados de libre comercio, obligada por sus compromisos militares y po-líticos, y desconcertada ante los virajes de sus vecinos y antiguos aliados,
Desafios de Colombia.indb 137 15/06/2010 03:02:52 p.m.
138 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
deambula perdida en un mar proceloso. Parecería como si el desconcierto creado simultáneamente por la situación nacional e internacional hiciera que el electorado únicamente viera como salida permanecer congelado en la receta uribista y batirse contra el mundo para salvar a su caudillo o hun-dirse con él, lo que no permitiría la paciencia que requiere la democracia representativa: el debate, las dobles vueltas o el doble trámite legislativo, y enceguecería para el control lúcido, la exigencia de responsabilidad política, la aplicación de los derechos humanos, el castigo de la corrupción, la renovación y la búsqueda del nicho internacional.
La política de las armas y las armas de la política
Capítulo aparte merecen los abusos de parte del personal militar, como los llamados “falsos positivos”. Bajo la conducción del poder civil, las institu-ciones armadas se han convertido en las más prestigiosas del país, y cuen-tan con un apoyo irrestricto de la población en el empeño de ganar la guerra contra la subversión, en el tratamiento político del paramilitarismo y en el freno al narcotráfico. Este soporte ha cubierto el esfuerzo impositivo y fiscal para la modernización y el mantenimiento de las fuerzas, el crecimiento de los efectivos y su profesionalización, así como un cubrimiento policial del territorio en general y un copamiento militar de las zonas de conflicto y las vías principales, además del despliegue de cuerpos móviles y comandos conjuntos regionales. El esfuerzo militar es unánimemente reconocido, pero ha conllevado limitaciones y violaciones de los derechos humanos, abusos inaceptables, arbitrariedades no suficientemente respondidas del poder civil en el reemplazo de las cúpulas, el alejamiento de altos mandos por motivos oscuros y una pérdida de capital institucional en la formación del personal y los asensos por urgencias del servicio. El Ministerio de Defensa se ha visto implicado en el manejo de los derechos humanos y la política internacio-nal por encima del Ministerio del Interior y la Cancillería, de lejos los dos ministerios más golpeados por el cambio de perspectiva: la inoperancia del Ministerio del Interior es considerable. Convertido en simple coordinador de las mayorías gobiernistas en el Congreso, ha sido incapaz de competir con el manejo presidencial de toda la política nacional y no ha mostrado ca-pacidad para absorber el Ministerio de Justicia que Uribe abolió, con lo cual resulta responsable, en buena parte, de la crisis del aparato de justicia, y en el manejo de zonas de guerra es reemplazado por el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Relaciones Exteriores no sólo no conduce la política exte-rior, sometida al vaivén del talante presidencial, sino que es un apéndice de la política electoral del presidente, sin capacidad para cumplir una modesta tarea en circunstancias normales, y menos en las complicadas coyunturas
Desafios de Colombia.indb 138 15/06/2010 03:02:52 p.m.
Democracia: producto renovable y reciclable | 139
internacionales actuales, por lo que el Ministerio de Defensa llena el vacío con demasiada frecuencia.
La conducción de la política militar, de las relaciones exteriores y de la política interior, todas atribuidas constitucionalmente al jefe del Estado co-mo comandante de las Fuerzas Armadas, responsable de la política exterior y triunfador en las elecciones presidenciales, sin presencia de los ministerios respectivos, ha hecho que el presidente se centre en estos tres aspectos y descuide el resto, pero sin renovar a los ministros, que permanecen en una especie de gobierno de gabinete subsidiario de la Presidencia. Se ha pasado de una rápida e inconveniente renovación de ministros a una permanencia congelante, paralizante y desgastante cuya continuidad ha sido más per-judicial que los anteriores cambios rápidos, con equilibrio regional y para satisfacer necesidades políticas.
La trinchera electoral
Colombia no posee un poder electoral presidido por una corte imparcial y dotado de una legislación nítida y permanente. El Consejo Nacional Electoral es elegido por el Congreso, con representación proporcional de los partidos de acuerdo con su presencia parlamentaria, lo que convierte toda política, directriz, consulta o demanda en una lucha partidista. Las reformas que introdujo la Constitución de 1991 en la forma de hacer las elecciones no fueron imple-mentadas suficientemente, ni se cuenta con un código electoral actualizado y moderno. En la lucha electoral se han filtrado grupos armados –paramili-tares o guerrilleros– trocando las elecciones en trincheras.
La circunscripción nacional para Senado impide que la mitad del territo-rio tenga representación senatorial y hace que las regiones con más obstáculos para el desarrollo, e importantes para la seguridad nacional, permanezcan huérfanas de representación. La desueta repartición de curules margina-liza al país urbano y favorece al rural. Los filtros electorales no impiden la llegada al hemiciclo de elegidos por el paramilitarismo, el narcotráfico o la subversión.
Los vicios electorales pululan, desde la compra de votos, la movilización ilegal de electores, la inscripción fraudulenta o la manipulación de instru-mentos en las mesas o registradurías, hasta la imposición armada de candi-datos. El censo electoral es continuamente impugnado por las sospechas de contener registros civiles inválidos o pertenecer éstos a ciudadanos que no residen en el país ni votan en el exterior. La ausencia de cédula electoral y la confusión de identidad con el registro civil de las personas hace muy difícil detectar el fraude y calcular los guarismos de participación o abstención.
Desafios de Colombia.indb 139 15/06/2010 03:02:52 p.m.
140 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
El aparato electoral, que gozó de prestigio hasta finales del siglo pa-sado, transcurre hoy por una grave crisis técnica y de confianza de los ciudadanos, lo que mina y erosiona el principal resorte de la democracia.
A falta de un código electoral, las normas electorales se improvisan para cada elección, siempre con la característica de favorecer a los partidos en el poder. Sea por medio de reformas constitucionales ad hoc, o sea por decretos y directrices del Ejecutivo, la normatividad afecta a la oposición y debilita el sistema electoral.
La Constitución del 91 resolvió incluir a los partidos políticos en su articulado. Hasta entonces éstos eran organizaciones de la sociedad civil sin interferencia constitucional o legal. Con la reglamentación de la Constitu-ción se elaboró una ley de partidos que los puso bajo la directa dirección del Estado. Posteriormente, se han hecho casi tantas reformas políticas como elecciones, cada una peor en el sentido de limitar, normatizar y obstruir el libre desempeño democrático de los partidos y la transparencia electoral.
Tanto el Proceso 8.000 como la parapolítica transparentaron la faci-lidad existente de manipulación del aparato electoral por parte de grupos delincuenciales infiltrados en la política, o por parte de grupos políticos infiltrados en la delincuencia, para influenciar todo tipo de elecciones en Colombia. Armas, negocios ilícitos, elecciones y curules se han mezclado para conseguir predominios políticos, dominios territoriales y estratégi-cos y desequilibrios políticos regionales, lo que a su vez ha conducido a una pérdida de poder y gobernabilidad del Estado y del gobierno central, a una erosión radical de la confianza en el voto y a una peligrosa desarticula-ción del poder electoral.
La confusión de poderes
La democracia se basa en la separación de poderes y en su control mutuo, pero la hiperinflación del Ejecutivo, la degradación del Legislativo y la de-bilidad del Judicial han inclinado la balanza hacia el poder omnímodo del primero. Las instituciones que fueron diseñadas para un periodo presiden-cial de cuatro años, improrrogable y sin ninguna reelección, fueron distor-sionadas por la reelección consecutiva, de tal manera que todas finalmente terminan dependiendo del Ejecutivo y desaparecen los pesos y contrapesos, los controles y las diferencias partidistas; no se exige responsabilidad polí-tica institucional; el debate y el control político se desplazan a los medios de comunicación –que empiezan a ser limitados por el Ejecutivo, o se auto-controlan para no ser objeto de venganzas de éste–; las jerarquías se pierden el respeto, y la politización campea por los antiguos poderes que ya no se
Desafios de Colombia.indb 140 15/06/2010 03:02:52 p.m.
Democracia: producto renovable y reciclable | 141
contentan con sus funciones, sino que pretenden asumir las de otras ramas del poder público.
Para el Ejecutivo, Colombia ha llegado al “gobierno de los jueces”; pa-ra el Judicial, el Ejecutivo lo conmina a juzgar a favor del gobierno y sus amigos; para el Legislativo gobiernista, el Judicial está legislando a través de sentencias, mientras que para la oposición es la única institución que pone al Ejecutivo en su puesto. Mientras tanto, la ciudadanía se desespera con la impunidad, las dificultades de la justicia acusatoria anglosajona impuesta por la Constitución, las distorsiones de la tutela, la pugna por la última instancia, la politización y la ineficiencia, y se alegra o preocupa con la única justicia que parece funcionar, la norteamericana, a través de las crecientes extradiciones.
En el disparatado escenario institucional colombiano de lucha por la preeminencia política y el arrebato de funciones para lograrla, el principal per-dedor es la justicia. Aunque el aparato es enorme, el costo proporcionado a su tamaño, la corrupción creciente y la inoperancia desesperante, a nadie parece ocurrírsele un camino para salir del atolladero.
El sistema político colombiano no tiene actualmente separación real de poderes ni de controles, ni tampoco una autonomía del aparato burocrático como la predicada por Weber para el Estado moderno. Aunque el país nunca tuvo realmente una burocracia al servicio del Estado, ni tampoco un método de selección por méritos, los partidos y gobernantes procuraron durante la segunda mitad del siglo XX lograr cierto equilibrio, bien fuera obligados por el Frente Nacional y su desmonte paulatino, o bien por la introducción del multipartidismo a partir de la Constitución del 91.
Pero con la llegada al poder de la coalición uribista, la concentración del poder en ella y la polarización, toda la burocracia se politizó a favor de la coalición Todos los funcionarios públicos, del presidente para abajo, hacen política partidista, lo que en otros países no se considera sorprendente, pero en Colombia despierta fantasmas de un pasado violento por causa de la he-gemonía partidista extensiva de los puestos a las licitaciones, los contratos, la feria de los subsidios, los programas “sociales” politizados y amarrados al voto, la publicidad oficial en los medios de comunicación, el favoritismo en la seguridad social, el despilfarro y el enriquecimiento de personas y partidos.
La pérdida de lo regional
Constitución del 91, se ha ido perdiendo indefectiblemente, sobre todo porque nunca se implementó la parte correspondiente del texto constitucional, no se redujeron suficientemente las instituciones nacionales y sus funcionarios,
Desafios de Colombia.indb 141 15/06/2010 03:02:52 p.m.
142 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
y no se cumplió el mandato de repartición de los dineros, el situado fiscal. Mientras que por la globalización y el desarrollo las regiones adquieren nue-va significación e importancia, el Estado central se recentraliza y actúa en contra de las regiones. A la ancestral y enraizada identidad regional diversa, se añade el desafío de la competitividad regional nacional e internacional; las diversas visiones sobre el desarrollo; los desequilibrios y retrasos regio-nales; la permanente dificultad en el transporte vial y el acceso a los puertos; la proximidad a nuevos destinos internacionales; y una gama inmensa de aspiraciones regionales políticas, educativas, culturales y comunicacionales.
El resultado de la apresurada declaratoria como departamentos de las antiguas intendencias y comisarías, sin un tratamiento especial para elevar su nivel económico, administrativo y político, no ha sido exitoso. La ausen-cia de representación en el Senado deja políticamente acéfalos a los nuevos departamentos. La colonización, la guerra, el desplazamiento, el narcotráfico y el paramilitarismo –anclados con todo el lastre en los suelos de los nuevos departamentos y en algunos antiguos de menor crecimiento como el Chocó o Nariño– son escollos imposibles de remontar sin la intervención decidida de la población residente, los ejecutivos regionales y centrales, el resto del país y hasta los gobiernos vecinos e instituciones internacionales. Colombia parece no darse cuenta del enorme desafío que enfrenta y de las consecuen-cias que se están derivando del manejo errado e insuficiente de las regiones fronterizas, como si todavía permaneciera en los albores de la república y en la política definida desde lo alto de los Andes. Un ejemplo de este desequilibrio fue el auge de las “pirámides” que expoliaron a los habitantes del Putumayo, Cauca o Nariño en abierta contradicción con la legislación central nacional.
La falta de liderazgo, formalidad institucional, cuadros, funcionarios, rentas y planes financiados de desarrollo hunden a los nuevos departamentos en la pobreza, el crimen y el abandono, mientras se ven obligados a cumplir una legislación que los equipara a los departamentos más desarrollados y unos propósitos nacionales que no los favorecen. Mientras que por insufi-ciencia en la normatividad sobre los gobiernos departamentales la venta-ja de los gobernantes de departamentos más desarrollados es notoria, los mandatarios de los nuevos departamentos no encuentran herramientas para enfrentar las exigencias de sus comarcas.
Es urgente hacer un alto en el camino y reconsiderar la situación de los nuevos departamentos, bien para integrarlos a otros y constituir regiones más o menos autosuficientes, o bien alguna fórmula para darles tratamientos excep-cionales, representación adecuada y desarrollo acelerado. El modelo vigente no sirve y el país está corriendo el riesgo, por no modificarlo, no sólo de acabar con los territorios –humana, social, política y ecológicamente–, sino de no lograr nunca derrotar a la subversión y al narcotráfico, y exacerbar peligrosamente los diferendos fronterizos.
Desafios de Colombia.indb 142 15/06/2010 03:02:52 p.m.
Democracia: producto renovable y reciclable | 143
El mayor impedimento para lograr la regionalización es, paradójica-mente, político. El temor de los congresistas y el Ejecutivo de perder sus prerrogativas actuales y la repartición electoral lograda, hace que ninguno de los dos estamentos políticos ceda a favor de una reorganización política regional. Lo lógico sería que hubiera representación senatorial regional, no departamental, por ejemplo de la Costa Caribe, de la Costa Pacífica, de los Llanos Orientales o de la zona cafetera, partidos regionales, gobernadores de regiones extensas y cuerpos colegiados distribuidos con representación urbana y rural, e integración vial, portuaria y económica; pero, para conse-guirlo, hace falta repensar totalmente el desgastado esquema de representa-ción y elección del país.
El tratamiento de los servicios públicos regionales y locales sobre la base de esquemas nacionales es un completo fracaso y constituye una amenaza a las aspiraciones de las poblaciones. La necesaria integración en servicios como el agua o la electricidad, los combustibles o el transporte debe asignarse a los entes regionales y locales y al libre mercado. La implantación prioritaria de la seguridad policial también exige un replanteamiento para contar con policía civil –y salir de una vez de la identificación de lo policial con lo militar, tradicional desde el Frente Nacional– tanto urbana como rural.
La verdadera reforma política, que rescate la política para el servicio de lo público, pasa por las regiones y por un trazado totalmente inédito de la representación, las finanzas nacionales y el liderazgo. La clase política sólo será controlable por sus electores con una sólida representación local y regional que la libere de la representación “nacional”, de los pactos parti-distas y de bancadas y de la tentación del provecho individual. Los débiles partidos “nacionales” deben ser reemplazados por partidos regionales, y el trabajo de representación, al igual que la lucha política, debe orientarse hacia las regiones.
Recuperar el rumbo
La democracia es, al contrario de los combustibles fósiles, un producto re-novable y reciclable. El efecto de la “capa de ozono” –de recalentamiento y cambio climático– que se ha ido formando sobre la democracia colombiana es disoluble si se toman las medidas correctivas apropiadas. Entre ellas bien podrían estar las siguientes:
• Silademocraciaesunsistemaderesoluciónpacíficodeconflictos,es necesario pacificar al país para que tanto los procedimientos institucionales como la lucha política se realicen sin armas. Esta verdad de Perogrullo es el inicio de la renovación democrática. Sea por pacto político, o sea por derrota de los violentos, profundización
Desafios de Colombia.indb 143 15/06/2010 03:02:52 p.m.
144 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
de la “seguridad democrática”, o negociación de paz, el país tiene que terminar el conflicto interno para poder disponer de una democra-cia pacífica y estable y reducir a problemas policiales el narcotráfico y la delincuencia. La violencia política en todas sus manifestaciones –paramilitar, subversiva, partidista, electoral– debe desaparecer y el Estado ha de ufanarse de la hegemonía de la violencia legítima.
• Lademocraciaeselcaminoparaerradicarelpatrimonialismo,elautoritarismo y la exclusión, si se aplica permanentemente y no se admiten hendiduras para que se introduzcan estas taras. Por ningún motivo se debe permitir la reelección en ninguno de los tres poderes y en ningún nivel (nacional, regional o local). Ya se ha visto suficientemente cómo la reelección distorsiona la democracia, fomenta el caudillismo, propicia la toma del Estado por un grupo, excluye partidos y electores y paraliza la vida política para ventaja del Ejecutivo en ejercicio.
• Elclientelismoylacorrupción,frutosdelanoseparacióndelospo-deres y de la falta de mecanismos de control, deben ser erradicados, sin contemplaciones ni disimulos.
• Esurgenteunareformatotaldelpoderjudicial.Sinjusticia,comosin libertad, no hay democracia. El aspecto más débil de la demo-cracia colombiana actual, principio de la contestación política y de la desconfianza en el sistema, es la pésima aplicación de justicia. Ante el desafío del crecimiento global de la delincuencia y la inse-guridad urbana, es inaplazable organizar un subsistema de justicia rápida, eficaz y ejemplarizante. Un reto especial en este sentido es el aumento de la delincuencia juvenil urbana, alimentada por la falta de oportunidades, la escandalosa informalidad y la cultura “tra-queta” imperante. El desplazamiento es un fenómeno dependiente de la violencia política. Mientras ésta no se erradique, no terminará la peor lacra y secuela de la guerra que soporta la población; pero es indispensable, por elemental justicia, terminar con la exclusión del desplazamiento, para evitar la cadena de venganza, recuperar el tejido social y evitar que esta enorme parte de la población rein-grese a la violencia política. Colombia está en mora de hacerlo y la democracia no se recuperará plenamente sin cerrar la herida cau-sada por la muerte violenta, el desplazamiento, la informalidad, la exclusión y demás estigmas de la crisis humanitaria.
• Unodelospilaresdelademocraciaeslaseparacióndepoderesysu mutuo control. En las democracias modernas, a los tres poderes clásicos se añade el poder electoral. Ante el crecimiento desaforado del poder Ejecutivo, el debilitamiento del Legislativo y la ineficien-
Desafios de Colombia.indb 144 15/06/2010 03:02:53 p.m.
Democracia: producto renovable y reciclable | 145
cia del Judicial es indispensable una reingeniería que devuelva el equilibrio, aumente los controles y cree el poder electoral. A este último le corresponde contar con su corte independiente y autó-noma, sin presencia de los partidos ni elección dominante por el Legislativo o el Ejecutivo, que elabore e imponga un estricto código electoral, juzgue los delitos comiciales y recupere el prestigio de las elecciones.
• Enunademocracialasreglasdeljuegoconstitucionalessonsagradasy no se deben cambiar sino con un tiempo prudencial de vigencia. Es conveniente limitar la reforma de la Constitución, y en todo caso, no dejarla al arbitrio del Legislativo o el Judicial. Los “choques de trenes” entre poderes indican que muchos aspectos procedimentales o de fondo están en crisis y urgen definiciones: en la nominación y elección de altos funcionarios, en el escalonamiento de las deci-siones, en la amplitud de la tutela, en la pertinencia de las inter-pretaciones, en la claridad sobre a quién corresponde la definición de tribunales o procedimientos, etc. Es necesario volver a crear el Ministerio de Justicia, hacer una reforma profunda, reestructurar el poder judicial, y buscar la cooperación entre poderes, el mutuo control y la eficacia.
El Estado-nación debe consolidarse y tener la hegemonía sobre el terri-torio, el fisco, la violencia, las armas y el manejo económico. La teoría sobre la reducción del Estado es muy útil para disminuir trámites o burocracia, pero no resiste la prueba de resistencia respecto a la seguridad, el desarrollo, la economía, la estrategia o las relaciones exteriores. Lo que sugiere la glo-balización no es la desaparición del Estado, sino la redefinición de su papel una vez adquiridas las características del Estado-nación, más aún en Esta-dos que como el colombiano se encuentran lejos de la globalización y apenas pueden aspirar, en un contexto internacional hostil, mutante e indefinido, a una difícil semiglobalización.
Por difícil que parezca, y poco atractivo para la personalización del po-der, la política espectáculo y la introducción de los medios de comunicación en la política, es necesario reforzar la democracia representativa y minimizar la utilización de mecanismos participativos como el referendo y el plebiscito.
La democracia representativa debe ser reenfocada, de tal manera que represente a las regiones. Para ello es forzoso reestructurar las regiones, im-pulsar partidos regionales, darles poder a los cuerpos colegiados regionales, hacer del Senado y la Cámara entidades sólo representativas de lo nacional en un proyecto político más federalizado, y no permitir, por ningún motivo, reelección alguna. Por supuesto, la circunscripción nacional para Senado está
Desafios de Colombia.indb 145 15/06/2010 03:02:53 p.m.
146 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
llamada a desaparecer y se debe reemplazar por representación regional, con prerrogativas para las regiones con más necesidades políticas y de desarrollo, como las fronterizas, las del sur y el oriente, las costaneras y las islas de San Andrés y Providencia.
La recuperación del territorio por parte del Estado debe cubrir todo el espacio geográfico: no solamente el continental, sino también el marítimo, que constituye casi la mitad del área de soberanía colombiana. La posesión, la utilización, el dominio y el control de las porciones marinas son indispen-sables tanto para el desarrollo, la soberanía y la lucha contra el narcotráfico, como para la política exterior del país. Es increíble que con tal cantidad de millas marítimas que hacen parte legal del territorio colombiano, ni la po-blación ni el Estado lo tengan en cuenta y se empoderen de ella con energía. La gran empresa nacional del futuro debe ser integrar el mar a las regiones, a la política y a la economía nacional. Igualmente, los grandes ríos, y en gene-ral, el agua –que será probablemente uno de los grandes motivos de guerra global del futuro– deben ser preservados, protegidos y explotados racional-mente, como parte de la riqueza ecológica que aún queda y no se conserva adecuadamente
La vida política debe desconstitucionalizarse y liberarse de trabas ju-rídicas. Los partidos, las bancadas, las coaliciones, la financiación, los mecanismos internos de los partidos, etc., no deben figurar en la Cons-titución o las leyes ni deben ser motivo de acción parlamentaria para confeccionar múltiples reformas políticas en beneficio de mayorías co-yunturales, gubernamentales o clasistas.
El papel de las Fuerzas Armadas en una democracia es a favor del Es-tado y la nación, no de un gobierno o líder, y no se deben inmiscuir en la política de derechos humanos, en la de gobierno o en la política exterior. Es esencial que la policía sea civil, bajo el mando del Ministerio del Interior y en coordinación con los gobiernos regionales. La formación de las tropas y de los mandos, no sólo en lo referido a lo militar y policial, sino también respecto a su desempeño en el desarrollo del país, se percibe como prioritaria. No se puede, por las urgencias del servicio, sacrificar la formación. Urge el diseño de algún mecanismo de consulta y defensa de los altos mandos para evitar arbitrariedades del poder civil en asensos y destituciones, el refuerzo del fuero militar y policial, y la protección y seguridad social especial para los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias.
Es indispensable separar el organismo de registro civil del aparato elec-toral. A la Registraduría del Estado Civil le incumbe solamente su oficio de registro, estadística y constancia poblacional. Conviene que se implante una
Desafios de Colombia.indb 146 15/06/2010 03:02:53 p.m.
Democracia: producto renovable y reciclable | 147
cédula electoral exclusiva para participar en los comicios, que automática-mente reduzca el censo electoral a sus reales dimensiones y no interfiera en los asuntos relacionados con el registro civil. No es necesario instaurar el voto obligatorio ni conceder estímulos o privilegios a los electores por cumplir con su obligación ciudadana de votar o expresarse políticamente por medio de la abstención, que también es una forma democrática de actuar.
Por último, pero no de último, ¿para cuándo se va a dejar el diseño e implementación de un Ministerio de Relaciones Exteriores que siquiera merezca ese nombre?
Desafios de Colombia.indb 147 15/06/2010 03:02:53 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad: la necesidad de transitar hacia una economía social de mercado
Jairo Núñez Méndez*
1. Introducción
Este documento hace una descripción rápida de las principales causas estruc-turales de la pobreza y la desigualdad en Colombia. En la segunda sección se presenta la situación actual en materia social. Según la metodología utilizada en Colombia desde hace 30 años para medir la tasa de pobreza, una de cada dos personas –el 50% de la población– no tiene ingresos suficientes para com-prar la canasta básica de bienes y servicios, por lo cual se considera pobre. En la misma línea, dos de cada 11 colombianos –el 18% de la población– no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta de alimentos que cubra sus requerimientos calóricos, por lo cual se consideran en indigencia.
En materia de desigualdad, los datos presentados nos indican que el 10% más rico de la población obtiene el 50% del ingreso total que perciben los hogares anualmente. Al mismo tiempo, el 10% más pobre de la pobla-ción obtiene el 0,6% del ingreso total. En otras palabras, de cada $100 que se perciben en la economía la población del decil 1 recibe 60 centavos y la del decil 10 recibe $50. Esto coloca a Colombia como la sociedad con la peor distribución de ingresos de Latinoamérica. Peor aún, el gasto social, que debería funcionar como paliativo a estos niveles de pobreza y desigualdad,
* Ingeniero civil y magíster en Economía, Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente cursa estudios de doctorado de Ciencias Sociales y Humanas en la misma institución. Se desempeña como asesor del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Consultor del Banco Interame-ricano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM)
Desafios de Colombia.indb 151 15/06/2010 03:02:53 p.m.
152 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
infortunadamente está mal focalizado: el 30% del gasto público social se dirige hacia el 20% más rico de la población.
Este documento hace un recuento de las causas estructurales que nos han llevado a semejante situación tan perversa. En primer lugar, hace un re-cuento de las herencias de la Colonia. En aquella época los invasores crearon instituciones extractivas que una vez se alcanzó la independencia desapare-cieron en su gran mayoría. Este vacío fue copado por instituciones semejantes que en ese momento buscaron proteger los intereses de las “nuevas” élites. Infortunadamente, para el país este tipo de instituciones han perdurado en el tiempo.
El documento describe, de manera muy breve, el modelo exportador que siguió la República después de la Independencia, su decadencia y el encadenamiento que llevó al modelo de industrialización mediante susti-tución de importaciones (ISI). Bajo este modelo de desarrollo, las presiones de grupos de interés conseguían protección y extraían rentas de los sectores y la población excluida de los beneficios del modelo. Esto ayudó a afianzar la desigualdad y la pobreza del país.
Posteriormente, se describen los cambios que se hicieron para transitar de una economía cerrada a una abierta, y el empeoramiento de la distribución del ingreso que trajo consigo este proceso y el modelo adoptado. Igualmente, se describe cómo los procesos globales traen problemas que no pueden ser controlados por el Estado, entre ellos la desigualdad. El tercer capítulo cul-mina presentando las características del modelo de protección social (PS) que se ha venido adaptando como primer paso hacia un Estado de bienestar. Sin embargo, se presenta evidencia conceptual y empírica de cómo el sistema de protección social que se ha desarrollado conduce a desincentivos individuales al progreso, a la informalización del empleo y a mantener las desigualdades, debido a la baja calidad de la educación pública y a tener una economía con baja productividad, bajo empleo, baja seguridad social y lento crecimiento económico, todo lo cual conduce a una trampa nacional de pobreza.
La cuarta sección de este documento presenta las principales carac-terísticas de una economía social de mercado (ESM), entre las cuales cabe destacar un Estado de bienestar basado en una seguridad social fuerte y compensaciones para aquellos excluidos por el libre mercado, una regula-ción antimonopólica bajo la autoridad de una justica capaz de enfrentar los grandes poderes económicos, y un mercado laboral con una política activa en capacitación, reintegración de desempleados, altos estándares laborales y democratización sindical. La sección culmina presentando unas recomen-
Desafios de Colombia.indb 152 15/06/2010 03:02:53 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 153
daciones sobre cómo avanzar hacia una ESM. La quinta sección presenta las conclusiones.
2. Situación social actual (breve diagnóstico)
2.1. La pobreza y la indigencia
La pobreza, medida por ingresos,1 no ha tenido cambios importantes en las últimas dos décadas: se redujo tres puntos porcentuales al comenzar la década de los 90 (de 52,5 a 49,5%); aumentó ocho durante la recesión de finales del siglo, hasta llegar a 57,5%; y sólo a partir de 2002 comenzó a ceder, hasta llegar al 46% (ver gráfica 1a).2 En un período en el cual el PIB (Producto Interno Bruto) creció aproximadamente 75%, seis puntos porcen-tuales de reducción neta en la pobreza no representan, de ninguna manera, un resultado social satisfactorio. La explicación a este fenómeno no es otra cosa que un crecimiento contrapobre (Núñez y Espinosa, 2005), debido a la mayor concentración del ingreso por cuenta del crecimiento del empleo y los salarios a favor (en contra) de los sectores intensivos en mano de obra calificada (no calificada).
1 Los datos presentados siguen la metodología de la canasta normativa de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Para indigencia se utiliza la norma calórica de la FAO (Food and Agriculture Organization) aprobada por el ICBF (Instituto Colombiano de Bien-estar Familiar). Para la línea de pobreza se utiliza el inverso del coeficiente de Engel. Por lo tanto, un hogar se considera en indigencia si sus ingresos no alcanzan para cubrir los requerimientos calóricos aprobados por el ICBF, y se considera pobre si sus ingresos no alcanzan para comprar la canasta básica de bienes y servicios.2 Las dos líneas corresponden a las estimaciones de la Merpd (Misión para el Diseño de una Es-trategia de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad) (2006) y la Mesep (Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad) (2009). En ellas se tienen metodologías similares de estimación de líneas de pobreza, pero encuestas diferentes (ECH y GEIH, respectivamente).
Desafios de Colombia.indb 153 15/06/2010 03:02:53 p.m.
154 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Gráfica 1a. Evolución de la pobreza 1991-2008
Fuente: DANE, Encuestas de Hogares. Cálculos 1991-2005 MERPD, 2002-2008 MESEP
Gráfica 1b. Evolución de la indigencia 1991-2008
Fuente: DANE, Encuestas de Hogares. Cálculos 1991-2005 MERP, 2002-2008 MESEP
La pobreza extrema (indigencia), por su parte, ha tenido un peor com-portamiento: una reducción de tres puntos porcentuales al comenzar la déca-da de los 90 (de 18,7 a 15.5%); un empeoramiento agudo de 10 puntos durante la crisis económica, que representó la entrada de aproximadamente cuatro
60
58
56
54
52
50
48
46
44
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1003
2004
2005
2006
2007
28
26
24
22
20
18
16
14
12
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1003
2004
2005
2006
2007
Desafios de Colombia.indb 154 15/06/2010 03:02:54 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 155
millones de personas a la miseria; una recuperación lenta de este fenómeno durante los siguientes seis años (1999-2005); y un deterioro de dos puntos al final del período, deterioro analizado como consecuencia del incremento de los precios de los alimentos (Mesep, 2009) y la mala política de ese sector (ver gráfica 1b). En términos absolutos, para 2008 la pobreza representaba aproximadamente 21 millones de personas y la pobreza extrema ocho mi-llones de colombianos que no tenían ingresos suficientes para cubrir sus necesidades calóricas (hambre).
2.2. La desigualdad
Una cuestión fundamental en el estudio de los problemas sociales es la eva-luación de la desigualdad, ya que “la pobreza tiene un aspecto absoluto y otro relativo” (Sen 1992: 9). El enfoque aquí planteado toma la desigualdad del ingreso como criterio de comparación, e incluye otras variables, dejando la misma ordenación de ingresos, pero reconociendo la limitación de no tener en cuenta la desigualdad de oportunidades y otros medios importantes para alcanzar ciertos objetivos sociales y humanos (Sen, 1992).3 No obstante, como se presentará a continuación, la desigualdad de ingresos también evidencia una desigualdad de oportunidades.
En la segunda columna del cuadro 1 se muestra el ingreso per cápita de cada decil de ingreso, donde nuevamente la primera fila representa el 10% más pobre de la población colombiana y la penúltima fila el 10% más rico.4 Se observan unas diferencias enormes: mientras que el primer decil tiene un ingreso cercano a $34 mil mensuales (aproximadamente US$200 anua-les), el último decil sobrepasa los $3 millones mensuales (aproximadamente US$18,000). Visto de otra forma, el primer decil (cuya participación es del 0,6% del ingreso total) tiene el ingreso per cápita del Congo, y el último de-cil (cuya participación supera el 50% del ingreso total), tiene el ingreso per cápita de Corea del Sur, y es 89 veces más alto que el del primer decil (co-lumna 4 del cuadro 1). El 50% más pobre de la población (deciles 1 a 5), por su parte, obtiene el 12% del total de los ingresos del país. El coeficiente Gini correspondiente a esta distribución es de 0,59, lo que convierte a Colombia en el país con peor distribución del ingreso de la región, tan sólo superado por algunos países africanos cuyos datos corresponden a la década del 90.
3 Según Sen (1992), existen dificultades importantes para “convertir el ingreso en bienestar o libertad”.4 La población se ha ordenado de menor a mayor según el ingreso y se ha dividido en 10 partes igua-les llamadas deciles. Para el ejercicio se utiliza la Encuesta de Calidad de Vida de 2008 (ECV-2008).
Desafios de Colombia.indb 155 15/06/2010 03:02:54 p.m.
156 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Más adelante se presenta el gasto per cápita de cada decil (cuadro 1, columna 5). En los primeros cinco deciles el gasto es mayor que el ingreso, lo que confirma la hipótesis según la cual muchos de estos hogares utilizan sus ahorros, el autoconsumo, reciben transferencias públicas y privadas, o se endeudan para enfrentar los bajos ingresos con los que viven en un momento dado; sin embargo, el gasto promedio de estos deciles es inferior al valor de la línea de pobreza ($273,6005 en el momento de la encuesta), lo cual indica que, a pesar de lo anterior, no pueden comprar la canasta básica de bienes y servicios. A partir del decil 6 el ingreso supera al gasto, pero la capacidad de ahorro sólo es significativa a partir del decil 8 (en el decil 10 supera el 40% del ingreso).
Tampoco se observa algún tipo de “justicia distributiva” cuando ana-lizamos el capital humano de los hogares, según el ordenamiento por in-gresos. A nivel nacional, la tasa de analfabetismo de personas de 15 años o más es de 6,9%, pero mientras en el decil 1 alcanza el 19%, en el decil 10 es igual a 1%. A su vez, los años de educación promedio para la misma pobla-ción no alcanzan la primaria completa en el primer decil, pero en el décimo son 12,2 años. Estas enormes diferencias también ponen de manifiesto la desigualdad de oportunidades que sufren los segmentos empobrecidos de la población; incluso, entre el decil 9 y el decil 10 hay un salto importante que no se observa entre otros deciles sucesivos. La falta de oportunidades para acceder a la educación, sumada al costo de oportunidad del trabajo de los jóvenes de bajos recursos, se convierten en una barrera de acceso posterior a las oportunidades de empleo bien remunerado. Funciona, entonces, un círculo vicioso: la población pobre no accede a la educación, posteriormente no accede al empleo bien remunerado, y finalmente –la siguiente generación– continúa en la pobreza. El acceso a créditos educativos, en especial para la educación superior, es una de las mayores limitaciones que actualmente en-frenta casi la mayor parte de la población colombiana.
5 Valor ponderado por la población de cada ciudad y el sector rural.
Desafios de Colombia.indb 156 15/06/2010 03:02:54 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 157
Cua
dro
1. C
arac
teri
zaci
ón d
e la
pob
laci
ón p
or d
ecile
s de
ingr
eso
Dec
il
Ing
res
oIn
gr
eso
per
-cá
pita
Part
icip
ació
n
en e
l in
gr
eso
Rel
ativ
o
(10/
x)G
ast
o
per-
cápi
taA
na
lfa
beti
smo
Ed
uca
ció
nT
am
añ
o
Ho
ga
rIn
for
ma
lid
ad
Ta
sa d
e D
epen
den
cia
133
.738
0,6%
8918
9.39
619
,2%
4,8
5,3
95%
6,1
295
.447
1,6%
3116
8.44
212
,6%
5,5
5,7
86%
4,2
314
5.28
32,
4%21
188.
692
10,2
%5,
95,
582
%3,
54
195.
068
3,2%
1522
4.22
88,
1%6,
55,
376
%3,
25
256.
224
4,3%
1226
8.86
17,
3%6,
94,
969
%2,
96
331.
716
5,5%
932
1.50
66,
6%7,
24,
764
%2,
67
436.
454
7,3%
738
3.40
24,
6%8,
24,
558
%2,
48
594.
362
9,9%
548
7.25
03,
1%8,
84,
248
%2,
19
906.
533
15,1%
369
9.89
32,
5%9,
93,
743
%2,
110
3.00
3.12
950
,1%1
1.77
1.24
51,
0%12
,23,
336
%1,
9Pr
omed
io59
9.63
0
47
0.19
16,
9%7,1
4,7
60%
2,8
Fuen
te: D
AN
E, E
CV-
2008
. Cál
culo
del
auto
r.
Desafios de Colombia.indb 157 15/06/2010 03:02:54 p.m.
158 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
La transición demográfica en Colombia se ha considerado como una de las más avanzadas de la región; sin embargo, este fenómeno todavía no se ha propagado sobre toda la población: en los primeros cinco deciles el promedio del tamaño del hogar es de dos personas más que en el decil 10 (columna 8). De esta manera, si el primer decil tuviera el número de personas del último decil, sus ingresos aumentarían 60%. Con seguridad, en términos de política todavía hace falta mucho por hacer en este campo. Infortunada-mente, el sistema de salud ha desarrollado muy poco la política de promoción y prevención, y específicamente la de salud sexual y reproductiva (Núñez y Cuesta, 2006). De hecho, los pasos que se dieron en la dirección correcta durante 2007, ampliando el POS (Plan Obligatorio de Salud) del régimen subsidiado, se han reversado.
En materia de empleo es obvio que la tasa de desempleo es mucho más alta en los deciles más bajos. Pero más importante que esto es el acceso al sector formal, donde los salarios y la productividad son más altos. De las personas que tienen empleo en el decil 1, el 95% (5%) pertenecen al sector informal (formal); esta tasa se va reduciendo progresivamente hasta llegar al 36% (64%) en el decil 10, y en promedio es del 60% (40%). Sin duda, de-mografía, empleo y educación son las variables que explican la mejor o peor situación de los hogares en Colombia. Una variable que resume las dos pri-meras es la tasa de dependencia, calculada como el número de personas que dependen de cada trabajador al interior de un hogar (personas/empleos).6 En el primer decil, 6,1 personas dependen de un trabajador, y en el decil 10 tan solo 1,9. Puesto que cada decil está compuesto por aproximadamente 4.404.600 personas (el 10% de la población), se infiere que en el primer decil hay 722 mil trabajadores y en el decil 10, 2,32 millones de trabajadores; de los primeros, 36.000 son empleos formales y de los segundos 1,5 millones también lo son. En resumen, el decil 10 tiene en el mercado laboral más de tres trabajadores que el decil 1; accede a empleo de calidad (42 veces más empleos formales), y está bien remunerado. ¿Desigualdad de qué? –pregunta Amartya Sen–; de todo, podemos responder.
Otros indicadores de calidad de vida también guardan estrecha re-lación con el ingreso. Aquellos utilizados para la focalización de servicios sociales como el estrato y el Sisben7 crecen, como era de esperarse, a medida que lo hace el ingreso (ver cuadro 2). En general, los tres primeros deciles de ingreso tienen un estrato y un nivel de Sisben similar. Sin embargo, no se presentan diferencias importantes entre deciles sucesivos, con excepción
6 En el cálculo se excluye el empleo doméstico.7 El Sisben (Sistema de Identificación de Beneficiarios) utiliza métodos econométricos para sacar un puntaje por hogar de acuerdo con variables socioeconómicas y demográficas. El primer nivel, por ejemplo, está configurado por puntajes inferiores a 11 en el sector urbano y a 17,5 en el sector rural. Los puntajes siguen ascendiendo hasta 100 y el nivel hasta 6.
Desafios de Colombia.indb 158 15/06/2010 03:02:55 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 159
del salto observado entre los deciles 9 y 10 (los deciles 4 y 5 tienen el mismo puntaje a pesar que la diferencia de ingreso es de 32%). La última columna utiliza una pregunta sobre el nivel de satisfacción de vida de la misma en-cuesta (ECV-2008), donde 10 es el mayor grado de satisfacción y 1 el menor grado.8 La respuesta promedio es monótonamente creciente con el nivel de ingreso, y de nuevo los grandes saltos se dan al final de la escala.
Cuadro 2. Variables de condiciones de vida
Decil IngresoEstrato
PromedioPuntaje SISBEN
Nivel medio SISBEN
Satisfacción con su vida
1 1,45 16,3 1,67 4,72 1,46 16,4 1,69 4,93 1,49 16,8 1,73 5,14 1,65 18,5 1,90 5,45 1,73 18,5 1,93 5,56 1,89 20,4 2,08 5,77 2,02 21,4 2,18 5,98 2,24 24,2 2,39 6,19 2,46 28,3 2,61 6,510 3,31 45,7 3,55 7,0
Promedio 1,97 22,6 2,17 5,8
Fuente: DANE, ECV-2008. Cálculo del autor
La anterior información nos indica que el país está claramente divi-dido en segmentos bastantes diferenciados. Los deciles 1 y 2 representan la población en miseria (42% ubicada en el sector rural). Entre los deciles 3 y 5 se ubica la población pobre (31% ubicada en el campo). La población que no es pobre, pero tampoco rica –lo que se podría llamar la clase media– está ubicada en los deciles 6 a 9 (15% ubicada en el sector rural). El decil 10, por su parte, aunque no se puede clasificar como el rico, ya que las encuestas de hogares no alcanzan estos estratos, si se puede clasificar como el más pudiente (aquí el 96% (4%) vive en el sector urbano (rural)).2.3. El gasto público social y su focalización
El gasto público social ha sido utilizado como el instrumento más poderoso de la política de reducción de la pobreza y la desigualdad. Sus efectos dependen de manera importante de la forma en que se focalicen los recursos sobre la po-
8 Esta pregunta es utilizada por Gallup y Latinobarómetro para medir la “felicidad” en varios países.
Desafios de Colombia.indb 159 15/06/2010 03:02:55 p.m.
160 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
blación más necesitada y de la calidad de los servicios que se ofrezcan para poder equiparar las oportunidades.
En general, buena parte del gasto público social en Colombia se ha diri-gido a hogares que no lo requieren. Esto se explica en parte porque el sistema de previsión social, nacido en 1946, y el sistema de subsidio familiar, nacido en 1957, se crearon con el objetivo de entregar protección a los trabajadores formales, y porque la organización sindical en Colombia ha estado prote-giendo exclusivamente los beneficios de los trabajadores del sector público. Así mismo, el acceso a servicios sociales fue, en primera instancia, un be-neficio que cubrió a sectores de la población urbana que no siempre fueron los más pobres de la población nacional. Por último, parte del gasto social se destina al pago de pensiones cuyo componente de subsidio –diferencia entre lo cotizado y lo recibido– está alrededor del 70%, pensiones que son recibidas, principalmente, por los estratos más pudientes de la población.
Cuadro 3. Distribución del gasto social
Subsidio o TransferenciaQuintil
1Quintil
2Quintil
3Quintil
4Quintil
5
EducaciónDistribución 27% 24% 21% 17% 12%Incremento 67% 23% 11% 5% 1%
SaludDistribución 17% 19% 20% 21% 22%Incremento 39% 16% 10% 6% 2%
Protección a la niñez
Distribución 32% 27% 22% 16% 3%Incremento 7% 2% 1% 0% 0%
MonetariosDistribución 3% 3% 4% 11% 79%Incremento 13% 4% 3% 6% 11%
Servicios públicos
Distribución 13% 18% 26% 32% 10%Incremento 2% 1% 1% 1% 0%
Total Subsidios sin pensiones
Distribución 19% 18% 17% 17% 30%Incremento 125% 45% 25% 14% 7%
Total SubsidiosDistribución 14% 13% 13% 16% 44%Incremento 125% 46% 26% 18% 14%
Tomado y adaptado de Núñez (2009)
El cuadro 39 presenta un resumen de la distribución de los subsidios entre quintiles de la población (desde el 20% más pobre hasta el 20% más
9 Para cada tipo de subsidio o programa se presenta una fila con la forma en que se distribuyen los recursos entre los hogares (fila que siempre suma 100%), y otra fila con el porcentaje de aumento del ingreso de los hogares gracias al subsidio. Para un detalle metodológico ver Núñez (2009).
Desafios de Colombia.indb 160 15/06/2010 03:02:56 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 161
rico). Los subsidios en educación,10 que alcanzan $17 billones anuales, llegan en su mayor parte a la población más pobre (27% para el quintil 1 y 24% para el quintil 2) gracias a la buena focalización en los primeros niveles educati-vos (preescolar, primaria y secundaria); sin embargo, el 29% de estos recursos llegan a estratos de la población que no los requieren (17% al quintil 4 y 12% al quintil 5). Estos recursos incrementan un 67% los ingresos del decil 1 y son insignificantes para el quintil 5 (ver cuadro 3, segunda fila).
En salud la distribución de subsidios se destina casi por igual en cada decil; sin embargo, esto puede estar explicado por el componente del régi-men contributivo. Al tomar solamente los recursos del régimen subsidiado y de oferta de hospitales públicos (aproximadamente $6,6 billones), el 61% se transfiere a los quintiles 1 y 2, y solamente el 18% se transfiere a los quintiles 4 y 5. Los recursos dirigidos a la atención de la niñez son los que tienen una mejor focalización; casi el 60% de los $1,5 billones de pesos con los cuales se atiende a la primera infancia11 se destina a los dos primeros quintiles (cuadro 3, fila 5).
Una parte muy importante de los subsidios se transfiere en dinero a los hogares. Los subsidios monetarios incluyen Familias en Acción, el programa para el adulto mayor PPSAM, el programa de Familias Guardabosques, el subsidio familiar de las cajas de compensación y las pensiones. Mientras que el primer programa tiene la mejor focalización (74% se dirige a los quintiles 1 y 2), los dos últimos presentan la peor distribución. Así, el 86% de los subsi-dios a pensiones se destinan al quintil 5; esto explica la mala distribución de los subsidios monetarios y en general del gasto social. La mala focalización de los servicios públicos domiciliarios, por su parte, se explica por los erro-res de inclusión que presenta la estratificación en Colombia (Merpd, 2006).
Sin contar las pensiones, el 47% del gasto público social (que en total son aproximadamente $60 billones) se dirige a segmentos de la población (quintiles 4 y 5) que seguramente no requieren este tipo de ayudas (e.g., en el quintil 5 representa el 7% de sus ingresos). En contraste, el decil 1 recibe el 19% del gasto social del Gobierno, y como consecuencia sus ingresos se incrementan 125%. Las dos últimas filas resumen la forma como se distribu-yen la totalidad de los recursos, incluidas las pensiones. Su bajo desempeño se explica, en parte, por el tema pensional discutido anteriormente.
Este capítulo ciertamente pone de manifiesto el estado crítico de la situación social actual. Por un lado, la pobreza presentó cambios imper-ceptibles durante las dos últimas décadas, y la distribución del ingreso y las oportunidades evidencia un grave problema de injusticia social. De otro
10 Incluye cupos en educación en preescolar, primaria, secundaria, técnica, tecnológica y superior.11 Incluye primera infancia, hogares comunitarios del ICBF y los subsidios de alimentación escolar.
Desafios de Colombia.indb 161 15/06/2010 03:02:56 p.m.
162 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
lado, los recursos públicos se desvían en su mayor parte hacia población que no los requiere. Una situación social tan delicada, agravada por el desvío del gasto social, indica que las soluciones deben ser de carácter estructural. Pero antes debemos revisar la estructura económica, social y política que nos ha conducido a esta alarmante situación.
3. Los modelos de desarrollo y sus incentivos: una explicación de la situación social
Esta sección hace un breve recuento de los modelos de desarrollo y su relación con la difícil situación social expuesta anteriormente. Por las limitaciones de espacio se hará un rápido recuento de los diferentes períodos que de alguna manera están relacionados con la situación actual. De esta forma, se intenta mostrar que la situación presentada tiene diferentes explicaciones: el pasado histórico (sección 3.1), el pasado reciente (sección 3.2), las amenazas globales (sección 3.3), y la misma política social (sección 3.4). Esto nos lleva a afir-mar que las causas son estructurales y que por lo tanto la única forma de avanzar en la reducción de la pobreza y la desigualdad es mediante cambios estructurales (ver sección 4).
3.1. Colonia y colonialidad: “El pasado no perdona”
En este contexto, la herencia más importante de la Colonia es claramente el capitalismo. Esa forma de extraer ganancias se implantó desde el momento mismo de la llegada de los españoles. Se expropiaron las tierras de los indí-genas y éstas pasaron a pertenecer a los invasores. Se crearon instituciones económicas como la mita y la encomienda, donde los invasores obligaban a los indígenas a trabajar en la explotación de los recursos naturales. El ingre-so se concentró altamente en aquellos que habían expropiado y explotado a indígenas y esclavos. Aquí no pretendemos contar un fragmento de la his-toria; lo que resulta realmente importante es entender que las instituciones coloniales tuvieron efectos de largo plazo que ayudan a explicar la situación descrita en el capítulo anterior.
El extenso trabajo de Acemoglu et al. (2002) tiene como objetivo fun-damental explicar los efectos institucionales de largo plazo.12 Los autores sostienen que los colonizadores tenían los mismos incentivos que hoy tienen las élites: desarrollar instituciones que maximizaran sus rentas. La mita o la encomienda del pasado, bajo la sombra de la corona española, se asimilan al trabajo mal remunerado del presente basado en un orden social cuyo
12 Citado por Vivas (2009).
Desafios de Colombia.indb 162 15/06/2010 03:02:56 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 163
paraguas es el Estado. Los invasores establecieron en sus colonias institu-ciones fuertes en las regiones más pobres y menos pobladas (e.g., Estados Unidos), e instituciones débiles en las regiones más ricas y pobladas (e.g., Perú o Colombia). Por instituciones fuertes nos referimos a aquellas que ofrecen incentivos y oportunidades para la inversión y la generación de ri-queza (e.g., la propiedad privada). Por instituciones débiles o “extractivas” nos referimos a aquellas que concentran el poder y la riqueza en manos de las élites y “crean alto riesgo de expropiación, desincentivando la inversión y el desarrollo económico” (Acemoglu et al., 2002). Mientras que en las re-giones poco pobladas, donde los invasores pudieron asentarse, se crearon instituciones fuertes que explican el desarrollo del presente, en las regiones más ricas y pobladas se crearon instituciones extractivas que en el momen-to de la Independencia desaparecieron, dejando un vacío enorme que no permitió avanzar e industrializar estas regiones.13 Los canales de transmisión que explican estos fenómenos se derivan de los incentivos a la inversión que se tienen en los países donde hay respeto total a los derechos de propiedad. La protección de estos derechos genera incentivos al desarrollo de la tecnología y a la inversión que ésta requiere.
Bajo estas hipótesis Acemoglu (2005) demuestra cómo las instituciones y sus efectos persisten en el largo plazo. Su explicación sobre la existencia de instituciones ineficientes recae nuevamente sobre las élites: éstas pre-fieren instituciones que generen políticas ineficientes, para de esta forma mantener su poder. Por ejemplo, la consolidación del poder económico de las élites se consigue a través de la extracción de rentas mediante impuestos altos que empobrecen a los pequeños productores y a los trabajadores. Un mayor impuesto a las actividades de estos trabajadores –“manipulación de precios factoriales”– reduce la demanda laboral, los salarios y sus utilidades (ver sección 3.4). El recaudo impositivo después es trasladado hacia las in-versiones que más interesan a las élites (ver sección 2.3).
Para Acemoglu (2005), “las fuerzas que inducen a las élites a escoger políticas ineficientes son las mismas que las inducen a no hacer cambios en la distribución del poder político”; por tal razón, “la estructura institucional persiste”, de manera que tanto poder como ingreso se mantienen concen-trados en el largo plazo. Las élites incluso colocarán impuestos por encima de los niveles óptimos de Laffer,14 con el fin de empobrecer a la población y mantener su poder, aun sacrificando ingresos de rentas extractivas. En otras palabras, las élites prefieren aplicar mayores impuestos a las actividades de los pobres (de tal forma que se desincentive su producción y se recauden me-
13 Como se mostrará más adelante, este vacío lo copan las élites.14 Esto significa que la tasa impositiva es mayor a aquella que maximiza el recaudo.
Desafios de Colombia.indb 163 15/06/2010 03:02:56 p.m.
164 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
nos impuestos), que entregar el poder político: menor producción equivale a menores rentas extractivas, pero mayor “poder de facto”.
Las élites siempre enfrentarán la ambivalencia entre mayor recaudo y mayor poder político, puesto que mantener las rentas extractivas depende del tamaño de los impuestos: si éstos son altos, el empobrecimiento de los trabajadores garantiza el control económico y político, pero se percibirán menores ingresos con los cuales se puede mantener el poder; y si son bajos, los trabajadores aportarán más rentas extractivas, pero las élites tendrán que compartir el poder económico y político (Acemoglu y Robinson, 2006). En este sentido, mantener la pobreza es una forma eficiente de mantener la concentración del ingreso y el poder de las élites, lo cual puede ayudar a explicar los exiguos resultados presentados en el capítulo 2.
Este ordenamiento económico es a la vez un ordenamiento político y social, ya que las élites “escogerán las instituciones que los favorecen y el sistema político que les entregue mayor poder en el futuro” (Acemoglu y Robinson, 2006). De hecho, bajo un sistema democrático las élites pier-den poder; sin embargo, las instituciones económicas pueden ser represivas contra el trabajo. Obviamente estas instituciones pueden ser los sindicatos interesados en no perder su poder político; ellos pueden estar seducidos por mayores impuestos al trabajo, más empobrecimiento y menos trabajadores organizados con poder político. De esta forma mantienen su condición, y los trabajadores creen en su representación. Pero si los trabajadores tienen mayores ingresos, entonces pueden aumentar su poder político. En este caso el número de élites se intensifica, y se arriesga la probabilidad de perder el poder (Acemoglu y Robinson, 2006).
Tanto las instituciones económicas (que determinan los incentivos y las restricciones para desarrollar las actividades económicas) como las ins-tituciones políticas (que asignan el poder a las élites) fueron creadas durante la Colonia, pero sus características principales persisten en el tiempo. Pa-ra el caso de Colombia, García (2005) utiliza información municipal para mostrar el impacto de las instituciones coloniales sobre el desarrollo eco-nómico presente (medido por la salud, la educación, el nivel de pobreza y la distribución del ingreso). Según dicho autor, la esclavitud a nivel municipal observada en el período de la Colonia coincide con una alta persistencia en la desigualdad del ingreso: aquellos municipios donde la esclavitud era alta (baja) hoy en día presentan la distribución del ingreso más (menos) con-centrada. Igualmente, aquellas instituciones coloniales que concentraron el poder en manos de las élites son las que presentan mayor corrupción al interior de los gobiernos locales.
Desafios de Colombia.indb 164 15/06/2010 03:02:56 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 165
De la misma forma, los canales de transmisión que presentan Acemoglu et al. (2001) pueden explicar parte de las desigualdades regionales en Colom-bia. Los españoles establecieron sus asentamientos y sus instituciones colo-niales en aquellas regiones con bajas tasas de mortalidad por enfermedades tropicales. Estas regiones exhiben hoy en día el mayor desarrollo económico, político y social. Por el contrario, en las regiones con altas tasas de mortalidad, como el Chocó, sólo mantuvieron instituciones extractivas que desaparecie-ron con la Independencia.
Desde otro punto de vista, pero con conclusiones similares, Castro y Restrepo (2008) describen cómo las herencias coloniales influyen en los procesos de modernización provocando la existencia de una “heterogenei-dad estructural”. A pesar de que el proceso de colonialismo finalizó, la co-lonialidad persiste en herencias que siguen actuando bajo regímenes del poder (discriminación a través de las razas), del saber (discriminación a través del conocimiento) y del ser (negación del ser). La modernidad ha sido interiorizada por los individuos, convirtiéndolos en sujetos subordinados al modo capitalista de producción y “haciéndolos más sutiles, económicos y eficaces” (Díaz, 2008). Los regímenes de poder, que intentan controlar los deseos, hacen más dóciles las mentes para incorporarlas al mundo capitalista y perseguir el ideal de acumulación (Castro y Restrepo, 2008). Estos proce-sos de explotación capitalista han atravesado las mentes de los individuos durante décadas, de tal forma que en el presente no son siquiera observados como un problema.
La formación de la nación después de la Independencia es un proceso que tiene como objetivo proteger los intereses de las élites. Esto “permitió la definición de estructuras de poder” (Castro y Restrepo, 2008) y generó las desigualdades que hoy en día se mantienen. La idea de unidad que contiene el concepto de nación permitió la regulación, el pago de impuestos, el cumpli-miento de la ley (o el castigo), y en general el sentido de pertenencia (Castro y Restrepo, 2008). Sin embargo, es difícil pensar en unidad, en solidaridad, e incluso en el cumplimiento de la ley, habida cuenta de las diferencias abis-males entre los ciudadanos (ver sección 2). Si las naciones latinoamericanas emergieron con el simple objeto de normalizar un orden social burgués (Ro-jas, 2001; Wade, 2002, citados por Castro y Restrepo, 2008), esto ciertamente puede explicar por qué Latinoamérica es la región con la peor distribución de ingreso del mundo.
Por consiguiente, la estructura actual de la sociedad es una simple consecuencia del pasado colonial; tan simple como reconocer que el pasado individual es el fiel reflejo de los abuelos y los antepasados. En la siguiente
Desafios de Colombia.indb 165 15/06/2010 03:02:56 p.m.
166 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
sección se presenta un breve recuento de los modelos de desarrollo que el país ha seguido desde la Independencia hasta nuestros días. Durante esta época las élites, más que cualquier otra cosa, han fortalecido sus estructuras de poder económico y político.
3.2. Los modelos de desarrollo: “el remedio peor que la enfermedad”
Tras la Independencia las economías de Latinoamérica tenían como única opción seguir un modelo de exportación de bienes agrícolas. Colombia no sería la excepción; entre 1850 y 1912 las exportaciones colombianas crecieron a un ritmo de 3,5% anual, siendo el café y el oro los principales reglones, con una participación de 37 y 20% en el total, respectivamente (Bulmer-Thomas, 1998). Sin embargo, el período de mayor auge exportador fue el de 1850 a 1870, cuando las exportaciones aumentaron a un ritmo de 7,8% anual y el país fue el de mayor crecimiento en la región en este aspecto. No obstante el ritmo de crecimiento, Colombia exhibía en términos de ingreso per cápita una de las tasas más bajas de la región: la tercera parte del promedio latinoamericano en 1850 y la mitad en 1890 (Bulmer-Thomas, 1998).
Desde comienzos del siglo XX el modelo exportador comienza a decli-nar, como consecuencia de la caída en los precios de los bienes agrícolas y la reducción de los términos de intercambio. El momento más crítico se pre-senta durante la crisis mundial iniciada en 1929. Para 1933 las exportaciones latinoamericanas cayeron un 70% de su valor de 1928 (Cardoso y Dornbusch, 1999). Los países que abandonaron el patrón oro rápidamente –hacia 1931– consiguieron devaluaciones sustanciales de la tasa de cambio y un aumento de la masa monetaria que los llevó a una pronta recuperación económica. De hecho, Colombia se desprende del patrón oro simultáneamente con el Reino Unido, y los efectos de la gran depresión son mínimos (Sánchez, 1994). Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial está acompañada de una nueva oleada de exportaciones que beneficia a la región; pero al finalizar aquélla, las cosas cambian para todo el mundo. Europa occidental comienza un proceso de recuperación que nos dejará rezagados para siempre.
El período del cual nos interesa hacer un recuento más amplio es el de la posguerra (1950-1970), ya que mientras Latinoamérica se decide por el modelo de industrialización mediante la sustitución de importaciones (ISI), Europa avanza hacia una economía social de mercado, tema central en las conclusiones de este documento. Ante la protección comercial que presen-taban las economías más desarrolladas desde la crisis de 1929, Latinoamé-rica optó por disminuir las importaciones y proteger, sobre la base de altos
Desafios de Colombia.indb 166 15/06/2010 03:02:56 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 167
aranceles, una industria naciente. El modelo logró la sustitución de bienes de consumo, pero causó una mayor dependencia de materias primas y tecno-logía (Artal, 2003). De hecho, la proporción que se ganó en los primeros se perdió en los segundos.
El modelo se ve limitado y falla en sus objetivos de industrialización y desarrollo por varias razones. En primer lugar, la estructura arancelaria, base del modelo ISI, respondía más a las presiones de los grupos de interés que al modelo mismo (Artal, 2003). De esta forma, la asignación de recursos al interior de las economías era demasiado ineficiente en comparación con la economía social de mercado que se estaba instaurado en parte de Europa. Al mismo tiempo, los consumidores debían pagar costos elevados por textiles, calzado, electrodomésticos, etc. La protección del modelo ISI no era otra cosa que una transferencia de ingresos de toda la sociedad para pagar las inefi-ciencias de los sectores protegidos, que ganaban ingresos muy por encima de su productividad. Los sectores protegidos, gracias al poder de presión, se enriquecieron a costa del resto de la población. Mientras aquéllos percibían altos salarios, ésta obtenía bajos ingresos laborales que eran absorbidos por los altos precios de los bienes protegidos. La distribución del ingreso empeo-raba, al mismo tiempo que grandes segmentos de la población se empobre-cían como consecuencia del relativamente lento crecimiento económico y la extracción de rentas de los sectores protegidos a los desprotegidos. Esto, sumado a menores ingresos arancelarios y bajo recaudo por impuestos al consumo (resultado de la baja demanda interna), produjo una baja inversión pública y un freno al desarrollo de infraestructura y servicios sociales básicos (educación y salud). Como resultado de todo lo anterior, mientras parte de Europa y Asia daba un salto al desarrollo económico y social, Colombia y sus vecinos quedaban más rezagados.
La industrialización no se pudo alcanzar simplemente porque la de-manda interna era muy limitada, no sólo por el tamaño de la población, sino también por el bajo poder adquisitivo que generaba la extracción de recursos mencionada. Al mismo tiempo, el sector agrícola era liquidado a través de la revaluación de la tasa de cambio, los impuestos a las exportaciones, las distorsiones de precios a través del Idema (Instituto Colombiano de Desa-rrollo Agropecuario) y los elevados aranceles a los químicos para abonos y fumigantes. Se puede afirmar que la agricultura pagó los “platos rotos” de la tenue industrialización y el enriquecimiento de los sectores protegidos. Si bien el sector agrario entró en crisis antes de la gran depresión de 1929, la estocada final se la dio el modelo de ISI y sus políticas anexas.
El modelo de industrialización no se desarrolló bajo un esquema que aumentara progresivamente la competitividad, sino bajo la financiación in-directa de toda la sociedad a los sectores protegidos. Como consecuencia,
Desafios de Colombia.indb 167 15/06/2010 03:02:57 p.m.
168 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
una vez se agotó el modelo y se comenzó a abrir la economía, en la segunda mitad de la década de los 80 y primera mitad de los 90, los sectores prote-gidos se derribaron rápidamente ante la competencia, como resultado, entre otras cosas, de la “dependencia tecnológica del modelo” (Artal, 2003). Un pequeño asomo de competencia derrumbó décadas de un proceso de industrialización basado en paradigmas errados. Mientras que se terminó de acabar con el sector agrícola, la industria obtuvo en poco tiempo su cer-tificado de defunción.
Al mismo tiempo que intentábamos industrializarnos, el mundo desa-rrollado avanzaba hacia la sociedad del conocimiento y la información que cambiaría el orden económico y social mundial. Durante la década del 90 la economía colombiana se ve expuesta a enormes cambios como consecuencia de los procesos de apertura y las demandas de la nueva Constitución en ma-teria de descentralización, administración de justicia, derechos en educación y salud, y autonomía del banco central. Varios de estos procesos, pero en es-pecial el de la globalización, trajeron como consecuencia un empeoramiento de la distribución del ingreso. En particular, se puede afirmar que el proceso de apertura económica introdujo cambios tecnológicos importantes que aumen-taron la demanda de trabajo calificado, de tal forma que los salarios relativos entre calificados y no calificados aumentaron y deterioraron la distribución del ingreso (Núñez y Sánchez, 1998). La siguiente sección describe como la globalización ha venido afectando a Colombia.
3.3. Globalización y cosmopolitización: amenazas y oportunidades actuales
Desde la década de los 80 Colombia ha estado realizando la transición de una economía cerrada a una abierta. De forma más general, hace tránsito hacia una economía global e informacional15 que por un lado trae oportunidades de negocios y empleo, acceso a mercados, cambio tecnológico, difusión de conocimiento y acercamiento entre las sociedades, y por otro lado el proceso está acompañado de desempleo, empleo precario y salarios bajos, pobreza y miseria, destrucción de estructuras familiares y lazos de solidaridad, e individualismo y exclusión (Held, 1997; Vallespín, 2000).
Es indiscutible que en los últimos años los flujos de capital han facili-tado la inversión extranjera y han permitido equilibrar la balanza de pagos.
15 El término es tomado de Castells (1999). Según este autor el proceso de globalización ha ge-nerado una nueva división del trabajo que impone nuevos retos para los gobiernos y configura un nuevo sistema económico: “la economía global no abarca todos los procesos económicos del planeta, no incluye todos los territorios ni a todas las personas en sus trabajos, aunque sí afecta de forma directa o indirecta la subsistencia de la humanidad completa”.
Desafios de Colombia.indb 168 15/06/2010 03:02:57 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 169
Pero al mismo tiempo, el mercado de trabajo ha sido afectado por el cambio tecnológico que desplazó la demanda de trabajo no calificado, redujo sus salarios, empeoró la distribución del ingreso y aumentó el desempleo estruc-tural (Núñez y Sánchez, 1998; Pastrana, 2005). Sin duda hay perdedores y ganadores durante el proceso, y por lo tanto, hay mayor polarización tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
La globalización altera negativamente el medio ambiente y traspasa las fronteras territoriales sin que el Estado pueda controlarlo. En este sentido, trae mayores problemas, y además “existe menor capacidad del Estado para resolverlos, puesto que ha perdido poder para regular los mercados; ha perdi-do soberanía y legitimidad; y sus instituciones se han desajustado” (Pastrana, 2005). El Estado ha perdido, como afirma Vallespin (2000), su “piel”, sin saber exactamente las alteraciones ni el lugar a donde todo esto nos conduce (Held, 1997). Su poder irrestricto al interior de los límites territoriales –soberanía interna– ha sido socavado, al igual que el derecho a representar a su nación en el concierto internacional –soberanía externa–. En otras palabras, se ha reducido el margen de acción de la política monetaria, financiera, fiscal y social (que de alguna forma implican pérdida de soberanía), pero se ha incre-mentado la demanda de políticas de competitividad tecnológica y ambiental, de tal forma que se han puesto mayores retos para el Estado en la regulación de los mercados y en el desarrollo económico de la nación.
Ahora el Estado debe preocuparse de las desigualdades internas (inser-tar regiones aisladas e individuos excluidos del circuito económico) y de posi-cionar al país en los mercados externos, lo cual requiere una transformación de su estructura y de sus funciones (ver siguiente capítulo). Así mismo, debe avanzar en los procesos de integración regional como mecanismo para au-mentar su capacidad de negociación; también debe ampliar sus mercados, aumentar la escala de su producción y su capacidad científica y tecnológica (Pastrana, 2005). Esto implica repensar el proceso de descentralización: el traslado de competencias en materia social a las entidades territoriales debe-ría concentrar las funciones del nivel central en la regulación y la supervisión. A cambio de las menores competencias, el Estado debe concentrarse en activida-des y problemas relacionados con la globalización y la competitividad como el fomento a la inversión tecnológica para el sector productivo, el desarrollo de la infraestructura productiva (carreteras, puertos y comunicaciones), la calidad de la educación, y la integración social (Castells, 1999). En síntesis, ante la erosión de la soberanía que ha implicado el proceso de globalización, el Estado debe fortalecer sus instituciones económicas, políticas y sociales.
Desafios de Colombia.indb 169 15/06/2010 03:02:57 p.m.
170 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
El cosmopolitismo,16 por su parte, invita a una mirada más global de los problemas internos y externos. La cosmopolitización ha irrumpido, se-gún Beck (2005), en todos los espacios, de manera forzosa y algunas veces inconscientemente. La música, la dieta, el vestido, etc., llevan el sello de la globalización. Pero también lo llevan las amenazas del terrorismo, el cambio climático, el hambre, las armas, las crisis financieras, las corrientes culturales, la migración y las desigualdades. Actualmente existen relaciones de inter-dependencia multidimensionales que han venido transformando el mundo, el Estado y la vida cotidiana. Hablamos de cosmopolitismo cuando experi-mentamos el “sentido de ausencia de fronteras” (Beck, 2005), el aumento de las relaciones de interdependencia y la multiplicación de lo transnacional. En la primera modernidad las sociedades eran individuales y las relaciones excluyentes. En la segunda modernidad las sociedades son cosmopolitas y las relaciones incluyentes, gracias a la “reflexividad social” (Beck, 2005)17 de los fenómenos que nos afectan. Esto conduce, según el autor citado, a tener una mirada cosmopolita que incluya la visión global de los problemas.
La desigualdad es, evidentemente, uno de estos fenómenos. El principio del rendimiento nos dice que las desigualdades se explican, y a la vez se justifi-can, porque aquellos que más se esfuerzan y tienen mayor talento son premiados por el mercado. Esto constituye un incentivo para que cada individuo haga sus mayores esfuerzos y tome riesgos. Pero las condiciones iniciales ponen en ventaja a aquellos que heredan activos, y por lo tanto se requiere una ac-ción estatal interna que iguale las oportunidades a través de la educación, la meritocracia y las compensaciones por cuenta de las fallas de mercado.
Pero no basta con la mirada nacional de los problemas de la desigualdad. La compresión del problema y sus soluciones se explican en buena medida por los procesos globales:
… las desigualdades nacionales posiblemente no están condicionadas de manera nacional, sino global, y deben atribuirse a las corrientes de capital o a crisis y trastornos globales (…) [En la mirada cosmopolita], no sólo los Estados de bienestar entran en el campo de visión como ga-rantes de la seguridad social individual, sino que además se plantea la pregunta de cómo y en qué medida los Estados de bienestar nacionales cargan sobre las espaldas de otros Estados y países los riesgos de la po-breza (Beck, 2005: 59).
16 Entendido como “el reconocimiento de la alteridad del otro más allá del equívoco de la terro-torialidad y la homogenización” (Beck, 2005).17 Precisamente la reflexividad social es la que anuncia una segunda modernidad, donde prima la pérdida de identidad nacional y la incertidumbre.
Desafios de Colombia.indb 170 15/06/2010 03:02:57 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 17 1
Más aún, los riesgos de crisis globales a los que hoy nos enfrentamos por cuenta de la globalización no son controlables por el Estado;18 de ahí el llamado y la preocupación por crear instituciones o normas globales que per-mitan conciliar los intereses de diferentes actores (Beck, 2005). Sólo siendo conscientes de los impactos sobre los individuos y los Estados se podrá dar un vuelco, de una mirada nacional como la que hoy predomina, a una mirada cosmopolita que nos permita tomar decisiones adecuadas a las amenazas globales. La ausencia de instituciones cosmopolitas que transformen las po-líticas y las relaciones internacionales, que permitan una colaboración más allá de las fronteras y que concilien los intereses, hará muy difícil soluciones individuales: “los problemas [globales] no tienen solución a nivel nacional” (Beck, 2005) (y entre estos claramente están la pobreza y la desigualdad). La mirada nacional no deja aprovechar las oportunidades ni resolver los problemas.
3.4. El mercado laboral y el sistema de protección social: “El camino al infierno está lleno de buenas intenciones”
Colombia enfrentó una fuerte crisis a finales de la década del 90, crisis que no pudo combatir en términos sociales por la ausencia de mecanismos de protección social y redes de apoyo social. Durante y después de la crisis, de forma desordenada en términos institucionales, se diseñaron y pusieron en marcha diferentes instrumentos y políticas. En 2003 la necesidad de insti-tucionalizar los programas y articular diferentes instrumentos de seguridad y asistencia social en función de grupos específicos de la población llevó al Gobierno a fusionar los ministerios de Salud y Trabajo en el Ministerio de la Protección Social, así como a la creación del SPS (Sistema de Protección Social). Sin embargo, el desorden institucional continuó, al tiempo que se aumentaban precipitadamente las coberturas sin ningún análisis técnico (re-quisitos de acceso, instrumentos de focalización, calidad y acceso a servicios, financiación y gasto recurrente, evasión, transiciones informal-formal, incen-tivos, riesgo moral y dependencia, complementariedad con otros programas, etc.) y sin mejorar los procesos. Esto condujo a generar nuevos problemas de diseño y a reforzar los existentes.
A continuación se presentan las principales fallas del sistema ac-tual (ver figura 1). Los problemas de diseño e implementación que éste ha enfrentado implican desincentivos al progreso individual y al mismo tiempo menor productividad, menos empleo y más bajo crecimiento eco-
18 Aunque la afirmación es fuerte, sólo pensemos en el cambio climático o las crisis financieras.
Desafios de Colombia.indb 171 15/06/2010 03:02:57 p.m.
172 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
nómico a nivel nacional. Esto trae como consecuencia altos niveles de pobreza, que a su vez requieren mayores acciones en protección social. En esencia, se puede afirmar que hoy en día el SPS crea incentivos muy fuertes a la informalidad.
Figura 1. Círculo vicioso de la pobreza y el Sistema de Protección Social
Fuente: elaboración propia
Levy (2007) presenta un modelo de funcionamiento del mercado labo-ral según el cual, sin distorsiones, los salarios del mercado laboral formal e informal son iguales en equilibrio. En el sector formal el salario es igual a la productividad del trabajo, y en el sector informal la productividad está definida como la relación capital/trabajo. Si aumentara el empleo en este último sector, el ingreso disminuiría (puesto que cae la relación capital/trabajo), con lo cual se incentivaría a los trabajadores a migrar al sector formal; como consecuencia, se restablecería el equilibrio. Una vez se in-troduce el salario mínimo para el sector formal, la demanda laboral dis-minuye; por lo tanto, los trabajadores con salario por debajo del mínimo son despedidos (Núñez, 2008) y migran hacia el sector informal. En éste la relación capital/trabajo disminuye (caen los salarios). Los trabajadores del sector informal (antiguos y nuevos) tienen dos opciones: i) los que tienen salario de reserva por encima del nuevo salario dejarán de trabajar; y ii) los que tienen salario de reserva igual o inferior al nuevo salario traba-jarán. Las consecuencias de la imposición del salario mínimo son menos empleos, menor salario promedio y menor productividad (por la caída de la relación capital/trabajo).
Incentivos perversos
Protección social
Mas pobreza
Menos:ProductividadEmpleoCrecimiento
Desafios de Colombia.indb 172 15/06/2010 03:02:57 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 173
Cuadro 4. Costo mínimo mensual por trabajador
Inversión mensual por trabajador * $ 2.009Salario Mínimo Legal 496.900 Subsidio de transporte 11,934% 59.300 Salario mensual 556.200 Ingreso base de cotización SS 1 543.250 Nomina mensual de salarios 563.954 Pensiones 12,000% 65.190 Salud 8,500% 46.176 Riesgos profesionales a 2,436% 13.234 Prima de servicios (1/2 salario cada semestre) b 8,333% 46.350 Cesantías (1 salario) mas intereses de 12% c 10,447% 51.912 Vacaciones remuneradas d 4,167% 20.704 Aportes parafiscales e 9,000% 50.756 Total en dinero 71,17% 850.522 Calzado y vestido 3 juegos anuales (pago en especie) f 5,13% 25.500 Costo asumido por el empleador 76,30% 876.022 Total anual 10.512.262 Salario diario 29.201 Salario hora 3.650
* Actualizado de Núñez (2008)
1 Incluye la prima de servicios, LEGIS (2008a), pp 41
a Calculado sobre la base de un riesgo medio
b El auxilio de transporte forma parte de la base para la liquidación, LEGIS (2008b), pp 109
c Se toma como base el promedio mensual de lo devengado en el último año, LEGIS(2008b), pp 112
d El auxilio de tranporte no se incluye en la base de liquidación, LEGIS (2008b), pp 122
e Los aportes se hacen sobre nómina mensual de salarios que incluye vacaciones y primas; Sentencia 4246, abril 20 de 1993 y Art. 17 Ley 21 de 1982
f Cada juego tiene un valor estimado de $102,000 en 2009 según Sodexho dotación.
Para 2003 se dejo como porcentaje del SMMLV
* Calculado a la TRM de enero 1 de 2008
** Calculado a la TRM de enero 1 de 2003
En Colombia no sólo existe un salario mínimo que está bastante por encima del salario de equilibrio (a diferencia de México), sino que los so-brecostos de la nómina son excesivamente altos. Un ejercicio exhaustivo acerca de los sobrecostos al salario de trabajadores no calificados indica que los empresarios deben asumir un costo total de $876 mil por trabajador, que corresponde al salario mínimo más las prestaciones y la seguridad social. Este sobrecosto del 76% (ver cuadro 4) por supuesto implica mayores distor-
Desafios de Colombia.indb 173 15/06/2010 03:02:58 p.m.
174 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
siones, menor empleo, mayor informalidad, menor productividad, menor crecimiento, mayor pobreza y mayor demanda por protección social.
Otra consecuencia de este fenómeno es la existencia de un número significativo de micro y pequeñas empresas que no pueden pagar estos ele-vados costos y que por lo tanto evaden la legislación actual. Los datos de 2008 indican que un 28% de los trabajadores asalariados (supuestamente del sector formal) ganan menos del salario mínimo, y esta cifra en el sector informal alcanza el 65%. En otras palabras, el 45% de los trabajadores en Colombia reciben un ingreso de su actividad laboral inferior al salario míni-mo legal vigente. ¿De qué sirve entonces tener un salario mínimo que no se cumple para casi la mitad de los trabajadores? Una respuesta es que el salario mínimo se toma como referente en el sector público para los incrementos salariales, y los sindicatos sólo están pensando en estos trabajadores. Los sindicatos –que son exclusivamente públicos– sientan una posición en las negociaciones anuales sobre incrementos del salario mínimo que sólo sirve a los intereses de los trabajadores del sector público, los cuales representan el 5% del empleo total. Como resultado, la economía se informaliza y el cre-cimiento se desacelera, pero los sindicatos del sector público y sus afiliados aumentan sus ingresos reales. De nuevo, la distribución del ingreso aumenta y la pobreza se reproduce.
Levy (2007) argumenta que existen distorsiones adicionales en el mer-cado laboral al introducir la seguridad social (SS), distorsiones debidas a que los trabajadores del sector formal hacen una valoración incompleta de los beneficios de la seguridad social. En otras palabras, los costos de la SS para las empresas son mayores que el valor percibido por el trabajador como be-neficio. Esto se presenta porque el paquete de beneficios de la SS no coincide con las necesidades de los trabajadores, bien porque para recibirlos hay una serie de requisitos que los trabajadores de baja calificación –o de salario mí-nimo– no pueden cumplir, o bien porque la calidad del servicio, incluyendo el acceso, es muy deficiente. Núñez (2008) muestra que los trabajadores de salario mínimo tienen una probabilidad muy baja de alcanzar las semanas exigidas por el sistema pensional, de tal forma que el beneficio futuro que pagan empleador y trabajador no es valorado por este último. Así mismo, los requisitos exigidos por las cajas de compensación familiar para recibir un subsidio de vivienda son inalcanzables para un trabajador no calificado: i) para pagar la cuota del préstamo se requiere un ahorro mensual equivalen-te al 58% del salario, y ii) se exige que el trabajador gane más del mínimo y que tenga un ahorro correspondiente a siete meses de trabajo. Estos son tan sólo dos ejemplos sobre el problema de valoración de la SS, pero existen otros similares en salud, capacitación, recreación, etc. (Núñez, 2008).
Desafios de Colombia.indb 174 15/06/2010 03:02:58 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 175
Mientras tanto, en el sector informal un trabajador puede obtener un puntaje del Sisben que le dé posibilidades de acceder a subsidios de Familias en Acción, subsidios de vivienda sin tantos requisitos, subsidios de pensio-nes a la cotización, subsidios para adultos mayores y subsidios en salud. Este último es uno de los casos más perversos: los trabajadores del sector informal que acceden a servicios del régimen subsidiado en salud no quieren perder este beneficio una vez se incorporan al sector formal, puesto que al per-der el empleo se pierde el beneficio del régimen contributivo de salud, y no pueden regresar fácilmente al régimen subsidiado; en contraste, el régimen subsidiado en salud es para toda la vida. Otro caso preocupante es el que se desprende del mecanismo de focalización colombiano Sisben. Un hogar que tiene su vivienda con piso de tierra, ante una oportunidad de cementarlo prefiere dejarlo como estaba porque sabe que el puntaje de Sisben le puede aumentar, y así podría perder todo el paquete de beneficios mencionado an-teriormente. En suma, desincentivos al progreso: los trabajadores prefieren permanecer informalizados y los hogares prefieren permanecer en la miseria, o al menos demostrarla.
En resumen, Levy (2007) presenta el caso en el cual el paquete de pro-tección social más el ingreso del sector informal es preferible al paquete –des-valorizado– de seguridad social más el salario del sector formal (el salario mínimo). Como consecuencia, el sector informal aumenta cada vez que se mejora la cobertura y la calidad del paquete de protección social. Es decir, que existe un SPS en el cual, una vez se inician los programas de protección social, nunca se alcanzarán sus objetivos, principalmente porque las metas de reducción de pobreza no se pueden conseguir bajo la estructura de incentivos descrita. Los programas se inician con las buenas intenciones de superar o mitigar la pobreza, pero se generan unos incentivos hacia la informalidad que distorsionan el mercado laboral y generan dependencia del Estado. De esta forma, las buenas intenciones se convierten en un obstáculo para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Se desprenden de aquí varias recomendaciones de política: en primer lugar, los programas de protección social no deben ser eternos; requieren un período de transición y seguimiento en el cual las familias vayan sa-liendo gradualmente de la pobreza. En segundo lugar, los incentivos deben corregirse a través de programas de generación de ingresos que impulsen a los trabajadores a progresar independientemente. Tercero, el instrumento de focalización debe adecuarse. Cuarto, si estamos persiguiendo igualar las oportunidades de los más pobres con las de quienes pueden pagar los servicios de educación, salud, etc., la calidad de los servicios debe aumen-tarse. Lo expuesto en esta sección nos permite asegurar que los objetivos de reducción de pobreza no son viables bajo la estructura que se tiene: un
Desafios de Colombia.indb 175 15/06/2010 03:02:58 p.m.
176 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
armazón que se retroalimenta para no cambiar la situación de las familias y mantener las desigualdades.
4. Economía Social de Mercado
En el capítulo anterior se presentaron algunas de las más importantes causas estructurales de la pobreza y la desigualdad en Colombia: insti-tuciones extractivas, modelos de desarrollo inadecuados, globalización y mirada nacional, e incentivos perversos en el sistema de protección social; una buena receta para mantener el poder de las élites y las desigualdades económicas y sociales. Como alternativa de rompimiento de dos siglos de desigualdades y subdesarrollo, presentamos las ventajas de la Economía Social de Mercado (ESM) para generar riqueza y distribuir más equitati-vamente el poder y el ingreso.
4.1. ¿Qué es la ESM?
La ESM no es una política, sino un ordenamiento económico, político y social que caracteriza en mayor o menor grado a la mayor parte de las economías desarrolladas de Occidente. Es económico, puesto que se trata de generar ri-queza; político, porque requiere acuerdos o pactos entre los diferentes actores de la sociedad; y social, habida cuenta que establece las compensaciones y responsabilidades de los individuos. Este ordenamiento se despliega dentro de un sistema económico capitalista buscando “el objetivo político de bienestar y prosperidad para todos”. Por lo tanto, es la combinación de libertades eco-nómicas (libre mercado y propiedad privada de los factores de producción), solidaridad (entre los favorecidos y los excluidos) y justicia social (a través de medidas compensatorias para los más vulnerables). En términos políticos es la combinación de libertad con justicia social, y en términos económicos, la combinación entre libre mercado y desarrollo económico.
La competencia de libre mercado asegura un mayor nivel de competiti-vidad para un país, gracias a la mejor asignación de recursos y la generación de riqueza nacional. Por consiguiente, se reconoce que el libre mercado es la forma más adecuada de generar riqueza, pero también que el mercado tiene serias fallas: i) se concentra el poder y ii) se excluye a los más vulnerables. En cuanto a lo primero, la ESM deja actuar libremente la oferta y la demanda, pe-ro corrige, mediante una fuerte regulación, las fallas de mercado producidas por el ejercicio de poder monopólico u oligopólico que afectan la competencia y excluyen a los competidores más débiles, con pésimos resultados sociales. En cuanto a lo segundo, la ESM aplica medidas compensatorias que redistribuyen el ingreso derivado de la producción, amortiguan las situaciones cambiantes
Desafios de Colombia.indb 176 15/06/2010 03:02:58 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 177
a través de un sistema de seguridad social fuerte y amplio, y reintegran a los circuitos económicos a los excluidos mediante una política activa de mercado laboral. La corrección de estas fallas requiere un Estado fuerte e independiente que regule los mercados, establezca normas claras, asegure la propiedad privada, redistribuya los ingresos y corrija los resultados no deseados, para así obtener justicia social y erradicar la miseria.
El mercado, entonces, requiere una serie de limitaciones (regulación de monopolios y eliminación de las distorsiones de precios que atentan contra la estabilidad social), bajo la autoridad de una justicia capaz de enfrentar los abusos de los grandes poderes económicos que pretenden hacer fallar el mercado. En este sentido, la ESM se aleja pronunciadamente del neolibera-lismo económico.
Sin embargo, todas las fallas de mercado no se pueden solucionar, pues-to que la competencia misma, por naturaleza, puede generar resultados socia-les no deseados, no sólo porque los individuos nacen con diferentes dotaciones, heredadas y no heredadas, sino porque los mercados son, por su propia índo-le, excluyentes. En este sentido, la ESM no deja exclusivamente al mercado los mecanismos de distribución, sino que por el contrario interviene para hacer justicia social, tomando medidas compensatorias para los que son excluidos y preocupándose de su reinserción económica. No obstante, la ESM evita el asistencialismo ya que solamente se preocupa de paliar las situaciones cambiantes de la vida (pobreza temporal) a través de la seguridad social. Los individuos son, entonces, los principales responsables de su situación.
Al mismo tiempo, la ESM intenta tener una política macroeconómica sana en un ambiente de libre mercado. Para ello persigue la estabilidad de precios, la responsabilidad monetaria y la austeridad fiscal, gracias a un Estado de tamaño reducido. Igualmente, se preocupa de la competitividad mediante políticas de ciencia y tecnología e inversiones en infraestructura productiva. Lo anterior, sumado a la eficiente asignación de recursos, pro-mueve un crecimiento económico sostenible en el largo plazo. Del mismo modo, la incorporación de la gran mayoría de individuos a los circuitos económicos genera mayor demanda y mayor empleo. Por último, la riqueza nacional, y el sistema de redistribución a través de impuestos para la gran mayoría, garantizan los servicios sociales básicos de acceso universal (nu-trición, salud y educación). De esta forma, los actores económicos están “subordinados al bien común”.
El Estado de bienestar que caracteriza a las ESM se basa en un sistema de seguridad social fuerte, una conducta social responsable y solidaria de los individuos, y la intervención del Estado cuando es inevitable. El modelo de bienestar tiene los pilares tradicionales de un sistema de protección social: i) seguridad social fuerte y amplia en pensiones, salud, riesgos laborales y
Desafios de Colombia.indb 177 15/06/2010 03:02:58 p.m.
178 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
desempleo;19 y ii) asistencia social como medida residual de redistribución aplicada para aquellos que de ninguna otra forma pueden sobrevivir ante situaciones adversas de largo plazo (niñez, adulto mayor, discapacitados, madres solteras).
El funcionamiento del mercado laboral es la gran diferencia entre la ESM y una economía de mercado tradicional. Consiste en el establecimiento de una política laboral muy fuerte basada en convenios colectivos de traba-jo, con amplio consenso social y una política activa en el mercado laboral que persigue altos estándares en capacitación, reinserción de desempleados y nivel de empleo. Se dispone de sindicatos sectoriales con acuerdos míni-mos que pueden ser mejorados al interior de cada firma. Mientras tanto, el Estado tiene una legislación en defensa del trabajador mediante estándares laborales y el sistema de seguridad social mencionado anteriormente. Por último, a través de la participación institucionalizada de los trabajadores en las utilidades de las empresas y la cogestión entre directivos y trabajadores, existe una democratización de la economía.
Como se mencionó, la ESM cuenta con un sistema de prestaciones com-plementarias y compensatorias de las fallas de mercado. Los individuos ac-ceden a un único sistema educativo, de características similares en cuanto a la calidad. De esta forma, se igualan las diferencias de oportunidades en los primeros años de vida. El patrimonio individual, donde están las mayores diferencias sociales, se garantiza como mecanismo de igualdad a través de políticas activas de vivienda.
4.2. ¿Cómo avanzar hacia una ESM?
La ESM difiere enormemente de una situación como la colombiana, donde la distribución inequitativa de ingresos y el poder monopólico traen como consecuencia menos competidores, menos consumo, más exclusión, menos demanda, menos empleo, menos producción, mayor pobreza y menor desa-rrollo económico. Llegar a alcanzar los estándares observados en las ESM es cuestión de varias décadas y de ir avanzando en reformas concertadas. Sin-dicatos, gremios y Gobierno tienen visiones tan diferentes que las reformas que se llevan a cabo nunca son de tipo estructural, sino pequeños remiendos a los problemas, que muchas veces empeoran la situación. Ante opiniones tan divergentes, y frente a la polarización en que nos encontramos, debe hacerse un llamado a la concertación mediante un pacto social. En materia política, las reformas sugeridas serían inalcanzables sin este escenario de concertación.
19 Este mecanismo funciona en la economía como un suavizador de consumo y un estabilizador automático de la demanda.
Desafios de Colombia.indb 178 15/06/2010 03:02:58 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 179
En materia económica y social, se requiere el llamado a diferentes actores para discutir y conciliar los intereses de diversos grupos de la sociedad. No se trata de conciliar los intereses en materia de empleo, ya que éstos tienen otro escenario constitucional. De lo que sí se trata es de elaborar una lista detallada de los principales aspectos que el país requiere para transitar hacia el desarrollo económico y la igualdad social, y posiblemente un cronograma de ejecución. Deben participar diferentes estamentos del Estado, los sindi-catos, la academia, las ONG, los partidos políticos, los gremios económicos y otros representantes de la sociedad civil. Esta lista debería incluir como mínimo los puntos que se enumeran abajo:20
1. Fortalecimiento del Estado de Derecho.2. Prestaciones mínimas del sistema de protección social.3. Regulación de monopolios y prohibición de fusiones.4. Protección al consumidor y su financiación.21
5. Estándares laborales.6. Democratización de las firmas22 y los sindicatos.7. Tribunales laborales para la solución conflictos en caso de huelga.8. Estándares ambientales.9. Calidad de la educación y sistema de formación para el trabajo.10. Estrategia integral de competitividad, productividad y tecnología.11. Eficiencia del sistema tributario, de modo que se garantice la finan-
ciación del sistema de protección social, se reduzcan los impuestos al empleo,23 se eliminen las exenciones y se amplíe la base tributaria.
12. Salario mínimo: cálculo de todas las prestaciones sobre el salario mínimo; salario para jóvenes y para el sector rural; subsidio de transporte en grandes ciudades; y reajuste anual.
13. Formalización de microempresas.14. Rentabilidad del patrimonio:24 impuestos a la tierra, uso del ahorro
pensional.15. Propiedad privada y propiedad rural.
20 No se trata de incorporar todos los problemas del país, sino los principales aspectos económi-cos y sociales.21 Aquí se propone dedicar un punto del IVA a la financiación de la protección al consumidor.22 Participación de los trabajadores en las utilidades, copropiedad y cogestión. Esto ha elevado enormemente la productividad de las firmas en Alemania.23 Aquí se propone financiar al ICBF y al SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) con impuestos generales, garantizando sus recursos por la Constitución, y financiar un tercio de la seguridad social con impuestos generales. Lo anterior implica reducir en aproximadamente 20 puntos los impuestos al empleo.24 Buena parte de nuestro patrimonio está congelado o financiando al Gobierno Nacional por medio de los TES; el patrimonio de la población pobre es ilíquido, por no tener títulos; grandes
Desafios de Colombia.indb 179 15/06/2010 03:02:59 p.m.
180 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
5. Conclusiones
Las herencias institucionales de la Colonia, un modelo de sustitución de im-portaciones implantado bajo paradigmas errados, y un proceso de globaliza-ción excluyente pueden explicar parte del nivel de pobreza, distribución del ingreso y subdesarrollo que se presentó en la segunda sección. Igualmente, un modelo de protección social que genera incentivos perversos e informalidad retrasa nuestras posibilidades de avanzar hacia una economía desarrollada. Pero esto no es suficiente para entender nuestros grandes problemas sociales; además, hay que tener en cuenta que esta es una sociedad poco solidaria.
Los empresarios que obtienen riqueza poco reinvierten en el país; no le apuestan a Colombia. Al mismo tiempo, los líderes sindicales han buscado sus propios beneficios y han estado en contra de reformas que puedan bene-ficiar a la gran mayoría de los trabajadores. La prueba reina de esto son los obstáculos que siempre han puesto al seguro al desempleo. Puesto que los sindicatos en Colombia son públicos, y los trabajadores asociados están en carrera administrativa, no les interesa un seguro al desempleo: lo ven como un simple impuesto, pero la verdad es que muchos trabajadores en Colombia se empobrecen una vez pierden el empleo.
Los gremios, con su visión corta, y los sindicatos, con su visión egoís-ta, no dejarán hacer los cambios que requiere el país, ni mucho menos los políticos, que apoyan a gremios y sindicatos en sus esfuerzos por mantener el statu quo y el poder político. Esa es la historia de Latinoamérica. Castell (1999: 160), describiendo la situación y el futuro de Brasil, señala:
Con la aristocracia obrera y los políticos populistas bloqueando las refor-mas y las elites empresariales atrincheradas en una tradición de reclamar subsidios gubernamentales y exportar de forma ilegal los beneficios, las posibilidades de éxito son inciertas.
Naím (El Tiempo, 25 de octubre de 2009), por su parte, describe la situa-ción mexicana en los siguientes términos: “… una combinación suicida de restricciones legales, políticos irresponsables y sindicatos corruptos impiden que México desarrolle su enorme potencial”.
Empresarios sin compromiso en Colombia,25 sindicatos cuidando sus intereses –en contra de la gran mayoría de trabajadores– y políticos corruptos
extensiones de tierra fértil son improductivas. Una parte de los ingresos corrientes de la población debe utilizarse para generar patrimonio.25 Dejar de reinvertir las utilidades no sólo es una estrategia irresponsable con la sociedad por parte de las firmas, sino también una estrategia irracional: la mayor inversión produce cambios
Desafios de Colombia.indb 180 15/06/2010 03:02:59 p.m.
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad | 181
no solamente constituyen lo que ayuda a explicar la grave situación social que enfrentamos, sino también la garantía de permanecer igual por muchas décadas. Por las razones expuestas este documento presenta una propuesta de un pacto social que nos permita avanzar hacia una sociedad más solidaria, generar riqueza y avanzar rápidamente en los problemas sociales que enfrentamos.
Referencias
Acemoglu, D. (2005). Modeling Inefficient Institutions. Cambridge, Massachusetts: MIT, Department of Economics.
Acemoglu, D., Johnson S., y Robinson J. (2002). Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution. Berkeley: Department of Political Science.
Acemoglu, D., y Robinson, J. (2006). “Persistence of Power, Elites and Institutions”. NBER Working Paper No. 12108. Cambridege, MA.
Artal, A. (2003). Modelos de desarrollo económico latinoamericano y schocks externos: una revisión histórica. Universidad Politécnica de Cartagena, Departamento de Economía.
Bulmer-Thomas, V. (1998). La historia económica de América Latina desde la inde-pendencia. México: Fondo de Cultura Económica.
Castells, M. (1999), La era de la información (vol. I). Madrid: Siglo Veintiuno.Castro, S., y Restrepo R. (2008). “Colombianidad, población y diferencia”, en Genea-
logías de la colombianidad. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.Cardoso, E., y Dornbusch, R. (1999). “Foreign Private Capital Flows”, en H. Chenery
y T. Srinivasan (eds.) Handbook of Development Economics (vol. II). Amster-dam: Elsevier Science.
Díaz, D. (2008). “Raza, pueblo y pobres: las tres estrategias biopolíticas del siglo XX en Colombia (1873-1962)”, en Genealogías de la colombianidad. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
García, C. (2005). “Colonial Institutions and Long-Run Economic Performance in Colombia: Is there Evidence of Persistence”, Documento CEDE. No. 2005-59. Universidad de los Andes, Bogotá.
Held, D. (1997). La democracia y el orden global. Barcelona: Paidós.Levy, S. (2007). Productividad, crecimiento y pobreza en México: ¿Qué sigue des-
pués de Progresa-Oportunidades? Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
tecnológicos que incrementan la productividad, reducen los costos y aumentan las utilidades de las firmas; un círculo virtuoso que han implementado las empresas en las economías desarrolladas.
Desafios de Colombia.indb 181 15/06/2010 03:02:59 p.m.
182 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Misión para el Diseño de una Estrategia de Reducción de la Pobreza y la Desigual-dad (Merpd) (2006). Metodología de medición y magnitud de la pobreza en Colombia. Bogotá.
Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (Mesep) (2009). “Empalme de las Series de Mercado Laboral, Pobreza y Desigualdad (2002-2008)”, Resumen ejecutivo, DANE-DNP, Bogotá.
Núñez, J. (2008). “Mercado laboral y Sistema de Protección Social en Colombia”, Bogotá: mimeo.
Núñez J. (2009). “Incidencia del gasto público social en la distribución del ingreso, la pobreza y la indigencia”. Archivos de Economía, 359.
Núñez J., y Cuesta L. (2006). “Efectos de algunos factores demográficos sobre el bienestar de las madres y sus hijos en Colombia: estudios a profundidad de la ENDS 2005. Bogotá, UNFPA/PROFAMILIA.
Núñez, J., y Espinosa S. (2005). “Pro-Poor Growth and Pro-Poor Programs in Co-lombia”, Documentos CEDE. No. 2005-51. Universidad de los Andes, Bogotá.
Núñez, J., y Sanchez, F. (1998). “Educación y salarios relativos en Colombia: 1976-1995. Determinantes, evolución e implicaciones para la distribución del In-greso”. Archivos de Economía, 74.
Pastrana, E. (2005). “Extinción o reinvención del Estado-nación frente a los desafíos globales”. Desafíos, 12.
Sánchez, F. (1994). Ensayos de historia monetaria y bancaria de Colombia. Bogotá: Tercer Mundo.
Sen, A. (1992). Inequality Reexamined. Cambridge: Harvard University Press.Vivas, A. (2009). “Creación de riqueza”. Presentación Universidad Javeriana.Vallespín, F. (2000). El futuro de la política. Madrid: Taurus.
Desafios de Colombia.indb 182 15/06/2010 03:02:59 p.m.
La agenda pendiente en saludJulio César Castellanos Ramírez-MD*
Al término del segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, son muchos los puntos pendientes sobre el tema de política pública en salud. Este artículo se divide en cuatro aspectos: los derivados de la promesa de gobierno, los deri-vados de la creación del Ministerio de la Protección Social, los inherentes a la atención de las necesidades de salud de los colombianos y colombianas, y finalmente, lo relacionado con la interacción entre los sistemas de seguridad social y el desarrollo.
I. De la promesa de gobierno
En los llamados “Cien puntos de Uribe” (Manifiesto Democrático - 100 pun-tos, Álvaro Uribe Vélez, en línea), que contenían el resumen de la propuesta de gobierno de Uribe Vélez para el primer mandato, bajo el título de Salud para los pobres, se incluyeron nuevos puntos relacionados, de los cuales se mencionan aquí los aspectos pendientes o no realizados:
a) Del punto 53 quedó pendiente el proceso de afiliación al Sisben vigilado por universidades.
b) Del punto 54, seguridad integral, social y policiva, para los taxistas. No se concretó ninguna iniciativa sectorial a este respecto.
c) Del punto 55, que el régimen subsidiado de salud lo presten enti-dades sin ánimo de lucro integradas por cooperativas, empresas solidarias, cajas de compensación y hospitales. Buena parte del ma-nejo continúa en manos de los entes territoriales; aún hay costos de transacción altos; las cajas de compensación se han desmontado casi todas de la administración de este sistema.
* Director general del Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá. Profesor de cátedra de los post-grados de Administración en Salud, Facultad de Ciencias Económicas, y profesor ad honorem, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
Desafios de Colombia.indb 183 15/06/2010 03:02:59 p.m.
Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes184 |
d) Del punto 56, garantía de tarifas equitativas para médicos y pro-fesionales afines; garantía para que el usuario tenga opciones de escogencia de instituciones prestadoras de servicios y médicos; que el crecimiento de las empresas promotoras de salud no anule a las instituciones independientes. No se produjo la garantía de tarifas equitativas. Incluso, durante los ocho años de gobierno se mantu-vo una promesa a las IPS y a las sociedades científicas de emitir un manual de tarifas mínimas, pero esto nunca se dio. El crecimiento de las EPS se consolidó y éstas se erigieron en un poder dominante. La integración vertical disminuyó las opciones de elección por parte del usuario.
e) Del punto 58, extensión de la Superintendencia de Salud con super-visores como los departamentos, los municipios, las universidades y las asociaciones comunitarias. Algo se delegó en departamentos y municipios, pero en especial para el control de prestadores; en lo demás quedó pendiente.
f) Del punto 60, necesitamos salvar al Seguro Social, porque la opción pública es esencial en el esquema de empresas promotoras de salud (aportes del Gobierno). No se salvó el Seguro.
II. El Ministerio de la Protección Social
El Ministerio de la Protección Social, creado en la primera administración de Álvaro Uribe y que fusiona los ámbitos de salud y trabajo, además de agrupar un conjunto muy fuerte de instituciones, tiene como misión:
Orientar el Sistema de Protección Social y el Sistema de Seguridad So-cial hacia su integración y consolidación, mediante la aplicación de los principios básicos de Universalidad, Solidaridad, Calidad, Eficiencia y Equidad, con el objeto de tener un manejo integral del riesgo y brindar asistencia social a la población colombiana. Su visión: ser la entidad que fije las políticas que propendan por el ingreso de las personas al mercado laboral, a la previsión social y a las redes de protección social y poder así cumplir con su función de protección, en especial a los hogares más vulnerables. (Resolución 3133, 14 de septiembre de 2005)
La Ley 789 de 2002 disponía: “Las políticas públicas del Sistema de la Protección Social se concretan mediante la identificación e implementación, de ser necesario, de estrategias de reducción, mitigación y superación de los riesgos que puedan provenir de fuentes naturales y ambientales, sociales, económicas y relacionadas con el mercado de trabajo, ciclo vital y la salud,
Desafios de Colombia.indb 184 15/06/2010 03:02:59 p.m.
La agenda pendiente en salud | 185
en el marco de las competencias asignadas al Ministerio”. Es evidente que no se generaron estas políticas y que las redes de protección social no se co-ordinaron desde este ministerio. Ese rol lo realizó en buen parte la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social). Finalmente, no se consolidó un sistema de protección social que se hiciera presente y evidente en los ámbitos territoriales, departamental y local. La falta de políticas públicas que propendan por el ingreso de las per-sonas al mercado laboral se hizo patente en los niveles de empleo. La tasa de desempleo reportada por el DANE en diciembre de 2009 fue de 11,3%, valor que frente al del año anterior (10,6%) representa un crecimiento de 0,7%.
Además, no se hizo evidente para el país que existiera el Sistema de la Protección Social establecido en la Ley 789 de 2002, en cuanto el Ministerio se concentró en los temas de aseguramiento en salud, y en vez de consolidar un plan proactivo de gobierno en los temas de su competencia, se dedicó a res-ponder de manera reactiva a los problemas del sector, cerrando con una fracasada declaratoria de emergencia social que buscaba por vía de un esta-do de excepción resolver de manera improvisada e inconsulta con el interés público, el estado de su resultado de gestión durante los siete años previos.
Las 32 funciones que el Ministerio de la Protección Social tiene se pue-den revisar en detalle y comparar con los informes de rendición de cuentas para confirmar que no se consolidaron ni avanzaron como un conjunto si-nérgico de acciones y programas de base social con resultados importantes en el mejoramiento de la calidad de vida de los más vulnerables.
De esas 32 funciones, a manera de ejemplo se cita la primera: formular, dirigir y coordinar la política social del Gobierno Nacional en las áreas de empleo, trabajo, nutrición, protección y desarrollo de la familia, previsión y seguridad social integral. Es evidente que si no se logró una rectoría eficaz en el tema al cual se dedicó la mayor cantidad de tiempo y esfuerzo, la seguridad social en salud, menos aún se logró en los demás campos, en los cuales para la mayoría de los colombianos ni siquiera eran evidentes las responsabilidades de liderazgo asignadas a esta cartera.
Con importante participación en el Presupuesto Nacional y gran com-promiso con el componente social del Estado, las faltas de este ministerio para algunos son resultado de un problema institucional que se origina en unir en una sola organización dos ámbitos de la política pública que si bien están relacionados, tienen objetivos y funciones divergentes. Para otros, el tema fue de una falta de gerencia que se presenta luego del fallecimiento de Juan Luis Londoño, que hace que el ministro Palacios termine por concentrarse en las actividades y el ámbito de la salud, con pobres resultados en salud pública y en la conducción del sistema de aseguramiento; con una deficiente rectoría,
Desafios de Colombia.indb 185 15/06/2010 03:03:00 p.m.
Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes186 |
una significativa debilidad de las funciones de trabajo, y una casi inexistente actividad en el ámbito de la protección social.
Por tanto, queda en la agenda como pendiente definir si la apuesta de gobierno es por continuar con este modelo, replanteando el perfil de quien asuma la cartera y sus viceministerios, o separándolos para generar unas políticas de empleo y trabajo sincronizadas, pero con planes específicos y dirigidos desde dos carteras que sean coordinadas por una agencia presiden-cial para hacer las sinergias que se requieran para cubrir las necesidades de protección social de las personas y grupos más vulnerables.
III. La salud, servicio público
Entendida la salud como un equilibrio en el estado de bienestar físico, so-cial y mental, y no sólo como la ausencia de enfermedad, el arte de gober-nar, cuando se hace con eficiencia, honradez y participación, y el diseño pertinente y adecuado de políticas públicas generan las condiciones para que en un Estado-nación se incrementen los determinantes que favorecen ese equilibrio. Entre estos determinantes podemos citar los siguientes: manejo ambiental responsable; generación de empleo; mejora de los niveles educa-tivos; disminución de la pobreza extrema; mejora en vías de comunicación; mejora en infraestructura; mejora en acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TIC), medios de transporte y comunicación; y por otra parte, algunos factores que contribuyen a disminuir los riesgos para la salud mental como seguridad, disminución de la impunidad y control del delito y la violencia.
Esta reflexión presenta algunos de los puntos considerados centrales y que quedaron pendientes en el campo específico de las políticas públicas en lo que se refiere al componente de salud, entendido éste como el ámbito normativo e institucional que cumple con lo consagrado por la Constitución Política de Colombia en su artículo 49: “La atención de la salud y el sanea-miento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y re-cuperación de la salud”.
En ese sentido, es necesario delimitar al menos dos líneas centrales de política pública: una conducente a la consolidación de un plan nacional de salud pública para atender la promoción de la salud y el saneamiento am-biental, y otra dirigida al sistema de atención para cubrir la protección y la recuperación de la salud, más unos estructurales. En los siguientes puntos se esbozará la naturaleza de cada campo y por qué deben considerarse por se-parado.
Desafios de Colombia.indb 186 15/06/2010 03:03:00 p.m.
La agenda pendiente en salud | 187
1. La salud pública. Entendida como las actividades e intervenciones colectivas que benefician a colombianos y colombianas en general, independiente del sistema de atención en salud o aseguramiento que tengan, y promueven aspectos específicos de la promoción en salud y de desarrollo de infraestructura y procesos de saneamien-to. Infortunadamente, en el pasado reciente en vez de impulsar de manera decidida estas intervenciones, se trató de trasladar al mo-delo de aseguramiento muchas de las responsabilidades, y por las limitaciones de la dicotomía centralización-descentralización se dejó en manos de los entes territoriales el manejo de este aspecto, cuando muchos de ellos no contaban con el personal y los recursos necesa-rios para cubrir las necesidades de ese componente básico colectivo. Es tan crítica la situación que en vez de fortalecer el Instituto Nacional de Salud, en la propuesta para la emergencia social se le involucró en el organismo técnico que decidirá sobre prestaciones asistenciales fuera del Plan Obligatorio de Salud. Es tan importante este compo-nente de gobierno que consideramos que queda pendiente definir el nivel jerárquico que se dará en la estructura del Ministerio, y los planes de fortalecimiento y liderazgo de instituciones como el Invima y el Instituto Nacional de Salud. Hay un trabajo difícil de hacer en el ámbito parlamentario, como lo es el de definir para la política de salud pública el manejo del tema de descentralización. Esto significa:a. Con base en el diagnóstico epidemiológico del país y las con-
diciones sociales y culturales, definir el Plan Nacional de Salud Pública y el conjunto de programas e intervenciones colectivas que se implementarán.
b. Definir los componentes que se manejarán de manera descentra-lizada. Teniendo en cuenta que con los recursos de salud pública en muchos de los entes territoriales se hacen usos y aplicaciones que en ocasiones satisfacen más necesidades clientelistas momen-táneas que respuestas a problemas colectivos de saneamiento y promoción de la salud, se debe especificar que sólo sea posible delegar a los entes territoriales aplicaciones específicas a sus ám-bitos de programas definidos, con mayor delegación a entes que evidencien capacidad resolutiva y gestora.
c. Mantener un manejo centralizado de la mayor parte de los pro-gramas esenciales de intervención colectiva nacional. Esto puede causar dificultades de orden político, en cuanto varios líderes y gobernantes territoriales pueden considerar este manejo lesivo y contrario a sus intereses, pero definitivamente hay interven-
Desafios de Colombia.indb 187 15/06/2010 03:03:00 p.m.
Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes188 |
ciones tan importantes y generales en salud como la política monetaria, los asuntos de trabajo y orden público.
2. Sistema de atención para cubrir la protección y recuperación de la salud. Colombia definió en 1993 que el eje de este aspecto sería la modalidad de aseguramiento público con participación de ope-radores privados, que se fue desdibujando y bajo el concepto de “reforma neoliberal” se fue reglamentando cada vez más, acercán-dose al corporativismo y distanciándose del desarrollo de políticas públicas, de tal manera que algunas empresas y operadores, tanto en lo relacionado con la administración (EPS y similares) como en lo concerniente a la prestación (clínicas y hospitales), cuando hay crisis en el Sistema de Seguridad Social hacen referencia a la liber-tad total e ilimitada de empresa y mercado, olvidando que lo que manejan son recursos públicos. A manera de símil, en un país no se puede confundir el sistema público de transporte con la venta de carros de lujo. Por tanto, hay que tener en cuenta cinco aspectos centrales:a. El sistema no es único. En Colombia ni siquiera todo el tema
asistencial de prevención específica y asistencia, que tiene como sujeto al hombre o mujer y su familia —partiendo del supuesto que al menos los administradores de los regímenes de beneficios son conscientes y hacen una real gestión de su trabajo dirigido al sujeto familia—, está bajo tutela del Ministerio de la Protección Social o del de Salud (si se reabriera), en cuanto una buena parte de esta actividad está en otras carteras —p. ej., Defensa, con los sistemas de seguridad social en salud para la Policía Nacional y las Fuerzas Militares; Educación, con el Sistema para los Edu-cadores del Sistema Público de Educación; los Casos de Fondos Pasivos Prestaciones; y por Minas y Energía, para el caso de los trabajadores de Ecopetrol—. Por tanto, no es posible asignar a este disperso y variado sistema las intervenciones colectivas, y lo mínimo es constituir un grupo de trabajo interministerial que coordine de manera sinérgica los planes de beneficios, que ideal-mente en algún momento deben unificarse, y que aunque se tengan que mantener las diferencias en paquetes de servicios y coberturas, haya mayor sinergia entre los sistemas sectoriales de seguridad social en salud.
b. Para el sistema que asume a la mayoría de los colombianos y co-lombianas, llamado “general”, con sus dos regímenes —subsidiado y contributivo—, no sólo está pendiente generar la unificación de los paquetes de servicios; hay que producir la unificación de
Desafios de Colombia.indb 188 15/06/2010 03:03:00 p.m.
La agenda pendiente en salud | 189
formas y procesos de administración, con la portabilidad del seguro, de manera que cumpla con lo establecido en la norma original del Sistema: que la persona es atendida en cualquier lugar del país en unas condiciones estándar de calidad. En este momento se ha concretado en un sistema regional o de ciudad, en que difícilmente una persona tiene acceso a servicios fuera de los de urgencias en un departamento o ciudad distintos a los de su residencia permanente. Mientras que el sistema contributivo tiene sólo cuatro actores centrales (que cuando no hay empleador se resumen en uno menos) —usuario cotizante, empleador, EPS y Fosyga—, para el sistema subsidiado intervienen el Ministerio, las alcaldías, las gobernaciones, los hospitales públicos, las EPS, el Fosyga y los usuarios.
c. Acceso y no cobertura de aseguramiento. Recordando que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 49 dispone: “Se garantiza a todas las personas el acceso1 a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”, queda pendien-te generar indicadores confiables para medir la función pública de salud, que es acceso, y no aseguramiento o carnetización. Si bien la promesa del Gobierno y el plan del mismo fue aumentar co-berturas en aseguramiento, es necesario trascender las políticas de gobierno para comprometerse con políticas de Estado, y ese compromiso implica que las acciones y los programas de salud tengan el objetivo de hacer realidad esa garantía de acceso a los servicios de salud, y que no se intente desviarla a contar con una “afiliación” que no lo garantice. Las personas necesitan recibir sus servicios de manera oportuna y con calidad, y no sentirse afiliadas a un administrador que le niega y dificulta el acceso a ellos.
d. El tema de los resultados económicos de las corporaciones y gremios del sector desvió la discusión del contenido del paquete de servicios hacia un concepto economicista, en el cual prima la sostenibilidad sobre la respuesta a problemas específicos de salud. Por tanto, queda pendiente hacer un trabajo muy técnico de definir las prioridades de salud en razón a la epidemiología, el estado de salud de la población y las condiciones de acceso, definiendo el paquete obligatorio de acuerdo con criterios de costo-efectividad y costo-beneficio, en función de la población (los pacientes), para estimar unos costos y con base en ello ajustar
1 Énfasis añadido.
Desafios de Colombia.indb 189 15/06/2010 03:03:00 p.m.
Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes190 |
la UPC. En 1993 se realizó un consenso público (la Ley 100) que definió que en Colombia se desarrollaría el esquema de asegu-ramiento. Parte importante e inicial de esta discusión debe ser la definición de si ratificamos esa decisión, o si la modificamos en razón a las nuevas condiciones de política pública que se de-finan.
e. Los resultados y el impacto. El ejercicio económico que se ha invertido en el Sistema General de Seguridad Social2 no puede medirse por el aumento o decremento de esa inversión. Se re-quiere monitorearlo con indicadores de impacto, y de ellos el más reconocido para evaluar sistemas de salud costo-efectivos son los Avisa.3 El último estudio disponible (Cendex, 2008) in-forma que para Colombia en 1995 los Avisas totales por 1.000 habitantes fueron de 174,07 y para 2005 pasaron a 279,58, resul-tado altamente preocupante, en cuanto con una alta inversión sostenida, en 10 años se ha empeorado el impacto. Por tanto, queda pendiente lograr que el sistema actual, o el que se defi-na nuevo, tenga efectos positivos sobre la carga de enfermedad y discapacidad, un debate a fondo con alto contenido técnico, pero que es necesario dar para que el país tenga resultados de impacto, y no de proceso.
3. La financiación. Trabajos de economistas de salud demuestran con cifras claras que si bien hay un problema de financiamiento, éste no es tan crítico como se ha tratado de mostrar; claro que es más fácil pedir más dinero que generar rectoría y eficiencia sobre el sistema actual. Es más, los colombianos decidimos financiar un sistema so-lidario de seguridad social en salud, cuyos dineros se manejan y depositan en un fondo de solidaridad y garantía que los acumula, sin utilizarlos en el sistema mismo. La declaratoria de emergencia so-cial se hace en el momento mismo en que el fondo tenía guardada en TES y CDT una suma superior a los $ 6 billones, por lo cual: “Es curioso que los más incumplidos para girar, el Fosyga, y especial-mente el Ministerio de Hacienda, que le debe al sistema 6 billones,
2 Según las cuentas nacionales, en el 2009 Colombia tuvo un gasto en salud equivalente al 7,3% del PIB, con una cobertura del 93% de la población.3 Los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (Avisa) estiman la carga de la enfermedad de acuerdo con las distintas causas o problemas de salud consideradas, en años vividos con dis-capacidad más los perdidos por muerte prematura. Un Avisa correspondería a un año de vida sana perdido, y la medición de la carga de enfermedad por este indicador significaría la brecha existente entre la situación actual de salud de una población y la ideal, en la que cada miembro de esa población podría alcanzar la vejez libre de enfermedad y discapacidad (Cendex, 2008: 9).
Desafios de Colombia.indb 190 15/06/2010 03:03:00 p.m.
La agenda pendiente en salud | 191
administren la mitad de los recursos del sistema. En condiciones de déficit fiscal creciente y sin fuentes cercanas para cubrirlo, el gobierno central se convertirá en el mayor riesgo para la sosteni-bilidad financiera del Sistema de Salud” (Ramírez, 2010: 18). Por consiguiente, hay que aclarar las cuentas y los recursos disponibles, y se debe dar un debate amplio para completar la financiación que falte vía impuestos generales o al consumo, pero no cargando más la nómina. En la medida que el empleo formal continúe disminu-yendo se requerirán más recursos para la financiación del sistema subsidiado, y no se puede esperar que vía contribución del grupo de población con empleo formal —cada vez más pequeño— se tengan los recursos para la financiación de la cobertura universal del siste-ma. En razón al interés público, es necesario controlar el desvío de los dineros, limitar precios de medicamentos y márgenes de inter-mediación, así como controlar el uso abusivo de algunos insumos, para lo cual se requiere que disminuya la impunidad y haya mano fuerte contra los que atentan contra el sistema, y que tampoco se siga aumentando la lista de delitos y se salga a amenazar a los médicos. Un liderazgo con firmeza y celeridad en los procesos de control es más eficaz que quejas genéricas sin denuncia, que dis-minuyen la confianza y la transparencia de las instituciones. Para Jaime Ramírez (2010: 19), en cuanto al tema del financiamiento: “ni las reclamaciones de tutelas y recobros, ni la cartera de los hos-pitales, tanto en su impacto como en su composición afectan en forma grave la estructura financiera del sistema. El verdadero reto financiero lo constituye, como ordena la Corte Constitucional en la sentencia T-760 la unificación de los planes de salud en función de las necesidades de la población y no en virtud de discriminaciones regresivas asociadas con la capacidad de pago de los pacientes y afiliados”.
5. Finalmente, otro aspecto central a tener en cuenta es que en un Es-tado Social de Derecho, en el cual la Constitución contiene la figura de la tutela, todo paquete o límite a los servicios no tiene más control final que el que un concepto médico, o en ocasiones la solicitud y la creencia de un paciente analizados por un juez, quien debe decidir en un tiempo corto sobre asuntos que en ocasiones son altamente técnicos y especializados. Por tanto, se requiere:a. Dar sanción ejemplar a quienes niegan servicios que deben pres-
tar o corresponden a necesidades urgentes incontrovertibles de los pacientes.
Desafios de Colombia.indb 191 15/06/2010 03:03:01 p.m.
Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes192 |
b. Presentar y tramitar un proyecto de ley estatutaria para la tutela en salud que la mantenga como un mecanismo de protección de derechos fundamentales y evite que se convierta en un instru-mento para promover productos y medicamentos o satisfacer expectativas personales sin fundamento de evidencia o racio-nalidad científica.
IV. El sistema de seguridad social y el desarrollo del país
La seguridad social, como toda política pública que afecta el capital social y tiene participación porcentual importante en el PIB, no puede ser analizada o manejada en una agenda pública de manera desligada del camino al desarro-llo. Una participación superior a siete puntos del PIB debe considerarse en sus relaciones con el crecimiento económico y la consolidación del capital social.
De base, se espera que en un escenario en el cual las personas, en un sistema que genera equidad, tengan acceso a los servicios mediante la libre elección, para generar procesos eficientes y de calidad que le promuevan una mayor expectativa de vida y mejor asistencia sanitaria, se contribuya a generar capital social; más aún cuando la cobertura se hace a las familias más vulnerables, a las cuales se le cubren los gastos de salud y se le aporta un pago de incapacidad, protegiendo la economía familiar de los riesgos de accidente y enfermedad.
Informes e indicadores estadísticos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestran que para los 13 países de La-tinoamérica, el gasto público social como porcentaje del PIB en el año 2006 representaba un 13,77%, con un máximo de 30,05% (Cuba) y un mínimo de 5,72% (El Salvador). En Colombia este valor es de 13,64%. En salud y segu-ridad social sumadas, el promedio era de 7,85%, con un máximo de 17,9% (Brasil) y un mínimo de 1,73% (El Salvador). En Colombia representaba un 9,41%. La Cepal, en El panorama social América Latina 2007 (capítulo II), plantea: “La seguridad social es un componente clave de los sistemas de protección social y, como tal, debería regirse por los principios de uni-versalidad, solidaridad y eficiencia. Sin embargo, el diseño de los sistemas de seguridad social por lo general condiciona el acceso a las prestaciones a la capacidad contributiva de los afiliados y, por ende, a su inserción en el mercado de trabajo”.
Esa importante inversión que en recursos hacen las economías de la región en salud y aseguramiento (7,85%), aborda el escenario de superar las limitaciones de estar centrados en los llamados regímenes contributivos, para ampliar su cobertura a los más vulnerables (las personas con menores ingresos y sin vinculación formal de trabajo). En Colombia la estrategia ha
Desafios de Colombia.indb 192 15/06/2010 03:03:01 p.m.
La agenda pendiente en salud | 193
sido el llamado régimen subsidiado. En otros países de la región se maneja como un seguro básico o popular el cual busca que, en condiciones de equi-dad, todo habitante tenga acceso a un plan mínimo de servicios de salud.
El acceso a un mínimo bien estructurado de servicios de salud para toda la población mejora las condiciones de productividad del país, y aunado a los planes de desarrollo nacionales, mantiene una mano de obra calificada y no calificada en mejores condiciones de salud y con mayor disposición para la productividad. Como afirma la Cepal en El panorama social de América Latina (2007), en los desafíos de política pública: “es fundamental elevar al rango de política pública las medidas que permitan, sobre todo en los hogares pobres, apoyar a las mujeres a conciliar el cuidado de los miem-bros dependientes con la actividad remunerada a fin de aumentar su tasa de participación. También es necesario que las mujeres ejerzan plenamente los derechos reproductivos para que puedan decidir el tamaño de sus hogares y la dinámica del ciclo de vida familiar”. Y en este contexto el cuidado de los enfermos y el acceso a los servicios de salud reproductiva deben constituir un componente esencial del plan básico de aseguramiento de los más pobres en América Latina.
En el entorno de la asimetría de acceso al conocimiento científico, el gasto social en seguridad social en salud tiene sus riesgos para la economía de un país en desarrollo como Colombia: cuando crece el gasto en salud se tiende a aumentar el acceso a tecnología nueva o innovadora por parte de la población en general, y se genera un escenario de mercado de consumo de alta tecnología. En Colombia, en el actual sistema general de seguridad social se estima que el gasto por insumos y medicamentos equivale a un 0,5% del PIB; para un hospital de cuarto nivel, la participación fluctúa entre un 30 y un 33% de los ingresos. Un estudio de la Universidad de Antioquia (2006) estima incluso que para una enfermedad crónica como la artritis reumatoide este gasto es el 66% del costo.
En la medida que un país en desarrollo supera las enfermedades produc-to del subdesarrollo, que en general corresponden a las epidémicas infeccio-sas, el perfil epidemiológico cambia hacia las enfermedades crónicas como las cardiovasculares y el cáncer, lo que implica modificaciones importantes en tecnología que cada vez consumen más insumos de alta tecnología o tec-nología reciente. Estos insumos se producen en otros países, generalmente los desarrollados o los económicamente dominantes en la región.
Si los gestores de la política pública en salud no aplican principios de racionalidad científica y económica a la adquisición de tecnología curativa, puede ocurrir que este consumo de bienes importados cope los presupuestos de aseguramiento en salud y afecte de manera importante la disponibilidad de recursos para intervenciones de salud pública y con mayor eficacia, interven-
Desafios de Colombia.indb 193 15/06/2010 03:03:01 p.m.
Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes194 |
ciones dirigidas a resolver los problemas emergentes de salud que se tienen en razón del estado actual de desarrollo.
Con frecuencia, el uso de esas tecnologías corresponde más a fenóme-nos mediáticos que a razones centrales de orden científico, en cuanto como plantea Ferrer (1998: 162): “La intermediación mediática contagia el plano real transmitiendo modas, pautas de consumo y expectativas que influyen en el com-portamiento de quienes, en mayor o menor medida, tienen acceso a los mercados. A su vez la internacionalización de la producción y el comercio difunden los bienes y servicios promovidos por la intermediación mediática”. En consecuencia, hay que ajustar procedimientos que disminuyan el riesgo de un impacto no justificado en razones científicas y sociales.
Finalmente, puede ocurrir que el ingente esfuerzo económico que hace Colombia por financiar sus políticas universales de seguridad social en salud conlleve un beneficio mayor en términos sociales y económicos para los países desarrollados, de los cuales se importan insumos y equipos, por el aumento de sus rendimientos por las ventas. Y más aún, en un Estado Social de Derecho como Colombia se corre el riesgo de tener que usar, en razón de las tutelas, grandes recursos en unos pocos pacientes, lo que genera, dada la disponi-bilidad de presupuesto, dificultades de acceso a la mayoría de la población a los paquetes básicos, lo que a su vez incrementa el consumo de bienes curativos para problemas más complejos y avanzados.
Por tanto, el reto más importante es continuar consolidando en Colom-bia una política de seguridad social en salud que sobre la base de un diag-nóstico social y económico, plantee la política pública de gasto tecnológico en salud del sistema, de manera que supere o controle los efectos deletéreos que sobre la economía pueden tener las asimetrías de conocimiento tecnológico.
El hecho de que se trate de políticas públicas sociales que orientan el gasto social, requiere que desde la evaluación racional de tecnología en sa-lud, realizada por un organismo verdaderamente técnico, no politizado, y con enfoque economicista, se promueva que la introducción de tecnología médica necesaria sea positiva, o al menos neutra, en su impacto sobre el desarrollo y la balanza económica de los países; e incluso, que si el balance costo-beneficio y costo-impacto en salud necesita ese efecto negativo en lo económico, se tengan evaluaciones serias y precisas que dimensionen esos efectos. Es preciso revisar aun si en la salud es aplicable el sistema de con-tratos por offset que se utiliza en el sector defensa.
Para el manejo de este enfoque no bastará con el manejo económico y la evaluación concienzuda con impacto social de la tecnología a introducir en el país; se necesita desarrollar una estrategia y un programa de investi-gación clínica y epidemiológica en salud con líneas específicas que además de ocuparse de líneas de enfermedades infecciosas prevalentes, comprenda
Desafios de Colombia.indb 194 15/06/2010 03:03:01 p.m.
La agenda pendiente en salud | 195
trabajos en enfermedades no trasmisibles frecuentes (enfermedad hiperten-siva arterial y enfermedades cardiovasculares) o de baja frecuencia, pero con fuerte impacto social y económico (errores innatos del metabolismo). Por tanto, queda pendiente definir los puentes entre el sistema de salud y el de ciencia y tecnología, para el desarrollo de sistemas y tecnologías propias de diagnóstico y tratamiento.
V. Conclusiones
La tarea es grande y no todo lo pendiente se puede imputar a la responsa-bilidad y el balance de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Si bien, co-mo se ha especificado en cada punto, hay fallas de rectoría y gerencia muy evidentes, algunos aspectos son solamente el resultado de la evolución del sistema y sus complejidades.
Si se retoman o no aspectos de los pendientes de los 100 puntos, eso es una decisión del nuevo gobierno, pero no se pueden retirar del debate público los temas de aseguramiento público, vigilancia y control, ni los relacionados con integración vertical, tarifas mínimas y libre escogencia.
El fracaso del Ministerio de la Protección Social hace evidente y ne-cesaria la reapertura de los ministerios de Salud y de Trabajo y Seguridad Social, con un componente importante de salud pública manejado de ma-nera centralizada desde una estructura de alto nivel en el Ministerio de Sa-lud, y con gran protagonismo del Instituto Nacional de Salud y del Invima.
La Constitución hace explícito el norte a seguir con la agenda de sa-lud, cual es el de promover y medir el grado de acceso que los colombianos y las colombianas tienen a los servicios de salud, superando el discurso del aseguramiento.
La financiación, si bien requiere un incremento en aportes que deben hacerse vía impuestos generales, pasa por un trabajo en control de la corrup-ción y mejora de la eficiencia del sistema y sus instituciones, y no se debe olvidar que los aportes de los ciudadanos para el sistema son para asegurar ese acceso a los servicios de salud y no para compensar el déficit fiscal.
Finalmente, el sistema de salud, como protector y promotor del capital humano y social, debe mantener un principio de apropiación tecnológica con función social ligado a criterios de desarrollo, buscando un efecto positivo con la introducción de nueva tecnología y asumiendo el reto de producir nuevo conocimiento apropiado (investigación clínica).
Reconociendo la limitación de que no todos los puntos de la agenda pendiente puedan estar incluidos en este documento, los aquí abordados se aportan como una reflexión inicial para la aproximación del tema.
Desafios de Colombia.indb 195 15/06/2010 03:03:01 p.m.
Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes196 |
Referencias
Centro de Proyectos para el Desarrollo (Cendex), Pontificia Universidad Javeriana (2008). Carga de enfermedad Colombia 2005: Resultados alcanzados. Docu-mento técnico ASS/1502-08. Bogotá.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Cepal (2007a). Panorama social de América Latina. Capítulo 1: “Avances en la reducción de la pobreza y desafíos de cohesión social”.
Cepal (2007b). Panorama social de América Latina. Capítulo 2: “El gasto público social y la necesidad de un contrato social”.
Cepal (2009). Gasto público social como porcentaje del producto interno bruto (PIB) [en línea]. Disponible en: http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=1&idTema=6&idioma=e
Colombia (2008). Constitución Política. Bogotá: Avance Jurídico Casa Editorial [en archivo digital]. Seguridad Social en Salud.
Ferrer. A. (1998). “América Latina y la globalización”. Revista de la Cepal (número extraordinario, octubre).
Manifiesto Democrático - 100 puntos. Álvaro Uribe Vélez [en línea]. Disponible en: www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85269_archivo_pdf.pdf.
Ramírez Moreno, Jaime. “La emergencia social en salud: de las contingencias regu-latorias a la desilusión ciudadana”. Ponencia en presentada en el foro sobre la emergencia social. Bogotá, Pontifica Universidad Javeriana, febrero de 2010.
Universidad de Antioquia, Grupo de Economía de la salud (2006). Evaluación eco-nómica en salud: tópicos teóricos y aplicaciones en Colombia “Observatorio de la Seguridad Social”. Revista 5 (14).
Desafios de Colombia.indb 196 15/06/2010 03:03:02 p.m.
Los retos de la educación superior, ciencia y tecnología
Hebert Celín Navas*
Puede decirse que los retos de la educación superior se resumen en una formación de calidad que aproveche los avances de las tecnologías de la información y la comunicación, reconozca la diversidad y la pluralidad, y desarrolle el pensamiento crítico e innovador. Sin embargo, el logro de estos grandes desafíos depende de acciones que de manera sistemática garanticen su mejoramiento permanente y su fortalecimiento.
La evolución de la sociedad plantea cambios permanentes en cada cam-po de acción del ser humano. Siendo la educación el proceso que permite al individuo desarrollar sus capacidades adquiriendo conocimientos y conso-lidando sus habilidades para enfrentar la vida de manera positiva a través de su medio social y cultural, es la misma sociedad quien impone al hombre la necesidad de atender nuevos desafíos y demandas en su formación.
La educación superior está en la obligación de atender las nuevas ne-cesidades planteadas por el mundo de hoy. El permanente cambio al que se en-cuentra enfrentada la sociedad actual requiere la reformulación de políticas en materia de formación del individuo, de modo que éste se prepare para el desafío de un desarrollo en constante evolución, donde el conocimiento sea el fundamento de una productividad basada en el talento humano.
Indudablemente, la educación ha estado ligada a la historia de la huma-nidad, desde sus primeros albores. En cada descubrimiento, en cada avance del hombre ha existido un aprendizaje que ha dado paso a la conquista de nue-vas formas de conocimiento. La educación hace posible la transmisión del
* Contador público, Universidad Santiago de Cali; especialista en Opinión Pública y marketing político, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá; magíster en Dirección Universitaria, Uni-versidad de los Andes; magíster en Desarrollo Económico en América Latina, Universidad Inter-nacional de Andalucía, Sevilla, España. Rector de la Universidad Santiago de Cali.
Desafios de Colombia.indb 197 15/06/2010 03:03:02 p.m.
198 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
saber acumulado, su perfeccionamiento y enriquecimiento, y su evolución obedece a la relación con el quehacer humano en cada momento histórico.
En Colombia la evolución reciente de la educación ha estado relacionada con los cambios sociales y políticos que han determinado la historia del país desde mediados del siglo XX, a partir del recrudecimiento de la violencia política desencadenada a finales de los años 40. Una gran migración a los centros urbanos del país, que ha modificado las condiciones de vida de la población, ha convertido a Colombia en un país de grandes concentraciones urbanas y ha relegado significativamente la vida rural, también ha sido un factor importante en las nuevas tendencias sociales y en los cambios afianza-dos con el surgimiento de la clase media. La violencia, aunque con cambio de sus protagonistas, aún constituye una limitante para el desarrollo del campo y ocasiona en forma permanente el desplazamiento de familias enteras –in-cluso de poblaciones enteras– que deben dejar el lugar donde nacieron y han hecho su vida, para trasladarse a las ciudades intermedias y a las capitales en búsqueda de mejores oportunidades, y ante todo de la seguridad que creen lograr al llegar allí. Este fenómeno en un principio afectó a ciudades de menos 500 mil habitantes, para situarse luego predominantemente en las grandes capitales, incidiendo en un incremento demográfico desmesurado y sin posibilidad de planificación y afectando las proyecciones urbanísticas y territoriales en forma importante, en un crecimiento desordenado y caótico que las administraciones deben enfrentar sin soluciones totales.
Lo anterior ha modificado ostensiblemente los patrones de vida, ha invadido las costumbres y ha producido grandes cambios que en forma evi-dente han variado las tendencias en todos los aspectos, incluida la educación, cuyas expectativas hasta hace algunas décadas habían estado orientadas hacia una formación básica en primaria, y en menor grado, hacia la educación secundaria.
La educación universitaria, antes privilegio de unos pocos, comenzó a cons-tituir una nueva aspiración en los proyectos de vida de una masa urbana cada vez mayor. Así, el paso de una nación agraria, con una sociedad rural, a una nación urbana trajo consigo una nueva demanda en todos los niveles educativos y despertó nuevas necesidades en materia de educación superior, la que paulatinamente incrementó su oferta en número de instituciones y de programas; así mismo, obligó a una evolución en el sistema educativo colombiano que integrado por dos sectores, público y privado, adquirió una dinámica para la cual la respuesta no fue tan contundente como se requería.
Puesto que la educación es una de las necesidades básicas de la socie-dad, debe ser el Estado el mayor responsable de su provisión; sin embargo, como su capacidad de respuesta no le permite atender una demanda cada vez mayor, ha debido ser la educación privada la llamada a cubrir esa necesidad
Desafios de Colombia.indb 198 15/06/2010 03:03:02 p.m.
Los retos de la educación superior, ciencia y tecnología | 199
incrementando su oferta, fortaleciendo el sector y asumiendo la demanda que el Gobierno no logra atender.
No obstante, este fortalecimiento no necesariamente ha significado una propuesta de calidad, y aunque comparado con sistemas educativos de otros paí-ses de la región el nuestro alcanza una cobertura mediana, la verdad es que de quienes ingresan a la educación superior sólo unos pocos logran culminar con éxito sus estudios y obtener un título que los capacite profesionalmente para enfrentar los retos de la sociedad actual. En el campo de los estudios avanzados la tendencia es mucho más reducida, dado el escaso número de profesionales que ingresan a los posgrados.
La cantidad de programas de pregrado y posgrado ofertados por las universidades se ha incrementado notablemente. La oferta se concentra ma-yormente en la capital del país, seguida de los departamentos de Antioquia y Valle, y después por Santander, la costa Caribe y el eje cafetero. Esto se entiende debido a la mayor concentración poblacional en estas regiones, donde además de encontrarse los más grandes centros urbanos, se ubican los principales centros empresariales, de producción, financieros y estatales del país, lo cual supone igualmente una generación de posibles empleos y de-manda profesional por constituir polos de desarrollo del país. Igualmente, la demanda de carreras se sigue orientando principalmente hacia las disciplinas tradicionales (ciencias de la salud, ciencias económicas y administrativas, Derecho e Ingeniería), con idéntica conducta en el caso de los estudios de posgrado, en donde predominan las tendencias hacia las ciencias de la salud, las ciencias económicas y administrativas y el Derecho.
Además, las carreras técnicas y tecnológicas no logran igualar en su de-manda la preferencia por las carreras profesionales, esto a pesar de la gran-de y variada oferta y de significar un ciclo de estudios más corto, ventaja que además de su menor costo no logra sin embargo ser un atractivo suficiente para fortalecer su propuesta.
Todo lo anterior incide en la capacidad de sostenimiento de los es-tudiantes en la educación universitaria, dados los altos costos de la misma frente a las limitaciones económicas de gran parte de la población. De allí que uno de los mayores problemas que deben enfrentar las instituciones de educación superior es la permanente disminución del número de estudiantes o la deserción en las diferentes carreras, fenómeno cuyos índices han llegado a niveles que preocupan ya no sólo a las instituciones, sino al Estado mismo, el cual a través del Ministerio de Educación ha comenzado a implementar políticas y programas que buscan frenar la cifra de estudiantes que por uno u otro motivo no terminan la carrera iniciada.
De manera permanente se realizan estudios sobre los factores que inci-den en la ausencia de las aulas y en la interrupción de estudios por parte de
Desafios de Colombia.indb 199 15/06/2010 03:03:02 p.m.
200 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
los universitarios. Con ello se busca establecer mecanismos que neutralicen en alguna medida estas causas y coadyuven a rebajar los índices de deserción, para que sea cada vez mayor el número de estudiantes que egresen exitosa-mente de las universidades convertidos en profesionales. En este sentido, se han creado programas de crédito oficial a través de entidades como el Icetex –dirigida antes sólo para estudios en el exterior– en aras de dar apoyo finan-ciero, especialmente en pregrado, a jóvenes de los estratos menos pudientes.
Esta no es una tarea sencilla. El acceso a la educación superior ya es de por sí una aspiración que no se convierte en realidad para muchos. En Colombia la cobertura de educación superior ha mostrado cifras más bien bajas, si se compara el número de jóvenes que salen de bachillerato con el número de aquellos que logran ingresar a la universidad.
La reducida capacidad del Estado para brindar una oferta académica de bajo costo (pues no se puede hablar de educación superior gratuita) es uno de los mayores problemas que enfrenta quien aspira a ingresar a la educación superior, pues los cupos en las universidades oficiales son muy pocos, compa-rados con la población que egresa de la secundaria y que constituye el potencial de ingreso a la educación superior. Queda entonces la opción privada, cu-yos costos de sostenimiento no posibilitan una matrícula en la cual el valor pueda estar al alcance de las mayorías. De otra parte, la concentración de la oferta académica en los centros urbanos hace aún más difícil el acceso y la per-manencia de personas de las áreas rurales o de pequeñas poblaciones, cuyo posibilidad de estudio significa establecerse en lugares diferentes a los de ori-gen, con los consiguientes costos de manutención, transporte, vivienda, etc.
Por otro lado, el sector enfrenta dificultades para el sostenimiento de su oferta. Las universidades financiadas por el Estado han visto reducida su capacidad dada la disminución del aporte oficial para su funcionamiento, lo que no permite un aumento visible en el número de cupos, además de la situación financiera difícil, por no decir precaria, de estas instituciones. Para el sector privado las cosas no son mejores, pues dado que sus ingresos provienen fundamentalmente de los pagos de matrículas de los estudiantes, se hace cada vez más difícil atender los costos de funcionamiento y realizar inversiones en campos como investigación, ciencia y tecnología, e infra-estructura, todos ellos claves para brindar una educación de calidad y una formación integral a los estudiantes.
Es necesario mencionar las implicaciones que los problemas de los estu-diantes en cuanto a acceso y permanencia tienen en las instituciones, debido a dificultades para el ingreso, interrupciones, dejación de estudios y ausencias frecuentes, problemas a que están sometidos a causa de sus condiciones eco-nómicas, con la consiguiente incidencia en la estructura de las instituciones por la forma como se ven afectadas sus proyecciones y su presupuesto.
Desafios de Colombia.indb 200 15/06/2010 03:03:02 p.m.
Los retos de la educación superior, ciencia y tecnología | 201
En las actuales condiciones la demanda masiva hace que las institucio-nes de educación superior deban enfrentar el replanteamiento de sus políticas internas, a fin de atender problemas que les son comunes, los más relevantes el financiamiento de los altos costos de funcionamiento y de inversión, la atención y el cumplimiento de los requerimientos y la normatividad impar-tidos por el Estado, la creciente competencia, la sobreoferta, y los desajustes de la economía que afectan a nivel local, regional, nacional e internacional el mercado laboral, reduciendo la posibilidad de pago a quienes aspiran o acceden a la educación superior.
Así las cosas, hoy las instituciones de educación superior han debido acep-tar la necesidad de diversificar sus fuentes de ingreso a través de mecanismos diferentes de los tradicionales –provenientes de las matrículas– buscando una base que amplíe las posibilidades y signifique nuevas expectativas en recursos no sólo para sostenimiento, sino también para inversión e innovación.
Dichas instituciones requieren, así mismo, una nueva cultura, una trans-formación institucional, de suerte que gradualmente redefinan su estructura organizacional, así como su identidad cultural. Este es tal vez el reto más im-portante y complejo al que se deben enfrentar las universidades en ese proceso de transformación: el establecimiento de un nuevo modelo de universidad que supere los esquemas tradicionales, un modelo innovador, emprende-dor, donde se atiendan las nuevas demandas por cambios en el contexto de información y conocimiento, tanto en sus relaciones con el entorno como respecto a las funciones de investigación y docencia.
Las instituciones de educación superior se encuentran ante el desafío de una nueva sociedad saturada de tecnología. En el campo de la información el mundo avanza a través de las redes electrónicas. Internet da acceso a cual-quier tipo de información siguiendo sus páginas, cuyo número pareciera ser ilimitado: es la era de la red y del atractivo que su fácil accesibilidad supo-ne a su abundante información avanzada. Las prácticas docentes requieren adaptarse a estas nuevas formas de conocimiento, examinando qué de ellas es adecuado a su utilización.
Un aspecto sumamente importante en los retos de la educación superior radica en la formación de los docentes universitarios. Los requerimientos en materia de investigación y la integración de las universidades a las exigencias en ciencia y tecnología han cimentado la necesidad de contar con profesores con una formación cada vez más avanzada en sus estudios especializados. El país cuenta con pocos doctores y el número de quienes poseen título de maestría no alcanza los niveles que se requieren. Sin embargo, hay que re-conocer los esfuerzos que tanto los docentes como las instituciones están haciendo para contar con un cuerpo profesoral altamente calificado, con las competencias y aptitudes para asumir una enseñanza de calidad. Esto
Desafios de Colombia.indb 201 15/06/2010 03:03:02 p.m.
202 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
se ha hecho a través de la creación de nuevos grupos de investigación, pu-blicaciones, artículos a nivel nacional e internacional en revistas indexadas, desarrollo de proyectos, trabajo en ejes como la extensión, incrementando la producción académica hacia niveles de alta calidad y respondiendo a las necesidades de innovación y avance tecnológico que posicionen a los pro-gramas y las instituciones y las hagan competitivas y eficientes.
El Gobierno Nacional, por su parte, ha creado mecanismos que contri-buyen a que las instituciones de educación superior se esfuercen en presentar una mejor oferta académica cada día. La acreditación de alta calidad ha veni-do a significar una meta en la cual las diversas universidades reconocen más que una opción voluntaria, una necesidad imperante de certificar la calidad de sus programas y constituirse en alternativa válida para quienes escogen su futuro en formación profesional. Cada día es más numeroso el grupo de carreras que exhiben su alta calidad certificada como un valor agregado a sus fortalezas. Este es un reconocimiento a los ingentes esfuerzos de las univer-sidades por acreditar sus programas, para lo cual deben realizar cuantiosas inversiones en mejoramiento para cumplir con los requisitos establecidos en materia institucional, académica, investigativa, y de extensión, respon-sabilidad social, dotación e infraestructura, entre otros.
Hoy las universidades enfrentan nuevas preocupaciones que las obligan a revisar su papel en la sociedad actual. Lo que la sociedad misma espera de la universidad frente a los problemas comunes es, por una parte, su capa-cidad de contribuir a crear condiciones, a establecer diálogos, a realizar foros donde se haga el debate a hechos y decisiones que afectan nuestra sociedad, desde donde se puedan generar acciones que impulsen el desarro-llo, la paz, la mejor calidad de vida de los colombianos, a través del estudio consciente, lógico, abierto que la academia brinda como escenario de per-manente análisis; y por otra parte, la prioridad de producir talento humano altamente calificado en los niveles profesionales, tecnológicos y técnicos, capaces de asumir su lugar en el desarrollo del país. La formación de esas nuevas generaciones que requiere la nación para que desde la empresa, la academia, el sector financiero, la salud, la producción, y muy especialmente, desde el sector público, desde la política se establezcan los lineamientos y se creen las condiciones para que un día Colombia sea el país que todos quere-mos, donde se privilegie el conocimiento, la ciencia, el saber, pero por sobre todo, la persona.
Podemos decir, entonces, que los grandes desafíos de la educación supe-rior en Colombia dependen de garantizar su mejoramiento permanente y del fortalecimiento en los aspectos que se desarrollan en los párrafos siguientes.
Desafios de Colombia.indb 202 15/06/2010 03:03:02 p.m.
Los retos de la educación superior, ciencia y tecnología | 203
Equidad: calidad, acceso y permanencia
• Unapolíticadeequidadquepromuevalaigualdadsocialdeaccesoa la educación superior, con diversas oportunidades educativas y de permanencia en ella, con una ampliación de la cobertura educativa que lleve la educación superior a todas las regiones a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
• Unaeducaciónincluyente,quegaranticeoportunidadesenigualdadde condiciones a los grupos étnicos, a las poblaciones minoritarias, sin discriminación social, política, de género, o de tendencia.
• Reconocimientodelosprocesosformativosdelapersonaydelosprocesos productivos del conocimiento como de formación per-manente.
• Establecimientodeunapolíticaeducativapertinentedecaraalasnecesidades de formación hacia el desarrollo económico del país, que fortalezca el vínculo universidad-sector productivo.
• Incentivacióndelaofertatécnicaytecnológicacomosoportedelaactividad productiva, del ingreso al mercado laboral y del aprove-chamiento de las competencias y el talento humano.
• Desarrollodelaeducacióncomounsistemaabiertoqueexigelainnovación permanente de los enfoques pedagógicos, favoreciendo la autogestión formativa, el estudio autónomo, el trabajo en equipo, el desenvolvimiento de procesos interactivos de formación, cons-trucción y comunicación del conocimiento mediados por la acción dialógica entre profesores y estudiantes.
• Aprovechamientodelosavancestecnológicosenlainformaciónylas comunicaciones.
• Mejoramientoyfortalecimientodelosrecursosenladotaciónentecnología avanzada e infraestructura.
• Promocióndelacalidadenlaeducación,propiciandolatransfor-mación de las metodologías de enseñanza y la relevancia de los pla-nes de estudio a través de la identificación de modelos pedagógicos exitosos para la implantación de un nuevo enfoque de evaluación y atención individual a casos de bajo rendimiento.
Formación docente
• Unapolíticadeformacióndelosprofesoresenlasdiferentesáreasdel conocimiento, a través del diseño y la implementación de pro-gramas permanentes y sistemáticos de capacitación y mejoramiento
Desafios de Colombia.indb 203 15/06/2010 03:03:02 p.m.
204 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
que incluyan desarrollo de competencias pedagógicas y didácticas, así como formación en estudios avanzados a nivel doctoral.
• Promoveryfacilitarelintercambiodeconocimientos,experien-cias y resultados en investigación, partiendo de la conformación de nuevos grupos, redes y comunidades por disciplinas y áreas del conocimiento.
• Ejecutarprogramasparaelperfeccionamientodecompetenciasdelos investigadores en cuanto a la utilización de nuevas tecnologías.
• Actualizaciónenlasdiversasáreasdelaciencia,latecnologíaylainnovación, y apoyo a los profesores que realizan estudios de doc-torado, posdoctorado y de formación continua, mediante becas nacionales e internacionales.
Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
• Unapolíticadedesarrollodeprogramasdeformaciónparaac-ceso, manejo y producción de información en la sociedad del co-nocimiento.
• Apoyoalosprocesosformativoseinvestigativosatravésdelaac-tualización, e implementación de nuevos recursos tecnológicos de información y comunicación.
• EstablecimientodeconveniosconelEstado,laempresayconotrasinstituciones para intercambio de acciones y experiencias que con-tribuyan a la modernización tecnológica de las instituciones de educación superior.
Impulso a la internacionalización de la educación superior
• Unapolíticadedesarrollodeacciones tendientesa fomentar lacooperación internacional entre universidades nacionales y del ex-terior acreditadas, para la oferta de nuevos programas de maestría y doctorado en el país.
• Incrementarendoblevíalosprogramasdemovilidaddeestudian-tes, profesores e investigadores.
• Creaciónderedesnacionalese internacionalesquepropicieneltrabajo investigativo y tecnológico interdisciplinario, con publi-caciones de artículos en revistas científicas indexadas.
• Integrarasuscontextosdeorigenalosestudiantes,profesoreseinvestigadores formados en el extranjero.
Desafios de Colombia.indb 204 15/06/2010 03:03:03 p.m.
Los retos de la educación superior, ciencia y tecnología | 205
• Impulsareldominiodecompetenciaslingüísticasdeunsegundoidioma.
Ciencia y tecnología
• Unapolíticadeimpulsoydesarrolloenlasinstitucionesdeedu-cación superior que dé prioridad a la ciencia y la tecnología como factores estratégicos para el desarrollo del país, fortaleciendo la investigación como elemento determinante en el desarrollo del co-nocimiento, a partir de la legitimación de comunidades académicas y científicas.
• Promoverlaproduccióncientíficadelainvestigaciónatravésdelaparticipación en eventos de carácter científico, publicaciones, redes y bases de datos.
• Incrementoenlacreacióndegruposdeinvestigaciónyactivida-des de intercambio entre instituciones, centros de investigación y laboratorios especializados.
Fortalecimiento financiero de la educación superior
• Unapolíticaqueatravésdenuevosmecanismospermitafortalecerla educación superior, para lo cual se requiere establecer un fondo estatal con destinación específica dirigida a la modernización tec-nológica de las instituciones de educación superior, el desarrollo de investigaciones sobre uso de las tecnologías de la información y la comunicación y su incidencia en los procesos académicos, y la actualización de contenidos, metodologías y estrategias de apren-dizaje con apoyo de las tecnologías de la información y la comuni-cación.
• Fomentodelosfondosconcursablesparalafinanciacióndeproyec-tos en investigación e innovación por parte del Estado, o a través de créditos con organismos internacionales.
• Incrementodelosestímulosfiscalesparafinanciaractividadesdeciencia y tecnología con la participación del sector productivo.
Lo que se viene cumpliendo
Hasta el momento las políticas en materia de educación superior han permi-tido el avance en algunos aspectos que aunque no satisfacen plenamente las
Desafios de Colombia.indb 205 15/06/2010 03:03:03 p.m.
206 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
expectativas generadas, constituyen un primer paso hacia el mejoramiento de las condiciones del entorno universitario:
• Aumentodelacobertura,aunqueaúnnosatisfacelasnecesidades,de acuerdo con los parámetros internacionales.
• EstablecimientodelSistemaNacionaldeInformacióndelaEdu-cación Superior (SNIES), con información actualizada sobre las instituciones de educación superior y los programas ofrecidos.
• ConsolidacióndelSistemadeAseguramientodelaCalidad,elcualevalúa los programas como requisito para su funcionamiento y reconoce la acreditación voluntaria de instituciones y programas a partir del fomento de una cultura de la autoevaluación.
• Favorecimientode lamovilidadprofesionalyel intercambiodeservicios con otros sistemas de aseguramiento de la calidad en el mundo.
• Formacióndeprofesorescomotutoresdeambientesvirtualesdeaprendizaje y creación de la red virtual de instituciones y tutores.
• Educaciónporciclospropedéuticos:articulacióndelaeducaciónmedia y la educación superior.
• CreaciónydesarrollodelObservatorioLaboralparalaEducación:análisis e información para la pertinencia de la educación a partir del seguimiento a los graduados y su empleabilidad en el entorno laboral.
• Establecimientodeconveniosanivelinternacionalparaelotor-gamiento de becas de estudio para profesores colombianos para formación doctoral.
Lo que falta
• Laarticulacióndelaeducaciónsuperiorconlaeducaciónbásicaymedia, y con el sector productivo, teniendo en cuenta los problemas del contexto.
• Unapolíticadeinclusiónsocialdelaeducación.• Incrementodelainversiónestatalenapoyoalaciencia,latecno-
logía y la innovación, de modo que se genere un impacto favorable sobre la productividad académica, la investigación, los programas doctorales y las patentes.
• Fomentoalautilizacióndelastecnologíasdelainformaciónylacomunicación en procesos académicos y administrativos de las instituciones de educación superior.
Desafios de Colombia.indb 206 15/06/2010 03:03:03 p.m.
Los retos de la educación superior, ciencia y tecnología | 207
• Programasestratégicosorientadosamejorarlacompetitividadatravés del desarrollo de competencias laborales, el uso apropiado de las tecnologías de la información y la comunicación y el bilin-güismo.
• Articulacióndelacienciaylatecnologíapormediodelaeducacióntecnológica y técnica, y a través de la implementación de programas por ciclos propedéuticos que fortalezcan el vínculo natural entre los sectores educativo y productivo.
• Programasfinancierosqueapoyenlosplanesdemejoramientodise-ñados para superar las debilidades y afianzar las fortalezas identifica-das en los procesos de autoevaluación de programas e instituciones acreditados.
• Reconocimientosocialyampliacióndelacoberturadelaeducaciónuniversitaria, técnica y tecnológica con equidad.
Lo que la educación superior debe ofrecer a los jóvenes colombianos
• Enprimertérmino,unaeducacióndecalidad,incluyenteydeopor-tunidades.
• Impulsoaformasdelaeducaciónquefacilitenelaccesoacualquiercolombiano y desde cualquier lugar del país: educación virtual y a distancia, con la extensión de una oferta de programas académi-cos contextualizados a las regiones, especialmente en las áreas rurales, con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
• Propiciarelaccesoylapermanenciaenlaeducaciónsuperior,brin-dando programas de subsidios para estudiantes de los estratos de menores ingresos, y reducción de los factores de exclusión existentes tanto en el ingreso como en la movilidad de los estudiantes.
• Crearnuevosprogramasdecréditoeducativoflexibles,conlargoplazo y fácil acceso, que garanticen el sostenimiento del estudiante en su carrera.
• ArticularelSENA(ServicioNacionaldeAprendizaje)conlasins-tituciones de educación media, técnicas profesionales y tecnológi-cas para facilitar el acceso y la permanencia de jóvenes de bajos recursos económicos.
Ahora bien, para que las instituciones de educación superior puedan responder al reto que impone el mundo en el siglo XXI, no sólo se requiere un replanteamiento en el modelo de universidad que se ha venido manejando
Desafios de Colombia.indb 207 15/06/2010 03:03:03 p.m.
208 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
y en las políticas internas y estructurales de cada institución; además, es ne-cesario el apoyo del Gobierno, apoyo traducido en políticas de financiación y fomento que le permitan a las instituciones de educación superior mejorar sus actuales condiciones y dar la cara al desafío del futuro. En igual sentido, es preciso promover la participación activa de organismos multilaterales que a través de sus programas de ayuda internacional financian proyectos científicos. También es necesario fortalecer el vínculo y las relaciones interinsti-tucionales en una comunidad de intereses que congregue la atención de todos los actores de la vida nacional hacia el papel preponderante de la universidad en la sociedad de hoy y de siempre.
Conclusiones
La educación superior requiere revisar su rol ante la sociedad actual que reclama de ella una participación más efectiva frente a los problemas. Esta contribución se da a partir de su condición de foro permanente al diálogo y al debate de acciones y decisiones, mientras contribuye a crear condicio-nes que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y sean generadoras de paz y convivencia, y ante todo, desde su aporte en la formación de personas altamente calificadas a nivel profesional, capaces de asumir su lugar en el desarrollo del país y en la sociedad.
La reformulación de políticas en materia de equidad, calidad, acceso y permanencia, de formación docente, de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, de impulso a la internacionalización de la educación superior, de investigación, ciencia y tecnología, de fortalecimiento financiero de la instituciones y del sistema mismo, debe estar dirigida hacia el proceso de transformación que establezca un nuevo modelo de universidad que supere los esquemas tradicionales. Un modelo innovador, emprendedor y eficiente de universidad, que atienda los cambios del entorno y su relación con el conocimiento, como fundamento de una productividad basada en el talento humano.
El replanteamiento del modelo de universidad por sí solo no es sufi-ciente para garantizar una respuesta a los retos de la educación superior, es imprescindible el apoyo del Estado para mejorar las actuales condiciones de las instituciones y permitir una formación de calidad que aproveche los avances de las nuevas tecnologías, posibilite la accesibilidad y permanencia en la educación superior y garantice la igualdad de oportunidades a todos los grupos de la población.
Finalmente, una nación podrá enfrentar mejor los desafíos sociales, culturales, políticos, económicos, científicos, tecnológicos, si posee un siste-
Desafios de Colombia.indb 208 15/06/2010 03:03:03 p.m.
Los retos de la educación superior, ciencia y tecnología | 209
ma educativo fortalecido, articulado en todos sus niveles, desde la educación básica y media hasta la superior, y con el sector productivo, contextualizado con los problemas más profundos de su sociedad.
Referencias
ASCUN (2008) Propuestas y acciones universitarias para la transformación de la educación superior en América Latina. Informe final del Proyecto 6x4 UEALC.
Brunner, J.J. (2002) Aseguramiento de la calidad y nuevas demandas sobre la edu-cación superior en América Latina. Consultado 22 de noviembre de 2009, de http://www.udlap.mx/rsu/pdf/3/NuevasDemandasdelaEducacionSuperiore-nAmericaLatina.pdf
OROZCO, Luis Enrique. (2005) Nuevos escenarios en la educación superior. Facultad de Administración, Universidad de los Andes.
OROZCO, L. E, (2004) El cambio en las universidades (ideas para la discusión). Facultad de Administración, Universidad de los Andes.
Universidad Santiago de Cali. Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2015.
Desafios de Colombia.indb 209 15/06/2010 03:03:03 p.m.
Responsabilidad social empresarialEbert Mosquera Hurtado,* Jorge Eliécer Olaya Garcera**
Introducción
A través de la historia, el sistema productivo y la sociedad han buscado es-trechar sus relaciones en aras de un mejor sistema de convivencia, donde la equidad y la solidaridad constituyen uno de los pilares en los que basan su responsabilidad las empresas multinacionales, transnacionales, pequeñas, medianas y grandes. Así mismo, las instituciones de educación superior, tanto en Colombia como a nivel mundial, tratan de cerrar la brecha de sus rela-ciones con las sociedades donde funcionan. No es solamente el pago de una remuneración salarial, pago de impuestos y la disminución de índice de desempleo, situación que afecta a todos los países, ya sean desarrollados, o ya estén en vía de desarrollo, en la aplicación del sistema neoliberal y la globali-zación de la economía, el trabajo filantrópico realizado se puede considerar una utopía que se construye a partir de la implementación de programas especiales que buscan incrementar el bienestar de las comunidades donde se encuentra la organización.
En la actualidad, la inclusión hace parte de los planes operativos de los Estados y las organizaciones; por consiguiente, la educación superior es fundamental y necesaria donde los Objetivos de Desarrollo del Milenio son una preocupación, porque son parte prioritaria del desarrollo y creci-miento económico, y por lo tanto se hace necesario que las organizaciones sean sostenibles y competitivas, así como protectoras del medio ambiente.
El ex secretario general de la Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo al respecto:
* Economista; magíster en Desarrollo Económico; decano La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Santiago de Cali.** Administrador de Empresas; magíster en Dirección de Empresas y Marketing; profesor de la Universidad Santiago de Cali.
Desafios de Colombia.indb 211 15/06/2010 03:03:04 p.m.
212 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Es la ausencia de la actividad económica ampliamente difundida, no su presencia, la que condena a gran parte de la humanidad al sufrimiento. De hecho, lo que es utópico es la noción de que la pobreza puede ser superada sin la participación activa de las empresas.
Las tendencias de la Administración de Empresas, y sus estrategias para enfrentar los entornos y el contexto que el desarrollo le impone a las organizaciones, hacen que se invierta en innovación y tecnología, así como en ideas que generen nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de los pobres, y que así éstos puedan asegurar un beneficio social. Esto permite el desarrollo de nuevos productos que deben satisfacer necesidades de un grupo específico de personas o clientes que se espera fidelizar, el incremento del nicho de mercado, y la penetración de mercados populares en la oferta de nuevos servicios y productos.
Por consiguiente, las empresas con una visión corporativa global res-ponsable serán las que alcancen un desarrollo sostenible a largo plazo, don-de su estrategia corporativa global les garantice ser competitivas y les asegure un good will reconocido no sólo por la competencia, sino también por los consumidores.
Desde este punto de vista, habida cuenta la importancia que tiene en el mundo, así como en Colombia, la corriente de la responsabilidad social em-presarial, hacia el aval de la sostenibilidad, el crecimiento, la expansión y el posicionamiento de las empresas en el largo plazo, es necesario la genera-ción y el entendimiento de la cultura organizacional, lo que implica para una organización la implementación de la responsabilidad social empresarial; por ello, la educación superior es un medio garante en su implementación.
Hoy en día no sólo el Estado, sino también las instituciones de educación superior, junto a entidades públicas y privadas, deben aunar esfuerzos para facilitar espacios de discusión referentes a la responsabilidad social empre-sarial, donde la ética empresarial también forme parte de las reflexiones que se originen en foros, congresos, simposios, mesas de trabajo, etc.
Origen y evolución histórica de la responsabilidad social empresarial
La responsabilidad social empresarial nace en los años 20 del siglo XX y se fortalece en los años 50 y en la década del 60. Se inicia por la idea de que si las empresas usan recursos que posee una sociedad, el solo hecho de su uso genera un deber ético, y por consiguiente, de alguna manera este uso debe devolver a la sociedad los beneficios obtenidos. Las empresas, creen rique-
Desafios de Colombia.indb 212 15/06/2010 03:03:04 p.m.
Responsabilidad social empresarial | 213
za o no en el uso o no uso de un factor productivo, deben ser responsables de ello; en consecuencia, deben ir más allá de la generación de trabajo y la obtención de beneficios para los dueños del recurso financiero. Deben velar también por el bienestar de la comunidad donde se encuentran establecidas.
La importancia y el interés de la responsabilidad social empresarial no son nuevos: desde mediados del siglo XX se consideraba que “las empresas debían tomar en cuenta las consecuencias sociales de sus decisiones” (Bowen, 1953). Así, no se trata más de un discurso filosófico como en la década del 60, sino que es parte de la gestión empresarial desde los años 70; por consiguien-te, en los 80, por medio de la teoría de los stakeholders o grupos de interés que rodean a la organización en su devenir comercial, lleva a la conformación de un contexto socialmente responsable y a la dirección estratégica.
La responsabilidad social empresarial se entiende aquí cómo la acción conjunta de toda la empresa concienciada (trabajadores, directivos y dueños) del papel que ésta tiene como unidad de negocio que crea valor y pervive en un espacio del que se lucra; concientización en el plano social (de ayuda a los más desfavorecidos y de respeto a los consumidores), en el plano ambiental (de sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente), y en el plano económico (de prácticas leales, transparencia en el manejo de las finanzas, e inversiones socialmente responsables); es decir, la llamada empresa buena (“La empresa buena”, 2009).
En la actualidad existen diferentes organizaciones y normas que die-ron origen, regulan e impulsan la responsabilidad social empresarial a nivel mundial. Algunas de éstas se mencionan en las líneas siguientes.
Uno de los origines de la responsabilidad social empresarial estuvo, de manera objetiva, en la iniciativa del “Pacto Global” (Global Pact) entre las Naciones Unidas y el mundo del libre mercado, iniciativa que propuso el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el Foro Eco-nómico Mundial celebrado en Davos (Suiza) el 31 de enero de 1999.
La perspectiva teleológica del Pacto es promover el diálogo social para la constitución de una ciudadanía corporativa global que posibilite conciliar intereses de empresas con demandas y valores de la sociedad civil, los pro-yectos de la ONU, sindicatos y ONG (organizaciones no gubernamentales), sobre la base de 10 principios transversales al conjunto de actividades que materializan las empresas y que están relacionados con los valores fundamen-tales en los siguientes temas (Pacto Global, 1999):
• Derechoshumanos;• Normaslaborales;• Medioambiente;y• Luchacontralacorrupción.
Desafios de Colombia.indb 213 15/06/2010 03:03:04 p.m.
214 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
En su fase operacional, la finalidad del Pacto es posibilitar a todos los pueblos del mundo compartir y acceder a los beneficios de la globalización de la economía e inyectar en el libre mercado mundial valores y prácticas fundamentales para resolver las necesidades socioeconómicas de la humani-dad. Esta perspectiva teleológica está conforme con la promesa que Yahweh, el Elohim de Israel, hiciera al patriarca Abraham: “En ti serán benditos todos los pueblos de la tierra”.
En tal sentido, el Pacto se constituye en un instrumento de libre adhe-sión para empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que en sus estrategias y operaciones aplican los 10 principios que lo integran. Dichos principios básicamente se derivaron de los siguientes instrumentos:
• LaDeclaraciónUniversaldeDerechosHumanos;• LaDeclaracióndeprincipiosdelaOrganizaciónInternacionaldel
Trabajo relativa a los derechos fundamentales en el trabajo; y• LaDeclaracióndeRíosobreelMedioAmbienteyelDesarrollo.
Las iniciativas relacionadas con la lucha contra la corrupción se origina-ron en el mensaje leído en la ceremonia inaugural de la Conferencia Política de Alto Nivel para la firma de la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción, en Mérida (México) el 9 de diciembre de 2003, mensaje pro-nunciado por Hans Corell, secretario general adjunto para Asuntos Legales.
El Pacto Global se fundamenta en la búsqueda de manejo y solución de los problemas mundiales identificados en la Cumbre Mundial del Pacto de Na-ciones Unidas en Ginebra, Suiza (Naciones Unidas, 2009). Es un ente que impulsa la responsabilidad social empresarial. Sus 10 principios se pueden tomar como una carta de navegación en este tema. Con ellos se busca mayor solidaridad y equidad entre los sistemas productivos y la sociedad, donde el desarrollo sostenible no sea exclusivo de la Organización, sino que se per-mita un desarrollo competitivo de los Estados y las unidades productivas de los países que la integran. Para estos problemas es impostergable y esencial el compromiso real de implementar la responsabilidad social empresarial.
La responsabilidad social empresarial se constituye en un paradig-ma cuyos fundamentos se encuentran en la ética cívica. Ésta se origina de la concomitancia de factores entre los cuales se destaca el cambio de concebir la generación de riqueza, la dignidad del ser humano, el trabajo digno, y en general, la racionalidad económica de determinados grupos, que si bien per-tenecen a la sociedad capitalista, empiezan a detectar errores y desaciertos en el sistema de libre mercado cuando éste se materializa a ultranza.
Hoy en día es menester ahondar en el debate recurrente y muy impor-tante sobre la mentalidad y el comportamiento ético de las personas jurídicas y naturales involucradas en procesos económicos: el Estado, los empresarios,
Desafios de Colombia.indb 214 15/06/2010 03:03:04 p.m.
Responsabilidad social empresarial | 215
los gerentes, los sindicatos, los empleados, los consumidores y los grupos de interés.
La responsabilidad social empresarial debe tener como referente el li-derazgo estratégico, la cultura organizacional y el mercado, pero haciendo evidente la sensibilidad social y humana como parte de su esencia. Si el comportamiento empresarial es socialmente responsable esto es porque se incide, se permea y se evidencia en la sociedad una mayor equidad, una distribución de riqueza más justa y un mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas presentes en el entorno social.
La responsabilidad social y la ética empresarial deben mirarse, desde una perspectiva operacional, como la relación que debe existir entre empresas y Gobierno en cuanto al cumplimiento de la normatividad internacional sobre los valores fundamentales que se desprenden de los cuatro ejes prin-cipales, los cuales posibilitaron que se erigieran los 10 principios universales del Pacto Global.
El fundamento ético de una buena gestión empresarial debe partir, co-mo mínimo, de una perspectiva operacional y sobre la base de escenarios.1 En la actualidad las organizaciones investigan formas creativas y particulares de alcanzar la ética, de desarrollar procesos, procedimientos y acciones que posibiliten optimizar sus prácticas internas, irradiar su comportamiento corporativo, rejuvenecer sus servicios, fidelizar a sus clientes, preservar el entorno y mantenerse en el contexto productivo en el que se encuentran. Se-gún Georges Enderle, “el ejercicio de la ética corporativa, no sólo es posible, sino necesario para que las empresas de pequeño y mediano tamaño alcancen una posición y permanezcan con éxito en la economía global” (2003: 132).
Como primer acercamiento, puede decirse que el sistema de gestión ética es esencialmente un proceso de fortalecimiento de la cultura corpo-rativa basado en las competencias y habilidades específicas de la empresa u organización. En palabras de García-Marzá, “es promover nuevamente el sen-tido ético de la organización, fortaleciendo sus recursos morales” (2004: 33).
Se puede considerar, entonces, que hay organizaciones que fortalecen su cultura corporativa con bases éticas concretas, conocidas por todos sus integrantes debido al conocimiento de su cultura, comportamiento y desa-rrollo organizacional, desarrollo plasmado desde sus principios corporati-vos enfocados al logro de unos resultados que benefician tanto a las personas como a la propia organización y el país, donde ser responsable y ético es el punto de partida competitivo.
1 Los escenarios: a) el normativo, b) el operativo, c) el económico, d) el social, y e) el medio ambiente.
Desafios de Colombia.indb 215 15/06/2010 03:03:04 p.m.
216 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Marco legal
La norma SA 8000: es una norma universal y otro de los dispositivos que tienen aquellas empresas que buscan garantizar los derechos básicos de los traba-jadores, así como los principios éticos y sociales. La violación a los derechos fundamentales que están relacionados con el desempeño laboral de los inte-grantes de la organización es la causa del nacimiento de esta norma (Social Accontability-SA 8000).2
El entorno y el sector productivo a los que pertenece una organización son cada vez más dinámicos y exigentes, y le imponen a ésta una serie de desafíos desde su planeación orientados al cambio de estrategia, y por ende, a responder a requerimientos cada vez mayores de sus grupos de interés, tanto internos como externos, sobre la necesidad de practicar las buenas formas de manufactura y los estándares internacionales. Con esta norma las empresas son certificadas en la aplicación de sus principios corporativos, en su desa-rrollo organizacional en ética y responsabilidad social, y deben demostrar que en sus procesos y procedimientos se dan condiciones de bienestar, de respeto a los derechos humanos, libre asociación y salarios justos, y que no presentan ninguna forma de atropello ni discriminación.
La Certificación sobre Gestión Ambiental ISO 14000: es una norma que establece requisitos para los sistemas de gestión ambiental; confirma la importancia a nivel mundial de estos sistemas para las organizaciones que deseen operar de una manera ambientalmente sostenible (Norma ISO 14000, 2000); sus estándares contienen los lineamientos por seguir en esta materia;3 especifica el proceso y los procedimientos para controlar y mejorar el rendimiento ambiental de la empresa con su entorno y contexto, y la empresa debe estar enfocada al compromiso de la protección del medio ambiente de la comunidad donde se encuentra establecida.
Las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE (Or-ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico): son los principales códigos voluntarios de conducta empresarial del mundo; son pertinentes al desempeño medioambiental de las empresas, a través de una mejora de su gestión medioambiental interna y de una mejor planificación de contingen-
2 Las áreas fundamentales de la norma SA 8000; son: 1) no emplear a menores de edad; 2) no rea-lizar trabajo forzado; 3) aseguramiento de las condiciones de salud y seguridad; 4) ausencia de discriminación y acoso; 5) libertad de asociación y derecho a convenios colectivos; 6) apropiada cantidad de horas de trabajo; 7) retribución justa; 8) implementación de sistema de gestión de la RSE; y 9) ausencia de castigos corporales, abusos verbales o coerción.3 1) Los estándares ambientales de la gerencia; 2) los estándares de revisión ambientales; 3) los estándares de etiquetado ambientales; 4) los estándares ambientales de la evaluación de funcio-namiento; y 5) los estándares de análisis del ciclo vital.
Desafios de Colombia.indb 216 15/06/2010 03:03:04 p.m.
Responsabilidad social empresarial | 217
cias para los impactos medioambientales (El medio ambiente y las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, 2009).
El conjunto de estas directrices constituye un marco voluntario de nor-mas y principios que entrañan la buena conducta empresarial, y establece recomendaciones que avalan que las actividades de empresas multinacio-nales no vayan en contravía de las políticas públicas del país donde se están llevando a cabo. Estas directrices fomentan la confianza entre la empresa y la sociedad, contribuyendo así al incremento de sus inversiones enfocadas al desarrollo sostenible.
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD): esta normativa promueve el cambio de visión hacia el desarrollo sustentable, a través de la ecoeficiencia, la innovación y la responsabilidad social empre-sarial. Así mismo, realiza una importante labor de promoción orientada a dar soluciones al mercado ante los desafíos del desarrollo sostenible. Las ventajas de este enfoque son:
• Sensibilizaralasempresassobrelanecesidaddeuncambioparaser sostenibles.
• Promocióndelasostenibilidadeintercambiodemejoresprácticas.• Tomarlainiciativahaciendoquelasostenibilidadseaunapreocu-
pación mundial, con el respaldo de influyentes multinacionales, empresas y organizaciones.
Entre los inconvenientes de este enfoque basado en el mercado se in-cluyen los siguientes:
• Lapotencial“desrradicalización”delaresponsabilidadsocialcor-porativa.
• Ladescripcióndelosprogramasdesostenibilidadylosprogramasde negocios como compatibles entre sí plantea un escenario en el que todos ganan. Por lo tanto, la existencia de escenarios con ven-tajas e inconvenientes puede descuidarse.
• Elpotencialdeamalgamadecontradiccionesinternasdentrodelasempresas y el “enturbiado de aguas” a través de medios tales como green wash (lavado verde), blue wash (lavado azul), astroturfing y establecimiento de programas corporativos (El medio ambiente y las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, 2009).
Certificación sobre Responsabilidad Social ISO 26.000: es una guía que contiene los lineamientos en materia de responsabilidad social estableci-dos por la Organización Internacional para la Estandarización. Incluye
Desafios de Colombia.indb 217 15/06/2010 03:03:05 p.m.
218 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
aspectos como el respeto por el medio ambiente, los derechos humanos y la calidad de vida de los trabajadores; se publicó en el primer semestre de 2009.
La necesidad de las organizaciones públicas y las organizaciones priva-das de comportarse de manera socialmente responsable se está volviendo un requisito también compartido por los grupos de stakeholders que parti-cipan en el Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social (WG RS) que desa-rrolla la ISO 26000 (industria, gobierno, trabajadores, consumidores, ONG y otros), además de tener un equilibrio basado en el género y en el origen geográfico. La norma está dirigida a:
• Laoperacionalizacióndelaresponsabilidadsocial,• Identificaryarticularalosstakeholders, • Incrementarlacredibilidaddelosreportesylasafirmacioneshechas
en materia de responsabilidad social.
La responsabilidad social empresarial en Colombia
El hablar de responsabilidad social empresarial es hablar de un tema que se está trabajando en el ámbito público y en el ámbito privado como eje es-tratégico que conlleva competitividad, sostenimiento continuo y desarro-llo en las organizaciones, sin importar el sector productivo ni la actividad comercial a la que éstas se dediquen. La responsabilidad social empresarial está constituida por las prácticas realizadas por una organización que están inmersas en su razón de ser y en el futuro que se desea alcanzar, teniendo en cuenta el contexto, el entorno y los stakeholders. Es por ello que diaria-mente se toman decisiones gerenciales enfocadas hacia el desarrollo de la responsabilidad social empresarial, decisiones que están encaminadas a las prácticas éticas y socialmente responsables de la gestión administrativa en todos los campos de acción de la organización, y que son necesarias en la generación de confianza en los nichos y segmentos de mercados en los cuales la organización hace presencia.
Colombia adhirió al Pacto Global en el 2004 y en esta materia es uno de los países más destacados en cuanto al número de empresas que se han incorporado a la Red de Actividades de Responsabilidad Social Empresarial (La República, sitio en Internet, 2008).4
El campo de la responsabilidad social empresarial no es exclusivo de las organizaciones productivas; también hace parte de la misión y la visión de las instituciones educativas, las cuales son motores impulsadores de este
4 En septiembre de 2008, siendo altamente significativo porque “evidencia el positivo trabajo que han hecho en este sentido las compañías inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)”.
Desafios de Colombia.indb 218 15/06/2010 03:03:05 p.m.
Responsabilidad social empresarial | 219
tema debido que el mismo hace parte de una de sus funciones sustantivas, la extensión.
En Colombia se ha venido implementando la responsabilidad social empresarial mediante un proceso que según James Austin, Gustavo Herrero y Ezequiel Reficco se puede caracterizar en tres momentos, a saber:
• Relaciónfilantrópicadenaturalezaasistencial. • Relacióntransaccional: cada uno de los socios (empresas y organi-
zaciones de la sociedad civil) asume tanto un papel de dar como un papel de recibir).
• Relaciónintegrativa: alianzas entre empresa y organizaciones de la sociedad civil, donde ambas trabajan en forma integrada y las fronteras organizacionales se hacen más porosas (Austin, Herrero y Reficco, 2007).
De acuerdo con Simón Zadek (2007) se puede entender que al desarro-llar su sentido de responsabilidad corporativa las empresas pasan por cinco etapas; éstas son:
• Etapadefensiva: defensa de la reputación, la productividad y la marca.• Etapadecumplimiento: protección del valor económico en el me-
diano plazo.• Etapadegestión: introducción del tema social dentro de los procesos
centrales de gestión en el mediano plazo.• Etapadeestrategia: inclusión de estrategias sociales en la planeación
a largo plazo.• Etapacivil: responsabilidad corporativa para mejorar el valor eco-
nómico en el largo plazo.
Se deduce de estas etapas que la responsabilidad social empresarial tie-ne su propia historia de desarrollo y fortalecimiento (Colombia Influyente, sitio en Internet).5
La segunda fase histórica de la responsabilidad social empresarial la constituye la responsabilidad social empresarial estratégica, caracterizada por el “Diálogo con los públicos de interés, auditoría y reportes de sosteni-bilidad, inversión social” (Flores, 2009).
5 Una primera fase la determina la responsabilidad social empresarial no estratégica, la cual se caracteriza por la filantropía. Esta es la fase que predomina en Colombia. Debe aclararse, sin em-bargo, que la filosofía de la responsabilidad social empresarial no es filantrópica ni representa una moda, sino que va más allá. El dirigente empresarial Sarmiento Angulo señaló que el interés de los empresarios es “contribuir de manera responsable al desarrollo y crecimiento del país, fomen-tando la competitividad y productividad a través del aprendizaje y generación de conocimiento para nuestros profesionales, en las mejores universidades del mundo”.
Desafios de Colombia.indb 219 15/06/2010 03:03:05 p.m.
220 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Las empresas que implementan la responsabilidad social como moda se caracterizan por “salir a mostrar obras sociales en comunidades vulne-rables, (dejando) de revisar cómo funcionan las cosas al interior, (de ellas y en su entorno social)” (Revista Dinero, 2007, agosto 3).
La responsabilidad social corporativa es una nueva estrategia empresa-rial que asegura la competitividad de las empresas en un mundo globalizado, donde las ventajas comparativas de los negocios están basadas en los valores intangibles que generen las organizaciones. Los principales beneficios de implementar estrategias empresariales socialmente responsables son:
• Accesoamercadosinternacionales(UniónEuropeayEstadosUni-dos).
• Mejoramientodelaimagenempresarial.• Mejoresposibilidadesdepréstamosinternacionales.• Fidelidaddelosconsumidores.• Mayorproductividad.• Reciprocidadlaboral.• Incrementoenlasacciones.• Atracciónparanuevosinversionistas.• Identificacióndeproveedoresydistribuidoresconlaempresa.• Posicionamientodiferenciado.• Mayorrentabilidadalargoplazo.• Relacionesdemutuobeneficioconlacomunidadlocal.
En Colombia los elementos importantes que componen la responsa-bilidad social empresarial determinan el buen funcionamiento de una or-ganización.6
En nuestro país el Consejo Directivo del Icontec (Instituto Colombiano de Normas Técnicas) ratificó la GTC (Guía Técnica Colombiana de Respon-sabilidad Social), sus directrices o aspectos principales.
Además de la responsabilidad social, dentro de los términos y definicio-nes en los que se apoya esta guía se tienen en cuenta aspectos referentes a la competitividad, la comunicación efectiva y el desarrollo económico, humano, social y sostenible de las empresas en términos de una mayor eficacia y una mayor eficiencia a la hora de desarrollar todos los procesos.7
6 Ver elementos de la responsabilidad empresarial: 1) compromiso de las empresas, 2) decisión voluntaria, 3) beneficios para la sociedad y públicos de interés, 4) conducta ética, 5) desempeño ambiental.7 a) Establecer, implementar, mantener y mejorar en forma continua un enfoque de responsabilidad social en la gestión; b) involucrar a las partes interesadas en una gestión socialmente responsable; y c) comunicar y evidenciar este enfoque ante las partes interesadas.
Desafios de Colombia.indb 220 15/06/2010 03:03:05 p.m.
Responsabilidad social empresarial | 221
Hablar de responsabilidad conlleva entender y comprender al mercado como un marco de cooperación, construcción de intereses comunes, pau-tas de cooperación y políticas de conductas aceptadas mutuamente, porque en el mercado cada experto, cada actor, depende de sus grupos de interés, y éstos, a su vez, de las diferentes unidades productivas que conforman el sector productivo de una región y de un país. Además, en el actual mercado globalizado las organizaciones son de ayuda mutua, y esa cooperación básica tiene implícitos los límites de la competencia existente entre ellas, donde toda gestión administrativa enfocada a la responsabilidad social empresarial tiene inmersos complejos niveles de cooperación y confianza entre las compañías que aplican y practican la responsabilidad social empresarial, no solamente en Colombia, sino también alrededor del mundo.
Acciones futuras de la responsabilidad social empresarial
La tercera fase histórica de la responsabilidad social empresarial es la respon-sabilidad social empresarial competitiva responsable, fase caracterizada por el establecimiento de “Estándares entre los públicos de interés, convenios, desarrollo de instituciones, políticas públicas orientadas a la competitividad responsable, alineamiento con la competitividad nacional” (Flores, 2009).8
Abordar la cohesión social es considerar que toda organización, y así mismo el Gobierno en todos sus niveles: nacional, regional y local, impulsan la resignificación de la constitución del tejido social incluyente de todos sus matices o estratos.
Sobre la base de lo anterior, ser socialmente responsable es desarrollar procesos y procedimientos de autorregulación y autogestión que den las bases para un cambio cultural a nivel empresarial, para lo cual se requiere la lega-lidad del negocio, así como identificar la manera en la que la empresa logra generar valor y beneficios para sí, y también ganancias que contribuyan al
8 Esta fase es muy relevante para los procesos de implementación que conllevan los retos que plantea la responsabilidad social empresarial para personas jurídicas y naturales que se desenvuelven al interior de la economía del libre mercado en Colombia. El cumplimiento eficaz de esta fase posibilita afirmar que es posible constituir un nuevo país caracterizado por su equilibrio y armonía. Los criterios básicos y orientadores de esta fase son: la cohesión y la inclusión social de las comunidades en general. Así mismo, el cumplimiento de las exigencias de esta tercera fase de la responsabilidad social em-presarial está plenamente orientado al desarrollo de las siguientes líneas de trabajo corporativo: 1) Estándares globales de la responsabilidad social empresarial: aplicación de las normas ISO 14000, 14001 y 26000. Esta última entrará en vigencia el próximo año en Dinamarca. 2) Gestión empresarial responsable con los grupos de interés). 3) La auditoria social. 4) Instrumentos para la medición del impacto de la responsabilidad social de las empresas.
Desafios de Colombia.indb 221 15/06/2010 03:03:05 p.m.
222 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
desarrollo sostenible de la sociedad en la que se encuentra ubicada. Esto le permite verificar cómo se produce, identificar los canales de abastecimiento de sus materias primas o insumos, sus políticas de compra y venta, y por consiguiente, el proceso de distribución de sus productos y servicios y el impacto de su oferta en los consumidores finales.
La responsabilidad social lleva a evaluar las acciones estratégicas como factores que inciden en la cimentación de un país en el que se dé el desarro-llo humano sostenible y la justicia social a partir de la equidad, y no de no exclusión, entre las personas. Por eso la responsabilidad social empresarial es de todos: el Estado, la sociedad civil, la empresa, la sociedad, y cada uno de los integrantes debe desempeñar con honestidad su rol y así establecer un sistema sinérgico que conduzca al desarrollo, y por ende, a una sociedad más justa, solidaria y equitativa en pro del beneficio de todos.
La tendencia de la responsabilidad social empresarial es la de ser una prác-tica en la que las estrategias corporativas juegan un papel importante para el éxito de la implementación de la misma.
La responsabilidad social empresarial no se limita a las relaciones existentes entre los sectores productivos de una región o de un país con la sociedad. Antes bien, se ha constituido como elemento de la identidad de la empresa (similar a su misión y su visión corporativa), identidad que la legitima frente a otras empresas que practican o tienen implementada la responsabilidad social empresarial como elemento de competitividad y desarrollo sustentable.
Por lo tanto, a las empresas que han identificado y definido en su pla-neación estratégica estrategias, habilidades y destrezas en su relación con la comunidad esto les ha ayudado a obtener un mejor good will, generador de valor para ampliar y fortalecer la competitividad y sustentabilidad del negocio en el sector productivo en el cual se encuentran ubicadas.
Las tendencias actuales de la responsabilidad social empresarial llevan implícita una serie de cambios relacionados con los siguientes aspectos:
• Elcambioenlamentalidaddelosintegrantesdelaorganización,principalmente en la gestión administrativa.
• Lainternacionalizaciónyglobalizacióndelosmercados,queen-frentan a la organización a unos consumidores más exigentes.
• Ladefinicióndelaidentidadcorporativa(misión,visión,principioscorporativos), como también el comportamiento y el desarrollo de la empresa hacia la potenciación de la cultura organizacional.
• Identificacióndelasvariablesinternasqueconformanelclimaor-ganizacional, que deben estar enfocadas hacia el aprovechamiento de las relaciones con los stakeholders.
Desafios de Colombia.indb 222 15/06/2010 03:03:05 p.m.
Responsabilidad social empresarial | 223
• Losprocesos,procedimientosyrelacionesconotrasorganizacionespúblicas y privadas, así como con las ONG.
• Elmanejodelpresupuesto,enelcuallaresponsabilidadsocialem-presarial debe tener una asignación para su desarrollo.
• Losclientesinternosdebentenerseguridadencuantoalcumpli-miento de los pactos que se lleven a cabo; por consiguiente, son los garantes del cumplimiento de la responsabilidad social empresarial en la organización.
• Elliderazgoenlagestiónadministrativadebedirigirsealaobten-ción de una mejor calidad y una mayor competitividad hacia la efectividad de un desarrollo sustentable.
• Elbeneficiosocialdebecimentarseenunabuenacomunicacióncon los grupos de interés.
Los entornos –y sobre la base de lo económico, las organizaciones– bus-can asegurar el logro de sus objetivos y por ende una posición competitiva en la aplicación de sus políticas de costos, así como en lo relacionado con la investigación y la innovación, la calidad de los productos (requerimientos y satisfacción de necesidades), y la distribución de los mismos (portafolio) tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por consiguiente, hay que tener en cuenta lo siguiente: la organización se debe adaptar a la estrategia, y no ésta a aquélla; la flexibilidad de la estructura organizacional (partici-pación de todos los niveles jerárquicos) y la aplicación de una gestión ba-sada en la calidad total (procesos, procedimientos, planeación estratégica, presupuestos, etc.); el entorno y el contexto productivo, porque el entorno cultural afecta significativamente a la organización.
Educación superior y responsabilidad social empresarial
En el contexto académico es cada vez más evidente la unidad lógica, social, natural e histórica de la responsabilidad social de la educación superior y la universidad, no sólo porque lo anterior esté fundamentado en la “Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción”, realiza-da por la Conferencia Mundial promovida por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y celebrada en París del 5 al 9 de octubre de 1998, sino también porque en esta unidad se encuentra la esencia del papel de la educación superior en los procesos de globalización y sus impactos sobre el desarrollo de las economías, las sociedades, las culturas y las políticas, y fundamentalmente un desarrollo humano que no sólo posibilite la eliminación de la brecha entre ricos y pobres,
Desafios de Colombia.indb 223 15/06/2010 03:03:06 p.m.
224 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
sino que también elimine la brecha digital y la indolencia respecto al creciente deterioro ambiental presente en este “mundo civilizado”.
A través de la historia, la educación superior ha tenido un papel com-plejo y determinante en el desarrollo de la sociedad. Hoy más que nunca ese papel es significativo por el surgimiento (en este mundo globalizado) de una serie de retos con connotaciones económicas, políticas, culturales y sociales, donde quizá el mayor desafío que tiene la educación superior lo constituyen las formas de ver, discernir, entender, comprender y apropiarse del conocimiento mismo, que repercuten de manera innegable y seria en su papel, y desde luego en la responsabilidad de la universidad en la sociedad.
La responsabilidad de la educación superior, y por ende de las uni-versidades, está inmersa en el mejoramiento continuo de su objeto social (proyecto educativo institucional), siempre vigente, de implementar y de-sarrollar, con rigor científico, procesos de desarrollo humano digno y gene-ración de conocimiento. No obstante, para que este objeto social continúe siendo protagónico, esencial y determinante en el mundo globalizado de hoy, se hace indispensable cristalizar un auténtico compromiso entre uni-versidad y sociedad, más allá de fronteras geográficas, culturales, sociales, políticas y económicas, que posibilite la inclusión, la cohesión social y una relación ética entre hombre, sociedad y naturaleza, no sólo en Colombia o en nuestro continente, sino en todo el planeta, el hábitat natural y único –hasta hoy– de la humanidad. Esto último es materializable mediante las relaciones que se vienen forjando entre las universidades y la emergencia de redes, lo cual evidencia de manera objetiva y concreta la relevancia e importancia de la educación superior “para la promoción de un clima social y político saludable dentro de un país junto con su desarrollo económico y cultural” (Unesco, 2005).
En consecuencia, se asume que la responsabilidad de la educación su-perior, y por consiguiente de la universidad, está en su participación activa y continua en la investigación y generación de respuestas a transformacio-nes constantes de la sociedad, con una perspectiva innovadora que deberá tener siempre como fundamentos criterios éticos íntimamente ligados al tejido moral, de tal forma que ya sea como estudiante, o ya sea como egresado, el individuo asuma de manera responsable su desempeño y su relación con los acontecimientos cotidianos que se desenvuelven en la sociedad local, regio-nal y nacional, e incluso en el hábitat natural del humano: el planeta Tierra, y que al mismo tiempo sea consciente de la importancia del bienestar y la supervivencia de las generaciones actuales y futuras.
La responsabilidad social como objeto de conocimiento no sólo es un constructo continuo del orden subjetivo, sino también un constructo con-tinuo del orden objetivo. El abordaje de la responsabilidad social desde esta
Desafios de Colombia.indb 224 15/06/2010 03:03:06 p.m.
Responsabilidad social empresarial | 225
última perspectiva posibilita el encuentro entre el entorno social, institucio-nal e individual y su contexto, bien sea este último como docente, o bien sea como estudiante o egresado, influido, desde luego, por elementos subjetivos inherentes a la formación ética de cada individuo.
La educación superior, y por ende la universidad, asume la responsa-bilidad social como objeto de conocimiento para todas y cada una de las instancias de la comunidad educativa, con el compromiso de evidenciar siempre el cumplimiento de los principios éticos formulados en el Plan de la Agenda Universitaria de Desarrollo Sostenible y Sustentable, partiendo del respeto por la diversidad y la búsqueda constante de la reducción tanto de la brecha socioeconómica como de inequidades sociales tales como de la brecha digital, que se constituyen ambas en los pilares que marcan la dife-rencia con el enfoque de la educación superior tradicional.
Hoy el gran reto de la educación superior y de la universidad, en este mundo globalizado, en el contexto de la responsabilidad social, radica en la urgente necesidad de ofrecer y proyectar en la sociedad una educación con calidad que posibilite, como bien lo concibió el premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez (1993) “la inconformidad y la reflexión, que nos inspire un nuevo modo de pensar, (…) ( y actuar) (…), frente a quié-nes somos en una sociedad que se quiera a sí misma, (…) que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal”.
Referencias
Austin J., Herrero G., y Reficco, E. (2007). “La nueva ruta: alianzas sociales estratégicas”. Harvard Bussines Review (edición especial: responsabi-lidad social empresarial).
Coleman, D.E., y Montgomery, D.C. (1993). Responsabilidad social 8000. Recupe-rado en septiembre de 2009 de http://www.cepaa.org
Cortina, A. (1994). Ética empresarial. España: Grupo Etnor. Cospin, O. (s.f.). Normas SA 8000. Recuperado en septiembre de 2009 de http://
www.monografias.com.Documento SA 8000. Recuperado en noviembre de 2009 de http://www.cepaa.org El medio ambiente y las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacio-
nales (2005). Recuperado de 4 septiembre de 2009 de http://www.oecd.org/dataoecd/17/27/36636255.pdf
Enderle G. (2003). “Competencia global y responsabilidad corporativa”, en Cortina, Adela. Construir confianza (pp. 131-155). Madrid: Trotta.
Flores, J. (2009). Responsabilidad social y competitiva. Tercer Congreso Interna-cional sobre RSE. Universidad Santiago de Cali, 2009.
Desafios de Colombia.indb 225 15/06/2010 03:03:06 p.m.
226 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
García-Marzá, D. (2004). Ética empresarial, del diálogo a la confianza. Madrid: Trotta. p. 33.
Hamburger Fernández, A. A. (2004). Ética de la empresa: el desafío de la nueva cul-tura empresarial. Bogotá: Grupo Editorial Latinoamericano, Taller Paulinas.
Bowen H. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper.Empresas inscritas en bolsa mejoran gobierno corporativo (2008, octubre 22). En
La República (sitio en Internet). Recuperado el 10 de noviembre de 2009 de http//:www.larepublica.com.co.
García Márquez, G. (1993). Instalación de la Misión de Ciencia, Educación y De-sarrollo, noviembre de 1993. Recuperado el 1º de octubre de 2009, de http://www.pedagogica.edu.co/storage/folios/articulos/fol05_21rese.pdf
ISO 14000 essentials (2004). Recuperado el 3 de noviembre de 2009 de http://www.iso.org/iso/management_standards.htm
Jiménez, C. (2002). Seminario sobre la norma SA 8000: norma universal sobre la responsabilidad social, Centro de Educación Continua, Universidad EAFIT, Cali, Colombia.
La empresa buena (s.f.). Recuperado el 15 de octubre de 2009 de http://www.iigov.org/dhial/?p=46_05.
Mariño, M. (2007). “Un mundo en equilibrio”. Revista Colombia Cooperativa, ju-nio: 36.
Méndez González, G. (2002). “Normas SA 8000: la gestión de la responsabilidad social en las empresas”. ISF Revista de Cooperación, 13.
Naciones Unidas, Centro de Información (2009.). La pobreza y el analfabetismo. La crisis poblacional. El conflicto global. Los problemas del medio ambiente. Recuperado el 10 de octubre de 2009 de http://www.cinu.org.mx/pactomun-dial/index.htm.
Norma ISO 14000 (s.f.) Recuperado de http://www.iso14000.comPacto Global (1999). Discurso plenario. Foro Económico Mundial, Davos, Suiza.Revista Dinero (2007, agosto 3). “Responsabilidad social”.Salazar Panyagua, F. (2001). Investigación: “¿Cómo asumir la responsabilidad social
en las empresas?”. Documento Cámara de Comercio de Medellín. SA 8000. ¿Qué es, de dónde viene, requisitos?” (s.f.). Recuperado en noviembre de
2009 de http://www.cepaa.org United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Unesco (2005).
Towards Knowledge Societies. París: Autor. Zadeck S. (2007, agosto). “El camino hacia la responsabilidad social cor-
porativa”. Harvard Bussines Review (edición especial Responsabilidad social empresarial).
Desafios de Colombia.indb 226 15/06/2010 03:03:06 p.m.
Ciudadanías pendientes. El desplazamiento forzado por la violencia
en Colombia. Un saldo en rojo para el país
Martha Lucía Gutiérrez Bonilla*
Introducción
Una agenda para Colombia no puede dejar de lado una realidad abrumadora que no cesa y que pone en peligro sus principios democráticos y su proyecto social en justicia y equidad. Más de cuatro millones de desterrados en las peores condiciones de vida son hoy el saldo acumulado en rojo que el país debe a sus ciudadanos en general y a las víctimas que sufren el desplaza-miento forzado por la violencia y el conflicto armado. La ciudadanía plena para todos los colombianos no puede ser retórica en un país que trabaja por mantener la democracia y la estabilidad de sus instituciones. De hecho, es y debe ser la base de la vida democrática, del capital social y del desarrollo. Restituir los derechos vulnerados a la población desplazada e integrar en las mejores condiciones de vida a estos millones de colombianos es un acto de justicia social y un imperativo ético y de respeto a la dignidad de la ciudadanía y la democracia, a la humanidad y la Constitución.
Ciudadanos y Estado no pueden continuar invisibilizando a los millones de desplazados que hoy se asientan en las ciudades y municipios, en francos estados de deterioro e indefensión, ni se podrá negar el fenómeno que persiste gota a gota poniendo en emergencia tanto la vida de estos colombianos, su
* Magistra en Desarrollo Rural, Pontificia Universidad Javeriana; especialista en Salud Internacio-nal, Organización Panamericana de la Salud Washigton, D.C; profesora de Investigación, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana. Investigadora en temas de política social, familia, desplazamiento forzado por la violencia y metodologías de diseño y evaluación de políticas públicas de carácter participativo.
Desafios de Colombia.indb 227 15/06/2010 03:03:06 p.m.
228 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
dignidad, como la capacidad de respuesta y protección del Estado. Atender la situación implica aceptar su existencia y adoptar con valentía y decisión la acción de restitución, reparación, protección y cuidado de los colombianos que en condiciones de vulnerabilidad y riesgo enfrentan el destierro y la estigmatización.
Con la convicción acerca de la prioridad y emergencia que la situación suscita para el país, este escrito se divide en tres partes: la primera, una foto fija de la situación; la segunda, una aproximación más detallada a los dere-chos vulnerados en especial, y como ilustración al derecho a la salud; y la tercera, propuestas de acción para la construcción de una agenda nacional que tome en cuenta de manera decidida la integración de los desplazados a la vida del país y la restitución de sus derechos.
Una situación de persistencia y magnitud crecientes
Alrededor del mundo 26 millones de personas sufren el destierro forzado por las condiciones de violencia y el conflicto armado de sus países. Colombia, con más de 4 millones de personas1 (casi el total de la población de Uruguay), aporta el 16,7% del total mundial de población que huye de sus regiones por causa del conflicto armado y que bajo la presión del miedo han salido de sus hogares y sus comunidades de manera abrupta. En este contexto mundial, Colombia ocupa el segundo lugar en volumen de población (ver tabla 1) y el quinto en porcentaje de población del país desplazada 9,3% (ver tabla 2) (NRC - Consejo Noruego para los Refugiados, y Centro de Monitoreo para el Desplazamiento Interno, 2009).
1 Existe una amplia discrepancia entre los datos oficiales y los datos aportados por organizaciones que estudian el fenómeno. La explicación tiene que ver en gran parte con la forma como se cap-tura el dato y porque el gobierno nacional, tratando de restar magnitud al fenómeno, reporta tan sólo a los inscritos en el sistema de información oficial en el que media la aceptación o rechazo de la declaración que realiza la población desplazada de su condición. El estudio de Ibáñez, Moya y Velásquez (2006) afirma que tan sólo el 80% de la población desplazada declara su condición ante el Ministerio Público, y de ésta el 30% es rechazada. Eso significa que de los declarantes solamente el 70% quedan incluidos en el registro oficial. Los que no declaran no lo hacen por miedo, por no cumplir con los trámites exigidos, o por no contar con la identificación nacional para asentar dicha declaración. El primer informe nacional de verificación de los derechos de la población desplazada (2008), realizado por la Comisión de seguimiento de la política pública sobre el desplazamiento forzado, señala que en el estudio de la CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y el PMA (Programa Mundial de Alimentos) (2007) los hogares desplazados inclui-dos en el sistema de información RUPD fue apenas del 25,3% en Bogotá, 61,9% en Barranquilla, 24,7% en Cartagena, 46,4% en Florencia, 58,8% en Medellín, 65,9% en Santa Marta, 48,1% en Sincelejo y 74,4% en Villavicencio, lo que hace evidente el subregistro que comporta tal fuente.
Desafios de Colombia.indb 228 15/06/2010 03:03:06 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 229
La amenaza directa, los asesinatos, los combates en la zona de ori-gen, la amenaza indirecta, las masacres y el reclutamiento forzado son los principales motivos de expulsión de colombianos de sus territorios, espe-cialmente campesinos y campesinas que son desterrados sin destino, para transitar extensos trayectos antes de asentarse en las principales ciudades del país. Según Codhes (Consejería para los Derechos Humanos y el Des-plazamiento Forzado (2008), el riesgo de la población colombiana de sufrir el desplazamiento es de 632 por 100.000 habitantes. Se señala que cada hogar desplazado puede sufrir en promedio 1,2 desplazamientos, es decir, que los hogares desplazados son desalojados en más de una oportunidad (Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2008). La modalidad principal de desplazamiento es de carácter individual o unifamiliar, un 46,2% de los grupos familiares corresponde a esta modalidad, seguida de la modalidad grupal (menos de 10 hogares) con un 25,7%, y de forma masiva, 28,1% (Encuesta Nacional de Verificación - ENV, 2007).
Los picos más altos de desplazamiento se aprecian en los años 2002 y 2005, (Codhes, 2007) y 2002 y 2006 (Datos del SIPOP, citados en el 1er Informe de la Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2008) al revisar las tendencias de 1995 a 2007. Los más afectados por la expulsión son los miembros de la población rural, los indígenas y los afrodes-cendientes. Uno de cada cuatro desplazados pertenece a uno de estos sectores de población: indígenas o afrodescendientes.
A fuerza de la amenaza directa, la muerte y la tortura, el miedo y las desapariciones, millones de colombianos han abandonado sus lugares de origen dejando las tierras, los cultivos y sus redes sociales, razones de senti-do de su existencia rural. Si bien su permanencia rural y su vida en las zonas agrícolas han estado marcadas por la precariedad y el bajo acceso a servicios sociales que aseguren la supervivencia en bienestar y dignidad, esta vida es valorada por las miles de familias desplazadas como vida en libertad (Her-nández, Gutiérrez, et al. 2008) donde la tierra y la solidaridad vecinal constitu-yen identidad, arraigo y sentido de lucha diaria. Las pérdidas son amplias, y van desde lo material, lo simbólico y cultural, hasta las mismas vidas humanas.
Las pérdidas reportadas por hogar desplazado relacionadas con activos, viviendas y tierras alcanzan los 12,8 millones de pesos,2 y dos millones de pesos3 se pierden por el cese de la producción agrícola, lo que significa una pérdida agregada que a nivel nacional asciende al 1,7% del PIB y al 2,1% del
2 Corresponde a $6.498 dólares (calculado según tasa de cambio oficial, noviembre 27 de 2009).3 Corresponde a $1.015 dólares (calculado según la tasa de cambio oficial, noviembre 27 de 2009).
Desafios de Colombia.indb 229 15/06/2010 03:03:06 p.m.
230 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
PIB por lucro cesante de la producción agropecuaria (Ibáñez, Moya, Velás-quez, 2006). A las abrumadoras cifras que afectan en especial a las familias rurales de vocación agrícola de pancoger, se suman las 1,2 millones de hec-táreas abandonadas de difícil recuperación, y se estiman en el doble de las entregadas por los programas de reforma agraria entre 1993 y 2000 (Ibáñez, Moya, Velásquez, 2006).
El vínculo rural4 que muestra el fenómeno del desplazamiento asciende a más del 80% de los hogares desplazados al agregar datos de 1987 a 20005 (Osorio, 2009: 63). La fuerza del desplazamiento forzado parece ensañarse especialmente contra la población rural más pobre: 48% de los predios aban-donados por los desplazados en el período 1996-2000 tenían una extensión de 1 a 10 hectáreas; “hay entonces un efecto masivo sobre pobladores rura-les con un mínimo acceso a la tierra, explotaciones rurales con una míni-ma capacidad de acumulación, en donde los ingresos de familiares a penas permiten la reproducción de la unidad familiar” (Osorio; 2009: 67). A esta situación se suma la difícil posibilidad de recuperación de las tierras aban-donadas, muchas de ellas en propiedad de hecho o en propiedad ancestral nunca legalizada. Además, es necesario insistir en la dificultad para el retorno o la recuperación de tierras abandonadas, debido también a la permanencia activa y combativa de los actores armados que generaron la expulsión, prin-cipalmente los grupos paramilitares, seguidos de los grupos guerrilleros, en especial las FARC, y en una menor proporción, pero existente, grupos de las fuerzas legales del Estado (Ejército y Policía). Tan sólo la cuarta parte del des-plazamiento forzado por la violencia en Colombia es atribuible a grupos desconocidos (Osorio, 2009).
El amplio recorrido que realizan las familias desplazadas por el país antes de asentarse de forma permanente o transitoria en un lugar, hace que los miembros de la familia vayan quedando por el camino en busca de la sub-sistencia o la paz añorada. El mayor volumen de población desplazada llega a las ciudades, pero antes ha tenido al menos dos o tres asentamientos previos que constituyen paradas en el camino y deterioros en la condición física y económica que le acompaña. Más del 70% de la población desplazada que se asienta en Bogotá y otras ciudades es campesina, 57% mujeres y 70% niños y
4 Osorio (2009) define hogares con vínculo rural a aquéllos que cumplen tres condiciones: a) re-sidencia del hogar en veredas y zonas rurales; b) acceso a la tierra bajo cualquier forma de tenen-cia; c) ocupación de por lo menos una persona del hogar como productor o asalariado agrícola.5 En 1987 se inicia el registro oficial del fenómeno de desplazamiento cuando la Ley 387 de atención a población desplazada reconoció la problemática y abrió sistemas de monitoreo de la misma. Aunque con muchas críticas y falencias, este reporte oficial es una referencia obligada. Antes de 1987 los registros existentes son aportados por Codhes y la Conferencia Episcopal. Estos registros logran captar el fenómeno, pero con múltiples dificultades para su plena cobertura.
Desafios de Colombia.indb 230 15/06/2010 03:03:07 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 231
jóvenes (Hernández, Gutiérrez et al., 2009), datos que coinciden con el per-fil que se muestra en el país en general. Estos grupos sufren condiciones de máxima vulnerabilidad, tales como niveles educativos bajos de sus madres o padres proveedores, amplios núcleos familiares de cuatro a seis miembros por familia, menores de edad y adultos mayores en ellos, pérdida del empleo, ausencia de capacitación para asumir labores urbanas, carencia de recursos básicos para la subsistencia y desconocimiento total o parcial del medio urbano en el que finalmente se ubican.
Los núcleos familiares registrados en el RUPD (Registro Único de Po-blación Desplazada) cuentan en su mayoría con jefatura masculina (54,8%), y en un 45,2% con jefatura femenina. Llama la atención que el 6,5% de los jefes de hogar hombres ejercen este rol sin compañera, a diferencia de las muje-res, de las cuales el 78,8% llevan a cabo la labor de cuidado y protección de la familia sin pareja, y generalmente con hijos menores de 18 años (Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2008: 37).
Las familias se descomponen. Los hombres van quedando por el ca-mino o desaparecen sujetos a la barbarie del lugar de origen. Los pocos que llegan a las zonas de recepción (lugares donde se asientan para buscar ayuda humanitaria y escapar del riesgo y la amenaza) van perdiendo la esperanza de retornar o de insertarse laboralmente en forma efectiva en los sitios de asentamiento. La desesperación hace que las uniones se rompan, por la inca-pacidad de continuar asumiendo el soporte económico de la familia, incapa-cidad fruto de la precariedad que enfrenta esta población. Se diría entonces que la función de protección y cuidado de la familia se fractura, los roles se modifican, y las mujeres y los jóvenes deben hacerse cargo de la subsistencia de la familia y la protección de la misma.
El modelo de familia rural tradicional, donde el hombre es el provee-dor, se rompe por la baja posibilidad de acceso a ingresos, además de la culpabilización que el fenómeno del destierro suscita. En estas condiciones las mujeres resisten por los hijos y por la diferente opción de ingresos frente a los hombres. Para ellas existe la alternativa de procurar algunos mínimos ingresos para la subsistencia debido al trabajo doméstico, desempeñando la-bores remuneradas como lavar ropa o hacer el aseo a viviendas (sin garantías, mal remuneradas e inestables), labores que se complementan, para resistir el hambre y la demora institucional en la entrega de la ayuda humanitaria (un promedio de 120 días, según Ibáñez, Moya y Velásquez, 2006), con tareas como recoger alimentos desechados en la plazas de mercados mayoristas y la mendicidad (Pinilla, 2009).
Bogotá, como referente nacional, recibe más del 15% de la población desplazada del país. Se ha estimado que de 20 a 25 familias, aproximadamente, llegan diariamente a la ciudad (cada una con cuatro a cinco miembros) y se
Desafios de Colombia.indb 231 15/06/2010 03:03:07 p.m.
232 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
ubican en las zonas periféricas, barrios y localidades de máximas condicio-nes de pobreza, inseguridad y riesgos ambientales, para esconderse allí de la amenaza de los actores armados, pero viéndose forzadas a adentrarse en las más difíciles condiciones de vida personal, familiar y social que las ciudades vi-ven en las márgenes de la pobreza y las carencias. Las familias desplazadas en Colombia tan sólo ganan en promedio el 67% del salario mínimo legal mensual vigente (Ibáñez, Moya y Velásquez, 2006). El 93% de los hogares desplazados están por debajo de la línea de pobreza (Econometría- SEI, 2006, citado en Hernández y Gutiérrez, 2008: 142).
En suma, el desplazamiento no sólo significa un golpe emocional sobre las vidas individuales y colectivas de quienes viven este fenómeno, sino una pérdida de bienestar de enormes proporciones para familias de recursos es-casos y de vidas sencillas, pérdida que se refleja en los órdenes económico, social, cultural y físico. Estas familias ven vulnerados sus derechos sin que el Estado logre ni evitar la expulsión ni resarcir su actual situación, marcada por inmensas precariedades, soledad en la multitud de las ciudades e invisibilidad en los problemas y prioridades de la agenda social y gubernamental del país.
Los derechos vulnerados y la vida suspendida
La declaratoria del desplazamiento forzado por la violencia como “estado de cosas inconstitucional”, declaratoria explicitada mediante la sentencia T-025 de 2004 expedida por la Corte Constitucional, pone en evidencia la vulneración de los derechos de la población víctima del fenómeno y la res-ponsabilidad del Estado colombiano, el cual tiene que resarcir, proteger y atender de manera amplia y consistente a dicha población. La restitución de derechos, la protección y la prevención del fenómeno son claves para la aten-ción de esta población y comprometen en forma directa a entidades estatales para la efectiva respuesta. Es así como la Corte Constitucional ha instaurado un seguimiento continuo de la acción estatal hacia la población desplazada, seguimiento que se ha consolidado con la creación de Comisión Nacional de Seguimiento de la Política creada en 2005.6 La Comisión está conformada por un grupo significativo de organizaciones e investigadores de todo el país que han documentado de manera amplia y concienzuda el resultado de la política mediante documentos analíticos y datos cualitativos y cuantitativos relacionados con el campo de los derechos, y en ellos con los indicadores de
6 Este seguimiento se ha realizado a las personas y hogares inscritos en el registro de población desplazada. No fue posible captar a aquellos que fueron rechazados, y por lo tanto, no incluidos en el mismo.
Desafios de Colombia.indb 232 15/06/2010 03:03:07 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 233
goce efectivo –“mínimo”–7 de los mismos, acordados por el Gobierno Na-cional y la Corte Constitucional.
En este sentido, a través de las dos encuestas nacionales de verificación realizadas para tal fin (2007- 2008), además de los múltiples informes analíti-cos complementarios, los derechos que están bajo la mira de investigadores de la Corte Constitucional son los siguientes:
1. Atención humanitaria de emergencia.2. Reunificación familiar.3. Reparación.4. Identidad.5. Salud.6. Educación.7. Alimentación.8. Vivienda.9. Generación de ingresos.
En este marco, los detallados informes emitidos por la Comisión de Seguimiento,8 discutidos ampliamente por los entes gubernamentales, mues-tran que en términos generales los derechos de la población desplazada no han sido restituidos, pero lo más grave es que existe una enorme distancia entre las necesidades que vive la población desplazada y las acciones que logra realizar la institucionalidad pública nacional, acciones que no marcan en su trabajo oportunidad, permanencia y efectividad.
Apenas un 40,9% no presenta indicio de suficiencia alimentaria (…) sólo un 7,5% de los hogares habita una vivienda en condiciones dignas según la normativa prevaleciente (…) un 2,0% de los hogares cuenta con ingresos laborales superiores a la línea de pobreza, es claro que la realización efectiva del derecho a esta estabilización económica es nula. Adicionalmente, se observa que el relativamente alto grado de acceso a servicios básicos como salud y educación (79,0 y 80,3% respectivamente) depende en su mayoría de los subsidios estatales mas no de un autososte-nimiento provisto por las personas ocupadas en el hogar. (…) Preocupa también el constatar que no se encuentran diferencias significativas en el grado de realización de los distintos derechos según el tiempo que llevan los hogares en situación de desplazamiento, lo que implica que la
7 La denominación y las comillas son asignadas por la autora para expresar que los indicadores de goce efectivo de los derechos, acordados por el Gobierno y la Corte Constitucional, son los mínimos para iniciar el goce pleno de los derechos, se ubican casi en el extremo de una situación catastrófica o de acción de contingencia. 8 Ver Comisión Nacional de Verificación (en el sitio en Internet de Codhes: wwww.codhes.gov.co).
Desafios de Colombia.indb 233 15/06/2010 03:03:07 p.m.
234 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
superación de las vulnerabilidades que padece este grupo poblacional no se han superado con el mayor tiempo de asentamiento…
Uno de los campos críticos, dentro de todos los que ya de por sí son muy deficientes, es la atención humanitaria de emergencia, mínimo necesario para la respuesta inmediata al fenómeno después de ocurrido. Los informes a la Corte aportan evidencias relacionadas con la falta de atención oportuna y la entrega incompleta de las ayudas estipuladas para tal fin a todos quienes así lo solicitan, desplazados inscritos al sistema de información de población desplazada. Los informes a la Corte muestran cifras dramáticas. Tan sólo el 0,2% de los grupos familiares incluidos en el RUPD han recibido todos los componentes de dicha atención. El 83,2% se ha beneficiado de alguno de los componentes de manera parcial. El 16,8% no ha recibido nada (Comi-sión de Seguimiento a las Políticas Públicas sobre Desplazamiento, 2009), y la ayuda humanitaria puede demorar en llegar a las familias en promedio 120 días (Ibáñez, Moya y Velásquez, 2006).
Si estos indicadores dan cuenta solamente de la población registrada, se debe tomar en cuenta que sólo el 70% de la población desplazada que de-clara la condición queda incluida y que una proporción no estimada nunca declara ser desplazado. Esto significa que estamos frente a un volumen de población de magnitudes importantes que son invisibles para el Estado y que exhiben las más precarias condiciones de subsistencia y seguridad ciu-dadana. Si la subsistencia digna mínima necesaria no se ha podido asegurar a la población desplazada registrada ¿cómo viven y subsisten los que no se encuentran registrados y también son víctimas del conflicto y el desplaza-miento, pero fantasmas para el sistema y las acciones y programas del Estado?
El restablecimiento, la estabilización socioeconómica y el retorno pa-recen quimeras en el contexto del conflicto vivo y de la terrible realidad de apropiación de tierras por parte de grupos armados, empresarios y desco-nocidos. El desplazamiento forzado como efecto de las múltiples violencias armadas que vive el país es una condición de hecho que exige una atención indiscriminada, donde la mediación administrativa del registro de la con-dición de desplazamiento se hace inadmisible y constituye una barrera que hasta ahora es infranqueable, pero socialmente intolerable. La complejidad del fenómeno y los años de asentamiento –transitorio– que deterioran la vida y la dignidad de quienes viven el fenómeno hacen que sea necesaria una respuesta de múltiples etapas que combine acciones de todas las fases definidas por la política: emergencia, estabilización, retorno y consolidación en momentos coincidentes en el tiempo, respetando la atención diferencial que por grupos generacionales, por géneros y etnias se debe dar al fenómeno
Desafios de Colombia.indb 234 15/06/2010 03:03:07 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 235
dados los efectos diferenciales que los investigadores reportan en cuanto al bienestar de estos grupos.
La atención de emergencia, la vivienda, la generación de ingresos, la alimentación y la salud se convierten en el primer eslabón de la cadena de necesidades emergentes que requieren inmediata solución. Todos los estu-dios nacionales y locales reiteran con datos, testimonios y mediciones que las acciones estatales implementadas no dan lugar a la atención efectiva de estas necesidades y por ello no se acercan a garantizar el goce de los derechos vulnerados. De hecho, la persistencia de los problemas ha llevado a su com-plejización, en tanto se instala un deterioro progresivo de las condiciones de vida, deterioro que unido a las dinámicas de estigmatización y marginalidad ponen en emergencia la vida y la recuperación social de los grupos condu-ciendo a su vez a una cuasiemergencia para las ciudades. Bogotá recibe el 15% de la población desplazada, sin que cese esta afluencia. Sus acciones adicionales de atención y acción diferencial a la población y los esfuerzos de los sectores por incorporarla de manera inmediata a los servicios sociales ponen en cuestión la posibilidad económica de soportar la llegada indiscri-minada de población; así mismo, ponen en conflicto la respuesta territorial, que hoy en día es más amplia que la nacional.
En otro orden, el derecho a la identidad se convierte en un imperativo, al ser el registro ciudadano el que habilita la posibilidad de cualquier tipo de atención, seguido por los otros derechos que fortalecen la condición de vida en dignidad. En palabras de representantes de la población desplazada: “No queremos ser más pobres entre los pobres (…) el desplazamiento duele enferma” (Hernández, Gutiérrez et al., 2008).
Para ejemplificar lo dicho se retomará el derecho a la salud, el cual es catalogado en los informes, tanto de investigadores académicos como de la propia Comisión, como uno de los que mejor comportamiento han tenido en el monitoreo, a pesar de ser medido con indicadores tan precarios que de ninguna manera dan cuenta de la condición, situación y goce pleno de la salud. Los indicadores definidos por el Estado para este derecho buscan al menos valorar unos mínimos acercamientos a los servicios de salud, exclu-yendo en ello el acceso, el uso, la pertinencia, la oportunidad y la efectividad de los mismos, además de la seguridad financiera de los hogares desplazados. Un verdadero acercamiento al monitoreo del derecho a la salud debiera ar-ticular el resto de derechos como condiciones base para la vida y con ello para la salud. En este sentido, debería considerar las condiciones del medio ambiente, la vivienda, el empleo, la seguridad, las condiciones y niveles educativos, la alimentación y la seguridad (soberanía) alimentaria, además de los servicios de salud, que en un amplio concepto integran la promoción de la salud, la preven-
Desafios de Colombia.indb 235 15/06/2010 03:03:07 p.m.
236 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
ción de riesgos y enfermedades, el tratamiento y la rehabilitación –no sólo la afiliación–, con diferenciales de género, generaciones y etnias, además de territorios específicos que en salud pública imponen riesgos diferenciales y cargas de enfermedad distintas.
Los indicadores de goce del derecho a la salud monitoreados fueron los definidos para tal efecto por el Gobierno: la afiliación al SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud), el apoyo psicosocial recibido y el es-quema de vacunación completo para menores de ocho años. En este sentido, la Comisión informa que una de cada cinco personas desplazadas incluidas en el RUPD aún se encuentra por fuera del SGSSS (20,8%). Los afiliados son incluidos principalmente por el régimen subsidiado de salud, que ofrece un conjunto de restricciones en el plan de beneficios, a pesar de la declaratoria de la Corte Constitucional de ofrecer en forma plena todos los servicios re-queridos en un plan unificado de salud para todos los regímenes que afilian población desplazada (contributivo y subsidiado). Tan sólo el 7,5% está en el régimen contributivo (aportante) o en el especial, lo cual muestra la alta vulnerabilidad de la población que no está vinculada a mercados laborales formales que aseguren dicha afiliación.
En cuanto a la vacunación (esquema completo para menores de ocho años), el 82,7% de los niños desplazados que se encuentran en este rango de edad cuentan con el esquema completo, y resta un 16,3% (Comisión de Se-guimiento, 2009) que no lo ha alcanzado; por lo tanto, son niños altamente expuestos a los principales riesgos de muerte por enfermedades prevenibles de la infancia.
En indicadores complementarios se aprecia que tan sólo el 27,8% de los hogares con mujeres en edad reproductiva han participado en programas de salud sexual y reproductiva. El 68,1% no ha recibido ningún tipo de atención en este campo (citología, consulta, planificación familiar, prevención de ETS [(enfermedades de transmisión sexual y SIDA]). Si este dato se compara con el incremento diferencial de embarazos tempranos que reportan los estudios nacionales de salud (EDS- 2000 y 2005) teniendo en cuenta la po-blación desplazada y la población no desplazada marginal en Colombia, el informe preocupa y pone en evidencia la baja efectividad de los programas en este campo.
Respecto a la presencia de enfermedades la proporción es de casi el doble en la población desplazada registrada en el RUPD que en la población total del país (22% en población desplazada y 12% en la población general de país), con diferenciales por género: 22% de las mujeres desplazadas y 19,2% de los hombres desplazados.
A lo anterior sería necesario añadir de manera amplia las condiciones básicas de vida, las cuales empeoran con el tiempo del desplazamiento al
Desafios de Colombia.indb 236 15/06/2010 03:03:08 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 237
ir perdiéndose las limitadas ayudas humanitarias y al enfrentarse de manera persistente el desempleo o la imposibilidad de generar ingresos para la sub-sistencia.
La trashumancia de inquilinato en inquilinato, en razón de la impo-sibilidad de pago de arriendos y las amenazas directas de grupos armados o de grupos delincuenciales en zonas urbanas, constituye no sólo un factor de riesgo para la salud, sino también un imperativo de riesgo permanente para la vida.
A esto es preciso agregar un conjunto de barreras propias de los servi-cios de salud y del sistema como tal que no son reportadas en los informes nacionales de la Comisión ni en investigaciones nacionales que intentan monitorear las condiciones de vida y los impactos en el bienestar de la po-blación desplazada, en especial en el campo del derecho a la salud. En este sentido, Bogotá ha sido pionera en el estudio de las condiciones de salud y de las barreras de acceso y uso de los servicios de salud que enfrenta la po-blación desplazada. En ellos (Codhes, Famig, 2007; Hernández, Gutiérrez et al., 2008 y 2009) se muestra un riesgo, significativo y diferencial, para la salud de la población desplazada con relación a la receptora,9 y por lo tanto una prioridad de atención y acción diferencial frente a la salud y la atención integral e integrada para esta población, considerando condiciones también distintas que imponen el ciclo vital, el sexo y la pertenencia a una etnia.
La política nacional de atención a desplazados y la política sectorial de salud no contemplan la acción frente a las barreras de acceso y uso, acción que debiera ser ampliamente considerada en tanto la afiliación no asegura el acceso y el uso de los servicios de salud cuando éstos se necesitan. El estu-dio realizado en Bogotá sobre este tema (Hernández, Gutiérrez et al., 2009) ilustra la diversidad de situaciones que impiden la llegada efectiva y el uso de la población desplazada de los servicios de salud, situaciones entre las cuales se señalan las siguientes:
• Desconocimientoporpartedelapoblacióndesplazadadelrequisitode desafiliación de la EPS en el sitio de origen, y en consecuencia, dificultad y demora en el trámite de afiliación en el sitio de asen-tamiento.
• Laobligatoriedaddelaidentificaciónylaclasificacióndelosusua-rios en una base de datos, llamada comprobador de derechos, para definir el cobro de los servicios, lo que se constituye en uno de los motivos de rechazo de la población que solicita el servicio.
9 Se denomina población receptora a la población que habita los mismos barrios de asentamiento de la población desplazada y que además no exhibe la condición de desplazamiento forzado por el conflicto armado y la violencia.
Desafios de Colombia.indb 237 15/06/2010 03:03:08 p.m.
238 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
• Inexistenciadeuncriteriounificadorespectoalostrámitesporcumplir como base de la atención y que desembocan finalmente en el rechazo del usuario desplazado.
• Desfasetemporalydeprocedimientoentreelmomentoenquesepresta el servicio en una IPS y el momento de auditoría que castiga a las IPS en sus pagos y reconocimientos, razón por la cual muchos funcionarios encargados del tema prefieren negar el servicio para no hacerse responsables.
• ErroresenlaclasificacióndelSisben(SistemadeIdentificacióndeBeneficiarios), imponiendo copagos en los servicios, aunque esto sea ilegal.
• Losplanesdebeneficiosdelrégimensubsidiadorestringenaten-ciones, por ejemplo en cuanto a la salud mental, restricción que no es coincidente con la realidad de la población y sus complejas situaciones, nuevas o viejas, pero agravadas por la condición de precariedad.
• Reddeserviciosdesaluddispersa,loquegeneracostosdetransporteadicionales no asumibles por la población en razón de sus escasos o inexistentes recursos económicos.
• Fragmentacióndelaatenciónensaludporniveleseinoperanciadelsistema de referencia y contrarreferencia, lo cual conlleva la pérdida de los usuarios y el fracaso en el seguimiento de sus tratamientos.
• Incumplimientodebeneficiostalescomolaentregademedicamen-tos en forma completa y gratuita.
• Desconocimientoporpartedelosfuncionariosacercadelosde-rechos de la población desplazada, y por lo tanto, negación de la atención requerida.
• Faltadetecnologíabásicadecomunicaciónenlosserviciosdesalud(teléfono, fax, conexión nacional de telefonía, Internet) que permita la verificación o la aclaración de las dudas.
• Encuantoalmodelo de atención se identificó poca adecuación a las necesidades y baja integralidad, oportunidad, continuidad y calidad del mismo con relación a las complejas y múltiples necesidades de salud de la población desplazada por edad, sexo y condición étnica.
Caminos para una agenda: la inclusión social y el reconocimiento de nuevas ciudadanías
Pensar en una agenda nacional, gubernamental, estatal y ciudadana necesa-riamente pasa, en primer lugar, por el reconocimiento amplio y efectivo de la población desplazada como víctima del conflicto armado del país, de las
Desafios de Colombia.indb 238 15/06/2010 03:03:08 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 239
múltiples violencias que se entrelazan fruto de los actores visibles y persis-tentes, reorganizados o invisibles que perpetúan el estado de tensión arma-da, miedo, amenaza y destierro en más del 80% del territorio nacional. Este reconocimiento significa la identidad legal, jurídica y social de la población desplazada, lo que significa hacerle parte de las garantías plenas de la verdad, la justicia y la reparación, pero también redistribuir recursos y garantías para su inclusión efectiva con derecho a la ciudadanía plena en los nuevos asentamientos, si así se requiere y se conviene, o en sus lugares de origen.
La sociedad colombiana es un proyecto democrático y de justicia social que no puede aceptar que a los ciudadanos se les arrebate el derecho a tener derechos, y el Estado social de derecho no puede admitir, tolerar o atemperar el retardo de la condición de restitución ciudadana de estos colombianos y colombianas que día a día se deterioran, lo que pone en duda la capacidad de respuesta, el valor de la defensa de la justicia, la vida y la dignidad. En este marco no es posible pensar a Colombia con más de cuatro millones de pobres, de despojados y desterrados sin confianza en sí mismos ni hacia la sociedad. El país les debe a estos hombres, mujeres, jóvenes y niños la restitución de bienes perdidos, la protección efectiva de sus tierras, la indemnización por la pérdida de las mismas (si es imposible su recuperación), y la estabilización social y cultural en los lugares de asentamiento. Les debemos la vida, la espe-ranza y la posibilidad de vivir dignamente. Ello implica medidas profundas y valerosas del Estado y su institucionalidad para:
• Vigilayprotegerlastierrasdesalojadaseimpedirlaapropiacióndelas mismas por terceros para cultivos agroindustriales o para venta, cuando la propiedad –no legalizada– fue por lustros de este grupo de colombianos hoy expropiados.
• Generarunprogramademonitoreoyreemplazamientoprogresivosegún condiciones de estabilidad y seguridad de las zonas, com-plementado con programas de apoyo, asistencia técnica, crédito y mercadeo asegurado en el consumo interno y la exportación.
• Asumir,demaneraefectiva,conlaasesoríayveeduríadelapobla-ción desplazada, de grupos y organizaciones sociales o de la Iglesia y de la cooperación internacional, la atención humanitaria de emer-gencia, la implantación de hogares de paso y la instauración de una red de formación-acción que integre programas efectivos de educa-ción para adultos, formación para el trabajo y generación de ingresos, en formas asociativas de producción o prestación de servicios que habiliten a hombres y mujeres adultos para incorporarse al mercado y salir de la cadena de la informalidad, mendicidad y dependencia que se tiene ante las limitadas ayudas que el Estado aporta. La dele-
Desafios de Colombia.indb 239 15/06/2010 03:03:08 p.m.
240 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
gación de esta tarea a ONG en muchos casos ha sido perversa para los desplazados y para el Estado que delega la responsabilidad, por un lado, y que por otros con frecuencia recoge los réditos negativos de estas actuaciones.
• Diseñarunplandeacciónypresupuestodeejecucióndecarácterparticipativo, conformando tribunales de cuentas, donde se articulen actores mixtos relacionados con la atención a la población desplazada en el orden nacional, regional y local, y actores como la población des-plazada, el gobierno, la cooperación internacional y representantes de organizaciones sociales de amplia trayectoria y conocimiento del fenómeno.
• Instaurarunsistemapermanentedeseguimientoymonitoreo,talcomo lo ha hecho la Comisión de Verificación, con universidades, grupos sociales e iglesias que han trabajado de manera constante y comprometida con la atención a la población desplazada.
• Reparareldañocausadoporeldesplazamientoyrestituirenformaefectiva los derechos de los ciudadanos pendientes en suspenso, es decir, la población desplazada, mediante un plan de acción diferen-cial y positiva por género, etnias y ciclo vital.
• Unidoaloanterior,construirunapolíticasocialintegralqueelevelas condiciones de vida de los desplazados y de los receptores, de ma-nera que se integre en acciones y programas conjuntos las realidades y respuestas hacia las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social, y que la población desplazada se integre en la vida en sociedad, en condiciones de equidad y justicia social. En este sentido, un camino urgente por seguir es la opción por la protección social integral, norte que debe marcar la acción. El sistema actual de ase-guramiento riñe con esta propuesta y por lo tanto debe, al menos mientras se logra una reforma, propiciar el ingreso indiscriminado de todos los colombianos al sistema general de seguridad social, con pólizas asumidas por el Estado como forma de resarcir la carencia histórica y la actual, en un marco de justicia social redistributiva.
• Enelcampodelasaludesnecesarioquelaacciónconsidere,comoya se enunció, el conjunto de condiciones de base para la misma. Estas condiciones son la vivienda, el empleo, la seguridad alimen-taria, la educación y el ambiente sano para abrirse a un sentido amplio y comprensivo de la salud como un proceso vital humano, proceso que supera la afiliación al sistema de salud, pero que integra en su actuar programas de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación con calidad, oportunidad y permanencia, sin el de-terioro económico de los hogares. Abolir las barreras de acceso
Desafios de Colombia.indb 240 15/06/2010 03:03:08 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 241
culturales, económicas, geográficas y administrativas que enfrenta la población desplazada, y asegurar el uso amplio de acuerdo con las necesidades, implica modificar los planes de beneficios (planes obligatorios de salud) a las condiciones de la población, y no a los ideales económicos de rentabilidad en un sistema de mercado de la salud. La salud, como derecho conexo a la vida que es, exige la modificación del sistema en un esquema de justicia social redistri-butiva, equidad y valoración por la vida.
Referencias
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2008). Proceso nacional de verificación de los derechos de la población desplazada. Primer informe a la Corte constitucional. Bogotá.
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2009). Políticas de tierras para la población desplazada. Propuesta de lineamientos en el marco de la órdenes del auto 088 de 2009, junio, Bogotá.
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2009). Avances en la construcción de lineamientos de la política de vivienda para la población desplazada, junio 30, Bogotá.
Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado - Codhes, Fun-dación de Atención al Migrante - Famig (2007). Gota a gota. Desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. Bogotá.
Conversa, L., y Álvarez J. (2005). “Percepciones de la población desplazada de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy sobre las circunstancias del des-plazamiento, los problemas de salud, sus riesgos y determinantes y las barreras para el acceso y uso de servicios de salud”. Informe cualitativo de trabajo de campo. Proyecto Mejorar la efectividad de las políticas de protección social en salud para la población en situación de desplazamiento forzado por la violencia asentada en Bogotá, Colombia, 2004-2006. Convenio Pontificia Universidad Javeriana - Secretaría Distrital de Salud – SDS, Famig/IDRC-OPS.
Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Centro de Monitoreo para el Despla-zamiento interno (2009). Internal Displacement Global Overview of Trends and Developments in 2008. New York.
NRC (2005a). “Salud mental, desplazamiento y atención psicosocial. Una revisión conceptual”. Proyecto “Mejorar la efectividad de las políticas de protección social en salud para la población en situación de desplazamiento forzado por la violencia asentada en Bogotá, Colombia. 2004-2006”. Convenio Pontificia Universidad Javeriana - Secretaría Distrital de Salud – SDS, Famig/IDRC-OPS.
Desafios de Colombia.indb 241 15/06/2010 03:03:08 p.m.
242 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Departamento Nacional de Planeación, Consejo Nacional de Política Económica y Social (2009). Lineamientos de la política de generación de ingresos para la pobla-ción en situación de pobreza extrema y/o desplazamiento- CONPES 3616. Bogotá.
Hernández A., y Gutiérrez, M.L. (2008). “Las familias desplazadas por la violencia asentadas en Bogotá: nuevos moradores e intensas problemáticas”. En Las fami-lias en Bogotá. Realidades y diversidad. Bogotá: Editorial Universidad Javeriana.
Hernández A., y Gutiérrez, M.L. (2008). “Vulnerabilidad y exclusión: Condiciones de vida, situación de salud y acceso a los servicios de salud de la población des-plazada por la violencia asentada en Bogotá- Colombia 2005”. Revista Gerencia y Políticas de Salud, 7(14).
Hernández A., Vega R., Gutiérrez M. L., et al. (2008). Formulación participativa de la política distrital de salud para la población en situación de desplazamiento forzado por la violencia en Bogotá, 2008. Línea de base y propuesta de proceso. Bogotá: Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de Gobierno de Bogotá, Uni-versidad Javeriana.
Hernández A., Gutiérrez M. L., Vega R., et al. (2009). Por la equidad el reconocimiento, la inclusión social y el goce pleno del derecho a la salud. Política pública de salud para la población desplazada víctima del conflicto armado interno asentada en Bogotá D.C. 2008- 2016. Bogotá: Universidad Javeriana, Secretaría de Salud de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá.
Hernández A., Eslava J., Ruiz. F, et al. (1999). “Factores condicionantes y determi-nantes del acceso a los servicios de salud para la población del régimen subsi-diado y los participantes vinculados del nivel III de Sisben de 14 localidades del distrito. Protocolo y principales hallazgos”. Documento técnico ASS/691B.99. Convenio Universidad Javeriana – Secretaria Distrital de Salud.
Hernández, M. (2000). “El derecho a la salud en Colombia: obstáculos estructurales para su realización”. En La salud está grave. Bogotá: Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
Ibáñez, A. M., y Moya, A. (2006). “Hacia una política proactiva para la población desplazada”. Informe de investigación. Bogotá: Universidad de los Andes.
Ojeda, G., y Murad, R. (2001). Salud sexual y reproductiva en zonas marginales. Si-tuación de las mujeres desplazadas. Bogotá: Profamilia – USAID.
Osorio, F. E. (2009). Territorialidades en suspenso. Desplazamiento forzado, identi-dades y resistencias. Bogotá: Codhes, Colciencias.
Rico de Alonso, A., y Castillo O. L. (2005). “Población en situación de desplaza-miento en Colombia: un análisis regional”. Segundo Informe de Investigación elaborado para la Sección de Movilidad Humana del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Bogotá.
Desafios de Colombia.indb 242 15/06/2010 03:03:08 p.m.
Presente y futuro de los derechos de las minorías étnicas en Colombia:
perspectivas para 2010-2014Sara Natalia Ordóñez Arce,* Marco Antonio Macana**
Esta tierra fue nuestra, antes de ser nosotros de esta tierra.
Fue nuestra más de un siglo, antes de convertirnos en su gente Robert Frost
Introducción
A partir de las luchas por el reconocimiento social, político y cultural de grupos indígenas, afrodescendientes y raizales, en el escenario de la reciente Constitución de 1991 se logró incluir dentro del ordenamiento nacional y en el discurso institucional el carácter pluriétnico y multicultural de la nación, así como los derechos de las minorías y el respeto a la diversidad cultural. Sin embargo, 19 años después de la Asamblea Constituyente aún es vigente cues-tionar en qué medida lo consagrado en la Constitución Política corresponde y representa el imaginario de las comunidades afro e indígena de Colombia. Más aún cuando en un escenario tan complejo como lo es el del conflicto armado colombiano las comunidades indígenas, afrodescendientes y rai-
* Abogada; joven investigadora de Colciencias; integrante activa de Gicpoderi (Grupo de Investi-gación en Ciencia Política, Derecho y Relaciones Internacionales); candidata a magíster en Edu-cación Ambiental y Desarrollo Sostenible, Universidad Santiago de Cali; asesora de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Santiago de Cali, e investigadora del GAPI (Grupo de Acciones Públicas de la Universidad Icesi).** Abogado, Universidad Santiago de Cali; magíster en Criminología, Ciencias Penales y Peni-tenciarias; director del Instituto de Criminología, Ciencias Penales y Penitenciarias, coordinador de posgrados, y director del Centro de Estudios e Investigaciones de la Facultad de Derecho de la misma institución; investigador; coordinador del Grupo de Investigación Gicpoderi; y director de la revista jurídica Enfoque crítico; profesor universitario.
Desafios de Colombia.indb 243 15/06/2010 03:03:09 p.m.
244 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
zales son las principales víctimas de violaciones de derechos individuales y colectivos.
En los últimos ocho años los esfuerzos del Estado se han concentrado en la defensa y la ejecución de la política pública de seguridad democrática como medio para lograr la paz. En consecuencia, existe un aislamiento de las políticas públicas relacionadas con la protección y participación de las minorías étnicas, especialmente en la defensa de derechos fundamentales como el derecho la vida y el derecho al bienestar y la integridad, en la pro-tección de los recursos naturales relacionados con los saberes ancestrales, y en los procesos organizativos y de participación, los cuales han generado manifestaciones de rechazo por parte de las comunidades indígenas y afro-descendientes hacia el actual gobierno.
En este sentido, el presente capítulo tiene como objetivo analizar el papel del Estado colombiano con relación a la protección y reconocimien-to de los derechos y compromisos adquiridos para con las minorías étnicas de Colombia, en especial en los últimos dos periodos de gobierno, y con la perspectiva del periodo presidencial 2010-2014.
Para ello se propone realizar una breve revisión del actual contexto de las comunidades étnicas teniendo como punto de partida la Constitución Política de 1991 para la defensa de los derechos, la inclusión y la participación en Colombia. En este orden de ideas se analizan el desarrollo y el ejercicio de los derechos de las comunidades étnicas en el marco del conflicto armado. Finalmente, se evalúa la actual política pública del gobierno nacional para la protección de las comunidades étnicas y las perspectivas para el próximo periodo presidencial.
1. Contexto del reconocimiento de los derechos para las minorías étnicas en Colombia
La Constitución Política de Colombia contiene un marco de protección de derechos individuales y colectivos para las comunidades indígenas, afrodes-cendientes, raizales y rom1 relacionado con derechos como la identidad e in-tegridad cultural; el derecho a existir como pueblos; el reconocimiento de lenguas y dialectos en sus territorios; el gobierno propio y la administración de justicia; la autonomía territorial; la educación y la formación que consolida los procesos de construcción de identidad propia. En ese contexto, también se contempla el reconocimiento específico para las comunidades étnicas desde la perspectiva constitucional, siendo éste uno de los estatutos más adelantados
1 Se estima que el número de gitanos con ciudadanía colombiana está entre 5.500 y 8.000 (Minis-terio del Interior y Justicia, Dirección de Etnias (2009).
Desafios de Colombia.indb 244 15/06/2010 03:03:09 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 245
del continente, fundamentalmente por la protección de los derechos huma-nos2 y las garantías y el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas, raizales y afrodescendientes poseedores de conocimientos ancestrales.
Conforme a lo anterior, la Constitución establece la creación de la jurisdicción especial indígena como reconocimiento a la autonomía e identidad de los pueblos ancestrales, así como de su cultura, justicia propia y territorio.
En el caso de las comunidades negras, palenqueras y raizales a través de garantías jurídicas e institucionales, como lo fue el artículo transitorio 55 que derivó en la Ley 70 de 1993 sobre el reconocimiento, protección de la identidad, cultura y gobernabilidad en el territorio, por medio de los consejos comunitarios y la titulación colectiva se logra una primera fase de diálogo intercultural que involucra la ley generada como medio para promover la organización y el desarrollo de los afrocolombianos que habitan los territo-rios del litoral pacífico. Así mismo, los miembros de las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina lograron un especial reconocimiento a través del Decreto 2762 de 1991 y la Ley 47 de 1993. En el caso de las comunidades rom sería la Resolución 022 del 2 de septiem-bre de 1999, de la Dirección General de Comunidades Negras y Minorías Étnicas y Culturales del Ministerio del Interior, el medio de reconocimiento al Proceso Organizativo del Pueblo Rom (Gitano) de Colombia (Prorom) como la organización representativa de los rom.
En este sentido, las conquistas de las comunidades indígenas, afro-descendientes y raizales gira en torno al reconocimiento de los derechos consagrados en la Constitución Política, así como la inclusión de los princi-pios de multiculturalidad, pluralidad y diversidad en la legislación, políticas, administración pública y jurisprudencia colombiana.
Dichos logros no se deben exclusivamente a la organización, a la pre-sión o a las acciones políticas que en los últimos años se han realizado, sino también a los cambios del escenario mundial, cambios que producen tanto efectos económicos como transformaciones en las dinámicas sociales. Al respecto, el profesor Juan Diego Castrillon expresa: “El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el orden constitucional colombiano, ha tomado en cuenta distintas dinámicas jurídico-políticas internacionales y nacionales, lo cual significa que la globalización no debe asumirse sólo
2 “En cuanto a los derechos humanos, cuya consagración en normas generales se ha vinculado siempre a procesos revolucionarios, debe tomarse la constitución como una unidad garantizadora y no dejarla reducida a la parte dogmática presentada en capítulo anterior. Porque tales derechos se protegieron en la medida en que fue determinándose la estructura del Estado, las relaciones entre los poderes, sus ramas, órganos o funciones” (Holguín, 1997).
Desafios de Colombia.indb 245 15/06/2010 03:03:09 p.m.
246 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
como un proceso que involucra dinámicas sociales, sino de comunicación, cultura, política y de lo jurídico” (2006).
Conforme con lo anterior vemos cómo el Convenio 169 de la OIT de 1989 (Ley 21 de 1991), que promovió el reconocimiento y especial protección de los derechos humanos y la identidad de los pueblos indígenas o tribales,3 así como el rol de la Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) a través de la defensa de la regulación y la protección del patrimonio cultural, van a determinar una nueva configuración y tra-tamiento de los derechos de las comunidades ancestrales, lo cual repercute directamente sobre nuestro ordenamiento nacional.
No obstante, en la actualidad la protección de la diversidad étnica desde la perspectiva material no es evidente ya que existe una profunda contradic-ción entre lo que se ha aprobado en los textos constitucionales y la efectiva protección de la diversidad étnica y cultural en las comunidades.4 Así lo expresan tanto las organizaciones indígenas como las organizaciones afro-descendientes y raizales, las cuales denominan esta contradicción como la “paradoja colombiana”. En esta contradicción se evidencia que el reconoci-miento de la pluriculturalidad convive con la vieja idea de la unidad nacio-nal (Sánchez 2004), idea que consiste en la defensa de la igualdad más que en el respeto de la diversidad. Como ejemplo de ello sobresale el choque entre los principios constitucionales, la especial protección de la diversidad cultural de las minorías étnicas, y las actuales políticas de seguridad nacional.
3 En la parte motiva del Convenio 169 se recuerda “… La particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y compresión internacionales”, reconociendo por vez primera en un ordena-miento internacional el aporte de los modelos indígenas a la convivencia social y con el medio ambiente (DNP, 2004).4 “…, el debate desde la ciencia jurídica en el contexto latinoamericano en los años recientes ha girado en torno a que el reconocimiento es esencial para la existencia de las culturas, en un espa-cio donde históricamente han sido desconocidas las diversidades, promoviendo por parte de las élites procesos de asimilación a las culturas hegemónicas. El cuestionamiento se realiza sobre la base de que varias de estas culturas se han encontrado desde años anteriores en situaciones de difíciles de subsistencia y que con el transcurrir del tiempo su mantenimiento como tradición cultural es incierto, ante lo cual los profesores e investigadores han llamado la atención propo-niendo que la diversidad no se agota en el reconocimiento, sino que debe traspasar la preocupa-ción real y concreta sobre el devenir de los pueblos diferentes en condiciones aceptables de vida que permita tanto la consolidación como la transformación de los parámetros culturales que determinan a una determinada colectividad. Precisamente este paso hacia la diversidad de forma igualitaria ha sido complejo en la realidad latinoamericana, predominando el reconocimiento de los otros desde la desigualdad, acontecimiento que estaría del lado de la discriminación y en detrimento de la diferencia cultural, al realizar ruptura con la propuesta de la convivencia en la diversidad” (Llano Franco, 2009).
Desafios de Colombia.indb 246 15/06/2010 03:03:09 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 247
La protección cultural de las comunidades indígenas no cuenta con una normatividad adecuada a la realidad de estas comunidades, y por ese motivo el costo en vidas, en detenciones y persecuciones es muy alto. Según información del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), ha sido muy poco lo que se ha avanzado en el reconocimiento de la realidad de los res-guardos, y la normatividad que ha promovido el Estado en los últimos años ha sido más bien desacertada y no concuerda con las necesidades que sufren los miembros de estos pueblos individual y colectivamente (CRIC, 2009).
En este escenario, donde el Estado ha promulgado un gran compendio normativo especial para las comunidades indígenas, negras y raizales,5 sigue existiendo una enorme distancia entre el marco normativo y la ejecución de las políticas públicas, y de ahí que entre los derechos que más reclaman las comunidades étnicas se encuentren los siguientes: la participación política, la protección de los conocimientos ancestrales, el respeto y reconocimiento del territorio, el derecho a la diversidad cultural y la defensa del medio am-biente, entre otros.
Las reivindicaciones políticas6 de los pueblos se plantean en términos de la organización de las comunidades, en la defensa de los aspectos culturales y económicos, de modo que la lucha se orienta a mejorar la calidad de vida y al avance en planes de vivienda, fortalecimiento de las comunicaciones y de las relaciones con otras organizaciones, como también a lograr que el Gobierno exprese la voluntad política de cumplir con los compromisos pactados, la
5 En este sentido, nos encontramos para las comunidades indígenas con la Ley 60 de 1993; la Ley 16 de 1994; el Decreto reglamentario 2164 de 1995, que consolida desde lo legal el proceso de consti-tución de los resguardos; la Ley 397 de 1997, patrimonio cultural de la nación; la leyes 160 de 1994 y 812 de 2003, programa de adquisición y dotación de tierras para las comunidades indígenas; la Ley 691 2001, que reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social; el Decreto 330 de 2001, que expide normas para la constitución y funcionamiento de EPS conformadas por cabildos y /o autoridades indígenas. Para las comunidades afrodescendientes es necesario citar la Ley 60 de 1993; la Ley 16 de 1994, el Decreto reglamentario 2164 de 1995, que consolida desde lo legal el proceso de constitución de resguardos, la Ley 397 de 1997, patrimonio cultural de la nación; las leyes 160 de 1994 y 812 de 2003, programa de adquisición y dotación de tierras para las comunidades indígenas; la Ley 691 2001, que reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social; el Decreto 330 de 2001, que expide normas para la constitución y funcionamiento de EPS conformadas por cabildos y /o autoridades indígenas. En cuanto a las comunidades raizales se encuentran la Ley 47 de 1993, por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del Departamento Archipié-lago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el Decreto 2762 de 1991, por medio del cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre otros. 6 Hace referencia a los derechos políticos y garantías consagradas en la Constitución de 1991 y que taxativamente se enuncian como la igualdad (art. 13), el derecho al voto (40.1), el derecho a optar a cargos de elección popular (art. (40.1.2) y garantías constitucionales (título II, capítulo I).
Desafios de Colombia.indb 247 15/06/2010 03:03:09 p.m.
248 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
garantía de los derechos fundamentales, la protección a la cultura y el im-pulso a los principios constitucionales que protegen a los grupos o minorías étnicas en Colombia.7
La lucha por el territorio es un derrotero de las comunidades, las cuales por más de un siglo han exigido el reconocimiento de la propiedad ancestral de los territorios donde habitan. Dicha lucha se presenta con mayor intensidad en el departamento del Cauca, en donde se destacan las acciones iniciadas por Manuel Quintín Lame en la década de los años 20, continuación de las activi-dades de la cacica Gaitana y Juan Tama en siglos anteriores, actividades que sirvieron de antecedente histórico para que en la década de los años 70, y en el marco de la llamada Reforma Agraria,8 se iniciara un proceso distinto de lucha por la tierra que involucró a los campesinos y a los indígenas, y que dejó como legado histórico una organización, el CRIC (2008). Esta organización se fija como postulados la lucha por el territorio de los resguardos9 y las posi-bilidades de ampliación de dicho territorio para extenderlos. Así, por medio de la organización, los pueblos indígenas10 promueven las reivindicaciones frente al Gobierno y el Estado y demandan la protección que como nativos11 les otorga la Carta Política.
7 “…, Actualmente, Colombia cuenta con 94 pueblos indígenas, 64 lenguas diferentes y 300 formas dialécticas, 1.000.000 de personas aproximadamente, distribuidas en 27 departamentos del terri-torio nacional, la diversidad incluye organismos sociopolíticos como: agricultores, horticultores, pastores, recolectores y pescadores” (Acnur, 2006).8 Se trata de un proceso acompañado de un conjunto de medidas económicas y políticas que tie-nen como objetivo central cambiar de forma gradual, ordenada e integral la estructura agraria del país, en aspectos económicos, sociales, culturales y políticos para alcanzar el desarrollo integral (Morales Benítez, 2005).9 Los resguardos indígenas son instituciones legales de orden sociopolítico y de origen colonial español en América Latina, conformados por un territorio reconocido por una comunidad de ascendencia indígena, con título de propiedad colectiva o comunitaria, que se rige por una nor-matividad autónoma que promueve pautas y tradiciones culturales propias (Findji, 1972).10 Las comunidades indígenas iniciaron en 2005 acciones pacíficas de liberación de la Madre Tierra en las fincas Ambaló y Los Remedios en el municipio de Silvia; en las fincas Fátima, Santa Tere-sa, San Ignacio y la Selva, municipio de Popayán, los predios Pisochago, Achaquío, El Acuario y los Rincones, en el municipio de Puracé, así como la finca El Hapio en el municipio Caloto, con las cuales los pueblos indígenas Nasa, Guambiano, Kokonuko y Totoró reclaman del Gobierno Nacional, de manera persistente, celeridad en el cumplimiento de los diversos pactos y acuerdos firmados por el Estado colombiano con las organizaciones y autoridades indígenas. Dicho proceso ha continuado con menor intensidad a lo largo de los años 2006 y 2007, concentrándose princi-palmente en el norte del departamento del Cauca (tomado de Rincón, 2009). 11 Es un concepto que en sentido amplio se aplica a todos aquellos que hacen parte de una población originaria de un territorio que habitan, cuya estadía en el mismo precede a la de otras comunida-des o cuya presencia es lo suficientemente prolongada o estable para tener a sus integrantes como oriundos, lo que equivale a ser originario de un lugar.
Desafios de Colombia.indb 248 15/06/2010 03:03:10 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 249
Para las comunidades negras la defensa del territorio del Pacífico co-incide con las comunidades indígenas en una construcción del imaginario colectivo frente al lugar que habitan, escenario de identidad ambiental y cul-tural de fortalecimiento étnico donde el territorio no es definido por las comunidades como propiedad privada, sino que el espacio para la vivienda lo delimita lateralmente el uso entre un habitante y otro. Hacia el fondo no existen fronteras, está el bosque, y al frente el agua (mar y ríos) como es-pacio de uso colectivo (Motta, 2003).
El desarrollo constitucional y legal aún no logra materializarse en tor-no a la visión de las comunidades indígenas porque los gobiernos, con una concepción neoliberal, no alcanzan a estar a tono con los principios y valores allí consagrados; sin embargo, los pueblos indígenas han retomado la acción política y han asumido mayores responsabilidades en campos como el de la autonomía territorial,12 el gobierno propio y la llamada jurisdicción interna, lo que quiere decir que las comunidades se funden en un programa político que contiene apoyo a las jornadas de capacitación indígena para fortalecer los aspectos políticos y todos aquellos aspectos que tienen que ver con los procesos de investigación, de juzgamiento y de sanciones para los que de una forma u otra se vean inmersos en la comisión de delitos dentro de los territorios de los resguardos, de conformidad con los usos y costumbres ancestrales (CRIC, 2009).
El programa político de las comunidades contiene, fundamentalmente, la recuperación de los saberes ancestrales, los valores que representan la sabi-duría de los mayores y el combate contra la penetración ideológica, combate que implica el fortalecimiento de la identidad cultural con sus conceptos de autonomía, colectividad e integridad.
Los momentos de coyuntura política de los pueblos indígenas llevan a la necesidad de contextualizar relaciones políticas con otros sectores socia-les, en el entendido de fortalecer los canales de comunicación y compartir esfuerzos que se orienten al reconocimiento y la materialización por par-te del Estado de una mejor calidad de vida para los pueblos y a soluciones de problemas como los de la tenencia de la tierra, la seguridad alimentaria, la salud, la educación, y otros asuntos que se relacionan con el medio ambiente (CRIC, 2009).
Similar ocurre con los problemas que impactan a las comunidades negras, que son de orden económico, político, social, cultural y ambiental,
12 Para los indígenas latinoamericanos este es un concepto confuso. En algunos contextos se trata de una especie de independencia relativa, una especie de autogobierno; para otros es simple y llanamente una especie de afirmación étnica; y hay quienes hablan de doble ciudadanía, esto es, de ser ciudadanos del país –con todos los derechos– y ciudadanos del territorio indígena.
Desafios de Colombia.indb 249 15/06/2010 03:03:10 p.m.
250 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
y se caracterizan por la posición subordinada a las que han sido sometidas estas comunidades a través de los tiempos en la sociedad colombiana, posi-ción que es herencia de la época de la esclavitud y que se sostiene hasta hoy como consecuencia, en principio, de los juicios de valor acerca de la supuesta inferioridad de la raza negra. Conforme a lo anterior, el profesor Gustavo I. Roux señala:
La racionalización de las relaciones sociales provocadas por la esclavitud y la necesidad de justificarla no se desdibujó con la emancipación de Es-paña, pues los colores blanco y negro continuaron simbolizando riqueza y miseria. La libertad no encarnó el rompimiento de las barreras para acceder en igualdad de condiciones a empleos decorosos, a la propiedad o a la educación, ni posibilidades reales para integrarse a la sociedad por vías exentas de dominación y discriminación (1992).
Las pretensiones como comunidad se han encaminado a retomar la identidad étnica, la organización política y social, la sensibilidad cultural, y a romper el estigma que durante tantos años ha acompañado a estas comu-nidades en Colombia.
Según Esther Sánchez, en el tratamiento constitucional de las etnias hay una evidente jerarquización que recrea viejas subordinaciones que se han presentado históricamente. Así, hay un descendente reconocimiento y con-sagración de los derechos de las distintas etnias, ya se trate de los indígenas, o ya se trate de los negros, o de los raizales de San Andrés y Providencia. Lo anterior parece obedecer a dos razones fundamentales: a la historia misma de las luchas y conquistas de los grupos étnicos en Colombia, y al interés especial, pero jerarquizado, que en el contexto político nacional e interna-cional despierta la inclusión de lo étnico en la Constitución colombiana y que tiene relación con los siguientes aspectos:
• Laimportanciageopolíticaygeoestratégicadelaprotecciónalas comunidades indígenas.
• Laascendenterevalorizacióndelespacioocupadoporlascomu-nidades negras del Pacífico.
• LaurgenciaderesaltarlasoberaníasobreSanAndrésyProvi-dencia a partir del reconocimiento de los raizales.
Con todo y lo anterior, las posibilidades no son solamente en el campo de la soberanía, al permitírsele a las minorías étnicas el reconocimiento de la diversidad; también es necesario un pacto social que reconozca efectivamente
Desafios de Colombia.indb 250 15/06/2010 03:03:10 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 251
la multiplicidad étnica, donde los derechos fundamentales de las comuni-dades no sean confundidos con los derechos colectivos de otros ciudada-nos, y que así mismo se generen iniciativas de protección y fortalecimiento de la autonomía en los territorios que permitan una relación directa con el Gobierno Nacional, con el fin de consolidar una red interinstitucional para enfrentar los problemas no de manera aislada o coyuntural por parte de las comunidades o el mismo Gobierno, sino mediante una política pública formulada con la participación de las comunidades.
2. Las minorías étnicas en el escenario del conflicto armado
Los pueblos o minorías étnicas han sido víctimas de la violencia y del fue-go cruzado de los diversos actores en el marco del conflicto armado interno desde 1964, o incluso antes, lo cual les ha significado sufrir profundos da-ños en sus territorios y ser objeto de graves violaciones a los derechos humanos (Alvarado, 2009).
Estas comunidades han enfrentado constantes violaciones a sus de-rechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario tales como hostigamiento; enfrentamientos armados dentro de sus territorios; pérdida de autonomía y control social interno; impedimento para acceder a las zonas de abastecimiento alimentario y a los lugares sagrados; amenazas y señalamientos; asesinato de autoridades tradicionales y líderes comunitarios; masacres; reclutamiento forzado; pérdida de territorios; nuevos conflictos interétnicos; siembra de minas antipersonales; abandono de artefactos ex-plosivos; invasión de propiedades; y expansión de cultivos ilícitos. Todo lo anterior termina debilitando más las ya frágiles economía y estabilidad social de estas comunidades (ALDHU, 2009).
Los últimos informes de los relatores especiales de Naciones Unidas para Colombia en torno a las comunidades indígenas consignan datos que demuestran los efectos de la presencia de los grupos armados en sus terri-torios, presencia que conlleva la violación expresa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, violaciones atribuibles en su gran mayoría a las grupos de las AUC, de las FARC y de la fuerza pública (Alva-rado, 2009).
La situación actual se destaca por los esfuerzos de las organizaciones internacionales, en especial el sistema de Naciones Unidas,13 para exigirle al Estado colombiano la protección de los derechos humanos con relación a las
13 En especial Acnur y el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).
Desafios de Colombia.indb 251 15/06/2010 03:03:10 p.m.
252 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
comunidades víctimas o amenazadas por el conflicto armado, con una mayor observancia en las comunidades indígenas y consejos comunitarios de las comunidades negras. Entre los derechos de especial protección se encuen-tra los derechos a la salud, a la educación, a la identidad, a la lengua nativa, y a la diversidad étnica y cultural. Las recomendaciones de la ONU, coinciden con los problemas que se plantean al interior de las comunidades étnicas, los desplazamientos forzosos, el despojo de los territorios ancestrales y la evidencia de un riesgo de exterminio de las comunidades ancestrales.
El desplazamiento forzoso se da con mayor impacto en los departa-mentos del Chocó, la Guajira, Nariño, Cauca y Huila. Según los estudios del IDMC (Centro de Monitoreo de Desplazamiento Internacional),14 en dichos departamentos hay aproximadamente 3,7 millones de desplazados, y de este total se estima que para 2005 el 3% pertenecía a las comunidades indígenas. En la actualidad el departamento del Guaviare, corazón del Plan Colombia, enfrenta los casos más serios de éxodo indígena, y a éste se suma la zona del litoral Pacífico en donde para 2006 se estimaba que eran desplazadas un promedio de 4.000 personas.
En este sentido, se considera que la situación de los derechos humanos en Colombia es muy grave. Así lo ha expresado el profesor Stavenhaguen en sus informes a las Naciones Unidas cuando sostiene que el conflicto armando interno de Colombia hace que las familias que integran las minorías étnicas sufran cada vez más la violencia con impactos que son devastadores. Dichas familias adquieren la calidad de víctimas de variedad de violaciones a sus derechos y sufren la intranquilidad ante el reclutamiento de sus niños y jó-venes por parte de los actores armados en conflicto. Así mismo, enfrentan la prostitución forzada, la violencia sexual y la ubicación en sus territorios de minas antipersonales, todo lo cual no solamente contribuye al desplaza-miento de familias enteras, sino que sume a éstas en la más aberrante po-breza y marginalidad (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-Acnur, 2006).
La razón por la cual las comunidades sufren una mayor vulneración de sus derechos individuales y colectivos consiste en que sus territorios ad-quieren un valor en medio del conflicto, tanto desde el punto de vista es-tratégico de los actores armados como desde la posibilidad de explotación de los recursos naturales con vocación para el desarrollo en infraestructura o en concesiones a empresas nacionales y extranjeras. Este es un hecho re-levante que se recoge al interior de los informes de Naciones Unidas. Así, “cerca del 65% de los territorios indígenas son cedidos en concesión a las empresas multinacionales en la mayoría sin consulta previa”, lo cual genera
14 En inglés: Internal Displacement Monitoring Centre.
Desafios de Colombia.indb 252 15/06/2010 03:03:10 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 253
en las comunidades indígenas reacciones inmediatas, tanto en el sentido de aprovechar las acciones jurídicas posibles, como en el de acudir a las vías de hecho (Alvarado, 2009: 3).
En el ámbito nacional, la Corte Constitucional (autos 00415 y 00516 de 2009) plantea la urgente protección y formulación de planes de salvaguarda para impedir la amenaza de exterminio que enfrentan las comunidades indí-genas y afrodescendientes en el conflicto armado. En contraste, el Gobierno colombiano plantea que existe un trato especial para las comunidades mino-ritarias con relación a la vulneración de derechos al interior del conflicto y que las rutas de asistencia promovidas por Acción Social, y en colaboración con la Cruz Roja Internacional, permiten un mayor acceso a las institucio-nes competentes para la protección y el cese de la vulneración de derechos individuales y colectivos. No obstante, el Gobierno afirma que en materia de prevención los ministerios de Defensa y del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo imparten directivas para la fuerza pública y los funcionarios en general en vía de atender especialmente a las comunidades en riesgo y que hacen parte de las minorías étnicas (Cancillería, 2009).
En el campo del diálogo y la participación merece especial atención el propósito de promover los procesos de consulta previa, que son una obli-gación que surge de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, el cual tiene como elementos centrales la participación y el respeto por la autonomía y la diversidad cultural. Conforme a lo anterior, la Corte Constitucional ha ad-vertido el carácter de derecho fundamental que tiene ese proceso de consulta previa en relación con los proyectos, obras o actividades que se pretendan realizar en los territorios de estas comunidades y que sean susceptibles de afectar directa o indirectamente los intereses económicos, políticos, am-bientales y/o culturales de las mismas (Sentencia T-880/06).
Con relación a los derechos humanos el Gobierno ha propugnado por promover la creación de mesas de trabajo y de concertación permanente en las regiones. Así mismo, en el campo de los derechos económicos y sociales los propósitos se orientan a facilitar el acceso a la salud, a los programas de alimentación, a la educación y a la cultura (Cancillería, 2009).
Dentro de los esfuerzos del Gobierno Nacional se encuentra la regla-mentación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras a través del Decreto 3770 de 2008. La Ley 70 de 1993
15 Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 21 de septiembre de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión (magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa, Bogotá, 26 de enero de 2009).16 Íd.
Desafios de Colombia.indb 253 15/06/2010 03:03:10 p.m.
254 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
promueve en su artículo 45 la creación de órganos consultivos como estrate-gia para el relacionamiento entre las comunidades negras y el Gobierno. La propuesta de plan integral17 de largo plazo plantea, desde la visión de las co-munidades afrocolombianas, diagnósticos y recomendaciones para superar las barreras que impiden el mejoramiento de las condiciones de vida y bien-estar de esta población (Departamento Nacional de Planeación-DNP, 2008).
No obstante, el conflicto armado sigue siendo de gran impacto para las comunidades, en especial por que se enfrenta al cambio de vocación de la socie-dad de caza y recolección a una sociedad horticultora, en donde la llegada del narcotráfico ha creado una economía basada en el cultivo de la coca, contri-buyendo a un cambio drástico del ambiente y las relaciones al interior de las comunidades, la escasez de alimentos, así como la entrada de foráneos, la cual deteriora el proceso de fortalecimiento de identidad y territorio. Igualmen-te, las amenazas y los procesos de limpieza social frustran la organización comunitaria y el desarrollo de la autoridad indígena o de las comunidades negras en sus territorios, transformando las prácticas económicas de modo que en los grupos se produce inseguridad alimentaria, la que unida a otros factores de tensión política y económica fuerza el desplazamiento.
Los integrantes de las comunidades se desplazan hacia las grandes ciu-dades y traen consigo problemas que se suman a los ya existentes en ellas. Estos ciudadanos llegan a los centros urbanos y reciben el impacto cultural mayoritario; como consecuencia, tienden a hacer parte de los grupos que practican la informalidad laboral en las calles para subsistir, lo cual implica la negación de todos sus derechos como minorías étnicas.18
Otro tanto ocurre en las comunidades negras a pesar de la creación de organizaciones como el PCN (Proceso de Comunidades Negras en Colombia),19 organización que promueve la consolidación de los negros como interlocutores con fuerza a nivel nacional. Hoy en día, y bajo el escenario del conflicto armado y la invisibilización por parte del Gobierno, es necesario
17 Aún se encuentra en proceso la socialización del plan integral de las comunidades negras a nivel regional y nacional, lo cual incide en el cambio de la gestión administrativa. Pese a lo anterior ha existido un evidente fortalecimiento de la Comisión y un reconocimiento por parte del gobierno central del proceso que actualmente desarrollan las comunidades negras, raizales y palanqueras.18 “…, una vez en la ciudad, el desplazado termina mezclándose perversamente con la mendici-dad en las calles. El caso reciente de 209 Embera Katio del resguardo Tahami del alto andágueda desplazados en Bogotá y en el municipio de Soacha, durante el 2005, permitió verificar en plena capital de Colombia que el éxodo a la gran ciudad arrastró a niños, mujeres, hombres y jóvenes hacia la marginalidad en su más cruda expresión, y con ello el efecto inmediato en la exclusión y las enfermedades como la tuberculosis, mendicidad, la drogadicción, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la explotación, el hambre y la violencia sexual” (Acnur, 2006: 7).19 Está constituido por grupos locales o palenques, asambleas y coordinaciones regionales y un equipo nacional.
Desafios de Colombia.indb 254 15/06/2010 03:03:10 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 255
fortalecer las bases al interior de las organizaciones comunitarias, así como promover un proyecto de inclusión donde se identifique a las comunidades negras con unas reales prácticas de respeto a la diversidad cultural.
3. Por una política pública de protección e inclusión social de las minorías étnicas en Colombia
Como se ha podido plantear a lo largo del documento, el escenario de la Cons-titución Política de Colombia permitió determinar importantes caracte-rísticas de la nación colombiana en cuanto a su dinámica social, dinámica que tiene como característica particular la diversidad étnica representada por los grupos indígenas, afrodescendientes, palenqueros, raizal y rom.
Sin embargo, el pasado y el presente del ejercicio de protección de las comunidades étnicas se encuentran con la concepción de una década entera dedicada a resolver el problema de la guerra, donde la idea general se con-centra en que consiguiendo la paz se resuelve el conflicto armado. “Se tiende a pensar que el silencio de los fusiles permitirá el retorno de la sociedad a sus cauces. Empero, el camino recorrido en medio de la confrontación ha dejado muchas huellas en los colombianos que es preciso no olvidar” (Zam-brano, 2002: 34).
Con relación a la protección y el reconocimiento de derechos individua-les y colectivos, desde la implementación de políticas públicas, la correspon-dencia con comunidades indígenas y afrodescendientes se ha evidenciado en una materialización de los derechos constitucionales a través de la expedi-ción de normas en aspectos sociales, económicos y políticos, pero también en la definición de estrategias en los planes de desarrollo de los gobiernos que implican acciones sectoriales que de algún modo conducen al mejoramiento de las condiciones de vida de esas comunidades (DNP, 2006).
Las estrategias de transversalización y protección de la diversidad ét-nica que promueven las minorías tienen como objetivo el impulso de la participación, las consultas integrales, coordinadas y con equidad, es decir, el establecimiento de un vínculo real entre el Estado y las comunidades o minorías étnicas que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos. Esto hace que sean tres grandes temas los que es preciso tener en cuenta en el diseño de una política pública para comunidades étnicas.
En primera instancia se encuentra el reconocimiento institucional y la participación de los pueblos en la toma de decisiones respecto a sus territo-rios, en el reconocimiento de la autoridad y el respeto a la consulta previa co-mo mecanismo para la protección del saber ancestral, identidad y cultura en el territorio. En segunda instancia, una especial protección frente al riesgo de amenaza de exterminio y violación de derechos humanos que actualmente
Desafios de Colombia.indb 255 15/06/2010 03:03:11 p.m.
256 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
enfrentan las comunidades en el escenario de conflicto armado, para comu-nidades desplazadas y en peligro de desplazamiento. Y en tercera instancia, una política de seguridad social, entendida como la protección de la salud, el fomento al uso de la medicina tradicional, e igualmente la implementación de modelos etnoducativos, de acciones que garanticen la seguridad alimentaria, y prácticas de sostenibilidad que tengan como punto de partida un enfoque diferencial,20 es decir, desde la pluralidad cultural étnica.
Conforme con lo anterior, las políticas del Estado deben partir del reco-nocimiento ancestral de los pueblos étnicos, en el caso de las comunidades indígenas de la jurisdicción especial indígena, que debe ir de la mano de la autonomía judicial y del reconocimiento a la diversidad étnica existente den-tro del territorio colombiano. El Estado debe promover la descentralización y la autonomía de las autoridades indígenas, con el propósito de que éstas tengan la capacidad de dirigir la vida de sus semejantes en concordancia con las particularidades que los caracterizan. Además, es necesario favorecer una idea de libertad y autonomía de los pueblos indígenas materializando más efectivamente el principio de igualdad, de manera que el proceso de administración de justicia no pase por encima de las particularidades de cada comunidad, con lo que se protege de una mejor manera los derechos indivi-duales de los ciudadanos en general, y de todas las personas que hacen parte de los territorios indígenas en particular (Espinosa, 2009).
Con relación a las comunidades negras, la apuesta debe ser para la protección y el reconocimiento de los territorios colectivos; la participación de los consejos comunitarios en el territorio local y regional; la generación de programas que evidencien un desarrollo para las comunidades del litoral, como lo expresa la antropóloga Nancy Motta cuando explica que “en el terri-torio (refiriéndose al de las comunidades afros) así construido, ha implicado un modelo económico de adaptación con los ecosistemas, no se ha dedicado a una actividad productiva en particular, ni tampoco han sometido la tierra a una agricultura intensiva o de monocultivo (…) Por supuesto este modelo económico de sostenibilidad ambiental va en contravía del modelo económico capitalista de corte extractivista de monoproducción…”
20 La inclusión de un enfoque como éste en una política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado se convierte en condición especial para el restable-cimiento de los derechos individuales y colectivos de las comunidades desplazadas o en riesgo de ser desplazadas, puesto que hoy es necesario plantear que el enfoque diferencial (de género, edad y diversidad) es ante todo una propuesta encaminada al logro de la materialización del re-conocimiento y de garantía de la diversidad cultural (Acnur, 2008).
Desafios de Colombia.indb 256 15/06/2010 03:03:11 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 257
Las comunidades raizales,21 por su parte, ubicadas en San Andrés, Pro-videncia y Santa Catalina, reclaman el reconocimiento y respeto a la iden-tidad cultural, la especial protección de la comunidad y el medio ambiente, así como el goce de sus tradiciones en el archipiélago y en todo el territorio colombiano. En el caso de las comunidades rom se propone su reconocimien-to por parte del Estado, con el objetivo de preservar su integridad étnica y cultural y mejorar sus precarios niveles de vida (Prorom, 2000).
Por otra parte, la crisis frente al modelo imperante no sólo se identifica desde la vía institucional. También se evidencia en los procesos organizativos al interior de las comunidades, las cuales han enfrentado la marginalidad y la exclusión en la toma de decisiones y la participación política, lo que ha contribuido a altos grados de corrupción y al saqueo de los recursos naturales.
Desde el Gobierno, la participación de las comunidades se ha institu-cionalizado a través de espacios como la Mesa Nacional de Concertación, la Comisión Nacional de Territorios, la Comisión Nacional de Derechos Hu-manos para los Pueblos Indígenas y la Comisión Consultiva de Alto Nivel para la Población Negra, además de otros escenarios nacionales que faci-litan la interacción entre las comunidades étnicas, el Gobierno y el Estado (DNP, 2006).
Sin embargo, las comunidades indígenas y las comunidades negras proponen estrategias de transversalización y protección de la diversidad étnica que promueven el impulso de la participación, las consultas integra-les, coordinadas y con equidad, es decir, el establecimiento de un vínculo real entre el Estado y las comunidades o minorías étnicas que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos.
La población indígena y afrocolombiana desplazada y en riesgo de des-plazamiento le apuesta a un enfoque diferencial y étnico en donde se desa-rrolle un ejercicio de participación concertada entre las organizaciones y las autoridades étnicas del orden nacional y territorial. La construcción de una estrategia como ésta requiere un proceso social que aliente las actividades de formación, elaboración de diagnóstico y diseños de política pública (Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada-Snaipd, 2005).
Las comunidades o minorías étnicas están partiendo de un enfoque cultural y étnico que pretende afianzar el reconocimiento, la prevención, la protección y la atención en la garantía de sus derechos –de manera especial a las familias desplazadas–, y que busca respuestas acertadas y en concordancia
21 El pueblo raizal isleño habita el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubica-do a 480 millas al noroeste del territorio continental de Colombia, en el mar Caribe. El archipiélago, que tiene menos de 45 kilómetros cuadrados de tierra, alberga a por lo menos 80.000 habitantes.
Desafios de Colombia.indb 257 15/06/2010 03:03:11 p.m.
258 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
con el goce del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Una política pública para enfrentar el desplazamiento de las comunidades étnicas se fun-damentará entonces en el principio de igualdad, en tanto personas en situa-ciones análogas deben ser tratadas de forma igual, y las que se encuentren en situaciones distintas deberán ser tratadas de manera distinta, guardando las proporciones a dicha diferencia. La igualdad como principio obliga a los Estados a tomar medidas afirmativas para garantizar el goce los derechos de la población internamente desplazada, de modo que el diseño de una política pública tiene como finalidad, reconocer, garantizar y dar respuesta adecua-da a los derechos, necesidades y problemáticas de los distintos grupos de la población afectada por el desplazamiento, según criterios de género, edad y diversidad, pero además la garantía de los siguientes principios: igualdad, diversidad, concertación, integralidad, sostenibilidad y adaptabilidad.
Los alcances de una política pública que le apueste al reconocimiento deberá incluir lo siguiente: el reconocimiento jurídico; el reconocimiento ins-titucional; el reconocimiento de las organizaciones y autoridades; la búsqueda de soluciones duraderas; el reconocimiento a la necesidad de un seguimiento sistemático a la política pública de atención y prevención al desplazamien-to. De acuerdo con lo anterior, es necesario el fortalecimiento de entidades públicas como la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia, tanto en el ámbito nacional como en los ámbitos departamental y munici-pal, como una de las vías para el diálogo entre el Estado y las comunidades.
Las metas planteadas están en función de la prevención, la protección y la atención al desplazado, y tienen que ver con los siguientes aspectos:
• Avanzarenrutasyplanesdeaccióninstitucionaleinterinstitucionalpara promover la atención diferencial indígena a nivel nacional.
• Elreencuentroyelmanualderetornodebenconsiderarunapers-pectiva intercultural.
• Solucionesduraderaseintegrales.• Atenciónhumanitariadeemergencia.• Laeducacióninterculturalylasestrategiasparagarantizarlaaten-
ción en salud en todas las fases del desplazamiento (Acnur, 2006).
Desafios de Colombia.indb 258 15/06/2010 03:03:11 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 259
Cuadro 1. Acciones para contrarrestar la política pública excluyente de las minorías étnicas
Comunidades étnicas
Acciones hacia una política pública incluyente
Pueblos indígenas
Fortalecer la participación en instancias territoriales de discusión, clarificación y legalización de la propiedad sobre la tierra.Ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas.Promover y proteger el ejercicio de la autonomía en sus territorios.Atender la vulnerabilidad y riesgo de desaparecer por baja calidad de vida, enfermedades, desnutrición y hechos de violencia.
Población negra
Promover en las comunidades el rescate de las dinámicas históricas, sociales y culturales.Se debe atender como problemática la pérdida de elementos esenciales de su cultura; el deterioro de las condiciones de vida y los problemas ambientales; la dependencia externa de recursos básicos; el incremento de la pobreza; la escasez de oportunidades; los problemas de superpoblación en algunas zonas del territorio nacional; estudios específicos que den cuenta de su situación socioeconómica. Garantizar la calidad de los servicios básicos. Planes de seguridad alimentaria.
Población raizal
Reconocimiento de la comunidad como grupo étnico. Participación activa al interior del departamento. Saneamiento y servicios públicos.Fomento de la etnoeducación.
Población rom
Proteger y fomentar el respeto por la diferencia y el reconocimiento como pueblo colombiano.Efectiva participación e inclusión en el diseño de políticas públicas.
Fuente: elaboración propia
Conclusiones
Al considerarse la Constitución Política como norma de normas ésta se ex-tiende en su validez a todo el sistema jurídico y a la función de sus propias normas, por lo tanto, ella no existe solamente para asegurar la libertad de los ciudadanos, sino también para regular otras finalidades de orden político e ideológico que se vinculan con el concepto de fortalecimiento de la unidad de la nación. En consecuencia, el acercamiento a los tres ejes planteados para el desarrollo de este tema sobre las minorías étnicas permite señalar lo siguiente:
El papel del Estado colombiano con relación a la protección y el reco-nocimiento de los derechos de las comunidades étnicas ha sido de convi-vencia con la vieja idea de la unidad nacional, idea que se basa en la defensa
Desafios de Colombia.indb 259 15/06/2010 03:03:11 p.m.
260 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
de la igualdad más que en el respeto de la diversidad, convicción esta que constituye un regreso a la Constitución de 1886. Las prácticas institucionales de protección y garantía de la diversidad étnica como fuente de conocimiento tradicional se debaten, entonces, entre la soberanía del Estado, la explotación de los recursos naturales y la protección de los conocimientos tradicionales.
En el campo de la cultura, tanto las comunidades indígenas como las comunidades negras carecen de una normatividad adecuada a sus reali-dades que les permita evitar el elevado costo de vidas, de detenciones y de persecuciones que deben enfrentar. Las acciones de la cultura mayoritaria parten de asignar una posición de inferioridad a estas comunidades, y éstas son impactadas en sus territorios en diverso orden, lo que les causa proble-mas en sus economías, en la cultura y en su organización social y política.
En este sentido, es necesario un pacto social que reconozca efectivamen-te la multiculturalidad étnica, un pacto donde los derechos fundamentales de las comunidades no sean confundidos con los derechos colectivos de otros ciudadanos, de modo que las iniciativas de protección y fortalecimiento de la autonomía en los territorios sean una realidad que permita una relación con el Gobierno y el Estado, relación a partir de la cual se consolide una red interinstitucional que enfrente los problemas no de manera aislada o coyun-tural, sino mediante una estrategia consensuada desde los grupos étnicos.
Entre los problemas más notorios que enfrentan las comunidades mi-noritarias de las que se ha hablado en estas páginas se hallan las amenazas a los líderes comunales y el fenómeno de la limpieza social, problemas que inciden directamente en la organización comunitaria y el trabajo que realizan las autoridades en estas comunidades. En las comunidades negras es muy importante fortalecer las bases al interior de los grupos y organizaciones comunitarias que faciliten los proyectos de inclusión.
En relación con las comunidades o minorías étnicas es necesaria la generación de políticas públicas que garanticen el reconocimiento institucio-nal, la participación de los pueblos en la toma de decisiones en sus territorios, el reconocimiento de las autoridades ancestrales, el respeto a la consulta previa, y la especial protección en casos de amenaza de extermino, riesgo de desplazamiento, desplazamiento propiamente dicho y peligro para la seguridad social.
Referencias
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - Acnur. (2006) Co-lombia, desplazamiento indígena y política pública: paradoja del reconocimien-to. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Desafios de Colombia.indb 260 15/06/2010 03:03:11 p.m.
Ciudadanías pendientes . El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia | 261
Anaya, J. (2009). Informe especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas de Colombia. Bogotá.
Alvarado, M. (2009). Situación de las comunidades indígenas en Colombia, revisión e iniciativas. Bogotá: Indepaz.
Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos - ALDHU (s.f.). Sitio en Internet. Disponible en www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria... –
Brailowsky, R. (2001). “Antropología: el camino para sustanciar la diversidad cultu-ral”. En L. Torres (ed.), Ciencias sociales. Sociedad y cultura contemporáneas. México: International Thomson Editores.
Caldas, A. (2004). La regulación jurídica del conocimiento tradicional: la conquista de los saberes. Bogotá: ILSA, Colección Clave Sur.
Cancillería Colombiana (2009). Documento temático indígenas, abril de 2009. Re-cuperado de www.cancilleria.gov.co/wps/.../INDIGENAS-ESPAÑOL.pdf
Consejo Regional Indígena del Cauca (s.f). Sitio en Internet. Disponible en www.cric-colombia.org. Consultado en septiembre y noviembre de 2009.
Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC (2007, noviembre 5). Boletín. Recu-perado de www.cric-colombia.org
Castrillón, J.D. (2006) La globalización y los derechos indígenas. México: Instituto Jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De Roux, G. (1992) Carta a un viejo luchador negro a propósito de la discriminación. En el negro se busca de la visibilidad perdida. Cali: Universidad del Valle.
Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior de Colombia. (1997). Del olvido surgimos para traer nuevas esperanzas: la jurisdicción espe-cial indígena. Bogotá: Editorial Ministerio del Interior.
Departamento Nacional de Planeación de Colombia - DNP (s.f). Sitio en Internet. Disponible en www.dnp.gov.co. Consultado en octubre de 2009.
Departamento Nacional de Planeación de Colombia - DNP (2004). “Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Población, cultura y territorio: bases para el fortalecimiento social y económico de los pueblos indígenas”.
Grupo Semillas, Instituto de Gestión Ambiental, Grupo ad hoc sobre diversidad biológica y WWF (comps.) (1998). Diversidad biológica y cultural Retos y pro-puestas desde América Latina. Bogotá: ILSA.
Espinosa Torres, Y.F, y Hincapié Gutiérrez, J.H. (2009). Jurisdicción especial indígena como política de Estado en Colombia [Monografía de grado para optar por el título de abogada]. Cali.
Findji, MT. (1972). Elementos para el estudio de los resguardos indígenas del cauca. Bogotá: DANE.
Forero, L. (2008). La vida del pueblo rom en Colombia todavía se mantiene pese al paso del tiempo. Recuperado en octubre de 2009 de www.eltiempo.com/vidadehoy/
Desafios de Colombia.indb 261 15/06/2010 03:03:12 p.m.
262 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
educacion/tiempouniversitario/culturauniv/cultura/la-vida-del-pueblo-rom-en-colombia-todavia-se-mantiene-pese-al-paso-del-tiempo_4301943-1.
Geertz, C. (1996). Tras los hechos. Barcelona: Paidós.Gómez Sierra, F. (2002). Constitución Política de Colombia. Bogotá: Leyer.Holguín Sarria, A. (1997). Los indígenas en la Constitución Política. Bogotá: FICA. Llano Franco, V. (2009). Estado constitucional y diversidad cultural. Cali: Editorial
Colección Farallones.Ministerio del Interior y Justicia de Colombia, Dirección Nacional de Etnias (2009).
Sitio en Internet. Disponible en www.indepaz.org.co Morales Benítez, O. (2005). Derecho agrario: lo jurídico y lo social en el mundo rural.
Bogotá: Leyer. Motta, N. (2003). “Por el monte y los esteros (capítulo VI)”. Imágenes culturales en la
construcción del territorio afro Pacífico. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Prieto Acosta, M.G. (2004). “Conocimiento indígena tradicional: el verdadero guar-
dián del oro verde”. Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, 18 (35).Proceso Organizativo del Pueblo Rom (Gitano) de Colombia – Prorom (s.f.) Algunas
notas preliminares sobre la historia del pueblo rom de Colombia. Recuperado em octubre de 2009 de www.etniasdecolombia.org/actualidad/legislacion/historia-rom.doc
Rincón, J.J. (2009). Análisis Político, (65).Sánchez Botero, E. (2004). Justicia y pueblos indígenas de Colombia, la tutela como
medio para la construcción de entendimiento cultural (2ª ed.). Bogotá: Univer-sidad Nacional de Colombia.
Zambrano, C.V. (2002). “Transición nacional, reconfiguración de la diversidad y génesis del campo étnico”. Revista Pensamiento Jurídico, (15).
Desafios de Colombia.indb 262 15/06/2010 03:03:12 p.m.
Caja de herramientas para el desarrollo de una política pública en diálogo con
la equidad y el géneroDiana Marcela Bustamante Arango*
Introducción
En el presente texto se lleva a cabo un análisis que intenta comprender el desarrollo de las políticas públicas con enfoque de género en Colombia, aná-lisis que tiene la finalidad de buscar referentes para la evaluación de dichas políticas. Para tal propósito se revisan los compromisos internacionales ad-quiridos por el Estado colombiano, con el objetivo de encontrar una hoja de ruta y unos parámetros que orienten la formulación, el diseño y la ejecución de una política pública que articule la perspectiva de género a todo nivel. Por tal razón se confrontan los compromisos internacionales y la evaluación en la ejecución de los mismos, puesto que las ausencias en su cumplimiento deben ser la base para construir las metas que caractericen la agenda estatal como los grandes desafíos del siglo XXI.
La implementación de una política pública per se no resuelve inmedia-tamente el problema (Muller, Surel), sino que permite la construcción de una nueva representación de los problemas, lo cual abre la posibilidad para unas condiciones sociopolíticas (López, 2009: 24) que fomenten la actuación de la sociedad civil en armonía con el Estado, y que así orienten el ejercicio tanto en la esfera de lo público como en la esfera privada, para garantizar un discurso incluyente y libre de violencia, bajo marcos internacionales de protección.
* Licenciada en Literatura; abogada, Universidad Santiago de Cali; especialista en Derecho Priva-do, Universidad Pontificia Bolivariana; estudiante de segundo año de Maestría en Defensa de los Derechos humanos y Litigio Internacional, Universidad Santo Tomas de Aquino, 2009; profesora de Derecho Internacional; directora del Centro de Investigación en Derecho de la Universidad de San Buenaventura, Cali; investigadora del Gicpoderi (Grupo de Investigación en Ciencia Política, Derecho y Relaciones), Universidad Santiago de Cali.
Desafios de Colombia.indb 263 15/06/2010 03:03:12 p.m.
264 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
En contexto
Pensar en el tema de la inclusión del sujeto femenino en el ámbito institucio-nal y privado, de manera que se garantice el ejercicio de sus derechos tanto civiles y políticos como económicos sociales y culturales, implica una revisión necesaria, no sólo de las políticas públicas y los impactos de las mismas en el escenario interno, sino también desde una mirada que revise los estándares internacionales que definen los parámetros de compromiso de los Estados.
La globalización hace que el escenario de las relaciones internacionales sea cada vez más complejo; el Estado-nación de otrora, no es hoy el mismo. Desde la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional se encuentra expectante y observando el actuar de cada Estado miembro de la emergente y dinámica sociedad mundial, con la finalidad de fortalecer, en marcos de complementariedad y autoayuda, los estándares de protección de los de-rechos humanos.
Después del alto costo social derivado de las dos guerras mundiales, la humanidad fue la gran beneficiaria con la creación de organizaciones in-ternacionales como Naciones Unidas y otras instancias regionales como la OEA (Organización de los Estados Americanos) que fomentan la creación de regímenes internacionales cada vez más definidos y exigibles, los cuales precisan de la voluntad política de sus actores, pero presionan a sus miem-bros para la concreción de escenarios democráticos.
Sería imposible desconocer el factor determinante de actores en la so-ciedad mundial tales como los grupos de activistas feministas, que desde su actuar organizado y direccionado lograron ejercer suficiente presión como para forzar a los Estados en el avance de compromisos internacionales, com-promisos que rápidamente superaron las meras manifestaciones de voluntad alcanzadas mediante las declaraciones, para obtener la obligatoriedad del cumplimiento a través del vínculo jurídico internacional que emana de la ratificación de tratados o convenios de carácter internacional.1
El Estado y sus compromisos internacionales
El siglo XX logró dentro de las grandes concreciones por el recono-cimiento de los universales humanos, el compromiso internacional de los Estados respecto a varios instrumentos que reconocen, entre otros aspectos,
1 De esta manera la presión internacional de las activistas por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres hicieron realidad la exigencia por el reconocimiento de los derechos de la mujer y que tiene como claros antecedentes el inconformismo de las mujeres en el contexto postrevolución francesa, a través de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, Olympe de Gouges en 1790 (Sledziewski, 1994: 48).
Desafios de Colombia.indb 264 15/06/2010 03:03:12 p.m.
Caja de herramientas para el desarrollo de una política pública en diálogo con la equidad y el género | 265
que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la mujer (Cedaw-Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination).
En el amplio régimen internacional que protege los derechos de la mujer encontramos como centrales para esta disertación la Cedaw (Convención so-bre todas las formas de discriminación contra la mujer, 1981)2 y su Protocolo Facultativo (1999),3 y en el ámbito regional está la Convención de Belem do Pará (1995).4 Estas convenciones ofrecen a los Estados miembros la primera orientación para que comiencen el proceso de transformación más allá de sociedades verticales sustentadas en visiones patriarcales del mundo.
Adicionalmente, existe toda una serie de instancias internacionales que desde Naciones Unidas realizan grandes esfuerzos de supervisión al cumplimiento de las obligaciones internacionales a cargo de los Estados parte. Entre estas instancias se encuentran el Comité de la Cedaw, órgano de supervisión y seguimiento a los derechos humanos de las mujeres, y la Comisión sobre el Estatuto Jurídico de la Mujer, que evalúa el compromiso de los Estados parte con el desarrollo de la Plataforma de Acción de Beijing, la cual tiene 12 esferas principales de preocupación.5
El Estado y su ajuste interno
El Estado colombiano, consecuente con los compromisos internacionales adquiridos, ha realizado una serie de ajustes institucionales producto del desarrollo de políticas públicas que desde la década del 806 intentaron in-corporar una mirada diferenciada que inicialmente se basó en el enfoque MED (Mujeres en Desarrollo). Sin embargo, será la década del 90 la que se encargue de incorporar, desde el enfoque GED (Género en Desarrollo), la
2 Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979, la cual entró en vigor el 3 de septiembre de 1981.3 Entró en vigor para Colombia a través de la Ley 51 de 1981 y la Ley 984 de 2005, pero el depósito del instrumento solamente es realizado en enero de 2007.4 Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. Entró en vigor el 5 de marzo de 1995 (para Colombia el 15 de diciembre de 1996, a través de la Ley 248 de 1995).5 La mujer y la pobreza; la educación y la capacitación de la mujer; la mujer y la salud; la violencia contra la mujer; la mujer y los conflictos armados; la mujer y la economía; la participación de la mujer en el poder y la adopción de decisiones; los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; los derechos humanos de la mujer; la mujer y los medios de comunicación; la mujer y el medio ambiente y la niña.6 Política para la mujer campesina. Conpes 2109, Ministerio de Agricultura.
Desafios de Colombia.indb 265 15/06/2010 03:03:12 p.m.
266 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
perspectiva de género, en un principio conocida como el Área de la Mujer,7 y reducida posteriormente a uno de tres componentes en la Consejería Presi-dencial para la Juventud, la Mujer y la Familia (hoy Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer). Así, se favoreció la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, con la finalidad de establecer nuevas relaciones sociales sobre la base de la equidad, y teniendo como presupuestos básicos el reco-nocimiento de los derechos de la mujer y el rol de ella como actora esencial en el desarrollo de la comunidad y la región.8
En todo caso, y continuando con el desarrollo de las exigencias tanto de los compromisos jurídicos internacionales adquiridos como de los movi-mientos de mujeres, que con presión política lograron de hecho la inclusión de un discurso diferencial en la Constitución Política de 1991,9 se logró que la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia impulsara varias políticas públicas.10
Un nuevo Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), el 2941 de 1997, evalúa los avances y ajusta la política de equidad y participa-ción de la mujer. En 1999 se crea la Consejería Presidencial para la Equidad11 de la Mujer (Decreto 1182 de 1999). En 2003 se presenta la política “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo” que responde a uno de los lineamientos ex-puestos en el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” 2002-2006, y posteriormente en el Plan Nacional de Desarrollo “Desarrollo
7 Decreto 1878 de 1990, bajo el auspicio de la primera dama en el gobierno de Cesar Gaviria Tru-jillo (Montoya, 2008: 311).8 La profesora Montoya considera que “este cambio de dirección a consejería conlleva, según Wills (2007), a la pérdida de estatus institucional y al recorte de la autonomía administrativa y financiera de la entidad” (2009: 311).9 Ejemplo de ello son los artículos 13, derecho a la igualdad sin discriminación; 40, último inci-so: “Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública”; 43: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”; y así mismo la radicación de dos proyectos de ley que desarrollaban los artículos constitucionales anterior-mente citados sobre la participación política de la mujer, lo que hoy está representado en la Ley 581 de 2000 o Ley de Cuotas.10 Tales como la Política Integral para las Mujeres Colombianas, Conpes 2626, de 1992. Ese mis-mo año se impulsaba la política Salud para las Mujeres, Mujeres para la Salud, del Ministerio de Salud. En 1994 –superando los compromisos adquiridos con la mujer en la metrópoli– la Consejería impulsó la Política para el Desarrollo de la Mujer Rural, Conpes social 23 de 1993, y desde el Departamento Nacional de Planeación, la Política de Equidad y Participación de la Mujer, Conpes 2726 de 1994. 11 “El concepto de equidad de género hace referencia a la construcción de relaciones equitativas entre mujeres y hombres –desde sus diferencias–, tanto como a la igualdad de derechos, al reco-nocimiento de su dignidad como seres humanos y a la valoración equitativa de sus aportes a la sociedad” (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
Desafios de Colombia.indb 266 15/06/2010 03:03:12 p.m.
Caja de herramientas para el desarrollo de una política pública en diálogo con la equidad y el género | 267
Comunitario para todos” 2006-2010, que proyectó la inclusión de varios mandatos para incorporar el enfoque de género de manera transversal.12
La Consejería Presidencial para la Equidad de Género ha diseñado unas acciones afirmativas, es decir, ha adoptado una serie de medidas que tienen como finalidad superar las condiciones de desigualdad.13
De conformidad con los parámetros internacionales fue diseñado un documento Conpes programático denominado “Metas y estrategias de Co-lombia para el logro de los objetivos de Desarrollo del Milenio”14 2015, en el cual se plasman los compromisos y las estrategias que implementará el Gobierno para cumplir con las metas definidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este Conpes social aborda de manera específica dos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados directamente con la equidad de género: el número 3, promover la equidad de género y la autonomía de la mujer, y el número 5, mejorar la salud sexual y reproductiva.15
El estándar internacional
La transformación de una sociedad internacional en una sociedad mundial involucra la presión de nuevos actores en la gran red internacional. Estos nuevos actores se imbrican entre sí a través de relaciones de interdependen-cia, bajo el contexto del proceso globalizador. Este contexto crea regímenes internacionales en los cuales los Estados se obligan mediante una serie de compromisos internacionales (tratados, convenciones) con otros Estados,
12 Realizar la política afirmativa “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo”, en curso; legitimar la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer-Cpem; designación del Observatorio de Asuntos de Género, adscrito a la Cpem, el cual ya existe; así como el desarrollo de programas de asistencia técnica para orientar a las entidades del orden nacional en la incorporación de la perspectiva de género en las siguientes políticas públicas: banca de oportunidades; Red Juntos o lucha contra la pobreza extrema; Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos; y una política de atención a población en situación de desplazamiento. 13 Empleo y desarrollo; educación y cultura; prevención de la violencia y participación política. Adicionalmente, se gestiona el desarrollo de acciones concretas como la Política social con igual-dad de oportunidades y la Transversalidad de género. 14 Objetivos: 1) Erradicar la pobreza y el hambre; 2) Lograr la educación primaria universal; 3) Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer; 4) Reducir la mortalidad en menores de cinco años; 5) Mejorar la salud sexual y reproductiva; 6) Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue; 7) Garantizar la sostenibilidad ambiental; 8) Fomentar una sociedad mundial para el desarrollo.15 Podría decirse entonces que el Estado colombiano, a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de Género, articula las políticas públicas diseñadas por ella, así como las orientaciones de los Conpes sociales pertinentes, con la finalidad de generar una aplicación material y progresiva en la gestión de recursos que contribuyan al logro de relaciones basadas en la equidad de género.
Desafios de Colombia.indb 267 15/06/2010 03:03:13 p.m.
268 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
pero la gran veeduría en el cumplimiento de los dichos compromisos está a cargo de la comunidad internacional, es decir, las organizaciones internacio-nales y el papel determinante asumido por una sociedad civil globalizada y organizada de diferentes formas: los medios de comunicación alternativos, las organizaciones internacionales no gubernamentales, las redes sociales (Internet), los movimientos sociales, los activistas en derechos humanos, así como los espacios de encuentro, socialización y confrontación en los foros internacionales, entre otros.
Ahora bien, con la finalidad de realizar un seguimiento al cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados miembros, el artículo 1816 de la Cedaw dispone la creación de un comité integrado por ex-pertos/as sobre la condición especial de la mujer. Dicho comité, que sesiona en la sede de Naciones Unidas, tendrá como función principal supervisar la debida aplicación de la Convención y los progresos de los Estados parte.17
Este comité no es desde luego una corte internacional, sin embargo, lo anterior no demerita su eficacia. Siguiendo a Hedley Bull puede decirse que la eficacia del derecho internacional no está precisamente en la coacción (cortes internacionales), justamente por su diferencia en el mismo proceso de formación de la norma jurídica respecto al derecho nacional. En este sentido, la eficacia del derecho internacional se relaciona con las razones que mueven a los Estados a su cumplimiento (Bull, 2005: 191). En conse-cuencia, obedecer o cumplir las obligaciones internacionales por parte de los Estados, además de ser la demostración del respeto al principio pacta sunt servanda, constituye la posibilidad de contribuir a la construcción de un orden internacional más justo y crear mejores ambientes para las relaciones internacionales, mostrándose como Estados respetuosos de sus nacionales,
16 Así las cosas, en atención a la misma disposición, los Estados miembros deben presentar infor-mes iniciales y periódicos cada cuatro años (Cedaw, art. 18 (b)), o cuando el Comité lo solicite, ante el secretario general de Naciones Unidas sobre las medidas legislativas, judiciales y admi-nistrativas que han sido adoptadas a nivel interno, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las obligaciones internacionales adquiridas. El secretario general envía los informes al Comité y éste realiza unas recomendaciones y presenta un informe anual a la Asamblea General a través del Ecosoc (Consejo Económico y Social). Dichos informes constituyen documentos oficiales de Naciones Unidas y son publicados anualmente por la Asamblea General.17 Así mismo, por el incumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano se abre la posibilidad para el accionar de las mujeres vulneradas ante el Comité, a través del sistema de peticiones individuales, mecanismo creado por el Protocolo Facultativo de la Convención, debidamente ratificado por el Estado colombiano. Bajo esta sombrilla jurídica, el Comité tiene competencia para recibir comunicaciones relacionadas con violaciones de los de-rechos consagrados en la Cedaw y a emitir opiniones y recomendaciones. De la misma manera, el Comité está facultado para iniciar investigaciones sobre las violaciones graves y sistemáticas que vulneren los derechos reconocidos en la Convención.
Desafios de Colombia.indb 268 15/06/2010 03:03:13 p.m.
Caja de herramientas para el desarrollo de una política pública en diálogo con la equidad y el género | 269
de las instituciones democráticas, y de justificar su existencia misma desde su posición de garantes del mejor estar de sus sociedades.
Es así como el Comité de la Cedaw en su 37º período de sesiones (2007), en respuesta a los informes periódicos presentados por Colombia (Cedaw/C/COL/5-6), señaló como principales esferas de preocupación el clima de vio-lencia que se vive en el país, puesto que bajo este contexto es muy difícil el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de esta con-vención y de otros instrumentos internacionales. En ese sentido, señala su preocupación por las situaciones de violencia que padece la mujer en el con-flicto armado, situaciones relacionadas con la ausencia de garantías para el ejercicio efectivo de los derechos tanto civiles y políticos como económicos sociales y culturales.
El Comité señaló al respecto que la obligación del Estado con la comuni-dad internacional se materializa en la aplicación sistemática y continuada de las disposiciones de la Cedaw. Adicionalmente, indicó que las observaciones finales presentadas en su documento de recomendaciones18 requieren una atención prioritaria del Estado parte desde el momento actual (2007) hasta la presentación del siguiente informe periódico (2011). Así mismo, en dichas re-comendaciones se sostiene enfáticamente (Cedaw/C/COL/5-6) que se espera que el Estado colombiano, por ser miembro de la Cedaw, en sus actividades de aplicación de la Convención se centre en la adopción de medidas que garan-ticen el cumplimiento de las obligaciones internacionales, y que conforme con ello en el siguiente informe periódico incluya información sobre las medidas adoptadas y los resultados logrados (Cedaw, Recomendaciones, 9).
Entre las principales preocupaciones del Comité se encuentra el clima de violencia e inseguridad que vive el país. En ese sentido hace un llamado al Estado para que “adopte las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier persona u organiza-ción, así como la violencia cometida por agentes estatales, o derivada de sus acciones u omisiones. Así mismo insta al Estado a que haga frente a las cau-sas subyacentes de la violencia contra la mujer y a que mejore el acceso a la justicia de las víctimas a la justicia y los programas de protección” (Cedaw, 11). Entre otros aspectos, hace alusión a la preocupación por la población en situación de desplazamiento, en particular las madres cabezas de familia, por las condiciones de desventaja y vulnerabilidad frente al ejercicio de derechos económicos sociales y culturales.
El Comité se refiere concretamente a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y manifiesta su preocupación porque ésta “no tenga la capa-
18 Para ver el informe completo consultar: www.pnud.org.co/.../Recomendaciones_del_comi-té_de_la_CEDAW_al_estado_coombiano.pdf
Desafios de Colombia.indb 269 15/06/2010 03:03:13 p.m.
270 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
cidad y recursos suficientes para coordinar efectivamente la aplicación de la estrategia de incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores del Gobierno y, en particular, para coordinar efectivamente la aplicación de las políticas y los programas nacionales en los departamentos y los muni-cipios desde una perspectiva de género” (14). En este sentido recomienda al Estado “fortalecer la capacidad de los mecanismos nacionales para coordinar la aplicación en los departamentos y los municipios las políticas, programas y planes sectoriales dirigidos a promover la igualdad entre los géneros” (15).
En cuanto a las garantías para el ejercicio de derechos civiles, el Co-mité hace referencia a un problema central como lo es la persistencia de la trata de mujeres en el tráfico ilícito de drogas, así como el turismo sexual, la prostitución y la explotación económica de las mujeres y niñas en labores do-mésticas. Solicita al Estado la construcción de instrumentos que le permitan recolectar y analizar información estadística sobre estas situaciones, y que sobre la base de dichos instrumento formule, diseñe y adopte una serie de medidas eficaces para combatir y prevenir la vulneración de los derechos de integridad, libertad y dignidad de las mujeres.19
Así mismo, insiste en la insuficiente representación de las mujeres, in-cluidas las indígenas y las de ascendencia africana, en los órganos electivos a todos los niveles, y en particular que haya disminuido recientemente la representación de las mujeres en el Parlamento y en el Poder Judicial (26).
En cuanto a los derechos económicos sociales y culturales se abarcan varios temas. Inicialmente, el Comité es enfático en exhortar al Estado a rea-lizar todos los esfuerzos necesarios para que brinde atención prioritaria para mantener el acceso de las mujeres a los servicios médicos relacionados con su salud sexual y reproductiva, puesto que considera un problema de salud pública las altas tasas de mortalidad materna, sobre todo en mujeres pobres, indígenas y de ascendencia africana, habitantes de zonas rurales, tasas en ocasiones conexas con los abortos ilegales en condiciones de riesgo. Adicionalmente, llama la atención sobre el hecho de que en la práctica las mujeres no tengan acceso a los servicios para la interrupción del embarazo de forma legal, o atención médica garantizada para el tratamiento de las complicaciones de abortos ilícitos (23).20
19 Recomienda reforzar campañas nacionales de concienciación sobre los riesgos que implica la participación en el tráfico de drogas, centrándose en las mujeres y las niñas en situación de riesgo, es decir, aquellas que habitan zonas rurales, y que amplíe oportunidades económicas para ellas. Insta al Estado parte a adoptar medidas para lograr la recuperación de las mujeres objeto de trata. 20 En el mismo sentido, recomienda la adopción de medidas para prevenir embarazos no deseados y garantizar el marco normativo y las directrices que rigen el acceso a los servicios de calidad para la interrupción del embarazo de forma legal y para el tratamiento de las complicaciones producto de prácticas de abortos ilícitos, con la finalidad de reducir la mortalidad materna.
Desafios de Colombia.indb 270 15/06/2010 03:03:13 p.m.
Caja de herramientas para el desarrollo de una política pública en diálogo con la equidad y el género | 271
Otra preocupación del Comité se relaciona con la violencia cultural, puesto que ésta se reproduce a través del fortalecimiento de los estereoti-pos. En ese sentido, manifiesta que las medidas adoptadas por el Estado colombiano para eliminar los estereotipos del sistema de educación no son supervisadas, y adicionalmente señala la ausencia de análisis que midan los efectos y las consecuencias sociales de la persistencia de los estereotipos relacionados con las funciones de género para la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer (24). En este orden de ideas el Comité recomienda que el Estado Parte siga realizando esfuerzos para combatir los estereotipos que perpetúan la discriminación directa e indirecta de la mujer. En consecuencia, el Estado colombiano debe reforzar las medidas educativas y debe elaborar una estrategia integral y diversificada en todos los sectores para eliminar los estereotipos. Por lo tanto, deberá apoyarse en otros sectores como las orga-nizaciones de mujeres, otras organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y, desde luego, los diferentes medios de comunicación.
El acceso de la mujer al trabajo es otra de las situaciones que son con-sideradas preocupantes, habida cuenta del aumento del número de mujeres que trabajan en el sector no estructurado o informal y que como consecuen-cia del subempleo tienen menos derechos, prestaciones y oportunidades de progreso. “Observa con inquietud que no se han estudiado los efectos de la industria maquiladora ni de las labores agrícolas estacionales en la situación económica de la mujer y que tampoco se han estudiado los posibles efectos negativos de los acuerdos de libre comercio en el bienestar económico de la mujer colombiana ni se han elaborado políticas para contrarrestarlos” (28).21
La persistencia de los altos niveles de pobreza entre las mujeres que viven en las zonas rurales y su vulnerabilidad constante en el conflicto armado son otros de los temas revisados por el Comité, en razón a que la consecuencia directa de estos problemas es la situación de desventaja de las mujeres de las zonas rurales, desventaja reflejada en las tasas de analfabetismo, en las bajas tasas de matrícula escolar y finalización de estudios, y el escaso acceso a los servicios médicos de salud sexual y reproductiva.22
21 Así las cosas, el Estado debe adoptar medidas que permitan el acceso de la mujer al trabajo estructurado, e igualmente deben estudiarse los efectos de los acuerdos de libre comercio sobre las condiciones socioeconómicas de la mujer, a la vez que se examine la posibilidad de adoptar medidas compensatorias que tomen en cuenta sus derechos humanos (29).22 La Recomendación señala concretamente que “es motivo de preocupación que las políticas y los programas que actualmente se dirigen a las zonas rurales sigan teniendo un alcance limitado y la estrategia de desarrollo rural no sea integral ni aborde debidamente el carácter estructural de los problemas que siguen teniendo las mujeres” (30).
Desafios de Colombia.indb 271 15/06/2010 03:03:13 p.m.
272 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Finalmente, el Comité exhorta al Estado a que cumpla las obligaciones en virtud de la Convención, de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (que refuerzan las disposiciones de la Convención), a la vez que señala que “la aplicación plena y efectiva de la Cedaw es indispensable para alcan-zar los objetivos de desarrollo del milenio. Todas las actividades deben tener perspectiva de género, pide al Estado que informe sobre las medidas adopta-das” (34), con énfasis en tres aspectos cruciales: informe sobre las acciones implementadas y los avances frente a la trata de mujeres en el tráfico ilícito de drogas, así como el turismo sexual, la prostitución y la explotación eco-nómica de las mujeres y niñas en labores domésticas; las medidas tendientes a eliminar los estereotipos del sistema de educación; y en un último lugar, solicita al Estado que informe sobre el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la Cedaw, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.
El Diagnóstico
Ahora bien, arriba se afirmó que el Estado colombiano aborda dos temas centrales de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, equidad de género y autonomía de la mujer (Objetivo 3), y mejorar la salud sexual y reproduc-tiva (Objetivo 5), y en este sentido se proyecta la solución de tres grandes problemas: violencia de género, acceso al mercado laboral y salud sexual y reproductiva.
En cuanto a la violencia de género, el Estado plantea el desarrollo de una estrategia para la medición de la magnitud y las características de la violencia de pareja en el país, para luego definir metas anuales de reduc-ción. En consecuencia, busca implementar y mantener en operación una estrategia intersectorial de vigilancia en salud pública de la violencia intra-familiar, específicamente la violencia de pareja contra la mujer, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga (ciudades principales) en 2008, y en las demás capitales de departamento en 2015 (Conpes social 91-2005). Frente al tema del mercado laboral, se compromete a incorporar y mante-ner el seguimiento a la equidad de género en materia salarial y calidad del empleo y en la participación política, e incrementarla por encima del 30% en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público (Conpes social 91-2005).
Finalmente, el objetivo número 5, mejorar la salud sexual y reproduc-tiva, se limita a intentar reducir la tasa de mortalidad materna entre 2005 y 2015, excluyendo todo un plexo de derechos que garantizan los derechos
Desafios de Colombia.indb 272 15/06/2010 03:03:13 p.m.
Caja de herramientas para el desarrollo de una política pública en diálogo con la equidad y el género | 273
sexuales y reproductivos de la mujer, y se ocupan de problemas como la trata de mujeres y la prostitución, entre otros.
Estos tres temas prioritarios: violencia de género, mercado laboral, sa-lud sexual y reproductiva, son en principio aquellos a los que el Estado tí-midamente se acerca. Sin embargo, tal como se desprende del Programa de Acción de Beijing, los compromisos son de mayor envergadura y de ámbito intersectorial.23
Si bien el Estado colombiano ha cumplido parcialmente con la formula-ción, diseño y ejecución de una serie de programas en el marco de la Conseje-ría Presidencial para la Equidad de Género, así como la adopción de algunas medidas legislativas, éstas no son suficientes, puesto que la responsabili-dad también debe incluir medidas destinadas a concretar la disponibilidad presupuestal que garantice la eficacia en la implementación de las políticas tendientes a proteger los derechos de la mujer, de manera intersectorial y transversal en los diferentes niveles de la administración.
La reciente Ley 1257 del 4 de diciembre de 2008,24 por ejemplo, la cual si bien responde precisamente a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado frente al régimen internacional que tiene por objeto la protec-ción y garantía del ejercicio de los derechos humanos de la mujer, así como el derecho de ésta a una vida libre de violencia, representada en la Convención de Belém do Pará, presenta algunos problemas en la aplicación práctica rela-cionados con el tema presupuestal, puesto que según el artículo 18 de la mencio-nada ley, referido a las medidas de protección en casos de violencia en ámbitos diferentes al familiar, “Las mujeres víctimas de las modalidades de violencia contempladas en la presente ley, además de las contempladas en el artículo 5º de la Ley 294 de 1994 y sin perjuicio de los procesos judiciales a que haya lugar, tendrán derecho a la protección inmediata de sus derechos, mediante medidas especiales y expeditas, entre las que se encuentran las siguiente: a) Remitir a la víctima y a sus hijas e hijos a un sitio donde encuentren la guarda de su vida, dignidad e integridad de su grupo familiar”, entre otras.
La desarticulación de los entes estatales no cierra el ciclo de atención que persigue la salvaguarda jurídica, puesto que los municipios carecen de la logística y la estructura para albergar a las mujeres en situación de riesgo, dado que no hay una partida presupuestal destinada a cubrir este tipo de situaciones. Por lo tanto, la norma es adecuada, pero carece de eficacia en la práctica.
23 Ver en este capítulo el apartado: “El Estado y sus compromisos internacionales”.24 Por medio de la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos Penal y de Procedimiento Penal y la Ley 294 de 1996, además de dictarse otras disposiciones.
Desafios de Colombia.indb 273 15/06/2010 03:03:13 p.m.
274 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Otro tema complejo que preocupa al Comité de la Cedaw está relacio-nado con el acceso de la mujer a la justicia (Cedaw, art. 15). Al respecto, la Corporación Humanas publicó un informe resultado de una investigación. En dicho informe se señala:
en los casos observados –en los que las mujeres fueron víctimas de de-litos por razones de género–, se pudo constatar que pese a las virtudes en el diseño del sistema acusatorio ellas no vieron garantizado su de-recho de acceso a la justicia debido a que los mecanismos, herramien-tas y operadores/as de justicia dispuestos por el nuevo sistema no son género-sensitivos, es decir no consideran las relaciones de poder entre hombres y mujeres como elemento de análisis de las realidades sociales.(Humanas, 2008: 98).
Sin embargo, también se afirma que “los efectos negativos en las ga-rantías de acceso a la justicia no están determinados por la concepción del modelo, sino que se derivan de un sistema de justicia que protege al victimario y desprotege a la víctima, una necesaria descongestión judicial y celeridad que prevalece sobre los derechos de las víctimas y la discriminación his-tórica que afecta a las mujeres y el desconocimiento de esta realidad en la práctica jurídica” (Humanas, 2008: 99). Estos son los principales problemas identificados como resultado de la investigación para el acceso a la justicia de las mujeres.
La misma Corporación Humanas publicó, a comienzos de 2009, otro informe sobre la situación de la violencia sexual contra la mujeres en Colom-bia. En esta oportunidad señala que entre los obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual para acceder a la justicia se evidencian los siguientes: el principio de publicidad del proceso prevalece siempre sobre el pudor de la mujer víctima; falta de representación legal de los intereses de las víctimas; protección de la libertad del procesado y desprotección de la seguridad de la víctima; complejidad de la prueba, “un régimen probatorio centrado en las pruebas físicas (…) lejos de asegurar el acceso a la justicia se convierte en un obstáculo para la garantía de este derecho” (Galvis 2009: 43); y finalmente, la ausencia de garantías procesales para hacer efectivo el derecho a la reparación (2009).
Revisar las cifras actuales de violencia contra la mujer resulta escabroso. Según el DANE, la violencia contra la mujer propiciada por su pareja pa-ra enero de 2009 fue de 2.821 casos reportados, y en agosto de este mismo año fue de 32.296. Lo anterior representa un aumento del 1.600% (DRIP, 2009). Por lo tanto, las medidas adoptadas por el Estado colombiano deben ir mucho más allá de establecer y diseñar instrumentos y mecanismos para
Desafios de Colombia.indb 274 15/06/2010 03:03:14 p.m.
Caja de herramientas para el desarrollo de una política pública en diálogo con la equidad y el género | 275
la medición de la violencia; es preciso el diseño de medidas que garanticen de manera efectiva los derechos humanos de la mujer, pero no medidas de tipo paliativo. Si bien se reconoce en el escenario internacional el esfuerzo, lo que en este momento se exige del Estado colombiano es un compromiso real no sólo con la comunidad colombiana, bajo su jurisdicción, sino porque en 2011 debe presentar un nuevo informe ante el Comité de la Cedaw, y allí debe exponer las medidas adoptadas y sus indicadores.
Entre las preocupaciones del Comité también se anuncian la condición de pobreza de las mujeres y el aumento de su acceso al empleo informal. Se puede inferir claramente que acatar las recomendaciones indicadas cons-tituye todavía un objetivo lejano para el Estado. Por ejemplo, si se revisa la estrategia para promover la equidad de género y la autonomía de la mujer, al confrontar la realidad se ve lo distante que se encuentra el país de una situación deseable en ese sentido.
En cuanto a la tasa de ocupación ésta fue de 65,9% para los hombres y de 41,6% para las mujeres, lo cual representa un 34,3% menos comparati-vamente. La tasa de desempleo para las mujeres se situó en 15,1% y para los hombres en 11,1%. En el total nacional, la principal posición ocupacional fue la de trabajador por cuenta propia, tanto en hombres (43,2%) como en mujeres (40,9%). Y mientras que las ramas de actividad con mayor propor-ción de hombres ocupados en el total nacional fueron el sector primario de la economía (27,3%) y el comercio (29,4%), la mujer continúa ocupando preferentemente la rama de servicios comunales, sociales y personales, con un 33,9% a nivel nacional (Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2009). En cuanto el trabajo en niños y niñas, según informes oficiales, “en Colombia según la OIT más de 2.500.000 de niños y niñas entre los 6 y 17 años, trabajan en empleos informales o bajo formas de servidumbre, en fábricas, minería, trabajos agrícolas o en altamar” (Informe Ritra, 2006).
El otro gran tema, el cual encierra todos los problemas, es el despla-zamiento forzado.25 Según Codhes (Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos), en 2008 se presentó un “crecimiento del desplazamiento forzado a niveles comparables con el año 2002 y la consi-guiente permanencia de esta forma de destierro y desarraigo (…) Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Huma-nos SISDHES, alrededor de 380.863 personas (76.172 núcleos familiares),
25 Que de hecho es un crimen de lesa humanidad tipificado en el Estatuto de Roma, artículo 7 (d), y definido como “la expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional”.
Desafios de Colombia.indb 275 15/06/2010 03:03:14 p.m.
276 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
fueron obligadas a abandonar sus lugares de vivienda o trabajo para sumarse al universo de víctimas” (2008: 1).
La violencia sexual aparece como causa desplazamiento:
las mujeres, niñas y adolescentes constituyen la mayoría del total de la población desplazada, 52%. Por lo menos el 17% de 2100 mujeres entre-vistadas por la Defensoría del Pueblo en 2008 admitieron situaciones de desplazamiento forzado como consecuencia de agresiones y violencia sexual. La misma entidad indicó que los informes de riesgo de violencia y explotación sexual en el Sistema de Alertas Tempranas, se duplicaron, toda vez que este tipo de delito se incrementó en un 69% en 2008 con relación al año inmediatamente anterior (2008: 5).
Según el Informe de la Comisión de Seguimiento de abril de 2009, “la proporción de mujeres en la población indígena desplazada es de 49,5%, similar a la encontrada en el Censo de 2005 en la población indígena total del país” (64).
En cuanto a la trata de personas, de acuerdo con un informe del Comité Interinstitucional de Lucha Contra la Trata de Personas, aproximadamente 40.000 personas son víctimas de la trata de personas en diferentes moda-lidades:
dentro de los años 2002 a 2006 se tuvo conocimiento de un total de 138 mujeres víctimas de trata y un total de 6 hombres durante el mismo lapso de tiempo, durante estos mismos años se conoció de un total de 8 niñas víctimas de trata y un 1 niño durante el mismo tiempo. Estas cifras responden a denuncias. En esta estadística el rango de edades de las víctimas, las cuales oscilan entre los 9 a los 36 años, teniendo a dos niñas con 9 y 16 años y un niño con 13 años (…) La Trata de mujeres con fines de prostitución está dirigida a cubrir una demanda amplia relacionada directamente con redes europeas y orientales en el país. Según el ICBF 35.000 niños y niñas aproximadamente son víctimas de la explotación sexual, quienes a menudo se les captan, compran, o se les obliga a ingresar al mercado del sexo (Informe Ritra, 2006).
Conclusiones
De conformidad con lo expuesto se considera que el Estado colombiano debe revisar el escenario internacional y sobre todo los compromisos adquiridos, puesto que la interdependencia en las relaciones internacionales implica una
Desafios de Colombia.indb 276 15/06/2010 03:03:14 p.m.
Caja de herramientas para el desarrollo de una política pública en diálogo con la equidad y el género | 277
disminución de la diferencia entre asuntos internos y asuntos externos. De esta manera, los grandes objetivos del Estado –relacionados con el fortaleci-miento de una estrategia que permita la equidad de género– deben tomar como referencia los avances internacionales y las obligaciones adquiridas. Esta es la caja de herramientas que debe ser abierta, y que ha de ser implementada para fortalecer los planes y programas actuales, teniendo en cuenta la participa-ción de los movimientos de mujeres, con el objetivo de construir programas que atiendan de manera efectiva la problemática que viven las mujeres, y no de elaborar planes de espaldas a la realidad. Quizá el principal problema que enfrenta el Estado se relaciona con el conflicto armado, ya que este marco favorece la vulneración de la mayoría de los derechos de la mujer, desde su integridad, pasando por la participación política, hasta todo el plexo de de-rechos económicos, sociales y culturales, siendo de mayor preocupación la situación de las mujeres desplazadas, habida cuenta que éstas quedan en manifiesta vulnerabilidad y desigualdad para el ejercicio de sus derechos, es decir, en una negación total de su ser mujer.
Referencias
Bull H. (2005). La sociedad anárquica (traducción de Martín Cortés). Madrid: Cata-rata.
Comision on the Status of Women -CSW, Naciones Unidas (2000). Recuperado dehttp://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/fs10.htm
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. (2000) Políticas (pdf). Recu-perado de http://www.presidencia.gov.co/equidad/documento_politica.pdf
Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos – Codhes. (2009). “Víctimas emergentes”. Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, (75). Recuperado de http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52
Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos – Codhes, Garay, L.J et al. (2009). Comisión de seguimiento de las políticas públicas sobre el desplazamiento forzado, Proceso Nacional de Verificación, 14 In-forme, Bogotá.
Corporación Humanas (2008). La situación de las mujeres víctimas de violencias de género en el sistema penal acusatorio. Bogotá: Autor, Serie de Acceso a la Justicia.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE. (2009). Boletín de prensa. Mercado laboral por sexo, Gran encuesta integrada de hogares, trimes-tre móvil julio - septiembre de 2009. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_sexo_jul09_sep09.pdf
Desafios de Colombia.indb 277 15/06/2010 03:03:14 p.m.
278 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Galvis, M.C (2009). Situación en Colombia de la violencia sexual contra las mujeres. Bogotá: Corporación Humanas.
Londoño López, M.C. (2009). Políticas públicas, escenario de interlocución mujeres-Estado. Escuela de Formación de Género para la incidencia de las mujeres en el Municipio de Santiago de Cali.
Montoya Ruiz, A. M. (2009). Recorrido por las políticas públicas de equidad de gé-nero en Colombia y aproximación a la experiencia de participación femenina con miras a la construcción de escenarios locales. Recuperado el 9 de octubre de 2009, de http://co.vlex.com/vid/70250635
Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, Colombia (2007). Objetivos del Milenio, Pobreza – Colombia presidente más optimista que estadísticas, Recuperado el 20 de noviembre de 2009 de http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=a-b020104--&x=19704
República de Colombia, Instituto Colombiano de Medicina Legal (2009). Bo-letín Estadístico Mensual CRNV, enero-agosto 2009. DRIP Estadísticas. Recuperado de http://www.medicinalegal.gov.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=60
República de Colombia, Comité Interinstitucional de Lucha Contra la Trata de Per-sonas. Recuperado de http://www.tratadepersonas.gov.co/eContent/library/documents/DocNewsNo36DocumentNo9.DOC.
Sledziewski, E.G. (1993). “Revolución Francesa. El giro. En G. Duby y M. Perrot (eds). Historia de las mujeres en Occidente (vol. IV, pp. 41-55). Madrid: Taurus.
Desafios de Colombia.indb 278 15/06/2010 03:03:14 p.m.
Territorio y gobernabilidad: la inacabada construcción territorial
en ColombiaAlejandra Monteoliva Wilches*
1. Introducción
El presente escrito tiene como objetivo abordar la relación entre “territorio” y “gobernabilidad” desde una perspectiva activa y orientadora para la toma de decisiones en el intento de construcción territorial. A partir de una breve caracterización y recorrido histórico de las dinámicas territoriales acon-tecidas en el país desde la Independencia hasta nuestros días, se pretende establecer las condiciones o insumos necesarios para construir territorio en el contexto actual, determinando las posibilidades reales de gobernabilidad. Finalmente, se asume que la construcción de territorio es un proceso com-plejo que implica una serie de desafíos estratégicos y adaptativos del Estado y la sociedad, conjuntamente vinculados al reconocimiento y tratamiento de la cuestión territorial como un problema público.
2. Territorio, poder y conflictos
En Colombia, como en la mayoría de los países de América Latina, la cuestión territorial ha estado ligada de manera estrecha a la forma de organización espacial del poder. Desde la inmediata independencia de España en el siglo XIX, se hizo evidente que el control del territorio jugaba un papel funda-mental para la constitución de los países. Las guerras civiles, los conflictos internos, las modalidades y características de las divisiones administrativas
* Politóloga; magíster en Planificación y Administración del Desarrollo; directora de la Espe-cialización en Gobierno Municipal, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana.
Desafios de Colombia.indb 281 15/06/2010 03:03:15 p.m.
282 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
acontecidas y las pugnas políticas, económicas, y obviamente territoriales, como las ocurridas entre federales y unitarios, así lo demuestran. Los prime-ros defendían las autonomías y las libertades de las élites regionales, donde el gobierno del territorio y el sistema político estaban ligados al poder de las familias, los intereses patrimoniales y el régimen de las haciendas, materia-lizados en leyes, códigos, ejércitos y monedas particulares. Los unitarios, en cambio, más cercanos a las actividades comerciales, propugnaban por un centro fuerte, por la constitución de un Estado-nación centralizado que superase las internas posiciones territoriales fragmentadas, subordinándolas a un único poder central.
En términos generales, las lógicas unitarias y federales dejaron imbo-rrables huellas territoriales. A finales del siglo XIX, en Colombia la Consti-tución de 1886 puso fin a la estructura federal vigente en el país hasta ese momento y definió al Estado colombiano como un “Estado centralizado políticamente y descentralizado administrativamente”, consolidándose un régimen presidencialista fuerte y un sistema político altamente centralizado. Lo anterior tuvo incidencia territorial en la medida que la descentralización administrativa propuesta se traducía en el hecho que gobernadores y alcaldes eran agentes de procedimiento del nivel central, en concreto del presidente de la República, pero carentes de toda autonomía y decisión territorial. Por lo tanto, el territorio, o mejor aún, los territorios todavía fragmentados, no esta-ban incorporados de manera real en la definición de las políticas nacionales.
Parte de la explicación a esta situación la plantea el doctor Luis Felipe Vega cuando afirma:
De esta manera, la estructura latifundista en la posesión de la tierra en Colombia (…) reprodujo en la naciente república esferas de distinción, a manera de campos o macropoderes para la intervención de los vivientes. (…) Este conjunto de dispositivos territoriales se expresaron de manera más agresiva con la adjudicación de grandes extensiones de tierras bal-días de propiedad de la nación (…) como mecanismo de negociación para la pacificación de la sociedad y coexistencia entre señores terratenientes al finalizar el siglo XX (2006: 111).
En las primeras décadas del siglo XX se construye, poco a poco, el Estado-nación. El profesor Darío Restrepo describe claramente el proceso. Al respecto afirma:
… esos pedazos de territorios, que convivieron o tuvieron arreglos cen-tralistas o federalistas en la construcción misma de su Estado nación, no pudieron jalonar nacionalmente el conjunto de los territorios por vías del mercado, de la política o las instituciones. Por tanto, convivieron,
Desafios de Colombia.indb 282 15/06/2010 03:03:15 p.m.
Territorio y gobernabilidad: la inacabada construcción terr itorial en Colombia | 283
y siguen conviviendo, no sólo prácticas productivas, sino de élites y de derechos de ciudadanías muy diferentes (2008: 36).
Es decir, y en concordancia con Restrepo, a pesar del crecimiento de las ciudades –producto de múltiples factores–, de mayores obras de infra-estructura en el país, del auge del comercio mundial, y por consiguiente, de la inserción de las economías en ese comercio, se fueron generando ciertos “polos de desarrollo” urbanos y económicos, pero aún así la mayor parte de las ac-tividades en los territorios continuaban siendo actividades netamente regionales, ligadas a las oligarquías y a derechos patrimoniales más que a la intención de consolidar un Estado moderno (2008: 36).
En la inmediata posguerra surge en el país una creciente preocupación por cuestiones territoriales y regionales, preocupación vinculada estre-chamente a razones económicas y de producción nacional con cierto tinte proteccionista, donde el conocimiento del territorio y sus potencialidades resultaba fundamental para la definición de estrategias de industrialización nacional. Es así como en el año 1958, el padre jesuita Louis Joseph Lebret, a solicitud del presidente Rojas Pinilla presenta el Estudio sobre las condiciones de desarrollo en Colombia, proponiendo seis regiones de planeación (Costa Atlántica, Noroccidental, Viejo Caldas, Nororiental, Central, y Surocciden-tal), cada una con centros urbanos y funciones territoriales, tomando como base los trabajos anteriores realizados por el profesor Lauchlin Currie. En esos momentos, con la llegada del modelo político del Frente Nacional, se afianzó la concentración del poder en el centro, y la intervención sobre los territorios inició un nuevo ciclo. En 1961 se formuló el primer plan de desa-rrollo, y ese mismo año se aprobó la Ley 135 sobre Reforma Agraria, forta-leciéndose la política de sustitución de importaciones, mediante protección arancelaria y exenciones tributarias para la producción nacional (Moncayo Jiménez, 2004: 37).
A finales de la década, la Reforma Constitucional de 1968 marcó un nuevo centralismo en el marco de las dinámicas de planificación e inter-vención del Estado, generando una mayor actuación del nivel central en el territorio, a través de la creación y presencia de instituciones nacionales que de hecho produjeron una fuerte concentración administrativa sin par-ticipación efectiva de las entidades territoriales en dichos procesos. Sin em-bargo, la mencionada reforma constitucional permitió el nacimiento de las transferencias a departamentos y municipios, mediante las leyes 46 de 1971 y 33 de 1968, respectivamente. La creación del “situado fiscal” permitió la gestión territorial de recursos en materia de salud y educación, pero esto no evitó posteriores fracturas territoriales. Finalmente, nuevas medidas recon-centraron los recursos en cuestión en el gobierno central, medidas acompa-
Desafios de Colombia.indb 283 15/06/2010 03:03:15 p.m.
284 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
ñadas durante la década del 70 por la puesta en marcha de instrumentos regionales intervencionistas como el “modelo de regionalización nodal” y las “regiones para la descentralización administrativa”, con escaso impacto real en los procesos territoriales (Moncayo Jiménez, 2004: 54-55).
El contexto de la década del 80 evidenció una vez más la relación es-trecha entre territorio, conflicto y poder. El recrudecimiento del conflicto armado, el auge del narcotráfico, las movilizaciones sociales, los paros, las marchas y las protestas regionales, y la pérdida de legitimidad del sistema político en su conjunto (Velásquez, 2007: 36) son algunas de las manifes-taciones de la mencionada relación, con lo cual se evidenciaba el desgaste del modelo centralista y la consecuente necesidad de participación territo-rial efectiva, en aras de garantizar niveles mínimos de gobernabilidad. Una serie de medidas financieras, territoriales y políticas como lo fueron la Ley 14 de 1983, de autonomía tributaria para las entidades territoriales, la Ley 76 de 1985, que permitió la creación de los Corpes (Consejos Regionales de Planificación Económica y Social) y el Acto Legislativo 01 de 1986, que esta-bleció la elección popular de alcaldes, respectivamente, abonaron el terreno para integrar el territorio y llevar a cabo el ejercicio de la Constituyente que llevó a la promulgación de la Constitución Política de 1991.
En el marco de la globalización creciente, de la apertura económica, del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y del achicamiento del Estado, procesos propios de los 90, la Carta Política abrió formalmente una puerta para la organización territorial del país al definir como entes te-rritoriales a los departamentos, distritos, municipios y entidades territoriales indígenas, y planteando además la posibilidad de constitución de provincias y regiones como estrategias de integración, pero fueron más fuertes las maniobras de actores regionales por el control del territorio afianzando los lazos entre narcotraficantes y terratenientes, desmembrando los espacios regionales y replicando esta dinámica en la política nacional. Finalmente, desde el año 2001, la presencia del nivel central ha sido cada vez más fuerte en el ám-bito subnacional, restringiendo, frenando y limitando acciones de los entes territoriales en los ámbitos políticos, financieros, y por supuesto, territoriales.
En síntesis, la cuestión territorial ha sido y seguirá siendo el eje de los conflictos y el factor detonante en la distribución de poder y poderes en el país. Por lo tanto, y en ese orden de ideas, a pesar de la globalización, que todo lo puede, o la transnacionalización, que todo lo ve, no es posible pasar por alto el hecho que los procesos políticos, económicos y sociales son –como lo plantea David Wolfe– “altamente dependientes de factores localizados” (Wolfe, 1997: 15), y por qué no, territoriales. Releer hoy a Juan Manuel de Rosas (federal argentino de mediados de siglo XIX), recordar posiciones
Desafios de Colombia.indb 284 15/06/2010 03:03:15 p.m.
Territorio y gobernabilidad: la inacabada construcción terr itorial en Colombia | 285
unitarias como la de Simón Bolívar, dimensionar la importancia de los re-cursos naturales en el concierto económico mundial, comprender las rei-vindicaciones y reclamos de comunidades indígenas por la titularidad de las tierras, abordar la inacabada disputa entre centros y periferias por el poder y los recursos, vislumbrar el trasfondo político de los intentos de reforma agraria, e incluso, analizar la trayectoria misma del conflicto interno en el país, muestran claramente que los conflictos son territoriales y que no han acabado en América Latina, ni mucho menos en Colombia. Así mismo, las decisiones sobre el territorio constituyen todavía una asignatura pendiente en la región; la construcción de territorio supone construcción de Estado, y finalmente, el territorio se define y consolida en función de la pertenencia y la identidad producto de la intervención que el hombre realiza en el mismo.
3. El gobierno del territorio y la necesaria territorialidad
¿Cuándo se encuentran totalmente definidos los territorios? ¿Hasta dónde llega el territorio en Colombia? ¿Qué ha pasado con la territorialidad en el país? ¿Qué relación existe entre territorio, poblamiento y gobernabilidad? Interrogantes como estos siempre están presentes en investigaciones, es-tudios y análisis durante décadas, y no pierden vigencia cuando se trata de encontrar respuestas y caminos para superar los déficits de territorialidad o las deficiencias de la gobernabilidad de la que tantos hablan en el país.
El territorio, según el Dictionarie de géographie, es “un espacio geográ-fico calificado por una pertenencia jurídica” (George, 1994), es decir, una extensión terrestre definida, que supone una relación de poder y que implica un conjunto social. Una serie de características claramente enunciadas en los Cuadernos de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia resumen el concepto. Entre ellas podrían mencionarse las siguientes: a) Todo lo que ocurre entre individuos y grupos, ocurre en el territorio. El territorio es esce-nario, y por lo tanto, una construcción social; b) el territorio es a la vez espacio de poder y espacio de gestión, pero la incidencia de los actores en el mismo es diferencial y por consiguiente la apropiación del territorio nunca es igual; c) el territorio nunca es fijo; es mutable, pues la realidad es cambiante y en el territorio concurren y se sobreponen diferentes territorialidades (Montañez y Delgado, 1998: 122-123).
¿Qué sucede entonces con la territorialidad? Giddens afirmó (1984) que es la territorialidad la que regionaliza el territorio. Hoy existe consenso al asumir que la territorialidad hace referencia, por una parte, al modo de apropiación de un espacio, pero también a la pertenencia a un territorio me-diante un proceso de identificación y representación individual o colectivo que no siempre coincide con las fronteras políticas y administrativas clásicas,
Desafios de Colombia.indb 285 15/06/2010 03:03:15 p.m.
286 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
lo que conduce a afirmar que sobre una misma superficie podrían superponerse o coexistir varias formas de territorialidad (Gouëset, 1999: 79-80).
La lógica de la territorialidad puede explicar entonces el alcance del territorio. Para el caso colombiano, y siguiendo con los planteamientos de Vincent Gouëset, es en el déficit de población, en el déficit del Estado y en el déficit de integración económica que se encuentran algunas razones para la comprensión de la difícil construcción territorial. En primer lugar, existe un divorcio entre el espacio nacional efectivo, real e integrado, donde el Es-tado ejerce su poder, y los espacios discontinuos o relegados que evidencian debilidad del Estado. En segundo lugar, el carácter atomizado y muchas veces conflictivo de la población conduce a que la relación entre los grupos y sociedades en el territorio sea muy diversa. Y finalmente, hay un marca-do y permanente desinterés y olvido de la sociedad colombiana central por los espacios marginales o periféricos. Lo anterior se traduce en dos tipos de problemas, uno de tipo político, que tiene que ver con el protagonismo del Estado, y otro de tipo económico, ligado a la articulación de economías lo-cales territoriales con las economías nacionales e internacionales (Gouëset, 1999: 81).
¿Cómo superar los anteriores déficits planteados por Gouëset y cómo vincularlos con las posibilidades de gobernabilidad local? El déficit de po-blamiento tiene que ver no sólo con la densidad de población promedio en el país, sino también con las características de distribución de la misma en el territorio; pero intentar abordar la problemática de la localización geográfica de la población y los patrones de ocupación de los suelos no es suficientes si no existe cohesión social; es decir, la construcción de territorio demanda niveles considerables de organización, articulación y participación de los grupos y comunidades en las diferentes escalas y tamaños que generen sinergias positivas en el territorio, y por ende, cohesión social territorial.
Por otra parte, en incontables oportunidades se ha hecho referencia al escaso o limitado protagonismo o presencia del Estado en las regiones, haciendo alusión a las debilidades en materia de capacidad institucional (central y periférica), a las carencias del sector público, y en definitiva, a la incipiente infraestructura física y tecnológica generadora de brechas y distancias abismales, lo que se ha denominado déficit de Estado. Si bien es cierto, como se ha afirmado en párrafos anteriores, que construir territorio supone construcción de Estado, y que por lo tanto se requiere presencia real y efectiva, no menos cierto es el hecho que sin proyectos políticos territoriales es prácticamente imposible avanzar en el intento de construcción territorial. Los verdaderos proyectos políticos territoriales que reflejen intereses y ex-presiones colectivas debieran ser los orientadores de las políticas públicas y
Desafios de Colombia.indb 286 15/06/2010 03:03:15 p.m.
Territorio y gobernabilidad: la inacabada construcción terr itorial en Colombia | 287
los generadores de capital social territorial con incidencia real en los procesos de toma de decisiones y distribución del poder.
Por último, el mencionado déficit de integración económica requie-re para su superación procesos de desarrollo local, ya sea como respuestas al vacío dejado por el abandono del nivel central o nacional, o ya sea por la firme convicción que los espacios locales son mucho más adecuados y apropiados para la generación de crecimiento, bienestar y calidad de vida (Cuervo, 1998: 12). El desarrollo local, en palabras de Alburquerque, es la búsqueda de crecimiento económico y cambio estructural como manera de mejorar y modificar la calidad de vida de la población local. En esa búsque-da, según dicho autor, intervienen tres dimensiones fundamentales: la eco-nómica, la socio-cultural y la político-administrativa (Alburquerque, 1996: 48). En Colombia las desigualdades territoriales, la escasa capacidad de los entes territoriales –particularmente los pequeños municipios–, la limitada planificación para el desarrollo y la débil gestión local, entre otras razones, han limitado la generación y puesta en marcha de procesos sostenibles de desarrollo local en los territorios.
En síntesis, cohesión social, proyectos políticos territoriales y procesos de desarrollo local son imprescindibles en la construcción de territorio. De allí que lo planteado por Fajardo en 1994 no pierda vigencia en esta direc-ción. Dice el autor:
… ninguna cantidad de recursos volcada por el Estado en una región es capaz de provocar su desarrollo si no existe realmente una sociedad regional, compleja, con instituciones realmente regionales, con una clase política, con una clase empresarial, con organizaciones sociales, sin-dicales y gremiales de base, con proyectos políticos propios, capaz de concertarse colectivamente en pos del desarrollo (79).
¿Cómo hacer posible entonces la gobernabilidad del territorio? Pie-rre Birnbaum al definir la gobernabilidad la relaciona con la capacidad que tienen las sociedades y sus subsistemas políticos de tomar decisiones o ini-ciar acciones en relación con unas demandas o necesidades (Hermet, 2001: 125). Aparece así el dilema del gobierno y la gobernabilidad. En el intento de concebir un modelo de gobernabilidad local, tres criterios de viabilidad podrían resultar favorables: primero, una visión integral de la realidad que articule la comprensión de la complejidad del contexto local, superando visiones fragmentadas que generalmente conducen al fracaso de la imple-mentación en el territorio de las políticas públicas; segundo, la interacción de dinámicas políticas, económicas, ambientales y culturales producto de la
Desafios de Colombia.indb 287 15/06/2010 03:03:15 p.m.
288 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
concertación y el consenso entre los actores, evidenciando estrategias sólidas en el tratamiento de crisis y conflictos; y tercero, la coherencia política o grado de cumplimiento de la agenda pública respecto al conjunto de demandas o necesidades de la sociedad (Monteoliva, 2005: 130-131).
Jean Francois Jolly, en su conocido estudio sobre la gobernabilidad y la descentralización en Colombia, afirma:
… la gobernabilidad, obligaría simultáneamente tener que regir el territorio colombiano y gobernar los territorios de Colombia, lo que implicaría tener que recurrir al mismo tiempo a las dos maneras de gobernar conocidas como el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios. (…) asegurar la gobernabilidad de la Colombia con-temporánea, obliga al mismo tiempo regir al territorio colombiano con normas centrales, aplicadas en una lógica vertical y sectorial y gobernar unos territorios gracias a unas políticas públicas cuya lógica es horizontal y territorial; eso es combinar centralismo y descentralización, gobierno del territorio y gobernancia de los territorios… (2005: 142).
Finalmente, es la articulación permanente entre lógicas verticales y horizontales la que en términos de Jolly permitiría, en cierta medida, miti-gar las consecuencias y los traumatismos en el ejercicio del poder territorial derivados de la territorialidad parcial y de la baja o incompleta institucio-nalización, la cual, en términos de Pedro Medellín, caracteriza a Colombia y hace que ni el Estado ni el Gobierno sean capaces de mantener la unidad de poder político institucionalizado, ni la unidad de acción de sus instituciones (Medellín 2004: 23-24).
4. La agenda pendiente: desafíos estratégicos y adaptativos para el abordaje de la cuestión territorial en Colombia
Hasta aquí, más continuidades que rupturas en el tratamiento de la cuestión territorial. La construcción territorial no ha sido abordada en el país como un problema público, sino como condición dada. Esto quizás explica en parte el alcance real del gobierno de los territorios. Pero ¿cuál es entonces la agenda pendiente?; ¿qué implica asumir la construcción territorial como problema pú-blico?; ¿cuáles son los principales desafíos o retos en esta materia?
En primer lugar, los problemas públicos son todas aquellas situaciones, negativas o deficitarias, que requieren un abordaje integral que modifique sustancialmente las razones o causas que las generaron y evite la perpetua-ción de sus consecuencias. Los problemas públicos, por su propia definición,
Desafios de Colombia.indb 288 15/06/2010 03:03:16 p.m.
Territorio y gobernabilidad: la inacabada construcción terr itorial en Colombia | 289
son multicausales, y por lo tanto es indispensable un abordaje que vaya más allá de las simples y tradicionales respuestas instrumentales sin contenido. Ronald Heifetz, experto mundial en temas de liderazgo y gestión, ha diferen-ciado claramente entre problemas de índole técnica, que pueden ser trata-dos y resueltos con autoridad, recursos e institucionalidad, de otros problemas que por sus características y dinámicas requieren un tratamiento diferente y particular. Estos últimos han sido denominados como desafíos adapta-tivos, es decir, situaciones complejas que para ser superadas requieren la modificación de comportamientos, nuevas maneras de proceder, cambios de valores, creencias y conductas por parte los implicados; es decir, que son los actores inmersos los que hacen parte de la solución en la medida que se generan aprendizajes. Una respuesta técnica a este tipo de desafío generaría dependencias inadecuadas (Heifetz y Linsy, 2009).
¿Es posible asumir la construcción territorial en Colombia como un de-safío adaptativo? Creemos que sí. El verdadero reto consiste en la generación y fortalecimiento de condiciones para el ejercicio de liderazgos adaptativos. Un liderazgo del Estado y sus instituciones, más allá de las personalidades, que movilice, oriente y aborde oportunamente las problemáticas pertinentes dando respuestas valiosas para el conjunto social; y un liderazgo social, tanto reflexivo como proactivo, basado en la organización, el conocimiento, la corresponsabilidad y la confianza.
Las acciones puntuales y específicas para garantizar territorio y gobierno son por todos conocidas, y ya han sido mencionadas en reiteradas oportuni-dades: propiciar el escenario para la identidad de los actores con la situación y el contexto político y territorial; fortalecer y empoderar de manera real al ciudadano para el accionar con garantías; crear capital social e institucional; realizar un balance y continuar fortaleciendo los gobiernos locales con apoyo político y financiero, de tal manera que dichos gobiernos sean cada vez más copartícipes de la gestión y el desarrollo, y no meros receptores de órdenes o recursos; construir transversalidad e intersectorialidad para la gestión de las políticas públicas; generar procesos para la renovación de actores políticos y sociales cualificados y comprometidos, con responsabilidad y ética frente a lo público; y finalmente, permitir y permitirnos el aprendizaje, la creatividad y la innovación.
Las acciones están claras. La incertidumbre, la ambigüedad y los conflic-tos estratégicos –enfermedades de esta época– sólo pueden ser superados con el reconocimiento de ópticas diferentes a las vividas. La historia y los hechos lo evidencian. El problema es de enfoque; el desafío es la perspectiva que se asuma. Se requiere gestionar el cambio. Urge el trabajo en aras de lograr la modificación de comportamientos individuales y colectivos que no sólo in-cidan de manera visible en la configuración de las relaciones en el espacio,
Desafios de Colombia.indb 289 15/06/2010 03:03:16 p.m.
290 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
sino que manifiesten territorialidades menos excluyentes, más articuladas y menos desentendidas de objetivos de desarrollo.
Referencias
Alburquerque, F. (1996). Desarrollo económico local y distribución del progreso téc-nico. Santiago de Chile: Dirección de Políticas y Proyectos Sociales, Ilpes.
Cuervo, L.M (1998). “Desarrollo económico local: leyendas y realidades”. Territo-rios, (1): p. 9-24.
Fajardo, D. (1994). “Territorialidad y Estado en la Amazonia colombiana”. En R. Silva (comp.), Territorios, regiones y sociedad Bogotá: Universidad del Valle, Cerec.
Gouëset, V. (1999). “El territorio colombiano y sus márgenes: la difícil tarea de la construcción territorial”. Territorios, (1): 77–94
Heifetz, R., y Linsky, M. (2006). Liderazgo sin límites. Buenos Aires: Paidós.Hermet, G. et al. (2001). “Gouvernance”. Dictionaire de la science politique et des
institucions politiques (5éme ed.). París: Arman Colin.Jolly, J.F. (2005). “Gobernabilidad territorial y descentralización en Colombia: ¿Regir
los territorios o gobernar los territorios? Papel Político, (18): p 137-154 Medellín Torres, P. (2004). La política de las políticas públicas: propuesta teórica y
metodológica para el estudio de las políticas públicas en países de frágil institu-cionalidad. Santiago de Chile: División de Desarrollo Social, Cepal, Naciones Unidas, Serie Políticas Sociales no. 93.
Moncayo Jiménez, É. (2004). Las políticas regionales en Colombia: de la intervención activa al retraimiento del Estado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Montañez Gómez, G., Delgado Mahecha, O. (1998). “Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional”. Cuadernos de Geografía, 7, (1-2): 120-135
Monteoliva, A. (2005). “La ciudad región: modelo posible de intergobernabilidad subnacional”. Papel Político, (18): 113-135.
Restrepo, D. (2008). “Memorias del curso de contexto”. En B. Niño (comp.), Des-centralización, conflicto, participación y territorio. Bogotá: Rinde - Priac - Uni-versidad Nacional de Colombia.
Vega, L.F. (2006). “La forma-Estado en Colombia: fragmentación territorial y bio-política moleular”. Papel Político, 11(1): 95-136.
Velásquez, F. (2007). “La descentralización: una apuesta política de futuro para Co-lombia”. En Memorias del Seminario: 20 años de descentralización en Colombia: presente y futuro. Bogotá: Rinde, Universidad Nacional de Colombia.
Wolfe, D. (1997). “The Emergence of the Region State”. En Thomas J. Courchene (ed.), Bell Canada Papers on Economic and Public Policy 5 The Nation State in a Global Information Era: Policy Challenges (pp. 205-240 ). Ontario: Jhon Deust-che Institute for the Study of Economic Policy, Queens´s University Kingston.
Desafios de Colombia.indb 290 15/06/2010 03:03:16 p.m.
De un país rural a un país urbanoFernando Rojas Parra*
Introducción
Los siglos XIX y XX se han caracterizado por el crecimiento urbano. La con-solidación de las ciudades como centros de poder, de desarrollo económico, de interacción social y tensiones ambientales permite entenderlas como cuerpos vivos que responden a dinámicas muy diversas. Así, por ejemplo, a comien-zos del siglo XX tan sólo el 10% de la población mundial vivía en ciudades, mientras que en el año 2000 este porcentaje se acercaba al 50% (Koolhaas, 2001). Según el Unfpa - United Nations Fund for Population Activities (2007) en 2008 más de la mitad de la población mundial vivirá en ciudades.
Otras proyecciones sostienen que en 2025 la población urbana podría llegar a los 5.000 millones (dos tercios en países pobres) (Global Urban Obser-vatory). Este crecimiento se verá con mayor claridad en la región subsahariana, pues para el 2020 el 63% de su población vivirá en ciudades (Koolhaas, 2001).
En Colombia el efecto no ha sido diferente. Según Sánchez (2007), a partir de datos del DANE, en 1973 de los 28,5 millones de habitantes del país, el 59% vivía en las ciudades; en 1985 este porcentaje aumentó a 65%; y aunque para 1993 el ritmo de crecimiento de la población se había vuelto más lento, el 68% de los colombianos tenían asiento en el área urbana.
Por eso se hace necesario revisar brevemente en qué estado se en-cuentra la cuestión urbana en Colombia y los desafíos que presenta el hecho de que la migración hacia las ciudades no se detenga. Al contrario, la tendencia es incremental.
* Politólogo; especialista en Resolución de Conflictos Armados, Universidad de los Andes; máster en Gestión Urbana, Pontificia Universidad Católica del Paraná, Curitiba, Brasil; profesor y miem-bro del grupo de Política Urbana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana..
Desafios de Colombia.indb 291 15/06/2010 03:03:16 p.m.
292 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Las ciudades en Colombia
De acuerdo con el Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y So-cial) 3305 de 2004, Colombia cuenta con cerca de 32 millones de habitantes en las ciudades, lo que representa el 72% del total de la población. Se estima que en los próximos 10 años el país llegará a tener 40 millones de habitan-tes urbanos y 10 millones de habitantes rurales. Vale la pena precisar que el sistema urbano colombiano se caracteriza por la primacía de Bogotá D.C, con más de siete millones de habitantes, por tener tres ciudades con entre 1 y 7 millones de habitantes; 34 ciudades intermedias con entre 100 mil y un millón de personas; y más de mil ciudades con menos de 100 mil habitantes (Dirección Nacional de Planeación- DNP, 2004).
Los motivos para este crecimiento varían: la economía fue el motor del éxodo del campo a la ciudad en la década de 1930; la violencia generó las migraciones de los años 50 (Zambrano, 2002). Sin embargo, el fenómeno en mención es mucho más complejo. Para Sánchez (2007), las luchas sociales generaron desplazamientos que permearon el desarrollo del país incenti-vando la migración hacia centros urbanos que no estaban preparados para recibir a los nuevos habitantes.
Sin perder de vista lo anterior, un aspecto que no ha sido muy desarro-llado tiene que ver con el éxodo de personas del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Muchos campesinos vieron en los centros urbanos los lugares para educar a sus hijos, para encontrar nuevas y mejo-res oportunidades, para descubrir y disfrutar de servicios que el Estado no prestaba ni garantizaba en el campo colombiano.
En Colombia la cuestión urbana ha sido abordada de forma desar-ticulada y discontinua. Es más, podría afirmarse que ha sido coyuntural, respondiendo a problemas específicos, como la violencia o el conflicto ar-mado, a fenómenos de la naturaleza, o a momentos electorales. También ha predominado la debilidad institucional, técnica y gerencial para articular el desarrollo urbano, económico y social.
De ese modo, experiencias exitosas recientes como las de Bogotá, Medellín y Barranquilla responden a liderazgos locales, a sociedades urbanas dispues-tas a correr riesgos y a apostar por proyectos innovadores. El aprendizaje a partir de la prueba y acierto y la prueba y error en cada caso ha sido determi-nante. Pero en el país aún se vive un crecimiento permanente de las ciudades, caracterizado por asentamientos precarios en la periferia y despoblados en el centro. Así mismo, cada vez se hace más evidente la segregación espacial asociada a ricos y pobres y a una clase media en proceso de extinción. A todo esto se suma que ambientalmente las ciudades se hacen menos sostenibles.
Desafios de Colombia.indb 292 15/06/2010 03:03:16 p.m.
De un país rural a un país urbano | 293
La cuestión urbana en Colombia
A partir de la Constitución Política de 1991 en Colombia toma fuerza la auto-nomía de los entes territoriales y de los principios que establecen la función social y ecológica de la propiedad, la participación en plusvalías y la in-clusión del urbanismo como función pública (DNP, 2004). Empero, es sólo con las leyes 152 de 1994, o “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, y 388 de 1997, o “Ley de Desarrollo Territorial”, que en el país se intentó definir un conjunto de parámetros para construir visiones de ciudad a corto, mediano y largo plazo.
En 2004, ante la ausencia de respuestas eficaces y eficientes a los cre-cientes problemas en las ciudades y la progresiva apropiación ciudadana de la discusión sobre estos temas, el Gobierno Nacional presentó con el Conpes 3305 los “Lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano”. Con este documento la apuesta gubernamental se concentró en impulsar la renovación y redensificación urbana, mejorar las condiciones de los asenta-mientos precarios, mejorar la movilidad de las ciudades, prevenir y mitigar los riesgos ambientales urbanos, mejorar la calidad de las áreas de expansión de las ciudades, y realizar ajustes institucionales y normativos que permitie-ran llevar a cabo todas estas acciones. Finalmente, el documento presenta las siguientes recomendaciones:
1. Aprobar los lineamientos presentados en el presente documento para optimizar la Política Nacional de Desarrollo Urbano.
2. Solicitar al MAVDT y al DNP: (i) definir incentivos para incorporar los proyectos de renovación y redensificación urbana al Programa del Subsidio Familiar de Vivienda y a la Política de Vivienda; (ii) utilizar los recursos humanos del proyecto “Planificación Urbana y Reajuste de Terrenos”, de cooperación técnica con el Gobierno de Japón, para el fortalecimiento de procesos de renovación y reden-sificación urbana; y, (iii) definir el rol y las competencias de las au-toridades ambientales en las áreas urbanas de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993, Ley 128 de 1994 y Ley 768 de 2002.
3. Solicitar al MAVDT: (i) continuar el programa de titulación masiva de predios urbanos con la participación activa del IGAC y de la Su-perintendencia de Notariado y Registro; (ii) participar en el Comité de Seguimiento de los SITM y en la definición de los documentos CONPES y convenios de financiación relevantes; (iii) revisar las nor-mas de las CAR para reforzar las funciones de apoyo a la gestión urbana; (iv) aclarar o corregir los temas puntuales identificados en el presente documento en la reglamentación de la Ley 388 de 1997.
Desafios de Colombia.indb 293 15/06/2010 03:03:16 p.m.
294 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
4. Solicitar al MAVDT conformar un grupo interinstitucional con la participación de entidades territoriales para: (i) priorizar las áreas y temas en los cuales interviene la Nación en el desarrollo urbano; (ii) formular una política de desarrollo territorial; (iii) definir las figuras institucionales acordes con la conformación de las nuevas aglo-meraciones urbanas; (iv) proponer adecuaciones y complementos a los programas sectoriales existentes; (v) elaborar y adoptar paráme-tros de desarrollo urbano nacionales y estándares urbanísticos; y, (vi) desarrollar el marco general para la participación del sector privado en gestión y promoción de grandes operaciones urbanas.
5. Solicitar a FONADE, con el apoyo del MAVDT, la creación de una línea para la Gerencia de Proyectos de Renovación, Redensificación y Expansión Urbana.
6. Solicitar al IGAC, con el apoyo del MAVDT, revisar las metodologías de avalúos para los inmuebles vinculados a los proyectos de renova-ción, redensificación y expansión urbana, y continuar con el Progra-ma de Actualización Catastral de las cabeceras urbanas del país.
7. Solicitar al MAVDT, al DNP y al Ministerio de Transporte poner en marcha el Programa de Asistencia Técnica Mover Ciudad (DNP, 2004).
Desafíos de las ciudades colombianas
A pesar de todas estas recomendaciones, la cuestión urbana en Colombia sigue a la deriva y propensa a la improvisación. Ninguno de los puntos presen-tados por el Conpes incluye análisis reales de la situación y de las tendencias, con lo cual todo se reduce a generalidades, a una especie de recetario para una situación patrón. Tampoco se menciona la responsabilidad técnica de los administradores públicos ni se vincula la participación ciudadana.
Los desafíos que enfrentará un país cada vez más urbano pueden agru-parse en: movilidad, servicios básicos, políticas sociales, seguridad y con-vivencia, presupuesto y desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.
a. Movilidad. Algunos de los retos que las ciudades enfrentarán en el tema de movilidad son:
• Infraestructura: según el Informe Nacional de Competitividad 2009-2010, Colombia en 2005 contaba con 287 kilómetros de vía pavimentada por millón de habitantes, mientras que Bolivia tenía 406 y Perú 423. La mayoría de las ciudades en Colombia no cuenta con la infraestructura suficiente para garantizar despla-
Desafios de Colombia.indb 294 15/06/2010 03:03:17 p.m.
De un país rural a un país urbano | 295
zamientos ágiles y confiables de personas y mercancías. Así mis-mo, existe una dificultad histórica para que el número de vías, su tamaño y trazado crezca al ritmo en que crece el número de habitantes.
• Transporteprivado: la guerra contra el carro y la moto está per-dida desde mucho antes de iniciarla. El divorcio que existe entre lo que técnicamente se dice y lo que las personas quieren hacer ha originado el fracaso de la mayoría de las medidas que se han implementado en las ciudades. Medidas como el “pico y placa” y el día sin carro, que en un comienzo ayudaron a desconges-tionar los centros urbanos, hoy son simples saludos a la bande-ra. Según un estudio de la Universidad de los Andes (2008), el número de carros pasará de 3 millones en 2010 a 10.4 millones en 2040, mientras que en el mismo periodo las motos pasarán de 2.3 millones a 13. Como se observa, las tasas de crecimiento del número de carros y motos obligan a que desde el sector público se formulen políticas tendientes a lograr el uso racional de es-tos vehículos, no de forma prohibitiva, sino desde un abordaje comprensivo de lo que esto significa. Es esencial que tanto en la formulación como en la implementación y en la fiscalización la ciudadanía participe de forma activa.
• Transportepúblico: el reto más importante es el de entender que cada ciudad tiene dinámicas particulares, con lo cual se hace in-dispensable que las soluciones en este tema estén enfocados más a responder a las necesidades y capacidades de las ciudades que a forzar soluciones técnicas por buenas que sean. Otro aspecto por tener en cuenta es el de los costos de los pasajes. En la medida en que sea más caro usar el transporte público que comprar un ca-rro o una moto, cualquier iniciativa para promover el transporte público fracasará. Así mismo, en este aspecto se deben tener en cuenta el transporte masivo, el colectivo y los taxis, incluidos el bicitaxi y el mototaxi.
• Transportemasivoycolectivo: algunas de las principales capi-tales del país, Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, entre otras, han apostado por el desarrollo de sistemas rápidos de buses articulados tipo Transmilenio. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que estos sistemas funcionan como columna vertebral de los sistemas de transporte, pero necesitan de sistemas com-plementarios que garanticen mayor cobertura del área urbana. Por otra parte, la capacidad técnica, financiera y de gestión son factores claves para el desarrollo de este tipo de proyectos. En ese
Desafios de Colombia.indb 295 15/06/2010 03:03:17 p.m.
296 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
sentido, El Gobierno Nacional debe garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros que adquiera.
Como sociedad se debe entender que el mototaxi y el bicitaxi están estrechamente relacionados con necesidades de desplaza-miento sin respuesta, principalmente en la periferia. Por este mo-tivo, lo mejor es regularlos para normalizar su funcionamiento y poder darle garantías legales a quienes en ellos se transportan.
• Transporte sostenible: la bicicleta y los desplazamientos a pie son en buena medida los pilares de este tipo de transporte. Para miles de personas de bajos ingresos son el principal modo de transporte. Sin embargo, el desafío es que sean entendidos como parte estructural del sistema de movilidad de la ciudad. Para eso es necesario trabajar para que los ciudadanos los vean como algo normal y cotidiano, y que cuenten con la infraestructura y las garantías necesarias para su uso. Ninguno de los dos puede ser entendido como marginal.
• Conectividad: en este aspecto el desafío estará en la articulación de las ciudades con la región, el país y el mundo. En esa dirección, a partir de la tecnología se debe propender por la masificación del acceso a Internet y el uso de computadores como herramientas de la movilidad virtual. Según la encuesta de calidad de vida del DANE en 2008 sólo el 22.8% de los colombianos tenían compu-tador y el 12.8% acceso a Internet.
b. Servicios básicos. La mayoría de las ciudades en Colombia han avanzado en coberturas de acueducto y alcantarillado y en redes eléc-tricas. Según la encuesta de Calidad de Vida del DANE del 2008, entre 2003 y 2008 se dio un leve aumento en la cobertura de los siguientes servicios públicos: energía eléctrica, pasó de un 83,2 % a un 89,4%; en gas natural de un 35,3% a un 47,4% y en alcantarillado, de un 72,9% a un 73,9%. Caso contrario ocurrió con el acueducto durante ese mismo periodo, en donde pasó del 86,7% al 80%. Sin embargo, el desafío está en que estas coberturas crezcan al mismo ritmo que crece la población. En esta época, en la cual la conectivi-dad es determinante, Internet se posiciona como un nuevo servicio público. Otro desafío será el suministro con calidad que se preste de todos los servicios antes mencionados.
c. Políticas sociales. La inequidad en la distribución de la riqueza y el acceso a las oportunidades genera en las ciudades una cada vez más notoria segregación entre ricos y pobres. • Educación: Según el Informe Nacional de Competitividad 2009-
2010, en 2009 la cobertura en educación primaria y secundaria se
Desafios de Colombia.indb 296 15/06/2010 03:03:17 p.m.
De un país rural a un país urbano | 297
aproxima al 100%, mientras que la educación media y superior tan sólo llega al 75% y al 35,5%, respectivamente. De esta manera, si bien en cobertura en educación las ciudades de Colombia han avanzado, la calidad de la misma y las competencias que desarro-lla no están acordes con los desafíos propios de la época. En este sentido, el informe antes mencionado agrega que Colombia en las pruebas PISA1 en 2006 en matemáticas y ciencias ocupó el puesto 45 entre 57, mientras que en lenguaje se ubicó en el puesto 41. En la mayoría de los casos los estudiantes ricos y de instituciones de educación privada predominan en los trabajos de alta responsabilidad y remuneración. En ese sentido, el prin-cipal desafío estará dirigido hacia una nivelación en calidad por lo alto que incluya competencias analíticas, de expresión, tecnológicas y bilingüismo.
• Salud: según el DANE en 2008 el 86% de la población colombia-na estaba cubierta por el Sistema General de Seguridad Social en Salud mientras que en 2003 tan sólo el 62% contaba con este servicio. Los niveles de cobertura son aceptables, pero la calidad en la atención y en los servicios es muy dispareja. En la mayoría de las ciudades sólo los ricos pueden acceder a servicios especia-lizados de alta calidad. Por otra parte, no puede tolerarse bajo ninguna circunstancia el mal llamado “paseo de la muerte”, en donde la evasión de las responsabilidades por parte de los hospi-tales obliga a los pacientes a trasladarse de un hospital a otro para lograr conseguir la atención necesaria. Por último, pero no menos importante, es preciso mencionar que la prevención del embara-zo adolecente debe ser una apuesta nacional. Según Profamilia en 2005, el 21% de las mujeres adolecentes han estado o están en embarazo. De acuerdo a las anteriores cifras, se deben evitar los riesgos que este tipo de embarazos presentan para madres, padres e hijos, no sólo en temas de salud, sino también en temas de superación y proyección hacia el futuro.
d. Seguridad y convivencia: en este aspecto el narcotráfico y la delin-cuencia común son dos desafíos inmensos que se deben enfrentar en las ciudades. Su impacto no es uniforme, pero sí afecta de forma directa a las personas que llegan a vivir a la periferia de los cascos urbanos.
1 El programa Internacional para Evaluación de Aprendizaje –PISA– es un estudio comparativo de evaluación, organizado y dirigido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–. Su propósito es evaluar en qué medida los jóvenes de 15 años de edad han adquirido conocimientos y habilidades esenciales para su participación en la sociedad.
Desafios de Colombia.indb 297 15/06/2010 03:03:17 p.m.
298 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
• Narcotráfico: la proliferación de bandas de distribución de dro-gas ilegales es reflejo del fracaso de las estrategias puestas en práctica hasta hoy. En este sentido se hace necesario replantear las acciones de las autoridades enfocándolas hacia el trabajo de inteligencia y promoviendo la cooperación con la ciudadanía. No se puede olvidar que el dinero fruto de este negocio es mo-tor de la mayoría de los tipos de violencia que atentan contra las personas.
• Delincuenciacomún: según información de la Policía Nacional y de Medicina Legal el número de hurtos a personas en 2007 fue de 51.280 mientras que en 2008 aumentó a 64.010. Este tipo de violencia es la que afecta de forma más frecuente a los habi-tantes de las ciudades, quienes a pesar de los esfuerzos de los gobiernos locales cada vez se sienten más inseguros y amena-zados. Si bien la reducción de homicidios es un factor positivo, los delitos contra la propiedad siguen siendo el talón de Aquiles de la seguridad urbana.
e. Presupuesto y desarrollo económico: el crecimiento acelerado y sin planeación de las ciudades tiene impacto negativo en las finan-zas de los gobiernos locales. La expansión de las redes de servicios públicos, la construcción de infraestructura y la prestación de ser-vicios básicos, entre otras necesidades, absorben buena parte de los recursos presupuestales debido a que, generalmente, primero llegan las personas y luego llega el Estado. La afluencia constan-te de nuevos habitantes a las ciudades hace más difícil que éstas respondan a sus necesidades, ya que los impuestos y las trasferen-cias del Gobierno Central ya no son suficientes para garantizar las inversiones. Un ejemplo de lo anterior es el aumento de la tasa de desempleo. Según el DANE, la tasa de desempleo en 2008 fue del 11.5% y a febrero de 2010 aumentó al 12.6%. Estas tasas son más altas que las de países como Brasil y Corea.
Por otra parte, el crecimiento poblacional en las ciudades, sumado a la crisis económica, ha sido motor de la informalidad y la reducción de la productividad. Según el DANE en 2008 la tasa de informalidad en Colombia fue del 55,6%. Así, la ausencia de alternativas y de ayu-das para el emprendimiento ha contribuido a agravar la situación. No se puede seguir pensando que la única alternativa para generar trabajo son las obras civiles. Para que las ciudades colombianas sean competitivas y atraigan flujos de capitales deben apostarle a apoyar el talento humano, la creación de Pymes y explotar sus ventajas comparativas.
Desafios de Colombia.indb 298 15/06/2010 03:03:17 p.m.
De un país rural a un país urbano | 299
e. Sostenibilidad ambiental: el crecimiento desmedido y expansivo de las ciudades es una amenaza para los sistemas ecológicos urba-nos y periféricos. La recuperación de zonas verdes, fuentes y espejos de agua que permitan reducir el impacto negativo de los procesos de urbanización, contribuirá a mejorar la calidad de vida de todas las per-sonas. Así mismo, la creación y promoción de la cultura del reciclaje ayudará a que disminuyan los riesgos de los rellenos sanitarios y los basureros. La reducción de las emisiones de gases de las industrias y del transporte debe ser promovida con todas las herramientas legales y éticas por parte de los diferentes gobiernos.
Consideraciones finales
Durante la segunda mitad del siglo XX, en un ejercicio bidireccional, las ciu-dades y sus habitantes alteraron sus dinámicas y su desarrollo. Por ser cuerpos vivos que responden a agentes externos e internos, las ciudades han mutado en un proceso que no ha sido fácil. Permanentemente se han adaptado a los efectos de la mano del hombre y han padecido las transformaciones del medio ambiente.
El crecimiento desorganizado, las presiones demográficas y sociales se-guirán determinando a las ciudades. La búsqueda de alternativas para garan-tizar la sostenibilidad urbana y ambiental estará en la agenda gubernamental y ciudadana. Cada vez más sectores presionarán para hacerlo prioritario.
Por otra parte, las ciudades seguirán recibiendo los impactos de la glo-balización, consolidando una geografía particular. Los flujos de capital, de información y de personas no se van a detener. Por el contrario, tienden a expandirse y a consolidarse. Esto tendrá consecuencias directas en el funcio-namiento de las ciudades y en la calidad de vida de sus habitantes. El desafío será minimizar los impactos negativos de este proceso.
Es importante que no se siga abordando el estudio y análisis de la pro-blemática urbana, ni que se formulen soluciones, sin tener en cuenta las dinámicas propias de las ciudades y de sus habitantes. Así mismo, no se puede seguir intentando dar soluciones aisladas a situaciones complejas y con efectos transversales. El futuro de millones de personas dependerá de la forma comprensiva como se aborden los desafíos urbanos de este siglo.
En el caso concreto de Colombia, los aspectos que se presentan en es-te documento intentan ser, más que verdades absolutas, puntos de partida para alimentar la discusión y encontrar alternativas de solución. Es posible que falten aspectos; sin embargo, lo que refleja todo lo antes presentado es el nivel de complejidad de cada ciudad en particular.
Desafios de Colombia.indb 299 15/06/2010 03:03:17 p.m.
300 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Finalmente, parte del éxito del camino que se escoja estará determinado por el abordaje transversal de las problemáticas objeto de análisis e interven-ción. Muchos de los aspectos aquí descritos guardan estrecha relación entre sí, lo que a su vez condicionará el éxito o fracaso en el intento de solución. En ese sentido, el trabajo multidisciplinar será determinante.
Referencias
Acevedo, J. Et Al. (2008). El transporte como soporte al desarrollo de Colombia: una visión al 2040. Universidad de los Andes. Bogotá.
Benevolo, L. (1992). Orígenes del urbanismo moderno. Madrid: Celeste Ediciones. Benevolo, L. (2003). História da Cidade. São Paulo: Editora Perspectiva. Bofill, R. (1998). La ciudad del arquitecto. Barcelona: Galaxia Gutemberg.Consejo Privado de Competitividad (2009). Informe nacional de competitividad
2009 – 2010: Ruta a la prosperidad colectiva. Bogotá. DANE (2008). Encuesta de calidad de vida. Bogotá. Disponible en: http://www.
dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=66
Dávila, J. D. (2000). Planificación y política en Bogotá: La vida de Jorge Gaitán Cortés. Bogotá: Instituto de Cultura y Turismo, Alcaldía Mayor. pp. 106-110.
Departamento Nacional de Planeación - DNP (2004). Conpes 3305 “Lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano”.
Español, J. (2002). Invitación a la arquitectura. Barcelona: RBA.Florez, J.C. (2002). “Del Cartucho al Tercer Milenio”. Concejo de Bogotá, documento
interno de trabajo.García, C. (2004). La ciudad hojaldre. Barcelona: Gustavo Gili.Gomes, P.A. (2002). Condição urbana: ensaios de geopolítica da cidade. Río de Ja-
neiro: Bertrand Brasil. Jacobs, J. (2000). Morte e vida de grandes cidaes. Sao Paulo: Martins Fontes. Koolhaas, R. et al. (2001). Mutaciones. Barcelona: Arc em rêve.Lerner, J. (2003). Acupuntura urbana. Río de Janeiro: Record. Logan, J., y Molotch, H. (2002). “The City as a Growth Machine”. En S. Fainstein
y S. Campbell (eds.), Readings in Urban Theory (pp. 199-238) Malden, Mas-sachusetts: Blackwell Publishers.
Lynch, K. A. (1997). Imagem das cidades. São Paulo: Martins Fontes. Lynch, K. (1992). Administración del paisaje. Bogotá: Norma. Profamilia. (2005). Encuesta nacional de demografía y salud. Bogotá. Disponible en:
http://www.profamilia.org.co/encuestas/index_ends.htmRogers, R. (2001). Ciudades para un pequeño planeta. Barcelona: Gustavo Gili.
Desafios de Colombia.indb 300 15/06/2010 03:03:18 p.m.
De un país rural a un país urbano | 301
Rojas, E. (2004). Volver al centro: la recuperación de áreas urbanas centrales. Wa-shington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
Rykwert, J. (2004). A seduçao do lugar: a historia e o futuro da cidade. Sao Paulo: Martins Fontes.
Sánchez, L. (2007). “Migración forzada y urbanización en Colombia: perspectiva histórica y aproximaciones teóricas”. En Seminario Internacional Procesos Urbanos Informales, Universidad Nacional de Colombia, 2007.
Smith, N. (2002). “Gentrification, the Frontier, and The Restructuring of Urban Space”. En S. Fainstein y S. Campbell (eds.), Readings in Urban Theory. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers.
Squires, G. (2002). “Partnership and the Pursuit of Private City”. En S. Fainstein y S. Campbell (eds.), Readings in Urban Theory (pp. 239-259). Malden, Massa-chusetts: Blackwell Publishers.
Zambrano, F. (2002, 15 de julio). “Más ciudades y más ciudadanos”. Revista Semana [publicación en línea]. Recuperado de http://www.semana.com/noticias-opin-ion/ciudades-ciudadanos/22102.aspx
Desafios de Colombia.indb 301 15/06/2010 03:03:18 p.m.
Dinámicas económicas y territorio Jean-François Jolly*
Las relaciones entre economía y territorio son a la vez siempre evocadas (por ejemplo, cuando se habla de los “efectos de la globalización”) y todavía esca-samente estudiadas. Más exactamente, si bien la economía urbana, la econo-mía rural y la economía regional, las tres ramas que tratan del “espacio”, son ramas relativamente antiguas de la Economía, que nacieron con la misma disciplina, pero se formalizaron después de la Segunda Guerra Mundial, no existe todavía una rama específica que trate de la “economía territorial”.
Tanto el investigador, quien se interesa por entender lo que está pasando, para de ahí sacar algunas conclusiones sobre lo que puede ocurrir, como el formulador de política pública (el policy maker), quien busca a partir de estas consideraciones fijar lineamientos de lo que debe ocurrir, están obligados a tratar de extrapolar los resultados de lo que existe en cuanto a economía urba-na, economía rural y economía regional para abordar la economía territorial.
En esta perspectiva, este documento, que no pretende ser un artículo científico, sino un artículo de “opinión informada” y de reflexión sacada de la experiencia investigativa de su autor, propondrá en un primer momento un marco de referencia para pensar las complejas relaciones entre “dinámi-cas económicas y territorio”, antes de proceder a la exposición de uno de los numerosos “problemas” o “situaciones socialmente problemáticas” a las cuales están enfrentados actualmente los actores territoriales, la construcción de re-des agroempresariales en el territorio, para en un tercer momento proponer un ejemplo de construcción de una agenda territorial en Pacho (Cundinamarca), agenda que da respuesta a una situación socialmente problemática.
* Economista; experto en Planificación Urbana y Regional; doctor en Estudios de las Sociedades Latinoamericanas; profesor asociado del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arqui-tectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá; líder del Grupo de investigación Interfacultades (Arquitectura y Diseño y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales) “Políticas urbanas”; colíder del Grupo de investigación interuniversitario (Universidad Jorge Tadeo Lozano y Pontificia Universidad Javeriana) de investigación “Redes Agroempresariales y Territorio-RAET”.
Desafios de Colombia.indb 303 15/06/2010 03:03:18 p.m.
304 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
1. Sobre las dinámicas económicas y el territorio: una propuesta de marco de referencia
Sin entrar en una discusión exhaustiva y crítica sobre una definición del territorio, “desde el punto de vista de la economía” es posible abordar las relaciones entre dinámicas económicas y territorio bajo dos aspectos: en un primer momento, señalar las diferentes concepciones relativas al territorio, el desarrollo y el desarrollo territorial que existen en la teoría económica, para en un segundo momento poder interesarse por la caracterización de las políticas públicas de planificación territorial que resulten de cada una de estas corrientes.
1.1. Las diferentes concepciones relativas al territorio, el desarrollo y el desarrollo territorial
En un texto corto, dedicado a caracterizar las “corrientes de desarrollo re-gional”, en 1999, apoyándome respectivamente en Sunkel y Paz (1981) y Juan José Palacios (1983), distinguí:
• Deunlado,cuatrocorrientesteóricasrelativasaldesarrollo:ü La concepción del evolucionismo, en la cual desarrollo es idéntico
a crecimiento y se hace sin rupturas temporales.ü La concepción del desarrollo por etapas (Rostov), en la cual el de-
sarrollo se hace en tres etapas sucesivas: subdesarrollo, en vía de desarrollo, y desarrollo, siendo el despegue (take off) el momento crítico que permite pasar de la etapa 1 a la 2.
ü El estructuralismo, en el cual el desarrollo es un “proceso de cambio estructural global” que afecta tanto lo económico como lo social, lo cultural y lo político.
ü La concepción neomarxista del desarrollo, en la cual sólo hay desarrollo si hay cambio de sociedad.
• Deotro,cuatrocorrientesteóricasrelativasalterritorio:üLa “Escuela alemana” o de “la región económica”, conocida en la
literatura como “teoría de la ubicación”, para la cual el espacio es una variable que corresponde a la “fricción del espacio” (Walter Isard) que generan los costos de transporte en el espacio físico, y que en última instancia hace de la distancia la variable operativa por tomar en cuenta. Estas concepciones, que pueden calificar-se como “deductivo formales” (Butler, 1986) buscan explicar la optimización de la ubicación de actividades agropecuarias (Von Thünen), industriales (Weber) y de comercio y servicios (Lösh y Christaller) en el espacio físico gracias a la determinación de
Desafios de Colombia.indb 304 15/06/2010 03:03:18 p.m.
Dinámicas económicas y terr itorio | 305
áreas de mercado. En palabras de Palacios, son “esfuerzos por descubrir las leyes y mecanismos que regían el orden territorial de los fenómenos económicos”.
üLa teoría de la base económica o de la base de exportación, o “de la región productiva” (Myrdal, North), que supone una macroeco-nomía regional en la cual el crecimiento de una región dependerá de su capacidad productiva en general y de sus posibilidades de exportación en particular, de tal suerte que las exportaciones (o “actividades “básicas”) son el motor del desarrollo. La nación se entiende como una suma de regiones que buscan la optimización de los flujos interregionales.
üLa “Escuela francesa” o teoría de los polos de desarrollo, o “teo-ría del espacio abstracto” (Perroux, Boudeville), en la cual la empresa motriz (o el sector motor) es un agente de desarrollo. El desarrollo se hace en nodos o polos de desarrollo y no es ho-mogéneo en el espacio físico.
üLas concepciones neomarxistas, en las cuales el espacio es una dimensión consustancial a los procesos sociales.
Desafios de Colombia.indb 305 15/06/2010 03:03:18 p.m.
306 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Esqu
ema
1. L
as c
orri
ente
s teó
rica
s en
cuan
to a
l des
arro
llo te
rrito
rial
Co
rr
ien
tes
en
cua
nto
aT
err
ito
rio
Co
rr
ien
tes
en
cu
an
to a
Des
ar
roll
o
Esc
uel
a A
lem
an
aE
spac
io =
va
ria
ble.
V
ar
iabl
e o
per
ativ
a:
dis
tan
cia
(co
sto
s d
e tr
an
spo
rte)
.O
ptim
izac
ión
de
la
ubi
caci
ón
de
acti
vid
ad
es
(ag
rope
cua
ria
s,
Ind
ust
ria
les,
co
mer
cio
y
serv
icio
s) e
n e
l es
paci
o
físi
co.
Ár
eas
de
mer
cad
o.
Ba
se E
con
óm
ica
o d
e E
xpo
rtac
ión
Mac
roec
on
om
ía r
egio
na
l.
Ex
port
acio
nes
co
mo
mo
tor
del
des
ar
roll
o.
La
nac
ión
e l
a s
um
a d
e la
s r
egio
nes
.O
ptim
izac
ión
de
los
flu
jos
inte
rr
egio
na
les
Esc
uel
a F
ra
nce
sa T
eor
ía d
e lo
s po
los
de
des
ar
roll
oE
spac
io a
bstr
acto
E
mpr
esa
mo
triz
= a
gen
te d
e d
esa
rro
llo
El
des
ar
roll
o s
e h
ace
en
no
do
s, p
olo
s d
e d
esa
rro
llo
, y
no
es
ho
mo
gén
eo.
Neo
ma
rx
ism
oE
spac
io =
d
imen
sió
n
con
sust
an
cia
l a
lo
s pr
oce
sos
soci
ale
s
Evol
ucio
nism
ode
sarr
ollo
crec
imie
nto
Des
arro
llo p
or
etap
as
Estr
uctu
ralis
mo
Proc
eso
de ca
mbi
o es
truc
tura
l glo
bal
Neo
mar
xism
oD
esar
rollo
sólo
si
hay
cam
bio
en la
so
cied
adFu
ente
: ela
bora
ción
pro
pia a
par
tir d
e Jol
ly (1
999)
.
Con
cepc
ión
evol
ucio
nist
a de
l des
arro
llo te
rrito
rial
Con
cepc
ión
del d
esar
rollo
te
rrito
rial
por
eta
pas
Con
cepc
ión
estr
uctu
ralis
ta
del d
esar
rollo
terr
itori
al
Desafios de Colombia.indb 306 15/06/2010 03:03:18 p.m.
Dinámicas económicas y terr itorio | 307
El cruce de las concepciones teóricas relativas al desarrollo y de las con-cepciones teóricas relativas al territorio me permitió determinar cuatro corrientes relativas al desarrollo territorial (ver esquema 1):
• Laconcepciónevolucionistadeldesarrolloterritorial, que se apoya en cuanto al territorio en las concepciones de la Escuela Alemana, y cuanto al desarrollo, en las concepciones evolucionistas.
• Laconcepción del desarrollo territorial por etapas, que respecto al territorio se apoya tanto en la Escuela Alemana como en la Teoría de la base económica.
• Laconcepción estructuralista del desarrollo territorial, que en lo que hace al territorio se apoya en la Teoría de la base económica y en la Teoría de los polos de desarrollo.
• Laconcepción neomarxista del desarrollo territorial, la cual se apoya en las concepciones neomarxistas del territorio y del desarrollo.
1.2. Hacia una caracterización de las políticas públicas de planificación territorial que resultan de cada una de las corrientes relativas al desarrollo territorial
En la perspectiva de entender los lineamientos de planificación territorial que resulten de cada una de las corrientes relativas al desarrollo territorial así determinadas, llevé a cabo (Jolly, 1999) la siguiente caracterización (ver esquema 2):
• La“filosofíapolítica”comotalyunindicadordelamisma,“elgrado‘virtual’ de intervención estatal”.
• Losinstrumentos y el tipo de acción sobre los cuales se apoyan la planificación territorial y las políticas públicas que se encuentran ligadas a ésta.
Desafios de Colombia.indb 307 15/06/2010 03:03:19 p.m.
308 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Esqu
ema
2. C
arac
teri
zaci
ón d
e la
s con
cepc
ione
s en
cuan
to a
las p
olíti
cas p
úblic
as d
e pl
anifi
caci
ón te
rrito
rial
Co
nce
pció
n d
el
des
ar
roll
o t
err
ito
ria
l
Filo
sofí
a p
olí
tica
Pla
nea
ció
n -
Po
líti
cas
públ
ica
s
Gr
ad
o “
vir
tua
l” d
e in
terv
enci
ón
est
ata
lFi
loso
fía
po
líti
caIn
stru
men
tos
Acc
ion
es
Evol
ucio
nism
oD
esar
rollo
c
reci
mie
nto
15-2
0%
Bajo
-baj
oO
casio
nal
Libe
ralis
mo
“Dej
ar a
ctua
r lib
rem
ente
las
fuer
zas d
el m
erca
do”
Infr
aest
ruct
ura
físic
a y
soci
al
(rec
ient
e).
Gar
antiz
ar e
l “lib
re
dese
mpe
ño d
e la
s fue
rzas
del
m
erca
do”.
Des
arro
llo p
or e
tapa
s
20-3
0%
Bajo
– m
edio
Tem
pora
l
Libe
ralis
mo
Alg
o de
inte
rven
ción
Infr
aest
ruct
ura
físic
a y
soci
al.
Acc
ión
sobr
e el
ent
orno
in
stitu
cion
al p
ara
perm
itir e
l “d
espe
gue”
Ade
más
de
lo a
nter
ior,
el
Esta
do im
pulsa
, gar
antiz
a y
sost
iene
el “
desp
egue
” del
te
rrito
rio
Estr
uctu
ralis
mo
Proc
eso
de
cam
bio
estr
uctu
ral g
loba
l
30-6
0%
Med
io –
alto
Perm
anen
te
Dem
ocra
cia
soci
al (c
entr
o de
rech
o)o So
cial
dem
ocra
cia
(cen
tro-
izqu
ierd
a)
Los a
nter
iore
s más
los d
e ca
ráct
er so
cial
, cul
tura
l, po
lític
o y
econ
ómic
o qu
e pe
rmite
n ge
nera
r el c
ambi
o.Ec
onom
ía m
ixta
Tipo
Des
arro
llo R
ural
In
tegr
al (D
RI)
o R
efor
ma
agra
ria
inte
gral
Neo
mar
xism
oD
esar
rollo
sólo
si c
ambi
o de
so
cied
ad
60-8
0%
Alto
Con
stru
cció
n de
una
nue
va
soci
edad
(soc
ialis
-mo,
co
mun
ismo)
Los q
ue p
erm
iten
logr
ar u
na
nuev
a so
cied
adLa
s que
per
mite
n lo
grar
una
nu
eva
soci
edad
Fuen
te: e
labo
raci
ón p
ropi
a a p
artir
de J
olly
(199
9).
Desafios de Colombia.indb 308 15/06/2010 03:03:19 p.m.
Dinámicas económicas y terr itorio | 309
2. Un “problema” al cual está enfrentada la planificación territorial: la construcción de redes agroempresariales en el territorio
Los “problemas” o “situaciones socialmente problemáticas” a los cuales está enfrentada la sociedad colombiana son múltiples. Entre ellos se ha escogido presentar uno, la construcción de redes agroempresariales en el territorio- RAET, y más específicamente, los presupuestos teóricos de dicha construc-ción, conocidos como “el modelo RAET”.1
El modelo RAET descansa sobre tres posturas fundamentales:1. Hay que ser proactivo frente a las diferentes tensiones que genera
la globalización.2. Para ser proactivo es necesario establecer un “camino de análisis”
para la interacción entre redes agroempresariales y territorio. Este camino de análisis se caracteriza por tres señales.
3. Las agendas territoriales permiten pasar del camino de análisis al “camino de acción”.
Las tres señales para un “camino de análisis”2 de la interacción entre redes agroempresariales y territorio son las siguientes:
Tres señales aparecen en este camino de análisis, tres principios estruc-turan la trayectoria, la caminata de quien lo quisiera seguir. El primer principio plantea que hay que distinguir dos fuerzas que configuran un espacio de flujos. Esas fuerzas son: la vertical que corresponde a lo sec-torial productivo, y la horizontal que se refiere al territorio. Según el segundo principio, el punto de articulación de las fuerzas es la unidad productiva (empresa, cadena), la cual actúa como pivote que sostiene los giros y oscilaciones de todo lo demás. Finalmente, el tercer principio, re-conoce la existencia de fruticultores y horticultores pachunos, del oriente antioqueño, de la Sabana de Bogotá, cada uno con sus particularidades y supone en síntesis que para ser un mejor horticultor y fruticultor hay que ser un mejor pachuno, un mejor antioqueño, un mejor sabanero, etc. (cursivas originales).
En cuanto a la definición de la verticalidad y de la horizontalidad, Jolly y Rúgeles dicen lo siguiente:
1 Ver una presentación general en Jolly y Rúgeles (2006). 2 Más que un “marco de análisis” que “establece límites, a menudo arbitrarios”, los autores pro-ponen lo que ellos llaman un “camino de análisis” que “significa salidas, dinámica, márgenes de libertad para la iniciativa y la acción”.
Desafios de Colombia.indb 309 15/06/2010 03:03:19 p.m.
310 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Como lo indica Milton Santos (1997) “`la fuerza vertical o verticalidad´ reagrupa áreas o puntos al servicio de actores hegemónicos frecuente-mente distantes. Éstos son los sectores de la integración jerárquica regu-ladas desde ahí necesariamente en todos los lugares de la producción, globalizados y comandados a distancia”. Ejemplo de componentes de la verticalidad lo ofrecen la tecnología, los activos específicos, los mercados, los consumidores (cursivas originales). Por el contrario, la fuerza horizontal u horizontalidad “debe su consti-tución, ya no a la solidaridad orgánica creada sobre su lugar, sino a una solidaridad organizacional literalmente teleguiada y fácilmente reconsi-derada. La horizontalidad está asociada a todos los cotidianos, es decir, del cotidiano de todo (individuos, colectividades, firmas, instituciones). Está cimentada por la similitud de las acciones (actividades agrícolas mo-dernas, ciertas actividades urbanas) o por su asociación y su complemen-tariedad (vida urbana, relación campo-ciudad)”.3 (cursivas originales). Pero cabe anotar con Milton Santos que, frente a la horizontalidad, la verticalidad es “un elemento perturbador, puesto que es el portador de cambio. De este modo, regulación y tensión se tornan en cada lugar indi-sociables. A mayor profundización de la globalización que impone regu-laciones verticales nuevas a las regulaciones horizontales preexistentes, mayor y más fuerte es la tensión entre globalidad y localidad, entre el mundo y el lugar. Pero más se afirma el mundo en el lugar, aún más, este último se vuelve único” (cursivas originales).
Esta visión de un territorio como cruzado por un espacio de flujo, so-metido a fuerzas horizontales y verticales, tiene consecuencias fundamen-tales. En efecto,
… la configuración de espacios de flujo por ambas fuerzas explica por qué no es posible concebir sólo lo sectorial o sólo lo territorial, es decir, la producción y distribución de hortalizas, aparte de la vida del municipio de Pacho en Cundinamarca donde hay ciertas condiciones para su com-petitividad. El asunto es que, dependiendo del grado o de la naturaleza de la capacidad horizontal acumulada, se da la reacción a las tensiones de la verticalidad: flexibilidad, rapidez, coherencia, solidaridad. A mejor
3 Según Chiriboga (2004), “los factores horizontales o territoriales [atributos] pueden ser una infraestructura de carreteras adecuadas, sistemas de irrigación, comunicaciones telefónicas y electrónicas, un ambiente de innovación tecnológico, unos sistemas educativos y de servicios de salud, unos sistemas financieros, unos sistemas y mercados de servicios a la producción, (trans-porte, abastecimiento de insumos, etc.) y unas organizaciones públicas y privadas funcionando en red” (cursivas añadidas).
Desafios de Colombia.indb 310 15/06/2010 03:03:19 p.m.
Dinámicas económicas y terr itorio | 311
capacidad horizontal acumulada, mejor reacción frente a las tensiones que genera la verticalidad (cursivas añadidas).
Para ilustrar su propósito, los autores presentan la gráfica 1, en la cual estiman que “… aplicando la dirección de las manecillas del reloj en la gráfica Nº 1, es evidente que en el Viejo Caldas, la verticalidad ligada por ejemplo a la agroindustria del cacao o a la del café, se articula a una fuerte horizontali-dad, pero todo lleva a pensar entre la gama de posibilidades, que en Arauca esta última es mucho menor. Podemos imaginar igual relación en el caso de las frutas y hortalizas entre la Sabana de Bogotá y la provincia de Rionegro en Cundinamarca por ejemplo”.
En esta perspectiva:
… una buena horizontalidad permite una buena verticalidad o dicho de otra manera, la competitividad pasa por lo horizontal (el recurrir a las instituciones y organizaciones presentes en el territorio) y no solamente por lo vertical (el intervenir sobre el cambio técnico, los mercados, los precios). Lo anterior significa también que en la protección ante la incer-tidumbre será clave la movilización de elementos de la horizontalidad, además de otras medidas y factores. Resulta entonces que la reacción en la unidad productiva/empresa/cadena es por cierto necesaria pero no puede ser en ningún caso suficiente porque se requiere la reacción en lo público o sea, en la cooperación explícita con otros: autoridades nacionales y locales, otros gremios, otros sectores (vías, servicios), otros territorios (en la cadena por ejemplo). Es en sentido que se puede decir que para ser un mejor cacaotero o un mejor productor de hortalizas y de frutas hay que ser, respectivamente, un mejor santandereano o araucano, un mejor sabanero o habitante de la provincia de Ríonegro, es decir un mejor ciudadano de la región a la cual pertenece el productor… (cursivas originales).
Además de esos elementos, el camino de análisis que se propone descan-sa sobre un supuesto complementario, “… si se quita la verticalidad, desapa-recen los factores fundamentales de cambio: no hay en este caso desarrollo ni dinámica, a no ser que estén dados los cambios por otras verticalidades o por otros factores como el caso de la violencia” (cursivas originales).
La consecuencia lógica del hecho que los factores de cambio provie-nen de la verticalidad es que “… el productor es el actor clave de este pro-ceso de desarrollo a la vez sectorial y local, porque su unidad de producción es el punto de articulación entre la fuerza de la verticalidad y la fuerza de la horizontalidad” (cursivas originales).
Desafios de Colombia.indb 311 15/06/2010 03:03:19 p.m.
312 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Es entonces hacia él que hay que dirigir los esfuerzos de la investigación y de la acción. Como lo concluyen los autores “…el camino de análisis con-duce entonces a trazar las marcas de un ‘camino de acción’, la construcción de una agenda territorial”.
Gráfica 1. La estructura del modelo RAET: horizontalidad y verticalidad
Fuente: Rugeles y Jolly (2006: 304).
3. Hacia unas agendas para la implementación de políticas públicas territoriales. El caso de la construcción de una agenda territorial en Pacho (Cundinamarca)
El diseño de una agenda no es un acto burocrático que se hace en un escrito-rio. Resulta de la decisión de actores sociales que libremente deciden sobre el futuro de sus acciones y la manera de organizarlas. La cuestión es entonces saber qué concepción del futuro tienen estos actores. Vale recordar aquí la distinción que hace Francisco José Mojica (2006:11-12) en cuanto a los es-tudios del futuro entre “dos grandes corrientes, (…) una ‘determinista’, de origen norteamericano, y otra ‘voluntarista’, de origen francés”.
Mientras la primera “realiza una lectura lineal de la realidad por medio de los estudios llamados de ‘forecasting’ o ‘pronóstico’”, que buscan aproxi-marse gracias al “manejo de probabilidades” a un “futuro único”, en el cual “tiene mucho peso la determinación del fenómeno a partir de su compor-tamiento en el pasado”, la segunda, o prospectiva, considera, según la frase de Maurice Blondel, que “el futuro no se predice sino que se construye”, y entonces busca “identificar futuros posibles o ‘futuribles’ (...) para escoger el más conveniente y construirlo desde el presente”.
SectorProductivo
Arauca
Santander
Caldas
UPTerritorio
Desafios de Colombia.indb 312 15/06/2010 03:03:19 p.m.
Dinámicas económicas y terr itorio | 313
Desde esta perspectiva, una agenda no tendrá el mismo sentido si se la considera según la corriente determinista, o si por lo contrario se la concibe de acuerdo con la prospectiva, la cual implica construcción social y colectiva del futuro. Tal es el caso de la construcción de una agenda territorial para promover redes agroempresariales en el territorio de Pacho (Cundinamarca) descrita a continuación.
La primera dificultad que se encuentra cuando se quiere construir una agenda territorial para promover redes agroempresariales es saber “… qué verticalidad elegir o qué tipos de arreglos horizontales establecer entre vertica-lidades (pesaje de tensiones), en la medida en que cada territorio está cruzado por varias verticalidades (cacao, hortalizas, palma, frutas…) (Rugeles y Jolly, 2006: 305) (cursivas originales).
En el caso de Pacho, el camino de acción propuesto está construido a partir de la siguiente constatación:
… el propósito del proyecto [de estrategia investigación acción] es tan-to identificar las tensiones existentes en cada verticalidad como las que podrían existir en un futuro próximo y buscar generar nuevas tensiones, eligiendo las verticalidades donde pueden nacer, al mismo tiempo que establecer arreglos horizontales entre verticalidades que permitan regu-lar territorialmente estas tensiones (Grupo RAET, 2005: 6-7) (cursivas originales).
Gráfica 2. El dilema de la elección de verticalidades y el pesaje de tensiones territoriales
Fuente: Rugeles y Jolly (2006: 305).
Café Ganadería Hortalizas
Municipio de Pacho
Gob. Educ. Vías S. Civil Riego
Desafios de Colombia.indb 313 15/06/2010 03:03:20 p.m.
314 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Esto lleva a una concepción original del desarrollo local, una concep-ción territorial, en la cual:
… lo que se busca es diseñar unos “caminos de desarrollo local”, o si se prefiere, unas estrategias encaminadas a lograr un desarrollo local, éstas son una construcción territorial, a partir de una construcción agroin-dustrial exportable, de la cual es a la vez resultante y condición, causa y consecuencia y recíprocamente.A su turno, esta construcción agroindustrial exportable puede determi-narse (…) a partir de cruzar efectivamente el desarrollo sectorial impulsa-do por ‘los elementos perturbadores, portadores de cambio’ (tensiones), generados por las diferentes verticalidades presentes (café, hortalizas, cítricos, moras, etc. o que pueden desarrollarse: frambuesas, bróco-li, etc., ver Gráfica Nº 1) en un territorio dado, Pacho, con los ‘nodos de proximidad’ y con los actores estratégicos que actúan, actualmente (diferentes tipos de productores, administración municipal, etc.) o en el futuro (inversionistas, comercializadores, etc.) en y constituyen este territorio y son las fuerzas de la horizontalidad (Grupo RAET, 2005) (cursivas originales).
La agenda territorial es entonces la que construyen “… una serie de re-des de actores actuando en un espacio de flujos (territorio) sobre y a partir de los atributos de la horizontalidad pachuna (historia y cultura, conectividad, clima, suelo y agua, infraestructura, educación, sistema vial, etc., ver Gráfica Nº 2) o redes problemáticas” (cursivas originales).
Finalmente, el modo de actuar de estos actores en cada red problemá-tica es
“… la gobernancia y lo que hay que establecer son, entre otros, la natura-leza, las reglas de juego y las condiciones de intervención de estos actores para cada tipo de acción, cada regulación territorial de tensiones, en las verticalidades, existentes o generadas, y para cada sub-proyecto proble-mático del megaproyecto Pacho” (cursivas originales).
Las etapas de la construcción de una agenda territorial como la de Pa-cho son las siguientes:
1. Identificación de las tensiones existentes y por generarse en cada verticalidad.
2. Pesaje de tensiones y revisión de horizontalidades.
Desafios de Colombia.indb 314 15/06/2010 03:03:20 p.m.
Dinámicas económicas y terr itorio | 315
3. Identificación de las cuestiones o problemas iniciales. 4. Primera aproximación al perfil de los subproyectos problemáticos.5. Primera aproximación al perfil de cada red problemática, que im-
plica responder preguntas como: ¿Qué tipo(s) de acción hay que adelantar? (solución(es) al problema por solucionar); ¿cómo actuar? (condiciones de esta acción); ¿con quién? (¿qué actores deben estar implicados en la red?); ¿para quién? (intención de la acción); ¿cuán-do hay que actuar? (temporalidad de la acción); ¿cuánto? (¿qué tipo de recursos –dinero, tiempo, energía, etc.– utilizarán los diferentes actores implicados en la red?).
4. A manera de conclusión: algunos comentarios sobre la filosofía de la estrategia de investigación-acción desarrollada en Pacho (Cundinamarca)
A manera de conclusión se pueden citar las dos ideas fundamentales de la estrategia de investigación y acción desarrollada en el municipio de Pacho (Cundinamarca) desde el inicio de 2005 por el grupo de investiga-ción RAET (Jolly y Rúgeles, 2005: 14-15):
Aprovechar el escenario y la oportunidad que ofrece este municipio para armar un laboratorio in situ que permita diseñar y desarrollar investiga-ción-acción en el campo del desarrollo agroempresarial (verticalidades), atravesando el desarrollo territorial (horizontalidad).Asumir una construcción agroindustrial exportable como una construc-ción territorial, con todo lo que ello puede implicar. La participación de los actores en este caso debe considerarse en la perspectiva de un territorio en construcción y no de un territorio dado. Son los actores que actúan en el territorio los que construyen este territorio, tanto los actores ya existen-tes (productores, administración municipal, etc.) como los nuevos actores (inversionistas, comercializadores, etc.) (cursivas originales). En definitiva, es la manera como se respete y se (re)construya el entra-mado social la que define el éxito del proyecto. En efecto, participación y democracia local, condiciones de vida y bienestar sólo son posibles si se apoyan en una gestión del territorio donde múltiples actores logran, gracias a la gobernancia de su territorio, que estimula las horizontali-dades existentes y crea nuevas, trabajar de manera común al desarrollo endógeno de su territorio, respondiendo así y aprovechando las tensiones que nacen en cada verticalidad por los procesos de globalización.
Desafios de Colombia.indb 315 15/06/2010 03:03:20 p.m.
316 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Estos actores de un territorio en construcción instalan los acontecimien-tos de las actividades económicas en las realidades que les corresponde, es decir, en lo local, en el territorio (cursivas originales).
Referencias
Butler, H.J. (1986). “Capítulo 4. Teoría de la ubicación. Explicación espacial a través de la modelación deductiva”. En Geografía económica. Aspectos espaciales y ecológicos de la actividad económica (pp. 89-124). México Limusa.
Chiriboga, M. (2004). Competitividad territorial rural. Trabajo para la Consultoría MEF – FIDA sobre políticas de inversión pública para el desarrollo territorial rural. Ecuador.
Grupo RAET (2005). El municipio de Pacho: un laboratorio in situ para la investiga-ción y la acción sobre modelos agro empresariales competitivos y sostenibles. Argumento para una estrategia de investigación-acción, 4 de julio de 2005 (sin publicar).
Jolly, J.F (1999). Las corrientes de desarrollo regional (sin publicar).Jolly, J.F. y Rúgeles, L. (2005). “El municipio de Pacho: un laboratorio in situ para
la investigación y la acción sobre modelos agroempresariales competitivos y sostenibles. Una propuesta de estrategia de investigación-acción”. Ponencia para el Encuentro Latinoamericano. Retos del Desarrollo Local. Estrategias, Escenarios, Perspectivas”, Cuenca, Ecuador, 19, 20 y 21 de septiembre.
Mojica, F.J. (2006). “Origen y pertinencia de la prospectiva”. Ciencia y Tecnología, 24, (1-2): 10-15.
Palacios, J.J. (1983). “El concepto de región: la dimensión espacial de los procesos sociales”. Revista Interamericana de Planificación, 17 (66): 56-68.
Rugeles, L., y Jolly, J.F. (2006). “Hacia la construcción de modelos agroempresariales en una perspectiva territorial”. Cuadernos de Administración, 19 (32): 295-318.
Santos, M. (1997). “Los espacios de la globalización”. En J. Medina Vázquez y E. Varela Barrios (comps.), Globalización y gestión del desarrollo regional. Pers-pectivas latinoamericanas (pp.133-144). Cali: Editorial Universidad del Valle.
Sunkel, O., y Paz, P. (1981). “El origen del concepto de desarrollo”. Introducción a El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. (15ª ed). (pp.15-40). Bogotá: Siglo XXI Editores, Textos del Ilpes.
Desafios de Colombia.indb 316 15/06/2010 03:03:20 p.m.
Criminalidad, territorio y gobernabilidad
Mauricio Solano Calderon*
Uno de los aspectos más importantes para medir los índices de goberna-bilidad de un ente territorial o de un país en su totalidad tiene que ver con los índices de seguridad y la percepción de ésta en la sociedad. Dentro de la noción de seguridad, la criminalidad y la forma como ésta se mide se con-vierten en piedra angular de análisis y factores clave para la posibilidad de gobernar un territorio. El siguiente documento presenta un análisis de la criminalidad en Colombia, su ubicación territorial, la relación con el fenó-meno del narcotráfico y un examen de cómo estos factores interfieren en la gobernabilidad del territorio nacional. Las cifras presentadas y el análisis de las mismas se realizan hasta el año 2008 para facilitar el ejercicio, debido a que las cifras de 2009 aun no están consolidadas.
Para dar cuenta de lo anterior, el texto se divide en los siguientes apar-tados: concepto, medición y cifras de criminalidad: se define el concepto de criminalidad, se expone la medición de ésta que se usará y se presentan las cifras de criminalidad de 2002 a 2008; relación de la criminalidad con el narcotráfico: luego de la exposición de las cifras se establece la relación de éstas con el delito del narcotráfico a partir del desarrollo histórico del mismo y la situación actual; y criminalidad y narcotráfico, un esfuerzo de ubicación territorial: se ubican en el territorio nacional las zonas de mayor criminalidad y esta información se contrasta con los territorios de presen-cia y operación de los actores del narcotráfico. El texto concluye con retos y recomendaciones sobre acciones para la reducción del narcotráfico, y por consiguiente, de la criminalidad.
* Profesor de La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Uni-versidad Javeriana.
Desafios de Colombia.indb 317 15/06/2010 03:03:20 p.m.
318 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Concepto, medición y cifras de criminalidad
Por criminalidad se entiende el “conjunto de sucesos que significan separar-se del orden comúnmente aceptado”. La criminalidad es concebida como el agregado de eventos que se desvían “de manera negativa respecto del orden en el cual vemos y sentimos enraizadas nuestras vidas” (Pérez Pinzón y Johanna, 2006).
Así, se puede medir la criminalidad a través de tasas o indicadores. En este documento es medida a través de los siguientes indicadores: homicidios comunes (civiles, personal de la Policía Nacional, reinsertados y desmovi-lizados de los grupos de autodefensa, reinsertados y desmovilizados de las guerrillas, personal de las fuerzas militares y organismos de seguridad), homicidios colectivos, secuestros, extorsión, actos terroristas y acciones sub-versivas (asalto población, ataques aeronave, ataques a instalaciones, hosti-gamiento, emboscadas, incursiones a población, contacto armado, retenes ilegales).
Esta medición combina las manifestaciones de criminalidad que el Código Penal colombiano tiene en cuenta (Ley 599 de 2000) y se divide en cuatro clases: delitos contra la vida e integridad personal, delitos contra la libertad individual, delitos contra la seguridad pública y delitos contra el patrimonio económico.
La medición del crimen permite reconocer las principales característi-cas y dinámicas de los diferentes delitos, con el fin de desarrollar políticas y programas públicos de seguridad para prevenir o para corregir el compor-tamiento de los ciudadanos.
El análisis de las estadísticas de criminalidad se puede dividir en dos grandes áreas: la primera tiene en cuenta las cifras oficiales que surgen de los registros de los organismos policiales, judiciales y penitenciarios, y la segunda se relaciona con las encuestas de victimización y de percepción realizadas a la población en general (Quintero Cuello, Lahuerta Percipiano, Moreno Acosta, 2008). En el presente texto solamente se tienen en cuenta las primeras.
Según fuentes de la Policía Nacional, los delitos que afectan la seguridad democrática, o que son las cifras que miden la criminalidad en Colombia en el presente documento, presentan los siguientes guarismos:
Desafios de Colombia.indb 318 15/06/2010 03:03:20 p.m.
Criminalidad, terr itorio y gobernabilidad | 319
Tabl
a 1.
Cif
ras d
e cr
imin
alid
ad e
n C
olom
bia,
200
2-20
08C
rím
enes
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Hom
icid
io c
omún
Civ
iles
28.5
6622
.927
19.6
7117
.321
16.4
8316
.382
15.3
36Pe
rson
al P
olic
ía
Nac
iona
lEn
serv
icio
8213
112
318
914
911
385
Fuer
a de
l ser
vici
o18
991
6157
4342
45Re
inse
rtad
os y
des
mov
iliza
dos
auto
defe
nsas
1
999
336
308
357
Rein
sert
ados
y d
esm
ovili
zado
s su
bver
sivos
2
613
625
31
Pers
onal
FFM
M y
org
anism
os d
e se
guri
dad
37
134
043
246
232
828
6
Subt
otal
28.8
3723
.523
20.2
1018
.111
17.4
7917
.198
16.14
0H
omic
idio
s col
ectiv
osC
asos
115
9446
4837
2637
Secu
estr
oEx
tors
ivo
2.03
11.
366
759
377
283
230
198
Sim
ple
955
755
681
423
404
291
239
Subt
otal
2.98
62.
121
1.44
080
068
752
143
7Ex
tors
ión
2.50
12.
273
2.35
41.
739
1.65
21.
082
830
Act
os te
rror
ista
s1.
281
978
492
486
527
316
347
Acc
ione
s sub
vers
ivas
Asa
lta a
pob
laci
ón27
92
42
00
Ata
que
a ae
rona
ves
723
37
63
6A
taqu
e a
inst
alac
ione
s71
3817
137
30
Hos
tigam
ient
o15
922
314
010
165
3019
Embo
scad
as47
6029
3116
915
Incu
rsió
n a
pobl
ació
n1
00
10
01
Con
tact
o ar
mad
o45
8427
3922
118
Rete
nes i
lega
les
376
234
101
7149
193
Subt
otal
733
671
319
267
167
7552
Fuen
te: e
labo
raci
ón p
ropi
a con
bas
e en
dato
s de l
a Pol
icía
Nac
iona
l de C
olom
bia,
Dir
ecci
ón d
e Inv
estig
ació
n C
rim
inal
Desafios de Colombia.indb 319 15/06/2010 03:03:21 p.m.
320 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
A partir de la tabla 1 la información puede representarse gráficamente de la siguiente manera:
Gráfica 1. Homicidio común 2022-2008
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia, Dirección de Investigación Criminal
Gráfica 2. Otros índices de criminalidad
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia, Dirección de Investigación Criminal
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Homicidio común
3.5003.000
2.5002.0001.5001.000
5000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
SecuestroExtorsiónHomicidios colectivosActos terroristasAcciones subversivas
Desafios de Colombia.indb 320 15/06/2010 03:03:21 p.m.
Criminalidad, terr itorio y gobernabilidad | 321
Gráfica 3. Acciones subversivas 2002-2008
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia, Dirección de Investigación Criminal
En la tabla 1 y en las gráficas 1, 2 y 3 se puede observar que todos los índices de criminalidad muestran una tendencia total a la disminución des-de 2002 hasta 2007. Aunque para 2008 se mantiene dicha tendencia, de los siete indicadores cinco disminuyeron y dos aumentaron. Es de resaltar la disminución de los homicidios, que pasaron de 28.837 en 2002 a 16.140 en 2008, una disminución de 55,96%.
Relación de la criminalidad con el narcotráfico
En la historia colombiana reciente los índices de criminalidad guardan es-trecha relación con las dinámicas del narcotráfico y sus delitos conexos. Esta tendencia a la disminución de las cifras de criminalidad obedece también a la evolución del narcotráfico desde 2002. El narcotráfico en Colombia ha pasado por al menos cinco fases.1 Actualmente se desarrolla la quinta, la cual inicia con la desmovilización de los grupos de autodefensa y deja como protagonistas del narcotráfico a tres grandes actores: las organizaciones de nar-cotraficantes “puros”, las bandas criminales emergentes y la guerrilla de las FARC. Hay que precisar que no todos los frentes y no todos los miembros de este grupo guerrillero se dedican al narcotráfico.
La criminalidad y sus índices tienen estrecha relación con las fases del narcotráfico. En la primera y en la segunda fase del narcotráfico la crimina-lidad en Colombia presentaba índices relativamente bajos. En dichas fases no había conciencia por parte del Estado del delito del narcotráfico y sus prota-gonistas no se enfrentaban entre sí. Sin embargo, a partir de la lucha frontal
1 Las fases del narcotráfico se explican en el documento “El narcotráfico en Colombia como tema de la agenda internacional”, documento que hace parte de la presente publicación.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
400350300250200150100
500
Asalta a poblaciónAtaque a aeronavesAtaque a instalacionesHostigamientoEmboscadasIncursión a poblaciónContacto armado
Desafios de Colombia.indb 321 15/06/2010 03:03:22 p.m.
322 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
contra el fenómeno hacia mediados de los 80 se inicia la tendencia del aumento de la criminalidad; lo anterior sumado al enfrentamiento entre los carteles de la droga. En la cuarta fase del delito también se presenta un aumento de la criminalidad debido a la entrada de dos actores: guerrilla y autodefensas, lo que junto con la lucha entre los “microcarteles” elevó los índices de crimi-nalidad de manera alarmante. Una muestra de esto es el comportamiento de la tasa de homicidio donde a partir de mediados de los 80 se inicia una tendencia creciente que tiene un pico a inicios de los 90. Hacia 2002 se pre-senta una tendencia decreciente (Bello Montes, 2008).
En la actualidad, y como factor explicativo de la disminución de los índices de criminalidad, ya no existen grandes enfrentamientos entre grupos narcotraficantes ni combates entre las autodefensas y guerrillas por el control y la influencia sobre los territorios. Los actuales actores del narcotráfico co-laboran entre sí y evitan la confrontación por los territorios de cultivo, los centros de acopio y las zonas y rutas nacionales de distribución de la droga.
Cada uno de estos actores controla un sector de cultivo, de almace-namiento de la hoja de coca y de producción, así como corredores de movi-lidad para poder exportar la droga. De estos actores el único grupo nuevo es el conjunto de colectivos nacientes de las antiguas autodefensas, las de-nominadas “bacrim” (bandas criminales emergentes).
Se puede observar, según su comportamiento delincuencial, que estos grupos actúan y controlan territorios de manera individual y compartida. Así, las FARC trabajan solas y en conjunto con bandas de narcotraficantes; los narcotraficantes en algunas zonas del país trabajan solos y en otras en asocio con las FARC y los grupos emergentes de las extintas autodefensas; y los grupos al margen de la ley provenientes de las desmovilizaciones de las autodefensas trabajan cada uno por separado, y a veces cada uno realiza alianzas con narcotraficantes del sector que controla.
Los actores del narcotráfico están en todo el proceso: cultivo de la coca, recolección y acopio de hoja de coca, comercialización y distribución de in-sumos químicos, transformación de la hoja y producción de cocaína, alma-cenamiento y distribución nacional de cocaína, y comercialización nacional e internacional la cocaína. No sobra decir que todos los actores cuentan con un ejército privado armado que es usado cuando es necesario.
En cuanto al dominio de los cultivos ilícitos se puede observar que parte de los Llanos Orientales y la Amazonia, los corredores del surocci-dente del país y la zona de Boyacá, Arauca y Casanare son controlados, en su mayoría, por las FARC. Los grupos emergentes controlan, en su mayor parte, la zona del Magdalena Medio, el Catatumbo y la Costa Caribe; por último, los narcotraficantes tienen como zona de influencia y control la Costa Pacífica colombiana, los departamentos de Risaralda y Antioquia, y también la Costa Caribe.
Desafios de Colombia.indb 322 15/06/2010 03:03:22 p.m.
Criminalidad, terr itorio y gobernabilidad | 323
Con referencia a los centros de acopio de la hoja de coca y de produc-ción de cocaína éstos se dividen según su ubicación y pertenecen a los acto-res mencionados anteriormente. Los centros de acopio y producción de las FARC se encuentran ubicados en los departamentos de Putumayo, Huila, Meta, Casanare y Arauca. Allí se podrían encontrar diversas construcciones camufladas en las zonas selváticas. Este grupo guerrillero, para poder distri-buir a sus centros de acopio y producción los diferentes insumos químicos que se necesitan para la producción de cocaína, controla el corredor de todo el piedemonte llanero. Así, por su zona de influencia puede fácilmente trans-portar insumos desde la frontera con Ecuador (departamento de Putumayo) hasta la frontera con Venezuela (departamento de Arauca).
Los grupos emergentes tienen sus centros de acopio y producción en las áreas donde tenían influencia las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Estos centros se concentran en la parte del Magdalena Medio y la región del Catatumbo y el departamento de Norte de Santander, y a través de sus corredores viales conectan la frontera con Venezuela y el mar Caribe en la región de Urabá.
Los narcotraficantes, principalmente, tienen como centros de acopio y de producción la región del Eje Cafetero, la zona de Urabá, el Pacífico: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Respecto a la actividad de distribución, la guerrilla de las FARC tiene como centros de distribución los departamentos de Meta, Casanare y Ar-auca. Su finalidad es transportar la droga hasta Venezuela para desde ese país enviarla a los destinos finales de Estados Unidos y Europa. La droga hace escala en las islas del Caribe, en la Antillas mayores y menores, y de allí pasa a los destinos finales. Los envíos por esta ruta también hacen escala en África y de allí se dirigen a Europa.
Las FARC también tienen diseñado un corredor vial entre el Putumayo y la Región Pacífica de Colombia, llegando a tener influencia en los puertos de Tumaco y Buenaventura. La droga que parte de allí tiene como destino final México y Estados Unidos, a veces haciendo tránsito en Centroamérica.
Los grupos emergentes, al poder comunicar la frontera colombo-vene-zolana con la zona de Urabá, tienen sus centros de distribución ubicados en estas zonas. Del Catatumbo logran llevar la droga hasta el lago de Maracaibo por vía fluvial, y de allí la distribuyen a los destinos finales mencionados ante-riormente. De la zona de Urabá la droga se distribuye a los diferentes puertos colombianos sobre el mar Caribe, de la misma forma que las FARC envían droga a Panamá para distribuirla a los diferentes destinos internacionales.
Los narcotraficantes se encuentran ubicados en los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, así como en Bogotá, principalmente. Allí tienen sus centros de operaciones y usan los grandes puertos y aeropuertos colombianos, Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, los
Desafios de Colombia.indb 323 15/06/2010 03:03:22 p.m.
324 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
puertos secundarios sobre las costas de Colombia y los aeropuertos inter-nacionales de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Barranquilla para enviar la droga hacia la costa este de Estados Unidos, el Caribe, y de allí a Europa.
De igual manera, con la dinámica de la quinta fase del narcotráfico los delincuentes han iniciado el desarrollo de mercados internos, por lo cual ha surgido la disputa por el control de la demanda interna en las principales ciu-dades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Barranquilla.
En el siguiente mapa puede verse la situación anteriormente descrita.
Mapa 1. Actores y dinámica del narcotráfico en Colombia
Fuente: elaboración propia
Criminalidad y narcotráfico, un esfuerzo de ubicación territorial
Ya se describió la dinámica actual del narcotráfico y se argumentó la estrecha relación que ésta tiene con los altos índices de criminalidad, habida cuenta de la naturaleza misma del fenómeno. A continuación se presentan, distri-buidas geográficamente, las cifras de criminalidad utilizadas en el inicio del documento (Policía Nacional, Dirección de investigación Criminal, 2008). Se muestran los primeros cinco lugares donde ocurre de cada delito.
Guerrillas
Grupos emergentes
Narcotraficantes
EE:UUEuropa-África
Islas CaribesAntillas Mayores y MenoresVenezuela
Desafios de Colombia.indb 324 15/06/2010 03:03:23 p.m.
Criminalidad, terr itorio y gobernabilidad | 325
Homicidio común 1962-2007
Homicidio colectivo. Casos 1993-2007
Secuestro 1962-2007
Medellín 88630 Antioquia 235 Antioquia 4402Antioquia 70800 Medellín 167 Cesar 2803Bogotá 66305 Valle del Cauca 96 Santander 2476Valle del Cauca 55598 Norte de Santander 84 Bogotá 2096Cali 37793 Cesar 81 Medellín 1834
Extorsión 1962-2007 Terrorismo 1966-2007Acciones subversivas
1986-2007
Bogotá 4836 Antioquia 3189 Antioquia 589Medellín 3138 Bogotá 2517 Cauca 481Tolima 1598 Santander 2109 Arauca 465Antioquia 1485 Medellín 1935 Norte de Santander 335Santander 1435 Norte de Santander 1699 Nariño 333
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional de Colombia, Dirección de Investigación Criminal
De los anteriores datos se puede establecer que dentro de los primeros cinco lugares de ocurrencia de los delitos el departamento de Antioquia (sin contar Medellín) está presente en todas las seis variables. Después es-tán Medellín (cinco variables), Bogotá (cuatro variables), el departamento de Santander (tres variables), y los departamentos de Valle del Cauca (sin contar Cali), Cesar y Norte de Santander (dos variables). Esta distribución geográfica de los delitos que se han tomado como las variables de crimina-lidad, al contrastarse con la geografía del narcotráfico refuerza el argumento de la estrecha relación entre narcotráfico y crimen.
Un análisis más específico conduce a afirmar que los actores de la cri-minalidad asociada al narcotráfico se encuentran divididos geográficamente de la siguiente manera: los frentes 2, 3, 13, 14, 15, 32, 48 y 49 de las FARC operan en el sur y en el suroriente del país; el frente 24 en el sur de Bolívar, los frentes 5, 18 y 58 en el Cesar, y los frentes 37 y 43 operan de manera con-junta con bandas emergentes en los Llanos Orientales (El Tiempo, 2008).
En cuanto a las bandas criminales, se encuentran las siguientes: Ofi-cina de Envigado, los Rastrojos (que operan en los departamentos del Pací-fico colombiano), los Paisas, las Autodefensas Gaitanistas y los Urabeños (que actúan desde el Urabá hasta el Magdalena Medio), los Nevados (que actúan en el Eje Cafetero), y los Paisas del Magdalena y la de banda del Sur del Cesar (que actuan en este departamento y en la zona de Catatumbo) (El Espectador, 2009).
Entre los narcotraficantes más reconocidos se encuentran Daniel Bar-rera alias “El Loco Barrera” y Pedro Oliverios Guerrero alias “Cuchillo”,
Desafios de Colombia.indb 325 15/06/2010 03:03:23 p.m.
326 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
quienes operan en los Llanos Orientales, y Javier Antonio Calle, alias “Com-ba”, que opera en Nariño.
Retos y recomendaciones
Los índices de criminalidad son factores determinantes para la calidad de vida de los municipios y afectan de manera directa la capacidad de gobernar que ostenta un mandatario. Los indicadores de criminalidad se pueden dividir, como lo hace la Policía Nacional de Colombia, en delitos que afectan la se-guridad democrática y delitos que afectan la seguridad ciudadana (Policía Nacional, Dirección de Investigación Criminal, 2008). Este documento se ha centrado el análisis de los primeros.
Cuando ambos tipos de indicadores son negativos menoscaban la per-cepción de seguridad en el territorio nacional y traen consecuencias negativas para el desarrollo del mismo.
La seguridad es un tema determinante para medir la calidad de vida de una ciudad. Una ciudad puede tener muchas características positivas, pero si los índices de violencia son muy altos no atraerá ni turistas a vi-sitar ni inmigrantes a vivir. Altos índices de criminalidad se traducen en mala calidad de vida y pueden conducir a la población a buscar oportu-nidades en otras ciudades (Consejo Privado de Competitividad, 2009).
Se reconoce que Colombia ha mejorado en cuanto a los índices de cri-minalidad, pero todavía sigue teniendo una elevada tasa de los delitos aquí analizados. Para el próximo periodo presidencial el reto principal es dismi-nuir la criminalidad en el país.
El narcotráfico se encuentra en la piedra angular de los índices de crimi-nalidad. Así, es menester el desarrollo de una política contra el narcotráfico propia, que obedezca a las particularidades de dicho delito en nuestro país. De este modo se podrían reducir ostensiblemente los índices de criminalidad.
Junto con la construcción de una estrategia antidrogas colombiana, se deben diseñar e implementar programas de prevención de consumo de drogas y de prevención de delitos en las poblaciones vulnerables a este tipo de di-námicas.
Con el ánimo de cumplir los compromisos adquiridos por Colombia en el 52° periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, llevado a cabo en Viena del 11 al 20 de marzo de año 2009 (United Nations Office on Drugs and Crime, 2009), que fijó el año 2019 para la reducción considerable del delito del narcotráfico, Colombia debe elaborar un plan a mediano plazo
Desafios de Colombia.indb 326 15/06/2010 03:03:23 p.m.
Criminalidad, terr itorio y gobernabilidad | 327
que esté dirigido a la reducción del cultivo ilícito y el descenso de las cifras de criminalidad en su territorio.
Las actuales políticas públicas contra las drogas están dirigidas en su mayoría a atacar la oferta del mercado. Se persiguen los cultivos y los narco-traficantes, pero no se tienen políticas públicas claras frente a la problemática del consumo interno y todavía no se han establecido agendas binacionales o multilaterales donde se hable de corresponsabilidad frente a la demanda por las drogas en los países europeos y en Estados Unidos, y frente a las respon-sabilidades de los llamados países de tránsito.
Una propuesta concreta en este sentido es la creación de una unidad de policía especializada, por fuera de la Dirección Antinarcóticos, que podría ser el fortalecimiento de la policía comunitaria adscrita al Ministerio de Pro-tección Social para que se enfoque en la prevención del consumo de drogas. No es pertinente tener bajo la misma sombrilla la represión y la prevención.
Dentro del tema de las políticas y programas públicos merece especial atención la problemática de las fronteras. El Estado colombiano carece de una política seria y continua para la vigilancia de su territorio fronterizo. La frontera con Ecuador es un corredor para el comercio de insumos químicos que se utilizan en la producción de cocaína. La frontera con Venezuela es utilizada por los diversos narcotraficantes como trampolín o país de tránsito para exportar la droga a los destinos de América del Norte y Europa. Trato si-milar han merecido las fronteras terrestres y marítimas con Panamá.
Así mismo, se debe seguir el proceso de toma de conciencia del prin-cipio de corresponsabilidad. La reducción del delito del narcotráfico y sus manifestaciones criminales no puede ser tarea aislada de Colombia. De aquí se desprende la edificación de una política exterior más audaz y que logre ubicar el tema del narcotráfico, sus delitos conexos y sus manifestaciones criminales en la agenda internacional.
Todas las recomendaciones anteriores apuestan a que la reducción del narcotráfico se refleje en la disminución de la cifras de criminalidad, ya que el análisis aquí presentado trató de demostrar la estrecha relación entre este delito y los índices de criminalidad.
Referencias
Bello Montes, C. (2008). Análisis histórico del homicidio en la segunda mitad del Siglo XX. Revista Criminalidad, 50 (1), 63-98.
Consejo Privado de Competitividad (2009). Informe Nacional de Competitividad 2009 - 2010. Bogotá: Consejo Privado de Competitividad.
El Espectador (2009, 21 de noviembre). La plaga de las Bacrim. El Espectador, p. 6.
Desafios de Colombia.indb 327 15/06/2010 03:03:23 p.m.
328 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
El Tiempo (2008, 30 de junio). Seis frentes de las FARC se unieron con bandas emer-gentes para negocio de narcotráfico. Recuperado el 20 de noviembre de 2009 de http://www.eltiempo.com
Pérez Pinzón, A.O., y Johanna, P.C. (2006). Curso de criminología (7ª ed.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Policía Nacional, Dirección de Investigación Criminal (2008). Tablas estadísdicas. Revista Criminalidad, 50 (1), 118-316.
Quintero Cuello, D.M., Lahuerta Percipiano, Y., y Moreno Acosta, J.M. (2008). “Un índice de criminalidad para Colombia”. Revista Criminalidad, 50 (1), 37-58.
United Nations Office on Drugs and Crime (2009). United Nations Office on Drugs and Crime. Recuperado el 18 de noviembre de 2009 http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/52.html
Desafios de Colombia.indb 328 15/06/2010 03:03:23 p.m.
Las relaciones entre el desarrollo económico, la conservación y la
preservación de recursos naturales. Posibilidades desde la comprensión de
los conflictos socioambientales para la gestión de los bosques, el agua y la
biodiversidadDiana Lucía Maya,* Pablo Andrés Ramos**
Introducción
Actualmente en Colombia conceptos y realidades como la pobreza y los con-flictos son sentidos y vividos en todas las esferas sociales y económicas. Aun así, son percibidos de manera diferente de acuerdo con el grado de afectación sufrido directamente por las personas. De esta manera, la forma en la que se depende directa o indirectamente del uso y la disposición de los recursos naturales varía dramáticamente entre aquellos colombianos que tienen la mayoría de sus necesidades básicas cubiertas y aquellos que dependen en gran medida de estos recursos naturales para cubrir, de alguna manera, estas necesidades.
* Socióloga; MSC en Desarrollo Rural; profesora asistente del Departamento de Desarrollo Rural y Regional, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana; coor-dinadora del Grupo Género y Desarrollo, Línea Género y Conservación; investigadora del Grupo Institucionalidad y Desarrollo Rural, Línea Cooperación y Comunidades.
** Ecólogo; MSC en Desarrollo Rural; profesor instructor del Departamento de Desarrollo Ru-ral y Regional, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana; investigador de los grupos: Grupo Género y Desarrollo, Línea Género y Conservación, y Grupo Institucionalidad y Desarrollo Rural, Línea Cooperación y Comunidades.
Desafios de Colombia.indb 329 15/06/2010 03:03:23 p.m.
330 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
A partir de estas situaciones asimétricas, y que ponen de manifiesto las diferentes perspectivas que existen sobre la disponibilidad de los recursos naturales, encontramos que el análisis de los conflictos socioambientales genera lecciones importantes para lograr acercar esas realidades. Realida-des de los usuarios directos, de quienes regulan el uso y manejo, y también quienes planean su uso con fines extractivos o con fines de conservación.
Es así como en este escrito recogemos lecciones, aportes teóricos y conocimientos prácticos generados a partir de la experiencia de tratar de analizar diferentes conflictos socioambientales que suceden en la actualidad en Colombia, específicamente con los bosques, el recurso hídrico y el uso de la biodiversidad. Esto con el fin de formular recomendaciones acerca de la forma en la cual las necesidades del desarrollo económico no sean superiores o prioritarias frente a necesidades como la conservación o las posibilidades de usar y contar con diferentes recursos naturales. Los derechos de existen-cia de los recursos naturales, así como los derechos asociados a su uso por diferentes comunidades, no pueden estar determinados por las posibilidades económicas e intereses de grupos particulares sobre esos recursos.
De esta manera, se presenta la discusión entre un desarrollo sostenible e incluyente, que toma en consideración diferentes perspectivas y necesida-des, no sólo de los grupos humanos, sino también de los recursos naturales, y un modelo de desarrollo que bajo la premisa del crecimiento económico condena y jerarquiza a los recursos naturales, a sus usuarios y a los que tie-nen el poder de intervenir en su estado.
Uso y conservación de recursos naturales y desarrollo
Según la concepción de desarrollo como libertad, planteada por Amartya Sen (1999), en la que el desarrollo es un proceso de expansión de las capacida-des y de las libertades reales de que disfrutan los individuos, “El desarrollo consiste en la eliminación de algunos tipos de falta de libertad que dejan a los individuos pocas opciones y escasas oportunidades para ejercer su agen-cia razonada” (16). Algunas faltas de libertad son la pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas, las privaciones sociales, el abandono de servicios públicos, la intolerancia y el exceso de intervención de los Es-tados represivos. En este sentido, los esfuerzos del desarrollo deben ocuparse de mejorar la vida que lleva la gente y las libertades de que disfrutan todos.
En este contexto, aunque el objetivo del bienestar sigue siendo perti-nente y necesario, dadas las condiciones desfavorables de muchos seres hu-manos en diversas regiones del mundo, el enfoque que trata a las personas como agentes activos de cambio es más relevante hoy, entendiendo la palabra “agente” en el sentido de Amartya Sen (1999: 35) como “la persona que actúa y
Desafios de Colombia.indb 330 15/06/2010 03:03:24 p.m.
Las relaciones entre el desarrollo económico, la conservación y la preservación de recursos naturales | 331
provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemente de que los evaluemos o no también en función de algunos criterios externos”.
Pero vale la pena decir que el enfoque del bienestar y el enfoque del “agente” se entrecruzan en el tiempo y en el espacio, y el hecho de que una persona (mujer u hombre) sea receptora de ayudas (“paciente”, como lo lla-ma Sen) no significa que no pueda y no deba, simultáneamente, ser agente de cambio y decidir y actuar frente a su condición y posición en la sociedad.
La “agencia” que todos tenemos, es decir, la capacidad de actuar y pro-vocar cambios en la vida, también significa –necesariamente– que todos debemos ser responsables de los efectos de lo que hacemos y de lo que no hacemos. “Todos nosotros tenemos agencia y responsabilidad, y estas varían con la riqueza y el poder y aumentan o disminuyen con los cambios socioeco-nómicos, políticos y tecnológicos” (Chambers, 2004, traducción libre).
Por otro lado, hay que analizar de qué manera las estructuras instituciona-les permiten o impiden la acción activa de las personas en general, y de grupos poblaciones en particular. El limitado papel activo de las personas puede afec-tarlas, no sólo a sí mismas, sino también a la vida de otras personas, de todas las edades. Y por el contrario, el fortalecimiento de las personas como agen-tes puede jugar un papel muy importante para erradicar las inequidades que generan problemas en su bienestar, en sus familias y en la sociedad en general.
El uso para el desarrollo y el desarrollo sostenible
Aunque la conexión y la interdependencia entre los sistemas naturales, so-ciales y económicos ha sido una situación permanente y necesaria para la evolución de cada uno de estos sistemas, es en la actualidad cuando se sien-te en gran medida el efecto de la concentración de energía y esfuerzos en el aumento y permanencia del sistema económico, muchas veces en contra del Estado y la capacidad de los sistemas naturales y sociales.
No se puede condenar la realidad del uso de un recurso natural, ni a quienes hacen uso de los recursos naturales se les puede denominar depre-dadores. El uso de estos recursos, así como la transformación de los paisajes, ha sido parte fundamental de la evolución humana, los desarrollos culturales y sociales. Así mismo, no puede justificarse la desaparición o disminución dramática de uno o varios recursos naturales por la necesidad de soportar la existencia de diferentes grupos humanos o sus intereses económicos.
Bajo esta premisa entendemos el concepto de desarrollo sostenible como la posibilidad de integrar dentro de los fines del crecimiento económico el mejoramiento de las condiciones sociales, y que si estos dos supuestos no promueven el mejoramiento de la base natural de la que dependemos
Desafios de Colombia.indb 331 15/06/2010 03:03:24 p.m.
332 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
como sociedad, por lo menos sí puedan garantizar la permanencia en buen estado de los recursos naturales; es decir, el lograr satisfacer las necesidades humanas actuales sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de otros grupos humanos en la actualidad o en el futuro (Comisión Brun-dlandt, 1987).
En comparación con otro tipo de definiciones de desarrollo, o de lo que éste implica, el concepto de desarrollo sostenible promueve ejercicios equitativos, incluyentes y bajo el principio de precaución, al suponer que no todas las acciones promovidas hacia un desarrollo económico redundarán en el mejoramiento de las condiciones de los seres humanos, ni que en su conjunto puedan mejorar el estado de los recursos naturales. Es decir, la si-tuación evidente en este caso es el impacto de las decisiones del corto plazo sobre las condiciones del largo plazo y la inclusión de una perspectiva de larga duración a las necesidades creadas y los indicadores de bienestar pro-movidos en diferentes culturas.
El manejo y la gestión del ambiente
Aunque se reconocen diferentes formas de hacer uso de los recursos naturales y de los bienes y servicios que éstos ofrecen, la idea de un “manejo sostenible” promovida por diferentes organizaciones internacionales intenta hacer que el usar los recursos naturales permita la existencia de éstos a lo largo del tiempo, teniendo como prioridad el hacer uso de los bienes y servicios que dichos recursos proveen. Así mismo, la gestión del ambiente supone la posibilidad de intervenir en procesos antrópicos que generan daños al medio natural, pero que son necesarios porque generan algún tipo de beneficio a la sociedad.
El manejo del ambiente supone una serie de condiciones necesarias para lograr la conservación de los recursos naturales y su uso. En prime-ra medida, la existencia de información de tipo biológico, de cantidades, de momentos, de puntos óptimos productivos y de tasas de uso y saturación es una condición fundamental. De la misma manera, resulta de fundamental importancia para el manejo del ambiente contar con información suficiente que permita determinar los ciclos internos y las dependencias sociales res-pecto a las condiciones de los recursos naturales. Una fuente de agua puede tener diferentes interpretaciones, desde lo simbólico hasta lo productivo para las personas que dependen de ella, y al mismo tiempo su presencia o ausen-cia puede determinar la existencia de ciclos biológicos y la vida de ciertas especies que han coevolucionado y dependen de ella. Así, la característica de la información no se refiere solamente a saber cuánta agua hay disponi-ble, cuáles son sus características físicoquímicas, sino también a identificar quiénes dependen directa o indirectamente de ella, quiénes dentro de sus
Desafios de Colombia.indb 332 15/06/2010 03:03:24 p.m.
Las relaciones entre el desarrollo económico, la conservación y la preservación de recursos naturales | 333
procesos vitales y productivos la afectan o la pueden afectar, y si la afectación es negativa, quiénes serían los más afectados.
A partir de la existencia y la recolección de esta información se despren-den situaciones concretas que pretender lograr la valoración (económica y so-cial) de la existencia de esos recursos naturales y la conservación de los mismos.
Pero el manejo ambiental no solamente se refiere a las cuentas ambien-tales y a la comprensión de los sistemas socioeconómicos. Se refiere también a la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones por medio de la optimización en el uso y la distribución de los beneficios del uso de los recursos naturales, así como a situaciones técnicas como la disminución de re-siduos, el reciclaje de productos, la optimización del uso y la producción de energías, y en particular, proteger lo que ambientalmente se considera escaso, importante y prioritario. De esta manera se hace evidente que el manejo ambiental abarca diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos políti-cos, normativos, técnicos y sociales de promover espacios ambientalmente más eficientes en términos de uso, manejo y distribución.
Comprendiendo las diferentes cuestiones que implica el manejar el ambiente, podemos entonces determinar que esa “gestión” del ambiente se refiere a determinar las formas, especialmente en aspectos técnicos y nor-mativos que promueven espacios los cuales permiten comprender, analizar y resolver los diferentes problemas ambientales causados –en muchos de los casos– por las diferentes perspectivas económicas y de valoración que existen sobre los recursos naturales y sus bienes y servicios.
Conflicto socioambiental
Los conflictos socioambientales han aumentado y se han visibilizado en los últimos años por una razón muy sencilla: recursos naturales que antes pa-recían ser ilimitados y que eran percibidos como inagotables, y de los que cualquier actor podía apropiarse, usufructuar o contaminar sin que nadie protestara, se han tornado, debido a su creciente escasez frente a las presio-nes económicas, poblacionales, geopolíticas, etc., en recursos cada vez más apreciados y valiosos (Bingham 1986, Gray 1989, Wondolleck y Yaffee 2000, citados en Maya et al., 2009).
Los conflictos socioambientales son la manifestación de otros conflictos de características mucho más estructurales que prevalecen o se desencade-nan como respuesta a dinámicas sociales, económicas y políticas que ponen en peligro el suministro, la calidad y la cantidad de los recursos naturales necesarios para la vida y el soporte de todas las actividades humanas.
Hay conflictos con altos grados de complejidad, cuya solución está muy lejos de ser posible dado su carácter estructural, conflictos vinculados a pro-
Desafios de Colombia.indb 333 15/06/2010 03:03:24 p.m.
334 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
blemas de exclusión social, económica o política, o a estructuras de poder; la dependencia, la extracción, la dominación, la tributación o la subordi-nación de unos grupos por otros, que por lo general conlleva, a la larga, la adopción de vías de hecho como revoluciones, movimientos de resistencia, reivindicaciones étnicas o sociales, a la orden del día en el acontecer mundial.
Los conflictos persisten porque la sociedad es incapaz de transformarse para responder a los retos que surgen: las solicitudes, las inconformidades y las demandas de grupos sociales vulnerados en sus autonomías, derechos, tradiciones, formas de vida, estructuras sociales o económicas, etc.
El enfoque estructuralista propuesto por autores como Galtung (1966), Marx (1845), Marcuse (1955), Adorno (1966), Fromm (1959) y Waltz (1990), entre otros (citados por Maya et al., 2009), plantea que las causas de los con-flictos no son los individuos, sino las estructuras mismas de la sociedad, e incluye bajo esta consideración todas sus instituciones y sus estructuras so-ciales, gubernamentales, culturales, económicas y políticas. Este enfoque se sustenta en la idea de que la acción y las decisiones individuales no forjan los órdenes sociales, sino que son las estructuras las que constriñen el accionar de los individuos, y son ellas, reproducidas en el tiempo, las responsables de los procesos sociales.
Una entrada usual en el análisis de conflictos, particularmente útil para el análisis de los conflictos socioambientales, busca identificar las estructuras de poder y los efectos de la competencia entre distintos actores por recursos en contextos ya sea de escasez, o ya sea de abundancia, y las resistencias que esta competencia puede generar entre los actores involucrados.
Sobre la base del conjunto de variables expuestas anteriormente, los conflictos ambientales se pueden clasificar según distintos criterios: la di-mensión o las dimensiones que incorpora el conflicto (social, cultural, eco-nómica, ambiental o política); el recurso natural que da origen al conflicto, por ejemplo: agua, tierra, bosque, biodiversidad, etc.; los actores involucrados en el conflicto de acuerdo con la escala de su actuación (actores locales, re-gionales, nacionales o transnacionales) o sus competencias y características (comunitarios, estatales, gremiales, académicos, etc.).
La identificación y caracterización de los actores en el conflicto socio-ambiental es indispensable para su eficiente manejo, porque son los actores los depositarios de los intereses, las necesidades, los valores y los principios, y adicionalmente, de emociones, conductas, actitudes y respuestas que son responsables de la transformación de un conflicto. Es conveniente identificar a los actores institucionales, privados y de la comunidad organizada o no. Este triángulo ayuda a identificar, “ordenar” y “clasificar” los intereses por sector con el fin de pensar y concebir las estrategias y acciones que conduzcan
Desafios de Colombia.indb 334 15/06/2010 03:03:24 p.m.
Las relaciones entre el desarrollo económico, la conservación y la preservación de recursos naturales | 335
posteriormente a la transformación y cambio de la situación en conflicto, mediante la negociación de intereses, o la mediación, si es necesario.
Paralelamente, estos actores se deben ubicar por niveles de intervención o escalas de desarrollo e impacto (internacional, nacional, regional y local), y por sectores de intervención del desarrollo. La naturaleza o el ecosistema particular se deben caracterizar y describir en forma detallada, tanto desde la estructura como desde la función y su impacto en relación con el sistema humano y el sistema económico, social y cultural.
En el análisis de los actores institucionales públicos es indispensable tener en cuenta:
• Lajurisdiccióndelactor;entendidaéstacomoelterritoriooeláreageográfica donde se ejerce la potestad del Estado a través de su poder y autoridad.
• Sucompetencia;referidaalaatribuciónylímitesdentrodeloscualesse ejerce la jurisdicción, referida a la materia, la función, la cuantía, el grado y el territorio.
• Susfunciones;asignadasconformeasujurisdicciónycompetencia.
Aprendizajes a través de la práctica de investigar
De la conceptualización del desarrollo como el mejoramiento de las condi-ciones de vida de los seres humanos, a la inclusión de la variable ambiental y de la variable temporal en las prácticas promovidas para llegar a dicho me-joramiento, se logran diferenciar espacios de análisis, muchos de desencuen-tros, entre lo que se supone es manejar o gestionar un recurso y los posibles conflictos que esto genera al comprometer las expectativas y necesidades de, posiblemente, varios grupos interesados y con múltiples dependencias. Hablando en términos de desarrollo sostenible, reconocemos la múltiple complejidad en las relaciones entre los sistemas sociales, ambientales y ecoló-gicos, y reconocemos la importancia de la existencia de políticas que permitan integrar y reconocer los continuos cambios en cada uno de estos sistemas, así como generar marcos normativos aplicables a diferentes contextos so-cioecosistémicos, marcos que promuevan la cooperación y la participación de diferentes actores.
De esta manera, podemos identificar que el manejo de los recursos naturales, aunque requiere perspectivas integrales, también debe tener es-pacios diferenciados como pueden ser los bosques, el agua o la biodiver-sidad, especialmente porque de cada una de estas conceptualizaciones o agrupaciones de lo que son los recursos naturales se crean diferentes tipos de alianzas, necesidades y posibilidades económicas. Gestionar un bosque
Desafios de Colombia.indb 335 15/06/2010 03:03:24 p.m.
336 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
se refiere a poder mantener su capacidad de carga, comprender la dinámica de sus ciclos biológicos y las diferentes especies que están en él. Pero, ade-más de esa comprensión, se debe entender que los diferentes usos que se le puedan dar a ese bosque (hábitats de diferentes especies, captura de carbono, recreación, creación de biomasa, madera para construcción, etc.) generan diferentes posibilidades económicas, productivas y de vida para quienes de-penden de ellos y los quieran usar. Así mismo sucede con el recurso hídrico, la disponibilidad, su característica de bien público y fundamental, regulando su existencia, calidad y disponibilidad desde innumerables convenios in-ternacionales que establecen de hecho que más que un bien es un derecho, y que el ejercicio de gestionar su uso y regulación debe ser adecuado a las necesidades ecosistémicas y sociales.
La relación entre política pública y desarrollo sostenible
La política pública se define como el “conjunto conformado por uno o va-rios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables de medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 2002, citado en Maya, 2009).
Por otro lado, según Vargas (1999), la gestión pública comprende accio-nes como identificar, ordenar y optimizar el uso de los recursos disponibles; romper la inercia institucional de dirección y gestión creando condiciones para impulsar los cambios requeridos; impulsar una dinámica institucional de dirección y gestión; ganar capacidad para el manejo de la incertidumbre, de tal manera que permita anticiparse a situaciones conflictivas y resolver pro-blemas; ganar destrezas para concretar alianzas o resolver conflictos que permitan viabilizar las acciones por emprender.
Asumir estas definiciones de política y de gestión ambiental implica reconocer la importancia del territorio, no sólo caracterizado por su área ju-risdiccional, sino también en términos de cada uno de los elementos que componen tanto el sistema natural como el sistema social de la jurisdicción, y por supuesto, de las respectivas interrelaciones entre sus componentes: el natural, constituido por la dotación de recursos naturales renovables (agua, aire, suelo, biodiversidad de flora y fauna, ecosistemas naturales), de recursos naturales no renovables (petróleo, carbón, gas natural, metales, minerales) y de servicios ambientales de los ecosistemas (control de la contaminación, control de la erosión, preservación de la biodiversidad, regulación del clima,
Desafios de Colombia.indb 336 15/06/2010 03:03:24 p.m.
Las relaciones entre el desarrollo económico, la conservación y la preservación de recursos naturales | 337
regulación del ciclo hidrológico, regulación del ciclo del carbono, regula-ción del ciclo de nutrientes, regulación del oxígeno atmosférico, soporte de actividades antrópicas); y el social, conformado por tres subtipos de capital: el capital social público, es decir, los recursos institucionales para la gestión territorial (humanos, legales y normativos, organizacionales, científico-tec-nológicos, económicos y financieros, gestión integral de riesgos naturales y antrópicos), y los recursos creados y construidos con fines de convivencia (asentamientos urbanos y rurales, infraestructura de vías y comunicación); el capital social empresarial, es decir, los recursos creados y construidos con fines productivos (infraestructura energética, infraestructura productiva, infraestructura de vías y transportes, innovación científico y tecnológica, aspectos económicos y financieros); el capital social humano, es decir, los recursos humanos de la población objeto de la gestión territorial (población, salud y alimentación, educación e información, asociación y participación, empleo e ingresos, aspectos culturales).
Si nos aproximamos, tal y como lo menciona Vega (2002), a un concep-to sistémico del desarrollo sostenible, “entendido como aquel con el cual se garantice la evolución y mejoramiento continuo, en tiempo y espacio, de las condiciones cualitativas y cuantitativas del patrimonio territorial (Capital Natural y Capital Social) que habrá de traspasarse a las futuras generaciones”, dicho desarrollo debe caracterizarse por ser:
Ambientalmente sostenible, para garantizar, en el tiempo y en la juris-dicción territorial, la evolución y el mejoramiento continuo de la calidad, la cantidad y la disponibilidad del capital natural del territorio, es decir, de los recursos naturales renovables y no renovables y de los servicios ambien-tales de los ecosistemas.
Socialmente sostenible para garantizar, en el tiempo y en la jurisdicción territorial, la evolución y el mejoramiento continuo de la calidad, la cantidad y la disponibilidad del capital social del territorio, es decir, de los recursos institucionales para la gestión territorial, de los recursos creados y cons-truidos con fines de convivencia, de los recursos creados y construidos con fines productivos, y de los recursos humanos de la población objeto de la gestión territorial.
Dado el carácter sistémico del territorio, el sistema social se divide en tres subsistemas, a saber: el sector público, el sector empresarial y la socie-dad civil.
Así la gestión territorial para el desarrollo sostenible será realizada bajo el marco orientador de las políticas públicas, las cuales pueden ser rede-finidas genéricamente como el conjunto de prácticas, instituciones y
Desafios de Colombia.indb 337 15/06/2010 03:03:25 p.m.
338 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
determinaciones de una jurisdicción territorial determinada, orientadas al logro del desarrollo sostenible, y asimilarlas a vectores del desarrollo sostenible, impulsores de cada uno de los compartimientos de la gestión territorial, en su misión de orientarlo, fomentarlo y controlarlo (Vega, 2002).
Un elemento importante es que el desarrollo sostenible no puede ser responsabilidad exclusiva de la política ambiental, y por ende, no es respon-sabilidad de un solo ministerio. Los conflictos que hoy se asocian al manejo de los recursos naturales tienen como una de sus principales causas la falta de coordinación entre las acciones de los diferentes ministerios, la incoherencia y los vacíos en la política pública sectorial y el traslape de acciones, planes y propuestas de desarrollo.
De esta manera, a partir de la práctica de investigar aspectos relacio-nados con la conservación de uso comunitario, los sistemas institucionales locales para la conservación de recursos naturales y los arreglos institucio-nales nacionales promovidos por el Estado, hemos logrado identificar cua-tro aspectos comunes a los conflictos socioambientales en Colombia, y que en gran medida corresponden a choques entre diferentes perspectivas del desarrollo, diferentes perspectivas sobre lo que implica usar y conservar un recurso, y fallas en los marcos regulatorios en materia ambiental.
Estos aspectos son: primero, las diferentes perspectivas de lo que es el desarrollo y el uso de los recursos. Así, espacios que pueden considerarse sagrados por algunas culturas, por otras son espacios de extracción de ma-dera o minerales, y esas diferencias en las valoraciones generan formas de extracción no sostenibles; segundo, el traslape, en términos de regulación ambiental, en normas regionales, nacionales y convenios internacionales, lo cual dificulta la presencia de espacios de concertación y construcción colectiva de acuerdos para conservar los recursos naturales; tercero, las posibilidades tecnológicas que hay en este momento para promover formas de consumo de recursos naturales, posibilidades que ponen en gran competencia y en situaciones asimétricas a pobladores locales y a inversionistas interesados en la comercialización de ciertos recursos naturales; y cuarto, quizás el más importante, los dilemas entre los bienes individuales y colectivos y los bienes privados y comunitarios. Este aspecto presenta de manera interna el dilema entre el usar para la creación de beneficios privados y el promover esquemas que permitan el beneficio colectivo. En términos prácticos, se supondría que esos dilemas son regulados por el Estado o por el mercado, pero en la mayoría de los casos esa intervención del Estado o del mercado es la que potencializa los procesos de degradación del bien natural o promueve
Desafios de Colombia.indb 338 15/06/2010 03:03:25 p.m.
Las relaciones entre el desarrollo económico, la conservación y la preservación de recursos naturales | 339
esquemas de exclusión de pobladores locales e interesados en el bienestar de los recursos naturales.
Es indudable que el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Te-rritorial, en sus distintos viceministerios, ha hecho un esfuerzo por socializar, discutir y articular estos temas a las políticas públicas (como es el caso de la política hídrica y la política de biodiversidad). Es indudable también que las corporaciones ambientales y las unidades de parques nacionales han hecho un esfuerzo apreciable por motivar la participación de las comunidades en el manejo y la regulación de los recursos ambientales. Sin embargo, como se ha resaltado en este artículo, esta responsabilidad trasciende el ámbito de gestión de un solo ministerio o de las entidades ambientales y requiere una políti-ca de Estado compatible con los acuerdos internacionales y las necesidades reales de protección y conservación del planeta, así como los requerimientos de un desarrollo sostenible y equitativo en aspectos sociales, económicos y culturales y ambientales.
Conclusiones
• Esimportantearmonizarlaspolíticasenfuncióndelagestiónpú-blica hacia el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que el logro del mismo no es responsabilidad exclusiva de la política ambiental, sino que corresponde a una acción integral de todos los actores de la sociedad estatal.
• Laspolíticaspúblicas,entendidascomosucesivasiniciativas,de-cisiones y acciones de los regímenes políticos frente a situaciones socialmente problemáticas que requieren soluciones o niveles de manejo aceptables para el mantenimiento de la gobernabilidad, se constituyen en el principal medio para orientar el comporta-miento de actores individuales y colectivos con el fin de modificar situaciones insatisfactorias o problemáticas.
• Lapolíticapúblicarequierelacomplementariedaddeunagestiónpública que identifique, ordene y optimice el uso de los recursos disponibles, de tal manera que se creen condiciones para afrontar o impulsar los cambios requeridos, para manejar la incertidumbre, para anticiparse a situaciones conflictivas, resolver o manejar pro-blemas y viabilizar las acciones por emprender.
• Quedaporresolvereldilemaqueplanteanlasdoslógicasqueani-man tanto la racionalidad económica como la racionalidad am-biental, y que hacen, como se ha visto, generar conflictos de gestión y de gobernabilidad frente al manejo de los recursos naturales. El estudio de estas contradicciones o de la posibilidad del diálogo en-
Desafios de Colombia.indb 339 15/06/2010 03:03:25 p.m.
340 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
tre ellas nos anima a seguir indagando en la búsqueda de soluciones alternativas, teóricas y prácticas, y académicas y políticas, frente a los problemas del desarrollo y del manejo sustentable de los recursos ambientales.
• Deestamanera,granpartedelosesfuerzosentérminosdeplanea-ción y gestión del uso y mejoramiento del estado de los recursos naturales deben estar encaminados a la construcción de acuerdos colectivos acerca de la distribución de los beneficios del uso de la biodiversidad, pero también la forma en la que se distribuirán los efectos de los perjuicios ocasionados en los recursos naturales, sin que tales perjuicios tengan que ser asumidos por las comunidades en situaciones más vulnerables o de dependencia a la disponibilidad de los recursos naturales.
Referencias
Bingham, G (1986). Resolving Environmental Disputes: A decade of experience. Washington, D.C.: Conservation Fundation.
Cárdenas J.C., Maya, D.L., y López, M.C. (2003). “Métodos experimentales y par-ticipativos para el análisis de la acción colectiva y la cooperación en el uso de recursos naturales por parte de comunidades rurales”. Cuadernos de Desa-rrollo Rural, (50).
Ceceña, A.E. (2004). La guerra por el agua y por la vida. Cochabamba: una experien-cia de construcción comunitaria frente al neoliberalismo y al Banco Mundial. Cochabamba, Bolivia, 2004.
Chambers, R. (1994). “Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience”. World Development, 22(9):1253-1268.
Comisión Brundlandt (1987). Report of the World Commission on Environment and Development, United Nations.
Corantioquia (2001). Manejo de conflictos ambientales (1ª ed.) Medellín: Autor.Maya, D.L. et al. (2009) Conflictos socioamebientales y recurso hídrico: una aproxima-
ción para su identificación y análisis. Bogotá: MAVDT, GTZ, Banco Mundial, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Universidad Javeriana.
Ostrom, E. (2000). El gobierno de los bienes comunes. México: Fondo de Cultura Económica.
Redorta, J. (2004). Cómo analizar los conflictos. Barcelona: Paidós.Roth, A.N. (2002). Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación.
Bogotá: Aurora.Sabatini, F., y Sepúlveda L., C. (2002). Conflictos ambientales, entre la globalización
y la sociedad civil. Santiago de Chile: Publicaciones Cipma.Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.
Desafios de Colombia.indb 340 15/06/2010 03:03:25 p.m.
Las relaciones entre el desarrollo económico, la conservación y la preservación de recursos naturales | 341
Vargas, A. (1999). Las políticas públicas entre la racionalidad técnica y la racionali-dad política. Notas sobre el Estado y las políticas públicas (capítulo II). Bogotá: Almudena.
Vega, L. (2002). Políticas públicas hacia el desarrollo sostenible y política ambiental hacia la sostenibilidad ambiental del desarrollo. Bogotá: Departamento Na-cional de Planeación – Dirección de Política Ambiental – Subdirección de Estudios Ambientales.
Desafios de Colombia.indb 341 15/06/2010 03:03:25 p.m.
Descentralización en Colombia: ¿Para qué y hasta dónde?
Claudia Dangond Gibsone*
Introducción
El modelo de ordenamiento territorial que adopte un determinado Estado debe estar precedido de una serie de reflexiones muy profundas que tengan en cuenta la tradición del Estado mismo, la de la nación1 y las problemáticas más gruesas que habrán de afectarse con ese esquema. Se trata, en últimas, de tener claridad acerca de la finalidad y el objetivo que se busca con la adopción de esa particular forma de ordenamiento.
Por eso resulta pertinente y necesario, siguiendo a Wiesner, preguntarse el porqué y el para qué de la descentralización en Colombia. ¿Se trata de un instrumento que contribuye a un reparto más equitativo, o se trata de una palanca que contribuye al desarrollo? (Wiesner, 1992).
Adicionalmente, este análisis no quedaría completo si no se entiendiera cómo cuando Colombia adopta el modelo actual, el mundo estaba cambiando bajo el influjo de las tendencias globales. Era el momento en el que a nivel internacional se formulaba la pregunta por la mayor o menor soberanía de los Estados; se hablaba incluso de la “desestatización” y se privilegiaban esquemas de integración regional entre los mismos Estados.
* Decana académica de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Ponti-ficia Universidad Javeriana.1 El concepto de “nación”, en este contexto, se aborda desde una perspectiva sociológica que encie-rra características culturales tales como la idiosincrasia, el lenguaje, la religión, las costumbres, entre otras; elementos alrededor de los cuales se construye la identidad de los pueblos.
Desafios de Colombia.indb 343 15/06/2010 03:03:25 p.m.
344 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Antecedentes
Un recorrido por la historia constitucional de Colombia nos muestra cómo esta nación ha adoptado diversas formas de organización político-adminis-trativa a lo largo de su existencia.
En efecto, el siglo XIX está marcado por los conflictos que se produje-ron entre quienes defendían el modelo federal y los que eran partidarios del centralismo. Fruto de estas discrepancias fueron las ocho cartas políticas que, una tras otra, dirigieron los destinos del Estado. El cuadro 1 nos muestra el modelo adoptado en cada una de ellas:
Cuadro 1
Constitución Modelo adoptado
1811 Federal1821 Centralista1830 Centralista1832 Centralista1843 Centralista1853 Federal1858 Federal1863 Federal (consagró los Estados Unidos de Colombia)1886 Centralista
Fuente: elaboración propia a partir de la historia constitucional de Colombia
Constitución de 1991
En 1991 se adopta el modelo descentralizado, en el marco de un Estado uni-tario con autonomía de sus entidades territoriales, todo como parte de un proyecto político amplio cuyo objeto fue la modernización del Estado y la profundización democrática, así como insertar a Colombia en un mundo cada vez más globalizado que exigía a los Estados ser más competitivos. Las ideas dominantes que llevaron a los constituyentes a adoptar este modelo fueron las siguientes:
• Laautonomíadelasentidadesterritoriales.• Laprofundizacióndeladescentralización.• Elfortalecimientoeconómicodelosentesterritoriales.• LaconsagracióndelmunicipiocomoejefundamentaldelEstado.• Lademocraciaparticipativa(ZafraRoldán,1991).
Desafios de Colombia.indb 344 15/06/2010 03:03:26 p.m.
Descentralización en Colombia: ¿Para qué y hasta dónde? | 345
Con este modelo, el Estado colombiano parece adoptar un esquema intermedio entre el centralismo y el federalismo. Se imprimió un mandato que esbozó una preferencia por una nueva regionalización promulgando un marcado régimen de descentralización fiscal. En palabras de Edgar Moncayo:
Puede decirse que la Constitución de 1991, (…) es de carácter centro-federal pues existen normas a lo largo de su articulado que dejan un margen de maniobra en cualquiera de los dos sentidos. Se consagra el municipio como entidad fundamental de la organización político-ad-ministrativa del Estado pero se pretende fortalecer los departamentos; se conservan las otras entidades territoriales ya existentes y se prevé la creación de otras nuevas (sin precisar sus competencias); se ordena una mayor transferencia de recursos a las entidades territoriales pero se mantienen centralizados los mecanismos de toma de decisión (el modelo Principal-Agente); y en fin, se dejan varias e importantes zonas grises como las regiones y las instancias de coordinación interterritorial (2004).
Entre las novedades introducidas en la Constitución que soportan este esquema se encuentran las siguientes:
1. La ampliación de las funciones de los departamentos sobre la base de seguir siendo considerados como la instancia intermedia entre el nivel nacional y el local, pero con la clara intención de hacerlos responsables de la planificación del desarrollo en su propio territo-rio. Se los concibe como un soporte complementario y subsidiario de los municipios y de su desarrollo.
2. La elección popular de gobernadores, con el fin de “evitar la buro-cratización, la corrupción y el clientelismo” (Zafra, 1991).
3. La transformación de los antiguos territorios nacionales (intenden-cias y comisarías) en departamentos.
4. La introducción de tres niveles más de gobierno: a. Regiones,b. Provincias, yc. Territorios indígenas.
Previendo la gran complejidad que esta estructura podría implicar, la Constitución ordenó que una ley de ordenamiento territorial2 fuera el ins-trumento adecuado para establecer la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales.
2 Aunque se han presentado muchas versiones, más de 14, para debate y trámite en el Congreso Nacional, esta ley aún no ha sido aprobada.
Desafios de Colombia.indb 345 15/06/2010 03:03:26 p.m.
346 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
A primera vista se podría decir que el modelo adoptado en Colombia ha sido relativamente exitoso.
En efecto, vistos los países de América Latina, Colombia está entre los que cuentan con mejor calificación en los niveles de descentralización, aunque en cualquier caso estos niveles latinoamericanos, según la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), están muy por debajo de los índices generales.
Para el año 2007 Colombia era el tercer país con mejor grado de descen-tralización en América Latina, después de Brasil y Argentina (ver gráfica 1).
Gráfica 1. El grado de descentralización en América Latina es heterogéneo y en general menor al que se observa en los países de la OCDE…
Fuente: Daughters/Harper (Lora 2007).
Por supuesto, este modelo tiene un componente político importante, cuyo efecto primordial tiene que ver con la profundización de la democracia, que para principios de los años 90, y fruto del panorama internacional, había sido elevada a valor y constituía, como hoy, una prioridad a nivel mundial.
Con el modelo político-administrativo recogido en la Carta del 91, y sobre la base de que uno de los fines esenciales, como se dijo arriba, era la ampliación de la democracia, la Constitución creó nuevos mecanismos de participación ciudadana. En efecto, aparte del voto, se introdujeron el referendo, la iniciativa legislativa, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato y el plebiscito.
Lo cierto es que junto a los mayores niveles de descentralización es co-mún encontrar una mejor evaluación sobre la democracia de los Estados. Esto por cuanto la mayor participación ciudadana para elegir a sus mandatarios, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel local, es síntoma de un empo-
10
OECD
20 30 40 50 600
LAC
BrasilArgentina
ColombiaMéxico
VenezuelaBolivia
PerúEcuador
UruguayChile
GuatemalaEl Salvador
Costa Rica
Desafios de Colombia.indb 346 15/06/2010 03:03:26 p.m.
Descentralización en Colombia: ¿Para qué y hasta dónde? | 347
deramiento del pueblo, y por lo tanto, de una menor dependencia del centro. Así, en América Latina vemos cómo desde 1980 ha aumentado la posibilidad de elegir mandatarios locales (alcaldes y gobernadores), de acuerdo también con la profundización de los procesos de descentralización (ver gráfica 2).
Gráfica 2. Número de países con elección directa de alcalde en América Latina
Fuente: BID (2008)
Riesgos de la descentralización
Al determinar los riesgos que se pueden presentar con el modelo de des-centralización, es necesario nuevamente tener en cuenta la pregunta que se formulaba al comienzo de este escrito: ¿Para qué se adopta y en qué grado el esquema descentralizado de un Estado? ¿Se trata de conseguir mayor equi-dad a través de un mejor reparto, o de lograr un mayor desarrollo? Wiesner, sobre el particular, señala:
Bajo el enfoque de la “descentralización para el desarrollo”, el proceso no termina con la transferencia sino que comienza con ella, la transferencia no es un fin, sino un medio; un instrumento de política con el cual se busca inducir una reciprocidad regional y/o municipal en términos, tanto del manejo de los recursos cedidos como de un mayor esfuerzo fiscal propio. Se crea así un efecto multiplicador que le da dinámica al proceso y que lo hace sostenible a lo largo del tiempo (…) Aquí radica la diferencia entre “descentralización como reparto”, que es estática, y “la descentra-lización como desarrollo”, que es dinámica (1992).
22201816141210
86420
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Des
de
1997
Desafios de Colombia.indb 347 15/06/2010 03:03:26 p.m.
348 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Si se revisan los debates y discusiones que sobre el tema se produjeron en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, se puede ver cómo si bien hubo mucha ilustración, seriedad y disciplina a la hora de presentar las posiciones, tres argumentos estuvieron siempre presentes:3
1. El tema de los recursos económicos y la forma de distribución.2. Las competencias de las entidades territoriales.3. La mayor autonomía de lo que podría concebirse como regiones. En
este punto primó la idea de quienes, de una u otra manera, defen-dieron el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica, bajo el pretexto de que si no fuera así, se corría el riesgo de la desintegración del Estado colombiano.
Visto este panorama, vale la pena considerar los riesgos que pueden presentarse con una mayor descentralización, entendida como “el otorga-miento de competencias o funciones administrativas a las colectividades re-gionales o locales, para que las ejerzan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. Es decir, que se les otorga a las colectividades locales cierta autonomía para que se manejen por sí mismas” (Rodríguez, 1987).
Los riesgos se pueden resumir de la siguiente manera: • Dadoqueparaque ladescentralizaciónsearealserequiereque
efectivamente se presenten una serie de necesidades locales dife-rentes a aquellas que son comunes a toda la nación, es posible que haya una creciente demanda por la provisión de esas demandas y los servicios públicos a nivel subnacional.
• Evidentemente,lamayorautonomíadelasentidadesterritorialesimplica la posibilidad de diseñar políticas públicas que atiendan sus problemáticas, lo que sin duda representa una mayor complejidad en la coordinación con los sectores locales y con las políticas nacio-nales, y una muy buena capacidad de respuesta a la comunidad. Ello requiere equipos técnicos de alto nivel; exige preparación y conoci-miento de las realidades locales, así como una ciudadanía activa y responsable, con conocimiento de sus derechos y sus obligaciones.
• EnunpaíscomoColombia,conlasdisparidadesexistentesalolargoy ancho del territorio nacional, existe el riesgo indiscutible de que la capacidad de los gobiernos locales para asumir su responsabilidad sea igualmente dispar.
• LaincapacidaddelEstadocolombianoparallegardelamismama-nera a todos los rincones del territorio nacional puede ser vista como una de las causas de la descentralización, pero también implica un
3 Ver, en particular, Gaceta Constitucional no. 138.
Desafios de Colombia.indb 348 15/06/2010 03:03:26 p.m.
Descentralización en Colombia: ¿Para qué y hasta dónde? | 349
riesgo para la misma, en la medida que esta ausencia tiene impli-caciones para la gestión financiera y la política fiscal.
• Aunquenoexistenestudioscientíficosrecientessobrelosnivelesdecorrupción asociados al proceso de descentralización en Colombia, día tras día son más escandalosas las noticias de desvío de recur-sos de transferencias, de malversación de los dineros destinados a la salud o a la educación, entre otros. En un Informe presentado en el año 2001 por el Ilpes (Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social) se indicaba:
Como suele ocurrir en estos casos no existen estudios ni estadísticas al respecto pero, en general, con la descentralización las denuncias a través de la prensa se han multiplicado. No obstante, esto puede ser indicio tanto de que la corrupción está aumentando efectivamente como de una saludable toma de conciencia.Analíticamente, sin embargo, se puede afirmar que, en general, la co-rrupción globalmente habría aumentado con la descentralización debido a tres factores adicionales, vinculados entre sí:(i) la multiplicación de procesos de asignación sin que se haya logrado
movilizar el control social,(ii) la mayor dificultad consiguiente para que los órganos centrales de
control puedan cumplir sus funciones,(iii) el mayor grado de relaciones personales entre autoridades y pro-
veedores (Tanzi, 1997). En general, la oportunidades de corrupción serían mayores en los casos en que la descentralización no alcanza a los niveles más próximos al ciudadano y más bien contribuye a potenciar nuevos centralismos (Finot, 2001).
• Alpuntoanteriorselesumaelhechodequeelelementoterritoriales fundamental a la hora de analizar el conflicto armado colombia-no. Ciertamente hay evidencias de cómo los actores armados han permeado las estructuras políticas de las regiones, cómo inciden en los resultados electorales y cómo ejercen presión a la hora de disponer de los recursos propios de las entidades territoriales. To-do lo anterior ha influido en la creciente pérdida de confianza en las instituciones locales y en la descentralización en sí misma. En efecto, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Vanderbilt en 2008:
Contrariamente a lo que se esperaría, el porcentaje de latinoamericanos en 2006/2007 que quisieran que sus gobiernos nacionales asuman fondos
Desafios de Colombia.indb 349 15/06/2010 03:03:27 p.m.
350 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
y responsabilidades municipales es ligeramente superior al porcentaje de individuos que apoyan la descentralización. En otras palabras, mientras únicamente el 48 por ciento de latinoamericanos apoya la descentrali-zación, 52 por ciento apoya el retorno de los poderes administrativo y fiscal desde el gobierno local a los niveles centrales de gobierno (Mon-talvo, 2008).
Y si bien esto varía de país a país, “la gente de Chile, Colombia, Haití, Uruguay y Venezuela confía más en sus gobiernos nacionales y apoya un proceso de mayor descentralización” (Montalvo, 2008).
De acuerdo con estos resultados, vemos cómo la confianza en las insti-tuciones locales ha venido disminuyendo en los últimos años en Colombia:
Gráfica 3.
Fuente: LAPOP 2004-2007.
Posibilidades. Modelos alternativos y/o complementarios
Esta crisis de la descentralización debe ser tema obligado de cualquier agenda política en el inmediato futuro. Lo primero que habría que determinar es si en un contexto como el colombiano, en el que es innegable que aún falta
Con
fianz
a pr
omed
io
Alcaldía Concejo Municipal
2001 2005 2006 2007Año
60
50
40
30
20
10
0
55,2 54,7 50,9 49,846,6
50,047,1
Desafios de Colombia.indb 350 15/06/2010 03:03:27 p.m.
Descentralización en Colombia: ¿Para qué y hasta dónde? | 351
mucho para poder afirmar que se tiene una ciudadanía activa y responsable a lo largo y ancho del territorio, y en donde los actores del conflicto armado están presentes buscando ejercer influencia y tratando de cooptar el poder político, un modelo descentralizado con autonomía de las entidades territo-riales –cualesquiera que ellas sean– es adecuado, conveniente y responsable.
Ahora bien, si se insiste en que la descentralización es el tipo de esque-ma que se adopta para Colombia, ella debe estar encaminada a lograr ma-yores niveles de desarrollo humano y a mejorar los indicadores al respecto. Igualmente, debe ser capaz de garantizar mayor competitividad, equidad y una más ilustrada participación ciudadana y política.
Para ello, lo primero es garantizar una ciudadanía consciente, no sólo de sus derechos políticos (el voto), sino sobre todo, y en primer término, de sus derechos civiles y sociales. Ello probablemente redundará en una más calificada participación.
Lo segundo es responder a la pregunta de si los servicios de salud y edu-cación son bienes que pueden quedar dependiendo del grado de preparación, de los mayores o menores recursos que tenga un ente territorial, y por ende, si los recursos destinados a garantizar esos bienes pueden quedar expues-tos a las condiciones propias de un país con altísimos niveles de corrupción, y que por si fuera poco vive en un conflicto armado en el que los actores ilegales4 se aprovechan de las circunstancias para manipular esos dineros.
Adicionalmente, será necesario revisar nuevamente todo el sistema de transferencias y los criterios de equidad sobre los que se fundamenta.
La transparencia y la rendición de cuentas son condiciones necesarias para el éxito de cualquier proceso de descentralización.
Para que todo lo anterior sea posible se requiere trabajar intensamente en el desarrollo de capacidades institucionales en el nivel local, preparando a las comunidades, a los líderes locales y a las propias autoridades. De esta forma es indispensable crear donde no la hay, y fortalecer donde es incipiente, una cultura de planificación, de gestión de programas y proyectos, incluyen-do el componente financiero y de auditoría y de indicadores de resultados que sean monitoreados y evaluados periódicamente.
Referencias
Castro, J. (1998). Descentralizar para pacificar. Bogotá: Ariel Ciencia Política, Planeta.Finot, I. (2001). Descentralización en América Latina: Teoría y práctica. Santiago
de Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – Ilpes.
4 Se incluye en este concepto de actor ilegal, el narcotráfico.
Desafios de Colombia.indb 351 15/06/2010 03:03:27 p.m.
352 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Moncayo Jiménez, E. (2004).Nuevos enfoques del desarrollo territorial: Colombia en una perspectiva latinoamericana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Montalvo, D. (2008). Descentralización y opinión pública en América Latina. Van-derbilt University, Proyecto de Opinión Pública de América Latina –Lapop.
Restrepo, J.C. (2006). El rescate de las finanzas territoriales. Bogotá: Debate Político 14, Fundación Konrad Adenauer, Corporación Pensamiento Siglo XXI.
Rodríguez Raga, J.C. et al. (2007). Cultura política de la democracia en Colombia: 2007. Bogotá: Barómetro de las Americas, Vanderbilt University.
Rodríguez, L. (1987). Derecho administrativo – General y colombiano. Bogotá: Temis. Sánchez Avendaño, G. (1999). “Tendencias globales: incidencia en la región y con-
secuencias para el proceso de descentralización”. Revista Papel Político, (9-10).Wiesner, E. (1992). Colombia: descentralización y federalismo fiscal. Informe final
de la Misión para la descentralización. Bogotá: Presidencia de la República.Zafra Roldán, G. (1991). Informe – ponencia para primer debate en plenaria. Del
ordenamiento territorial. Gaceta Constitucional, (80).
Desafios de Colombia.indb 352 15/06/2010 03:03:27 p.m.
Gestión ambiental urbanaGabriel Leal del Castillo*
Introducción a la ecología urbana
La mayor preocupación planetaria al despuntar del siglo XXI es el deterioro medioambiental, deterioro causado principalmente por la forma de explota-ción de los recursos y por el patrón de ocupación territorial. Los asentamientos humanos hacen parte de los espacios vitales más significativos de la biosfera: ocupan cerca del 4% del área del planeta, albergan al 50% de la población mun-dial total, consumen el 75% de los recursos naturales y generan el 75% de los residuos planetarios, con lo que constituyen una amenaza ambiental impor-tante. No obstante, la urbanización y demás actividades antrópicas, dentro o fuera de los centros urbanos, buscando mayor productividad, hacen parte de la adaptación ecológica del hombre al medio que lo rodea.
El modelo económico imperante, basado en la explotación irracional de los recursos naturales, mide sus niveles de desarrollo exclusivamente en términos monetarios. En consecuencia, la formulación de políticas públi-cas, las estrategias de desarrollo y las decisiones de inversión se hacen sobre la base de un indicador agregado como el PIB, indicador que desconoce al ecosistema de soporte y al capital natural constituido por recursos renovables y no renovables, como base de toda decisión productiva.
Por sus implicaciones ambientales, los sistemas urbanos han sido in-cluidos dentro los ecosistemas del planeta. Las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales han definido al ecosistema urbano como “Una Comunidad Biológica donde los humanos representan la especie dominante o clave y donde el medio ambiente edificado constituye el elemento que con-
* Arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana; magíster en Planeación Urbana y Regional, de la misma Universidad; máster en Ecoauditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiente, Instituto de Investigaciones Ecológicas, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga-España; consultor en arquitectura, ordenamiento territorial y planificación ambiental; profesor de la Pontificia Universidad Javeriana.
Desafios de Colombia.indb 353 15/06/2010 03:03:27 p.m.
354 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
trola la estructura física del ecosistema” (PNUD, Pnuma, Banco Mundial, WRI, 2000: 145). Las urbes son el hábitat del hombre. Los paisajes urbanos son aquello que las rodea en tanto organismo vivo, y la naturaleza el medio que rodea a las ciudades; en consecuencia, es imposible concebir el hecho ur-bano independiente de su entorno.1
Los ecosistemas urbanos están habitados por comunidades de orga-nismos vivos que transforman el medio con su actividad interna basada en intercambios horizontales de materia y energía propios, mientras que en la naturaleza estos intercambios se realizan en sentido estrictamente vertical. Su intercambio gaseoso se reduce a la fotosíntesis y la respiración exclusiva-mente, en tanto los ecosistemas urbanos expulsan a la atmósfera infinidad de gases, la mayoría nocivos, producto de procesos industriales y no naturales.
Las ciudades, como ecosistemas abiertos que son, establecen flujos de intercambio de información, energía y materia para su mantenimiento y conservación, degradan energía del exterior o exosomática para sostener su estructura y sobrevivir. Una vez utilizadas la materia y la energía, los ex-cesos, los sobrantes y los residuos son expulsados del ecosistema degradan-do otros sistemas lejanos. Si la energía es insuficiente se degradan y pierden organización, se simplifican, se desestructuran, y finalmente colapsan; sin embargo, dada su capacidad de aprovechamiento, selección y procesamiento de la información proveniente del medio, evolucionan hacia sistemas más complejos y realizan cambios cualitativos. En conclusión, los ecosistemas urbanos presentan tres características fundamentales que constituyen el metabolismo urbano:
1. El volumen de energía externa o exosomática, que se encuentra fuera de los organismos vivos, hace funcionar el sistema.
2. La movilidad horizontal les permite explotar ecosistemas lejanos.3. La existencia de gran cantidad de instrumentos de cultura y de
información les permite una gran complejidad.
El flujo neto de energía proveniente de la naturaleza hacia el ecosistema humano es proporcional a la diferencia de organización entre el hombre y la naturaleza. El comportamiento energético de las ciudades es importante. El uso masivo de combustibles fósiles produce flujos de energía cada vez más concentrados y con potencia suficiente para alterar el equilibrio sistémico del lugar donde se concentren. Sus principales efectos ambientales son el calentamiento global y una de sus causas es el “efecto de isla de calor”, la degradación de ecosistemas distantes y la contaminación de los recursos suelo, agua y aire.
1 Para mayor información véase Leal del Castillo (2004).
Desafios de Colombia.indb 354 15/06/2010 03:03:27 p.m.
Gestión ambiental urbana | 355
En resumen, la urbanización es la suma de un orden ecológico y otro social que constituyen una unidad sistémica, e inseparable conceptualmente, que involucra el hábitat humano y establece un sistema urbano-regional que conforma estructuras complejas con ciertas funciones y define el mode-lo de apropiación del medio por parte de una sociedad en un momento determinado.
Se puede afirmar que el origen de todo tipo de contaminación se en-cuentra en la complejidad de los ecosistemas urbanos y depende del excesi-vo consumo de energía obtenida de la explotación de recursos lejanos y de estructuras menos complejas que van siendo degradas y que al final de la transacción desaparecerán.
Los retos de la urbanización en Colombia
La planificación urbana no puede concebirse sin la planificación regional, toda vez que se trata de un ejercicio sistémico que debe contemplar los im-pactos sobre los ecosistemas inmediatos y los efectos, tanto positivos como negativos, que la formulación de planes y proyectos puedan tener sobre los sistemas más alejados y distantes. Debe evaluar los impactos de todos y cada uno de los subsistemas que componen el ecosistema urbano y de éste sobre aquellos con los cuales interactúa.
La diferenciación urbano/rural ya no es viable. No se puede seguir pensando en ciudades o en regiones como entidades separadas o claramente identificables, pues los efectos del uno se transmiten al otro, de modo que cons-tituyen una sola entidad. En este orden de ideas, la visión compartimentada de ciudad-región2 no parece apropiada. Es más preciso hablar de ecosistemas urbanos, y mejor aún de ecosistemas antrópicos, concepto que abarca los sistemas construidos y aquellos naturales modificados por la acción humana como puede ser un bosque plantado, un campo de cultivo o una represa. Este concepto lleva implícita la relación sistémica entre diferentes ecosistemas, sean éstos construidos, o sean éstos naturales.
Colombia cuenta con un interesante cuerpo legal y normativo que abar-ca todas las escalas de la planeación y permite aplicar principios ecológicos al diseño de los asentamientos humanos como el de límites, según el cual nada en la naturaleza crece indefinidamente, y que está directamente relacionado con el concepto de capacidad de carga del ecosistema. Esto encuentra su re-flejo en el parágrafo 2 del artículo 12, Contenido del componente general del
2 La región es una categoría de análisis y por lo tanto permite distintas definiciones desde lo eco-nómico, lo natural, lo geográfico y demás, de modo que es un concepto difuso.
Desafios de Colombia.indb 355 15/06/2010 03:03:27 p.m.
356 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Plan de Ordenamiento, de la Ley 388 de 1997, de conformidad con el cual el perímetro urbano no podrá ser mayor al perímetro de servicios.
El documento Conpes, Lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano (Conpes 3305, 2004: 5) estima que el déficit cuantitativo de vivienda a nivel nacional aumenta en 91 mil unidades al año, 49% de los 185 mil nuevos hogares que se forman anualmente, los cuales demandarán servicios pú-blicos de acueducto y saneamiento, lo que aumentará la presión sobre los ecosistemas naturales de soporte.
Igualmente, considera que al menos el 16%, 1,3 millones de hogares urbanos, carecen de servicios básicos, están construidos en materiales in-adecuados, presentan hacinamiento o se encuentran en zonas de alto ries-go (Conpes 3305, 2004: 4). Propone que las acciones encaminadas a suplir estas necesidades de vivienda garanticen su calidad ambiental, calidad que se reduce a contar con espacios públicos proporcionales al aumento de la densidad, garantizar espacios públicos peatonales e incluir éstos frente a los cuerpos de agua. En suma, no tiene en cuenta los servicios ambientales ni la capacidad de carga del territorio.
El programa 2019 Visión Colombia Segundo Centenario, en el progra-ma Construir Ciudades Amables establece en la meta número 7: consolidar un sector edificador eficiente y competitivo que deberá promover viviendas de óptima calidad y viviendas en “construcciones verdes o sostenibles”, que ahorren energía eléctrica utilizando fuentes alternativas; reciclen parte del agua para ser utilizada en usos domésticos; creen sistemas adecuados de ventilación natural en climas cálidos; aprovechen al máximo la iluminación natural; y utilicen materiales reciclables y de bajo impacto ambiental (DNP, 2007: 256-257).
La meta número 8 del mismo capítulo propone lograr coberturas ur-banas del 100% de acueducto y alcantarillado. La meta número 10 pretende tratar el 50% de las aguas residuales urbanas, y la meta número 11, hacer una disposición adecuada de 100% de los residuos sólidos generados en zonas urbanas, a más tardar en 2010.
No obstante estas buenas intenciones, la forma de materializarlas no es clara y menos aún la aplicación por parte de las ciudades, mientras se sigan midiendo la gestión, el desarrollo y la sostenibilidad en términos económicos. Un sencillo análisis de los planes maestros del Distrito Capital permite en-tender la problemática asociada a la insostenibilidad del modelo tradicional de desarrollo urbano. Lo primero que llama la atención es la inexistencia de un plan maestro de recursos naturales.
El Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria (Alcaldía Mayor de Bogotá, UESP, 2006: 37, 38, 39) indica que Bogotá obtiene sus alimen-tos, energía necesaria para la supervivencia de sus habitantes, de tres anillos o
Desafios de Colombia.indb 356 15/06/2010 03:03:28 p.m.
Gestión ambiental urbana | 357
fuentes de abastecimiento: el primero de ellos suple el 33% de las demandas alimenticias de Bogotá, equivalente a 924.931 toneladas por año de:
• Papas,• Hortalizas,• Lecheyderivados,y• Sal.
Esta cantidad se obtiene gracias a la producción de los 19 municipios vecinos de la Sabana, en un área de 2.318 Km2. Quiere decir esto que Bogo-tá requiere la producción agrícola de estos municipios, lo que supone una fuerte carga ambiental para el ecosistema de apoyo, carga que aumenta con el crecimiento de la ciudad.
El segundo anillo, que suple el 44% de los alimentos de la capital, con una producción de 1’236.572 toneladas por año, está constituido por los restantes municipios del departamento de Cundinamarca más los depar-tamentos de Tolima, Meta y Boyacá. De allí provienen la carne de res, las frutas, las verduras, los cereales, el pollo y los huevos. Sin el concurso de estos departamentos la capital no podría suplir sus demandas alimentarias, toda vez que el área rural de la ciudad no puede abastecer estas necesidades.
El tercer anillo, identificado en este plan como resto del país más impor-taciones, suple el 23% de las demandas alimentarias de Bogotá, equivalentes a 639.171 toneladas por año.
Las conclusiones del análisis de estas cifras son muy claras: Bogotá no puede sobrevivir sin el concurso de las tierras fértiles del país y la producción agropecuaria de los países que exportan sus productos a la ciudad. Si la cantidad de habitantes de Bogotá aumenta, la presión sobre los ecosistemas que la abastecen crece.
La demanda de tierra cultivable de siete millones de personas es la misma de 44 millones de colombianos, lo que indica que cada habitante de Bogotá requiere la producción de tierra de 6,28 colombianos. En estos cálculos no se involucran las 12 principales ciudades, lo que de hacerse au-mentaría notablemente la demanda de servicios ambientales por parte de los centros urbanos.
Desde esta perspectiva ecosistémica, la huella ecológica de Bogotá es superior al área continental del país. Cabe entonces preguntarse ¿cuál es el tamaño de Bogotá y cuáles sus límites reales?
Una reflexión similar es la del Plan Maestro de Acueducto (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006, art. 4 p. 6) y su objetivo de “… garantizar el abaste-cimiento actual y futuro de agua potable y el servicio de alcantarillado plu-
Desafios de Colombia.indb 357 15/06/2010 03:03:28 p.m.
vial y sanitario para el Distrito Capital”. Si este plan se cruza con el contexto medioambiental y con factores de gran relevancia como el hecho de que la fuente de suministro del 80% del agua para la ciudad está en el páramo de Chingaza, en el municipio de la Calera, entidad territorial fuera de Bogotá, ya que la capital no produce suficiente agua para su autoabastecimiento, queda claro que la ciudad debe drenar los recursos de otro ecosistema con el cual interactúa, pero sin un flujo de retorno de recursos para retroalimentar el sistema.
El crecimiento de la ciudad es realmente vulnerable en cuanto al su-ministro de agua debido al fenómeno del calentamiento global. Como se aprecia en la tabla 1, la variación anual de temperatura ha sido de 1,16 °C en 20 años, muy por encima de la media mundial de 0,64 °C en 150 años. Por este fenómeno los páramos retroceden, y en consecuencia, la producción hídrica será cada vez menor, hasta llegar a escasear dramáticamente en el año 2100, según las predicciones del IPCC (Panel Internacional de Exper-tos), recientemente galardonado con el premio Nobel de la Paz por sus trabajos relacionados con el medio ambiente y el calentamiento global.
Colombia posee el 57% de los páramos del mundo. El porcentaje restan-te lo comparten Costa Rica, Ecuador, Venezuela y Perú. Este es un recurso no renovable; los páramos no tienen donde refugiarse, y por consiguiente, la tendencia es a la desaparición. A mayor crecimiento poblacional, menor posibilidad de abastecimiento hídrico a futuro. Para contrarrestar esta con-tingencia y continuar con su plan de expansión, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado tiene previsto el proyecto Chingaza 2, que consiste en ampliar el caudal que llega actualmente al embalse de Chuza, aprovechando el túnel de desvío del Río Guatiquía, (EAAB, 2003: 9), tributario de la cuenca del Orinoco, compartida con la República Bolivariana de Venezuela. En resu-men, propone un trasvase de cuencas, ignorando por completo el derecho al agua de la población llanera y privilegiando el abastecimiento de una ciudad que no cuenta con recursos propios suficientes para prestar este servicio a la totalidad de sus habitantes, además de incrementar el caudal del río Bogotá en 4,93 m3/s (EAAB, 2003: 41), lo cual significa una amenaza de inundación a las poblaciones ribereñas en épocas de invierno.
Una vez utilizado, el recurso agua no se reintegra al ecosistema según el principio sistémico de ciclo, sino que se arroja a otro ecosistema, el del río Bogotá, que pertenece a una cuenca diferente a la de origen. Esta acción con-tamina las tierras de los municipios ribereños y afecta seriamente la cuenca del río Magdalena. En la ciudad de Girardot, en la desembocadura del río
Desafios de Colombia.indb 358 15/06/2010 03:03:28 p.m.
Bogotá, se encuentran peces mutantes debido a la ingesta de contaminantes arrojados al río Bogotá.
Desde esta perspectiva, vale hacerse la siguiente pregunta: ¿A cuántos habitantes puede realmente abastecer Bogotá sin afectar el derecho al agua de los habitantes de los demás ecosistemas? y ¿cuáles son límites reales del ecosistema antrópico de Bogotá? (ver Tabla 1)
Una reflexión a partir del cruce de variables del Plan Maestro de Movilidad, del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) y de los Planes Maestros de Equipamientos Deportivos y Recreativos, de Espacio Público y de Salud demuestra cómo ninguno de estos planes puede ser emprendido de manera aislada. Según estudio del profesor Nestor Yesid Rojas (2008: 3), del IDEA (Instituto de Estudios Ambientales) de la Universidad Na-cional de Colombia, solamente durante 16 días del año el aire en Bogotá es de buena calidad.
Se calcula que entre 7 y 9% del total de emisiones planetarias de dióxido de carbono proviene de las viviendas, con aproximadamente 1.300 kg/CO2/año/vivienda. La densificación de la ciudad acentúa el efecto invernadero por el incremento de la producción de CO2 y el aumento de vehículos privados, lo que además de agudizar los problemas de movilidad, también tiene graves consecuencias sobre la salud, puesto que aumenta la producción de PM10. La expansión urbana incrementa las distancias entre los lugares de residen-cia, de trabajo, de estudio y de ocio, lo cual equivale a 0,30 kg de CO2 por kilómetro/vehículo particular y de 0,06 Kg de CO2 por persona/kilómetro en transporte público masivo.
Desafios de Colombia.indb 359 15/06/2010 03:03:28 p.m.
360 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Tabl
a 1.
Var
iaci
ón d
e te
mpe
ratu
ra e
n Bo
gotá
198
5-20
05
Añ
oE
ne.
Feb.
Ma
r.
Abr
.M
ay.
Jun
.Ju
l.A
go
.Se
p.O
ct.
No
v.D
ic.
Va
ria
ció
n
an
ua
l
1985
12,5
0 12
,30
13,8
0 13
,60
13,6
0 13
,20
12,7
0 12
,80
12,9
0 13
,10
12,7
0 12
,50
12,9
8 19
8613
,20
12,7
0 13
,20
13,9
0 13
,90
13,3
0 12
,90
13,3
0 13
,30
13,4
0 13
,50
13,0
0 13
,30
1987
13,2
0 14
,10
13,8
0 14
,30
14,3
0 14
,40
14,1
0 13
,80
13,6
0 13
,90
13,8
0 13
,40
13,8
9 19
8813
,30
14,0
0 13
,80
14,1
0 14
,00
13,3
0 13
,30
N.D
.13
,20
13,2
0 13
,30
12,7
0 13
,47
1989
13,0
0 13
,00
12,6
0 13
,80
13,6
0 13
,80
13,0
0 13
,20
13,1
0 13
,70
13,8
0 12
,60
13,2
7 19
9013
,50
13,4
0 14
,10
14,0
0 14
,20
14,3
0 13
,60
13,8
0 13
,60
13,4
0 13
,80
13,5
0 13
,77
1991
13,6
0 14
,60
14,0
0 14
,40
14,6
0 14
,70
13,9
0 13
,60
14,1
0 13
,40
13,6
0 14
,10
14,0
5 19
9213
,80
14,2
0 14
,90
15,1
0 14
,70
15,1
0 13
,70
14,4
0 13
,70
14,0
0 13
,80
13,9
0 14
,28
1993
14,2
0 N
.D.
N.D
.14
,50
14,5
0 14
,60
14,1
0 14
,10
13,8
0 13
,70
13,8
0 13
,90
14,1
2 19
9413
,60
14,1
0 14
,10
14,5
0 14
,70
14,2
0 13
,40
13,3
0 13
,70
13,2
0 13
,20
13,3
0 13
,78
1995
12,9
0 13
,10
13,8
0 14
,00
13,8
0 14
,00
13,3
0 12
,80
13,7
0 13
,40
13,1
0 12
,50
13,3
7 19
9611
,50
12,8
0 13
,20
13,3
0 13
,00
13,4
0 12
,90
13,0
0 13
,50
13,2
0 13
,50
12,9
0 13
,02
1997
13,1
0 14
,00
13,6
0 13
,60
14,4
0 14
,30
13,9
0 13
,90
13,9
0 14
,50
13,8
0 14
,10
13,9
3 19
9814
,60
15,0
0 15
,20
15,6
0 14
,80
14,5
0 13
,80
13,8
0 13
,90
14,2
0 14
,40
13,9
0 14
,48
1999
13,6
0 13
,70
13,6
0 13
,90
14,0
0 13
,50
13,8
0 13
,40
13,2
0 13
,30
13,6
0 13
,40
13,5
8 20
0012
,90
13,2
0 13
,50
13,7
0 13
,80
14,2
0 13
,30
13,5
0 13
,00
13,5
0 13
,20
13,0
0 13
,40
2001
12,5
0 13
,50
14,0
0 14
,20
14,2
0 13
,80
13,6
0 13
,90
13,2
0 14
,20
13,9
0 14
,70
13,8
1 20
0213
,80
14,3
0 14
,20
14,4
0 14
,90
14,3
0 14
,30
14,2
0 14
,10
14,2
0 14
,00
14,5
0 14
,27
2003
14,0
0 14
,60
14,3
0 14
,50
14,7
0 13
,50
13,6
0 13
,70
13,3
0 13
,50
13,3
0 13
,50
13,8
8 20
0413
,00
13,5
0 14
,10
13,5
0 14
,00
13,7
0 13
,10
13,6
0 13
,00
13,3
0 13
,60
N.D
.13
,49
2005
N.D
.14
,10
13,9
0 14
,40
N.D
.N
.D.
N.D
.N
.D.
N.D
.N
.D.
N.D
.N
.D.
14,1
3 Va
riac
ión
0,50
1,
80
0,10
0,
80
0,40
0,
50
0,40
0,
80
0,10
0,
20
0,90
1,
00
1,16
Fu
ente
: Ide
am (2
007)
Desafios de Colombia.indb 360 15/06/2010 03:03:29 p.m.
Gestión ambiental urbana | 361
La lectura sistémica y transversal de estos planes indica que una forma de contrarrestar la pérdida de calidad de aire, a partir de los Planes Maestros de Espacio Público y de Equipamientos Deportivos y Recreativos, es la siem-bra de árboles en los lugares contemplados en estos planes y en otros de alto tráfico vehicular. Según Giraldo y Behrentz (2006) en Bogotá se producen 2.500 toneladas diarias de monóxido de carbono (CO), además de otras sus-tancias (Giraldo y Behrentz, 2006, citado en Rojas (s.f.): 19). Un árbol tiene la capacidad de captar 10 kilogramos de CO y CO2 al año. Bogotá requiere en total 9 millones de árboles para contrarrestar los efectos negativos de las emisiones de CO y NOx vehiculares, y 70 millones de árboles3 para absor-ber las emisiones de CO2 y CH4 de los seres humanos y producir el oxígeno necesario para garantizar aire de buena calidad a la población, a razón de 10 árboles por habitante.
Finalmente, es de tener en cuenta el impacto causado por la expansión, horizontal o vertical de los centros urbanos. Además de la degradación del suelo por asentamiento de nuevos proyectos, se deben examinar los impactos producidos por la fabricación de los materiales constructivos en conjunto y los gastos energéticos que implica la construcción de un metro cuadrado.
De acuerdo con el POT de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000), en el año 2005 el número total de predios era de 1’833.994, mientras que el total de viviendas en el año 2003 era de 1’825.090, lo que significa un in-cremento de 8.904 predios en dos años.
El perímetro urbano de Bogotá, según el Acuerdo 6 de 1990 era de 28.153 hectáreas, de las cuales 22.554 se encontraban desarrolladas y 1.214 pertenecían a parques metropolitanos. El POT definió un nuevo perímetro con 36.232 hectáreas, de las cuales 30.110 están desarrollas, lo que implica un incremento de tamaño de 26,74% en 10 años con un promedio de 2,67 Has/año, y densidad de 62.570 viviendas por hectárea. Este aumento de ta-maño contribuye al incremento de las emisiones de CO2 por la necesidad de transporte motorizado y la pérdida de valor ecológico y de suelo cultivable.
De acuerdo con datos de la Cámara Regional de la Construcción de Bogotá y Cundinamarca (Camacol, 2008), en enero de 1998 se aprobaron licencias de construcción para 207.118 m2, de los cuales 162.288 (78,35%) fueron para vivienda, y en abril de 2008 se aprobaron 595.231 m2 de cons-trucción, de los cuales 310.817 (52,21%) fueron para vivienda. Se deduce de allí que el 72% de los materiales de construcción vendidos en enero de 1998 estaban destinados al sector vivienda y el 52,21% de los materiales vendidos en abril de 2008 se destinaron al mismo sector.
3 Que deben ser renovados cada 10 años debido a la pérdida de capacidad de almacenamiento de CO2.
Desafios de Colombia.indb 361 15/06/2010 03:03:29 p.m.
362 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Estimando dos toneladas de material por metro cuadrado de construc-ción (ver cuadro 1), el consumo de materiales áridos como arena, cemento y gravilla prácticamente se duplicó en 10 años, aumentando fuertemente la presión sobre los recursos naturales. Estos materiales llevan implícita una producción de CO2 y un consumo energético importante. Según el cuadro 1, la producción de CO2 es de 555 kilogramos por metro cuadrado, es decir, la aprobación de 595.231 m2 de construcción en abril de 2008 equivale a una producción 3’300.579.39 toneladas de CO2.
Cuadro 1. Emisiones de CO2 y consumo energético de la construcción
CapítuloEmisiones Energía Peso
KgCO2/m² % MJ/m² % Kg/m² %
Cimientos y muros de contención 93,67 16,9 1.018,23 17,5 793,21 36,6
Estructuras 168,88 30,4 1.912,80 32,8 556,06 25,6Cerramientos primarios: cubiertas y fachadas 102,99 18,5 1.187,99 20,4 606,19 28
Divisiones y elementos interiores primarios 25,54 4,6 340,7 5,8 38,74 1,8
Acabados exteriores 9,84 1,8 105,46 1,8 6,9 0,3Acabados interiores 35,94 6,5 350,25 6 104,12 4,8Cerramientos secundarios 58,4 10,5 400,57 6,9 2,61 0,1Divisiones y elementos interiores secundarios 0 0 0,03 0 0,02 0
Saneamiento, aguas grises y drenaje 16,43 3 125,25 2,2 39,57 1,8
Red de agua fría, caliente y grises 5,96 1,1 47,6 0,8 1,96 0,1
Electricidad y alumbrado 17,13 3,1 145,01 2,5 13,34 0,6Gas/combustible 0,24 0 2,36 0 0,02 0Climatización y ventilación 14,25 2,6 139,42 2,4 2,95 0,1Instalaciones audiovisuales, datos 1,6 0,3 11 0,2 0,52 0
Protección contra incendios 1,31 0,2 11,1 0,2 0,34 0Equipamiento fijo 3,2 0,6 35,96 0,6 1,93 0,1Total 555,38 100,1 5833,73 100,1 2168,48 99,9
Fuente: Ministerio de Vivienda de España (2007)
La ocupación de la vivienda demanda servicios ambientales, consume energía y produce dióxido de carbono durante toda su vida útil.
Colombia tiene una alta dependencia energética. Según los cuadros 2 y 3, de consumo de energía en el sector vivienda por tipo de combustible, se pasó de un 44,9% en el quinquenio 1975-1979 a un 71,98% en el quinquenio
Desafios de Colombia.indb 362 15/06/2010 03:03:30 p.m.
Gestión ambiental urbana | 363
1990-1996, con un crecimiento de 1,35% promedio anual, debido principal-mente al incremento del uso de electrodomésticos. La ANDI (Asociación Na-cional de Industriales) (2005), con base en cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética, estimó el consumo de energía per cápita en 817 Kw/h/hab. durante los años 2001 y 2002.
Cuadro 2. Promedio total nacional anual
Años LeñaEnergía
eléctricaGas
licuadoKerosene Gasolina
Gas natural
Total
75-79 0,69 11,05 -5,27 -4,39 13,2 29,71 44,9980-84 1,05 6,51 6,64 -9,15 -0,04 68,61 73,6285-89 0,33 6,48 3,48 15,27 4,74 31,49 61,7990-96 72 2,7 5,52 -12,15 -14,42 18,33 71,9875-96 0,85 6,28 3,94 -7,45 -3,02 34,44 35,04
Fuente: UPME, Colombia. Tasa de crecimiento consumo energía a nivel nacional por tipo de combustible (pro-medio anual).
Cuadro 3. Promedio urbano nacional anual
Año LeñaEnergía
eléctricaGas
licuadoCarbón mineral
GasolinaGas
naturalTotal
75-79 0,69 11,79 -5,27 1,08 13,2 29,71 51,280-84 1,05 6,72 6,64 -6,89 -0,04 68,61 76,0985-89 0,34 5,94 4,74 8,92 4,74 31,49 56,1790-96 2,33 1,12 5,51 -3,44 -17,46 18,33 6,3975-96 1,31 6,23 3,94 -0,73 -4,02 34,44 41,17
Fuente: UPME, Colombia. Total urbano. Tasa de crecimiento consumo energía a nivel nacional por tipo de com-bustible (promedio anual).
Igualmente, el número de vehículos privados familiares ha crecido de manera sostenida. Entre enero y abril de 2008 se vendieron 75.342 unidades, 2.374 menos que en el mismo período de 2007. No obstante, en el mes de abril se vendieron 20.991 automotores, lo que significó un incremento del 9,7% respecto al mismo mes en 2007, en el cual “las tres ensambladoras existen-tes en Colombia vendieron un total de 253.036 vehículos, con crecimiento de 27,6 por ciento frente a 2006 cuando la cifra llegó a 198.184 unidades”.
La energía consumida por la vivienda depende principalmente del usua-rio y de la cantidad de aparatos electrodomésticos que posea, como se detalla en el cuadro a continuación.
Desafios de Colombia.indb 363 15/06/2010 03:03:30 p.m.
364 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Cuadro 4. Consumo energético y producción de CO2 en aparatos electrodomésticos
Consumo diario de energía
Emisiones diarias de CO2
Kw/h % Kg CO2
%
Calefacción 15,12 46,00 3,45 34,00 Agua caliente 6,58 20,00 1,50 15,00 Electrodomésticos 5,26 16,00 2,39 24,00 Cocina 3,29 10,00 1,49 15,00 Iluminación 2,30 7,00 1,04 10,00 Aire acondicionado 0,33 1,00 0,15 1,00 Total 32,88 100,00 10,02 99,00
Fuente: cálculos propios con base en datos de Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo).
La proliferación de centros comerciales incentiva el uso del vehículo particular, y el fenómeno de construcción de nuevas urbanizaciones en el sector rural de las ciudades es posible gracias a que quienes allí habitan poseen entre dos y tres vehículos particulares para desplazarse a sus lugares de tra-bajo o estudio en la ciudad.
El sector automotor y el sector vivienda son los de mayor crecimiento en los últimos años. En términos generales se estima que el sector residencial es responsable del consumo del 31% de la energía generada por un país, y a escala mundial la producción y el consumo energético son responsables del 80% de las emisiones de CO2, siendo, en consecuencia, el consumo de energía con-vencional uno de los principales causantes del calentamiento global, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero.
A partir de estas reflexiones sobre el funcionamiento sostenible de los ecosistemas antrópicos, dentro de los cuales se encuentra por supuesto el ecosistema urbano, el tema de reflexión es cuál debería ser el tamaño las principales ciudades colombianas, sin deteriorar su medio ambiente ni el de sus habitantes.
En el caso de Bogotá es muy clara la pérdida en calidad de vida por cuenta de aumentar los ingresos y la competitividad. La agenda por venir debe estar encaminada a mejorar las condiciones de salud en cuanto a ca-lidad del aire:
La enfermedad respiratoria aguda (ERA) constituye la primera causa de mortalidad en los niños y niñas menores de 5 años en el Distrito Capital y es por esta razón que la Secretaría Distrital de Salud vigila este grupo de enfermedades con especial interés enfocándose en la situación de los niños menores a 5 años (sector de la población más vulnerable) (Secre-taría Distrital de Salud, 2009).
Desafios de Colombia.indb 364 15/06/2010 03:03:30 p.m.
Gestión ambiental urbana | 365
A partir de las reflexiones anteriores, la agenda pendiente respecto a la Ca-pital, y que serviría de modelo para las 12 principales ciudades, sería pensar Bogotá 2050 y la ciudad-región. ¿En ese año Bogotá debería de tener 32 mi-llones o 4 millones de habitantes? ¿La ciudad-región de Bogotá no es el área completa del país y posiblemente llegaría hasta el mar Caribe?
Referencias
Alcaldía Mayor de Bogotá (2006). Decreto 314 de 2006.Alcaldía Mayor de Bogotá (2002). Decreto 416 de 2002.Alcaldía Mayor de Bogotá (2000). Plan de Ordenamiento Territorial.Alcaldía Mayor de Bogotá, Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (2006). Soporte
técnico del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria.Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos. Sitio en Internet. Recu-
perado el 7 de diciembre de 2008 de http://www.medioambienteyaridos.org/ Cámara Colombiana de la Construcción – Camacol (2008). Colombia. Construc-
ción en cifras. Recuperado el 4 de julio de 2008 de http://www.camacol.org.co/quienes_somos/planaccion/planaccion.html.
Concejo de Bogotá (1990). Acuerdo 6 de 1990.Consejo Nacional de Política Económica y Social, República de Colombia, Depar-
tamento Nacional de Planeación (2004). Documento Conpes 3305. Versión aprobada.
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2003). Estudio de impacto am-biental. Ampliación del Sistema Chingaza II. Bogotá: Autor, Colección Biblio-teca Técnica del Acueducto.
Giraldo, L., y Behrentz, E. (2006). Estimación del inventario de emisiones de fuen-tes móviles para la ciudad de Bogotá e identificación de variables pertinentes. Universidad de Los Andes, 2006. Disponible en:
ht t p://dspace .u n ia ndes .edu .co:5050/d space/ bit s t rea m /1992/939/1/Balkema+Tesis+Liliana+Giraldo.pdf
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – Ideam (2007). Series climáticas Bogotá 2007.
Leal del Castillo, G.E. (2004). Introducción al ecourbanismo, el nuevo paradigma (1ª ed.). Bogotá: ECOE Ediciones.
Ministerio de Vivienda de España (2007). Sobre una estrategia para dirigir al sector de la edificación hacia la eficiencia en la emisión de gases de efecto inverna-dero (GEI). Recuperado el 17 de noviembre de 2009 de http://www.mviv.es/es/pdf/otros/doc_GEI.pdf
Desafios de Colombia.indb 365 15/06/2010 03:03:31 p.m.
366 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, Programa de Na-ciones Unidas para el Medio Ambiente - Pnuma, Banco Mundial, WRI (2000). Recursos mundiales 2000-2001.
Proexport Colombia. (s.f). Energía eléctrica, Informe sectorial. Recuperado el 17 de noviembre de 2009 de http://www.scandic-campaign.com/betterworld/
Rojas, N.Y.(s.f.) Calidad del aire en Bogotá - Retos para el nuevo alcalde. Recuperado el 13 de noviembre de 2009 de http://www.docentes.unal.edu.co/nyrojasr/docs/CalidadDelAireEnBogotaRetosParaElNuevoAlcalde.pdf 2008
2019 Visión Colombia II Centenario (2007). Propuesta para discusión (capítulo IV, “Una sociedad más igualitaria y solidaria”. Bogotá.
Desafios de Colombia.indb 366 15/06/2010 03:03:31 p.m.
Estrategias de inserción empresarial en el mundo global
Gabriel Rueda Delgado*
Presentación
Antes de la apertura económica del país, para “participar en el escenario global” las empresas colombianas debían desarrollar operaciones interna-cionales como importaciones, exportaciones, operaciones de capital, etc. Hoy en día, insertarse en dicha lógica global es algo que se hace desde el mercado particular de cada ente económico, sea este local, nacional, regional o mundial. Cada producto compite, por lo general, con otros de similares condiciones y en varios ámbitos de mercado (Bobadilla, Torres, 2008). Esto supone que la expresión “inserción” debe implicar un alcance mayor que la sola participación en el mercado global.
La inserción empresarial está dada por su capacidad para sobrevivir, operar y expandirse en mercados altamente competidos, y hacerlo con eficien-cia. Las empresas requieren ser competitivas, es decir, tener la posibilidad de ofrecer productos a precios iguales o inferiores a los de sus competidores, en condiciones de calidad similares o mejores, sin afectar su sostenibilidad y rentabilidad económica. Ello implica que el instrumento de competencia es el precio de los bienes o servicios (determinado por el mercado cuando se está en ambientes competidos), pero la variable por controlar y gestionar son los costos (Ferrari, 2008: 49).
En esa medida, para que las empresas nacionales logren una verdadera inserción en el mundo global contemporáneo se requiere una serie de estra-
* Contador Público, Universidad Nacional de Colombia; estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas en la Pontificia Universidad Javeriana; profesor investigador, Departamento de Ciencias Contables, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Pontificia Univer-sidad Javeriana; editor de la revista Cuadernos de Contabilidad.
Desafios de Colombia.indb 371 15/06/2010 03:03:31 p.m.
372 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
tegias y políticas de distinto alcance que se pueden agrupar en tres grandes categorías. Las primeras serán denominadas estrategias macroeconómicas, esto es, aquellos escenarios y condiciones de política económica requeridos para facilitar la competitividad. Las segundas serán denominadas estrate-gias microeconómicas, que corresponden a aquellas que las entidades de-ben seguir para aprovechar las condiciones favorables que da un entorno económico, o incluso a pesar de él. Las terceras, no menos importantes, se refieren a estrategias no económicas que se consideran fundamentales en una extensión de la competitividad hacia asuntos no solamente económicos.
Estas estrategias surgen principalmente de reconocer variables funda-mentales que se derivarán de un breve diagnóstico en términos de sectores económicos, crecimientos, nivel de negocios, etc., diagnóstico que se expone a continuación.
1. Diagnóstico general del aparato empresarial colombiano
Un diagnóstico sucinto sobre las empresas en Colombia requiere incluir al menos los siguientes asuntos:
• Crecimientoydinámicadelaactividadempresarial(entérminosde pesos relativos sobre el PIB generado) y sectores y actividades que la componen.
• Lacomposiciónentérminosdetamañodelasempresas.• Elempleoysudinámica.• Distribuciónregionaldelaactividadempresarial.• Dinámicadelasimportacionesyexportacionesporsectores.• Causasdecrisisempresariales.
1.1. PIB por sectores
Un primer elemento para comprender las empresas en Colombia implica saber en qué sectores y en qué actividades económicas están insertas. A continuación se presentan las estadísticas del DANE respecto al PIB por secciones de la CIIU adaptada para Colombia.
Desafios de Colombia.indb 372 15/06/2010 03:03:31 p.m.
Estrategias de inserción empresarial en el mundo global | 373
Tabl
a 1.
Por
cent
ajes
de
part
icip
ació
n so
bre
el P
IB to
tal p
or se
ccio
nes d
el C
IIU
ada
ptad
a pa
ra C
olom
bia
(Pre
cios
con
stan
tes d
e 20
00
2000
-200
7p B
ase
2000
)C
on
cept
os
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
p
A. A
gric
ultu
ra, g
anad
ería
, caz
a y
silv
icul
tura
10,11
%9,
97%
10,3
0%10
,16%
9,93
%9,
63%
9,38
%9,
09%
B. P
esca
0,25
%0,
22%
0,21
%0,
21%
0,20
%0,
19%
0,20
%0,
20%
C. E
xplo
taci
ón d
e m
inas
y c
ante
ras
7,01%
6,37
%6,
08%
5,87
%5,
57%
5,37
%5,
20%
4,99
%D
. Ind
ustr
ias m
anuf
actu
rera
s15
,60%
15,5
2%15
,32%
15,7
3%15
,88%
15,8
7%15
,91%
16,2
6%E.
Sum
inis
tro
de e
lect
rici
dad,
gas
y a
gua
3,37
%3,
46%
3,42
%3,
38%
3,34
%3,
26%
3,15
%3,
05%
F. C
onst
rucc
ión
4,00
%3,
98%
4,02
%4,
42%
4,80
%5,
13%
5,46
%5,
68%
G. C
omer
cio
al p
or m
ayor
y a
l por
men
or; r
epar
ació
n de
ve
hícu
los a
utom
otor
es, m
otoc
icle
tas,
efec
tos p
erso
nale
s y
ense
res d
omés
ticos
11,5
6%11
,73%
11,8
8%12
,07%
12,3
1%12
,55%
12,8
2%13
,07%
H. H
otel
es y
rest
aura
ntes
1,80
%1,
81%
1,75
%1,
73%
1,72
%1,
71%
1,73
%1,
68%
I. Tr
ansp
orte
, alm
acen
amie
nto
y co
mun
icac
ione
s6,
60%
6,77
%6,
79%
6,83
%6,
88%
7,09%
7,26
%7,
52%
J. In
term
edia
ción
fina
ncie
ra4,
08%
4,17
%4,
67%
5,06
%5,
15%
5,37
%5,
27%
5,43
%K
. Act
ivid
ades
inm
obili
aria
s, em
pres
aria
les y
de
alqu
iler
13,7
6%14
,19%
14,3
9%14
,22%
14,0
6%13
,84%
13,9
6%13
,82%
L. A
dmin
istr
ació
n pú
blic
a y
defe
nsa
9,59
%9,
54%
8,86
%8,
04%
7,96%
7,69%
7,49%
7,27
%M
. Edu
caci
ón5,
59%
5,55
%5,
51%
5,43
%5,
43%
5,44
%5,
39%
5,31
%N
. Ser
vici
os so
cial
es y
de
salu
d3,
24%
3,24
%3,
25%
3,28
%3,
22%
3,40
%3,
37%
3,25
%O
. Obr
as a
ctiv
idad
es d
e se
rvic
ios c
omun
itari
os, s
ocia
les y
pe
rson
ales
2,49
%2,
53%
2,61
%2,
63%
2,62
%2,
57%
2,56
%2,
61%
P. H
ogar
es p
riva
dos c
on se
rvic
io d
omés
tico
0,95
%0,
94%
0,94
%0,
94%
0,93
%0,
89%
0,84
%0,
76%
0,00
%0,
00%
0,00
%0,
00%
0,00
%0,
00%
0,00
%0,
00%
Subt
otal
val
or a
greg
ado
100,
00%
100,
00%
100,
00%
100,
00%
100,
00%
100,
00%
100,
00%
100,
00%
Fuen
te: c
álcu
los p
ropi
os a
part
ir d
e cifr
as re
port
adas
por
el D
AN
E, D
irec
ción
de S
ínte
sis y
Cue
ntas
Nac
iona
les
Desafios de Colombia.indb 373 15/06/2010 03:03:32 p.m.
374 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
En promedio, los sectores que más participación tienen dentro del PIB son, en su orden, industrias manufactureras, actividades inmobilia-rias, empresariales y de alquiler, comercio, y agricultura. Estas cuatro acti-vidades representan en promedio, durante los años incluidos en el análisis, el 52,86% del total del PIB nacional. Al mismo tiempo, se observa que pese a fluctuaciones en dicha participación, la estructura empresarial y su peso relativo dentro del PIB se mantiene relativamente estable. Los sectores con una participación mayor al 10% siguen siendo los mismos durante los años examinados, al igual que los que participan entre un 5 y un 10% y los que participan con menos del 5%.
Este marco de participación sectorial se da en medio de unos com-portamientos macro que hacen más complejo el análisis y los resultados: moderados crecimientos económicos –incluso con versiones que hablan de recesión–, tasas de interés elevadas –especialmente en créditos comerciales y de consumo–, y unos porcentajes elevados de pobreza y miseria que generan aun mayores dudas acerca de la eficacia social y económica de la actividad empresarial a nivel macro.
Es decir, en este contexto la actividad económica empresarial no cuenta con una dinámica importante que transforme o mejore los resultados eco-nómicos agregados del país, esto como consecuencia no sólo de variables internas, sino también de contextos mundiales de crisis y crecimientos mo-derados, al menos en los últimos años.
1.2. Tamaño de las empresas
De otra parte, es pertinente conocer y analizar qué tipo de empresas (por tamaño) conforman el sector productivo colombiano. Las siguientes grá-ficas, tomadas del Censo General de 2005 (DANE, 2005) proporcionan importantes elementos de análisis.
Las empresas colombianas siguen siendo esencialmente microempre-sas, es decir, tienen un número pequeño de empleados y montos bajos de activos (conforme a lo indicado por la ley colombiana).1 Al mismo tiempo, y pese al incremento del empleo de la grandes empresas en 2005, respecto a 1990, las micro, las pequeñas y las medianas generan más del 80% de los empleos en Colombia.
1 De acuerdo con la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004, una microempresa se define como un ente de menos de 10 empleados y con menos de 500 Salarios Mínimos Mensuales Legales vigentes SMMLV.
Desafios de Colombia.indb 374 15/06/2010 03:03:32 p.m.
Estrategias de inserción empresarial en el mundo global | 375
Gráfica 1. Personal ocupado por tamaño de empresa
Fuente: información preliminar, DANE, Censo General 2005, cálculos DNP-DDE
Gráfica 2. Establecimientos por tamaño de empresa
Fuente: información preliminar, DANE, Censo General 2005, cálculos DNP-DDE
Lo anterior puede implicar que si las empresas siguen siendo micro, no se ha logrado una reconversión industrial significativa representada en mayores montos de activos, lo cual a su vez genera una débil acumulación de
51,4% 50,3%
19,3%17,6%
13,0% 12,9%
16,4% 19,2%
Micro Pequeña Mediana Grande
1990
2005
96,0% 96,4%
3,4% 3,0% 0,5% 0,5% 0,1% 0,1%
Micro Pequeña Mediana Grande
1990
2005
Desafios de Colombia.indb 375 15/06/2010 03:03:32 p.m.
376 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
capital que es insuficiente para que a la larga se produzcan procesos de “esca-labilidad”, esto es, el permanente crecimiento y expansión de las empresas.
En este sentido, las estadísticas sobre creación y desaparición de empre-sas pueden ser el mejor reflejo de esta baja capacidad de las empresas colombianas para mantenerse en el mercado. Por ejemplo, en Bogotá, la ciudad que mayor cantidad de empresas crea a nivel nacional, desapa-recieron en promedio cerca de 16.000 empresas cada año entre 2006 y 2008 (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009: 6).
1.3. Empleo
Otro tema importante en el diagnóstico es el empleo. En este sentido, la En-cuesta Continua de Hogares del DANE (2006) revela datos como los que se muestran en la siguiente gráfica.
Gráfica 3. Tasa de desempleo frente al subempleo
Fuente: DANE (2006)
Las cifras indican que si bien el desempleo formal disminuyó entre 2001 y 2006, el subempleo en su conjunto aumentó. Hay más empleo en el país, pero por fuera de la formalidad empresarial, es decir, cada vez de menos calidad.
Tasa de desempleo
Tasa de desempleo subjetivo
35
30
25
20
15
10
5
0
2001 2003 2005
Desafios de Colombia.indb 376 15/06/2010 03:03:32 p.m.
Estrategias de inserción empresarial en el mundo global | 377
Estudios recientes (Uribe 2008: 212) plantean una estrecha relación entre informalidad y subempleo, y entre estas variables y los bajos niveles de ingreso, bajos niveles educativos, condiciones laborales deficientes y sectores de bajo desarrollo tecnológico.
Ello significa que la modesta dinámica empresarial, el bajo crecimiento económico y la invariable estructura económica del país no logran “absor-ber” los crecimientos de la población económicamente activa, generando impactos sociales bastante importantes en cuanto al empleo.
1.4. Distribución regional
Como cuarto elemento de este diagnóstico, la distribución regional de las empresas también aporta datos importantes (DANE, 2005)
Gráfica 4. Distribución regional de empresas
DepartamentoEstablecimientos
micro (%)Establecimientos
pequeños (%)Establecimientos
medianos (%)
Bogotá 23,2% 39,1% 35,4%Antioquia 13,7% 18,9% 19,6%Cundinamarca 6,7% 8,0% 5,8%Atlántico 6,2% 5,8% 5,5%Valle 5,5% 3,8% 4,9%Santander 4,4% 3,7% 4,3%Otros 40,2% 20,7% 24,5%Total 100,0% 100,0% 100,0%
Los datos anteriores confirman una fuerte concentración regional de la actividad empresarial, geográficamente ligada a los grandes centros urbanos, particularmente de Bogotá y Medellín.
Esta distribución adquiere relevancia por dos aspectos. El primero es que la competitividad empresarial requiere un trabajo conjunto entre sector privado, Gobierno Nacional y gobiernos locales, y el segundo, que ante un atraso importante en la infraestructura (tema que desborda los alcances de este trabajo comentar), la competitividad empresarial pasará por un política de largo plazo que facilite la interconexión de los diversos centros producti-vos del país y entre éstos y los puertos y centros de negocios internacionales.
1.5. Importaciones y exportaciones
Un indicador importante de la gestión empresarial se refleja en los datos totales de oferta y demanda tomados del DANE (2007b).
Desafios de Colombia.indb 377 15/06/2010 03:03:33 p.m.
378 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
La tabla 2 refleja que la diferencia entre bienes y servicios importados y bienes y servicios importados exportados es cada vez mayor. Los primeros se duplicaron en los siete años informados, mientras que los segundos crecie-ron cerca del 30%. La dinámica exportadora del país sigue siendo modesta, y el mercado interno sigue estando deprimido por las bajas condiciones de empleo ya reseñadas.
De otra parte, examinando la dinámica exportadora se observa que ella se concentra en bienes industriales de extracción, este último sector en manos de inversionistas multinacionales principalmente (DANE, 2007a).
Desafios de Colombia.indb 378 15/06/2010 03:03:33 p.m.
Estrategias de inserción empresarial en el mundo global | 379
Tabl
a 2.
Ofe
rta
y de
man
da fi
nal e
n el
terr
itori
o N
acio
nal
(pre
cios
con
stan
tes d
e 20
00-2
007p
Bas
e 20
00)
Mill
ones
de
peso
s
Co
nce
pto
s20
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
07p
B.1b
Prod
ucto
inte
rno
brut
o a
prec
ios d
e m
erca
do
196.
373.
851
200.
657.1
0920
5.59
1.28
121
5.07
3.65
522
5.10
4.15
723
7.982
.297
254.
505.
598
273.
710.
257
P.7
Impo
rtac
ione
s (FO
B) d
e m
erca
ncía
s37
.051
.610
40.18
7.25
140
.875
.284
43.2
41.3
8848
.855
.261
57.17
2.51
366
.462
.747
75.6
69.8
20
Tota
l ofe
rta
final
233.
425.
461
240.
844.
360
246.
466.
565
258.
315.
043
273.
959.
418
295.
154.
810
320.
968.
345
349.
380.
077
P.3
Gas
to e
n co
nsum
o fin
al e
n el
te
rrito
rio
naci
onal
168.
523.
515
173.
386.
876
179.1
56.3
3918
5.35
7.962
192.
566.
825
202.
316.
680
214.
855.
102
229.
723.
091
P.31
Hog
ares
131.
004.
572
134.
447.8
0613
8.66
0.79
614
3.49
3.31
114
8.76
7.39
815
5.72
8.44
416
6.25
7.624
178.
755.
296
P.31
ISFL
SH46
1.11
451
4.64
856
4.05
457
3.92
559
1.31
661
4.02
369
8.24
172
8.79
4P.
32G
obie
rno
37.0
57.8
2938
.424
.422
39.9
31.4
8941
.290
.726
43.2
08.11
145
.974
.213
47.8
99.2
3750
.239
.001
P.5
Form
ació
n br
uta
de c
apita
l30
.759
.548
33.18
3.88
133
.914
.787
38.8
29.3
6443
.864
.496
52.6
00.5
7762
.666
.868
71.2
60.1
27
P.51
Form
ació
n br
uta
de c
apita
l fij
o25
.516
.979
28.16
2.32
230
.147.1
1334
.400
.150
39.1
09.14
447
.416
.474
55.5
75.9
5364
.025
.222
P.52
Vari
ació
n de
exi
sten
cias
5.17
5.16
44.
956.
097
3.68
3.91
04.
333.
478
4.64
8.56
55.
076.
067
6.97
6.27
57.1
07.1
53
P.53
Adq
uisic
ión
men
os c
esió
n de
ob
jeto
s val
ioso
s67
.405
65.4
6283
.764
95.7
3610
6.78
710
8.03
611
4.64
012
7.752
Subt
otal
dem
anda
fina
l in
tern
a
P.6
Expo
rtac
ione
s de
mer
canc
ías
(FO
B)34
.142.
398
34.2
73.6
0333
.395
.439
34.1
27.7
1737
.528
.097
40.2
37.5
5343
.446
.375
48.3
96.8
59
Tota
l dem
anda
fina
l23
3.42
5.46
124
0.84
4.36
024
6.46
6.56
525
8.31
5.04
327
3.95
9.41
892
5.15
4.81
032
0.96
8.34
534
9.38
0.07
7
Fuen
te: D
AN
E- D
irec
ción
de s
ínte
sis y
cuen
tas N
acio
nale
s
Desafios de Colombia.indb 379 15/06/2010 03:03:33 p.m.
380 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Tabl
a 3.
Exp
orta
cion
es to
tale
s en
Col
ombi
a 19
95-2
009
Sect
or
2000
Part
(%
)20
01Pa
rt (
%)
2002
Part
(%
)20
03Pa
rt (
%)
2004
Part
(%
)
Tota
l exp
orta
cion
es13
.158
100,
0012
.330
100,
0011
.975
100,
0013
.129
100,
0068
100,
00Se
ctor
agr
opec
uari
o, g
anad
ería
y
silv
icul
tura
1.17
38,
911.
134
9,19
1.19
09,
931.
187
9,04
1.39
98,
33
Sect
or m
iner
o4.
900
37,2
43.
784
30,6
93.
654
29,7
63.
886
29,6
04.
811
28,6
5Se
ctor
indu
stri
al7.0
7353
,76
7.39
760
,00
7.20
060
,12
7.979
60,7
710
,469
62,3
6Pr
oduc
tos a
limen
ticio
s y b
ebid
as1.
912
14,5
31.
714
13,9
01.
666
13,9
11.
767
13,4
62,
106
12,5
4Pr
oduc
tos d
e ta
baco
180,
1322
0,18
430,
3654
0,41
720,
43Fa
bric
ació
n de
pro
duct
os te
xtile
s31
22,
3732
02,
6025
42,
1230
12,
2942
92,
56Fa
bric
ació
n de
pre
ndas
de
vest
ir46
63,
5450
84,
1247
33,
9555
74,
2574
84,
46C
uero
y su
s der
ivad
os; c
alza
do16
71,
2718
31,
4815
01,
2615
71,
2018
91,
12In
dust
ria
mad
erer
a34
0,26
350,
2936
0,30
270,
2132
0,19
Pape
l, ca
rtón
y su
s pro
duct
os16
71,
2722
11,
8021
71,
8124
01,
8328
31,
68A
ctiv
idad
es d
e ed
ició
n e
impr
esió
n17
11,
3021
11,
7118
81,
5718
61,
4221
71,
29Fa
bric
ació
n de
pro
duct
os d
e la
re
finac
ión
del p
etró
leo
778
5,91
707
5,73
713
5,95
936
7,13
1,32
27,
88
Fabr
icac
ión
de su
stan
cias
y p
rodu
ctos
qu
ímic
os1.
271
9,66
1.26
410
,25
1.23
010
,27
1.09
08,
301.
373
8,18
Fabr
icac
ión
de p
rodu
ctos
de
cauc
ho y
pl
ástic
o22
61,
7226
32,
1328
62,
3930
42,
3239
02,
32
Otr
os p
rodu
ctos
min
eral
es n
o m
etál
icos
225
1,71
254
2,06
292
2,44
301
2,29
356
2,12
Fabr
icac
ión
de p
rodu
ctos
met
alúr
gico
s bá
sicos
397
3,02
448
3,63
572
4,77
1.23
09,
371.
560
9,29
Desafios de Colombia.indb 380 15/06/2010 03:03:34 p.m.
Estrategias de inserción empresarial en el mundo global | 381
Sect
or
2000
Part
(%
)20
01Pa
rt (
%)
2002
Part
(%
)20
03Pa
rt (
%)
2004
Part
(%
)
Prod
ucto
s ela
bora
dos d
e m
etal
134
1,02
158
1,28
159
1,33
137
1,05
192
1,14
Fabr
icac
ión
de m
aqui
nari
a y
equi
po14
81,
1319
81,
6113
71,
1413
91,
0625
01,
49Fa
bric
ació
n de
maq
uina
ria
de o
ficin
a3
0,02
80,
078
0,07
80,
0626
0,15
Fabr
icac
ión
de m
aqui
nari
a y
apar
atos
el
éctr
icos
124
0,94
137
1,11
129
1,08
102
0,77
133
0,79
Fabr
icac
ión
de e
quip
os d
e te
leco
mun
icac
ione
s12
0,09
100,
0814
0,12
270,
2125
0,15
Fabr
icac
ión
de in
stru
men
tos m
édic
os23
0,18
260,
2130
0,25
330,
2546
0,28
Fabr
icac
ión
de v
ehíc
ulos
228
1,73
444
3,60
354
2,96
124
0,94
420
2,50
Fabr
icac
ión
de o
tros
tipo
s de
tran
spor
te59
0,45
510,
4238
0,31
510,
3956
0,34
Fabr
icac
ión
de m
uebl
es in
dust
ria
man
ufac
ture
ra19
61,
4921
31,
7220
91,
7520
21,
5423
51,
40
Reci
claj
e2
0,02
10,
012
0,02
40,
038
0,05
Dem
ás S
ecto
res
120,
0914
0,12
220,
1877
0,58
111
0,66
Fuen
te: D
AN
E (2
007a
)
Desafios de Colombia.indb 381 15/06/2010 03:03:34 p.m.
382 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
La diversidad de las exportaciones tampoco ha cambiado su estructu-ra de manera fundamental a lo largo de los años revisados. No hay sectores nuevos que irrumpan en este escenario.
1.6. Crisis empresariales
Un elemento final tiene que ver con los estudios realizados por la Superin-tendencia de Sociedades y por otros organismos, estudios que si bien no son representativos para todos los sectores de la economía o del país, si lo son para sus vigiladas y afiliadas, y resultan relevantes en el marco de este breve diag-nóstico. Dichos estudios señalan las siguientes como las principales razones de las crisis (Superintendencia de Sociedades, 2004: 52):
• Elevadoendeudamiento.• Reducciónenlasventas.• Malosmanejosadministrativos.• Faltadecapacidadparacompetir.• Faltadepersonalcompetenteparaadministrarlaempresa.• Mezcladeproblemasfamiliaresenlaadministracióndelaempresa.• Tecnologíaobsoleta.• Escasezdedemandaefectiva.• Aperturaeconómica.• Elevadacargatributaria.
De otra parte, un estudio llevado a cabo por la Cámara de Comercio de Bogotá (2009: 18) indica que dentro de las principales causas de liquidación están las que siguen:
• Económicas,faltadecapital.• Faltadeexperiencia,conocimientodelmercadoydelproducto.• Trámitescomplicadosydemorados.• Normaslegalescomplejas.• Costos.• Créditos.
Varios asuntos comunes surgen de este tipo de trabajos llevados a cabo por estos reconocidos organismos: variables de financiamiento, cos-to del endeudamiento, problemas de mercado y dificultades propias de la gestión empresarial.
Desafios de Colombia.indb 382 15/06/2010 03:03:34 p.m.
Estrategias de inserción empresarial en el mundo global | 383
2. Elementos por considerar en una política para la inserción empresarial en un mundo global
El diagnóstico presentado permite proponer que para la inserción empresa-rial en un mundo global se requiere una combinación de estrategias y elemen-tos, los cuales a su vez tendrán diversos momentos de aplicación, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. De igual manera, se hace necesa-rio construir acuerdos sociales e institucionales que reformen la estructura económica del país, y al mismo tiempo urgen medidas coyunturales y de corto alcance que ayuden a dicha transformación.
Sin embargo, la intensidad de aplicación de estas propuestas en algunos casos genera contradicciones entre ellas. La manera como se logre su equi-librio en beneficio de las empresas y los agentes que actúan en torno a ellas, será una condición indispensable para que los resultados empiecen a generar efectos económicos, sociales y laborales diferentes.
A continuación se exponen algunas de dichas estrategias y referentes de política que se agrupan en variables macroeconómicas y microeconómicas.
2.1. Variables macro
El comportamiento agregado de la economía, las variables que han incen-tivado las crisis empresariales en Colombia, la contrastación con algunas experiencias extranjeras que no fue posible incluir en este trabajo, y los re-sultados entre agentes sociales y económicos permiten centrar la propuesta en los siguientes grandes asuntos, sin que lo anterior implique que no sea ne-cesario avanzar en otros frentes que complementen, refuercen y profundicen lo que se expone a continuación.
Una de los asuntos coyunturales que más afecta la competitividad empresarial en Colombia es la tasa de cambio revaluada, fenómeno generado por la apreciable abundancia de dólares en el país, tendencia que no parece revertirse en el corto plazo. Sin embargo, debe tenerse especial cuidado en la identificación de las causas de la revaluación.
El gobierno actual explica dicha tendencia por un importante incre-mento en la inversión extranjera derivado de la confianza que las políticas de seguridad han generado en el mercado mundial. Sin embargo, las cifras muestran otra explicación. Al contrario de lo que suele exponerse por parte de entes oficiales, el resultado neto de la inversión extranjera privada en el país es negativo, es decir, efectivamente cada vez hay más inversión, pero estos montos son menores a los dólares que las firmas inversionistas giran
Desafios de Colombia.indb 383 15/06/2010 03:03:35 p.m.
384 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
a sus casas matrices o al exterior.2 La inversión extranjera produce muchas bondades, pero el impacto social y económico que conlleva un flujo neto de capitales debe regularse y controlarse.
Si la explicación de la revaluación no se encuentra en el sector privado, es el sector oficial el que la genera. Los importantes incrementos en deuda pública para financiar diversos programas del gobierno actual producen un aumento de dólares en los mercados nacionales que no logra ser compensa-do con las compras de divisas que efectúa el banco central, que son tímidas para varios expertos.
El resultado final de esta condición es una creciente cantidad de dó-lares en la economía que presiona hacia abajo la tasa de cambio, afectando principalmente a los exportadores. Acompañado de este efecto negativo, no se aprecia una importante importación de bienes de capital durables que aumenten la capacidad productiva de las empresas para el futuro.
Otras medidas tienen que ver con el comportamiento de las tasas de interés bancarias, comportamiento que ha permitido que el sector de inter-mediación financiera tenga resultados positivos en sus utilidades, y cada vez mayores, en contra de lo que ocurre con los demás sectores, en especial los de bienes manufacturados e industriales.
El crédito productivo (y el de consumo) en Colombia es especialmente oneroso y afecta, como se anotaba en el diagnóstico, la estructura de costos. No se trata, por lo tanto, de buscar que el sector financiero se quiebre o se deses-tabilice, sino de buscar intervenciones que hagan más competitivo al sector empresarial colombiano, accediendo a mayores y menos costosos recursos de financiamiento.
Al mismo tiempo, el mercado de capitales colombiano no ofrece opcio-nes de financiamientos distintas al crédito, en especial para micro y pequeñas empresas, que como se vio en el diagnóstico son inmensa mayoría en el país. Ante limitaciones en el capital de inversión, la única opción viable es buscar crédito caro, lo cual aumenta los rendimientos de los bancos, pero reduce la competitividad de las empresas.
Varios programas estatales y privados han promovido la “bancariza-ción” de las MiPyme colombianas, es decir, buscan facilitar el acceso a cré-ditos bancarios para estas organizaciones, en algunos casos actuando dichas entidades como garantes de los créditos (Findeter, 2004). Estos programas, que bien pueden tener efectos positivos, llevan a las organizaciones a asumir obligaciones que en muchos casos terminan volviéndolas inviables financie-ramente, por el alto costo del crédito comercial en el país.
2 El Banco de la República, para 2008.
Desafios de Colombia.indb 384 15/06/2010 03:03:35 p.m.
Estrategias de inserción empresarial en el mundo global | 385
Para contrarrestar este tipo de situaciones es necesario que las empresas de diversos tamaños puedan acceder a otros instrumentos financieros (como los bonos) para obtener recursos menos costosos. En este sentido, es necesaria una “democratización” del mercado para facilitar acceso a más opciones a la mayoría de empresas, lo cual pasa, entre otros elementos, por fortalecer las bolsas de valores para que se conviertan en un “contrapeso” competitivo para los bancos.
Al mismo tiempo, debe facilitarse el uso de diversos mecanismos para que las empresas busquen recursos de crédito en el exterior, que suele ser mucho menos costoso que con bancos nacionales, sin que existan mayores restricciones a dicha posibilidad.
Lo anterior significa que es necesaria una profunda revisión del sector financiero en Colombia, para que se transforme y mejore su eficiencia de cara al resto de los sectores económicos, sometiéndolo a nuevas regulaciones y nuevas condiciones del propio mercado de la intermediación financiera.
De otra parte, es necesario revisar la estructura fiscal del país y favore-cer de manera equitativa a los diversos sectores económicos. Sin embargo, varios asuntos deben ser considerados en este ajuste.
Un elemento importante es revisar el tema de la tarifa, en particular del impuesto de renta. En apariencia, la tarifa puede ser mucho mayor que la de otros países. Sin embargo, existen una serie de beneficios y exencio-nes que van reduciendo las bases gravables, y en consecuencia, reducen el valor del impuesto generado (Ley 1004 de 2005). Uno de los principales y más recientes ejemplos es la conformación de zonas francas, actividad que implica la reducción sustancial del impuesto de renta para las empresas que conforman dichas zonas, pero que por su naturaleza sólo pueden acceder a dichos beneficios grandes empresas del país, lo que genera desigualdad entre los diversos tamaños de empresas y a su vez erosiona la calidad de la base gravable.
Las reducciones de tarifa, las exenciones y beneficios tributarios están beneficiando principalmente a grandes grupos empresariales que aumen-tan su rentabilidad. No ocurre lo mismo con las micro, las pequeñas y las medianas empresas.
Es necesario hacer una profunda revisión de la estructura fiscal colom-biana, de tal suerte que sin que el Estado reduzca sus recaudos de ingresos por impuestos, se equilibren las cargas financieras y se ayude a la sostenibilidad, y en muchos casos a la viabilidad financiera, de las empresas.
Un tercer elemento fundamental en esta dimensión de políticas y es-trategias para la competitividad es aumentar el nivel de interdependencia comercial que el país pueda tener con otras regiones del mundo. Lo anterior
Desafios de Colombia.indb 385 15/06/2010 03:03:35 p.m.
386 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
significa una profunda revisión de la política internacional colombiana, en particular del ámbito económico y comercial.
Es fundamental, en este sentido, reconocer los cambios geopolíticos actuales, mejorar las relaciones con los países vecinos, reconocer el aumento del papel de nuevos agentes en la construcción de relaciones internacionales, y expandir estrategias de acuerdos comerciales donde realmente los benefi-cios que ellos produzcan superen los costos implícitos en negociaciones de este tipo (Mesnner, 1999: 23-24).
Las élites empresariales, los sectores económicos en mejores condiciones de competencia, deben lograr una mayor presencia comercial en el entorno regional inmediato, en el que cada vez el país puede consolidar su participación como país pequeño, pero de alto impacto regional o subregional.
Algunas cifras del diagnóstico evidenciaban una alta dependencia co-mercial de un poco número de países como Estados Unidos o Venezuela. Poco se consideran mercados de alta potencialidad regional como Brasil, Mercosur (Mercado Común del Sur), o la misma CAN (Comunidad Andi-na), que pueden generar mucha mayor dinámica y diversidad a la actividad empresarial y comercial de las empresas privadas colombianas.
Finalmente, debe ser considerado un cuarto elemento, la regulación para la competencia, que debe ser ajustada o por lo menos convertirse en efectiva. Diversos sectores como las telecomunicaciones, el sistema financie-ro, las empresas extractivas, los farmacéuticos, el comercio al por mayor y otros servicios deben ser objeto de profundas mejoras que permitan una real competencia, en mercados cada vez menos oligopólicos o monopólicos, sin barreras a la entrada o proteccionismos particulares que benefician a pocos (pero influyentes) grupos económicos nacionales o extranjeros.
En este sentido, es necesario mejorar en el problema de las ineficiencias. Éstas se traducen en mayores precios, y por ende, en mayor rentabilidad de las grandes empresas, acompañado esto de políticas de depredación de merca-dos que quiebran a competidores medianos y pequeños, prácticas altamente nocivas para las empresas nacionales y en particular para las medianas, las pequeñas y las micro.
Como se evidencia en algunos asuntos anteriormente mencionados, es necesario revisar la concepción de interés público y general que defiende el Estado colombiano y procurar modelos económicos y empresariales de ver-dadera mayor eficiencia de mercado, pero con mayores y mejores beneficios sociales, siempre en el marco de economías abiertas, globales, competitivas, pero que buscan la complementación entre lo estatal y lo privado (Messner, 1999: 76).
Desafios de Colombia.indb 386 15/06/2010 03:03:35 p.m.
Estrategias de inserción empresarial en el mundo global | 387
2.2. Variables micro
Como se ha mencionado anteriormente, las variables macro generan con-diciones para la competitividad empresarial. Sin embargo, el cambio en el entorno no es suficiente para lograr transformaciones de fondo en el aparato productivo colombiano. Es necesario avanzar en ajustes empresariales “des-de adentro” que hagan aprovechable el cambio propuesto a nivel macro, o aun a pesar que éste no se produzca.
Muchos de estos cambios propuestos tienen que ver con verdaderas transformaciones de la cultura empresarial (Robbins, 2004: 525), y por ende, su efecto seguramente llevará varios años de esfuerzos, regulaciones, polí-ticas e incentivos; sin embargo, es un camino que se debe recorrer. Un primer asunto es hacer que las empresas colombianas permitan esquemas de finan-ciamiento que afecten su estructura patrimonial, es decir, facilitar que nuevos dueños, varios de ellos institucionales, lleguen a la propiedad empresarial. Aquí juegan un papel definitivo los reportes y estados contables financieros, los cuales deben permitir una mayor divulgación que haga a las empresas más “atractivas” para la inversión.
En Colombia, históricamente, las empresas preparan información contable para cumplir con requisitos de ley, y en muchos casos para poder soportar declaraciones fiscales. En el país la contabilidad sirve principal-mente para efectos jurídicos y fiscales, y menos para propósitos financieros (Rueda, 2007: 87).
En la práctica, la información financiera que las empresas deben prepa-rar para atraer la inversión financiera sufre importantes modificaciones para evitar el pago de impuestos, que finalmente son elevados para las empresas del país (es decir, las micro, las pequeñas y las medianas).
La cultura empresarial colombiana frente al uso de la información financiera ha estado profundamente determinada por la alta carga fiscal, un entorno cultural empresarial muy arraigado hacia la poca revelación de información, y una propensión baja a permitir una dinámica de acceso a la propiedad. Los empresarios son reacios a crear nuevas sociedades, en la medida que ello implique abandonar posiciones dominantes en las empresas que ellos mismos o sus familias crearon.
Con la promulgación de la Ley 1314 de 2009 es necesario que se promue-va en el país no sólo un cambio de reglas contables para la presentación de estados contables y reportes financieros, sino sobre todo una transformación cultural hacia la transparencia, la divulgación de información y la revelación de información pertinente para diversos agentes que operan en el mercado.
Al tiempo con la transformación cultural relacionada con la revelación de información para la transparencia, las organizaciones requieren asumir
Desafios de Colombia.indb 387 15/06/2010 03:03:35 p.m.
388 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
prácticas de gestión que aumenten su posibilidad de reacción ante cambios en el entorno, y que la hagan consciente de los riesgos del negocio que están presentes en mercados competitivos.
Amparadas en las teorías de recursos y capacidades, las organizacio-nes deben profundizar, mejorar, implementar y adecuar herramientas de planeación estratégica que les permitan operar y ajustar sus estructuras y esquemas de gestión a dichos entornos, a partir de identificar y administrar sus propias capacidades y potencialidades.
En este espacio, los gremios y asociaciones empresariales se convier-ten en un agente fundamental del cambio, toda vez que las empresas indi-vidualmente tienen resistencias y temores frente a la implementación de mecanismos de gerencia estratégica, por lo cual serán de vital importancia importantes esfuerzos de capacitación y sensibilización, y en muchos casos de financiación de estas transformaciones.
Otro asunto especialmente relevante, tratándose de empresas del ta-maño de las colombianas, que como ya se señaló son esencialmente micro, es la posibilidad de integrar la gestión de las empresas en una sola cadena productiva, es decir, procurar que las empresas asuman todo el proceso y se especialicen en una sección del mismo.
Las empresas, por lo general, son reacias a la formalización de alianzas estratégicas con sus competidores, o incluso con agentes ubicados en otras par-tes del ciclo productivo, y prefieren asumir el “ciclo” completo y por su propia cuenta. Así, las organizaciones asumen labores comerciales, industriales, técnicas, financieras, de mercadeo, etc., sin ser expertas en cada segmento, lo cual incrementa los costos y reduce la eficiencia. Generar confianza para la conformación de alianzas es otro asunto fundamental para la mejora de la competitividad nacional.
Finalmente, y ligado a los temas anteriores, es necesario que las orga-nizaciones cuenten con instrumentos de gestión, control, administración de recursos que aumenten su capacidad racional para tomar decisiones, realizar proyecciones en diversos e inciertos escenarios de mercado, y en general, contar con los instrumentos que la economía de empresa, la administración, la contabilidad, la ingeniería etc., brindan a las empresas (Daft, 2007: 310).
En este marco, otro agente adquiere especial relevancia, la universidad, que puede apoyar al sector productivo colombiano. A ésta debe dotársele de instrumentos que le permitan una mejor y más eficaz operación.
3. Otras dimensiones de la competitividad
Las propuestas anteriormente planteadas se basan en una visión económica y financiera del nivel micro, apoyadas en políticas y ajustes económicos de nivel
Desafios de Colombia.indb 388 15/06/2010 03:03:35 p.m.
Estrategias de inserción empresarial en el mundo global | 389
macro. Sin embargo, cada vez más se le reconocen y atribuyen responsabili-dades a las organizaciones privadas que al tomar recursos de la sociedad (y no sólo del mercado) deben retribuirlos, compensarlos, e incluso remunerarlos.
Varias son las dimensiones no económicas que pueden darse o atri-buírsele al sector privado. A continuación se explicitarán tres de las más importantes.
Colombia es todavía un país cuya propiedad sigue estando altamente concentrada. Por ejemplo, en la actividad agrícola, de importante peso, como se evidenció en el diagnóstico, es evidente una urgente reforma agraria, que históricamente se puede considerar una deuda de la sociedad colombiana (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 2003).
Varios factores atentan contra una verdadera democratización de la tierra en Colombia: entre otros, la presencia de grupos ilegales que desplazan campesinos para que posteriormente sean apropiadas por empresas privadas; políticas estatales que en procura de desarrollar negocios, como el de la pal-ma, por ejemplo, incentivan la alta concentración de la propiedad y despojan a los campesinos de sus tierras sólo para emplearse en los latifundios, más “productivos” desde lo económico (o economicista), pero no desde lo social.
Pero estas concentraciones no sólo están presentes en dicho sector. En Colombia el sector financiero presenta una alta concentración de propiedad, y en general ocurre lo mismo con la mayor cantidad de sectores económicos. La propiedad es un asunto neural de la competitividad empresarial por sus altos impactos sociales en beneficio de los grupos poblacionales más nume-rosos, más importantes y socialmente más excluidos.
En un sentido similar al anterior, deben revisarse de manera profunda las relaciones entre empresas y trabajadores. Las políticas de flexibilidad laboral han conducido a una reducción “eficientista” de los costos laborales, reducción reflejada en una cada vez mayor proletarización de los trabajadores y, como se anotaba en el diagnóstico, un creciente deterioro de la calidad de los empleos.
Pero esa reducción de costos no ha generado empresas más rentables, por lo general debido a una apropiación del excedente económico o valor agregado empresarial en manos de agentes de tipo financiero o propietarios rentistas.
La manera como se remunera a los trabajadores, y en general la regula-ción laboral, no sólo debe orientarse a la reducción de costos privados, sino que debe considerar también los costos sociales que implica una mayor po-breza, un deterioro en la calidad del empleo, la prestación precaria, ineficiente e inequitativa de servicios de seguridad social, entre otros síntomas críticos que políticas implementadas décadas atrás han generado.
En este mismo sentido, se hace necesario revisar la pertinencia de po-líticas como las puestas en práctica por el SENA, que con el incremento de la cobertura y una expansión vertiginosa de servicios en los últimos años
Desafios de Colombia.indb 389 15/06/2010 03:03:36 p.m.
390 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
ha contribuido a reducir, de manera ficticia, la tasa de desempleo. Vale la pena revisar si el sistema productivo del país está capacitado para absorber masas de trabajadores cada vez más calificados, pero formados en un ambiente de mercado cada vez más hostil y con cada vez menos posibilidades reales de ser incorporados al mundo laboral formal y bien remunerado.
Una última dimensión no económica de la competitividad tiene que ver con la relación entre empresas y medio ambiente. La naturaleza se convierte no sólo en la posibilidad de obtener participación en el mercado global (por la vía de la primarización), sino también a través de la capacidad política y estratégica que brindan estos recursos si son mantenidos y cuidados (Esty, 2001: 113).
Los conceptos de desarrollo sostenible y defensa geopolítica de la natu-raleza deben ser considerados como herramientas estratégicas para la compe-titividad del país. La destrucción indiscriminada de estos recursos, la laxitud o inexistencia de la regulación, y en general, el desprecio social por este tipo de preocupaciones, deben ser revertidos en el mediano y en el largo plazo.
4. Conclusiones
Varias son las recomendaciones de política que deben observarse para lograr la inserción empresarial en el mercado global. Sin la pretensión de haber he-cho una enumeración exhaustiva, este texto plantea que para lograr dicho propósito de inserción se requiere:
En primer lugar, un nuevo acuerdo social, institucional, político y eco-nómico que se capaz de ajustar la estructura económica del país reduciendo las inequidades entre sectores y en procura de una mejora de la competiti-vidad empresarial de bienes y servicios.
En segundo lugar, la extensión del tema de la competitividad, no sólo bajo el espectro económico y financiero, sino también considerando asuntos sociales, ambientales y democráticos.
En tercer lugar, la propuesta se basa en reconocer que es necesario un ajuste en los planteamientos de diversos agentes que intervienen en la com-petitividad, entre ellos, el gobierno, su política económica, los empresarios, los trabajadores, etc.
Finalmente, vale la pena señalar que los ajustes que esta propuesta ge-nera no son de corto plazo y de alcance limitado. Sin embargo, es necesario empezar a generar un gran consenso social y político que permita tomar decisiones inmediatas y que bajo una estrategia nacional de competitividad permita ir avanzando hacia el logro de este tipo de propósitos.
Desafios de Colombia.indb 390 15/06/2010 03:03:36 p.m.
Estrategias de inserción empresarial en el mundo global | 391
Referencias
Bobadilla, Y.L., y Torres, J. (2008). Problemas críticos colombianos. Recuperado el 5 de noviembre de 2009 de http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economi-cas/2007072/lecciones/capitulo%203/tercera%20parte/cap3_tparte_d1.htm
Cámara de Comercio de Bogotá (2009). Informe sobre la liquidación de las causas de liquidación de empresas en Bogotá. Recuperado de http://camara.ccb.org.co/documentos/4439_Causas_de_Liquidaci%C3%B3n_de_Empresas_en_Bogot%C3%A1_Parte_1.pdf
Colombia, Ley 1004 de 2005 (diciembre 30). “Por la cual se modifica un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones”.
Daft, R. (2007). Teoría y diseño organizacional. México: International Thomson Editores.
DANE (2007a). Colombia, exportaciones totales. Recuperado el 4 de noviembre de 2009 de http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=56
DANE (2007b). Matriz oferta de Productos 2007 a precios constantes. Recuperado el 4 de noviembre de 2009 de http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=497%3Amatrices-oferta-pre-cios-constantes&catid=77%3Acuentas-anuales&Itemid=1
DANE (2007c). Producto Interno Bruto. Recuperado el 4 de noviembre de 2009 de http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=313&Itemid=84
DANE (2006). Gran Encuesta Integrada de Hogares. Recuperado el 4 de noviembre de 2009 de http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=67
DANE (2005). Censo General. Recuperado en noviembre de 2009 de http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124
Esty, D. (2001). Comercio internacional y medio ambiente. Recuperado el 10 de noviembre de 2009 de www.oas.org/dsd/Tool.../Esty%20Lecutra%20en%20Espanol.pdf.
Ferrari, C. (2008). Política económica y mercados (3ª ed.). Bogotá: Pontificia Uni-versidad Javeriana.
Financiera de Desarrollo Territorial - Findeter (2004). Línea de crédito para Mi-pymes. Recuperado el 11 de noviembre de 2009 de http://www.findeter.gov.co/Documentos/Linea%20FINDETER-ACOPI.pdf.
Flint, P. (2005) Reflotamiento. Aspectos económicos y financieros aplicables a la ges-tión de empresas en crisis. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá y Uni Empresarial.
Desafios de Colombia.indb 391 15/06/2010 03:03:36 p.m.
392 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Maggi, C., y Messner, D. (2002). Gobernanza global desde América Latina. Caracas: Nueva Sociedad.
Messner D. (1999). “La transformación del Estado y la política en el proceso de glo-balización”. Nueva sociedad, (163).
Plataforma Nacional de Derechos Humanos (2003). Desterritorialización y concen-tración de la propiedad de la tierra. Recuperado el 10 de noviembre de 2009 de http//www.ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/otras/otpb18/otpb18-02-03.pdf
Rueda D.G., y Rodríguez Y. (2007). “Adopción de estándares internacionales de contabilidad en la PYME colombiana. Cambios, requerimientos y propuestas“. Cuadernos de Contabilidad, (23).
Robbins, S. (2004). Comportamiento organizacional. México: Pearson Educación.Uribe G., J. et al. (2008) “Informalidad y subempleo en Colombia, dos caras de una
misma moneda”. Cuadernos de Administración, 37.
Desafios de Colombia.indb 392 15/06/2010 03:03:36 p.m.
Internacionalización del conflicto, seguridad y justicia transnacionalAnálisis desde el caso colombiano
Henry Cancelado*
Introducción
La eclosión de una serie de gobiernos disímiles en el continente americano ha hecho que actualmente se observe una escisión en las formas políticas e ideológicas que se presentan dentro en la región. Estas formas están fun-damentadas en una serie de variables que hacen que no se pueda entender fácilmente la complejidad de las resultantes de la mezcla de tales variables. En los últimos 15 años Colombia se ha enfrentado a un fenómeno serio de internacionalización de su conflicto interno, situación que ha traído variedad de consecuencias, y aunque en efecto ciertas redes rurales de los grupos ile-gales se han desarticulado, la conflictividad interna está lejos de terminarse. Es así como, con el apoyo de gobiernos vecinos, Colombia enfrenta nuevos retos para su seguridad. Esencialmente se enfrenta a una paradoja: poder derrotar a sus enemigos internos y consolidar su institucionalidad, pero sin causar alteraciones externas que puedan desestabilizar el escenario regional, tan dividido políticamente.
Esta paradoja se presenta debido a un proceso de internacionalización constante de los sucesos internos de Colombia, pero también por el vacío institucional que ha dejado la compleja situación dentro de las fronteras. Así las cosas, los actores involucrados en esta situación se han convertido en actores esenciales dentro del contexto regional, actores de actuación in-ternacional, capaces de conseguir apoyos políticos, financieros, militares y
* Politólogo, Universidad Nacional de Colombia; magíster en Análisis de Problemas Contempo-ráneos, Universidad Externado de Colombia y Academia Diplomática San Carlos. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Militar Nueva Granada.
Desafios de Colombia.indb 393 15/06/2010 03:03:36 p.m.
394 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
tácticos para poder llevar a cabo sus planes al interior de las fronteras co-lombianas. De tal manera, el proceso global del derecho internacional y su fortalecimiento institucional hacen que tales actores ya no solamente sean objetivo de la justicia colombiana, sino que estén siendo observados desde el sistema internacional.
El objetivo de este escrito es plantear un debate en torno a la interna-cionalización del conflicto colombiano y su incidencia en la seguridad re-gional, teniendo como telón de fondo la justicia transnacional y el papel de los actores involucrados. Solamente en el juego de las cortes internacionales y los organismos intergubernamentales mundiales y regionales, Colombia puede encontrar el apoyo para poder estabilizar su situación interna y a la vez contener las amenazas externas, empezando por el respeto del derecho internacional para ganar la legitimidad de las actuaciones del Estado. En este documento, en una primera parte se hará un pequeño acercamiento a la internacionalización del conflicto colombiano. En una segunda parte se analizarán los temas de la justicia transnacional frente al problema co-lombiano, y finalmente se esbozarán unas recomendaciones para el Estado colombiano dentro de la maraña jurídica y política internacional.
Internacionalización, conflicto y derecho
La creciente atención internacional otorgada a los conflictos internos es re-sultado de las consecuencias producidas por las confrontaciones entre los combatientes y de las cambiantes percepciones de la comunidad interna-cional sobre lo que se considera una amenaza a la seguridad, además de la forma en que el derecho internacional asume su papel actual frente a la seguridad internacional y el mantenimiento de la paz mundial. A partir de estos elementos se puede decir que existe un reconocimiento internacional sobre la existencia de consecuencias internas y transnacionales derivadas de los conflictos internos en general, percibidas bajo una nueva concepción sobre la seguridad. Esta percepción influyó sobre las estrategias adoptadas por los actores internacionales frente a los conflictos internos, y Colombia no es la excepción.
La concepción tradicional definida en la Carta de las Naciones Unidas, basada en la seguridad nacional de los Estados, establece un sistema de se-guridad colectiva (Bertrand, 2000) que busca prevenir la agresión entre Es-tados. Esta concepción es cuestionada por la realidad política y táctica de los actuales conflictos, realidad en la que predominan las guerras civiles y en la cual las amenazas a la seguridad no parecieran provenir de actores estatales, sino de problemas sociales y políticos difícilmente identificables. La naturaleza de la guerra se ha transformado. Las confrontaciones arma-
Desafios de Colombia.indb 394 15/06/2010 03:03:36 p.m.
Internacionalización del conf licto, seguridad y justicia transnacional | 395
das de nuestros días se desarrollan más al interior de los Estados que entre ellos. Como lo reconocía el anterior secretario de la Organización de las Na-ciones Unidas: “la mayoría de las guerras de hoy en día son guerras civiles. O al menos empiezan como tal. Y estas guerras civiles son cualquier cosa menos benignas. Son en realidad de carácter ‘civil’ sólo en el sentido de que los civiles –es decir, los no combatientes– se han convertido en las principales víctimas” (Annan, 1999: 4). Las nuevas confrontaciones se desarrollan sin reglas, con una violencia en permanente crecimiento y con informalidad y autonomía de los grupos armados, lo que genera desastrosas consecuencias desde un punto de vista humanitario: masacres de civiles, desplazamiento forzado, hambrunas.
Estos enfrentamientos frecuentemente afectan a los países vecinos, entre otras razones porque los combates pueden traspasar las fronteras, por la afluencia de refugiados, y en el caso de Colombia se pueden albergar grupos ilegales allende las fronteras, razones que explican la preocupación de la comunidad internacional por estos fenómenos y su redefinición como problemas de se-guridad. En este nuevo contexto surge una nueva percepción de seguridad internacional que no reposa sobre los criterios de integridad territorial y soberanía estatal propios de la concepción tradicional, pues en especial la defensa de los derechos humanos y el manejo de algunas de estas nuevas problemáticas requieren consideraciones globales que conciernen al con-junto de la comunidad internacional, y no solamente a un Estado en particular.
La redefinición de la seguridad adoptada por la ONU considera que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de no permanecer impa-sible ante las violaciones de derechos humanos1 o ante crisis humanitarias. Esta será la perspectiva adoptada frente a los conflictos internos, tanto por el Consejo de Seguridad en las nuevas operaciones de paz, como por los actores internacionales para justificar su intervención.
Esta nueva preocupación contribuye a la percepción internacional del caso colombiano, pues si bien el conflicto interno difícilmente podría consi-derarse como guerra civil (Pecaut, 1999: 27), tampoco es producto del fin de la era bipolar y sobrepasa las simples pretensiones de situación de orden público. Por el contrario, debido a la intensificación de la violencia, tiene un estrecho nexo con algunas de las más importantes nuevas temáticas de seguridad.
En la actualidad los intereses nacionales se muestran de otro tipo, de-jando en claro la “internalización” de la política exterior. Las estructuras internas están basadas en diversas nociones de lo que debe ser una nación
1 De acuerdo con las resoluciones 43/131, titulada “Asistencia humanitaria a las víctimas de ca-tástrofes naturales y situaciones de urgencia del mismo orden”, adoptada en diciembre de 1988, y R/688 de abril de 1991.
Desafios de Colombia.indb 395 15/06/2010 03:03:36 p.m.
396 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
y su acción, lo que hace que la conducta a nivel internacional de un país se vuelva bastante compleja. Dentro de la formulación de la política exterior es necesario reconocer la diversidad de actores que influyen, y entre éstos se encuentran las diferentes agencias gubernamentales, los partidos políticos, los movimientos sociales, y la prensa, como generadora de opinión, pero además están los lobbies de ciertos gremios con intereses específicos, ya sean de tipo económico, o ya sean de tipo político.
También aparecen los académicos, quienes influyen formal e informal-mente en el proceso, y existen además toda una serie de organizaciones no gubernamentales (ONG) haciendo investigación, las cuales tienen contacto con el Gobierno. Es debido a este entramado que las decisiones y las acciones resultan de un juego político. Tal y como lo afirma Allison: “El aparato de cada gobierno nacional constituye una arena compleja, donde se despliega el juego intranacional” (1988: 213).
El curso final de acción, por lo tanto, no es resultado de un modelo racional de decisión, sino que responde a la mezcla de intereses, percep-ciones y definiciones de todos los actores individuales y organizacionales involucrados en el proceso, lo que hace que existan diferentes opciones de respuesta frente a una situación determinada. Es así como al analizar un problema es necesario preguntarse “bajo qué acuerdos establecidos entre qué participantes se han llevado a cabo las acciones que se están estudiando para después centrarse en ciertos conceptos, percepciones, motivaciones y maniobras” (Allison, 1988: 26).
Los actores interactúan en diversos niveles del contexto interno y ex-terno, e influyen en las acciones y reacciones durante todo el proceso que va desde el surgimiento del problema hasta la adopción de una política. Aunque estos contextos no están claramente separados, y es muy difícil afirmar en dónde empieza uno u otro, de todas formas existe una capacidad mínima para identificar dentro de cuál nivel empieza una situación problemática. El contexto permite determinar hasta qué punto la política exterior colombiana y los intereses de los actores ilegales, sumados a las lógicas de países vecinos, son el resultado de una mezcla de procesos exógenos al Estado, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que han influenciado toda una estrategia llevada a cabo en las acciones internacionales de cada uno de estos actores.
Por otra parte, la aceleración y la profundización de la interdependencia en el sistema internacional y la aparición de nuevos actores no estatales, cuya actividad rivaliza incluso con las potestades tradicionales del Estado-nación, configuran un nuevo espacio internacional en el que las fronteras parecen haber perdido su significado. Como consecuencia, resulta muy difícil en la práctica establecer diferencias claras entre los que podrían considerar-se asuntos internos de un país y aquellos que pueden ser objeto de acción
Desafios de Colombia.indb 396 15/06/2010 03:03:36 p.m.
Internacionalización del conf licto, seguridad y justicia transnacional | 397
internacional. En este punto la frontera del derecho también se hace difusa, ya que la forma efectiva de responder a las amenazas y a la inestabilidad por parte de la comunidad internacional es en las cortes internacionales y en el compendio de las obligaciones jurídicas de los Estados. La otra forma es la intervención bélica, pero ésta cada vez se hace más costosa y menos clara en ciertas regiones que se pueden volver un problema serio a nivel internacional.
La interdependencia en las relaciones viene acompañada de la inter-dependencia de los problemas, cuyo ámbito de acción escapa al control de cada Estado en particular. Por esto, hoy en día en la agenda internacional se encuentran temas que pueden ser considerados “multinacionales” tales como: terrorismo, medio ambiente, tráfico de narcóticos y armas, y que por lo tanto requieren un tratamiento multilateral.
La justicia transnacional como herramienta de la seguridad internacional
Las nuevas amenazas incluyen aspectos tan variados como problemas am-bientales, tráficos de armas, de narcóticos y de seres humanos; la insuficiencia de recursos alimentarios, movimientos migratorios, terrorismo, criminalidad internacional y/o problemas globales de salud. Sin embargo, probablemente, una de las más importantes preocupaciones, que constituye el fundamento central de esta nueva concepción de seguridad, son los derechos humanos, cuya sistemática violación es una característica común en los conflictos internos. La relación de la situación colombiana con estos nuevos temas de seguridad es particularmente compleja. Si, de una parte, algunos de los efectos del conflicto, como el desplazamiento forzado o las violaciones de derechos humanos, son flagrantes infracciones de estas nuevas temáticas de seguridad, no es menos cierto que el conflicto mismo se ve afectado por algunas de estas problemá-ticas, particularmente los tráficos de armas, y en especial de narcóticos, que actúan como catalizadores de la confrontación. De esta manera, Colombia es a la vez un potencial desestabilizador de la seguridad internacional, tan-to como un país desestabilizado, en parte por problemáticas que exceden su capacidad de acción o provienen del entorno internacional mismo, como un foco de inestabilidad para la región en la búsqueda de finalización de su conflicto interno.
Aunque la difícil situación de derechos humanos en el país no es con-secuencia exclusiva de los combates o de ataques de los grupos armados en contienda, dentro de la tendencia de las confrontaciones bélicas de la posguerra fría, “el envilecimiento continuo de los términos del conflicto” (Robinson, 2001) ocasiona una continua violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de la población civil, convertida
Desafios de Colombia.indb 397 15/06/2010 03:03:37 p.m.
398 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
frecuentemente en blanco de todos los actores del conflicto, lo que se ha constituido en un elemento central para el interés de la “comunidad inter-nacional”, pues los derechos humanos son el principal referente de la nueva doctrina de la seguridad y el fundamento de las intervenciones bélicas hu-manitarias del decenio pasado.2
Las probables vinculaciones de los grupos armados ilegales de Colom-bia con redes de tráfico de armas o con grupos terroristas aparecen también como una de las preocupaciones de seguridad más importantes a nivel in-ternacional, por considerarse como un elemento desencadenante de conflic-tos. En cuanto al tráfico de armas, la abundancia de recursos económicos a disposición de los actores armados ha permitido el acceso a equipos de combate y armas ligeras que generalmente ingresan al país a través de los países vecinos, en algunos casos con la complicidad de miembros de sus gobiernos, como en el caso de ex asesor presidencial de Perú Vladimiro Mon-tesinos, o de las reiteradas denuncias de Colombia contra funcionarios de Ecuador o Venezuela y viceversa.
A pesar de ser un tema de interés para la comunidad internacional, en el que Colombia ha tenido un papel relevante, pues presidió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, realizada el 9 de julio del 2001 en Nueva York, la legislación internacional continúa siendo ineficaz frente a este problema. Para enfrentar tal problema se necesitan mejores leyes y reglamentos más efectivos, una justicia inter-nacional fuerte y con herramientas jurídicas que no sean debilitadas por el escenario político. Los Estados han establecido normas internacionales en las áreas de no-proliferación nuclear y ante las grandes amenazas; sin em-bargo, todavía no hay un marco de normas fuertes y de carácter obligatorio y estándares para eliminar el comercio ilícito en las armas pequeñas y las armas ligeras.
El terrorismo, por su parte, se ha convertido en una preocupación de seguridad particularmente relevante a raíz del reciente consenso en torno a la lucha contra los grupos acusados de practicarlo, aunque subsiste la dificultad inherente a los criterios con los cuales podría evaluarse tal condición. Con relación al conflicto colombiano debe recordarse que la estrategia de guerra de los grupos armados ilegales incluye la realización de acciones suscepti-bles de considerarse actos terroristas dirigidos contra la población civil, la infraestructura energética y vial del país y autoridades o personajes públicos.
2 Los derechos humanos, tema del orden interno de los Estados, aparecen definidos como objeto de la acción internacional con la Resolución 43/131 de 1988 titulada “asistencia humanitaria a las víctimas de catástrofes naturales y situaciones de urgencia del mismo orden”, adoptada en diciembre de 1988, y más tarde en la Resolución 688 de abril de 1991, a propósito de la represión iraquí hacia los kurdos.
Desafios de Colombia.indb 398 15/06/2010 03:03:37 p.m.
Internacionalización del conf licto, seguridad y justicia transnacional | 399
El cambio de estrategia de la lucha guerrillera ha sido menos una transformación que una ampliación hacia tácticas terroristas cada vez más comunes. La guerrilla se ha vuelto terrorista por su búsqueda sistemática, permanente y deliberada del dominio mediante el terror que produce una forma de violencia cuyos efectos psicológicos son desproporcionados res-pecto a su simple resultado físico. Igualmente, diversas denuncias de orga-nismos de seguridad colombianos y estadounidenses parecen demostrar las estrechas relaciones entre los grupos guerrilleros colombianos y grupos catalogados como terroristas a nivel internacional, principalmente el IRA (Irish Republican Army).
La calificación de los grupos armados colombianos como terroristas, sin embargo, no es objeto de consenso. Mientras que guerrillas y autodefensas hacen parte de los listados de grupos terroristas emitidos por el gobierno norteamericano, el calificativo fue centro de permanentes discusiones en el marco de las conversaciones de paz llevadas a cabo por el gobierno Pas-trana, al punto que las FARC lo hicieron una de sus tácticas dilatorias más utilizadas. En el gobierno Uribe la lucha diplomática ha sido por el reco-nocimiento de estos grupos como terroristas por parte de los países vecinos.
La vinculación del narcotráfico con el conflicto colombiano ha sido uno de los principales argumentos para posicionar a este conflicto como problema de seguridad internacional, ya que mientras Colombia continúa siendo el principal abastecedor de cocaína de los mercados estadounidense y europeo, se ha señalado la relación incuestionable entre el narcotráfico y la actividad de los grupos subversivos y paramilitares. Este tema se ha convertido en un factor de enorme importancia en las relaciones internacionales del país, especialmente en la relación con Estados Unidos. El conflicto interno de Colombia entró en la escena internacional de la mano del narcotráfico. Los antecedentes inmediatos e indispensables para comprender la agudización e internacionalización del conflicto armado colombiano han sido el tráfico de drogas y la política para combatirlo, impuesta de manera unilateral por Estados Unidos, influyendo en gran medida en la percepción internacional sobre el conflicto y en las estrategias adoptadas frente al mismo. Numero-sos países productores de narcóticos, Colombia entre ellos, han buscado un principio de corresponsabilidad en este problema.
En resumen, los conflictos internos presentan hoy en día una nueva perspectiva que sobrepasa las fronteras de los Estados. El sistema interna-cional ha redefinido su agenda de seguridad y las preocupaciones internas han dejado de ser exclusivas de los ámbitos nacionales. El conflicto colom-biano, especialmente, presenta una serie de “problemas” para la comunidad internacional, y por eso ha llegado a tener algo de relevancia en diversos escenarios. Pero a nivel interno también se presenta como una situación
Desafios de Colombia.indb 399 15/06/2010 03:03:37 p.m.
400 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
difícil de resolver debido a la cantidad de actores que se ven involucrados en la guerra de desgaste que enfrenta el país, razón por la cual la formulación e implementación de una estrategia coherente y sistemática que permita, a nivel de política exterior, enfrentar los retos, pedir y canalizar la ayuda que se reciba, es un proceso bastante difícil de llevar a cabo.
El concepto de seguridad internacional es variable y complejo, y en el continente enfrenta nuevas amenazas propias de esta zona del sistema internacional: inestabilidad política interna, pérdida de la legitimidad de los Estados y situaciones preanárquicas que amenazan con la división de los países: etnias que se enfrentan a Estados-nación, grupos de presión que re-claman sus derechos y grupos ilegales que amenazan a los débiles Estados latinoamericanos en convertirlos en estado fallidos.3
Las formas de lucha política se han convertido en formas delincuen-ciales de violación sistemática de los derechos humanos, y en consecuencia, en una agresión constante a las estructuras del derecho internacional y a los principios rectores de los organismos internacionales. En la seguridad internacional se pueden definir diversas amenazas a la paz, tales como la agresión, entendida como el uso de la fuerza entre Estados; otra forma es la crisis humanitaria, además de la inestabilidad interna que amenaza una debacle internacional, entre otras. “Por falta de una definición de amenaza para la paz y seguridad internacional, el Consejo de Seguridad, bajo los po-deres discrecionales del artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, puede ampliar la lista de los posibles casos” (Odello, 2006: 292).
En consecuencia, habida cuenta de la falta de una definición taxativa de seguridad y paz, y ante las amenazas en el sistema internacional, el arma más efectiva que ha creado este sistema es el derecho internacional, el cual apunta a la sanción penal de los delitos que desestabilizan la paz interna-cional. Dentro de estas herramientas están las cortes internacionales; sin embargo, la que más impacto ha generado actualmente es la Corte Penal Internacional (CPI). Ahora bien, es necesario entender que la CPI se asume como un elemento de complementariedad frente a la justicia interna.
Los escenarios judiciales internacionales se convierten entonces en ga-rantes y observadores de los procesos internos, tanto a nivel judicial como a nivel político, ya que los Estados se supeditan de alguna u otra manera a los acuerdos que circunscriben. Si bien es cierto que la CPI es subsidiaria, también es cierto que se convierte en un organismo político de observancia de las buenas prácticas de los actores en conflicto, y como tal es más eficaz
3 Los movimientos indígenas de Bolivia y Ecuador, las mafias en Brasil, México y Colombia, las pandillas en Centroamérica, y las guerrillas y paramilitares colombianos.
Desafios de Colombia.indb 400 15/06/2010 03:03:37 p.m.
Internacionalización del conf licto, seguridad y justicia transnacional | 401
que como Corte en sí, ya que se transforma en un indicador y comunicador de las acciones de los actores violentos.
En este proceso de internacionalización y de “securitización” de las agendas regionales en torno a un problema interno con visos regionales, el de-recho internacional es esa primera herramienta de alerta para la comunidad internacional, a la vez que constituye una presión interna sobre los órganos decisores y ejecutores de la política dentro del Estado. La búsqueda de apoyo internacional ha hecho eco en instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la culpabilidad por acción u omisión del Estado colombiano. Estas acciones reiteradas, llevadas a cabo por actores no guber-namentales, hacen que la legitimidad, y en muchas ocasiones la legalidad del Estado, se encuentre en entredicho y se afecten directamente las acciones que se hagan en torno a la seguridad. Éstas son observadas con desconfianza por el orden político y jurídico internacional, y simplemente se ven como una manera más de violar los órdenes establecidos y las garantías ciudadanas.
Las situaciones irregulares dentro de la situación colombiana, tales como el espionaje a la oposición política, el desplazamiento forzado, la “pa-ra-política” y la “FARC-política”, los falsos positivos y el creciente desgaste institucional del Estado en su propia dinámica interna han hecho que la de Colombia deje de ser simplemente una guerra interna, de implicaciones lo-cales, y pase a ser el affaire Colombia, que amenaza la estabilidad y seguridad de su propia nación y el equilibrio (cada vez más desbalanceado) de fuerzas dentro del continente.
Actuar justamente en un escenario político complejo
De acuerdo con los intereses actuales de la comunidad internacional a nivel político, y para enfrentar una situación compleja como la del continente americano, su carrera armamentista y sus gobiernos de corte no democráti-co, es necesario colaborar juntos, no necesariamente buscando la alineación de intereses al estilo Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), pero sí en escenarios de entendimiento recíprocos a nivel bilateral y multilateral que permitan diálogos más oxigenados y menos sesgados por los intereses de los actores. Así mismo, es preciso lograr la búsqueda de lenguajes comunes entre la justicia transnacional y los actores en conflicto, alcanzando una afinidad entre los marcos legales e institucionales, los actores ilegales e irregulares, los Estados y el derecho internacional en los escenarios internacionales.
Para enfrentar el tema del narcotráfico, el lavado de dinero, el contra-bando de armas, y los aires de conflicto regional potencializados por el con-flicto interno, es necesario apoyarse en la cooperación internacional y en
Desafios de Colombia.indb 401 15/06/2010 03:03:37 p.m.
402 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
la búsqueda de respaldo de los organismos internacionales, pero también en una diplomacia firme que muestre las intenciones políticas y no bélicas del Estado, que a su vez señale la necesidad de llevar a los delincuentes a la justicia, delincuentes que se encuentran actualmente en todas las partes del conflicto, y que evidencie la decisión colombiana de hacerlo. De lo contrario, siempre se verá cualquier acción del Estado colombiano como una forma más de favorecer a ciertos sectores combatientes y delincuenciales.
Un tema de preocupación es la posición de los aliados de Colombia, especialmente de Estados Unidos, de acuerdo con la justicia internacional, frente a la Corte Penal Internacional, el Tratado de Minas Terrestres y Kioto, posición que afecta directamente los valores del derecho internacional y que deja en entredicho las intenciones políticas de estos actores.
El compromiso de Colombia es imprescindible para que la intervención internacional sea eficaz. El poder ya no sólo se ejerce desde los lugares clá-sicos, sino también en las corporaciones y en escenarios de política global, y por qué no, en las redes ilegales del sistema internacional. La Comunidad Internacional debe intentar fortalecer la institucionalidad internacional, más allá de la simple estructura jurídica, o enfrentarse, al mejor estilo del concierto europeo decimonónico, por la fuerza entre sus Estados miembros para equilibrar los nuevos poderes centrales y adyacentes. Colombia queda en la misma disyuntiva frente a las opciones de solución de su conflicto ar-mado sin llevar al continente a una guerra regional o a mayor inestabilidad.
La opción de Colombia es entender que sus acciones influyen en toda la región, ya sea por conveniencia de otros actores, o ya sea por enemistades políticas. Las dudas jurídicas domésticas derivadas del tratamiento del con-flicto interno le abren, cada vez en mayor grado, un gran escenario al derecho internacional. Las acciones de las cortes internacionales son de gran ayuda para crear puntos de referencia en cuanto a las acciones jurídicas que se de-ben emprender a nivel interno frente al conflicto, y a nivel externo frente a los países vecinos. De tal manera, la justicia interna debe empezar a pensar en términos de política exterior y de intereses de Estado en sus relaciones internacionales.
Los asuntos internacionales deben ser incluidos en las decisiones de las cortes domésticas. Los asuntos judiciales deben tener un efecto doble: en las cortes internas que juzgan y en las cortes externas que legitiman las acciones del Estado colombiano.
Colombia actualmente se encuentra atrapada dentro de la lógica de la guerra y de la paz, sin que ninguna de las dos dinámicas se imponga sobre la otra, es decir, se desarrolla la guerra, los derechos humanos se violan flagrantemente, mientras que se habla de diálogo constantemente. Esta si-
Desafios de Colombia.indb 402 15/06/2010 03:03:37 p.m.
Internacionalización del conf licto, seguridad y justicia transnacional | 403
tuación lleva a una deslegitimación de los actores y un desgaste en cuanto a los diálogos, pero también en cuanto a la táctica, la logística y la estrategia de guerra. Es necesario guiar la política exterior y alinear las necesidades del país con los requerimientos institucionales y judiciales de la comunidad internacional. El manejo de la crisis no debe salirse de los ámbitos legales y de las herramientas planteadas desde las cortes internacionales y los orga-nismos intergubernamentales; hacer lo contrario es exponer a Colombia a un tribunal global del que puede salir muy mal librada. Por el contrario, si se ajusta a la legalidad y asume principios claros de la justicia transnacional, como la voluntad de juzgar o dejar que sean juzgados los criminales, quienes se deslegitiman son quienes intentan decir que las acciones de Colombia constituyen una casus belli en la región.
Es obvio que una estrategia basada en las alianzas militares genera temor, desde el mismo Plan Colombia hasta los últimos acuerdos con los Estados Unidos; sin embargo, mientras que el Estado colombiano se ciña al respeto de las normas de derecho internacional, los reclamos políticos quedan sin fundamento y se convierten en ilegales. Permitir la observancia juiciosa y detenida por parte de la comunidad internacional frente a todo el “caso Colombia”, hace que se logre ganar posición y legitimidad, y a su vez el Estado obtiene herramientas políticas y jurídicas para poder sanear la visión que se tiene de “narcodemocracia” y de país ilegal, que logra repuntar y salir avante gracias a sus aliados y a la escalada militar de su conflicto, pero no por el respeto a los acuerdos jurídicos internacionales. Remitiéndose a la institucionalidad internacional se logra responder en varios frentes: a la opinión pública nacional e internacional, a los países vecinos, a los grupos ilegales, y a la comunidad internacional.
Referencias
Allison, G. (1988). La esencia de la decisión. Buenos Aires: Grupo Editor Latino-americano.
Annan, K. (1999). “El problema de la intervención”. En Declaraciones del Secretario General. Nueva York: ONU.
Ardila, M. (2005). Colombia y su política exterior en el siglo XXI. Bogotá: Fescol – Cerec.
Bertrand, M. (2000). “L’ONU et la securité á l’echelle planetaire”. Politique Étran-gere, (2).
Gálvez, A. (ed.). (2003). Derecho y política internacional, retos para el siglo XXI. Barranquilla: Ediciones Uninorte.
Desafios de Colombia.indb 403 15/06/2010 03:03:37 p.m.
404 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Mejía, J.C. (2006). La Corte Penal Internacional y las Fuerzas Armadas de Colombia: una mirada desde la trinchera. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.
Odello, M. (2006). “¿Amenazas para la seguridad o amenazas para los individuos? El derecho internacional y los desafíos para la seguridad internacional”. En J. González (dir.), Derechos humanos, relaciones internacionales y globalización (pp. 283-304). Bogotá: Ibáñez.
Pecaut, D. (1999). “Colombia: une paix insaisissable”. Problèmes d’Amérique La-tine, (34).
Ramírez, S. (2004). Intervención en conflictos internos: el caso colombianos 1994 – 2003. Bogotá: Universidad Nacional.
Robinson, M. (2001). Informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los Dere-chos Humanos en Colombia (Informe de abril), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Vargas, C.J. (2004). La Corte Penal Internacional y el conflicto armado interno en Colombia: elementos de análisis y perspectivas inmediatas. Corte Penal In-ternacional, instrumento de paz para Colombia. (pp. 67-84).
Desafios de Colombia.indb 404 15/06/2010 03:03:37 p.m.
Colombia y los actores no estatales en el escenario internacional
Davide Bocchi *
Los actores no estatales son quienes han superado resueltamente el nivel nacional. Esto se puede observar en el ámbito económico con las compañías de Indias en los siglos XVII y XVIII, y luego con las empresas coloniales del siglo XIX. El origen de la sociedad civil organizada, con el objetivo de influir sobre las políticas internacionales, se puede remontar a 1839 con la Sociedad Antiesclavitud, o a 1864 con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Para Hosbawn este origen podría encontrarse en las manifestaciones de los años 50 del siglo pasado contra la proliferación de las armas nucleares, de 1965 contra la guerra de Vietnam, o las protestas estudiantiles de 1968. Los ac-tores no estatales siempre han jugado un papel esencial en las regulaciones mundiales, pero dicho papel está destinado a crecer de manera considerable en este comienzo del siglo XXI.
Es necesario aclarar que por “actores no estatales” se entiende una ca-tegoría muy amplia y variada, que sólo puede definirse negativamente, no por lo que son, sino por lo que no son, es decir, contrapuestos al Estado. En el presente estudio vamos a analizar tres grandes y variados grupos de actores no estatales: ilegales, de carácter económico, y sociedad civil.
Los actores no estatales ilegales son representados sobre todo por las redes de crimen organizado, que desarrollan actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, de armas o de personas, o que utilizan métodos considerados “terroristas”. Hoy en día muchas guerras en el mundo ya no se realizan entre Estados, sino por las fuerzas gubernamentales de un país contra actores no estatales. Valgan los ejemplos de las guerras en Afganistán, en el Kurdistán iraquí o en el Líbano. En otros casos, son este tipo de actores
* Abogado, Università degli Studi di Parma (Italia); magíster en Relaciones Internacionales, Pon-tificia Universidad Javeriana, Bogotá. Trabaja desde hace siete años en Colombia con ONG de derechos humanos y cooperación al desarrollo.
Desafios de Colombia.indb 405 15/06/2010 03:03:38 p.m.
406 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
los que terminan precipitando guerras entre Estados. El conflicto que se ha abierto en 2008 entre Colombia, Venezuela y Ecuador reside en actores no estatales, que no tienen la responsabilidad de los gobiernos ni concuerdan con sus intereses.
En Colombia los actores no estatales ilegales más poderosos son el narcotráfico1 y los grupos armados ilegales.
La lucha antinarcóticos es el objetivo declarado de la intervención estado-unidense en la Región Andina, y en Colombia en particular. A principios de 2009, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, creada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México, e integrada por 17 personalidades inde-pendientes, declaró que las “políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas. El informe propone como prioridad “la prevención, el tratamiento y la reducción de daños para el conjunto de la sociedad, los individuos, las familias y las instituciones.
Tres semanas después que el Congreso de Estados Unidos anunciara un proyecto de revisión de su política antidrogas, a través de un proyec-to de ley que da vida a una Comisión de Notables, el gobierno de Obama anunció una drástica caída en la producción de cocaína en Colombia. Al mismo tiempo, el informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías demostraba que en Europa el consumo de cocaína aumentó enormemente respecto a la década de 1990, sobre todo en España y Reino Unido. Si verdaderamente el problema de las drogas ilícitas es de alcance mundial, la supuesta disminución de los cultivos de uso ilícito en Colombia no significa mucho, mientras en la región andina el efecto globo mantiene estable la extensión de los cultivos de uso ilícito.
En un país como Colombia habría que analizar seriamente el balance costos-beneficios, siendo los beneficios la simple ilusión de limitar la pro-ducción de drogas ilícitas, y los costos los efectos de las políticas represivas antinarcóticos. Muy probablemente los mismos actores no estatales, que obtienen millonarias ganancias del negocio ilegal de los estupefacientes, seguirán presionando para que el estado de cosas no cambie. Pero el nuevo gobierno colombiano tiene la posibilidad de hacer este cambio, y en lugar de seguir la encrucijada antinarcóticos liderada por los Estados Unidos, debería de mirar hacia el continente sudamericano, adoptar las medidas que se están
1 Con este término de uso común se define la industria ilegal mundial que consiste en el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales.
Desafios de Colombia.indb 406 15/06/2010 03:03:38 p.m.
Colombia y los actores no estatales en el escenario internacional | 407
implementando en países como Argentina, y diseñar estrategias conjuntas para enfrentar este fenómeno.
Además de las redes del narcotráfico, hay otros actores no estatales ile-gales, como los traficantes de armas, que seguirán alimentando el conflicto para no perder sus enormes ganancias. Para superar el desafío que representan los grupos armados ilegales y la red de crimen organizado que manejan, el nuevo gobierno colombiano debería optar por una solución política y nego-ciada del conflicto armado interno, acompañada de reformas y ayudas sobre todo al sector rural, para evitar el reclutamiento de nuevos combatientes que alimenta el círculo vicioso del conflicto armado. Según una encuesta de Invamer-Gallup realizada en diciembre de 2008, el 60% de los colombianos cree que es mejor solucionar el problema de la guerrilla a través de un diá-logo de paz, mientras sólo una tercera parte cree que el camino debe ser la confrontación armada (Cambio, 2009).
Los principales actores no estatales de carácter económico son las em-presas. Se trata de actores que, contrariamente a los Estados, se ubican de entrada en la escala internacional. Las empresas más grandes ya no son sólo multinacionales o internacionales, sino verdaderas transnacionales. Los pro-cesos de privatización y liberación de los mercados activados por las políticas surgidas de la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional están convirtiendo al sector empresarial en un actor cada vez más influyente en la conducción de los asuntos públicos de países ajenos. Por otro lado, el interés del sector empresarial por el control de recursos naturales es un factor que puede desestabilizar un país o mantener la continuidad de los conflictos sociales y armados ya existentes en éste. Por lo tanto, lo que haga o deje de hacer el sector empresarial influye en el curso del desarrollo de la paz y de la gobernabilidad del país donde se encuentre, sobre todo si se trata de un país en conflicto armado, en fase de posconflicto o en vías de desarrollo. Es decir, el nivel de calidad de las prácticas empresariales puede conducir a mantener o a intensificar un conflicto social y armado ya existente en un país o, por el contrario, contribuir al fortalecimiento de su gobernabilidad democrática, los derechos humanos y la paz, con lo cual se puede afirmar que el sector empresarial posee una gran responsabilidad en el desarrollo y en la construcción de la paz de un país, siempre complementaria a la res-ponsabilidad de primera instancia que les corresponde a los gobiernos y a las instituciones del Estado.
El hecho de que Colombia sea un país en conflicto armado implica para las empresas extranjeras un aumento del nivel de riesgo a la hora de actuar, puesto que fácilmente los procesos que activan para generar beneficios eco-nómicos pueden estimular mecanismos de muerte, corrupción y narcotrá-fico ya instalados en el país. Pero al mismo tiempo, estas empresas tienen
Desafios de Colombia.indb 407 15/06/2010 03:03:38 p.m.
408 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
el desafío de aprovechar el abanico de oportunidades existente; éste podría llevarles a convertirse en actores promotores de la construcción de la paz y los derechos humanos en el país (Barbero Domeño, 2005: 9).
El 23 de julio de 2008 en Bogotá, el Tribunal Permanente de los Pue-blos condenó (sin efecto judicial) a las empresas Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands, BP, OXI, Repsol, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold, Monsanto, Smurfit Kapa - Cartón de Colombia, Multifruits S.A. - Delmonte, Pizano S.A y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A, Dyncorp; Unión Fenosa, Aguas de Bar-celona, Canal Isabel II, Endesa, Telefónica y TQ3 por violaciones de derechos humanos. “En unos casos, mediante una participación directa y activa; en otros mediante una participación como instigadores o como cómplices; en to-dos los casos, por lo menos, beneficiándose económicamente de la existencia y de las características del conflicto armado en Colombia y de las violaciones de derechos que en ese marco se han producido” (Tribunal Permanente de los Pueblos 2008, julio 23).
El nuevo gobierno colombiano no debería de buscar exclusivamente la inversión privada. Los elevados niveles de crecimiento que ha tenido Colombia (6,9% en 2006 y 7,5% en 2007) no se han expresado en reducciones impor-tantes del nivel de pobreza. Las cifras muestran que el crecimiento no es suficiente para combatir este problema. Mientras que la trampa no se rompa, el país podrá seguir creciendo sin que haya cambios significativos en el nivel de pobreza. Entre 2002 y 2008 el porcentaje de pobres bajó de 53,7 a 46% (Departamento Nacional de Planeación, 2009). El optimismo que podría derivarse de esta disminución2 se atenúa considerablemente al constatar que mientras no existan políticas estructurales de generación de empleo, no es factible ganarle la batalla a la pobreza.
Un Estado no puede dejar al mercado o a la iniciativa privada la so-lución de los problemas económicos de sus ciudadanos. El nuevo gobierno debería de adoptar reglamentaciones que permitan incentivar la inversión a Colombia, y al mismo tiempo, beneficiar realmente a la población, en el pleno respeto de las normas ambientales, laborales y de consulta previa con las comunidades locales.
2 Colombia ha venido perdiendo posiciones en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Según cifras de 1998 estaba en la posición 68 (IDH, 2000); en 1999, en la posición 62 (IDH, 2001); en el año 2000, en la posición 68 (IDH, 2002); en 2001, en la posición 64 (IDH, 2003); en 2002, en la posición 73 (IDH, 2004); en 2003, en la posición 69 (IDH, 2005); en 2004, en la posición 70 (IDH, 2006); en 2005, en la posición 75 (IDH, 2007); en 2006, en la posición 82 (IDH, 2008); en 2007, en la posición 77 (IDH, 2009). Si comparamos las cifras de 1999 con las de 2006 Colombia perdió 20 posiciones.
Desafios de Colombia.indb 408 15/06/2010 03:03:38 p.m.
Colombia y los actores no estatales en el escenario internacional | 409
La “sociedad civil” se contrapone al Estado y al mercado, y se posicio-na como un tercer sector; es un proceso, no un objetivo (Kaldor, 2005: 28). Su heterogeneidad y diversidad se expresa tanto en su composición –donde convergen ONG (organizaciones no gubernamentales) del norte y del sur, movimientos sociales transnacionales de viejo (sindicatos y partidos políti-cos) y nuevo cuño (ecologistas, feministas, movimientos étnicos), asociaciones y organizaciones solidarias, asociaciones profesionales, movimientos coope-rativos– como en las agendas temáticas, con la priorización de temas específi-cos y globales (pobreza, desarrollo, derechos humanos, equidad de género, medio ambiente, transparencia y corrupción), y en las diferentes estrategias de incidencia que impulsan.
Desde finales del siglo pasado la paz y los derechos humanos ya no son considerados asuntos internos de los Estados, sino materia de supervi-sión internacional. Las transformaciones sociales, políticas y económicas de aquella época permitieron a la sociedad civil erosionar las fronteras es-tatales para volverse un actor global en la escena internacional. La evolución tecnológica en el campo de las comunicaciones contribuye al intercambio con otras agrupaciones en distintos lugares del mundo, permitiendo dirigir las reivindicaciones no sólo a los Estados, sino también a las instituciones globales. Muchas veces la sociedad civil hace seguimiento e intenta incidir en el accionar de otros actores no estatales como son las empresas. Puede organizar acciones directas como boicots comerciales o campañas de infor-mación. Pero generalmente, también en estos casos la labor de incidencia se dirige a los Estados.
Las políticas exteriores hacia Colombia son fuertemente influenciadas por la sociedad civil, no sólo cuando intentan incidir en la fase preparatoria de estas políticas, sino también cuando buscan influir en la fase de ejecución de las mismas. En este caso, la sociedad civil deriva su poder de incidencia en sus Estados de origen. Estas organizaciones son conformadas general-mente por ciudadanos que hacen seguimiento y piden rendición de cuentas de los recursos de sus impuestos a los representantes que han elegido. Por esta razón, se puede concluir que la sociedad civil de Estados Unidos y de la Unión Europea es la que más capacidad de incidencia tiene con sus gobiernos en las políticas exteriores hacia Colombia.
La sociedad civil europea con interés hacia Colombia comprende ONG internacionales o nacionales y otros grupos que pueden reunir a los prime-ros (un ejemplo es la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia – Oidhaco) o a los segundos (por ejemplo, la Kolumbien Koordi-nation en Alemania, la Coordinación belga por Colombia, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia en España, la Dutch Colombia Platform en los Países Bajos, ABColombia en Reino Unido e Irlanda, el Co-
Desafios de Colombia.indb 409 15/06/2010 03:03:38 p.m.
410 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
lombiagruppen en Suecia). Estas organizaciones promueven actividades de incidencia en los centros de poder de la Unión Europea (generalmente Bru-selas). La asociación en redes responde a la exigencia de coordinar la labor de incidencia y de constituirse como un actor válido por su alta represen-tatividad. Esto es importante para las instituciones de la UE, que no están dispuestas a reunirse por separado con un gran número de organizaciones (Eising, 2007: 334).
La Comisión Europea es considerada el contacto más importante de los grupos de presión (Comisión Europea, s.f), ya que detiene el mo-nopolio de la iniciativa legislativa y la formulación de políticas. Además, como guardiana de los tratados, vela por el cumplimiento de la legislación europea. No obstante que ejerce su poder colectivamente, de manera ex-cepcional actúa como un cuerpo colegiado. Más bien, los grupos de presión mantienen relaciones con sus direcciones generales, cada una responsable por áreas específicas.
El Consejo de la Unión Europea, debido a sus limitadas reuniones y a su composición de delegados nacionales, pocas veces actúa desde Bruselas. Los grupos de presión tienden a dirigir sus preocupaciones a los gobiernos nacionales que conforman el Consejo. No obstante, es el organismo europeo que menos resiente la influencia de los actores privados. No sólo porque al incluir a funcionarios de nivel ministerial, representa el interés general en su nivel más alto, sino porque se reúne formalmente cada seis meses, redu-ciendo el impacto de los asuntos del día a día.
El Parlamento Europeo es considerado menos importante por los grupos de presión, porque su influencia varía mucho según el asunto o el proceso de toma de decisión. Generalmente, se considera que representa los intereses supranacionales; pero puesto que son elegidos por electores nacionales, los europarlamentarios son más sensibles a los intereses nacionales que la Comi-sión Europea (Eising, 2007: 333). Las actividades de incidencia se dirigen también a las comisiones del Parlamento Europeo. Para tales labores es fun-damental tener en cuenta la correlación de fuerzas. Actualmente en el Parla-mento Europeo son mayoría los partidos conservadores, por lo general más proclives a políticas de fuerza, y menos a las cuestiones de derechos humanos.
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa implica una reconfiguración de las instituciones comunitarias. La labor de incidencia de la sociedad civil continuará; simplemente se adaptara a la nueva realidad.
La sociedad civil estadounidense con interés hacia Colombia se reúne en el Colombia Steering Committee.3 La estrategia de incidencia en los Es-
3 American Friends Service Committee, Americans for Democratic Action, Catholic Relief Ser-vices, CEJIL (Center for Justice and International Law), Center for International Policy, Church World Service, Due Process of Law Foundation, Federation of American Scientists, Franciscan
Desafios de Colombia.indb 410 15/06/2010 03:03:38 p.m.
Colombia y los actores no estatales en el escenario internacional | 411
tados Unidos consiste en tener contactos con los miembros del Congreso y algunas instituciones del Gobierno: los departamentos de Estado, Defensa, Justicia y Trabajo, la Oficina del Representante del Comercio y la Agencia de Cooperación Internacional Usaid; en escribir artículos y difundir informa-ción sobre Colombia; en recibir delegaciones desde Colombia para presentar de primera mano la situación del país.
Las ONG internacionales también desarrollan una labor de incidencia en Colombia. Actualmente en el país existen dos coordinaciones de ONG internacionales: Dial4 y Podec.5 Éstas se ocupan de transmitir información a sus colegas en Europa o Estados Unidos para facilitar el trabajo de incidencia en las capitales; hacen seguimiento a la implementación en Colombia de las políticas originadas en Bruselas, en las capitales europeas o en Washington; y sobre todo, financian y acompañan proyectos con sus copartes colombia-nas, que a su vez realizan labores de incidencia en las capitales de Europa y Estados Unidos de América.
La existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política es un prerrequisito para la democracia. A nivel internacional, la sociedad civil recibe cada vez más el reconocimiento de su papel fundamental. Pero en Colombia la sociedad civil, nacional e internacional, es blanco de ataques y descalificaciones: seguimientos e interceptaciones ilegales telefónicas y de correos electrónicos; confección y almacenamiento ilegal de informes de inteligencia militar contra defensores de derechos humanos; apertura de investigaciones judiciales con base en informes de inteligencia por parte de fiscales destacados ante guarniciones militares; montajes por medio de testigos de pago, desmovilizados en busca de beneficios jurídicos o testigos remune-rados al servicio de las brigadas militares; presiones a la justicia por parte de
Washington Office for Latin America, Friends Committee on National Legislation, Global Ex-change, Institute for Policy Studies, International Labor Rights Fund, Jesuit Refugee Services, Latin America Working Group, Lutheran Immigration and Refugee Services, Lutheran Office for Government Affairs, Lutheran World Relief, Maryknoll Office on Global Concerns, Mennonite Central Committee, Network, Peace Brigades International - Colombia Project, RFK Memorial Center for Human Rights, U.S. Committee for Refugees, U.S./Labor Education in the Ameri-cas Project, Washington Office on Latin America, Witness for Peace, World Vision, Amnesty International, Colombia Human Rights Committee/Network DC, Presbyterian Church USA Washington Office National Ministries Division.4 Christian Aid (Gran Bretaña), Civis (Suecia), Consejo Noruego para Refugiados (Noruega), Diakonía (Suecia), Diakonie (Alemania), Heks (Suiza), Lutheran World Relief (Estados Unidos), Oxfam (Gran Bretaña), Project Counselling Service (consorcio internacional con sede en Perú).5 Accisol (España), Benposta Internacional (España), Cooperacció (España), Cordaid (Países Ba-jos), Federación Luterana Mundial (Suecia), Intermón-Oxfam (España), Mensen met een Missie (Países Bajos), Misereor (Alemania), Mundubat (España), Paz con Dignidad (España), Terre des Hommes (Alemania), Trocaire (Irlanda), War Child (Países Bajos).
Desafios de Colombia.indb 411 15/06/2010 03:03:38 p.m.
412 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
los organismos de inteligencia para que decidan en contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos; proliferación de amenazas de muerte y control mediante el terror armado en gran parte del país; violaciones al derecho a la vida y la integridad; allanamientos de sedes de organizaciones y robos sistemáticos de información; declaraciones gubernamentales públi-cas hostiles que descalifican y otorgan trato de enemigo a los defensores de derechos humanos; debilitamiento e intento de privatización y mercantili-zación de los servicios y esquemas de protección de defensores, periodistas y sindicalistas amenazados (Asamblea permanente de la sociedad civil por la Paz; Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo; Alianza de organizaciones sociales y afines por una cooperación para la paz y la democracia en Colombia; Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, 2009). Esta estrategia, utilizada en Colombia por los últimos go-biernos, ha sido denunciada por la relatora especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, al término de su misión que se llevó a cabo del 7 al 18 de septiembre de 2009.
Por esta razón, el 9 de septiembre de 2009, Día Nacional de los Derechos Humanos, ONG nacionales e internacionales lanzaron la Campaña por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia, con la presencia de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Defenso-res de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya. En concreto, solicitaron al gobierno colombiano:
• Ponerfinalaimpunidadaviolacionescontralos/lasdefensores/as.• Ponerfinalusoilegaldelainteligenciaestatal.• Ponerfinalosseñalamientossistemáticos.• Ponerfinalasjudicializacionessinfundamento.• Mejorardemaneraestructurallosprogramasdeprotecciónpara
personas en riesgo.
La sociedad civil dispone de una gran capacidad de incidir en las po-líticas exteriores hacia Colombia. Es suficiente recordar la suspensión del proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio en el Congreso de los Estados Unidos o la decisión de la Unión Europea de no apoyar el Plan Colombia. La campaña por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia se realiza en un momento importante para Colombia, cuando se están cerrando las rondas de negociación del Acuerdo Comercial con la Unión Europea. Al respecto, no hay que considerar el bloqueo de los acuerdos comerciales como el objetivo de la sociedad civil, sino como un instrumento
Desafios de Colombia.indb 412 15/06/2010 03:03:38 p.m.
Colombia y los actores no estatales en el escenario internacional | 413
de presión. La mayor parte de la sociedad civil está a favor de un sistema comercial, siempre y cuando sea justo y garantice que la potencialidad de la globalización se distribuya equitativamente. El objetivo último de la sociedad civil es la promoción y el respeto de los derechos humanos, considerados en su integralidad.
El nuevo gobierno colombiano, en lugar de contratar a costosas em-presas de lobby o de gastar energía y recursos para difundir una imagen mejorada del país en el exterior, simplemente debería mejorar su desempeño en la protección de los derechos humanos. Ataques a prestigiosas ONG de derechos humanos, como a Human Rights Watch en febrero de 2010 con ocasión de la publicación de su informe sobre nuevos grupos paramilitares –sólo por citar el último episodio–, no se pueden considerar un éxito en la política exterior de Colombia.
Referencias
Asamblea permanente de la sociedad civil por la Paz; Plataforma colombiana de de-rechos humanos, democracia y desarrollo; Alianza de organizaciones sociales y afines por una cooperación para la paz y la democracia en Colombia; Coordina-ción Colombia – Europa – Estados Unidos (2009, Septiembre). Graves ataques a la labor de las y los defensores de derechos humanos en Colombia, Bogotá.
Barbero Domeño, A. (2005, diciembre). Empresas españolas en Colombia. Costes y oportunidades en la construcción de la paz y los derechos humanos. Barcelona: Escola de Cultura de Pau.
Cambio (2009, 7 de enero). “Nueva liberación de seis secuestrados despierta un optimismo relativo”. Recuperado el 24 de septiembre de 2009, de http://www.cambio.com.co/paiscambio/810/4744779-pag-2_2.html
Colombia, Departamento Nacional De Planeación – DNP. (2009). “Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (Mesep) entrega series actualizadas al Gobierno Nacional”. Recuperado de www.dnp.gov.co
Comisión Europea (s.f.). Registro de Grupos de Interés (en Internet). Recuperado de https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/consultation/
statistics.doComisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (2009). Drogas y democra-
cia: hacia un cambio de paradigma.Eising, R. (2007). “Institutional Context, Organizational Resources and Strategic
Choices”. European Union Politics, 8 (3): 329-362.Kaldor, M. (2005). La sociedad civil global. Una respuesta a la guerra. Barcelona:
Tusquets.
Desafios de Colombia.indb 413 15/06/2010 03:03:38 p.m.
414 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
“Nueva liberación de seis secuestrados despierta un optimismo relativo” (2009, 7 de enero). Revista Cambio. Recuperado el 24 de septiembre de 2009, de http://www.cambio.com.co/paiscambio/810/4744779-pag-2_2.html
Panorama económico afecta optimismo de los colombianos. (2008, 19 de diciem-bre). Semana.com. Recuperado el 20 de septiembre de 2009, de http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=118924
Tribunal Permanente de los Pueblos (2008, julio 23). Sentencia Sesión Colombia, Bogotá. Recuperado de www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=54
Desafios de Colombia.indb 414 15/06/2010 03:03:38 p.m.
La migración: de la agenda pública a una política pública
Magda Catalina Jiménez,* Silvia María Trujillo**
Este escrito pretende hacer un breve análisis sobre la relación entre el proble-ma migratorio y la respuesta estatal. Para ello, se propone estudiar primero el tipo de programas e iniciativas gubernamentales que se han adoptado antes de 2003; después, un balance sobre los aciertos y debilidades de la Política Integral Migratoria (PIM) que adoptó el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez desde 2003; y por último, nuestra propuesta, la cual apunta al diseño e im-plementación de una política pública migratoria estructurada en tres ejes: visión del migrante, construcción de redes sociales e inclusión de elementos de gobernanza (governance).
Las primeras iniciativas gubernamentales frente a la migración
La migración de colombianos al exterior es un suceso constante desde la dé-cada de los años 60 del siglo XX, que tuvo su punto de inflexión a mediados de los años 90 debido no sólo al incremento en el número de colombianos que decidieron salir del país, sino también a los cambios que generó la globali-zación. Esta situación estructuró la oportunidad para que esta problemática fuera incluida en la agenda política de los gobiernos colombianos durante la última década.
Sin embargo, antes de analizar la urgencia e importancia de diseñar una política pública migratoria y las temáticas que ésta debería de contener,
* Historiadora y máster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Salamanca; docente de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.** Politóloga con énfasis en Relaciones Internacionales y máster en Acción Política, Universidad Francisco de Vitoria; docente de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Pontificia Uni-versidad Javeriana; consultora.
Desafios de Colombia.indb 415 15/06/2010 03:03:39 p.m.
416 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
es necesario destacar y analizar las políticas que gobiernos anteriores imple-mentaron, con el objetivo de entender la noción que sobre la migración y los migrantes han construido los tomadores de decisiones. La primera política se desarrolló en la década de los 60 y estuvo dirigida a un conjunto específico de colombianos en el exterior.
El Programa de Cerebros Fugados (Guarnizo y Sánchez, 1998) tuvo la intención de identificar a colombianos con altos grados académicos univer-sitarios en los Estados Unidos y Europa, con el fin de crear incentivos para que decidieran retornar al país y contribuir en la consolidación de un capital social (académico, simbólico, tecnológico) capaz de incidir en los procesos de modernización y racionalización del Estado colombiano. Aunque no se tienen datos precisos sobre los aciertos de este programa gubernamental, la incidencia de algunos de estos migrantes en el diseño de programas acadé-micos más competitivos es evidente, así como también la creación de una comunidad académica con más voz en algunas esferas públicas y privadas a través de informes especializados.
A pesar de algunos aciertos del programa, éste dejo por fuera a un número importante de migrantes, tanto calificados como no cualificados, por parte de los gobiernos colombianos, lo que debilitó la posibilidad de construir un concepto de migración más completo y complejo que reflejara la diversidad de sectores sociodemográficos y regionales que empezaron a emigrar, especialmente a los Estados Unidos, a fines de la década de los 70 y comienzos de los 80.
Este último periodo fue de gran trascendencia para los emigrantes colombianos, ya que el incremento del narcotráfico no sólo repercutió en las decisiones políticas de la comunidad internacional hacia Colombia, si-no que para los emigrantes significó una estigmatización social y simbólica que hizo más difícil el proceso de adaptación a la sociedad receptora y entre los mismos emigrantes colombianos (Guarnizo, 1998), con el consecuente debilitamiento de su estructuración como actor social tanto en el sistema político del país receptor como en el sistema político del país de origen.
Ahora bien, aunque desde 1961 los migrantes colombianos tenían dere-cho a votar en las elecciones presidenciales (Guarnizo, 2006), fue la Consti-tución política de 1991 la que amplió el paraguas de derechos políticos de los migrantes, al incorporar el derecho a la doble ciudadanía y a la representación política en una de la cámaras del Congreso Nacional. Además, en 1997 se concedió el derecho a votar en las elecciones parlamentarias, así como a ser elegido como representante de la región de origen.
El reconocimiento de derechos políticos a la totalidad de los ciuda-danos colombianos extraterritoriales debilitó la diferenciación entre mi-grantes calificados y migrantes no calificados y les otorgó a ambos recursos
Desafios de Colombia.indb 416 15/06/2010 03:03:39 p.m.
La migración: de la agenda pública a una política pública | 417
políticos,1 al tener a uno de ellos en el escenario más importante de toma de decisiones. En retrospectiva, la incidencia de los migrantes en los escenarios de representación se puede catalogar como inexistente, situación que debi-litó su capacidad de consolidación como actores estratégicos en el sistema político colombiano.
Durante la segunda mitad de la década de los 90, el sistema internacio-nal sufrió profundos cambios a causa del proceso de globalización econó-mica; uno de los efectos más notorios fue el incremento de las migraciones internacionales, y a su vez su fronterización; es decir, la migración se ha pro-ducido a pesar de las fronteras y barreras, y no por su eliminación (Arango, 2003). Para Colombia, esta década fue la del incremento en el número de nacionales que emigraron, no sólo por las oportunidades y condiciones del mismo modelo de internacionalización, sino por la grave crisis económica de 1997, crisis que produjo la debilidad del sector financiero, el deterioro constante de la cartera y la falta de liquidez (Parra y Salazar, 2000), a causa de la crisis asiática y la moratoria de pagos de Rusia.
Así, la migración colombiana pasó de 1’852.000 colombianos en 1995 a 2’731.000 en el año 2000.2 Es necesario aclarar que no todos fueron emigran-tes nuevos; una parte importante de ellos migraron por el uso de la figura de la reagrupación familiar, así como por la migración temporal o estacio-nal. La respuesta del gobierno colombiano a esta situación fue la adopción del Programa Colombia para Todos, en 1996, el cual tuvo como objetivo el fortalecimiento de los vínculos de identidad de los migrantes con su país.
Este programa fue cambiado en 1998 por el Programa para las Comuni-dades Colombianas en el Exterior, bajo el gobierno de Andrés Pastrana. Dos fueron los objetivos de este proyecto: el primero fue la operacionalización de los derechos políticos adquiridos por los migrantes a través de la parti-cipación en las elecciones subnacionales; el segundo, el afianzamiento de la identidad nacional con el objeto de convertirse en “embajadores” dentro de las comunidades que habitan.
Paralelo al incremento en el número de migrantes creció el volumen de las remesas, volumen que alcanzó la cifra de 3.170 millones de dólares en
1 Desde la Teoría de la Movilización de Recursos (TMR) de Edelman, los recursos son los elementos simbólicos, económicos o culturales que permiten a los grupos construir marcos para canalizar sus demandas a través de formas organizacionales. Cuando se habla de dotar a los migrantes de recursos políticos, se usa la categorización de Michael Coopedge, categorización que explica la capacidad para que ciertos actores sociopolíticos se conviertan en estratégicos si llegan a usar más de uno de estos recursos (cargos públicos, ideas e información, factores de producción, grupos de activistas y autoridad moral) en su propio beneficio.2 Datos recogidos por la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), a partir de los resultados del Censo Nacional de 2005.
Desafios de Colombia.indb 417 15/06/2010 03:03:39 p.m.
418 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
2004, el 3,3% del PIB según fuentes del Banco de la República. La importancia de estos recursos (remesas) no sólo fue determinante para el sostenimiento de las economías de las ciudades o regiones de origen de los migrantes, sino que también potenció a los migrantes como actores de primer orden dentro de la sociedad colombiana.
Esta situación explica la incorporación de los migrantes y sus recursos (especialmente los económicos), por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vé-lez, al Plan de Desarrollo, a través del diseño de una política específica para enfrentar la complejidad del problema migratorio.
La política integral migratoria: primera respuesta al fenómeno de la migración en Colombia
Durante el primer periodo de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) se ma-terializó la necesidad de dar respuesta a los colombianos residentes en el exterior mediante una política estatal. El Plan de Desarrollo de este periodo, bajo el título de “Comunidades colombianas en el exterior” (Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, Hacia un Estado Comunitario: 97), mencionó la necesidad de elaborar una política integral respecto a los emigrados, inclu-yendo en ella, por primera vez, la situación de los indocumentados. Adicio-nalmente, dicho plan incluía temas de gran relevancia como las remesas y la caracterización de las comunidades (Mejía y Perilla, 2008: 7). Es así como surge la “Política Integral Migratoria” (PIM). Por medio de ésta, por primera vez, el Gobierno de Colombia decide analizar la situación real del colectivo emigrante y la de los extranjeros que viven en el país, y reconoce la insufi-ciencia de los mecanismos estatales para enfrentar el fenómeno migratorio en el país (Mejía, 2007).
La propuesta del gobierno era que la PIM tuviera como eje vertebral el reconocimiento y bienestar de los colombianos en el exterior y de sus familias que permanecen en Colombia, como parte vital de la nación, que definiera de manera integral y comprensiva las diferentes medidas de política sobre migración internacional, y que por medio de la misma se establecieran las disposiciones por seguir frente a la inmigración de extranjeros al país (Gon-zález, 2004: 199).
En términos generales, los objetivos de la PIM eran: promover el bien-estar del migrante y su familia, y vincularlo con su país de origen. Desde ese momento, el gobierno colombiano desarrolló una serie de iniciativas con el fin de poner en práctica la PIM y solucionar los vacíos estatales en materia migratoria. Es de resaltar la creación del programa Colombia nos Une, mediante la Resolución 3131 de 2004. Este programa se creó al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se constituyó en una verdadera
Desafios de Colombia.indb 418 15/06/2010 03:03:39 p.m.
La migración: de la agenda pública a una política pública | 419
novedad. Por primera vez se creaba un equipo de trabajo dedicado exclusi-vamente a la ejecución y el desarrollo de la política emigratoria del país. La iniciativa partía del punto acertado de entender a la migración como parte vital de Colombia (Mejía y Perilla, 2008: 8).
El objetivo del programa Colombia Nos Une era establecer procedi-mientos y mecanismos dirigidos a vincular a Colombia con su población residente en el exterior, a través del desarrollo de redes para el intercambio de ideas entre profesionales, investigadores, técnicos, expertos, artistas y empresarios; así mismo, propiciar que estas redes estimularan la solidaridad con el país y permitieran promover la inversión en proyectos de desarrollo económico y social en Colombia, la creación de alianzas empresariales y de cooperación entre colombianos, y una profundización de la confianza en el país, de la propia identidad y de los valores nacionales (González, 2004: 206).
Balance 2002- 2009
Después de Colombia Nos Une, el Gobierno continúo con la generación de una serie de iniciativas orientadas a la puesta en práctica de la PIM. Entre ellas se destacan las siguientes:
Decreto 1239 de 2003Este decreto crea la Comisión Nacional Intersectorial de Migración, como un órgano para la coordinación y orientación en la ejecución de la política migratoria del país.
Decreto 110 de 2004
Por medio de este decreto se adoptaron medidas respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores que definieron funciones y precisaron responsabilidades frente a otros tópicos relacionados con la migración, empezando por el encargo de “formular y dirigir la política migratoria de Colombia” y por la creación de la Dirección de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior (a la cual quedaría adscrito el programa Colombia Nos Une), dependiente de la Secretaría General.
Decreto 4000 de 2004
Este decreto trata sobre el control de extranjeros. “[L]a inmigración se regulará de acuerdo con las necesidades sociales, demográficas, económicas, científicas, culturales, de seguridad, de orden público, sanitarias y demás de interés para el Estado colombiano.”
Documento Visión Colombia 2019
En el capítulo 6 plantea el diseño de una política exterior acorde a un mundo en transformación. Específicamente, la meta 4 habla sobre reforzar los vínculos con los colombianos en el exterior y favorecer sus aportes al desarrollo de la nación.
Plan de Desarrollo 2006- 2010
El Parágrafo 7.9 establece que “el fortalecimiento de la política estatal migratoria constituye un elemento determinante como factor de desarrollo, por lo que es necesario potenciar sus efectos positivos tanto en sus países de origen como en los de destino”.
Desafios de Colombia.indb 419 15/06/2010 03:03:39 p.m.
420 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Política Exterior Colombiana 2006-2010
El objetivo 5 propone diseñar una política integral de migraciones.
Plan Comunidad en el Exterior
Tiene el objetivo de “acercar a la comunidad colombiana con los consulados y embajadas, creando y fortaleciendo relaciones de confianza que faciliten un trabajo conjunto en pro de nuestros connacionales” y el trabajo de cónsules y embajadores con el de líderes de las comunidades de colombianos.
Proyecto Redes Colombia
Su propósito es “establecer un sistema de redes sociales para colombianos que permita crear vínculos positivos entre sus miembros y que potencie el desarrollo personal y social, bajo los principios de libertad de opinión, democracia participativa e inclusión social, en el marco de la legalidad”, teniendo como estrategia básica, en alianza con la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), el portal en Internet del mismo nombre, en servicio desde finales de 2007 y que se espera llegue a ser autónomo y autosostenible.
CEMIC (Centro de Estudios para la Migración Internacional)
“se propone centralizar, sistematizar y analizar información y estudios sobre el tema migratorio, las dinámicas migratorias y sus impactos tanto en origen como en destino” (CNU, 2007).
Tras este recorrido sobre las iniciativas desarrolladas en materia migra-toria, es posible presentar un listado de logros y pendientes, para finalizar con una propuesta en materia de la PIM.
Logros
• Sehaempezadoatenerencuenta,analizaryestudiarlasdinámicasde retorno en el análisis de la política migratoria.
• Sehaavanzadoenelreconocimientodelosemigradoscomosujetosde derecho por parte del Estado colombiano y el emprendimiento de acciones concretas para favorecerlos.
• Sehanlogradoavancesconsiderablesencuantoalaprestacióndeservicios de seguridad social a los colombianos residentes en el ex-terior.
• Sehahechoexplícita,porprimeravez,lanecesidaddeunapolíticamigratoria concertada con los países de destino y en acuerdo con los países de origen de la región.
• Sehainsistidoenlarealizacióndeconveniosespecíficosorienta-dos a mejorar las condiciones de los colombianos en el exterior y favorecer la migración ordenada.
• LaaprobacióndelaPIMel24deagostode2009,medianteelDo-cumento Conpes 3603, lo cual la convierte en política de Estado.
Desafios de Colombia.indb 420 15/06/2010 03:03:40 p.m.
La migración: de la agenda pública a una política pública | 421
Pendientes
• Apesardequesuobjetivoesserunapolítica“integral”,laPIMnologra ser más que la sumatoria de actividades de diferentes entes gubernamentales.
• Losrecursosasignadosresultanescasossi se relacionancon lasmetas propuestas.
• LaPIMnosehaconsolidadocomoloquesehabíapropuestoser:una política de Estado.
• Nocuentaconmecanismosrealesdeparticipación.• LaPIMsepierdedentrodelprogramaColombiaNosUne.• Losestudioshablanmuchodelpapeldelascomunidades,peroen
realidad no hay comunidades ni se ha hecho un buen trabajo para organizarlas (Bermúdez, Laurens, Rois y Villavicencio, 2008).
En general, se puede afirmar que la simple existencia de la PIM es un avance significativo. Sin embargo, falta dotarla de mecanismos y acciones concretas, que realmente le impliquen cambios reales y mayores facilidades a los cerca de 4’000.000 de ciudadanos colombianos que por una u otra razón han tomado la decisión de abandonar el país.
De una política integral a una política pública migratoria
La propuesta central es que la Política Integral de Migración se convierta en una política pública que pueda darle garantías reales a los colombianos resi-dentes en el exterior; por ello, consideramos que se debe identificar primero en qué etapa del ciclo de política3 se encuentra la problemática migratoria en Colombia, con el fin de fortalecer a los actores determinantes para esta política pública.
A causa de la incidencia de las remesas y del impacto que ha logrado la PIM en los últimos años, los migrantes se han venido consolidando como un actor importante, pero no estratégico de este proceso; por ello, la política pública debe diseñarse teniendo en cuenta que es el resultado de la configu-ración de distintos actores4 (migrantes, Gobierno, instituciones nacionales e internacionales, colectivos y asociaciones de migrantes y países receptores).
3 Las etapas del ciclo político corresponden a la definición del problema y la construcción de la agenda, la formulación, la decisión (o legitimación) y la evaluación. 4 El enfoque teórico que sustenta el énfasis en los actores como diseñadores de políticas públicas se conoce como Marco de análisis por referencial. Este marco ha sido desarrollado por el francés Pierre Muller y referenciado para el caso colombiano por el profesor Andre-Noël Roth.
Desafios de Colombia.indb 421 15/06/2010 03:03:40 p.m.
422 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
La interdependencia de los actores partícipes en el fenómeno migrato-rio colombiano debe analizarse a través de tres elementos: la racionalidad de los actores, el papel de la administración pública, y las redes de actores (Roth, 2008: 8). Es necesario estudiar de forma cuantitativa y cualitativa la implicación de estos procesos, con el fin de diseñar una política pública es-tructural y con capacidad de no desentenderse del contexto mundial, ya que como apunta Muller, “las políticas públicas son el lugar donde una sociedad dada construye su relación al mundo; es decir, es también la construcción de una imagen de la realidad sobre la cual se quiere intervenir”.
Por ello, las referencias que se deben construir para diseñar una política pública migratoria eficaz deben revisar tres aspectos que consideramos son los principios estructurales, más que normativos, de esta propuesta. En pri-mer lugar, es necesario revisar la visión dual que se ha venido consolidando en la última década: migrante colombiano = remesa.
Aunque hemos destacado la importancia que han tenido y tienen es-tos recursos, los migrantes colombianos necesitan un reconocimiento dis-tinto a su capacidad inversionista; es decir, se debe ampliar su grado de reconocimiento dentro de la comunidad nacional e internacional, a través del fortalecimiento de su voz en los distintos ámbitos de decisión política, para que las experiencias de los migrantes sean fundamentales a la hora de comprender el tipo de corpus normativo que se debe diseñar. Sería idóneo materializar estrategias concretas como mejorar la capacidad operativa de los consulados, generar convenios de asesoría y capacitación con gobiernos con demostradas buenas prácticas en materia migratoria como Canadá, y descentralizar la política pública migratoria.
En segundo lugar, es vital lograr que los migrantes colombianos puedan llegar a construir en los países receptores una identidad nacional, y no una identidad regional. Consideramos que esta es la tarea más difícil, debido a que históricamente la sociedad civil colombiana es débil, poco articulada, y en ella pesan más los valores regionales que los nacionales. Esta situación no se resuelve sólo con la celebración de las fechas patrias en las ciudades de residencia de los migrantes; es necesario que éstos dejen de identificarse desde la diferencia, con el fin de crear cadenas de equivalencia (Almanza, 2005: 6) que les permitan identificar las demandas comunes sobre su si-tuación, no sólo frente al Estado colombiano, sino también frente al país receptor, comprendiendo que su situación la comparten con migrantes de otros países del mundo; en otras palabras, poder crear un sentimiento de solidaridad e inclusión a su comunidad nacional, receptora e internacional, a la comunidad migrante. De esta manera, se puede pensar en la creación y consolidación de múltiples redes, no sólo de ayuda, sino más complejas, que
Desafios de Colombia.indb 422 15/06/2010 03:03:40 p.m.
La migración: de la agenda pública a una política pública | 423
en un trabajo multinivel (local, regional, nacional e internacional) puedan incidir de forma estratégica en las decisiones políticas.
El último eje de nuestra propuesta propende por incluir elementos de gobernanza en el diseño de la política pública migratoria colombiana. Para ello se requiere transformar los modelos y formas de decisiones jerárquicas, con el fin de lograr un mayor grado de cooperación e interacción entre los actores no estatales y el Estado, en el interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado (Natera, 2005).
A partir de este enfoque, la política pública migratoria debe tomar en consideración las prácticas de intercambio y coordinación que los actores políticos y sociales deben tener en la construcción de un sistema democrático que se sostenga sobre el desarrollo de un capital social, a través de la amplitud de la noción de ciudadanía. Este último elemento es fundamental, si se tiene en cuenta que las consecuencias del proceso migratorio han estructurado la oportunidad para replantear las estructuras con las que se construyeron los Estados nacionales.
Por último, se propone que la política pública migratoria sea más que la creación desde el Estado de un sistema nacional de migraciones; es necesario convertir esta política en ley (con la aprobación del Congreso de la República) para poder darle garantías reales a los colombianos residentes en el exterior.
Referencias
Almanza, H. (2005). “El papel de los movimientos sociales transnacionales en la implementación de normas”. Revista Electrónica Vinculando. Recuperado de http://vinculando.org/comerciojusto/mst_comercio_justo/mst_normas.html.
Arango, J. (2003). “Inmigración y diversidad humana: una nueva era en las migra-ciones internacionales”. Revista de Occidente, (208).
Ardila, M. (2009). “Actores no gubernamentales y política exterior: A propósito del sector académico y el diseño de la política exterior migratoria colombiana”. Revista Colombia Internacional, (69).
Bermúdez, C., Laurens, S., Rois, J., y Villavicencio, Y. (2008). Libro Blanco. Política Pública Integral Migratoria del Estado Colombiano. Propuestas de la Sociedad Civil. Bogotá, Foro de Democracia Participativa. Recuperado de http://foro.aesco-ong.org/download/libro_Blanco_PIM.pdf.
Colombia, Decreto 1239 de 2003. Recuperado de http://www.unfpacolombia.org/sipro/documentos/indicadores/IP-P-7-27.doc.
Colombia, Decreto 110 de 2004. Recuperado de http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2004/enero/21/dec110210104.pdf
Colombia, Decreto 4000 de 2004. Recuperado de http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2004/noviembre/30/dec4000301104.pdf
Desafios de Colombia.indb 423 15/06/2010 03:03:40 p.m.
424 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Colombia, Documento Conpes 3603 (2009). Recuperado de http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=xta7i4cVfXw%3D&tabid=907
Colombia, Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: Hacia un Estado Comunitario. Recuperado de http://www.presidencia.gov.co/planacio/index.htm
Colombia, Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010. Recuperado de http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PND20062010/tabid/65/Default.aspx
Colombia, Plan Comunidad en el Exterior. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Programa Colombia nos Une (2006). Recuperado de http://www.icpcolombia.org/archivos/publicaciones/politica_integral_migratoria.pdf
Colombia, Proyecto Red es Colombia. Recuperado de http://www.redescolombia.org/
Gajardo, P. (2002). “Gobernabilidad, sistema político y gestión pública: una eva-luación del proceso político en Chile post-transicional”. Ponencia presentada en VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública.
González, M. (2004). “El tema migratorio en la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores”. Revista Colombia Internacional, (59).
Guarnizo, L., y Sánchez, A. (1998). “Emigración colombiana a los Estados Unidos: transterritorialización de la participación política y socioeconómica”. En L. A. Restrepo (ed.), Estados Unidos potencia y prepotencia. Bogotá: IEPRI, Tercer Mundo Editores.
Guarnizo, L. (2006). “El Estado y la migración colombiana”. Migración y Desar-rollo, (6).
Mejía, W. (2007). “Reflexiones sobre codesarrollo a partir de la experiencia colom-biana”. Ponencia presentada en el III Seminario internacional sobre migración internacional colombiana y la conformación de comunidades transnacionales: hacia la política integral migratoria 2007.
Mejía, W., y Perilla, C. (2008). Hacia la definición de la política pública nacional mi-gratoria en Colombia. Recuperado de http://www.migracionescolombianas.edu.co/vieja/Documentos/documentos/DOCUMENTOS%20DE%20TRA-BAJO/perilllamejia.pdf.
Natera, A. (2005). “Nuevas estructuras y redes de gobernanza”. Revista Mexicana de Sociología, 67 (4).
Parra, C., y Salazar, N. (2000). “La crisis financiera y la experiencia internacional”. Bogotá, Departamento Nacional de Planeación. Recuperado el 2 de octubre de 2009 de http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Boletines_Divulgacion_Economica/BDE_1_finac.pdf
Roth, A.N (2008). “El análisis de políticas públicas y sus múltiples abordajes teóricos: ¿una discusión irrelevante para América Latina?” Ponencia presentada en el I Congreso Colombiano de Ciencia Política, 2008.
Desafios de Colombia.indb 424 15/06/2010 03:03:40 p.m.
El narcotráfico en Colombia como tema de la agenda internacional
Mauricio Solano Calderon,* Claudia Dangond Gibsone**
Introducción
Dentro de la agenda que ha enmarcado las relaciones internacionales de Colombia, el tema del narcotráfico siempre ha ocupado un lugar importan-te. Sin embargo, fue hace 20 años, precisamente, con la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, que el asunto de las drogas y del narcotráfico adquirió un rol preponderante en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, por una parte, y entre Colombia y sus más cercanos vecinos, por otra, y finalmente entre Colombia y Europa.
El narcotráfico y sus delitos conexos no son sinónimo de la noción “problema mundial de las drogas”. Este último contiene al primero. Así las cosas, es importante entender que cuando se habla del “narcotráfico y sus delitos conexos” nos estamos refiriendo tan sólo a una parte del “problema mundial de las drogas”, la parte de la oferta. La otra parte es la que se refiere a la demanda, es decir, al consumo de sustancias psicotrópicas.
En ese sentido, este artículo, que se refiere precisamente al problema del tráfico ilícito de drogas, cobija la cadena de la producción, la importa-ción, la exportación, la distribución y venta de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, sumado al tráfico ilícito de precursores químicos utilizados en la producción de drogas, así como el lavado de dinero. El tema será tratado desde la perspectiva de la agenda internacional, analizando el papel que ha desempeñado hasta hoy en las relaciones exteriores del país.
* Profesor de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Univer-sidad Javeriana.** Decana académica de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pon-tificia Universidad Javeriana.
Desafios de Colombia.indb 425 15/06/2010 03:03:40 p.m.
426 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
El texto está estructurado en cinco partes. En la primera se presenta una corta historia sobre los orígenes del narcotráfico y su relación con la política exterior colombiana. Posteriormente se explica cómo ha sido entendido el narcotráfico por el sistema interamericano como organismo multilateral. En tercer lugar se comenta la articulación de Colombia con Europa en torno al narcotráfico. Para continuar, se explica la importancia del Plan Colombia como instrumento fundamental de la lucha contra el narcotráfico, y se ar-ticula con otros similares y más recientes. Finalmente, y antes de proponer algunas recomendaciones, el texto presenta la agenda mundial en torno al narcotráfico y los delitos conexos.
1. Historia del narcotráfico y su relación con la política exterior colombiana. Estados Unidos como interlocutor central
La Política Exterior colombiana ha estado dominada en gran parte por la relación que se ha tejido con los Estados Unidos de Norteamérica. Ello es natural si se tiene en cuenta que esta última ha sido una potencia mundial geográficamente ubicada en el continente americano. Durante muchos años las relaciones entre Colombia y Estados Unidos fueron tal vez asimétricas, pero buenas.1 Ello es claro si miramos desde el Respice Polum2 en 1918, pasan-do por la política del Buen Vecino3 de Roosevelt a comienzos de la década de los 30, hasta la época de la perfecta alineación al comienzo de la Guerra Fría.
Por otra parte, también es cierto que la política exterior de Colombia, al menos desde mediados de los 70 ha tenido como uno de los temas de mayor envergadura el del narcotráfico. Y es que la historia de este fenómeno en el país se inició justamente en aquella década con el fenómeno de la bonanza
1 Con la sola excepción, tal vez, del período comprendido entre 1903 y 1913, época en la cual Estados Unidos había adoptado una política expansionista que afectó a Colombia con la sepa-ración de Panamá.2 Teoría sobre la que se edificó la política exterior colombiana bajo el mandato del presidente Marco Fidel Suárez y que consistió en el reconocimiento de que el destino del continente americano estaba determinado por la influencia de Estados Unidos y que era a esa potencia a la que había que mirar.3 Esta política fue adoptada por el presidente Herbert Hoover y posteriormente perfeccionada por Franklin D. Roosevelt quien sostenía que “Las cualidades esenciales del verdadero panamerica-nismo deben ser las mismas que las que distinguen a un buen vecino, o sea, la comprensión mutua y, a través de ella, una apreciación benévola de los puntos de vista del otro. Sólo de esta manera podemos esperar construir un sistema cuyas piedras angulares sean la confianza, la amistad y la buena voluntad” (Cantenbein, 1950).
Desafios de Colombia.indb 426 15/06/2010 03:03:41 p.m.
El narcotráf ico en Colombia como tema de la agenda internacional | 427
marimbera4 y el uso para movilizar y exportar la marihuana de las rutas tra-dicionalmente empleadas por los contrabandistas.
El tema de las drogas ilícitas realmente marcó las relaciones entre los dos países desde principios de los 70 cuando Colombia se posicionó como el primer productor de marihuana y se empezó a hablar de la “conexión colombiana” (The Colombian Connection). En ese momento el presidente Nixon estaba tratando de implementar la primera guerra contra las drogas, mientras Colombia, con Misael Pastrana a la cabeza del Gobierno, firmó varios acuerdos multilaterales5 y expidió el Estatuto Nacional de Estupefa-cientes en 1974 (Decreto 1188).
Con la proclamación de la política denominada Respice Similia6 Co-lombia restableció las relaciones con Cuba y se produjo un cierto alejamiento de los Estados Unidos. Por esa misma época en Colombia el transporte de cocaína se hacía más sofisticado y las rutas empezaron a perfeccionarse con el ingreso de la familia Ochoa al negocio. A tal punto fue el trabajo de filigrana que los colombianos lograron arrebatarle el mercado de los Estados Unidos a los cubanos. Por esta razón, afirma Thoumi, hacia finales de ese decenio “el de-sarrollo de las exportaciones de marihuana promovió las de cocaína” (1998).
De esta manera, la coca se introduce en Colombia al inicio de los 80. En una primera fase, los negocios realizados por los narcotraficantes “cocaine-ros” se hicieron con hoja y pasta de coca importadas principalmente desde el Perú y desde Bolivia. Pero el auge de los cultivos de coca en el país propició que el narcotráfico fuera arraigándose cada vez más, y por lo tanto, que como negocio fuera cada vez más atractivo, por las enormes utilidades que dejaba.
Con la consolidación de los grandes carteles de la coca, “el tema de las drogas se mantuvo vigente como fuente de fricciones” (Análisis Político, 1997). Fue en ese momento que se produjo la “primera guerra colombiana contra las drogas”, bajo cuyo amparo se expidió el Estatuto de Seguridad para reprimir los delitos de derecho común y el floreciente tráfico de estu-pefacientes. Así mismo, se dio autorización para derribar aviones que salían hacia los Estados Unidos, se militarizó la Guajira, y finalmente se firmaron los tratados de Extradición en 19797 y de Asistencia Legal Mutua en 1980.
4 Bonanza marimbera se refiere al advenimiento de la prosperidad económica de la costa Caribe colombiana por el cultivo y exportación de marihuana. 5 Acuerdo Suramericano sobre Estupefacientes y Sicotrópicos, 1973; Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, 1974.6 Teoría sobre la que se manejó la política exterior colombiana entre 1974 y 1978, según la cual es necesario “mirar a los semejantes” con el objeto de diversificar y no tomar decisiones internacio-nales sobre la base de un solo aliado.7 Estos tratados fueron firmados por Virgilio Barco Vargas en calidad de embajador de Colombia en Washington.
Desafios de Colombia.indb 427 15/06/2010 03:03:41 p.m.
428 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Es así como se inicia la segunda fase del fenómeno. Es el momento en el que se empezaron a gestar las grandes y poderosas estructuras dedicadas al co-mercio de cocaína. Fruto de ello es la formación y consolidación de los carteles de Medellín y de Cali. Hombres como Carlos Lehder, Pablo Escobar y los hermanos Ochoa iniciaron su era de “lamentable gloria” para el país y para el mundo. La expansión del mercado y su próspero desarrollo se tradujeron a su vez en el aumento de los cultivos ilícitos de coca, la aparición de cultivos de amapola y el descubrimiento de nuevos mercado: Europa y Asia.
Con la elección de Belisario Betancur en 1982 se produjo una etapa de mayor autonomía del país hacia Estados Unidos. “La política exterior co-lombiana se caracterizó por un ampliación de las relaciones internacionales, la óptica tercermundista, los esfuerzos de concertación e integración, y una dualidad para el manejo de los asuntos económicos y políticos” (Ardila, 1991). En dos oportunidades, incluso, el Gobierno, a pesar del concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, se negó a extraditar a ciudadanos colombianos (resoluciones 217 y 226 del 12 y del 23 de noviembre de 1983).
En realidad, no fue sino hasta mediados de los 80 que el narcotráfico, como actividad económica ilícita, empieza a ser rechazado y combatido por la sociedad colombiana. Así, la tercera fase se inició con la destrucción del labo-ratorio Tranquilandia en 1984 y tuvo su momento más álgido con la lucha frontal que abanderó el grupo político Nuevo Liberalismo.
Cuando el presidente Barco asumió la presidencia de Colombia en 1986, las relaciones con Estados Unidos fueron muy tirantes en un inicio, por cuanto al principio el Gobierno se negó a autorizar la instalación de rada-res en territorio colombiano y rechazó la pretensión del gobierno del presi-dente Bush de imponer patrullajes navales antinarcóticos frente a las costas colombianas (Análisis Político, 1997).
Los contratiempos que se presentaron alrededor del Tratado de Ex-tradición y sus leyes aprobatorias, así como la liberación del narcotraficante Jorge Luis Ochoa, constituyeron la gota que rebasó la copa y que produjo la “narcotización de las relaciones con Estados Unidos”, lo que trajo como con-secuencia que se iniciara una “campaña contra nuestros productos y algunos de éstos, perecederos, como las flores y los camarones, fueron seriamente afectados” (Ardila, 1991). Tales medidas fueron “denunciadas ante la OEA en donde se propició un acuerdo entre los dos países para evitar cualquier tipo de discriminaciones contra los productos colombianos” (Dangond, 1997).
Este período de la historia dejó a Colombia enormes pérdidas, sobre todo en términos humanos. Fue por esta época que asesinaron al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla (1984) y al candidato presidencial Luis Car-los Galán Sarmiento (1989), ambos del Nuevo Liberalismo. Precisamente a partir de estos magnicidios se restableció la extradición por vía administrativa
Desafios de Colombia.indb 428 15/06/2010 03:03:41 p.m.
El narcotráf ico en Colombia como tema de la agenda internacional | 429
y se fortaleció nuevamente la cooperación logística, jurídica y policial entre los dos países. Fue entonces cuando empezó a reconocérsele a Colombia su lucha valiente, y se le vio como un ejemplo de combate contra las drogas. Incluso la prensa internacional llamó la atención acerca de la importancia de una acción internacional conjunta para luchar contra las organizaciones criminales de narcotraficantes (The New York Times, 1989; The Washington Post, 1989).
Los Estados Unidos, por su parte, anunciaron unas medidas internas en educación, salud y política criminal, y otras internacionales para contro-lar las exportaciones de insumos químicos. Adicionalmente, aprobaron un “plan quinquenal de ayuda a los países andinos, Colombia, Perú y Bolivia, de dos millones de dólares (U$ 2’000.000.oo) destinados a la lucha contra los productores y traficantes de droga” (Febres Cordero, 1992). Este plan quinquenal es el origen del llamado Plan Colombia, aprobado entonces como una iniciativa antinarcóticos que luego fue incluyendo también la ayuda para la lucha contrainsurgente o contraterrorista, por la relación que se demostró entre el narcotráfico y la guerrilla primero, y el narcotráfico y los paramilitares después. Por otro lado, el presidente Barco, en un memo-rable discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, planteó la necesidad de luchar bajo el principio de responsabilidad compartida, plan-teamiento que tuvo mucha acogida y que aún hoy continúa siendo el pilar de la lucha contra el narcotráfico no sólo en el hemisferio, sino en el mundo. El presidente Barco dijo en esa ocasión:
En las últimas semanas hemos obtenido importantes victorias. Todas las energías del Estado se han orientado a romper la columna vertebral de los carteles de la droga. No sólo confiscando y destruyendo muchas toneladas de cocaína. De hecho, las autoridades colombianas incautan cerca del 80% de la cocaína decomisada en el mundo. Pero la ofensiva va mucho más allá. Los responsables materiales del asesinato de Luis Carlos Galán ya han sido capturados. Miles de sospechosos han sido detenidos y sus propiedades, cuentas bancarias, plantas de procesamiento, equipos de comunicación, aeronaves, yates, residencias y fincas, por valor de mu-chos millones de dólares, han sido decomisados (…) Aún así, todas estas victorias no serían suficientes para ganar esta guerra. Por esta razón me encuentro hoy aquí. Sólo a través de una acción internacional concertada podemos aspirar a derrotar el flagelo del narcotráfico. Los carteles de la droga nos han declarado una guerra total (…) Esa declaración de guerra es contra todas las naciones. Contra aquéllas que ven destruido el futuro de sus jóvenes por la droga y también contra las que, como Colombia, ven amenazadas su democracia y sus instituciones por la violencia y el
Desafios de Colombia.indb 429 15/06/2010 03:03:41 p.m.
430 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
terrorismo. No existen fronteras para la muerte que genera este sucio negocio, no existe ningún país que se pueda considerar a salvo del te-rrorismo del narcotráfico (Dangond, 1997).
La guerra frontal contra el narcotráfico conllevó el recrudecimiento del uso del terrorismo como medio para defender el narcotráfico (narcoterro-rismo), pero también generó una guerra entre los carteles, el de Medellín y el de Cali, que finalizó con el desmantelamiento de las dos organizaciones hacia mediados de los años 90.
En 1993 el panorama volvió a cambiar y nuevamente se restableció la guerra contra las drogas, esta vez con fuerte énfasis en la represión contra la producción en los países andinos (Análisis Político, 1997). Fue en este período que empezó a aplicarse el programa de erradicación de cultivos ilí-citos, programa que fue exitoso para el caso de la marihuana, pero no para las plantaciones de hoja de coca. Además, el conflicto con los carteles escaló de tal forma que incluso para los Estados Unidos se convirtió en un asunto prio-ritario de seguridad nacional (Análisis Político, 1997).
Con la muerte de Pablo Escobar y la captura de los líderes del cartel de Cali se dio paso a una nueva fase del delito, la cuarta, que vio cómo surgieron los microcarteles originados de las disminuidas estructuras de Medellín y Cali, y cómo entraron al narcotráfico las guerrillas y los grupos de autode-fensas. El ingreso de los protagonistas del conflicto armado colombiano al negocio del tráfico de estupefacientes se inició con el control de zonas de cultivo y el cobro de “impuestos”, hasta llegar al control de rutas y formas de distribución.
Esta difícil etapa, que como vimos se produjo a partir de los inicios de los 90, se enmarca en un contexto mundial que no puede dejarse al margen del análisis. En efecto, fue justo en este período que se terminó la Guerra Fría y se cayeron las bases del comunismo. El sistema capitalista se replanteó y el fenómeno de la globalización, a nivel mundial, impulsó un nuevo modelo económico determinado por un mercado de competencia abierta, caracte-rizado “por la liberación y libre movilidad de bienes, capitales y servicios entre países y por la privatización y reestructuración de las economías del Tercer Mundo y de los antiguos países socialistas” (Análisis Político, 1997). Como requisitos para el ajuste de las economías a este modelo denominado neoliberal, y fundamentado en el conocido “Consenso de Washington”, se exigía: a) una reducción del Estado para dar más libertad a las fuerzas del mercado; b) adopción de medidas austeras –que generarían desempleo o inflación– y, c) no intervención por parte del Estado.
Por supuesto, esto se aplicaba a lo que tenía que ver con el comercio y la economía legal. Sin embargo, si miramos lo que exigía el ataque al tráfico ilícito
Desafios de Colombia.indb 430 15/06/2010 03:03:41 p.m.
El narcotráf ico en Colombia como tema de la agenda internacional | 431
de cocaína nos encontramos con un escenario absolutamente contradictorio: a) al estar de por medio políticas prohibicionistas, se requería un Estado inter-vencionista; b) El “sector privado”, que en este caso eran los narcotraficantes, no podía tener juego en el mercado. La tabla 1 ilustra esta contradicción:
Tabla 1. Incompatibilidad entre las dos políticas promovidas por Estados UnidosReformas neoliberales Guerra contra las drogas
Objetivo perseguido
Salir del subdesarrollo y resolver el problema de la deuda (básicamente objetivos económicos).
Adoptar leyes que permitan atacar el tráfico ilícito de cocaína para terminar con él.
Requisitos y medidas necesarias
• Estado minimalista (específicamente a través de la liberalización de los mercados).
• Procesos de privatización de empresas estatales.
• No intervencionismo.
• Estado intervencionista (a través de medidas prohibicionistas)
• Controlar la iniciativa privada.
• Regulación y control de las fuerzas del mercado.
PresionesEstados Unidos a través de instituciones financieras (FMI, BM).
Estados Unidos directamente, utilizando agentes diplomáticos.
Fuente: Dangond (1997)
Evidentemente, la dificultad radicó en la imposibilidad de separar el mercado ilegal de la industria de las drogas del mercado legal, pues el prime-ro está generalmente integrado a la economía nacional y es un componente sustancial del sector privado. Así mismo, lo que sucedió fue que el desempleo que se generó con la aplicación de las primeras medidas fue absorbido por la industria ilícita de la cocaína.
Junto con las medidas económicas y políticas adoptadas, los gobier-nos de Estados Unidos han utilizado instrumentos para controlar, apoyar, aprobar o desaprobar políticamente la lucha contra el narcotráfico en todo el mundo. El mecanismo mayormente conocido es el de la certificación.8 La última, producida en el mes de septiembre de 2009, avaló el trabajo de 17 de los 20 países en sus esfuerzos por combatir el tráfico ilícito de drogas.
8 La certificación en la lucha contra el narcotráfico es un pronunciamiento anual que realiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos. De conformidad con la Ley de Ayuda Externa de 1961, el presidente de Estados Unidos tiene la obligación de presentar anualmente al Congre-so una lista de países que se ha determinado que son los principales lugares de producción o tránsito de drogas y debe además determinar la cooperación de dichos países con Estados Uni-dos en materia antidroga. Esta certificación está prevista en el capítulo 8 de la mencionada ley, y se impone específicamente en la sección 490: “Sec. 490.545 Annual Certification Procedures”.
Desafios de Colombia.indb 431 15/06/2010 03:03:41 p.m.
432 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Entre los países evaluados positivamente estuvo Colombia. En cambio, paí-ses como “Bolivia, Birmania y Venezuela fracasaron ostensiblemente en los últimos doce meses a la hora de cumplir con acuerdos antinarcóticos inter-nacionales y tomar medidas de conformidad con las leyes estadounidenses” (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2009). Sin duda, este tipo de controles ponen en la mesa de discusión el éxito de la lucha antidrogas colom-biana frente a la estrategia antidrogas de Estados Unidos. Salvo el gobierno de Ernesto Samper (1996) Colombia siempre ha gozado de la certificación.
La quinta fase, que se vive actualmente, se inició con el proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa y dejó como actores del nar-cotráfico a la guerrilla de las FARC, a las bandas criminales emergentes y a organizaciones narcotráficantes de mediano tamaño. Dentro de esta fase se puede observar un aumento de la demanda interna, la pérdida del mercado estadounidense a manos de narcotraficantes mexicanos, la consolidación del mercado europeo y la apertura de nuevos mercados: Africa y Suramérica.
No puede leerse de manera completa la historía del narcotráfico en Co-lombia sin analizar ni tener en cuenta cómo ha sido la evolución del cultivo de coca en el país, y más aún en la Región Andina. Los cultivos ilícitos tuvie-ron su punto máximo en el año 2000 cuando, según los registros SIMCI,9 el área cultivada con coca en el país se calculó en 163.300 hectáreas. La menor cantidad de cultivos se registró para el año 2006 (Oficina de Naciones Uni-das para la Droga y el Delito, 2009). Dentro de las tendencias de los cultivos ilícitos se pueden observar tres: 1) la del aumento, que finaliza en el año 2000; b) la de la disminución, que finaliza en el año 2003 y; 3) la actual tendencia, que es la de la estabilización de los cultivos. Estas tendencias se observan no sólo para Colombia, sino para toda la Región Andina.
La tabla 2 y la gráfica 1 muestran la evolución de los cultivos ilícitos en la Región Andina. Los cultivos ilícitos de coca, tal y como se puede observar en la gráfica y en la tabla, no son propiedad exclusiva de Colombia; también están presentes en otros países de la Región Andina como lo son Perú y Bolivia. De ahí que el problema del narcotráfico, en especial el cultivo ilícito, debe ser tratado de un modo regional, y no de manera aislada.
En la actualidad, dado el incremento de los cultivos en Bolivia y Perú, existen serios indicios del aumento de la actividad narcotraficante en estos países (ver tabla 2 y gráfica 1).
9 SIMCI: Sistema de Información y Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Gobierno de Colombia y UNODC: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Desafios de Colombia.indb 432 15/06/2010 03:03:42 p.m.
El narcotráf ico en Colombia como tema de la agenda internacional | 433
Tabla 2. Cultivo de hoja de coca en la Región Andina 1998-2008 (ha)País 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bolivia 38.000 21.800 14.600 19.900 21.600 23.600 27.700 25.400 27.500 28.900 30.500
Colombia 101.800 160.100 163.300 144.800 102.000 86.000 80.000 86.000 78.000 99.000 81.000
Perú 51.000 38.700 43.400 46.200 46.700 44.200 50.300 48.200 51.400 53.700 56.100
Total 190.800 220.600 221.300 210.900 170.300 153.800 158.000 159.600 156.900 181.600 167.600
Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (2009)
Gráfica 1. Cultivo de hoja de coca en la Región Andina 1998- 2008 (ha)
Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (2009)
Aunque lo lógico, dadas las circunstancias descritas, sería que el pro-blema fuera abordado como un asunto regional, las diferencias de visión que se presentan entre los países afectados10 impiden, por ahora, construir una política regional o andina que pueda ser defendida ante el mundo en escenarios multilaterales, y aun tenida en cuenta para abordar las relaciones bilaterales de cada una de las naciones involucradas. Por eso, para llevar a la agenda internacional este problema con carácter regional, los países afecta-dos, Bolivia, Colombia y Perú, deberían de unificar sus estrategias antidrogas.
2. El narcotráfico visto por el sistema interamericano como organismo multilateral
10 Por ejemplo, bajo el gobierno del presidente Evo Morales, Bolivia es partidaria de una política prococalera: “Estrategia de lucha contra el narcotráfico y revalorización de la hoja de coca 2007- 2011”. Esta perspectiva ha sido presentada por parte de Bolivia en varios espacios multilaterales, donde se ha insistido en que la masticación de la hoja de coca es una tradición ancestral.
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
PerúCórdobaBolivia
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Desafios de Colombia.indb 433 15/06/2010 03:03:42 p.m.
434 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Problemáticas como las del narcotráfico exigieron también respuestas mul-tilaterales. Sin duda, esta es una de las áreas fundamentales de lo que fue y aún es la agenda hemisférica, y concretamente de la OEA (Organización de los Estados Americanos), de la cual Colombia es parte.
Claramente, al interior del sistema interamericano se llevó a cabo una redefinición de conceptos como el de seguridad, que se amplió para incluir no sólo la defensa militar, sino también otros temas que interconectan a los países del hemisferio. Entre ellos el narcotráfico ocupa un lugar privilegiado.
Para el sistema interamericano, el narcotráfico representa una amenaza a las democracias y las economías regionales, por lo que requiere la articula-ción de esfuerzos comunes en la medida en que implica la existencia de otro tipo de delitos y supone la consolidación de redes criminales.
En términos hemisféricos, en el marco de la Asamblea General de la OEA realizada en 1984 en Brasilia, el tema empezó a incluirse dentro de la agenda de la Organización y se convocó a una asamblea especializada inte-ramericana sobre narcotráfico. Concomitante con esto, se indicó al Consejo Permanente que era necesario mantener el tema en los debates y se recomen-dó la creación de una comisión interamericana para el control del abuso de drogas (Ramírez Ocampo, 2008), lo que finalmente sucede en Guatemala con la creación de la CICAD (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas), cuya tarea fundamental es la cooperación multilateral basada en principios de reciprocidad.
Este es uno de los escenarios en los que, siguiendo la recomendación de Colombia de 1989, se adoptó el principio de responsabilidad compartida.
Justamente bajo el lente de la cooperación, y cobijadas por este principio, las principales actividades que ha impulsado la OEA tienen que ver con: 1) fortalecimiento institucional de la CND (actualización de marcos regulatorios, recursos económicos y estadísticos, entre otros); 2) actualización de la Ley Antidrogas y regulaciones complementarias para su aplicación; diseño de la Política de Estado y desarrollo del Sistema Nacional Antidrogas; 3) actua-lización periódica de la estrategia y planes nacionales sobre reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control; creación del Fondo con fuentes de financiamiento; y finalmente, 4) el desarrollo del Observato-rio Nacional sobre Drogas (Fortalecimiento Institucional de las Comisiones Nacionales para el Control de Drogas, s.f).
La Estrategia Antidrogas del Hemisferio
Por otro lado, en el marco del sistema interamericano, pero dentro del es-cenario de las Cumbres de las Américas, también se han lanzado algunas iniciativas importantes en la lucha contra las drogas. A manera de ejemplo,
Desafios de Colombia.indb 434 15/06/2010 03:03:42 p.m.
El narcotráf ico en Colombia como tema de la agenda internacional | 435
vale la pena mencionar la Cumbre de Miami de 1994, en la que se generó un conjunto de discusiones con respecto a la complejidad del fenómeno del narcotráfico y la necesidad de establecer mecanismos cada vez más eficien-tes para su prevención y control. Desde esta perspectiva, y aun habiendo ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes para el Siglo XXI, se quiso implantar una comprensión más completa de la problemática, que fuera más allá de la discusión entre oferta y demanda, y que involucrara otra serie de fenómenos conexos que supone y a los que lleva el narcotráfico.
Con estas ideas, se llevó a cabo en 1996 en Uruguay una reunión de la CICAD en la que se debatió la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio adop-tada por la Asamblea General de la OEA en 1997. Este texto está compuesto por 42 puntos que se estructuran alrededor de tres ejes: la reducción de la demanda, la reducción de la oferta y las medidas de control.
Ese mismo año de 1997 se llevó a cabo una serie de reuniones con-sultivas convocadas por la CICAD con el fin de establecer los lineamientos para la construcción conjunta de un mecanismo de evaluación multilateral acorde con los compromisos ya adquiridos en la Estrategia Antidrogas para el Hemisferio. Posteriormente, en 1998, en el marco de la Asamblea Ge-neral realizada en Santiago de Chile, a partir del descontento generalizado en relación con el mecanismo de evaluación unilateral11 implementado por los Estados Unidos, se propuso la creación del MEM (Mecanismo de Evalua-ción Multilateral) como un instrumento de evaluación que formulara a los Estados miembros recomendaciones relativas al diseño e implementación de políticas públicas contra el narcotráfico. En este escenario se creó un Plan de Acción que consagraba que los Estados del hemisferio:
Continuarán desarrollando sus esfuerzos nacionales y multilaterales para lograr la plena aplicación de la Estrategia Antidrogas del Hemisfe-rio y fortalecerán esta alianza sobre la base de los principios de respeto a la soberanía y a la jurisdicción territorial de los Estados, reciprocidad, responsabilidad compartida, integralidad y equilibrio en el tratamiento del tema, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos;Con el propósito de fortalecer la confianza mutua, el diálogo y la co-operación hemisférica y sobre la base de los principios antes señalados, desarrollarán, dentro del marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicadoea), un proceso único y objetivo de evaluación gubernamental de carácter multilateral, para dar segui-
11 Proceso de certificación o descertificación unilateral.
Desafios de Colombia.indb 435 15/06/2010 03:03:42 p.m.
436 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
miento al progreso individual y colectivo de los esfuerzos hemisféricos y de todos los países participantes de la Cumbre en el tratamiento de las diversas manifestaciones del problema (Logros del Mecanismo de Eva-luación Multilateral (MEM) 1997-2007, 2007).
El MEM funciona por medio de un Grupo de Expertos Gubernamenta-les (GEG), el cual está compuesto por un representante de cada país miembro y produce informes periódicos y públicos respecto al estado de la lucha an-tidrogas en el hemisferio. El proceso se lleva a cabo en dos fases: en primera instancia, se producen informes de evaluación completa para cada país, y posteriormente se da el proceso de seguimiento de las recomendaciones emitidas. Hoy en día, el MEM cuenta con 85 indicadores de evaluación y se presenta un proceso progresivo de adopción de las recomendaciones emi-tidas por parte de los Estados miembros (Ramírez Ocampo, 2008).
3. La articulación con Europa en torno al narcotráfico
La relación con Europa en torno al narcotráfico se ha diferenciado sustan-cialmente de la que se ha mantenido con Estados Unidos. En efecto, ella ha girado en torno al desarrollo económico, lo que ha incluido acciones sobre todo alrededor de políticas públicas en salud, desarrollo alternativo y comercio. Claro ejemplo de esto es que en 1989 se concretara el Plan Trienal, mediante el cual se entregaron a Colombia 60 millones de euros destinados al desa-rrollo de proyectos de desarrollo alternativo a los cultivos de coca. Junto con esto se extendió el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que implica la eliminación, en algunos casos, o la reducción, en otros, de aranceles a productos que provengan de países productores de coca (Camacho Guiza-do, 2006). Igualmente, la relación se ha ido consolidando a partir del apoyo europeo a los laboratorios de paz como un esfuerzo por contribuir a la re-solución del conflicto. “En efecto, los proyectos están ubicados en la región del Magdalena Medio, donde operan guerrillas y paramilitares y donde se cultiva la coca” (Camacho Guizado, 2006).
Lo anterior obedece a que contrario a lo que inspira a los Estados Uni-dos, para Europa el desaparecimiento de los cultivos de coca debe obedecer a una acción voluntaria inspirada en la inserción paulatina de una cultura de paz. Ello explica, por ejemplo, que se abogue por una erradicación manual, en lugar de la tradicional fumigación o aspersión de los cultivos; esta última promovida por nuestro vecino del norte.
Desafios de Colombia.indb 436 15/06/2010 03:03:42 p.m.
El narcotráf ico en Colombia como tema de la agenda internacional | 437
4. El Plan Colombia como instrumento fundamental de la lucha contra el narcotráfico en Colombia
Hemos visto ya cómo el origen del Plan Colombia está a principios de los 90 cuando se recrudece la lucha contra el narcotráfico y se adopta la te-sis de Colombia de que se trata un delito de naturaleza transnacional, que trasciende las posibilidades y las obligaciones de una sola nación, y que por lo tanto requiere la solidaridad y la responsabilidad compartida de todos aquellos Estados que de alguna manera están involucrados y afectados por la problemática.
Así entendido, el Plan Colombia es una explicación fundamental a la hora de examinar las razones por las cuales Estados Unidos prestó colabo-ración a distintos países, entre ellos Colombia, desde el punto de vista de inteligencia militar. Son apoyos que han implicado “monitoreos antinarcó-ticos y operaciones de interdicción” (Camacho Guizado, 2006) y que han resultado fundamentales en la lucha contra el narcotráfico, bajo el principio de la responsabilidad compartida.
Aunque salvo España y el Reino Unido, en general el Parlamento Europeo se opuso al Plan Colombia, este instrumento ha sido fundamental en la lucha contra el narcotráfico, y más aún contra la alianza de éste con el te-rrorismo y los grupos al margen de la ley.
Tan importante ha sido que año tras año Colombia enfila sus baterías diplomáticas y políticas buscando que el apoyo se renueve por parte del Go-bierno de los Estados Unidos, para lo cual siempre se requiere la aprobación del Congreso de ese país.
Para el año 2009, debido a la crisis económica mundial, la ayuda se ha visto amenazada, razón por la cual el gobierno colombiano debió buscar otras estrategias para mantener los mecanismos de lucha contra el tráfico ilícito de narcóticos. Entre ellas se ubica el tan discutido acuerdo para renovar la presencia de militares estadounidenses en bases militares colombianas.
Como el problema del narcotráfico no sólo afecta a Colombia, sino que ha ido propagándose como un cáncer devastador hacia otros países de la región, ha habido otros planes y programas que cobijan a esas naciones. El Plan Mérida o Plan México, aprobado en 2008, por ejemplo, es uno de estos casos. Se trata de un acuerdo entre Estados Unidos y México, junto con los países de Centroamérica, para luchar contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Y es que México se ha convertido en una ruta principal de la cocaína hacia su vecino del Norte. Junto con el Plan Colombia y el Plan Mérida, el Gobierno de los Estados Unidos aprobó recursos para la lucha antidrogas en Belice. Estas propuestas podrían coordinarse entre sí para maximizar los beneficios en la lucha contra el narcotráfico. Es de suma ur-
Desafios de Colombia.indb 437 15/06/2010 03:03:43 p.m.
438 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
gencia que el gobierno de Colombia establezca un diálogo de colaboración y entendimiento con los gobiernos de México y Belice en aras de mejorar los resultados de la lucha antidrogas.
En el mismo sentido de agenda regional, se debería de buscar un acer-camiento con los países de la Región Andina con miras a prevenir el “efecto globo” que actualmente se está produciendo en la región. La tendencia de disminución de cultivos ilícitos en Colombia contrasta con la tendencia al aumento de los cultivos en Perú y Bolivia (ver tabla 2 y gráfica 1).
5. Agenda mundial en torno al narcotráfico y sus delitos conexos
Las acciones de Colombia, y de la región en general, deben estar en concor-dancia con los lineamientos adoptados por Naciones Unidas, lineamientos que están consagrados en la Declaración Política y el Plan de Acción “sobre cooperación internacional a favor de un estrategia integral y equilibrada pa-ra contrarrestar el problema mundial de las drogas”. Estos documentos son el resultado de la reunión de la Comisión de Estupefacientes 52° periodo de sesiones, llevada a cabo en Viena del 11 al 20 de marzo de 2009 (United Nations Office on Drugs and Crime, 2009).
Entre lo más importante de la Declaración se resalta lo siguiente:
Se reconoce que:a) Las estrategias sostenibles de control de los cultivos ilícitos para la
producción de estupefacientes y sustancias sicotrópicas requieren una cooperación internacional basada en el principio de la responsa-bilidad compartida y un enfoque integrado y equilibrado, teniendo en cuenta el estado de derecho y, cuando proceda, los problemas de seguridad, con pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y todos los derechos humanos y libertades fundamen-tales;
b) Esas estrategias de control de los cultivos ilícitos incluyen, entre otras cosas:i) Programas de desarrollo alternativo y, cuando proceda, de de-
sarrollo alternativo preventivo;ii) Erradicación;iii) Medidas de aplicación de la ley;
Desafios de Colombia.indb 438 15/06/2010 03:03:43 p.m.
El narcotráf ico en Colombia como tema de la agenda internacional | 439
c) Esas estrategias de control de los cultivos ilícitos deben estar en ple-na conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.
Así mismo, la Declaración fija el año 2019 como objetivo para que los Estados eliminen o reduzcan considerable y mensurablemente:
a) El cultivo ilícito de adormidera, arbusto de coca y planta de cannabis;b) La demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y
los riesgos sanitarios y sociales relacionados con las drogas;c) La producción, la fabricación, la comercialización, la distribución
y el tráfico ilícitos de sustancias sicotrópicas, incluidas las drogas sintéticas;
d) La desviación y el tráfico ilícito de precursores;e) El blanqueo de dinero relacionado con las drogas ilícitas.
Con el rumbo propuesto por la ONU en la lucha contra el narcotráfico, los lineamientos de la estrategia antidrogas de Estados Unidos y de Europa, Colombia tiene la tarea de construir una estrategia contra el narcotráfico propia que responda a las demandas de los países financiadores de la lucha antidrogas, pero en la que su línea de base sea la propia realidad colombiana.
Recomendaciones
Todo lo dicho anteriormente nos lleva a hacer las siguientes recomen-daciones:
1. El problema del narcotráfico debe ser entendido como el mayor problema que enfrenta Colombia, en la medida en que ha minado todos los estamentos y sectores de la vida nacional. En tal sentido, ha permeado a la sociedad colombiana, lo que ha ocasionado una pérdida y/o inversión de valores tal que ya ni siquiera hay conscien-cia de que lo malo es tal. La amoralidad y la falta de ética pública y privada es el común denominador.
2. Es indispensable que el problema siga siendo combatido buscando la solidaridad de todas las naciones del mundo, y que por lo tanto se siga apelando al principio de la responsabilidad compartida.
4. Colombia, como ejemplo de lucha contra el narcotráfico, debe de-fender hasta el cansancio, y debe exigir de los países vecinos una actitud que no impida el combate contra el tráfico de estupefacien-
Desafios de Colombia.indb 439 15/06/2010 03:03:43 p.m.
440 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
tes, lo cual incluye sin duda el ataque a los grupos ilegales que se financian con el producto millonario de esta actividad criminal.
4. En lo que se refiere a los cultivo ilícitos, en lugar de pensar en erra-dicar algún porcentaje de hectáreas cada año, como se ha venido haciendo por décadas, se recomienda más bien trazar un plan a mediano plazo para eliminar totalmente los cultivos de marihuana, coca y amapola.
5. Se deben establecer más y mejores canales de comunicación entre los estamentos policiales de la región, países productores y países de tránsito, y con las autoridades antidrogas de Europa, Estados Unidos y África para mejorar los instrumentos y mecanismos de interdicción que se tienen en la actualidad.
6. Si bien el planteamiento de la legalización del consumo de sustancias psicoactivas es un tema que puede estar en la agenda de discusión internacional, no es a Colombia, de manera solitaria, a quien corres-ponde introducirlo de manera directa. Ello debería de ser consecuen-cia de un acuerdo proveniente de los países consumidores.
Referencias
Andreas, P. (1995). “Free Market reform and drug market prohibition: US policies at cross-purposes in Latin America”. Third World Quarterly, 16 (1).
Ardila, M. (1991). ¿Cambio de Norte? Momentos críticos de la política exterior co-lombiana. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
Camacho Guizado, A. (2007). Narcotráfico: Europa, Estados Unidos, América Latina. Madrid: Universitat de Barcelona.
Comisión de Análisis y Recomendaciones sobre las Relaciones entre Colombia y Estados Unidos (1997). “Colombia: una nueva sociedad en un mundo nuevo”. Análisis Político, edición especial.
Dangond Gibsone, C. (1997). Relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Uni-dos en torno al problema de las drogas [tesis para optar al título de magíster en Relaciones Internacionales de La Pontificia Universidad Javeriana].
Departamento de Estado de los Estados Unidos (2009, 17 de septiembre). Sitio en Internet. Consultado el 18 de septiembre de 2009 en http//usinfo.state.gov/esp
Felbab-Brown, V. (2009). “The Violent Drug Market in Mexico and Lessons from Colombia”. Foreign Policy at Brookings Policy Paper Number 12.
Logros del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) 1997-2007 (2007). Orga-nización de los Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Recuperado el 2 de octubre de 2009, de http://www.cicad.oas.org/MEM/ESP/documentos/MEM%20Logros%202007_Spa-nish.pdf
Desafios de Colombia.indb 440 15/06/2010 03:03:43 p.m.
El narcotráf ico en Colombia como tema de la agenda internacional | 441
Fortalecimiento Institucional de las Comisiones Nacionales para el Control de Drogas (s.f.) Recuperado el 10 de marzo de 2008, de http://www.cicad.oas.org/Fortale-cimiento_Institucional/ESP/1161-ESP%20-%20modif%2003%202003rev2.pdf
Ramírez Ocampo, A. (2008). Organización de los Estados Americanos: 60 años de aprendizaje. Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). Sitio en Internet. Consultado el 18 de noviembre de 2009, en http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/52.html
Desafios de Colombia.indb 441 15/06/2010 03:03:43 p.m.
Desafíos y propuestas para la política exterior colombiana en el siglo XXI
José Alejandro Cepeda,* Fabio Sánchez Cabarcas**
Introducción
Este trabajo pretende explicar –sin querer agotar la discusión– cuáles linea-mientos se debieran seguir en la política exterior colombiana en los próximos años, e incorpora una acotación especial hacia Estados Unidos.
Para empezar hay que anotar que el actual sistema internacional es cada día más complejo, por el número de actores nuevos y poderosos que tratan de reconfigurar el equilibrio de poder. Con el paso del tiempo queda menos espacio o margen de maniobra para países débiles en su diplomacia. Los foros de multilateralismo, en donde se toman decisiones y se establecen las dinámicas de regímenes internacionales, son escenarios de pugnas entre Estados que tienen agendas sólidas, agendas que contemplan las proble-máticas del ordenamiento internacional contemporáneo: medio ambiente, comercio, migraciones, seguridad internacional y humana, desarrollo sos-tenible e inversión en investigación y tecnología.
Colombia ha sido una nación aislada del sistema internacional. Varios factores han incidido en esta realidad: los fracasos, como la pérdida de Pa-namá en 1903, y la constante subordinación a los lineamientos hemisféricos determinados en Washington. También son preocupantes las debilidades y
* Comunicador social - periodista, Pontificia Universidad Javeriana; politólogo con Énfasis en Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana; especialista en Ciencia Política y Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid; estudios de doctorado, Universidad de Heidelberg; profesor de la Escuela de Política y Relaciones Inter-nacionales, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá.
** Comunicador Social - periodista, Pontificia Universidad Javeriana; magíster en Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana; doctorando en Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Barcelona; director del Departamento de Relaciones Internacionales, Uni-versidad Sergio Arboleda, Bogotá.
Desafios de Colombia.indb 445 15/06/2010 03:03:43 p.m.
446 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
problemas que aquejan su diplomacia y servicio exterior, el cual es afectado por coyunturas particulares y de corto plazo que poco margen han dejado para una carrera diplomática y profesionalizada de largo aliento. A esto hay que agregar una opinión pública mal informada y que denota un interés mínimo en los asuntos cruciales del sistema internacional.
Luego del fin de la Guerra Fría se pensó en un sistema internacional más tranquilo y alejado de la tensión bipolar entre Estados Unidos y la des-aparecida Unión Soviética. Colombia, en su condición de país no-alineado, mantuvo una posición discreta pero acorde con los intereses propios de Washington. Y es en la década de 1990 –a pesar de su desarrollo moderno proveniente de los años 60, debido a la emergencia de los proyectos revolu-cionarios– cuando el conflicto interno colombiano empieza a ser visto como un problema regional e internacional, tanto para la opinión pública general como para algunos sectores del gobierno estadounidense.
Las relaciones exteriores entre los dos países tendrán vaivenes debido a características particulares de los gobiernos colombianos. Durante la ad-ministración de Ernesto Samper, por ejemplo, existe un alejamiento crítico debido al llamado Proceso 8.000, alejamiento que disminuye posteriormente du-rante el gobierno de Andrés Pastrana, y que con la administración de Álvaro Uribe se invierte hasta el punto de convertirse en una alianza vital, en una región que cada día se presenta más hostil para los intereses de Washington.
Pero esta alianza más que tranquilidad implica un desafío constante para quienes delinean la política exterior colombiana. Existe así una gran asimetría que desfavorece a Colombia, a tal punto que el país es relativamente poco importante en la agenda exterior estadounidense, a pesar de la constan-cia de variables como el comercio de drogas ilícitas y la presencia de guerrillas. Lo anterior se podrá comprobar en la sección pertinente de este trabajo, donde se analizan variables de estudio de algunos trabajos destacados sobre la política exterior de Estados Unidos que muestran cómo la presencia de Colombia es casi invisible, salvo para hacer referencia al tema recurrente, ya citado desde mitad del siglo XX, del narcotráfico y su correspondiente lucha.
A continuación se presenta una breve contextualización histórica de la política exterior colombiana, y luego de ella se expone la revisión académica men-cionada en el párrafo anterior. Posteriormente, se ofrece una propuesta de temas que se consideran importantes y se explica cómo éstos deben de abordarse en una política exterior sólida y concreta que mejore la posición de Colombia en el panorama internacional.
Un poco de historia
La secesión de Panamá representa el suceso más traumático en la historia de la política exterior colombiana. Significó no sólo la pérdida de una zona que
Desafios de Colombia.indb 446 15/06/2010 03:03:43 p.m.
Desafíos y propuestas para la política exter ior colombiana en el siglo X XI | 447
sería vital en la geoestrategia mundial del siglo XX, sino que también reflejó la falta de cohesión y direccionamiento político en un país que acababa de salir de una guerra civil (Guerra de los Mil Días, 1899-1902) y que tenía una muy limitada, casi inexistente, visión efectiva de su política internacional.
Casi de inmediato la presencia-influencia de Estados Unidos determinó el desarrollo de una política internacional y un servicio exterior con más debilidades que fortalezas. En efecto, las políticas de los presidentes Roose-velt (1901-1909) y Truman (1945-1953) incidieron en la formulación de una política exterior centrada en mantener una relación especial, pero asimétrica, con Washington que continua vigente hasta la actualidad.
Luego de la pérdida de Panamá, algunos sectores políticos colombianos se percataron de la supremacía política, económica y militar que consolida-ba a Estados Unidos como una gran potencia. No obstante, lo consideraban como una opción cercana y segura para el comercio y la inversión. Luego de varios debates en torno a las pretensiones de Colombia en el Tratado Urrutia-Thomson, la situación se agudizó, pues la opinión pública en Colombia se fragmentó, mientras que Roosevelt presionaba en contra de cualquier acuer-do. Sin embargo, en enero de 1916 el ministro de Relaciones Exteriores Marco Fidel Suárez advirtió al secretario de Estado William Jennings Bryan sobre la necesidad de ratificar el tratado para evitar la degradación de Colombia ante los ojos de Latinoamérica (Randall, 1992: 122).
Posteriormente Suárez será una figura crucial en el acercamiento entre los dos países. Se inicia como miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores y después continúa como canciller del presidente José Vicente Concha (1914-1917). Por haber sido unos de los elaboradores de la versión preliminar del tratado Urrutia-Thomson, conocía de antemano la necesidad de crear, fortalecer y mantener una relación sostenible con los Estados Unidos, “en vista de que el poderío imperial de EE.UU. no permitiría recuperar a Panamá” (Drekonja, 1982: 73). Como presidente Suárez acuña su famoso término respice polum, para hacer referencia a que el país debía guiarse por la “Estrella del Norte”, metáfora que delinea en gran medida, y desde aquel entonces, la política exterior colombiana.
Luego de la Guerra Fría los estudios sobre la política exterior colombia-na han aumentado. El conflicto interno se ha hecho más complejo, a causa del entrecruzamiento del narcotráfico, el tráfico de armas y últimamente el terrorismo. Varios trabajos han abordado la “internacionalización” de la problemática colombiana y su posible efecto de expansión regional, más aún luego de los atentados terroristas del 11-S en Nueva York (Tickner, 2002, 2003). No obstante, algunos autores han buscado interpretaciones desde una óptica en donde se reduce la incidencia de Estados Unidos, para buscar interpretaciones en donde aumenta el margen de maniobra del país en la
Desafios de Colombia.indb 447 15/06/2010 03:03:44 p.m.
448 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
elaboración de su política exterior y en la internacionalización del conflicto (Borda, 2007).
A pesar de todo, el margen de maniobra de la política exterior del país fue reducido durante las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush. Políticas como el Plan Colombia determinaron en parte las relaciones Bogotá-Washington, afectadas con anterioridad por el escándalo del Proceso 8.000 durante la administración de Ernesto Samper (1994-1998). Sin embargo, el período posterior del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) significó un avance positivo para la relación binacional, gracias al cambio de imagen y al lobby del equipo diplomático del embajador colombiano en Washington, Luis Alberto Moreno (1998-2005).
Con la llegada al poder del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) se ini-cia una relación estratégica, enmarcada bajo el concepto y los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos. En efecto, Colombia prestó un apoyo incondicional a la administración de George W. Bush en su lucha contra el terrorismo internacional, debido a que el conflicto interno agudo le permitió identificarse con este tópico y así continuar con el apoyo económico y po-lítico iniciado años atrás. A continuación se analiza qué importancia tiene Colombia en la literatura sobre política exterior estadounidense.
Presencia débil en los trabajos académicos sobre política exterior estadounidense
En el ámbito académico varios trabajos relevantes sobre la política exterior estadounidense de la posguerra fría evidencian la baja prioridad que reci-be Colombia, e incluso la región latinoamericana, en la toma de decisiones de Washington. Como ejemplos pueden tenerse en cuenta los siguientes: en el libro de Fraser Cameron, U.S. Foreign Policy After the Cold War (2005), se analiza el papel que ha cumplido Estados Unidos luego del fin de la Guerra Fría. En este trabajo el autor utiliza diversas variables tales como el papel del Congreso, el ambiente doméstico, los medios de comunicación y la opinión pública, el comercio exterior, la globalización y la lucha contra el terrorismo, y las prioridades políticas del país en cuanto a la política exterior. Lo relativo a la última variable mencionada es lo que interesa con mayor importancia en este trabajo. Sobre la región latinoamericana el autor manifiesta que Estados Unidos tiene una posición dominante respecto a ella, debido a que su economía es cinco veces mayor que la del resto de países en conjunto (Cox, 2005: 163).
Sobre Brasil, el autor destaca su importancia comercial, mientras que Venezuela y México son vistos como simples proveedores de petróleo. Pero la percepción sobre Colombia es diferente: “Colombia provee más del 80% de la cocaína que inunda las calles americanas” (Cox, 2005: 163). Así mismo,
Desafios de Colombia.indb 448 15/06/2010 03:03:44 p.m.
Desafíos y propuestas para la política exter ior colombiana en el siglo X XI | 449
continúa con una frase de Henry Kissinger: “Colombia es la amenaza más peligrosa para la política exterior de EE.UU. en América Latina”. Y poste-riormente describe la aprobación de 1.3 billones de dólares para asistencia de seguridad hecha en el 2001, la cual califica como “más grande que la de cualquier otro país en Oriente Medio” (Cox, 2005: 165). De la misma mane-ra, destaca el apoyo al Plan Colombia, al que define como “un esfuerzo para derrotar al movimiento guerrillero que controla zonas del país en donde se fabrica la droga” (Cox, 2005: 165). En este sentido, el autor cita las críticas que hacían varios sectores del Congreso y la opinión pública estadounidense a di-cha estrategia política por su énfasis militar, que dejaba en un segundo plano la asistencia al desarrollo del país y la protección de los derechos humanos.
En otro trabajo, editado por Stewart Patrick y Shepard Forman, Multila-teralism & U.S. Foreign Policy (2002), se exploran las causas y consecuencias de la ambivalencia estadounidense hacia la cooperación multilateral; esto en el marco de la posguerra fría, en donde la democracia y el mercado han ganado adeptos en el mundo, pero donde también la interdependencia global se ha profundizado de la mano de algunos problemas transnacionales que nin-gún país en solitario puede resolver (Patrick y Forman, 2002: 2). Los autores elaboraron una matriz en donde se revisan las siguientes variables: uso de la fuerza, peacekeeping, armas nucleares, armas químicas, la Organización de Naciones Unidas, sanciones extraterritoriales, la Corte Penal Internacional, derechos humanos, comercio internacional y relaciones monetarias, y calen-tamiento global (2002: 6). En este denso trabajo los autores que participan, aunque analizan la agenda internacional del momento, no hacen referencia a Colombia, a pesar de los hechos sensacionales y sobredimensionados que los medios masivos presentan a escala mundial sobre el país: narcotráfico, secuestro, delincuencia organizada, entre otros. De la región latinoamericana sólo se trata la importancia de Brasil y México como actores emergentes en el sistema internacional (2002: 450).
Un último trabajo para referenciar es el del profesor Richard Falk, The Declining World Order: America’s Imperial Geopolitics (2004), en donde el autor hace un análisis, desde una perspectiva ético-jurídica y moral, de la política exterior estadounidense luego del 11-S. En su disertación Falk brin-da una visión clara sobre la hegemonía de Washington y las implicaciones de la misma para el ordenamiento del sistema internacional. Las variables de aná-lisis son: regionalismo, instituciones globales, sociedad civil global, religión, patriotismo, derechos humanos y la Organización de las Naciones Unidas. El autor toma los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York como punto de partida en su análisis. Manifiesta que el ordenamiento mundial ha cambiado debido a diferentes y divergentes agentes globalizadores que actúan en diferentes direcciones (Falk, 2004: vii). En las variables mencionadas con anterioridad la referencia hacia América Latina es bastante escasa, excepto
Desafios de Colombia.indb 449 15/06/2010 03:03:44 p.m.
450 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
para hacer una fuerte crítica a la justicia transicional aplicada en la región, sobre la que se argumenta: “ha causado un –pague por ver–, especialmente entre comunidades afectadas, las cuales han identificado y condenado el surgimiento de una cultura de la impunidad” (Falk, 2004: 111). Sobre Co-lombia no hay nada.
Las referencias anteriores nos muestran la relativa –invisibilidad– de Colombia en los estudios sobre la política exterior estadounidense. Varios factores enunciados al principio de este trabajo lo pueden explicar. No obs-tante, el siglo XXI no parece un escenario pasivo que permita continuar en esa posición. Si el país desea insertarse de manera adecuada en la estructura internacional, debe hacer unos ajustes a sus lineamientos de política exte-rior; estructurar una agenda ordenada y sólida que priorice los aspectos más urgentes y relevantes, pero sobre todo que se proyecte a largo plazo y no sea víctima de los cambios coyunturales de política interna que posiblemente continúen durante los próximos años en el país.
Colombia-Estados Unidos: una relación más allá de la administración Uribe Vélez
Como vimos anteriormente, la relación de Colombia frente a Estados Unidos, más allá de altos y bajos, de aislamiento o inclusión, se ofrece como uno de los tratamientos de mayor importancia tradicional de la política exterior colombiana, proveniente de su autonomía republicana en el siglo XIX y su desempeño como actor político autónomo en la comunidad internacional. Debido a variables geopolíticas, comerciales, en materia de seguridad, coope-ración e interés hemisférico, Estados Unidos posee una relevancia exponen-cial a la hora de influenciar el diseño de la agenda internacional colombiana.
Por cuenta de dicho recorrido histórico el país debe considerar el cui-dado y mantenimiento de esta relación con Washington, más allá de la con-tingencia de reelección que envuelve al actual presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, o en el caso de un sucesor. Del mismo modo, la agenda de intereses de Estados Unidos hacia Colombia, a pesar de las diferencias im-plantadas con el actual gobierno de Barack Obama, trasciende las fronteras entre republicanos y demócratas en temáticas específicas como la seguridad hemisférica y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo transnacionales.
Por estas razones, Colombia debe esforzarse por mantener una política general hacia Estados Unidos que vaya más allá de la coyuntura de perma-nencia o cambio del presente gobierno, sosteniendo por lo tanto lineamientos válidos para cualquier candidato o tendencia política, sin importar necesaria-mente la coyuntura de reelección. Entre estos lineamientos se puede señalar:
Desafios de Colombia.indb 450 15/06/2010 03:03:44 p.m.
Desafíos y propuestas para la política exter ior colombiana en el siglo X XI | 451
• Lacontinuidaddelosvínculoscomercialesentrelasdosnaciones.• Elapoyoenpolíticasdeseguridad.• Lapermanenciadelacooperaciónenlapolíticacontraelnarcotráfico.• Laayudamutuaenlaproteccióndelosderechoshumanos.• Eldiseñodepolíticaseneláreadelasmigraciones.• Laformulacióndepolíticasencaminadasalaproteccióndelmedio
ambiente.
Para la realización de estas tareas, por la importancia de Estados Uni-dos, la política exterior colombiana debe enmarcarse en una acción estra-tégica, sin olvidar que la relación con la comunidad internacional, mucho más heterogénea y diversa en sus condiciones actuales, es conveniente que se desenvuelva a través una acción multilateral en la que se encamina el nuevo orden mundial tras el fin de la Guerra Fría (Barbé, 2009). Esta situación no implica que los Estados Unidos hayan perdido la importancia que me-recen para la agenda colombiana, pero esta agenda debe enfocarse de una manera más proactiva y teniendo en cuenta la interrelación entre Colombia y Estados Unidos y las consecuencias directas e indirectas para otros actores nacionales, supranacionales y de iniciativa extragubernamental. La agenda puede orientarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Colombiadebecontarconunactorunificadoyprofesionalentor-no a su cancillería, y por ende, no debe mantenerse una dirección diseminada para el diseño y mantenimiento de su política exterior.
• LapolíticahaciaEstadosUnidosdebeevitarelexcesivopersona-lismo de los gobernantes.
• Laspolíticasentreambasnacionesdebenrealizarsedentrodemar-cos los más consensuados posibles.
• Respectoaloslineamientosdeestarelación,ademásdelabúsquedade consensos, conviene que cuenten con la participación de sectores externos al Gobierno, sectores tanto públicos como privados, para la obtención de una mayor legitimidad.
• LapolíticahaciaEstadosUnidosrequiereanálisisyunarendiciónde cuentas continua y proactiva que vaya mucho más allá de las co-yunturas mediáticas que actualmente la envuelven. Para estas tareas es necesario involucrar a la academia y a los grupos de investigación pertinentes, tanto nacionales, binacionales como de orden externo (para consolidar una comunidad epistémica que haga recomenda-ciones precisas sobre las diversas temáticas).
Si se considera este marco se puede notar que la política de Estados Unidos, más que reconsideraciones, requiere redefiniciones, lo cual es váli-
Desafios de Colombia.indb 451 15/06/2010 03:03:44 p.m.
452 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
do tanto para un posible marco reeleccionista en torno al presidente Uribe Vélez, como para el arribo de otra persona a la jefatura del Ejecutivo. En este sentido, si el actual presidente resulta reelegido, el reordenamiento de su política frente a Estados Unidos lo puede relegitimar, mientras que si sube un nuevo gobernante, la distensión en los problemas de la actual agenda bilateral, en especial frente a Venezuela y otros países clasificados dentro de la izquierda regional, significaría un nuevo punto de partida.
La agenda de la política exterior de Colombia hacia Estados Unidos
Los principales aspectos de esta temática pueden observarse en las siguien-tes esferas:
Seguridad / cooperación militar
El concepto de seguridad clásica, si bien no puede prescindir de las definicio-nes tradicionales de la escuela realista, debe considerar una perspectiva más amplia que ofrezca una identificación con los lineamientos complemen-tarios de la seguridad humana.
Se trata de una visión de la seguridad incluso consecuente con varios de los preceptos defendidos por el actual gobierno demócrata de la administra-ción de Barack Obama, donde las consideraciones en planes de alimentación, educación y alfabetización comparten importancia con temas puntuales del realismo como el contrabando, las armas ligeras, la vigilancia de las fronteras, así como los programas de cooperación militar por medio del Plan Colombia y su continuación en el Plan Patriota.
Si bien a Colombia le puede convenir la extensión de la seguridad clásica en su vínculo con Estados Unidos, con el fin de mantener una posi-ción de cercanía y ayuda mutua, de disuasión y reforzamiento de su propio interés de defensa, no es recomendable que administre su estructuración solamente de esta manera. Por otro lado, así como la “desnarcotización” de la imagen de Colombia y la superación del estigma del conflicto son bienes deseables, la “deschavización” colateral de la relación con Estados Unidas vía Venezuela también es plausible. Si esto no parece del todo alcanzable mientras continúe desarrollándose el proyecto socialista bolivariano en Venezuela, bajo el liderazgo del presidente Hugo Chávez Frías, la compen-sación que ofrece una perspectiva de la seguridad humana es conveniente.
Desafios de Colombia.indb 452 15/06/2010 03:03:45 p.m.
Desafíos y propuestas para la política exter ior colombiana en el siglo X XI | 453
TLC – Comercio
El TLC (Tratado de Libre Comercio) es uno de los temas más críticos en la agenda debido a la dilatación que presenta su aprobación. Para esto el Go-bierno colombiano debe buscar relegitimar su proyecto frente a la adminis-tración Obama, ya que ésta cambió las condiciones de negociación definidas durante la administración republicana de Bush. La aprobación es una meta pendiente para el actual gobierno de Uribe; de no lograrse, será uno de sus fracasos, y no podrá extenderse a un tercer periodo o como una herencia difícil para un posible sucesor.
De esta manera, la aprobación y la nueva fortaleza del lobby dependerán de una agenda más pública, que tome en cuenta a los círculos de decisión de la política y los revincule en un enlace definitivo, pero abierto a la opinión pública que corresponda a una aprobación o rechazo definitivo.
Narcotráfico
El tema de la lucha contra las drogas ilícitas lleva varias décadas profundi-zándose en la comunidad internacional, con el contradictorio resultado de que su expansión no ha sido frenada a pesar del esfuerzo realizado por Es-tados Unidos y Colombia por combatirlo, resaltando los costos y los daños colaterales a nivel ambiental y de vidas humanas que conlleva. Colombia, si bien no puede tomar decisiones unilaterales en la materia, requiere abrir un debate internacional hacia los cultivos ilícitos; la subcartelización; la agenda microregional; el desplazamiento y la relación con México; la realidad de los precursores químicos; los vínculos con los paramilitares y las guerrillas; y el real alcance del Plan Colombia/Patriota, además de las citadas consecuencias ambientales.
Derechos humanos
La protección de los derechos humanos es uno de los temas de mayor sen-sibilidad en la agenda. Para el Partido Demócrata en Estados Unidos es una prioridad hacia la relación con Colombia, por lo cual se desprende que el mantenimiento de compromisos de protección real hacia la población vul-nerable, más allá de la buena imagen que pueda tener Colombia, debe ser manejado al más alto nivel.
De la relación Uribe/Bush se ha pasado a una relación Uribe/Obama que se diferencia de la primera en el contenido del discurso político, lo cual afecta no sólo los temas puntuales, sino también los que interfieren espe-cialmente con aspectos como la aprobación del TLC. Un posible relevo en
Desafios de Colombia.indb 453 15/06/2010 03:03:45 p.m.
454 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
la presidencia colombiana en todo caso enfrentará el posicionamiento de Barack Obama como una figura política mundial que no sólo a través de su bancada demócrata, sino también por medio de su reciente reconocimiento como premio Nobel de la Paz, hace que el tema de los derechos humanos sea de la mayor consideración y condicionamiento. En este sentido, la política de seguridad democrática, y su posible continuación a través de Uribe u otros líderes locales, no podrá ir en contravía de la protección a sindicalistas o de la mano de la ausencia de responsabilidades frente escándalos como el de los “falsos positivos” en la lucha de las fuerzas estatales contra la insurgencia, o teniendo una mala relación, aun de desprecio, con las ONG (organizaciones no gubernamentales).
Medio ambiente
El tema del medio ambiente, más allá de las posturas que deba tomar Co-lombia de manera proactiva en la comunidad internacional, corresponde a su gran potencial ecológico y natural: ser uno de los cinco países con mayor biodiversidad en el planeta. Por lo tanto, Colombia debe establecer consensos en las consecuencias que tienen sus acuerdos con Estados Unidos, adoptando una posición mucho más “verde”. Esto se expresa no sólo en la protección clásica ambiental en cuanto a reservas naturales y los recursos, o las consecuen-cias de la lucha contra el narcotráfico, sino también en los requerimientos de producción y certificación de productos bajo un posible TLC, sumándose a todo esto temas como el futuro comercial del etanol y los biocombustibles. Si bien Estados Unidos es un país apático al respeto ambiental, como lo de-muestra su desdén hacia acuerdos como el de Kyoto (1997) o la agenda de Copenhague (2009), Colombia no puede seguir su ejemplo.
Política exterior regional / ONU, OEA, Unasur
La política exterior regional puede visualizarse como un juego a dos o más bandas que se ve afectado por la importancia, pero también por la debilidad relativa que genera Estados Unidos, especialmente frente a los países del eje de “izquierda radical”, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia.
En este juego tanto Colombia como Estados Unidos corren el riesgo de perder terreno y aislarse, Si bien América Latina y Colombia representan un interés bajo para la agenda internacional de Estados Unidos, no son una zona despreciable de influencia. Por el momento, la realidad es que escena-rios como el de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la OEA (Organización de los Estados Americanos) han visto mitigados sus efectos con-ciliadores en las crisis democráticas o de seguridad en la región, mientras
Desafios de Colombia.indb 454 15/06/2010 03:03:45 p.m.
Desafíos y propuestas para la política exter ior colombiana en el siglo X XI | 455
que plataformas nuevas como Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) o el papel mediador de Brasil se han visto potenciados.
En esta nueva configuración Colombia debe ser un país que establezca consensos con las potencias medias regionales del continente (Canadá, México y Brasil), legitimando sus actuaciones y conteniendo a sus contendo-res, sin perder de vista el respeto por el marco democrático y las tradiciones de cumplimiento del derecho internacional que le caracterizan.
Migraciones
En cuanto a esta temática Colombia requiere el cuidado de la política de vinculación de su población que vive en los Estados Unidos, para garantizar sus vínculos culturales, económicos y de capital cultural con el país. Esto pasa por fortalecer la atención del servicio exterior, los consulados, la imagen de Colombia y elementos del soft power como la venta de la marca nacional que representa Colombia es Pasión, o que generan redes como Conexión Colom-bia. Sin embargo, la simple imagen no es suficiente para contrarrestar los efectos del fenómeno migratorio forzado por el bajo desempeño económico o el generado por la violencia.
La comunidad colombiana debe posicionarse como una de las más importantes dentro del renglón latino en los Estados Unidos, por medio de la potenciación de sus mejores representantes y su trabajo en red con Colombia. En este mismo sentido, la cooperación y los apoyos que realizan entidades como Usaid para entender al país deben verse como programas de análisis y de bienvenida para personas y organizaciones norteamericanas que trabajan proactivamente en la agenda bilateral, es decir, en un diálogo lo más reciproco posible que favorezca a los dos países.
Multilateralismo
Este es tal vez el fenómeno más importante de la vida internacional en los últimos tiempos. Es la forma más fácil y adecuada para que el país incremente su legitimidad ante otros Estados que pueden convertirse en inversores y so-cios estratégicos. En la región se debería de seguir con atención la estrategia de Brasil, país que se relaciona con Estados Unidos, Europa, Asia y África con el propósito de mantener un comercio positivo y una diplomacia activa que le posiciona cada día más en el panorama internacional. También está el caso chileno, que aprovechando al máximo su ubicación hacia el Pacífico y sus recursos, posee una intensa agenda económica multilateral.
Para desarrollar una agenda multilateral se debe fortalecer y profesio-nalizar el servicio exterior, y se debe participar en todos los foros interna-
Desafios de Colombia.indb 455 15/06/2010 03:03:45 p.m.
456 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
cionales a los que el país sea invitado, asistiendo de forma organizada y con proyectos sólidos que atiendan las problemáticas que se pretenda revisar. Esto también implica la consulta y presencia de comisiones técnicas y de expertos que soporten a los equipos del servicio exterior. Estará prohibido dejar vacíos en los foros regionales, y mucho menos en los foros mundiales.
Conclusiones
La política exterior colombiana de los próximos años será un campo de cons-tantes desafíos. Hemos visto unos antecedentes negativos que delinearon una visión limitada de la “acción exterior” del país. A pesar de la fuerte relación bilateral con Estados Unidos, las ganancias para Colombia han sido limitadas. Ni siquiera la actual coyuntura de aliado excepcional en una región hostil hacia los intereses de Washington ha cambiado esa dinámica, lo cual quedó demostrado en los trabajos académicos que se revisaron con anterioridad.
Las diversas propuestas plasmadas acá no pretenden ser camisa de fuerza, sino sugerencias de lo que debería de ser una estrategia que inserte de forma más adecuada al país en el sistema internacional. Varios países asiáticos como Malasia y la misma Corea del Sur tenían indicadores de desarrollo parecidos a los colombianos 20 años atrás, y ahora, gracias a su apuesta por el mul-tilateralismo y la diversificación de su agenda exterior, gozan de prestigio, bienestar y buenas relaciones con muchos actores del sistema internacional. Colombia, si se lo propone, también podría lograrlo.
Referencias
Barbé, E. (2009). “Multilateralism matters more than ever”. Global Society, 23 (2): 191-203.
Borda, S. (2007). “La internacionalización del conflicto armado después del 11 de septiembre: ¿La ejecución de una estrategia diplomática hábil o la simple ocur-rencia de lo inevitable?” Colombia Internacional, 65: 66-89.
Cameron, F. (2005). US Foreign Policy After the Cold War: Global Hegemon Or Re-luctant Sheriff? London: Routledge.
Drekonja, G. (1982). Colombia. Política exterior. Bogotá: Fescol, Universidad de los Andes, La Editora.
Falk, R.A. (2004). The Declining World Order: America’s Imperial Geopolitics. Global Horizons. New York: Routledge.
Patrick, S., y Forman, S. (2002). Multilateralism and U.S. foreign policy: Ambivalent Engagement. Boulder, Co: Lynne Rienner.
Desafios de Colombia.indb 456 15/06/2010 03:03:45 p.m.
Desafíos y propuestas para la política exter ior colombiana en el siglo X XI | 457
Randall, S. (1992). Aliados y distantes. Historia de las relaciones entre Colombia y EE.UU. desde la Independencia hasta la guerra contra las drogas. Bogotá: Tercer Mundo, CEI-Uniandes.
Tickner, A.B. (2002). “Colombia es lo que los actores estatales hacen de ella: Una (re)lectura de la política exterior colombiana hacia los EE.UU.”. En A.B. Tickner, M. Ardila y D. Cardona, Prioridades y desafíos de la política exterior colom-biana (pp. 353-93). Bogotá: Fundación Hanns Seidel Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – Fescol.
Tickner, A.B. (2003). “Colombia and the United States: From Counternarcotics to Counterterrorism”, Current History, 102 (661).
Desafios de Colombia.indb 457 15/06/2010 03:03:45 p.m.
Algunas estrategias para reconstruir las relaciones con Venezuela
Martha Lucía Márquez Restrepo*
Introducción
Desde el 19 de agosto de 1987, cuando dos corbetas de la Armada de Co-lombia entraron en aguas de Venezuela y ocasionaron la movilización de las fuerzas armadas venezolanas, incluidos los aviones F-16, las tensiones en-tre Colombia y Venezuela no habían sido tan fuertes como lo son hoy. Una sucesión de hechos entre los que se encuentran acusaciones de espionaje, asesinatos en la frontera, voladuras de puentes construidos por las comu-nidades, y la movilización de 15.000 efectivos venezolanos a las zonas de frontera de Zulia, Táchira, Bolívar, Apure y Amazonas han puesto a los dos países en una situación prebélica que puede catalogarse como el punto más bajo en unas relaciones que comenzaron a deteriorarse dramáticamente desde el año 2007, cuando se abandonó el pragmatismo que las había inspirado, y que han tenido graves crisis como la acaecida en abril de 2008 cuando el gobierno colombiano atacó en territorio ecuatoriano un campamento de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), lo que causó la muerte de Raúl Reyes.
Pero lo más grave de la situación actual es que la retórica amenazante e insultante del presidente Hugo Chávez ha roto la posibilidad de restablecer cualquier canal diplomático, muestra de lo cual fue la negativa suya y del presidente colombiano de asistir a la reunión de Manaos el 27 de noviembre de 2009, donde el presidente Luis Inacio Lula da Silva esperaba buscar un canal de acercamiento entre los dos mandatarios. Por el lado colombiano se destaca la incapacidad del Gobierno de conseguir apoyo regional, como lo
* Profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Directora de la Maestría en Estudios Latinoamericanos en la misma institución.
Desafios de Colombia.indb 459 15/06/2010 03:03:45 p.m.
460 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
pone de manifiesto el silencio de los países de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) frente a las amenazas de guerra venezolanas. Este aislamien-to de Colombia no es más que producto de una errática política exterior que siguiendo el réspice polum ha privilegiado las relaciones con Estados Uni-dos por encima de las relaciones con los vecinos y que todavía sigue dando equivocados pasos al buscar una condena a Venezuela en organismos co-mo la ONU (Organización de las Naciones Unidas), donde seguramente no procederá esta iniciativa por el poco interés de Estados Unidos de discutir en ese foro la cuestión del acuerdo de cooperación militar con Colombia.
En ese contexto tan complicado se hace necesario retomar las lecciones que la historia de las relaciones entre los países puedan dar, así como inten-tar explicar la lógica de la actuación del vecino venezolano, tan desconocido y estigmatizado en Colombia, para intentar proponer algunas alternativas para el restablecimiento de las relaciones.
Una breve mirada a la historia de las relaciones entre Venezuela y Colombia
Desde la Independencia hasta la actualidad las relaciones colombo- venezo-lanas han oscilado entre el conflicto y la cooperación, aunque las cuestiones que han dividido a los dos vecinos han venido cambiando. Entre 1830 y 1914 la delimitación de la frontera terrestre fue el tema central en las relaciones binacionales, y entre 1969 y 1989 lo fue la delimitación de las áreas marinas y submarinas. Durante esta etapa se perdieron Los Monjes, se presentó el incidente de la corbeta Caldas y se avanzó en el diálogo directo, durante los gobiernos de Carlos Lleras Restrepo y Julio César Turbay, buscando la resolución de las diferencias a través de la aceptación de la hipótesis de Cara-balleda (Ardila, 2006).
No obstante, a lo largo de la historia varios tratados han buscado acer-car a los dos países. En 1939 se firmó el Tratado de No Agresión, Concilia-ción, Arbitraje y Arreglo Judicial con el que se intentaba resolver pacíficamente los diferendos territoriales y se buscaba una integración desde el punto de vista social, económico y cultural. En 1942 se suscribieron el Tratado sobre Demarcación de Fronteras y Navegación de los Ríos Comunes y el Estatuto de Régimen Fronterizo que regulaba los flujos poblacionales y en el que se consideraban temas como el medio ambiente, la seguridad y la cooperación judicial. Esto se completó después con el Tratado de Tonchalá que pretendía responder a problemas de la frontera como la delincuencia, la inmigración, el comercio informal e ilegal y el robo de vehículos, así como el Acuerdo Comercial y de Desarrollo Económico de 1963 que además de los objetivos
Desafios de Colombia.indb 460 15/06/2010 03:03:46 p.m.
Algunas estrategias para reconstruir las relaciones con Venezuela | 461
anteriores apuntaba a poner las bases del bienestar social y el progreso de los pueblos de frontera (Observatorio del Caribe Colombiano, 2007).
A raíz del incidente de la corbeta Caldas en 1987, que puso a los dos paí-ses en una situación prebélica, en 1989 se buscó dar un viraje a las relaciones binacionales cuando durante las presidencias de Virgilio Barco (Colombia) y Carlos Andrés Pérez (Venezuela) se firmó la Declaración de Urueña y poste-riormente el Acta de San Pedro Alejandrino, a partir de las cuales se adoptó un esquema de negociación entre los dos países que pretendía la desgolfiza-ción de la relación a través de la ampliación de la agenda, siendo el tema de la delimitación de la frontera uno más entre un conjunto de cuestiones comunes que tenían que resolver los dos países. Como mecanismo de negociación y de vecindad se creó la Comisión Negociadora, encargada de abordar los cinco puntos de la agenda binacional de negociación, entre ellos la delimitación de áreas marinas y submarinas, pero también la libre navegabilidad de los ríos comunes y las migraciones. Después se creó la Copiaf (Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos), transformada luego en la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos, en cuyo seno se impulsó la zona de inte-gración fronteriza ZIF Guajira-Zulia.
La Copiaf se ocupó de impulsar y hacer seguimiento a la interconexión vial, propiciar el comercio, buscar el desarrollo de los pueblos de frontera, entre otros temas. La labor de esta comisión comenzó a estancarse cuando el tema de seguridad se convirtió en prioritario, por lo que su accionar se paralizó entre 1995 y 2001; luego se relanzó en el 2003 separando lo fronte-rizo y lo civil a través de la creación en su interior de grupos de trabajo sobre sociedad, medio ambiente, infraestructura y comercio (Ardila, 2006). La última reunión de esta comisión se realizó en junio de 2007 en Cartagena de Indias, y se trataron temas como el intercambio de información sobre asun-tos fronterizos, la seguridad ciudadana y las zonas de integración fronteriza, entre otros (Comisiones Presidenciales de Integración y Asuntos Fronterizos Colombo-Venezolanos, 2007).
En los años 90 se crearon también las comisiones de vecindad co-lombo-venezolanas, o comisiones binacionales de vecindad e integración fronteriza, como mecanismos de participación intersectorial que buscaban “… el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en los ámbitos social, comer-cial, de desarrollo, cultural, de infraestructura de transporte y energía entre otros” (República de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009). En estas comisiones participaron funcionarios del gobierno central y otros provenientes de las regiones de frontera, así como actores del sector privado.
En esta década se creó también Combifron (Comisión Binacional de Frontera), encargada en el ámbito militar de la seguridad fronteriza. Entre sus objetivos estaban coordinar, evaluar y supervisar el cumplimiento de
Desafios de Colombia.indb 461 15/06/2010 03:03:46 p.m.
462 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2004
2006
2008
ExportacionesImportaciones
los compromisos militares y policiales de seguridad fronteriza, proponien-do mecanismos que ayudaran a la solución oportuna de los problemas en esta materia y al fortalecimiento de las relaciones entre las fuerzas armadas de ambos países. Con esto se buscaba fortalecer la confianza mutua, solucio-nar oportunamente los problemas de seguridad, prevenir conflictos, su-pervisar el cumplimiento de acuerdos y realizar el diagnóstico de hechos que afectaran la seguridad en las fronteras. Este mecanismo se reunió por última vez en 2001 y elaboró un manual de procedimiento operativo para las unidades de frontera que entraría en vigencia una vez aprobado por los presidentes, cosa que no se hizo y el mecanismo quedó paralizado en su funcionamiento (Ardila, 2006).
Estos mecanismos binacionales funcionaron como fusibles en momen-tos de crisis, como fue el caso del año 1995 en que la guerrilla atacó el puesto fluvial de Carabobo y asesinó a ocho infantes de marina, por lo que Venezuela comenzó a defender la tesis de la persecución en caliente, no aceptada por Colombia. Unos días después la situación se complicó con la denuncia de que la Guardia Nacional Venezolana había expulsado a un grupo de colonos de la zona venezolana de la Serranía de Perijá, y cuando más tarde las operaciones se trasladaron al lado colombiano donde supuestamente se apresó a un gru-po de campesinos colombianos sospechosos de ser cultivadores de amapola. Ante estos hechos se activaron y luego se reestructuraron los mecanismos existentes y se abrieron canales de negociación entre los viceministros de Relaciones Exteriores, e incluso se propició un encuentro entre congresistas de los dos países en la frontera.
Gráfica 1. Evolución del comercio colombo-venezolano 1974-2008
Fuente: Cámara de Comercio Colombo-Venezolana
Desafios de Colombia.indb 462 15/06/2010 03:03:46 p.m.
Algunas estrategias para reconstruir las relaciones con Venezuela | 463
El nuevo enfoque desde 1989 permitió el crecimiento acelerado del co-mercio, que como puede verse en la gráfica alcanzó más de 7.000 millones de dólares en 2008 y que al día de hoy convierte a Venezuela en el segundo socio comercial de Colombia, destino del 16% de sus exportaciones, de-trás de Estados Unidos receptor del 38% (datos tomados de la Organización Mundial de Comercio).
Las relaciones entre los países en el nuevo siglo
Aunque ya desde los años 90 el conflicto colombiano causaba problemas en la frontera, es la firma del Plan Colombia durante el gobierno de Andrés Pas-trana la que da un nuevo giro a las relaciones binacionales poniendo el tema de seguridad como eje de las relaciones: en el caso colombiano se trataba de conjurar el narcotráfico, que para ese entonces era la principal amenaza en la agenda de seguridad norteamericana, y para Colombia representaba no sólo un negocio ilegal con altos costos sociales, sino también una amenaza a la se-guridad en la medida en que financiaba a la guerrilla colombiana. El gobierno venezolano, por su parte, insistía en los efectos que eso le acarrearía a su país, como era el repliegue de los grupos guerrilleros sobre su territorio y el despla-zamiento. En este marco, algunos políticos venezolanos llegaron a proponer que se llevará cabo una discusión sobre el Plan Colombia en la cumbre de la OEA (Organización de los Estados Americanos) en Quebec, y varios grupos sociales venezolanos, como la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, a la que pertenecían etnias como la warao en Delta Amacuro, los yanomami en Amazonas y los yucpas en Zulia, denunciaron el Plan.
No obstante estas suspicacias y la llegada al poder en 1999 de un pre-sidente como Hugo Chávez, con un proyecto político radicalmente distinto al de Álvaro Uribe, posesionado en 2002, las relaciones entre los dos países se manejaron con pragmatismo hasta el año 2007, aunque habrá más momentos de tensión y de acusaciones mutuas que de cooperación.
Entre los momentos de tensión hay que destacar la protesta de Venezuela en 2002 por la concesión de asilo político en Colombia a Pedro Carmona Estanga; las primeras acusaciones de vínculos del gobierno de Chávez con las FARC, que se hicieran en 2002 por parte de la entonces ministra de De-fensa Martha Lucía Ramírez, quien denunció además que uno de los líderes de las FARC, Andrés París, vivía en Caracas; la negativa, ese mismo año por parte del presidente Chávez a declarar a las FARC como un grupo terrorista, y luego la polémica con el vicepresidente Santos por esta decisión, que según Santos pasaba por encima de los acuerdos suscritos en la OEA.
Pero antes de 2007, el año más conflictivo fue 2004, cuando se apresó cerca de Caracas a 130 paramilitares que supuestamente iban a asesinar a
Desafios de Colombia.indb 463 15/06/2010 03:03:46 p.m.
464 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Chávez enviados por el paramilitar Jorge 40 y con apoyo del DAS (Depar-tamento Administrativo de Seguridad). El vicepresidente venezolano José Vicente Rangel acusó al comandante del Ejército, Martín Orlando Carre-ro, de saber de la presencia de los paramilitares y de haberse reunido con la oposición. El ministro del Interior y de Justicia de Colombia, Fernando Londoño, manifestó que ese escuadrón armado había sido contratado por hombres al interior del ejército venezolano que querían eliminar al presidente Chávez. En diciembre de ese año ocurrió otro hecho muy grave como lo fue la participación no autorizada por el gobierno venezolando de fuerzas de se-guridad de su país en la captura y posterior entrega en territorio colombiano del guerrillero Rodrigo Granda. La crisis estalló en enero del año siguiente y se resolvió gracias a la mediación del presidente de Cuba, Fidel Castro.
En este período también hubo relaciones de cooperación, aunque no en el sentido en que lo pretendió Colombia desde 2002 cuando tras la posesión del presidente Uribe, acompañada del ataque al Palacio de Nariño, se exhortó a los países vecinos a cooperar con Colombia. En 2003 en la Cumbre de Río, en Cusco, el presidente Chávez se negó a la creación de una fuerza multina-cional que luchara en Colombia. No obstante, en 2002 ofreció su territorio para que se realizaran negociaciones con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), ofrecimiento que reiteró en 2005. También pueden señarlarse algunas acciones de cooperación en seguridad fronteriza que condujeron en 2003 a la captura en el vecino país de presuntos guerrilleros de las FARC.
No obstante lo anterior, el 2007 fue un año de ruptura que dio inicio a un declive en las relaciones binacionales. Ese año Hugo Chávez participó como mediador en la búsqueda de un acuerdo de canje humanitario entre el Go-bierno y las FARC, pero terminó favoreciendo al grupo armado conversando directamente con un vocero suyo y divulgando conversaciones confidenciales que había tenido con el presidente Uribe. Tras el retiro del cargo de mediador, el presidente venezolano retiró al embajador de Colombia, participó en las entregas unilaterales por parte de las FARC, con las que pretendió desacre-ditar al presidente Uribe, e incluso le reconoció a este grupo guerrillero su carácter de fuerza beligerante, y buscó conseguir apoyos para el despeje de los municipios de Florida y Pradera (Gerbasi, 2008).
La situación entre los dos países empeoró tras el bombardeo al cam-pamento de Raúl Reyes, oportunidad en la que Chávez salió a la defensa de la soberanía ecuatoriana y amenazó con trasladar 10 batallones a la frontera con Colombia. A partir de este momento se puede afirmar que la retórica cha-vista se tornó más virulenta y guerrista, siendo sus principales blancos el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y el actual ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Desafios de Colombia.indb 464 15/06/2010 03:03:46 p.m.
Algunas estrategias para reconstruir las relaciones con Venezuela | 465
La última causa de la discordia entre los dos países ha sido el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos que permite la presencia de efectivos y armamento norteamericano en bases colombianas. El gobierno venezolano ha insistido en que el territorio colombiano es usado por el gobierno norteamericano para vigilar y para planear una invasión al territorio venezolano. Más allá de si las sospechas de Chávez son fundadas o no, la discrepacia en torno del acuerdo condensa las enormes diferencias que existen entre la polìtica exterior de los dos países y sus visiones de seguridad, tema que es necesario analizar para abordar posteriormente las posibles salidas a las discrepancias binacionales.
Las políticas exteriores
Estas relaciones, que algunos han definido como “pendulares”, entre Colom-bia y Venezuela obedecen más que a hechos coyunturales, a la forma como cada país ha diseñado su política exterior. Un elemento clave para entender las diferencias entre uno y otro país es, como lo señala Socorro Ramírez, la forma como cada uno se ubica frente a los Estados Unidos y a los organis-mos mundiales.
Desde 1999, las opciones de los dos países han sido diferentes frente a ese conjunto de dinámicas, los cambios en las políticas exteriores parecen ir en contravía y los dos países asumen diferentes conductas con relación a estos tópicos hemisféricos que son necesarias de estudiar. Entre estas podrían analizarse el comportamiento de ambos gobiernos tanto sobre la aplicación del sistema de defensa democrático de la OEA como sobre el tema de la integración en el continente. Es igualmente necesario analizar el comportamiento de ambos gobiernos en el seno de Naciones Unidas en los temas que suscitan las mayores discusiones en el organismo mundial y ver el grado de coincidencia o de divergencia de los dos país en esos tópicos y con relación a la posición de Estados Unidos (Ramírez, 2003).
La política exterior colombiana se ha caracterizado por su alineación con Washington, en especial desde el gobierno de Andrés Pastrana. El go-bierno de Uribe, por su parte, ha buscado la intervención de Estados Unidos en el conflicto inscribiendo la lucha contra las FARC en el marco de la lucha antiterrorista. Su agenda de seguridad coincide perfectamente con la nor-teamericana, destacando como amenazas altas el terrorismo y el narcotráfico y marginando otras como la pobreza, la degradación ambiental y la invasión territorial por parte de otro Estado, que son consideradas amenazas fuertes para algunos de sus vecinos como Ecuador, Venezuela y Brasil.
Desafios de Colombia.indb 465 15/06/2010 03:03:47 p.m.
466 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Colombia ha mantenido una relación contradictoria con las organi-zaciones multilaterales, pues aunque recurre a ellas para el restablecimento de la paz, pasa por encima del multilateralismo al apoyar a Estados Unidos en su guerra contra Irak y al cuestionar las afirmaciones que hace OACDH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) en Colombia en el sentido de que en el país hay un conflicto interno.
La política exterior de Venezuela, por su parte, parece ser más cohe-rente que la colombiana, pues en gran medida se fundamenta en la Carta constitucional de 1999 que impulsó el chavismo. En el preámbulo se incluye el compromiso con la intergración latinoamericana, igual que en el preám-bulo de la Constitución de Colombia, pero se especifica que esta integración debe respetar la autoderminación de los pueblos, argumento sobre el que se ha inspirado Chávez para impulsar un proyecto de integración como es la Alternativa Bolivariana frente al ALCA (Área de Libre Comercio de las Amé-ricas). También en el preámbulo se hace referencia a la democratización de la sociedad internacional que Chávez ha pretendido impulsar a través de su clamor sobre la reforma al Consejo de Seguridad, cuya “dictadura” ha de-nunciado en muchas ocasiones.1
En el artículo 152 de la Constitución se afirma: “Las relaciones inter-nacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de (…) solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipa-ción y el bienestar de la humanidad” (República Bolivariana de Venezuela, 1999). Esto explica la llamada “diplomacia social” que ha ejercido el gobier-no de Chávez al apoyar gobiernos y movimientos sociales de izquierda en la región.
Pero tal vez el punto más relevante de la Constitución para la política exterior es la constitucionalización del tema de seguridad. La carta consti-tucional venezolana es la única de América Latina que incluye un apartado explícíto sobre seguridad, a saber, el “título VII de la seguridad de la nación”. Allí se plantea una visión multidimensional de la seguridad, en la medida en que ésta se fundamenta en el desarrollo integral de la nación, lo que explica que dentro de la agenda de seguridad de Venezuela la pobreza sea conside-rada como una amenaza de prioridad alta. Se hace mención también a la creación y conformación del Codena (Consejo de Defensa de la Nación), “… el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la
1 En la sexagésima Asamblea General de la ONU, 2005, Chávez afirmó “nosotros no podemos aceptar la dictadura abierta y descarada en Naciones Unidas, estas cosas son para discutirlas y para eso hago un llamado muy respetuoso, a mis colegas los Jefes de Estado y los Jefes de Gobierno”.
Desafios de Colombia.indb 466 15/06/2010 03:03:47 p.m.
Algunas estrategias para reconstruir las relaciones con Venezuela | 467
Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico” (República Bolivariana de Venezuela, 1999).
El Codena define como amenazas internas la pobreza, el deterioro eco-nómico, la inseguridad regional, la corrupción, los conflictos políticos in-ternos y los problemas ambientales, y como amenazas externas la intervención militar externa, en particular de Estados Unidos, los impactos del conflicto colombiano, el crimen organizado internacional, el narcotráfico y el dete-rioro ambiental (Sanjuán, 2004). Como puede verse, esta visión se distancia de la norteamericana y la colombiana al no priorizar el terrorismo ni el nar-cotráfico, y de ella se deriva que en la Constitución se afirme explícitamente:
Artículo 13. El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arren-dado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias. (República Bolivariana de Venezuela, 1999).
La percepción de que la intervención norteamericana o la invasión terriorial es una amenaza de prioridad alta no es exclusiva del gobierno de Chávez, sino que hace parte de una visión que enfatiza la territorialidad, la soberanía, la existencia de un enemigo externo y el miedo al robo de la riqueza petrolera. Estas ideas se remontan a la época del Acuerdo de Pacto Fijo (1958) cuando después de la transición a la democracia los militares son devueltos a los cuarteles y reciben abundantes recursos derivados del negocio petrolero ya nacionalizado (Sánchez, 2005).
En la Constitución también se hace referencia a que la seguridad es una corresponsabilidad de todos los venezolanos y no sólo del Ejército, lo que explica la creación las milicias bolivarianas conformadas por civiles entre-nados que desde diciembre de 2007 se constituyen en el quinto componente de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Otros rasgos de la política exterior de Venezuela son:• Suvocacióndefavorecerunmundomultipolar(mientrasColombia
ha mantenido una posición más unipolar). A la luz de esto, Venezue-la considera como áreas de interés geoestratégico Irán, Siria, Bielo-rrusia y Rusia, China, Vietnam y Malasia, y Africa, regiones y países con los que ha firmado todo tipo de acuerdos, no sólo comerciales, sino también para la compra de armas (República Bolivariana de Venezuela, 1999).
Desafios de Colombia.indb 467 15/06/2010 03:03:47 p.m.
468 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
• Lapretensióndeliderazgo,comopuedeverseen Líneas Generales del Plan Económico y Social de la Nación 2007- 2013, donde se afirma:
En los últimos siete años, la Revolución Bolivariana ha implementado una intensa política exterior, rompiendo con la pasividad histórica que caracterizó la relación de Venezuela con el mundo, en la cual el elemen-to fundamental fue la mediatización y la subordinación a los intereses geopolíticos del imperialismo norteamericano (…) Las nuevas circuns-tancias presentes determinan que Venezuela avance hacia una nueva etapa de la geopolítica mundial, fundamentada en la relación estratégica de mayor claridad en la búsqueda objetivos de mayor liderazgo mundial (República Bolivariana de Venezuela, 2007).
¿Cómo reconstruir las relaciones?
Con políticas exteriores y visiones de seguridad tan divergentes, y en un con-texto en el que la diplomacia de micrófono ha creado divisiones tan hondas entre los dos mandatarios, llegando incluso a construir una imagen muy negativa del vecino, como parece ser la que tienen amplios sectores de co-lombianos del presidente Hugo Chávez, no parece fácil la normalización de las relaciones en el corto plazo. No obstante, nos atreveremos a hacer algunas sugerencias:
Es fundamental que Colombia diseñe una política exterior que rompa su aislamiento regional. Para ello debe abandonar el réspice polum y acercarse a los vecinos. Ello supone hacer un intento por comprender el proyecto po-lítico y las visiones de seguridad de los países limítrofes. Si esto se hubiera hecho, Colombia habría sabido la suspicacia que despertaba en Venezuela el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, pues para el vecino país la percepción de una invasión norteamericana en su territorio, buscando controlar el petróleo, es una percepción de vieja data que más recientemente se apoya en la interpretación que se ha hecho de la guerra de Irak como un en-frentamiento motivado por el control del recurso energético. Una lamentable muestra del desconocimiento de la visión del vecino la dio el canciller Jaime Bermúdez cuando ante la protesta de Venezuela por el acuerdo de las bases militares afirmó que “su Gobierno no dijo nada cuando buques de la armada rusa efectuaron maniobras en el Caribe venezolano” (“‘Canciller Bermúdez está fuera de foco’: Chávez”, 2009, 23 de julio). Como es bien sabido, y como contestó el propio Chávez, Colombia nunca ha percibido a Rusia como una amenaza a la seguridad, así que las dos situaciones no resultan equiparables.
Un intento por comprender al vecino también habría evitado el conflicto con Ecuador en abril de 2008. Cualquier conocedor de la política exterior
Desafios de Colombia.indb 468 15/06/2010 03:03:47 p.m.
Algunas estrategias para reconstruir las relaciones con Venezuela | 469
ecuatoriana y de su visión de seguridad sabe que el vecino de sur no ve el te-rrorismo como una amenaza a su seguridad y que por las históricas disputas territoriales que ha tenido, la última con Perú apenas en 1998, es muy sensible a la violación de su soberanía territorial (Sánchez, 2005).
Si Colombia quiere que sus vecinos colaboren en la cruzada contra el terrorismo debe trabajar en la construcción de una visión de seguridad compartida, y no intentar imponer la propia. Anteriormente Colombia y Venezuela habían participado en el proceso de institucionalización de las relaciones de defensa y seguridad con la Declaración de Galápagos (1989); la Declaración de Cartagena (1991); la Carta Andina para la paz y la segu-ridad, limitación y control de gastos destinados a la defensa externa (2002); la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de los miembros de la Comunidad Andina; los Lineamientos de la Política de Se-guridad Externa Común Andina; la Declaración de San Francisco de Quito, sobre el establecimiento y desarrollo de la zona de paz andina (2004) (Batta-gliano, 2009). Hoy, además de rescatar la institucionalidad existente, como sería también la Combifron, un buen escenario sería el recientemente creado Consejo Suramericano de Defensa, al cual Colombia le ha puesto bastantes objeciones, pero en cuya primera reunión participó en marzo de 2009. Este sería un foro adecuado para buscar la construcción de una visión de segu-ridad compartida, fundada en los principios del Consejo Suramericano de Defensa: el respeto a la soberanía, la integralidad e inviolabilidad terrotorial, y la construcción de Suramérica como zona de paz. En la reunión de Santia-go de Chile, en la que participó Juan Manuel Santos, se acordaron una serie de iniciativas que podría impulsar Colombia; entre éstas se encuentran las siguientes:
Propiciar la definición de enfoques conceptuales sobre defensa (…)Identificar los factores de riesgo y amenazas que puedan afectar la paz regional y mundial (…)Crear un mecanismo para contribuir a la articulación de posiciones conjuntas de la región en foros multilaterales sobre defensa (…)Proponer el establecimiento de un mecanismo de consulta, informa-ción y evaluación inmediata ante situaciones de riesgo para la paz en las naciones de Unasur (…) (Consejo Suramericano de Defensa, 2009).
Pero Colombia también debe tratar de desecuritizar las relaciones con sus vecinos, reactivando la institucionalidad existente, como por ejemplo la Copiaf, que no se reúne desde 2007 y cuyos objetivos se fundan en una visión binacional de frontera que une, no que separa. La Copiaf ha trabajado en temas sensibles para las comunidades de frontera, como el seguimiento a
Desafios de Colombia.indb 469 15/06/2010 03:03:47 p.m.
470 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
la implementación de los Acuerdos Específicos para el Suministro de Com-bustible desde Venezuela hacia los Departamentos de la Frontera Común; el transporte internacional e interfronterizo por carretera de carga y pasaje-ros; el diferencial cambiario y su impacto en las zonas de frontera, y sobre todo en la Estrategia de la Lucha contra la pobreza en las zonas de frontera (Comisión Presidencial de Integración y de Asuntos Fronterizos, 2009).
Es importante también que el Estado colombiano impulse el rescate de los vínculos entre la comunidad académica de ambos países. Como es sabido, entre 1992 y 2004 funcionó el grupo académico binacional, del que inicial-mente hicieron parte profesores de la Universidad Central de Venezuela y del Iepri (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales) de la Universidad Nacional, y al que en una segunda fase se sumaron académicos de otras instituciones. El trabajo que allí se realizó buscó alcanzar una mirada binacional sobre los problemas comunes (Venezuela, 2004). Producto de es-ta iniciativa, además de varias investigaciones conjuntas, fue la creación en cada país de un centro de documentación sobre el vecino en el que se debían apoyar los investigadores que analizaran temas binacionales.
Sería deseable que estos académicos con mirada binacional aportaran sus visiones a los medios de comunicación colombianos, ayudando a cons-truir una imagen más positiva del vecino. Como lo señala Germán Rey, la información sobre Venezuela la copa hoy el presidente Hugo Chávez a quien se percibe como “amenazante”. Los medios deben buscar superar esta visión o bien matizarla señalando que la frontera no es una línea que divide, sino que integra a comunidades que afrontan problemáticas similares (Rey, 2005).
Aunque hoy en día algunos afirman que la OEA, y en especial su secreta-rio, José Miguel Insulza, están desacreditados por la incapacidad de manejar la crisis hondureña, autores como Jorge Domínguez señalan que ésta ha sido una de las organizaciones regionales más efectivas en la resolución de crisis internacionales durante la segunda mitad del siglo XX, aun por encima de la Organización de la Unión Africana y la Liga Árabe (Battagliano, 2009). Conviene pues aprovechar estas instancias para buscar la mediación cuando haya conflicto y respetar las decisiones del organismo, es decir, mantener una coherente posición multilateral.
Es importante también que para todos los cargos diplomáticos, pero en especial para los ocupados en los países vecinos, se nombren funciona-rios capacitados, ojalá de la carrera diplomática. En el 2004 fue un acierto el nombramiento de Enrique Vargas quien por haber hecho parte de la Co-piaf tenía una visión amplia de los problemas de frontera. En momentos de tensión política como los vividos desde 2007 resultó menos comprensible el nombramiento de un embajador como Fernando Marín Valencia, provenien-
Desafios de Colombia.indb 470 15/06/2010 03:03:47 p.m.
Algunas estrategias para reconstruir las relaciones con Venezuela | 471
te del sector privado, y por lo tanto más enfocado a fortalecer las relaciones económicas que las diplomáticas.
Para cerrar
El restablecimiento de las relaciones con los vecinos pasa por el diseño de una política exterior coherente que abandone la política de réspice polum y privilegie la de réspice similia. Esta visión debe fundamentarse en el cono-cimiento de las dinámicas políticas y de las visiones de los países vecinos, en el multilateralismo y en la construcción compartida de una visión de seguridad.
Referencias
Ardila, M. (2006). “Colombia: entre lo estructural y lo coyuntural”. Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales- Oasis, (11).
Battagliano, J. (2009). “Límites al conflicto entre Colombia y Venezuela: ¿Réquiem para la guerra en la región andina?” Razón pública. Recuperado de www.razonpublica.org.co.
Bonilla, D. (2004). “Resúmen informativo de las principales actividades desarrolla-das en la frontera común y en el marco de la integración colombo-venezolana”. Aldea Mundo, 9 (17) .
Bonilla, D. (2004). “Resúmen informativo de las principales actividades desarrolla-das en la frontera común y en el marco de la integración colombo-venezolana (noviembre 2003-abril 2004). Aldea Mundo, 8 (16).
Cámara de Comercio Colombo-Venezolana (2009). El comercio colombo-venezolano. Recuperado el 27 de noviembre de 2009, de http://camara.ccb.org.co/docu-mentos/4614_comerciocolombovenezolano.pdf
“‘Canciller Bermúdez está fuera de foco’: Chávez”. (2009, 23 de julio). En El Espec-tador, Redacción Política.
Carucí, N. (2001). “Agenda de las relaciones colombo-venezolanas”. Revista Aldea Mundo, 6 (11).
Carucí, N. (2002). “Resumen informativo de las principales actividades realizadas en la frontera común y en el marco de la intergación colombo venezolana (mayo-octubre 2002)”. Aldea Mundo, 7 (13) .
Comisión Presidencial de Integración y de Asuntos Fronterizos (2009). Comisión presidencial de integración y de asuntos fronterizos. Recuperado el 29 de no-viembre de 2009, de http://www.copiaf.gob.ve/
Comisiones Presidenciales de Integración y Asuntos Fronterizos Colombo- Venezo-lanos (2007, 23 y 24 de junio). Acta de la reunión de trabajo de los señores vice
Desafios de Colombia.indb 471 15/06/2010 03:03:48 p.m.
472 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
ministros, presidentes de las Copiaf, gobernadores y comisionados presiden-ciales. Recuperado el 29 de noviembre de 2009, de http://www.copiaf.gob.ve/
Consejo Suramericano de Defensa (2009). Declaración de Santiago de Chile. Pri-mera Reunión del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Santiago de Chile.
Gerbasi, F. (2008, 2 de noviembre). Fernando Gerbasi. Blog. Recuperado el 23 de noviembre de 2009, de http://vibonati.blogspot.com/2008/11/la-farcquizacin-de-las-relaciones.html
Gerbasi, F. (2008). Situació actual y posible evolución futura de las relaciones colom-bo- venezolanas. S.C: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.
Grupo Académico Colombia-Venezuela (2004). Sitio en Internet. Consultado el 28 de noviembre de 2009 en http://www.colombia-venezuela.netfirms.com/index.html
Márquez, R. D. (s.f.). “Resúmen informativo de las principales actividades desarrolla-das en la frontera común y en el marco de la integración colombo-venezolana (mayo 2003-octubre 2003)”.
Márquez, R.D. (2005). “Resumen informativo de las principales actividades desa-rrolladas en la frontera común y en el marco de la integración colombo- ve-nezolana (mayo-octubre 2005)”. Aldea Mundo, 10 (19) .
Márquez, R.D. (2005). “Resumen informativo de las principales actividades desarro-lladas en la frontera común y en el marco de la integración colombo-venezolana (noviembre 2004-abril 2005)”. Aldea Mundo, 10 (18).
Márquez, R.D. (2006). “Resúmen informativo de las principales actividades realiza-das en la frontera común y en el marco de la intergración colombo-venezolana (mayo-octubre 2006). Aldea Mundo, 11(21).
Márquez, R.D. (2003). “Resumen informativo de las principales actividades realiza-das en la frontera común y en el marco de la integración colombo- venezolana (mayo-octubre 2003)”. Aldea Mundo, 8(15) .
Márquez, R.D. (2006). “Resumen informativo de las principales actividades de-sarrolladas en la frontera común y en el marco de la integración colombo-venezolana”. Aldea Mundo, 11(20).
Observatorio del Caribe Colombiano (2007). Estudio sobre el desarrollo de la zona de integración fronteriza (ZIF) entre el departamento de la Guajira en Colombia y el Estado de Zulia en Venezuela. Cartagena: Autor.
Pécora, L. (2000). “Agenda de las relaciones colombo-venezolanas. Noviembre 2000-abril 2001”. Aldea Mundo. 10 (5): 72-90.
Ramírez León, J.L. (1995). “Colombia y Venezuela: el fracaso de un modelo o la necesidad de revitalizarlo”. Colombia Internacional. (32): 3-11.
Desafios de Colombia.indb 472 15/06/2010 03:03:48 p.m.
Algunas estrategias para reconstruir las relaciones con Venezuela | 473
Ramírez, S. (2003). “Las relaciones exteriores de Colombia y Venezuela desde una perspectiva hemisférica”. Ponencia presentada en la X reunión binacional del Grupo Académico Colombia-Venezuela, Maracaibo.
República Bolivariana de Venezuela (1999). Constitución Política. Recuperado el 30 de 11 de 2009, de Political Database of the Americas: http://pdba.georgetown.edu/Comp/Preambulo/preamb.html
República Bolivariana de Venezuela (2007). Líneas Generales del Plan Económico y social de la Nación 2007- 2013.
República de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores (2009). Sitio en Inter-net. Consultado el 29 de noviembre de 2009 en http://www.cancilleria.gov.co
Rey, G. (2005). Las otras verdades de Venezuela. Recuperado el 2 de octubre de 2009, de http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/Ponencia_German_Rey._Retos_de_la_convivencia_.pdf
Sánchez, R. (2005). Seguridades en construcción. El círculo de Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario.
Sanjuán, A.M. (2004). Aproximación a la agenda de seguridad de Venezuela. Docu-mento de trabajo. Caracas: Ildis.
Desafios de Colombia.indb 473 15/06/2010 03:03:48 p.m.
La proyección regional y mundial de Brasil: un desafío para la política
exterior del Estado colombianoBenjamín Herrera Chaves*
El protagonismo creciente de Brasil en los asuntos regionales, y su proyección en la escena mundial como un actor con el cual se debe contar a la hora de analizar las dinámicas internacionales, constituye un factor que influencia las prioridades que deben establecerse al definir la política exterior de Colombia.
Esta afirmación puede parecer inocua, algo que es evidente y que no merece plantearse, sin embargo, el creciente aislamiento regional de Co-lombia, su unilateralismo –al enfocar sus esfuerzos a una supuesta relación privilegiada con los Estados Unidos de Norteamérica– y la tendencia a res-ponder de manera reactiva a las tensiones que surgen en su entorno, conducen a considerar la necesidad de hacer una aproximación a la manera como deberían de abordarse las relaciones con Brasil. Es necesario señalar que el término utilizado de “desafío” no se hace desde la perspectiva de una potencial agresión proveniente de este Estado vecino, sino en relación con los cambios que tienen lugar en el sistema internacional y a nivel regional, así como a las carencias de la definición de una política exterior digna de ese nombre en nuestro país.
Las dimensiones del desafío que plantea Brasil se pueden establecer en un entramado de variables que abarcan por un lado los sistemas glo-bal, regional y bilateral, y por el otro temáticas o áreas como el desarrollo económico-social; la problemática ambiental; la seguridad y el desarrollo de las fuerzas militares y de la industria militar; el desarrollo de la capacidad nuclear; las fronteras; y la creación de un área de influencia propia. El con-cepto de entramado se considera apropiado en la medida que estas variables,
* Profesor universitario; director de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
Desafios de Colombia.indb 475 15/06/2010 03:03:48 p.m.
476 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
y otras que puedan ser introducidas en un análisis más afinado, se condi-cionan mutuamente.
Brasil como potencia emergente en el sistema global
Los debates en torno a las características que definen el sistema interna-cional al terminar la Guerra Fría van desde afirmar que el mundo ingresó a una etapa final caracterizada por una organización económica, social y política capitalista y democrática hasta el “retorno a la Antigüedad”, donde la primacía la tendrían los conflictos entre una multiplicidad de unidades políticas (que no merecerían el nombre de Estados), pasando por el choque de civilizaciones o por el retorno a la bipolaridad o a la multipolaridad.1
El concepto de Estado emergente surge dentro de esta última visión, y si bien se admite que el fin de la Guerra Fría dio paso a un sistema internacio-nal en el cual la potencia que reúne el mayor número de recursos y capacidades es Estados Unidos de Norteamérica, su hegemonía es parcial y el vacío de poder dejado por la desaparición de la Unión Soviética va a ser llenado por otras potencias medias entre las cuales se encuentra la misma Federación Rusa (heredera de la difunta Unión Soviética en las organizaciones inter-nacionales y de su capacidad militar, especialmente nuclear), la República Popular de China, India, Brasil y Sudáfrica.
El concepto de potencia media en las relaciones internacionales está aso-ciado a Estados cuya preponderancia regional es aceptada, si bien se incluyen en el mismo otros que fueron potencias mundiales en siglos anteriores, es-pecialmente en el XIX, durante la consolidación de la expansión europea, especialmente Gran Bretaña, Francia y Alemania. La preponderancia regional es el factor que permite a estas potencias medias ser consideradas como actores que entran a desempeñar un rol principal en las dinámicas de poder mundial y a conducir al sistema hacia una estructura multipolar.
Una de las manifestaciones de la proyección de estos Estados es el re-curso al multilateralismo que se expresa en la valoración positiva del papel de las organizaciones internacionales, la necesidad que tiene el sistema de un mayor protagonismo de las mismas y una mayor presencia en las accio-nes que se realizan en la búsqueda de soluciones a los problemas globales y regionales. Igualmente, se manifiesta en el desarrollo de mecanismos o instituciones que abordan intereses comunes a ellas, fundamentalmente en relación con la economía, pero no de manera exclusiva. Así se han ido for-malizando o consolidando nuevas instancias como la Organización para la
1 Ver Francis Fukuyama, Robert Kaplan, Samuel P. Huntington, Zbigniew Brzenzinski.
Desafios de Colombia.indb 476 15/06/2010 03:03:48 p.m.
La proyección regional y mendial de Brasil: un desafío para la política exterior del Estado colombiano | 477
Cooperación de Shanghai, el IBSA (Foro para el Diálogo de India, Brasil y África del Sur) y la primera cumbre del BRIC (Brasil, Rusia, India, China).2
La proyección de Brasil como actor, o expresado de otra manera, como sujeto, y no solamente como objeto, en el sistema internacional (ya que se podría argüir que cualquier Estado sin importar su relevancia es un actor del sistema) ha estado vinculada a la toma de conciencia de lo que represen-ta en América Latina, y ha sido parte central de la definición de su política doméstica, particularmente lo que se ha denominado “la construcción de la nación brasileña”, y ligada a ella de su política exterior. La expresión teórica de la conjunción de estos dos factores está en la llamada “Escuela Geopolítica Brasileña”, que definió el papel del Estado en relación con el control del territorio, y por lo tanto del espacio interior (expresión clara de esto fue la fundación de Brasilia) y las fronteras, así como en el control de la población a través de una administración sólida y un sistema educativo homogéneo.3
Su posición en América Latina durante la primera mitad del siglo XX se basó en esa consolidación interna y en su definición frente a los otros Estados suramericanos, en particular frente a la debilidad de los más pequeños. Así mismo, definió su seguridad respecto a la potencial amenaza que significaba Argentina. Al desencadenarse la Guerra Fría, el comunismo se convirtió en el enemigo y gracias a la política de “seguridad nacional”, auspiciada por los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil definió su política exterior en contra de los regímenes que sostenían esta ideología e internamente catalogó a aque-llos que querían un cambio de sistema como simpatizantes del comunismo, y por ende, enemigos internos. Sin embargo, a pesar de ese alineamiento, aun durante el régimen dictatorial militar el Estado brasileño no dejó de buscar el crecimiento de su autonomía, y para ello se basó en lo que se denominó “la diversificación de la dependencia”,4 buscando estrechar lazos comerciales con otros países del entonces llamado Tercer Mundo, en particular con las ex colonias portuguesas en África, sin importar que en esos nuevos Estados (en los años 70) se hubieran instaurado regímenes comunistas.
Si bien es cierto que ha habido sobresaltos, y si se quiere interrupcio-nes, éstos han sido de corta duración y lo que se puede apreciar es que ha existido un alto grado de continuidad en la definición de la política exterior de Brasil, que es la de reunir los recursos necesarios para jugar un papel pre-ponderante en la política mundial. Teniendo en cuenta la historia del Estado brasileño desde su independencia, es posible afirmar que la instauración de
2 Ver Yu Bin (2009) y Flemes (2007).3 Ver Farias (2000). 4 Ver Marini (1977).
Desafios de Colombia.indb 477 15/06/2010 03:03:48 p.m.
478 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
la democracia en 1985 puede ser vista como un paso más en la construcción y consolidación de la nación, y la llegada del Partido de los Trabajadores, con Luiz Inácio Lula da Silva al comando del Gobierno, como la reafirmación de la integración de la sociedad brasileña. El proceso de la construcción de una sociedad que supere las desigualdades estructurales en lo económico y lo social es un factor central en la proyección de Brasil como actor en el sistema internacional.
La proyección regional y sur-sur de Brasil
Brasil ha ido estableciendo una red de influencias a través de las institucio-nes mundiales o regionales ya creadas como la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la OEA (Organización de los Estados Americanos), o ha contribuido o liderado la creación de otras que responden a situaciones o percepciones nuevas de la realidad internacional. La característica fun-damental es que responden a la concepción central de la política exterior brasileña que su proyección como potencia, dada la estructura del sistema internacional, debe basarse en una presencia creciente en América Latina, particularmente en el sur del continente y en el establecimiento de vínculos económicos, comerciales y de cooperación con países del sur, aprovechando de manera especial la plataforma de aquellos que comparten con él la lengua portuguesa.5
Brasil ha colaborado con la ONU en varias misiones de paz o de inter-posición en el Medio Oriente, en África, en Chipre, pero se destaca su papel en el establecimiento de la misión de estabilización en Haiti (MInustah) en 2004 y en Timor Oriental.
Con la creación de Mercosur (Mercado Común del Sur) en 1991, Bra-sil logró dos objetivos claves en su estrategia internacional. Por una parte, vinculó a Argentina en un proyecto económico-comercial que anulaba la rivalidad con el único país que en su percepción podía contrarrestar su pro-yección continental, y al mismo tiempo neutralizó en lo inmediato, y con el tiempo condenaría al fracaso, la propuesta surgida en la administración del primer Bush de la “Iniciativa para la Américas”,6 y que sería mantenida por las administraciones de Clinton y del segundo Bush como la propuesta del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas).
Con la creación de Unasur Brasil logró situar en su área geográfica in-mediata las bases de su influencia regional, influencia que va más allá de lo económico y lo político para situarse en la esfera de la seguridad. Así mismo,
5 Ver Abdenur (2007). 6 Ver Lozano (1993).
Desafios de Colombia.indb 478 15/06/2010 03:03:49 p.m.
La proyección regional y mendial de Brasil: un desafío para la política exterior del Estado colombiano | 479
con esto cumplió con dos objetivos generales: establecer una instancia regio-nal por fuera de los esquemas de seguridad hemisféricos, particularmente el Tratado de Río, y al mismo tiempo, y como consecuencia de esto, eliminar la presencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Los objetivos especí-ficos de Brasil para la creación de Unasur se sitúan en el plano doméstico y en sus relaciones internacionales. En el plano doméstico le da las bases para la integración de las industrias relacionadas con la defensa, así como la in-tegración de los procesos de formación de las fuerzas armadas. En el plano externo le permite la realización de ejercicios conjuntos con fuerzas de los otros países miembros, la coordinación de políticas de defensa, la creación de concepciones comunes en asuntos estratégico-militares, la construc-ción de posiciones conjuntas para los foros multilaterales y la coordinación regional de participación en misiones de paz de la ONU, así como abordar tres temas claves en su concepción geopolítica: el Amazonas, Los Andes y el estuario del Río de la Plata.7
En conjunción con estos tres elementos mayores de la proyección re-gional de Brasil, este Estado ha desplegado o se ha sumado a otras iniciativas que deben ser tenidas en cuenta en el análisis: con la creación de IIRSA (Iniciativa de Integración Regional Sudamericana), que pretende el fortale-cimiento de la integración de doce países de la región, a través del desarrollo de proyectos de infraestructura, fundamentalmente en el área del transporte, pero abarcando otros temas como la energía y el medio ambiente8, Brasil logrará dos de sus estrategias continentales: salir al océano Pacífico a través del Corredor Bioceánico, que unirá al puerto de Santos con los puertos de Arica e Iquique, atravesando Bolivia, y salir al Caribe, a través del Corredor del Norte, uniendo el centro de Brasil y a Bolivia con Venezuela a través del Amazonas.
La proyección mundial de Brasil
La proyección mundial de Brasil se presenta sobre varios ejes, en particular el económico-comercial, el energético, el ambiental, el de seguridad y el militar.
Brasil, de acuerdo con los indicadores de los distintos centros de ob-servación de los comportamientos económicos, constituye hoy la octava potencia9 en este rango en el mundo, y si bien vio disminuir la participación de las exportaciones en proporción al PNB del 15 al 14%, de 2007 a 2008,
7 Ver Bertazzo (2009). 8 Ver CAF (s.f.). 9 Ver Hansor (s.f.).
Desafios de Colombia.indb 479 15/06/2010 03:03:49 p.m.
480 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
esta disminución se vio compensada por el crecimiento del PNB en 5,1%.10 Si bien Brasil mantiene crecientes relaciones comerciales con los Estados Unidos y con Europa, su estrategia apunta a incrementar los mercados pa-ra sus productos con otros países del sur en América Latina, África y Asia, particularmente China.
En el campo energético, tres subejes constituyen la estrategia brasile-ña: los biocombustibles, el petróleo y el desarrollo de la energía nuclear. A pesar de los nuevos hallazgos, que elevan las reservas de petróleo a 20.000 millones de barriles y la producción diaria a más de dos millones, y le permitieron dejar de ser importador en 2007,11 sus necesidades de energía las suple en un 46% con combustibles que provienen de fuentes renovables.12 El siguiente sector es el nuclear. Brasil dispone de un sector de desarrollo de la tecnología nuclear que tuvo sus orígenes durante la dictadura militar y que se hizo público en 1975. Éste tenía como objetivo el aprovisionamiento de energía eléctrica y dotarse del arma nuclear. Brasil renunció a la construcción del arma nuclear e incluyó esta renuncia en su Constitución. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones del presidente Lula en el sentido que el desarrollo de la tecnología nuclear en Brasil tiene fines exclusivamente pacíficos, en el pasado se han expresado reservas y actualmente han aparecido varias publicaciones que manifiestan inquietud frente a la realidad de que Brasil es de los pocos países en el mundo que poseen la autonomía tecnológica necesaria para la producción del mate-rial nuclear susceptible de ser utilizado en la creación de armas nucleares.13
En el campo ambiental la posesión del 60% de la totalidad de la selva amazónica convierte a Brasil en un actor central en cuanto a la producción de oxígeno, los recursos asociados con la biodiversidad y la protección de las comunidades indígenas. Brasil ha sido claro frente a afirmaciones, ten-denciosas o no, de considerar al Amazonas como propiedad común de la humanidad, que su soberanía sobre la parte que le pertenece no está en dis-cusión y que la protegerá, recurriendo a la fuerza si es preciso.14
La protección del Amazonas y de los nuevos recursos petroleros, así como del mar territorial y el espacio del Estado brasileño, plantean el eje de seguridad, del desarrollo de las fuerzas militares y de la industria militar en Brasil. La firma de un acuerdo de venta de material militar y de transferencia de tecnolo-gía de Francia a Brasil trajo la problemática de una carrera armamentista a América Latina, en particular después del anuncio por parte de Hugo Chávez
10 Ver World Bank (s.f.). 11 Ver Isbell (2008: 10). 12 Ver Medio Ambiente Online (2009). 13 Ver Barletta (1998) y Morrison (2006).14 Ver Osava (s.f.).
Desafios de Colombia.indb 480 15/06/2010 03:03:49 p.m.
La proyección regional y mendial de Brasil: un desafío para la política exterior del Estado colombiano | 481
de un acuerdo similar con Rusia y de la firma del acuerdo de cooperación de Estados Unidos de Norteamérica con Colombia, acuerdo que le da acceso al primer país al uso de facilidades en siete bases militares (terrestres, navales y aéreas) en el segundo. Esta última coyuntura hizo olvidar que Brasil es ya un país productor y exportador de armas, y que el acuerdo con Francia, so-bre todo, le permite el acceso a una tecnología con la cual puede modernizar sus fuerzas armadas. No es casual que este acuerdo (en el que estaban en competencia firmas norteamericanas, suecas y francesas) se diera después que el Estado brasileño, en diciembre de 2008, publicara su “Estrategia de Nacional de Defensa”,15 en la cual se plantea claramente la necesidad una fuerzas militares operativas, equipadas con las armas de última tecnología, el desarrollo de un programa espacial y la necesidad de garantizar el control endógeno de la tecnología nuclear.16
Por último, en el tema de la seguridad mundial, Brasil aspira a un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta es una aspiración que ha sido ventilada por la cancillería brasileña en relación con las reformas necesarias que se deben dar en la institución, y que han sido manifestadas en repetidas ocasiones. La última de gran alcance se lanzó en 1994 con la constitución de varios grupos de trabajo, entre ellos el encar-gado de la reforma del Consejo de Seguridad. La oposición de los actuales miembros permanentes (Estados Unidos de Norteamérica, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña) evitó que la ampliación de este órgano tuviera lugar. Esta situación no impide que Brasil mantenga su aspiración y en las nego-ciaciones para el aprovisionamiento de armas y tecnología con Francia el apoyo que este Estado da a las aspiraciones brasileñas constituyó uno de los factores que llevaron a su conclusión.
Desafíos para Colombia
Este entramado de variables le plantea al Estado colombiano la definición de una política que tome en cuenta las potencialidades negativas y positivas del rol creciente del Estado brasileño en la región y en el sistema internacional. Obviamente esta política debe estar inscrita en la definición de una política exterior global, de corto, mediano y largo alcance, y al igual que Brasil estable-ció una serie de prioridades domésticas y externas determinando los vínculos entre ellas, Colombia debería de “pensar” con espíritu de Estado, y no sim-plemente sobre la base de los intereses de las élites gubernamentales de turno.
15 Ver Estrategia Nacional de Defensa. Paz y Seguridad para el Brasil (s.f.). 16 Ver Niehl y Fuji (2009); Zibechi (2009); y Sánchez (2009).
Desafios de Colombia.indb 481 15/06/2010 03:03:49 p.m.
482 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
El mayor desafío para Colombia proviene de su creciente aislamiento en el subcontinente, aislamiento que se manifiesta en varios de los aspectos señalados. En la coyuntura actual es evidente el aislamiento político, uno de cuyos efectos es la marginalización de las corrientes comerciales y eco-nómicas regionales. Sin embargo, este último aspecto puede ser aún más grave en el mediano y en el largo plazo, cuando se terminen los corredores que unen a Brasil con el Pacífico y con el Caribe, en particular si se tiene en cuenta la precariedad de la infraestructura vial, la infraestructura portuaria y la ausencia de un sistema férreo en Colombia. Este aislamiento se puede agravar frente a la relativización total de la CAN (Comunidad Andina) y la atracción que ejerce el Mercosur sobre los socios reticentes que aún quedan en este acuerdo de integración.
El segundo gran desafío está en el plano geopolítico, militar y estra-tégico. No solamente Brasil ya está en la liga de los países exportadores de armas, sino que el acuerdo con Francia le permitirá en el mediano plazo una gran autonomía y un desarrollo tecnológico sin punto de comparación en América Latina. Brasil ha planteado en repetidas ocasiones que no tie-ne aspiraciones expansionistas, pero al mismo tiempo, como se anotó más arriba, entre los objetivos que espera cubrir está la defensa de la Amazonia bajo su jurisdicción. ¿Cuál escenario se podría plantear si frente a la debilidad del Estado colombiano para controlar su territorio frente a los grupos insur-gentes y a los carteles criminales transnacionales, la porción de la Amazonia colombiana se viera en peligro, y esto a su vez afectara la Amazonia brasi-leña? Una situación de vacío de poder (ausencia de soberanía) induciría a una acción de parte de un actor con las capacidades militares para llevarla a cabo. Por otro lado, la supuesta alianza estratégica de Colombia con los Estados Unidos de Norteamérica pone al territorio nacional en una línea de confrontación frente a un actor que aunque ha manifestado respeto por las decisiones del actual gobierno, también ha sido claro en manifestar que va a monitorear el funcionamiento del acuerdo, señalando las inconsistencias en las que se sustenta la actual administración para haberlo firmado.
El tercer gran desafío que enfrenta el Estado colombiano se verá en los foros internacionales. La proyección creciente de Brasil en las institu-ciones multilaterales, así no consiga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pone al Estado colombiano en una situación de desventaja frente a potenciales tensiones que tengan lugar entre los dos y en caso de que las mismas sean ventiladas en estas instancias. Nos enfrentamos así no solamente a un aislamiento creciente en la región, sino que éste se puede prolongar al sistema institucional regional y mundial, y aún más, dadas las redes comerciales, económicas, culturales y diplomáticas que ha tejido Brasil en África y Asia.
Desafios de Colombia.indb 482 15/06/2010 03:03:49 p.m.
La proyección regional y mendial de Brasil: un desafío para la política exterior del Estado colombiano | 483
Para terminar, el cuarto desafío es de orden doméstico. A diferencia de Brasil, que dispone de un organismo, Itamaraty, que ha sido en conjun-ción con las otras instancias del Estado brasileño el centro operativo de la política exterior brasileña, con un grado alto de autonomía, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia hace figura de cenicienta y de deposita-rio de quienes reciben las recompensas de los apoyos políticos brindados a quienes llegan al poder Ejecutivo. La diplomacia internacional no recae hoy, dados los desarrollos de las tecnologías de la información, en su totalidad en los ministerios del ramo, pero la ausencia de una institución competente sí constituye una falencia en las relaciones internacionales de un Estado.
Referencias
Abdenur, A. (2007). “The Strategic Triad: Form and Content in Brazil’s Triangu-lar Cooperation Practices”. International Affairs Working Paper 6, November 2007. International Affairs at the New School. Recuperado de http://www.ciaonet.org/wps/gpia10629/gpia10629.pdf
Barletta, M. ( 1998). “The Military Nuclear Program in Brazil”, CISAC Publications, Center for International Security and Cooperation, Stanford University. Re-cuperado de http://iis-db.stanford.edu/pubs/10340/barletta.pdf
Bretazo, J. (2009). “New Regionalism and Leadership in Brazilian Security and De-fense Policy”. Disertación para la Conferencia Subregional del Centro de Estu-dios Hemisféricos de Defensa “Retos a la Seguridad y Defensa en un Ambiente Político Complejo: Cooperación y Divergencia en Suramérica”, Cartagena de Indias, Colombia, julio 27-31 de 2009.
Brasil: los biocombustibles siguen siendo parte fundamental de la matriz energética de Brasil a pesar de los enormes nuevos hallazgos petroleros-Lula (2009, mayo 5). En Medio Ambiente Online. Recuperado de http://www.medioambienteo-nline.com/site/root/resources/industry_news/7921.html
Corporación Andina de Fomento – CAF (s.f.). ¿Qué es IIRSA? Recuperado de http://www.caf.com/attach/8/default/QuéesIIRSA.pdf
Estrategia Nacional de Defensa. Paz y Seguridad para el Brasil (s.f.). Recuperado de https://www.defesa.gov.br/eventos_temporarios/2008/estrat_nac_defesa/estrategia_defesa_nacional_espanhol.pdf
Farias Vlach, V.R. (2000). “L’instauration de l’État-nation Brésil. 1930-1960, Vargas et Kubitschek. Des Leaders, des militaires et de géopoliticiens”. Hérodote, révue de géographie et de géopolitique, (98): 63-95.
Flemes, D. (2007). “Emerging Middle Powers’ Soft Balancing Strategy: State and Perspectives of the IBSA Dialogue Forum”. The German Institute of Global and Area Studies– GIGA, Working Papers Nº 57, August 2007. Recuperado de
Desafios de Colombia.indb 483 15/06/2010 03:03:49 p.m.
484 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
http://www.giga-hamburg.de/dl/download.php?d=/content/publikationen/pdf/wp57_flemes.pdf
Hansor, S. (2008). “Brazil on the Internacional Stage” Council of Foreign Relations”. Recuperado de http://www.cfr.org/publication/19883/brazil_on_the_inter-national_stage.html
Isbell, P. (2008). “Energy and Geopolitics in Latin America”. Working Paper 12, Real Instituto Elcano.
Lozano, L. (1993). “La iniciativa para las Américas. El comercio hecho estrategia”. Nueva Sociedad, (125): 121-134.
Marini, R.M. (1977). “Estado y crisis en Brasil”. Cuadernos Políticos, (13): 76-84.Morrison, D. (2006). “Brazil’s Nuclear Ambitions, Past and Present”. Issue Brief,
Nuclear Threat Initiative. Recuperado de http://www.nti.org/e_research/e3_79.html#top
Niehl, Sarah., y Fuji, E. (2009). “Brazil’s New National Defense Strategy Calls for Stra-tegic Nuclear Developments”. Issue Brief, Nuclear Threat Initiative. Recuperado de http://www.nti.org/e_research/e3_brazil_new_nuclear_defense.html#top
Osava, M. (s.f.). “Amazonia is Ours, Say Eight Countries”. Recuperado de http://www.mongabay.com/external/ACTO.htm
Sánchez, A. (2009). “Embraer: Brazilian Military Industry Becoming A Global Arms Merchant?” Council on Hemispheric Affairs. Recuperado de http://www.coha.org/embraer-brazilian-military-industry-becoming-a-global-arms-merchant/
World Bank (s.f). Data Profile, Brazil, Recuperado de http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=9147&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N&WSP=N
Yu Bin (2009). “China-Russia Relations: Summitry Between Symbolism and Subs-tance”. Comparative Connections of the Center for Strategic and International Studies. Recuperado de http://csis.org/files/publication/0902qchina_russia.pdf
Zibechi, R. (2009). “Brasil emerge como potencia militar”. Informe especial, Pro-grama de las Américas, octubre 7 de 2009. Recuperado de http://www.irca-mericas.org/esp/6482
Desafios de Colombia.indb 484 15/06/2010 03:03:50 p.m.
Colombia y la diversificación de su política exterior: ¿Profundización de sus relaciones con la Unión Europea?
Eduardo Pastrana Buelvas*
Introducción
La estructuración de las relaciones internacionales de la Unión Europea (UE) ha adquirido un nuevo peso a través de la PESC (Política Exterior y de Seguridad Común) (Merkel, 2007: 11). La idea de dar a Europa una voz común en materia de política exterior es tan antigua como el mismo proceso de integración europea (Flechtner, 2004: 2). La construcción de una política exterior y de seguridad común obedece al sueño de unos pocos visionarios de poder establecer un contrapeso europeo a las dos superpotencias, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Desde su establecimiento, la PESC ha tenido varios cambios significativos (en los consejos europeos de Ámster-dam, Laeken y Niza, por ejemplo) y se ha desarrollado considerablemente, al punto de que estructuras que inicialmente eran internas se han conver-tido en instrumentos poderosos de carácter permanentes (Brok, 2007: 66).
El proceso de construcción de la PESC, así como de la PESD (Política Europea de Seguridad y Defensa), que condujeron a la elaboración de la ESE (Estrategia de Seguridad Europea en el 2003), han servido también para la definición de los postulados orientadores de la Unión, la cual ha enmarcado sus relaciones internacionales en el reconocimiento de la importancia del multilateralismo, el respeto al derecho internacional, el reconocimiento de la legitimidad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la solución
* Profesor investigador, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá; editor de la revista Papel Político; consultor de la Fundación Konrad Adenauer Colombia y de la Fundación Friedrich-Ebert de Colombia (Fescol) y de la Fundación Konrad Adenauer Colombia; doctor en Derecho de la Universidad de Leipzig (Alemania).
Desafios de Colombia.indb 485 15/06/2010 03:03:50 p.m.
486 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
negociada de los conflictos, la cooperación para el desarrollo y la defensa de los derechos humanos (DDHH) (Estrategia de Seguridad Europea, 2003). Así mismo, y debido a las consecuencias de la globalización a partir de la relación local-global, desde la PESC y su estrategia de seguridad ha incor-porado a su concepción de seguridad también la de los demás Estados de la comunidad internacional.
En este contexto, la UE ha venido intensificando en los últimos años sus relaciones con Colombia desde distintos escenarios: América Latina y el Caribe, la Comunidad Andina (CAN) y bilateralmente; en los primeros casos con el interés de aportar a la construcción de un sistema multilateral eficaz, y en el último, debido a la internacionalización del conflicto armado colombiano y el interés de la Unión de encontrar una salida negociada al mismo, o en su defecto, mitigar sus efectos.
Por su parte, la política exterior colombiana se ha caracterizado en los últimos años por la ausencia de una verdadera estrategia para encarar sus rela-ciones internacionales en el actual escenario mundial y asumir los retos pro-pios del proceso de globalización. En su defecto, ha enfocado sus relaciones exteriores hacia Estados Unidos con la convicción de combatir el terrorismo y el narcotráfico, y especialmente, ha dirigido todos sus esfuerzos a la con-secución del TLC (Tratado de Libre Comercio) con el país del norte, despla-zando otros espacios y desconociendo el potencial que tienen otros actores internacionales como la UE, que pese a las históricas relaciones asimétricas ha mantenido su apoyo a Colombia y ha incrementado paulatinamente su cooperación desde los diferentes niveles: América Latina, CAN y bilateral-mente, en aras de buscar una solución al conflicto armado o al menos mitigar sus efectos. Sin embargo, diferencias estructurales, divergencia de intereses y múltiples obstáculos en ambas partes impiden lograr la profundización de las relaciones bilaterales.
Las relaciones entre Colombia y la Unión Europea jamás han llegado a ser parte primordial de la agenda internacional de cada uno. Actualmente la UE está más interesada en cubrir otras áreas del mundo, en donde tiene intereses geopolíticos esenciales y retos más importantes que enfrentar, de mo-do que Colombia no le representa, en dicho contexto, una prioridad. Por su lado, Colombia ha privilegiado sus relaciones con los Estados Unidos, colocando su política exterior al servicio de su política interna en lo que se refiere a la política de seguridad y la estrategia militar en contra de los grupos armados irregulares y el narcotráfico. A pesar de esto, a lo largo de las últimas tres décadas, los vínculos entre Colombia y la UE se han estre-chado, gracias a la identificación mutua de algunos intereses económicos y políticos. En este contexto, la UE siempre ha impulsado su papel de potencia cívico-estabilizadora, promoviendo un enfoque económico, político y social
Desafios de Colombia.indb 486 15/06/2010 03:03:50 p.m.
Colombia frente al reto de profundizar sus relaciones con la Unión Europea | 487
que permita solucionar el problema del conflicto en Colombia y lograr una paz positiva. El relacionamiento de Colombia con la UE permite vislumbrar varias de las limitaciones de la política exterior colombiana y plantea una reflexión sobre cuáles deberían de ser sus prioridades para un mejoramiento de las relaciones con este y con otros actores internacionales.
Intereses y desafíos internacionales de la UE
Al ingresar al siglo XXI, la UE, como producto de las nuevas necesidades de seguridad y defensa que generaron los sucesos del 11 de septiembre de 2001 y su reciente ampliación hacia el Este, enfrenta nuevos desafíos. Des-de esta perspectiva, se introducen algunas innovaciones en la ESE de 2003, que se basa en los tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza. Este nuevo marco político se adoptó como una respuesta para enfrentar las debilidades que evidenció la PESC en 2001, cuando fue imposible adoptar una posición unificada de apoyo o rechazo a la invasión de los Estados Unidos a Irak. En el documento de la ESE de 2003 la UE asume “su responsabilidad en el mantenimiento de la seguridad mundial y la construcción de un mundo mejor” (Estrategia de Seguridad Europea, 2003: 1). Los principios fundamen-tales de dicha estrategia son el multilateralismo eficaz, el respeto al derecho internacional, el reconocimiento de la legitimidad de la ONU, la solución negociada de los conflictos, la cooperación para el desarrollo y la defensa de los derechos humanos (DDHH).
La ESE hace énfasis en los profundos cambios que se han producido en la política de segu ridad desde el fin del conflicto Este-Oeste. Estas trans-formaciones evidencian y potencian amenazas tales como el narcotráfico, el deterioro del medio ambiente, las migraciones, el terrorismo y los funda-mentalismos, así como el empobrecimiento paulatino de los países en vías de desarrollo y la desesta bilización de determinadas regiones por causa de los conflictos armados. Por consiguiente, lo característico de la nueva so-ciedad mundial es que, como producto de la intensificación de los procesos de globalización, la distancia geográfica está perdiendo importancia para la política de seguridad, puesto que incluso los conflictos y problemas en re-giones lejanas pueden tener efectos negativos –directos o indirectos– sobre la UE y su seguridad. Así pues, la ESE se basa en un análisis de amenazas, define tres objetivos estratégicos de la UE, y señala las consecuencias para la política europea.
Por lo que se refiere a las amenazas, el documento de la nueva ESE iden-tifica seis. En primer lugar se ubica el terrorismo, como una de las más graves y de la cual la UE ha sido tanto objetivo como base. En segundo lugar está la proliferación de armas de destrucción masiva, proliferación respecto a la
Desafios de Colombia.indb 487 15/06/2010 03:03:50 p.m.
488 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
cual para la UE primero se debe hacer entender a los Estados del mundo que no existe una justificación. Estas dos primeras amenazas se relacionan entre sí y constituyen una mayor amenaza. En un segundo plano encontramos los conflictos armados locales y regionales irresolutos, que constituyen una amenaza para la estabilidad de regiones enteras. En el mismo nivel se ubica el riesgo que constituyen los Estados fracasados o colapsados; esto hace refe-rencia a problemas como el mal gobierno, la debilidad de las instituciones y el conflicto civil, entre otros. Por último, como amenaza para la UE también se considera el crimen organizado. Aquí se destacan las actividades relacio-nadas con el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas y personas.
En lo que concierne a los objetivos estratégicos de la UE, la ESE señala tres, referentes a una política de seguridad europea. En primer lugar se en-cuentra la necesidad de actuar contra las amenazas: la UE debe combatir con más intensidad el terrorismo, la proliferación de armas, la amenaza de los Estados fracasados, el crimen organizado y los conflictos regionales. Por lo tanto, es necesario prevenir cuanto antes los conflictos y amenazas, ya que ninguna de ellas es de naturaleza puramente militar, y por lo tanto para combatirlas se requiere un conjunto de instrumentos de carácter mixto para la gestión de crisis de tipo civil y militar. Segundo, la UE debe fortalecer, después de la reciente ampliación, la seguridad en su vecindario directo. Tercero, la UE favorece un orden mundial sobre la base de un multilateralismo efectivo. Para ello debe seguir contribuyendo al fortalecimiento de la comuni dad internacional, a través del establecimiento y desarrollo de instituciones in-ternacionales efecti vas y de un ordenamiento jurídico internacional basado en la validez y el respeto del derecho internacional. Por último, para poder alcanzar los mencionados objetivos estra tégicos, la ESE plantea la necesidad de una política exterior y de seguridad europea más activa, más coherente y con mayor capacidad de acción, así como la ampliación de la cooperación al interior de los Estados miembros de la Unión, y hacia el exterior con sus aliados tradicionales.
En este contexto, en el campo de las Relaciones Internacionales, en las interpretaciones de interdependencia y constructivista la UE ha sido con-siderada como una “potencia civil”; es decir, un poder internacional cuya influencia se expresa no a través de instrumentos económicos y militares de política exterior orientados por una racionalidad conflictiva, competitiva y maximizadora de sus propias ventajas al interior de todas sus interac-ciones y relaciones, sino más bien a través de una política exterior que se cristaliza a partir de medios y principios democráticos y civilistas que apuntan hacia la preponderancia de la cooperación y el mutuo entendimiento.
Desafios de Colombia.indb 488 15/06/2010 03:03:50 p.m.
Colombia frente al reto de profundizar sus relaciones con la Unión Europea | 489
Relaciones UE y América Latina
La UE ha venido desarrollando vínculos con América Latina desde los años 70, de suerte que ambos bloques se han convertido en socios importantes, tanto a nivel político como a nivel económico (Brok, 2007: 63). De una par-te, América Latina, como región, ofrece un gran potencial a la UE: juntas agrupan a un billón de habitantes, a un cuarto de los países del planeta, y representan también un cuarto del producto mundial bruto y del comercio global. Así mismo, ambas regiones comparten lazos históricos y principios clave para los desafíos globales en campos como la democracia, los derechos humanos, la democratización o el medio ambiente (Ferrero-Waldner, 2007: 21), razones por las cuales la Unión considera de gran relevancia su relacio-namiento con América Latina.
De otra parte, América Latina, al igual que la UE, ha manifestado su preferencia por el multilateralismo como opción básica de política exterior. En esa medida, la UE, como actor global emergente, está interesada en la formación de grupos regionales fuertes, con capacidad de actuar eficaz-mente en el sistema internacional, y en una mayor cooperación “interregio-nal” entre dichos grupos. Por lo anterior, apoyar el proceso de integración latinoamericano, en el marco del “nuevo regionalismo”, con una agenda amplia, con objetivos políticos, ambientales, de seguridad y de gestión de otras interdependencias regionales, resulta clave para la Unión, toda vez que América Latina podría convertirse en un socio relevante para la PESC (Sanahuja, 2006: 3).
El apoyo a la integración regional es un elemento que singulariza a la UE como socio externo de América Latina y uno de sus principales activos. Puede alegarse que la UE quiere ver en América Latina un “espejo” de su propia experiencia de integración, pero ese apoyo europeo también parte de un amplio consenso birregional sobre el papel esencial de la integración y el regionalismo en la paz y la seguridad, el desarrollo socioeconómico y la proyección internacional de América Latina (Sanahuja, 2006: 3).
En esa medida, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina han estado sustentadas en tres pilares: diálogo político, cooperación1 y comer-cio (Tremolada, 2009: 81), y en distintos niveles. En principio, la concepción de su relacionamiento se gestaba en relaciones de tipo birregionales en un nivel macro –entre América Latina-Caribe y UE (ALCUE)– aprovechando
1 El diálogo político es un mecanismo pluritemático de la UE que se incluye en los acuerdos suscri-tos con regiones o subregiones, e incluso en negociaciones bilaterales, usualmente enmarcado en los valores básicos coincidentes. Por su parte, la cooperación se entiende como una modalidad de asistencia técnica ejecutada por la Comisión Europea de conformidad con reglamentos internos del Consejo y Parlamento (Tremolada, 2009: 81-88).
Desafios de Colombia.indb 489 15/06/2010 03:03:50 p.m.
490 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
la sucesión de las cumbres desde Río 1999. Sin embargo, los Estados de América Latina en gran medida actúan unilateralmente en el marco in-ternacional, sin buscar una coordinación de sus políticas exteriores para la acción conjunta, lo cual conlleva una dificultad estructural para la región en la idea de constituirse en un actor unitario en el escenario internacional.
Por lo anterior, el segundo nivel de las relaciones correspondió a un nivel micro, entre la UE y cada bloque. Sin embargo, si bien cada bloque pa-rece desplegar, al menos de forma discursiva, rutas estratégicas de acción, las asimetrías al interior de los bloques dificultan la conformación de consensos y el incremento de un peso relativo en la región y en el mundo (Pastrana, 2009: 53). Esto se traduce en el fracaso de la negociación en bloques –como el caso de la CAN–, con lo cual de paso se entorpecen las relaciones con la UE. Por ello, esta última se ha visto en la necesidad de promover su relacio-namiento con América Latina de manera bilateral, con países específicos como México o Chile, y recientemente con Colombia y Perú. En efecto, de la América Latina actual no puede hablarse como de una región, más allá de un criterio geográfico y una identidad compartida que no alcanzan a cons-tituirse en voluntades políticas de integración o en la asimilación progresiva de principios de supranacionalidad.
De otra parte, desde una perspectiva histórica, las relaciones entre la UE y América Latina han estado caracterizadas por la asimetría entre las partes –principalmente en cuanto a relaciones de poder, bienestar e influen-cia internacional–, y por consiguiente, por un gran número de obstáculos y dificultades para avanzar en la construcción de una verdadera y efectiva alianza estratégica, entre ellos el mecanismo de las cumbres.
El mecanismo de las cumbres, tal y como está formulado, no funciona, ya que dichos encuentros sólo han tenido carácter declarativo y recomenda-torio, y por ende, han servido para reiterar en el plano retórico un conjunto de valores e intereses compartidos y de objetivos globales, sin establecer una verdadera estrategia, con tareas y compromisos claros por ejecutar a cargo de las partes (Pastrana, 2009: 70).
En otras palabras, las relaciones entre la UE y América Latina están atra-vesando por serios problemas que condicionan la continuidad del proceso de convertir a la región latinoamericana en un actor de peso en el sistema inter-nacional, en aras de promover el multilateralismo efectivo que predica la Unión y que apoya América Latina.
Finalmente, América Latina no ocupa hoy un lugar prioritario en las relaciones externas de la UE, más preocupada por la ampliación de sus miem-bros, por sus propias dificultades internas en el proceso de integración y por el cambio sustantivo de la relación transatlántica con Estados Unidos en el
Desafios de Colombia.indb 490 15/06/2010 03:03:51 p.m.
Colombia frente al reto de profundizar sus relaciones con la Unión Europea | 491
ámbito político y de la seguridad, sin olvidar, por supuesto, el creciente de-safío económico que representan los países asiáticos, principalmente China.
La visión europea sobre los problemas de la seguridad en América Latina es consecuencia de la evolución de su propia doctrina y de la per-cepción de que el continente americano no constituye una amenaza para la seguridad europea (con algunas percepciones diferentes según los Estados miembros): carece de armas de destrucción masiva; no es fuente de grupos te-rroristas internacionales que pongan en peligro su territorio; en términos globales la inmigración latinoamericana no es preocupante (España es la principal excepción). Sólo está el tema del narcotráfico (cocaína), aunque debe competir con otros productos y otros abastecedores (heroína, hachís, drogas sintéticas, etc.).
En síntesis, la actual importancia de América Latina para la UE se en-cuentra en el umbral de lo que se puede considerar estratégico o no. América Latina no es suficientemente próspera como para ser un socio pleno de la UE en este momento, pero tampoco es un caso que merezca un enfoque asis-tencial. Requiere sí un enfoque diferenciado respecto a otras áreas y países, enfoque que en la visión exterior europea sigue sin definirse.
Evolución reciente y estado actual de las relaciones entre Colombia y la UE
Las relaciones entre la UE y Colombia tienen rasgos particulares: no son sólo bilaterales sino subregionales, lo que determina su naturaleza plural y compleja. El entramado de relaciones entre ambas partes se lleva a cabo, en primer lugar, en tres niveles de carácter intergubernamental. Entre la UE y la CAN, el cual se puede denominar como el macronivel; entre la UE y Colombia, el mesonivel; y entre los Estados miembros y Colombia, el micronivel. Así mismo, debe comprenderse que en los tres niveles se entretejen una red de relaciones entre actores no estatales (ONG y grupos económicos) de ambos lados del Atlántico, los cuales inciden sustancialmente en el diseño de las políticas de la UE para la subregión y Colombia. En este marco estructural multinivel, las interacciones e intercambios entre la UE y Colombia y entre los Estados miembros y Colombia se han intensificado en la última década, a partir del creciente rol internacional de la UE y la toma de conciencia de la comunidad internacional respecto al conflicto armado interno de Co-lombia y sus factores: narcotráfico-violencia-pobreza. En efecto, la UE ha profundizado y hecho más complejas sus relaciones con Colombia a partir de la introducción de los nuevos temas y las nuevas estrategias europeas re-gionales en el transcurso de las cumbres, el desarrollo de la cooperación y el diálogo político a partir de la estrategia UE-CAN, y las acciones específicas de
Desafios de Colombia.indb 491 15/06/2010 03:03:51 p.m.
492 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
intercambio y cooperación bilaterales UE-Colombia y bilaterales Estados miembros-Colombia.
En este contexto, las relaciones entre la UE y Colombia, desde que Ál-varo Uribe asumió la Presidencia en 2002, han seguido siendo orientadas en distintos ámbitos por los acentos en desarrollo alternativo, DDHH y resolu-ción pacífica de los conflictos como pilares de la seguridad humana. Ello ha distanciado a los europeos del concepto de seguridad del Plan Colombia y sus subsecuentes adaptaciones en el PSD (Plan de Seguridad Democrática). Esto sería consecutivamente manifiesto con la ampliación de los criterios del SGP (DDHH, protección al medio ambiente, normas laborales y com-petitividad), la unificación de la ayuda humanitaria (ECHO) y la nueva co-operación europea en los tres niveles de política: Comisión UE-Colombia, Estados miembros-Colombia y UE-CAN. En principio, el apoyo del gobierno colombiano a la introducción del Primer Laboratorio de Paz en 2002, y del Segundo en 2003, así como la declaración explícita del gobierno de Álvaro Uribe de fortalecer al Estado dejando la puerta abierta a las negociaciones de paz con todos los grupos armados ilegales que aceptaran el cese de hos-tilidades, calaron positivamente en Europa, de tal modo que dieron origen al proceso de apoyo internacional de Londres-Cartagena que funge como mesa de donantes –conformada por 24 Estados y organizaciones Internacio-nales– para coordinar y definir los criterios de la cooperación con Colombia.
En lo sucesivo, pese a los insistentes esfuerzos del gobierno colombiano por mostrar resultados en reducción de secuestros y homicidios, erradica-ción de cultivos y liberación de municipios otrora en poder de las FARC, al tratar de modificar la canalización de la cooperación para obtener el manejo discrecional gubernamental y el acceso a fuentes de fortalecimiento militar, los europeos continuaron rechazando cualquier apoyo bélico y expresaron fuertes escepticismos sobre los beneficios de la fumigación y del enfoque de seguridad hacia 2004, concentrándose en la implementación del marco alternativo lanzado en la Estrategia Regional para la CAN (2002-2006) y en el apoyo a las iniciativas locales de desarrollo y paz.
Entre los años 2005 y 2006 se hicieron muy visibles varias grietas que dejaron ver la ausencia de homogeneidad en la política exterior de la UE y un reavivamiento de los bilateralismos. Por una parte, el Gobierno de Colombia se anotó varios puntos a favor de la seguridad democrática con una nueva gira por Europa que buscaba darle legitimidad internacional al marco legal del proceso de paz con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), y en la que se hizo énfasis en la convergencia de los gobiernos de Colombia, España y Reino Unido en no dar concesiones al terrorismo, aprovechando además la inclusión por parte de la UE en el año 2002 –no exenta de polémicas– de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y las AUC –dos
Desafios de Colombia.indb 492 15/06/2010 03:03:51 p.m.
Colombia frente al reto de profundizar sus relaciones con la Unión Europea | 493
años después el ELN (Ejército de Liberación Nacional)– en su lista de orga-nizaciones terroristas.
Por otra parte, la UE, desde la salida de Venezuela de la CAN en 2006, al renovar las estrategias para Colombia ha hecho un llamado insistente a la recuperación del proceso de integración andino y a perseverar en su enfoque de soluciones alternativas y negociadas para el conflicto interno colombiano. Estas estrategias incluyen la prorrogación de las preferencias unilaterales bajo el nuevo esquema SGP-Plus, la Estrategia UE-CAN 2007-2013 para fortalecer el proceso de integración mediante el apoyo a la armonización y simplificación de la legislación; la intensificación y el desarrollo de los in-tercambios económicos; la promoción de la cohesión económico-social con gestión sostenible de recursos; y el fomento de un enfoque regional e integral de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Así mismo, se llevó a cabo el lanzamiento de la Estrategia UE-Colombia 2007-2013, por un monto de 160 millones de euros, para acciones de paz y estabilidad y desarrollo sostenible, además de fortalecer el Estado de derecho, el sistema de justicia y la capaci-tación en DDHH, así como la productividad y la competitividad. También se llevaron a cabo el lanzamiento del Tercer Laboratorio de Paz, para Meta, Bolívar y Sucre, por un monto total de 30,2 millones de euros, y el lanzamien-to del decimosegundo Plan Global de ayuda humanitaria (ECHO), por un monto de 12 millones de euros, para asistir especialmente a los desplazados, incluidos aquellos ubicados en Venezuela, Ecuador y Panamá. Por lo que se refiere a la cooperación bilateral por parte de los Estados miembros, cada uno de ellos ha buscado mantener su autonomía enfatizando la reducción de la impunidad y el fortalecimiento de los DDHH y de la sociedad civil. Esto lo ejemplifican casos como los aportes de Alemania, que han estado orientados hacia el empoderamiento de la Fiscalía y de los procesos de investigación de los crímenes, y los aportes de Reino Unido, que recientemente reorientó la canalización de sus aportes hacia la reducción de la impunidad y el trabajo social más intensivo desde las organizaciones civiles. Todo esto, en medio de las crecientes preocupaciones de la Comisión Europea concernientes a la con-tinuidad de los ataques contra las víctimas y sus representantes en el proceso y las duras observaciones de la Presidencia de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que considera que los paramilitares si-guen operando en varias regiones y que las garantías para las víctimas de los mismos son insuficientes (Pastrana, 2008, p. 6).
En términos estrictamente comerciales, los europeos han incrementado notablemente los flujos de intercambio con Colombia en los últimos seis años tal como lo muestran el informe de 2002-2006 y las cifras recientes de la De-legación de la Comisión Europea. Para el trienio 2002-2005, las exportaciones de Colombia hacia la UE aumentaron un 11% mientras que las exportaciones
Desafios de Colombia.indb 493 15/06/2010 03:03:51 p.m.
494 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
de la UE hacia Colombia lo hicieron un 26%. Para el segmento 2006-2007, la UE se constituyó como el segundo socio comercial del país por encima de sus socios en la CAN y de Venezuela. Las exportaciones colombianas hacia la UE fueron de USD 3,340 millones, durante el 2006, mientras que las importacio-nes provenientes de UE sumaron USD 3,274 millones (comercio global USD 6,887 millones), lo que significó una balanza positiva de USD 67 millones para Colombia. En el 2007, las exportaciones colombianas hacia la UE fueron de USD 4,383 millones, mientras que las importaciones originarias en la UE registraron USD 4,063 (comercio global USD 8,446 millones), lo cual arrojó nuevamente una balanza comercial positiva a favor de Colombia de USD 320 millones. Sin embargo, la situación favorable cambiará para Colombia en los años 2008 y 2009. Las exportaciones colombianas hacia la UE, en 2008, sumaron USD 4,790 millones, mientras que las importaciones desde la UE fueron de USD 5,300 millones (comercio global USD 10,090 millones), lo cual generó para Colombia una balanza comercial negativa de de USD -510 millones. Por lo que se refiere a 2009, se puede constatar que las exportaciones colombianas con destino a la UE llegaron a los USD 4,699 millones, pero las importaciones desde la UE sumaron USD 5,103 millones (comercio global USD 9,802 millones), lo cual causó nuevamente un déficit comercial de USD -404 millones para Colombia.2 Además, es necesario señalar que Colombia mantiene la tendencia a exportar al mercado europeo, industria extractiva (carbón y ferroníquel) o productos agrícolas (café, banano y flo-res), que representan el 77% del volumen de exportaciones. Mientras tanto, Colombia sigue siendo receptora, en materia de importaciones, de productos industriales europeos.3
2 Fuente: Ministerio de industria y turismo, Dirección de Relaciones Comerciales. Republica de Colombia. Fuente de Mincomercio: Eurostat; WTO: Perfiles Comerciales y Dane-Dian; http://www.min-comercio.gov.co/eContent/Documentos/RelacionesComerciales/perfiles/UnionEuropea.pdf3 En 2009 las exportaciones colombianas a la UE se ubicaron en US$4.699 millones, con una disminución del 1,9% con respecto al año anterior. Los principales productos exportados fueron carbón (53,7%), banano (11,5%), café (9,2%), petróleo y sus derivados (5,9%), ferro-níquel (5,4%) y flores (2,0%). Los principales compradores de productos colombianos de la UE fueron, Holanda (28,6%), Reino Unido (15,9%), España (10,3%), Italia (9,6%) y Bélgica (8,7%). Por otra parte, las importaciones que Colombia realizó de la UE para el año 2009 fueron de US$5.103 millones, con una variación negativa del 3,7% con respecto al año 2008. Estas estuvieron representadas básicamente por: maquinaria y equipo (52,5%); productos de la industria básica (31,8%), entre ellos: química básica (24,4%), metalurgia (5,0%) y papel (2,4%); productos de la industria liviana (8,0%), entre ellos: jabones y cosméticos (2,1%), productos de plástico (1,3%) y textiles (1,1%); e industria automotriz (4,1%). Los principales proveedores en el año 2008 fueron: Francia (28,5%), Alemania (26,2%), Italia (10,6%) y España (8,7%).
Desafios de Colombia.indb 494 15/06/2010 03:03:51 p.m.
Colombia frente al reto de profundizar sus relaciones con la Unión Europea | 495
Por lo que se refiere a la Inversión Extranjera Directa (IDE, por sus si-glas en inglés) proveniente de la UE hacia Colombia, tenemos que los flujos de este tipo de inversión alcanzaron entre 1994 y 2009 cerca de USD 11, 860 millones, donde España, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Luxemburgo e Italia han presentado los mercados con mayor actividad y volumen de tales flujos en la última década. La mayor parte de la IED de la UE se llevó a cabo en los sectores de hidrocarburos, minero y construcción, así como también en tecnologías de la información y comunicación.4
Por otra parte, Colombia-Perú y la UE concluyeron las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación (AA),5 el 1 de marzo de 2010 en la novena ronda realizada en Bruselas (Bélgica). Según el Ministerio de Comercio co-lombiano, pudieron superarse las dificultades pendientes respecto al acce-so de los bienes agrícolas a los mercados, normas de origen y de propiedad intelectual. Respecto al acceso, Colombia parece haber logrado condiciones favorables para el acceso preferencial pero paulatino de productos nacio-nalmente sensibles como el banano, el azúcar y derivados, aceite de palma, ron, entre otros, después de haber obtenido la eliminación completa de los aranceles para 99% de los productos industriales y del sector pesquero, dis-posición a ejecutarse desde el inicio mismo del acuerdo. Igualmente, en el tema agrícola se lograron no solo accesos más favorables a los anteriormente discutidos, sino que también se evitó la aplicación de la salvaguardia agrícola de la OMC para el comercio preferencial. En el área de normas de origen, Perú y Colombia cerraron las discusiones técnicas con Europa para determinar el origen de productos industriales y agroindustriales y consiguieron que se continúen beneficiando las mercancías sujetas a exenciones aduaneras como si fueran productos originarios para que hagan parte del TLC. En propiedad intelectual, se establecieron consensos para manejar los asuntos de perte-nencia geográfica y protección a la biodiversidad, incluyendo la introducción de futuras provisiones para evitar el uso indebido de recursos genéticos, de conocimiento y de prácticas tradicionales. Dentro del área de inversiones y sector público, se estipuló que los empresarios de ambas partes tendrían
4 Cifras del Banco de la República, tercer trimestre de 20095 La característica más importante de los AA está marcada por su complejidad, puesto que no se tratan exclusivamente de acuerdos en materia económica –como lo es la asociación integral en ésta materia, y la creación de un zona de libre comercio-, sino que de manera sistémica incluyen otras áreas temáticas, que en sí mismas son muy amplias, como lo son el diálogo político, y los mecanismos de cooperación, áreas en las cuales se han suscrito acuerdos entre la UE y la CAN, y que representan en buena medida el pilar para el inicio de las negociaciones sobre un Acuerdo de Cuarta Generación. Estos AA van más allá del Libre Comercio, buscan igualmente fortalecer el diálogo político y el trabajo en conjunto por una cooperación al desarrollo que beneficie a po-blaciones marginadas o que igualmente logre una mayor cohesión social.
Desafios de Colombia.indb 495 15/06/2010 03:03:51 p.m.
496 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
acceso futuro a las instituciones centrales, subcentrales, empresas y entida-des independientes. Por otra parte, cabe añadir que el acuerdo comercial incluye compromisos adicionales en materia de cooperación para promover la innovación, la competitividad y la transferencia de tecnología, además de exigir el respeto a los derechos humanos, la protección de los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente.
No obstante, la principal reacción en Colombia frente a la culmina-ción de las negociaciones con la UE, se evidencia en el sector ganadero y el sector lácteo (Analac). Representantes de los productores nacionales de le-che manifestaron su total rechazo a la manera como quedó este sector en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea, por lo que piden al Gobierno no firmarlo. El meollo de la controversia estriba en que el gobierno concertó en la última ronda de negociación en Bruselas unas condiciones tan perjudiciales a la producción lechera como las del TLC con Estados Uni-dos, ya que permitiría el ingreso de leche y productos lácteos, como queso y lactosuero, provenientes de los países de Europa a partir de una cuota inicial de 5.500 toneladas de leche en polvo (en el de Estados Unidos es de 5.000) y una desgravación de todo arancel en quince años, con lo cual los productores estarían abocados a la quiebra. La advertencia de Analac radica en que los productores colombianos tendrían que competir en condiciones de desventaja frente a los europeos, ya que no sólo reciben subsidios de la UE, sino que son también los más grandes productores y exportadores del mundo en dicho sector.
Por el lado de los intereses de la UE, pudieron superarse las trabas para el ingreso a Colombia y Perú de los productos de la industria automotriz, los vinos y otras bebidas alcohólicas, además de los productos lácteos. Se ha previsto que cuando entre en vigor el tratado, 80% de los productos in-dustriales europeos serán liberalizados con Perú y 65% con Colombia. Los europeos consiguieron plazos de desgravación semejantes a los negociados en los TLC con los EEUU para muchos de sus productos, incluyendo bienes de capital, productos intermedios y algunos insumos.
Entre las reflexiones principales que se han hecho respecto al acuer-do están las objeciones y reservas constantemente expresadas por las ONG europeas en materia del débil estado de la protección en Colombia a los trabajadores, a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas del conflicto armado interno. Por tanto, no se puede descartar que ello podría representar –al igual que sucede con el TLC con los EEUU–, un obstáculo para la entrada en vigencia del AA, porque quedan pendientes los trámites de ratificación en los órganos de la UE, en los que se incluye el visto bueno del Parlamento Europeo. Sin embargo, podría imponerse tam-bién la racionalidad económica en dicho proceso, en la medida en que los intereses del sector comercial y de los inversionistas europeos se impongan
Desafios de Colombia.indb 496 15/06/2010 03:03:52 p.m.
Colombia frente al reto de profundizar sus relaciones con la Unión Europea | 497
a los escepticismos sociales y humanitarios expresados por algunos euro-parlamentarios y miembros de la sociedad civil europea.
Escenarios posibles del desarrollo de las relaciones UE-Colombia
La UE mantiene su interés en la resolución integral del problema del con-flicto interno colombiano renovando su estrategia regional UE-CAN y su estrategia UE-Colombia, y atacando las causas estructurales de la relación narcotráfico-violencia-pobreza dentro de un enfoque preventivo, de desa-rrollo alternativo, ambientalmente sostenible y enmarcado en el respeto a los DDHH y el DIH (derecho internacional humanitario). Los flujos eco-nómicos en comercio e inversión se han acentuado en los últimos cinco años y al parecer las negociaciones del AA (con un TLC como componente) de la UE con Colombia y Perú podrían finalizar en noviembre del presente año. Los lazos e interacciones se han profundizado y hecho más complejos en la última década, pero una asociación verdaderamente simbiótica parece estar condicionada por lo menos a uno de dos escenarios en el mediano plazo:
a. Estancamiento: la persistente desarticulación entre los enfoques del gobierno colombiano y la Comunidad Europea dados a la integra-ción, la seguridad y la construcción de opciones para la solución del conflicto armado, además de las distintas mediciones y resultados, genera grandes incompatibilidades volatilizadas por el choque entre prioridades en sus relaciones exteriores, además de inconsistencias que impiden la complementariedad entre las estrategias aplicadas pa-ra el desarrollo. La visión reduccionista de crecimiento en los TLC, el tratamiento competitivo dado a la conexión violencia-pobreza-narcotráfico, y el distanciamiento in crescendo entre los andinos res-pecto a la mejor manera de insertarse en el comercio internacional, y en relación con el enfoque colombo-norteamericano para responder militarmente al problema de los tráficos ilícitos –primordialmente los cultivos– y enfrentar el terrorismo, postulan inevitablemente un escenario de letargo y pérdida de impulso en los vínculos y diálogos UE-Colombia, EU-CAN y UE-América Latina.
b. Profundización: Un crecimiento significativo del flujo comercial entre Colombia y la UE –lo cual podría traer consigo la profundiza-ción de las relaciones entre ambas partes– puede ser fomentado por la entrada en vigencia del AA. Colombia podría obtener facilidades para responder gradual y sectorialmente a las exigencias normativas europeas. Para ello se hace necesario la introducción de cambios en la estructura productiva colombiana, la cual está montada sobre
Desafios de Colombia.indb 497 15/06/2010 03:03:52 p.m.
498 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
el patrón del consumo norteamericano, donde lo que importan son grandes volúmenes y bajos precios. Por el contrario, para los consumidores europeos importan más la calidad, el diseño o la exclusividad, que el factor precio. Por otra parte, quienes intentan acceder al mercado de la UE, encuentran otras dificultades como cierta rigidez en los canales de distribución, factores que frecuente-mente los disuaden de continuar con tales proyectos. Por tanto, los exportadores colombianos que pretendan incursionar en el merca-do europeo deben tomar conciencia de las particularidades de las tendencias demográficas, sociales y culturales de este mercado de consumidores, así como de las nuevas pautas de conducta que deter-minan las preferencias de consumo de los europeos. Para responder a tales retos, las instituciones públicas colombianas para el fomento del comercio exterior y el sector productivo privado que se orienta hacia las exportaciones deben concertar programas que incluyan la capacitación de los exportadores respecto a las particularidades de este tipo de mercado de consumidores, el diseño de estrategias de acompañamiento en el proceso de acceso a los mercados europeos, así como también acciones que contribuyan a impulsar y respaldar más las exportaciones hacia la UE de productos con valor agregado.
Recomendaciones
Colombia debería de convertirse en un socio estratégico para la UE por su ubicación geográficamente favorable en el subcontinente, su influencia histórica sobre Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú, su papel central en los procesos de configuración de la estructura interamericana y en la integración andina, y por su tradición democrático-liberal, que en política exterior podría traducirse en la construcción de una identidad multilateralista, civilista y pluralista, tal como la UE busca para acoplar valores y objetivos compartidos para la subregión andina. Si bien es cierto que la comunidad internacional y Europa empiezan a reconocer los logros en recuperación de la gobernabilidad interna, la visión y la agenda de política exterior colombiana deben apuntar a convertirse en mucho más que la prolongación y legitimación internacio-nal del proyecto de seguridad doméstico. La política exterior necesita una identidad propia congruente con un contexto de multipolaridad creciente, de fortalecimiento de la UE como actor colectivo decisivo en la definición de los arreglos del sistema internacional, y de impulso a procesos de entendi-miento y convergencia Sur-Sur que tienen un alto potencial para facilitar el consenso latinoamericano para el diagnóstico de problemas comunes y el
Desafios de Colombia.indb 498 15/06/2010 03:03:52 p.m.
Colombia frente al reto de profundizar sus relaciones con la Unión Europea | 499
planteamiento de soluciones colectivas en asuntos económicos, políticos y de seguridad.
Colombia debe enfocarse en convertirse en más que un mercado abierto para la UE y más que un receptor de ayudas, mediante la renovación de sus lazos constructivos con el vecindario andino, la profundización del proceso de integración de la CAN, el reforzamiento de relaciones con actores clave para la UE como México, Brasil y Chile, y el establecimiento de una visión de política específica y cuidadosa hacia la UE institucional y hacia cada uno de sus Estados miembros, particularmente los que mayor poder relativo tie-nen como núcleo de la comunidad, los casos de Francia, Alemania y Reino Unido. Los nexos históricos con España pueden ser prolíficos, pero deben ampliarse para salir del entendimiento desgastado de la “lucha común contra el terrorismo internacional y las drogas”, teniendo presente que no parece ayudar mucho a largo plazo ese “trueque” político de armas y apoyo a la PSD por parte de España, con la contraprestación del envío de tropas colombianas a Irak y Afganistán. Las acusaciones dirigidas contra Venezuela como “país que tolera el terrorismo” por parte de funcionarios públicos de España y de Colombia tampoco facilita el entendimiento UE-América Latina.
A largo plazo, para la evolución de los procesos de integración regio-nales y el acercamiento birregional AL-CUE, tampoco parece ser acertada la estrategia de aumentar la presencia norteamericana en el país por medio de las bases de operaciones conjuntas; su manejo internacional no ha sido afortunado, y tampoco ayuda lo que varios vecinos consideran como el “ocul-tamiento” del texto de un acuerdo que podría afectar los intereses nacionales de todos ellos. Por el lado de la UE no contribuye su posición silente respec-to a estas reverberaciones y parece debilitarse la capacidad institucional y representativa de la Delegación de la Comisión para Colombia y Ecuador en tanto no desarrolle una estrategia de incidencia para acercar a estas dos partes enfrentadas.
Actualmente, las correcciones concretas –viables– que se pueden pro-poner preliminarmente para la reorientación adecuada de la política exterior hacia la Unión Europea son:
1. Revitalizar el papel integrador de Colombia en la CAN, atenuando tanto como sea posible las disparidades que generará su TLC bi-lateral con la UE y facilitando que Ecuador y Bolivia no se marginen del proceso aunque deban introducir mecanismos de flexibilidad.
2. Retomar las relaciones abiertas e intensivas con los andinos y Vene-zuela exponiendo transparentemente el alcance del nuevo acuerdo con los Estados Unidos, comprometiéndose a limitar la injerencia norteamericana a su propio territorio, con cláusulas claras, y propo-niendo la introducción de mecanismos de observación conjunta
Desafios de Colombia.indb 499 15/06/2010 03:03:52 p.m.
500 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
para la discusión y reducción de los impactos negativos de esta estrategia sobre las fronteras, incluyendo a los organismos del sistema de Naciones Unidas que trabajan mancomunadamente con la UE, casos Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), Oacdh (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos) y Unodc (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).
3. Ejercer un papel mucho más propositivo en las Cumbres ALC-UE, aprovechando el potencial de todo espacio de diálogo birregional complementario (incluyendo una participación decidida en Eurolat, el Grula y la Fundación UE-ALC), y participando en Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) con una agenda y un discurso abiertos para escuchar las posiciones y propuestas latinoamericanas en se-guridad hemisférica y presentar alternativas que logren combinar y equilibrar los intereses domésticos con los intereses comunes.
4. Las políticas europeas hacia Colombia son fuertemente influen-ciadas por actores no gubernamentales, no sólo cuando intentan incidir en la fase preparatoria de las políticas, sino también en la fase de ejecución de las mismas. La sociedad civil europea con interés en Colombia comprende ONG (organizaciones no gubernamentales) internacionales o nacionales y otros grupos que pueden reunir a los primeros (un ejemplo es la Oficina Internacional de Derechos Hu-manos Acción Colombia, Oidhaco) o a los segundos (por ejemplo, la Kolumbien Koordination en Alemania, la Coordinación Belga por Colombia, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Co-lòmbia en España, la Dutch Colombia Platform en los Países Bajos, AB Colombia en Reino Unido e Irlanda, o el Colombiagruppen en Suecia). Estas organizaciones promueven actividades de incidencia en los centros de poder de la Unión Europea (generalmente Bru-selas). La asociación en redes responde a la exigencia de coordinar la labor de incidencia y de constituirse como un actor válido por su alta representatividad. Esto es importante para las instituciones de la UE, que no están dispuestas a reunirse por separado con un gran número de organizaciones (Bochi, 2009: 193-194).
5. Otorgarle una posición privilegiada a Brasil, México y Chile en los entendimientos latinoamericanos, encontrando puntos de conver-gencia política para preparar un terreno común de concertación regional con el fin de expresarse colectivamente ante la UE; sobre todo para tocar temas álgidos como las migraciones y el nuevo en-foque de control europeo.
Desafios de Colombia.indb 500 15/06/2010 03:03:52 p.m.
Colombia frente al reto de profundizar sus relaciones con la Unión Europea | 501
6. El AA implica para Colombia un gran desafío para el intento de profundizar las relaciones con la UE. En consecuencia, instituciones públicas colombianas para el fomento del comercio exterior y el sec-tor productivo privado que se orienta hacia las exportaciones deben diseñar, concertar y poner en marcha las respectivas estrategias y acciones. Ello exige también un cambio en la cultura exportadora de los empresarios colombianos que deseen acceder al mercado de la UE. Más que competir, lo que se debe buscar es identificar nichos de mercado que permitan accionar una estrategia de complementarie-dad de la producción colombiana sobre la base de una oferta especiali-zada que cumpla los criterios exigidos por la UE. Así mismo, deben tomar conciencia de las particularidades de las tendencias demográfi-cas, sociales y culturales de este mercado de consumidores, así como de las nuevas pautas de conducta que determinan las preferencias de consumo europeo.
7. Despolitizar, despersonalizar, profesionalizar e institucionalizar una política exterior de Estado fortaleciendo el Sistema Adminis-trativo Nacional de Política Exterior y Relaciones Internacionales, logrando coherencia interna entre los ministerios dentro del Con-sejo de Política Exterior y RRII, de tal modo que realicen formula-ciones especializadas para asuntos específicos de su competencia que impliquen el involucramiento de la UE, sin enfatizar la óptica del Gobierno o del Ministerio de Defensa ni exacerbar el peso de los proyectos domésticos sobre las estrategias diplomáticas hacia Europa. Así mismo, se requiere desarrollar el Grupo no Guberna-mental y hacerlo funcional para que eventualmente no se desgaste su carácter “meramente consultivo”. Para ello conviene involucrar –especialmente para los asuntos con la UE– a las organizaciones ci-viles europeas en Colombia y a los actores sociales y políticos locales que más relevancia han tenido ante los organismos del sistema de protección a los DDHH de la Organización de Naciones Unidas y el sistema de protección interamericano. De igual manera, es pre-ciso extender el alcance y la importancia de las Misiones de Política Exterior, y otorgarle un seguimiento sostenido y minucioso a los análisis contenidos en los documentos recomendatorios, por me-dio del examen de la evolución de las coyunturas y contextos esbozados y la evaluación de la penetración de las observaciones político-técnicas en la racionalidad gubernamental y en el desempeño del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Desafios de Colombia.indb 501 15/06/2010 03:03:52 p.m.
502 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Referencias
Bocchi, D. (2009). “Análisis de la Política Exterior de la UE en el periodo 2002- 2008: hacia la solución negociada del conflicto colombiano”. Papel Político, 14 (1).
Brok, E. (2007). “América Latina y sus relaciones con la Unión Europea”. En G. Wahlers (ed.), América Latina y la Unión Europea (pp. 63-70). Chile: Funda-ción Konrad Adenauer.
Estrategia de Seguridad Europea 2003. Una Europa segura en un mun-do mejor. Recuperado de http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf
Flechtner, S. (2004). “La Unión Europea como actor de la política exterior en el si-glo XXI”. Recuperado de http://www.nuso.org/upload/anexos/foro_243.pdf
Ferrero-Waldner, B. (2007). “Relaciones entre la Unión Europea y América Latina”. En G. Wahlers (ed.), América Latina y la Unión Europea (pp. 21-26). Chile: Fundación Konrad Adenauer.
Merkel, A. (2007). América Latina y la Unión Europea. Chile: Fundación Konrad Adenauer. pp. 11-15
Pastrana Buelvas, E. (2005). “Europa: el largo camino hacia una política de seguridad y defensa común”. Revista Papel Político, (18): 291-334.
Pastrana Buelvas, E. (2005). “Extinción o reinvención del Estado-nación frente a los desafíos globales”. Revista de Investigaciones Desafíos, (12): 266-282.
Pastrana Buelvas, E. (2005). “La Unión Europea como potencia civil: la estrategia de los laboratorios de paz en Colombia”. En Memorias II Coloquio de Profeso-res de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
Pastrana Buelvas, E. (2009). “La asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina: ¿una etiqueta falsa?” En E. Tremolada, De Viena a Lima: ¿afianzamiento del diálogo entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe? Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Colección Pretextos.
Puyana Valdivieso, J.R. (2006). “Colombia frente a los retos del multilateralismo”. Revista de Investigaciones OASIS, (11): 85-102.
Rinsche, G. (2007). “Estabilidad y eficiencia: perspectivas comunes y requisitos en tiempos de globalización”. En América Latina y la Unión Europea (pp. 27-36). Chile: Fundación Konrad Adenauer.
Sanahuja, J.A (2006). Hacia el logro de un verdadero multilateralismo en las relacio-nes entre la Unión Europea y América Latina. Bruselas: Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.
Terz, P., y Pastrana, E. (2007). “El derecho internacional al despuntar el siglo XXI, un punto de vista sociológico del DI. Ad defensionem Iuris inter gentes”. Papel Político, 12, (2) 535-564.
Desafios de Colombia.indb 502 15/06/2010 03:03:53 p.m.
Colombia frente al reto de profundizar sus relaciones con la Unión Europea | 503
Tremolada, E. (2009). De Viena a Lima: ¿afianzamiento del diálogo entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe? Bogotá: Universidad Externado de Co-lombia, Colección Pretextos.
Desafios de Colombia.indb 503 15/06/2010 03:03:53 p.m.
Asia Pacífico es más que economía: la necesidad de una política exterior
integral Eduardo Velosa Porras*
El camino hasta hoy
Las políticas exteriores de los Estados han de adaptarse a las condiciones cam-biantes del sistema internacional. Estos procesos, que se inician con ciertos estímulos provenientes del ambiente exterior o del contexto interno, y que deben cumplir con ciertas etapas internas como la filtración a través de las percepciones sobre y las valoraciones del fenómeno mismo, el diseño institu-cional, la política doméstica y las condiciones materiales del Estado, resultan en actuaciones particulares que permiten promover o proteger los valores sociales definidos como responsabilidad estatal (Gyngell y Wesley, 2003). Esta dinámica se presenta constantemente, en parte porque se retroalimentan los extremos del proceso e imponen nuevos retos al ambiente doméstico; y en parte porque cada acción, discurso o idea en el sistema internacional genera efectos recíprocos a través de distancias continentales.
En este último sentido, los desarrollos políticos, económicos, sociales y culturales de la región de Asia Pacífico en los últimos 40 años han hecho que las dinámicas internacionales afecten la formulación de la política ex-terior de la mayoría de los Estados. Dentro de estos avances se encuentra el “milagro japonés”, seguido en la dinámica del vuelo del ganso por los tigres asiáticos, y lo más reciente, el despertar del dragón. La irrupción de estos nuevos jugadores en el sistema internacional hizo que la dinámica de poder empezara a cambiar y a especificar caminos alternativos para que los Estados logren adaptarse.
* Politólogo; máster en Relaciones Internacionales; profesor de planta de la Pontificia Universi-dad Javeriana.
Desafios de Colombia.indb 505 15/06/2010 03:03:53 p.m.
506 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
A Colombia también llegaron estos estímulos. Además del restable-cimiento de relaciones con Japón, se iniciaron relaciones diplomáticas con Estados del Sudeste Asiático. Sin embargo, a pesar de estos indicios, las ac-ciones colombianas respecto a esta región siguieron bajo las lógicas y los presupuestos que guiaron el desarrollo de la política exterior colombiana durante el siglo XX.
Para mediados de los años 80, los cambios en el sistema internacional, y especialmente en Asia Pacífico, fueron registrados por América Latina (Faust y Franke, 2004). Colombia no fue la excepción, y estos estímulos hicieron que se creara el Colpecc (Consejo Colombiano de Cooperación con en el Pacífico). Este organismo apoyó la tarea del Ministerio de Relaciones Exte-riores de fijar lineamientos de política exterior hacia la región del Pacífico. De esta manera, dentro de las prioridades geográficas del país, la cuenca del Pacífico empezó a despuntar, proceso aunado al esfuerzo que representó el primer viaje presidencial a Corea del Sur, China y Filipinas, realizado por Virgilio Barco e interrumpido por motivos de salud.
En el periodo transitorio entre las décadas del 80 y del 90 las ideas liberales occidentales de libre mercado y democracia habían avanzado de manera significativa a lo largo y ancho del globo. La cuenca del Pacífico vi-vió ajustes significativos para dar cuenta de estas presiones ejercidas desde el sistema internacional: Australia reconoció su debilidad en términos de relacionamiento y decidió lanzar una iniciativa que vinculara su economía con su región: APEC (el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico); China, desde los 70, con avances en los 80 y con una consolidación en los 90, encontró en el multilateralismo la arena ideal para adelantar sus inte-reses; Japón buscó reencontrarse como socio activo de su región, que para la época –y todavía– no olvidaba el “colonialismo amarillo”. Estos fenóme-nos regionales, más aquellos vividos en Europa y Norteamérica, permearon la visión del mundo que tenía Colombia, y se decidió internacionalizar su economía como un mecanismo para insertarse en un mundo en procesos de globalización. En términos de política exterior, se trató de explicar u orientar este viraje a través de la aparición de diversos principios, dentro de los cuales se encuentra el “Mirar al Asia” (García, 1994). Como resultado, Colombia ingresó al PBEC (Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico) y al PECC (Consejo de Cooperación Económica del Pacífico). El esfuerzo más importante se trató de hacer con la petición de ingreso al foro APEC en 1995. No obstante los trabajos realizados por Colombia, esta organización entró en un proceso de consolidación interna y dos años más tarde declaró la moratoria de 10 años, extendida para su vencimiento en tres años más. Esto dejó a Colombia fuera del organismo más importante de coordinación y consulta de la región.
Desafios de Colombia.indb 506 15/06/2010 03:03:53 p.m.
Asia Pacíf ico es más que economía: la necesidad de una política exterior integral | 507
¿Cómo está la región?
En los últimos siete años Colombia incluyó en su hoja de ruta de política exterior su inserción definitiva en Asia Pacífico.1 Dentro de los objetivos se le asigna la responsabilidad a la Dirección de Asia, África y Oceanía de consolidar, profundizar y buscar nuevos espacios de inserción para el país en las regiones de mayor importancia crítica en la coyuntura internacional actual, por su incidencia geopolítica en el sistema internacional y su peso en la dinámica de los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimiento y ener-gía, tales como el Asia Pacífico (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009a).
Esta evaluación sobre la región acierta en la medida en que las econo-mías de Asia Pacífico, en el marco de la crisis financiera mundial actual, “co-nectan los recursos tecnológicos, financieros y productivos más poderosos que alguna vez fueron ensamblados en la historia” (PECC, 2009: 6; traduc-ción libre); en otras palabras, conectan a varias de las economías motores del mundo: Estados Unidos, China y Japón, además de contar con Malasia e Indonesia. Una de las muestras del poderío económico de la región se da en que todos los Estados de Asia Pacífico han adoptado estímulos económicos que representan el 84% del total del valor de estos paquetes en el mundo (PECC, 2009). De otro lado, y de manera concomitante, en Asia “el produc-to interno bruto real de la región casi se dobló entre 1990 y 2007” (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Escap, 2008: 95; traducción libre).
El tema energético es otro indicador de las dinámicas económicas re-gionales con un impacto significativo en todo el sistema internacional. Según el Estudio Económico y Social realizado por Escap, el consumo de petróleo combinado de China y Estados Unidos durante el periodo 2001-2006 alcanza un poco más del 44% del total del mundo. Parte de esto se puede explicar a partir del crecimiento del consumo en la región, crecimiento que para el periodo 1998-2006 tuvo una tasa anual de 2,81%, mientras que en el mundo fue de 1,73% (2009). Esta diferencia la impulsa China con su sostenido creci-miento económico medido en el producto interno bruto y que impone nece-sidades energéticas significativas para mantener el proceso de industrialización.
Sin embargo, el ámbito económico es sólo uno de los elementos que hacen a la región tener una importancia específica en el desarrollo del sis-tema internacional. En términos políticos, allí se encuentran tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por
1 Ver, por ejemplo, los planes nacionales de desarrollo de las dos administraciones Uribe y el do-cumento Visión Colombia II Centenario: 2019. Estos documentos representan la formulación de la política exterior colombiana en su nivel estratégico (Gyngell y Wesley, 2003).
Desafios de Colombia.indb 507 15/06/2010 03:03:53 p.m.
508 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
lo tanto, las decisiones que que se toman, y que afectan la paz y la seguridad internacionales, pasan por la aquiescencia de Estados Unidos, la República Popular de China y Rusia. En la práctica, cualquier política que tenga que ver con la intervención militar (humanitaria o no), las sanciones económicas o de cualquier otra índole, e incluso la discusión sobre su reforma, se debe negociar con estos Estados. Esto no está exento de tensión, porque para el caso de la reforma una voz que desde los 90 se ha elevado con el fin de que este órgano represente al mundo del siglo XXI, y no aquel de la Pos-Segunda Guerra Mundial, proviene precisamente de Japón, y su ingreso cambiaría las dinámicas y balances de poder en el este de Asia.
El ámbito político no se acaba allí. En la región, y a través de ella, se generan dinámicas de poder tanto mediáticas como subrepticias, aunque no por ello menos importantes. En cuanto a las primeras, se pueden resaltar: el desarrollo nuclear de Corea del Norte y las implicaciones que esto tiene para Corea del Sur, Japón y Estados Unidos; las relaciones que cruzan el es-trecho de Taiwán y sus efectos para Japón, el Sudeste Asiático, Australia y Estados Unidos; y la relación entre Camboya y Tailandia, sólo por nombrar algunas y sin contar las dinámicas internas que tienen repercusiones en el sistema internacional. De otra parte, la lucha espacial entre Estados Unidos, China y Rusia (MacDonald, 2008), los movimientos poblacionales y los flu-jos de dinero electrónico en las bolsas asiáticas, el terrorismo –mas allá de los efectos de las bombas, por ejemplo–, las redes de producción y tráfico de drogas, naturales y sintéticas, se convierten en dinámicas que permean las actuaciones de Estados en otros confines del mundo, sin que todavía, al menos para Colombia, haya una plena conciencia de la complejidad de sus conexiones globales y su esencia trasnacional. Por lo tanto, en cada uno de los temas de la agenda internacional la región de Asia Pacífico desempeña un papel relevante, y esto ha hecho que los balances de poder empiecen a tras-ladarse a la cuenca, en lo que se ha denominado como “el siglo del Pacífico”.
¿En qué vamos?
La primera administración Uribe se encontró con un nivel bajo de relaciona-miento con la región. Si bien durante la implementación de la “Diplomacia por la Paz” del gobierno Pastrana se buscó un acercamiento con la región, en especial con Japón (Carvajal y Pardo, 2002), la orientación estuvo con-dicionada al tema de la internacionalización del conflicto armado interno y la búsqueda de apoyos políticos y económicos para la negociación de su resolución. Esta limitación en el enfoque político sólo fue superada excep-cionalmente, como cuando el viceministro de Relaciones Exteriores visitó Tailandia en 2004 con el fin de conocer las estrategias exitosas de erradicación
Desafios de Colombia.indb 508 15/06/2010 03:03:53 p.m.
Asia Pacíf ico es más que economía: la necesidad de una política exterior integral | 509
de cultivos ilícitos (Velosa, 2007), o con los acercamientos para buscar apoyos en términos del ingreso de Colombia al foro APEC, cuando se esperaba que la moratoria se venciera en 2007.
Estas limitaciones fueron mantenidas bajo las estructuras organizacio-nales que involucran la formulación e implementación de la política exterior colombiana. En 2002, y como parte de un plan de racionalización del gasto público, se decidió cerrar algunas misiones diplomáticas como las de Aus-tralia (reabierta posteriormente en 2007), Indonesia y Tailandia. Además de ello, el Decreto 110 de 2004 configuraba a la región bajo la mencionada Dirección de Asia, África y Oceanía. En términos concretos, esto quería decir que mientras América y Europa tenían un tratamiento organizacio-nal exclusivo –dada nuestra historia e intereses–, continentes enteros, con toda su diversidad cultural, política y económica, quedaban relegados a un segundo orden.
Ahora bien, el pasado septiembre se volvió a cambiar la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores con el Decreto 3355 de 2009. En dicho documento hubo un cambio significativo, en la medida en que las cuatro di-recciones geográficas no quedaron asignadas a un territorio en particular. Esto dota de cierta flexibilidad al ministro, que por medio de resoluciones puede configurarlas de acuerdo con los intereses del Gobierno y del Estado. Cabe aclarar que se espera que Asia ocupe por derecho propio una de estas direcciones.2
En términos de misiones diplomáticas, a la fecha3 Colombia cuenta en Asia con siete embajadas, cuatro de las cuales corresponden con el este de Asia (República Popular de China, Japón, Corea del Sur y Malasia), y 11 consulados, de los cuales seis son ad honórem. En Oceanía el país cuenta con la embajada acreditada en Australia y cuatro consulados, de los cuales dos son ad honórem. Por su parte, sólo la República Popular de China, Corea, Indonesia y Japón tienen embajadas residentes en el país.
Uno de los referentes de comparación para medir el grado de inserción del país en Asia Pacífico es el diseño y la distribución de las misiones diplo-máticas en la región con los miembros suramericanos de APEC:
El Perú cuenta con embajadas residentes en Australia, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, China, Singapur y Tailandia, y oficinas comerciales en Beijing, Shanghai y Taipei. Así mismo, existen cuatro consulados generales peruanos en Shanghai, Hong Kong, Tokio y
2 Al momento de escribir estas líneas no había ninguna resolución al respecto. 3 Consulta hecha en el Portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, en noviembre de 2009. En el listado que se presenta a continuación no aparece la embajada ante Emiratos Árabes Unidos, cuya apertura se anunció el pasado 5 de noviembre. Tampoco se cuenta a Rusia, dado que se encuentra bajo Europa.
Desafios de Colombia.indb 509 15/06/2010 03:03:54 p.m.
510 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Sydney; y consulados honorarios en diversas ciudades en el Asia Pacífico que buscan fortalecer la presencia de Perú en la región (Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009).
Chile, por su parte, tiene embajadas en China (que tiene concurren-cia en Corea del Norte), Corea del Sur, Japón, Filipinas, Malasia (que tiene concurrencia en Brunei Darussalam), Indonesia, Singapur, Vietnam, Tai-landia (que tiene concurrencia en Camboya), Australia y Nueva Zelanda. Además, en estos Estados tiene un total de 14 consulados y 10 consulados honorarios. En términos económicos, Chile cuenta con oficinas de ProChi-le en Australia, Corea del Sur, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, China, Tailandia, Taiwán, Singapur y Vietnam.
La estructura de la política exterior es importante en la medida en que se convierte en el lugar en donde todo el proceso de toma de decisión ocurre (Haney, 1995). Pero no se refiere exclusivamente a la arena política, sino que su diseño tiene un impacto significativo en todo el proceso de formulación y elaboración de la política exterior. Por lo tanto, este diseño organizacional, la respectiva distribución geográfica de las misiones colombianas en la ribera asiática de la cuenca del Pacífico y la comparación con los miembros sura-mericanos de APEC permiten extraer algunas conclusiones preliminares.
En este sentido, se encuentran debilidades en cuanto a la presencia colombiana en la región, en especial en el Sudeste Asiático (Velosa, 2007). Uno de los problemas derivados de esto es que al no existir operadores de la política en estos países, no hay una recolección diaria de la información necesaria para tomar las mejores decisiones de acuerdo con los intereses es-tratégicos. Por consiguiente, desde Colombia no existe una visión interesada de los acontecimientos políticos, económicos y sociales que ocurren allí.
Otra de las situaciones a las que se enfrenta el país con esta estructura es que las comunicaciones se ven limitadas en términos de la representación de intereses, de cabildeo y de búsqueda de oportunidades de negocios (sólo existe una oficina comercial en Pekín cuando, por ejemplo, Shanghai es mu-cho más importante en términos de negocios). Por último, tal como se explica en un documento anterior,4 es necesario un mayor trabajo al interior de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático con el fin de promover el ingreso de Colombia en APEC.
En materia económica, la inserción colombiana en la economía mun-dial, y por ende en la región, todavía es incipiente. De acuerdo con el per-fil comercial de la OMC (Organización Mundial del Comercio), Colombia ocupa el puesto 58 en las exportaciones mundiales de mercancías y el puesto 54 en las importaciones. Si se compara con los miembros latinoamericanos de
4 Ver Velosa (2007).
Desafios de Colombia.indb 510 15/06/2010 03:03:54 p.m.
Asia Pacíf ico es más que economía: la necesidad de una política exterior integral | 511
APEC, el país sólo supera a Perú, mientras que la distancia con México, el mejor ubicado en la tabla, es significativa dado que este último ocupa los puestos 16 y 14, respectivamente.
En términos comerciales5 ningún país del este de Asia, para 2008, está dentro de los cinco destinos principales de exportación de Colombia, mien-tras que China ocupa el tercer puesto en importaciones con un 11,5% del total. Para México, por su parte, las importaciones provenientes de China, Japón y Corea del Sur superan aquellas provenientes de la Unión Europea, y dentro de las exportaciones no figura ninguno; para Chile, el segundo destino de exportaciones es China, con una participación del 15,2%, y este país es el tercer origen de sus importaciones con el 11,4%; Perú, por último, tiene a China como tercer destino de sus exportaciones, con un 12%.
En términos regionales, de las exportaciones totales de la región del Arco del Pacífico Latinoamericano6 dirigidas a Asia Pacífico en 2006, Co-lombia representa apenas un 3%, cifra insignificante si se compara con Chile, un 51%, México, un 21%, y Perú, 19% (Cepal, 2008: 27). Estas diferencias obedecen, en parte, a la falta de acuerdos comerciales entre Colombia y los países asiáticos, así como al impulso que el foro de APEC genera en los víncu-los entre las orillas del Pacífico. De hecho, de acuerdo con el resultado 4 del reporte de APEC, Policy Support Unit, “El efecto de la membresía de APEC sobre las exportaciones totales es positivo para 19 economías [de 21], mientras que el efecto de la membresía de APEC en la importación total de productos es positiva y significativa para 16 economías miembros [de 21]” (2009: 30).
Frente a estos desafíos, el país ha incrementado sus iniciativas desde 2007, con sus participaciones en diversos foros y ruedas de negocios. Por ejemplo, en el año en mención se realizó en Santiago de Cali el I Foro Ini-ciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano, de donde surgió el Arco del Pacífico Latinoamericano. Este nuevo mecanismo de integración pre-tende encontrar espacios que acerquen a sus miembros al este de Asia. Un año después, el presidente de Colombia fue invitado como conferencista a la reunión anual de líderes de APEC, realizada en Lima. En esa oportuni-dad el presidente habló en la cumbre empresarial y tuvo la oportunidad de sostener 11 reuniones bilaterales, de donde surgió, por ejemplo, un acuerdo de protección de inversiones con China. Por último, en el transcurso de la escritura de estas páginas, los gobiernos de Colombia y Corea del Sur anun-ciaron el inicio de las negociaciones de un tratado de libre comercio. Esto es
5 Este análisis proviene de los perfiles comerciales de la Organización Mundial del Comercio, disponible en: http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFReporter.aspx?Language=E 6 Los miembros son: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Todos ellos tienen costa sobre el Pacífico.
Desafios de Colombia.indb 511 15/06/2010 03:03:54 p.m.
512 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
un hecho significativo en la medida en que representa un salto cualitativo en el marco de la internacionalización de la economía colombiana, dado que por primera vez se mira a nuestro verdadero “Occidente”. No obstante, esto genera mayores presiones para el cuerpo diplomático y económico del Go-bierno, dado que se sale de su “zona de confort”, es decir, debe negociar con una cultura no occidental (que por supuesto no es homogénea).
De acuerdo con esto se pueden observar los intentos del país con el obje-tivo de ingresar a APEC. Este ingreso, como se mencionó, está condicionado a la decisión de levantar la moratoria en 2010; sin embargo, que ésta se levante no significa que Colombia pueda ser parte del foro inmediatamente. Para ello es necesario cumplir con las siguientes condiciones, además de compartir los valores expuestos en las declaraciones de APEC y desarrollar un plan de acción individual, junto con la participación en el Plan de Acción Colectivo:
• EstarlocalizadoenlaregióndeAsiaPacífico.• Tenervínculos económicos importantes y significativos con los
miembros actuales de APEC (en particular, el porcentaje del co-mercio del país con APEC debe ser alto en relación con el total de su comercio).
• Debeestarimplementandopolíticaseconómicasconorientaciónde mercado y dirigidas al exterior.
Colombia cumple con estos requerimientos casi en su totalidad: su ubicación geográfica la define como parte de esta región; las políticas eco-nómicas, desde los años 90 cuando se buscó internacionalizar la economía, están orientadas hacia el mercado. Sin embargo, como se mostró, las ex-portaciones hacia el este de Asia no se pueden definir como importantes y significativas. Sin embargo, al estar Estados Unidos dentro de la región de Asia Pacífico, las condiciones empiezan a cambiar, pues hacia este mercado se dirige el 38% de las exportaciones de mercancías. Las importaciones, por su parte, si se agregan las provenientes de Estados Unidos, China y México, para 2008 representan un 48,6% del total (OMC, 2009). Por lo tanto, el comercio con la región cumple con la estipulación expuesta, siempre y cuando se incluya la orilla americana del Pacífico.
Una vez se cumplan estas condiciones, la decisión final será tomada sobre la base del consenso. Esto significa que todas las 21 economías deben estar de acuerdo en los dos procesos: levantamiento de la moratoria y acep-tación de Colombia. No existe una votación proporcional al tamaño o a las capacidades militares, políticas, o económicas. Por consiguiente, se requiere un trabajo diplomático superior al realizado desde el sector económico. A partir de este hecho cobra relevancia que se deba trabajar estratégicamente para lograr el consenso requerido.
Desafios de Colombia.indb 512 15/06/2010 03:03:54 p.m.
Asia Pacíf ico es más que economía: la necesidad de una política exterior integral | 513
Un escenario en donde se pueden realizar estas tareas es el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (Focalae).7 Este foro se creó con el fin de acercar a las dos orillas del Pacífico sin la intermediación de Estados Unidos. Colombia tiene a su cargo, junto con Indonesia, la presidencia de la mesa de trabajo sobre política, cultura y educación. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, “Esta presidencia cobra importancia dados los dos proyectos sobre el problema mundial de las drogas de iniciativa colombiana: la red antinarcóticos liderada por la Policía Antinarcóticos y el Observatorio de Drogas bajo la tutela de la Dirección Nacional de Estu-pefacientes” (2009b).
Un elemento que debe ser resaltado dentro de esta concepción del Mi-nisterio es su mirada securitizada, a través de la “narcotización de la agenda”, de las posibilidades que brinda la participación en este grupo de trabajo. Otros temas, que por ejemplo pueden incluir la promoción de la lengua cas-tellana como un instrumento de comunicación con Asia o la importancia de la diplomacia cultural como instrumento de política exterior, se dejan de priorizar y se entra en terrenos que son más difíciles de negociar de acuerdo con unas visiones que pueden ser incompatibles. Esto no quiere decir, bajo ningún ángulo, que aquellos intereses que el Estado ha definido como nacionales no deban ser desarrollados en el exterior. De hecho, un argumento válido que se ampliará más adelante es que las drogas nos permiten “des-economizar” la percepción de Asia Pacífico.
¿Para dónde ir?
El desarrollo del sistema internacional actual presenta serios desafíos para los Estados, así como oportunidades para alcanzar sus intereses objetivos y subjetivos (Wendt, 2008). En este marco, las estrategias de inserción deben adaptarse a estas condiciones cambiantes pues la diplomacia tradicional ya no es capaz de cumplir sola la tarea (Cardona, 2005). Por lo tanto, de-be haber una conjunción de políticas exteriores e interiores que permitan responder adecuadamente a los diferentes estímulos que deben ser atendidos por el Estado.
En este sentido, una buena política exterior orientada al Asia Pacífico pasa necesariamente por unas políticas internas que permitan potenciar y capitalizar los efectos del relacionamiento con dicha región. Un primer elemento indispensable es contar con la infraestructura adecuada. El país “tiene el inconveniente de no tener aún, un puerto profundo sobre el Océano
7 A esta organización pertenecen ASEAN + 3 y desde México hasta Argentina, sin contar Suri-nam y Guyana.
Desafios de Colombia.indb 513 15/06/2010 03:03:54 p.m.
514 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
Pacífico, con el agravante de que ya existen dos en Chile, uno en el Perú, y uno en Panamá” (Cardona, 2009: 5). La mera ubicación geográfica no sirve de nada sin una adecuada infraestructura y logística que permita maximizar esta posición. Colombia desde el siglo XIX fue consciente de su potencial geoestratégico, pero no pudo desarrollarlo como un mecanismo de aumento de capacidades. En parte, esto produjo la pérdida de Panamá. Ahora, el dis-curso y el imaginario se construyen a partir de la configuración del país como bisagra entre el norte y el centro de América con Suramérica, en el marco del Plan Puebla Panamá, y de puente entre el Caribe (Atlántico) y el Pacífico.
Sin embargo, estas construcciones mentales deben corresponder con la realidad. En términos navieros, y también aéreos o terrestres, Colombia tiene grandes deficiencias. Si bien se está adecuando el aeropuerto El Dorado, y se están construyendo carreteras que deben reducir los tiempos y costos en el transporte de mercancías, la compleja configuración topográfica del país impide una real optimización de los flujos económicos no financieros. Dadas estas condiciones, la política de infraestructura que sirva de plataforma para las próximas décadas debe ir unida a una política de incentivos que genere una descentralización de los procesos productivos, para así acercarlos al mar.
Otro elemento importante en el que se ha venido trabajando es la confi-guración organizacional. Como se mostró arriba, el Estado debe contar con una estructura adecuada en la que los procesos de formulación e implemen-tación de la política exterior permitan el pensamiento estratégico. Aunado a esto, con el Decreto 2884 de 2004 se creó el Sistema Administrativo Nacional de Política Exterior y Relaciones Internacionales. Dentro de este sistema se encuentra el Consejo de Política Exterior y Relaciones Internacionales, que sirve como ente coordinador del Estado en su relacionamiento externo, y el Grupo No Gubernamental para la Coordinación de las Relaciones Interna-cionales, integrado por representantes gremiales, sociales y académicos. Con estos dos organismos se pretende tener una mayor efectividad en cuanto al relacionamiento externo. La sinergia entre los entes estatales y los entes no estatales es fundamental para lograr vincular al país, en todas sus dimen-siones, con el Asia Pacífico. La estrategia de Chile, sin duda el país latino-americano que más ha avanzado en la inserción económica en esta región, ha estado basada en el consenso entre los políticos y los sectores empresariales, tanto en la orientación como en los instrumentos que debe utilizar para asegurar estos objetivos (Toloza, 2008).
Ahora bien, en este campo sin duda se debe avanzar: el consenso toda-vía es débil en cuanto a los objetivos y las herramientas. Hay un despertar en el sector empresarial, pero todavía falta un elemento social que presione es-tos cambios. Si bien en las universidades colombianas ya existen centros de estudios sobre esta región, y se cuenta con agrupaciones como Proasia, que
Desafios de Colombia.indb 514 15/06/2010 03:03:54 p.m.
Asia Pacíf ico es más que economía: la necesidad de una política exterior integral | 515
actúa en parte como grupo de presión, aún no se encuentra en el país una masa crítica que permita generar conocimiento propio. De ahí que en términos educativos, por ejemplo, los esfuerzos se deben concentrar en adecuaciones a los planes de estudio que incluyan ideas e historias orientales.
De otro lado, pero de ninguna manera con una visión excluyente, la política exterior hacia la región debe “des-economizarse”. Por lo tanto, el ámbito político de la política exterior y de las relaciones internacionales no se debe desconocer. El acercamiento en temas de seguridad, desde todas sus definiciones y matices, que debe hacerse con países como China y Rusia es una estrategia que debe empezar a explorarse, en especial por los conflictos con nuestros vecinos. La generación de medidas de confianza entre Colom-bia y estos países, así como eventuales entrenamientos y ejercicios militares conjuntos, pueden romper con el “Dilema de la Seguridad” en el que se encuen-tra el país con Venezuela.
El problema internacional de las drogas psicoactivas ilegales también está ligado a lo explicitado en el párrafo precedente. Para atender su compleja globalidad se necesita el concurso de todos los Estados. En este aspecto, Asia Pa-cífico puede ayudar a definir este fenómeno de una manera más amplia a la concepción compartida entre el país y Estados Unidos. Las políticas exitosas de parte del Sudeste Asiático en términos de erradicación de cultivos ilíci-tos, y la manera en que Japón enfrenta la producción y consumo de drogas sintéticas, pueden servir de referentes para ampliar las fuentes que tiene el Gobierno para implementar su propia política.
A pesar de las distancias, existen intereses compartidos por Colombia y la mayoría de los países del este de Asia. Dentro del proceso de construc-ción estatal internacional, el derecho internacional se convirtió en un valor inherente a las actuaciones colombianas en el exterior. La igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos (léase Estados) y la no injerencia en los asuntos internos han sido principios apoyados por Colombia en las diferentes arenas internacionales. Esto apunta al establecimiento de un mundo multipolar en donde los Estados tengan la oportunidad de desarrollar sus intereses nacionales. Esta configuración del sistema también es impulsada por Estados importantes como China y Japón, aunque con matices distintos. Una política exterior asertiva en el canal multilateral, que presente iniciati-vas consensuadas, puede generar espacios alternativos en donde Colombia pueda promover y proteger sus valores sociales.
Por último, la construcción de identidades compartidas puede llevar a la creación de regímenes internacionales que le permitan a Colombia disminuir su incertidumbre frente al sistema internacional y el comportamiento de los demás actores internacionales. Esto sólo puede surgir de una profundiza-ción de las relaciones entre las dos riberas del Pacífico. En este sentido, la
Desafios de Colombia.indb 515 15/06/2010 03:03:55 p.m.
516 | Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes
discusión no puede centrarse en la vinculación a Asia Pacífico, sino en las estrategias e instrumentos que se deben utilizar para sacar el mayor provecho de ella. Para esto se debe trabajar en complementar tanto las estructuras como los procesos de la política exterior colombiana, así como democrati-zar su elaboración, para que exista la coherencia, la unidad y el apoyo que le permitan a Colombia interactuar con todas las regiones del globo. Esto quiere decir que es indispensable vincular los procesos políticos, económi-cos y sociales internos a las dinámicas internacionales y resaltar el impacto que el no compromiso con los eventos alrededor del mundo puede tener en la vida cotidiana de los colombianos.
Referencias
Cardona, D. (2005). “Los instrumentos de inserción internacional y la política exte-rior: hacia una diplomacia integral”. En M. Ardila, D. Cardona y S. Ramírez (eds.), Colombia y su política exterior en el siglo XXI. Bogotá: Fescol.
Cardona, D. (2009). El nuevo contexto para una estrategia colombiana de política exterior. Recuperado el 18 de noviembre de 2009, de http://www.colombiain-ternacional.org/estrategia-politica/propuesta.pdf
Carvajal, L., y Pardo, R. (2002). La internacionalización del conflicto doméstico y los procesos de paz. En M. Ardila, D. Cardona y A. Tickner (eds.), Prioridades y desafíos de la política exterior colombiana. Bogotá: Fescol.
Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores (2009a). Estrategias. Recuperado el 18 de noviembre de 2009 de http://www.cancilleria.gov.co
Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores (2009b). Foro de Cooperación Amé-rica Latina – Asia del Este – Focalae. Recuperado el 18 de noviembre de 2009, de http://www.cancilleria.gov.co
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Cepal. (2008). El Arco del Pacífico Latinoamericano y su proyección a Asia-Pacífico. Santiago de Chile: Publicaciones de Naciones Unidas.
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico - ESCAP. (2008). Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2008. Tailandia: Publicaciones de Naciones Unidas.
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico - ESCAP. (2009). Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2009. Addressing Triple Threats to Development. Tailandia: Publicaciones de Naciones Unidas.
Consejo de Cooperación Económica del Pacífico - PECC. (2009). State of the Region 2009-2010. Recuperado el 19 de noviembre de 2009, de http://www.pecc.org/research/state-of-the-region
Desafios de Colombia.indb 516 15/06/2010 03:03:55 p.m.
Asia Pacíf ico es más que economía: la necesidad de una política exterior integral | 517
Faust, J., y Franke, U. (2004, enero-abril). América Latina y Asia del Este. México y la Cuenca del Pacífico, 7 (21).
Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico - APEC, Policy Support Unit. (2009). Trade Creation in the APEC Region: Measurement of the Magnitude of and Changes in Intra-Regional Trade since APEC’s Inception. Recuperado el 15 de noviembre de 2009, de http://www.apec.org/etc/medialib/apec_me-dia_library/downloads/psu/2009/reports.Par.0001.File.tmp/MeasureIntra-RegTrade.pdf
García, P. (1994). Mirar al Asia. Bogotá: Centro Editorial Javeriano - CEJA. Gyngell, A., y Wesley, M. (2003). Making Australian Foreign Policy. Port Melbourne,
Australia: Cambridge University Press. Haney, P. (1995). “Structure and Process in the Analysis of Foreign Policy Crises”.
En: L. Neack, J.A.K. Hey y P. Haney (eds.), Foreign Policy Analysis. Continuity and change in its second generation. New Jersey: Prentice Hall.
MacDonald, B. (2008). China, Space Weapons, and U.S. Security. Council Special Report No. 38. Nueva York: Council on Foreign Relations.
Organización Mundial del Comercio - OMC (2009). Perfiles comerciales. Recu-perado el 16 de noviembre de 2009, de http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFReporter.aspx?Language=E
Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores (2009). Relaciones con los países del Asia y la Cuenca del Pacífico. Recuperado el 18 de noviembre de 2009 de http://www.rree.gob.pe/portal/Pbilateral.nsf/Selec?OpenForm¶m=Asia
Toloza, C. (2008). Chile and APEC 2008. Recuperado el 17 de noviembre de 2009, de http://asiapacifico.bcn.cl/en/columns/chile-apec-2008/?searchterm=trade
Velosa, E. (2007) “A la sombra del Sol Naciente: las relaciones de Colombia con el Sudeste Asiático”. En P. García & I. Robles (eds.), Asia Hoy. Nuevos desafíos para Colombia. Bogotá: Fundación Colombo-Coreana; Cerec; Fescol.
Wendt, A. (2008) Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Desafios de Colombia.indb 517 15/06/2010 03:03:55 p.m.
Resumen de recomendaciones
Parte I: La agenda interna
1.1. Retos económicos
Crecimiento elevado, sostenido y equitativo: reflexiones
• AméricaLatina,yColombiaenparticular,deberíanimplementaruna política económica que les permita crecer en forma elevada, sostenida, equitativa y con baja inflación, para lo cual se requiere impulsar la industrialización, pero superando el proteccionismo que acompañó la industrialización por sustitución de importaciones en el pasado. Para ello es necesaria una nueva política de regulación que favorezca la competitividad del mercado crediticio, una estructura tributaria que redistribuya el ingreso, y una política monetaria más expansiva.
Tenencia de la tierra y los retos de la agroindustria colombiana
• Elpaísrequiereeldiseñodeunapolíticadetierrasquerepareeldespojo del que ha sido víctima la población desplazada, e iniciativas tendientes a la reducción de la pobreza rural.
• Conelfindegarantizarlaseguridadalimentaria,esimprescindibleelevar a la categoría de interés nacional estratégico la protección, la conservación y el sostenimiento de las áreas aptas para la producción de alimentos.
• LosdesafíosparalaintegracióndeColombiaenelsistemainterna-cional
• Colombiadebemodificarlaestructuraexportadora,buscandorom-per con la dependencia de la exportación de bienes primarios.
• Elpaísdebedejardeprivilegiarexclusivamentesusrelacionesconlos Estados Unidos y necesita buscar mayor cercanía con sus vecinos.
Desafios de Colombia.indb 519 15/06/2010 03:03:55 p.m.
Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes520 |
Para ello, debe recobrar su liderazgo en la integración, en particular en la CAN, buscando un TLC de segunda generación con Caricom.
• DebeaprovechartambiénfacilidadesqueselogrenenelAcuerdode Asociación con la Unión Europea negociado en 2008-2020, en donde existen acciones de cooperación que pueden apoyar el mayor aprovechamiento de las ventajas comerciales obtenidas, principal-mente en materia de asociaciones empresariales o joint ventures, del estímulo a la inversión europea, y de la transferencia de tecnología, para facilitar, entre otros, el desarrollo del potencial exportador agroalimentario y el aprovechamiento de recursos de la biodiver-sidad en un entorno de desarrollo sostenible.
1.2. Los desafíos políticos
Democracia: producto renovable y reciclable. El camino hacia la reconciliación nacional en Colombia: avances y retos entre paradojas políticas. Hacia el rescate de las instituciones de la Constitución de 1991
• Esfundamentalqueelpróximogobiernoimpulseunprocesodepaz y un proceso de reforma a la justicia, y que así mismo diseñe una política de reparación integral a las víctimas de la violencia.
• ElpaísdeberevisarlasreformashechasalaConstituciónde1991,en particular la que permitió la reelección presidencial, con lo que se desarticuló la estructura del Estado y la arquitectura constitu-cional.
Escenarios de negociación: la paz negociada como negación teórica y práctica de la guerra
• EliniciodeunprocesodepazenColombiadebepasarporlasu-peración del concepto de intratabilidad del conflicto colombiano como negación teórica y práctica de la guerra.
• Enlasnegociacionesdepaz,loscivilesdebenserunafuerzadecisi-va, pues la solidez de su vocación de paz debe llevar a los actores a sentarse a negociar. Adicionalmente, las sociedades civiles organi-zadas pueden hacer las veces de veedoras de la negociación y velar por sus propios intereses.
• Unescenariodenegociacióndebecomenzarporconstruccióndeconfianza, para lo cual deben realizarse preacuerdos, que han de incluir las sanciones a que se harán merecedores quienes los incum-plan. Dentro de estos preacuerdos es fundamental que los actores
Desafios de Colombia.indb 520 15/06/2010 03:03:55 p.m.
Resumen de recomendaciones | 521
de la confrontación se comprometan con el respeto absoluto del Derecho Internacional Humanitario.
Mecanismos de fortalecimiento de la sociedad civil
• Esprioritariodiseñarunaagendaorientadaalfortalecimientoyalestrechamiento de vínculos con la sociedad civil. Para ello deben tomarse medidas orientadas a fortalecer la cultura ciudadana, vigo-rizar la construcción de las organizaciones de la sociedad civil, dar a conocer los marcos legales de participación de las organizaciones sociales, publicitar los espacios de participación de la sociedad civil, y aumentar el capital social. Adicionalmente, el Gobierno colom-biano debe acercarse a las ONG internacionales.
La justicia en Colombia
• Elpróximogobiernodebellevaracabounjuiciosoanálisisdelfun-cionamiento del sistema de justicia que no sólo dé cuenta, a través de indicadores cuantitativos, de la agilidad de respuesta y la operancia de la justicia, sino también que pueda mostrar una evaluación de la calidad de la justicia que se imparte.
• Sehacenecesariovolveracrearunministerioexclusivoparaeltemade justicia y fortalecer el control social al sistema de justicia.
1.3. Construyendo lo social
Causas estructurales de la pobreza y la desigualdad: la necesidad de transitar hacía una economía social de mercado
• Esnecesarialaimplementacióndeunaeconomíasocialdemerca-do (ESM), para generar riqueza y distribuir más equitativamente el poder y el ingreso. Para esto se requiere un Estado fuerte e in-dependiente que regule los mercados, establezca normas claras, asegure la propiedad privada, redistribuya los ingresos y corrija los resultados no deseados, para así obtener justicia social y erradicar la pobreza.
• Sedebepropender,entérminospolíticos,porlacombinacióndelibertad con justicia social, y en términos económicos, la combina-ción entre libre mercado y desarrollo económico.
Desafios de Colombia.indb 521 15/06/2010 03:03:55 p.m.
Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes522 |
La agenda pendiente en salud
• Comoprimeramedida, es necesario examinar si La Ley 100 de 1993, que definió que en Colombia se desarrollaría el esquema de aseguramiento, debe ser ratificada o modificada, de acuerdo con los resultados que ha dado en sus años de vigencia.
• Encuantoalaformulacióndeunanuevapolítica,esprecisoteneren cuenta que la salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino también el equilibrio entre el bienestar físico, el bienestar social y el bienestar mental, y en esta medida una política de salud debe incluir prevención, promoción de la salud, y saneamiento ambiental, entre otros.
• SedebeconsiderarseriamentelareaperturadelosministeriosdeSalud y de Trabajo y Seguridad Social, pues el actual no cumplió ni se acercó a sus funciones de aumentar el ingreso de las personas al mercado laboral, ni logró concretar un sistema de la protección social. En este panorama, se hace apremiante definir políticas inte-grales en materia de salud y trabajo, para reducir el elevado índice de pobreza y apaciguar la crisis de la salud en el país.
Los retos en educación, ciencia y tecnología
• Esnecesariopropiciarelaccesoylapermanenciaenlaeducaciónsuperior de los jóvenes, ofreciendo programas de subsidios para estudiantes de los estratos de menores ingresos y reduciendo los factores de exclusión existentes tanto en el ingreso como en la mo-vilidad de los estudiantes.
• Sedebefortalecerelsistemaeducativo,articuladoentodoslosni-veles, desde la educación básica y media hasta la superior, y con el sector productivo, contextualizado con los problemas más pro-fundos de la sociedad, y así mismo, se debe establecer una políti-ca educativa pertinente, de cara a las necesidades de formación hacia el desarrollo económico del país, que fortalezca el vínculo universidad-sector productivo.
Responsabilidad social empresarial
• Enlaconstruccióndelaresponsabilidadsocialdelaempresa,launiversidad juega un papel fundamental. A ésta le corresponde im-plementar y desarrollar, con rigor científico, procesos de desarrollo humano digno y generación de conocimiento.
Desafios de Colombia.indb 522 15/06/2010 03:03:55 p.m.
Resumen de recomendaciones | 523
• Esnecesarioeindispensableconcretarunauténticocompromisoentre universidad y sociedad, más allá de fronteras geográficas, cul-turales, sociales, políticas o económicas que posibilite la inclusión, la cohesión social y una ética relación hombre/sociedad/naturaleza, no sólo en Colombia, o en el continente, sino en el planeta Tierra, el hábitat natural y único, hasta hoy, del humano.
Ciudadanías pendientes. El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia. Un saldo en rojo para el país
• ElEstadodebevigilarlastierrasdesalojadasproductodelconflictoe impedir la apropiación de las mismas por terceros para cultivos agroindustriales, o para venta, cuando la propiedad –no legalizada– por lustros fue de este grupo de colombianos hoy expropiados.
• Esurgentequeelpróximogobiernoasumademaneraefectiva,conla asesoría y la veeduría de la población desplazada, de grupos y organizaciones sociales o de la Iglesia, y con la cooperación interna-cional, la atención humanitaria de emergencia, la implantación de hogares de paso, y la instauración de una red de formación-acción que integre programas efectivos de educación para adultos, forma-ción para el trabajo y generación de ingresos, en formas asociativas de producción o prestación de servicios que habiliten a hombres y mujeres adultos para incorporarse al mercado y salir de la cadena de la informalidad, la mendicidad y la dependencia que se tiene respecto a las limitadas ayudas que el Estado aporta.
• ElEstadodebeinstaurarunsistemapermanentedeseguimientoy monitoreo de la población desplazada, tal como lo ha realizado la Comisión de Verificación, con universidades, grupos sociales e iglesias que han trabajado de manera constante y comprometida con la atención a la población desplazada.
• ElEstadodebecomprometerseconlareparacióndeldañocausadopor el desplazamiento y restituir en forma efectiva los derechos de los ciudadanos pendientes en suspenso, es decir, la población despla-zada, mediante un plan de acción diferencial y positiva por género, etnias y ciclo vital.
• Unidoaloanterior,debeconstruirunapolíticasocialintegralqueeleve las condiciones de vida de los desplazados y de los receptores, de manera que las realidades y las respuestas hacia las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social se integren en ac-ciones y programas conjuntos, y que la población desplazada se vincule a la vida en sociedad, en condiciones de equidad y justicia
Desafios de Colombia.indb 523 15/06/2010 03:03:56 p.m.
Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes524 |
social. En este sentido, un camino urgente por seguir es la opción por la protección social integral, norte que debe marcar la acción. El sistema actual de aseguramiento riñe con esta propuesta y por tanto debe, al menos mientras se logra una reforma, propiciar el ingreso indiscriminado de todos los colombianos al sistema gene-ral de seguridad social, con pólizas asumidas por el Estado como forma de resarcir la carencia histórica y la actual, en un marco de justicia social redistributiva.
Presente y futuro de los derechos de las minorías étnicas en Colombia: perspectivas para 2010-2014
• Esurgentelaprotecciónylaformulacióndeplanesdesalvaguardapara impedir la amenaza de exterminio que enfrentan las comu-nidades indígenas y afrodescendientes en el conflicto armado.
• Lapoblaciónindígenayafrocolombianadesplazadayenriesgodedesplazamiento debe ser atendida de manera integral, y de modo que se desarrolle un ejercicio de participación concertada entre las organizaciones y las autoridades étnicas de los órdenes nacional y territorial que permita la protección de sus derechos, la devolución de tierras y la participación en proyectos productivos en sus terri-torios.
Caja de herramientas para el desarrollo de una política pública en diálogo con la equidad y el género
• ElEstadocolombianodeberevisarloscompromisosadquiridosenrelación con el tema de equidad de género en el escenario interna-cional y debe tomar como referencia los avances internacionales y las obligaciones adquiridas.
• Estosavancesenlalegislacióninternacionalsonlacajadeherra-mientas que debe ser abierta e implementada para fortalecer los planes y los programas actuales, teniendo en cuenta la participación de los movimientos de mujeres, con el objetivo de construir progra-mas que atiendan de manera efectiva la problemática que viven las mujeres, y no con el de elaborar planes de espaldas a la realidad.
• ElEstadodebecomprometerseenlasolucióndelconflictoarmado,pues éste es el escenario que más vulnera los derechos de la mujer, desde su integridad, pasando por la participación política, hasta todo el plexo de derechos económicos, sociales y culturales. Debe ser de su mayor preocupación la situación de las mujeres desplazadas,
Desafios de Colombia.indb 524 15/06/2010 03:03:56 p.m.
Resumen de recomendaciones | 525
puesto que éstas quedan en manifiesta vulnerabilidad y desigual-dad para el ejercicio de sus derechos, es decir, en una negación total de su ser mujer.
1.4. Espacio y gobernabilidad del territorio
Territorio y gobernabilidad: la inacabada construcción territorial en Colombia
• Eldéficitdeintegracióneconómicaydeconstruccióndeterritoriorequiere para su superación procesos de desarrollo local, cohesión social, y proyectos políticos territoriales como respuestas al vacío dejado por el abandono del nivel central o nacional.
• ElverdaderoretoconsisteenlageneracióndeunliderazgodelEsta-do y sus instituciones, más allá de las personalidades, que movilice, oriente y aborde oportunamente las problemáticas pertinentes.
• Sedebecontinuarfortaleciendolosgobiernoslocales,conapoyopolítico y financiero que los haga cada vez más copartícipes de la gestión y el desarrollo, y no meros receptores de órdenes o recursos.
• Esineludiblelageneracióndeprocesosparalarenovacióndeac-tores políticos sociales cualificados que estén comprometidos con responsabilidad y ética frente a lo público.
De un país rural a un país urbano
• SesugierequeelMinisteriodeAmbiente,ViviendayDesarrolloTerritorial (MAVDT) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) definan incentivos para incorporar los proyectos de reno-vación y redensificación urbana al Programa del Subsidio Familiar de Vivienda y a la Política de Vivienda, y definan el rol y las com-petencias de las autoridades ambientales en las áreas urbanas.
• ElMAVDTdebecontinuarconelprogramadetitulaciónmasivadepredios urbanos; revisar las normas de las corporaciones autónomas regionales para reforzar las funciones de apoyo a la gestión urbana; y desarrollar la participación del sector privado en la gestión y la promoción de grandes operaciones urbanas.
• Esmuyimportantetenerencuentaquelossistemasdetransportemasivo y colectivo, que funcionan como columna vertebral de los sistemas de transporte, se deben complementar para garantizar mayor cobertura del área urbana.
Desafios de Colombia.indb 525 15/06/2010 03:03:56 p.m.
Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes526 |
• Encuantoalnarcotráfico,sehacenecesarioquelasautoridadesen-foquen su trabajo hacia estrategias de inteligencia y de cooperación con la ciudadanía.
• Enloconcernientealasostenibilidadambiental,esimperativoquese recuperen zonas verdes, fuentes y espejos de agua que permitan reducir el impacto negativo de los procesos de urbanización.
Criminalidad, territorio y gobernabilidad
• Laestrategiaantidrogasdebediseñarseeimplementarseconpro-gramas de prevención de consumo y de prevención de delitos en las poblaciones vulnerables.
• Sedebeelaborarunplanqueestédirigidoalareduccióndelcultivoilícito y al descenso en las cifras de criminalidad, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la Comisión de Estupefacientes de 2009.
• Sedebenestableceragendasbinacionalesomultilateralesdondese hable de corresponsabilidad frente a la demanda de drogas y frente a las responsabilidades de los llamados países de tránsito.
• Sesugierecrearunaunidaddepolicíaespecializada,quepodríaserel fortalecimiento de la policía comunitaria, para que se enfoque en la prevención del consumo de drogas.
Las relaciones entre el desarrollo económico, la conservación y la preservación de recursos naturales. Posibilidades desde la comprensión de los conflictos socioambientales para la gestión de los bosques, el agua y la biodiversidad
• Esnecesariorevisaryresolvereldilemaqueplanteantantolara-cionalidad económica como la racionalidad ambiental a la hora de construir políticas públicas de manejo de los recursos naturales.
• Losesfuerzosenplaneaciónygestióndelusoymejoramientodelos recursos naturales deben estar encaminados a la construcción de acuerdos colectivos.
• Losefectosdelosperjuiciosocasionadosenlosrecursosnaturalesno deben ser asumidos por las comunidades en situaciones más vul-nerables.
Descentralización en Colombia: ¿Para qué y hasta dónde?
• Ladescentralizacióndebelograrmayoresnivelesdedesarrollohu-mano y mejorar sus indicadores. Igualmente, debe ser capaz de
Desafios de Colombia.indb 526 15/06/2010 03:03:56 p.m.
Resumen de recomendaciones | 527
garantizar mayor competitividad, equidad y una más ilustrada par-ticipación ciudadana y política.
• Esimportanterevisarsilosserviciosdesaludyeducaciónsonbie-nes que pueden quedar dependiendo del grado de preparación, de los mayores o menores recursos que tenga un ente territorial, y si los recursos destinados a garantizar esos bienes pueden quedar ex-puestos a las condiciones propias de un país con altísimos niveles de corrupción.
• Esnecesarioexaminartodoelsistemadetransferenciasyloscrite-rios de equidad sobre los que se fundamenta.
• Esimperativogenerarunaculturadeplanificación,degestióndeprogramas y proyectos, incluyendo el componente financiero y de auditoría, y de indicadores de resultados que sean monitoreados y evaluados.
Gestión ambiental urbana
• Laplanificaciónurbananopuedeconcebirsesinlaplanificaciónregional, pues debe contemplar los impactos sobre los ecosistemas inmediatos y los efectos que la formulación de planes pueda tener sobre los sistemas más alejados y distantes. No se puede seguir pensando en ciudades o en regiones como entidades separadas, pues los efectos del uno se transmiten al otro, de modo que constituyen una sola entidad.
Parte II: La agenda internacional
2.1. Cuestiones globales y regionales
Estrategias de inserción empresarial en el mercado mundial
• Paralograrunainserciónempresarialexitosaenelmercadoglobal,como una estrategia de fortalecimiento de la economía colombia-na, se hace necesaria una reestructuración en el ámbito político, institucional y económico, con el fin de reducir las desigualdades entre sectores y lograr así mayor competitividad empresarial en el mercado internacional.
• Esimportantequeelsectorempresarialadoptelosprincipiosdelaresponsabilidad social, siguiendo el modelo de las empresas más competitivas del mercado mundial.
Desafios de Colombia.indb 527 15/06/2010 03:03:56 p.m.
Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes528 |
Internacionalización del conflicto, seguridad y justicia trasnacional. Análisis del caso colombiano
• Colombiadebeasumirunmayorcompromisoconlacomunidadinternacional para lograr un proceso de paz exitoso que no com-prometa solamente al Gobierno Nacional. Por lo tanto, se deben aprovechar los marcos legales e institucionales ya existentes a nivel regional e internacional y crear nuevos espacios que no estén per-meados por los intereses propios de sus integrantes, para lograr un dialogo más oxigenado que permita mayor cooperación en el manejo y la solución del conflicto.
• ElGobiernoNacionaldebereconocerqueelconflictoarmado,altener ciertos componentes que trascienden las fronteras colombia-nas, afecta a toda la región. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las acciones de las cortes internacionales como marcos de referencia en cuanto a las acciones jurídicas que se deben aplicar a nivel interno, respecto al conflicto, y a nivel externo, frente a los países vecinos, de tal modo que la justicia interna esté proyectada en una política exterior mucho más coherente.
La migración: de la agenda pública a una política pública
• LapresenciadeColombiaenelexteriornosólodebetenerseencuenta en el ámbito económico y político; lo social toma importancia debido a la gran cantidad de colombianos que deciden vivir en el exterior. Por lo tanto, se hace indispensable consolidar una política pública migratoria que genere espacios de protección para los co-lombianos que residen en el exterior, con el propósito que éstos logren una mayor inclusión en las sociedades receptoras, y que así mismo se consoliden varias redes, no sólo de ayuda, sino también de tipo po-lítico y económico que logren generar influencia política desde el exterior.
El narcotráfico en Colombia como tema de la agenda internacional
• Elconflictoarmadointerno,alserdinamizadoporactividadesilí-citas como el narcotráfico, se convierte en un asunto que debe ser priorizado dentro de la agenda nacional, ya que es uno de los ma-yores problemas por los cuales atraviesa Colombia, pues ha ocasio-nado una pérdida de valores sociales tan grave que la falta de ética pública y privada es bastante común en el país.
Desafios de Colombia.indb 528 15/06/2010 03:03:56 p.m.
Resumen de recomendaciones | 529
• Enlaluchaporerradicarelnarcotráficosedebencreareficientesmecanismos de comunicación entre los estamentos policiales de la región, con mayor énfasis en los puestos de control fronterizo, para lograr un trabajo coordinado en la identificación de nuevas rutas de droga y mejorar los mecanismos de control existentes. Así mismo, se deben fortalecer los acuerdos de asistencia técnica exis-tentes con las autoridades antidrogas de Europa y Estados Unidos, para mejorar la calidad y la eficiencia de labores de inteligencia.
2.2. Retos geográficos
Desafíos y propuestas para la política exterior colombiana en el siglo XXI
• Lapolíticaexteriorcolombianasehacentradodurantemuchasdé-cadas en el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos. El Gobierno Nacional ha limitado su visión a dicho país, permaneciendo en un aislamiento regional, de tal modo que los principales asuntos de interés nacional han sido manejados a través de acuerdos de tipo económico, de seguridad, entre otros, solamente con Estados Unidos. Está visión limitada en la política exterior deja claro que es necesa-rio empezar a trabajar en acuerdos con otras regiones o países que pueden dinamizar el desarrollo económico y social colombiano, a través de mecanismos como la cooperación horizontal.
Algunas estrategias para reconstruir las relaciones con Venezuela
• Lasevidentesdiferenciasenlapolíticaexterioryenlavisióndeseguridad existentes entre Colombia y Venezuela exigen un traba-jo complejo. Las confrontaciones verbales y la percepción de Hugo Chávez como un actor hostil hacen que se dificulte la reconstruc-ción de las relaciones bilaterales, asunto que es indispensable para crear puntos de encuentro que faciliten el diálogo, y así mismo, que posibiliten la dinamización de las relaciones de Colombia con sus países vecinos.
• Colombianecesitacrearespaciosdeconvergenciaconlaregiónin-cluyendo a Venezuela, pues si desea que los países vecinos participen activamente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, debe trabajar en una visión conjunta de seguridad que sea propia, y por lo tanto, que se distancie un poco de los lineamientos de Estados Unidos. Igualmente, deberá tener en cuenta el trabajo realizado
Desafios de Colombia.indb 529 15/06/2010 03:03:56 p.m.
Más a l lá de la seguridad democrática. Agenda hacia nuevos horizontes530 |
previamente con los países de la región en materia de acuerdos de seguridad.
La proyección regional y mundial de Brasil: un desafío para la política exterior del Estado colombiano
• ElmayordesafíoparaColombiaprovienedesucrecienteaislamien-to en el subcontinente, aislamiento que tiene efectos como la mar-ginalización de las corrientes comerciales y económicas regionales.
• Enelplanogeopolítico,militaryestratégico,Brasil,comoexpor-tador de armas, cuenta con autonomía y desarrollo tecnológico sin comparación en América Latina. Por lo tanto, se hace necesario que Colombia reflexione sobre las consecuencias que traería si los grupos insurgentes y los carteles criminales pusieran en peligro la Amazonia brasileña.
• LaproyeccióncrecientedeBrasilenlasinstitucionesmultilateralespone al Estado colombiano en una situación de desventaja frente a potenciales tensiones que tengan lugar entre los dos.
Colombia y la diversificación de su política exterior: ¿Profundización de sus relaciones con la Unión Europea?
• ColombiadeberevitalizarsupapelintegradorenlaCAN,atenuandolas disparidades que generará su TLC bilateral con la UE y facili-tando que Ecuador y Bolivia no se alejen del proceso.
• Esnecesarioqueelpaísejerzaunpapelmuchomáspropositivoenlas cumbres ALC-UE, más allá de las situaciones coyunturales del país o de sus altercados con los vecinos.
• Lasinstitucionespúblicascolombianasparaelfomentodelcomer-cio exterior y el sector productivo privado deben poner en marcha diferentes estrategias y acciones que permitan que el Acuerdo de Asociación con la UE se lleve a cabo de la mejor forma posible.
• Porpartedelosempresariosydedelsectorcomercial,esprecisoque se identifiquen nichos de mercado que permitan activar una estrategia de complementariedad de la producción colombiana en la UE.
• EnnecesarialaformulacióndeunapolíticaexteriordeEstadoquefortalezca el Sistema Administrativo Nacional de Política Exterior y Relaciones Internacionales, de manera que permita coherencia interna entre los ministerios de Comercio y Relaciones Exteriores.
Desafios de Colombia.indb 530 15/06/2010 03:03:56 p.m.
Resumen de recomendaciones | 531
Asia Pacífico es más que economía: la necesidad de una política exterior integral
• Dadasuconfiguracióntopográfica,Colombiadebepropiciarunaestrategia de incentivos que genere una descentralización de los procesos productivos para acercarlos al mar.
• ElacercamientoentemasdeseguridadconpaísescomoChinayRusia es una estrategia que debe empezar a explorarse, en especial por los conflictos con los vecinos.
• Encuantoalasdrogaspsicoactivasilegales,AsiaPacíficopuedeayudar a definir este fenómeno de una manera más amplia que la concepción compartida entre el país y Estados Unidos.
Desafios de Colombia.indb 531 15/06/2010 03:03:56 p.m.